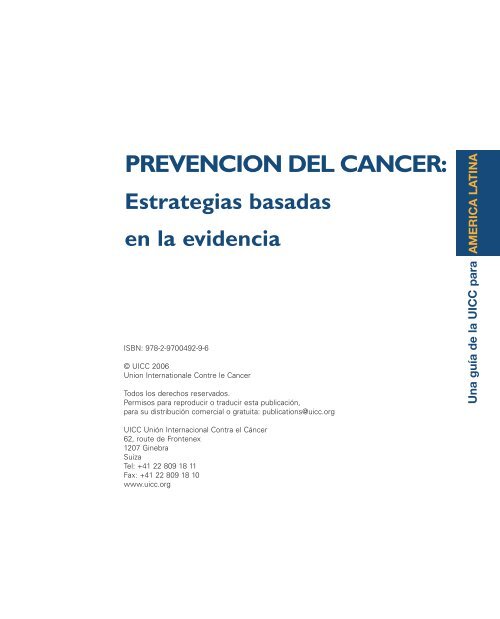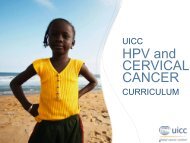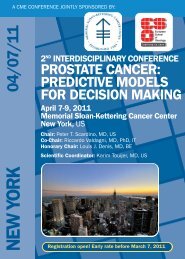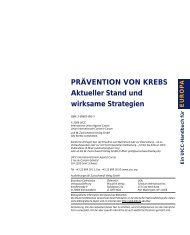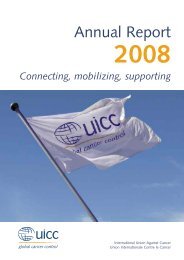BibliografÃa - International Union Against Cancer
BibliografÃa - International Union Against Cancer
BibliografÃa - International Union Against Cancer
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PREVENCION DEL CANCER:<br />
Estrategias basadas<br />
en la evidencia<br />
ISBN: 978-2-9700492-9-6<br />
© UICC 2006<br />
<strong>Union</strong> <strong>International</strong>e Contre le <strong>Cancer</strong><br />
Todos los derechos reservados.<br />
Permisos para reproducir o traducir esta publicación,<br />
para su distribución comercial o gratuita: publications@uicc.org<br />
UICC Unión Internacional Contra el Cáncer<br />
62, route de Frontenex<br />
1207 Ginebra<br />
Suiza<br />
Tel: +41 22 809 18 11<br />
Fax: +41 22 809 18 10<br />
www.uicc.org<br />
Una guía de la UICC para AMERICA LATINA
Jefes de redacción:<br />
Ignacio Miguel Musé (Uruguay)<br />
Hélène Sancho-Garnier (Unión Internacional Contra el Cáncer)<br />
Equipo de redacción:<br />
Rolando Camacho Rodríguez (Cuba)<br />
Catterina Ferreccio Readi (Chile)<br />
Miguel Garcés (Guatemala)<br />
Dora Loria (Argentina)<br />
Lisseth Ruiz de Campos (El Salvador)<br />
Maria Stella de Sabata (Unión Internacional Contra el Cáncer)
SUMARIO<br />
PREVENCION DEL CANCER:<br />
Estrategias basadas en la evidencia<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
Agradecimientos<br />
Preámbulos<br />
Introducción<br />
Epidemiología<br />
Desigualdades<br />
sociales y cáncer<br />
Teorías sobre los comportamientos<br />
en el área de la salud y sus cambios<br />
Evaluación de las acciones<br />
para la prevención del cáncer<br />
- Enrique Barrios, Yaima Galan, Hélène Sancho-Garnier, Graciela Sabini, Ignacio Miguel Musé 12<br />
- Elsebeth Lynge<br />
- Rolando Camacho, Juan Lence, Catterina Ferreccio<br />
- Karen Slama 48<br />
- Annie Anderson<br />
- Leticia Fernández Garrote, Rosa María Ortiz<br />
Tabaco - Karen Slama<br />
- Miguel Garces, Francisco López Antuñano<br />
Dieta - Annie Anderson<br />
- Ricardo Uauy, Isabelle Romieu<br />
Actividad física - Mikael Fogelholm 140<br />
Alcohol - Richard Müller<br />
- Guilherme Luiz Guimaraes Borges<br />
Exposición profesional - Franco Merletti, Dario Mirabelli<br />
- Antonio Llombart-Bosch, Victor Wünsch Filho, Victor Tovar<br />
Radiaciones ultravioleta - Hélène Sancho-Garnier, Christine Defez, Anne Stoebner-Delbarre<br />
- Dora Loria, Enrique Barrios<br />
Infecciones - Xavier Bosch, Silvia Franceschi, René Lambert, Josepa Ribes, Paola Pisani<br />
- Carlos Santos, Catterina Ferreccio, Lisseth Ruiz de Campos, Hélène Sancho-Garnier<br />
Detección temprana - Nereo Segnan, Paola Armaroli, Hélène Sancho-Garnier<br />
- Lisseth Ruiz de Campos<br />
Recomendaciones<br />
- Andreas Biedermann<br />
- Hélène Sancho-Garnier, Maria Stella de Sabata, Ignacio Miguel Musé<br />
Glosario<br />
Autores y colaboradores<br />
Presentación de la UICC<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
28<br />
62<br />
80<br />
118<br />
148<br />
164<br />
184<br />
204<br />
220<br />
240
Agradecimientos<br />
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) agradece a:<br />
los miembros del grupo editorial, quienes con su labor permitieron la publicación de esta guía:<br />
- Ignacio Miguel Musé, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Uruguay<br />
- Hélène Sancho-Garnier, Epidaure, Francia<br />
- Rolando Camacho, Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, Cuba<br />
- Miguel Garcés, Instituto Multidisciplinario para la Salud, Guatemala<br />
- Dora Loria, Instituto de Oncología Angel H. Roffo, Argentina<br />
- Catterina Ferrecio Readi, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile<br />
- Lisseth Ruiz de Campos, Instituto del Cáncer de El Salvador, El Salvador<br />
los autores de los capítulos y a los demás expertos latinoamericanos que contribuyeron en<br />
la redacción de la guía: sus nombres se encuentran al final del libro<br />
Isabel Izarzugaza, Nadine Llombart-Bosch, Dora Loria por la traducción de algunos capítulos<br />
de la versión europea<br />
Carlos Arturo Hernandez Chaparro (Colombia), por la revisión y armonización del manuscrito<br />
Maria Stella de Sabata, Katarzyna Goyzueta-Stocka, Isabel Mortara, de la UICC, por su apoyo<br />
a este proyecto y coordinación del trabajo<br />
Colores Australes (Argentina) por el diseño gráfico<br />
La Liga Suiza Contra el Cáncer y la Liga Francesa Contra el Cáncer, quienes apoyaron el concepto<br />
de esta guía, inicialmente desarrollada para Europa<br />
La UICC también agradece, por su apoyo financiero a:<br />
MERCK & Co., Inc<br />
Junta Asociada de Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien en la conmemoración<br />
del cincuenta aniversario (1955) de su creación, y con el patrocinio del Banco Espirito Santo,<br />
colaboró con la UICC en la edición de esta guía para su difusión en los países de Latinoamérica<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Preámbulo<br />
Este libro llega en el momento justo. Finalmente, se hace evidente la<br />
magnitud del problema que representan los tumores para los países en<br />
desarrollo.<br />
Entre éstos, seguramente, Latinoamérica representa un caso paradigmático.<br />
Mientras hace 20 años el número de muertes por tumores era casi el<br />
mismo en la parte desarrollada como en la parte menos desarrollada del<br />
planeta, se calcula que, para el 2020, dos de cada tres de los casos nuevos<br />
y tres de cada cuatro de las muertes serán en los países con recursos<br />
limitados. Las razones de este hecho son múltiples: la evolución demográfica,<br />
el hecho de que en los países del sur los tumores debidos a la pobreza se<br />
suman a los relacionados con estilo de vida occidental, pero, sobre todo,<br />
a la falta de recursos para el diagnóstico y los tratamientos modernos.<br />
En este sentido, la prevención se convierte en una necesidad aún más<br />
imperiosa para los países latinoamericanos. He aquí por qué este libro<br />
resulta tan importante y por qué estoy tan orgulloso, como presidente de la<br />
UICC, de poderlo presentar justo ahora en el ámbito de la intensificación<br />
de los esfuerzos que planeamos llevar adelante en el futuro próximo para<br />
mejorar los resultados de la lucha contra el cáncer en Latinoamérica.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Prof. Dr. Franco Cavalli<br />
Presidente UICC 2006-2008
Preámbulo<br />
Según estimaciones de la Unión Internacional Contra el Cáncer, para el año 2020 es de esperar<br />
una incidencia de veinte millones de casos nuevos anuales, de los cuales, catorce millones se<br />
verificarán en los países en vías de desarrollo. Ello es consecuencia, entre otros factores, de la<br />
transición epidemiológica que determina el predomino de las afecciones crónicas no trasmisibles<br />
sobre las restantes causas de enfermedad y muerte. Esto implica, además de reconocer la<br />
problemática del cáncer en general, la necesidad de caracterizar con la mayor precisión posible<br />
los perfiles epidemiológicos de cada región dentro del vasto continente latinoamericano, donde la<br />
pobreza constituye un aspecto sobresaliente entre los desafíos en el campo socioeconómico de<br />
la salud.<br />
Cada uno de los eslabones de la cadena de acciones de la lucha contra el cáncer deben ser<br />
cuidadosamente definidos, estableciéndose objetivos y prioridades, con un enfoque integral<br />
que abarque desde la promoción de la salud y la prevención, hasta los cuidados paliativos, pasando<br />
por la asistencia y la investigación, en forma equilibrada. En ello juegan un importante papel la<br />
sensibilización y la participación de los poderes públicos y las organizaciones comunitarias, a<br />
fin de establecer planes factibles, coherentes y eficientes para enfrentar la problemática<br />
en cada región o país. Si, además, se identifica a la pobreza como uno de los factores determinantes<br />
en el riesgo de enfermar y morir por cáncer, el desafío se proyecta en el espacio de la<br />
responsabilidad política y social y, comprometiendo a la comunidad en su conjunto.<br />
Dentro de este marco conceptual, la prevención, en todo el espectro de su alcance, tiene un<br />
papel protagónico. La selección de las mejores acciones para cada uno de nuestros países en<br />
el campo de la prevención en oncología, basados en la evidencia científica disponible, constituye<br />
un desafío tanto económico, como científico y ético.<br />
La presente guía toma la experiencia europea, adaptándola a la realidad latinoamericana. Para ello<br />
se ha recurrido a la contribución de un grupo numeroso de expertos, de distintos países, quienes,<br />
recogiendo la experiencia internacional, remarcan los aspectos más destacados de las realidades<br />
y posibilidades de los países latinoamericanos.<br />
Esta nueva versión, la cual es una traducción y adaptación, de la Evidence-based cancer prevention:<br />
strategies for NGOs, constituye una herramienta y un aporte de la UICC a la lucha global contra el<br />
cáncer que esperamos sea útil para el continente latinoamericano.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Prof. Dr. Tabaré Vázquez<br />
Presidente de la<br />
República Oriental del Uruguay
Introducción
Introducción<br />
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Se ha estimado que en Latinoamérica<br />
y el Caribe, se han observado, en el año 2002, más de 830.000 nuevos casos y casi medio millón de muertes<br />
por cáncer. La lucha contra el cáncer comprende numerosas actividades, como lo muestra el gráfico adjunto.<br />
Esta guía se interesa específicamente en dos de estas actividades: la prevención y la detección temprana.<br />
El recorrido del cáncer<br />
Apoyo a los familiares<br />
Muertes<br />
Cuidados terminales<br />
Recidiva<br />
Rehabilitación<br />
Tratamiento<br />
Diagnóstico final<br />
Diagnóstico inicial, incluidos los tiempos de espera<br />
Fuente: Modificado a partir del diagrama original de Frede Olesen, Dinamarca<br />
Síntomas presentados, predicción de síntomas<br />
Síntomas detectados<br />
Detección temprana<br />
Estilo de vida, promoción de la salud, prevención primaria<br />
Prevención del cáncer y detección temprana<br />
Las variaciones en la frecuencia de los diferentes tipos de cánceres reflejan nuestro modo de vida y sus<br />
cambios. Sabemos que el peso del problema del cáncer no es una realidad fija y que puede reducirse con<br />
intervenciones específicas. La investigación, quizás, no ha podido todavía identificar todas las causas del<br />
cáncer, pero nuestros conocimientos actuales nos permiten estimar que se podría reducir en un tercio su<br />
frecuencia y en otro tercio, la mortalidad que les incumbe. La prevención y el diagnóstico precoz pueden<br />
jugar desde ahora un papel importante, disminuyendo el número de años de vida perdidos por esta enfermedad.<br />
Una guía para América Latina<br />
Aunque esta guía utiliza informaciones procedentes del mundo entero, y particularmente de Europa, su<br />
redacción se inscribe dentro de un contexto latinoamericano. Si bien los problemas que representan<br />
el cáncer y los factores de riesgo en Latinoamérica presentan importantes heterogeneidades entre los distintos<br />
países que la componen, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, se unen hoy para compartir responsabilidades<br />
en el terreno de la prevención del cáncer. Esta guía tiene como propósito facilitarles este trabajo.<br />
Una guía para las ONG<br />
Esta guía ha sido elaborada con el objetivo de analizar las pruebas de eficacia de las intervenciones en la prevención<br />
y en el diagnóstico precoz de los distintos tipos de cáncer y de proponer las estrategias más eficaces y las<br />
posibilidades de intervención de la sociedad civil organizada, y, en particular, de las ONG.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INTRODUCCION<br />
9
INTRODUCCION<br />
10<br />
La UICC (Unión Internacional Contra el Cáncer), organización que respalda numerosos organismos de<br />
lucha contra el cáncer, ha tomado la iniciativa de producir una guía adaptada a las diferentes regiones del<br />
mundo, que las ONG podrán utilizar con el fin de establecer sus prioridades y desarrollar sus estrategias de<br />
actuación para la prevención del cáncer. Esta guía está dedicada a Latinoamérica y el Caribe.<br />
Para reducir el problema del cáncer, los profesionales de la salud, las autoridades sanitarias y las ONG<br />
deben orientar sus recursos hacia los factores evitables de riesgo y al diagnóstico precoz. Es cierto que el<br />
impacto de las actuaciones de la lucha contra el cáncer puede verse limitado ante la imposibilidad de que los<br />
conocimientos adquiridos se traduzcan en verdaderos cambios sociales y del comportamiento. Ninguna<br />
intervención por sí misma es lo suficientemente eficaz en cualquier circunstancia, por lo tanto, para<br />
luchar contra esta enfermedad, se debe adoptar una estrategia global, estrategia que incluirá todas las<br />
intervenciones posibles y que se pondrá en marcha para el conjunto de una población específica.<br />
Una guía basada en la evidencia científica<br />
Las recomendaciones de esta guía están basadas en el análisis de la literatura relacionada con las<br />
intervenciones de los principales factores de riesgo. Los capítulos han sido escritos y revisados por un grupo<br />
de expertos europeos y latinoamericanos. Para la utilización de esta guía hay que tener en cuenta lo siguiente:<br />
El probar la eficacia de una intervención preventiva puede ser difícil y las pruebas mencionadas aquí no<br />
tienen todas el mismo nivel de evidencia. En ciertos casos, éstas se basan en ensayos aleatorios controlados,<br />
pero cuando se trata de cuestiones que determinan cambios de estilo de vida, nos hemos basado también<br />
en otro tipos de estudios (cohortes, de casos y controles, encuestas, etc.).<br />
Los resultados presentados han sido publicados en la literatura científica internacional. Sin embargo se<br />
deben tener en cuenta también las informaciones y las evaluaciones referentes a estas actividades en cada<br />
país, cuando se hayan desarrollado estrategias locales o regionales.<br />
La promoción de la salud y la prevención se basan en numerosas y complejas interacciones entre factores<br />
individuales y factores del medio ambiente. Es posible que las intervenciones que han probado ser eficaces<br />
en un contexto determinado, no sean siempre transferibles a otros contextos.<br />
Las estrategias nuevas e innovadoras deben ser elaboradas y evaluadas. Es posible elegir una actividad<br />
cuya eficacia no haya sido comprobada todavía, pero, en este caso, dicha actividad debe ser considerada<br />
como una investigación y ser objeto de una metodología adecuada.<br />
Uno de los principales papeles de las ONG es procurar que las partes interesadas de los sectores públicos y<br />
privados se unan y formen alianzas que les permitan emprender iniciativas coordinadas basadas en las<br />
mejores orientaciones disponibles. Las asociaciones de lucha contra el cáncer deben constituir la punta de<br />
lanza de los esfuerzos de la sociedad civil en materia de prevención del cáncer.<br />
Esta guía ofrece el resultado de estudios científicos que pueden facilitarle el trabajo a las organizaciones de<br />
lucha contra el cáncer, tanto locales como nacionales, al identificar las estrategias más eficaces, si bien<br />
deben adaptarse a las particularidades de los distintos países. Estas estrategias deben, sobre todo, tener en<br />
cuenta el peso de la enfermedad en el contexto de la salud, los factores de riesgo, la situación política, el<br />
sistema nacional de salud, el entorno social y, naturalmente, los recursos disponibles en cada país. Las<br />
ONG deben participar en la lucha contra el cáncer utilizando las informaciones más adecuadas, infundiendo<br />
el carácter prioritario de la lucha contra el cáncer en el espíritu de la población, y presionando a los<br />
gobiernos y a las autoridades, directamente o a través de los medios de comunicación, como se señala en<br />
el esquema siguiente.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Esquema de una ONG en el contexto de las actividades de prevención del cáncer<br />
La población Gobierno y autoridades<br />
Medios de comunicación<br />
ONG<br />
Datos de las investigaciones y de las evaluaciones<br />
Una guía basada en la evidencia científica<br />
Sabemos que ciertos factores de riesgo pueden modificarse. Las herramientas básicas utilizadas para probar la<br />
validez de las intervenciones analizan su eficacia (¿puede un programa modificar los comportamientos individuales<br />
y colectivos?, ¿puede obtener un descenso de la incidencia y de la mortalidad por cáncer?) y su eficiencia (¿cómo<br />
y a qué coste un programa juzgado eficaz puede ser puesto en marcha en una comunidad?). Sin embargo, con<br />
frecuencia, algunos programas no están suficientemente evaluados y es difícil por ello determinar su eficacia o su<br />
eficiencia. Es más, a menudo no se conocen los resultados de la relación costo-eficacia.<br />
Esta guía presenta los conocimientos actuales sobre la prevención, si bien se debe tener presente que se trata de un tema<br />
que evoluciona rápidamente y que se están publicando continuamente nuevas informaciones.<br />
Esta guía analiza:<br />
- el problema del cáncer en Latinoamérica y sus variaciones geográficas,<br />
- el papel de los factores sociales,<br />
- los aspectos teóricos sobre los cambios del comportamiento,<br />
- los aspectos generales de evaluación de las intervenciones,<br />
- la eficacia de las actuaciones preventivas sobre los principales factores de riesgo (tabaquismo, nutrición,<br />
falta de actividad física, alcoholismo, infecciones, medio ambiente profesional y rayos ultravioleta), y<br />
- la relación riesgo/beneficio de los programas de detección temprana.<br />
El último capítulo ofrece a las ONG recomendaciones generales sobre la definición de prioridades y la<br />
elaboración de programas globales de prevención del cáncer.<br />
En el mismo se resaltan los principales factores de riesgo evitables que pueden ser considerados como los más<br />
interesantes para las actividades de las ONG. Hay otros factores que no se abordan en detalle, como es el caso<br />
de las radiaciones ionizantes, las intervenciones médicas iatrogénicas y la contaminación ambiental.<br />
Para desarrollar la versión europea, se reunió un panel multidisciplinario internacional bajo los auspicios de<br />
la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). Después de una primera reunión de trabajo, en la cual se<br />
discutieron los objetivos y el contenido del libro, los miembros del panel redactaron distintos artículos que<br />
fueron revisados por un comité de redacción. Durante la segunda reunión de trabajo, el panel procedió al<br />
análisis de los capítulos realizados y el comité de redacción avaló las versiones finales.<br />
Un nuevo panel editorial de expertos latinoamericanos trabajó con dos miembros del equipo de redacción<br />
original para traducir, adaptar o agregar textos para la realidad latinoamericana.<br />
Esta guía se puede consultar en http://www.uicc.org<br />
Los autores les agradecen todos sus comentarios y sugerencias relacionadas con la utilidad de esta guía:<br />
preventionhandbook@uicc.org<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INTRODUCCION<br />
11
Epidemiología<br />
1
1 Epidemiología<br />
Enrique Barrios<br />
Yaima Galan<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Graciela Sabini<br />
Ignacio Miguel Musé<br />
Agradecemos a<br />
Dora Loria<br />
Resumen<br />
El cáncer emerge actualmente como uno de los mayores problemas<br />
sanitarios en el perfil epidemiológico de Latinoamérica y el<br />
Caribe, y su importancia amenaza ser considerablemente mayor<br />
en las próximas décadas.<br />
Se ha estimado que en América Latina y el Caribe, se han observado,<br />
en el año 2002, más de 830.000 nuevos casos y casi medio millón<br />
de muertes por cáncer.<br />
Los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres son los de mama<br />
y de cuello uterino. En hombres, los cánceres más comunes son<br />
los de pulmón y de próstata; el cáncer de estómago es aún un<br />
problema muy importante en muchos países de la región. El cáncer<br />
colorrectal ocupa las primeras posiciones en ambos sexos.<br />
La enorme heterogeneidad en los indicadores socio-económicos<br />
entre los diferentes países y, particularmente, en el interior de la<br />
mayoría de ellos, expresa la gran complejidad de la región, tanto<br />
en términos de las diferencias en la exposición a factores de riesgo<br />
y hábitos (vinculados a las condiciones de vida, nivel de educación,<br />
los ingresos, etc.), como también en el alcance potencial de las<br />
medidas que se implementen en materia de diagnóstico y tratamiento<br />
de la enfermedad.<br />
En estas circunstancias, parece ser primordial el desa rollar programas<br />
de prevención primaria, en particular, las medidas de control del<br />
tabaquismo, así como la promoción y la difusión de medios adecuados<br />
(refrigeración) de conservación de alimentos. En relación con la<br />
prevención secundaria, particularmente en mujeres, es de importancia<br />
capital desarrollar y optimizar los programas de detección<br />
de la patología de cuello uterino y de detección precoz del cáncer<br />
de mama.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
13
EPIDEMIOLOGIA<br />
14<br />
Epidemiología<br />
El problema del cáncer en Latinoamérica y el Caribe<br />
En términos generales, puede decirse que durante las tres últimas décadas los países de Latinoamérica y<br />
el Caribe, aunque en distinto grado, han experimentado cambios demográficos y epidemiológicos<br />
importantes. En este nuevo perfil epidemiológico, la incidencia de las enfermedades no transmisibles, y en<br />
particular del cáncer, han exhibido un aumento notorio, tanto en términos relativos como absolutos.<br />
Los programas de control del cáncer comprenden dos componentes básicos: el cálculo de la magnitud del<br />
impacto de esta enfermedad y la estimación del efecto que podría tener, y, en segundo lugar, evitar la<br />
exposición a aquellos agentes que se han identificado como causantes de cáncer. En este capítulo abordamos<br />
ambos puntos, para lo cual seguimos la subdivisión regional establecida por las Naciones Unidas<br />
(Population Division) y adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos<br />
internacionales, a saber, en la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica (1).<br />
La magnitud del problema<br />
El primer paso en la implementación de estrategias eficientes en la prevención del cáncer es estimar<br />
adecuadamente la magnitud de este problema en el territorio en el cual tales estrategias deben ser<br />
puestas en práctica.<br />
La caracterización de los patrones de incidencia y mortalidad por cáncer, y más recientemente de la supervivencia<br />
de los pacientes afectados por esta enfermedad, ha sido objeto de múltiples esfuerzos (2-5). Se<br />
ha estimado que en Latinoamérica y el Caribe, se han observado, en el año 2002, más de 830.000 nuevos<br />
casos y casi medio millón de muertes por cáncer (3).<br />
A pesar de los cambios que se presentaron en las décadas finales del siglo XX, la región exhibe importantes<br />
heterogeneidades socio-demográficas y económicas entre los distintos países que la componen y, también,<br />
dentro de cada país. Esto implica que no todos los países han experimentado en igual medida la transición<br />
demográfico-epidemiológica y, por consiguiente, la contribución relativa de las enfermedades crónicas y<br />
degenerativas, particularmente el cáncer, al perfil de la mortalidad es tan importante como el de las<br />
enfermedades transmisibles (6).<br />
Estas heterogeneidades en los planos demográficos y socioeconómicos contribuyen a explicar, en parte,<br />
las diferencias geográficas que se observan en los patrones epidemiológicos del cáncer.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Enrique Barrios<br />
Yaima Galan<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Graciela Sabini<br />
Ignacio Miguel Musé
Distribución Geográfica<br />
La figura 1 muestra la distribución de las estimaciones de las tasas de incidencia ajustadas por edad (población<br />
mundial estándar) y de las tasas de mortalidad, también ajustadas por edad, de todos los sitios tumorales<br />
reunidos (excepto el cáncer de piel diferente al melanoma) en hombres, en el continente americano (3).<br />
Las tasas de incidencia estimadas varían muy notoriamente en los distintos países de Latinoamérica y el<br />
Caribe. Puede apreciarse que las tasas de incidencia más elevadas corresponden a los países del cono sur<br />
(Argentina y Uruguay), con tasas superiores a 245 casos por 100.000. Estos patrones se corresponden con<br />
aquéllos observados en la mortalidad; los países del cono sur americano exhiben tasas iguales o superiores a<br />
150 casos por 100.000, comparables a las reportadas en Canadá y Estados Unidos (3).<br />
Figura 1. Incidencia y mortalidad por cáncer de todas las localizaciones<br />
en conjunto (excepto cáncer de piel diferente al melanoma) en hombres<br />
Incidencia<br />
< 149.7 < 172.4 < 212.3 < 245.6 < 406.6<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
Mortalidad<br />
< 102.1 < 117.4 < 138.0 < 152.5 < 193.3<br />
En mujeres (figura 2), las tasas más elevadas corresponden también a algunos países del Cono Sur, pero<br />
también a un conjunto de países de la costa norte del Pacífico y del Caribe (particularmente, Cuba). A pesar<br />
de ser el cáncer de mama y el de cuello uterino los causantes de alrededor del 40% de todos los casos<br />
nuevos de cáncer para todas las regiones, su riesgo fue diferente en cada una de ellas. En los países del<br />
cono sur se encontraron tasas muy elevadas de cáncer de mama, mientras que en el Pacífico norte y el<br />
Caribe las tasas elevadas se deben fundamentalmente al cáncer de cuello uterino, a diferencia de Cuba que<br />
tiene un comportamiento similar a los países del Cono Sur.<br />
La razón incidencia/mortalidad, que brinda una estimación grosera de la proporción de los pacientes que<br />
sobreviven, es menor en ambos sexos en la región del Caribe (1,43 en hombres y 1,67 en mujeres) y mayor<br />
en Sudamérica (1,64 en hombres y 1,87 en mujeres). Como se sabe, estos cocientes son claramente mayores<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
15
EPIDEMIOLOGIA<br />
16<br />
en mujeres que en hombres, debido a que los cánceres en mujeres tienen mayores probabilidades de curarse.<br />
No obstante, tales diferencias son menos notorias que cuando se comparan con las observadas en los países<br />
desarrollados; esto puede atribuirse, en gran parte, a la elevada mortalidad por cáncer de cuello uterino en<br />
el conjunto de la región.<br />
Figura 2. Incidencia y mortalidad por cáncer de todas las localizaciones<br />
en conjunto (excepto cáncer de piel diferente al melanoma) en mujeres<br />
Incidencia<br />
< 162.1 < 173.3 < 186.3 < 211.5 < 308.7<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
Mortalidad<br />
< 89.2 < 100.4 < 105.0 < 114.3 < 146.3<br />
La frecuencia relativa de los cánceres en los diferentes sitios varía en los distintos países de la región y<br />
puede explicar, en parte, las diferencias observadas en las razones incidencia/mortalidad. Es importante<br />
describir y caracterizar adecuadamente estos patrones con la finalidad de establecer prioridades en la<br />
prevención y en el tratamiento de la enfermedad.<br />
Las diferencias geográficas de los perfiles epidemiológicos del cáncer, en las distintas regiones,<br />
pueden observarse en las figuras 3 y 4.<br />
En hombres, los cuatro tipos de cáncer más frecuentes en las tres regiones (Centroamérica, el Caribe y<br />
Sudamérica) son: el cáncer de próstata, el de pulmón, el de estómago y el colorrectal; no obstante, se identifican<br />
diferencias geográficas en la importancia relativa de estos tipos de cáncer. En Suramérica se observan<br />
mayores tasas de cáncer de pulmón y de estómago (superiores en promedio a los 20 casos por 100.000)<br />
que en las otras regiones de Latinoamérica.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
CARIBE<br />
AMERICA CENTRAL<br />
AMERICA DEL SUR<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
Figura 3. Incidencia y mortalidad de las principales localizaciones<br />
de cáncer en hombres, tasas ajustadas por edad<br />
(población mundial estándar) expresadas en casos por 100.000<br />
Próstata<br />
Pulmón<br />
Colo-recto<br />
Estómago<br />
Hígado<br />
Laringe<br />
Vejiga<br />
Esófago<br />
Cavidad oral<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Leucemia<br />
Próstata<br />
Pulmón<br />
Estómago<br />
Colo-recto<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Vejiga<br />
Laringe<br />
Hígado<br />
Riñón<br />
Páncreas<br />
Próstata<br />
Estómago<br />
Pulmón<br />
Colo-recto<br />
Vejiga<br />
Laringe<br />
Esófago<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Leucemia<br />
Cavidad oral<br />
Riñón<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
0 10 20 30 40 50<br />
0 10 20 30 40 50<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Incidencia<br />
Mortalidad<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
17
EPIDEMIOLOGIA<br />
18<br />
CARIBE<br />
AMERICA CENTRAL<br />
AMERICA DEL SUR<br />
Figura 4. Incidencia y mortalidad de las principales localizaciones<br />
de cáncer en mujeres, tasas ajustadas por edad<br />
(población mundial estándar) expresadas en casos por 100.000<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
Mama<br />
Cervix<br />
Colo-recto<br />
Pulmón<br />
Cuerpo de útero<br />
Estómago<br />
Hígado<br />
Ovario<br />
Tiroides<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Cervix<br />
Mama<br />
Estómago<br />
Colo-recto<br />
Ovario<br />
Pulmón<br />
Tiroides<br />
Hígado<br />
Leucemia<br />
Cuerpo de útero<br />
Páncreas<br />
Mama<br />
Cervix<br />
Colo-recto<br />
Estómago<br />
Ovario<br />
Pulmón<br />
Cuerpo de útero<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Tiroides<br />
Riñón<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
0 10 20 30 40 50<br />
0 10 20 30 40 50<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Incidencia<br />
Mortalidad
En las figuras 5 y 6 se intenta mostrar algunas diferencias notorias en estos patrones que se observan en<br />
Sudamérica. Para ello, se han escogido tres países que, por su ubicación (los tres vértices de un continente<br />
groseramente triangular) e importancia demográfica, son representativos de esas subregiones de<br />
Sudamérica: Argentina, Brasil y Colombia.<br />
En hombres, se estima que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en Brasil y Colombia (con<br />
tasas próximas a los 50 casos por 100.000), mientras que el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar en<br />
estos países y exhibe tasas inferiores a los 16 casos por 100.000. En tanto que, en Argentina, el cáncer de<br />
pulmón es el más frecuente, con una tasa que es tres veces superior al promedio de la existente en Brasil<br />
y Colombia (45 casos por 100.000). El cáncer de próstata en Argentina está en la segunda posición, con<br />
tasas aún inferiores a los 40 casos por 100.000. El cáncer de estómago, presenta las tasas más elevadas<br />
en Colombia (36 casos por 100.000); las intermedias, en Brasil (20 casos por 100.000) y las menores, en<br />
Argentina (15 casos por 100.000).<br />
En mujeres, puede observarse que, mientras que en Argentina el cáncer de mama se estima como el más<br />
frecuente con una tasa de casi 74 casos por 100.000, en Brasil y Colombia las tasas estimadas para todo<br />
el país son considerablemente menores (46 y 30 casos por 100.000, respectivamente). En Brasil, el cáncer<br />
de mama es también, actualmente, el más frecuente en mujeres. El cáncer de cuello uterino es el más frecuente<br />
en Colombia (36 casos por 100.000) y ocupa el segundo lugar en Brasil y en Argentina, con tasas del orden<br />
de los 23 casos por 100.000.<br />
En relación con la mortalidad (5), las tasas elevadas de Argentina, Uruguay y Cuba reflejan la alta mortalidad<br />
por cáncer de pulmón y colorrectal, mientras que en Chile la responsabilidad es del cáncer de estómago.<br />
Según el estudio de Bosetti (5), Colombia, Ecuador y México mostraron las menores tasas de mortalidad<br />
de los países analizados, para todos los sitios reunidos, debido a las bajas tasas para el cáncer de estómago,<br />
pulmón y colorrectal.<br />
En mujeres, los cánceres de mama y de cuello uterino constituyen los más frecuentes en toda la región.<br />
Sin embargo, la importancia relativa de cada uno varía en las distintas regiones y subregiones. Mientras que<br />
en Centroamérica y el Caribe, las tasas de incidencia del cáncer de mama y de cuello uterino tienen valores<br />
relativamente similares (próximos a 30 casos por 100.000), en Suramérica, en conjunto, las tasas de incidencia<br />
del cáncer de mama, con valores superiores a los 40 casos por 100.000, superan ampliamente a las<br />
correspondientes al cáncer de cuello uterino. Es necesario resaltar, por la importancia que esto implica en<br />
la determinación de políticas sanitarias que, el cáncer de cuello uterino, aunque con algunas diferencias<br />
geográficas, exhibe tasas elevadas (superiores a los 25 casos por 100.000) en toda Latinoamérica y el<br />
Caribe. En la región del Caribe parece ser la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. No obstante,<br />
esta situación parece deberse a las elevadas tasas de incidencia (87 casos por 100.000) y de mortalidad (48<br />
casos por 100.000) exhibidas por Haití. Si se excluye este país de los cálculos de las tasas de la región del<br />
Caribe, el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar en la frecuencia de mortalidad por cáncer. En la<br />
figura 6 se puede observar que, en lo relativo a la incidencia del cáncer de cuello uterino en estos tres países<br />
de Sudamérica, Argentina exhibe los valores más bajos, Brasil, los intermedios y Colombia, los más elevados.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
19
EPIDEMIOLOGIA<br />
20<br />
Figura 5. Incidencia de los principales tipos de cáncer en tres países<br />
representativos de diferentes regiones de Sudamérica. Hombres<br />
COLOMBIA<br />
Próstata<br />
Estómago<br />
Pulmón<br />
Colo-recto<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Laringe<br />
Vejiga<br />
Esófago<br />
Páncreas<br />
0 20 40 60<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
Pulmón<br />
Próstata<br />
Colo-recto<br />
Vejiga<br />
Estómago<br />
Riñón<br />
Esófago<br />
Laringe<br />
Páncreas<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Próstata<br />
Pulmón<br />
Estómago<br />
Colo-recto<br />
Vejiga<br />
Laringe<br />
Esófago<br />
Cavidad oral<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Leucemia<br />
ARGENTINA<br />
0 20 40 60<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
BRASIL<br />
0 20 40 60<br />
Figura 6. Incidencia de los principales tipos de cáncer en tres países<br />
representativos de diferentes regiones de Sudamérica. Mujeres<br />
Cervix<br />
Mama<br />
Estómago<br />
Colo-recto<br />
Ovario<br />
Pulmón<br />
Leucemia<br />
Tiroides<br />
Cuerpo de útero<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Fuente: Globocan 2002<br />
COLOMBIA<br />
0 20 40 60<br />
Mama<br />
Pulmón<br />
Colo-recto<br />
Cuerpo de útero<br />
Ovario<br />
Pulmón<br />
Páncreas<br />
Estómago<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
Mama<br />
Cervix<br />
Colo-recto<br />
Estómago<br />
Pulmón<br />
Ovario<br />
Cuerpo de útero<br />
SNC<br />
Leucemia<br />
Linfoma No Hodgkin<br />
ARGENTINA<br />
0 20 40 60<br />
BRASIL<br />
0 20 40 60
Es importante, también, tener en cuenta que dar una sola estimación de incidencia para un país a partir de las cifras<br />
de la mortalidad por cáncer puede distar de la realidad cuando existen diferencias regionales. Un claro ejemplo de<br />
esto es la diferencia de las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino y de mama informadas por los Registros<br />
de Cáncer de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (14,6 y 86,1 casos por 100.000, respectivamente) y<br />
Concordia, en la provincia de Entre Ríos (30,6 y 55,1 casos por 100.000) (2).<br />
Puede mostrarse fácilmente que estas tasas tienen un alto grado de correlación con el nivel de transición demográfico-epidemiológico<br />
de los diferentes países, de acuerdo con la clasificación establecida por la Organización<br />
Panamericana de la Salud (6).<br />
Tendencias en la mortalidad por cáncer<br />
Si bien en las últimas décadas los datos de mortalidad por cáncer se han difundido por muchos países,<br />
particularmente los países de Europa, Norteamérica y Japón, ha resultado difícil obtener esta información de<br />
manera estandarizada y fiable, en la totalidad de los países de Latinoamérica.<br />
Recientemente, Bosetti et al. (5) publicaron un análisis de las tendencias de la mortalidad por cáncer para<br />
14 sitios seleccionados, realizado con la información disponible en la base de datos de la OMS (7), para 10<br />
países de Latinoamérica (Argentina, Brasil (regiones sur-este y centro-oeste), Chile, Colombia, Costa Rica,<br />
Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y Venezuela). La mayor parte de esta sección del capítulo se refiere a<br />
los datos de este análisis.<br />
En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Uruguay (8), las tasas de mortalidad por cáncer (todos los<br />
sitios reunidos, excepto cáncer de piel diferente al melanoma) están decreciendo, particularmente en hombres.<br />
En Ecuador y Puerto Rico se mantienen estables y tienden a aumentar en México y Cuba. La importancia<br />
relativa de los cánceres responsables de estas tendencias varía según los países.<br />
En muchos países de la región se han observado tendencias decrecientes en las últimas décadas en algunas<br />
localizaciones importantes: estómago, útero, pulmón, y otros tipos de cáncer relacionados con el tabaquismo.<br />
No obstante, en mujeres, las tasas de mortalidad por cáncer de mama y de pulmón están aumentando en la<br />
mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, como ya se ha referido, las tasas de<br />
mortalidad por cáncer de cuello uterino continúan siendo aún muy elevadas y con resistencia a descender.<br />
En hombres, el cáncer de pulmón ha mostrado tendencias disímiles en las diversas subregiones de<br />
Latinoamérica y el Caribe. En Argentina y Uruguay, países que exhiben las mayores tasas de incidencia y<br />
mortalidad de la región, se ha observado un descenso moderado en las tasas de mortalidad en las últimas dos<br />
décadas. En otros países de la región se ha observado una estabilización de esas tasas, mientras que Ecuador<br />
y Venezuela muestran aún tasas en ascenso para esta localización.<br />
La mortalidad por cáncer de estómago ha decrecido notablemente en las últimas tres décadas en la mayoría de<br />
los países de Latinoamérica, incluidos Colombia y Ecuador, países en los cuales estas tasas crecieron hasta la<br />
década de los 80.<br />
Las razones de estas tendencias favorables parecen ser las mismas que se han propuesto para explicar<br />
este descenso en el resto del mundo. A pesar de que este problema está aún incompletamente resuelto,<br />
parece claro que principales factores contribuyentes son: el papel de la introducción de los medios de<br />
refrigeración en la conservación de los alimentos, una dieta más variada y el descenso en la prevalencia de<br />
la infección por Helicobacter pylori.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
21
EPIDEMIOLOGIA<br />
22<br />
No obstante, la mortalidad por cáncer de estómago es extremadamente elevada en muchos países de la región,<br />
lo cual justifica la importancia de los esfuerzos en materia de prevención de esta neoplasia.<br />
En casi todos los países de la región, las tasas de mortalidad por cáncer de próstata han mostrado un moderado<br />
aumento en las últimas décadas. En algunos países, la ausencia de aumentos en las tasas de hombres menores<br />
de 65 años, en contraste con aquéllas que comprenden todas las edades, parece indicar que la tendencia global<br />
está fuertemente influenciada por los cambios en el diagnóstico y la certificación de mortalidad en los pacientes de<br />
edades avanzadas (9). Esto es particularmente cierto en Chile, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, países en los cuales las<br />
tendencias crecientes para los hombres de todas las edades divergen de aquéllas correspondientes a<br />
edades truncadas (35-64 años).<br />
En mujeres, los cambios más relevantes, por su importancia en el total de las localizaciones son aquéllos<br />
referidos a cáncer de útero (cuello y cuerpo) y de mama.<br />
Debido a las dificultades en la precisión de los certificados de defunción, existe una elevada proporción de<br />
muertes por cáncer de útero en las que no se especifica la localización exacta; por lo tanto, las cifras disponibles<br />
para cáncer de útero corresponden a la agrupación de los tumores de cuello uterino, cuerpo uterino y útero<br />
sin especificar. En la mayoría de los países latinoamericanos se ha verificado una caída en las tasas de mortalidad<br />
por cáncer de útero (cuello y cuerpo sumados) desde 1970, a excepción de Argentina, Uruguay y Cuba, en<br />
donde han permanecido estables, aunque con valores comparativamente más bajos, como se detalló antes<br />
en este capítulo. Bosseti sugiere que estas tendencias decrecientes del conjunto de los cánceres de útero "se<br />
deben probablemente a una declinación de la mortalidad por cáncer de cérvix (sic)".<br />
A pesar de estas tendencias, las tasas de mortalidad por cáncer de útero en el conjunto de Latinoamérica<br />
son, aproximadamente, 10 veces superiores a aquéllas observadas en Norteamérica, lo cual indica la necesidad<br />
imperativa de promover e implementar campañas más extensas y adecuadas de detección precoz y, en el<br />
futuro, de vacunación.<br />
Las tasas de mortalidad por cáncer de mama se han sostenido estables en Argentina y Cuba en las últimas<br />
décadas. En Uruguay, la tasa de mortalidad parece haber comenzado a descender a partir de los finales de<br />
la década de los 90 (8). En otros países muestran tendencias crecientes, particularmente en aquéllos en los<br />
cuales los valores de las tasas de mortalidad eran más bajos. Estudios recientes muestran incrementos sustantivos<br />
en las tasas de incidencia en Puerto Rico y Colombia (10), con aumentos del orden del 68% y 12%,<br />
respectivamente, cuando se comparan las cifras del periodo 1973-1977 vs. 1993-1997. Se ha propuesto que<br />
los cambios en los hábitos nutricionales y otros factores ligados al estilo de vida, así como también el aumento<br />
del sobrepeso (11), han tenido importancia en esas tendencias. La declinación importante de la mortalidad<br />
por cáncer de mama en Norteamérica, donde las tasas eran muy altas, la estabilización o el esbozo de descenso<br />
en los países de Latinoamérica con tasas elevadas o medias y el ascenso de estas tasas en los países que<br />
poseen menores niveles de mortalidad por este tumor, estarían tal vez ligados a los diferentes tiempos en<br />
que se han ido produciendo los cambios en los hábitos reproductivos y en el estilo de vida.<br />
Si se considera que el descenso alcanzado en la mortalidad por cáncer de mama en los países desarrollados se<br />
ha atribuido al progreso combinado en los agentes terapéuticos (tamoxifén y quimioterapia adyuvante) y al diagnóstico<br />
precoz, los países de la Latinoamérica y el Caribe deben tener en cuenta la disponibilidad y el acceso de<br />
sus poblaciones a estas facilidades si se pretende obtener resultados similares en el futuro.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
A pesar de que las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón para las mujeres latinoamericanas están por debajo<br />
de las observadas en las mujeres de Estados Unidos, excepto para las cubanas, la tendencia se ha incrementado<br />
en la última década (5). En los últimos 10 años, la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres cubanas ha<br />
crecido 2,3% (12). También se han observado aumentos importantes en el mismo período en Uruguay (8).<br />
Este comportamiento podría sostenerse en los próximos años si se tiene en cuenta que los patrones de<br />
presentación de la enfermedad están determinados fundamentalmente por la exposición pasada al consumo<br />
de tabaco: la prevalencia de este hábito en las mujeres cubanas es de 26%, cifra que resulta bastante<br />
elevada al compararla con las observadas en otros países de la región. Estas cifras varían desde 5,5% en<br />
Paraguay a 35,5 en Chile (13).<br />
En relación con el cáncer colorrectal, mientras que en Canadá y Estados Unidos (como referencias del contexto<br />
americano) las tasas de mortalidad han mostrado un notorio descenso en las últimas tres décadas, en los<br />
países de Latinoamérica y el Caribe este curso ha sido menos favorable. En diversos países de la región<br />
estas tasas han aumentado, excepto en Argentina y Uruguay donde han permanecido estables en las últimas<br />
dos décadas, y donde las tasas son más elevadas. Las bajas tasas de cáncer colorrectal, en países como<br />
Brasil, Colombia y México, podrían deberse a hábitos favorables en la dieta. No obstante, los patrones de la<br />
mortalidad por cáncer colorrectal en Latinoamérica parecen estar cambiando desfavorablemente<br />
como consecuencia de las modificaciones en la dieta y en el estilo de vida, entre los cuales se destaca un<br />
aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.<br />
En el análisis de las tendencias de mortalidad, en cada caso en particular, es importante tener en cuenta<br />
que parte de las variaciones encontradas en los últimos años pueden deberse a mejorar en la calidad de los<br />
certificados de la defunción.<br />
Cánceres evitables<br />
El segundo paso fundamental en cualquier programa de control de cáncer, luego de haber evaluado la magnitud<br />
del problema, es estimar el impacto esperado. Éste puede expresarse como el número de casos o<br />
muertes que teóricamente podrían prevenirse evitando la exposición a los agentes causales.<br />
Como se mencionó anteriormente, el primer paso es cuantificar la proporción de los casos de cáncer que se podrían<br />
explicar por causas conocidas. Esas cifras proveen una línea basal para estimar el máximo beneficio alcanzable en<br />
relación con el total del problema. En la mayoría de los casos, sin embargo, el impacto probable será menor pues éste<br />
depende de si la exposición puede ser modificada o no puede serlo y, de serlo, de la eficacia de la intervención en la<br />
reducción de la prevalencia de la exposición.<br />
Desde hace tiempo se sabe que los riesgos de cáncer están determinados por el ambiente en general, por comportamientos<br />
vinculados al cuidado de la salud y, en gran parte, por factores externos. Los datos sobre agentes externos<br />
causantes de cáncer fueron recopilados durante la década de los 70, y luego incluidos y actualizados en una serie<br />
de revisiones tituladas (Monografías sobre la evaluación de riesgos carcinogénicos en humanos) de la Agencia<br />
Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) (14). Muchos de los agentes evaluados son sustancias químicas de<br />
uso industrial y las evidencias de su carácter carcinogénico provienen de experimentos en animales. El interés está<br />
centrado, naturalmente, en cuantificar la contribución de estos agentes como causa del cáncer en humanos. En<br />
1979, Higginson y Muir (15) analizaron datos de la incidencia de cáncer desde 1973. A partir de este análisis, llegaron<br />
a la conclusión de que: "el 80% de todos los cánceres son debidos a causas externas y, en principio, prevenibles".<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
23
EPIDEMIOLOGIA<br />
24<br />
La primera cuantificación de causas de cáncer humano la llevaron a cabo Doll y Peto en 1981 (16), quienes<br />
estimaron la contribución de diversas causas de muerte por cáncer en la población de los Estados Unidos,<br />
en personas menores de 65 años.<br />
Identificaron dos causas principales: el consumo de tabaco y la dieta. Se estimó que el tabaquismo era la causa del<br />
35% de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, la evidencia de que la dieta era la otra causa principal fue en gran<br />
parte indirecta y los datos resultaron a menudo inconsistentes. Según sus conclusiones, la dieta era responsable<br />
del 10% al 70% de los cánceres en humanos, dejando el 30% como la mejor estimación puntual.<br />
Desde entonces, se han identificado pocos agentes causales nuevos. En áreas como la nutrición, que inicialmente<br />
pareció prometedora, se ha obtenido escasa evidencia definitiva conducente a la prevención primaria. En la tabla 1<br />
se presenta un listado de los principales grupos de factores, de los cuales se ha demostrado, en forma consistente,<br />
que aumentan los riesgos de contraer ciertos tipos específicos de cáncer.<br />
Tabla 1. Factores que aumentan el riesgo para el órgano indicado<br />
Causa Localizaciones de cáncer asociados<br />
Tabaquismo pasivo y activo Pulmón, cavidad oral, faringe, laringe,<br />
esófago, vejiga, estómago, páncreas, hígado, riñón<br />
Dieta, exceso de peso, poca actividad física. Colon, mama en posmenopausia, endometrio, riñón<br />
Consumo de alcohol Cáncer de cabeza y cuello, esófago, hígado, mama<br />
Antecedentes reproductivos Mama, cuello uterino, endometrio, ovario<br />
Exposiciones ocupacionales Pulmón, vejiga, riñón, senos paranasales,<br />
laringe, sistema hematopoyético<br />
Radiación ionizante, radiación ultravioleta Todos los tumores malignos, piel,<br />
encéfalo y sistema nervioso<br />
Agentes infecciosos Hígado, estómago, cuello uterino,<br />
órganos ano-genitales, sistema hematopoyético, vejiga<br />
No todas las causas identificadas de cáncer son igualmente modificables. Por ejemplo, un estudio ha<br />
demostrado un riesgo doble de padecer cáncer de mama en mujeres que han tenido su primer hijo después<br />
de los 35 años en comparación con las que lo tuvieron antes de los 30 años (17). Por lo tanto, debe hacerse<br />
una distinción entre causas de cáncer y causas evitables de cáncer. No existe, por supuesto, un límite claro<br />
entre ambas ya que esto depende del grado en el cual se pueda modificar el ambiente.<br />
En 1997, el número de cánceres evitables se estimó en los países nórdicos (18) a partir de los datos de la<br />
incidencia. Esto se pudo realizar gracias a que todos los países nórdicos poseen registros de cáncer a nivel<br />
nacional y de alta calidad. En forma complementaria, se utilizaron datos de la prevalencia de exposición a<br />
factores de riesgo en cáncer. La dieta no se incluyó en este análisis debido a la incertidumbre respecto de<br />
la estimación de riesgos asociados y a la falta de datos detallados en el consumo de alimentos. Por otra<br />
parte, en el estudio, todos los cánceres de hígado se atribuyeron a un consumo excesivo de alcohol. Esas<br />
estimaciones se muestran en la tabla 2. Puede verse que solamente el 27% del total de cánceres son evitables<br />
y que el consumo de tabaco es el factor contribuyente principal.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Tabla 2. Proporciones del total de cánceres evitables anualmente en los países<br />
nórdicos, en el entorno del año 2000, en ambos sexos<br />
Factores ambientales o de estilo de vida %<br />
Consumo de tabaco 14,2<br />
Fumador pasivo 0,1<br />
Consumo de alcohol 1,1<br />
Ocupación 1,7<br />
Radón 0,2<br />
Radiaciones ionizantes (generadas por el hombre) 1,9<br />
Radiación solar 4,2<br />
Obesidad (índice de masa corporal > 39) 0,6<br />
Infección por virus del papiloma humano o por Helicobacter pylori 1,7<br />
Total 26,6<br />
No obstante las dificultades en el análisis de los factores de riesgo vinculados a la dieta, algunos aspectos<br />
podrían ser de interés en la región.<br />
Si bien persiste aún cierto grado de controversia, diversas evidencias epidemiológicas concluyen que la elevada<br />
ingestión de carnes rojas se asocia con el aumento del riesgo para ciertos cánceres digestivos, particularmente el<br />
cáncer de colon (19). Esto podría representar un factor importante en algunas regiones de Latinoamérica en<br />
las cuales se encuentran consumos muy elevados de carnes rojas (20).<br />
En ciertas regiones del cono sur de América (Argentina, sur de Brasil y Uruguay), se ha demostrado un consumo<br />
elevado de mate (una infusión preparada a base de hierbas que se bebe a elevada temperatura). Diversos estudios<br />
epidemiológicos han asociado consumos elevados de esta infusión con aumento del riesgo para ciertos<br />
cánceres, particularmente de la vía aérea y digestiva superiores, destacándose especialmente el cáncer de<br />
esófago (21, 22).<br />
El papel de las infecciones como factores de riesgo o etiológicos en cáncer se ha revaluado en los últimos<br />
años. La identificación del papel del virus del papiloma humano en el cáncer de cuello uterino ha incrementado<br />
las perspectivas del control del cáncer mediante la inmunización, perspectiva que fue abierta por el hallazgo<br />
de que el virus de la hepatitis B, así como también otros virus, estaban asociados a la aparición de ciertos<br />
cánceres. En Latinoamérica y el Caribe, este factor adquiere relevancia si se tienen en cuenta las elevadas<br />
tasas observadas en los cánceres de cuello uterino y de estómago, asociados a las infecciones por el virus<br />
del papiloma humano y por H. pylori, respectivamente. La IARC ha estimado que más del 40% de las muertes<br />
por cáncer en Europa se debe actualmente al tabaquismo, la dieta y ciertas infecciones (23). Estas estimaciones,<br />
aportadas anteriormente, están formuladas para cánceres que se pueden evitar con el cambio en la exposición,<br />
lo cual se considera usualmente como prevención primaria.<br />
Otra medida de control del cáncer es la prevención secundaria, es decir, la detección precoz de la enfermedad<br />
por medio del diagnóstico temprano y del tamizaje.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
25
EPIDEMIOLOGIA<br />
26<br />
El objetivo de la detección precoz es reducir la mortalidad por cáncer. Algunas pruebas de tamizaje detectan<br />
también lesiones precancerosas, lo que conduce a la prevención del desarrollo de tumores invasores. La<br />
displasia del epitelio cervical se detecta mediante el extendido de Papanicolaou (Pap). Se estima que entre 80%<br />
y 90% de los carcinomas escamosos del cuello uterino podrían evitarse si se llevara a cabo un Pap cada tres<br />
años (24). Existe evidencia creciente en el sentido de que la resección de adenomas detectados en el intestino<br />
grueso mediante sigmoidoscopio o colonoscopio flexible, disminuyen la incidencia de cáncer colorrectal<br />
(25). Por lo tanto, algunos tipos de cáncer pueden evitarse mediante la detección temprana (ver capítulo correspondiente).<br />
En los siguientes capítulos se discuten las variadas posibilidades que existen de disminuir los<br />
riesgos de cáncer y, como consecuencia, disminuir la mortalidad por esta enfermedad.<br />
En breve, el cáncer emerge actualmente como uno de los mayores problemas sanitarios en el perfil<br />
epidemiológico de Latinoamérica y el Caribe, y su importancia amenaza ser considerablemente mayor en<br />
las próximas décadas (1).<br />
La enorme heterogeneidad de los indicadores socioeconómicos, entre los diferentes países y, particularmente,<br />
en el interior de la mayoría de ellos, expresa la gran complejidad de la región, en términos de la heterogeneidad<br />
en la exposición a diferentes factores de riesgo y hábitos (vinculados a las condiciones de vida, nivel de<br />
educación, ingresos, etc.) y también en el alcance potencial de las medidas que se implementen en materia de<br />
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.<br />
En estas circunstancias, parece ser primordial desarrollar programas de prevención primaria, en particular,<br />
las medidas de control del tabaquismo, así como la promoción y difusión de medios adecuados (refrigeración)<br />
de conservación de alimentos. En relación con la prevención secundaria, particularmente en mujeres, es de<br />
importancia capital desarrollar y optimizar los programas de detección de la patología del cuello uterino y<br />
de detección precoz del cáncer de mama.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía<br />
1. United Nations, Statistics Division: Methods and Classifications. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.<br />
2. Parkin D, Whelan S, Ferlay J et al. eds. <strong>Cancer</strong> incidence in five continents. Vol VIII. IARC Scientific Publications<br />
No. 155, Lyon: IARC Press, 2002.<br />
3. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin D. GLOBOCAN 2002. <strong>Cancer</strong> Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. Lyon: IARC<br />
<strong>Cancer</strong>Base No. 5, version 2.0.<br />
4. Parkin D, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global <strong>Cancer</strong> Statistics, 2002. CA <strong>Cancer</strong> J Clin 2005; 55:74-108.<br />
5. Bosetti C, Malvezzi M, Chatenoud L, Negri E, Levi F, La Vecchia C. Trends in cancer mortality in the Americas,<br />
1970-2000. Ann Oncol 2005; 3:489-511.<br />
6. Organización Panamericana de la Salud. Análisis de la situación de las Américas, 1999-2000. Boletín Epidemiológico,<br />
2000; vol.21, No.4.<br />
7. WHO mortality database. http://www-dep.iarc.fr.<br />
8. Vassallo JA, Barrios E. Atlas de mortalidad por cáncer en Uruguay, comparación de dos quinquenios: 1994-1998 y<br />
1999-2003. Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, Montevideo-Uruguay, 2005.<br />
9. Álvarez YH, Yi ME, Garrote LF, Rodríguez RC. Incidence, mortality and survival from prostate cancer in Cuba, 1977-1999.<br />
Eur J <strong>Cancer</strong> Prev, 2004;13:377-81.<br />
10. Althuis MD, Dozier JM, Anderson WF et al. Global trends in breast cancer incidence and mortality 1973-1997. Int J<br />
Epidemiol 2005;34:405-12.<br />
11. Filozof D, González C, Sereday M et al. Obesity prevalence and trends in Latin-American countries. Obes Rev. 2001;2:99-106.<br />
12. Ministerio de Salud Pública de Cuba. Dirección Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Salud 2004. ISSN 1561-4425.<br />
13. Corrao MA, Guindon GE, Sharma N, Shokoohi DF (eds). Tobacco Control Country Profiles. American <strong>Cancer</strong> Society,<br />
Atlanta, GA, 2000.<br />
14. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: http://monographs.iarc.fr<br />
15. Higginson J, Muir CS. Epidemiology. En: Holland JF, Frei F, eds. <strong>Cancer</strong> medicine. Philadelphia: Lea & Febiger; 1973.<br />
16. Doll R, Peto R. The causes of cancer. Oxford: Oxford University Press; 1981.<br />
17. Kelsey JL, Gammon MD and John EM. Reproductive factors and breast cancer. Epidemiol Rev 1993;15:36-47.<br />
18. Olsen JH, Andersen A, Dreyer L et al. Avoidable cancers in the Nordic countries. APMIS 1997;105(suppl76):1-146.<br />
19. Norat T et al. Meat, fish, and colorectal cancer risk: the European prospective investigation into cancer and nutrition.<br />
Journal of the National <strong>Cancer</strong> Institute 2005;97:906-16.<br />
20. Food Agriculture Organization. Food Balance Sheets 1999. Rome: FAO; 1999.<br />
21. Vasallo A, De Stéfani E, Correa P, Cendan M, Zavala D, Chen V, Carzoglio J, Deneo-Pellegrini H. Esophageal cancer<br />
in Uruguay. A case-control study. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst., 1985;75:1005-9.<br />
22. Castellsague X, Muñoz N, De Stefani E et al. Influence of mate drinking, hot beverages and diet on esophageal cancer<br />
risk in South America. Int J <strong>Cancer</strong>. 2000;88:658-64.<br />
23. Moolgavkar S, Krewski D, Zeise L, Cardis E, Moller H. Quantitative estimation and prediction of human cancer risks.<br />
IARC Scientific publications no.131, Lyon: IARC Press; 1999.<br />
24. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. Screening for squamous cervical cancer: duration of low risk after<br />
negative results of cervical cytology and its implication for screening policies. Br Med J. 1986;293:659-64.<br />
25. Mandel JS, Church TR, Bond JH, Ederer F, Geisser MS, Mongin SJ, Snover DC, Schuman LM. The effect of fecal<br />
occult-blood screening on the incidence of colorectal cancer. N Engl Med. 2000;343:1603-7.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
27
Desigualdades sociales<br />
y cáncer<br />
2
2 Desigualdades sociales<br />
y cáncer<br />
Elsebeth Lynge<br />
Rolando Camacho<br />
Juan Lence<br />
Catterina Ferreccio<br />
Agradecemos a<br />
Dora Loria<br />
Nicolás Zengarini<br />
John Marulanda<br />
Resumen<br />
La lucha contra las desigualdades en la incidencia del cáncer en<br />
las diferentes poblaciones no es una tarea fácil, ya que el impacto<br />
del nivel social varía en las diferentes localizaciones de cáncer y<br />
en el tiempo.<br />
Así, por ejemplo, el tabaco constituye una vasta epidemia social<br />
que se propaga rápidamente en todos los estratos sociales.<br />
Cuando se conocieron sus primeros efectos negativos, los fumadores<br />
pertenecientes a las clases sociales superiores fueron los primeros<br />
en dejar de fumar. Fumar es un hábito individual pero la exposición<br />
al tabaco depende, sin embargo, de factores políticos, económicos<br />
y sociales que deben ser tomados en cuenta en la lucha contra el<br />
tabaquismo.<br />
La obesidad es la nueva gran epidemia social. Si bien el estilo de<br />
vida sedentario se presentó inicialmente en las personas que<br />
podían disponer de un coche y una alimentación opulenta, la obesidad<br />
es hoy, sin embargo, un problema que afecta principalmente las<br />
clases sociales más desfavorecidas. En la lucha contra la obesidad,<br />
debemos no solamente reaccionar a nivel individual, sino también<br />
combatir el ambiente "obesogénico" promoviendo la actividad<br />
física y la alimentación sana, no como algo extra, sino como parte<br />
integral de la vida cotidiana.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
29
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
30<br />
Desigualdades sociales<br />
y cáncer<br />
Perspectiva histórica<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Elsebeth Lynge<br />
La primera publicación sobre mortalidad por cáncer según las clases sociales se hizo en Inglaterra y Gales<br />
en 1911 (1) y fue evidente -incluso, demostró- ya en esa época, que las muertes por cáncer se distribuían<br />
de manera desigual en la población. A pesar de ello, las diferencias socioeconómicas en cáncer no han sido<br />
nunca el objetivo principal de las investigaciones de las causas de la enfermedad como lo han sido, por<br />
ejemplo, las diferencias geográficas.<br />
Las diferencias socioeconómicas como causa de mortalidad general han sido siempre un asunto de preocupación<br />
política, no así como causa de la mortalidad por cáncer, a lo que se le ha dado relativamente poca atención.<br />
El propósito de este capítulo es presentar información clave sobre la influencia de las diferencias socioeconómicas<br />
en la incidencia y la mortalidad por cáncer y generar ideas para la lucha contra estas desigualdades.<br />
La lucha contra el cáncer se orienta a dos frentes: evitar enfermar de cáncer y evitar morir por cáncer.<br />
Este capítulo se refiere sólo al primer aspecto y no a las desigualdades sociales en el acceso al tamizaje o<br />
al tratamiento del cáncer.<br />
La comprensión de la dimensión social de la salud le debe mucho a los suplementos decenales sobre<br />
mortalidad ocupacional en Inglaterra y Gales, publicados entre 1851 y 1982. Los resultados se presentan<br />
frecuentemente como razón estandarizada de mortalidad 1<br />
.<br />
Logan emprendió el impresionante trabajo de recopilación de datos sobre mortalidad por cáncer de esos<br />
volúmenes en tablas fácilmente comprensibles (2). La figura 1 muestra las tasas de mortalidad para hombres<br />
en Inglaterra y Gales, según la localización del cáncer y los años específicos. La clase social I representa<br />
los profesionales y las clases más altas, y la clase social V representa a los trabajadores no calificados. Los<br />
datos mostraron un claro gradiente en la mortalidad general por cáncer, tanto en el año 1931 como en el<br />
1971, con las tasas de mortalidad más bajas en la clase social I y las más altas en la clase social V. No<br />
obstante, el patrón no fue uniforme según la localización del cáncer ni, tampoco, estable en el tiempo.<br />
En 1931, la mortalidad por cáncer del pulmón en hombres estuvo equitativamente distribuida. Sin embargo,<br />
más tarde se desarrolló una abrupta pendiente según la clase social; así, en 1971 el cáncer de pulmón era<br />
unas tres veces más común en hombres de la clase social V que entre los de clase social I. La distribución<br />
similar del cáncer del pulmón en 1931, probablemente, refleja una mezcla de causas: tal vez los casos en<br />
hombres de la clase social se debieron fundamentalmente al tabaquismo, mientras que los casos de la<br />
1 REM, razón estandarizada de mortalidad: 100 X el número observado de muertes por cáncer en una clase social o grupo ocupacional<br />
determinado, dividido por el número esperado de muertes por cáncer basados en el acumulado años-persona para este grupo, multiplicado<br />
por la tasa específica de mortalidad por cáncer en este grupo de edad de la población estándar.
clase social V se relacionaron fundamentalmente con la exposición ocupacional, como a los productos de<br />
la combustión, el polvo de sílice, el asbesto y los compuestos de cromo y níquel. Durante la primera guerra<br />
mundial, el hábito de fumar se extendió entre los hombres de todas las clases sociales y el tabaco se sobreañadió<br />
a la carga de carcinógenos pulmonares a los que ya estaban expuestas las clases bajas. Cuando se demostró,<br />
a inicios de la década del sesenta, que el tabaco era causa de cáncer de pulmón, las clases sociales altas<br />
fueron las primeras en comenzar a abandonar el hábito de fumar. En 1971, la apreciable diferencia observada<br />
en cáncer de pulmón en hombres según clases sociales fue el resultado de este proceso.<br />
El cáncer de estómago ha sido siempre una enfermedad de la pobreza. La incidencia en países desarrollados<br />
ha descendido en los últimos 50 años, debido, fundamentalmente, al mejor abastecimiento de alimentos<br />
frescos. La figura 1 muestra que, en 1971, el descenso de la mortalidad por cáncer de estómago se asociaba<br />
con diferencias más considerables según la clase social.<br />
83<br />
92<br />
99<br />
102<br />
114<br />
Figura 1. Mortalidad del cáncer por clases sociales,<br />
en Inglaterra y Gales<br />
Todos los sitios<br />
1931<br />
107<br />
96<br />
101<br />
91<br />
112<br />
55<br />
83<br />
98<br />
112<br />
143<br />
75<br />
80<br />
108<br />
116<br />
131<br />
50<br />
66<br />
109<br />
125<br />
147<br />
1971<br />
Cáncer de pulmón<br />
1931 1971<br />
Cáncer de estómago<br />
1931<br />
53<br />
68<br />
110<br />
123<br />
143<br />
1971<br />
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
31
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
32<br />
El cáncer de mama mostró un patrón opuesto al de estómago. En Inglaterra y Gales, en 1931, la razón<br />
estandarizada de mortalidad para el cáncer de mama fue de 138% para las mujeres casadas pertenecientes<br />
a la clase social I y de 82% para las de la clase social V. La tasa más baja en este último grupo fue, probablemente,<br />
un resultado de la edad más tardía de la menarquia y más temprana al primer parto. La ingestión<br />
restringida de alimentos retrasa la edad de la menarquia y la edad del primer parto es usualmente más tardía<br />
en las clases sociales más altas, ya que la educación retarda la edad del matrimonio y, por tanto, del primer<br />
embarazo. Con el tiempo en estos países, los alimentos se han hecho más abundantes y la educación de las<br />
mujeres se ha expandido desde las clases superiores para convertirse en norma. Estos procesos han determinado<br />
la reducción del desnivel según las clases sociales en cáncer de mama.<br />
Algunos riesgos de cáncer estuvieron muy relacionados con las clases sociales debido a que eran causados<br />
por exposiciones ocupacionales. Por ejemplo, antes de la segunda guerra mundial se utilizaban anticorrosivos<br />
basados en naftilamina 1 y 2 en la industria británica de la goma, lo que generaba un riesgo aumentado para<br />
el cáncer de vejiga entre los trabajadores. El uso de anticorrosivos se erradicó en 1949 en estos países y<br />
por ello no se observó ese exceso de riesgo de cáncer de vejiga en los trabajadores que se incorporaron a<br />
la industria después de 1949 (3).<br />
Esta información aporta dos mensajes clave:<br />
- Primero, las desigualdades en cáncer que se observan según la clase social no son uniformes para<br />
todos los tipos de cáncer: hay cánceres de la pobreza y cánceres de la opulencia.<br />
- Segundo, la asociación entre clase social y una localización específica de cáncer no es estable en<br />
el tiempo: la brecha existente en el comportamiento del cáncer según las clases sociales puede<br />
aumentar o disminuir, según el cambio en las condiciones y el estilo de vida.<br />
Patrones actuales de incidencia de cáncer<br />
en los países nórdicos<br />
El estudio más amplio sobre la incidencia de cáncer, con información particular según clases sociales, causas<br />
de muerte y de incidencia, es el de los países nórdicos (4). Este estudio cubrió una población de 10 millones<br />
de habitantes en edades entre 25 y 64 años, según el censo de 1970 en Dinamarca, Finlandia, Noruega y<br />
Suecia. La cohorte fue seguida por un periodo de 20 años, aproximadamente, durante el cual se reportaron<br />
1 millón de casos nuevos de cáncer. Los países nórdicos tienen una larga tradición de registros de cáncer<br />
a nivel nacional y de alta calidad, que les permite mapear las diferencias socioeconómicas en la incidencia<br />
de cáncer. Como la incidencia de cáncer es una mejor medida del riesgo de cáncer que la mortalidad, es el mejor<br />
parámetro que se puede utilizar al estudiar la asociación entre exposición y riesgo subsecuente.<br />
La transición económica a una sociedad industrial se produjo relativamente tarde en los países nórdicos. En<br />
1970, más del 20% de los hombres en Finlandia aún trabajaban en la agricultura. La tabla 1 muestra las<br />
razones estandarizadas de incidencia de cáncer en hombres y mujeres en los países nórdicos entre 1970 y<br />
1990 para agricultores, dentistas, meseros, plomeros y mujeres periodistas. Estos grupos ocupacionales<br />
fueron seleccionados para ilustrar los patrones de cáncer según la posición en la sociedad, con diferencias<br />
en ingresos, tipo de trabajo y hábitos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Tabla 1. Incidencia de cáncer en hombres y mujeres pertenecientes a grupos<br />
profesionales seleccionados, en los países nórdicos, 1970-1990<br />
Sexo Ocupación REI p/todos<br />
los sitios<br />
de cáncer<br />
HOMBRES<br />
MUJERES<br />
Agricultores 79<br />
Número de cánceres<br />
por localización / REI<br />
100<br />
21 9 1 Faringe, lengua,<br />
boca, hígado,<br />
laringe, esófago,<br />
pulmón, colon,<br />
recto, vesícula<br />
biliar, páncreas,<br />
nariz, pleura,<br />
mama, próstata,<br />
riñón, vejiga,<br />
melanoma,<br />
otros de piel,<br />
cerebro,<br />
desconocido<br />
Dentistas 97 3 27 1 Páncreas,<br />
estómago, pulmón<br />
Plomeros 108 3 25 3 Labio, testículo<br />
melanoma<br />
Periodistas 122 0 29 3<br />
Pulmón, cuerpo<br />
uterino, mama<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Localizaciones de cáncer<br />
Agricultores 83 15 16 1 Laringe, pulmón,<br />
nariz, hígado, boca,<br />
vejiga, colon, recto,<br />
páncreas, mama,<br />
cuello uterino,<br />
cuerpo uterino,<br />
melanoma, otros<br />
de piel, linfoma<br />
de Hodgkin<br />
Camareras 106 3 24 5 Cuerpo uterino,<br />
melanoma,<br />
otros de piel<br />
REI baja REI alta<br />
Labio<br />
Melanoma<br />
Pleura, pulmón,<br />
vejiga<br />
Camareros 159 0 19 11<br />
Lengua, faringe,<br />
boca, estómago,<br />
hígado, pulmón,<br />
colon, páncreas,<br />
próstata, vejiga<br />
Mieloma múltiple<br />
Dentistas 108 2 27 3 Vejiga,<br />
cuello uterino<br />
Melanoma,<br />
otros de piel,<br />
mama<br />
Laringe, boca,<br />
pulmón, cuello<br />
uterino, vejiga<br />
REI, razón estandarizada de incidencia: 100 X el número observado de casos de cáncer incidentes en una clase social o grupo ocupacional determinado<br />
dividido por el número esperado de casos de cáncer incidentes basados en el acumulado años-persona para este grupo, multiplicado por la tasa específica de<br />
incidencia de cáncer en este grupo de edad de la población estándar.<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
33
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
34<br />
Los hombres que trabajaban en la agricultura tenían una incidencia global de cáncer 20% menor que los de la<br />
población general. Este porcentaje variaba del 30% en Dinamarca al 14% en Finlandia. Se encontró un bajo riesgo<br />
para los tipos de cáncer causados por el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la alimentación abundante o rica en<br />
grasa, la exposición solar por recreación y la exposición ocupacional a elementos como asbesto y aserrín (polvo<br />
de madera). El único riesgo en exceso fue para el cáncer de labio, el cual, como se sabe, es común en trabajadores a<br />
la intemperie. Las mujeres que trabajaban en la agricultura, mayormente esposas que laboraban en las granjas<br />
familiares, tuvieron una incidencia global de cáncer 17% más baja que la de la población general; este porcentaje<br />
varió de 25% en Dinamarca a 11% en Suecia. Se encontraron bajos riesgos para las mismas localizaciones de<br />
cáncer que en los hombres, así como para el cáncer de cuello uterino asociado a múltiples parejas sexuales y para<br />
el cáncer de mama asociado al primer parto en edad tardía. El único exceso en riesgo de cáncer entre las<br />
mujeres campesinas fue para el mieloma múltiple, el cual se ha encontrado también en exceso en agricultores en otros<br />
estudios. El trabajo agrícola implica un esfuerzo físico duro, una dieta basada casi totalmente en alimentos<br />
producidos en casa, la ingestión de bebidas alcohólicas sólo en celebraciones, el hábito de fumar limitado al uso<br />
de pipas en hombres y una familia estable con 2 a 4 hijos. En 1960, más del 20% de los hombres daneses<br />
trabajaban en la agricultura, pero este porcentaje bajó a menos del 10% en 1980.<br />
El patrón de cáncer para los meseros o camareros (hombres y mujeres) fue casi el opuesto al de los campesinos. Los<br />
meseros tenían un gran exceso de riesgo para cánceres relacionados con el consumo de alcohol y tabaco, incluso el<br />
cáncer de lengua, boca, faringe, esófago, hígado, laringe, pulmón, cuello uterino y vejiga. Su exposición al tabaco fue<br />
debida tanto al consumo propio como a realizar trabajo físico en ambientes contaminados por el humo del tabaco.<br />
Los plomeros presentaron un exceso de riesgo para mesoteliomas pleurales, lo cual demostraba que su<br />
trabajo implicaba la exposición al asbesto utilizado como aislante. No obstante, tenían un bajo riesgo para<br />
melanoma maligno, enfermedad claramente asociada en los países nórdicos con las vacaciones frecuentes<br />
en lugares soleados del sur.<br />
El riesgo excesivo para melanoma maligno en los dentistas, tanto hombres como mujeres, refleja su incipiente<br />
hábito de tomar vacaciones al sol, mientras que, en general, sus estilos de vida eran saludables, con escaso<br />
hábito de fumar, lo que se refleja en su bajo riesgo para cáncer de pulmón y vejiga.<br />
El patrón de cáncer en las mujeres periodistas refleja un estilo de vida que incluye tabaquismo y embarazo tardío.<br />
En general, las cifras nórdicas nos dicen que el patrón de cáncer de un grupo ocupacional o social específico<br />
refleja su historia de exposición.<br />
Cánceres prevenibles<br />
En 1997, en los países nórdicos se condujo un estudio de la proporción de cánceres atribuibles -y, en principio,<br />
evitables- a factores de riesgo conocidos. Las estimaciones se basaron en la incidencia de cáncer, los niveles<br />
de exposición y el conocimiento existente en ese momento sobre las causas de cáncer, exceptuando los<br />
factores dietéticos (5). La conclusión general del estudio fue que el 27% de los cánceres son, en principio,<br />
evitables. La comparación entre el patrón de los cánceres relacionados con la ocupación en los países nórdicos<br />
y la proporción estimada de cánceres evitables muestra que en las décadas del 70 y el 80 había un grupo<br />
para el cual esta meta estaba cercana a su realización: los campesinos, de hecho, tenían un riesgo para cáncer<br />
total 21% menor que sus conciudadanos. Igualmente ocurría con las mujeres campesinas, cuyo riesgo de<br />
cáncer total era 17% menor que el de las demás mujeres de sus respectivos países.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
La meta de prevención, según lo demostrado en los países nórdicos, es de hecho alcanzable y ha sido lograda<br />
por los campesinos. Incluso, el estilo de vida de los campesinos se asoció no sólo con bajo riesgo de cáncer,<br />
sino también con baja mortalidad por otras causas (6). No obstante, la mayoría de los cánceres tiene un<br />
período largo de latencia por lo que la incidencia de cáncer observada en los campesinos nórdicos en los<br />
70 y 80, de hecho, refleja las condiciones de vida antes de la segunda guerra mundial. Desde entonces, el<br />
trabajo agrícola y la vida en el campo han cambiado considerablemente pues la mecanización ha reemplazado<br />
mucho al trabajo duro del campo. Una encuesta reciente en Dinamarca mostró que la obesidad es ahora<br />
muy común en las áreas rurales.<br />
La incidencia de cáncer se incrementó dramáticamente durante el desarrollo económico que siguió a la<br />
segunda guerra mundial, como se ilustra para Dinamarca en la figura 2 (7). La disminución del hábito de<br />
fumar en los hombres desde los años 70 ha producido un descenso en las tendencias tanto de la incidencia<br />
como de la mortalidad por cáncer de pulmón. En los próximos años, se espera que la incidencia de cáncer esté<br />
fuertemente asociada con la emergente epidemia de obesidad, la cual es ahora más común entre las clases<br />
socioeconómicas más bajas. La epidemia afectará, por tanto, la distribución del cáncer. Por ejemplo, la aparición<br />
de cáncer colorrectal está relacionada con hábitos dietéticos y actividad física. Es interesante notar la inversión<br />
en la tendencia de este cáncer. En la década del 50 la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal en hombres<br />
entre 25 y 64 años residentes en áreas de altos ingresos en Estados Unidos, fue el doble de la registrada<br />
en áreas de bajos ingresos, mientras que en los años 90 la tasa en áreas de bajos ingresos sobrepasó a la<br />
de las áreas de altos ingresos (8). Por consiguiente, durante esos 40 años, ese tipo de cáncer característico<br />
de las clases pudientes se convirtió en típico de las menos pudientes, como también se había observado<br />
para el cáncer de pulmón.<br />
TAE (Tasa ajustada por edad) x 100.000<br />
Figura 2. Incidencia y mortalidad por cáncer en Dinamarca, 1943-1998,<br />
tasa ajustada por edades a la población mundial<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000<br />
Año<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Incidencia<br />
Mortalidad<br />
Incidencia<br />
Mortalidad<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
35
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
36<br />
Lucha contra la desigualdad social<br />
La lucha contra los efectos de la desigualdad en la incidencia de cáncer no es simple porque el gradiente<br />
social no es uniforme para los distintos tumores, ni estable en el tiempo para un mismo tumor. Las actividades<br />
que pueden ser emprendidas por las ONG se muestran en la tabla 2.<br />
En parte, el problema del cáncer en las clases sociales bajas se debe a la exposición a carcinógenos en el<br />
puesto de trabajo. La batalla contra estos carcinógenos como parte de la lucha de clases ha sido feroz y, a<br />
veces, ha demandado "cadáveres sobre la mesa" como evidencia. Afortunadamente, la exposición a carcinógenos<br />
ocupacionales en los países desarrollados ha disminuido con los cambios en la estructura de la<br />
industria y la promulgación de medidas de regulación, aunque en algunos países europeos aún falta la<br />
implementación de dichas regulaciones. La exportación de trabajos riesgosos a países en desarrollo es un<br />
efecto adverso del mejoramiento de las condiciones de trabajo en países desarrollados.<br />
La mayor parte del problema del cáncer, no obstante, no está directamente relacionada con la exposición<br />
en el puesto laboral o con otras exposiciones que podrían ser fácilmente combatidas en nombre de la lucha<br />
de clases. El consumo de tabaco se expande de una manera impresionante desde las personas con solvencia<br />
económica hacia todas las capas de la sociedad. Cuando se conocieron los efectos adversos a la salud del<br />
hábito de fumar, las clases sociales altas fueron las primeras en reducir el tabaquismo. Aunque fumar es<br />
un hábito individual, la exposición depende de factores políticos, económicos y sociales (9).<br />
La lección aprendida de la lucha contra el tabaco es que las medidas legislativas, como restricciones en la<br />
publicidad, creación de áreas libre de humo y altos impuestos, son importantes porque pueden alcanzar a<br />
todos los sectores de la sociedad. Se pueden adoptar cuidadosamente otras medidas para maximizar su<br />
capacidad de llegar a todos los grupos sociales. Deben diseñarse programas para asegurar la participación<br />
de toda la población, independientemente de su origen económico, cultural o étnico (ver capítulo de<br />
Evaluación de actividades de prevención en cáncer). Se han obtenido algunos éxitos, como la reducción del<br />
hábito de fumar en hombres y su estabilización en mujeres, en algunos países de Europa occidental. A ese<br />
éxito han contribuido no sólo las intervenciones focales, sino otros niveles de desarrollo alcanzados por la<br />
sociedad. Los cambios de tareas, planes y horarios laborales, así como en los proyectos de empleo y en<br />
los recesos para fumar, no tienen la misma importancia en la jornada de trabajo en una oficina que en una<br />
línea de montaje. La disponibilidad de placeres alternativos que, irónicamente, incluyen las comidas rápidas,<br />
dulces y refrescos, se ha incrementado con la reducción del consumo de tabaco.<br />
La obesidad es la nueva epidemia social. El estilo de vida sedentario comienza en las personas que logran<br />
tener un automóvil y comida abundante, por lo que el exceso de riesgo para aquellos cánceres relacionados<br />
con la obesidad aparece primariamente en las clases sociales altas. Sin embargo, actualmente la obesidad<br />
es un problema principalmente de las clases sociales bajas y se espera que la diferencia originada por la<br />
desigualdad social en los cánceres atribuibles a la obesidad cambie, como se ha observado en el cáncer<br />
colorrectal en Estados Unidos. Aunque la ingestión excesiva de alimentos y la poca actividad física son elecciones<br />
individuales, los factores políticos, económicos y sociales juegan un papel importante y ahora existe el concepto<br />
de vivir en un ambiente "obesogénico" (ver capítulo de Dieta).<br />
Es notable que la menor incidencia de cáncer en los países nórdicos en las décadas del 70 y el 80 se haya<br />
encontrado entre los campesinos, la parte más arcaica económica y socialmente de la sociedad. Es importante<br />
aprender de esta observación y ver cómo se puede adaptar el aspecto saludable de su estilo de vida a la<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
vida moderna. Debemos aprender más sobre cómo incorporar la actividad física y los alimentos saludables,<br />
no como una adicción sino como componentes integrados a la vida diaria. Debemos encontrar vías para<br />
implementar el control del consumo de tabaco para todos los grupos sociales. Tenemos que aprender el<br />
papel de las redes sociales y del capital social en la construcción y el mantenimiento de un ambiente social<br />
con una carga reducida de cáncer.<br />
Tabla 2. Diferencias Socioeconómicas<br />
Las diferencias socioeconómicas se deben al modo de organización social. Cambiar estas<br />
estructuras es una tarea que sobrepasa la capacidad de las organizaciones de lucha contra el<br />
cáncer y otras ONG. Sin embargo, estas organizaciones pueden combatir las desigualdades<br />
observadas fijando objetivos específicos destinados a reducir el problema de cáncer en grupos de<br />
alto riesgo.<br />
Medida Resultado Deseado<br />
Identificar los carcinógenos en los ambientes<br />
laborales y reglamentar las exposiciones.<br />
Eliminar los carcinógenos ambientales,<br />
en particular el tabaquismo pasivo.<br />
Controlar los ingredientes alimentarios<br />
y la cadena de frío, contaminaciones, etc.<br />
Prohibir la publicidad sobre el tabaco,<br />
controlar la publicidad sobre el alcohol.<br />
Reglamentar el consumo de alcohol y de tabaco en<br />
lugares públicos y su consumo en el medio laboral,<br />
en guarderías, dispensarios, escuelas,<br />
universidades, hospitales, asilos de ancianos, etc.<br />
Favorecer el acceso a una alimentación sana<br />
en supermercados, centros deportivos, cines, etc.<br />
Mejorar la calidad de los espacios públicos:<br />
transporte público, calles, y favorecer el acceso<br />
a caminos peatonales, escaleras, pistas para<br />
bicicletas, parques, etc.<br />
Plantar árboles, recoger la basura, limitar<br />
el ruido, reducir la utilización de autos, etc.<br />
en espacios públicos.<br />
Evitar los cánceres ocupacionales.<br />
Evitar los cánceres relacionados con el ambiente.<br />
Evitar los cánceres causados por alimentos,<br />
contaminaciones, etc.<br />
Evitar los cánceres producidos por el consumo<br />
de tabaco y alcohol, especialmente en jóvenes.<br />
Evitar los cánceres producidos por el consumo<br />
de tabaco y alcohol, especialmente en jóvenes.<br />
Establecer hábitos alimentarios saludables.<br />
Fomentar que la gente camine o utilice<br />
una bicicleta para trasladarse al trabajo,<br />
la escuela o cuando va de compras.<br />
Hacer más atractivas las actividades recreativas<br />
tales como caminar, jugar, correr,<br />
montar bicicleta.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
37
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
38<br />
Desigualdades sociales y cáncer<br />
en Latinoamérica y el Caribe<br />
La meta principal de la salud pública es la prevención de las enfermedades en las poblaciones humanas y<br />
los factores socioeconómicos tienen una importancia cardinal en ello. Hay una clara evidencia de que el cáncer<br />
está relacionado con factores socioeconómicos, pero esto no parece quedar bien explicado por los factores<br />
de riesgo conocidos. De hecho, hay poca evidencia sobre cuáles de los factores socioeconómicos son los<br />
más importantes o si, más bien, es el "paquete" completo de desigualdades sociales el principal responsable<br />
de las diferencias en el riesgo de cáncer (10).<br />
A diferencia de lo descrito para Europa, en Latinoamérica no se ha estudiado la relación entre la incidencia<br />
y la mortalidad por cáncer y las desigualdades sociales, con el detalle que el tema merece. Sí se ha estudiado<br />
la relación entre pobreza y desnutrición, mortalidad infantil y enfermedades infecciosas. Durante mucho<br />
tiempo se enseñó que el cáncer y las enfermedades crónicas eran el resultado del estilo de vida de los países<br />
desarrollados y, por lo tanto, problemas no prioritarios en Latinoamérica. La realidad está demostrando lo<br />
equivocado de este concepto. En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestros países,<br />
precedida por las enfermedades crónicas del adulto.<br />
En varios países latinoamericanos se han hecho trabajos que relacionan la distribución geográfica de la<br />
mortalidad general con algunos indicadores de niveles socioeconómicos. Aunque escasos, hay estudios<br />
específicos sobre mortalidad por cáncer, sobre todo para aquellos tumores relacionados con niveles socioeconómicos<br />
bajos, que han mostrado una correlación positiva entre la mortalidad y las necesidades básicas<br />
insatisfechas (NBI) (11, 12).<br />
Dado el carácter multidimensional del fenómeno de la pobreza en Latinoamérica, las NBI se introdujeron<br />
por organismos internacionales como indicadores de la intensidad de la misma (13). Las NBI se miden por<br />
seis indicadores de carencias de los hogares: tipo de vivienda, hacinamiento, abastecimiento de agua,<br />
servicio sanitario, deserción escolar y capacidad de subsistencia.<br />
Algunos ejemplos particulares de desigualdades<br />
y cáncer en Latinoamérica<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Rolando Camacho<br />
Juan Lence<br />
Catterina Ferreccio<br />
Los cánceres de estómago, cuello uterino, hígado y esófago son más comunes en los países en vías de<br />
desarrollo y los grupos socioeconómicos menos favorecidos en los países industrializados (14).<br />
Sin embargo, hay notables discrepancias entre clases: en los países en vías de desarrollo la incidencia del<br />
cáncer de pulmón es, generalmente, mayor en los grupos socioeconómicos más privilegiados, aun cuando<br />
las tasas son menores que en los países desarrollados (15).<br />
El cáncer de cuello uterino que a nivel mundial afecta preferentemente a las mujeres de los países en desarrollo,<br />
afecta a los grupos de las regiones más pobres en el interior de cada país (figura 3).
Arauco<br />
Valparaíso<br />
A. Norte<br />
Maule<br />
Atacama<br />
Aysen<br />
Ñuble<br />
Osorno<br />
Magallanes<br />
Talcahuano<br />
Aconcagua<br />
Coquimbo<br />
Antofagasta<br />
A. Sur<br />
Viña Del Mar<br />
O'higgins<br />
Llanchipal<br />
Arica<br />
Bio Bio<br />
Valdivia<br />
Sur<br />
Occidente<br />
Norte<br />
Concepción<br />
Iquique<br />
Sur Oriente<br />
Oriente<br />
Central<br />
Figura 3. Tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino<br />
según servicio de salud, Chile, 2003.<br />
0 5 10 15 20 25<br />
Tasa x 100.000 Mujeres 15 años y más<br />
Fuente: Ferreccio Catterina y Gederlini Alessandra. Elaborado a partir de información oficial del Ministerio de Salud de Chile.<br />
Esta enorme brecha de mortalidad no se explica sólo por las diferencias en la cobertura del examen de Papanicolaou,<br />
que es sólo 12% menor en Arauco que en Oriente. En la tabla 3 se muestra que, en Chile, el riesgo de morir por<br />
cáncer de cuello uterino es cuatro veces mayor entre las mujeres de nivel educacional bajo que entre las de nivel<br />
alto y que la tendencia a la baja en los últimos años es muchísimo mayor en el grupo más educado (16)<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
39
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
40<br />
Tabla 3. Inequidad en mortalidad por cáncer cervicouterino Chile, 2000-2003.<br />
Tasas por 100.000 mujeres mayores de 15 años<br />
Educación años<br />
Básica (1 - 8 años)<br />
Media (9 -12 años)<br />
Superior (13 y más)<br />
Educación años<br />
Básica (1 - 8 años)<br />
Media (9 -12 años)<br />
Superior (13 y más)<br />
Tasa<br />
6,8<br />
2,8<br />
0,8<br />
Riesgo<br />
Relativo<br />
14,0<br />
8,8<br />
7,5<br />
Grupos de Edad<br />
15 - 44 45 - 64 65 y más<br />
16,0<br />
9,9<br />
Riesgo<br />
Relativo<br />
Fuente: Ferreccio Catterina y Gederlini Alessandra: Elaborado a partir de información oficial del Ministerio de Salud de Chile.<br />
El cáncer de vesícula biliar, que es muy infrecuente en los países desarrollados, presenta una notable relación<br />
con el producto bruto interno (PBI) de los países (figura 4). También, dentro de los países afecta preferentemente<br />
a la población de escasos recursos (17).<br />
Tasa<br />
25,2<br />
15,4<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
3,7<br />
6,8<br />
4,1<br />
1,0<br />
Tasa<br />
53,5<br />
26,6<br />
1985-1987 2000-2003 Porcentaje<br />
Tasas<br />
Tasas<br />
Cambio<br />
21,9<br />
22,1<br />
+ 0,9<br />
7,1<br />
1,4<br />
6,9<br />
- 55,6<br />
- 85,8<br />
Figura 4. Tasa de mortalidad estandarizada por cáncer de vesícula<br />
vs. PBI per cápita, 2000, en 23 países de Europa y América<br />
Tasa Mortalidad Estandarizada (x 100.000 hab.)<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
1 7<br />
Mujeres<br />
y= -3,836 Ln (x) + 40,827<br />
R2= 0,4793<br />
1<br />
3<br />
4<br />
6<br />
8<br />
9<br />
2<br />
3 4 8 9<br />
2<br />
5<br />
6<br />
10 11<br />
6<br />
4<br />
13<br />
16<br />
18 21<br />
Hombres<br />
y= -1,5693 Ln (x) + 17,382<br />
2<br />
0<br />
12<br />
15<br />
14 17 19<br />
20<br />
22<br />
R2= 0,4125<br />
23<br />
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000<br />
PBI per Capita (US$)<br />
Mujeres<br />
Hombres<br />
Riesgo<br />
Relativo<br />
Fuente: Andia 2006. 1: Bolivia; 2: Paraguay; 3: Perú; 4: Colombia; 5: Bulgaria; 6: Costa Rica; 7: Chile; 8: Hungría; 9: República Checa; 10: Portugal; 11: Grecia;<br />
12: España; 13: Italia; 14: Inglaterra; 15: Francia; 16: Alemania; 17: Holanda; 18: Austria; 19: Dinamarca; 20: Canadá; 21: Suiza; 22: Noruega, 23: Estados Unidos.<br />
7,7<br />
3,8<br />
1,0
Los principales cánceres en términos de mortalidad, entre las mujeres latinoamericanas, eran el cáncer de<br />
mama en los países más ricos y el cáncer de estómago en los más pobres (tabla 4) (18). Entre los países<br />
con mejor salud en Latinoamérica, el cáncer de mama está aumentando y sobrepasa al cáncer de cuello uterino.<br />
Población<br />
femenina (x 1000)<br />
Número de muertes<br />
por cáncer (x 1000)<br />
Tipo de Cáncer<br />
Mama<br />
Cuello uterino<br />
Estómago<br />
Colon/recto<br />
Hígado<br />
Pulmón<br />
Linfomas<br />
Subtotal<br />
Tabla 4. Muertes por cáncer en las mujeres latinoamericanas<br />
según categoría de los países<br />
Países más ricos<br />
15,8 %<br />
10 %<br />
8,5 %<br />
8,3 %<br />
7,9 %<br />
7,7 %<br />
4,1 %<br />
62,3 %<br />
Fuente: Ferreccio Catterina, Adaptado de The World Health Report 2003.<br />
Porcentaje Tasa 10 5<br />
Hay ciertos tipos de cáncer, como el gástrico, cuya incidencia y letalidad son máximas entre los más pobres<br />
en el interior de cada país (17).<br />
Además, los cánceres más frecuentes entre los niveles socioeconómicos altos exhiben mayor letalidad<br />
cuando afectan a grupos pobres (19).<br />
En Europa se destaca la fuerte asociación entre ocupación y ciertos tipos de cáncer. El cáncer ocupacional<br />
ha sido muy poco estudiado en Latinoamérica y, en general, no se dispone de buenos registros ocupacionales y<br />
hay escasos registros de cáncer. Es necesario promover la vigilancia epidemiológica de trabajadores, en<br />
particular, en nuevas ocupaciones y los puestos de trabajo con alto riesgo de cáncer de cada país, para reconocer<br />
la situación y prevenir mayores daños.<br />
Entre los factores de riesgo de varios tipos de cáncer están la obesidad y la inactividad física, epidemia de<br />
los pobres, sobre todo, de las mujeres pobres. En la reciente encuesta nacional de salud de Chile<br />
(ENS2003), se demostró que el 33% de la población de menor nivel socioeconómico presenta obesidad<br />
comparado con 17% de la población de más alto nivel socioeconómico y el síndrome metabólico afecta al<br />
45% de los más pobres y sólo al 23% de los más acomodados (disponible en www.minisal.cl).<br />
14,0<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
8,8<br />
7,5<br />
7,4<br />
4,2<br />
6,8<br />
3,7<br />
52,3<br />
Países más pobres<br />
219.012 36.396<br />
193,8 39,6<br />
Porcentaje Tasa 10 5<br />
10,1 %<br />
11,6 %<br />
17,9 %<br />
5,3 %<br />
8,1 %<br />
2,3 %<br />
4,0 %<br />
59,3 %<br />
11,0<br />
12,6<br />
19,5<br />
5,8<br />
8,8<br />
2,5<br />
4,4<br />
64,6<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
41
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
42<br />
Cáncer y transición demográfica<br />
en Latinoamérica y el Caribe<br />
Hay también una sorprendente relación directa entre el producto nacional bruto (PNB) per cápita y la esperanza<br />
de vida. Las diferencias en la distribución por causas de cáncer, entre los países industrializados y los países<br />
en vías de desarrollo, son similares a las observadas entre diferentes grupos socioeconómicos en los países<br />
industrializados (20).<br />
Las proyecciones futuras de las cifras de incidencia de cáncer indican un incremento en todo el mundo. El<br />
incremento esperado en el 2010 son: 27% en Europa, 116% en África, 92% en Asia, 44% en Norteamérica<br />
y 101% en Suramérica. Los cambios más conspicuos en los países en vías de desarrollo pueden atribuirse<br />
a cambios demográficos (el envejecimiento de la población) (14). La prevención primaria podría ser la alternativa<br />
más plausible para evitar el futuro aumento en el costo de la salud como consecuencia de este incremento<br />
de las cifras de cáncer.<br />
Las desigualdades sociales encontradas en Europa son probablemente mucho menos considerables que<br />
las que se observan en la región de Latinoamérica y el Caribe. Las diferencias entre las zonas urbanas y las<br />
rurales dentro de un mismo país y la proporción de población rural pueden variar considerablemente de un<br />
país a otro. Incluso, algunos índices de pobreza pueden tener un rango considerable; tales son, por ejemplo,<br />
los porcentajes de población pobre en Uruguay y Paraguay, con 9,4% y 60,6%, respectivamente (21).<br />
El contexto de transición demográfica en Latinoamérica y el Caribe revela una región que está envejeciendo<br />
paulatina pero inexorablemente. Éste es un proceso generalizado, en que todos los países marchan hacia<br />
sociedades más envejecidas. El proceso de envejecimiento demográfico es el resultado del descenso<br />
sostenido de la fecundidad, la emigración e inmigración en algunos países, y el aumento de las expectativas<br />
de vida. Estos fenómenos reflejan una mayor capacidad de las sociedades de evitar la muerte temprana y<br />
permitir que las parejas puedan determinar libremente el número de hijos deseados. Desde esta perspectiva,<br />
el envejecimiento constituye un éxito de la salud pública y un mayor ejercicio de derechos.<br />
No obstante, la situación difiere de un país a otro: unos países están en una etapa de envejecimiento avanzado,<br />
mientras que otros se sitúan en el otro extremo, en una fase aún incipiente de este proceso (22). Por ello,<br />
si bien los retos a mediano y largo plazo pueden ser similares, las prioridades a corto plazo pueden diferir.<br />
Los indicadores de envejecimiento de la población muestran una gran heterogeneidad entre los países,<br />
consecuencia de sus disímiles tendencias demográficas. En 1995, la proporción de personas de 60 y más<br />
años en Guatemala, de transición demográfica moderada, apenas supera el 5%, y Uruguay, con una transición<br />
avanzada y precoz, alcanza el 17%. Salvo el caso uruguayo, y en menor medida el de Argentina y Cuba, la<br />
región está lejos de la situación de los países desarrollados. El crecimiento de la población adulta mayor es<br />
mucho más intenso que en los otros grupos de edad y las proyecciones alertan sobre un vertiginoso<br />
envejecimiento en la primera mitad del siglo XXI (23).<br />
Si comparamos, por ejemplo, las pirámides de población de los países anteriormente mencionados (figura<br />
5), observamos que, a pesar de su cercanía geográfica, hay una notable diferencia en su estructura de<br />
población por edades: mientras que la población de Paraguay es una población aún joven, la de Uruguay<br />
está en franco envejecimiento (menos de 32% son menores de 20 años).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
75+<br />
70-74<br />
65-69<br />
60-64<br />
55-59<br />
50-54<br />
45-49<br />
40-44<br />
35-39<br />
30-34<br />
25-29<br />
20-24<br />
15-19<br />
10-14<br />
5-9<br />
0-4<br />
Figura 5. Estructura de la población estimada según sexo y edad<br />
PARAGUAY. 2005<br />
VARONES MUJERES<br />
75+<br />
70-74<br />
65-69<br />
60-64<br />
55-59<br />
50-54<br />
45-49<br />
40-44<br />
35-39<br />
30-34<br />
25-29<br />
20-24<br />
15-19<br />
10-14<br />
5-9<br />
0-4<br />
URUGUAY. 2005<br />
VARONES MUJERES<br />
15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 15,00<br />
X 100 X 100<br />
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
Indicadores sociodemográficos. http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm<br />
Las nuevas proyecciones indican que, debido a las bajas tasas de crecimiento de la población, la desigualdad<br />
demográfica tiende a acentuarse en el futuro, incrementándose el índice de envejecimiento por cada cien niños.*<br />
El hecho de que la estructura por edad envejezca plantea retos que se vuelven más complejos dadas las<br />
características del proceso mismo y la situación de la región. En primer lugar, el envejecimiento se está<br />
dando y se dará en el futuro a un ritmo más rápido que el registrado históricamente en los países hoy<br />
desarrollados. En segundo lugar, ocurre en un contexto caracterizado por una gran incidencia de la pobreza,<br />
una alta y creciente participación laboral en el mercado informal, una persistente y aguda desigualdad<br />
social, un escaso desarrollo institucional y una baja cobertura de la seguridad social. A todo esto se agrega<br />
la mayor dificultad que habría en el futuro si los hijos de las cohortes más jóvenes, que serían los que<br />
prestarían apoyo a las generaciones más viejas, no logran tener los recursos suficientes para compensar el<br />
hecho de que son parte de una red familiar más pequeña y si desde el Estado no se apoya la prestación de<br />
servicios de la cual se encargan hoy las mujeres, especialmente, dentro de las familias (22).<br />
Las áreas de poblaciones más envejecidas, con una mayor carga de individuos en la tercera y cuarta décadas<br />
de la vida, son las que exhiben las mayores tasas de incidencia de cáncer ajustadas por edades. Como el<br />
riesgo de desarrollar cáncer se incrementa con la edad, la proporción de sujetos con más de 65 años de<br />
edad es un buen indicador del número probable de cánceres esperados en una comunidad (24).<br />
En la figura 6 se muestra el peso relativo (%) de la población de 65 años y más para los años 2005 y 2020, y<br />
la razón estandarizada de incidencia estimada para el año 2002 (25). La distribución en cuartiles de la proporción<br />
de la población de 65 años y más estimada al 2005 ha servido para clasificar la muestra de países en cuatro<br />
grupos: el grupo I con una población de 65 años (mayor de 8,4%), el grupo II (entre 5,7% y 8,4%), el grupo III<br />
(entre 4,4% y 5,7%) y el grupo IV, en el cual la población representada es inferior al 4,4% de la población total.<br />
Los países del grupo I muestran una población en franco envejecimiento, encabezados por Uruguay; lo conforman,<br />
en orden de importancia: Martinica, Puerto Rico, Cuba, Guadalupe, Argentina y Barbados.<br />
* Cantidad de adultos mayores (60 y más) / menores de 15 años, por 100.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
43
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
44<br />
%<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
%<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Figura 6. Porcentaje de población de 65 años o más (2005-2020) y REI*<br />
en países de Latinoamérica y el Caribe, distribuidos según porcentaje<br />
de población de 65 años y más, en 2005<br />
Uruguay<br />
Martinica<br />
C. Rica<br />
Ecuador<br />
Santa Lucía<br />
GRUPO I (> 8,4 %)<br />
Puerto Rico<br />
Cuba<br />
Guadalupe<br />
Argentina<br />
GRUPO III (4,35 - < 5,7 %)<br />
México<br />
El Salvador<br />
Perú<br />
Colombia<br />
Fuente: Datos de población CELADE/CEPAL http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.ht<br />
*REI razón estandarizada de incidencia, promedio de ambos sexos (expresada x 10 por razones gráficas). Globocan 2002.<br />
Barbados<br />
Venezuela<br />
Bolivia<br />
%<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
%<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
GRUPO II (5,7 - 8,4%)<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Chile<br />
Belice<br />
Trininidad<br />
y Tobago<br />
Guatemala<br />
Jamaica<br />
Bahamas<br />
Brasil<br />
GRUPO IV (< 4,35%)<br />
Rep. Dominicana<br />
Guyana Francesa<br />
Haití<br />
Honduras<br />
Panama<br />
Paraguay<br />
Suriname<br />
Nicaragua<br />
2005 2020 REI
Para estos países, el problema del cáncer supone un mayor peso y mayores recursos de salud destinados<br />
para su prevención y tratamiento, que para los países del grupo IV. La disposición de recursos destinados<br />
a la prevención podría constituir la vía más efectiva para contrarrestar las nuevas cifras de incidencia de cáncer<br />
esperadas. La transición demográfica hacia el 2020 es más alarmante para Cuba, Puerto Rico y Martinica y<br />
Guadalupe, que para el resto de los países, con un incremento porcentual de la población de 65 años y más<br />
superior a 40%. Puerto Rico podría contar con cifras cercanas al 17% de la población total, cifra similar a la<br />
de Gales en el 2005, la población más envejecida del Reino Unido (20). Esta transición (2005-2020) muestra<br />
cifras importantes para Trinidad y Tobago, Chile, Brasil y Panamá en el segundo grupo y de menor magnitud,<br />
para Costa Rica, México, Guatemala, Colombia y Venezuela, en el tercer grupo. Los valores de la REI promedio<br />
(ambos sexos) por cáncer total son generalmente superiores al 100% (léase 10%) en el primer grupo, e<br />
inferiores al 100% en los grupos III y IV, lo cual es un reflejo de que el riesgo de enfermar de cáncer guarda<br />
una estrecha relación con el envejecimiento de la población, aun cuando, comparativamente, algunos países<br />
del grupo IV, con una población de 65 y más generalmente inferior al 4%, muestran REI cercanas al 90%,<br />
como Belice, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El envejecimiento y la declinación en la mortalidad<br />
por otras causas, particularmente las enfermedades del corazón, están contribuyendo también a un incremento<br />
de la mortalidad por cáncer.<br />
La transición demográfica muestra la urgencia de establecer políticas públicas para las personas de 60 y<br />
más años en la región. La necesidad de construir un nuevo horizonte para las personas adultas mayores es<br />
un desafío para los países de Latinoamérica y el Caribe. Las situaciones de fragilidad y abandono en el proceso<br />
de formulación de políticas de Estado sobre el tema reclaman voluntad política para legislar e incluir en cuadros<br />
legislativos la acción conjunta de toda la sociedad. Localmente, esto supone contemplar múltiples aspectos<br />
(económicos, sociales, políticos y culturales) que lleven a un clima favorable de incorporación de las personas<br />
mayores al desarrollo (23).<br />
El cáncer afecta a los más desposeídos, tanto o más que a los ricos. En la mayoría de los países de<br />
Latinoamérica el problema del cáncer se suma a los problemas de salud propios de la pobreza (desnutrición,<br />
infecciones, problemas materno-infantiles). Esto hace particularmente difíciles las opciones de intervención<br />
para los gobiernos. Sin embargo, en el ámbito de la salud pública, y especialmente en cáncer, esto entraña<br />
también una alerta y la necesidad de una voluntad política para la promoción continua de ambientes y estilos<br />
de vida saludables y la puesta en práctica de programas de control de cáncer con efectividad conocida. En<br />
tal sentido se deben preferir las intervenciones integrales que aborden simultáneamente varios problemas<br />
de salud del adulto y que se puedan implementar de modo progresivo.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
45
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
46<br />
Bibliografía<br />
1. Lynge E. Occupational mortality. En: Armitage P, Colton T (eds.). Encyclopedia of Biostatistics. Sutton: John Wilye<br />
Ltd.; 1998. p.3151-7.<br />
2. Logan WPD. <strong>Cancer</strong> mortality by occupation and social class 1985-1971. IARC Scientific Publications No. 36, Studies<br />
of medical and Population Subjects no 44. London, Lyon: Her Majesty's Stationery Office, <strong>International</strong> Agency for<br />
Research on <strong>Cancer</strong>; 1982.<br />
3. Baxter PJ, Werner JB. Mortality in the British rubber industries 1967-76. Health & Safety Executive. London: Her<br />
Majesty's Stationary Office, no year.<br />
4. Andersen A, Barlow L, Engeland A, Kjærheim K, Lynge E, Pukkala E. Workrelated cancer in the Nordic countries.<br />
Scand J Work Environ Health 1999;25(Suppl.2):1-116.<br />
5. Olsen JH, Andersen A, Dreyer L, Pukkala E, Tryggvadottir L, Gerhardsson de Verdier, Winther JF. Avoidable cancers<br />
in the Nordic countries. APMIS 1997;105(Suppl.76):1-146.<br />
6. Nordic Statistical Secretariat. Statistical Reports of the Nordic Countries. Occupational mortality in the Nordic countries<br />
1971-80. København: Nordic Statistical Secretariat; 1988.<br />
7. Sundhedsstyrelsen. <strong>Cancer</strong> incidence in Denmark 1998. K'øbenhavn: Sundhedsstyrelsen; 2001.<br />
8. Singh GK, Miller BA, Hankey BF. Changing area socioeconomic pattern in U.S. cancer mortality, 1950-1998: Part II - Lung<br />
and colorectal cancer. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst 2002;94:916-25.<br />
9. Kogevinas M, Pearce N, Susser M, Boffetta P (eds). Social inequalities and cancer. Lyon: <strong>International</strong> Agency for<br />
Research on <strong>Cancer</strong>; 1997.<br />
10. Pearce N. Why study socio-economic factors and cáncer? En: Kogevinas M, Pearce N, Susser M, Boffetta P (eds.).<br />
Social Inequalities and <strong>Cancer</strong>. Lyon: IARC; 1997. Scientific Publications N. 138.<br />
11. Bouchardy C, Parkin DM, Khlat M, Mirra AP, Kogevinas M, De Lima FD, Ferreira CE. Education and mortality from<br />
cancer in Sao Paulo, Brazil. Ann Epidemiol. 1993;:64-70.<br />
12. Matos L, Loria D, Vilensky M. <strong>Cancer</strong> mortality and poverty in Argentine: a geographical correlation study. <strong>Cancer</strong><br />
Epidemiol Biomarkers Prev. 1994;:213-8.<br />
13. CEPAL, Comisión Económica para America Latina y El Caribe, Naciones Unidas, http://www.eclac.cl/<br />
14. Parkin DM, Pissani P, Ferlay J. Estimates on the world-wide incidence of eighteen major cancers in 1985. Int J <strong>Cancer</strong><br />
1993;54:594-606.<br />
15. Cuello L, Correa P, Haenszel W. Socio-economic class, difference in cancer incidence in Cali, Colombia. Int J <strong>Cancer</strong><br />
1982;29:637-43.<br />
16. Ministerio de Salud de la República de Chile. Departamento de Estadísticas de Salud. Registros de Mortalidad; 2003<br />
17. Andia M, Gederlini A, Ferreccio C. Cáncer de vesícula biliar: tendencia y distribución del riesgo en Chile. Rev Médica<br />
de Chile 2006 (en prensa).<br />
18. World Health Organization. The World Health Report: 2003:shaping the future. Statistical Annex. Annex Table 3 pag<br />
164. WHO Libray Cataloguing-in-Publication Data; Geneva, Switzerland, 2003.<br />
19. Glassman AL, Levine R, Schneidman,M. Health of Women in Latin America and the Caribbean. Interamerican Development<br />
Bank. January 2001. ISBN: 821349309<br />
20. Tomatis L. Poverty and cancer. En: Kogevinas M, Pearce N, Susser M, Boffetta P (eds.). Social Inequalities and <strong>Cancer</strong>.<br />
Lyon: IARC; 1997. Scientific Publications No.138.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
21. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población / Comisión Económica para<br />
América Latina y el Caribe (CEPALC) Indicadores sociodemográficos. http://www.eclac.cl/celade/indicadores/default.htm<br />
22. Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de implementación<br />
para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, celebrada en<br />
Santiago de Chile, del 19 al 21 de noviembre de 2003.<br />
23. Viveros A. Envejecimiento y vejez en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad.<br />
Naciones Unidas. CEPAL - SERIE Población y desarrollo N° 22<br />
http://www.eclac.cl/publicaciones/Poblacion/7/LCL1657P/LCL1657p.pdf<br />
24. Age gap brings cancer inequality UK. <strong>Cancer</strong>/Oncology/News. 17 Jun 2004<br />
http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=9585<br />
25. Ferlay J, Bray F, Pisani P and Parkin DM. GLOBOCAN 2002: <strong>Cancer</strong> Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide,<br />
IARC <strong>Cancer</strong>Base No. 5, versión 2.0 IARCPress, Lyon, 2004.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DESIGUALDADES<br />
SOCIALES Y CANCER<br />
47
Teoría de los comportamientos<br />
en el área de salud<br />
y sus cambios<br />
3
3 Teoría de los comportamientos<br />
en el área de salud y sus cambios<br />
Karen Slama<br />
Agradecemos<br />
la traducción de<br />
Nadine Llombart-Bosch<br />
y a Nicolás Zengarini<br />
Resumen<br />
Las teorías de los cambios de comportamiento tienen como<br />
meta el proporcionar una herramienta que nos permita poner<br />
en marcha programas y medir sus éxitos. Las teorías sobre los<br />
comportamientos en el área de la salud tienden a tomar<br />
en cuenta:<br />
las cogniciones, es decir, cómo los individuos definen lo que<br />
hacen, lo que piensan de sus acciones y lo que les lleva a cambiar<br />
de opinión y, por consiguiente, a cambiar su manera de actuar<br />
el contexto: el entorno cultural, social, físico, emocional y psicológico<br />
que moldea los comportamientos de las personas y los factores<br />
que pueden facilitar los cambios.<br />
Ninguna teoría puede englobar todos los factores que intervienen<br />
en los comportamientos relacionados con la salud. Sin embargo,<br />
estas teorías pueden servir para poner de relieve ciertos aspectos<br />
de este tipo de comportamiento y nos pueden ser útiles para elegir<br />
los programas más adecuados para luchar contra el cáncer.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
49
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
50<br />
Teoría de los comportamientos<br />
en el area de salud<br />
y sus cambios<br />
Los hombres siempre han intentado entender y predecir los comportamientos humanos. Debido al alto<br />
porcentaje de fallecimientos prematuros y de incapacidades que se presentan como consecuencia del cáncer<br />
u otras enfermedades no transmisibles, como resultado de comportamientos sociales e individuales<br />
susceptibles de ser modificados, las personas que trabajan en el área de la salud están interesadas en<br />
conocer los factores que actúan sobre la promoción de la salud y sobre los comportamientos que favorecen<br />
la salud. Deseamos, especialmente, entender cómo y por qué los individuos y los grupos sociales cambian<br />
de comportamientos. Aunque el conocimiento del comportamiento humano no nos permite predecir con<br />
certeza lo que va a hacer una persona, nos puede permitir, sin embargo, entender mejor lo que ciertos grupos<br />
de personas son capaces de hacer. La identificación y la medida exacta de los factores que influyen pueden<br />
servir de guía a los profesionales de la salud y a los investigadores que se esfuerzan en promover comportamientos<br />
saludables.<br />
Este artículo presenta algunas teorías que se sitúan dentro de las estrategias de intervención en cuestión<br />
de cambio y trata también de la evolución de nuestra comprensión de la utilización de estas teorías y de<br />
sus límites. Se ha incluido en este manual con el fin de dar una idea general sobre el tema y podría ayudar<br />
a establecer las bases teóricas de ciertas actividades.<br />
Para una mejor comprensión de los cambios en los comportamientos, debe abordarse el análisis en tres<br />
dimensiones, a saber, comportamiento, cognición y contexto, y de los enfoques teóricos que permiten<br />
entender las relaciones existentes entre ellas.<br />
Comportamiento:<br />
lo que hacen los individuos<br />
Comportamiento es el término general que comprende todas las acciones físicas realizadas por los individuos.<br />
Acciones físicas son, por ejemplo, el andar, el intercambio con otros individuos, la escritura, la lectura o la<br />
acción de ponerse en situación de aprender. El comportamiento incluye la búsqueda de un consejo médico,<br />
el hecho de cumplir un régimen prescrito y, también, la relación de una persona con el tabaco, la alimentación,<br />
el alcohol, etc.<br />
Cognición:<br />
lo que los individuos piensan y cómo piensan<br />
La cognición es el nombre de todos los procesos mentales en un individuo. No sólo incluye todo lo que se<br />
refiere al pensamiento, los conocimientos, las actitudes, las motivaciones, las atribuciones y las creencias,<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Karen Slama
sino, también comprende las percepciones, los valores personales, las verdades culturales percibidas y la<br />
memoria. La cognición puede estar influenciada por la inteligencia y las experiencias pasadas. Las cogniciones<br />
son, por ejemplo, las convicciones religiosas, la voluntad de ser un buen padre, la desconfianza hacia la<br />
medicina moderna, el hecho de saber que el tabaco es peligroso para los demás pero que no lo es para uno<br />
mismo, etc.<br />
Contexto:<br />
la localización del comportamiento y de las cogniciones<br />
El contexto es el tercer elemento que se debe tener en cuenta. Es un término general que tiene un<br />
significado más amplio que la simple percepción del entorno. Además del entorno social, cultural y físico,<br />
incluye las influencias interpersonales sobre el comportamiento y el contexto psicológico y emocional de<br />
cada acto y de cada cognición. Incluye las leyes y las normas (cogniciones y comportamientos normalmente<br />
aceptados), así como las dinámicas sociales. Muchos comportamientos sanos no se siguen sencillamente<br />
porque no están definidos como útiles por la comunidad (como es el caso de la protección cutánea) o bien<br />
porque la elección apropiada no se encuentra disponible (como el tener una alimentación sana en el colegio<br />
o en el trabajo) o porque existen otras fuerzas que empujan a la sociedad hacia comportamientos malsanos<br />
(como lo es la industria del tabaco) o, también, porque ciertas contingencias exteriores refuerzan unos<br />
comportamientos malsanos (como los horarios estrictos que favorecen los desplazamientos en coche en<br />
lugar de ir andando).<br />
Estas tres dimensiones pueden interactuar de diversas maneras.<br />
Relación entre cogniciones y comportamiento<br />
El ejemplo más evidente de que las cogniciones conducen a un comportamiento nuevo se encuentra en el<br />
desarrollo de las competencias por medio de una educación formal o informal. Las cogniciones, al igual que<br />
las creencias y las actitudes, pueden transformarse en acciones si la persona percibe que el cambio es posible<br />
y que no existe oposición ni dificultad en adoptar el comportamiento o si la cognición es un componente<br />
esencial del sistema de creencias de la persona, como en el caso de las creencias religiosas (1). Las<br />
cogniciones que se han forjado a partir de experiencias pasadas influyen, muchas veces, en el<br />
comportamiento (2). Por ejemplo, un paciente que ya ha sido tratado exitosamente por un médico, volverá<br />
probablemente a consultar a ese mismo médico para que lo trate por una nueva enfermedad.<br />
Las teorías cognitivas sobre el comportamiento intentan predecir lo que harán los individuos en ciertas<br />
circunstancias. El reto consiste en determinar cuáles cogniciones son más esenciales y el grado de cambio<br />
que predicen. Una de las principales hipótesis de casi todas las teorías actuales sobre el cambio de<br />
comportamiento, es que las intenciones de un individuo constituyen un determinante esencial. Se estima<br />
que las intenciones son función de las consecuencias esperadas por los cambios y de las percepciones de<br />
dichos cambios a nivel individual y de aceptación social (3). La medida de la intención ha suplantado la de<br />
las actitudes en la tentativa de predecir un cambio de comportamiento (4). Por ejemplo, muchas personas<br />
saben que deberían hacer ejercicio y tener una alimentación sana; por lo tanto, tienen la intención de<br />
comenzar a entrenarse regularmente y de limitar su consumo de dulces y de grasas. Si un porcentaje alto<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
51
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
52<br />
de las personas que tienen esta intención efectúa realmente los cambios de comportamiento<br />
correspondientes, entonces, la medida de la intención es una buena medida de predicción.<br />
Sin embargo, en numerosos casos, nuestro comportamiento puede cambiar lo que pensamos. En el caso<br />
del deporte y de la alimentación, puedo desear gozar de buena salud, pero cuando me resulta difícil encontrar<br />
tiempo para hacer deporte y cambiar mis costumbres alimentarias, dejo de hacer esfuerzos en esta dirección<br />
y, por consiguiente, la alimentación y el deporte vuelven a ser menos importantes. Si eso ocurre con<br />
muchas personas, la intención no resulta ser una buena medida de predicción, o quizá hemos medido una<br />
falsa intención. A decir verdad, las observaciones del comportamiento humano nos indican que es más fácil<br />
encontrar buenas razones para actuar como lo hacemos que modificar nuestras acciones para estar en<br />
consonancia con nuestros pensamientos (5). Es la base de la teoría sobre la "disonancia cognitiva", la cual<br />
toma como hipótesis que cuando el comportamiento de una persona está en conflicto con sus mismas<br />
creencias, la disonancia es psicológicamente muy incómoda y se necesitarán cambios para crear una<br />
consonancia (acuerdo) entre los pensamientos y los actos; este cambio se produce sobre el aspecto menos<br />
resistente, generalmente sobre las cogniciones (6).<br />
Reimpreso con permiso<br />
Como este dibujo humorístico lo demuestra, los comportamientos<br />
pueden influenciar las cogniciones<br />
Un ddía<br />
a de 1997… 1997<br />
CIGAR R I LLOS<br />
NO TIENES<br />
MIEDO DE LOS<br />
RIESGOS?<br />
click<br />
ENTIENDES ENTIENDES ?<br />
Slap Slap<br />
Slap<br />
Slap<br />
Slap<br />
C CÁNCER NCER ! !<br />
PERO, POR QUÉ COMPRAS<br />
EN LA MÁQUINA?<br />
CIGAR R I LLOS<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
"¡CÁNCER, NCER,<br />
TE TE DIGO DIGO<br />
IMB IMBÉCIL, CIL,<br />
CCÁNCER!"<br />
NCER!"<br />
¡BAH!, DESPUÉS<br />
DE ALGÚN<br />
TIEMPO YA NO<br />
LE HACES CASO.<br />
PORQUE EL VENDEDOR<br />
ES TODAVÍA PEOR.
He aquí otros ejemplos de comportamientos que provocan cambios en las cogniciones. Una persona que<br />
adquiere una nueva posición social o profesional puede, al principio, no comulgar con ciertas ideas, pero el<br />
hecho mismo de llegar a esta nueva posición puede llevarle a cambiar su manera de pensar. Alguien que<br />
pasa de tener buena salud a tener mala salud, puede cambiar su opinión sobre los servicios de salud. Un<br />
fumador que deja de fumar puede darse cuenta de que se han modificado ciertas de sus percepciones referentes<br />
a fumar en público.<br />
Si no hay coacción exterior, el hecho de aprobar públicamente un cierto punto de vista (por ejemplo, el firmar<br />
una petición) puede llegar a reforzar la adhesión a este punto de vista. La observancia de un enfermo a un<br />
consejo médico es otro ejemplo (7). Un comportamiento conocido públicamente puede transformarse en<br />
una implicación personal, a pesar de que no existía anteriormente. Afirmar públicamente su intención de<br />
perder peso o de dejar de fumar se considera como una estrategia del comportamiento.<br />
Relación entre contexto y comportamiento<br />
Sin embargo, el problema no es solamente una cuestión de cognición o de comportamiento. Un<br />
comportamiento futuro se puede predecir, en gran parte, por comportamientos anteriores (4). Por ejemplo,<br />
entre los pacientes que deben volver a repetir un tratamiento, los que no habían seguido bien el primer<br />
tratamiento son mucho más susceptibles de no cumplir correctamente el segundo, comparado con aquéllos<br />
que habían cumplido bien el primero (8). Cuando se trata de influenciar un comportamiento (9), la experiencia<br />
y la observación de lo que hacen los otros parecen muchas veces más importantes que las cogniciones,<br />
como lo ha mostrado la evolución social del tabaquismo en una población (10). Otros aspectos del contexto,<br />
por ejemplo, las condiciones sociales y la política gubernamental, están estrechamente ligadas al comportamiento<br />
y a sus cambios. Las cogniciones pueden unas veces preceder al comportamiento, otras veces<br />
es el comportamiento el que precede a las cogniciones. Esta reciprocidad se vuelve a encontrar en la<br />
relación entre contexto y comportamiento.<br />
Varios estudios epidemiológicos modernos han identificado numerosos factores como determinantes<br />
ambientales del comportamiento: tipo de empleo y estatus,<br />
instrucción y nivel de educación, distribución de la riqueza en la<br />
sociedad, servicios comunitarios y servicios de salud, así como las<br />
posibilidades de acceso a estos mismos servicios (11). Diversos<br />
estudios psicológicos y culturales reconocen que la situación sociopolítica,<br />
la coacción, la exclusión, la discriminación y los tabúes<br />
juegan un papel en la elección del comportamiento (12). Es difícil<br />
definir el papel del contexto en el comportamiento y en sus<br />
cambios, porque los individuos tienen diferentes maneras de<br />
interpretar una situación dada y de reaccionar frente a ella.<br />
También eligen muchas de las situaciones que los influencian y<br />
ayudan, incluso, a crear estas situaciones sociales (13).<br />
Los determinantes ambientales del comportamiento influyen<br />
directamente en el comportamiento limitando el acceso a ciertas<br />
acciones, así como por la vía de las cogniciones, en particular, la<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
53
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
54<br />
percepción de las elecciones de los comportamientos que están disponibles (14). Por ejemplo, lo que se<br />
plantea hacer una madre, sin experiencia anterior y sin conocimientos, cuando su hijo tiene fiebre, está<br />
determinado en gran parte por cuestiones de posibilidades y de comunicación interpersonal. El comportamiento<br />
mismo puede influenciar al entorno. Por ejemplo, los fumadores tienden a darse coraje mutuamente y a crear<br />
o mantener un contexto favorable al tabaquismo (15). En efecto, los resultados de una investigación en<br />
gente joven muestran que los fumadores ejercen mucha presión sobre los otros fumadores de su edad para<br />
que no dejen de fumar (16).<br />
Basada en una combinación de factores cognitivos, emocionales y del comportamiento, la teoría del aprendizaje<br />
social, también llamada teoría cognitiva social, fue puesta en marcha a finales de los años 70 con el fin de describir<br />
los comportamientos. Tal teoría propone una interacción dinámica y recíproca entre tres elementos: los factores<br />
personales, el entorno y el comportamiento. En este concepto, el entorno (bajo la forma de relaciones<br />
interpersonales) moldea y mantiene el comportamiento, pero las personas pueden reaccionar y cambiar su<br />
entorno (17). La terapia individual con vistas a un cambio del comportamiento, basada en el aprendizaje social,<br />
considera la manera según la cual un individuo entiende sus acciones, cómo es premiado por ellas y cómo le<br />
da forma a su comportamiento respecto a otras acciones importantes. Sin embargo, hoy en día, se le da más<br />
importancia al papel del contexto y, en particular, al papel de la organización social y política de la sociedad, en<br />
lo relacionado con las elecciones de comportamiento y la posibilidad de cambio.<br />
Las conexiones entre comportamiento, cogniciones y contexto se pueden definir como un triángulo en el<br />
cual los tres componentes se influencian mutuamente:<br />
COMPORTAMIENTO<br />
COGNICIONES CONTEXTO<br />
Sin embargo, en el campo del comportamiento de la salud, hay que considerar el papel del estado de la<br />
salud. Éste se puede concebir para representar las funciones físicas y los efectos de la enfermedad; inclusive<br />
las estrategias de salud, para actuar, toman en cuenta el problema del estrés (carga alostática) y los fenómenos<br />
como la adicción y los efectos del tratamiento. El estado de la salud puede tener un impacto sobre todos<br />
los elementos del triángulo. Su papel es considerado como primordial dentro del modelo conceptual de los<br />
determinantes de la transición entre los comportamientos sanos y los dañosos para la salud.<br />
COMPORTAMIENTO<br />
SANO<br />
COGNICIONES<br />
ESTADO<br />
DE LA<br />
SALUD<br />
COMPORTAMIENTO<br />
MALSANO<br />
CONTEXTO<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Como es imposible medir todos los factores potencialmente importantes en un comportamiento de salud<br />
determinado, nos apoyamos en las teorías y seguiremos utilizándolas mientras nos ayuden a comprender<br />
y a mejorar la salud de los individuos en sus comunidades y en el seno de la sociedad. Waisbord (19)<br />
describe las teorías como "unos conjuntos de conceptos y de proposiciones que articulan las relaciones<br />
entre diferentes variables con el fin de explicar y de predecir situaciones y resultados. Las teorías explican<br />
la naturaleza y las causas de un problema determinado y ofrecen consejos en vistas a intervenciones prácticas".<br />
Aunque las teorías permiten que la investigación tome en cuenta un cierto número de factores, pueden no<br />
captar los elementos más importantes de la cognición o del contexto y el grado de importancia de cada elemento<br />
medido puede variar considerablemente según los individuos y las poblaciones. Una teoría tiene<br />
como papel el desarrollar unas hipótesis y unos programas de intervención que pueden ser evaluados. La<br />
evaluación debería permitir afinar la teoría o formular nuevas teorías. En general, las teorías y las estrategias<br />
ligadas al comportamiento en salud conceden una mayor importancia a la conexión entre cogniciones y comportamiento<br />
o entre contexto y comportamiento. Las medidas se incluyen en dos categorías principales. Por<br />
una parte, las medidas cuantitativas que utilizan criterios objetivos de comportamiento, observables, estados<br />
de salud definidos y eventos contextuales o escalas contables para variables subjetivas tales como las cogniciones;<br />
en fin, las relaciones entre todos estos elementos. Por otra parte, las medidas cualitativas proporcionan<br />
un informe subjetivo de las percepciones sociales y culturales, el cual indica los elementos contextuales<br />
y los cambios del entorno necesarios para facilitar unos comportamientos alternativos, en coherencia<br />
con las creencias subyacentes.<br />
Teorías cognitivas sobre el comportamiento de salud<br />
La mayoría de los modelos de cambio de comportamiento son teorías basadas en una hipótesis de voluntad,<br />
a saber, un comportamiento determinado de manera cognitiva. Por ejemplo, la teoría del Health Belief<br />
Model* y sus derivaciones está fundada sobre la base de que las actitudes y las creencias son los mayores<br />
determinantes del comportamiento en salud, y que todo comportamiento en reacción a una amenaza para<br />
la salud se basa en dos tipos principales de cogniciones: la esperanza de que una acción específica conduzca<br />
a una mejoría de la salud y el valor subjetivo que la gente otorga a una mejor salud (4). La divergencia en<br />
los comportamientos está, entonces, ligada a la adecuación de las cogniciones y a la facilidad con la cual<br />
adaptamos nuestras cogniciones a nuevas experiencias. Las teorías cognitivas han estudiado el papel de la<br />
motivación, el miedo, las falsas percepciones y los sesgos heurísticos y, para todos estos elementos, la<br />
hipótesis de base es la misma: el comportamiento preventivo resulta de la percepción de una amenaza y<br />
de la creencia de que el mejor medio de actuar es adoptar un nuevo comportamiento (20-23). Al considerar<br />
que el contexto juega también su papel, una teoría reestructurada incluye unas señales que incitan a actuar<br />
y una tendencia general a la búsqueda de una buena salud como valores culturales subjetivos (24).<br />
Los modelos de comportamiento correspondientes a etapas determinadas han sido definidos gracias el<br />
concepto de Rogers, según el cual la adopción de un nuevo comportamiento es un proceso que se difunde<br />
en la sociedad por el sesgo de los individuos, en diferentes estadio (difusión de innovaciones) (4, 19). La<br />
hipótesis de estos modelos es que se producen interacciones entre el comportamiento y las cogniciones,<br />
de tal manera que las distintas cogniciones operan en estadios diferentes. Por ejemplo, el modelo<br />
* Modelo de las convicciones sobre la salud<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
55
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
56<br />
transteórico de las fases de cambio se basa en el hecho de que un individuo tiene que pasar por diferentes<br />
estadios durante los cuales se va tomando conciencia progresivamente de la necesidad de este cambio<br />
antes de realizar este cambio (25). Las intervenciones basadas en los modelos por fases hacen hincapié en<br />
la identificación de una fase y dirigen las cogniciones asociadas a ella. En las teorías basadas en las fases,<br />
se considera la intención como la última fase antes de la adopción de un nuevo comportamiento. Los modelos<br />
cognitivos, generalmente, suponen que la autoeficacia (confianza en sí mismo, certeza de que se dispone<br />
de los medios para proceder a tal cambio) está en juego y que el papel específico del contexto viene a<br />
añadirse como percepción de las normas sociales y de las barreras a la acción (26).<br />
El mercadeo social es una estrategia que aplica el modelo de cambio por fases, adaptando las estrategias<br />
de la mercadotecnia comercial para determinados públicos, particularmente durante las primeras etapas de<br />
la evolución hacia el cambio cuando la persona se siente dispuesta al cambio, con el fin de influenciar el<br />
anhelo y la intención de adoptar unos comportamientos sanos (27). Las estrategias de mercadeo social<br />
suponen que la perseverancia y las perspectivas a largo plazo son necesarias para influir en el<br />
comportamiento social y que esta comunicación debe corresponder a las necesidades y a los deseos de<br />
los grupos objetivo específicos, verificados por medidas cualitativas como los grupos diana y las entrevistas<br />
en profundidad (28).<br />
Aunque el mercadeo social supone un modelo de cambio de comportamiento por fases, la educación para<br />
la salud supone un lazo más directo entre conocimiento y comportamiento. Para los que van a impulsar la<br />
moda de adoptar nuevos comportamientos y cuyos comportamientos influencian las elecciones del<br />
comportamiento de otras personas, los enfoques cognitivos que inducen la motivación tienen mucha<br />
importancia. Esta situación de principio es necesaria para que la comunidad se comprometa a efectuar<br />
cambios de política o cambios sociales (29).<br />
Teorías relativas al contexto de los comportamientos de salud<br />
Las teorías ambientales tienden a mirar más allá de la voluntad individual y rechazan en diferente grado el<br />
deseo u otras cogniciones, para basarse en la hipótesis siguiente: a pesar de que las actitudes interfieran en<br />
las reacciones de una persona a un contexto, es el entorno el que influencia las elecciones de comportamiento.<br />
Se dice que una teoría general ligada al contexto es un enfoque "ecológico", que identifica niveles de<br />
influencia múltiples y recíprocos: factores individuales e intrapersonales (biología, psicología y comportamiento),<br />
factores interpersonales, institucionales o de organizaciones, factores comunitarios o de política pública (28).<br />
Esta perspectiva confiere a los elementos cognitivos un papel relativamente pequeño en el comportamiento<br />
de salud ligado al contexto, el cual se divide en varias categorías que se exponen a continuación.<br />
Los modelos estructurales consideran que el cambio de un comportamiento individual es el resultado de unos<br />
cambios en las condiciones de organización dentro de las cuales los individuos viven y trabajan (30). El hecho de<br />
cambiar la estructura permite que el cambio se pueda realizar. La disminución del cáncer de estómago no se<br />
atribuye al hecho de que los individuos hayan cambiado su manera de comer, pero sí a la calidad y la variedad de<br />
los productos disponibles gracias a la refrigeración moderna y a las técnicas de conservación de los alimentos<br />
(31). La investigación efectuada por los sistemas de salud adhiere a un modelo estructural de comportamiento.<br />
El modelo Grounded Theory (modelo social y estructural utilizado frecuentemente para estudiar las diferencias<br />
entre los sexos en materia de salud) examina las experiencias subjetivas a través de una investigación cualitativa<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
con el fin de determinar, en una situación dada, los procesos estructurales y sociales dominantes que son<br />
responsables de la variación de comportamiento más importante. Entonces, estos mismos procesos se<br />
convierten en el centro de las acciones para facilitar el cambio de comportamiento de los individuos (32).<br />
Los modelos participativos se basan en la afirmación de que el aspecto fundamental de un cambio continuado<br />
proviene de un cambio social orquestado por la propia comunidad (33). Los estudios participativos se interesan<br />
por los programas definidos en la comunidad que recalcan la necesidad de que los diferentes sectores de la<br />
sociedad trabajen conjuntamente para obtener el cambio deseado y definido por la comunidad. El estudio de<br />
Carelia del Norte ha tenido una influencia determinante al demostrar que una comunidad puede involucrarse en<br />
un cambio social y que los profesionales de la salud, dirigentes políticos e instituciones son capaces de<br />
trabajar juntos (34).<br />
El apoyo público (advocacy) es una estrategia esencial para el cambio social: es una tentativa sistemática para<br />
obtener el apoyo político y social de la población, en favor de cambios ligados a la salud. No propone soluciones<br />
individuales, pero sí intenta obtener el apoyo necesario para realizar cambios en el entorno social, cambios<br />
que justifiquen o invaliden ciertos comportamientos, creando ciertos cambios en las condiciones sociales para<br />
que los individuos puedan adoptar un comportamiento sano (35, 36). La movilización social es una extensión<br />
de este principio de apoyo, con el fin de obtener cambios en las condiciones sociales. Subraya la necesidad<br />
de formar una coalición con el fin de provocar una toma de conciencia de la comunidad y de movilizarla para<br />
que exija una acción política en respuesta a sus necesidades, nuevamente definidas (37). Parece cada vez más<br />
importante el encontrar indicadores precisos para medir el proceso de cambio social y la eficacia de las<br />
estrategias de apoyo y de movilización social, para poder dar una mayor base empírica a las medidas sociales.<br />
Encontrar la buena combinación<br />
Las acciones asociadas al comportamiento en el área de la salud son eficaces si refuerzan la capacidad de<br />
ejercer un control sobre los determinantes de la salud. Por consiguiente, es importante identificar y poder<br />
medir estos determinantes. El campo de la promoción de la salud ha empezado con un enfoque del<br />
comportamiento puramente cognitivo, proponiendo unos cambios del comportamiento individual con el fin<br />
de lograr una población con buena salud (38). Es evidente, sin embargo, que tal enfoque ignoraba el papel<br />
del contexto. Con el paso del tiempo, esta visión se ha ido modificando y se ha reconocido el papel de unos<br />
procesos sociales y políticos más amplios que facilitan y favorecen unos comportamientos malsanos. En<br />
consecuencia, se ha dado menos importancia al papel del individuo en el proceso de cambio. Hoy en día,<br />
se considera la promoción de la salud como el proceso que modifica el entorno con el fin de favorecer<br />
elecciones sanas, utilizando una combinación de programas y de intervenciones y recalcando el mantenimiento<br />
de la salud y la prevención de enfermedades gracias a una política de educación y al apoyo ambiental (39).<br />
Las teorías y las estrategias sólo tienen valor si ayudan a alcanzar ciertos resultados. Por ejemplo, en la<br />
lucha contra el tabaco, algunas personas tratan de cambiar el contexto legislativo; unas intentan cambiar<br />
las percepciones y las motivaciones relacionados con la utilización del tabaco y otras se dedican a buscar<br />
las opciones de tratamiento más eficaces para ayudar a las personas a combatir su adicción. Todos estos<br />
enfoques parecen importantes y útiles. Sin embargo, se basan en orientaciones teóricas diferentes, todas<br />
ellas destinadas a promover cambios en el campo de la salud. No obstante, la teoría es importante para<br />
evitar malgastar recursos en actividades ineficaces o para describir, comprender o influenciar los factores<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
57
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
58<br />
asociados con el comportamiento en salud y a sus cambios. De esta manera, las teorías compiten entre<br />
ellas para adaptarse mejor a un problema de salud. Las teorías cognitivas de hoy conceden más importancia<br />
a los elementos contextuales, más allá de las relaciones interpersonales. Por otra parte, muchas veces, las<br />
teorías del entorno otorgan poca importancia al papel de las cogniciones.<br />
Sin embargo, por regla general, se ha demostrado que los programas y las estrategias que implican<br />
teorías basadas en fases o en el aprendizaje cognitivo social que se apoya sobre la interacción entre<br />
cogniciones y comportamiento, son útiles en las situaciones en las cuales los individuos quieren cambiar;<br />
en cambio, cuando los individuos no están especialmente motivados por el cambio o cuando realmente<br />
tienen pocas opciones, parecen ser más útiles los programas y las estrategias basados en teorías<br />
estructurales o estrategias de participación de la comunidad que hacen hincapié en la interacción entre<br />
contexto y comportamiento. El reto consiste en determinar dónde y cuándo cada una de estas teorías cobra<br />
más importancia en relación con las demás. Cuando el contexto presenta barreras al cambio, las intervenciones<br />
sobre las cogniciones no resultan suficientes y el hecho de suprimir estas barreras llega a producir un<br />
cambio solamente en el caso de que los individuos tengan una buena razón para cambiar.<br />
Es poco probable que las campañas de trote (jogging) tengan éxito en zonas donde dicha actividad pueda<br />
ser un riesgo.<br />
Por otro lado, el cambiar el entorno da resultados solamente cuando se percibe que estas nuevas actividades<br />
son beneficiosas. Por ejemplo, aunque se ofrezca el poder adquirir gratuitamente un sustituto de la<br />
nicotina a ciertos grupos con ingresos bajos, no se conseguirá ningún cambio de comportamiento si esta<br />
población objetivo no siente la necesidad de dejar de fumar.<br />
Así, las estrategias que tenemos para influenciar los comportamientos en el campo de la salud provienen<br />
de diversas orientaciones teóricas. El objetivo de una ONG consiste en dirigir sus esfuerzos a las vías más<br />
eficaces y en predecir los resultados que sus actuaciones van a producir en términos de cambios. Es fundamental<br />
que las decisiones estén basadas en la validez de las medidas con las cuales evaluamos el cambio. Se pueden<br />
encontrar distintos enfoques teóricos correspondientes a diferentes grupos y lugares determinados. Las<br />
investigaciones y las actividades de información bien estructuradas dependen de la elección de la teoría y<br />
de las bases conceptuales mejor adaptadas a la situación (40).<br />
Sin embargo, en el área de la salud, el hecho de considerar un solo aspecto del comportamiento ya no es<br />
suficiente ni viable, como lo ha demostrado la evolución de la promoción de la salud, la cual ha pasado de<br />
un enfoque individual a un enfoque basado en la sociedad.<br />
Las teorías estudian la forma como los individuos perciben y determinan sus acciones o en la cual el contexto<br />
moldea las elecciones del comportamiento de los individuos. Con el fin de poder cubrir un mayor número<br />
de posibilidades, los programas deberían incluir unas estrategias múltiples cuyo objetivo tendría que ser<br />
cambiar simultáneamente el contexto y las cogniciones.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Teorías<br />
Enfoques<br />
cognitivos<br />
Modelo de las<br />
convicciones<br />
sobre la salud<br />
(Health Belief<br />
Model)<br />
Modelos según<br />
las fases<br />
1. Teoría<br />
de la acción<br />
razonada<br />
2. Teoría del<br />
comportamiento<br />
planificado<br />
3. Modelo<br />
de cambio<br />
transteórico<br />
Enfoques<br />
contextuales<br />
“Grounded<br />
theory”<br />
Teoría de<br />
participación<br />
Modelos<br />
ecológicos<br />
Modelos<br />
estructurales<br />
Utilización y evaluación de las teorías seleccionadas sobre el cambio<br />
Estrategias<br />
de intervención<br />
Acceso a una información<br />
pertinente y bien adaptada<br />
Educación para la salud:<br />
persuasión, estrategias<br />
de transmisión<br />
de conocimientos<br />
Educación para la salud,<br />
consejos, promoción<br />
innovadora de la salud<br />
por los medios<br />
Educación para la salud,<br />
consejos,promoción<br />
de la salud, refuerzo<br />
de la confianza<br />
y de la motivación<br />
Consejos e informaciones<br />
según el grado de aceptación<br />
Mercadeo social: campañas<br />
emocionales, programas<br />
comunitarios<br />
Estrategias de comunicación<br />
Interpretación del análisis<br />
subjetivo de las coacciones<br />
y de las reglas<br />
del comportamiento<br />
Apoyo público, cabildeo<br />
(lobbying)<br />
Actividades procedentes<br />
de la colaboraciones<br />
de varios sectores<br />
Implicación de la comunidad<br />
y adopción de nuevas relaciones<br />
Movilización social,<br />
Información dirigida,<br />
Estrategias de apoyo social,<br />
Medidas, definición<br />
e información referentes<br />
al origen de las coacciones<br />
ambientales,<br />
Apoyo público y cabildeo<br />
Análisis de las coacciones<br />
de la organización<br />
que impide el cambio<br />
Actividades de apoyo público<br />
Variables<br />
del proceso<br />
Susceptibilidad percibida<br />
Severidad percibida<br />
Evaluación del probable<br />
cambio del riesgo<br />
Valor social percibido<br />
Señales de acción<br />
Beneficios del cambio<br />
percibidos y sus valores<br />
Normas sociales percibidas<br />
y su importancia<br />
Intenciones<br />
Beneficios del cambio percibidos<br />
y valor de estos beneficios<br />
Normas sociales percibidas<br />
e importancia de estas normas<br />
Control personal<br />
Comportamiento percibido<br />
Barreras percibidas<br />
Motivación<br />
Intenciones<br />
Grado de aceptación<br />
del cambio por fases: Etapa<br />
preliminar<br />
sin ambivalencia,<br />
ambivalencia, decisión,<br />
acción, mantenimiento<br />
Factores sociales<br />
y culturales<br />
Factores sociales<br />
y culturales<br />
Factores: intrapersonales,<br />
interpersonales,<br />
institucionales,<br />
de la comunidad,<br />
de los poderes públicos<br />
Factores de la<br />
organización<br />
Objetivos finales<br />
que conducen<br />
a un cambio<br />
Percepción<br />
cambiadas<br />
Percepciones<br />
cambiadas<br />
e intención<br />
de cambiar<br />
Confianza<br />
y motivación<br />
aumentada<br />
Intención<br />
de cambiar<br />
Modificación<br />
del grado<br />
de aceptación<br />
Cambios<br />
en las actitudes<br />
Intención de cambiar<br />
Opciones políticas<br />
que modifican<br />
los obstáculos<br />
sociales y culturales<br />
a un comportamiento<br />
sano<br />
Ampliación del círculo<br />
de los que toman<br />
decisiones, definición<br />
común de los<br />
problemas<br />
Modificación<br />
del entorno<br />
para facilitar<br />
un comportamiento<br />
sano<br />
Mejor posibilidad<br />
de acceso a un<br />
comportamiento<br />
sano gracias a un<br />
cambio estructural<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Evaluación<br />
Modificación<br />
de los conocimientos,<br />
actitudes, creencias<br />
y prácticas<br />
Modificación<br />
de los conocimientos,<br />
actitudes, creencias<br />
y prácticas<br />
Modificaciones<br />
de los conocimientos,<br />
actitudes, autoeficacia,<br />
motivación,<br />
intenciones<br />
y comportamiento<br />
Modificación<br />
de la intención<br />
y del comportamiento<br />
Nuevas leyes,<br />
reglamentaciones,<br />
políticas, normas sociales<br />
y culturales que favorecen<br />
unos comportamientos<br />
sanos<br />
Cambio de política,<br />
de la organización<br />
y de la reglamentación<br />
Comportamiento<br />
de la población<br />
Nuevas leyes<br />
y reglamentaciones,<br />
disminución de las<br />
coacciones ambientales<br />
que se oponen<br />
a un comportamiento sano,<br />
cambio de comportamiento<br />
de la población<br />
Nuevas reglamentaciones,<br />
estructuras, modificaciones<br />
de los hábitos,<br />
comportamiento<br />
de la población<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
59
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
60<br />
Bibliografía esencial<br />
Institute of Medicine Committee on Health and Behavior. Health and behavior: The Interplay of biological, behavioral,<br />
and societal influences. Washington DC: National Academy of Sciences, 2000.<br />
http://www.nap.edu/openbook/ 0309070309/269.html<br />
Glanz K, Lewis FM, Rimer BK. Health behaviour and health education: Theory, research and practice. 2nd ed., San<br />
Francisco: Joey Bass. 1997.<br />
Bibliografía<br />
1. Myers DG. Social psychology. New York: McGraw Hill; 1993. p.116.<br />
2. Bettinghaus EP. Health promotion and the knowledge-attitude-behaviour continuum. Prev Med. 1986;15:475-91.<br />
3. Fishbein M. Social psychological analysis of smoking behaviour. En: Eiser JR. Social psychology and behavioral medicine.<br />
Chichester: John Wiley & Sons; 1982.<br />
4. Institute of Medicine. Committee on Health and Behavior. Health and behavior: the interplay of biological, behavioral,<br />
and societal influences. Washington DC: National Academy of Sciences; 2000.<br />
http://www.nap.edu/openbook/0309070309/269.html<br />
5. Wilson GT. Cognitive factors in lifestyle change: a social learning perspective. En: Davidson PO, Davidson SM, eds.<br />
Behavioral medicine: Changing health lifestyles. New York: Brunner/Mazel; 1980.<br />
6. Reich B, Adcock C. Values, attitudes and behaviour change. London: Methuen & Co., 1976.<br />
7. Noble LM. Doctor-patient communication and adherence to treatment. En: Myers LB, Midence K, eds. Adherence<br />
to treatment in medical conditions. Sydney: Harwood Academic Publishers; 1998.<br />
8. Santha T, Garg R, Frieden TR et al. Risk factors associated with default, failure and death among tuberculosis patients<br />
treated with DOTS programme in Tiruvallur District, South India, 2000. Int J Tuberc Lung Dis. 2002;6:780-8.<br />
9. Burton A, ed. What makes behavior change possible? New York: Brunner/Mazel; 1976.<br />
10. Slama K. Active smoking. Resp Epidemiol Eur. 2000;5(15):305-21.<br />
11. Evans RG, Stoddart GL. Producing health, consuming health care. En: Evans RG, Barer ML, Marmor TR, eds. Why<br />
are some people healthy and others not? Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter; 1994.<br />
12. Rangan S, Uplekar M. Socio-cultural dimensions in tuberculosis control. En: Porter JDH, Grange JM, eds. Tuberculosis:<br />
an interdisciplinary perspective. London: Imperial College Press; 1999.<br />
13. Bandura A. Social cognitive theory: an agentic perspective. Annu Rev Psychol. 2001;52:1-26 (abstract).<br />
14. Bartley M, Blane D, Montgomery S. Health and the life course: why safety nets matter. BMJ. 1997;314:1194-6.<br />
15. Chen PH, White HR, Pandina RJ. Predictors of smoking cessation from adolescence into young adulthood. Addict<br />
Behav. 2001;26:517-29.<br />
16. Myers MC, Brown SA, Kelly JF. A cigarette smoking intervention for substance- abusing adolescents. Cogn Behav<br />
Pract. 2000;7:64-82.<br />
17. Rollnick S, Mason P, Butler C. Health behavior change. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.<br />
18. Seeman TE, McEwen BS, Rowe JW et al. Allostatic load as a marker of cumulative biological risk: MacArthur studies<br />
of successful aging. Proc Natl Acad Sci USA. 2001;98:4770-5. http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.081072698<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
19. Waisbord S. Family tree of theories, methodologies and strategies in development communication: convergences<br />
and differences. Prepared for the Rockefeller Foundation, May 2001.<br />
http://www.comminit.com/ctheories/sld-3152.html<br />
20. Curry S, Wagner EW, Grothaus LC. Intrinsic and extrinsic motivation for smoking cessation. J Consult Clin Psych. 1990;58:310-6.<br />
21. Hale JL, Dillard JP. Fear appeals in health promotion campaigns. En: Maibach E, Parrott RL, eds. Designing health<br />
messages. Approaches for communication theory and public health practice. Thousand Oaks: Sage; 1995.<br />
22. Doll R. Prospects for prevention. BMJ. 1983;286:445-53.<br />
23. Kahneman D, Slovic P, Tversky A. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press; 1982.<br />
24. Becker MH, Janz NK. Behavioral science perspectives on health hazard/health risk appraisal. Health Serv Res. 1987; 22:537-51.<br />
25. Prochaska JO, Velicer WF, Diclemente CC et al. Measuring processes of change: applications to the cessation of<br />
smoking. J Consult Clin Psych. 1988;56:520-8.<br />
26. Mesters I, Creer TL, Gerards F. Self-management and respiratory disorders: Guiding patients from health counselling<br />
and self-management perspectives. En: Kaptein AA, Creer TL, eds. Respiratory disorders and behavioral medicine.<br />
London: Martin Dunitz; 2002.<br />
27. Martin GW, Herie MA, Turner BJ et al. A social marketing model for disseminating research-based treatments to<br />
addictions treatment providers. Addiction. 1998;93:1703-15.<br />
28. National <strong>Cancer</strong> Institute [undated]. Theory at a glance. A guide for health promotion practice. NIH Publication No.<br />
95-3896, revised 1997. Research Triangle Park, NC. http://www.cancer.gov/cancerinformation/theory-at-a-glance<br />
29. Green LW, Richard L. The need to combine health education and health promotion: the case of cardiovascular disease<br />
prevention. Promot Educ. 1993;0:11-17.<br />
30. Hertzman C, Frank J, Evans RG. Heterogeneities in health status and the determinants of population health. En: Evans<br />
RG, Barer ML, Marmor TR, eds. Why are some people healthy and others not? Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter: 1994.<br />
31. Hwang H, Dwyer J, Russell RM. Diet, Helicobacter pylori infection, food preservation and gastric cancer risk: Are<br />
there new roles for preventative factors? Nutr Rev. 1994;52:75-83 (abstract).<br />
32. e.g., Greaves L. Smoke screen. Women's smoking and social control. Halifax: Fernwood Publishing; 1996; Wuest<br />
J, Merritt-Gray M, Berman H et al. Illuminating social determinants of women's health using grounded theory.<br />
Health Care Women Int. 2002;23:794-808 (abstract).<br />
33. George MA, Green LW, Daniel M. Evolution and implications of PAR for public health. Promot Educ. 1996;3:6-10.<br />
34. Mittelmark MB, Luepker RV, Jacobs DR et al. Community-wide prevention of cardiovascular disease: education<br />
strategies of the Minnesota Healthy Heart Program. Prev Med. 1986;15:1-7.<br />
35. Chapman S. Advocacy in public health: roles and challenges. Int J Epidemiol. 2001;30:1226-32.<br />
36. Wallack L, Dorfman L, Jernigan D et al. Media advocacy and public health: power for prevention. Newbury Park: Sage; 1993.<br />
37. World Health Organization. Combating the tobacco epidemic. World health report 1999. Geneva: World Health<br />
Organization; 1999. http://www.who.int/whr2001/archives/1999/en/pdf/chapter5.pdf<br />
38. Milsum JH. Lifestyle changes for the whole person: stimulation through health hazard approach. En: Davidson PO,<br />
Davidson SM, eds. Behavioral medicine: changing health lifestyles. New York: Brunner/Mazel; 1980.<br />
39. MacDonald G. Quality indicators and health promotion effectiveness. Promot Educ. 1997;4:5-8.<br />
40. Glanz K, Lewis FM, Rimer BK. Health behavior and health education: theory, research and practice. 2nd ed. San Francisco:<br />
Joey Bass; 1997.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TEORIA DE LOS<br />
COMPORTAMIENTOS<br />
61
Evaluación de las acciones<br />
para la prevención<br />
del cáncer<br />
4
4 Evaluación<br />
de las acciones<br />
para la prevención<br />
del cáncer<br />
Annie Anderson<br />
Leticia Fernández Garrote<br />
Rosa María Ortiz<br />
Resumen<br />
Este capítulo señala las razones por las cuales la investigación y<br />
la evaluación van a la par con la concepción de programas y<br />
describe los diferentes tipos de procedimientos de evaluación<br />
que las ONG pueden utilizar, ya sean solas o en conjunto con<br />
organismos de investigación. Se definen y se presentan ejemplos<br />
de los procedimientos de evaluación, incluidas la evaluación de<br />
necesidades y la de métodos, procedimientos, impacto y resultados.<br />
Se describe el modelo "precede-procede" teniendo en cuenta la<br />
metodología utilizada en los programas de cambios de comportamientos.<br />
Se menciona, igualmente, la importancia de la vigilancia<br />
epidemiológica y de la existencia de los registros de cáncer.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
63
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
64<br />
Evaluación de las acciones<br />
para la prevención del cáncer<br />
Existen numerosos tipos de evaluación que pueden realizarse en las diferentes etapas del proceso de intervención.<br />
No es necesario que todos los procedimientos de evaluación aquí descritos sean implementados obligatoriamente<br />
por las ONG; sin embargo, este capítulo tiene el objetivo de presentar una introducción muy simple de lo que se<br />
debe hacer. El objetivo es ofrecer una guía, proponiendo un trabajo de colaboración con un grupo de organismos<br />
susceptibles de ayudar en el financiamiento, facilitar o llevar a cabo procedimientos de evaluación conjuntamente<br />
con las ONG. En el contexto de este capítulo, se hace un análisis de todos los tipos de estudios susceptibles de<br />
ser puestos en práctica y la evaluación toma en cuenta las diferentes partes o componentes de un programa.<br />
También es necesario señalar que existen variaciones considerables en la terminología utilizada para describir los<br />
diferentes procedimientos de evaluación, los que se han definido a lo largo de este capítulo.<br />
¿Por qué evaluar?<br />
En la concepción de los programas de intervención o de tamizaje, es esencial fijar las metas y los objetivos.<br />
Idealmente, la investigación y los procedimientos de evaluación tienen por objeto saber si las metas fijadas<br />
a priori se alcanzaron, cuáles son los procesos que permitieron o impidieron hacerlo, y cómo conservar,<br />
alcanzar o mejorar los resultados. Las estrategias de intervención deben concebirse al mismo tiempo que<br />
los procedimientos de evaluación, de manera que en cada etapa del proceso, se realice una evaluación pertinente<br />
con el fin de reunir elementos sólidos que permitan la continuación del trabajo. Con frecuencia existen<br />
numerosas etapas de evaluación que deben llevarse a cabo correctamente, de manera que el análisis de<br />
sus resultados asegure que la intervención produzca los efectos previstos al inicio.<br />
El análisis de los resultados a largo plazo únicamente no permite darse cuenta de los eventos que ocurren<br />
en el transcurso de la intervención.<br />
Las comunidades, los organismos que financian y los profesionales de la salud deben estar seguros de que<br />
el dinero público es bien utilizado en las intervenciones, lo cual permite alcanzar los objetivos deseados, y<br />
que esos objetivos se acompañen de una mejoría de la salud. Es esencial asegurarse de que:<br />
- las intervenciones estén sustentadas por pruebas sólidas, considerando el vínculo entre la exposición<br />
al riesgo y el desarrollo de cáncer (por ejemplo, la relación entre el cigarrillo y el cáncer de pulmón)<br />
o el efecto de los métodos de intervención (por ejemplo, las intervenciones tienen la capacidad de<br />
reducir la exposición al riesgo)<br />
- las intervenciones son costo-efectivas<br />
- no son nocivas ni están asociadas al aumento del riesgo de efectos secundarios y<br />
- se pueden implementar en la práctica.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Annie Anderson<br />
Leticia Fernández Garrote<br />
Rosa María Ortiz
Igualmente, se debe retroalimentar a las comunidades con los resultados de la intervención de forma tal<br />
que se convenzan del efecto de las acciones y de la necesidad de continuarlas.<br />
La evaluación de intervenciones complejas (por ejemplo, de comportamiento) para mejorar la salud requieren<br />
la utilización de indicadores cualitativos y cuantitativos. Se propuso una aproximación por fases para el<br />
desarrollo y la evaluación de las intervenciones (1) partiendo de una base teórica (fase preclínica), seguida<br />
de la elaboración de un modelo (fase I), de un ensayo exploratorio (fase II), de un ensayo controlado y<br />
aleatorio (fase III) y, en fin, de una implementación a largo plazo (fase IV). Los detalles relativos al desarrollo,<br />
el análisis y la interpretación de tales ensayos se describieron con gran minuciosidad (2) y señalan la<br />
complejidad de los problemas, de los métodos y de los recursos necesarios para realizar una evaluación<br />
completa.<br />
El mejor modelo de referencia para probar la eficacia de una intervención es el ensayo clínico controlado.<br />
Ese modelo se apoya en el carácter aleatorio (selección al azar de los grupos comparados) gracias al cual<br />
las intervenciones pueden ser evaluadas sin prejuicios de los participantes (conscientes o no) y la evaluación<br />
se puede realizar con un procedimiento a ciegas que reduce los sesgos en la comparación de los grupos.<br />
Desafortunadamente, numerosas intervenciones de comportamiento no pueden recurrir a estudios aleatorios<br />
(algunos participantes simplemente rechazan participar en ciertas intervenciones que los molestan), el uso<br />
del placebo puede ser difícil, en particular en los ensayos alimentarios. Los procedimientos a ciegas son en<br />
ocasiones irrealizables (por ejemplo, en las intervenciones relacionadas con la actividad física) y las<br />
características que permiten una intervención útil son a veces difíciles de definir (por ejemplo, la cantidad<br />
y la duración de los métodos de intervención).<br />
Afortunadamente, muchos otros tipos de investigación son posibles o complementarios a los ensayos<br />
controlados. Este es un punto importante que se debe considerar, porque se trata de estudiar la capacidad<br />
de extrapolar los resultados de un ensayo clínico controlado a la práctica cotidiana y al contexto en el cual<br />
se llevará a cabo una intervención.<br />
El trabajo de evaluación a nivel local es tan importante como las evaluaciones que se realizan a nivel nacional.<br />
Permite brindar información sobre el desarrollo de las intervenciones y las particularidades del contexto<br />
local de que se trate. El programa debe dirigirse prioritariamente a las necesidades locales para así evaluar<br />
los efectos locales. Además, la utilización de estándares de evaluación permite obtener una imagen más<br />
global a nivel nacional y permite, también, conocer los problemas que se van a explorar para el beneficio<br />
de la población en su conjunto.<br />
En general, los cambios en la salud (y en la enfermedad) de las poblaciones no revelan la competencia de<br />
los proyectos locales (3). La vigilancia de las modificaciones de comportamiento (por ejemplo, un cambio<br />
en el consumo de frutas y vegetales) requiere tamaños de muestras adecuados y representativos e,<br />
idealmente, de un grupo control que permita excluir los efectos que no provienen de la intervención.<br />
Igualmente, pueden utilizarse los resultados de una población dada para reforzar la necesidad de adelantar<br />
estudios complementarios más sólidos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
65
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
66<br />
Tipos de evaluación<br />
La evaluación se basa en la recolección sistemática de datos con vistas a establecer un juicio sobre los programas<br />
(4). Las vías y las modalidades para juzgar la eficacia de los programas (por ejemplo, la comunicación en<br />
materia de salud) fueron descritas en detalles por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de los Estados<br />
Unidos (5). Los problemas más importantes por resolver en la evaluación son:<br />
- ¿Se alcanzaron los objetivos del programa?<br />
- ¿Los cambios observados son consecuencia del programa?<br />
- ¿Las diferentes fases del programa se realizaron de conformidad con el protocolo?<br />
Existe toda una gama de tipos de evaluación para predecir los resultados de un programa, para medir los<br />
resultados o para ayudar a comprender por qué se observaron algunos resultados. Se pueden utilizar varios<br />
criterios, pero en los párrafos siguientes se describirán solamente los principales.<br />
Estimativo de las necesidades y evaluación o identificación<br />
del protocolo de la intervención<br />
La fase inicial en la concepción de una intervención consiste en efectuar un estimativo de las necesidades.<br />
Esto puede incluir diferentes aspectos como: la evaluación de la magnitud de la enfermedad en una población<br />
dada; la identificación de las necesidades percibidas por la población (por ejemplo, el acceso a actividades<br />
físicas, las restricciones en las ventas locales de alcohol); la identificación de las necesidades percibidas por<br />
los profesionales de la salud (por ejemplo, la infraestructura y el equipamiento médico en materia de<br />
tamizaje); y la identificación de las necesidades de información (por ejemplo, ¿tiene la población conocimientos<br />
sobre la alimentación saludable y cómo comunicar esto en la práctica a través de mensajes?).<br />
La evaluación del protocolo de una intervención se realiza cuando el objetivo del programa se conoce, pero<br />
el proceso y los medios para lograr ese objetivo aún no se han definido.<br />
Por consiguiente, la concepción de un programa debiera basarse en estrategias de intervención adecuadas<br />
a los objetivos y las necesidades locales (incluidas las referencias culturales y socioeconómicas) que hayan<br />
mostrado su eficacia y que permitan identificar los indicadores necesarios de evaluación.<br />
En esta etapa es muy corriente utilizar métodos formativos (cuadro 1), para definir un protocolo que permita<br />
que una intervención sea operacional y donde el proceso pueda ser evaluado (ver sección de evaluación del proceso).<br />
Si el programa de intervención incluye los medios de comunicación, el protocolo debe incluir una evaluación<br />
previa del material y los métodos que permitan conocer la percepción de los sujetos objeto del estudio en<br />
relación con las actividades previstas:<br />
- cuestionarios autoadministrados, con el fin de obtener respuestas individuales a la intervención propuesta<br />
- entrevistas individuales, para explorar las respuestas, las creencias y discutir los problemas subyacentes<br />
- entrevistas de grupo (grupos focales) para obtener información detallada sobre las creencias y las percepciones<br />
- prueba de puesta en escena, por ejemplo, para probar la opinión de las personas interrogadas sobre<br />
el material audiovisual<br />
- prueba de legilibilidad, para evaluar la comprensión de los textos escritos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Objetivo<br />
Métodos<br />
Resultados<br />
Conclusiones<br />
Cuadro 1. Ejemplo de investigación formativa<br />
Investigación formativa con vistas a desarrollar programas de prevención de cáncer de piel,<br />
que toma como población objeto de estudio a los niños de la Isla multiétnica de Hawai<br />
Comprender las prácticas utilizadas, las creencias, las normas sociales<br />
y el medio ambiente en relación con el cáncer de piel.<br />
Discusión en grupo con 216 niños, 15 padres y 27 animadores turísticos;<br />
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos.<br />
Los niños no estaban de acuerdo con vestirse de la manera propuesta<br />
(camiseta, gorra y gafas de sol) y no comprendían qué era un cáncer<br />
de piel. Los padres y los animadores estaban entusiasmados con tener<br />
un apoyo en educación y consejos útiles para mejorar los hábitos<br />
de los niños y los suyos propios.<br />
(Se debe utilizar para desarrollar las intervenciones). Se deben estimular<br />
los cambios progresivos. Es necesario proveer soportes ambientales<br />
de protección e involucrar a los padres y al personal en las acciones.<br />
Fuente: Glanz K, Carbone E, Song V. Formative research for developing targeting skin cancer prevention programs for children in multiethnic Hawaii.<br />
Health Education Research. 1999;14:155-66 (6).<br />
Evaluación del proceso<br />
La evaluación del proceso, la cual también puede describirse como seguimiento, incluye la comprensión y<br />
la vigilancia de los procesos utilizados para implementar el programa de intervención. Ésta es útil para<br />
proporcionar evidencias sobre el progreso de la evaluación del programa, para estimular los participantes,<br />
para asegurarse de que el programa funciona tal y como estaba planeado y, también, puede ayudar a<br />
comprender los resultados del impacto de la intervención (cuadro 2). La evaluación del proceso se apoya<br />
en la recolección de datos cualitativos que incluyen entrevistas estructuradas y no estructuradas con los<br />
individuos y los grupos de discusión, la observación (7), el reporte de casos y el análisis de documentos y<br />
de material visual. También se utilizan medidas cuantitativas que comprenden indicadores:<br />
- del trabajo realizado, el empleo del tiempo y los gastos;<br />
- del personal implicado (rango, cantidad);<br />
- de las preguntas realizadas y las respuestas recibidas;<br />
- de la frecuencia de los contactos y su contenido;<br />
- del número de individuos que recibieron la intervención;<br />
- del costo del programa, y<br />
- de la calidad de la intervención percibida por los usuarios.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
67
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
68<br />
Cuadro 2. Ejemplo de evaluación del proceso<br />
Implementación de una intervención alimentaria en atención primaria<br />
Objetivo Estudio de factibilidad sobre la participación de los médicos de atención<br />
primaria en la implementación de una intervención alimentaria.<br />
Métodos Un grupo de médicos elaboraron una guía de autoasistencia para provocar un<br />
cambio alimentario en sus pacientes. La guía se entregaba en una consulta<br />
de rutina y los beneficiarios eran contactados tres meses más tarde para conocer<br />
si habían leído y utilizado la guía.<br />
Resultados 96% de los pacientes vieron la guía; 93% recordaba haber leído una parte de la<br />
guía y la probabilidad de leerla y discutirla aumentaba con el paso del tiempo.<br />
Conclusiones El hecho de haber involucrado a los médicos muestra el interés de la utilización<br />
de estructuras de atención primaria en la aplicación de intervenciones destinadas<br />
a cambiar la alimentación. La formación de equipos de salud y la renovación<br />
de la asesoría dietética en forma sistemática en las visitas posteriores<br />
pueden aumentar el éxito.<br />
Fuente: Lazovich D et al. Implementing a dietary intervention in primary practice-process evaluation. Am J Health Prom. 2000;15:118-25 (8).<br />
Evaluación del impacto<br />
La evaluación del impacto se refiere al efecto a corto plazo de la intervención sobre los objetivos. La definición<br />
de objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y programados en el tiempo) es crucial<br />
para el desarrollo del programa y su evaluación posterior.<br />
La mayoría de los programas de intervención comunitaria son diseñados para contribuir a forjar cambios en la salud<br />
por medio de resultados indirectos, por ejemplo, un incremento en el consumo de frutas y vegetales, incremento<br />
del grado de percepción del mensaje, aumento de la accesibilidad y la disponibilidad de los productos (cuadro 3).<br />
Los métodos más frecuentes de evaluación son cuantitativos (9) y, generalmente, comprenden la recolección<br />
de información a partir de un gran número de personas, con el objetivo de obtener datos numéricos que<br />
puedan ser analizados rápidamente. Estos métodos comprenden la distribución de cuestionarios, entrevistas,<br />
datos sobre el consumo diario de alimentos y sobre los precios de venta (10).<br />
Los instrumentos de medición apropiados y confiables son esenciales y es posible consultar artículos de<br />
referencia sobre el tema (11-13). La información que resulta de una evaluación de resultados intermedios comprende:<br />
- los cambios en materia de conocimientos y actitudes,<br />
- los cambios de comportamiento inmediatos o a corto plazo, y<br />
- las políticas implementadas u otros cambios institucionales realizados.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Cuadro 3. Ejemplo de evaluación del impacto de la intervención<br />
Ensayo de intervención, controlado y aleatorio realizado en una escuela primaria<br />
con el fin de reducir los factores de riesgo de la obesidad<br />
Objetivo Evaluar la eficacia de una intervención en el medio escolar para reducir<br />
la exposición a los factores de riesgo de la obesidad.<br />
Métodos La intervención fue evaluada con la ayuda de las medidas de talla y peso,<br />
e información sobre la alimentación (recolectada durante las 24 horas),<br />
el comportamiento, el sedentarismo, los aspectos psicológicos (percepción<br />
de sí mismo, restricciones alimentarias voluntarias, percepción de su cuerpo),<br />
conocimientos y actitudes (grupos de discusión y cálculos<br />
de récord para grupos de niños).<br />
Resultados Los cambios en el consumo de vegetales, hábitos sedentarios, autoestima y peso fueron<br />
recolectados de forma similar para los grupos de intervención y el grupo control.<br />
Conclusiones El programa produjo cambios exitosos en la escuela (por ejemplo, mejoró<br />
el ambiente, favoreciendo cambios de conductas y modificando la "filosofía"<br />
de la escuela), pero hubo poco efecto sobre la conducta de los niños.<br />
Fuente: Sahota P. Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity. BMJ. 2001;323:1029-32 (14).<br />
Evaluación del resultado<br />
El resultado es el efecto total a largo plazo producido por la intervención en los objetivos del programa<br />
(comportamiento real ligado a la salud, por ejemplo, mantenimiento a largo plazo del comportamiento deseado)<br />
(15). La evaluación del resultado también puede considerarse como el hecho de determinar el efecto de la<br />
intervención sobre la salud y los indicadores de calidad de vida. Idealmente, en la investigación de un<br />
comportamiento relacionado con la salud, se debe utilizar un biomarcador de comportamiento independiente,<br />
preferentemente a un comportamiento observado para notar en realidad un cambio.<br />
Por razones prácticas, la utilización de un biomarcador es posible solamente en submuestras (por ejemplo,<br />
medir las dosis de cotinina en la orina en casos de tabaquismo).<br />
Una de las limitaciones de la evaluación del resultado es la imposibilidad de controlar factores externos a la<br />
intervención que pudieran influir en los resultados.<br />
Por ejemplo, las campañas nacionales realizadas al mismo tiempo o la implementación de políticas sobre<br />
el impuesto pueden tener una influencia mayor sobre el comportamiento que las acciones locales.<br />
Igualmente, otros factores, como las huelgas de personal, las condiciones meteorológicas, las epidemias<br />
de gripe o los problemas de transporte pueden tener un impacto en un periodo dado y es necesario<br />
tenerlas en cuenta a la hora de realizar la evaluación.<br />
La información obtenida de una evaluación del resultado deben incluir los cambios en (cuadro 4):<br />
- la exposición a factores de riesgo,<br />
- la morbilidad y la mortalidad,<br />
- el tamaño del tumor diagnosticado, y<br />
- la tasa de recidivas.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
69
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
70<br />
Idealmente, todas las modificaciones de salud resultantes de una intervención deben evaluarse, ya sean<br />
negativas o positivas, y los posibles efectos secundarios deben tomarse en cuenta de la misma manera<br />
que los resultados sanitarios más importantes.<br />
Cuadro 4. Ejemplo de evaluación de resultado<br />
¿La prevención de enfermedades cardiovasculares en una comunidad puede influenciar<br />
la mortalidad producida por cáncer?<br />
Objetivo Examinar las tendencias a largo plazo de la mortalidad por cáncer<br />
después de un programa de intervención en Carelia del Norte.<br />
Métodos La mortalidad ajustada por edad calculada para la población masculina<br />
de 35 a 64 años en Carelia del Norte en el período 1969-1991.<br />
Resultados Durante el período de estudio de 20 años, la mortalidad por cáncer<br />
disminuyó en Carelia del Norte en 45,5% y en 32,7% en toda Finlandia.<br />
Conclusiones Los resultados refuerzan la hipótesis de que los programas de reducción<br />
del riesgo cardiovascular pueden producir cambios favorables,<br />
que reducen la mortalidad por cáncer, pero que tales cambios<br />
sólo se observan a largo plazo.<br />
Fuente: Puska P, Coronen HJ, Torppa J et al. Does community-wide prevention of cardiovascular diseases influence cancer mortality?<br />
Eur J <strong>Cancer</strong> Prev. 1993;2:457-60 (16).<br />
Organización de la evaluación<br />
El modelo de concepción "precede-procede" (17) (figura 1) para los cambios de comportamiento toma en cuenta<br />
la necesidad de proporcionarles a los individuos la comprensión, la motivación, las competencias necesarias y la<br />
necesidad de un compromiso activo en la comunidad, necesarios para mejorar su calidad de vida. Este modelo<br />
toma en cuenta factores de predisposición, de capacidad y de reforzamiento de actitudes en el seno de las comunidades<br />
y del entorno. El modelo comprende nueve fases. La primera es el diagnóstico social de las necesidades<br />
autodeterminantes, las carencias, las fuentes y las barreras en las comunidades objeto de estudio. Este diagnóstico<br />
puede establecerse gracias a una investigación formativa y a las preguntas relacionadas con la calidad de vida. Las<br />
otras fases que permiten la concepción de la implementación son las siguientes:<br />
- diagnóstico epidemiológico,<br />
- diagnóstico de comportamiento y ambiental,<br />
- diagnóstico relativo a la educación y a la organización, y<br />
- diagnóstico administrativo y político.<br />
Estos estados preliminares tienen por objetivo ayudar a la definición y la implementación de la intervención<br />
que en la retroalimentación está asociada a los procedimientos de evaluación, como lo ilustra la figura 1.<br />
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) (5) dio un ejemplo de los diversos elementos que intervienen en<br />
la concepción de una evaluación. Dichos elementos son los siguientes:<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
- objetivos claramente definidos;<br />
- definición de los datos que deben ser recolectados (en relación con los objetivos);<br />
- metodología (plan que permita realizar medidas adecuadas y fiables);<br />
- identificación de instrumentos para la recolección de datos;<br />
- procedimientos para la recolección de datos (protocolo);<br />
- organización de los datos (cómo preparar los datos para el análisis), y<br />
- análisis de datos (técnicas estadísticas).<br />
Los resultados de la evaluación y la vigilancia representan un medio eficaz de obtener información sobre el trabajo<br />
del personal de la salud, sobre la implicación de la comunidad en los programas de prevención, sobre los conocimientos<br />
de la comunidad en relación con el riesgo de las enfermedades y a los cambios de comportamiento.<br />
Estos datos pueden contribuir a favorecer los comportamientos beneficiosos para la salud y los programas<br />
de reducción de exposiciones a factores de riesgo. En un programa nacional, los resultados relacionados<br />
con la salud están asociados a nociones de morbilidad y mortalidad, y sólo pueden medirse eficazmente a<br />
través de la vigilancia epidemiológica.<br />
PRECEDE<br />
FASE 5<br />
Diagnóstico<br />
administrativo<br />
y de políticas<br />
PROMOCION<br />
EN SALUD<br />
Educación<br />
en salud<br />
Organización de la<br />
política de salud<br />
FASE 6<br />
Implementación<br />
PROCEDE<br />
Figura 1. Modelo de Evaluación Precede - Procede<br />
FASE 4<br />
Diagnóstico<br />
educacional<br />
y administrativo<br />
Factores<br />
condicionantes<br />
Factores de<br />
reforzamiento<br />
Factores de<br />
habilitación<br />
FASE 7<br />
Evaluación<br />
del proceso<br />
FASE 3<br />
Diagnóstico de<br />
comportamiento<br />
y ambiental<br />
Comportamiento<br />
y estilos de vida<br />
Entorno<br />
FASE 8<br />
Evaluación<br />
del pimpacto<br />
FASE 2<br />
Diagnóstico<br />
epidemiológico<br />
Salud<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
FASE 9<br />
Evaluación<br />
de la salida<br />
Fuente: Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning: an educational and environmental approach. Mountain View, California: Mayfield; 1991.<br />
FASE 1<br />
Diagnóstico<br />
social<br />
Caliad<br />
de vida<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
71
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
72<br />
Vigilancia sanitaria<br />
La vigilancia se ha definido como la recolección continua y sistemática de datos, su análisis y su interpretación<br />
en términos de resultados y de impacto. Esos datos están destinados a ser utilizados en la concepción, la<br />
implementación y la evaluación de la práctica sanitaria pública (18).<br />
En lo que al cáncer se refiere, una estimación confiable del número de casos nuevos (incidencia) y de las<br />
defunciones asociadas a la enfermedad (mortalidad) requieren de la existencia de un registro de cáncer. La<br />
estimación de tasas de cáncer estandarizadas por edad en el mundo permite la identificación de las regiones<br />
donde un tipo de tumor en particular resulta más prevalente y proporciona las bases para la investigación<br />
sobre las causas y la prevención del cáncer. Igualmente, los registros de cáncer pueden suministrar datos<br />
sobre la prevalencia, los métodos de diagnóstico, la distribución por etapa al momento del diagnóstico, las<br />
modalidades de tratamiento y la supervivencia (19).<br />
Un marco conceptual de acción y la vigilancia en salud pública y las acciones incluye ocho actividades<br />
centrales y cuatro actividades de apoyo medidas con indicadores (20).<br />
Aunque esas acciones están diseñadas, particularmente, en relación con las enfermedades infecciosas,<br />
también son válidas para las enfermedades no transmisibles. Las acciones relacionadas con la vigilancia son<br />
la detección, la recolección, el registro, la validación, el análisis y la retroalimentación de la información. En<br />
la vigilancia asociada a cambios de comportamiento, los indicadores incluyen el grado de conocimiento de<br />
los factores de riesgo, las actitudes, las intenciones, los comportamientos y las exposiciones.<br />
En la organización de la vigilancia sanitaria, la identificación de los datos sobre la incidencia y la mortalidad<br />
por cáncer es esencial y la importancia de los factores de riesgo relevantes debe utilizarse como retroalimentación<br />
en la concepción de los programas de intervención (21). Para cuantificar los efectos de las medidas<br />
preventivas (22) se han utilizado modelos matemáticos que toman en cuenta los índices de efectividad, el<br />
período asociado con la reducción del riesgo y la posibilidad de existencia de factores de confusión. En<br />
general, los criterios de éxito para los programas de intervención son la incidencia de cáncer, la mortalidad,<br />
los aspectos relacionados con los efectos indeseables (por ejemplo, de orden sanitario o económico) y la<br />
calidad de vida (23).<br />
Fundamentalmente, la vigilancia sanitaria debe implementarse tanto a escala política como en el desarrollo<br />
de programas; estos últimos diseñados en respuesta a los datos disponibles.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Algunos ejemplos en Latinoamérica<br />
La incorporación de la evaluación en los procesos de mejoramiento continuo de los programas de salud es una<br />
lección aprendida (24). Una de las tareas de evaluación es la evaluación de la estructura de los programas y, dentro<br />
de ella, la calidad de los recursos humanos requeridos en el establecimiento de un programa de intervención.<br />
Estas tareas de evaluación pueden realizarse como etapa previa investigativa de tipo formativa o en la evaluación<br />
del proceso. La comunicación es un tema poco tratado en el área de la salud; sin embargo, constituye un asunto<br />
de actualidad en la literatura científica. En una revisión reciente, se encontraron 21 artículos sobre programas de<br />
formación para proveedores de salud en técnicas de comunicación, pero sólo se hace referencia a su importancia<br />
en la comunicación a pacientes y en la mejoría de la atención médica; no se menciona la necesidad de estos<br />
conocimientos para que los profesionales puedan jugar un papel protagónico en la prevención del cáncer (25).<br />
En Brasil se realizaron dos estudios sobre el papel de los proveedores de salud en la prevención del cáncer. El<br />
conocimiento y las actitudes de los dentistas sobre el cáncer bucal y su prevención fueron considerados subóptimos<br />
en un estudio reciente realizado en la Universidad Federal de Pernambuco (26); además, se estudiaron las<br />
prácticas de detección precoz del cáncer de próstata entre profesores de la Facultad de Medicina de la<br />
Universidad Federal de Minas Gerais y se observaron actitudes negativas, lo que preocupa por el papel de estos<br />
profesionales como líderes de opinión frente a la población (27).<br />
En Cuba existe experiencia en la evaluación de programas de detección precoz del cáncer, como la evaluación<br />
realizada de las acciones del programa de detección precoz del cáncer de cuello uterino, entre 1980 y 1994, y la<br />
realizada al Programa de detección precoz del cáncer bucal, entre 1984 y 1990 (28-30). La satisfacción de<br />
proveedores y mujeres que no asistieron al programa de control de cáncer de cuello uterino en La Habana se<br />
evaluó en una muestra aleatoria de 400 mujeres que no asistieron al programa y de 360 médicos y enfermeras<br />
de familia. Se concluyó que los aspectos más importantes que afectaban la efectividad del programa podrían estar<br />
relacionados con la disponibilidad de recursos y la falta de habilidades de los profesionales de la salud en la comunicación<br />
con las mujeres. Se recomendó incrementar la formación de los profesionales en técnicas de educación<br />
sanitaria y el desarrollo de estrategias educativas en la población mediante los medios masivos de difusión (31).<br />
En algunos países de América Latina se han estudiado el bajo nivel educacional y el índice de analfabetismo como<br />
factores asociados al riesgo de cáncer de cuello uterino (32). Este ejemplo nos ayuda a comprender que se impone<br />
la necesidad de incrementar las herramientas de los profesionales de salud para que puedan llegar con un mensaje<br />
educativo comprensible a ciertas comunidades.<br />
Una de las evaluaciones más importante en la investigación formativa (tabla 1), que se desarrolla en la etapa de<br />
planificación de las intervenciones preventivas, es aquélla que tiene como fin informar sobre los conocimientos,<br />
actitudes y prácticas de determinados grupos de población en relación con determinado tipo de cáncer o medida<br />
preventiva. Este tipo de evaluación permite diseñar la intervención educativa haciendo énfasis en los aspectos<br />
del conocimiento o las concepciones erróneas de mayor prevalencia, tomando en cuenta las particularidades<br />
culturales del medio.<br />
Las evaluaciones que más aparecen en la literatura, en América Latina o en poblaciones latinas residentes en<br />
Estados Unidos, corresponden a este tipo. Una muestra de estos estudios son los resultados que se muestran<br />
en la tabla a continuación. Estos resultados nos permiten evaluar hasta qué punto el desconocimiento, las<br />
concepciones erróneas, el miedo y el bajo nivel educacional impiden a esas personas, en la mayoría mujeres,<br />
protegerse contra el cáncer.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
73
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
74<br />
Tabla 1. Selección de estudios relacionados con conocimientos,<br />
actitudes y prácticas en relación con la prevención del cáncer,<br />
en poblaciones de mujeres latinoamericanas<br />
Autores, título, año País de<br />
procedencia<br />
de los sujetos<br />
de estudio<br />
Nancy Niurka Palmero Brisuela.<br />
Tutores: Leticia M. Fernández<br />
Garrote y Juan Jesús Lence Anta.<br />
Evaluación de la satisfacción<br />
con el Programa de control<br />
de cáncer cérvicouterino<br />
en proveedores y mujeres<br />
inasistentes. (1999) (31)<br />
Shankar S, Figueroa-Valles N.<br />
<strong>Cancer</strong> knowledge and<br />
misconceptions: a survey<br />
of immigrant Salvadorean<br />
women. (1999) (33)<br />
Lamadrid Álvarez S.<br />
Knowledge and fears among<br />
Chilean women with regard to<br />
the Papanicolaou test. (1996)<br />
(34)<br />
Agurto I, Bishop A, Sánchez G,<br />
Betancourt Z, Robles S.<br />
Perceived barriers and benefits<br />
to cervical cancer screening in<br />
Latin America. (2004) (35)<br />
Sánchez Ayendez M, Suárez-<br />
Pérez E, Vázquez MO, Vélez-<br />
Almodóvar H, Nazario CM.<br />
Knowledge and beliefs of breast<br />
cancer among elderly women<br />
in Puerto Rico. (2001) (36)<br />
Claeys P, González C, González<br />
M, Page H, Bello RE, Temmerman M.<br />
Determinants of cervical cancer<br />
screening in a poor area: results<br />
of a population-based survey in<br />
Rivas, Nicaragua. (2002) (37)<br />
Chile Papanicolau 299<br />
mujeres<br />
Venezuela,<br />
Ecuador,<br />
México,<br />
El Salvador,<br />
Perú<br />
Se evalúa el<br />
conocimiento,<br />
las actitudes y las<br />
prácticas sobre<br />
Cuba Cáncer de<br />
cuello uterino<br />
El Salvador Cáncer en<br />
general<br />
Cáncer de<br />
cuello uterino<br />
Puerto Rico Cáncer de<br />
mama<br />
Nicaragua Cáncer de<br />
cuello uterino<br />
Muestra Principales resultados<br />
400<br />
mujeres<br />
y 360<br />
médicos y<br />
enfermeras<br />
de familia<br />
843<br />
mujeres<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
¿?<br />
¿?<br />
634<br />
mujeres<br />
La efectividad del programa<br />
podría estar afectada por la<br />
disponibilidad de recursos<br />
y la falta de habilidades<br />
en la comunicación con las<br />
mujeres (no percibidas)<br />
de los profesionales.<br />
Falta de conocimientos sobre<br />
el cáncer, signos y síntomas<br />
en un alto porcentaje<br />
de las mujeres<br />
Sólo 28% conocía el propósito<br />
de esta prueba.<br />
Accesibilidad y calidad<br />
de los servicios.<br />
Desconocimiento<br />
de los riesgos y miedo<br />
a los resultados.<br />
Nivel educacional bajo,<br />
concepciones erróneas<br />
y no ser referida<br />
por el médico al tamizaje.<br />
Falta de conocimientos sobre<br />
la prevención, bajo nivel<br />
educacional, miedo.
Tabla 1. Selección de estudios relacionados con conocimientos,<br />
actitudes y prácticas en relación con la prevención del cáncer,<br />
en poblaciones de mujeres latinoamericanas (cont.)<br />
Autores, título, año País de<br />
procedencia<br />
de los sujetos<br />
de estudio<br />
Benvenuto-Andrade C, Zen B,<br />
Fonseca G, De Villa D, Cestari T.<br />
Sun exposure and sun<br />
protection habits among high-<br />
school adolescents in Porto<br />
Alegre, Brazil. (2005) (38)<br />
Maytee Robaina García.<br />
Tutores: Leticia M. Fernández<br />
Garrote y Juan Jesús Lence Anta.<br />
Conocimientos, creencias<br />
y prácticas de detección precoz<br />
del cáncer de mama en mujeres<br />
de 50 años y más. (1999) (39)<br />
Se evalúa el<br />
conocimiento,<br />
las actitudes y las<br />
prácticas sobre<br />
Brasil Exposición y<br />
protección<br />
solar<br />
Cuba Cáncer de<br />
mama<br />
Muestra Principales resultados<br />
724<br />
estudiantes<br />
409<br />
mujeres<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Es necesario el uso de<br />
métodos educativos efectivos<br />
que modifiquen las prácticas.<br />
Conocimiento deficiente<br />
de factores de riesgo,<br />
concepciones erróneas.<br />
Asociación entre el nivel<br />
de conocimiento y la edad,<br />
escolaridad, y antecedentes<br />
familiares de cáncer<br />
de mama.<br />
La identificación de los factores de riesgo más asociados con la presentación de la enfermedad es<br />
condición esencial en la planificación de programas de prevención, tanto para el desarrollo de intervenciones<br />
dirigidas a actuar directamente sobre la eliminación del factor, como es el caso de las modificaciones de los<br />
hábitos dietéticos nocivos o el hábito de fumar, como en la identificación de los grupos de población más<br />
vulnerables. En Argentina, un resultado importante fue la instauración de un programa de protección a toda<br />
la población, mediante la prohibición de la producción o importación de todas las formas de asbesto (40).<br />
El estudio del grado de asociación y la prevalencia de estos factores de riesgo debe considerarse también<br />
dentro de las evaluaciones desarrolladas en la etapa de planificación de los programas de prevención<br />
(evaluación ex ante). La eliminación de estos factores, a su vez, constituye en sí misma, objetivos y metas<br />
de los programas de prevención; por esto, la realización de estos estudios, pasado un tiempo de<br />
implementado el programa, es componente cardinal de la evaluación de los resultados (evaluación ex post).<br />
El cáncer de cuello uterino se ha estudiado profundamente. Se han evaluado los programas de tamizaje<br />
mediante el uso de la prueba de Papanicolau y, más recientemente, otros métodos de tamizaje, como la<br />
inspección visual en todas sus variantes. El virus del papiloma humano (VPH) fue reportado (41) como el<br />
factor de riesgo de mayor asociación y contribuyente como factor causal, lo que nos sitúa en un momento<br />
importante en el desarrollo de la historia natural de esta enfermedad. Se han desarrollado diversas vacunas,<br />
lo que permitirá tomar acciones preventivas masivas en un futuro no muy lejano.<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
75
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
76<br />
Algunos de los estudios realizados en países de América Latina corroboran estos resultados (42-45).<br />
A pesar de que todos sabemos que la única forma de controlar el cáncer de forma sustancial esta<br />
determinada por la aplicación de medidas preventivas en la población, el interés y los recursos destinados<br />
a la prevención han sido escasos; quizá una excepción sean las campañas para la disminución del<br />
tabaquismo.<br />
Estas conductas escépticas o negativas frente a la prevención pueden haber estado determinadas en gran<br />
medida por lo difícil que resulta realizar estas intervenciones en una población lo suficientemente grande,<br />
que se adopten las medidas de forma permanente o, al menos, por un tiempo prolongado y que se<br />
puedan evaluar los resultados que muestren el efecto a largo plazo de estas medidas sobre los indicadores<br />
de incidencia y mortalidad en la población.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía esencial<br />
National <strong>Cancer</strong> Institute. Making health communication programs work. Research Triangle Park, NC: National <strong>Cancer</strong><br />
Institute, 1997. http://oc.nci.nih.gov/services/ HCPW/HOME.HTM<br />
Mays N, Pope C. Qualitative research in health care. London: BMJ Publishing Group; 1997.<br />
Bibliografia<br />
1. Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A et al. Framework for design and evaluation of complex interventions to improve<br />
health. BMJ. 2000;321:694-6.<br />
2. Altman DG, Schulz KF, Moher D et al. The revised CONSORT statement for reporting randomised trials: explanation<br />
and elaboration. Ann Intern Med. 2001;134:663-94.<br />
3. Robson C. Small-scale evaluation. London: Sage Publications; 2000.<br />
4. Federal Centre for Health Education. Evaluation as a quality assurance tool in health promotion. Research and<br />
Practice of Health Promotion Vol 6.1. Cologne: Federal Centre for Health Education; 1999.<br />
5. National <strong>Cancer</strong> Institute. Making health communication programs work. Research Triangle Park, NC: National <strong>Cancer</strong><br />
Institute; 1997. http://oc.nci.nih.gov/services/HCPW/HOME.HTM<br />
6. Glanz K, Carbone E, Song V. Formative research for developing targeted skin cancer prevention programs for children in<br />
multiethnic Hawaii. Health Educ Res. 1999;14:155-66.<br />
7. Mays N, Pope C. Qualitative research in health care. London: BMJ Publishing Group; 1997.<br />
8. Lazovich D, Curry SJ, Beresford SA et al. Implementing a dietary intervention in primary care practice -Process evaluation.<br />
Am J Health Prom. 2000;15:118-25.<br />
9. Baranowski T, Clark N, Cutter N. Evaluation of health promotion, health education and disease prevention programs.<br />
Mountain View, California: Mayfield; 1994.<br />
10. Black N, Brazier, J, Fitzpatrick R et al. Health services research methods. London: BMJ Publishing Group; 1998.<br />
11. Health Education Board for Scotland. Research Toolbox. http://www.hebs.com/retoolbox/index.cfm<br />
12. Online Evaluation Resource Library. http://www.oerl.sri.com/oerl/<br />
13. Contento IR, Randell JS, Basch CE. Review and analysis of evaluation measures used in nutrition education intervention<br />
research. J Nutr Educ Behav. 2002;34:2-25.<br />
14. Sahota P. Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity. BMJ.<br />
2001;323:1029-32.<br />
15. Martin P, Bateson P. Measuring behaviour. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.<br />
16. Puska P, Korhonenn HJ, Torppa J et al. Does community-wide prevention of cardiovascular diseases influence cancer<br />
mortality? Eur J <strong>Cancer</strong> Prev. 1993;2:457-60.<br />
17. Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning: an educational and environmental approach. Mountain View,<br />
California: Mayfield; 1991.<br />
18. Thacker SB, Berkelnan. Public health surveillance in the US. Epidemiol Rev. 1988;10:164-90.<br />
19. McNabb SJ, Chungong S, Ryan M et al. Conceptual framework of public health surveillance and action and its<br />
application in health sector reform. BMC Public Health. 2002;2:2.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
77
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
78<br />
20. Stewart B, Kleihues P, eds. World cancer report. Lyon: IARC Press; 2003.<br />
21. Abed J, Reilley B, Butler MO et al. Developing a framework for comprehensive cancer prevention and control in the<br />
US: an initiative of the Centers for Disease Control and Prevention. J Public Health Manage Pract. 2000;6:67-78.<br />
22. Kaldor J, Byar DP. Quantification of the effects of preventive measures. En: Hakama M, Beral V, Cullen JW et al. eds.<br />
Evaluating the effectiveness of primary prevention of cancer. IARC Scientific Publications No. 103, Lyon: IARC Press; 1990.<br />
23. Sancho-Garnier H. In Maltoni C, Soffritti M, Davis W, eds. The scientific basis of cancer chemoprevention. Methodology<br />
of intervention trials and programs for cancer prevention. Amsterdam: Elsevier Science; 1996<br />
24. Mattessich PW. Lessons learned. What these seven studies teach us. <strong>Cancer</strong> Pract. 2001;9(Suppl 1):S78-84.<br />
25. Kennedy Sheldon L. Communication in oncology care: the effectiveness of skills training workshops for healthcare<br />
providers. Clin J Oncol Nurs. 2005;9(3):287.<br />
26. Leao JC, Goes P, Sobrinho CB, Porter S. Knowledge and clinical expertise regarding oral cancer among Brazilian dentists.<br />
Int J Oral Maxillofac Surg. 2005;34(4):436-9.<br />
27. Carneiro Miranda PS, Juste Werneck MC, Martins ME, et al. Practices of precocious diagnosis for prostate cancer among<br />
professors of the school of medicine, Minas Gerais Federal University- Brazil. Rev Assoc Med Bras. 2004;50 (3).<br />
28. Rodríguez A, Lence J, Cabezas E, Camacho R. Programa Nacional de diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino.<br />
Qué hacer y por qué. Rev Cubana Med Gen Integral. 1994;10(3):220-4.<br />
29. Lence J, Rodríguez A, Santana JC, Fernández L. Programa de diagnóstico precoz del cáncer bucal. Resultados y<br />
perspectivas. Rev Cubana Med Gen Integral. 1994;10(3):230-4.<br />
30. Fernández L, Lence J et al. Evaluación del programa de control de cáncer del cuello de útero en Cuba. Boletín OPS.<br />
1996;121(6):577-81.<br />
31. Niurka N, Brisuela P. "Evaluación de la satisfacción con el Programa de control de cáncer cervicouterino en proveedores<br />
y mujeres inasistentes". (Trabajo para optar por el título de Especialista de Primer Grado en Bioestadística) Tutores:<br />
Lence J, Fernández L. Escuela Nacional de Salud Pública. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. 1999.<br />
32. Corral F, Cueva P, Yepez J, Montes E. Limited education as a risk factor in cervical cancer. Bull Pan Am Health Organ.<br />
1996;30(4):322-9.<br />
33. Shankar S, Figueroa- Valles N. <strong>Cancer</strong> knowledge and misconceptions: a survey of immigrant Salvadorean women.<br />
Ethn Dis. 1999;9(2):201-11.<br />
34. Lamadrid Álvarez S. Knowledge and fears among Chilean women with regard to the Papanicolaou test. Bull Pan Am<br />
Health Organ. 1996;30(4):354-61.<br />
35. Agurto I, Bishop A, Sánchez G, et al. Perceived barriers and benefits to cervical cancer screening in Latin America.<br />
Prev Med. 2004;39(1):91-8.<br />
36. Sánchez Ayendez M, Suárez-Pérez E, Vázquez MO, et al. Knowledge and beliefs of breast cancer among elderly<br />
women in Puerto Rico. P R Health Sci J. 2001;20(4):351-9.<br />
37. Claeys P, González C, González M, et al. Determinants of cervical cancer screening in a poor area: results of a<br />
population - based survey in Rivas, Nicaragua. Trop Med Int Health. 2002;7(11):935-41.<br />
38. Benvenuto-Andrade C, Zen B, Fonseca G, et al. Sun exposure and sun protection habits among high-school adolescents in<br />
Porto Alegre, Brazil. Photochem Photobiol. 2005;81(3):630-5.<br />
39. Robaina M "Conocimientos, creencias y prácticas de detección precoz del cáncer de mama en mujeres de 50 años<br />
y más". (Trabajo para optar por el título de Especialista de Primer Grado en Bioestadística). Tutores: Fernández L,<br />
Lence J. Escuela Nacional de Salud Pública. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. 1999.<br />
40. Rodríguez EJ. Asbestos banned in Argentina. Int J Occup Environ Health. 2004;10(2):202-8.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
41. Bosch FX, Muñoz N, de Sanjosé S, et al. Risk factor for cervical cancer in Colombia and Spain. Int J <strong>Cancer</strong>.<br />
1992;52(5):750-8.<br />
42. Bratti MC, Rodríguez AC, Schiffman M, et al. Description of a seven-year prospective study of human papillomavirus<br />
infection and cervical neoplasia among 10,000 Women in Guanascaste, Costa Rica. Rev Panam Salud Pública.<br />
2004;15(2):75-89<br />
43. Santos C, Muñoz N, Klug S, et al. HPV types and cofactors causing cervical cancer in Peru. Br J <strong>Cancer</strong>. 2001;85(7):966-71.<br />
44. Cámara GN, Cerqueira DM, Oliveira AP, Silva EO, Carvalho LG, Martins CR. Prevalence of human papillomavirus types<br />
in women with preneoplastic and neoplastic cervical lesions in the Federal District of Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz.<br />
2003;98(7):879-83. Epub<br />
45. Clifford GM, Gallus, Herrero R, et al. IARC HPV Prevalence Surveys Study Group. Worldwide distribution of human<br />
papillomavirus types in cytological normal women in the <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong> HPV prevalence<br />
surveys: a pooled analysis. Lancet 2005; 366(9490):991-8. lling and self-management perspectives. En: Kaptein AA,<br />
Creer TL, eds. Respiratory disorders and behavioral medicine. London: Martin Dunitz; 2002.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EVALUACION<br />
DE LAS ACCIONES<br />
79
Tabaco<br />
5
5 Tabaco<br />
Karen Slama<br />
Miguel Garcés<br />
Francisco López Antuñano<br />
Resumen<br />
El consumo de tabaco es la mayor fuente de enfermedad y muerte<br />
prematura. El uso de tabaco induce dependencia física, psicológica<br />
y social influenciada por las medidas de control y el cambio de las<br />
normas sociales asociadas con el uso de tabaco en el tiempo. Las<br />
ONG tienen un papel preponderante para acelerar la transición<br />
hacia una sociedad libre del humo de tabaco en las siguientes<br />
áreas de acción: conciencia y alerta pública, protección de los<br />
valores tanto de los fumadores como de los no fumadores de<br />
tabaco, prevención de la iniciación y dependencia del tabaco, y<br />
programas de cesación. Las campañas de promoción son una<br />
estrategia importante para influenciar las medidas de regulación<br />
sanitaria y legislativa a fin de lograr el apoyo del público para la<br />
aplicación de las mismas. Las campañas de promoción y la<br />
información pueden combatir la influencia y el poder de la industria<br />
tabacalera. Los programas efectivos pueden evitar que las personas<br />
se inicien o lograr que se abstengan de fumar tabaco. El control<br />
del tabaco demanda personal competente y bien adiestrado que<br />
disponga de tiempo y recursos. Si la sociedad quiere prevenir las<br />
enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en su población,<br />
debe incluir el control del tabaco entre sus actividades prioritarias<br />
e instrumentarlas dentro de sus estructuras de recursos humanos,<br />
institucionales y financieros.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
81
TABACO<br />
82<br />
Tabaco<br />
Tabaco y cáncer: la carga de la enfermedad<br />
En los países desarrollados, las enfermedades atribuibles al uso de tabaco ocasionan, aproximadamente, el<br />
35% de las muertes de los hombres y el 13% de las mujeres entre 35 y 69 años de edad (1). El consumo<br />
actual del tabaco da cuenta del 16% de la incidencia anual de todos los cánceres y del 30% de las muertes<br />
en esos países (2). Las otras enfermedades fatales importantes causadas por el tabaco son las que afectan<br />
el sistema cardiovascular y cerebrovascular y el tracto respiratorio. Las estimaciones recientes de la<br />
Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) atribuyen la sexta parte de todas las muertes al uso del tabaco<br />
en los países desarrollados. Para el 2020, se espera que una de cada tres muertes en los adultos del mundo<br />
se deba al efecto de fumar tabaco (4). El consumo pasivo del tabaco (conocido como exposición al humo<br />
de segunda mano, humo de tabaco en el ambiente o humo de tabaco de los otros), impide alcanzar la esperanza<br />
de vida de los no fumadores y disminuye en forma importante el nivel de vida saludable (5).<br />
La evidencia de la relación entre el uso de tabaco y el cáncer continúa su evolución, aunque hay diferencias<br />
de interpretación. Se ha documentado que el uso de tabaco está causalmente relacionado con muertes por<br />
cáncer de cavidad bucal, esófago, faringe, laringe, pulmón, páncreas y vejiga (6). Otros cánceres que se han<br />
asociado débilmente con el uso de tabaco incluyen los de estómago, riñón, hígado, cavidad nasal, nasofaringe,<br />
labio y leucemia mieloide (7). La relación entre el cáncer de cuello uterino y el uso de tabaco es difícil de<br />
determinar; no obstante, una monografía sobre los riesgos carcinogénicos del tabaco, publicada en 2002<br />
por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), reportó que había suficiente evidencia<br />
causal entre fumar tabaco y cánceres en esos sitios, inclusive en el cuello uterino (3).<br />
Los tienen yendo y viniendo: fuentes de ingreso a expensas de los fumadores<br />
En 2000, la Philip Morris <strong>International</strong> felicitó a la República Checa por haber economizado US$27 millones in 1999,<br />
"al haber reducido los costos de atención a la salud, ahorros en pensiones y en el costo de hospedaje para personas<br />
de la tercera edad, todo relacionado con la muerte prematura de los fumadores de tabaco".<br />
Arthur D. Little <strong>International</strong>, Inc. Philip Morris Czech Republic Study 'Public finance balance of smoking in the Czech Republic.<br />
Fuente: American Legacy Press, disponible en: http://www.americanlegacy.org<br />
Japan Tobacco <strong>International</strong> está en busca de otra fuente de ganancia de los fumadores de tabaco. Compró los<br />
derechos de mercado de una vacuna contra el cáncer de pulmón, recientemente desarrollada. Helen Wallace, del<br />
Genewatch, comentó: "Otorgar a una compañía tabacalera los derechos exclusivos de una vacuna contra el cáncer de<br />
pulmón es como encargar a Drácula de un banco de sangre".<br />
Fuente: Boseley S. Tobacco firm to profit from cancer genes. The Guardian Newspapers Limited. 27 Feb. 2002, disponible en:<br />
http://www.guardian.co.uk/business/story/0,3604,591946,00.html<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Karen Slama
El riesgo que representa la exhalación del humo de tabaco y el humo resultante de la combustión del<br />
cigarrillo que fuman los fumadores activos es menor que el que éstos aspiran directamente de la corriente<br />
principal del humo, mismo así, es un importante riesgo que debe evitarse. El grupo de trabajo convocado por<br />
la IARC consideró que es un carcinogénico del grupo 1 (ver capítulo sobre Exposición profesional).<br />
Wells (8) sugiere que los diferentes riesgos asociados con fumadores activos y pasivos indican diversas<br />
susceptibilidades: el riesgo de cáncer es tan alto para los fumadores activos que este grupo de víctimas<br />
incluye personas con susceptibilidad promedio, mientras que el de las víctimas del consumo pasivo incluye a<br />
las personas más susceptibles. El consumo pasivo se atribuye al exceso de riesgo para cánceres en<br />
numerosos sitios, pero éstos no son consistentemente los mismos de aquéllos atribuidos a fumar activamente.<br />
Los cánceres atribuidos al tabaco, tanto en fumadores activos como pasivos, son el de pulmón, hígado,<br />
cuello uterino, senos paranasales y leucemia; otros cánceres atribuidos al consumo activo no se asocian al<br />
consumo pasivo (8, 9). Los cánceres atribuidos al tabaco en fumadores pasivos, como el de cerebro,<br />
glándulas endocrinas, mama y linfomas, parecen no estar relacionados con fumadores activos (8, 10).<br />
La monografía de la IARC sostiene que hay suficiente evidencia para concluir que el consumo pasivo del<br />
humo de tabaco es causa de cáncer del pulmón en personas que nunca han fumado voluntariamente, pero<br />
que no hay suficiente evidencia para atribuirle el cáncer en otros sitios. También concluyó que es poco<br />
probable que exista una relación con el consumo pasivo, que no exista con el consumo activo (3).<br />
Los beneficios de la cesación se observan en todos los grupos de edad. Los riesgos para el sistema<br />
cardiovascular empiezan a declinar rápidamente, mientras que los riesgos para el cáncer y las enfermedades<br />
pulmonares descienden más lentamente y no alcanzan los mismos niveles que en personas que nunca han<br />
fumado (11, 12). Las personas que ya han desarrollado cáncer pueden beneficiarse si dejan de fumar (13),<br />
pero la mejor decisión es no fumar nunca y no exponerse al humo de tabaco de los otros.<br />
El costo individual para los fumadores en términos de salud-enfermedad y muerte prematura son muy altos.<br />
La mitad de los fumadores que mueren por el consumo de tabaco son de edad media y se estima que<br />
pierden alrededor de 20 a 25 años de vida, cuando se comparan con los no fumadores (1).<br />
Los costos sociales varían de acuerdo con la calidad de los sistemas de atención social y de salud. En el<br />
Reino Unido, por ejemplo, el costo del consumo de tabaco para cada autoridad de salud en una región de<br />
500.000 habitantes (con una prevalencia de fumadores del 27%) se estima en £14 millones, con un<br />
remanente adicional de £1,3 millones para las familias con niños expuestos al humo de tabaco en el<br />
ambiente (14).<br />
El costo bruto total del tratamiento de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en países de alto<br />
ingreso económico se estima entre 0,1% y 1,1% del PBI, según la proporción del gasto en relación con el<br />
costo de la atención a la salud (15).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
83
TABACO<br />
84<br />
Evolución de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres<br />
de 35 a 54 años. Francia y Reino Unido, 1950-1998<br />
A principios del siglo XX, la prevalencia de fumadores hombres era mayor en el Reino Unido que en<br />
Francia, lo cual se refleja en las tasas de cáncer de pulmón registradas en las décadas de 1950 y 1960.<br />
En 1970, fumaron menos hombres en el Reino Unido que en Francia y esto se reflejó en el descenso de<br />
las tasas de cáncer del pulmón en el segundo país. En Francia, la tasa de hombres fumadores<br />
permaneció, al menos, 10 puntos por encima de la tasa en los hombres del Reino Unido, hasta fines de la<br />
década de 1990.<br />
Tasa anual de mortalidad por 100.000<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1950<br />
1954<br />
1958<br />
1962<br />
1966<br />
1970<br />
1974<br />
Año<br />
Fuente: Peto R, López AD, Boreham J et al. Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. Oxford: Oxford<br />
1978<br />
1982<br />
Hombres, Reino Unido<br />
Hombres, Francia<br />
Determinantes del comportamiento de las personas<br />
y los grupos sociales en relación con el tabaco<br />
A continuación se describen los factores de la población e individuales relacionados con el consumo de tabaco y su cesación.<br />
Factores demográficos<br />
Aparentemente, los hombres muestran mayor prevalencia total de fumadores de tabaco y fuman más cigarrillos<br />
diariamente que las mujeres (16). En Europa, la tasa de consumo de cigarrillos en mujeres aumentó después de la<br />
de los hombres. Además, la tasa pico entre las mujeres de países industrializados parece permanecer estable por más<br />
tiempo que la de los hombres (17-19). En grupos sociales en los que la tasa de fumadores todavía está creciendo o<br />
está en el pico, se encuentran tasas mucho mayores en las personas jóvenes. En los grupos sociales en los que las<br />
tasas totales de fumadores está descendiendo claramente, la tendencia de la prevalencia es semejante en la<br />
mayoría de los grupos de edad (20). En 1993, en Minnesota (Estados Unidos), la proporción de fumadores entre<br />
los médicos practicantes era menor entre los grupos de menor edad (21).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
1986<br />
1990<br />
1994<br />
1998
Figura 1. Prevalencia del tabaquismo en Europa, 1999-2001 (*1994-1998)<br />
Reino Unido<br />
Ucrania<br />
Suiza*<br />
Suecia<br />
España^<br />
Eslovenia<br />
Eslovaquia*<br />
Federación Rusa*<br />
República de Moldavia^<br />
Portugal*<br />
Polonia<br />
Noruega<br />
Holanda<br />
Malta*<br />
Luxemburgo*<br />
Lituania^<br />
Letonia<br />
Israel*<br />
Irlanda*<br />
Islandia<br />
Hungría^<br />
Grecia^<br />
Alemania<br />
Georgia^<br />
Francia<br />
Finlandia<br />
Estonia<br />
Dinamarca<br />
República Checa<br />
Croacia<br />
Bulgaria*<br />
Bélgica^<br />
Bielorrusia<br />
Austria^<br />
Albania^<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Porcentaje de fumadores (^= las tasas están aumentando)<br />
Fuente: OMS, Base de datos Oficina Regional de Europa. Fecha de consulta: 23/07/03<br />
Total<br />
Mujeres<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Hombres<br />
TABACO<br />
85
TABACO<br />
86<br />
Los datos muestran que las diferencias en la prevalencia de fumadores de acuerdo con el nivel educacional<br />
han cambiado con el tiempo (22-24) y la evolución del hábito de fumar tiende a concentrarse en los grupos<br />
con menores ingresos (25-27). Por lo mismo, la mayor prevalencia en el consumo de tabaco y el mayor volumen<br />
de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco están creciendo en las personas con menores ingresos<br />
y con menor nivel de educación (28). La pobreza per se no es la causa de fumar y el pobre no fuma más<br />
que el rico; lo que sucede es que la influencia de la educación y el acceso a la información parecen predecir<br />
el consumo de tabaco (29). Las tasas de cesación están muy influenciadas por la clase social y se están<br />
acumulando evidencias de que factores como la reducción en el alerta sobre los riesgos de fumar (30), el<br />
menor apoyo social para proteger el ambiente (31) y la grave adicción a la nicotina (32) son determinantes<br />
importantes que impiden o dificultan la cesación en grupos sociales deprimidos.<br />
Normas sociales<br />
Un factor mayor de apertura del mercado femenino a los cigarrillos en los Estados Unidos fue la disminución<br />
del tabú sobre fumar cigarrillos de tabaco en público (33). Las restricciones para fumar en público parecen<br />
jugar un papel efectivo en las campañas de cesación (34). Como fumar tabaco se vuelve una opción menos<br />
aceptable socialmente, la tolerancia pública para ello parece disminuir (35-37). Esto parece reflejarse en el<br />
aumento de la preocupación de la industria tabacalera por aplicar tácticas más eficaces de mercadotecnia<br />
y también induce cambios en la opinión acerca de la importancia y la urgencia de reducir el daño a la salud<br />
atribuible al consumo de tabaco.<br />
Comportamiento relacionado con el precio, la prohibición de fumar y otros factores<br />
El consumo disminuye cuando se aumentan los impuestos (38). Varios estudios de análisis del tiempo han<br />
mostrado un impacto global en la combinación de la información ampliamente difundida acerca del tabaco,<br />
la prohibición total de la publicidad y la prohibición de fumar en lugares públicos (39). Estas medidas sociales<br />
construyen y refuerzan las decisiones para detener o no iniciar el hábito de fumar y proveen una base para<br />
las campañas de educación e intervención para fumadores. Sin embargo, las actitudes motivadas socialmente<br />
solamente pueden facilitar el comportamiento individual. Una motivación para cesar de fumar es la percepción<br />
de que los riesgos personales son mayores que los beneficios (40). Existe la hipótesis de que la variación<br />
en la proporción de la población que está lista para dejar de fumar (41) corresponde al nivel del control de<br />
tabaco (42).<br />
Resultado de las intervenciones eficaces<br />
El uso del tabaco es algo más que la libre decisión individual de fumar o no fumar. Fumar tabaco es un<br />
comportamiento social y es la preocupación, no sólo de los servicios de salud, quienes la miden en términos<br />
de costos de la atención médica y social, sino también en términos políticos, comerciales, financieros,<br />
históricos y culturales. Los productores de tabaco forman una poderosa industria que promueve activamente<br />
el consumo de sus productos y la aprobación social de fumar tabaco como un comportamiento normal y<br />
razonable asociado con un riesgo aceptable por la sociedad.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Estrategias de la industria tabacalera<br />
En los Estados Unidos, varios litigios hicieron de dominio público documentos internos de la industria<br />
tabacalera. Estos documentos revelan que las compañías tabacaleras conocían los efectos dañinos de<br />
sus productos por más de 50 años y que estaban dispuestas a conseguir niños como leales<br />
consumidores, que manipulaban el potencial adictivo de sus productos y que volcarían todo su poder<br />
para oponerse y bloquear toda iniciativa de salud que estuviera en contra de su beneficio económico.<br />
Un panfleto de la British American Tobacco dedicado a los empleados en 1994, Problemas-reclamos y<br />
respuestas sobre fumar tabaco, responde a la pregunta de si el tabaco causa cáncer del pulmón:<br />
"Todavía existe una controversia sobre fumar tabaco y salud. Aunque hay una "asociación estadística"<br />
entre fumar tabaco y cáncer del pulmón, lo cual quiere decir que es más probable que los fumadores de<br />
tabaco desarrollen cáncer de pulmón que los no fumadores, no se ha probado que fumar tabaco es<br />
realmente la causa del cáncer de pulmón… Si fumar tabaco causa cáncer del pulmón, ¿por qué la vasta<br />
mayoría de fumadores no desarrollan cáncer del pulmón? y ¿por qué los no fumadores sí lo desarrollan?<br />
Estas son preguntas a las que la ciencia no ha dado respuesta."<br />
Fuente URL: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.html<br />
PDF: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.pdf<br />
Ha sido importante negar la causalidad entre el consumo de tabaco y la enfermedad, tanto para<br />
mantener la confianza del cliente como para prevenir cargos de índole criminal, daños o fraude. Después<br />
de todo, en 1972, James Bowling, vicepresidente de la Philip Morris, dijo públicamente, "Si nuestro<br />
producto es dañino, detendremos su manufactura".<br />
Fuente: Ciresi MV, Walburn RB, Sutton TD. Decades of deceit: document discovery in the Minnesota Tobacco Litigation.<br />
William Mitchel Law Review 1999;25:477-566, página 521.<br />
Una de las mayores preocupaciones de la industria tabacalera de la respuesta del público al tabaco ha sido el<br />
desarrollo de la política de aire limpio y la escasa aprobación de la sociedad para fumar en público. Un<br />
documento interno de Philip Morris (Grupo Altria) revela estrategias corporativas para revertir el descenso en la<br />
aceptación social para fumar en Europa.<br />
Las siguientes citas son de Philip Morris Corporate Affairs, Europe 'Smoking Restrictions 3 Year Plan<br />
1994-1996':<br />
"Trabajar con los medios es determinante para mantener la aceptación social para fumar<br />
tabaco". Los europeos creen que los americanos tienden a ser fanáticos extremistas [sic] cuando se<br />
trata de problemas de salud pública. Aprovechamos la oportunidad para utilizar las fuentes de los<br />
Estados Unidos 'ETS excess stories' (despidos del trabajo por fumar, discriminación de carrera por fumar,<br />
etc.), para ayudar a desacreditar todas las iniciativas antitabaco -tanto americanas como europeas. El<br />
plan pide la utilización de grupos libertarios (por ejemplo, Social Affairs Unit, Arise) y cuando sea posible<br />
comunicar el siguiente mensaje:<br />
"Con el objeto de mantener un ambiente social favorable y promover el consumo de tabaco como<br />
un cliente aún aceptable socialmente en Europa vs. los Estados Unidos, Philip Morris desarrollará<br />
mercados apropiados, campañas de cortesía/tolerancia… Las campañas deben buscar al final…,<br />
reducir la presión de cualquier acción legal"<br />
Fuente URL: http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.html<br />
PDF: http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.pdf<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
87
TABACO<br />
88<br />
Algunas organizaciones podrían ser reticentes al uso de todo el arsenal para el control efectivo del<br />
tabaco, limitando sus actividades a proveer programas de educación sanitaria y prevención, probablemente<br />
para evitar cualquier semblanza de moralización o de 'marginalización' de los fumadores.<br />
No obstante, se están acumulando evidencias de que el control más efectivo del cáncer en relación<br />
con el tabaco emplea una combinación derivada de medidas que afectan el comportamiento de<br />
fumar y previenen el consumo en la población (39, 43-45). Debido a que los efectos de estas medidas<br />
son el resultado de una acción sinérgica entre múltiples factores comprehensivos -inclusive el cabildeo<br />
y la promoción activa- efectos independientes imposibles de medir, sería confuso cuantificar la eficacia,<br />
si no es por medio de: 1) las tendencias en el tiempo de la prevalencia de fumadores; 2) los cambios<br />
en los valores sociales (medidos por las actitudes y el apoyo a las acciones anti-tabaco), y 3) las<br />
tasas de mortalidad por cáncer (13, 35, 46).<br />
Las acciones de control del tabaco que dan por resultado pequeñas reducciones en el riesgo de<br />
grandes poblaciones serán más efectivas en reducir las tasas de mortalidad y discapacidad que las<br />
acciones que resulten en grandes reducciones del riesgo en poblaciones pequeñas (47).<br />
El máximo impacto total de las acciones combinadas de los gobiernos y de la sociedad civil en algunos<br />
países por conseguir un descenso sostenido en la prevalencia de fumadores de tabaco parece ser<br />
de 2% (en Estados Unidos, la tasa es cerca de 0,5%) con descenso en la tasa del consumo de tabaco<br />
(48, 49). La eficacia potencial estimada de cada uno de los métodos regularmente incluidos como<br />
actividad clave para el control del tabaco es mucho mayor, debido a que estas medidas están minimizadas<br />
en su aplicación o por las medidas en contra tomadas por los que apoyan el ambiente pro-tabaco, el<br />
progreso para la salud pública sólo puede medirse por los cambios a largo plazo. Continúa la búsqueda<br />
del progreso médico en la prevención secundaria de los cánceres por medio de técnicas para el diagnóstico<br />
temprano del cáncer. Sin embargo, las ganancias del potencial de la salud pública son mínimas con<br />
los procedimientos actuales de tamizaje del cáncer broncogénico, si se comparan con la reducción<br />
real del número de personas que consumen tabaco.<br />
Métodos y características del control efectivo del tabaco<br />
Elementos principales del control de tabaco<br />
Los elementos clave pueden agruparse de distintas maneras. Un buen número de investigaciones<br />
realizadas por economistas ha demostrado que el control del tabaco está influenciado por seis<br />
importantes características de la demanda y una característica de la oferta (50), clasificadas por la<br />
fuerza de asociación del efecto deseado del resultado (meta de la política), como se muestra en la<br />
tabla 1. Joy Townsend tiene un enfoque diferente para la evidencia y describe cinco elementos clave<br />
y su influencia relativa sobre el descenso de la prevalencia de fumadores en el Reino Unido (51).<br />
Estos elementos son: el aumento regular de impuestos, la política de aire libre de humo de tabaco,<br />
la educación sanitaria, la prohibición de publicidad y la promoción. El quinto elemento se preocupa<br />
por la cesación, no en cuanto a la disponibilidad de la terapia de reemplazo de la nicotina, sino más<br />
bien la provisión oportuna de los médicos generales del consejo breve acerca de dejar de fumar a<br />
todos sus pacientes fumadores.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Característica<br />
Impuestos<br />
Investigación<br />
Información masiva<br />
Prohibición de publicidad<br />
Aire limpio<br />
Cambios de la regulación<br />
de la terapia de reemplazo<br />
de la nicotina<br />
Control del contrabando<br />
Tabla 1. Estrategias y metas para el control del tabaco<br />
Mejora<br />
la salud<br />
Protege<br />
a los niños<br />
Meta de la política<br />
Protege a los<br />
no fumadores<br />
= fuerza del efecto<br />
Fuente: Jha P, Paccaud F, Nguyen S. Strategic priorities in tobacco control for governments and international agencies.<br />
En: Jha P, Chaloupka F, eds. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 449-64.<br />
Tipos de estrategias para el control del tabaco<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
-<br />
-<br />
Informa a los<br />
adultos<br />
-<br />
-<br />
Reduce<br />
desigualdades<br />
de salud<br />
El informe del General Surgeon de los Estados Unidos del 2000 (13) sugiere que las intervenciones se clasifiquen<br />
como educativas, clínicas, de regulación sanitaria, económica y social. La OMS (43) las combina de modo diferente<br />
e incluye acciones civiles dentro de los principales principios de información en salud y prohibición de publicidad,<br />
impuestos y regulación sanitaria (aire libre de humo de tabaco, contenido de los productos de tabaco y<br />
empaquetado), actividades de cesación y coaliciones para el control del tabaco para el abogamiento efectivo.<br />
El primero de los dos principios implica una acción directa del gobierno, mientras que los dos siguientes<br />
requieren acciones individuales y de las asociaciones civiles. Todos los elementos clave para el control del<br />
tabaco deben reflejarse en el espectro integral de las actividades de las asociaciones civiles.<br />
Áreas para el control del tabaco<br />
El examen de los programas de control del tabaco en países con avances en sus actividades (44, 52-56)<br />
indica que los elementos clave cubren: alerta y valores del público, protección, prevención y cesación.<br />
Aunque algunas estrategias traspasan estas áreas, ningún componente es suficiente por sí mismo (35).<br />
Un mensaje de salud<br />
Ahora sabemos cuántos cigarillos se necesitan para iniciar el cáncer de pulmón: uno.<br />
Pero no sabemos cuál (ni tú tampoco).<br />
Fuente: Campaña Nacional Australiana contra el Tabaco “Cada cigarrillo te hace daño”<br />
TABACO<br />
89
TABACO<br />
90<br />
Alerta del público y valores de la sociedad: Fundamentalmente, la capacidad de controlar el tabaco se<br />
deriva de la respuesta de la opinión pública respecto al consumo de tabaco. Si la opinión pública y las normas<br />
sociales dan poco valor al consumo de tabaco, el interés en su confrontación se va reduciendo y tanto la<br />
prevención como la cesación tendrán mayor éxito. Todas las técnicas del control del tabaco son patrones<br />
directos o indirectos hacia los marcos conceptuales (sociales y legales) que desalientan el consumo de<br />
tabaco en todos los grupos sociales. En algunos países, el valor social del consumo de tabaco es alto y no<br />
se les da crédito a las iniciativas para el control del tabaco.<br />
Protección: Como el consumo de tabaco causa un daño enorme, deben darse de inmediato los pasos necesarios<br />
para proteger igualmente a los fumadores y a los no fumadores. Se ha probado que, tanto la regulación sanitaria<br />
como la del acceso a los productos de tabaco, son procesos difíciles de llevar a la práctica. Los procesos legales<br />
por decepción de los consumidores y otros abusos de mercado por la industria tabacalera están comenzando a<br />
presentar demandas por daños y a garantizar los derechos constitucionales. En algunos países, se ha obtenido la<br />
protección del público contra la exposición involuntaria al humo de tabaco. En muchos otros países, no obstante,<br />
las leyes existentes se aplican laxamente. Otros problemas como la protección de los trabajadores involucrados<br />
en el cultivo, la cura, el procesamiento y las ventas de tabaco son importantes cuando los estándares generales<br />
de protección al trabajador no están bien establecidos. Los problemas internacionales relacionados con la protección,<br />
las prácticas comerciales, el contrabando, los subsidios de productos de tabaco y las ventas libres de impuesto<br />
pueden ser legislados nacionalmente, pero deben estar sujetos a convenios y contratos internacionales.<br />
Prevención: Es natural que en la sociedad se pasen las creencias y valores de una generación a las siguientes. Sin<br />
embargo, las creencias y valores en las sociedades fluyen en varios grados de importancia y no siempre se mantienen.<br />
La industria del tabaco tiene un registro muy exitoso que les facilita el conocimiento de los cambios en la actitud<br />
frente al hecho de fumar tabaco, sobre la edad de inicio en el consumo de tabaco y hacia la aceptación entre mujeres<br />
para fumar tabaco (57). Los principios culturales y religiosos que desalientan el consumo de tabaco se han debilitado.<br />
No obstante, la prevención todavía forma parte de la transferencia de creencias y valores entre las generaciones. En<br />
países industrializados, la prevención ocurre si la sociedad reprueba el consumo de tabaco tanto en adultos como<br />
en niños. No ha sido eficaz el intento de prevenir la incorporación del consumo de tabaco en la conducta de los niños<br />
mientras se guarda silencio acerca del consumo de tabaco entre los adultos (58).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Cesación: Aún en la época más favorable<br />
para el consumo de tabaco, algunas<br />
personas quieren dejar de fumar. La<br />
dependencia del tabaco se debe a los<br />
efectos de la nicotina en el sistema nervioso<br />
central. Como en cualquier otra de las<br />
adicciones, la de la nicotina es una mezcla<br />
compleja de efectos farmacológicos en<br />
el cuerpo y de percepciones y atributos<br />
de la persona a los efectos del humo de<br />
tabaco y al acto de fumar. No sólo hay<br />
variación en la respuesta individual al
eto de romper una adicción, sino también en el esfuerzo requerido por la misma persona para conseguir<br />
renunciar en diferentes intentos. Aun así, hay algunas constantes en la cesación del tabaco. La cesación es<br />
un proceso frecuentemente difícil que requiere tiempo y empeño. Las tasas de recaída son altas; en los<br />
Estados Unidos, sólo cerca del 6% de las personas que tratan de dejar de fumar en cualquier momento tienen<br />
éxito por más de un mes (13). La curva de abstinencia desciende rápidamente durante el primer mes después<br />
de la cesación y baja a ritmo más lento durante los próximos meses y años (59,63). Cada intento de cesación<br />
puede ser una experiencia de aprendizaje en el camino de la renuncia eventual al tabaco.<br />
El ambiente tiene fuerte impacto en el número de personas que intentan y consiguen dejar de fumar: conforme<br />
más personas estén dejando de fumar alrededor de un fumador, mayor será la probabilidad de que éste renuncie<br />
con éxito a su hábito. Los resultados son mejores y abarcan una proporción más amplia de la población para unirse<br />
al intento (60). Está demostrada la eficacia de la atención psicológica y farmacológica (actualmente, los productos<br />
para el reemplazo de la nicotina y el bupropión; se están examinando otros fármacos) para ayudar a las personas<br />
a romper su dependencia al tabaco y los programas especializados en cesación, con base en tratamientos de eficacia<br />
probada, han mostrado consistentemente mejores tasas de cesación que los placebos (61, 62).<br />
Información faltante y argumentos para la investigación<br />
No obstante el daño que el consumo de tabaco causa, hace falta información básica. Apenas comenzamos<br />
a comprender los efectos adictivos tan poderosos de la nicotina.<br />
Sabemos muy poco sobre el papel de los aditivos o alquitranes en el refuerzo a los daños fisiológicos y psicológicos<br />
que causa el humo de tabaco. No sabemos si el público se beneficiará con la regulación de un producto que baje el<br />
contenido de nicotina o lo aumente por contenido de alquitrán. Necesitamos comprender mejor la dinámica personal,<br />
física, psicológica y social del proceso de iniciación, mantenimiento de la dependencia, cesación y recidivas.<br />
Se ha alcanzado un precario éxito en disuadir a los jóvenes para que no se inicien en el consumo de tabaco. Los<br />
enfoques combinados para reducir el consumo de tabaco en la población apenas producen, en el mejor de los<br />
casos, el descenso de unos cuantos puntos porcentuales en la prevalencia de fumadores. La mayoría de los fumadores<br />
no están motivados para dejarlo a corto plazo y se necesita mejor promoción de la salud. Cuando los fumadores<br />
solicitan ayuda, con el mejor de los tratamientos y combinando medicamentos con estrategias cognitivo-conductuales<br />
para el cambio, rara vez se consigue el 30% de éxito a largo plazo y comúnmente mucho menos.<br />
Somos casi inútiles y estamos desarmados para ayudar a los jóvenes a dejar de fumar. Con las actuales bajas tasas<br />
de cesación, se han examinado nuevas iniciativas para reducir el daño. No sabemos cuáles son los marcadores<br />
adecuados para poder estimar realmente la reducción del riesgo; no conocemos los efectos relativos sobre la salud<br />
de la reducción verificada a largo plazo en el consumo o los resultados de introducir productos nuevos, potencialmente<br />
menos dañinos sobre el comportamiento de la población y los resultados en la salud pública a largo plazo.<br />
Se necesitan investigaciones novedosas sobre los factores a nivel farmacológico, bio-conductual, médico, epidemiológico,<br />
psicológico, interpersonal, político, económico, comercial y cultural, concernientes al consumo de tabaco.<br />
Debemos desarrollar mejores métodos para medir los efectos del abogamiento y de la promoción de la salud.<br />
Se requiere urgentemente una mejor comprensión de las barreras para el cambio individual y colectivo, con<br />
el fin de diseñar mejores programas de cesación.<br />
Es necesario investigar el proceso de difusión y las políticas de salud como instrumentos de la sociedad para cambiar el<br />
comportamiento de los productores, comerciantes y consumidores, para entender la lenta respuesta a la información<br />
sobre las muertes prematuras atribuibles al consumo de tabaco y el papel de la industria tabacalera en el proceso.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
91
TABACO<br />
92<br />
Necesitamos comprender y predecir las estrategias usadas por la industria tabacalera para combatirlas con mayor eficacia,<br />
revisando tanto la legislación local e internacional, como los tratados y convenios con la industria tabacalera.<br />
Necesitamos instrumentar y reforzar, apropiada y coordinadamente, la respuesta al Convenio Marco para<br />
el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).<br />
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco<br />
En la Asamblea Mundial de Salud de mayo de 2003, 192 naciones aprobaron el texto del primer tratado internacional<br />
de salud, el Convenio Marco Internacional para el Control del Tabaco (CMCT). Un mínimo de 40 naciones debían<br />
ratificarlo para que éste entrara en efecto. El CMCT entró en vigor el domingo 27 de febrero de 2005, después de<br />
que Perú lo ratificó el 30 de noviembre de 2004.<br />
En marzo de 2006, 168 países habían firmado el Convenio Marco y 124 lo habían ratificado, incluso Bolivia, Brasil,<br />
Chile, Guatemala, Honduras, México, Panama y Perú.<br />
Parte II, artículo 3 del CMCT<br />
Objetivo<br />
El objetivo de este convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las<br />
devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la<br />
exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de<br />
aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional, a fin de reducir de manera continua y sustancial la<br />
prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.<br />
Medidas en el CMCT para reducir la demanda de tabaco<br />
- aumento de impuestos y precio de los productos de tabaco<br />
- protección contra la exposición al humo de tabaco en el interior de lugares de trabajo, transportes públicos, interior<br />
de lugares públicos y otros lugares públicos apropiados<br />
- directrices y guías para medir, probar y regular el contenido de los productos de tabaco y sus emisiones<br />
- regulación de los paquetes y envases de los productos del tabaco sobre los contenidos y emisiones, tanto por las<br />
autoridades de salud como por el público<br />
- prohibición de mensajes en paquetes y etiquetas que promocionen productos de tabaco de manera falsa, equívoca o<br />
engañosa, o puedan inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones y<br />
prohibición de que se empleen términos o elementos descriptivos que tengan un efecto directo o indirecto para crear<br />
una falsa impresión de que el producto es menos nocivo, lo que incluye los términos de "bajo contenido de alquitrán",<br />
"ligeros", "ultraligeros", "suaves"; y el requisito de que las advertencias sobre los efectos sobre la salud sean rotativas<br />
y se localicen en no menos del 30% del área del principal anuncio de todo paquete<br />
- educación, comunicación, adiestramiento y conciencia pública acerca del consumo de tabaco y sus consecuencias<br />
- prohibición integral de la publicidad, la promoción y el subsidio del tabaco o, en caso de limitaciones jurídicas, implantar<br />
restricciones a esas actividades<br />
- medidas efectivas para la promoción de la cesación por medio del diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz de la<br />
adicción a la nicotina<br />
Medidas en el CMCT para reducir la oferta del tabaco<br />
- eliminar o prevenir el comercio ilícito de los productos de tabaco y el contrabando<br />
- prohibir las ventas a menores y por menores de edad, como lo determine la ley<br />
- promover otros cultivos alternativos económicamente viables para agricultores, curadores, trabajadores<br />
del campo, comerciantes y vendedores<br />
Se dispone de una copia del CMCT en el sitio: http://www.who.org<br />
Sitio web del convenio marco: www.fctc.org<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Conclusiones y recomendaciones<br />
En coordinación con las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y las instituciones del<br />
sector privado, las asociaciones de la sociedad civil deben planificar sus actividades para conseguir un efecto<br />
óptimo en el manejo integrado del tabaco, siguiendo algunos o todos los siguientes enfoques estratégicos.<br />
Es necesario concertar campañas para abogar por la promulgación de leyes, normas y reglamentos para<br />
conseguir que la gente disponga de la mayor información, para que se decida por proteger y preservar su<br />
salud con base en evidencias. Sería muy útil establecer una fuerza de trabajo para planificar y coordinar las<br />
actividades, comenzando por estrechar la articulación con actores clave en la sociedad. Para estimular la<br />
legislación, las sociedades de lucha contra el cáncer deben usar el cabildeo y la diseminación de la información,<br />
utilizando todos los medios de comunicación. (45). Deben facilitar el acceso y diseminar toda la información<br />
generada por la investigación, consecuencias sanitarias, sociales y económicas; así como los costos para<br />
las personas afectadas y para la sociedad del consumo de tabaco, mediante manuales, panfletos, talleres,<br />
sitios de internet y campañas populares (13).<br />
Las asociaciones de la sociedad civil tienen varias opciones para trabajar por el cambio social y medirlo por<br />
indicadores previamente establecidos, inclusive el apoyo legal al aire libre de humo de tabaco, el conocimiento<br />
sobre las consecuencias devastadoras sobre la salud, el apoyo para restricciones más fuertes sobre la<br />
industria tabacalera y el apoyo y estímulo para no iniciar el consumo de tabaco y para dejar de fumar.<br />
“El vector aquí no es una rata, una pulga o un mosquito, sino la industria tabacalera, la<br />
cual se considera más adaptable y mucho más rica que las pulgas, los piojos y los<br />
mosquitos”<br />
Fuente: F. Bass, Globalink, 6 January 1998<br />
De nuevo, la promoción es el mejor instrumento; es particularmente efectivo si representa a la mayoría<br />
de los sectores de la sociedad. Por tanto, las sociedades, asociaciones, alianzas y coaliciones pueden<br />
aumentar el impacto de las campañas de cabildeo en el gobierno (43). Las asociaciones civiles pueden<br />
usar el abogamiento para investigar y el cabildeo para mejorar la regulación de las ventas de administración<br />
de nicotina (inclusive el reemplazo de nicotina y todas las formas de tabaco), los cuales toman en cuenta<br />
los diferentes niveles de toxicidad. Las asociaciones civiles tienen un papel especialmente importante en<br />
el uso de la información contenida en los documentos internos de la industria tabacalera para evaluar su<br />
comportamiento (45).<br />
Los programas de cesación y prevención, y las campañas de educación para la salud deben relacionarse<br />
con las actividades orientadas hacia el cambio social y jurídico. Las intervenciones apoyadas por las medidas<br />
sociales y disponibles a gran escala pueden prevenir millones de muertes a nivel mundial (64). Los programas<br />
de prevención bien financiados, coherentes y de amplio alcance que combinan campañas intensivas con<br />
estrategias en escuelas y medios para alcanzar tanto a los padres de familia como a la gran sociedad, pueden<br />
influenciar las tasas de fumadores entre los niños, aunque los programas centrados en las escuelas no<br />
parecen tener más que un impacto a corto plazo (13, 65). Las campañas sociales no garantizan el éxito: pueden<br />
reducir la prevalencia de fumadores sólo si son amplias, bien financiadas y se incluyen abogamiento,<br />
intervención, política y actividades de contra-mercadeo (13, 52, 66).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
93
TABACO<br />
94<br />
Las asociaciones civiles deben estimular activamente intervenciones oportunas por medio de profesionales<br />
de la salud para todos los fumadores que encuentren. El porcentaje de aumento en las tasas de cesación es<br />
de 2% a 8%, según la intensidad de la intervención y la población (59). El papel de otros profesionales de la<br />
salud también debe explorarse, aunque la evidencia de la efectividad sea más débil. En el Reino Unido, se ha<br />
estimado que la asesoría mínima de los médicos generales da como resultado 2% de cesación entre el 80%<br />
de la población de fumadores, lo que podría salvar 3.034 vida-años por cada región sanitaria, con un costo de<br />
£94 por vida ganada (14). El costo total de las actividades efectivas de cesación por vida salvada en el Reino<br />
Unido, dando menor valor a los años de vida salvados en el futuro que aquéllos ganados de inmediato, varió<br />
entre £212 y £873. Estos son costos menores que los de la mayoría de las intervenciones médicas.<br />
Ejemplos de estrategias de la industria del tabaco<br />
"Fumar respetando a los demás"<br />
Fuente: http://roswell.tobaccodocuments.org<br />
Pero también puede usarse la táctica de mano de hierro: provocar el dolor.<br />
Estrategia de la National Rifle Association (NRA): "Hagamos la acción de tal manera que los políticos<br />
conozcan la parte que está por debajo del agua de nuestras actividades. Identifiquemos un candidato<br />
vulnerable y concentremos en él la fuerza para hacerle perder las elecciones y, en seguida, hagámosle<br />
saber discretamente a los demás políticos que ha sido obra nuestra".<br />
Fuente: Confíe en nosotros. Somos la industria del tabaco. El documento original se encuentra en el sito: http://www.pmdocs.com<br />
¿Ningún interés porque fumen los menores de edad?<br />
De un memorando de 1978: "Ha sido fantástico el éxito de NEWPORT durante los últimos años. Nuestro<br />
perfil local muestra que esta marca de cigarrillos ha sido comprada por personas de raza negra (de todas<br />
las edades) y adultos jóvenes (usualmente en edad escolar, preuniversitarios), pero la base de nuestro<br />
negocio son los estudiantes de preparatoria (escuela media superior)".<br />
Fuente: Minnesota Trial Exhibit MN10195 en el sito: http://www.tobaccodocuments.org<br />
¿No adictiva?<br />
En 1963, Addison Yeaman, vicepresidente consejero general de la Brown & Williamson, una filial de la<br />
BAT, escribió: "…la función "tranquilizante" de la nicotina… junto con el posible efecto de la nicotina<br />
sobre la obesidad atribuye a la industria lo que puede ser, muy bien, su primer instrumento efectivo de<br />
propaganda contra aquélla de la American <strong>Cancer</strong> Society et al., que condena a los cigarrillos como<br />
causa relacionada con el cáncer del pulmón… Además, la nicotina es adictiva. Por lo tanto, estamos en<br />
el negocio de vender nicotina, una droga que causa adicción".<br />
Fuente: Suplemento de "La Industria tabacalera en sus propias palabras", en el sitio: http://www.ash.org.uk<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Sin embargo, sólo el 29% de los fumadores en el Reino Unido informaron haber recibido consejos de su médico<br />
general (59), y se han observado tasas semejantes en diferentes lugares (67, 68), aunque es posible que estén<br />
aumentando. La efectividad de las intervenciones a largo plazo aumenta conforme la intensidad aumenta y la<br />
base de la población decrece. La vigorosa instrumentación de las guías para programas de cesación intensa<br />
es efectiva hasta el 25%, en el mejor de los casos. Más aún, esos programas rara vez se instrumentan por<br />
completo (28). Además, existe una gran variedad en la calidad de la práctica clínica, aunque se disponga de un<br />
tratamiento eficaz. Podría ser útil estimular la adopción de estándares nacionales de buenas prácticas (guías<br />
clínicas para el diagnóstico y el tratamiento), en relación con los programas de cesación, y utilizar amplia variabilidad<br />
de enfoques, inclusive abogamiento, para avanzar en el uso de dichas guías, las cuales pueden cruzar<br />
las fronteras entre las diversas especialidades del cuerpo médico y otros trabajadores de salud (58). No hay<br />
evidencia de que los programas mejoren con nuevos manuales de información o con nuevos materiales de<br />
apoyo: el uso efectivo de los recursos existentes se obtiene aumentando su disponibilidad (13).<br />
Las asociaciones de la sociedad civil deben financiar, ejecutar pruebas y recolectar los resultados para divulgarlos<br />
en la sociedad y entre quienes deciden. Pueden facilitar o procurar los mejores enfoques para conseguir<br />
que los profesionales de la salud motiven a los fumadores a dejar de fumar y asegurarse de que los fumadores<br />
tengan acceso a las ayudas disponibles.<br />
El informe de un grupo de revisión del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos sobre el proceso<br />
del cáncer de pulmón (28) recomendó que el consejo médico sobre cesación fuera una rutina en cualquier<br />
prueba clínica que involucre fumadores: "Existen numerosas oportunidades no exploradas entre las pruebas<br />
de intervención para investigación en tabaco que podrían conducirse, integrarse o suplementarse. Estas<br />
oportunidades, que abarcan un rango desde investigaciones en cesación hasta la colección de variables de<br />
moderación para establecer cohortes de estudios longitudinales, pueden ser costo-efectivas, únicas y oportunas".<br />
El grupo también informó que se necesitan modelos para el estudio de las causas de iniciación, mantenimiento<br />
y cesación del consumo de tabaco, con el conocimiento sobre la manera más efectiva de administración<br />
del tratamiento y de las intervenciones, el examen oportuno de las tendencias, las variables de moderadores<br />
clave y de disparidad de la población y la vulnerabilidad ante la industria tabacalera.<br />
El propósito final del control del tabaco es reducir consistentemente la mortalidad y la morbilidad por las enfermedades<br />
atribuibles al consumo de tabaco. Se pueden llevar a cabo acciones para influenciar a la gente para que<br />
no fume tabaco. Éstas pueden clasificarse globalmente en legislación y política, alerta pública y valores sociales<br />
y programas de salud colectiva, los cuales pueden ser visualizados como elementos de refuerzo mutuo.<br />
Las acciones jurídicas proveen el cimiento sobre el cual se puede construir el cambio social. La alerta al<br />
público y los valores sociales influencian el proceso que transforma la salud pública en opciones de salud<br />
individual. Los programas están diseñados para personas o grupos de personas y tanto las bases legales<br />
como los valores sociales de apoyo facilitan su éxito.<br />
El no otorgar alta prioridad al control del tabaco limita nuestra capacidad para luchar contra el cáncer. El control<br />
del tabaco no puede depender de unos cuantos voluntarios dedicados y celosos. Demanda un personal<br />
competente, bien informado que disponga de tiempo, financiamiento y recursos.<br />
En muchas organizaciones la capacidad humana e institucional para llevar a cabo los programas de control<br />
del tabaco, la investigación y el abogamiento o la promoción son extremadamente débiles. Si una sociedad<br />
de lucha contra el cáncer desea prevenir el cáncer en la población debe incluir el control del tabaco entre<br />
sus actividades prioritarias.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
95
TABACO<br />
96<br />
Control del tabaco: medidas y resultados deseados<br />
Medida Resultado Deseado<br />
Legislación y política<br />
Aumento de impuestos regulares sobre<br />
los productos de tabaco<br />
Prohibición de todas las formas de publicidad,<br />
promoción y subsidio<br />
Disminución al tabaquismo, debilitamiento<br />
a la lealtad por una marca<br />
Leyes para aire libre de humo de tabaco Protección de riesgo involuntario, aumento del valor de no fumar<br />
Regulaciones sobre contenido del producto<br />
y empaquetado<br />
Apoyo de la investigación Aumento del conocimiento básico<br />
Apoyo institucional, de recursos humanos<br />
y de recursos financieros<br />
Alerta pública y de valores<br />
Precio óptimo para desincentivar la experimentación<br />
o el consumo de productos de tabaco<br />
Protección de toxicidad adicional, aumento del conocimiento<br />
del consumidor, disminución al tabaquismo,y lealtad a la marca<br />
Recursos adecuados para la acción<br />
Campañas de promoción (advocacy) Apoyo al aire limpio, prohibición de la publicidad, aumento<br />
en los impuestos y otras leyes y políticas para el control del tabaco<br />
Información Mejor conocimiento del público sobre las causas,<br />
consecuencias y costo del consumo de tabaco<br />
Involucrar a todos los sectores de la sociedad Apoyo para no fumar o para dejar de fumar<br />
Coaliciones Más promoción efectiva, mayor acceso a los medios<br />
Vigilancia del comportamiento pasado<br />
y presente de la industria tabacalera<br />
Mayor afrenta y apoyo del público para restringir<br />
a la industria tabacalera<br />
Demandas Asegurar la responsabilidad de la industria tabacalera<br />
por su comportamiento, aumenta la información acerca<br />
de las prácticas internas de la industria<br />
Programas<br />
Programas efectivos de cesación Aumenta la cesación<br />
Programas efectivos de prevención Disminución al tabaquismo, diseminación de los valores al no fumar<br />
Medidas protectoras efectivas Menor exposición al humo de tabaco de los otros,<br />
menor exposición a las toxinas dañinas<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Tabaquismo en Latinoamérica<br />
Contexto mundial: breve revisión<br />
Para comprender mejor el perfil latinoamericano de la dependencia al tabaco y el resultante daño a<br />
la salud, se analiza inicialmente y en forma breve el contexto global de la pandemia de tabaquismo<br />
que está actualmente en desarrollo en el mundo.<br />
Magnitud de la pandemia: Prevalencia global y consumo de cigarrillos<br />
per cápita en regiones del mundo<br />
Mundialmente, hay cerca de 1.300 millones de fumadores de cigarrillos u otros productos de tabaco, de los<br />
cuales, cerca de 1.000 millones son hombres y el resto, mujeres. Debido a la declinación en la prevalencia<br />
de tabaquismo en muchos países industrializados, la carga del tabaquismo se ha desviado hacia los de<br />
menor desarrollo económico. Ya desde 1995, más fumadores vivían en los países de ingreso bajo y medio<br />
(933 millones), que en los de ingreso alto (209 millones), tendencia que se ha mantenido. Casi 50% de los<br />
hombres de los países en desarrollo y dos terceras partes de los chinos fuman, comparado con el 35% de<br />
los hombres en países desarrollados (69).<br />
En América Latina, la prevalencia global es de 31% de la población total, lo que corresponde a 160 millones<br />
de fumadores (gráfico 1). La prevalencia por subregiones y países se analiza más adelante.<br />
Las estimaciones del consumo per cápita son un componente útil en la vigilancia del tabaquismo, ya que<br />
reflejan tendencias históricas de un período más prolongado de lo que lo hacen las encuestas de prevalencia.<br />
Las limitaciones son que no indican cuáles grupos de población son los que están fumando y que pueden<br />
distorsionarse por efectos del contrabando u otras anomalías del mercado de cigarrillos.<br />
El consumo per cápita se encuentra en franco aumento en el Pacífico occidental, que incluye a China, y, en<br />
menor medida, en el Mediterráneo oriental y Asia suroriental. Sin embargo, en el resto de las regiones<br />
mundiales se encuentra en descenso, especialmente en países industrializados que se encuentran en<br />
estadios avanzados de la epidemia (ver más adelante, Modelo conceptual de la epidemia), donde los esfuerzos<br />
por el control del tabaquismo se han extendido ya por varias décadas.<br />
En las Américas, el consumo (calculado como: (producción + importación - exportación) / población > de 15 años)<br />
se ha reducido a la mitad en el intervalo de 1975 a 2000, debido principalmente a la importante disminución<br />
de la prevalencia en Estados Unidos y Canadá, acompañada también de reducciones menores en muchos<br />
países latinoamericanos. Este aspecto se desarrolla más ampliamente en una sección posterior.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Miguel Garcés<br />
Francisco López Antuñano<br />
TABACO<br />
97
TABACO<br />
98<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
1970<br />
Gráfico 1. Consumo anual per cápita de cigarrillos en regiones<br />
del mundo, período 1970 - 2000<br />
1975 1980 1985<br />
Fuente: Naciones Unidas, División de Estadísticas (2003)<br />
Año<br />
1990 1995 2000<br />
Carga de mortalidad atribuible al tabaco:<br />
países industrializados y en desarrollo<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
América<br />
Europa<br />
Pacífico occidental,<br />
incluida China<br />
Mediterráneo oriental<br />
Africa<br />
Asia suroriental<br />
La carga global de muerte causada por el tabaco, la cual aparece entre 30 a 60 años después del inicio de<br />
su consumo por la población, está incrementando más rápido en los países en desarrollo que en los desarrollados<br />
(70). En el 2000 ocurrieron en el mundo 4,83 millones de muertes prematuras a causa del tabaco, la mitad<br />
de ellas en países en desarrollo, con más de 600.000 sólo en China. Fallecieron 3,84 millones de hombres y<br />
1 millón de mujeres. En el grupo de 30 a 69 años hubo 2,69 millones de muertes y, en personas de 70<br />
y más años, 2,14 millones, lo que equivale al 12% de la mortalidad total de mayores de 30 años. En los<br />
hombres, la carga promedio de mortalidad atribuible al tabaco es de 18%, mientras que en las mujeres<br />
desciende al 5%; sin embargo, estos porcentajes varían notablemente según el país.<br />
Las principales causas de muerte en países industrializados fueron, en su orden: enfermedades cardiovasculares<br />
(1,02 millones), cáncer de pulmón (0,52 millones) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (0,31<br />
millones). En el mundo en desarrollo, la primera causa fue enfermedad cardiovascular (0,67 millones de<br />
muertes), seguida por EPOC (0,65 millones) y cáncer de pulmón (0,33 millones). Para el 2020 se esperan<br />
9 millones de muertes anuales, de las cuales 7 millones serán en países en desarrollo. La carga de muerte<br />
según sexo y grupo de edad, así como la frecuencia de varias enfermedades, varía notablemente entre<br />
diferentes regiones geográficas, sobre todo en los países en desarrollo.<br />
Del total de personas vivas hoy, se estima que 500 millones morirán eventualmente a causa del tabaco.
Tabaquismo en Latinoamérica: visión general<br />
La región de las Américas incluye todos los países del hemisferio occidental, o sea, los de Norteamérica,<br />
México, el Caribe de habla inglesa, Centro y Sudamérica. En 2002, su población era de 854 millones (71).<br />
De acuerdo con la definición de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que es la que se<br />
adopta en este trabajo, América Latina está conformada por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil,<br />
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,<br />
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.<br />
Desde el punto de vista epidemiológico, considerando el desarrollo social y económico y otros factores de<br />
riesgo para la salud de cada país, la región de las Américas es muy heterogénea, por lo cual, para su análisis,<br />
López et al., en su estudio sobre la carga global de la enfermedad (The global burden of disease) (72), la<br />
dividen en tres subregiones, formadas cada una por países con perfiles de salud y riesgo similares.<br />
Estas subregiones son:<br />
Subregión AMR-A: Canadá, Cuba y Estados Unidos.<br />
Subregión AMR-B: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa<br />
Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guayana, Honduras, Jamaica, México,<br />
Panamá, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,<br />
Uruguay y Venezuela.<br />
Subregión AMR-D: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Perú.<br />
En este trabajo se empleará esta clasificación para el análisis de la morbimortalidad causada por el tabaco.<br />
Modelo conceptual de la epidemia de tabaquismo:<br />
ubicación de América Latina<br />
La Organización Mundial de la Salud (grafico 2), a partir de la propuesta de López et al. (72), ha desarrollado<br />
un modelo de la epidemia de tabaquismo que contempla cuatro estadios, el cual tiene particular valor porque<br />
permite ubicar a cada país en un momento determinado de la epidemia, a partir del cual se puede prever<br />
su evolución y el daño resultante a la salud, así como correlacionarla con la pandemia global.<br />
El estadio 1 se caracteriza por una baja prevalencia (menor del 20%) de fumadores de cigarrillos, que afecta<br />
principalmente a los hombres, sin que se manifieste todavía un aparente incremento en cáncer de pulmón<br />
u otras enfermedades crónicas causadas por el tabaco. En este estadio se encuentran muchos países del<br />
África subsahariana.<br />
En el estadio 2 hay incrementos en la prevalencia de fumar que pueden llegar al 50% o más en hombres<br />
y se acompañan de incrementos tempranos en mujeres, así como una tendencia hacia empezar a fumar<br />
en edades tempranas. En este estadio se observa ya la aparición de cáncer del pulmón y otras enfermedades<br />
atribuibles al tabaquismo. Muchos países de Asia, del norte de África y Latinoamérica se encuentran en<br />
este estadio. En éstos, en general, las actividades para el control del tabaco no están bien desarrolladas,<br />
los riesgos para la salud del tabaco no son bien comprendidos y hay relativo poco apoyo político y público<br />
para la implementación de políticas efectivas para el control del tabaquismo.<br />
Durante el estadio 3 se aprecia un acentuado descenso en la prevalencia de tabaquismo en hombres y una<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
99
TABACO<br />
100<br />
declinación más gradual en mujeres y se llega a una convergencia en las prevalencias de ambos sexos.<br />
Paradójicamente, la carga de enfermedad y muerte atribuibles al tabaco continúa incrementándose. En este<br />
estadio, las muertes atribuibles al tabaquismo varían entre el 10% y el 30% del total de los decesos, tres<br />
cuartas partes de ellas en hombres. Muchos países de Europa oriental y del sur se hallan este estadio. Se<br />
aprecia el efecto que la educación en salud sobre las enfermedades causadas por el tabaco tiene en la<br />
población general, ya que la aceptación pública por fumar comienza a disminuir, particularmente entre los<br />
subgrupos de la población con mayor acceso a la educación.<br />
El estadio 4 se caracteriza por un notable descenso en la prevalencia de tabaquismo, tanto en hombres,<br />
como en mujeres. Las muertes atribuibles al tabaquismo en hombres alcanzan un nivel de 30% a 35% del<br />
total de muertes en este sexo y del 40% al 45% de las muertes en edad media. Entre las mujeres, las<br />
muertes atribuibles al tabaco suben hasta 20% a 25% del total de muertes. Los países industrializados del<br />
norte y oeste de Europa, Norteamérica y de la región del Pacífico occidental se encuentran en este estadio<br />
o están cercanos a él. Sin embargo, aun entre estos países hay importantes variaciones en la lucha contra<br />
el tabaco y el alcance de un compromiso nacional en esta tarea.<br />
Porcentaje fumadores<br />
Gráfico 2. Modelo conceptual de la epidemia de tabaquismo<br />
70<br />
Estadio 1<br />
Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4<br />
60<br />
50<br />
40<br />
% hombres<br />
fumadores % mujeres<br />
fumadoras<br />
30<br />
30<br />
20<br />
20<br />
% muertes<br />
hombres<br />
10<br />
10<br />
% muertes<br />
mujeres<br />
0<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
África Latinoamérica 1 Latinoamérica 2 EE. UU.<br />
subsahariana<br />
Canadá<br />
Fuente: López AD, Collishaw NE, Piha T. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. Tobacco Control. 1994;3:242-7.<br />
(En el gráfico, "Latinoamérica 1" se refiere a los países de menor desarrollo económico y "Latinoamérica 2"<br />
a los de mayor desarrollo.)<br />
Debe aclararse que no todos los países en el mundo siguen este modelo en todo su detalle; sin<br />
embargo, es útil para caracterizar la progresión de la epidemia, en la mayoría de los países, e ilustrar<br />
su desarrollo letal si no es detenido por políticas efectivas, nacionales e internacionales, de control<br />
del tabaquismo.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
40<br />
Porcentaje muertes
País<br />
Venezuela<br />
Argentina<br />
Brasil<br />
Cuba<br />
Canadá<br />
Estados Unidos<br />
Colombia<br />
Panamá<br />
México<br />
Chile<br />
Bolivia<br />
Guatemala<br />
Ecuador<br />
Rep. Dominicana<br />
Perú<br />
Uruguay<br />
El Salvador<br />
Honduras<br />
Haití<br />
Costa Rica<br />
Paraguay<br />
Jamaica<br />
Nicaragua<br />
Cuadro 1. Prevalencia de tabaquismo y consumo per cápita en Latinoamérica<br />
Población<br />
(miles)<br />
24.170<br />
37.032<br />
170.406<br />
11.199<br />
30.757<br />
283.230<br />
42.106<br />
2.856<br />
98.872<br />
15.211<br />
8.329<br />
11.385<br />
12.646<br />
8.373<br />
25.662<br />
3.337<br />
6.278<br />
6.417<br />
8.142<br />
4.024<br />
5.496<br />
2.576<br />
5.071<br />
%<br />
40,5<br />
40,4<br />
33,8<br />
37,2<br />
25,0<br />
23,6<br />
22,3<br />
38,0<br />
34,8<br />
22,2<br />
30,4<br />
27,8<br />
31,5<br />
20,7<br />
28,6<br />
23,0<br />
25,0<br />
23,5<br />
9,7<br />
17,6<br />
14,8<br />
14,6<br />
Prevalencia tabaco<br />
en adultos<br />
TOTAL Masc. Fem.<br />
Miles<br />
9.788,9<br />
14.960,9<br />
57.597,2<br />
4.166,0<br />
7.689,3<br />
66.842,3<br />
9.389,6<br />
1.085,3<br />
34.407,5<br />
3.376,8<br />
2.532,0<br />
3.165,0<br />
3.983,5<br />
17.33,2<br />
7.339,3<br />
767,5<br />
1.569,5<br />
1.508,0<br />
789,8<br />
708,2<br />
813,4<br />
376,1<br />
0,0<br />
%<br />
41,8<br />
46,8<br />
38,2<br />
48,0<br />
27,0<br />
25,7<br />
23,5<br />
56,0<br />
51,2<br />
26,0<br />
42,7<br />
37,8<br />
45,5<br />
24,3<br />
41,5<br />
31,7<br />
38,0<br />
36,0<br />
10,7<br />
28,6<br />
24,1<br />
% Médico<br />
39,2<br />
34,0<br />
29,3<br />
26,3<br />
23,0<br />
21,5<br />
21,0<br />
20,0<br />
18,4<br />
18,3<br />
18,1<br />
17,7<br />
17,4<br />
17,1<br />
15,7<br />
14,3<br />
12,0<br />
11,0<br />
8,6<br />
6,6<br />
5,5<br />
Prevalencia personal<br />
de salud<br />
15,7<br />
30,3<br />
nd<br />
25,0<br />
nd<br />
3,3<br />
21,5<br />
15,6 M, 5,2 F<br />
22,0<br />
35,4<br />
35,0<br />
26 M, 7 F<br />
nd<br />
43 M, 16.9 F<br />
27,2 M, 19,1 F<br />
27,0<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
19,0<br />
35,2 M, 23,9 F<br />
Fuente: Tobacco Control Country Profiles. op. cit. Fact Sheets by Country, Region of the Americas; 2003.<br />
nd<br />
nd<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Tendencia consumo cigarrillos anuales per cápita,<br />
1970 - 2000 y cambio %<br />
Enfermería 1970 2000 Cambio %<br />
nd<br />
36,3<br />
nd<br />
29,0<br />
12,9<br />
18,3<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
39,0<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
nd<br />
1797,0<br />
1788,0<br />
1309,0<br />
nd<br />
3301,0<br />
3681,0<br />
1699,0<br />
nd<br />
1501,0<br />
1142,0<br />
nd<br />
718,0<br />
417,0<br />
919,0<br />
año 1980<br />
380<br />
1551,0<br />
1022,0<br />
1250,0<br />
158,0<br />
nd<br />
1315,0<br />
1299,0<br />
nd<br />
1.079<br />
1.418<br />
858<br />
nd<br />
1.777<br />
2.082<br />
567<br />
nd<br />
712<br />
1.240<br />
nd<br />
575<br />
271<br />
743<br />
160<br />
1.298<br />
516<br />
1.044<br />
172<br />
nd<br />
1.144<br />
565<br />
nd<br />
año 1995<br />
-38,6<br />
-19<br />
-34<br />
nd<br />
-45<br />
-42<br />
-64<br />
nd<br />
-49<br />
10<br />
nd<br />
-25<br />
-45<br />
-16<br />
-56<br />
-8<br />
año 1995<br />
-55<br />
-18<br />
año 1994<br />
-31<br />
nd<br />
año 1990<br />
-10<br />
-56<br />
nd<br />
TABACO<br />
101
TABACO<br />
102<br />
Prevalencia según país<br />
La prevalencia promedio de tabaquismo en adultos, para el conjunto de ambos sexos y según el país, varía desde<br />
un mínimo de 9,7% en Haití, hasta un máximo de 40,5% en Venezuela (cuadro 1) (73). Los cinco países de mayor<br />
prevalencia son, en su orden: Venezuela (40,5%), Argentina (40,4%), Panamá (38%), Cuba (37,2%) y México<br />
(34,8%). En todos los países, la prevalencia es siempre mayor en el sexo masculino, pero las diferencias intersexuales<br />
son muy variables. Para el sexo masculino, el rango de prevalencia va desde 10,7% en Haití, hasta 56% en<br />
Panamá, seguido por 51,2% en México. Hay seis países adicionales con prevalencias mayores al 40%, que son,<br />
en orden descendente, Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú. El rango de prevalencia para el sexo<br />
femenino va desde 5,5% en Paraguay hasta 39,2% en Venezuela, seguido por 34% en Argentina. En otros seis países,<br />
la prevalencia es mayor del 20%. Éstos son, en su orden: Brasil, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Panamá.<br />
Prevalencia en personal de salud<br />
Sólo existen datos de prevalencia en médicos en trece países y de personal de enfermería en tres. Con base en<br />
esta información se aprecia que entre los médicos la prevalencia de tabaquismo en el conjunto de ambos sexos<br />
varía desde un mínimo de 19% en Costa Rica, hasta un máximo de 30,3% en Argentina. El análisis por sexo muestra<br />
que en los hombres la prevalencia aumenta hasta un máximo de 43% en República Dominicana, seguido por<br />
Paraguay con 35,2%, Perú con 27,2% y Guatemala con 26%. Para otros países no hay información por sexo. Para<br />
el personal de enfermería se encuentran las siguientes prevalencias: Uruguay, 39%, Argentina, 36,3% y Cuba, 29%.<br />
Lamentamos el mal ejemplo que el personal de salud da a sus pacientes.<br />
Consumo de cigarrillos per cápita<br />
En todos los países de América Latina donde existe información sobre el consumo, con la excepción de Chile, el consumo<br />
per cápita en el período 1970-2000 se encuentra en descenso (hay cinco países para los cuales no hay datos, que son<br />
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Panamá). La reducción en el consumo varía desde 8 puntos porcentuales en<br />
Uruguay, hasta 56 en Perú; sin embargo, debe notarse que los niveles de consumo son sumamente variables en estos<br />
países, pues en el año 2000 van desde un mínimo de 160 en Perú, hasta un máximo de 1.418 en Argentina, seguido<br />
por 1.240 en Chile, 1.144 en Paraguay y 1.044 en Honduras. El resto de los países tienen niveles menores de 1.000.<br />
Tabaquismo en jóvenes de 13 a 15 años: Prevalencia, exposición a humo<br />
de tabaco ambiental, actitudes, accesibilidad y educación<br />
La información de esta sección proviene en su totalidad de la Encuesta Global de Tabaquismo en Jóvenes<br />
efectuada a nivel mundial por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los<br />
Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud (cuadro 2) (74). La encuesta se efectuó en su<br />
mayor parte en diversos sitios de cada país de América Latina, pero en cuatro de ellos se obtuvieron muestras<br />
nacionales representativas (Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana). Para el análisis que<br />
continúa, se han utilizado estas muestras nacionales y se han seleccionado sitios que corresponden a las<br />
capitales de cada país, con dos excepciones, que son Venezuela y Brasil, por no existir esta información.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
País<br />
Argentina - B. Aires (F>M)<br />
Bolivia - La Paz<br />
Brasil - Curitiba (F>M)<br />
Canadá<br />
Chile - Santiago (F>M)<br />
Colombia - Bogotá<br />
Costa Rica - Nacional<br />
Cuba - La Habana<br />
Ecuador - Quito<br />
El Salvador - Nacional<br />
Estados Unidos<br />
Guatemala - Guatemala<br />
Haití<br />
Honduras - Tegucigalpa<br />
Jamaica<br />
México - Ciudad de México<br />
Nicaragua - Managua<br />
Panamá - Nacional<br />
Paraguay - Asunción<br />
Perú - Lima<br />
Rep. Dominic. - Nacional<br />
Uruguay - Montevideo<br />
Venezuela - Lara<br />
Cuadro 2. Prevalencia de tabaquismo en jóvenes de 13 a 15 años, exposición<br />
a humo de tabaco ambiental, actitudes, accesibilidad y educación<br />
Año Número Prevalencia fumadores<br />
cigarrillos<br />
De vida Presente Otro prod.<br />
Desean<br />
iniciar<br />
fumar<br />
año<br />
siguiente<br />
Acceso<br />
en<br />
tiendas<br />
sin<br />
rechazo<br />
x edad<br />
Humo tabaco ambiental (hta)<br />
Fuman Exposición Desean<br />
otros a hta en se prohiba<br />
en casa lugares en lugares<br />
públicos públicos<br />
Cesación<br />
Trató<br />
de cesar<br />
el año<br />
pasado<br />
Vio<br />
anuncios<br />
Periódicos<br />
o revistas<br />
últimos<br />
30 días<br />
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)<br />
2003 1.617 60 30,2 8,7 25,1 93 8,7 87,6 67,5 51,6 89,5<br />
2000<br />
2002<br />
0<br />
2003<br />
2001<br />
2002<br />
2004<br />
2001<br />
2003<br />
0<br />
2002<br />
0<br />
2003<br />
0<br />
2003<br />
2003<br />
2002<br />
2003<br />
2000<br />
2004<br />
2001<br />
2003<br />
4.639<br />
1.378<br />
0<br />
2.165<br />
3.599<br />
3.214<br />
2.175<br />
2.755<br />
2.283<br />
0<br />
1.767<br />
0<br />
1.818<br />
0<br />
2.099<br />
1.479<br />
2.017<br />
1.907<br />
1.647<br />
5.873<br />
1.849<br />
2.049<br />
55,5<br />
46,3<br />
0<br />
65,9<br />
61,6<br />
43,5<br />
24,5<br />
52,1<br />
34,8<br />
0<br />
48,3<br />
0<br />
49,2<br />
0<br />
53<br />
52<br />
31,6<br />
36,8<br />
55,9<br />
24,4<br />
52,4<br />
22,8<br />
27,1<br />
14,5<br />
0<br />
33,9<br />
28,2<br />
17,2<br />
9,3<br />
18,1<br />
14,2<br />
0<br />
14,9<br />
0<br />
16,5<br />
0<br />
20,2<br />
24,2<br />
12,5<br />
18<br />
20,2<br />
8,2<br />
24,1<br />
Resultados de la Encuesta Global de Tabaquismo en jóvenes, CDC/PAHO.<br />
8,3<br />
11,5<br />
4,3<br />
0<br />
5,5<br />
5,6<br />
6,1<br />
5,9<br />
9,7<br />
8,4<br />
0<br />
6,3<br />
0<br />
10,2<br />
0<br />
7,4<br />
9,7<br />
10,2<br />
12<br />
6,8<br />
12,3<br />
10,4<br />
9,5<br />
28<br />
18<br />
0<br />
43,8<br />
22,9<br />
18,7<br />
9,1<br />
16,7<br />
11,5<br />
0<br />
15,2<br />
0<br />
25,4<br />
0<br />
25,1<br />
19,8<br />
13,2<br />
22,7<br />
24,4<br />
14<br />
23<br />
13,3<br />
81,5<br />
86,2<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
0<br />
83,9<br />
73<br />
70,2<br />
68,4<br />
65,8<br />
84,1<br />
0<br />
81<br />
0<br />
86,8<br />
0<br />
61,8<br />
74,9<br />
76,9<br />
88,6<br />
74,2<br />
63,9<br />
77,7<br />
81,3<br />
11,5<br />
4,3<br />
0<br />
5,5<br />
5,6<br />
6,1<br />
5,9<br />
9,7<br />
8,4<br />
0<br />
6,3<br />
0<br />
10,2<br />
0<br />
7,4<br />
9,7<br />
10,2<br />
12<br />
6,8<br />
12,3<br />
10,4<br />
9,5<br />
61<br />
61,2<br />
0<br />
67,6<br />
56,3<br />
51,5<br />
62,8<br />
52,6<br />
39,3<br />
0<br />
49,8<br />
0<br />
43<br />
0<br />
56,4<br />
52,7<br />
48,6<br />
64,3<br />
45,2<br />
42,4<br />
80<br />
50,7<br />
79,4<br />
83,6<br />
0<br />
72,5<br />
80,3<br />
81,5<br />
83,7<br />
80,7<br />
87,8<br />
0<br />
77,7<br />
0<br />
81<br />
0<br />
46,9<br />
82,9<br />
80,3<br />
78,2<br />
88,1<br />
84,4<br />
74,2<br />
85,3<br />
66,9<br />
61<br />
0<br />
64,8<br />
69,8<br />
59,4<br />
57,4<br />
65,6<br />
74<br />
0<br />
66,5<br />
0<br />
67,5<br />
0<br />
56,2<br />
67,8<br />
68,6<br />
62,2<br />
63,4<br />
61,2<br />
63,6<br />
63,3<br />
82<br />
70,7<br />
0<br />
69,3<br />
80,6<br />
81,7<br />
64,3<br />
76,3<br />
88,3<br />
0<br />
80,2<br />
0<br />
75,2<br />
0<br />
73,1<br />
74,3<br />
65,6<br />
89,5<br />
84<br />
70,7<br />
87,3<br />
72,6<br />
Educación<br />
Escolar<br />
Sobre<br />
peligros<br />
de fumar<br />
último año<br />
(%)<br />
35<br />
51<br />
55,9<br />
0<br />
44,3<br />
31,3<br />
46,5<br />
86,9<br />
45,8<br />
59,9<br />
0<br />
49,6<br />
0<br />
60,8<br />
0<br />
46,8<br />
64,2<br />
65,7<br />
70<br />
44,4<br />
55,7<br />
36,9<br />
43,2<br />
TABACO<br />
103
TABACO<br />
104<br />
Prevalencia<br />
El rango de prevalencia de fumadores activos, durante el mes previo a la encuesta, va desde 8,2% en República<br />
Dominicana, hasta 33,9% en Chile. Argentina está en segundo lugar, con prevalencia de 30,2%, y le siguen<br />
Colombia, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, México y Perú, con prevalencias entre 28% y 20,2%. Santiago de Chile y<br />
Buenos Aires son los únicos sitios donde la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres.<br />
Deseos de empezar a fumar<br />
El 43,8% de los estudiantes de Santiago de Chile manifestaron su deseo de empezar a fumar en el siguiente<br />
año y la mayoría de éstos eran del sexo femenino, fenómeno que también se repitió en otros países de la<br />
región, donde el deseo de empezar varió entre 9,1% en La Habana, Cuba, hasta 28% en la Paz, Bolivia.<br />
Acceso a cigarrillos en tiendas<br />
En todos los países la gran mayoría de los estudiantes manifestó que compraban cigarrillos en tiendas sin ser rechazados<br />
por su edad. El nivel más alto lo tuvo Buenos Aires, con 93% y, el más bajo, Ciudad de México, con 61,8%.<br />
Exposición a humo de tabaco ambiental<br />
Buenos Aires, Montevideo, La Habana y Santiago de Chile fueron las ciudades con mayores niveles de<br />
exposición a humo de tabaco en las residencias estudiantiles, con niveles de 69,6%, 64,6%, 61,4% y<br />
60,3% respectivamente. Los menores niveles se presentaron en Centroamérica (con la excepción de<br />
Nicaragua), desde 16% en El Salvador, hasta 37% en Ciudad de Guatemala, y en Lima, Perú con 31,1%.<br />
En relación con la exposición a humo de tabaco en lugares públicos, el porcentaje fue mucho más alto. Varió<br />
desde un mínimo de 39,3% en El Salvador, hasta un máximo de 87,6% en Argentina, seguido por Santiago<br />
de Chile con 67,6%, Asunción, Paraguay, con 64,3%, La Habana con 62,8% y Curitiba, Brasil, con 61,2%.<br />
Intento de cesación<br />
El menor nivel de intento de cesación lo tuvo Buenos Aires, con 51,6%. En la mayoría de los otros países,<br />
entre el 60% y el 70% de los estudiantes trataron de cesar durante el año previo a la encuesta.<br />
Carga de muerte atribuible al tabaco en América Latina<br />
El tabaquismo se ha asociado causalmente con aumento de la mortalidad y morbilidad por diversas afecciones.<br />
Esta carga de enfermedad y muerte está en incremento en muchas regiones del mundo; sin embargo, sus manifestaciones<br />
más graves sólo se ven en la actualidad en los países con mayor historia de consumo de tabaco -que<br />
son los más industrializados-, pues deben pasar varias décadas antes de que éstas ocurran a nivel de la población (70).<br />
En la diversidad de América Latina se encuentran algunos países que están en un estadio avanzado de la epidemia<br />
y tienen manifestaciones importantes de daño a la salud, pero la mayoría no pasa del estadio 2 y, por tanto, las<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
manifestaciones no son tan significativas. Sin embargo, de continuar la tendencia actual en el consumo de tabaco,<br />
la situación alcanzará, en pocas décadas, el nivel de los países más industrializados, provocando un daño humano<br />
y costos de atención que tendrían un grave impacto en las poblaciones y economías nacionales.<br />
Ezzati y López (70) han calculado el riesgo de muerte por tabaquismo en diversas regiones del mundo,<br />
utilizando la mortalidad por cáncer de pulmón como un marcador indirecto del riesgo acumulado del uso de<br />
tabaco. La metodología para este cálculo se encuentra en la publicación de referencia.<br />
El gráfico 3 muestra la distribución porcentual de causas de mortalidad atribuibles al tabaco en países en<br />
desarrollo y desarrollados (70). Obsérvese cómo en los primeros la proporción de mortalidad cardiovascular y<br />
por cáncer de pulmón es menor que en los desarrollados, a expensas de un aumento en el porcentaje de<br />
muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de las vías aéreas y el tracto digestivo superiores.<br />
Gráfico 3. Distribución de mortalidad por causas atribuibles al tabaco<br />
Cardiovascular<br />
27,8 %<br />
Países en desarrollo<br />
(Total 2,41 millones)<br />
Cáncer de pulmón<br />
13,6 %<br />
EPOC<br />
27,2 %<br />
Cardiovascular<br />
42,1%<br />
Países desarrollados<br />
(Total 2,43 millones)<br />
En el gráfico 4 se muestra la mortalidad en números absolutos para regiones y subregiones mundiales (70).<br />
Se aprecia que la muerte en la región de las Américas varía sustancialmente entre sus subregiones, de<br />
manera que en la subregión AMR-A, donde se encuentran Canadá, Estados Unidos y Cuba, el número de<br />
defunciones es alrededor de 630.000; en la AMR-B, donde se encuentra la mayoría de los países de<br />
América Latina, las muertes suman alrededor de 220.000; y, finalmente, en AMR-D, formada sólo por cinco<br />
países, todos de escaso desarrollo económico y equidad, el número de muertes es cercano a los 15.000.<br />
Esto da un total de muertes para la región de las Américas de 895.000; sin embargo, para los países de<br />
América Latina únicamente se estima alrededor de 260.000.<br />
Se considera que en la subregión AMR-A, la epidemia se encuentra en estadio 3 (Cuba) y 4 (Estados Unidos<br />
y Canadá), mientras que para las subregiones AMR-B y D, ésta no sobrepasa el estadio 2. Obsérvese el<br />
efecto que esto tiene, tanto en la mortalidad total, como en la distribución porcentual de las muertes según<br />
la edad. En AMR-B y D la mortalidad está más concentrada en el grupo de 30 a 69 años, que en AMR-A.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Cáncer de pulmón<br />
21,4 %<br />
EPOC<br />
12,8 %<br />
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica<br />
Fuente: Ezzati M. López A.D. Regional, disease specific patterns of smoking attributable mortality in 2000. Tobacco Control. 2004;13:388-95. BMJ Publishing group Ltd.<br />
TABACO<br />
105
TABACO<br />
106<br />
Subregión<br />
Gráfico 4. Mortalidad en adultos mayores de 30 años causada por tabaquismo,<br />
según subregión epidemiológica, año 2000, hombres y mujeres por edad<br />
EUR-A<br />
AMR-A<br />
EUR-C<br />
EUR-B<br />
WPR-A<br />
SEAR-D<br />
WPR-B<br />
AMR-B<br />
SEAR-B<br />
EMR-D<br />
AFR-B<br />
EMBR-B<br />
AFR-D<br />
AMR-D<br />
0<br />
200<br />
400<br />
600<br />
Mortalidad (en miles)<br />
Hombres 30-69<br />
Hombres 70+<br />
Mujeres 30-69<br />
Mujeres 70+<br />
1000<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
800<br />
Países<br />
desarrollados<br />
Países<br />
en desarrollo<br />
Regiones de América:<br />
A. Canadá, Cuba, Estados Unidos<br />
B. Antigua y Barbuda, Argentina,<br />
Bahamas, Barbados, Belice,<br />
Brasil, Chile, Colombia, Costa<br />
Rica, Dominica, República<br />
Dominicana, El Salvador,<br />
Granada, Guyana, Honduras,<br />
Jamaica, México, Panama,<br />
Paraguay, Saint Kitts y Nevis,<br />
Santa Lucía, San Vicente y<br />
Granadinas, Surinam, Trinidad<br />
y Tobago, Uruguay, Venezuela<br />
D. Bolivia, Ecuador, Guatemala,<br />
Haití, Nicaragua, Perú<br />
AFR: Reg. de África<br />
EMR: Reg. del este<br />
del mediterráneo<br />
EUR: Reg. de Europa<br />
SEAR: Reg. del suroeste de Asia<br />
WPR: Reg. del oeste del Pacifico<br />
Fuente: Ezzati M. López A.D. Regional, disease specific patterns of smoking attributable mortality in 2000. Tobacco Control. 2004;13:388-95. BMJ Publishing group Ltd.<br />
Al analizar la fracción de mortalidad atribuible al tabaco en mayores de 30 años, según región, subregión y sexo (gráfico<br />
5), se observa que para AMR-A la fracción atribuible en mayores de 30 años (70) es del 36%. Sin embargo, al hacer el<br />
análisis sobre la mortalidad total, se encuentra que la fracción para hombres es del 28% y para mujeres del 21%. En<br />
AMR- B, la fracción global sobre la mortalidad total es de 9% a 11%. En hombres es de 15% y en mujeres, de 6%.<br />
En AMR-D la fracción global oscila entre 2% y 4%. En hombres es alrededor de 3% y en mujeres, de 2% o menos.<br />
Subregión<br />
Gráfico 5. Fracción de mortalidad total en adultos mayores de 30 años, atribuible<br />
al tabaco, según grupos de edad, sexo y regiones epidemiológicas<br />
A<br />
EUR-A<br />
AMR-A<br />
EUR-C<br />
EUR-B<br />
WPR-A<br />
SEAR-D<br />
WPR-B<br />
AMR-B<br />
SEAR-B<br />
EMR-D<br />
AFR-B<br />
EMBR-B<br />
AFR-D<br />
AMR-D<br />
0<br />
30-69<br />
70+<br />
Países<br />
desarrollados<br />
Países<br />
en desarrollo<br />
5 10 15 20 15 20 25<br />
Proporción del total de la mortalidad (hombres adultos)<br />
Subregión<br />
EUR-A<br />
AMR-A<br />
EUR-C<br />
EUR-B<br />
WPR-A<br />
SEAR-D<br />
WPR-B<br />
AMR-B<br />
SEAR-B<br />
EMR-D<br />
AFR-B<br />
EMBR-B<br />
AFR-D<br />
AMR-D<br />
B<br />
0<br />
30-69<br />
70+<br />
Países<br />
desarrollados<br />
Países<br />
en desarrollo<br />
5 10 15 20 25<br />
Proporción del total de la mortalidad (mujeres adultas)<br />
Fuente: Ezzati M. López A.D. Regional, disease specific patterns of smoking attributable mortality in 2000. Tobacco Control. 2004;13:388-95. BMJ Publishing group Ltd.
Al comparar el consumo de tabaco per cápita y las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón se observa<br />
una pendiente con coeficiente de regresión de 0,910 (IC95% 1,097-1,797; p=0,000; CD 0,827). Ésta se<br />
obtuvo usando 28 años de tiempo de exposición. Este resultado podría interpretarse como que a mayor<br />
consumo de tabaco, mayores tasas de mortalidad por los años de exposición (gráfico 6).<br />
Gráfico 6. Análisis de regresión lineal de las tasas crudas de mortalidad<br />
por cáncer de pulmón y consumo previo de tabaco en mexicanos<br />
de 35 a 64 años de edad (1980-1997)<br />
Tasa cruda de mortalidad por cáncer de pulmón<br />
por 10 5 habitantes<br />
11,0<br />
10,5<br />
10,0<br />
9,5<br />
9,0<br />
95<br />
96<br />
94<br />
97<br />
93 82<br />
81<br />
80<br />
91<br />
8,5<br />
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4<br />
Consumo previo de tabaco (Kg/año) per cápita (tiempo de incubación: 28 años)<br />
En México, la mejoría en el diagnóstico, la transición demográfica y el incremento del consumo de tabaco<br />
son, probablemente, los principales factores a los que se atribuye la tasa de mortalidad por cáncer. No obstante,<br />
otras variables asociadas con el estilo de vida, como urbanización, actividad física, la ingestión de carotenoides<br />
y otros componentes dietéticos y tóxicos, como el alcohol, podrían también influenciar las tasas de mortalidad.<br />
A pesar de que el cáncer relacionado con el tabaco es un problema de salud pública con un pobre<br />
pronóstico, y de que está aumentando en forma considerable, el mayor factor de riesgo (el tabaco) puede<br />
eliminarse con educación, promoción de la salud, regulación de la publicidad y políticas fiscales saludables<br />
(75).<br />
El modelo propuesto por López et al (72) aclara que durante ciertos períodos de evolución de la epidemia<br />
de tabaquismo se espera que la mortalidad atribuible al tabaco se eleve al mismo tiempo que la prevalencia<br />
de fumadores disminuye. Esto se debe a que la mortalidad actual está estrechamente relacionada con los<br />
niveles previos de consumo y no lo está con los niveles actuales.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
92<br />
90<br />
84<br />
83<br />
89<br />
87<br />
8886 85<br />
Fuente: Tovar-Guzmán VJ, Barquera S, López-Antuñano FJ. Tendencias de mortalidad por cánceres atribuibles al tabaco en México.<br />
Salud Publica Mex 2002;44 supl 1:S20-S28.<br />
R 2 =0.83<br />
TABACO<br />
107
TABACO<br />
108<br />
Industria del tabaco<br />
Las estrictas medidas de control del tabaquismo en Estados Unidos y otros países de alto desarrollo económico<br />
y social han hecho que el consumo de cigarrillos en éstos disminuya en forma importante, por lo que la<br />
industria tabacalera ha fijado sus metas ahora en incrementar la venta hacia países en desarrollo y otros<br />
con alta prevalencia de fumadores, especialmente en Asia y América Latina, donde las medidas de control<br />
aún son laxas y, en general, poco efectivas. Los principales grupos de población hacia los que la industria<br />
trabaja en estos momentos son los adolescentes -para aumentar el número de fumadores- y las mujeres,<br />
que es un mercado aún muy abierto al consumo.<br />
El mercado del tabaco (71) en las Américas, fuera de los Estados Unidos y Canadá, está dominado casi<br />
completamente por la British American Tobacco (BAT) y, en menor proporción, por Philip Morris<br />
<strong>International</strong> (PMI). En 1999 BAT controlaba 60% del mercado en América Latina y PMI la mayor parte del<br />
resto. En algunos países BAT llega a monopolizar el 100% del mercado.<br />
A pesar de los serios retos a la credibilidad que la industria tabacalera enfrenta en Canadá y los Estados<br />
Unidos, ésta aún goza de amplio acceso e influencia para muchos de los gobiernos de Latinoamérica y el<br />
Caribe. Persiste aún una fuerte percepción a través de la región, de que la industria del tabaco es crítica<br />
para las economías nacionales y que las medidas de control del tabaquismo dañarán la economía. Aún más,<br />
en algunos países las compañías tabacaleras son consideradas buenos socios corporativos y muchos<br />
gobiernos han firmado acuerdos con ellas para implementar en las escuelas el inefectivo programa de las<br />
tabacaleras sobre "prevención del tabaquismo en jóvenes". A pesar de décadas de evidencia que muestran<br />
que las restricciones promocionales voluntarias hechas por la industria son inefectivas, éstas aún tienen<br />
influencia para convencer a muchos gobiernos sobre la pertinencia de las mismas. Es importante dar a<br />
conocer a los gobiernos los costos que sobre las naciones tiene el tabaquismo, tanto en sus aspectos<br />
humanos, por la carga de enfermedad y muerte que produce, como por el daño a la economía nacional,<br />
pues los costos de atención a la salud y por pérdida de productividad laboral son mucho mayores que el<br />
beneficio económico de la industria; además de que el cultivo de tabaco daña gravemente la ecología.<br />
Para contrarrestar la influencia de las tabacaleras, es muy importante el apoyo al gobierno que pueda brindar<br />
la sociedad civil, a través del trabajo coordinado de ONG de salud, universidades, ligas contra el cáncer y<br />
otras instituciones nacionales e internacionales. En los países que carecen de una presión fuerte ejercida<br />
por la sociedad civil, la industria encuentra más fácil mantener un medio de regulaciones débiles e inefectivas.<br />
El cuadro 3 ofrece datos sobre la producción de tabaco en las Américas (76).<br />
Se destaca que los impuestos totales a los cigarrillos en América Latina varían entre el 42% en El Salvador,<br />
hasta un máximo de 75% en Brasil y Costa Rica. Estas cargas tributarias son sumamente bajas y favorecen<br />
la venta de cigarrillos a precios reducidos, con lo que se favorece el acceso a los mismos por parte de adolescentes<br />
y grupos de población de bajos ingresos. El incremento al precio de los cigarrillos en América<br />
Latina, vía incremento de los impuestos, se considera la medida más efectiva para reducir el consumo. Un<br />
aumento de 10% del precio reduce el consumo en 4% a 6%.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Cuadro 3. Cultivo, comercio, manufactura e impuestos al tabaco<br />
País Cultivo de tabaco Comercio de tabaco Manufactura<br />
Argentina<br />
Bolivia<br />
Brasil<br />
Canadá<br />
Chile<br />
Colombia<br />
Costa Rica<br />
Cuba<br />
Ecuador<br />
El Salvador<br />
Estados Unidos<br />
Guatemala<br />
Haití<br />
Honduras<br />
Jamaica<br />
México<br />
Nicaragua<br />
Panamá<br />
Paraguay<br />
Perú<br />
Rep. Dominicana<br />
Uruguay<br />
Venezuela<br />
Tierra<br />
para<br />
cultivo.<br />
Hectáreas<br />
57.300<br />
1.060<br />
309.989<br />
25.000<br />
3.508<br />
18.250<br />
108<br />
45.785<br />
1.725<br />
600<br />
191.176<br />
8.374<br />
400<br />
11.214<br />
1.175<br />
22.674<br />
1.395<br />
1.100<br />
7.000<br />
13.500<br />
13.250<br />
830<br />
6.000<br />
Fuente: WHO. The Tobacco Atlas<br />
Tierra<br />
agricola<br />
dedicada<br />
a tabaco.<br />
Porcentaje<br />
0,18<br />
0,05<br />
0,45<br />
0,06<br />
0,16<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,85<br />
0,02<br />
0,1<br />
0,15<br />
0,43<br />
0,05<br />
0,47<br />
0,44<br />
0,06<br />
0,05<br />
0,17<br />
0,2<br />
0,06<br />
1,28<br />
0,06<br />
0,23<br />
Tabaco<br />
producido.<br />
Tons.<br />
métricas<br />
114.156<br />
975<br />
578.451<br />
71.000<br />
10.521<br />
33.216<br />
200<br />
30.562<br />
3.461<br />
1.100<br />
477.630<br />
18.630<br />
550<br />
4.318<br />
1.800<br />
45.205<br />
2.000<br />
1.800<br />
11.000<br />
17.231<br />
17.229<br />
2.800<br />
11.288<br />
Cigarrillos<br />
exportados.<br />
Millones<br />
2.400<br />
700<br />
1.600<br />
230<br />
5.500<br />
100<br />
100<br />
148.261<br />
1.900<br />
236<br />
40<br />
20<br />
2.500<br />
40<br />
22.950<br />
250<br />
Cigarrillos<br />
importados.<br />
Millones<br />
2.400<br />
396<br />
135<br />
13.260<br />
15.064<br />
600<br />
20<br />
1.780<br />
5<br />
100<br />
2.500<br />
10<br />
40<br />
50<br />
Hojas<br />
de tabaco<br />
exportadas.<br />
Tons.<br />
métricas<br />
72.580<br />
343.029<br />
23.075<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
915<br />
10.217<br />
960<br />
6.400<br />
883<br />
84<br />
190.538<br />
9.043<br />
2.547<br />
130<br />
10.509<br />
1.273<br />
152<br />
4.625<br />
144<br />
14.640<br />
74<br />
186<br />
Hojas<br />
de tabaco<br />
importadas.<br />
Tons.<br />
métricas<br />
6.803<br />
530<br />
2.647<br />
3.297<br />
1.837<br />
3.331<br />
890<br />
4.000<br />
246<br />
448<br />
241.062<br />
643<br />
660<br />
3.205<br />
450<br />
8.623<br />
775<br />
2<br />
5.500<br />
628<br />
8.954<br />
10.507<br />
Número de<br />
trabajadores.<br />
Núm. abs.<br />
4.650<br />
197<br />
18.807<br />
4.600<br />
535<br />
1.243<br />
576<br />
44.970<br />
361<br />
0<br />
27.300<br />
556<br />
350<br />
750<br />
5.122<br />
177<br />
250<br />
470<br />
1.480<br />
396<br />
2.581<br />
Cigarrillos<br />
fabricados.<br />
Millones<br />
39.800<br />
175.000<br />
58.000<br />
16.000<br />
716.500<br />
46.500<br />
Impuesto<br />
como<br />
proporción<br />
del precio<br />
del<br />
cigarrillo.<br />
Porcentaje<br />
70<br />
61<br />
75<br />
51<br />
70<br />
45<br />
75<br />
57<br />
42<br />
24<br />
42<br />
60<br />
60<br />
50<br />
TABACO<br />
109
TABACO<br />
110<br />
Conclusión<br />
Convenio Marco para el Control del Tabaco<br />
La entrada en vigor del Convenio Marco para el Control del Tabaco pone de manifiesto la voluntad de los<br />
gobiernos de reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas del tabaquismo. El doctor Lee Jong-Wook,<br />
director general de la OMS, pidió a todos los países que pasen a ser partes del tratado y que apliquen las<br />
diversas medidas que harán que el consumo de tabaco sea cada vez menos atractivo para la población, lo<br />
que puede evitar la muerte de miles de personas (77).<br />
Con la entrada en vigor del convenio, los Estados Miembro deberán convertir sus disposiciones generales en<br />
leyes y reglamentos nacionales. Por ejemplo, tendrán un plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor del<br />
tratado en el país, para adoptar medidas que garanticen que los paquetes de tabaco llevan duras advertencias<br />
sanitarias o un período de cinco años para establecer la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio<br />
del tabaco, entre otras cosas. Muchos países han puesto ya en marcha ese tipo de medidas. La diferencia es<br />
que ahora, los países miembros del convenio podrán implementar esas y otras medidas, especialmente las<br />
relacionadas con las fronteras, de forma coordinada y normalizada. Esto reducirá las escapatorias de que<br />
dispone la industria tabacalera, que actualmente encuentra mecanismos para eludir las leyes nacionales.<br />
El objetivo del Convenio Marco para el Control del Tabaco y de sus protocolos es proteger a las generaciones<br />
presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas<br />
del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para las medidas<br />
de control del tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional, a fin de reducir<br />
de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.<br />
El Convenio entró en vigor el 27 de febrero de 2005, después de haber sido ratificado por los cuerpos legislativos<br />
de 40 países. Hasta marzo de 2006, 168 países del mundo lo habían firmado y 124 se habían convertido en países<br />
miembros del Convenio, al depositarlo en las Naciones Unidas, después de ser ratificados por sus Congresos<br />
Nacionales. En la región de las Américas, quince países son formalmente países miembro, al haber cumplido con<br />
todos los requerimientos legales nacionales e internacionales; éstos son: Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,<br />
Chile, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Uruguay.<br />
Los países latinoamericanos están invitados a participar en la Alianza del Convenio Marco, conformada por cerca<br />
de 200 organizaciones que representan cerca de 80 países alrededor del mundo. Ésta fue creada para apoyar el<br />
desarrollo, la ratificación y la implementación del Convenio. El sitio web de la Alianza provee la información necesaria<br />
sobre las características y el progreso de la implementación del Convenio en el mundo. http://www.fctc.org/<br />
La generación de conocimiento para actuar en consecuencia y el desarrollo de recursos humanos para el control del<br />
tabaco son estrategias fundamentales para poder instrumentar con eficiencia, eficacia y equidad el CMCT-OMS,<br />
cuya responsabilidad es primordialmente de las organizaciones de la sociedad civil para colaborar decididamente en:<br />
- la creación del mecanismo efectivo de información que examine y analice críticamente cómo progresa<br />
la instrumentación oportuna de los principios, los objetivos y las recomendaciones del CMCT-OMS<br />
en todos los países del continente americano,<br />
- la identificación y eliminación de factores que impidan o dificulten el cumplimiento de los compromisos<br />
adquiridos por las partes que ratificaron el CMCT,<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
- el registro y la difusión de las evidencias que faciliten el entendimiento de los problemas comunes a<br />
las partes y la mejor valoración de las soluciones disponibles, entre las partes del tratado con la OMS,<br />
- el análisis profundo del CMCT y de las estrategias multisectoriales para el manejo integrado y efectivo<br />
contra la oferta, la demanda y el consumo de tabaco.<br />
Las acciones para el manejo integrado de la oferta, demanda y consumo de tabaco deben contar con bases firmes en:<br />
- la legislación integral y la regulación sanitaria del tabaco<br />
- los reportes y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de los cuerpos directivos de<br />
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud OMS, que reconocen la<br />
magnitud y gravedad del problema y anuncian las directivas de acción a nivel regional y local<br />
- la iniciativa libre de tabaco de la OMS (WHO Tobacco-Free Initiative, TFI) en coordinación con el<br />
programa regional de la OPS/OMS en la prevención y el control del consumo de tabaco previendo<br />
recursos técnicos y gerenciales<br />
- la presencia activa de comisiones nacionales, estatales y municipales con asociaciones médicas<br />
de educación, culturales, deportivas y de desarrollo humano, con secretarios de Estado, gobernadores,<br />
presidentes municipales y OSCs<br />
- el conocimiento de la epidemiología de la adicción a la nicotina, del cultivo, la producción y comercialización<br />
y del consumo de los productos de tabaco y la cesación de fumar<br />
- el registro y la réplica de los resultados de las intervenciones efectivas para la prevención/reducción/<br />
eliminación de la oferta, demanda y consumo de tabaco.<br />
Recomendaciones para la acción con base en la evidencia<br />
No obstante la gravedad de los daños que causa el consumo de tabaco las personas responsables de diseñar<br />
las políticas de salud han sido lentas y hasta indolentes para instrumentar la política de ambiente libre de<br />
humo de tabaco. La experiencia de algunas jurisdicciones que han actuado en el combate al consumo del<br />
tabaco muestra sólida evidencia en relación a las políticas de intervención polisectoriales y programas efectivos,<br />
suficientemente amplios para tener efecto en los cambios de comportamientos de la población afectada.<br />
Entre los elementos que reducen el consumo de tabaco se encuentran:<br />
- en reconocimiento de que el problema es una prioridad para la salud pública con impacto en múltiples<br />
sectores de la sociedad<br />
- las inversiones importantes en recursos humanos, financieros y de infraestructura para instrumentar<br />
programas y políticas para el manejo integrado del tabaco<br />
- las políticas de intervención como la restricción y la prohibición total de la publicidad y de la promoción<br />
del tabaco, mensajes de salud, mensajes con imágenes de alerta en las cajetillas de cigarrillos<br />
- las restricciones, la prohibición de fumar en interiores y el aumento de la carga fiscal y del precio de los cigarrillos<br />
- las intervenciones programáticas en el Sistema Nacional de Salud y de políticas para ayudar a los<br />
fumadores a dejar de fumar y para la prevención de la iniciación en los niños y jóvenes<br />
- la cobertura en el seguro de salud y reembolso del Estado para los programas de cesación y la<br />
instrumentación de programas en escuelas y en la sociedad,<br />
- los programas de educación para la salud.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
111
TABACO<br />
112<br />
Las acciones para el control del tabaco deben originarse en el marco conceptual de la promoción de la salud,<br />
con énfasis en estrategias multilaterales necesarias para mejorar la salud colectiva: por medio de políticas<br />
públicas de salud ambiental sostenible, acción social, desarrollo de capacidades individuales y reorientación<br />
de los servicios esenciales de salud.<br />
Las acciones deben ser suficientemente amplias para que afecten a la población en todas sus características<br />
de sexo, edad, educación, localización geográfica, cultura, etnia, condiciones socioeconómicas e ingreso-gasto.<br />
La única característica causal de la epidemia de tabaco es que se extiende por la propulsión del fuerte interés<br />
en el poderío económico y político de la industria tabacalera, situación única en la salud colectiva de los<br />
seres humanos. Las compañías tabacaleras promueven agresiva y perversamente sus productos usando<br />
estrategias bien estructuradas y con técnicas eficaces de mercadeo las que, sin inversiones significantes<br />
en programas de salud pública ni campañas a favor de la salud, aseguran la demanda sostén para los productos<br />
de tabaco. Las estrategias de promoción son especialmente efectivas entre los niños y los adolescentes,<br />
en los que la industria del tabaco confía a fin de reemplazar a aquellos clientes que dejen de fumar o que<br />
mueren prematuramente como víctimas del consumo de productos de tabaco. Las compañías tabacaleras<br />
son vectores que producen epidemias de adicción a la nicotina, enfermedades graves, sufrimiento y muerte<br />
prematura. La estrategia mas efectiva contra los vectores de enfermedades es la reducción de las fuentes<br />
de producción de los mismos.<br />
Por consiguiente, las estrategias de intervención con mayor rendimiento deben sustentarse en iniciativas<br />
para reformar la Ley General de Salud hasta conseguir la legislación integral y la estricta regulación de los<br />
productos de tabaco como riesgo sanitario. Como la industria tabacalera aplica estrategias variadas como<br />
promoción y publicidad de marcas registradas de cigarrillos, influencia en el control de precios e impuestos,<br />
empaquetado y distribución para ventas de sus productos, los programas de salud pública deben aplicar<br />
estrategias efectivas que contrarresten el acceso de la población a los productos de tabaco.<br />
Pionero<br />
El 1º de marzo de 2006, Uruguay adopta medidas para disponer de áreas cerradas de uso público libres<br />
de humo de tabaco. Uruguay es el primer país de América latina, y el quinto en el mundo, en proteger su<br />
población del humo del tabaco en los lugares públicos.<br />
Contrariamente al preconcepto sobre una supuesta "cultura del cigarrillo" entre los latinos, las medidas<br />
se están cumpliendo con un alto nivel de acatamiento espontáneo por parte de la población.<br />
El Programa Nacional de Control del Cáncer (pronaccan@msp.gub.uy) y la Comisión Honoraria de Lucha<br />
contra el Cáncer (http://www.urucan.org.uy) están dispuestos a compartir su experiencia con otras<br />
instituciones latinoamericanas públicas y no gubernamentales para que se adopten medidas similares en<br />
el continente.<br />
Esta propuesta se enfoca a la construcción de capacidades sostenibles para el manejo integrado de la oferta,<br />
la demanda y el consumo de tabaco junto con las estrategias de las diversas áreas programáticas de la<br />
OMS. Estas prioridades están en línea con las resoluciones y metas de la OMS que permiten aplicar medidas<br />
más efectivas en la promoción de la salud, con base a evidencias.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía esencial<br />
Jha P, Chaloupka FJ. Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control. Washington, D.C.:<br />
World Bank; 1999.<br />
World Health Organization. Combating the tobacco epidemic. En: World Health report 1999. Geneva: World Health<br />
Organization; 1999.<br />
Bibliografía<br />
1. Peto R, López AD, Boreham J et al. Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. Oxford: Oxford<br />
University Press; 1994. Update to 1995 of analyses of mortality from smoking in 15 European <strong>Union</strong> countries, 1998.<br />
2. Parkin DM, Pisani P, López AD et al. At least one in seven cases of cancer is caused by smoking. Global estimates<br />
for 1985. Int J <strong>Cancer</strong>. 1994;59:494-504.<br />
3. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol<br />
83. Tobacco smoke and involuntary smoking. Lyon: IARC Press; 2002.<br />
4. Murray CJL, López AD, eds. The global burden of disease. Boston: Harvard School of Public Health; 1996.<br />
5. Yach D. The importance of tobacco control to 'Health for All in the 21st Century'. En: Abedian I, van der Merwe R,<br />
Wilkins N, Jha P, eds. The economics of tobacco control. Towards an optimal policy mix. Cape Town: Applied Fiscal<br />
Research Centre, University of Cape Town; 1998.<br />
6. Dreyer L, Winther JF, Pukkala E et al. Tobacco smoking. APMIS 1997;105(Suppl.76):9-47. (También, Tverdal A, Thelle D,<br />
Stensvold I et al. Mortality in relation to smoking history: 13 years' follow-up of 68,000 Norwegian men and women<br />
35-49 years. J Clin Epidemiol. 1993;46:475-87.)<br />
7. Doll R. <strong>Cancer</strong>s weakly related to smoking. Br Med Bull. 1996;52:35-49.<br />
8. Wells AJ. An estimate of adult mortality in the United States from passive smoking. Environ Int. 1988;14:249-65.<br />
9. Burns D. Environmental tobacco smoke: the price of scientific certainty. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst. 1992;84:1387-8.<br />
10. Australian Health and Medical Research Council. The health effects of passive smoking. Canberra: Commonwealth<br />
of Australia; 1997.<br />
11. Fielding JE. Smoking: health effects and control. New Engl J Med. 1985;313:491-8.<br />
12. Hirsch A, Slama K, Alberisio A et al. Smoking cessation methods: recommendations for health professionals.<br />
Advisory Group of the European School of Oncology. Eur J <strong>Cancer</strong>. 1994;30A:253-63.<br />
13. Department of Health and Human Services. Reducing tobacco use: a report of the Surgeon General. Atlanta, Georgia:<br />
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic<br />
Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2000.<br />
14. Buck D, Godfrey C, Parrott S et al. Cost effectiveness of smoking cessation interventions. York: Centre for Health<br />
Economics, University of York; 1997.<br />
15. Lightwood J, Collins D, Lapsley H et al. Estimating the costs of tobacco use.En: Jha P, Chaloupka F, eds. Tobacco control<br />
in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 63-103.<br />
16. World Health Organization. Tobacco or health: a global status report. Geneva: World Health Organization; 1997.<br />
17. Slama K. Active smoking. Resp Epidemiol Eur. 2000;5:305-21.<br />
18. Joossens L, Sasco A. Some like it 'light'. Women and smoking in the European <strong>Union</strong>. European Report 1999.<br />
Luxembourg: European Network for Smoking Prevention, Europe <strong>Against</strong> <strong>Cancer</strong>; 1999.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
113
TABACO<br />
114<br />
19. Johnson RA, Gerstein DR. Initiation of use of alcohol, cigarettes, marijuana, cocaine, and other substances in US birth<br />
cohorts since 1919. Am J Public Health. 1998;88:27-33.<br />
20. Statistics Sweden. Tobacco consumption 1970-1994 in the Member States of the European <strong>Union</strong> and in Norway<br />
and Iceland. Solna: Statistics Sweden; 1995.<br />
21. Hensrudd DD, Sprafka JM. The smoking habits of Minnesota physicians. Am J Public Health. 1993;83:415-7.<br />
22. Bobak M, Jha P, Nguyen S et al. eds. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 41-61.<br />
23. Escobedo LG, Peddicord JP. Smoking prevalence in US birth cohorts: the influence of gender and education. Am J<br />
Public Health. 1996;86:231-6.<br />
24. Lund KE, Rönneberg A, Hafstad A. The social and demographic diffusion of the tobacco epidemic in Norway. En:<br />
Slama K, ed. Tobacco and health. New York: Plenum; 1995. p. 565-70,.<br />
25. Flint AJ, Novotny TE. Poverty status and cigarette smoking prevalence and cessation in the United States, 1983-1993;<br />
the independent risk of being poor. Tobacco Control. 1997;6:14-8.<br />
26. Marsh A, McKay S. Poor smokers. London: Policy Studies Institute; 1994.<br />
27. Tillgren P, Haglund BJA, Lundberg M et al. The sociodemographic pattern of tobacco cessation in the 1980s:<br />
results from a panel study of living condition surveys in Sweden. J Epidemiol Commun Health. 1996;50:625-30.<br />
28. National <strong>Cancer</strong> Institute. Report of the lung cancer progress review group. Research Triangle Park, North Carolina:<br />
National <strong>Cancer</strong> Institute; 2001.<br />
29. Kenkel D, Chen L. Consumer information and tobacco use. En: Jha P, Chaloupka F, eds. Tobacco control in developing<br />
countries. Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 177-214.<br />
30. Hansen WB, Malotte CK. Perceived personal immunity: the development of beliefs about susceptibility to the consequences<br />
of smoking. Prev Med. 1986;15:363-72.<br />
31. McGinnis JM, Williams-Russo P, Knickman JR. The case for more active policy attention to health promotion. Health<br />
Affairs. 2002;21:78-93.<br />
32. Richardson K, Crosier A. Smoking and health inequalities. Factsheet from ASH and the Health Development Agency.<br />
Disponible en: http://www.ash.org.uk/html/policy/inequalitiesfacts.pdf.<br />
33. Brandt AM. Recruiting women smokers: the engineering of consent. JMWA 1996;51:63-6.<br />
34. Chapman S, Borland R, Scollo M et al. The impact of smoke-free workplaces on declining cigarette consumption in<br />
Australia and the United States. Am J Public Health. 1999;89:1018-23.<br />
35. National Academy of Sciences Consultant Panel. Health and behavior: the interplay of biological, behavioral, and<br />
societal influences. Washington, D.C.: National Academy of Sciences; 2000.<br />
36. Poland BD, Cohen JE, Ashley MJ et al. Heterogeneity among smokers and non-smokers in attitudes and behaviour<br />
regarding smoking and smoking restrictions. Tobacco Control. 2000;9:364-71.<br />
37. Slama K. What would be too high a price to pay? Addiction. 1997;92:522-3.<br />
38. Townsend J. The role of taxation policy in tobacco control. En: Abedian I, van der Merwe R, Wilkins N et al. eds. The economics<br />
of tobacco control. Towards an optimal policy mix. Cape Town: Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town; 1998.<br />
39. Jha P, Chaloupka FJ. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control. Washington, D.C.: World Bank; 1999.<br />
40. Marsh A. Smoking and illness: What smokers really believe. Health Trends. 1985;15:7-12.<br />
41. Etter JF, Perneger TV, Ronchi A. Distributions of smokers by stage: international comparison and association with<br />
smoking prevalence. Prev Med. 1997;26:580-5.<br />
42. Fagerström K, Boyle P, Kunze M et al. The anti-smoking climate in EU countries and Poland. Lung <strong>Cancer</strong>. 2001;32:1-5.<br />
43. World Health Organization. Combating the tobacco epidemic. En: World health report 1999. Geneva: World Health Organization; 1999.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
44. Centers for Disease Control and Prevention. Task Force on Community Prevention Services. Strategies for reducing<br />
exposure to environmental tobacco smoke, increasing tobacco-use, cessation, and reducing initiation in communities<br />
and health-care systems. A report on recommendations. Morb Mortal Wkly Rep. 2000;49(RR-12).<br />
45. Chapman S. Advocacy in public health: roles and challenges. Int J Epidemiol. 2001;30:1226-32.<br />
46. Thun MJ. Mixed progress against lung cancer. Tobacco Control. 1998;7:223-6.<br />
47. Department of Health and Human Services. Surgeon General's report. Reducing the health consequences of smoking:<br />
25 years of progress. DHHS Publication No. (CDC) 89-8411. Washington, D.C.: Government Printing Office; 1989.<br />
48. Giovino GA. Epidemiology of tobacco use in the United States. Oncogene. 2002;21:7326-40.<br />
49. Chollat-Traquet C. Evaluating tobacco control activities. Geneva: World Health Organization; 1996.<br />
50. Jha P, Paccaud F, Nguyen S. Strategic priorities in tobacco control for governments and international agencies.<br />
En: Jha P, Chaloupka F, eds. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 449-64.<br />
51. Townsend J. Policies to halve smoking deaths. Addiction. 1993;88:43-52.<br />
52. California Tobacco Education and Research Oversight Committee. Toward a tobacco-free California: Strategies for<br />
the 21st century, 2000-2003. Sacramento: California Tobacco Education and Research Oversight Committee; 2000.<br />
53. Health Canada. Tobacco control. A blueprint to protect the health of Canadians. Ottawa: Ministry of National Health<br />
and Welfare; 1995. Cat. H49-100/1995.<br />
54. Ireland Joint Oireachtas Committee. A national anti-smoking strategy. Dublin: Parliament of Ireland; 1999.<br />
55. Expert Panel on the Renewal of the Ontario Tobacco Strategy. Actions will speak louder than words. Getting serious<br />
about tobacco control in Ontario. A report to the Minister of Health. Windsor: Expert Panel on the Renewal of the<br />
Ontario Tobacco Strategy; 1999:<br />
56. Tan AS, Arulanandam S, Chng CY et al. Overview of legislation and tobacco control in Singapore. Int J Tuberc Lung<br />
Dis. 2000;4:1002-8.<br />
57. Moyer DB. The tobacco almanac. A reference book of facts, figures, and quotations about tobacco. Washington,<br />
D.C.: Government Printing Office; 1998.<br />
58. Raw M, McNeill A, West R. Smoking cessation guidelines for health professionals. Thorax. 1998;53:S5.<br />
59. Department of Health and Human Services. Surgeon General's report. Preventing tobacco use among young people.<br />
Washington, D.C.: Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control<br />
and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 1994.<br />
60. Schelling TC. Addictive drugs: the cigarette experience. Science. 1992;255:430-3.<br />
61. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ et al. Treating tobacco use and dependence. Clinical practice guideline. Rockville,<br />
Maryland: Department of Health and Human Services, Public Health Service; 2000.<br />
62. Slama K. Behavioural approaches to cessation. En: Lu R, Mackay J, Niu S, Peto R, eds. Tobacco: the growing epidemic.<br />
London: Springer-Verlag; 2000.<br />
63. Department of Health and Human Services. Surgeon General's report. The health benefits of smoking cessation.<br />
Washington, D.C.: Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Chronic<br />
Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. DHHS Publication No. (CDC) 90-8416, 1990.<br />
64. Burns DM, Lee L, Vaughn JW et al. Rates of smoking initiation among adolescents and young adults, 1907-1981.<br />
Tobacco Control. 1995;4:S2-8.<br />
65. Soldz S, Clark TW, Stewart E et al. Decreased youth tobacco use in Massachussetts 1996 to 1999: evidence of tobacco<br />
control effectiveness. Tobacco Control. 2002;11(Suppl.2):14-9.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
115
TABACO<br />
116<br />
66. Massachussetts Department of Health, Tobacco Control Program. Tobacco control in Massachussetts: making smoking<br />
history. Tobacco Control. 2002;11(suppl.2)<br />
67. Slama K. The effect of doctors' advice. En: Slama K, ed. Tobacco and health. New York: Plenum Press; 1995.<br />
68. Ward J, Sanson-Fisher R. Accuracy of patient recall of opportunistic smoking cessation advice in general practice.<br />
Tobacco Control. 1996;5:110-3.<br />
69. Thun MJ, da Costa e Silva VL. Introduction and Overview of Global Tobacco Surveillance. En: Tobacco Control Country<br />
Profiles, 2003. 12th World Conference on Tobacco or Health.<br />
70. Ezzati M. López A.D. Regional, disease specific patterns of smoking attributable mortality in 2000. Tobacco Control.<br />
2004;13:388-95. BMJ Publishing group Ltd.<br />
71. Selin H et al. Regional Summary for the Region of the Americas. WHO, Tobacco Free Initiative, PAHO. En: Tobacco<br />
Control Country Profiles, 12th Conference on Tobacco or Health, 2003.<br />
72. López AD, Collishaw NE, Piha T. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. Tobacco Control.<br />
1994;3:242-7.<br />
73. Tobacco Control Country Profiles. op. cit. Fact Sheets by Country, Region of the Americas; 2003.<br />
74. Global Youth Tobacco Survey, CDC/PAHO. 2000-2004. Fact Sheets, Region of the Americas, 2000-2004.<br />
75. Tovar-Guzmán VJ, Barquera S, López-Antuñano FJ. Tendencias de mortalidad por cánceres atribuibles al tabaco en México.<br />
Salud Publica Mex 2002;44 supl 1:S20-S28.<br />
76. World Health Organization. The Tobacco Atlas. Geneva: World Health Organization.<br />
77. AMS 56.1 El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Resolución de la<br />
56ª Asamblea Mundial de la Salud. 21 de mayo de 2003. Ginebra Suiza. The Framework Convention Alliance for<br />
Tobacco Control. http://www.fctc.org/<br />
Bibliografía América Latina<br />
- Aguinaga S, Shantenstein S. La rentabilidad a costa de la gente. Washington, D.C.: Organización Panamericana de<br />
la Salud, Programa Salud Mental, Unidad de tabaco, alcohol y otras drogas; 2002.<br />
- Emerson E. Enseñanzas de las campañas en favor de ambientes libres de humo de tabaco en California. Washington,<br />
D.C.: Sección de Control del Consumo de Tabaco del Departamento de Servicios de Salud de California; 2001.<br />
- Costa H, Fuente H. Tabaco y pobreza un círculo vicioso. Brasilia: Ministerio de Salud, Organización Panamericana<br />
de la Salud; 2004.<br />
- Yürekli A, de Beyer J. Análisis económico de la demanda de tabaco. Washington, D.C.: Organización Panamericana<br />
de la Salud, Banco Mundial; 2004.<br />
- Ciecierski CU, Chaloupka FJ. Datos para el análisis económico del control del tabaco. Washington, D.C.: Organización<br />
Panamericana de la Salud, Banco Mundial; 2005.<br />
- Merriman D. Comprender, medir y combatir el contrabando de tabaco. Washington, D.C.: Organización Panamericana<br />
de la Salud, Banco Mundial; 2005.<br />
- Yürekli A. Diseño y administración de los impuestos al tabaco. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la<br />
Salud, Banco Mundial; 2004.<br />
- Sefrin JR. Planificación estratégica para desarrollar un movimiento por el control del tabaco. Washington, D.C.: American<br />
<strong>Cancer</strong> Society, UICC, Organización Panamericana de la Salud; 2004.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
- American <strong>Cancer</strong> Society, UICC y Organización Panamericana de la Salud/OMS. Edición: Engaging Doctors in Tobacco<br />
Control Implicar a los médicos en el control del tabaco. Guía Complementaria Biblioteca sede OPS, catalogación en<br />
la fuente Washington D.C., 2004.<br />
- Seffrin JR. Concientizar al público sobre los peligros del humo de tabaco de los demás. Washington, D.C.: American<br />
<strong>Cancer</strong> Society, UICC, Organización Panamericana de la Salud; 2004.<br />
- Waller M, Mannonen P, Vartianien ER. Déjalo y gana. Washington, D.C.: Unidad de Tabaco, Alcohol y Drogas, Programa<br />
de Salud Mental; 2002.<br />
- Andullo P. Tabaco y pobreza, un círculo vicioso difícil de quebrar. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2004.<br />
- Valdés N, SánchezS. El tabaco y las adolescentes: tendencias actuales. Washington, D.C.: Organización Panamericana<br />
de la Salud; 1999.<br />
- Poitevin Paz R, Guzmán de Dardon C. Encuesta sobre tabaco y alcohol. Guatemala: Dirección General de Servicios<br />
de Salud, División de Programación, Departamento de Estadística; 1982.<br />
- Satcher D. Efectos en la salud de la exposición del humo de tabaco ambiental. Monografía No. 10. Instituto Nacional<br />
de Salud; 1999. Publicación No. 99-4645<br />
- Organización Mundial de la Salud. Convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Ginebra, Suiza: Organización<br />
Mundial de la Salud; 2003. 28. Guindon GE, Boisclair D. Tendencia pasadas, presentes y futuras del consumo de<br />
tabaco. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2004.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
TABACO<br />
117
Dieta<br />
6
6 Dieta<br />
Annie Anderson<br />
Ricardo Uauy<br />
Isabelle Romieu<br />
Agradecemos a<br />
Dora Loria<br />
Resumen<br />
La alimentación y la nutrición determinan en parte el riesgo de enfermar y morir<br />
por enfermedades crónicas no transmisibles, categoría que incluye el cáncer, las<br />
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Se estima que la dieta, la nutrición<br />
y otros factores alimentarios dan cuenta de cerca de 30% de la carga de enfermedad<br />
por cáncer en los países industrializados. Existen diversas recomendaciones para<br />
reducir este riesgo dadas por organizaciones internacionales y nacionales vinculadas<br />
con la prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas. Estas guías establecen<br />
que la alimentación debe ser variada y rica en productos vegetales, por lo menos,<br />
con cinco porciones de verduras y frutas por día, se debe mantener un índice de<br />
masa corporal entre 18,5 y 25 kg/m2 y adoptar un estilo de vida activa, que incluya<br />
actividad física, por lo menos, 30 minutos al día.<br />
La evidencia actual basada en estudios de intervención sobre conducta alimentaria<br />
sugiere que es poco probable que la educación por sí sola aporte cambios en el<br />
comportamiento alimentario y que las intervenciones integrales tienen mayor<br />
posibilidad de ser efectivas, ya que pueden tener impacto sobre toda la población.<br />
Los programas que incluyen a todos los miembros de una comunidad ofrecen,<br />
teóricamente, el mejor método para lograr cambios alimentarios en una población,<br />
lo cual no excluye realizar a la vez intervenciones a nivel individual.<br />
Estas intervenciones deben incluir lo siguiente:<br />
Establecer un contacto directo entre los educadores y el público, inclusive los<br />
consumidores.<br />
Identificar los factores críticos que determinan el mayor riesgo de cáncer y la<br />
implementación de programas o políticas públicas que faciliten los cambios deseados.<br />
Establecer objetivos y metas concretas para lograr los cambios deseados en el<br />
comportamiento alimentario.<br />
Utilizar métodos personalizados y proveer retroalimentación sobre el progreso<br />
que los individuos o grupos hayan logrado, idealmente suministrando sugerencias<br />
sobre cómo mejorar la eficacia.<br />
Orientar actividades alrededor de las prácticas de la alimentación para una mejor<br />
salud (por ejemplo, comprar y cocinar verduras y, luego, degustar lo preparado).<br />
Identificar y tomar en cuenta las preferencias en el aspecto y el sabor de los<br />
platos que se recomiendan.<br />
Los esfuerzos realizados con el fin de cambiar los hábitos dietéticos deben tener<br />
en cuenta el efecto de las promociones publicitarias y de mercadeo de la industria<br />
de alimentos e incluir regulaciones o incentivos. Las estrategias deben ser<br />
multisectoriales y comprometer a todos los sectores relacionados con la producción,<br />
el procesamiento, la preservación y el consumo de los alimentos (alianzas<br />
público/privada) siempre que haya intereses y valores compartidos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
119
DIETA<br />
120<br />
Dieta<br />
Evidencias científicas sobre el papel etiológico<br />
de la alimentación en la aparición de ciertos tumores<br />
Los alimentos y la dieta se consideran los principales factores relacionados con el comportamiento que<br />
influyen en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, en particular, el cáncer, las enfermedades<br />
cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares (1). Diversos aspectos de la alimentación se han<br />
considerado potencialmente peligrosos para la salud humana, incluso los avances biotecnológicos como la<br />
irradiación o las modificaciones genéticas de los alimentos, con escasa pruebas hasta el momento que<br />
sustente las hipótesis de un posible riesgo. Se ha descrito un cierto número de sustancias carcinogénicas<br />
que pueden estar presentes en los alimentos y aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Entre los<br />
carcinógenos potenciales más importantes en la dieta occidental, se encuentran las nitrosaminas, las<br />
aminas heterocíclicas y los hidrocarburos policíclicos aromáticos.<br />
Ejemplos de sustancias carcinógenas en los alimentos<br />
El grupo EPIC (Estudio Europeo Prospectivo sobre Cáncer, Dieta y Salud) ha compilado información detallada<br />
sobre la concentración de estas sustancias en los alimentos (2). Sin embargo, la mayor contribución al riesgo<br />
de cáncer no proviene de la ingestión de los carcinógenos sino del aumento del riesgo asociado a la obesidad<br />
y a los cambios dietéticos propios de la vida occidental: alimentación rica en calorías (proveniente de<br />
grasas y azúcar) y pobre en frutas y verduras.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Annie Anderson<br />
Ricardo Uauy<br />
Isabel Romieu<br />
- Hidrocarburos policíclicos aromáticos en alimentos ahumados o asados<br />
- Aflatoxinas en aráquidos (maní o cacahuates) o en el maíz (almacenados en condiciones de humedad)<br />
- Compuestos N-nitrosos (nitrosaminas) provenientes de nitritos (sal) y aminas de los aminoácidos<br />
- Acetaldehídos derivados del etanol propio de las bebidas alcohólicas<br />
- Acrilamida en alimentos, ricos en carbohidratos, fritos o cocinados en el horno a temperaturas altas
La pirámide alimentaria<br />
Recientemente, la pirámide alimentaria tradicional ha sido modificada conservando la forma triangular<br />
pero incluyendo el ejercicio físico como ingrediente clave de una vida saludable. La nueva pirámide<br />
está "cortada" en seis porciones verticales, que representa una categoría de alimentos (cereales,<br />
vegetales, frutas, aceites, lácteos y carnes, pescado y frutas secas). Para resaltar la importancia del<br />
ejercicio físico, la pirámide tiene sobre su lado izquierdo, un hombre subiendo unos peldaños. El<br />
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha puesto a disposición un sistema que permite<br />
conocer, por medio de 12 pirámides, los requerimientos nutricionales de cada persona de manera<br />
individualizada según su edad, sexo y actividad física (www.mypyramid.gov). Es recomendable que los<br />
diversos países latinoamericanos adopten y adapten estas pirámides con las modificaciones necesarias<br />
teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos, los patrones de consumo, los métodos de cocción y las<br />
diferencias en los hábitos alimentarios respecto a los de Estados Unidos, puesto que los hábitos<br />
alimentarios y las actividades son muy particulares y regionales.<br />
Los temas relacionados con desnutrición energético-proteica, deficiencias de micronutrientes y el<br />
sobrepeso requieren atención prioritaria mediante la prevención y las campañas de promoción de la salud.<br />
Realice 30 minutos (o más)<br />
de actividad física<br />
moderada a vigorosa<br />
Limite la cantidad de grasa<br />
y azúcar adicional a menos<br />
de 265 calorías por día<br />
Cereales Vegetales Frutas Lácteos<br />
La mitad de los<br />
cereales que<br />
coma deberían<br />
ser integrales.<br />
Varíe su<br />
selección de<br />
verduras.<br />
Coma verduras<br />
de color verde<br />
oscuro, color<br />
naranja y<br />
almidones todas<br />
las semanas.<br />
Para tener más<br />
fibra, coma la<br />
fruta entera o<br />
cortada en vez<br />
de jugo.<br />
Tome leche o<br />
yogurt sin grasa<br />
o con bajo<br />
contenido de<br />
grasa<br />
Carne y<br />
Legumbres<br />
Elija los cortes<br />
de carne que<br />
tengan menos<br />
grasa. Los<br />
frijoles secos<br />
(como frijoles<br />
secos, de soja o<br />
pinto) también<br />
son una fuente<br />
de proteínas.<br />
Fuente: Pirámide alimenticia, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA), 2005.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Aceites<br />
Para reducir<br />
el riesgo de<br />
enfermedades<br />
cardiacas, coma<br />
alimentos con<br />
bajo contenido<br />
de grasas<br />
saturadas,<br />
transgrasas y<br />
colesterol<br />
DIETA<br />
121
DIETA<br />
122<br />
Se estima que los factores alimentarios están relacionados hasta 30% en la aparición de tumores en los<br />
países industrializados. Las estimaciones más recientes muestran un efecto ligeramente menor; sin<br />
embargo, la alimentación representa un factor relevante en la etiología de esta enfermedad y la dieta aparece<br />
en el segundo lugar, después del tabaco, en la lista de causas evitables del cáncer, en los países desarrollados.<br />
La influencia de la dieta y la nutrición es específica para el tipo y el sitio de los tumores malignos. Por ejemplo,<br />
los tumores del sistema hematopoyético (como las leucemias) probablemente no dependen de la alimentación<br />
en forma significativa, mientras que los tumores más frecuentes, como los de mama, colon y recto, están<br />
influenciados fuertemente por la alimentación y la nutrición (3). La incidencia y la mortalidad por cáncer en<br />
las distintas partes del mundo presentan una variación importante, en parte relacionada con los patrones<br />
alimentarios y los diferentes estilos de vida. En general, las incidencias son globalmente más elevadas en<br />
los países más industrializados. La etiología del cáncer y el papel de los alimentos fueron re examinados en<br />
el World <strong>Cancer</strong> Research Fund (4) por el Departamento de Salud del Reino Unido (5) y recientemente resumidas<br />
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO)<br />
(1). El tipo de evidencia que se usa para evaluar la relación entre la alimentación y el cáncer va desde las<br />
comparaciones de prevalencia de cáncer entre países, los datos sobre poblaciones emigrantes, los estudios<br />
de casos y controles, y los seguimientos de cohortes, hasta los ensayos clínicos aleatorios controlados en<br />
algunos casos. Existe consenso en que estos últimos no pueden usarse como prueba esencial en la mayoría<br />
de los cánceres para llegar a conclusiones respecto al efecto de factores complejos como la alimentación,<br />
que comprende una amplia gama de sustancias bioactivas. Más aún, si se tomara el modelo de las pruebas<br />
aleatorias controladas como única evidencia válida, las personas deberían someterse a dietas controladas<br />
por largos periodos, en algunos casos desde la infancia, y ser controladas por 30 a 50 años para poder realizar<br />
una evaluación sobre el efecto de la dieta en la<br />
presentación de cáncer.<br />
Los estudios sobre la relación entre dieta y<br />
cáncer han ido evolucionando y tomando en<br />
cuenta de mejor forma los sesgos propios de<br />
los estudios observacionales y aun los correspondientes<br />
a los estudios de cohorte. Por esto,<br />
se han observado diferencias notables en la<br />
manera de ver esta relación según la localización<br />
tumoral. Por ejemplo, los datos actuales de<br />
países industrializados sugieren que el tumor<br />
de mama está asociado a la obesidad y a un<br />
consumo de alcohol moderado y no, como se<br />
pensaba en el pasado, que dependía del consumo<br />
de grasa saturada. Las pruebas son<br />
menos claras en cuanto al rol protector de las<br />
frutas y verduras. En América Latina, los datos<br />
sugieren que el consumo de carbohidratos de<br />
absorción rápida (azúcar) incrementa el riesgo<br />
de cáncer mamario (6).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Ejemplos de estudios en América Latina<br />
1. Dieta y cáncer de mama<br />
Se ha observado en mujeres mexicanas que el consumo de carbohidratos, y, en particular carbohidratos de<br />
absorción rápida, se asocia con un incremento significativo del riesgo de cáncer mamario. En mujeres con un<br />
consumo alto de fibra, el impacto del consumo de azúcar se vio aminorado (6). Estos datos fueron<br />
corroborados en un estudio posterior que reveló también una importante disminución en el riesgo de cáncer de<br />
mama en mujeres con un nivel de consumo alto de folatos y vitamina B12 (7). Con base en estos resultados,<br />
se recomendó a las mujeres mexicanas una dieta baja en azúcares refinadas, refrescos y pan blanco, y rica en<br />
fibra, frutas y verduras.<br />
2. Consumo de mate y cáncer<br />
En ciertas regiones del Cono Sur (Argentina, sur de Brasil y Uruguay), algunos estudios epidemiológicos han<br />
asociado el consumo elevado de mate caliente con el aumento del riesgo para ciertos cánceres de la vía aérea y<br />
digestiva, entre los que se destaca especialmente, el cáncer de esófago (8). Como conseguencia de los diversos<br />
estudios, la Agencia Internacional de Investigaciones en <strong>Cancer</strong> ha clasificado al consumo de mate caliente, y no<br />
al mate en sí mismo, como probablemente carcinógeno para humanos (Grupo2A ).<br />
En el caso de los tumores colorrectales, el sobrepeso, la obesidad y el consumo elevado de alcohol y carnes<br />
rojas pueden favorecerlos en forma importante, mientras que el consumo alto de verduras, ácido fólico y<br />
calcio aparece como factor protector (1). Se han realizados algunos estudios aleatorios controlados de<br />
intervención alimentaria, principalmente para evitar la recidiva de adenomas. Sin embargo, los resultados<br />
(incidencia de recidivas de los adenomas) no han sido los esperados (9). Esto ha llevado a reexaminar el<br />
verdadero papel de la alimentación en las distintas etapas de la enfermedad, la importancia de tal o cual<br />
ingrediente de un modo específico o general y los diferentes momentos de la vida en los que un cambio<br />
en la dieta podría tener mayor influencia en prevenir o retrasar el desarrollo del tumor.<br />
Existe gran cantidad de evidencia sobre el papel del sobrepeso y la obesidad (incluso el aumento de peso en la<br />
edad adulta) junto a una escasa actividad física, como factor importante en el desarrollo de diversos cánceres (10,<br />
11). Los resultados de los estudios observacionales sugieren que el aumento del consumo de energía, el límite en<br />
el consumo de alcohol y el consumo suficiente y equilibrado de frutas y verduras, ayuda a reducir la incidencia<br />
general de cáncer (1, 4, 5). El tipo de dieta recomendada para una buena salud es similar a la dieta de los países<br />
mediterráneos y asiáticos. Estos patrones alimentarios incluyen una serie de sustancias protectoras, con un alto<br />
contenido de antioxidantes provenientes de verduras, frutas y del aceite de oliva, y de algunos alimentos ricos en<br />
vitaminas A y C (12). La evidencia del papel etiológico de distintas dietas y hábitos alimenticios (por ejemplo, un<br />
consumo elevado de carnes rojas, alimentos perecederos mal conservados, aditivos, plaguicidas y cocción a<br />
temperaturas elevadas) en el aumento del riesgo general de cáncer parecen menos claros, si bien la relación entre<br />
un bajo consumo de fibra en la dieta y un alto riesgo de cáncer colorrectal parece estar respaldada (13, 14).<br />
Algunos consumidores sostienen que los suplementos alimenticios constituyen un camino más fácil para<br />
obtener una nutrición óptima, que los cambios en el patrón dietético. Sin embargo, la OMS y el World<br />
<strong>Cancer</strong> Research Fund (4) concuerdan en que los suplementos "no son necesarios y no contribuyen a reducir<br />
el riesgo de cáncer" y, además, que es improbable que sean capaces de sustituir el amplio espectro de<br />
componentes biológicamente activos presentes y aún por identificar en verduras y frutas (15). Más aun, las<br />
relaciones epidemiológicas observadas frente a niveles plasmáticos de caroteno o ácido ascórbico no han<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
123
DIETA<br />
124<br />
sido confirmadas al proveer estos nutrientes en forma aislada. La evidencia sugiere que son los alimentos<br />
ricos en estos nutrientes los que tienen el efecto benéfico, pero no los nutrientes en forma aislada.<br />
Las recomendaciones de la American <strong>Cancer</strong> Society (ACS) para reducir el cáncer por medio de la dieta<br />
sugieren (16):<br />
- seguir una dieta variada, rica en productos de origen vegetal (que incluya, por lo menos, cinco porciones<br />
de fruta o verdura por día);<br />
- mantener un peso satisfactorio a través del curso de la vida (índice de masa corporal entre 18,5 y<br />
25 kg/m2 para los adultos);<br />
- adoptar un estilo de vida físicamente activo (actividad moderada por 30 minutos o más, cinco días<br />
por semana para los adultos y 60 minutos o más durante cinco días por semana para niños y adolescentes).<br />
Factores culturales e individuales<br />
en el comportamiento alimentario<br />
Los factores individuales y ambientales que definen la conducta alimentaria y la adoptada frente a la actividad<br />
física son difíciles de modificar. Se han realizado múltiples esfuerzos y numerosas estrategias de intervención<br />
para lograr dichos cambios, inclusive políticas nacionales, acciones a nivel individual y de apoyo familiar o<br />
de trabajo con la comunidad. Estas acciones para inducir cambios a cualquiera de estos niveles son, a su<br />
vez, afectadas por programas en los otros niveles y por las políticas públicas en términos generales. Por<br />
ejemplo, el aumento de la disponibilidad de refrigeración ayudó a reducir el riesgo de tumores de estómago<br />
(probablemente al disminuir el consumo de alimentos preservados mediante el salado y permitir que las<br />
familias dispongan de frutas y verduras frescas, que aportan vitamina C y otros factores protectores en<br />
forma sostenida) (4). Sin embargo, la mejoría de la refrigeración en el hogar no ocurrió por regalar heladeras<br />
a la gente sino, más bien, por el mejoramiento de la condición socio-económica de la comunidad que les<br />
permitió comprar heladeras. Este tipo de cambios en la evolución del cáncer refuerza la importancia del contexto<br />
económico y social, tanto respecto al desarrollo económico y social como a las desigualdades en el acceso<br />
a la salud dentro de los países.<br />
Además, cualquier intervención o programa debe tomar en consideración el contexto social de la alimentación,<br />
el papel que la dieta juega en afianzar la identidad cultural de una población, los placeres asociados a los<br />
alimentos (que van desde los festejos familiares hasta la satisfacción del apetito) y su rol en la vida cotidiana,<br />
en la que constituyen verdaderos ritos y costumbres de los pueblos (17). Más aún, las intervenciones<br />
alimentarias presuponen que existe acceso a los alimentos saludables, además de una mayor conciencia<br />
sobre la salud, los riesgos de enfermedad y cómo evitarlos en la práctica.<br />
Posibles enfoques para modificar el comportamiento<br />
alimentario a la luz de las recomendaciones actuales<br />
Las actuales recomendaciones alimentarias están destinadas a poblaciones en su conjunto y los individuos<br />
que las componen, más que a los subgrupos dentro de la población que tienen un mayor riesgo de desarrollar<br />
cáncer, es decir, los denominados 'en riesgo' (4). Como es el caso para todos los cambios en el comportamiento,<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
ningún método único es efectivo para modificar los hábitos de una población; es necesario emplear una<br />
serie de estrategias dirigidas a distintos grupos de población y a individuos en particular. En el siglo pasado,<br />
la promoción de cambios alimentarios se concentró en la difusión de la información. Teóricamente se<br />
individualizaron cinco niveles fundamentales para actuar sobre los estilos de vida: intrapersonal (individual),<br />
interpersonal, institucional u organizativo, comunitario y a nivel general de políticas públicas (18). Así, las acciones<br />
de intervención sobre la población que tienen en consideración factores psicológicos individuales y<br />
perspectivas sociales (circunstancias de vida) brindan un escenario apropiado para actuar (ver el capítulo<br />
Comportamiento y cambios en la salud).<br />
Las intervenciones que modifican la conducta alimenticia con el fin de lograr una reducción efectiva del riesgo<br />
de cáncer deben sostenerse a largo plazo, promoviendo la permanencia de los cambios alimenticios por un<br />
periodo relativamente prolongado. En general, es poco frecuente que los programas de intervención incluyan<br />
dentro de sus objetivos mantener los cambios y, menos aún, que prevean la evaluación de la persistencia<br />
de los cambios favorables en la conducta alimentaria una vez concluido el periodo de acción intensa de toda<br />
intervención. Las intervenciones sobre la dieta dirigidas a una disminución del riesgo de cáncer pueden ocasionar<br />
otros cambios favorables en la salud. La dieta aconsejada para prevenir las cardiopatías es pobre en grasas<br />
(en particular, pobre en grasas saturadas) y relativamente rica en hidratos de carbono complejos, frutas y<br />
verduras, y es parecida a la dieta recomendada para prevenir el cáncer. Los primeros trabajos sobre la eficacia<br />
de las intervenciones alimentarias se enfocaron en la reducción de los factores de riesgo cardiovasculares<br />
como indicadores de cambios en la dieta (por ejemplo, disminución del colesterol en suero como consecuencia<br />
de un menor consumo de grasas saturadas). En la próxima sección presentaremos ejemplos de algunos<br />
aspectos de la discusión a través de los estudios resumidos.<br />
Estrategias para lograr modificaciones dietéticas<br />
dirigidas a la comunidad<br />
Los programas de intervención se concentran habitualmente sobre una población geográfica en particular<br />
(por ejemplo, una región, un pueblo o una zona rural) y operan dentro de contextos diversos como escuelas,<br />
lugares de trabajo, negocios o mercados locales e iglesias, e incluyen la colaboración y el acuerdo entre<br />
sectores públicos, privados y del voluntariado. Tales programas tienen en cuenta las innovaciones locales,<br />
los cambios en los estilos de vida y de la actividad física, y pueden ser dirigidos por personal de la salud o<br />
no serlo. Una acción comunitaria global debe incluir todos los elementos de intervención en la comunidad<br />
y, además, tener el apoyo y el soporte económico de programas y políticas más amplias a nivel nacional.<br />
Por ejemplo, para mejorar la calidad de la dieta que se consume, se puede favorecer el consumo de verduras<br />
y frutas de acuerdo con las guías alimentarias, a través de una política de precios de venta al consumidor.<br />
Otro ejemplo es el establecimiento de regulaciones sobre la publicidad de los alimentos, especialmente la<br />
propaganda agresiva dirigida a los niños y las políticas nacionales sobre el establecimiento de los menús en<br />
las escuelas públicas. Estas iniciativas nacionales facilitan el acceso a las opciones saludables e invitan a<br />
elegir alimentos saludables ya que son, además en este caso, los de precio más conveniente.<br />
Ambos enfoques incluyen un elemento de "educación" respecto a la elección de alimentos apropiados, pero<br />
no hay pruebas de que esta estrategia de aumentar el nivel de conciencia lleve a cambiar el comportamiento<br />
alimentario en forma sostenible. La evidencia concreta sobre la eficacia o la efectividad de los programas<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
125
DIETA<br />
126<br />
que pretenden cambiar la dieta como resultado de intervenciones globales en la comunidad es muy limitada.<br />
Varios programas (por ejemplo, en Minesota y Pawtucket, en Estados Unidos) no lograron establecer cambios<br />
significativos en el tipo de dieta ni en la cantidad de alimentos ingeridos (19). El proyecto guiado por Pekka<br />
Puska en Finlandia, en la provincia de Carelia del Norte (20), es un ejemplo interesante de éxito de una<br />
intervención en una comunidad; se lograron cambios importantes en el tabaquismo y en el consumo de<br />
grasa saturada, y mejoraron el consumo de verduras y frutas y las actitudes de los ciudadanos sobre las<br />
opciones saludables. Estos cambios en la conducta alimentaria se asociaron con reducciones significativas<br />
en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y cáncer (21). A pesar de esto, es difícil llegar a la<br />
conclusión de que los cambios en el comportamiento y sus efectos sobre la salud se deban solamente a<br />
la eficacia del programa de intervención. En la población control, también se presentaron cambios similares,<br />
presumiblemente debido a la "contaminación" o extensión de las actividades de prevención a través de la<br />
difusión no planificada; por ejemplo, por medio de las organizaciones nacionales actuantes en distintas partes<br />
del país. Además, ciertas tendencias temporales (cambios económicos y sociales) pueden haber facilitado<br />
el impacto de la intervención y esto podría no replicarse fácilmente en otro lugar. Si bien el estudio de<br />
Carelia del Norte es un importante modelo de cambio, es necesario adoptar cierta cautela en la interpretación<br />
de los resultados y en la posible transferencia de los mismos a otras regiones. El proyecto de Carelia del<br />
Norte se apoyó de manera importante en las organizaciones de la comunidad (como las ONG, las escuelas<br />
y los servicios de salud) para influir sobre las políticas sociales. Puska (22) también puso en evidencia la<br />
necesidad de abordar aspectos más generales que las intervenciones públicas para el éxito del programa.<br />
Esto incluyó: la colaboración intersectorial (por ejemplo, políticas agrarias y sanitarias), el establecimiento<br />
de una única agencia para coordinar los esfuerzos, asegurar la participación de la industria en la producción<br />
de alimentos saludables y una serie de políticas reguladoras como el etiquetado de los alimentos y las políticas<br />
de precios. Las estrategias de comunicación que hacen uso de la teoría de innovación-difusión (promoción<br />
del conocimiento, persuasión, decisión y confirmación) también se consideraron una parte importante para<br />
lograr cambios efectivos en la conducta. Otros programas comunitarios no han tenido éxito en lograr cambiar<br />
los hábitos alimentarios; es necesario trabajar más sobre cómo mejorar el diseño y la evaluación de nuevos<br />
proyectos a nivel de la comunidad (23, 24).<br />
Abordajes a nivel individual para las modificaciones alimentarias<br />
Numerosas intervenciones, realizadas con el objetivo prioritario de modificar el comportamiento individual,<br />
han tenido un efecto modesto sobre el estilo de vida. Las acciones de intervención generalmente son más<br />
exitosas en modificar hábitos alimentarios en poblaciones en alto riesgo o en las ya afectadas por enfermedades,<br />
que en las poblaciones sanas (25).<br />
Resultados de intervenciones eficaces<br />
La mayoría de los estudios de intervención tiene resultados a corto plazo que indican que un cambio<br />
eficaz es posible, pero los efectos a largo plazo no son siempre claros o predecibles o, por lo menos,<br />
no lo son hasta el momento.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Evitar la obesidad<br />
Los individuos con mayor riesgo de transformarse en obesos son los que ya tienen sobrepeso. Los Instituos<br />
Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) (26) hizo una revisión de 86 estudios aleatorios controlados<br />
sobre la alimentación y la pérdida de peso, y concluyó que existe evidencia sólida y consistente de que por<br />
medio de una dieta de bajo contenido calórico puede lograrse en 3 a 12 meses una disminución promedio<br />
del 8% del peso inicial y que esta pérdida provoca una disminución significativa de la grasa abdominal. En<br />
términos de iniciativas colectivas, se han realizado muchos esfuerzos para que el público tenga conciencia<br />
de los problemas de salud asociados a la obesidad, de las causas y el manejo de la enfermedad.<br />
Sin embargo, pese a la amplia cobertura de los medios, las tasas de obesidad, por lo menos en Europa,<br />
Estados Unidos y Latinoamérica, están en continuo aumento; son pocas las pruebas exitosas en los programas<br />
de prevención. Se reconoce ampliamente que las escuelas son el lugar óptimo para las acciones de intervención,<br />
pero son pocos los datos que demuestran la eficacia de las campañas en el ámbito escolar.<br />
Un estudio realizado en Singapur (27) demostró una disminución en la prevalencia de obesidad de 16,6% a<br />
14,6% de 1992 al 2000, entre estudiantes de 11 a 12 años y una disminución similar, del 15,5% al 13,1%,<br />
entre estudiantes de 15 a 16 años en un período de 8 años. En una revisión de intervenciones para la<br />
prevención de la obesidad en niños, sólo un estudio (Planet Health) mostró una disminución neta del grupo<br />
sobre el que se intervino (y sólo en las niñas) respecto del control (28). Esta intervención preveía un aumento<br />
de la actividad física y una educación alimentaria (29).<br />
Un estudio más reciente en el ámbito escolar informó efectos favorables de la intervención sobre el índice<br />
de masa corporal en niños pero no en las niñas (30). Los expertos concluyeron que los datos sobre la eficacia<br />
de las intervenciones tienen limitaciones y que se requieren estudios bien diseñados que examinen la<br />
costo-efectividad de un amplio tipo de intervenciones. Luego de un estudio realizado en escuelas urbanas<br />
y rurales chilenas, que mostró una prevalencia de obesidad y de sobrepeso, y consumo bajo de frutas y verdura<br />
y lácteos y un consumo alto de productos industrializados, se implementó un programa de intervención<br />
nutricional con material interactivo (una guía para profesores y para estudiantes) (31).<br />
Aumento de consumo de frutas y verduras<br />
Dos informes de intervenciones dirigidas a aumentar el consumo de frutas y verduras (25, 32) dieron resultados<br />
similares. En Estados Unidos, la Agency for Healthcare Research and Quality, agencia que investiga la atención<br />
de la salud y su calidad, realizó una revisión de 104 artículos (provenientes de 92 estudios independientes).<br />
Se concluyó que las intervenciones en la dieta enfocadas a aumentar el consumo de frutas y verduras, con<br />
mayor efecto sobre las frutas, lograron una disminución neta en el consumo de grasas totales y de grasas<br />
saturadas, con respecto a los controles (25). El aumento promedio del consumo de fruta y verdura fue de<br />
0,6 porciones por día. Por otro lado, los Instituos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) y el<br />
Instituto Nacional de Cáncer (NCI) de Estados Unidos informaron que las intervenciones sobre el comportamiento<br />
y los servicios de alimentación en las escuelas básicas tuvieron un efecto positivo sobre la ingestión de frutas<br />
y verduras por parte de los alumnos (29). Los estudios demostraron que es posible lograr cambios en la alimentación<br />
escolar y reforzar los hábitos dietéticos saludables enseñados en las aulas. El aumento promedio fue de<br />
0,62 porciones por día y se logró un aumento de 1,68 porciones por día en el mejor de los casos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
127
DIETA<br />
128<br />
Las acciones de intervención en los adultos en lugares de trabajo, iglesias, hogares o en los ambientes sociales<br />
fueron factibles y se lograron cambios en la disponibilidad y el consumo de frutas y verduras. El aumento promedio<br />
fue de 0,48 porciones por día y el caso más alto fue de 0,85. Tanto las intervenciones en las escuelas como las<br />
realizadas sobre adultos lograron mejores resultados en el consumo de frutas que en el de verduras.<br />
Los análisis de los resultados adelantados por la Agency for Healthcare Research and Quality (25) indicaron<br />
que las intervenciones fueron más efectivas en lograr un aumento de la cantidad de fruta consumida por<br />
los niños y de verduras en el caso de los adultos. Es más, las intervenciones en poblaciones con mayor<br />
riesgo de enfermar mostraron con mayor frecuencia aumentos estadísticamente significativos en el consumo<br />
de frutas y verduras, con respecto a los encontrados con acciones sobre la población en general. Por ejemplo,<br />
los seis estudios realizados en poblaciones en riesgo fueron efectivos, mientras que sólo 8 de 14 estudios<br />
en la población general mostraron efectos significativos sobre la cantidad de fruta consumida. Una diferencia<br />
ligeramente menor (5 de 7 estudios sobre poblaciones en alto riesgo y 5 de 14 estudios sobre población<br />
general) mostraron un aumento en el consumo de verduras.<br />
Una alimentación saludable y variada<br />
Las revisiones hechas por Roe et al. (33) sobre alimentación saludable mostraron que los estudios de mejor<br />
calidad en su diseño, en los cuales se midieron los efectos sobre la dieta, lograron algún resultado favorable.<br />
El impacto logrado con mayor frecuencia fue el cambio en la ingestión de grasa; la revisión crítica de los<br />
datos demostró una disminución entre 1% y 4% de las calorías provenientes de grasa, en las intervenciones<br />
a largo plazo sobre población en general. De forma similar, los estudios de mejor calidad llevados a cabo en<br />
las escuelas, lugares de trabajo y en los consultorios médicos demostraron una reducción en los niveles de<br />
colesterol plasmático de 2% a 10%. La mayoría de los estudios de intervención en la población general no<br />
mostraron efectos sobre la colesterolemia. Las mayores reducciones en la grasa ingerida (10% a 16% de<br />
la energía total) y del colesterol plasmático (7% a 10%) se lograron en individuos muy motivados que formaban<br />
parte de programas más intensivos. El programa de Carelia del Norte, en Finlandia (20), obtuvo cambios<br />
significativos en la alimentación, incluso un aumento del consumo de leche descremada y de aceite vegetal<br />
y una disminución del consumo de manteca, con una disminución de las enfermedades coronarias.<br />
Además, el consumo de verduras aumentó de 20 kg por persona por año en 1970, a 66 kg en 1994, con<br />
aumentos similares también para las frutas.<br />
A la fecha, no existen datos publicados sobre este tipo de intervenciones en poblaciones latinoamericanas.<br />
Métodos y características de las intervenciones eficaces<br />
No se conoce un solo programa de intervención (sea de población o individual) que por sí solo pueda cambiar<br />
el comportamiento alimentario. Se considera que la educación sanitaria es necesaria, pero no suficiente por<br />
sí sola, para asegurar el éxito de las intervenciones. A continuación se hace una descripción detallada de<br />
los métodos y las características de las acciones efectivas de intervención.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Evitar la obesidad<br />
Los Instituos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) (26) recomendaron para lograr una reducción<br />
de peso, disminuir la ingestión de grasas para disminuir las calorías. Además, recomendó una dieta planificada<br />
de modo individual con un déficit energético de 500 a 1.000 kcal por día. También estableció que una<br />
combinación de la reducción en calorías con un aumento en la actividad física resultaba en una mayor pérdida<br />
de peso (10).<br />
Junto a esta combinación debe realizarse una terapia de comportamiento que tenga en cuenta la disposición<br />
del individuo a poner en práctica el programa de pérdida de peso y que desarrolle sus motivaciones para<br />
promover su cumplimiento.<br />
Características alimentarias por considerar para bajar de peso<br />
Cantidad total de energía ingerida<br />
Cantidad de nutrientes<br />
Composición de macronutrientes<br />
Gusto de los alimentos<br />
Composición de la comida<br />
Los resultados actuales sobre la eficacia de los programas de control de peso (la prevención del aumento<br />
o la promoción de su disminución) con el objetivo de prevenir la obesidad (34, 35), ponen de manifiesto<br />
cambios que involucran a la familia del paciente asociados con:<br />
- apoyo de personal formado en un grupo de trabajo,<br />
- técnicas de modificación de los hábitos y<br />
- desarrollo de actividades físicas.<br />
Para lograr mantener el peso, la literatura sugiere utilizar, cuando sea posible, modalidades a largo plazo que<br />
permitan un mayor contacto entre el paciente y el médico (35).<br />
En Singapur, el programa de prevención de la obesidad en niños (27) se basó en el concepto de "en forma y en<br />
línea" (fit and trim) dirigido a corregir la alimentación y el estado físico por medio de un método multidisciplinario<br />
que incluía los estudiantes con sobrepeso, sus padres, sus docentes y el personal escolar. Se incluyó la educación<br />
alimentaria en el programa escolar y se controlaron los alimentos y bebidas vendidas en las escuelas.<br />
Una revisión crítica de las intervenciones dirigidas a la prevención del aumento de peso en personas de todos<br />
los pesos y edades (36) reveló sólo un estudio (un ensayo controlado y aleatorio) que logró resultados significativos<br />
sobre el peso. Esta intervención (37) incluía un programa por correspondencia y varios métodos para el cambio<br />
de comportamiento, que incluía una clara definición de las metas, la autovigilancia y un enfoque personalizado<br />
frente a las contingencias que ocurrieran. Pese a que se han sugerido varias acciones de intervención para la<br />
prevención de la obesidad, las pruebas de su eficacia sobre la población son débiles, porque demostraron poco<br />
efecto y por no haber sido bien evaluadas. Tales vacíos indican la necesidad de perfeccionar el diseño y la<br />
evaluación de las intervenciones sobre la población en forma global, especialmente aquéllas dirigidas a modificar<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
129
DIETA<br />
130<br />
los ambientes "obesogénicos". El modelo ANGELO para entender los ambientes obesogénicos, descritos por<br />
Swinburn et al. (38), subraya la importancia de los aspectos materiales (lo que hay disponible), económicos<br />
(los costos), políticos (las regulaciones) y socioculturales (actitudes y creencias) para establecer las prioridades<br />
para la investigación y en las intervenciones.<br />
Aumentar la ingestión de frutas y verduras<br />
Muchas iniciativas locales y comunitarias en gran escala se lanzaron para incentivar el consumo de frutas y<br />
verduras en, por lo menos, "cinco porciones por día". Estas incluyen, en Estados Unidos, un acuerdo<br />
público-privado de gran escala entre la Produce for Better Health Foundation y los Instituos Nacionales de<br />
la Salud de los Estados Unidos (NIH) (32). Los principales aspectos de los programas fueron los de difundir<br />
el mensaje de las cinco porciones diarias a través de campañas de publicidad y de promoción novedosas<br />
(incluyendo la publicidad de la industria y la creación de relaciones con los puntos de difusión de la información<br />
para brindar nuevos estímulos) y los de desarrollar el programa en una amplia variedad de puestos de<br />
trabajo, escuelas y comunidades. Pueden verse ejemplos en el recuadro siguiente.<br />
Mayor<br />
compromiso<br />
Acción en<br />
el ambiente<br />
Colaboraciones Comprometer<br />
a la industria<br />
Ejemplos del programa de trabajo de intervención<br />
de "cinco porciones por día" en Estados Unidos<br />
Actividad Escuelas Lugares de trabajo Comunidades WIC* e Iglesias<br />
En el lugar<br />
Compromiso de los padres Actividades y materiales<br />
dirigidos a la familia<br />
Comedores estudiantiles Cambios en el campo<br />
nutricional<br />
Comunicaciones Educación sobre qué<br />
alimentos comprar<br />
Medios<br />
Colaboradores<br />
de la comunidad<br />
Diversos<br />
Actividad en clases<br />
Campaña comercial<br />
en la escuela<br />
Diócesis, consejeros<br />
pedagógicos, comisiones<br />
ciudadanas para control<br />
en las escuelas<br />
Mercadeo social con las<br />
escuelas, supermercados, etc.<br />
Lanzamiento del evento<br />
Comités consultores<br />
de empleados<br />
Boletines informativos Promoción de compras<br />
alimentos saludables<br />
Medios, manuales<br />
de autoayuda, guía<br />
de recursos disponibles<br />
Centros sanitarios,<br />
pequeñas empresas,<br />
empleadores<br />
del sector público<br />
Regalos<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Apoyo del sacerdote y la iglesia<br />
Asesores en salud, educadores<br />
de igual nivel social<br />
Sesiones educativas<br />
*WIC (Women infance and children), programa especial de alimentación suplementaria para las mujeres, adolescentes y niños<br />
Coaliciones comunitarias<br />
Material impreso<br />
y recordatorios visuales<br />
Lugares para el programa,<br />
administradores locales<br />
de la salud, servicios<br />
cooperativos anexos<br />
Correspondencia personalizada
Los investigadores de los Instituos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) (32) encontraron que<br />
los mejores indicadores para predecir la capacidad de cambiar la dieta son la toma de conciencia de la<br />
recomendación de comer cinco o más porciones de vegetales, los gustos y la capacidad individual para<br />
lograr comer frutas y verduras en diversas situaciones.<br />
La Agency for Healthcare Research and Quality (25) también encontró la ayuda proveniente de los componentes<br />
sociales (por ejemplo, la familia o los educadores) asociada a mayores aumentos en el consumo de frutas<br />
y verduras. Por ejemplo, los cinco estudios que incluyeron un componente de apoyo social demostraron un<br />
aumento estadísticamente significativo en la ingestión de frutas y verduras, mientras que en sólo 9 de 17<br />
estudios en los cuales no hubo apoyo social se obtuvieron resultados semejantes (ver recuadro siguiente) (39).<br />
Estrategias para el apoyo social en los programas de cambios alimentarios<br />
Ayuda Ejemplos<br />
En las parejas<br />
En familia<br />
Identificar acciones personales de la pareja; acordar ayuda práctica<br />
Actividades grupales, interacciones familiares que influyan en el consumo de alimentos<br />
En grupo Controlarse el peso mutuamente, conformar grupos de autoayuda<br />
Los estudios tendientes a fijar objetivos y actividades en la dieta (por ejemplo, preparación de la comida, probar,<br />
comer) produjeron aumentos significativos del consumo de frutas y verduras con mayor frecuencia; sin embargo,<br />
el aumento no fue mayor que el medido en los estudios en los cuales no se aplicaban dichas técnicas.<br />
Una alimentación saludable y variada<br />
Si bien las intervenciones sobre el patrón de consumo alimentario difieren en los distintos ambientes (escuelas,<br />
universidades, lugares de trabajo, centros de asistencia sanitaria, comunidades, bares y supermercados), todas tienen<br />
en común aspectos educacionales destinados a aumentar la toma de conciencia sobre la elección apropiada de<br />
los alimentos. La necesidad de mejorar la disponibilidad y variedad de alimentos, afrontando también el costo y la<br />
aceptabilidad de una dieta saludable. En general, los métodos actuales toman en consideración teorías de<br />
comportamiento, de motivación y educativas. La intervención en la comunidad de Carelia del Norte en Finlandia<br />
(20), incluía teorías de innovación-difusión y de mercadeo social para delinear programas de cambios en el estilo<br />
de vida a nivel de la comunidad, inclusive acciones sobre la alimentación colectiva y una educación alimentaria dirigida<br />
particularmente a los servicios de protección de la salud de madre y el niño.<br />
Roe et al. (33) sugirieron que para lograr intervenciones más eficaces para promover una dieta sana en las escuelas,<br />
los lugares de trabajo, los centros sanitarios y la comunidad debían concentrarse en modificar sólo la alimentación<br />
y la actividad física. Las intervenciones más efectivas en estos ambientes se basan en la teoría de cambios de<br />
comportamiento que pueden, por ejemplo, estimular la formulación de objetivos claros. Otras características<br />
asociadas a la eficacia incluían algunos contactos personales individuales o en pequeños grupos, la participación<br />
familiar y un régimen personalizado. En fin, las intervenciones eficaces se caracterizaron también por la promoción<br />
de cambios en el ámbito local (por ejemplo, en el sector de servicios de alimentación colectiva) y por múltiples<br />
contactos por periodos largos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
131
DIETA<br />
132<br />
Áreas en que falta información y temas que requieren de más investigación<br />
Este informe se ha concentrado en el cambio de comportamiento alimentario. Es necesario definir el impacto<br />
de estos cambios sobre el perfil de la salud y la enfermedad, pero se necesita el seguimiento de los cambios<br />
por varias décadas para recolectar suficientes datos; más aún, los estudios aleatorios controlados sobre<br />
dieta y actividad física no son tan fáciles de llevar a cabo como los estudios de drogas. Se requiere un trabajo<br />
considerable sobre el diseño y la evaluación de acciones de intervención complejas y uno de los mayores<br />
desafíos es planificar, identificar, documentar y reproducir los programas de intervención (40). Medir el<br />
impacto de las acciones de intervención sobre la comunidad es complicado. Es difícil identificar indicadores<br />
específicos y pueden necesitarse muchos años para obtener resultados en la población.<br />
Evitar la obesidad<br />
Con el objeto de estimar los aspectos preventivos, se requieren evaluaciones a largo plazo de los programas<br />
que incluyan los siguientes elementos (1):<br />
- Mantener una actividad física regular durante toda la vida<br />
- Minimizar el consumo de alimentos con alto contenido en grasas y azúcares<br />
- Mantener una dieta rica en verduras, legumbres, frutas y cereales integrales<br />
- Minimizar el consumo de bebidas altamente energéticas<br />
- Evitar porciones demasiado abundantes y ricas en calorías<br />
- Promover la lactancia materna como alimentación óptima de los niños<br />
- Promover la alimentación equilibrada de la madre y del niño para evitar un retraso del crecimiento y el desarrollo<br />
Teóricamente, la manera de difundir estos mensajes debe incluir un abordaje de la comunidad, que permita<br />
también la evaluación de métodos individuales, e indicadores colectivos. El balance costo/beneficio de cada<br />
método debe evaluarse plenamente.<br />
El prevenir el aumento de peso en la edad adulta, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad y mantener el peso<br />
actual (por ejemplo, evitar el aumento de peso si el índice de masa corporal está entre 18,5 y 25 kg/m2 )<br />
deben considerarse junto al tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Es necesario evaluar el efecto de<br />
estos enfoques a lo largo del curso de la vida (en ambientes escolares, en los cuidados prenatales, en lugares<br />
de trabajo y actividades después de la jubilación) para desarrollar abordajes globales.<br />
Aumentar la cantidad ingerida de frutas y verduras<br />
El seguimiento de los programas de intervención, en general, es demasiado corto para poder determinar si<br />
los cambios alimentarios favorables se mantienen en el tiempo. Existe la necesidad de identificar intervenciones<br />
eficaces para incrementar el consumo de verduras. Como en todas las intervenciones alimentarias, hay que<br />
estar atento y evitar que los cambios en la dieta no ocasionen un aumento en la ingestión calórica total<br />
como ocurriría, por ejemplo, si las cinco porciones por día se agregan a la dieta en lugar de sustituir<br />
componentes alimentarios menos saludables, como las bebidas azucaradas o los almidones refinados.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
La alimentación en general<br />
Los mejores ejemplos de cambios alimentarios globales provienen de la experiencia de los países del norte<br />
de Europa (41). Éstos sirven para recordarnos que la promoción de cambios en el régimen alimentario no<br />
se logra sólo con programas de educación sanitaria y acciones individuales, sino que es necesaria la participación<br />
de la comunidad, el compromiso de las industrias y la actuación y el seguimiento de estrategias por parte<br />
de políticas nacionales. Es difícil evaluar la capacidad de transferencia de las estrategias aplicadas de un país a otro.<br />
Puska (22) menciona que la industria alimenticia cumple un papel importante por su influencia en la elección<br />
de alimentos sanos, en los estilos de vida y en los productos que se comercializan internacionalmente. La<br />
industria puede tener un impacto negativo o contribuir en forma positiva desarrollando alimentos más saludables;<br />
por ejemplo, con intención positiva, generar productos con bajo contenido en grasas o comidas listas para<br />
el consumo basadas en frutas y verduras o, con intención negativa, promover el consumo excesivo de<br />
alimentos altamente energéticos y bebidas azucaradas (42) (ver recuadro siguiente).<br />
Promoción por parte de la industria alimenticia de alimentos<br />
ricos en calorías y bebidas azucaradas<br />
Uso del abordaje "relación calidad-precio"<br />
- Porciones abundantes de alimentos ricos en calorías<br />
- Ofertas de compra "gratuitas" ("lleve dos, pague uno")<br />
- Tarjetas/sistemas de fidelidad<br />
Promociones<br />
- Patrocinar deportes, manifestaciones de actividades de niños exploradores (scouts)<br />
- Canjear bonos de industrias alimenticias por instrumentos musicales, equipos de deportes, computadoras<br />
- Usar una imagen conocida para la publicidad, por ejemplo, personajes de Disney<br />
- Regalos en los paquetes de cereales para desayuno<br />
- Publicidad televisiva durante las horas de programas infantiles<br />
Instalación en las escuelas de equipos de refrigeración y distribuidores automáticos de productos<br />
ricos en azúcar (bebidas) o pasabocas basados en grasas dulces y saladas<br />
Los mensajes públicos adecuados, el uso de etiquetas con la composición de los alimentos y de paneles<br />
publicitarios sobre la nutrición (43) también pueden constituir una forma útil de colaboración entre la industria<br />
y los demás sectores. Limitar el impacto de la industria alimenticia en definir los hábitos dietéticos puede<br />
requerir medidas fiscales como la introducción de impuestos a los alimentos con alto contenido en azúcares<br />
(44) o grasas, o establecer restricciones publicitarias. Es necesario evaluar estos enfoques en términos de<br />
la eficacia para ayudar a los consumidores a seleccionar una alimentación equilibrada y sana.<br />
Son necesarias las evaluaciones de la eficacia de los diversos procesos, su impacto en la elección de los alimentos y sobre<br />
su consumo, los resultados sobre la salud a largo plazo y la relación costo-efectividad. Muchas intervenciones son<br />
polivalentes y es difícil distinguir el efecto de las partes individuales del efecto de la suma de todas las acciones.<br />
Los efectos sobre la salud ligados al consumo de alimentos genéticamente modificados (y otras nuevas<br />
tecnologías), queda aún como un área de investigación importante para el futuro.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
133
DIETA<br />
134<br />
Afiches en materia de nutrición: el ejemplo del logo para el sodio<br />
(Heart Foundation de Nueva Zelanda)<br />
http://www.heartfoundation.org.nz<br />
- Los productores de alimentos cuyos productos satisfacen las normas nutricionales establecidas están<br />
autorizados a exponer sobre sus etiquetas el logo: "Elige el producto tildado" (pick the tick).<br />
- El logo es usado por el 59% de los compradores para elegir alimentos saludables.<br />
- Se estimula a las compañías agroalimentarias a reformular los productos cuando no cumplen con las reglas<br />
y a desarrollar nuevos productos específicamente para satisfacer dichos criterios.<br />
- Entre julio de 1998 y junio de 1999, el logo estimuló a las compañías alimenticias a suprimir 33 toneladas<br />
de sal, aproximadamente, reformulando y formulando 23 tipos de panes, cereales para el desayuno y<br />
margarinas (43).<br />
- Los cereales para el desayuno mostraron una reducción en el contenido de sodio de 378 mg por cada<br />
100 g de producto (61%), aproximadamente. El contenido de sodio en el pan disminuyó 123 mg por<br />
100 g (26%) y en la margarina, de 53 mg por cada 100 g (11%).<br />
- El logo "Elige el producto tildado" es considerado por la industria alimenticia un buen medio para la<br />
comercialización de productos alimenticios y constituye un incentivo para mejorar el valor nutricional de<br />
los alimentos.<br />
- El logo sobre los productos aprobados no sólo sirve como una "marca de alimento sano" para los<br />
consumidores, sino que puede influenciar la formulación de productos sin tener que sacrificar gusto o<br />
calidad.<br />
- Los alimentos individuales que se promueven con este logo tienen que insertarse en el ámbito de una dieta<br />
sana y equilibrada, y no pueden por sí solos ofrecer todas las propiedades nutricionales requeridas.<br />
Conclusiones y recomendaciones<br />
Las intervenciones descritas en esta publicación son relevantes en el contexto de la prevención del<br />
cáncer y, también, en relación con otras enfermedades crónicas, como la enfermedad coronaria y<br />
los accidentes cerebrovasculares. En el momento de organizar las actividades y de evaluar los resultados<br />
de las intervenciones en la dieta, es importante considerar la salud global y las causas de<br />
muerte y discapacidad por cualquier causa como parte del resultado.<br />
Si se considera al modelo de Carelia en Finlandia como base para un cambio alimentario, es evidente<br />
que se necesita acción en tres niveles diferentes. El primer nivel representa la política nacional y<br />
la legislación, como se ilustra en el recuadro correspondiente.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Política y legislación para favorecer una alimentación equilibrada<br />
Métodos Resultados Esperados<br />
Legislación y normas<br />
Impuestos sobre los alimentos que contienen<br />
pocos elementos nutritivos, por ejemplo,<br />
bebidas dulces no alcohólicas<br />
Restricciones sobre la publicidad, la promoción<br />
y el patrocinio (especialmente hacia los jóvenes)<br />
Información sobre el contenido nutricional<br />
de los alimentos<br />
Cambiar el centro de atención del producto dirigiéndolo<br />
hacia su contenido nutricional más que hacia la imagen<br />
Estandarización del formato de la etiqueta que indica<br />
el contenido de grasas, fibras, fruta y verduras<br />
para que el usuario pueda reconocer los alimentos<br />
que ayudan a lograr una dieta saludable, por ejemplo,<br />
un ícono para los alimentos sanos<br />
Reivindicaciones en materia de nutrición Mejor comprensión de la relación entre alimentación<br />
y salud<br />
Principios nutritivos estándar para las dietas<br />
escolares<br />
Cambiar los valores de la sociedad<br />
Aumento del precio de las bebidas azucaradas,<br />
para desestimular su compra en todos<br />
los grupos de población<br />
Etiquetas en los alimentos Estandarización del formato que informa<br />
los ingredientes y las cantidades por unidad y por peso<br />
Garantizar los aportes nutricionales para los niños<br />
Campañas de promoción (advocacy) Mensajes nutricionales coherentes promulgados<br />
por organizaciones y personalidades respetadas<br />
Campañas de información Mejor conocimiento del público a través de los<br />
medios masivos para alcanzar una dieta apropiada<br />
Apoyo para el catering publico y privado Establecer estándares mínimos para los elementos<br />
nutricionales esenciales en la elección del menú<br />
ONG, coaliciones Estrategias de incitación más eficaces,<br />
acceso más amplio a los medios<br />
El segundo nivel está formado por programas de la sociedad aplicados por instituciones privadas, públicas<br />
y de voluntariado, que tienen objetivos de amplio alcance, como la promoción de la salud y las políticas locales<br />
de precios. Los programas pueden ser aplicados en un amplio espectro de situaciones, incluso escuelas,<br />
servicios sanitarios, autoridades locales, etc.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
135
DIETA<br />
136<br />
Programas para promover cambios en la dieta y lograr un equilibrio energético<br />
Métodos y Ejemplos Ejemplos de los resultados esperados<br />
Programas "cinco porciones diarias" Apoyo privado, público y del voluntariado para que las<br />
frutas y verduras sean culturalmente aceptables y estén<br />
disponibles a precios accesibles<br />
Prevención de la obesidad Esfuerzos de la comunidad para promover ambientes sanos<br />
y motivar un aumento de la actividad física<br />
Alimentación sana y equilibrada Reconocimiento y apoyo comunitario para la elección de<br />
una dieta sana y equilibrada a lo largo de toda la vida<br />
En el tercer nivel se encuentran las intervenciones dirigidas a cambiar los comportamientos individuales,<br />
donde se deberían tomar en consideración las siguientes recomendaciones:<br />
- identificar e individualizar grupos de alto riesgo (que puede ser la población entera),<br />
- contacto personal entre educadores y consumidores,<br />
- identificar e implementar el apoyo social para los cambios,<br />
- definición de objetivos para el comportamiento alimentario,<br />
- personalización y retorno de la información sobre las acciones,<br />
- actividades que impliquen la alimentación (por ejemplo: cocinar, degustar),<br />
- identificar las preferencias en el gusto (por ejemplo, ayudar a los niños a desarrollar el gusto por las<br />
verduras en forma temprana).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía esencial<br />
World <strong>Cancer</strong> Research Fund and American Institute for <strong>Cancer</strong> Research. Fund, Nutrition and the Prevention of<br />
<strong>Cancer</strong>: a global perspective. Washington, D.C. and London; 1997. Disponible en: http://www.wcrf.org/publications<br />
Puska P, Tuomilehto J, Nissinen A, Vartiainen E. The North Karelia project. 20 year results and experiences. Helsinki:<br />
National Public Health Institute; 1995.<br />
Agency for Healthcare Research and Quality. Efficacy of interventions to modify dietary behaviour related to cancer risk;<br />
2001. Disponible en: http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/dietsumm.htm<br />
Bibliografía<br />
1. World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations. Expert consultation. Diet, nutrition<br />
and the prevention of chronic diseases, 2003. Disponible en:<br />
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf y<br />
http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/accalim/pdf/mex2003.pdf.<br />
2. Jakszyn P, Ibañez R, Pera G, Agudo A, García-Closas R, Amiano P, González CA. Food content of potential carcinogens.<br />
Barcelona: Instituto Catalán de Oncología; 2004.<br />
3. Loker K, Pomerleau P, Causer L, McKee M. Low fruit and vegetable consumption. En: Ezzati M, López AD, Rodgers<br />
A, Murray CJL. Comparative quantification of health risks. Global and regional burden of diseases attributable to<br />
selected major risk factors. Geneva: World Health Organization; 2004. p.I:597-728.<br />
4. World <strong>Cancer</strong> Research Fund & American Institute for <strong>Cancer</strong> Research. Food, nutrition and the prevention of cancer:<br />
a global perspective. Washington, D.C. and London; 1997.<br />
Disponible en: http://www.wcrf.org/research/research_pdfs/ hk_summary.pdf.<br />
5. Department of Health. Nutritional aspects of the development of cancer (Report of the working group on diet and<br />
cancer of the Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy). London: Her Majesty's Stationery Office; 1998.<br />
6. Romieu I, Lazcano-Ponce E, Sánchez-Zamorano LM, Willett W, Hernández-Ávila M. Carbohydrates and the risk of<br />
breast cancer among Mexican women. <strong>Cancer</strong> Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13:1283-9.<br />
7. Lajous M, Lazcano E, Hernández M, Willett W, Romieu I. Folate, vitamin B6 and vitamin B12 intake and the risk of<br />
breast cancer among Mexican women. <strong>Cancer</strong> Epidemiol Biomarkers Prev. 2005, en prensa,<br />
8. Castellsague, X, Muñoz N, De Stefani E et al. Influence of mate drinking, hot beverages and diet on esophageal cancer<br />
risk in South America. Int J <strong>Cancer</strong>. 2000;88:658-64.<br />
9. Byers T. Diet, colorectal adenomas and colorectal cancer. N Engl J Med. 2000;342:1206-7.<br />
10. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC handbooks of cancer prevention, Vol 6, Weight control and physical<br />
activity. Lyon: IARC Press; 2000.<br />
11. McTiernan A, Ulrich C, Slate S et al. Physical activity and cancer aetiology. Associations and mechanisms. <strong>Cancer</strong><br />
Causes Control. 1998;9:487-509.<br />
12. Simopoulos AP. The Mediterranean diets: what is so special about the diet of Greece? J Nutr. 2001;131:3065S-73S.<br />
13. Bingham SA, Day NE, Luben R et al. Dietary fiber in food and protection against colorectal cancer in EPIC: an observational<br />
study. Lancet. 2003;361:1496-501.<br />
14. Peters U, Sinha R, Chatterjee N et al. Dietary fiber and colorectal adenoma in a colorectal cancer early detection<br />
programme. Lancet. 2003;361:1491-5.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
137
DIETA<br />
138<br />
15. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC handbooks of cancer prevention, Vol 8, Fruit and vegetables.<br />
Lyon: IARC Press; 2003.<br />
16. Byers T, Nestle M, McTiernan A et al. American <strong>Cancer</strong> Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer<br />
prevention. CA <strong>Cancer</strong> J Clin. 2002;52:92-119.<br />
17. Fieldhouse P. Food and nutrition customs and culture. London: Chapman & Hall; 1995.<br />
18. National Institute of Health. Theory at a glance: a guide for health promotion practice. Bethesda, Maryland: National<br />
Institutes of Health; 2001. Disponible en: http://oc.nci.nih.gov/services/Theory_at_glance/HOME.html<br />
19. Shea S, Basch CE. A review of five major community based cardiovascular disease prevention programmes. Am J<br />
Health Promot. 1990;4:279-87.<br />
20. Puska P, Tuomilehto J, Nissinen A et al. The North Karelia project. 20 year results and experiences. Helsinki: National<br />
Public Health Institute; 1995.<br />
21. Puska P, Korhonenn HJ, Torppa J et al. Does community-wide prevention of cardiovascular diseases influence cancer<br />
mortality? Eur J <strong>Cancer</strong> Prev. 1993;2:457-60.<br />
22. Puska P. The North Karelia project: from community intervention to national activity in lowering cholesterol levels and<br />
CHD risk. Helsinki: National Public Health Institute; 1999.<br />
Disponible en: www.cvhpinstitute.org/daniel/readings/ northkareliacap.PDF<br />
23. Glanz K. Behavioural research contributions and needs in cancer prevention and control: dietary change. Prev Med.<br />
1997;26:S43-55.<br />
24. Bowen DJ, Beresford SA. Dietary interventions to prevent disease. Annu Rev Public Health. 2002;23:255-86.<br />
25. Agency for Healthcare Research and Quality. Efficacy of interventions to modify dietary behaviour related to cancer risk;<br />
2001. Disponible en: www.ahrq.gov/clinic/epcsums/dietsumm.htm<br />
26. National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and<br />
obesity in adults. NIH publication No 98-4083. Bethesda, Maryland: National Institutes of Health; 1998.<br />
Disponible en: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/sum_clin.htm<br />
27. Toh CM. School based intervention has reduced obesity in Singapore. BMJ. 2002;324:427.<br />
28. Campbell K, Waters E, O'Meara S, Kelly S et al. Interventions for preventing obesity in children. Obes Rev. 2001;2:149-57.<br />
29. Gortmaker SL, Peterson K, Wiecha J et al. Reducing obesity via Arch Pediatric Adds Med. A school-based interdisciplinary<br />
intervention among youth: Planet Health. 1999;153 409-18.<br />
30. Sallis JF, McKenzie TL, Conway TL et al. Environmental interventions for eating and physical activity: a randomized<br />
controlled trial in middle schools. Am J Prev Med. 2003; 23 (3): 2099-17.<br />
31. Olivares S, Zacarías I, Andrade M, Kain J, Lera L, Vio F, Moron C. Nutrition education in Chilean primary schools.<br />
Food Nutr Bull. 2005;(Suppl.2):S179-85.<br />
32. National Institutes of Health/National <strong>Cancer</strong> Institute. 5 a day for better health program. Washington, D.C.; 2002.<br />
Disponible en: www.cancercontrol.cancer.gov/ 5ad_exec.html<br />
33. Roe L, Hunt P, Bradshaw H et al. Health promotion interventions to promote healthy eating in the general population: a<br />
review. London: Health Education Authority; 1997.<br />
Disponible en: www.hda-online.org.uk/html/research/ effectivenessreviews/ereview6.html#action<br />
34. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Obesity in Scotland. Integrating prevention with weight management.<br />
Edinburgh: Royal College of Physicians; 1996. Disponible en: http://www.sign.ac.uk/guidelines<br />
35. World Health Organization. Obesity. Preventing and managing the global epidemic. Geneva: World Health Organization;<br />
1997.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
36. Hardeman W, Griffin S, Johnston M et al. Interventions to prevent weight gain: a systematic review of psychological<br />
models and behaviour change methods. Int J Obesity. 2000;24:131-43.<br />
37. Jeffrey RW, French SA. Preventing weight gain in adults: design, methods and one year results from the Pound of<br />
Prevention study. Int J Obesity. 1997;21:457-64.<br />
38. Swinburn B, Egger G, Raza F. Dissecting obesogenic environments: the development and application of a framework<br />
for identifying and prioritising environmental interventions for obesity. Prev Med. 1999;29:563-70.<br />
39. Anderson AS. How to implement dietary changes to prevent the development of metabolic syndrome. Br J Nutr.<br />
2000;83(Suppl.1):S165-8.<br />
40. Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A et al. Framework for design and evaluation of complex interventions to improve<br />
health. BMJ. 2000;321:694-6.<br />
41. Roos G, Anderson AS, Lean MEJEMPLO: Dietary interventions in Finland, Norway and Sweden.Policy and implementation.<br />
J Hum Nutr Dietetics. 2002;15:99-110.<br />
42. Hastings G, Stead M, McDermott L et al. Review of the research into the effects of food promotion to children; 2003.<br />
Disponible en: www.foodstandards.gov.uk/news/newsarchive/promote<br />
43. Young L, Swinburn B. Impact of the Pick the Tick food information programme on the salt content of food in New<br />
Zealand. Health Prom Int. 2002;17:13-9.<br />
44. Jacobson M, Brownell KD. Small taxes on soft drinks and snack foods to promote health. Am J Public Health. 2000;90:854-7.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DIETA<br />
139
Actividad física<br />
7
7 Actividad física<br />
Mikael Fogelholm<br />
Agradecemos<br />
la traducción de<br />
Nadine Llombart-Bosch<br />
Resumen<br />
Se ha demostrado que la actividad física permite reducir el riesgo<br />
de cáncer de colon y de cáncer de mama. La acción preventiva de<br />
la actividad física parece estar ligada en parte a la pérdida de<br />
peso, pero parece que una actividad física intensa ejerce también<br />
efectos protectores por otros mecanismos.<br />
Para conseguir tal efecto preventivo, se recomienda practicar una<br />
actividad física moderada (como caminar a buen ritmo) a razón<br />
de unos 60 minutos al día, con un mínimo de 30 minutos. Se<br />
puede fraccionar esta práctica diaria en cuatro periodos de quince<br />
minutos cada uno. Para conseguir un aumento de la actividad física,<br />
se requiere combinar políticas destinadas al conjunto de la población<br />
y estrategias enfocadas a personas de alto riesgo. En cuanto al<br />
público en general y a la comunidad, es importante desarrollar<br />
factores que favorezcan la práctica del ejercicio físico. Los programas<br />
de salud deben tener como prioridad acondicionar el entorno con<br />
el fin de mejorar la seguridad y el acceso a un mayor número de<br />
instalaciones para todas las categorías de la población. Estos<br />
programas deben implicar a las ONG, en colaboración con las<br />
estructuras públicas municipales encargadas de la salud, de la<br />
planificación urbana, de los transportes, de la educación, de los<br />
deportes, de la seguridad, etc. En cuanto a las personas, a estas<br />
estrategias de intervención se deben integrar técnicas de cambios<br />
de comportamiento con el fin de aumentar la eficacia de tales<br />
medidas.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ACTIVIDAD FISICA<br />
141
ACTIVIDAD FISICA<br />
142<br />
Actividad física<br />
Actividad física y cáncer: evidencia científica<br />
En varios estudios de cohortes y de estudios de casos y controles se ha evaluado la relación entre la actividad<br />
física y el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer (1). Los resultados muestran que, en comparación<br />
con el sedentarismo acentuado, la actividad física intensa permite reducir cerca del 20% la probabilidad de<br />
padecer un cáncer de colon o de mama. Parece ser, también, que el ejercicio físico puede prevenir el cáncer<br />
de endometrio. Sin embargo, los resultados son menos evidentes si se comparan con los de cáncer de<br />
colon y de mama. Los estudios referentes a la relación entre ejercicio físico y cáncer de recto, de ovario,<br />
próstata, pulmón y testículo, no muestran ninguna correlación clara.<br />
En los estudios citados, la actividad física intensa se define como un ejercicio de categoría superior (tercil,<br />
cuartil o quintil). El hecho de que existan diferentes modos de evaluación del ejercicio físico y diferentes<br />
categorías de referencia hace que sea muy difícil determinar la existencia de una dosis mínima de eficacia.<br />
Thune y Furerg (2) sugieren en su revisión que, para obtener un efecto de prevención, se necesita una actividad<br />
física semanal de unas 20 a 25 horas de gasto metabólico, lo que equivale semanalmente a unas dos horas<br />
y media de ejercicio vigoroso (que llegue a un jadeo fuerte con sudoración -ejercicios como jogging o aeróbicos)<br />
o a unas 4 a 6 horas de ejercicio moderado (que produzca un ligero aumento del ritmo respiratorio<br />
con sudoración, como caminar rápidamente).<br />
Probablemente, la actividad física ejerce un efecto de prevención del cáncer por el control del peso. Varios<br />
estudios transversales muestran que las personas que practican una actividad física tienen un índice de<br />
masa corporal (IMC) más bajo y que la proporción de grasa, la cintura, la cantidad de grasa visceral y la relación<br />
cintura/cadera son menores que en las personas sedentarias (3). Además, los estudios de observación revelan<br />
que una actividad física intensa o aumentada se asocia con un mejor control ponderal, tanto antes de la<br />
pérdida de peso (como medida de prevención primaria) como después (4).<br />
Sin embargo, parece que ciertos efectos de la actividad física son independientes de la obesidad. Uno de estos<br />
posibles mecanismos sería la modificación del medio hormonal (4). Muchos trabajos indican que una actividad física<br />
intensa (de 1 a 2 horas) reduce la tasa de insulina plasmática y aumenta la concentración de globulina unida a la<br />
testosterona (Sex Hormone Binding Globuline, SHBG), así como los niveles de testosterona total y libre. En un tiempo<br />
prolongado, el aumento de la actividad física reduce la tasa de insulina sanguínea en ayunas, aunque son menos<br />
conocidos los efectos a largo plazo sobre la SHBG, los andrógenos y los estrógenos. El ejercicio también aumenta<br />
de manera importante la concentración absoluta del factor de crecimiento insulínico de tipo I (IGF -1) y de<br />
las proteínas de enlace (IGFBP-1), pero tampoco se conocen muy bien los efectos a largo plazo del ejercicio físico<br />
regular. Se ha demostrado, igualmente, que una actividad física moderada mejora las funciones inmunitarias (5), lo<br />
que representa otra posibilidad del efecto preventivo de la actividad física frente al desarrollo de algunos cánceres.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Mikael Fogelholm
Resultados de las intervenciones de promoción<br />
de actividades físicas<br />
Si bien se utiliza la actividad física en las estrategias de prevención contra el cáncer, ésta también interviene<br />
como medio para luchar contra la obesidad. Sin embargo, como este capítulo trata de la prevención del cáncer,<br />
nos limitaremos a describir los estudios a gran escala que han tenido como objetivo el desarrollo de la<br />
práctica de una actividad física para el público en general y, por consiguiente, la prevención del aumento<br />
de peso.<br />
Únicamente cinco experiencias, objeto de múltiples publicaciones, merecen considerarse (6-15). De los<br />
cuatro estudios que conllevan una evaluación de la actividad física, dos de ellos (12, 15) no revelan ningún<br />
resultado significativo; solamente en uno de ellos se percibe una cierta tendencia al aumento de la actividad<br />
física (12). En el estudio Minnesota Heart Health, los habitantes de las comunidades implicadas informaron<br />
(por autocuestionario) un ligero aumento de su actividad física al final del seguimiento (9). El proyecto<br />
Stanford Five-City produjo un aumento de la actividad física en el grupo de intervención -resultado constatado<br />
en la encuesta de tipo transversal pero no en el estudio de cohorte (6, 13).<br />
Aunque en la mayoría de las intervenciones se han obtenido resultados positivos en cuanto al ejercicio físico,<br />
los efectos de estas experiencias sobre la modificación del peso corporal de los participantes han sido<br />
decepcionantes. Tres de estos programas no han revelado ningún efecto sobre el índice de masa corporal<br />
(10, 12, 15). En uno de estos estudios, no se notó ninguna modificación de la prevalencia de sobrepeso<br />
(IMC>25 kg/m2) (14). No obstante, en el proyecto Stanford Five-City, el aumento del IMC ha sido menor<br />
en los grupos de intervención que en los grupos de control, si bien no se ha podido observar este efecto<br />
que en un estudio transversal (8).<br />
Métodos y características de las intervenciones<br />
Las intervenciones llevadas a cabo en las poblaciones estaban principalmente enfocadas hacia la educación<br />
para la salud. La hipótesis era que una mejoría de los conocimientos, de las competencias y de las actitudes<br />
positivas llevarían a un cambio del comportamiento y a unas modificaciones de las variables asociadas con<br />
la enfermedad. La educación sanitaria se basó en la difusión de información por los medios de comunicación<br />
(cadenas locales de radio y de televisión, prensa, documentos impresos, etc.), por grupos afines y profesionales<br />
de la salud. Un solo programa hizo modificaciones en el medio ambiente, construyendo senderos<br />
de paseo y circuitos deportivos (15). Las intervenciones de todas estas experiencias iban dirigidas a un<br />
público amplio, no seleccionado, pero incluían también ciertas acciones destinadas a grupos determinados.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ACTIVIDAD FISICA<br />
143
ACTIVIDAD FISICA<br />
144<br />
La carrera Terry Fox en Cuba<br />
La carrera Terry Fox* en Cuba (1998 a 2005) aumenta cada año su poder de convocatoria<br />
gracias a la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y<br />
Recreación y el Programa Nacional de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública,<br />
constituidos en un comité de coordinación junto con los ministerios de Cultura, Educación y de<br />
Relaciones Exteriores y la Embajada de Canadá.<br />
En su última edición, contó con la participaron de 1'963.956 personas de todas las edades -<br />
caminando, corriendo, en patines, en bicicletas o en sillas de ruedas, algunos acompañados por<br />
sus mascotas- y se desarrolló al unísono en los 169 municipios del país, incluidas las zonas<br />
montañosas y más apartadas (3.679 carreras). Cada salida fue presidida por grandes<br />
personajes del deporte nacional, y por destacadas personalidades canadienses y cubanas. La<br />
campaña mediática puesta en marcha durante la Semana Cuba contra el Cáncer que antecede<br />
a la carrera, da a conocer las actividades adelantadas de lucha contra el cáncer, entre las que<br />
se destacan la recaudación de fondos para investigaciones, la donación de obras de artistas<br />
plásticos, los concursos infantiles, los conciertos y otras iniciativas dirigidas a educar a la<br />
población en los estilos de vida saludable y en hacer énfasis de la necesidad de la práctica de<br />
la actividad física para el bienestar y la salud.<br />
El impacto que se ha logrado desde la primera versión no sólo se evidencia por el número<br />
creciente de participantes (600 vs. 1'963 956), la cantidad de voluntarios de la estructura de<br />
apoyo organizativo (cientos vs. miles) y las donaciones, sino también por la información<br />
obtenida a través de sondeos de opinión y entrevistas a líderes comunitarios y de la embajada,<br />
que reflejan cómo, a partir de los valores legados por el joven canadiense Terry Fox, Cuba ha<br />
logrado ser, después de Canadá -dentro del grupo de más de sesenta países incorporados a la<br />
iniciativa- el país que más población ha incorporado y que forma en este ejemplo, no sólo a los<br />
cubanos sino, también, a los miles de estudiantes latinoamericanos que estudian en la Escuela<br />
Latinoamericana de Medicina y en la Escuela Internacional de Deportes y Educación Física.<br />
* Maratón de la esperanza Terry Fox<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Informaciones insuficientes<br />
Los estudios mencionados en esta breve revisión sirven de testimonio de la dificultad de demostrar los efectos<br />
de la actividad física sobre la pérdida de peso en los intentos de intervenciones controladas o no. Los<br />
problemas que surgieron en la realización de los programas enfocados a desarrollar la actividad física en la<br />
población pueden tener varias explicaciones:<br />
- que se le atribuye demasiada importancia a los ejercicios físicos tradicionales en comparación con<br />
las actividades cotidianas asociadas al estilo de vida<br />
- la prioridad de estos estudios era reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a las enfermedades<br />
cardiovasculares y el aumento de la actividad física era tan sólo un componente menor<br />
- estas experiencias tenían un ámbito demasiado general y, quizá, se hayan excluido importantes<br />
subgrupos; de allí la necesidad de crear programas dirigidos a personas de alto riesgo (personas<br />
con sobrepeso o niños de padres obesos)<br />
- todas las experiencias ponían mucha énfasis en la educación<br />
Es evidente que no se han aprovechado ciertas posibilidades de modificación del medio ambiente para facilitar<br />
y desarrollar la actividad física (16). Se puede tratar, entre otras cosas, de mejorar la accesibilidad y la seguridad<br />
de las instalaciones deportivas con el fin de que sean utilizables por todo tipo de personas, lo mismo que<br />
los senderos de paseos y las pistas ciclísticas, se puede también construir más escaleras en los edificios públicos<br />
y en los lugares de trabajo. Las nuevas experiencias deberían identificar y modificar los lugares frecuentados<br />
diariamente por una parte significativa de la población. Las futuras intervenciones deberían identificar las<br />
acciones cotidianas que pueden generar una actividad física y utilizar los enfoques basados en la teoría de<br />
los comportamientos, para mejorar la eficacia de las intervenciones sobre la actividad física y su continuidad<br />
a largo plazo (17).<br />
Conclusiones y recomendaciones<br />
La importancia del papel jugado por la actividad física en la etiología de ciertos tipos de cáncer es cada vez<br />
más evidente. Por lo tanto, el favorecer el ejercicio físico diario permitiría reducir el riesgo de esta enfermedad.<br />
La prevalencia creciente de la obesidad (y su papel en la aparición del cáncer) resalta la necesidad urgente<br />
de llevar a cabo estrategias y acciones para favorecer el aumento de la actividad física en el seno de las<br />
poblaciones.<br />
Se recomienda la práctica de una actividad física moderada (como caminar a buen ritmo) a razón de 30 a<br />
60 minutos cada día. Esta práctica diaria se puede fraccionar, por ejemplo, en periodos de quince minutos.<br />
Estas recomendaciones están detalladas en el diagrama piramidal adjunto.<br />
Los resultados de las experiencias orientadas a aumentar los niveles de la actividad física sugieren que hay<br />
que actuar sobre todas las formas de actividad (desde el subir escaleras hasta la práctica de un deporte) y<br />
que hay que dedicarse especialmente a los grupos de riesgo (por ejemplo, los niños de padres obesos). Es<br />
poco probable que los enfoques basados exclusivamente en la educación sean suficientes para motivar<br />
un cambio de comportamiento. Es necesario identificar ambientes que favorezcan la actividad física y<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ACTIVIDAD FISICA<br />
145
ACTIVIDAD FISICA<br />
146<br />
desarrollar programas que incluyan intervenciones basadas en modelos teóricos de psicología social, más<br />
susceptibles de interferir sobre los comportamientos. Los promotores de estas estrategias (por ejemplo,<br />
las ONG) deben colaborar con los diferentes sectores municipales que se encuentren implicados (los servicios<br />
encargados de la salud, de la planificación urbana, de los transportes, de la educación, de los deportes etc.).<br />
Además, las estrategias deben incluir, a su vez, medidas destinadas al conjunto de la población y medidas<br />
dirigidas a personas de alto riesgo.<br />
Actividades físicas benéficas para la salud: un modelo de buena práctica<br />
1-2<br />
veces<br />
por semana<br />
Otras actividades<br />
deportivas<br />
Entrenamiento<br />
del sistema<br />
cardiorrespiratorio, por ejemplo,<br />
sesiones de acondicionamiento<br />
físico, tenis, fútbol, golf, esquí<br />
2 veces por semana<br />
Entrenamiento<br />
de fuerza y flexibilidad<br />
5 a 7 veces por semana<br />
30 minutos de ejercicio físico moderado<br />
Por ejemplo, andar a buen ritmo, natación, bicicleta, senderismo<br />
o bien:<br />
3 a 5 veces por semana<br />
20 a 60 minutos de ejercicio físico intenso<br />
Por ejemplo, correr, ciclismo, esquí de fondo<br />
Todos los días<br />
Aumentar ciertas actividades como: aparcar el coche un poco más lejos de casa,<br />
subir por la escalera en vez de hacerlo por el ascensor, ir andando al trabajo,<br />
realizar tareas domésticas, no utilizar el control remoto, jugar con los hijos,<br />
pasear el perro…<br />
Limitar<br />
La televisión, los videojuegos o juegos de computador,<br />
los ratos sentados prolongados<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía<br />
1. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC handbooks of cancer prevention, Vol 6, Weight control and physical<br />
activity. Lyon: IARC Press; 2002.<br />
2. Thune I, Furberg A-S. Physical activity and cancer risk: dose-response and cancer, all sites and site-specific. Med Sci<br />
Sports Exerc. 2001;33:S530-50.<br />
3. Jebb SA, Moore MS. Contribution of a sedentary lifestyle and inactivity to the etiology of overweight and obesity:<br />
Current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc. 1999;11:S534-41.<br />
4. Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K. Does physical activity prevent weight gain -a systematic review. Obes Rev. 2000;1:95-111.<br />
5. Nieman DC, Pedersen BK. Exercise and immune function. Recent developments. Sports Med 1999;27:73-80.<br />
6. Fortmann SP, Winkleby MA, Flora JA et al. Effect of long-term community health education on blood pressure and<br />
hypertension control. The Stanford Five-City Project. Am J Epidemiol. 1990;132:629-46.<br />
7. Murray DM, Kurth C, Mullis R et al. Cholesterol reduction through low-intensity interventions, results from the Minnesota<br />
Heart Health Program. Prev Med. 1990;19:181-9.<br />
8. Taylor CB, Fortmann SP, Flora J et al. Effect of long term community health education on body mass index, the<br />
Stanford Five City Project. Am J Epidemiol. 1991;134:235-49.<br />
9. Kelder SH, Perry CL, Klepp K-I. Community wide youth exercise promotion, long-term outcomes of the Minnesota<br />
Heart Health Program and the Class of 1989 Study. J Sch Health. 1993;63:218-23.<br />
10. Jeffery RW, Gray CW, French SA et al. Evaluation of weight reduction in a community intervention for cardiovascular<br />
disease risk, changes in body mass index in the Minnesota Heart Health Program. Int J Obes Relat Metab Disord. 1995;19:30-9.<br />
11. Luepker RV, Murray DM, Jacobs DR Jr et al. Community education for cardiovascular disease prevention, risk factor<br />
changes in the Minnesota Heart Health Program. Am J Public Health. 1994;84:1383-93.<br />
12. Brownson RC, Chang JC, Davis JR et al. Physical activity on the job and cancer in Missouri. Am J Public Health.<br />
1991;81:639-42.<br />
13. Young DR, Haskell WL, Taylor CB et al. Effects of community health education on physical activity knowledge, attitudes,<br />
and behavior. Am J Epidemiol. 1996;144:264-74.<br />
14. Wiesemann A, Metz J, Nuessel E et al. Four years of practice-based and exercise supported behavioural medicine<br />
in one community of the German CINDI area. Countrywide Integrated Non-communicable Diseases Intervention.<br />
Int J Sports Med. 1997;18:308-15.<br />
15. Tudor-Smith C, Nutbeam D, Moore L et al. Effects of the Heartbeat Wales programme over five years on behavioural<br />
risks for cardiovascular disease, quasi experimental comparison of results from Wales and a matched reference area.<br />
BMJ. 1998;316:818-22.<br />
16. King AC. How to promote physical activity in a community, research experiences from the US highlighting different<br />
community approaches. Patient Educ Couns. 1998;33:S3-12.<br />
17. Dishman RK, Buckworth J. Increasing physical activity: a quantitative synthesis. Med Sci Sports Exerc. 1996;28:706-19.<br />
Bibliografía latinoamericana<br />
Romero T et al. Desarrollo de conductas protectoras para el control del cáncer con metodologías por etapas: una<br />
evaluación de eficacia. Psicología y Salud. Instituto de Investigaciones Psicológicas. Universidad Veracruzana. Volumen<br />
13, número 1. Enero-Junio de 2003.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ACTIVIDAD FISICA<br />
147
Alcohol<br />
8
8 Alcohol<br />
Richard Müller<br />
Guilherme Luis Guimaraes<br />
Borges<br />
Agradecemos<br />
la traducción de<br />
Isabel Izarzugaza<br />
Resumen<br />
La relación entre el consumo de alcohol y ciertos tipos de cáncer<br />
es algo bien conocido. En general, se pueden distinguir dos tipos<br />
de métodos para disminuir el consumo del alcohol: la reducción<br />
de la oferta y la reducción de la demanda. Se encuentra disponible<br />
una abundante literatura sobre la disminución de la oferta que<br />
incluye políticas de precios, restricción de edad, densidad de<br />
lugares de venta (expendios) y el horario de venta, que demuestran<br />
ser métodos eficaces. La evidencia de la eficacia de la reducción<br />
de demanda es menos convincente. Hay poca evidencia de que el<br />
efecto de la educación escolar sobre el alcohol sea sustancialmente<br />
duradero. Las campañas en los medios de comunicación son<br />
generalmente insuficientes para cambiar la conducta. Sin embargo,<br />
las intervenciones en la comunidad son un enfoque prometedor.<br />
También hay suficiente evidencia de la efectividad de las intervenciones<br />
breves en la atención primaria.<br />
El papel de las ONG en la prevención es crucial: no actúan solamente<br />
como grupos de presión sino que también tienen un papel en la<br />
preparación de normas para un público más amplio.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
149
ALCOHOL<br />
150<br />
Alcohol<br />
Alcohol y cáncer: evidencia científica de la etiología<br />
de la enfermedad<br />
La relación entre el consumo de alcohol y el cáncer se ha establecido hace tiempo en la literatura científica. La<br />
relación entre el consumo de alcohol y el cáncer del tracto aero-digestivo superior (cavidad oral, faringe, laringe,<br />
esófago) está ampliamente demostrada y fuera de toda duda. También hay evidencia de una relación entre el<br />
consumo de alcohol y el cáncer de hígado, y parece probable la relación entre la ingestión de alcohol y el cáncer de<br />
mama y el de recto. No es convincente la evidencia de la relación entre beber alcohol y el cáncer de la vejiga<br />
urinaria, y no se han demostrado nexos con el cáncer de estómago, páncreas, próstata o riñón (1, 2).<br />
Tracto aero-digestivo superior<br />
Los estudios de cohorte demuestran un riesgo relativo de dos a cinco veces mayor en el cáncer de la cavidad<br />
oral y el de faringe para quienes beben alcohol en exceso que para los bebedores moderados. El riesgo relativo<br />
del cáncer de esófago varía entre 2 y 5 según el estudio y para el cáncer de laringe el riesgo está entre 1,4 y<br />
5,4 (3). Generalmente, se acepta que un consumo excesivo de alcohol combinado con el consumo de tabaco<br />
aumenta los riesgos para desarrollar estos tipos de cáncer de una manera aditiva o multiplicativa (4).<br />
Hígado<br />
De acuerdo con diferentes estudios, los riesgos relativos del cáncer de hígado que se atribuyen al consumo<br />
del alcohol varían entre 1,0 y 35,0 (1). Es bien conocido que los bebedores exagerados de alcohol tienen un<br />
riesgo mayor de desarrollar cirrosis hepática, que en sí misma, es un factor de riesgo de cáncer de hígado.<br />
Mama<br />
El consumo de alcohol durante un extenso período se ha asociado en numerosos estudios con un riesgo pequeño<br />
de cáncer de mama en las mujeres (5), aunque persiste la controversia sobre la interpretación de estos estudios.<br />
Un nuevo análisis de los datos individuales de 53 estudios epidemiológicos realizados en varios países, aporta<br />
nueva evidencia sustancial que sugiere que para las mujeres que beben diariamente más de 10 g de alcohol (un<br />
vaso de vino, cerveza, cócteles o licor estándar) el riesgo de cáncer de mama es elevado en comparación con las<br />
abstemias (6). Puesto que el cáncer de mama es una causa de muerte frecuente entre las mujeres, incluso este<br />
pequeño riesgo es importante desde el punto de vista de la salud pública.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Richard Müller<br />
Guilherme Luis Guimaraes<br />
Borges
Colon y recto<br />
La literatura científica revela una débil asociación positiva entre beber alcohol (especialmente cerveza) y el cáncer<br />
colorrectal (7). Sin embargo, los resultados de los estudios disponibles no son homogéneos.<br />
Factores individuales y de la población en la conducta<br />
relacionada con el alcohol<br />
Normas sociales y consumo de alcohol en las sociedades occidentales<br />
El consumo del alcohol está profundamente arraigado en la mayoría de las culturas occidentales. Las normas<br />
culturales y sociales perfilan los patrones del modo de beber de una sociedad, definiendo para quién la cantidad<br />
y las situaciones en las que beber alcohol es un acto social con sentido. Las normas determinan cómo se integra<br />
la bebida en la vida diaria. Por ejemplo, se sabe que el consumo de alcohol prevalece entre los hombres más<br />
que entre las mujeres y que el consumo excesivo en las mujeres está sancionado más que en los hombres.<br />
La mayoría de las personas jóvenes en muchos países tienen su primer contacto con el alcohol a una edad<br />
muy temprana, generalmente en una celebración en familia. Por eso, en la mayoría de las sociedades occidentales,<br />
aprender a beber es una tarea corriente en el desarrollo juvenil. De acuerdo con sus normas sociales y culturales<br />
respecto al alcohol, a cada sociedad se le puede asignar un riesgo potencial en la aparición del daño relacionado<br />
con el alcohol. Los problemas asociados con beber alcohol varían no sólo con el consumo de alcohol per cápita,<br />
sino también con el patrón de beber, tal como "beber para emborracharse" (8).<br />
En algunos países occidentales, como Francia e Italia, el consumo de alcohol en los últimos años se ha<br />
estabilizado o ha disminuido. En otros países europeos como Estonia, Finlandia, Irlanda, Polonia y España,<br />
el consumo está aumentando (9). Las tendencias principales en el patrón de bebida de la gente joven son<br />
las de una experimentación mayor con el alcohol entre los menores y de un aumento en las actividades de<br />
alto riesgo como "el beber para emborracharse". Entre los adolescentes, existen relaciones claras entre el<br />
consumo de alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas.<br />
Se ha planteado una serie de problemas sobre la promoción del alcohol a la gente joven. Jackson et al. (10)<br />
reportaron que "en los últimos años se ha visto un aumento del valor que la cultura de la juventud concede<br />
a las etiquetas de marca y a los símbolos, y un alejamiento de las prácticas de vida saludables. La respuesta<br />
de la industria del alcohol a estas tendencias ha sido la de diseñar bebidas alcohólicas que atraigan a la<br />
gente joven utilizando estrategias de mercado precisas y bien informadas".<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
151
ALCOHOL<br />
152<br />
La controversia sobre los riesgos y beneficios del consumo del alcohol<br />
Así como se tiene evidencia de que el consumo de alcohol puede proporcionar algunos beneficios sociales<br />
y a la salud, éstos están sobrepasados por los efectos negativos que el alcohol tiene sobre la salud física y<br />
mental (5, 11). El alcohol causa el 4% del conjunto mundial de enfermedades, medido como años de vida<br />
con incapacidad y el 3,2% de las defunciones en el año 2000 (12). Los efectos fisiológicos y psicológicos<br />
del alcohol han sido bien descriptos en el contexto de otras enfermedades, incluidas las del hígado, el tracto<br />
digestivo, el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. La ingestión de alcohol contribuye al<br />
aumento de riesgo de la hipertensión y de la obesidad (13). Se tiene que reconocer que no hay necesidad<br />
fisiológica de tomar alcohol y que éste crea adicción. La ingestión de alcohol afecta la absorción de otros<br />
nutrientes y tiene un valor calórico de 7 kcal/g, más las calorías derivadas de los azúcares presentes en la<br />
bebida (de manera natural o debido a endulzamientos adicionales). Aunque el riesgo de cáncer aumenta con<br />
una ingestión diaria de más de 10 g (un vaso estándar), esta cantidad ingerida puede tener un efecto protector<br />
sobre el corazón. De cualquier modo, no hay evidencia que sugiera que el beneficio potencial es suficiente<br />
como para promocionar la ingestión de alcohol en las personas actualmente abstemias y, por ello, "no se<br />
recomienda el aumento de la ingestión como una medida comunitaria para la prevención de las enfermedades<br />
cardiovasculares" (14).<br />
Una revisión hecha por Wollin y Jones (15) demostró que algunos de los efectos protectores de las bebidas<br />
alcohólicas se pueden atribuir al contenido de alcohol y otros componentes bioactivos (sobre todo, fenólicos)<br />
que se encuentran en el vino (o, simplemente, en el jugo de uva). Los autores también señalaron que "el<br />
consumo solamente de vino tinto, no inhibirá el desarrollo de enfermedades cardiovasculares".<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Métodos y características de control efectivo del alcohol<br />
En general, se puede decir que hay dos estrategias principales para la prevención del consumo del alcohol:<br />
medidas orientadas a la oferta y medidas orientadas a la demanda. Obviamente, estas medidas pueden<br />
tener como objetivo reducir los riesgos agudos y a largo plazo asociados con la bebida, y los accidentes y<br />
la violencia. Como los riesgos agudos no tienen que ver con la prevención del cáncer, no se discuten aquí.<br />
Medidas orientadas a la oferta<br />
Las normas y valores de la conducta diaria son bastante resistentes a las tentativas de cambio por medio<br />
de la educación y la información. Esto puede ser cierto, especialmente, en los patrones de bebida. Por ello,<br />
son de particular importancia las políticas orientadas a la oferta del alcohol.<br />
La política del precio: Generalmente, se considera que el cambio de precio de las bebidas alcohólicas es<br />
un componente importante de la política para reducir el consumo. Su efectividad relativa se expresa en el<br />
precio y en la elasticidad de los ingresos de la demanda de las bebidas y depende de los posibles efectos<br />
sustitutivos. Casi todos los valores de la elasticidad de los precios son mayores que cero y negativos, lo<br />
cual indica que los cambios en el precio afectan el consumo en una dirección consistente con las teorías<br />
económicas (16). La elasticidad de los valores varía según el tipo de bebida y la forma como estas bebidas<br />
están arraigadas en la cultura. En los países de habla inglesa, por ejemplo, generalmente se encuentra que<br />
la demanda de cerveza ha tenido menos elasticidad en el precio que la demanda de vinos y licores (16). La<br />
evidencia empírica sugiere que el impuesto de las bebidas alcohólicas es un nivelador potencial útil para la<br />
salud pública (9), ya que tanto los que beben en pequeñas cantidades como quienes lo hacen en exceso<br />
son influenciados por los cambios de precios en las bebidas alcohólicas.<br />
La densidad de los puntos de venta: Las regiones con una mayor densidad de puntos de venta y con mayores tasas<br />
de puntos de venta por persona, tienden a tener mayores ventas de alcohol y, probablemente, un mayor consumo (17).<br />
Horas de venta: Los estudios sobre cambios en las horas de venta o sobre la apertura de días de venta,<br />
para las tiendas que venden alcohol, han demostrado que el aumento del consumo está asociado con el<br />
aumento de número de horas y el descenso del consumo con la supresión de algunos días de venta (16).<br />
Restricciones de la edad: La mayoría de los países tienen normativas sobre la edad mínima necesaria para<br />
la compra de alcohol. Sin embargo, a menudo estas medidas no se hacen respetar rigurosamente. La investigación<br />
sobre los efectos del aumento y descenso de la edad mínima legal para consumir alcohol en<br />
Estados Unidos demuestra claramente un efecto en el número de accidentes de tráfico relacionados con<br />
el alcohol en el grupo de edad afectado. Además, algunos estudios encontraron que un incremento en la<br />
edad mínima legal de consumo de alcohol daba lugar a un descenso en el consumo de alcohol entre los<br />
grupos de edad afectados por la ley. El impacto de tales medidas a largo plazo no está claro. O'Malley y<br />
Wagenaar (18) publicaron que, en áreas de América del Norte en donde se había subido la edad legal por<br />
lo menos en un año, el consumo de alcohol fue más bajo a largo plazo.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
153
ALCOHOL<br />
154<br />
Medidas orientadas a la demanda<br />
Educación escolar: Los programas de educación escolar sobre el alcohol son la propuesta más corriente<br />
de prevención. Se pueden distinguir tres fases en la evolución de tales programas en los 30 últimos años.<br />
En la primera fase, del principio de los años 60 a principios de los años 70, los programas se enfocaron<br />
fundamentalmente en facilitar información sobre el alcohol. Durante la segunda fase, de principios de los<br />
70 a principios de los 80, predominaron los programas llamados "afectivos", que se centraron en el desarrollo<br />
personal incluyendo la toma de decisiones y la aclaración de los valores. En la tercera fase, de la mitad de<br />
los 80 a la actualidad, ha predominado el modelo de la influencia social en el que se desarrollan habilidades<br />
sociales y de resistencia. En general, la educación sobre el alcohol que pretende influenciar la manera de<br />
beber tiene limitaciones metodológicas y puede tener un efecto pequeño (19, 20).<br />
Efectividad de los programas escolares para prevenir el consumo de alcohol<br />
Concepto de intervención<br />
Diseminación de la información No efectiva<br />
Educación afectiva No efectiva<br />
Influencias sociales<br />
- Inoculación psicológica<br />
- Corrigiendo las expectativas normativas<br />
- Resistencia a formación en habilidades<br />
Efectividad*<br />
Ligeramente efectiva<br />
IInfluencia social integrada / realzar la competencia Ligeramente efectiva<br />
*La efectividad de la intervención cuando esta se utiliza aisladamente. Si la intervención es parte de un enfoque en conjunto, la efectividad puede aumentar.<br />
Intervenciones basadas en la familia: Sin ninguna duda los padres tienen mucha influencia en el consumo<br />
que sus hijos hacen de diferentes sustancias, a través de factores genéticos y sociales, como ser padres<br />
bebedores y el estilo educativo. Hay evidencia de que las intervenciones basadas en la familia pueden reducir<br />
el abuso del alcohol o los factores de riesgo del consumo de sustancias (21).<br />
Acción comunitaria: Las acciones comunitarias son actuaciones basadas en la comunidad para influenciar<br />
el modo en el que la gente bebe o piensa sobre el alcohol. La mayoría de los programas basados en la<br />
comunidad combinan medios de llegar a los individuos en el área de cobertura y cambios en la política del<br />
medio ambiente. Los programas para la prevención del consumo de alcohol basados en la comunidad no<br />
tienen un impacto sustancial en sus objetivos aunque se puede obtener algún efecto (5). Los programas<br />
basados en la comunidad tienden a reducir la conducción de vehículos con exceso de alcohol y los accidentes<br />
en particular.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Campañas en los medios de comunicación: La mayoría de la investigación sobre los efectos de las campañas<br />
en los medios de comunicación contienen defectos metodológicos. Existen pocos estudios controlados<br />
sobre la efectividad de las campañas públicas sobre el consumo de alcohol. La investigación sugiere que<br />
las campañas no tienen impacto en lo que se manifiesta sobre lo que se bebe; sin embargo, se han publicado<br />
efectos restringidos a las creencias y actitudes. Cuando a las campañas se añadieron intervenciones<br />
interpersonales y enfoques de política, puede que hayan contribuido al cambio en la conducta (16).<br />
Intervenciones breves: En la mayoría de las sociedades occidentales, una proporción grande de personas<br />
beben más que el límite de alcohol recomendado que es de 20 gramos de alcohol, o dos bebidas estándar,<br />
al día para los hombres y 10 gramos de alcohol, o una bebida estándar, al día para las mujeres (22). Es importante<br />
identificar a las personas que están "en riesgo". Se han probado y validado un número de instrumentos para<br />
el diagnóstico temprano de bebedores "en riesgo" en marcos clínicos y centros de salud y se ha encontrado<br />
que tienen una sensibilidad y una especificidad altas. Si los resultados del diagnóstico temprano y la valoración<br />
indican que un paciente está en riesgo, una intervención breve por el profesional de salud puede reducir<br />
significativamente el consumo del alcohol y los problemas asociados (23). Un número importante de estudios<br />
indican que las intervenciones breves son un medio efectivo para reducir los problemas de consumo del<br />
alcohol y abuso del alcohol de una persona (24). Existen varios protocolos de intervenciones cortas pero<br />
todos, esencialmente, consisten en facilitar las consultas y dar consejo. Es interesante saber que la investigación<br />
sugiere que una simple consulta es tan efectiva como un breve consejo (25).<br />
Etiquetas de advertencia en los envases de las bebidas: El impacto de etiquetar los envases de las bebidas<br />
con advertencias sobre los efectos del alcohol en la salud se ha valorado en varios estados de Estados<br />
Unidos, con resultados diversos. La mayor parte de la evidencia sugiere que no hay cambio en la percepción<br />
del riesgo ni en la conducta, aunque las mujeres embarazadas demostraron un descenso en lo que<br />
declaraban beber siete meses después de la introducción de las etiquetas con advertencias (26).<br />
Restricciones en los anuncios: La globalización de los medios de comunicación y los mercados está<br />
condicionando seriamente las percepciones, preferencias y conducta de la gente joven. Muchos jóvenes<br />
hoy en día tienen mayores oportunidades y disponen de más ingresos, pero probablemente son más vulnerables<br />
a las técnicas de venta y de mercado. Los resultados de la investigación sobre los efectos de los anuncios<br />
de alcohol son mixtos y no son completamente concluyentes. De cualquier manera, el alcohol es un producto<br />
que se anuncia ampliamente y los temas predominantes son riqueza, prestigio y éxito. Esto puede tener<br />
efectos a largo plazo en las actitudes y la conducta que empíricamente son difíciles de medir. Las investigaciones<br />
recientes sugieren que las restricciones sobre los anuncios tienen algún impacto (5).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
155
ALCOHOL<br />
156<br />
La información que falta y los temas de investigación<br />
Una amplia evidencia científica demuestra que ciertas estrategias preventivas son efectivas y pueden<br />
compensar los gastos sociales y de salud. La efectividad a largo plazo de estos servicios debe ser monitorizada.<br />
Sorprende que se hayan publicado pocos estudios de costo-beneficio o de costo-efectividad basados en<br />
métodos cuantitativos formales, en el área de la prevención. Es aún más llamativo los pocos estudios que<br />
se han llevado a cabo sobre la implementación de la prevención, con el resultado de que tenemos bastante<br />
buen conocimiento sobre cómo prevenir los problemas relacionados con el alcohol pero somos incapaces<br />
de llevar a cabo las correspondientes estrategias.<br />
Código europeo contra el cáncer<br />
Si bebes alcohol, tanto si es cerveza, vino o licores, modera tu consumo a dos bebidas al día si eres<br />
un hombre o una bebida por día si eres una mujer.<br />
Fuente: http://www.cancercode.org/ (22)<br />
Conclusiones y recomendaciones<br />
Las ONG deberían actuar principalmente como "grupos de presión o de petición legislativa". Como abogados,<br />
efectivos e informados, tienen que jugar un papel al fijar la agenda y en el desarrollo del mensaje. Las ONG<br />
pueden también ayudar a crear una red de personas y organizaciones para compartir ideas, información y<br />
recursos para promocionar objetivos preventivos comunes. También, pueden funcionar como un foro para<br />
enfocar la salud de manera multidisciplinaria que no solamente incluya miembros establecidos de profesiones<br />
sanitarias oficiales. Sus acciones se pueden presentar en varios niveles: micro-políticas (programas regionales,<br />
acercarse a una jurisdicción regional para que acepten una ley), macro-política (cambiar las estrategias del<br />
gobierno, vigilar la conducta de la industria) y planteando normas (como "empresariado moral").<br />
La industria del alcohol ha creado organizaciones para compensar los asuntos que pudieran ir en detrimento<br />
de sus negocios. Tratan de influenciar la política sobre el tabaco y el alcohol de las organizaciones nacionales<br />
e internacionales. Las ONG independientes tienen un papel específico para salvaguardar las políticas eficaces<br />
del alcohol y vigilar el comportamiento de la industria. Las ONG deben informar y movilizar la sociedad civil<br />
en los problemas relacionados con el alcohol y el tabaco, hacer presión para la realización de una política<br />
efectiva a nivel gubernamental y exponer las acciones perjudiciales de la industria. Se necesita una gran<br />
vigilancia y seguimiento eficaz del funcionamiento de la industria.<br />
De acuerdo con las recomendaciones actuales de la Fundación Mundial de la Investigación del Cáncer<br />
(World <strong>Cancer</strong> Research Fund), el consumo del alcohol no es recomendable. Hay un consenso general para<br />
la gente que bebe alcohol entre la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la Organización<br />
Mundial de la Salud, el Código Europeo contra el Cáncer y la Fundación Mundial de la Investigación del<br />
Cáncer y muchas otras organizaciones, de que la ingestión de alcohol debe estar limitada a nada más que<br />
dos bebidas estándar por día para los hombres y una bebida estándar por día para las mujeres.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Sin embargo, el concepto de una unidad estándar es una sobre-simplificación. La medida de "una unidad"<br />
de alcohol varía según el país y consiste en 8, 10 o 12 gramos. También varía de acuerdo con la medida<br />
"estándar" que se utilice: por ejemplo, un vaso de vino puede contener 114 a 432 ml, aunque una medida<br />
de licor se ha estandarizado ahora en toda Europa en 25 o 35 ml. Además, muchas cervezas se venden en<br />
latas o en botellas de volúmenes diferentes. La fuerza de una bebida (contenido de alcohol por el volumen)<br />
se debe considerar cuando se estima la ingestión de alcohol o el número de unidades de 10 gramos (27).<br />
Volumen en diferentes bebidas (expresado en ml) para 10 g de alcohol<br />
* Gaseosa con alcohol<br />
Cálculo del contenido de alcohol de una bebida<br />
% de alcohol por volumen (APV) x peso del alcohol (0,78)= gramos de alcohol por 100 ml<br />
Ejemplo para vino tinto:<br />
13% (APV) x 0,78 = 10,14 gramos de alcohol por vaso de 100 ml<br />
Cálculo del número de unidades de 10 gramos de alcohol por envase<br />
% APV<br />
1.000<br />
Ejemplo para vino tinto:<br />
13% (APV) x botella de 750 ml<br />
13 x 750<br />
1.000<br />
x volumen (ml)<br />
= 9,8 unidades de alcohol<br />
Fuente: Medical Council on Alcohol (27)<br />
Cooler *<br />
211-253 ml<br />
Vino tinto<br />
93-115 ml<br />
Cerveza/Sidra<br />
316-422 ml<br />
Espirituosas<br />
32-35 ml<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
157
ALCOHOL<br />
158<br />
Nivel actual, impacto y políticas<br />
sobre el consumo de alcohol<br />
en las Américas<br />
El volumen y el patrón de consumo<br />
de las bebidas alcohólicas en las Américas<br />
Según D. Jernigan (28), las regiones en desarrollo, como muchos países de América, son las áreas de mayor<br />
crecimiento para las industrias transnacionales productoras de bebidas alcohólicas, ya que los mercados de<br />
los países desarrollados se encuentran saturados y maduros en cuanto a los niveles de producción y consumo.<br />
Los mercados de América han visto un gran crecimiento en la disponibilidad de una serie de bebidas (como<br />
la cerveza y los destilados). Estos países han visto también cambios importantes en los tipos de bebidas<br />
consumidas, cambiando del uso de bebidas tradicionales (muchas de ellas fermentadas y de baja gradación<br />
alcohólica) en ocasiones circunscritas (como las fiestas tradicionales de cada país o comunidad) hacia el<br />
consumo de bebidas industrializadas producidas a escala global (como el vodka, por ejemplo) que se<br />
consumen en múltiples ocasiones sin un propósito social específico (como la cerveza), que se comercializan<br />
y se promocionan como parte de un estilo de vida urbano y cosmopolita. Algunos de los países de América<br />
son ya grandes exportadores de cerveza (como México que es uno de los diez principales productoresexportadores<br />
de cerveza) o de vinos de mesa (como Chile y Argentina que están entre los diez principales<br />
productores-exportadores de vino).<br />
Así, el panorama actual del consumo de alcohol de la región está formado por un nivel de volumen total de<br />
alcohol (consumo per cápita) alto para la región de América del Norte y medio para las otras regiones (29).<br />
La OMS divide el continente americano en tres regiones: AMR-A (tres países, Estados Unidos, Canadá y<br />
Cuba), AMR-B (26 países, entre ellos. Argentina, Brasil, México) y AMR-D (6 países, entre ellos, Perú y<br />
Nicaragua). La región AMR-B es la más afectada por el consumo de alcohol. Un análisis reciente del consumo<br />
de alcohol en las tres áreas que conforman la región de las Américas según la Organización Mundial de la<br />
Salud, mostró que el consumo de alcohol en las Américas fue en promedio 50% mayor que el promedio<br />
mundial, que en 1996 fue de alrededor de 5,7 litros (30). Aunado a lo anterior, se ha demostrado que no<br />
sólo es importante el volumen total de alcohol consumido en una sociedad, sino también los llamados<br />
patrones de consumo. Un ejemplo de cómo puede variar el patrón de consumo mientras el consumo total<br />
se mantiene igual, se puede ver en un sujeto que puede consumir una copa de vino todos los días y al final<br />
de la semana habrá sumado un consumo de siete copas y otro sujeto que puede consumir las siete copas<br />
en una sola ocasión, por ejemplo, el viernes por la noche. Otra persona puede reportar que consume habitualmente<br />
dos copas de vino, una vez a la semana, pero una vez al mes toma cinco o más copas de destilados<br />
en una sola ocasión (variabilidad). Los patrones de consumo irregulares de elevadas cantidades son extremadamente<br />
prevalentes en la región y producen efectos sobre la salud particularmente nocivos (30).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Guilherme Luiz Guimaraes<br />
Borges
Ejemplos de cómo este consumo intoxicante es muy prevalente y se aprende temprano en la niñez se pueden<br />
observar en las poblaciones de dos grandes países de América, como Brasil (31) y México (32). Estos dos<br />
estudios de caso son ilustrativos para probar que no sólo el volumen total de consumo de alcohol es importante<br />
sino también la manera como se consume tiene repercusiones adicionales en la salud. Aunque son posibles<br />
muchas definiciones de bebedores en riesgo, se ha estimado que el 15,5% de la población de Brasil cae<br />
en esta categoría, al igual que el 9,7% de la población de Costa Rica, el 23% de la población de México, el<br />
35,6% en Paraguay y el 15,5% en los Estados Unidos (33). En general, el consumo es más frecuente en<br />
hombres que en mujeres en toda la región de las Américas y se incrementa con la edad. Algunos países<br />
reportan el inicio en el consumo a edades muy jóvenes y, en general, se ha reportado para varios países un<br />
incremento en el consumo de los jóvenes.<br />
El impacto del consumo de las bebidas alcohólicas<br />
en las Américas<br />
Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el concepto de número de años de vida<br />
perdidos por muerte y discapacidad (DALY, por sus siglas en inglés) para capturar estos aspectos del impacto<br />
de los factores de riesgo en las poblaciones. Ya en este trabajo de 1996 (34), que utilizó estadísticas sanitarias<br />
de varios países alrededor de 1990, se comprobó que el consumo de alcohol era responsable del 3,5% del<br />
total de los DALY a escala mundial, cifra similar a la contribución de factores como el sexo inseguro y por<br />
encima del tabaco. Esta cifra, que para muchos fue una sorpresa, produjo un gran interés en el estudio del<br />
impacto del consumo de alcohol en varias sociedades, con una metodología similar al estudio original de la<br />
OMS, pero tratando de obtener datos más homogéneos y actualizados sobre el problema (35). Este<br />
acercamiento tiene repercusiones directas sobre las políticas de salud a escala global (30) y ya se ha reportado<br />
un ejercicio similar en el continente americano (36). Estos tres trabajos son la base del breve panorama que<br />
presentamos a continuación sobre el impacto del consumo de bebidas alcohólicas sobre el perfil sanitario<br />
de la región.<br />
De acuerdo con las fuentes más actuales, se ha estimado que el consumo de alcohol es responsable<br />
(proporción atribuible) del 19% del cáncer de boca y orofaríngeo, 29% del cáncer de esófago, 25% del cáncer<br />
de hígado y 7% del cáncer de mama en las mujeres (37). Todavía a escala global, el ejercicio más actualizado<br />
de la OMS determinó que la contribución del consumo de alcohol al peso de la enfermedad fue de 3,2%<br />
de la mortalidad global y 4,0% de los DALY. En términos de la mortalidad, la mitad del peso se encuentra<br />
relacionada con causas agudas, accidentes intencionales y no intencionales. Las neoplasias malignas le<br />
siguen, con el 20% del total del peso de la mortalidad. Los hombres tienen alrededor de cinco veces más DALY<br />
atribuidos al alcohol que las mujeres. Todavía en las regiones en desarrollo, en la población masculina el<br />
alcohol es responsable del 28% de los cánceres de boca y orofaringe, 42% del cáncer de esófago y 32%<br />
del cáncer de hígado; para las mujeres, estos porcentajes, en el mismo orden, fueron 10%, 16% y 11%.<br />
En forma más específica, el 14,0% de todos los cánceres en el total del continente americano se atribuye<br />
al consumo de alcohol. En esta región, el 7,5% del total de las muertes en la población masculina y el 1,4%<br />
de las muertes femeninas se atribuyen al alcohol.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
159
ALCOHOL<br />
160<br />
Las políticas hacia el consumo de las bebidas alcohólicas<br />
en las Américas<br />
Una serie de autores han planteado recientemente los elementos para la conceptualización y evaluación de<br />
las políticas públicas hacia el alcohol reseñadas por Room (37) y con una aplicación reciente a la situación<br />
del continente americano (36). En forma resumida, las políticas hacia el alcohol se pueden separar entre<br />
aquéllas relacionadas con el tratamiento hacia los trastornos por uso del alcohol y las encaminadas hacia<br />
programas preventivos y de políticas públicas para reducir los problemas relacionados con el alcohol. En<br />
cuanto a las primeras, se ha mostrado que las personas que obtienen ayuda a tiempo tienen mejores<br />
pronósticos, la intensidad y duración del tratamiento son secundarios, las alternativas ambulatorias son<br />
igual de buenas que las de internación y no hay evidencias de que alguna alternativa terapéutica, inclusive las<br />
farmacológicas, tengan efectividad mayor que otras. Con respecto al segundo punto, el problema radica en<br />
que las alternativas atractivas políticamente para atacar y reducir el problema no son las mejores. Entre las<br />
estrategias populares se encuentran la prohibición total, los programas de educación en las escuelas, los<br />
programas de actividades alternativas (como fomento del deporte) y los mensajes difundidos por los<br />
medios masivos de comunicación (con muy pocas excepciones). Las estrategias que han mostrado más<br />
efectividad, muchas veces, no son las más populares políticamente, entre ellas, las prohibiciones específicas<br />
(medidas administrativas para evitar el manejar en estado de intoxicación), las leyes para establecer edades<br />
mínimas para la compra y el consumo público de alcohol, medidas de reducción de daños (entrenamiento<br />
de servidores de alcohol en lugares públicos) y, especialmente, medidas de regulación del mercado<br />
(impuestos, control de precios, limitación de locales para venta de alcohol, etc.).<br />
En muy pocos lugares del mundo se han aplicado de forma consistente y sostenida políticas públicas hacia<br />
el consumo de alcohol. La región de las Américas no es una excepción. Un análisis de la situación por parte<br />
de Monteiro (28) ha puesto de manifiesto la diversidad de políticas (y la ausencia de ellas) en varios países<br />
del continente. Por ejemplo, hay varios países en la región que no tienen una definición explícita de lo que<br />
es una bebida alcohólica (en términos de la cantidad de alcohol puro por volumen) y en los países que tienen<br />
esta definición explícita, ésta varía desde 0,5% hasta 9%. Sólo en cuatro países de la región existe un<br />
monopolio estatal para la producción y/o venta de alcohol, y la edad mínima para comprar alcohol varía<br />
desde los 16 hasta los 21 años. Muchos países no tienen ningún sistema para la restricción de bebidas alcohólicas<br />
(en términos de días y horas permitidas para la venta) y muy pocos tienen un sistema para determinar la<br />
densidad permitida de lugares para la venta de alcohol. Algunos países no aplican impuestos para la venta<br />
de bebidas alcohólicas y estos varían del 5% hasta un 35% en los países que lo aplican. En general, se está<br />
de acuerdo en que el precio de las bebidas alcohólicas en la región es muy barato y no guarda relación con<br />
precios de otros bienes alimenticios. Los límites para definir niveles de alcohol en la sangre permitidos varían<br />
desde el 0,0% hasta 0,08% y sólo dos países en el área reportan programas operantes de control aleatorio<br />
de los niveles de alcohol en la sangre de los conductores de vehículos automotores. Sólo en un país se aplican<br />
medidas para retirar la licencia de manejo de los conductores que reiteradamente manejan en estado de ebriedad.<br />
Aún con todas estas limitaciones en la promulgación y la ejecución de las políticas públicas hacia el consumo<br />
y el control del alcohol en la región, Babor y Caetano (36) realizaron recientemente un ejercicio para determinar<br />
cuáles podrían ser las mejores políticas públicas al respecto en el continente. Dichos autores encontraron<br />
que las estrategias y las intervenciones con la cantidad más grande de evidencia empírica a través de todos<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
los países en las Américas son los niveles bajos de alcohol en la sangre permitidos para conducir, los<br />
controles al por menor en la disponibilidad del alcohol (horarios de venta), los límites de edad permitida para<br />
la compra del alcohol y los precios relativamente altos del alcohol. Las políticas eficaces que, sin embargo,<br />
tienen menor cantidad de evidencia y raramente son puestas en práctica son la vigilancia aleatoria, el monitoreo<br />
del nivel de alcohol en la sangre en los conductores, controles sobre la propaganda y restricciones de la<br />
disponibilidad en términos de puestos y locales para la venta de alcohol. Los mismos autores concluyen que<br />
las lesiones no intencionales sobresalen como la categoría más prevenible de la carga de la enfermedad en<br />
los países en vías de desarrollo de la América Central y de Sudamérica. Dado el costo bajo a moderado de<br />
muchas de las políticas recomendadas, es posible que las comunidades y los estados de la región reduzcan<br />
sustancialmente la carga del alcohol (36).<br />
La situación imperante de falta de apoyo institucional y político para la formulación y ejecución de políticas<br />
públicas sobre el consumo de alcohol en las Américas puede, sin embargo, estar a punto de cambiar<br />
sustancialmente. Recientemente, un grupo muy diverso de personas involucradas en el estudio y la implementación<br />
de políticas en la región se reunió en la ciudad de Brasilia, Brasil, para la I Conferencia Panamericana sobre<br />
Políticas Públicas y Abuso del Alcohol. Después de tres días de trabajo, estos expertos en el campo de la<br />
salud pública pidieron incrementar las acciones para una reducción del consumo del alcohol y de sus efectos<br />
dañinos para la salud pública en las Américas y aprobó la llamada "Declaración de Brasilia sobre las políticas<br />
públicas en alcohol" (38).<br />
Esta declaración, después de reconocer los efectos del consumo de alcohol en una serie de padecimientos<br />
y problemas sociales, recomienda que:<br />
"1. La prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol sean considerados<br />
una prioridad para la acción en la salud pública en todos los países de las Américas.<br />
2. Las estrategias regionales y nacionales sean desarrolladas incorporando enfoques basados en evidencias<br />
culturalmente apropiadas para reducir el daño relacionado con el consumo de alcohol.<br />
3. Estas estrategias deben apoyarse en mejores sistemas de información y en estudios científicos adicionales<br />
sobre el impacto del alcohol y de los efectos de las políticas en los contextos nacionales y culturales de<br />
los países de las Américas.<br />
4. Se establezca una red regional de contrapartes nacionales, nominada por los Estados Miembros<br />
de las Américas, con la cooperación técnica y el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud,<br />
para trabajar en la reducción del consumo de alcohol y de los daños relacionados.<br />
5. Las políticas de alcohol cuya efectividad haya sido comprobada por la investigación científica sean<br />
implementadas y evaluadas en todos los países de las Américas.<br />
6. Las áreas prioritarias de acción necesitan incluir: las ocasiones de consumo excesivo, el consumo<br />
de alcohol en la población general, las mujeres (incluyendo las mujeres embarazadas), los indígenas,<br />
los jóvenes, otros grupos vulnerables, la violencia, las lesiones intencionales y no intencionales, el<br />
consumo por menores de edad y los trastornos por el uso del alcohol."<br />
Como se puede ver, esta declaración es sumamente amplia y ambiciosa, y de producir los efectos políticos<br />
deseados, puede significar un momento de cambio en las políticas públicas de nuestro continente sobre el<br />
consumo de alcohol.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
161
ALCOHOL<br />
162<br />
Bibliografía<br />
1. World <strong>Cancer</strong> Research Fund. Food, nutrition and the prevention of cancer: a1. World <strong>Cancer</strong> Research Fund. Food,<br />
nutrition and the prevention of cancer: a global perspective. Washington DC: American Institute for <strong>Cancer</strong> Research; 1997.<br />
2. Hill C, Doyon F, Sancho-Garnier H. Epidemiology of cancers. Paris: Flammarion; 1997 (en Francés).<br />
3. Institut National de la Santé et de la Recherche. Alcohol: effects on health. Collective expertise. Paris, 2001.<br />
4. Tuyns AJ, Estève J, Raymond L et al. <strong>Cancer</strong> of the larynx/hypopharynx, tobacco and alcohol: IACR <strong>International</strong><br />
case-control study in Turin and Varese (Italy), Zaragoza and Navarra (Spain), Geneva (Switzerland), and Calvados (France).<br />
Int J <strong>Cancer</strong>. 1988;41:483.<br />
5. Department of Health and Human Services. 10th special report to the US Congress on alcohol and health. Highlights<br />
from current research. Washington DC: Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on<br />
Alcohol Abuse and Alcoholism, 2000.<br />
6. Hamajima N et al. Alcohol, tobacco and breast cancer -Collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological<br />
studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. Br J <strong>Cancer</strong>. 2002;87:1234-45.<br />
7. Longnecker MP, Orza MJ, Adams ME et al. A meta-analysis of alcoholic beverage consumption in relation to risk of<br />
colorectal cancer. <strong>Cancer</strong> Causes Control. 1990;1:59-68.<br />
8. Rehm J, Gmel G. Average volume of alcohol consumption patterns of drinking and mortality among young Europeans<br />
in 1999. Letter. Addiction 2002;97:95-109.<br />
9. World Health Organization. http://data.euro.who.int/alcohol/<br />
10. Jackson MC et al. Marketing alcohol to young people: implications for industry regulation and research policy.<br />
Addiction. 2000;95(suppl.4):S597-608.<br />
11. Edwards G, Anderson P, Babor TF et al. Alcohol policy and the public good. Oxford: Oxford University Press; 1994.<br />
12. World Health Organization. The world health report 2002. Geneva, 2002.<br />
13. World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations. Expert consultation. Diet, nutrition and<br />
the prevention of chronic diseases. http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf<br />
14. Marmot M. Alcohol and coronary heart disease. Int J Epidemiol. 2001;30:724-9.<br />
15. Wollin S, Jones PJH. Alcohol, red wine and cardiovascular disease. J Nutr. 2001;131:1401-4.<br />
http://www.nutrition.org/cgi/content/full/131/5/1401.<br />
16. Ornstein SI, Levy D. Price and income elasticities and the demand for alcoholic beverages. En: Galanter M, ed.<br />
Recent developments in alcoholism. New York: Plenum; 1983. p.203-345.<br />
17. Gruenewald PJ, Ponicki WB, Holder HD. The relationship of outlet densities to alcohol consumption: a time series<br />
cross-sectional analysis. Alcoholism Clin Exp Res. 1993;17:38-47.<br />
18. O'Malley PM, Wagenaar AC. Effects of minimum drinking age laws on alcohol use, related behaviors and traffic<br />
crash involvement among American youth: 1976-1987. J Stud Alcohol. 1991;52:478-91.<br />
19. Foxcroft DR, Lister-Sharp D, Lowe G. Alcohol misuse prevention for young people: a systematic review reveals<br />
methodological concerns and lack of reliable evidence of effectiveness. Addiction. 1997;92:531-7.<br />
20. Hurry J, McGurk H. An evaluation of primary prevention programs for schools. Addict Res. 1997;5:23-8.<br />
21. Kumpfer KL, Molgaard V, Spoth R. The strengthening families program for the prevention of delinquency and drug<br />
use. En: Peters RD, McMahon RJ, eds. Preventing childhood disorders, substance abuse, and delinquency. Thousand<br />
Oaks: Sage; 1996.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
22. Boyle P, Autier P, Bartelink H et al. European code against cancer and scientific justification: third version. Ann Oncol.<br />
2003;14:973-1005.<br />
23. Wilk AI, Jensen NM, Havighurst TC. Meta-analysis of randomized controlled trials addressing brief interventions in<br />
heavy alcohol drinkers. J Gen Intern Med. 1997;12:274-83.<br />
24. Kahan M, Wilson L, Becker L. Effectiveness of physician-based interventions with problem drinkers: a review. Can<br />
Med Assoc J. 1995;152:851-9.<br />
25. World Health Organization. Brief intervention study group. A cross-national trial of brief interventions with heavy<br />
drinkers. Am J Public Health. 1996;86:948-55.<br />
26. Hankin JR, Sloan JJ, Firestone IJ et al. A time series analysis of the impact of the alcohol warning label on antenatal<br />
drinking. Alcoholism Clin Exp Res. 1993;17:284-9.<br />
27. Medical Council on Alcohol, 2003. http://www.medicouncilalcol.demon.co.uk/handbook/hb_facts.htm<br />
28. http://www.paho.org/English/DD/PIN/alcohol_agenda.htm<br />
29. Rehm J, Rehn N, Room R, Monteiro M, Gmel G, Jernigan D, Frick U. The global distribution of average volume of<br />
alcohol consumption and patterns of drinking. Eur Addict Res. 2003;9(4):147-56<br />
30. Rehm J, Monteiro M. Alcohol consumption and burden of disease in the Americas: implications for alcohol policy;<br />
Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health, Volume 18, Números 4-5, Octubre/Noviembre<br />
2005, pp. 241-248(8)<br />
31. Carlini-Cotrim B. Country profile on alcohol in Brazil. En: Leanne Riley, Mac Marshakk: Alcohol and Public Health in<br />
8 Developing Countries. Geneva: World Health Organization; 1999. p.13-35.<br />
32. Medina-Mora ME. Country profile on alcohol in Mexico. En: Leanne Riley and Mac Marshakk: Alcohol and Public<br />
Health in 8 Developing Countries. Geneva: World Health Organization; 1999. p.75-94.<br />
33. http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/GlobalAlcohol_overview.pdf<br />
34. Murray CJL, López AD. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from<br />
diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1996.<br />
35. Rehm J, Room R, Monteiro M, Gmel G, Graham K, Rehn N et al. Alcohol as a risk factor for burden of disease. En:<br />
WHO, ed. Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease due to selected major<br />
risk factors. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2000.<br />
36. Babor TF, Caetano R. Evidence-based alcohol policy in the Americas: strengths, weaknesses, and future challenges.<br />
Rev Panam Salud Publica. 2005;18(4-5):327-37.<br />
37. Room R, Babor T, Rehm J. Alcohol and public health. Lancet. 2005;365(9458):519-30.<br />
38. http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/Declaracion_Alcohol.doc.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
ALCOHOL<br />
163
Exposición<br />
profesional<br />
9
9 Exposición profesional<br />
Franco Merletti<br />
Dario Mirabelli<br />
Antonio Llombart-Bosch<br />
Victor Wünsch Filho<br />
Victor Tovar<br />
Agradecemos a<br />
Marta Vilensky<br />
Benedetto Terracini<br />
Héctor Nieto<br />
Dora Loria<br />
Resumen<br />
En Latinoamérica y el Caribe son pocas las estimaciones confiables<br />
del impacto de las exposiciones laborales sobre el cáncer, y la<br />
prevalencia de exposiciones a substancias cancerígenas laborales<br />
puede presentar variaciones dentro de un mismo país y entre los<br />
diversos países. La proporción de muertes por cáncer por exposiciones<br />
ocupacionales en los países de la región podría aumentar debido<br />
al continuo proceso de industrialización y a la falta de controles.<br />
Es difícil evaluar los efectos que pueden lograrse con intervenciones<br />
por la larga latencia entre el momento de la exposición y la aparición<br />
de la enfermedad, los cambios de la incidencia y la mortalidad en<br />
el tiempo y las dificultades en evaluar las exposiciones.<br />
Actualmente, solo cinco sustancias cancerígenas, el asbesto y<br />
algunas aminas aromáticas, (beta-naftilamina, bencidina, 4<br />
amino-bifenilo y 4-nitrobifenilo) están prohibidas en la Unión<br />
Europea; sin embargo, una lista mayor de carcinógenos químicos<br />
están etiquetados como tales y con restricciones en su uso.<br />
A pesar de la tendencia general de disminución de los niveles de<br />
exposición, las normativas no siempre se aplican de modo apropiado<br />
y raramente la legislatura se ocupa de las exposiciones de los<br />
trabajadores. Las ONG pueden ayudar a combatir las exposiciones<br />
ocupacionales ejerciendo presión sobre los gobiernos nacionales<br />
para garantizar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo,<br />
y con acciones sobre los organismos internacionales para que en<br />
todos los acuerdos comerciales y en las inversiones se incorporen<br />
reglas para la protección de los trabajadores. Las ONG pueden<br />
estimular la investigación sobre los cancerígenos en los ambientes<br />
de trabajo y colaborar con los sindicatos para incrementar los<br />
conocimientos y la conciencia de los trabajadores sobre estas sustancias<br />
y las medidas de prevención específicas que se deben adoptar.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
165
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
166<br />
Exposición profesional<br />
El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por largos períodos de latencia. Por eso se supone que<br />
muchos tumores malignos, diagnosticados en personas con edades avanzadas, pudieron tener su origen<br />
en el período de vida productivo y el proceso patológico, por lo menos en parte de los casos, puede haber<br />
sido activado por exposiciones a sustancias cancerígenas ocurridas en los locales de trabajo o por la interacción<br />
de esas sustancias con otros factores de riesgo.<br />
Las estimaciones de la fracción atribuible a las exposiciones a sustancias cancerígenas en los ambientes<br />
de trabajo sobre el total de la incidencia y mortalidad por cáncer son controversiales, y muestran una variabilidad<br />
acentuada. Pearce et al. relacionaron estudios que encontraron fracciones a más de 40% (1). Tales discrepancias<br />
pueden ser el efecto de criterios y suposiciones aplicadas para considerar determinados cánceres como de<br />
origen ocupacional, de distorsiones en los datos usados para el análisis de los periodos históricos examinados,<br />
de las características sociales y culturales de las poblaciones estudiadas, del sexo, etc.<br />
Las estimaciones de Doll y Peto (2) del efecto de la ocupación sobre el cáncer en la población de los<br />
Estados Unidos continúan siendo las más aceptadas por la comunidad científica. Considerando todos los<br />
tipos de tumores, estos autores concluyeron que 4% de la incidencia sería la consecuencia de exposiciones<br />
ocupacionales, con variaciones entre 2% y 8%. Es razonable pensar que dicha fracción etiológica sería similar<br />
en otros países industrializados. Por medio de revisiones bibliográficas se calcula que entre 2% y 24% de<br />
los tumores de vejiga en los hombres se deben a exposiciones ocupacionales (3). Para los tumores de pulmón,<br />
las estimaciones resultantes del empleo de una matriz de exposición ocupacional tuvieron un rango de 6%<br />
a 35%. La fracción de riesgo atribuible al cáncer de pulmón entre los residentes de una gran ciudad industrial<br />
italiana fue del 10% (4).<br />
El estudio de las exposiciones laborales a sustancias cancerígenas es una preocupación desde hace algunas<br />
décadas en los países desarrollados y sólo recientemente se tornó una preocupación en los países del<br />
Tercer Mundo. Dichos estudios tuvieron, generalmente, oposiciones por parte de las industrias. En los años<br />
70 y en los países desarrollados, como consecuencia de las reivindicaciones y exigencias de la población y<br />
de los trabajadores de aplicar medidas para el control y la protección de la contaminación, se dictaron legislaciones<br />
específicas para la exposición a sustancias cancerígenas en los locales de trabajo. Sin embargo, no siempre<br />
se aplica correctamente la reglamentación y los trabajadores no siempre disponen, como sería de esperar,<br />
del derecho a un recurso jurídico completo. Las restricciones impuestas en los países desarrollados influenciaron<br />
la política de las corporaciones multinacionales durante las décadas del 80 y el 90, de transferir parte de sus<br />
líneas de producción a países donde no había presiones intensas e inmediatas de protección de los trabajadores<br />
y comunidades (5, 6).<br />
En Latinoamérica y el Caribe son pocas las estimaciones confiables del impacto de las exposiciones laborales<br />
sobre el cáncer, con escasas informaciones sobre el nivel de exposición a sustancias cancerígenas en los<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Franco Merletti<br />
Dario Mirabelli<br />
Antonio Llombart-Bosch<br />
Victor Wünsch Filho<br />
Victor Tovar
locales de trabajo y del número de trabajadores involucrados. Se especula que los efectos de las exposiciones<br />
a sustancias cancerígenas en los ambientes de trabajo en las regiones con industrialización más reciente<br />
serían mucho mayores, pues las instancias gubernamentales para el control sobre los ambientes laborales<br />
serían menos eficaces. En los países latinoamericanos, el trabajo aparece escasamente como un determinante<br />
de los procesos de salud/enfermedad en los programas sanitarios y es pobre la formación en epidemiología<br />
ocupacional. Además, las condiciones generalmente más precarias del ambiente de trabajo determinarían<br />
exposiciones más intensas, con mayor número de trabajadores expuestos, jornadas laborales más extensas,<br />
trabajadores desinformados, etc. (7).<br />
En estos países los estudios sobre cáncer ocupacional son difíciles debido a la limitada voluntad de las<br />
empresas a poner en disposición los listados de los trabajadores, la escasez de archivos de mortalidad<br />
nominales en los registros públicos (o el difícil acceso a los mismos), los pocos registros de cáncer y la poca<br />
información sobre el uso de las sustancias y de la exposición individual a las mismas. Sin embargo, algunos<br />
estudios epidemiológicos muestran que el riesgo de presentación de cáncer de origen ocupacional en las<br />
poblaciones de trabajadores de Latinoamérica y el Caribe es, por lo menos, igual al observado en estudios<br />
realizados en los países europeos y en Norteamérica (8-11).<br />
La prevalencia de exposiciones laborales a sustancias cancerígenas puede presentar variaciones dentro de<br />
un mismo país y entre los diversos países de América Latina. Aunque las muertes por cáncer debido a la<br />
exposición ocupacional pueden representar apenas una pequeña proporción de todas las muertes por cáncer<br />
en los países de la región, esa proporción podría aumentar debido al reciente y continuo proceso de industrialización<br />
en curso en muchos de estos países y a la falta de control en la transferencia de tecnología y en<br />
la reglamentación deficiente o ausente para controlar exposiciones a sustancias nocivas.<br />
Niveles de humo ambiental de tabaco en lugares públicos<br />
En un estudio realizado en varias capitales de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,<br />
Paraguay, Perú y Uruguay) y cuyo objetivo fue medir los niveles de humo ambiental de tabaco en lugares<br />
públicos, concretamente en instituciones de salud, escuelas, oficinas públicas, aeropuertos y<br />
restaurantes-bares y cuyo cálculo se realizó midiendo la concentración de nicotina, se detectó nicotina<br />
en 94% de los lugares evaluados. Los niveles encontrados en los hospitales variaron en distintos<br />
hospitales y dentro de un mismo hospital, pero se detectó nicotina en el 95% de las localizaciones. Los<br />
mayores niveles se encontraron en los hospitales de Argentina (mediana de concentración de 1,33<br />
ug/m3). Las escuelas secundarias mostraron los niveles más bajos del estudio, a pesar de lo cual se<br />
detectó nicotina en 78%. Las oficinas públicas presentaron concentraciones intermedias; las más altas<br />
se encontraron en Argentina y Uruguay.<br />
La mediana de concentración en los restaurantes fue de 1,24 ug/m3, incluidas las zonas para no<br />
fumadores. La detección de nicotina en dichas zonas apoya resultados previos que muestran que las<br />
áreas de no fumadores no protegen de la exposición al humo de tabaco ambiental. Por otro lado, en los<br />
bares fue en donde se encontraron las mayores concentraciones del estudio (mediana de 3,65 ug/m3).<br />
Fuente: Valdéz Salgado R, Lazcano Ponce EC, Hernández Avila M. Primer informe sobre el combate al tabaquismo. México ante el Convenio Marco<br />
para el Control del Tabaco. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2005.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
167
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
168<br />
Tabla 1. Agentes, grupos de agentes y mezclas para las cuales puede haber<br />
exposición laboral y hay evidencia suficiente de carcinogenicidad<br />
para el hombre. (<strong>Cancer</strong>ígenos del grupo 1)<br />
Agentes y grupos de agentes 1<br />
- Aflatoxinas, presentes en la naturaleza<br />
- 4-aminobifenilo<br />
- Arsénico y sus compuestos<br />
- Asbestos<br />
- Azatioprina<br />
- Benceno<br />
- Bencidina<br />
- Berilio y sus compuestos<br />
- bis-(clorometil)-éter y cloro-metil-metil-éter<br />
- 1,4 butanodiol-dimetanesulfonato<br />
(busulfán, milerán)<br />
- Cadmio y sus compuestos<br />
- Clorambucil<br />
- 1-(2-cloroetil)-3-(4-metilcicloexil)-1-nitroso-urea<br />
(metil-CCNU, semustina)<br />
- Cromo (VI) (compuestos de)<br />
- Ciclosporina<br />
- Ciclosfosfamida<br />
- Óxido de etileno<br />
- Etopóxido en combinación con cisplatino<br />
y bleomicina<br />
- Virus de la hepatitis B (infección crónica por)<br />
- Virus de la hepatitis C (infección crónica por)<br />
- Virus de la inmunodeficiencia humana adquirida<br />
tipo I (infección por)<br />
- Melfalán<br />
- 8-metoxipsoralen (metoxsaleno) asociado<br />
a radiación ultravioleta tipo A<br />
- MOPP (y otras quimioterapias combinadas,<br />
incluso agentes alquilantes)<br />
Mezclas 2<br />
- Alquitranes de hulla<br />
- Aceites minerales, no refinados o sólo parcialmente<br />
- Aceites de esquisto<br />
- Hollines<br />
- Humo de tabaco<br />
- Polvo de madera<br />
- Gas mostaza<br />
- 2-nafitlamina<br />
- Neutrones<br />
- Níquel (compuestos de)<br />
- Fósforo-32 como fosfato<br />
- Plutonio-239 y sus productos de desintegración<br />
(puede contener plutonio 240 y otros isótopos),<br />
en aerosol<br />
- Radioisótopos de vida corta, incluyendo el yodo<br />
131, derivada de accidentes en los reactores<br />
atómicos y detonaciones de armas nucleares<br />
(exposición durante la infancia)<br />
- Radionúclidos con emisión de partículas α,<br />
depositados internamente<br />
- Radionúclidos con emisión de partículas β,<br />
depositados internamente<br />
- Radio 224 y sus productos de desintegración<br />
- Radio 226 y sus productos de desintegración<br />
- Radio 228 y sus productos de desintegración<br />
- Radón 222 y sus productos de desintegración<br />
- Radiaciones X y gamma<br />
- Radiaciones solares<br />
- Sílice cristalino (inhalado en forma de cuarzo<br />
o de cristobalita de fuentes laborales)<br />
- Talco que contenga fibras asbestiformes<br />
- Tamoxifeno<br />
- Tetracloro-2,3,7,8 dibenzo-para-dioxina<br />
- Tiotepa<br />
- Treosulfán<br />
- Cloruro de vinilo<br />
1. Los agentes biológicos han sido omitidos, excepto los virus VIH, VHB, VHC. Se han omitido también las hormonas utilizadas a título terapéutico,<br />
aunque pueda existir exposición a estos agentes durante su producción. Las sustancias anticancerosas o inmunosupresoras han sido conservadas.<br />
La erionita y el torio IV han sido excluidos.<br />
2. Se ha incluido el humo de tabaco, dado su importancia en el aire ambiente en los lugares de trabajo.<br />
Fuente: IARC. Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Evidencias científicas sobre la relación entre exposición<br />
profesional y la etiología del cáncer<br />
Se estima que anualmente ocurren cerca de 840.000 casos nuevos de tumores malignos en Latinoamérica<br />
y el Caribe (12). Pero es difícil estimar la proporción de casos resultantes por exposiciones laborales.<br />
Asumiendo como válida la proporción de 4% de los casos como resultante de exposiciones laborales (2),<br />
cerca de 34.000 casos de cáncer por año en esta región podrían deberse a esta causa.<br />
Exposición laboral a las sustancias cancerígenas<br />
En las tablas 1 y 2 se encuentran las listas de los agentes, grupos de agentes y mezclas químicas cuya<br />
capacidad de causar cáncer para los humanos está sustentada por pruebas suficientes de acuerdo con la<br />
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Es difícil evaluar el riesgo de una población<br />
expuesta a los agentes enumerados en el grupo 1 de la IARC, porque se desconoce el número exacto de<br />
trabajadores expuestos a un compuesto determinado y generalmente son limitados los datos sobre la<br />
distribución de los trabajadores en las diversas exposiciones. Existe acuerdo científico en que, a diferencia<br />
de lo que ocurre con otros tóxicos, para iniciar un proceso cancerígeno no se requiere un nivel mínimo de<br />
exposición. Es importante mencionar que, de acuerdo con las sucesivas evaluaciones realizadas por la IARC<br />
un cierto número de agentes y mezclas no presentan evidencia suficiente de carcinogénesis en el hombre<br />
hasta la fecha, pero el conjunto de las evidencias ha resultado en su clasificación como 'probablemente<br />
carcinógeno para humanos' (grupo 2A) (13).<br />
Tabla 2. Circunstancias de exposición laboral para las cuales hay evidencia<br />
suficiente de carcinogenicidad en el hombre (Carcinógeno del grupo 1)<br />
- Aluminio (producción)<br />
- Auramina (fabricación)<br />
- Calzado (fabricación y reparación)<br />
- Carbón (gasificación)<br />
- Carbón de coque (producción)<br />
- Carpintería (fabricación) y ebanistería<br />
- Hematita (extracción subterránea<br />
con exposición concomitante al radón)<br />
Fuente: IARC. Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer<br />
- Fundición de hierro y acero<br />
- Isopropanol, manufactura<br />
(método con ácido fuerte)<br />
- Magenta, manufactura<br />
- Pintores (exposición laboral)<br />
- Caucho (industria)<br />
- Nieblas de ácidos minerales fuertes que contienen<br />
ácido sulfúrico (exposición laboral)<br />
El CAREX (Carcinogen Exposure) es un sistema internacional de información sobre la exposición laboral a<br />
agentes cancerígenos conocidos o supuestos (grupo 1 y grupo 2A), creado con la ayuda del programa<br />
"Europa contra el Cáncer" de la Unión Europea. Ha permitido obtener estimaciones del número de trabajadores<br />
expuestos, distribuidos por sectores industriales y por agentes cancerígenos. Incluye datos de 139 agentes<br />
evaluados por la IARC y 55 sectores industriales clasificados según la Clasificación Internacional Industrial<br />
Estándar, CITI (<strong>International</strong> Standard Industry Classification), revisión 2, y ha evaluado la exposición a estos<br />
agentes, desde 1990 hasta 1993, en los quince estados miembros de la Unión Europea (14).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
169
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
170<br />
Recientemente, se publicó una actualización de las estimaciones de prevalencia de exposición a cancerígenos<br />
en Italia, para el período 2000-2003, utilizando los datos del CAREX (15). Ese mismo sistema, con el nombre<br />
TICAREX, fue utilizado para evaluar la prevalencia de la exposición ocupacional en Costa Rica (ver recuadro<br />
correspondiente) (16). En general, en los países de la región las informaciones son fragmentadas y se refieren<br />
a grupos ocupacionales particulares o a sustancias cancerígenas específicas.<br />
Todo intento de estimar la importancia numérica del problema de los tumores de origen profesional exige<br />
prudencia, incluso si se dispone de las evaluaciones de las exposiciones, como son las procedentes de<br />
CAREX. La comunidad científica, por regla general, está de acuerdo en que se trata de un campo lleno de<br />
incertidumbres numéricas aunque pleno de evidencias.<br />
Es difícil establecer estimaciones porque dependen de:<br />
- la proporción de la población expuesta y<br />
- la magnitud del riesgo entre las personas expuestas.<br />
Infortunadamente, estos dos datos son difíciles de medir, como ya lo hemos dicho anteriormente, según<br />
situaciones específicas como son el lugar, el espacio y el tiempo.<br />
Debe considerarse que las estimaciones de las proporciones de individuos expuestos deben ajustarse y<br />
modificarse según la realidad de cada país.<br />
Un ejemplo de las diferencias que se pueden encontrar en la proporción de expuestos en diversos países,<br />
puede verse en un trabajo sobre exposición al sílice cristalino realizado en Brasil, en el cual se encontró,<br />
por medio del uso de matrices de ocupación, que la proporción de expuestos era distante de la encontrada<br />
en Costa Rica (17, 18)<br />
La exposición ocupacional a riesgos se ha documentado en varios países en desarrollo. Un ejemplo es la<br />
industria del cemento en Brasil. En este país, se ha encontrado exposición a benceno y sus derivados en<br />
las industrias metalúrgica, petroquímica y del calzado. En Chile, se ha estudiado la exposición a sílice, cobre,<br />
arsénico, oro y plata en la industria de la minería. Otros peligros potenciales, pero escasamente estudiados,<br />
son la radiación ionizante y los químicos orgánicos, incluso un gran número de pesticidas que son ampliamente<br />
utilizados en la región. Aunque existe la necesidad de estudios más detallados de la exposición laboral y su<br />
impacto en el cáncer, hay ya suficiente información para los productos como el asbesto y sílice para apoyar<br />
medidas preventivas de nivel primario.<br />
TICAREX: exposición ocupacional a cancerígenos en Costa Rica<br />
El sistema CAREX, con el nombre TICAREX, fue usado para evaluar la prevalencia de la exposición<br />
ocupacional en Costa Rica. Se consideraron 27 agentes cancerígenos y 7 grupos de plaguicidas (16). Los<br />
agentes cancerígenos con mayor número de individuos expuestos fueron: radiación solar (ver capítulo de<br />
Radiaciones ultravioleta); emisiones de diesel; paraquat y diquat; humo de tabaco ambiental;<br />
compuestos de cromo hexavalente; benceno; macozeb, maneb y zineb; clorotalonil; polvo de la madera;<br />
cuarzo (sílice cristalino); benomil; plomo y sus compuestos inorgánicos; tetracloroetileno y los<br />
hidrocarburos policíclicos aromáticos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Riesgo y exposición profesional: algunos ejemplos<br />
En la industria de refinado de níquel parece ser que las modificaciones introducidas en los procesos de<br />
fabricación han reducido sorprendentemente el riesgo de cáncer de senos maxilares y de cáncer de<br />
pulmón (19, 20), aunque no se haya podido descubrir nunca la naturaleza exacta del agente cancerígeno<br />
en cuestión. Diferentes compuestos del níquel estarían presentes en el ambiente de los talleres, pero el<br />
riesgo de cáncer se encontraría asociado a las primeras etapas del proceso de refinado, lo que conllevaría<br />
una fuerte exposición al polvo del mineral, relativamente en estado bruto. Los datos referentes a las<br />
modificaciones del proceso que han contribuido a reducir el riesgo de cáncer son poco explícitos (20).<br />
La utilización de insecticidas y de fungicidas que contienen arsénico fue abandonada en muchos países<br />
al principio de la década de los 70, gracias a una reglamentación estricta que limita la presencia de residuos<br />
de arsénico en las aguas superficiales y las capas freáticas destinadas al abastecimiento de agua potable<br />
para los humanos y para los alimentos destinados a animales. Algunos países han prohibido totalmente estos<br />
residuos de arsénico. Diversos estudios de población tipo caso-control, referentes al cáncer de pulmón,<br />
mostraron un exceso de riesgo en los agricultores expuestos potencialmente a pesticidas arsenicales (21).<br />
La utilización de materiales y productos con amianto ha sido prohibida recientemente en numerosos<br />
países europeos. En Estados Unidos, la exposición al amianto en el lugar de trabajo está rigurosamente<br />
reglamentada y la industria del amianto se ha trasladado fuera de ese país. Se ha observado que la<br />
producción de amianto en todo el mundo disminuyó a partir de los años 80; contrariamente, en algunos<br />
países subdesarrollados las cantidades de minerales y el consumo de amianto han aumentado (7). En la<br />
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, no hay una reglamentación con impedimentos para<br />
la explotación y el uso industrial del amianto. En Brasil hay diferencias en la reglamentación entre los<br />
diferentes estados y está en curso una intensa movilización de la sociedad civil que propone el destierro<br />
total del amianto. En México, aunque la importación del amianto ha disminuido, el uso de productos<br />
industriales que contienen asbesto se triplicó en los últimos 30 años y, por tanto, aumentó la<br />
presentación de mesoteliomas de pleura (22). En Argentina, la explotación mineral, la importación y la<br />
producción de artefactos con amianto han sido desterradas (23).<br />
Los modelos ajustados a edad-período-cohorte dejan entrever una regresión de la epidemia de<br />
mesoteliomas malignos en los Estados Unidos y en la Unión Europea, si bien ello no se producirá antes<br />
de finales de los años 2010-2020 (24, 25). Ningún modelo parecido nos permite aún evaluar la<br />
disminución en el tiempo de los cánceres de pulmón ligados al amianto. Actualmente, los estudios casocontrol<br />
llevados a cabo en diferentes regiones de Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega, indican<br />
que los tumores de pulmón ligados al amianto representarían entre el 5,7% y el 19% de los cánceres en<br />
los hombres (26). Esto no sorprende, ya que el 20% a 25% de los hombres nacidos en las cohortes<br />
situadas entre 1920 y 1949 estuvieron expuestos al amianto en su ambiente laboral (27). Las cohortes<br />
más expuestas (nacidas en Francia en los años 1940-49 y 1950-59) son aún demasiado jóvenes para<br />
establecer definitivamente las consecuencias de estas exposiciones.<br />
Por lo tanto, actualmente es imposible determinar cualquier disminución de la incidencia, y a posteriori<br />
de la mortalidad, de los cánceres asociados al amianto. De hecho, los tumores asociados al amianto en el<br />
mundo pueden aumentar todavía más, a causa del gran desarrollo de actividades industriales en países<br />
que no cumplen ninguna restricción legal relativa a la utilización del amianto y no adoptan ninguna<br />
medida de protección frente a estas exposiciones (6). Dada la circunstancia de que el uso del amianto<br />
está todavía presente en la mayoría de los países, puede suponerse un número creciente de casos de<br />
mesotelioma y cánceres de pulmón por esta causa en la región de América Latina y el Caribe.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
171
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
172<br />
Riesgo y exposición profesional: algunos ejemplos (cont.)<br />
El efecto del mejoramiento de las condiciones en ambientes laborales del riesgo de tumores de vejiga se<br />
estudió en una fábrica norteamericana de producción de bencidina en la que, en 1995, se desarrolló un<br />
proceso cerrado de producción de sulfato de bencidina. Entre la población expuesta que había trabajado<br />
en cualquier momento anterior a 1955, se observaron 155 casos y ningún caso entre los que trabajaron<br />
después de 1955. Sin embargo, la evidencia de este estudio es limitada porque el cáncer de vejiga de<br />
origen laboral puede tener más de 20 años de latencia (28).<br />
En Gran Bretaña se abandonaron la producción y la utilización de la beta-naftilamina, el 4-amino-bifenilo<br />
y la bencidina de principios a fines de los años 60 y en 1967 fueron prohibidas por el Carcinogenic<br />
Substances Act (ley sobre las sustancias carcinógenas). Estados Unidos, Japón y algunos países<br />
europeos siguieron el ejemplo de Gran Bretaña en el transcurso de los años 70. Por regla general, la<br />
utilización de estas sustancias para la producción de agentes colorantes fue suprimida algunos años más<br />
tarde, pero todavía sigue vigente en otros países como India, Brasil, China y países del este de Europa<br />
(29). Los estudios caso-control parecen indicar una disminución de los cánceres de vejiga en las fábricas<br />
productoras de agentes colorantes, así como en la industria donde se utilizan estos colorantes como, por<br />
ejemplo, en la textil. Esta disminución sería factible si los agentes colorantes sustitutos no fuesen<br />
cancerígenos y si, además, se discontinuase la producción de estos agentes prohibidos en los países en<br />
vías de desarrollo, así como la reimportación de sus derivados en los países desarrollados.<br />
El riesgo de cáncer de vejiga en la industria del caucho y de fabricación de cables se atribuía a la<br />
presencia de algunos antioxidantes basados en la alfa-naftilamina con rastros de beta-naftilamina. Su<br />
utilización se interrumpió en 1949. El seguimiento de las cohortes de la industria británica del caucho no<br />
ha revelado una mortalidad excesiva por cáncer de vejiga entre los obreros que empezaron a trabajar<br />
después de 1949 (29, 30). La evidencia de erradicación del riesgo se ve limitada por el largo periodo de<br />
latencia de los tumores de vejiga y por la baja sensibilidad de la mortalidad como indicador de su<br />
presentación. La producción y la utilización de la alfa-naftilamina y del fenil-beta-naftilamina se<br />
interrumpieron a finales de los años 80 en los Estados Unidos y en la Unión Europea por temor a su<br />
contaminación por la beta-naftilamina. En estos países se siguen produciendo otros sustitutos basados<br />
en mezclas de aril-parafenilenodiaminas y se sabe que estos sustitutos están contaminados con ortotoluidina<br />
y difenilenodiamina y que sus derivados pueden estar contaminados por el 4-aminobifenilo. La<br />
exposición de los trabajadores a las aminas aromáticas carcinógenas no ha podido erradicarse<br />
totalmente y este hecho podría explicar el aumento, sostenido en el mundo entero, del mayor riesgo de<br />
cáncer de vejiga en la industria del caucho (31-34), así como en algunas fábricas químicas (35). Un<br />
estudio de cohorte conducido en Brasil reveló que el riesgo de muerte por cáncer en trabajadores de la<br />
industria del caucho es más evidente en las pequeñas y medianas empresas que en las grandes (36).<br />
Los aceites modernos de engrase y de corte son producidos a base de aceites minerales procedentes<br />
del petróleo más que del carbón. Estos aceites minerales se someten a un gran refinamiento (37) a lo<br />
largo de un proceso que reduce su contenido en hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los aceites más<br />
recientes para las máquinas son sintéticos y no se hacen a base de aceites minerales. El riesgo de<br />
cáncer cutáneo entre los trabajadores de las industrias mecánicas y textiles observado en los años 50<br />
(38) ha desaparecido en general de la literatura de la medicina del trabajo. La erradicación del riesgo de<br />
cáncer de otros órganos es mucho menos evidente. Se vuelve a encontrar una elevada tasa de<br />
mortalidad del cáncer de laringe, de recto, de vejiga y, a menor escala, de colon, de próstata y de los<br />
senos faciales, en los trabajadores de la industria mecánica donde estos están en contacto con aceites<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Riesgo y exposición profesional: algunos ejemplos (cont.)<br />
de corte y de engrase (39). Además, ciertos procesos de refinamiento de los aceites minerales contienen<br />
cantidades importantes de extractos minerales aromáticos, ricos en hidrocarburos policíclicos<br />
aromáticos. Desde los años 1950, estos extractos son muy utilizados como aceite de dilución en la<br />
industria del caucho, lo que podría explicar el aumento del riesgo de cáncer de pulmón detectado<br />
actualmente en este sector (31-33). La pavimentación de las calles con capas asfálticas y la industria de<br />
la construcción en general, disponen desde hace poco tiempo de asfaltos con un bajo contenido en<br />
hidrocarburos aromáticos policíclicos. Éstos han reducido algunas exposiciones pero los datos<br />
epidemiológicos aún no manifiestan claramente una disminución subsiguiente del riesgo de cáncer (40, 41).<br />
El benceno es un factor cancerígeno probado que induce leucemias, si bien su relación con los<br />
mielomas múltiples y los linfomas no Hodgkin es menos clara (42, 43). Estas evaluaciones se basan en<br />
los niveles de las exposiciones de los años 1950 y 1960. Los niveles de exposición menores en la<br />
industria petroquímica no se asociaron a un aumento de la mortalidad por leucemia, mieloma múltiple y<br />
linfoma en este sector industrial (44, 45). Sin embargo, otros estudios muestran todavía un aumento de la<br />
mortalidad por leucemias y linfomas en los trabajadores expuestos al benceno (46). No obstante, debe<br />
tenerse en cuenta que estos estudios se realizaron en ambientes con niveles de exposición relativamente<br />
superiores, como parecen indicar los casos detectados de anemia aplástica.<br />
El humo de tabaco en el ambiente o humo pasivo es, por orden de frecuencia, la segunda forma más<br />
extendida de exposición a sustancias carcinógenas, según los estimativos del sistema CAREX (14). Sin<br />
embargo, se mostró menos expresivo en Costa Rica de acuerdo con las estimaciones del TICAREX (16).<br />
Además, se ha probado la interacción entre tabaquismo y exposiciones ocupacionales, principalmente<br />
con el amianto (47, 48). La restricción del tabaquismo en el lugar de trabajo es positiva, tanto para los<br />
fumadores activos como para los fumadores pasivos, y los lugares de trabajo representan, en efecto,<br />
lugares propicios para llevar a cabo campañas de lucha contra el tabaquismo (49).<br />
La sílice cristalina es el más reciente cancerígeno ocupacional clasificado por la IARC como<br />
definitivamente cancerígeno para los humanos (grupo 1) (50). La prevalencia de exposición ocupacional a<br />
la sílice en Costa Rica parece similar a la observada en algunos países de la Unión Europea; sin embargo,<br />
en Brasil la exposición ocupacional a la sílice es más expresiva (17). Un estudio de casos y controles en<br />
cáncer de pulmón en la zona metropolitana de Sao Paulo reveló un alto riesgo para los trabajadores<br />
empleados en la industria cerámica, en la que es potencial la exposición al sílice aumentando el riesgo<br />
de acuerdo con el tiempo de exposición (9).<br />
Estudios sobre la eficacia de las intervenciones<br />
No existe ninguna revisión sistemática sobre los resultados de las distintas intervenciones destinadas a controlar las<br />
exposiciones asociadas a los riesgos profesionales. Existe un estudio reciente relativo a la industria del caucho (31) el<br />
cual muestra que, a pesar de la evolución de la tecnología y de la química, en general, persisten los mism os riesgos<br />
de tumores observados anteriormente. Este trabajo tiene el mérito de revelar las numerosas y variadas dificultades<br />
que hay que afrontar para llegar a probar la eficacia de cualquier acción de prevención en los cánceres profesionales:<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
173
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
174<br />
- El largo período de latencia de la mayoría de los tumores en el hombre hace casi imposible sacar conclusiones<br />
de las observaciones obtenidas al poco tiempo de un determinado cambio: los trabajadores que<br />
empiezan su trabajo después de efectuarse un cambio no están expuestos al mismo riesgo de<br />
padecer de cáncer que aquéllos expuestos desde antes de la intervención.<br />
- Las observaciones seguidas a largo plazo son difíciles de realizar y su evaluación es complicada, a<br />
causa de los cambiantes patrones de la mortalidad o de la incidencia de dicha enfermedad y a posibles<br />
interacciones complejas con otras exposiciones.<br />
- A menudo, las características de la exposición son poco conocidas y están mal consignadas, por<br />
lo que es difícil evaluar la relación cuantitativa entre exposición y enfermedad. A veces, la naturaleza<br />
misma de la exposición no es bien comprendida, por lo que no se puede llegar a eliminar al agente<br />
cancerígeno del ambiente de trabajo pero sí sustituirlo por otros tan peligrosos como el sustituido.<br />
Los estudios epidemiológicos basados en la población o industriales, presentan grandes limitaciones en lo<br />
que se refiere a la evaluación de la exposición. Esta circunstancia motiva importantes dudas y grandes<br />
controversias referentes a la interpretación de las evidencias epidemiológicas.<br />
Con la reserva de las incertidumbres mencionadas previamente, puede decirse que la exposición de los<br />
trabajadores a carcinógenos en los países industrializados no está tan controlada como podría estar.<br />
Algunos riesgos ocupacionales difusos o exposiciones a cancerígenos parecen haber desaparecido o<br />
disminuido mucho en los medios industriales de Europa y de los Estados Unidos (38). Cuando la exposición<br />
ocupacional concierne a mezclas complejas y no a agentes químicos simples, sólo se logra una eliminación<br />
parcial del riesgo (51).<br />
La aplicación de la reglamentación de etiquetado y embalaje de los cancerígenos puede desempeñar un papel<br />
importante en materia de prevención. No obstante, su papel también es limitado, principalmente, porque algunos<br />
carcinógenos pueden provenir de productos de descomposición o de combustiones de estas sustancias o son<br />
ellos mismos trazas contaminantes en cantidades mínimas que escapan a la reglamentación.<br />
Un problema grave es el mantenimiento de los procesos de producción que reconocidamente conducen a la<br />
exposición a cancerígenos. Esto se agrava en los países en desarrollo, ya que con frecuencia carecen de experiencia<br />
en cuanto a la gestión de riesgos industriales y carecen de capacidad para aplicar políticas de control (6).<br />
Intervenciones eficaces: métodos y características<br />
La evidencia de la escasa eficacia de las intervenciones destinadas a controlar los riesgos de la exposición<br />
profesional a cancerígenos nos obliga a plantear las siguientes cuestiones: ¿a quién incumbe hacerse cargo<br />
de estas evaluaciones y cuál es la naturaleza de las mismas?, ¿son pruebas que indican el beneficio de la<br />
intervención o bien pruebas que señalan el peligro de la exposición? Las exposiciones profesionales pueden<br />
sufrirlas personas que no tienen la posibilidad de elegir ni tienen la libertad o la responsabilidad de aceptar<br />
o de rechazar estas exposiciones y que, casi siempre, no tienen los conocimientos básicos necesarios referentes<br />
al tema. Por consiguiente, debe ser el empleador, asesorado por equipos de técnicos, quien debe demostrar<br />
la seguridad del proceso de producción. La comprobación de una eventual nocividad de la exposición debe<br />
ser suficiente para exigir una intervención destinada a eliminar dicha exposición y todo esto debería estar<br />
bajo el control de la estructura pública.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
La prevención primaria, en lo que concierne a la exposición a cancerígenos en el lugar de trabajo, se basa<br />
en la aplicación, en el orden indicado, de las siguientes medidas básicas de higiene y seguridad en el trabajo:<br />
Eliminar la sustancia nociva (o el proceso) si es posible. En caso de no ser posible, sustituir por sustancias<br />
que no aumenten el riesgo.<br />
En caso de no poder eliminar la sustancia o proceso:<br />
a) implementar procesos totalmente cerrados para evitar la exposición;<br />
b) limitar la exposición mediante la reducción de las cantidades utilizadas, sistemas localizados de<br />
aspiración, adecuados medios de protección de los trabajadores, procedimientos correctos de limpieza, etc.<br />
Y siempre tener en cuenta que es fundamental para una eficaz prevención la información que debe darse<br />
a los trabajadores sobre todo lo referente a los riesgos.<br />
Estas medidas aspiran a reducir o, en una situación ideal, a eliminar, simultáneamente, el número de<br />
trabajadores potencialmente expuestos y su nivel de exposición. La reducción de las exposiciones es más<br />
eficaz cuando se realiza en el momento de la puesta en marcha de las industrias y de sus procesos de fabricación,<br />
y si va dirigida tanto a la protección de los trabajadores como a la de las comunidades vecinas. Por ejemplo,<br />
la eliminación de la exposición al humo de tabaco en el lugar de trabajo necesita intervenciones de prevención<br />
asociadas a políticas antitabaco y programas personalizados.<br />
A nivel local y nacional, esta prevención primaria implica la aprobación de reglamentaciones que faciliten la<br />
adopción o la aplicación de medidas preventivas. El Reino Unido fue el primer país que prohibió la producción<br />
de ciertos compuestos químicos por su carácter cancerígeno, con la aprobación de la Reglamentación de<br />
las Sustancias Carcinogénicas (Carcinogenic Substances Regulations) en 1967, la cual proscribía la<br />
beta-naftilamina, la benzidina, el 4-aminobifenilo y el 4-nitrobifenilo.<br />
Sin embargo, hasta el presente, aparte del asbesto (amianto), los cuatro agentes señalados por el Reino Unido<br />
son los únicos agentes cancerígenos cuya producción y utilización están prohibidos en la Unión Europea. No<br />
obstante, esta directiva (Directiva 90/394/CEE) incluye la clasificación y el rotulado de las sustancias químicas<br />
carcinógenas. Este rotulado va acompañado de un cierto número de restricciones en cuanto a la utilización de<br />
dichos compuestos. En los países de América Latina y el Caribe la legislación sobre la exposición a cancerígenos<br />
en los ambientes de trabajo está limitada a algunas pocas sustancias. Éste es el caso del amianto, que está<br />
prohibido en Argentina, Uruguay, Chile y El Salvador. En Brasil, hay severas restricciones de producción y uso<br />
del benceno, pero aún no hay legislación federal restrictiva sobre la mineración, producción y uso del amianto.<br />
En Brasil, estudios han identificado que también existe un aumento real del riesgo de cáncer en empresas pequeñas,<br />
como en una industria del caucho (36) y en talleres de reparación de automóviles (52). Muchas empresas pequeñas<br />
en Latinoamérica y el Caribe tienen poco capital e insuficiente estructura organizativa para implementar políticas<br />
de control de la exposición. Debe ser una continua preocupación de las instancias gubernamentales mantener<br />
programas de vigilancia en estos ambientes de trabajo que garanticen la salud de los trabajadores.<br />
La información a los trabajadores sobre los riesgos de exposición es un tema crucial. Se trata de un condicionante<br />
esencial sin el cual no pueden verificarse, por ellos mismos, la aplicación de las medidas apropiadas.<br />
La normativa de la Unión Europea sobre cancerígenos en ambientes de trabajo requiere que se dé a los<br />
trabajadores expuestos información e instrucciones sobre la conducta que deben adoptar en caso de<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
175
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
176<br />
accidentes y emergencias. En América Latina la reglamentación referente a los cancerígenos en los lugares<br />
de trabajo es, en algunos casos, muy confusa y dispersa, con leyes federales, estatales y municipales,<br />
comunicados y normas reguladoras ministeriales, particularmente de los Ministerios de Trabajo y de Salud.<br />
Se requiere implementar procedimientos claros para informar correctamente a los trabajadores sobre los<br />
riesgos y la adecuada protección.<br />
Otro punto esencial es la verificación de la aplicación de la ley por parte de los servicios públicos, especializados<br />
en la inspección de los lugares de trabajo.<br />
La identificación de personas que tienen una susceptibilidad específica ante algún tipo de exposición determinada<br />
puede ser motivo de discriminación (53, 54). Actualmente se realizan debates éticos sobre este punto, pero<br />
la inclusión de detalles de los mismos excede los objetivos de este documento.<br />
El aumento en el reconocimiento de la salud y la seguridad ocupacional por los<br />
gobiernos de América Latina y el Caribe, así como por organizaciones<br />
internacionales, forma parte importante de la salud pública.<br />
Las personas invierten una tercera parte del día o más en su trabajo, de tal manera que las condiciones<br />
laborales necesariamente tienen un fuerte efecto en su salud.<br />
Aunque la salud y la seguridad ocupacional tienen un impacto directo en más de 200 millones de<br />
trabajadores y sus familias en la región, la situación está lejos de ser adecuada, debido principalmente a<br />
tres factores. Primero, existe una carencia general de conciencia con respecto a la importancia de la<br />
seguridad y el ambiente saludable de trabajo. Segundo, los datos de accidentes, enfermedades y muertes<br />
ocupacionales tienden a subestimar la magnitud del problema. Finalmente, la región carece de la<br />
capacidad y la infraestructura ocupacional necesarias para desarrollar y sostener un ambiente de trabajo<br />
seguro y saludable. La insuficiencia de la región para implementar o reforzar leyes de seguridad apropiadas<br />
se traduce en pérdidas de la producción, salarios perdidos, gastos médicos, discapacidades y muertes.<br />
En la región, el reconocimiento de las enfermedades ocupacionales es, además, complicado por la<br />
carencia de entrenamiento de los proveedores de atención a la salud en medicina ocupacional.<br />
Se comenta que los trabajadores en América Latina y el Caribe contribuyen en mayor proporción a la<br />
totalidad de accidentes y muertes que en otras regiones del mundo. Existen varios factores que<br />
representan un efecto negativo en la seguridad en la región: la estructura del mercado laboral, la<br />
disponibilidad de recursos, los sindicatos, el nivel de exposición y el perfil de riesgo, y la presencia de<br />
grupos vulnerables en la fuerza laboral.<br />
La salud y la seguridad ocupacional en América Latina y el Caribe se encuentran aún en la infancia y<br />
existen pocos expertos disponibles, escaso equipo de seguridad y seguimiento, pocos inspectores y una<br />
reducida fuerza en comparación con las naciones desarrolladas. Los estimativos muestran que<br />
solamente 5% de la investigación en salud ocupacional en el mundo se desarrolla en países en vías de<br />
desarrollo, lo cual claramente demuestra un grave desequilibrio entre la participación de la población, la<br />
seriedad del problema y los recursos disponibles en estos países.<br />
Además, existe un subregistro importante de las enfermedades ocupacionales en la región, lo cual se debe,<br />
principalmente, a la restricción de los sistemas de recolección de datos a los lugares de empleo formal.<br />
En Latinoamérica, las industrias pequeñas son de particular importancia, especialmente las<br />
maquiladoras. Estas industrias utilizan sustancias que no están bien controladas; algunas veces, los<br />
trabajadores se exponen a riesgos que exceden, por mucho, los estándares recomendados.<br />
Fuente: www.iadb.org<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Reglamentación sobre la exposición a cancerígenos<br />
El amianto y ciertas aminas aromáticas fueron prohibidos en algunos países mucho después que se<br />
conociera su peligrosidad. El exceso de casos de cáncer de vejiga causados por la exposición a las<br />
aminas aromáticas se había sugerido por parte de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en 1921, casi<br />
50 años antes de que el Reino Unido adoptara, en 1967, la reglamentación que prohibía su utilización (UK<br />
Carcinogenic Substances Regulations). Lo mismo pasó con los altos riesgos debidos a la exposición al<br />
amianto, que se conocían más de 40 años antes de que la Unión Europea prohibiese la utilización de toda<br />
forma de amianto (55), inclusive el crisotilo (56). Varias fábricas que utilizan sustancias carcinógenas<br />
ubicadas en países que adoptaron la reglamentación han sido trasladadas a otros países en vías de<br />
desarrollo, muchas veces sin restricciones por parte del país de origen ni de las organizaciones<br />
responsables de su control (6). Por regla general, muy pocos países latinoamericanos han adoptado leyes<br />
prohibiendo los compuestos cancerígenos. Incluso, algunas naciones han intentado bloquear estos<br />
adelantos (aunque son muy limitados) en nombre de la defensa de los intereses industriales nacionales.<br />
También han recurrido a organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio,<br />
invocando la libertad de los mercados (57).<br />
La tendencia general a la reducción de los niveles umbrales de las sustancias químicas en general,<br />
incluidos los cancerígenos (58), nos hace deducir que los grados de exposición muy elevados en que se<br />
encontraban antes (59) han disminuido en el transcurso de las últimas décadas en los países más<br />
industrializados. No obstante, estos progresos son lentos. Además, la puesta en marcha de las<br />
estrategias de prevención ha encontrado dificultades, incluso la oposición abierta, por parte de las<br />
industrias implicadas (60-62). En general, las autoridades sanitarias han mostrado una cierta laxitud al<br />
aplicar la reglamentación y también, con frecuencia, las denuncias de los trabajadores ante los tribunales<br />
no han prosperado.<br />
Informaciones insuficientes<br />
Disponemos de escasa información sobre la producción y la utilización de los carcinógenos utilizados en los<br />
medios industriales. El Convenio Nº 139/74 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre "Prevención<br />
y control de los riesgos profesionales causados por sustancias o agentes carcinógenos", adoptado en 1974,<br />
recomienda la elaboración de registros de aquellos trabajadores expuestos laboralmente a cancerígenos.<br />
En los años 2002 y 2003, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina, actuó para dar cumplimiento<br />
a dicha resolución de la OIT. Así, dispuso el funcionamiento de un 'Registro de Sustancias y Agentes<br />
Carcinógenos' (63) que incluye, fundamentalmente, una actualización de listados de dichas sustancias y<br />
agentes, y de los empleadores que los produzcan, importen o utilicen; quienes, también, deben conservar<br />
las historias clínicas de los trabajadores potencialmente expuestos por un periodo de 40 años luego del<br />
cese de la actividad laboral de los mismos. Ejemplos como éste deberían difundirse en todo el resto del<br />
continente puesto que estos registros (si son construidos y mantenidos con criterios científicos y rigurosos)<br />
podrían ser útiles en la vigilancia epidemiológica y (a través de estudios bien diseñados y epidemiólogos<br />
capacitados) permitirían establecer vínculos entre los datos de mortalidad y de incidencia. Además, si los<br />
datos sobre el número de expuestos fueren cuantitativos, la eficacia sería aún mayor.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
177
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
178<br />
Los amplios estudios efectuados sobre las exposiciones laborales en la industria, tales como los realizados<br />
a mitad de los años 1970 y de los años 80 por parte del Instituto Nacional de Seguridad de la Salud del<br />
Trabajo de los Estados Unidos (NIOSH) (64), no se han repetido en los años 90. En Europa, tampoco se ha<br />
planteado la puesta al día del estudio CAREX. Para América Latina y el Caribe, poco se conoce sobre la<br />
prevalencia de la exposición ocupacional a carcinógenos y ésta es, tal vez, la principal tarea que debe<br />
enfrentarse para obtener una base de conocimiento para que las acciones de vigilancia en salud se puedan<br />
implementar de forma eficiente en los países de esta región.<br />
También, se requiere un sistema de información sobre las cantidades de sustancias químicas, incluidos los<br />
agentes cancerígenos, producidas o importadas cada año en los países de América Latina y el Caribe. Una<br />
reglamentación referente a los cancerígenos presentes en los lugares de trabajo requiere un registro<br />
sistemático del tipo y el grado de exposición para cada industria, documento que está destinado a evaluar<br />
los riesgos. La puesta en marcha de esta medida permitiría obtener los datos necesarios para el seguimiento<br />
en el tiempo de las distintas tendencias de las exposiciones y permitiría evaluar la eficacia de las intervenciones<br />
preventivas, incluso de las políticas de prevención. Este seguimiento necesitaría, sin embargo, esfuerzos<br />
coordinados para la recolección y el análisis de los datos, bajo la dirección de las autoridades públicas o de<br />
organismos de investigación.<br />
El número de sustancias químicas con propiedades carcinógenas que conocemos está muy alejado del<br />
número de sustancias utilizadas en la industria. La mayoría de ellas nunca ha sido sometida a pruebas o no<br />
se ha evaluado de una manera adecuada. Existe una tendencia mayor a realizar estudios epidemiológicos<br />
relativos a sustancias ya conocidas, descuidando el estudio de las nuevas. Incluso, rara vez se analizan los<br />
compuestos cuyos datos procedentes de la experimentación animal hacen sospechar que poseen capacidad<br />
carcinógena.<br />
El interés de la mayoría de los laboratorios es invertir en campos más prometedores, como es la genética.<br />
Actualmente, existen más posibilidades de recibir financiamiento dedicándose a investigaciones<br />
epidemiológicas ya en marcha que arriesgándose en estos nuevos campos, lo cual explicaría las carencias<br />
en estos conocimientos. La inversión de tales tendencias precisa que los organismos de financiamiento,<br />
que intervienen en los programas de salud pública, modifiquen sus prioridades y estrategias. La epidemiología<br />
molecular, juntamente con los experimentos a largo plazo en animales de laboratorio, podría contribuir a la<br />
identificación de nuevas sustancias carcinógenas, disminuyendo el período de latencia necesario para<br />
observar los efectos de una exposición. Esto permitiría, también, reducir el número de observaciones necesarias<br />
para detectar aumentos significativos de resultados específicos y suministrar sugerencias sobre los mecanismos<br />
implicados. No obstante, no existe consenso en cuanto a la interpretación de los resultados relativos a<br />
indicadores moleculares en ausencia de las pruebas epidemiológicas. La identificación de efectos genotóxicos<br />
en la especie humana debe ser suficiente para tomar medidas de prevención.<br />
Existen en curso algunos estudios experimentales, como los de uso de la tomografía helicoidal para la<br />
identificación de tumores de pulmón para el diagnóstico temprano de tumores causados por exposiciones<br />
laborales en trabajadores. Sin embargo, especialmente teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas<br />
de los países latinoamericanos, el alto costo de estas técnicas y su discutida especificidad hacen que la<br />
aplicación de estos métodos no sea aún recomendable.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Conclusiones y recomendaciones<br />
Una reglamentación relacionada con el etiquetaje y embalaje de las sustancias peligrosas es una necesidad<br />
en los países latinoamericanos y caribeños. Lo ideal sería una etiquetaje uniforme para la comercialización<br />
local y para el comercio entre países.<br />
Los conocimientos científicos deberían traducirse sin demora en intervenciones adecuadas. Igualmente, se<br />
deberían desanimar, con medidas estrictas, todas las transferencias de actividades de riesgo hacia países<br />
con niveles de protección inadecuados.<br />
Las investigaciones en estos campos deberían ser financiadas con más fondos públicos e inscribirse dentro<br />
de un conjunto de esfuerzos internacionales coordinados y centrados en:<br />
la identificación de los riesgos (sustancias carcinógenas), gracias a estudios experimentales sistemáticos y a<br />
estudios epidemiológicos de las exposiciones ocupacionales;<br />
la evaluación de los mismos con:<br />
- estudios de cohortes y estudios caso-control;<br />
- investigaciones de modelos para la extrapolación cuantitativa de los datos experimentales al hombre;<br />
- la descripción de las exposiciones mediante:<br />
a. el incremento sistemático de la prevalencia en cada país y de su tendencia temporal;<br />
b. el registro sistemático de los posibles trabajadores expuestos;<br />
c. el relevo sistemático de los usos secundarios de estas sustancias, de los materiales<br />
industriales derivados de las mismas, de su disposición y destino final para analizar<br />
la posible contaminación fuera del ambiente laboral).<br />
Implementación de políticas de ambientes libres de humo<br />
La implementación de políticas de ambientes libres de humo en las oficinas de gobierno será útil para<br />
expandir los ambientes libres de humo a otros lugares de trabajo. El refuerzo de la prohibición de fumar<br />
en los hospitales debería ser un requisito para la acreditación de las instituciones sanitarias. Los niveles<br />
de nicotina encontrados en los bares y restaurantes suponen un riesgo para la salud de los trabajadores<br />
que están continuamente expuestos a humo de tabaco ambiental. Hay que tomar las medidas necesarias<br />
para lograr que todos los centros de trabajo estén libres de humo.<br />
Con respecto a las acciones especificas del estado, es necesario fortalecer los programas de vigilancia en<br />
salud sobre la exposición a cancerígenos en los ambientes laborales en los países donde existe alguna<br />
reglamentación e implementar legislaciones donde no las hay. Deberían considerarse, en primer término,<br />
los carcinógenos definitivamente probados para los humanos (grupo 1) de acuerdo con la clasificación de<br />
la IARC y, eventualmente, los del grupo 2A y 2B. Es recomendable consultar las revisiones sistemáticas que<br />
realiza la IARC sobre todos los agentes encontrados en los medios laborales, particularmente agentes físicos<br />
y biológicos, y las circunstancias que ocasionan su exposición (13). Estas listas pueden servir de referencia<br />
para propuestas de intervención primaria.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
179
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
180<br />
Además, se debería establecer un riguroso control para que, en las industrias donde se hayan identificado<br />
circunstancias que generan mayor número de casos de cáncer, se apliquen formas de producción que<br />
excluyan la utilización de cancerígenos conocidos y se apliquen estrategias para ejercer efectivamente el<br />
control de la exposición.<br />
En el contexto general del cáncer de origen laboral, las organizaciones de los trabajadores, los ámbitos<br />
académicos y las ONG tienen un rol en numerosos campos, como:<br />
- presionar a los organismos internacionales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC),<br />
con el fin de lograr que estos organismos den una importancia suficiente a la protección de los trabajadores<br />
y del ambiente;<br />
- financiar la investigación experimental y epidemiológica dedicada a los cancerígenos presentes en<br />
los lugares de trabajo;<br />
- promocionar y financiar estudios sobre la amplitud y el grado de exposición frente los cancerígenos;<br />
- participar en la difusión de las informaciones sobre los resultados de las intervenciones de prevención<br />
que se pongan en marcha;<br />
- responsabilizar a las organizaciones públicas nacionales encargadas de la salud y de la seguridad<br />
en el trabajo para el cumplimiento de las leyes o la promoción de las más estrictas normas de protección;<br />
- promover el debate público y profesional sobre la protección de los trabajadores;<br />
- cooperar con los sindicatos con el fin de mejorar la información y la sensibilización de los trabajadores<br />
en relación con los cancerígenos presentes en los lugares de trabajo y en el conocimiento de la<br />
existencia de medidas de protección.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía<br />
1. Pearce N, Boffetta P, Kogevinas M. <strong>Cancer</strong>. Introduction. En: Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4<br />
ed., vol. 1. Geneva: <strong>International</strong> Labour Office; 1998.<br />
2. Doll R, Peto R. The causes of cancer: quantitative estimations of avoidable risks of cancer in the United States today.<br />
New York: Oxford University Press; 1981.<br />
3. Vineis P, Simonato L. Proportion of lung and bladder cancers in males resulting from occupation: a systematic approach.<br />
Arch Environ Health. 1991;46:6-15.<br />
4. Merletti F, Richiardi L, Boffetta P. Proportion of lung cancer attributable to occupation. Epidemiol Prev. 1999;23:327-<br />
32. (en Italiano)<br />
5. Castleman BI, Navarro V. <strong>International</strong> mobility of hazardous products, industries and wastes. An Rev Public Health.<br />
1987;8:1-19.<br />
6. Jeyaratnam J. Transfer of hazardous industries. En: Pearce N, Matos E, Vainio H et al. (eds). Occupational cancer in<br />
developing countries. Lyon: IARC Press; 1994. p.23-9.<br />
7. Kogevinas M, Boffetta P, Pearce N. Chapter 5. Occupational exposure to carcinogens in developing countries. En:<br />
Pearce N, Matos E, Vainio H, Boffetta P, Kogevinas M (eds.). Occupational cancer in developing countries. IARC<br />
Scientific Publications No 129. Lyon: IARC Press; 1994. p.63-91.<br />
8. Iscovich J, Castelletto R, Esteve J, Muñoz N, Colanzi R, Coronel A, Deamezola I, Tassi V, Asrlan A. Tobacco smoking,<br />
occupational exposure and bladder cancer in Argentina. Int J <strong>Cancer</strong>. 1987;40:734-40.<br />
9. Wünsch Filho V, Moncau JEC, Mirabelli P, Boffetta P. Occupational risk factors of lung cancer in São Paulo, Brazil.<br />
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 1998;24:118-24.<br />
10. Pezzotto SM, Poletto L. Occupation and histopathology of lung cancer: a case-control study in Rosario, Argentina.<br />
American Journal of Industrial Medicine. 1999;36:437-43.<br />
11. Matos El, Vilensky M, Mirabelli D, Boffetta P. Occupational exposures and lung cancer in Buenos Aires, Argentina.<br />
J Occup Environ Med. 2000;42:653-9.<br />
12. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA <strong>Cancer</strong> J Clin. 2005;55:74-108.<br />
13. IARC. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong> http://monographs.iarc.fr/monoeval/grlist.html<br />
14. Kauppinen T, Toikkanen J, Pedersen D et al. Occupational exposure to carcinogens in the European <strong>Union</strong>. Occup<br />
Environ Med. 2000;57:10-8.<br />
15. Mirabelli D, Kauppinen T. Occupational exposures to carcinogens in Italy: an update of CAREX database. Int J Occup<br />
Environ Health. 2005;11:53-63.<br />
16. Partanen T, Chaves J, Wesseling C, Chaverri F, Monge P, Ruepert C et al. Workplace carcinogen and pesticide exposures<br />
in Costa Rica. Int J Occup Environ Health. 2003;9:104-11.<br />
17. Ribeiro FSN. Exposição ocupacional à sílica no Brasil: tendência temporal, 1985 a 2001. São Paulo, 2004. [Tese de<br />
Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP].<br />
18. Ribeiro FSR, Camargo EA, Wünsch-Filho V. Delineamento e validação de matriz de exposição ocupacional à sílica.<br />
Revista de Saúde Pública. 2005;39:18-26.<br />
19. Doll R, Mathews JD, Morgan LG. <strong>Cancer</strong>s of the lung and nasal sinuses in nickel workers: a reassessment of the<br />
period of risk. Br J Ind Med. 1977;34:102-5.<br />
20. Peto J, Cuckle H, Doll R et al. Respiratory cancer mortality of Welsh nickel refinery workers. En: Sunderman FW<br />
Jr. (ed.). Nickel in the human environment, IARC Scientific Publications No. 53. Lyon: IARC Press; 1984. p.37-46.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
181
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
182<br />
21. Ronco G, Ciccone G, Mirabelli D et al. Occupation and lung cancer in two industrialized areas of northern Italy. Int<br />
J <strong>Cancer</strong>. 1988;41:354-8.<br />
22. Aguilar-Madrid G, Juarez-Perez CA, Markowitz S, Hernandez-Avila M, Sanchez Roman FR, Vazquez Grameix JH. Globalization<br />
and the transfer of hazardous industry: asbestos in Mexico, 1979-2000. Int J Occup Environ Health 2003, 9:272-79<br />
23. Rodríguez EJ. Asbestos banned in Argentina. Int J Occup Environ Health. 2004;10:2002-8.<br />
24. Peto J, Decarli A, La Vecchia C et al. The European mesothelioma epidemic. Br J <strong>Cancer</strong>. 1999;79:666-72.<br />
25. Price B. Analysis of current trends in United States mesothelioma incidence. Am J Epidemiol. 1997;145:211-8.<br />
26. Albin M, Magnani C, Krstev S et al. Asbestos and cancer: an overview of current trends in Europe. Environ Health<br />
Perspect. 1999;107(suppl.2):289-98.<br />
27. Goldberg M, Banaei A, Goldberg S et al. Past occupational exposure to asbestos among men in France. Scand J<br />
Work Environ Health. 2000;26:52-61.<br />
28. Ferber KH, Hill WJ, Cobb DA. An assessment of the effect of improved working conditions on bladder tumor incidence<br />
in a benzidine manufacturing facility. Am Ind Hyg Assoc J. 1976;37:61-8<br />
29. IARC. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals<br />
to man, Vol 29, Some industrial chemicals and dyestuffs. Lyon: IARC Press; 1982. p.153-4.<br />
30. Parkes HG, Veys CA, Waterhouse JAH et al. <strong>Cancer</strong> mortality in the British rubber industry. Br J Ind Med. 1982;39:209-20.<br />
31. Kogevinas M, Sala M, Boffetta P et al. <strong>Cancer</strong> risk in the rubber industry: a review of the recent epidemiological<br />
evidence. Occup Environ Med. 1998;55:1-12.<br />
32. Mundt KA, Weiland SK, Bucher AM et al. An occupational cohort mortality study of women in the German rubber<br />
industry: 1976 to 1991. J Occup Environ Med. 1999;41:807-12.<br />
33. Straif K, Weiland SK, Werner B et al. Workplace risk factors in the German rubber industry: part 2. Mortality from<br />
non-respiratory cancers. Occup Environ Med. 1998;55:325-32.<br />
34. Straughan JK, Sorahan T. Cohort mortality and cancer incidence survey of recent entrants (1982-91) to the United<br />
Kingdom rubber industry: Preliminary findings. Occup Environ Med. 2000;57:574-6.<br />
35. Sorahan T, Hamilton L, Jackson JR. A further cohort study of workers employed at a factory manufacturing chemicals<br />
for the rubber industry, with special reference to the chemicals 2-mercaptobenzothiazole (MBT), aniline, phenyl-beta-naphthylamine<br />
and o-toluidine. Occup Environ Med. 2000;57:106-15.<br />
36. Neves H, Moncau JEC, Kaufamann PR, Wünsch Filho V. Mortalidade por câncer em trabalhadores da indústria da<br />
borracha na Região Metropolitana de São Paulo. Revista de Saúde Pública 2006;40:271-9.<br />
37. IARC. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals<br />
to man, Vol 33, Polynuclear aromatic hydrocarbons, Part 2: Carbon blacks, mineral oils (lubricant base oils and derived<br />
products) and some nitroarenes. Lyon: IARC Press; 1984. p.95-6.<br />
38. Cruiskshank CND, Squire JR. Skin cancer in the engineering industry from the use of mineral oil. Br J Ind Med. 1950;7:1-11.<br />
39. Tolbert PE. Oils and cancer. <strong>Cancer</strong> Causes Control. 1997;8:386-405.<br />
40. Boffetta P, Burstyn I, Partanen T et al. <strong>Cancer</strong> mortality among European asphalt workers: an international epidemiological<br />
study. II: Exposure to bitumen fume and other agents. Am J Ind Med. 2003;43:28-39.<br />
41. Melius J. Asphalt -a continuing challenge. Am J Ind Med. 2003;43:235-6.<br />
42. Rinsky RA, Smith AB, Hornung R et al. Benzene and leukemia, an epidemiologic risk assessment. N Eng J Med. 1987;316:1044-50.<br />
43. Savitz DA, Andrews KW. Review of the epidemiologic evidence on benzene and lymphatic and haematopoietic cancers.<br />
Am J Ind Med. 1997;31:287-95.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
44. Raabe GK, Wong O. Leukemia mortality by cell type in petroleum workers with potential exposure to benzene.<br />
Environ Health Perspect. 1996;194 (suppl.6):1381-92.<br />
45. Wong O, Raabe GK. Non-Hodgkin's lymphoma and exposure to benzene in a multinational cohort of more than<br />
308,000 petroleum workers, 1937 to 1996. J Occup Environ Med. 2000;42:554-68.<br />
46. Hayes RB, Yin S, Rothman N et al. Benzene and lymphohematopoietic malignancies in China. J Toxicol Environ Health.<br />
2000;61:419-32.<br />
47. Erren TC, Jacobsen M, Piekarski C. Synergy between asbestos and smoking on lung cancer risk. Epidemiology.<br />
1999;10:405-11.<br />
48. Lee PN. Relation between exposure to asbestos and smoking jointly and the risk of lung cancer. Occup Environ Med.<br />
2001;58:145-53.<br />
49. Heloma A, Jaakkola MS, Kahkonen E et al. The short-term impact of national smoke-free workplace legislation on<br />
passive smoking and tobacco use. Am J Public Health. 2001;91:1416-8.<br />
50. IARC. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. Silica, some silicates, coal dusts and para-aramid fibrils. Lyon:<br />
IARCPress; 1997. (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol. 68).<br />
51. Evanoff BA, Gustavsson P, Hogstedt C. Mortality and incidence of cancer in a cohort of Swedish chimney swe eps:<br />
an extended follow-up study. Br J Ind Med. 1993;50:450-9.<br />
52. Andreotti M, Rodrigues AN, Cardoso LMN, Figueiredo RAO, Eluf Neto J, Wünsch Filho V. Ocupação e câncer de<br />
cavidade oral e orofaringe. Cadernos de Saúde Pública 2006;22:543-52.<br />
53. Burke W, Atkins D, Gwinn M et al. Genetic test evaluation: information needs of clinicians, policy makers, and the<br />
public. Am J Epidemiol. 2002;156:311-8.<br />
54. Vineis P, Schulte P, McMichael AJ. Misconceptions about the use of genetic tests in populations. Lancet. 2001;357:709-12.<br />
55. Doll R. Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br J Ind Med. 1955;12:81-6.<br />
56. European Commission. Directive 1999/77/EC. Off J 1999; L207:18-20.<br />
57. WTO. World Trade Organization. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/distab_e.htm<br />
58. Ziem GE, Castleman BJ. Threshold limit values: historical perspectives and current practice. J Occup Med. 1989;31:910-8.<br />
59. Stewart A, Witts LJ. Chronic carbon tetrachloride intoxication. Br J Ind Med. 1944;1:11-9.<br />
60. Carter LJ. Dispute over cancer risk quantification. Science. 1979;203:1324-5.<br />
61. Infante PF. Benzene and leukemia: the 0.1 ppm ACGIH proposed threshold limit value for benzene. Appl Occup<br />
Environ Hyg. 1992;7:253-62.<br />
62. Occupational Safety and Health Agency. http://www.osha.gov<br />
63. www.srt.gov.ar/nvaweb/normativa/normas.asp<br />
64. Greife A, Young R, Carroll M et al. National Institute for Occupational Safety and Health general industry occupational<br />
exposure databases: their structure, capabilities, and limitations. Appl Occup Environ Hyg. 1995;10:264-9.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
EXPOSICION<br />
PROFESIONAL<br />
183
Radiaciones<br />
ultravioleta<br />
10
10 Radiaciones ultravioleta<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Christine Defez<br />
Anne Stoebner-Delbarre<br />
Dora Loria<br />
Enrique Barrios<br />
Agradecemos a<br />
Fernando Stengel<br />
Ruben Piacentini<br />
Resumen<br />
Los programas de prevención que se han implementado para<br />
reducir la exposición solar han aumentado la conciencia de las<br />
poblaciones a las que estaban dirigidos pero las actitudes, en<br />
cambio, se han modificado menos de lo esperado.<br />
En Australia, país en donde se implementaron las campañas de<br />
prevención de mayores dimensiones, se observó una disminución<br />
de la incidencia después de 15 años de la intervención en la<br />
población. Las campañas de identificación temprana (por tamizaje<br />
o por diagnóstico precoz) también contribuyeron a la sensibilización<br />
de la población y al mejoramiento de la capacidad de los profesionales<br />
en materia de diagnóstico. Esto trajo como consecuencia una<br />
disminución de la gravedad de los cuadros clínicos de los melanomas<br />
en el momento del diagnóstico, con el consiguiente aumento del<br />
tiempo medio de supervivencia de los pacientes.<br />
Sin embargo, no se ha demostrado completamente que los programas<br />
masivos de tamizaje sean eficaces. Los efectos benéficos se pueden<br />
obtener más rápidamente si se implementa el diagnóstico precoz<br />
gracias a la información del público y a la formación de los profesionales.<br />
A largo plazo, se podría reducir la incidencia por la puesta<br />
en marcha de programas que incluyan intervenciones globales<br />
dirigidas específicamente a niños y adolescentes.<br />
En particular, en Latinoamérica, en donde coexisten poblaciones<br />
fenotípicamente tan diversas, es importante la labor que pueden<br />
hacer los registros de cáncer para conocer la incidencia de este<br />
tipo de cáncer y contar con una herramienta que mida la eficacia<br />
de los programas de intervención en las poblaciones en las que<br />
se implementen tales medidas.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
185
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
186<br />
Radiaciones ultravioleta<br />
Radiaciones ultravioleta y cáncer:<br />
carga de la enfermedad y factores de riesgo<br />
Entre los diversos factores de riesgo identificados para el cáncer de piel, la exposición a las radiaciones<br />
ultravioleta (UV) es el principal (1). Otros factores de riesgo son las radiaciones ionizantes y ciertos<br />
compuestos químicos (arsénico, alquitrán y aceites minerales) generalmente encontrados en exposiciones<br />
ocupacionales (ver el capítulo sobre Exposiciones ocupacionales). Estos factores ambientales interactúan<br />
con los diversos fenotipos cutáneos (ver recuadro correspondiente) y dan origen a diferentes niveles de<br />
riesgo.<br />
Los dos tipos principales de tumores de piel son el carcinoma y el melanoma. Los carcinomas basocelulares<br />
y espinocelulares son los más frecuentes. Los melanomas son mucho menos frecuentes, pero su evolución<br />
puede ser de mucho peor pronóstico.<br />
En las poblaciones europeas, la incidencia de tumores cutáneos ha ido aumentando drásticamente en los<br />
últimos 50 años (figura 1).<br />
En Latinoamérica, según los últimos datos de 11 registros de tumores (provenientes de 9 países), el rango<br />
de las tasas de incidencia de melanoma, estandarizadas por la población estándar mundial, es de 0,4 a 6,2<br />
por 100.000 individuos, mientras que la variación de las tasas de incidencia de los tumores de piel de tipo<br />
diferente al melanoma entre los distintos países es mucho mayor: 0,4 a 169,5 por 100.000 individuos (2).<br />
Fenotipos cutáneos<br />
Tipo Quemaduras Bronceado Color de Cabello Color de Ojos<br />
I Siempre Nunca Rojo o Rubio Claro<br />
II Siempre Ligero Rubio o Castaño claro Claro<br />
III A veces Siempre Rubio o Castaño Cualquiera<br />
IV, V Raramente Siempre Castaño o Negro Marrón o Negro<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Christine Defez<br />
Anne Stoebner-Delbarre<br />
Dora Loria<br />
Enrique Barrios
Figura 1. Incidencia de tumores cutáneos para los países Europeos<br />
TAE (Tasa ajustada por edad)<br />
TAE (Tasa ajustada por edad)<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Hombres<br />
1973 1980 1985 1990 1995 2000<br />
Años<br />
Mujeres<br />
1973 1980 1985 1990 1995 2000<br />
Años<br />
Finlandia Noruega Suecia Escocia Francia España Dinamarca ex RDA<br />
La relación entre exposición a radiaciones UV, fenotipo cutáneo y cáncer de piel puede resumirse del siguiente modo (3-6):<br />
El riesgo para carcinoma basocelular es mayor para las personas con fenotipo cutáneo claro (riesgo relativo=2 a 3),<br />
con poca capacidad de broncearse, y para aquéllas expuestas intensamente a radiaciones UV durante la infancia.<br />
Los individuos más susceptibles a los carcinomas espinocelulares son aquellos con fenotipos para los<br />
cuales es muy difícil broncearse y que presentan un nivel bajo de pigmentación, particularmente los<br />
pelirrojos y de piel clara. Debe también tenerse en cuenta que la duración a la exposición en toda<br />
la vida juega un papel importante (5). El riesgo relativo varía de 3 a 7, según la asociación entre estos<br />
factores.<br />
En el caso de individuos con fenotipo cutáneo sensible (piel clara y con dificultad de bronceado),<br />
existen fundadas demostraciones del rol causal de las radiaciones UV en el desarrollo de melanomas.<br />
El riesgo aumenta con la exposición a los rayos solares durante la infancia (el riesgo relativo va de 3 a 5) (6).<br />
Los tumores cutáneos se pueden diagnosticar precozmente por un simple examen visual. El número de<br />
defunciones relacionadas con melanoma es proporcional al estadio de desarrollo del tumor, particularmente<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
187
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
188<br />
al espesor de la lesión. En efecto, la tasa de supervivencia a 5 años es mayor del 95% para lesiones de<br />
menos de 0,75 mm de espesor, 44% para lesiones de más de 4 mm, 30% para el melanoma nodular (gran<br />
espesor) y 10% para el melanoma metastático (7).<br />
Los otros tipos de tumores cutáneos raramente llevan a la muerte, pero también en estos casos, el<br />
diagnóstico temprano puede reducir la morbilidad y los costos asociados. Los carcinomas basocelulares<br />
crecen lentamente, pero un diagnóstico tardío puede traducirse en formas muy extensas para las cuales es<br />
prácticamente imposible realizar el tratamiento (8). Los carcinomas espinocelulares son fácilmente detectables<br />
gracias a la presencia de lesiones precursoras, como las queratosis actínicas. El desarrollo de estos carcinomas<br />
es progresivo y, en ausencia de tratamiento, aproximadamente en 2% de los casos aparecen las metástasis (9).<br />
Radiaciones UV y ozono<br />
La cantidad de radiaciones UV que llegan a la superficie terrestre varía de acuerdo con el ángulo del<br />
cénit, la columna de ozono, la contaminación atmosférica (fase gaseosa y particulada), la época del año y<br />
la nubosidad. En el sur del continente americano, los rayos solares llegan en forma angular, es decir,<br />
recorren mayor camino por la atmósfera que en su recorrido sobre la línea del Ecuador, y gran parte son<br />
absorbidos. El agua, la arena y la nieve reflejan los rayos UV y pueden intensificarlos; las variaciones<br />
sistemáticas de cualquiera de estos factores pueden modificar la radiación.<br />
Los resultados completos de un importante estudio, llamado Intersun, diseñado para cuantificar la<br />
relación entre las radiaciones solares ambientales y la aparición de efectos sobre la salud, aún no están<br />
disponibles (51).<br />
La radiación que llega a la superficie terrestre depende, entonces, no sólo del grosor de la capa de ozono<br />
sino de la cantidad de radiación que penetra por este escudo protector. Ésta es especialmente alta en<br />
primavera en la zona sur del continente americano, cercana al estrecho de Magallanes.<br />
Volviendo al tema del ozono, hace ya diversas décadas se ha observado una disminución de su<br />
concentración en la atmósfera. Por una parte, se observó una disminución global, cerca del 4% cada<br />
década, no uniforme ni en el planeta ni a lo largo del año, con una pronunciada disminución, sobre el<br />
continente antártico y zonas vecinas. Esta disminución, que comienza a fines de invierno y se prolonga<br />
durante la primavera, se denominó "agujero de ozono". Finalizada la primavera, las concentraciones de<br />
ozono vuelven a sus valores normales (52). El agujero de ozono, que se presenta en el extremo sur del<br />
continente americano, se produce como resultado de dos factores naturales: a) la formación del vórtice<br />
polar antártico (región de la estratosfera rodeada de intensos vientos) y b) la presencia de determinado<br />
tipo de nubes, y uno antropogénico (los compuestos halocarbonados, en particular, los<br />
clorofluorocarbonos). Después de la gradual eliminación de los clorofluorocarbonos (Protocolo de<br />
Montreal 1987), los niveles de contaminación no han aumentado, pero algunos cambios en la atmósfera<br />
han facilitado reacciones químicas que permiten que sustancias contaminantes destruyan al ozono y es<br />
muy probable que aún continúe la tendencia a la disminución de la capa de ozono.<br />
No hay uniformidad de criterios sobre una posible asociación entre la existencia del "agujero" y un<br />
aumento de cáncer de piel en la zona. De todos modos, la cantidad de energía diaria acumulada que<br />
llega a la tierra luego de atravesar la capa de ozono y las nubes en lugares australes del continente<br />
(como en Ushuaia), no se acerca siquiera a la cantidad de UV que llega a lugares más centrales y más<br />
poblados (como Buenos Aires) durante el verano ni a la que llega a San Diego (53).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Programas para reducir la exposición a los rayos solares<br />
Esta revisión se basa en el análisis de 27 estudios de prevención publicados entre 1982 y 2002, de los cuales<br />
12 fueron ensayos aleatorios controlados, 5 no aleatorios pero que incluían un grupo control y 10 sin un<br />
grupo control. Los programas de protección frente a los rayos solares se han aplicado en forma amplia<br />
(ciudad, región, país) y en comunidades restringidas (escuelas, ámbito profesional) o en poblaciones<br />
específicas (por ejemplo, viajeros y madres de recién nacidos). El objetivo de todos los programas fue<br />
cambiar la conciencia, las actitudes, las intenciones y los comportamientos de una determinada población<br />
con respecto a la exposición a los rayos solares.<br />
Los métodos de acción comprendieron esencialmente la difusión de la información a través de los medios<br />
de comunicación (radio, televisión y periódicos) o la distribución de otras herramientas como historietas,<br />
CD-ROM, videos, folletos, diapositivas y, también, artículos promocionales para la protección solar (10-31).<br />
En algunos programas se distribuyeron dispositivos para la protección frente al sol como parasoles o<br />
sombrillas, sombreros, pantallas y trajes de baño de una sola pieza (14, 17, 21, 23, 32). Dentro de un<br />
programa dirigido a profesionales, se organizaron sesiones formativas bajo la forma de conferencias de 30<br />
a 45 minutos (33) o de sesiones de educación sanitaria de 3 horas (34).<br />
Se han encontrado diferencias entre los diversos estudios, tanto en los instrumentos usados como en los métodos<br />
de evaluación. La mayoría se basó en cuestionarios autoadministrados o entrevistas telefónicas para evaluar los<br />
conocimientos, las actitudes y los comportamientos. Las escalas de evaluación usadas fueron validadas por 9<br />
autores (12, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36). Otros estudios han evaluado la incidencia de nevos y de efélides<br />
después del inicio del programa. En un estudio sobre la protección frente a los rayos solares realizado en una<br />
escuela, el comportamiento real de protección se observó visualmente y, por lo tanto, se valoró.<br />
El impacto de los programas se midió inmediatamente después del programa mismo o después de un período<br />
relativamente largo. La mitad de los estudios incluyeron un período de evaluación de 2 a 4 meses, y el período<br />
más largo fue de 4 años.<br />
Hay ropas y ropas…<br />
No todos los tejidos ofrecen la misma protección. Las fibras sintéticas protegen más que las<br />
naturales. La protección contra la radiación UV depende del espacio entre las fibras y de la densidad<br />
de la trama. La protección disminuye cuando la vestimenta está mojada, tiene colores livianos o está<br />
arrugada. En la actualidad, se encuentran disponibles tejidos químicamente tratados. La manera<br />
como se cuantifican internacionalmente las prendas por sus beneficios protectores es mediante la<br />
unidad UPF (ultraviolet protection factor), que indica cuántas veces más dicha prenda protege a la<br />
piel de un eritema respecto a cuando la piel está desnuda, es decir, es el factor multiplicativo de<br />
tiempo de exposición que puede tener una persona usando la prenda, contra la exposición sin ella,<br />
por ejemplo, una UPF 50 permite que sólo 1/50 de la radiación UV pase a través de la prenda.<br />
Es importante que se avance en la difusión de la fabricación de prendas confeccionadas con estos<br />
tejidos y que se establezcan las condiciones para que estén al alcance de toda la población, sin<br />
limitaciones por niveles socioeconómicos.<br />
El favorecer esta nueva herramienta de protección es también una acción en la que las ONG pueden<br />
ejercer su influencia.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
189
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
190<br />
Impacto de los programas de protección frente a los rayos solares<br />
Aumento del conocimiento: Todos los estudios han observado, inmediatamente después de programas de 1 a 28<br />
semanas de duración, un aumento notable del conocimiento, tanto entre los niños como entre los adultos. El único<br />
estudio efectuado en una guardería infantil mostró un aumento significativo en el conocimiento y en la comprensión<br />
de los mensajes, en las 2 a 7 semanas posteriores al programa (29). También algunos estudios realizados en escuelas<br />
primarias han mostrado un aumento del conocimiento (20, 22, 26). Hornung et al. (26) observaron la ventaja de un<br />
programa con un CD-ROM interactivo respecto al uso de programas tradicionales, pero este último grupo mostró<br />
diferencias mínimas respecto del grupo sobre el que no se había realizado ninguna intervención.<br />
También los estudios realizados entre jóvenes en los primeros años de las escuelas secundarias mostraron un aumento<br />
de los conocimientos (11, 12). Hughes et al. (11) registraron mayor puntaje para las mujeres que para los hombres. En<br />
dicho estudio no se vieron diferencias significativas entre los distintos tipos de intervención. Entre los estudiantes de<br />
escuelas secundarias superiores (30) el aumento del conocimiento se correlacionó significativamente con el hecho de<br />
tomar precauciones contra los efectos negativos de la luz solar y al uso más frecuente de cremas con protección solar.<br />
En los estudios hechos con personal de centros recreativos de la isla de Oahu en Hawai (35) y con empleados<br />
de una compañía australiana de electricidad que trabajaban al aire libre (33), se observó que el grupo en el<br />
que se realizó la intervención adquirió, de un modo notable, más conocimientos que el grupo control, a 3<br />
meses y 1 año después de la intervención.<br />
Cambios en las actitudes y en las opiniones: Con respecto a los cambios en las actitudes, los resultados<br />
son heterogéneos. Dos estudios, al finalizar el período de evaluación, no mostraron efecto alguno del<br />
programa sobre el comportamiento (26, 33); otros seis obtuvieron resultados variables (11, 12, 20, 22, 30,<br />
35), entre los cuales el resultado más importante consistió en la reducción del placer frente al bronceado.<br />
Otro estudio (20) mostró, cuatro meses después de la finalización del programa de intervención, una notable<br />
disminución de la frecuencia con la cual niños de 9 años deseaban broncearse. Un cambio similar en las<br />
actitudes se observó en el grupo de intervención de otro estudio en niños de 11 años (22).<br />
Otra actitud medida fue la percepción de los daños cutáneos menores como consecuencia de la exposición solar. Dos<br />
meses después de un programa de intervención en jóvenes de los primeros años de la escuela secundaria, los mismos<br />
se mostraron más concientes de los efectos de las quemaduras solares y de la necesidad de protegerse (12).<br />
Aumento de la intención de protección frente a los rayos solares: El análisis efectuado del impacto que<br />
los programas de prevención han tenido sobre la intención de protegerse de los rayos solares por parte de<br />
los participantes, ha evidenciado resultados contradictorios. Al finalizar el período de evaluación, en cinco<br />
estudios no se observaron cambios respecto a la intención de protegerse (11, 13, 20, 26, 29) mientras que<br />
otros tres mostraron un aumento en dicha intención (21, 22, 35).<br />
En un estudio realizado en una ciudad australiana (37), un tercio de la población entrevistada afirmó haber visto<br />
por televisión un programa, que era parte de una acción de intervención en prevención, sobre los peligros de las<br />
radiaciones solares y la necesidad de evitar las lesiones causadas por ellas. El conocimiento por parte de estas<br />
personas fue significativamente mayor que el de los individuos que no habían seguido el programa. Debe subrayarse<br />
el hecho de que más de la mitad de los entrevistados afirmó haber estado al corriente del hecho de que la<br />
protección frente a los rayos solares es necesaria, pero menos de un tercio mencionó que los nevos se deben<br />
mantener bajo control. Casi el 75% de la población afirmó que el programa de prevención fue relevante.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Indice solar UV<br />
El índice solar UV describe la cantidad de radiación solar UV que llega a la superficie terrestre al cabo<br />
de una hora durante el mediodía solar. Es un valor que se obtiene integrando diversas mediciones de<br />
estaciones satelitales. Los resultados de este cálculo, que se expresan en hectojulios por metro<br />
cuadrado (hJ/m²), van de cero a 20: cuanto más elevado es el índice, mayor es el daño potencial. Los<br />
valores obtenidos son válidos solamente para cielo claro y sin nubes. Uno de los factores más<br />
importantes que influyen en los niveles de radiación UV es la cubierta de nubes. Los días nublados, en<br />
forma parcial o variable, hacen muy poco para reducir la exposición solar. No obstante, los días de<br />
lluvia o muy nublados reducen la exposición, en algunos casos hasta en 50% o más.<br />
La hora de exposición pico es el mediodía solar, es decir, cuando el sol se halla más alto sobre el<br />
horizonte. La radiación solar máxima, en días de cielo claro, se produce unas 4 horas alrededor del<br />
mediodía solar. Este mediodía solar se da entre las 11 y las 14 horas, según el lugar geográfico. Si se<br />
toma sol antes o después del mediodía solar, la exposición a la radiación UV se reduce<br />
proporcionalmente.<br />
Se aconseja buscar información sobre el índice UV para el sitio específico del que interesa conocer la<br />
radiación. Los pronósticos del índice UV pueden encontrarse en algunos informativos meteorológicos.<br />
Una página con información del índice UV en diferentes lugares de América Latina es<br />
http://www.conae.gov.ar/uv/uv.html. En general, para muchas ciudades puede encontrarse en:<br />
www.weather.com<br />
En general, las categorías de exposición de acuerdo con los valores de radiación UV se definieron como:<br />
Fuente: Intersun (51)<br />
Categoría de Exposición Valores de Indice UV<br />
Baja < 2<br />
Moderada 3 a 5<br />
Elevada 6 a 7<br />
Muy elevada 8 a 10<br />
Aumento de la protección frente a los rayos solares: Ninguno de los estudios que incluyeron un grupo control evaluó<br />
el efecto de los programas de prevención sobre la sucesiva exposición a los rayos solares. En un estudio observacional<br />
(22) se evaluó el uso por parte de los destinatarios de la intervención, tanto de cremas protectoras como de<br />
otras medidas preventivas (sombreros, ropa adecuada y sombrillas). En el mismo, también se evaluó la reducción a<br />
la exposición a los rayos solares y a las quemaduras. En otro estudio (37), el 60% de las personas entrevistadas afirmó<br />
haber tomado mayores precauciones respecto de la exposición a los rayos solares después de la transmisión de<br />
un programa televisivo. Los entrevistados también afirmaron haber prestado mayor atención a su propia piel, haber<br />
consultado a los médicos y haber alertado a otras personas sobre el peligro de los tumores cutáneos.<br />
El impacto de otros programas de intervención fue, en cambio, controvertido. Bolognia et al. (21), por ejemplo,<br />
en los seis meses posteriores a la intervención, pusieron en evidencia un aumento en el uso de cremas<br />
solares acompañado por una disminución en la exposición al sol, pero no mostraron cambios en el uso de<br />
sombreros, sombrillas o ropa protectora. Otro estudio (32) puso en evidencia un efecto paradójico: los niños<br />
que participaron en un programa de prevención, después del mismo, se expusieron al sol en mayor medida!<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
191
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
192<br />
Efecto sobre el número de efélides y de nevos: Un estudio dirigido a escolares de 6 años de edad, fue<br />
el único en el que se evaluó el impacto del programa respecto a la aparición de nevos benignos y de efélides<br />
en los 4 años sucesivos a la intervención. No mostró diferencias significativas entre el grupo control y aquél<br />
sobre el que se dirigió la intervención (el programa consistía en la distribución de trajes de baño enterizos<br />
y en módulos formativos específicos realizados directamente por los docentes) (32).<br />
Protectores o pantallas solares<br />
Los fotoprotectores contienen sustancias químicas, físicas o ambas, capaces de absorber o reflejar las<br />
radiaciones. Actúan frente a las radiaciones ultravioleta B (UVB), ultravioleta A (UVA) e infrarrojas (IR).<br />
Protección UVB. El factor de protección solar o índice de protección indica el número de veces que el<br />
fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema solar (enrojecimiento).<br />
La industria cosmética utiliza diferentes metodologías para determinar el factor de protección solar; así,<br />
se encuentran diferentes índices no comparables entre sí: el FDA o americano, vigente en Estados<br />
Unidos, y el COLIPA o método europeo. La OMS recomienda utilizar en todo caso una protección -><br />
20.<br />
Actualmente, en América Latina las cremas fotoprotectoras de FPS 20 no se encuentran fácilmente,<br />
siendo las más comercializadas las de FPS 15 o 30. De no tener a disposición una de FPS 20,<br />
recomendamos utilizar las de mayor grado de protección, por ejemplo, una de FPS 30.<br />
Protección UVA. En comparación con el factor de protección solar o índice de protección, que sólo hace<br />
referencia al UVB, los métodos de evaluación que hacen referencia al UVA están lejos de una<br />
armonización.<br />
Para elegir un fotoprotector hay que tener en cuenta una serie de factores, por ejemplo:<br />
Intensidad de luz solar (Lugar y hora)<br />
A quién va dirigido: niños o adultos<br />
Fototipo<br />
Es importante recordar que las pantallas solares permiten a los individuos evitar las quemaduras<br />
causadas por los rayos del sol. En ningún caso permiten prolongar la exposición, particularmente para<br />
las personas que no se broncean fácilmente. Debe tomarse conciencia de lo engañoso que puede ser el<br />
uso de palabras como "bronceado seguro", "pantalla solar" o "bronceador con filtro".<br />
Programas para reforzar la detección temprana del cáncer de piel<br />
Esta revisión se basa en un análisis de 13 estudios publicados entre 1990 y 2002: tres en Australia, tres en<br />
Gran Bretaña, dos en Estados Unidos, dos en Italia y uno en Canadá, Francia y Suiza. El objetivo principal<br />
de todos los programas fue la identificación del tumor de piel lo antes posible, particularmente, el melanoma<br />
maligno. El efecto de la detección temprana se midió en términos del aumento del conocimiento, la sensibilidad<br />
y la especificidad del autoexamen y del diagnóstico médico, el número de tumores cutáneos encontrados,<br />
la estadificación de los tumores diagnosticados, la tasa de mortalidad y los costos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Para reforzar la detección temprana es posible utilizar dos estrategias:<br />
- Examen sistemático a todos los individuos de una población en buenas condiciones de salud,<br />
realizado por profesionales: estrategia de tamizaje (5 estudios), y<br />
- Aumentar la toma de conciencia de los individuos y de los profesionales de la salud respecto<br />
de los síntomas tempranos (o síntomas precoces) y realizar consecuentemente un diagnóstico<br />
lo más rápido posible (estrategia del diagnóstico temprano o precoz) (8 estudios).<br />
Ambas estrategias utilizan la misma prueba de detección, un examen visual y completo del cuerpo, y difieren<br />
en el tamaño y el tipo de población blanco. El tamizaje se dirige a toda la población, independientemente de<br />
la existencia de lesiones de piel, mientras que el diagnóstico temprano se dirige solamente a los individuos<br />
que ya presentan anomalías cutáneas. Las ventajas y costos de estas dos estrategias son diferentes.<br />
La detección temprana se optimizó con:<br />
la formación y la sensibilización de profesionales sanitarios (médicos y enfermeras de primeros<br />
auxilios, enfermeras y médicos de familia y dermatólogos) y la difusión de la información a través<br />
de los medios (36-47). El entrenamiento duró entre 2 y 40 horas;<br />
la difusión de la información por medio de una campaña televisiva (37);<br />
la educación de la población en el autoexamen de varios modos, por ejemplo, con fotografías asociadas<br />
al examen visual (48), y<br />
el establecimiento de un centro de detección (49).<br />
Se determinaron el número de tumores identificados y su espesor, la capacidad de predecir, la sensibilidad de la prueba<br />
y la tasa de mortalidad por medio de los registros de tumores o por medio de datos elaborados con base en una<br />
muestra representativa obtenida de laboratorios de anatomía patológica en colaboración con profesionales de la salud.<br />
Tanto el conocimiento como la capacidad diagnóstica se evaluaron a través de cuestionarios autoadministrados.<br />
Impacto de los programas de detección temprana<br />
(tamizaje y diagnóstico temprano)<br />
Aumento del auto-examen de la piel: En un estudio (37), el 55% de los participantes se autoexaminó la<br />
piel después del inicio del programa para detectar eventuales lesiones y el 28%, efectivamente, las encontró.<br />
Además, el 60% de los entrevistados afirmó haber observado escrupulosamente su piel o consultado un<br />
médico.<br />
Mejora del desempeño de los profesionales de la salud: Los dos estudios que involucran formación<br />
profesional pusieron de manifiesto un aumento significativo del conocimiento. McCormick et al. (37) calcularon<br />
entre las enfermeras un índice global de conocimiento respecto a la prevención, el diagnóstico temprano y<br />
las habilidades educativas. Katris et al. (43) evaluaron el desempeño de enfermeros que habían sido formados<br />
en el diagnóstico temprano de lesiones sospechosas de malignidad. El 94,8% de las lesiones identificadas<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
193
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
194<br />
como malignas por los cirujanos fueron identificadas por las enfermeras, y además, no hubo casos de melanoma<br />
no identificados. La sensibilidad del examen clínico efectuado por enfermeras correctamente entrenadas<br />
resultó del 95% y la especificidad del 84%. En el mismo estudio, la reducción del trabajo de los cirujanos<br />
se estimó en cerca del 70%.<br />
Mikkilineni et al. (46), en la evaluación del efecto de un curso de formación dirigido a trabajadores de primeros<br />
auxilios, encontraron una mejoría en el conocimiento y un aumento en la habilidad para distinguir entre<br />
diversos tipos de lesiones y formular un diagnóstico preciso de tumor cutáneo. El entrenamiento también<br />
reforzó la confianza de los profesionales respecto de sus diagnósticos.<br />
Un estudio hecho en Francia, en el ámbito de 17 aseguradoras nacionales, puso en evidencia un claro<br />
aumento de la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico clínico efectuado por médicos formados<br />
adecuadamente respecto de los sin formación ad hoc (50).<br />
Edmondson et al. (48) observaron que el fotografiar al paciente durante el examen clínico resultaba en un aumento<br />
del número de lesiones diagnosticadas y un efecto tranquilizador en el 59% de las personas examinadas.<br />
Aumento del número de tumores cutáneos identificados, disminución del espesor de los melanomas<br />
y de la tasa de mortalidad: La difusión mediática de información sobre prevención puede aumentar el<br />
número de pacientes revisados cada día por los médicos de familia y los médicos clínicos hospitalarios en<br />
búsqueda de lesiones cutáneas (42). También puede aumentar el número de biopsias enviadas a los<br />
laboratorios de anatomía patológica: 20% adicional en el estudio de Theobald et al. (37).<br />
En seis estudios se encontró un notable aumento en el número de melanomas diagnosticados y una tendencia a<br />
la disminución del espesor tumoral en el período posterior a una campaña de prevención (37, 39, 40, 42, 44, 47).<br />
En otros dos estudios se observó una reducción significativa del espesor promedio de los melanomas (37, 47).<br />
Otros autores subdividieron el espesor en dos categorías: MacKie y Hole (45) observaron un mayor número de<br />
melanomas de espesor menor de 1,5 mm, y Theobals et al. (37) registraron un número mayor de melanomas de<br />
menos de 0,75 mm en los 2 años posteriores al programa. Sin embargo, Bonerandi et al. (39) encontraron un<br />
aumento en el número de tumores de espesor menor de 1 mm y una disminución del número de tumores de<br />
entre 1 y 3 mm, aunque estos resultados no fueron estadísticamente significativos.<br />
El aumento del número de melanomas cutáneos diagnosticados durante los meses inmediatamente posteriores<br />
a una campaña varió entre 116% y 143% (37, 40) y, con el transcurso del tiempo, se notó una rápida reducción.<br />
A los dos meses después de dos campañas de tamizaje, un estudio duplicó el número de melanomas diagnosticados<br />
mientras que el aumento no superó el 20% durante el año sucesivo (40). También, el efecto sobre el espesor<br />
pareció desaparecer con el tiempo: Theobald et al. (37) encontraron una disminución significativa del espesor<br />
en el curso del primer año pero, en el período posterior, la disminución no fue significativa.<br />
Solo dos estudios consideraron el impacto de los programas sobre el pronóstico. Graham-Brown et al. (42)<br />
no encontraron diferencias importantes en el pronóstico de tumores como consecuencia de un programa<br />
de detección temprana. MacKie et al. (45) notaron, en Escocia, una disminución de la tasa de mortalidad por<br />
melanoma entre las mujeres después de un entrenamiento “ad hoc” de los médicos de familia y de una<br />
campaña de grandes dimensiones realizada por los medios masivos dentro de un programa de detección<br />
temprana. Un estudio realizado en Italia, en la región del Trentino, estimó que, entre 1977 y 1985, se salvaron<br />
22 vidas (74 muertes esperadas y 52 observadas) luego de un programa de tamizaje que incluyó una campaña<br />
de educación sobre el diagnóstico temprano dirigida a los médicos y a la población en general (41).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Estrategia para la prevención de melanomas<br />
"Una estrategia para la prevención de melanoma en los individuos con alto riesgo puede tener como<br />
objetivo la identificación de un grupo de individuos que presenten tres o más factores de riesgo (como el<br />
número de nevos, cabello rubio o castaño claro, quemaduras solares previas y una historia familiar de<br />
cáncer de piel). Sin embargo, sólo el 24% de los casos de melanoma se identifican en este 9% de la<br />
población; por lo tanto, se puede afirmar que un abordaje dirigido lograría identificar a los individuos con<br />
alto riesgo pero sería poco eficaz respecto de los melanomas a nivel de la población. En efecto, el 74%<br />
de los casos se presentan en el 58% de la población que presenta no más de un factor de riesgo. Una<br />
estrategia de prevención dirigida a toda la comunidad debería tener como objetivo hacer de la protección<br />
frente a los rayos solares una norma social, de modo que, toda la población esté menos expuesta al<br />
riesgo".<br />
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (Reporte de la Salud en el Mundo 2002)<br />
Información faltante y temas de investigación<br />
No se evaluó la calidad de la mayoría de estos programas de prevención primaria del cáncer de piel (ver<br />
capítulo sobre Evaluación de las actividades de prevención de tumores). A pesar de esto, y como sucedió<br />
con otros modelos de prevención, estas iniciativas mejoraron el conocimiento de los factores determinantes<br />
del cáncer de piel y las actitudes de protección. La incidencia del melanoma cutáneo en las áreas en donde<br />
se organizaron programas intensivos (Australia, Escandinavia y Reino Unido) está disminuyendo en las<br />
cohortes más jóvenes, particularmente entre las mujeres. Las tasas de incidencia, sin embargo, están<br />
influenciadas por dos fenómenos contradictorios: un incremento debido al aumento de lesiones encontradas<br />
por las actividades de diagnóstico temprano, y en particular de tamizaje, y una disminución debida a la<br />
prevención primaria. De todos modos, aún son necesarias campañas eficaces de prevención, globales y de<br />
larga duración, que incluyan, además de una adecuada difusión de la información y de los programas de<br />
educación, la formación de los profesionales de la salud e iniciativas políticas respecto de los medios<br />
masivos de comunicación. Estas campañas deben incluir protocolos de evaluación.<br />
El costo de los programas de intervención no se midió ni en los programas dirigidos a aumentar la conciencia<br />
sobre los síntomas tempranos ni en las campañas de tamizaje. Tampoco se evaluaron los números de los<br />
resultados falsos negativos y falsos positivos, que hacen aumentar el número de consultas y de biopsias y<br />
el costo de tratamientos innecesarios (identificación de tumores que no hubieran sido invasores o<br />
metastáticos), aunque se han realizado algunas tentativas (39, 41).<br />
En cuanto a la investigación epidemiológica, el estudio de las recientes migraciones a determinadas áreas<br />
geográficas, por razones económicas o sociales, de poblaciones con fenotipos distintos de los de las<br />
poblaciones originarias de la zona, merece ser estimulado.<br />
En la investigación biológica, se necesitan nuevas herramientas para identificar a los individuos con alto riesgo,<br />
con base en el fenotipo o en el genotipo. Otros campos de investigación importantes implican el<br />
conocimiento más profundo de los efectos biológicos de los tiempos y de las dosis, de los mecanismos de<br />
la fotoprotección natural y de cómo estos mecanismos se pueden modificar.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
195
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
196<br />
Programas de prevención<br />
En diversos países de América Latina existen campañas, generalmente anuales y de un día o una<br />
semana de duración, que incentivan la toma de conciencia sobre los posibles riesgos de las exposiciones<br />
intensivas a la radiación UV y la detección temprana de lesiones. Las mismas se realizan desde el ámbito<br />
público o privado (asociaciones de profesionales, ONG, etc.). Los resultados de las acciones no siempre<br />
se han evaluado y no permiten comparaciones. Se recomienda la búsqueda en internet para los diversos<br />
países, por ejemplo, bajo las siguientes palabras clave: campañas de cáncer de piel, semana del cáncer<br />
de piel y semana del lunar.<br />
Conclusiones y recomendaciones para las ONG<br />
Las evidencias resumidas en esta revisión indican que se podrían lograr impactos más rápidos y eficaces por<br />
medio del refuerzo de la conciencia sobre el diagnóstico temprano. Con base en la experiencia australiana, la incidencia<br />
del cáncer de piel podría reducirse por medio de intervenciones globales, dirigidas especialmente a niños<br />
y adolescentes. Se necesitan estrategias a largo plazo para cambiar las costumbres individuales de exposición al<br />
sol y para borrar la actual percepción social que asocia el bronceado con la buena salud. Para implementar estrategias<br />
educativas de gran alcance, es necesaria la cooperación de organizaciones médicas, gubernamentales y no<br />
gubernamentales. Es importante capacitar a paramédicos, docentes, salvavidas, profesores de deportes, etc. en<br />
relación con la piel y el sol, y realizar campañas de prevención en colaboración con dermatólogos.<br />
Recomendaciones esenciales<br />
Demasiado sol es peligroso, independientemente de la edad y el color de la piel, pero:<br />
Para pieles de alto riesgo (que no se broncean o lo hacen con mucha dificultad):<br />
1. Los bebés no deben ser expuestos nunca a los rayos UV y los niños deben ser protegidos adecuadamente.<br />
2. Las personas con la piel clara o los cabellos rojizos son particularmente sensibles y deben usar una protección<br />
adecuada (ver el recuadro sobre pantallas solares).<br />
3. Las pantallas solares protegen de las quemaduras pero no permiten exposiciones más prolongadas al sol.<br />
4. Algunas personas no logran broncearse aunque utilicen una pantalla solar y deben aceptar esto.<br />
Para los que se broncean:<br />
5. La exposición debería ajustarse de acuerdo con el índice de radiación solar difundido por las previsiones del<br />
tiempo y debería evitarse el período de mayor radiación. Una posibilidad interesante para que cada persona<br />
evalúe su exposición al sol es hacerlo a través de la sombra que proyecta su cuerpo: mientras menor sea ésta,<br />
mayor es el riesgo.<br />
6. Haber adquirido un bronceado no provee una protección completa para exposiciones posteriores.<br />
7. Las mejores protecciones son la sombra y las vestimentas de trama compacta. Las nubes no son una buena<br />
pantalla.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Recomendaciones esenciales (cont.)<br />
Conocimiento esencial:<br />
8. El sol quema más a la piel cuanto mayor es la altitud. El reflejo de las radiaciones UV sobre la arena, el agua<br />
y la nieve aumentan la intensidad de la exposición.<br />
9. Las radiaciones artificiales también son peligrosas y, por lo tanto, su uso debería controlarse con atención.<br />
10. Algunas drogas y perfumes pueden producir efectos secundarios (por ejemplo, alergias, quemaduras) con<br />
la exposición a radiaciones UV; por lo tanto, antes de utilizar estos productos concomitantemente con una<br />
exposición a radiaciones UV, sería oportuno consultar a un médico.<br />
Las siguientes acciones pueden ser promovidas por las ONG:<br />
Conciencia sobre el diagnóstico temprano<br />
- educar a los individuos sobre el autoexamen de la piel (síntomas tempranos);<br />
- entrenar en el diagnóstico temprano a los médicos de familia, enfermeras y todos los profesionales<br />
de la salud que examinan la piel;<br />
- estimular a otros profesionales, como peluqueros, esteticistas e instructores de gimnasia para que<br />
aconsejen a sus clientes que consulten a un médico;<br />
- dar herramientas para la educación y el entrenamiento de grupos seleccionados;<br />
- realizar campañas de prevención en colaboración con los dermatólogos.<br />
Reducción de la exposición a los rayos solares<br />
El evitar el exceso de exposición a los rayos solares durante la infancia produce mayores efectos en la<br />
reducción del riesgo que la protección en la edad adulta.<br />
Las ONG pueden difundir informaciones válidas y adaptadas a los grupos seleccionados (grupos blanco o<br />
diana) sobre:<br />
- los riesgos por exposición a las radiaciones UV;<br />
- cuáles son las poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, niños y personas con piel delicada, individuos<br />
con exposición ocupacional);<br />
- la existencia de variaciones en la intensidad de las radiaciones UV con base en la región geográfica,<br />
la altitud, la estación, la hora del día y la duración de la exposición; y<br />
- el uso de los distintos medios de protección (por ejemplo, parasoles o sombrillas, sombreros, ropa<br />
especial, pantallas solares y anteojos de sol).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
197
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
198<br />
Las ONG deberían favorecer la educación en las escuelas suministrando instrumentos pedagógicos adecuados<br />
y promoviendo la protección de la colectividad a través de la demanda, a quienes corresponda, de:<br />
- existencia de áreas sombreadas en la planta baja de las escuelas, de los lugares de trabajo y en los<br />
sitios públicos al aire libre (playas, piscinas, estadios);<br />
- precios bajos y accesibles para los dispositivos de protección, fundamentalmente las cremas con<br />
factores adecuados de protección;<br />
- legislación para establecer estándares para los aparatos que usan radiaciones UV artificiales, principalmente<br />
los usados para el bronceado (lámparas y camas solares) y los controles de cumplimiento de las mismas.<br />
Indice UV<br />
>10 I, II<br />
III<br />
IV, V<br />
7 - 9 I, II<br />
III<br />
IV, V<br />
4 - 6 I, II<br />
III<br />
IV, V<br />
1 - 3 I, II<br />
III<br />
* que contienen filtros anti-UVB y anti-UVA<br />
Financiamientos<br />
Indice de las radiaciones UV, tipo de piel y protección<br />
Fenotipo Protección<br />
Anteojos<br />
de sol *<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Las ONG podrían colaborar en el financiamiento de:<br />
Sombrero Camiseta Parasol Pantallas<br />
solares *<br />
E V I T A R E X P O S I C I Ó N<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
40<br />
Si<br />
Si<br />
-<br />
30<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
40 - 50<br />
Si<br />
Si<br />
-<br />
30<br />
Si<br />
-<br />
-<br />
20<br />
Si<br />
Si<br />
-<br />
30<br />
Si<br />
-<br />
-<br />
20<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20<br />
Si<br />
-<br />
-<br />
20<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20<br />
- campañas de comunicación bien organizadas que incluyan protocolos de evaluación, tanto para la<br />
prevención primaria como para el diagnóstico temprano;<br />
- proyectos de investigación científica sobre los determinantes del comportamiento, los mecanismos<br />
de carcinogénesis de las radiaciones, el papel de los factores genéticos y el papel de la producción de melanina.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Formación<br />
Financiación<br />
Campañas repetidas por medios masivos<br />
Coordinación de los recursos financieros<br />
Vigilancia Epidemiológica<br />
Investigación<br />
Medidas y resultados esperados en prevención del cáncer de piel<br />
Desarrollar herramientas educativas<br />
(pautas, programas escolares)<br />
Programas de diagnóstico temprano para los<br />
profesionales (médicos de familia, enfermeras)<br />
Información y Comunicación<br />
Difundir información basada en la evidencia<br />
sobre efectos sobre la salud del UV,<br />
uso del índice UV<br />
Evaluación del impacto<br />
Grupos “de presión” (lobby)<br />
Convocar medios, políticos, formadores<br />
de opinión<br />
Profesionales de la salud<br />
Industrias cosméticas y de la moda<br />
Aumento del conocimiento y la conciencia individual<br />
de los jóvenes sobre el peligro de las lesiones<br />
cutáneas.<br />
Aumento del rendimiento profesional,<br />
Reducción de la mortalidad<br />
Aumento de la eficacia de la prevención<br />
Modificación de las actitudes<br />
y del comportamiento<br />
Disminución de la incidencia del cáncer de piel<br />
Provisión de espacios a la sombra en industrias lugares<br />
públicos, legislación sobre precios de accesorios<br />
protectores y solarios; protección de trabajadores<br />
al aire libre<br />
Estimular los consejos y el diagnóstico temprano<br />
Evaluar la publicidad de cremas, anteojos<br />
y bronceadores. Leyes para la utilización<br />
de aparatos para el bronceado<br />
Modificación del comportamiento individual<br />
y colectivo, aumento del diagnóstico temprano<br />
Modificación del comportamiento y desarrollo<br />
de la cultura de creación de herramientas educativas<br />
Reducción de la incidencia y mortalidad<br />
Aumento del conocimiento sobre los grupos de alto<br />
riesgo, sobre los mecanismos de carcinogénesis<br />
por UV y sobre los posibles cambios de<br />
comportamientos<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
199
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
200<br />
Bibliografía esencial<br />
Marks R. An overview of skin cancers. Incidence and causation. <strong>Cancer</strong> 1995:75:60712.<br />
Lowe JB, Balanda KP, Stanton WR et al. Evaluation of a three-year school-based intervention to increase adolescent<br />
sun protection. Health Educ Behav 1999;26:396-408.<br />
Glanz K, Maddock JE, Lew RA et al. A randomized trial of the Hawaii Sunsmart program's impact on outdoor recreation<br />
staff. J Am Acad Dermatol 2001;44:973-8.<br />
Theobald T, Marks R, Hill D et al. 'Goodbye sunshine': Effects of a television program about melanoma on beliefs,<br />
behavior and melanoma thickness. J Am Acad Dermatol 1991;25:717-23.<br />
MacKie RM, Bray CA, Hole D et al. Incidence of and survival from malignant melanoma in Scotland: An epidemiological<br />
study. Lancet 2002;360:587-91.<br />
Cristofolini M, Bianchi R, Boi S et al. Analysis of the cost-effectiveness ratio of the health campaign for the early diagnosis<br />
of cutaneous melanoma in Trentino, Italy. <strong>Cancer</strong> 1993;71:370-4.Dermatol Venereol 1992;119:105-9 (en Francés).<br />
Bibliografía<br />
1. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans,<br />
Vol 55, Solar and ultraviolet radiation. Lyon: IARCPress, 1992, pp 73-138.<br />
2. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. <strong>Cancer</strong> Incidence in Five Continents, Vol VIII, Parkin DM. y col. (eds)<br />
IARC Sc Publ 155, <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>, Lyon. 2002<br />
3. Kricker A, Armstrong BK, English DR et al. Pigmentary and cutaneous risk factors for non-melanocytic skin cancer.<br />
A case-control study. Int J <strong>Cancer</strong>. 1991;48:650-62.<br />
4. Zanetti R, Rosso S, Martinez C et al. The multicentre south European study 'Helios'. I: Skin characteristics and sunburns<br />
in basal cell and squamous cell carcinomas of the skin. Br J <strong>Cancer</strong>. 1996;73:1440-6.<br />
5. Rosso S, Zanetti R, Martínez C et al. The multicentre south European study 'Helios'. II: Different sun exposure patterns<br />
in the aetiology of basal cell and squamous cell carcinomas of the skin. Br J <strong>Cancer</strong>. 1996;73:1447-54.<br />
6. Muir C, Sancho-Garnier H, Lé M et al. Epidemiological data. En: Doré JF, Muir CS, Clerc F (eds). Soleil et mélanome.<br />
Analyse des risques de cancers cutanés. Moyens de prévention. [Sun and melanoma. Analysis of the risks for cutaneous<br />
cancers. means of prevention.]. Paris: Institut National de la Science et de la Recherche Médicale; 1990. p.52-89. (in French)<br />
7. Marks R. An overview of skin cancers. Incidence and causation. <strong>Cancer</strong>. 1995;75:607-12.<br />
8. Dandurand M, Guillot B. Cutaneous carcinomas: current treatment. Objectifs Peau 1993;1:174-9. (in French)<br />
9. Epstein E, Epstein N, Bragg K et al. Metastases from squamous cell carcinomas of the skin. Arch Dermatol. 1968;97:245-51.<br />
10 Putnam GL, Yanagisako KL. Skin cancer comic book: evaluation of a public educational vehicle. <strong>Cancer</strong> Detect Prev.<br />
1982;5:349-56<br />
11. Hugues BR, Altman DG, Newton JA. Melanoma and skin cancer: evaluation of a health education programme for<br />
secondary schools. Br J Dermatol. 1993;128:412-7.<br />
12. Lowe JB, Balanda KP, Stanton WR et al. Evaluation of a three-year schoolbased intervention to increase adolescent<br />
sun protection. Health Educ Behav. 1999;26:396-408.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
13. Dey P, Collins S, Will S et al. Randomised controlled trial assessing effectiveness of health education leaflets in reducing<br />
incidence of sunburn. BMJ. 1995;311:1062-3.<br />
14. Geller AC, Sayers L, Koh HK et al. The new Moms project: educating mothers about sun protection in newborn nurseries.<br />
Pediatr Dermatol. 1999;16:198-200.<br />
15. Boutwell WB. The under cover skin cancer prevention project: a community based program in four Texas cities. <strong>Cancer</strong>.<br />
1995;75:657-60.<br />
16. Cameron IH, McGuire C. 'Are you dying to get a suntan?' The pre and post campaign survey results. Health Educ<br />
J. 1990;49:166-70.<br />
17. Miller DR, Geller AC, Wood MC et al. The Falmouth safe skin project: evaluation of a community program to promote<br />
sun protection in youth. Health Educ Behav. 1999;26:369-84.<br />
18. Bastuji-Garin S, Grob JJ, Grognard C et al. Melanoma prevention: evaluation of a health education campaign for primary<br />
schools. Arch Dermatol. 1999;135:936-40.<br />
19. Boldeman C, Jansson B, Holm LE. Primary prevention of malignant melanoma in a Swedish urban preschool sector.<br />
J <strong>Cancer</strong> Educ. 1991;6:247-53.<br />
20. Barankin B, Liu K, Howard J et al. Effects of a sun protection program targeting elementary school children and their<br />
parents. J Cutan Med Surg. 2001;5:2-7<br />
21. Bolognia JL, Berwick M, Fine JA et al. Sun protection in newborns: a comparison of educational methods. Am J<br />
Dis Childh. 1991;145:1125-9.<br />
22. Buller MK, Loescher LJ, Buller DB. 'Sunshine and skin health': a curriculum for skin cancer prevention education. J<br />
<strong>Cancer</strong> Educ. 1994;9:155-62.<br />
23. Crane LA, Schneider LS, Yohn JJ et al. 'Block the sun, not the fun': evaluation of a skin cancer prevention program<br />
for child care centers. Am J Prev Med. 1999;17:31-7.<br />
24. Gooderham MJ, Guenther L. Sun and the skin: evaluation of a sun awareness program for elementary school students.<br />
J Cutan Med Surg. 1999;3:230-5.<br />
25. Hewitt M, Denman S, Hayes L et al. Evaluation of 'Sun-safe': a health education resource for primary schools. Health<br />
Educ Res. 2001;16:623-33.<br />
26. Hornung RL, Lennon PA, Garrett JM et al. Interactive computer technology for skin cancer prevention targeting children.<br />
Am J Prev Med. 2000;18:69-76.<br />
27. Thornton CM, Piacquadio DJ. Promoting sun awareness: evaluation of an educational children's book. Pediatrics.<br />
1996;98:52-5.<br />
28. Kamin CS, O'Neill PN, Ahearn MJ. Developing and evaluating a cancer prevention teaching module for secondary<br />
education: project safety (sun awareness for educating today's youth). J <strong>Cancer</strong> Educ. 1993;8:313-8.<br />
29. Loescher LJ, Emerson J, Taylor A et al. Educating preschoolers about sun safety. Am J Public Health. 1995;85:939-43.<br />
30. Mermelstein RJ, Riesenberg LA. Changing knowledge and attitudes about skin cancer risk factors in adolescents.<br />
Health Psychol. 1992;11:371-6.<br />
31. Smith BJ, Ferguson C, McKenzie J et al. Impacts from repeated mass media campaigns to promote sun protection<br />
in Australia. Health Promot Int. 2002;17:51-60.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
201
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
202<br />
32. Milne E, English DR, Cross D et al. Evaluation of an intervention to reduce sun exposure in children. Am J Epidemiol.<br />
1999;150:164-73.<br />
33. Girgis A, Sanson-Fisher RW, Watson A. A workplace intervention for increasing outdoor workers' use of solar protection.<br />
Am J Public Health. 1994;84:77-81.<br />
34. Lombard D, Neubauer TE, Canfield D et al. Behavioral community intervention to reduce the risk of skin cancer. J<br />
Appl Behav Anal. 1991;24:677-86.<br />
35. Glanz K, Maddock JE, Lew RA et al. A randomized trial of the Hawaii Sunsmart program's impact on outdoor recreation<br />
staff. J Am Acad Dermatol. 2001;44:973-8.<br />
36. McCormick LK, Mâsse LC, Cummings SS et al. Evaluation of a skin cancer prevention module for nurses: change<br />
in knowledge, self-efficacy and attitudes. Am J Health Promot. 1999;13:282-9.<br />
37. Theobald T, Marks R, Hill D et al. 'Goodbye sunshine': effects of a television program about melanoma on beliefs,<br />
behavior and melanoma thickness. J Am Acad Dermatol. 1991;25:717-23.<br />
38. Aitken JF, Elwood JM, Lowe JB et al. A randomized trial of population screening for melanoma. J Med Screen. 2002;9:33-7.<br />
39. Bonerandi JJ, Grob JJ, Cnudde N et al. Early detection campaign for melanoma in the Provence-Alpes-Côte d'Azur<br />
region and Corsica in 1989. Ann References Dermatol Venereol. 1992;119:105-9- (in French)<br />
40. Bulliard JL, Raymond L, Schuler G et al. Prevention of cutaneous melanoma: an epidemiological evaluation of the<br />
Swiss campaign. Rev Epidémiol Santé Publ. 1992;40:431-8.<br />
41. Cristofolini M, Bianchi R, Boi S et al. Analysis of the cost-effectiveness ratio of the health campaign for the early<br />
diagnosis of cutaneous melanoma in Trentino, Italy. <strong>Cancer</strong>. 1993;71:370-4.<br />
42. Graham-Brown RAC, Osborne JE, London SP et al. The initial effects on workload and outcome of a public<br />
education campaign on early diagnosis and treatment of malignant melanoma in Leicestershire. Br J Dermatol.<br />
1990;122:53-9.<br />
43. Katris P, Donovan RJ, Gray BN. Nurses screening for skin cancer: an observation study. Aust N Z J Public Health.<br />
1998;22:381-3.<br />
44. MacKie RM, Hole D. Audit of public education campaign to encourage earlier detection of malignant melanoma.<br />
BMJ. 1992;304:1012-5.<br />
45. MacKie RM, Bray CA, Hole D et al. Incidence of and survival from malignant melanoma in Scotland: an epidemiological<br />
study. Lancet. 2002;360:587-91.<br />
46. Mikkilineni R, Weinstock MA, Goldstein MG et al. The impact of the basic skin cancer triage curriculum on providers'<br />
skills, confidence and knowledge in skin cancer control. Prev Med. 2002;34:144-52.<br />
47. Rossi CR, Vecchiato A, Bezze G et al. Early detection of melanoma: an educational campaign in Padova, Italy. Melanoma<br />
Res. 2000;10:181-7.<br />
48. Edmondson PC, Curley RK, Robinson RA et al. Screening for malignant melanoma using instant photography. J Med<br />
Screen. 1999;6:42-6.<br />
49. Engelberg D, Gallagher RP, Rivers JK. Follow-up and evaluation of skin cancer screening in British Columbia. J Am<br />
Acad Dermatol. 1999;41:37-42.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
50. Stoebner-Delbarre A, Kuntz C, Thézenas S et al. and the EPI-CES Group. Evaluation of the efficacy of a training<br />
programme for early diagnosis of skin cancers: results of a multicentre trial in health examination centres. Journées<br />
Dermatologiques, Paris, 4-8 December 2001 (in French).<br />
51. World Health Organization. Global solar UV index. A practical guide. Intersun, WHO's global UV index project. Geneva:<br />
World Health Organization; 2003. (http://www.who.int/uv).<br />
52. Díaz S, Deferrari G, Booth CR, Martinioni D, Otero A. Solar irridiances over Ushuaia (54.49 S, 68.19 W) and San Diego<br />
(32.45 N, 117.11 W) geographical and seasonal variation. J of Atmospheric and solar-terrestrial physics. 2001;69:309-20.<br />
53. Díaz S, Booth R, Martinioni D, Deferrari G, Oberto A. Effect of the "Ozone Hole" on irridiance in Antartic and Sub-<br />
Antartic regions in: understanding ozone and UV-B Radiation: past accomplishments and future opportunities.<br />
Proceedings of the workshop organized by the Inter-American Institute for Global Change Research (IAI) and National<br />
Aeronautics and Space Administration (NASA). Sahai, in Y.(ed.), 2000.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RADIACIONES<br />
ULTRAVIOLETA<br />
203
Infecciones<br />
11
11 Infecciones<br />
Xavier Bosch<br />
Silvia Franceschi<br />
René Lambert<br />
Josepa Ribes<br />
Paola Pisani<br />
Carlos Santos<br />
Catterina Ferreccio<br />
Lisseth Ruiz de Campos<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Resumen<br />
Por lo menos, 15% de todos los nuevos casos de cáncer alrededor<br />
del mundo pueden atribuirse a infecciones con virus, bacterias o<br />
parásitos. Más de 75% de estos casos se presentan en países en<br />
desarrollo. La mayor carga relacionada con infecciones se debe al<br />
cáncer primario de hígado, al cáncer de estómago y al cáncer de<br />
cuello uterino. De estos tres, el cáncer primario de hígado es el<br />
que se puede prevenir más fácilmente; su incidencia se puede<br />
reducir de forma drástica al inmunizar a los niños contra el virus<br />
de la hepatitis B y prevenir la transmisión del virus de la hepatitis C.<br />
En los países occidentales, el control de la morbilidad y de la<br />
mortalidad del cáncer de cuello uterino se ha logrado por medio<br />
de tamizajes citológicos frecuentes. Se están evaluando<br />
procedimientos alternativos para una detección temprana más<br />
económica y más práctica en los países en desarrollo. Las vacunas<br />
contra el virus del papiloma humano presagian una nueva era en<br />
la que se cambiará toda la estrategia temprana de prevención y<br />
detección.<br />
La prevención del cáncer de estómago asociado a Helicobacter<br />
pylori es diferente de la de los otros dos tipos de cánceres. Su<br />
incidencia se puede modular efectivamente al mejorar la higiene<br />
en la niñez y los hábitos alimentarios durante toda la vida. Los<br />
tipos de cáncer asociados con el sida se pueden eliminar al<br />
prevenir y tratar la infección con el virus de inmunodeficiencia<br />
humana (HIV), aun si este es sólo un cofactor que crea las condiciones<br />
para la inducción de la transformación maligna por otro virus, por<br />
ejemplo, el virus herpes 8 del sarcoma de Kaposi.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
205
INFECCIONES<br />
206<br />
Infecciones<br />
Se han establecido vínculos causales entre ciertos agentes infecciosos y el cáncer en sitios definidos. La<br />
evidencia de las asociaciones ha sido revisada por grupos internacionales de expertos como parte del<br />
programa de evaluación de los riesgos carcinogénicos en humanos (1-5), de la Agencia Internacional de<br />
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC). Por lo tanto, estos vínculos causales ya están establecidos y se<br />
remite al lector a una de las varias extensas revisiones para una discusión más completa. En este capítulo,<br />
enfocamos las opciones para su prevención. En diferentes partes del mundo se ha estimado la proporción de<br />
tipos de cáncer atribuibles a infecciones crónicas (6-7) y se ha usado la incidencia del cáncer y la mortalidad<br />
en el 2000 para estimar las proporciones atribuibles a las diferentes infecciones.<br />
Los resultados se presentan en la tabla 1.<br />
Sitio y tipo<br />
del cáncer<br />
Carcinoma<br />
hepatocelular<br />
Estómago:<br />
carcinoma;<br />
linfoma MALT<br />
Cuello uterino,<br />
vulva y otros aparatos<br />
genitales externos<br />
Sarcoma de Kaposi<br />
en sida ***<br />
Linfoma no Hodgkin<br />
en sida<br />
Linfoma de Burkitt<br />
y otros linfomas<br />
Carcinoma nasofaríngeo,<br />
indiferenciado<br />
Tabla 1. Agentes infecciosos que aumentan el riesgo<br />
de cáncer en países de diferente nivel económico<br />
Agentes<br />
causantes<br />
de infecciones<br />
VHB, VHC<br />
H. pylori<br />
VPH 16, 18,<br />
31, 33<br />
VIH-VSKH8<br />
VIH-VEB<br />
VEB<br />
VEB<br />
Incidencia anual *<br />
Economías de los países<br />
en desarrollo/avanzados<br />
106.000<br />
333.000<br />
100.000<br />
8.600<br />
2.200<br />
264.000<br />
5.000<br />
457.000<br />
543.000<br />
385.000<br />
330.000<br />
33.000<br />
558.000<br />
41.000<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
F. Xavier Bosch<br />
Silvia Franceschi<br />
René Lambert<br />
Josepa Ribes<br />
Paola Pisani<br />
MALT: tejido linfoide asociado a mucosas (Mucosa Associated Lymphomas Tissue); VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C;<br />
H. pylori: Helicobacter pylori;<br />
VPH: virus del papiloma humano; VIH: virus de inmunodeficiencia humana; VSKH8: virus del sarcoma de Kaposi; VEB: virus de Epstein-Barr.<br />
* Fuente de rangos de incidencia: Ferlay et al. (8):<br />
** % evitables en países en desarrollo/desarrollados.<br />
*** Fuente: UNAIDS (9)<br />
Carlos Santos<br />
Catterina Ferreccio<br />
Lisseth Ruiz de Campos<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
(%) Proporción<br />
de casos<br />
evitables<br />
45/85 **<br />
50<br />
100<br />
100<br />
100<br />
¿?<br />
¿?
Los virus de la hepatitis y el cáncer<br />
Evidencia científica de la etiología<br />
Desde 1970 existe evidencia sólida que establece que la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB)<br />
induce carcinoma hepatocelular (1). La incidencia del carcinoma hepatocelular no es uniforme y existen países<br />
de alta y baja incidencia. Los países de baja tasa de incidencia ajustada por e edad (ASR*100<br />
por 100.000 habitantes) se hallan en el sudeste asiático y en el oeste y el sur de África (8).<br />
Existen diferencias entre los países latinoamericanos respecto a la incidencia de cáncer hepatocelular; así,<br />
en Chile es muy baja y la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 4 a 5 por 100.000 habitantes con leve<br />
tendencia al alza. Por el contrario, Perú tiene la mayor incidencia en todo el continente americano, ASR=7,2<br />
en mujeres y 6,2 en hombres (8), y Lima es la ciudad con la incidencia más elevada de Latinoamérica.<br />
Luego de la identificación del virus de la hepatitis C (VHC) en 1989, se acumuló rápidamente evidencia que señalaba<br />
que este virus era responsable también de una proporción sustancial de nuevos casos de hepatocarcinoma.<br />
Alrededor del mundo, del 75% al 80% de casos de cáncer de hígado se relacionan con infección persistente<br />
por el virus de la hepatitis. En Perú y en Chile, las tasas ajustadas de hepatitis B son muy bajas (menor de<br />
0,3% en 2003, Ministerio de Salud de Chile).<br />
Probablemente, como ocurre en regiones de alta prevalencia, la transmisión de la hepatitis B en el Perú sea<br />
vertical (10). La posibilidad de que una madre portadora de antígeno australiano transmita la infección a su<br />
hijo es del 80% al 90% y la infección ocurre generalmente el mes después del parto (11). Cuando la infección<br />
es neonatal, 98% evoluciona al estado de portador crónico con la posibilidad de sufrir de hepatitis crónica<br />
activa o cáncer hepatocelular. Cuando la infección se presenta en un adulto, 90% desarrolla hepatitis aguda<br />
y sólo 10% queda como portador (12).<br />
La infección por VHC es mucho menos común que la infección crónica por VHB, pero tiene mayor tendencia<br />
a inducir infección crónica y, por lo tanto, cirrosis y cáncer. En 80% de los casos, la infección persistente se<br />
desarrolla en pacientes reinfectados. Sin embargo, en un estudio peruano (13), la infección por VHC no parece<br />
representar un importante factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepático por su baja prevalencia<br />
en casos y controles (0,73%).<br />
Métodos y características de intervenciones efectivas<br />
Una vacuna profiláctica segura, de eficacia comprobada contra el VHB, ha estado accesible desde finales<br />
de los 80. Fue la primera vacuna contra el cáncer humano, y la vacunación es el medio más efectivo para<br />
prevenir la transmisión del VHB. Cuando se administra apropiadamente, la vacuna induce protección en un<br />
95% de los individuos. La evidencia de que la inmunización masiva es seguida por una disminución en la<br />
incidencia del cáncer de hígado, se ha reportado en Taiwán (14) y en la República de Corea (15). La<br />
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial han concluido que la vacunación contra el VHB<br />
es una de las intervenciones más costo-efectivas para reducir la morbilidad y que, para 1996, cerca de 80<br />
*ASR age-standardised rate / TAE tasa ajustada por edad<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
207
INFECCIONES<br />
208<br />
países habían incluido la vacunación contra el VHB en sus programas nacionales de inmunización (16-18).<br />
Es claro que la relativamente lenta introducción de la vacuna de VHB se debe a su costo, como puede verse<br />
a partir de los perfiles económicos de los países que están a la vanguardia en la planificación y logros de<br />
altos rangos de cobertura.<br />
En Latinoamérica sería recomendable extender los programas de vacunación contra la hepatitis B a la población<br />
en general, e iniciar campañas de vacunación en la población en riesgo (trabajadores de salud, pacientes en<br />
hemodiálisis, drogadictos, trabajadoras sexuales, etc.). Se recomienda, además, administrar gammaglobulina<br />
hiperinmune específica a los recién nacidos de madres positivas para AgHB (inmunización pasiva) y, luego,<br />
vacunarlos contra hepatitis B (13).<br />
No existe una vacuna profiláctica contra el VHC. Se están llevando a cabo investigaciones en este sentido,<br />
pero se ven complicadas por la habilidad de este virus para mutar. Actualmente, la prevención contra este<br />
virus se basa en evitar la transmisión de la infección a través de la sangre. Por lo tanto, debe concentrarse<br />
en todas las prácticas de salud, como intervenciones médicas y dentales, y debe incluir la seguridad en los<br />
productos derivados de la sangre, proveyendo agujas y jeringas desechables a los drogadictos e incrementando<br />
entre los adolescentes y adultos jóvenes la conciencia de la necesidad de tomar precauciones durante el<br />
acto sexual (19).<br />
Las asociaciones con otros factores de riesgo aumentan los riesgos para el cáncer de hígado relacionado<br />
con las infecciones por VHB y VHC. Estos factores incluyen comer alimentos contaminados con aflatoxinas<br />
y el consumo de alcohol. El control de la contaminación de las comidas con aflatoxinas puede reducir el<br />
riesgo para el cáncer de hígado asociado con la infección por VHB, y una reducción en el consumo de bebidas<br />
alcohólicas puede reducir los riesgos asociados con la infección por VHC.<br />
Prevención del cáncer primario de hígado (hepatocarcinoma)<br />
- Inmunizar a niños contra el VHB.<br />
- Incrementar la seguridad de los productos sanguíneos, derivados plasmáticos, órganos<br />
y tejidos trasplantados y la donación de esperma mediante tamizaje viral de estos productos.<br />
- Mejorar la seguridad en los procesos de esterilización de equipos médicos, quirúrgicos<br />
y dentales.<br />
- Educar a los profesionales de la medicina no tradicional y la medicina tradicional (acupuntura,<br />
cicatrización, circuncisión), y a personas que realizan tatuajes, piercing corporal, etc.<br />
- Reducir la exposición de profesionales de la salud a través de la educación.<br />
- Establecer programas educativos y de utilización de jeringas estériles para usuarios<br />
de drogas intravenosas.<br />
- Informar y aconsejar a adolescentes y jóvenes sobre actividades sexuales de alto riesgo<br />
y sobre inyecciones no estériles.<br />
- Tamizaje de VHC en mujeres embarazadas.<br />
- Informar y aconsejar sobre los riesgos del consumo de alcohol y no considerar como normal<br />
su consumo abusivo.<br />
- Evitar la contaminación de productos alimenticios por aflotoxinas a través de controles.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Los virus del papiloma y cáncer<br />
Evidencia científica de la etiología de la enfermedad<br />
El cáncer de cuello uterino es la primera o segunda causa de muerte relacionada con neoplasia maligna<br />
entre las mujeres de los países en desarrollo. Se estima que, en el año 2000, se presentaron cerca de<br />
medio millón de casos nuevos de cáncer de cuello uterino en el mundo, de los cuales, el 80% correspondía<br />
al mundo en desarrollo (a América Latina le corresponde aproximadamente 15%), el cual paradójicamente<br />
tiene acceso a solamente el 5% de los recursos mundiales.para combatir el cáncer (8).<br />
Los estudios actuales indican que todos los tipos de cáncer de cuello uterino son causados por algún tipo<br />
de virus del papiloma humano (VPH) (20). Se sabe que cerca de 40 tipos distintos del VPH infectan el tracto<br />
genital y que, al menos, 15 de ellos están asociados con progresión a cáncer invasivo de cuello uterino; se<br />
les conoce como "oncogénicos" o de "alto riesgo". La intensa investigación de los últimos 10 años ha resultado<br />
en la identificación de los tipos más carcinogénicos (3), los cuales son responsables del 60% al 80% del<br />
cáncer invasivo de cuello uterino.<br />
La distribución de los tipos de VPH en Latinoamérica es similar en países como Perú, Brasil, Colombia y<br />
Paraguay. Muñoz et al. analizaron la información de 11 estudios de casos y controles, de 1.918 casos y 1.928<br />
controles, y evidenciaron que el riesgo asociado con la presencia de VPH es de 158,2, aunque la distribución<br />
de los tipos más frecuentes de VPH en los controles fue la misma que en los carcinomas (21). En cortes<br />
transversales, la prevalencia de la infección en la población general va del 15% al 20% (22, 23). Sin embargo,<br />
se ha estimado que cerca del 50% de las mujeres se infectan con VPH genital en los dos años que siguen<br />
al inicio de su vida sexual (24, 25). Asimismo, se estima que el riesgo acumulado de contraer una infección<br />
genital por VPH es de 80% (25). La persistencia de la infección parece ser necesaria para desarrollar cáncer.<br />
Los mecanismos de la persistencia de la infección también se han develado (21). El potencial para la<br />
prevención primaria es, por lo tanto, muy bueno.<br />
Muchos tipos de VPH están asociados con displasia cervical benigna, lo cual complica el desarrollo de vacunas<br />
profilácticas de amplio espectro. Sin embargo, recientemente se han anunciado resultados promisorios<br />
(26). En un ensayo clínico fase III, una vacuna VPH16 resultó exitosa en el 100% en prevenir infecciones<br />
persistentes y lesiones premalignas (24). En el último ensayo con la utilización de una vacuna cuatrivalente<br />
VPH 6,11,16,18, se demostró la eficacia sobre CIN2* y 3, ACS** y cánceres invasivos, después de un seguimiento<br />
de 2 años (27).<br />
Es necesario señalar que el virus del papiloma humano se ha asociado también con neoplasias de otras<br />
localizaciones genitales y extragenitales, como cáncer de vulva, vagina, región anal, pene, laringe, pulmón,<br />
mucosa oral, lengua, nasofaringe y conjuntiva (28). En la vulva, los carcinomas epidermoides de patrón<br />
histológico basaloide o verrucoso son positivos para VPH en 75% a 100% (29); asimismo, el 91% de los<br />
cánceres de vagina se asocian con VPH y el tipo 16 es el más prevalente (30). Existen informes controversiales<br />
en relación con el papel del VPH en el cáncer de próstata, endometrio y ovario.<br />
* CIN Cervical Intraepithelial Neoplasia (ver glosario)<br />
**ACS Adenocarcinoma in situ<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
209
INFECCIONES<br />
210<br />
Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH)<br />
La identificación definitiva de ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH) como agentes etiológicos<br />
en la carcinogénesis en el cuello uterino llevó a un rápido desarrollo de vacunas contra el VPH y sus<br />
correspondientes pruebas en poblaciones humanas con resultados excelentes.<br />
Hoy en día, las vacunas contra el VPH de tipo subunidad monovalentes (tipo 16), bivalentes (tipos 16 y<br />
18) y cuatrivalentes (tipos 6, 11, 16 y 18) se han desarrollado y han pasado las fases I y II de los ensayos.<br />
Se ha encontrado que todas estas vacunas son fuertemente inmunogénicas y dan importantes<br />
respuestas de tipo inmune humoral y de tipo celular con títulos mayores que los de las infecciones<br />
adquiridas de manera natural.<br />
Estas vacunas también han demostrado ser muy eficaces en prevenir infecciones persistentes de tipo<br />
específico como también anormalidades asociadas con la citología cervical y las lesiones precancerosas.<br />
Además, estas vacunas han sido seguras y bien toleradas en humanos. Se están realizando numerosos<br />
ensayos internacionales de fase III. Estas vacunas estarán disponibles en el 2007.<br />
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llevó a cabo una serie de actividades con el fin de<br />
prepararse y preparar a sus Estados Miembro para las oportunidades que esta vacuna puede brindar,<br />
como:<br />
- comprometer a ambos suministradores de la vacuna VPH en un diálogo técnico continuo;<br />
- reunir a las contrapartes pertinentes internas involucradas en el tema de la introducción<br />
de la vacuna contra el VPH e iniciar el desarrollo de un plan de trabajo conjunto;<br />
- trabajar con las autoridades nacionales reguladoras para reforzar que facilite los ensayos<br />
clínicos y las licencias de la vacuna;<br />
- iniciar esfuerzos para apoyar un mejor conocimiento de las vacunas contra el VPH por medio<br />
de publicaciones y presentaciones orales, y<br />
- explorar vías y mecanismos para constituir asociaciones efectivas con organizaciones<br />
y agencias externas.<br />
Fuente: OPS, Partnering for HPV vaccine introduction - http://www.paho.org/English/AD/FCH/IM/HPVMtg-FinalReportOct2005.pdf<br />
Métodos y características de intervenciones efectivas<br />
La infección por VPH es muy común: en cualquier momento, del 5% al 40% de los adultos, mujeres y hombres,<br />
son portadores de VPH. Excepto para las verrugas genitales (causadas principalmente por el tipo 6 y 11 de<br />
bajo riesgo), la infección es asintomática. No hay evidencia alguna de que los métodos anticonceptivos de<br />
barrera, especialmente los condones, protejan contra la infección por VPH. La aparente falla del uso del condón<br />
para prevenir la infección con VPH puede deberse a razones anatómicas (es decir, la infección por VPH en<br />
áreas genitales no protegidas por el condón) y de comportamiento. Se ha descubierto que la circuncisión<br />
se ha asociado con un riesgo menor por infección del pene con el VPH y cáncer cervical (31).<br />
Una estrategia alternativa para prevenir el cáncer de cuello uterino puede ser la intervención contra factores<br />
conocidos que facilitan la persistencia de la infección por VPH o el progreso de una infección a lesiones<br />
neoplásicas de cuello uterino. Estos factores incluyen la inmunosupresión (3), tener más de un niño (32), el<br />
uso de anticonceptivos orales a largo plazo (33), el consumo de cigarrillos (34) y otras enfermedades de<br />
transmisión sexual (infección con virus herpes simple 2 o Chlamydia trachomatis) (35, 36).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Sin embargo, las vacunas contra el VPH ofrecen la mejor esperanza para controlar la infección. Una vacuna<br />
profiláctica tendría que administrarse a la mujer antes de que se haya infectado. Idealmente, la vacuna<br />
debería darse a los niños. Sin embargo, los ensayos actuales están siendo conducidos con mujeres jóvenes<br />
para permitir la valoración de la eficacia de la vacuna en un tiempo razonable (aproximadamente, 5 años).<br />
A pesar de existir diferencias regionales en la distribución de los tipos más frecuentes de VPH de alto riesgo,<br />
una vacuna que incluya los tipos 16 y 18 podría, potencialmente, prevenir el 71% de los cánceres de cuello<br />
uterino de todo el mundo; asimismo, una vacuna que contenga los siete tipos más comunes podría prevenir<br />
cerca del 87% de los cánceres, con pequeñas variaciones regionales (37).<br />
Información faltante y tópicos de investigación<br />
Persisten muchos desafíos antes del desarrollo de una vacuna profiláctica efectiva y eficiente contra el cáncer<br />
de cuello uterino.<br />
No está claro cuáles elementos del sistema inmunológico humano son importantes para prevenir o resolver<br />
las infecciones por VPH.<br />
La demostración de la efectividad de una vacuna contra el VPH en la prevención del cáncer de cuello uterino<br />
en una población de alto riesgo tomará muchos años. Por consiguiente, los ensayos se deben iniciar tan<br />
pronto como sea posible; sin embargo, tales estudios son costosos y, probablemente, no serían financiados<br />
por la industria farmacéutica en los países en desarrollo.<br />
Aunque la seguridad y la eficacia son esenciales, se deben considerar las formas de reducir costos y<br />
ampliar la cobertura de la vacuna. Esto incluye la formulación de una vacuna oral estable que no requiera<br />
una cadena fría costosa y que pueda producirse en los países en desarrollo.<br />
Paralelamente, se está evaluando el valor de las pruebas para VPH combinadas con la citología, con el objeto<br />
de mejorar la exactitud y la costo-efectividad del tamizaje. Sin embargo, en este momento las pruebas para<br />
VPH no parecen ser un reemplazo efectivo de la citología con fines de tamizaje en países en desarrollo (ver<br />
capítulo detección temprana), hasta que se cuente con una técnica más sólida, reproducible, menos sofisticada<br />
y más barata (38).<br />
En los países desarrollados, los programas de alta calidad de tamizaje por citología y tratamiento de lesiones<br />
preinvasivas han disminuido exitosamente la incidencia y la mortalidad de la enfermedad. Estos programas<br />
son costosos en la mayoría de las áreas de alto riesgo y, en varios escenarios, se están evaluando procedimientos<br />
alternativos de tamizaje basados en técnicas más simples (39). Se esperan resultados en un futuro no lejano.<br />
El tamizaje masivo requiere de extensos recursos humanos y materiales, así como el acceso al diagnóstico<br />
y el tratamiento para todo individuo con resultados positivos (ver capítulo detección temprana). El acceso<br />
restringido a una parte de la población es de poca eficacia.<br />
En conclusión, la prevención primaria del cáncer de cuello uterino podría lograrse en el futuro mediante<br />
campañas masivas de vacunación contra el VPH. En el presente, el medio más efectivo es la detección y<br />
el tratamiento de las lesiones precancerosas. Deben evaluarse y promoverse los programas de tamizaje<br />
adaptados a poblaciones de alto riesgo.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
211
INFECCIONES<br />
212<br />
Helicobacter pylori y cáncer<br />
Se ha postulado que Helicobacter pylori participa en la génesis de cáncer en varias localizaciones del tracto gastrointestinal,<br />
pero sólo su papel en el cáncer de estómago se considera seriamente. Mientras que en Europa el cáncer gástrico es<br />
una neoplasia infrecuente, prácticamente en toda Latinoamérica es muy importante. Es el cáncer que produce más<br />
muertes en Chile y Perú. La tasa de incidencia para cáncer de estómago en Lima es de 20 por 100.000 y la de mortalidad<br />
es de 16 por 100.000, y se ha observado una disminución de la incidencia de 30% en varones y de 9% en mujeres a<br />
lo largo de los últimos treinta años (40). El linfoma primario no Hodgkin del estómago representa el 6,4% de los tumores<br />
gástricos (41). Actualmente se acepta la participación de H. pylori en el progreso del linfoma gástrico.<br />
Evidencia científica de la etiología de la enfermedad<br />
La bacteria H. pylori, que coloniza el estómago humano, se aisló por primera vez en 1982. La infección es ubicua<br />
y parece ser común alrededor del mundo (2). La prevalencia de la infección causada por H. pylori en países<br />
latinoamericanos es alta; oscila entre 30% y 90%, con un promedio de 60%, según las condiciones socioeconómicas<br />
de una población dada (41). Un reciente estudio de población efectuado en Chile muestra que la tasa media<br />
de infección por H. pylori es de 73% a 76% en hombres y de 70% en mujeres, con una importante variación<br />
regional de las tasas de infección que se relacionaron con las tasas de cáncer gástrico (42). En la mayoría de los<br />
casos, se adquiere a temprana edad a través de la contaminación oral y persiste sin ninguna o poca presencia de<br />
síntomas. Su transmisión es favorecida por el bajo estatus económico aunque, en la población peruana, las tasas<br />
de infección en los diversos niveles socioeconómicos son similares, con excepción de las mujeres de nivel alto,<br />
las cuales presentan una tasa de infección estadísticamente inferior (44).<br />
Los trastornos gástricos comunes que se desarrollan en las personas infectadas incluyen gastritis crónica,<br />
úlcera del duodeno y, en menor cantidad de individuos, cáncer gástrico o linfoma del tejido linfoide de células<br />
B asociado a mucosas, conocido como MALT. La bacteria se clasifica como carcinógeno humano (2).<br />
Se ha demostrado de forma inequívoca que H. pylori es la principal causa de gastritis. La evidencia<br />
epidemiológica directa que relaciona a H. pylori con el cáncer gástrico resulta mucho menos clara. Muchos<br />
de los estudios epidemiológicos han mostrado asociaciones poco sólidas e inconsistentes. Esto, junto al<br />
hecho de que sólo una pequeña proporción de individuos con gastritis secundaria a H. pylori progresa<br />
finalmente a cáncer gástrico, sugiere que el papel de los cofactores es muy importante. Estos cofactores<br />
podrían depender del huésped o estar relacionados con el ambiente o con el propio Helicobacter. Entre los<br />
relacionados con el huésped, la susceptibilidad genética podría ser uno de los determinantes de la evolución<br />
de la infección por H. pylori, al modular la respuesta inmunitaria y los mecanismos de defensa del huésped.<br />
Es probable que los factores dietéticos también sean uno de los principales cofactores ambientales (41).<br />
El consumo habitual de una dieta rica en sal y nitratos refuerza la progresión de las alteraciones de la mucosa<br />
gástrica y la formación de carcinógenos (nitrosaminas) in situ. Por el contrario, la ingestión generosa de<br />
frutas y vegetales se asocia con una reducción del riesgo para cáncer gástrico (44).<br />
También, existe la posibilidad de que algunas cepas de la bacteria sean más eficientes que otras en inducir<br />
atrofia, la cual es esencial para el desarrollo del cáncer gástrico. Las cepas virulentas que se han asociado<br />
fuertemente con la úlcera péptica y el cáncer son aquéllas que conllevan variantes genéticos (45-47). La hipótesis<br />
de que sólo algunas variantes de la bacteria son relevantes para la transformación maligna podría explicar los<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
patrones geográficos inconsistentes de asociación entre la frecuencia de la infección y la incidencia del<br />
cáncer gástrico (48-49). En Perú, en los últimos años, se ha observado un significativo descenso de la prevalencia<br />
de H. pylori en los niveles socioeconómicos medio y alto, mientras que en los estratos bajos la prevalencia<br />
se mantiene alta (41). Varios estudios han sugerido una correlación global entre la declinación de<br />
la incidencia del cáncer de estómago y la de la infección por H. pylori (49-50).<br />
Métodos y características de intervenciones efectivas<br />
Podrían concebirse dos tipos de intervención para erradicar la infección: la detección de H. pylori y el tratamiento<br />
con antibióticos o vacunación. La primera opción parece ser la menos factible, porque requeriría el tratamiento de<br />
una amplia proporción de la población de todas las edades. Un análisis simulado en Australia concluyó que tal programa<br />
(tamizaje y tratamiento) probablemente daría menos resultado que el obtenido naturalmente con una disminución<br />
no planificada de la incidencia en 15 años. El impacto médico de H. pylori en la población general en Latinoamérica<br />
es suficientemente grande para justificar intervenciones de salud pública. La Conferencia del Consenso<br />
Latinoamericano en Infección por el Helicobacter pylori (52) recomienda tratar a los pacientes con úlcera duodenal<br />
o gástrica activa, o con historia de enfermedad ulcerosa, en quienes se haya demostrado que están infectados con<br />
H. pylori. Señala, además, como indicaciones de tratamiento "en debate":<br />
- pacientes con dispepsia funcional,<br />
- pacientes con historia familiar de cáncer gástrico,<br />
- pacientes con reflujo gastroesofágico que requiera uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones y<br />
- gastritis grave diagnosticada por histología.<br />
La erradicación de la infección, restringida a personas de mayor edad para hacer una intervención más<br />
costo-efectiva, se ha cuestionado debido a que, por la edad, la mayor parte del daño que eventualmente<br />
lleva a la malignidad ya se ha producido. Dado que el daño es irreversible, es improbable que la intervención<br />
en esa etapa tenga algún efecto significativo en la incidencia del cáncer gástrico (53). Si sólo algunas variantes<br />
genéticas de la bacteria son patógenas, las características del huésped humano podrían ser críticas para<br />
la evolución patológica de la infección (47). La dilucidación de estos aspectos puede llevar a la identificación<br />
de pequeños subgrupos de individuos susceptibles que hospedan los tipos genéticos virulentos, quienes se<br />
beneficiarían de un tratamiento antibiótico.<br />
Al considerar las intervenciones para erradicar H. pylori, debe tenerse en cuenta que la bacteria es un parásito altamente<br />
evolucionado. Se ha adaptado a un nicho ecológico especial, el estómago humano, a lo largo de milenios y ha<br />
evolucionado conjuntamente con la especie humana. La bacteria ha adquirido mecanismos aún poco<br />
conocidos, para evadir la respuesta inmunitaria normal en su contra (54). Se están desarrollando vacunas profilácticas<br />
para prevenir la infección por H. pylori y vacunas terapéuticas para inducir la regresión de las lesiones, que podrían<br />
constituir una importante herramienta para prevenir y tratar todas las enfermedades relacionadas con la infección,<br />
inclusive el cáncer gástrico (43). Se ha probado la efectividad de la vacuna en modelos animales experimentales,<br />
pero ninguna que haya sido probada en humanos está todavía disponible. En los países de Latinoamérica con alta<br />
incidencia de la infección, la población objetivo para la vacunación deben ser los lactantes y niños (52).<br />
Se ha propuesto la prevención del cáncer gástrico con sustancias químicas mediante la adición de -caroteno,<br />
retinol, -tocoferol y vitamina C. En dos estudios conducidos en Europa, ni el -tocoferol ni el -caroteno tuvieron<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
213
INFECCIONES<br />
214<br />
ningún efecto en la aparición de neoplasias gástricas. Sin embargo, la frecuencia de carcinoma gástrico ha<br />
ido decayendo en forma notable en poblaciones de alto riesgo por varias décadas (53).<br />
La dieta mejorada con más fruta, menos sal y mejor conservación de los alimentos, particularmente para<br />
los niños, ha resultado en una demora y una declinación total en la tasa de infección, la cual ciertamente<br />
ha contribuido a la incidencia decreciente de cáncer gástrico.<br />
En conclusión, un programa activo de prevención se justificaría sólo en países en los que el riesgo de cáncer<br />
de estómago es todavía alto. Debe darse prioridad a la conservación de los alimentos, en estructuras industrializadas<br />
(cadena fría, sal) y en los hogares (refrigeradores); también a la información y a la educación sobre una dieta<br />
balanceada y prácticas higiénicas en la preparación de los alimentos. En las áreas con tasas muy altas de infección<br />
puede ser costo-efectivo tratar de erradicar la infección combinando el tratamiento antibiótico con una campaña<br />
de educación. La baja incidencia de MALT no justifica un programa planificado de prevención de amplia escala,<br />
la detección temprana puede llevar a un tratamiento exitoso por la erradicación de la bacteria.<br />
VIH y cáncer<br />
Evidencia científica de la etiología de la enfermedad<br />
El cáncer es una complicación importante del sida. El reconocimiento de un incremento significativo en la<br />
incidencia del sarcoma de Kaposi y del linfoma no Hodgkin en los Estados Unidos fue un gran paso hacia<br />
el reconocimiento de la epidemia de sida antes de que el agente causal hubiera sido identificado. El sarcoma<br />
de Kaposi es una condición definida en el diagnóstico del sida en personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia<br />
humana (VIH), cuyo riesgo para desarrollar alta malignidad es cien veces mayor que la de la<br />
población en general (55). La inmunosupresión por el VIH es el factor que aumenta el virus 8 del herpes,<br />
ahora llamado virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi, el cual es el agente causante de todos los<br />
sarcomas de Kaposi relacionados con el sida, clásico o esporádico.<br />
El segundo tipo más común de cáncer en individuos infectados con el VIH es el linfoma no Hodgkin y,<br />
particularmente, la forma extraganglionar. Estos tumores tienden a desarrollarse en el sida avanzado y son<br />
una causa común de muerte en esos pacientes. Otros tumores que ocurren comúnmente en pacientes de<br />
sida son la enfermedad de Hodgkin, el cáncer del cuello uterino, el cáncer anorrectal y el de hígado.<br />
En Latinoamérica, las neoplasias malignas más frecuentemente asociadas a sida son el sarcoma de Kaposi, 38% a<br />
55%, y el linfoma no Hodgkin, 25% a 28% (56). El cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar en una de las series.<br />
La inmunosupresión parece ser el cofactor que aumenta su acción.<br />
Métodos y características de intervenciones efectivas<br />
La prevención primaria se basa en la prevención de la infección con VIH, al garantizar la calidad de los<br />
productos sanguíneos y derivados del plasma, la esterilización de equipo médico, de cirugía y dental, los<br />
programas educacionales para prevenir la iniciación del uso de droga intravenosas o las prácticas sexuales<br />
de alto riesgo y mediante programas de intercambio para uso de equipo de inyección para drogadictos.<br />
La prevención está también ligada al tratamiento del sida. En los países ricos, la incidencia de ambos, sarcoma<br />
de Kaposi y linfoma no-Hodgkin en individuos infectados con sida, cayeron dramáticamente cuando la terapia<br />
antirretroviral se volvió ampliamente accesible (57).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Virus de Epstein-Barr y cáncer<br />
Evidencia científica para la etiología de la enfermedad<br />
Los casos de linfoma de Burkitt ocurridos en África y cerca de 70% de los casos de enfermedad de Hodgkin<br />
en niños están asociados con la infección del virus Epstein-Barr (VEB) (7).<br />
La inmunosupresión es un componente importante en la activación del VEB, ya que el riesgo excesivo para<br />
el linfoma no Hodgkin también se ve en personas que han recibido trasplantes. La infección por VEB es<br />
inocua y, en la mayoría de los individuos infectados, ocurre durante la niñez. En la gran mayoría de la población,<br />
la infección es persistente pero latente y puede ser de curso asintomático. El VEB es también una causa<br />
importante de cáncer indiferenciado de la nasofaringe entre grupos étnicos particulares, como en la población<br />
del sur de China y los inuit (o esquimales), pero también en algunas comunidades del norte de África (5).<br />
Para estos casos, un cofactor relevante es la predisposición genética que le permite al virus, el cual normalmente<br />
infecta los linfocitos B, infectar células epiteliales. Otro cofactor para los tumores nasofaríngeos es<br />
la presencia de precursores de nitrosaminas carcinogénicas en la dieta durante la niñez, debido a la<br />
conservación por medio de la sal (en China) o a una larga cocción (norte de África) (58).<br />
Por lo tanto, bajo condiciones particulares como la inmunosupresión, la predisposición o una dieta específica<br />
en la infancia, el VEB puede conducir a una transformación maligna. Sin embargo, ésta es una complicación<br />
rara de la infección. La poca comprensión del equilibrio entre la infección persistente y la respuesta inmune<br />
complica el desarrollo de vacunas contra el VEB.<br />
Métodos y características de intervenciones efectivas<br />
No se ha demostrado que los cambios en la dieta ni la reducción de la inmunosupresión sean medios efectivos<br />
de prevención primaria. Sin embargo, se ha observado, que los emigrantes de países con alto riesgo<br />
a otro con bajo riesgo muestran una clara disminución en la incidencia de tales tumores; en la segunda<br />
generación, el riesgo es tan bajo como el del país adoptado. De igual manera, las personas jóvenes de un<br />
país de bajo riesgo que se trasladan a uno de alto riesgo aumentan su riesgo. No se ha evaluado una vacuna<br />
contra el VEB en humanos.<br />
Conclusiones y recomendaciones<br />
- Difundir la información sobre los vínculos entre las infecciones y el cáncer.<br />
- Promover programas para inmunizar los niños contra el VHB y hacer obligatoria la vacunación en<br />
países con alto riesgo.<br />
- Apoyar la investigación sobre el desarrollo de otras vacunas, particularmente contra el VPH.<br />
- Recomendar la utilización de productos de sangre seguros, derivados de plasma, órganos, tejidos<br />
y semen mediante tamizaje viral de estos productos.<br />
- Procurar la aprobación para los estándares de esterilización de equipo médico, de cirugía y dental.<br />
- Proveer información sobre los riesgos de la acupuntura y la circuncisión, y los asociados con los tatuajes,<br />
la perforación del cuerpo y la cicatrización, y hacer recomendaciones sobre su legislación y control.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
215
INFECCIONES<br />
216<br />
- Proveer información sobre la exposición ocupacional a la infección con productos contaminados<br />
con sangre por medio de la educación de los profesionales de la salud.<br />
- Procurar la aprobación de los programas para el intercambio de jeringas y otro equipo de inyección<br />
para los drogadictos.<br />
- Organizar la asesoría para adolescentes y adultos jóvenes sobre las prácticas sexuales de alto riesgo<br />
y la drogadicción.<br />
- Organizar la asesoría y educación sobre el uso del alcohol y dietas no saludables.<br />
- Recomendar el control de la contaminación y la composición de alimentos y uso de las cadenas<br />
de frío (nivel industrial) y de los refrigeradores (nivel individual).<br />
- Promover la prevención y el tratamiento de la infección por VIH.<br />
- Promover dietas saludables (ver capítulo sobre Dieta).<br />
Otro tipo de virus relacionado con el cáncer<br />
El virus linfotrópico humano de células T (tipo I y, posiblemente, tipo II) causa un tipo raro de malignidad<br />
hematopoyética, linfoma/leucemia de células T adultas, la cual ocurre sólo en áreas donde esta infección<br />
viral es altamente prevalente. La higiene perinatal y sexual, y las prácticas médicas seguras evitan la<br />
transmisión del virus, y son las únicas opciones para su prevención.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía<br />
1. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans,<br />
Vol 59, Hepatitis viruses. Lyon: IARC Press; 1995.<br />
2. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans,<br />
Vol 61, Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. Lyon: IARC Press; 1994.<br />
3. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans,<br />
Vol 64, Human papillomaviruses, Lyon: IARC Press; 1995.<br />
4. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans,<br />
Vol 67, Human immunodeficiency viruses and human T-cell lymphotropic viruses, Lyon: IARC Press; 1996.<br />
5. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans,<br />
Vol 70, Epstein-Barr virus and Kaposi sarcoma herpes virus/human herpes virus 8, Lyon: IARC Press; 1997.<br />
6. Pisani P, Parkin DM, Muñoz N et al. <strong>Cancer</strong> and infection: estimates of the attributable fraction in 1990. <strong>Cancer</strong><br />
Epidemiol Biomarkers Prev. 1997;6:387-400.<br />
7. Parkin DM, Pisani P, Muñoz N et al. The global health burden of infection associated cancers. En: Weiss RA, Beral V,<br />
Newton R (eds). <strong>Cancer</strong> surveys, Vol 33, Infections and human cancer. Cold Spring Harbor, NY: CSH Press; 1998.<br />
8. Ferlay, Bray F, Parkin DM et al. GLOBOCAN 2002, IARC <strong>Cancer</strong> Base No 5, Lyon: <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>.<br />
http://www-dep.iarc.fr/globocan/methods.htm - http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/2/74#TBL1<br />
9. UNAIDS (2000) Report on the global HIV/AIDS epidemic. www.who.org<br />
10. Labrecque D. Neoplasias of the liver. En: Kapliwitz Neil (eds.) Liver and Biliary Diseases. Baltimore: Williams & Wilkins;<br />
1992. p.347-63.<br />
11. Leuschner I, Harás D, Schmidt D. The association of hepatocellular carcinoma with hepatitis B virus infection in childhood.<br />
<strong>Cancer</strong>. 1998;62:2363-9.<br />
12. Farfán G. Epidemiología de la hepatitis viral en el Perú. Revista Peruana de Epidemiología. 1990;3(2):43-55.<br />
13. Ruiz E, Almonte M, Pizarro R et al. Infección con virus de la hepatitis B y hepatitis C como factores de riesgo para<br />
hepatocarcinoma en el Perú: estudio de casos y controles. Rev Gastroenter Perú. 1998,(18):199-212.<br />
14. Chang M et al. Hepatitis B vaccination of infants in Taiwan and incidence of HCC in children age 6-14. N Engl J Med.<br />
1997;336:1855-9.<br />
15. Lee MS, Kim DH, Kim H et al. Hepatitis vaccination and reduced risk of primary liver cancer among male adults: a<br />
cohort study in Korea. Int J Epidemiol. 1998;27:316-9.<br />
16. World Health Organization. WHO Expanded Programme on Immunization. www.who.org. Geneva: World Health<br />
Organization.<br />
17. Namgyal P, Impact of hepatitis B immunization, Europe and worldwide. J Hepatol. 2003;39(Suppl. 1):S77-82.<br />
18. Vryheid RE, Kane MA, Muller N et al. Infant and adolescent hepatitis B immunization up to 1999: a global overview.<br />
Vaccine. 2000;19:1026-37.<br />
19. Alter MJ. Prevention of spread of hepatitis C. Heptatology. 2002;36(5 Suppl. 1):S93-8.<br />
20. zur Hausen H. Papilloma virus infections: a major cause of human cancers. Biochem Biophys Acta. 1996;1288:F55-78.<br />
21. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S et al. Epidemiology classification of human papillomavirus types associated with<br />
cervical cancer. N Eng J Med. 2003:348:518-27.<br />
22. Santos C, Muñoz N, Kleng S et al. HPV types and cofactors causing cervical cancer in Peru. British Journal of <strong>Cancer</strong>.<br />
2001;85(7):966-71.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
217
INFECCIONES<br />
218<br />
23. Matos E, Loria D, Amestoy G et al. Prevalence of human papillomavirus (HPV) infection among women in Concordia,<br />
Argentina: a population-based study. Sexually Transmisible Diseases. Sex Transm Dis. 2003;30(8):593-9.<br />
24. Koutsky LA, Aula KA, Wheeler CM et al. Proof of principle study investigators: a controlled trial of a human papillomavirus<br />
type 16 vaccine. N Engl J Med. 2002;347:1645-51.<br />
25. Kjaer SK, Chackerian B, van den Brule AJ et al. High-risk human papillomavirus is sexually transmitted: evidence from<br />
a follow-up study of virgins starting sexual activity (intercourse). <strong>Cancer</strong> Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:101-6.<br />
26. Franceschi S. Strategies to reduce the risk of virus-related cancers. Ann Oncol. 2000;11:1091-6.<br />
27. Villa L, Costa R, Petta C et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (type 6, 11, 16, and 18) L1 like particle<br />
vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet<br />
Oncology. 2005;6:271-8.<br />
28. Rodríguez W, Guerrero L, Amorín E et al. Papillomavirus humano (PVH): asociado a carcinoma epidermoide multifocal<br />
de tráquea y pulmón en una paciente con papilomatosis laringotraqueal crónica. Diagnóstico. Vol. 37 N° 1 Enero<br />
Febrero ´98. Papillomavirus Humano, 19-36.<br />
29. Crum CP. Carcinoma of the vulva: epidemiology and pathogenesis (review). Obstet Gynecol. 1992;79:448-54.<br />
30. Ikenberg H, Runge M, Goppinger A, Pfleiderer A. Human papillomavirus DNA in invasive carcinoma of the vagina.<br />
Obstet Gynecol. 1990;76:432-8.<br />
31. Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N et al. Male circumcision, penile human papilloma virus infection and cervical cancer<br />
in females partners. N Engl J Med. 2002;346:1105-12.<br />
32. Muñoz N, Franceschi S, Bosetti C et al. Rol de pariedad y virus del papiloma humano en cáncer cervical: el estudio<br />
de control de caso multicéntrico del IARC. Lancet. 2002;359:1093-101.<br />
33. Skegg D. Oral contraceptives, parity, and cervical cancer (commentary). Lancet. 2002;359:1080-1.<br />
34. Plummer M, Herrero R, Franceschi S et al. Smoking and cervical cancer: Pooled analysis of a multicentric study. Submitted.<br />
35. Smith J, Muñoz N, Bosetti C et al. Chlamidiae trachomatis as an HPV cofactor in the etiology of invasive cervical cancer:<br />
A pooled analysis of seven countries. Proceedings of the 19th international papilloma virus conference, 1-7 September<br />
2001, Florianopolis, Brazil, Abstract No O-135 p. 170.<br />
36. Smith JS, Herrero R, Bosetti C et al. Herpes simplex virus-2 as a human papilloma virus cofactor in the etiology of<br />
invasive cervical cancer. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst.<br />
37. Muñoz N, Bosch F, Castellasagué X et al. <strong>Against</strong> which human papillomavirus type shall we vaccinate and screen?<br />
The international perspective. Int J <strong>Cancer</strong>. 2004;111:278-85.<br />
38. Sankaranarayanan R, Chatterji R, Shastri S et al. Accuracy of human papillomavirus testing in primary screening of<br />
cervical neoplasia: results from a multicenter study in India. Int J <strong>Cancer</strong>. 2004;112:341-7.<br />
39. Basu P, Sankaranarayanan R, Mandal R et al. Evaluation of down staging in the detection of cervical neoplasia in<br />
Kolkata, India. Int J <strong>Cancer</strong>. 2002;100:92-6.<br />
40. Centro de Investigación en Cáncer "Maes Héller". Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, 1994-1997. Medicina<br />
y desarrollo S.A. 2005, Vol III.<br />
41. Ramírez-Ramos A, Gilman R. Helicobacter pylori en el Perú. Lima, Perú: Editorial Imprenta Santa Ana; 2003.<br />
42. Rollan A, Ferreccio C, Harris P et al. World Congres of Gastroenterology 2005: "Early Helicobacter pylori infection is<br />
related to gastric cancer risk in Chile, a high-risk area: A population-based study" ; Montreal, Canada 2005.<br />
43. Ramírez-Ramos A, Gilman R, Recavarren S et al. Contribución al estudio de la epidemiología del Helicobacter pylori<br />
en el Perú. Análisis de 3005 casos. Revista de Gastroenterología del Perú. 1999;19:208-15.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
44. <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>. IARC handbooks on cancer prevention. Vol 8, Fruit and vegetables.<br />
Lyon: IARC Press; 2003.<br />
45. Figueiredo C, Machado JC, Pharoah P et al. Helicobacter pylori and interleukin 1 genotyping: an opportunity to identify<br />
high-risk individuals for gastric carcinoma. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst. 2002;94:1680-7.<br />
46. Covacci A, Telford JL, Del Giudic G et al. Helicobacter pylori virulence and genetic geography. Science. 1999;284:1328-33.<br />
47. Van Doorn LJ, Figueiredo C, Sanna R et al. Clinical relevance of the CagA, vacA, and iceA status of Helicobacter pylori.<br />
Gastroenterology. 1998;115:58-66.<br />
48. Holcombe C. Helicobacter pylori: the African enigma. Gut. 1992;33:429-31.<br />
49. Miwa H, Go MF, Sato N. H. pylori and gastric cancer: the Asian enigma. Am J Gastroenterol. 2002;97:1106-12.<br />
50. Haruma K. Trend toward a reduced prevalence of Helicobacter pylori infection, chronic gastritis, and gastric cancer<br />
in Japan. Gastroenterol Clin North Am. 2000;29:623-31.<br />
51. Banatvala N, Mayo K, Megraud F et al. The cohort effect and Helicobacter pylori. J Infect Dis. 1993;168:219-21.<br />
52. Coelho L, Leon-Barua R, Quigley E. Latin-American Consensus Conference on H. pylori infection. Latin-American<br />
Association of Gastroenterological Societies affiliated with the Inter-American Association of Gastroenterology (AIGE).<br />
Am J Gastroenterol. 2000;95(10):2688-91.<br />
53. Lambert R, Guilloux A, Oshima A et al. Incidence and mortality from stomach cancer in Japan, Slovenia and the USA.<br />
Int J <strong>Cancer</strong>. 2002;97:811-8.<br />
54. Lee A. Prevención de la infección por Helicobacter pylori: posibles candidatos para la vacuna. En: Pajares J, Correa P,<br />
Pérez G (eds). Infección por H. pylori en lesiones gastroduodenales. La segunda década. Barcelona, España: Prous Science;<br />
1998. p.301-14.<br />
55. Rabkin CS, Yellin F. <strong>Cancer</strong> incidence in a population with a high prevalence of infection with human immunodeficiency<br />
virus type 1. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst. 1994;86:1711-6.<br />
56. Krygier G. Tumores asociados al SIDA. En: Musé I, Viola A, Sabini G (eds.) Aspectos prácticos de la clínica oncológica.<br />
Montevideo: Ed. Sudamericana; 2004. p.527-34.<br />
57. Grulich AE, Li Y, McDonald AM et al. Decreasing rates of Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin's lymphoma in the era<br />
of potent combination anti-retroviral therapy. AIDS. 2001;15:629-33.<br />
58. Jeannel D, Hubert A, de Vathaire F et al. Diet, living conditions and nasopharyngeal carcinoma in Tunisia, a case-control<br />
study. Int J <strong>Cancer</strong>. 1990;46:421-5.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
INFECCIONES<br />
219
Detección temprana<br />
12
12<br />
Detección temprana<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Nereo Segnan<br />
Paola Armaroli<br />
Lisseth Ruiz de Campos<br />
Agradecemos a<br />
Carlos Santos<br />
Rolando Camacho<br />
Graciela Sabini<br />
Sergio Koifman<br />
Resumen<br />
Cualquier intervención de salud pública, y particularmente aquéllas<br />
que implican una acción médica (detección, tratamiento preventivo,<br />
etc.), debe ser evaluada cuidadosamente en cuanto a ventajas y<br />
desventajas, antes de su implementación en la población. El<br />
imperativo ético para todas las intervenciones médicas es asegurar<br />
que cualquier beneficio potencial sea mayor que el daño. Esto es<br />
particularmente verdadero para los programas de tamizaje porque<br />
los participantes son personas sanas. Así, un programa debería,<br />
por lo menos, permitir la demostración de un beneficio global<br />
para la comunidad y de un riesgo mínimo de daño o desventaja<br />
para algunos individuos. Puesto que el tamizaje es iniciado por un<br />
sistema de salud, los individuos invitados a participar deben ser<br />
informados, antes de cualquier prueba, sobre los efectos adversos<br />
potenciales y sobre los beneficios potenciales. También, se les<br />
debe asegurar una calidad óptima de asistencia, la cual sólo la<br />
puede proveer un programa organizado, respetando al mismo<br />
tiempo sus derechos y libertad.<br />
Hay suficiente evidencia sobre la efectividad del tamizaje para el<br />
cáncer de mama, cuello uterino y colo-rectal.<br />
Aún no existe evidencia que el tamizaje de base poblacional para<br />
cáncer de próstata, cabeza y cuello o melanoma de piel, reduzca<br />
las tasas de mortalidad debida a cáncer de esas localizaciones.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
221
DETECCION TEMPRANA<br />
222<br />
Detección temprana<br />
Este capítulo repasa los principios y condiciones que deben ser satisfechos en la implementación de un programa<br />
de detección temprana para el cáncer y las localizaciones de cáncer que puedan ser afectadas por tales programas.<br />
Principio e indicaciones<br />
La detección temprana del cáncer se basa en el concepto de que el tratamiento es más efectivo cuando la enfermedad<br />
se diagnostica en las primeras fases de su historia natural, al inicio de los síntomas o, si es posible, antes del desarrollo de<br />
los síntomas cuando está localizada en el órgano de origen, sin invasión de los tejidos vecinos ni a distancia.<br />
En consecuencia, existen dos estrategias para la detección temprana del cáncer:<br />
1) el diagnóstico temprano, basado en el reconocimiento por el público o los profesionales de la salud de<br />
los síntomas y signos tempranos de cáncer, y su rápido tratamiento;<br />
2) el tamizaje, que consiste en identificar, dentro de una población sin síntomas, lesiones precancerosas o<br />
cánceres no reconocidos, por medio de pruebas que se pueden aplicar con facilidad a toda la población;<br />
debe garantizarse que todas las lesiones detectadas serán tratadas.<br />
Ambos enfoques implican costos para el individuo (en términos de tiempo consumido, distancias recorridas, posibles<br />
gastos en efectivo para la detección/diagnóstico) y para los servicios de salud (recursos humanos, subsidios para la<br />
detección/diagnóstico, tratamiento, seguimiento), y pueden asociarse con daños no deseados (yatrogenia).<br />
Es importante establecer que los beneficios de la detección temprana como política de salud pública pesan<br />
más que las complicaciones y los efectos perjudiciales ocasionados sin su práctica.<br />
La decisión de implementar la detección temprana como parte de un programa de control del cáncer debe<br />
basarse en la evidencia científica, en la magnitud del problema cáncer, la eficacia y costo-efectividad de la estrategia<br />
elegida, los requerimientos en recursos humanos y el nivel de desarrollo de los servicios de salud en un contexto<br />
determinado. El proceso completo puede implicar gastos sustanciales y desviar los recursos de otras actividades<br />
de atención en salud; esto es particularmente importante en los países de bajo nivel económico.<br />
Es muy importante recordar que estas estrategias de detección temprana pueden reducir la mortalidad por<br />
cáncer solamente si están integradas a una estrategia global que incluye el diagnóstico, el tratamiento de<br />
la afección detectada y el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Estas acciones necesitan integrarse a<br />
niveles apropiados de los servicios de salud para garantizar el seguimiento requerido de la detección temprana. Es<br />
posible que se requieran algunas inversiones específicas adicionales en la infraestructura de los servicios de<br />
salud para responder al incremento de casos que resultan de la detección temprana.<br />
En la tabla 1 se resumen los tipos de cáncer para los cuales el diagnóstico temprano es una prioridad (esta lista podría<br />
ser modificada según las características y magnitud del problema cáncer en cada país) y aquellos pocos tipos de cáncer<br />
en los cuales los programas de tamizaje pudieran ser apropiados si se dispone de los recursos necesarios.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Nereo Segnan<br />
Paola Armaroli<br />
Lisseth Ruiz de Campos
Sitio del cáncer<br />
Cavidad oral<br />
Esófago<br />
Estómago<br />
Colon y recto<br />
Hígado<br />
Pulmón<br />
Melanoma de piel<br />
Otros cánceres de piel<br />
Mama<br />
Cuello uterino<br />
Ovario<br />
Vejiga urinaria<br />
Próstata<br />
Tabla 1. Políticas recomendadas para la detección temprana<br />
de algunos cánceres<br />
El diagnóstico temprano<br />
El diagnóstico temprano es el reconocimiento (por el público o por profesionales de la salud) de síntomas<br />
y signos tempranos de cáncer para facilitar un tratamiento más efectivo y más simple. La educación fructífera<br />
que conduce al diagnóstico temprano puede llevar a un mejoramiento sustancial de la mortalidad y de la<br />
calidad de vida de las personas que sufrirán tumores malignos.<br />
Medios de intervención<br />
Recomendación<br />
Diagnóstico Temprano<br />
* Sólo en lugares con altos recursos<br />
** Sólo en lugares con altos recursos, si se usa mamografía<br />
Fuente: OMS guidelines: WHO Self-Assessment Tool for National <strong>Cancer</strong> Planning. OMS, disponible en 2006 en www.who.int<br />
Si<br />
No<br />
Si<br />
Si<br />
No<br />
No<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Si<br />
Conciencia en la población: La población debe ser instruida para que comprenda que el cáncer, cuando<br />
es diagnosticado tempranamente, tiene muchas más posibilidades de responder a un tratamiento efectivo.<br />
Es preciso que conozcan la posible importancia de las masas abultadas, ulceraciones, cambios del hábito<br />
intestinal, tos persistente y sangrado por orificios corporales, así como la importancia de buscar atención médica<br />
inmediata si se presenta alguno de estos síntomas. Pueden requerirse esfuerzos sustanciales en muchas<br />
culturas para disipar los mitos, los temores y la impotencia que tienden a acompañar cualquier consideración<br />
sobre el cáncer.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Tamizaje<br />
No<br />
No<br />
No<br />
Sí*<br />
No<br />
No<br />
No<br />
No<br />
Sí**<br />
Si<br />
No<br />
No<br />
No<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
223
DETECCION TEMPRANA<br />
224<br />
Entrenamiento de profesionales de la salud: La educación profesional de los trabajadores de atención<br />
primaria de salud es esencial para promover el diagnóstico temprano. Estos trabajadores, que constituyen<br />
la primera línea de contacto de los posibles pacientes con cáncer con el sistema de salud, requieren ser<br />
entrenados sistemáticamente para estar alerta frente a primeros signos y síntomas de cáncer pues, tal vez, su<br />
entrenamiento inicial sólo les haya expuesto a casos de cánceres avanzados y, con frecuencia, intratables.<br />
Condiciones de eficacia<br />
Acceso a profesionales de la salud entrenados: Es necesario mejorar el acceso de la población a profesionales<br />
de la salud entrenados, competentes para realizar los exámenes necesarios, y disponer de personal femenino<br />
para atender a las mujeres. Esto debe funcionar en los centros de atención primaria de salud. No debe ser<br />
necesario, para una persona preocupada por algún síntoma de cáncer, trasladarse hacia un centro de salud<br />
regional para una primera consulta.<br />
Facilidades para el diagnóstico y el tratamiento, y acceso a ambos: Es de vital importancia que cada<br />
caso sospechoso de cáncer sea remitido inmediatamente para su diagnóstico y tratamiento apropiados, y<br />
que las instituciones que tengan el personal y las instalaciones necesarias para proveer un tratamiento efectivo,<br />
estén bien identificadas y sean asequibles para los pacientes. Puede ser necesario adoptar medidas especiales<br />
para asegurarse de que los pacientes remitidos por lesiones sospechosas, realmente concurran a consulta<br />
para el diagnóstico y el manejo de las alteraciones sospechadas, al mismo tiempo que deben realizarse<br />
todos los esfuerzos para evitar barreras financieras que dificulten el diagnóstico y el tratamiento.<br />
Evaluación<br />
El éxito del programa esta determinado por el número de casos que hayan sido diagnosticados en estadios<br />
menos avanzados (por ejemplo, el cambio en la dimensión mayor del cáncer de mama, de 5 cm a 3 cm o<br />
menos). Posteriormente, debe poder demostrarse mejoría en la supervivencia de las pacientes cuyos cánceres<br />
hayan sido detectados más tempranamente.<br />
Tamizaje<br />
El objetivo del tamizaje para cáncer es reducir la mortalidad por la enfermedad y, si es posible, también la<br />
incidencia, al identificar individuos con lesiones presintomáticas que pudieran requerir tratamiento. El tratamiento<br />
adecuado en el momento de la detección debe resultar en una alta tasa de curación.<br />
El imperativo ético en el tamizaje es garantizar que los beneficios potenciales sobrepasen el daño. Se<br />
requiere una organización estricta para que los recursos accesibles puedan permitir la entrega de un programa<br />
equitativo y de alta calidad para toda la población, en vez de un programa de calidad incierta que sea accesible<br />
sólo para ciertas clases de la sociedad.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Planificación de un programa de tamizaje<br />
La estructura conceptual clásica para la implementación de un programa de tamizaje fue propuesta por Wilson y<br />
Jungner (1) para la Organización Mundial para la Salud (OMS).<br />
La efectividad del procedimiento de rastreo puede variar en diferentes poblaciones. De allí que los programas<br />
deben ser adaptados a las condiciones locales en el marco de la evidencia científica y las recomendaciones disponibles.<br />
De acuerdo con los principios de la OMS y las recomendaciones actualizadas (2-4), los principales aspectos<br />
que deberían ser investigados, antes de que un programa de tamizaje sea implementado, son:<br />
1. la carga relativa del cáncer en la población<br />
2. el promedio de los estadios del cáncer al presentarse el paciente para el diagnóstico<br />
3. la evidencia científica de la eficacia y efectividad del programa de tamizaje<br />
4. la posibilidad de realizar la prueba de tamizaje con la calidad requerida, para toda la población objetivo<br />
5. el acceso de la población objetivo al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento requerido<br />
6. el costo-beneficio del tamizaje en la situación específica del país<br />
Frecuencia del sitio de cáncer<br />
¿Los sitios de cáncer para los cuales se ha planificado el tamizaje son lo suficientemente comunes en la<br />
población como para justificar el gasto del programa? Esto implica analizar el número de casos de cáncer<br />
diagnosticado cada año por edad en dicha población. Enumerar simplemente el número de cánceres vistos<br />
en los hospitales es insuficiente.<br />
El estadio al diagnóstico<br />
¿Aún hay casos que se detectan en estadio avanzado? Si es el caso, ¡consultar nuevamente el párrafo de<br />
diagnóstico temprano!<br />
La evidencia<br />
¿Existe evidencia proveniente de la investigación de que los programas de tamizaje son capaces de reducir<br />
la mortalidad por cáncer?<br />
El valor agregado del programa de tamizaje debe demostrarse en estudios científicos. Los diseños de estudio<br />
caen en una jerarquía de persuasión, en la cual los ensayos aleatorios controlados ocupan el primer lugar.<br />
En la actualidad, esta evidencia sólo está disponible para el cáncer de mama, cuello de útero, cáncer colorrectal<br />
y, posiblemente, para el cáncer bucal (solamente un estudio en India) (5) y el cáncer de estómago (una<br />
evidencia muy indirecta en Japón).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
225
DETECCION TEMPRANA<br />
226<br />
Selección del examen<br />
La prueba de tamizaje debe ser realizable, aceptable, sensible, específica y segura, ya que será practicada<br />
a millones de individuos sanos. Su costo debe ser asumido por el sistema de salud del país.<br />
Con una prueba de baja sensibilidad se perderán casos y se obtendrá un gran número de resultados falsos negativos,<br />
de tal forma que reduce el número de beneficiarios o, incluso, genera retraso en el diagnóstico y el tratamiento.<br />
Una prueba de baja especificidad resulta en una alta tasa de resultados falsos positivos, que necesitan pruebas<br />
adicionales para excluir la presencia de cáncer.<br />
Si el examen es demasiado complicado o no es aceptado fácilmente por la población, la tasa de participación disminuye<br />
y la efectividad del programa se verá limitada.<br />
El control de calidad es indispensable y debe incluir entrenamiento de profesionales, revisión del equipo y<br />
evaluación de los lectores, así como estándares para el procedimiento y el reporte de los resultados, tiempo<br />
y modo de retornar información a las personas que se sometan al rastreo y a los médicos, un tope para la<br />
tasa de resultados positivos y archivos de resultados, según el tipo de exámenes (radiología, citología, biología).<br />
Estos aspectos son relevantes y, a veces, difíciles de implementar en ciertos países, por lo que hay que<br />
prestarles especial atención.<br />
Características de una prueba<br />
La sensibilidad de una prueba (por ej. del test de Papanicolaou para detectar mujeres con alteraciones<br />
severas en cuello de útero) es la proporción de individuos clasificados como positivos por el estándar de<br />
oro (´gold standard´, la mejor prueba conocida hasta ese momento) que se identifican correctamente por<br />
medio de dicha prueba:<br />
Sensibilidad = a/(a + c)<br />
La especificidad de una prueba es la proporción de individuos clasificados como negativos por el estándar<br />
de oro que se identifican correctamente por medio de dicha prueba:<br />
Especificidad = d/(b + d)<br />
Valor predictivo positivo: es la probabilidad de que un individuo identificado como positivo por la prueba<br />
en estudio sea realmente positivo (según el estándar de oro):<br />
Valor predictivo positivo = a/(a + b)<br />
Valor predictivo negativo: es la probabilidad de que un individuo identificado como negativo por la prueba<br />
en estudio realmente no tenga la característica que se está estudiando (según el estándar de oro):<br />
Valor predictivo negativo = d/(c + d)<br />
Los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población<br />
Estandar de oro<br />
POSITIVO NEGATIVO<br />
Prueba en POSITIVO a b<br />
estudio NEGATIVO c d<br />
a: verdaderos positivos; b: falsos positivos<br />
c: falsos negativos; d: verdaderos negativos<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
La frecuencia del tamizaje<br />
Una decisión importante en la planificación del tamizaje es establecer la frecuencia con la cual deben ser<br />
convocadas a volver a participar en el mismo, aquellas personas cuyas pruebas resultaron negativas. En el<br />
pasado, la norma era sólo recomendar que se hiciera una vez al año. Sin embargo, se ha ido reconociendo<br />
cada vez más que la frecuencia con que se deben repetir los exámenes depende de la historia natural de<br />
la enfermedad así como de los recursos disponibles en el país.<br />
En la actualidad, la norma internacional para la pesquisa del cáncer de cuello uterino es la realización de una<br />
prueba cada 3 años en las edades de 25 a 50 años, y cada 5 años hasta la edad de 65; tres pruebas en el<br />
curso de la vida de la mujer en las edades de 35, 45 y 55 producirán la mitad del beneficio (6).<br />
Para el cáncer de mama, no hay evidencia suficiente para tomar una decisión, aunque en el tamizaje por<br />
mamografía, una cada 2 años podría ser lo óptimo (7). Para establecer la frecuencia recomendada del tamizaje<br />
en otros tipos de cáncer se requieren más investigaciones.<br />
La población objetivo<br />
Rara vez se justifica el tamizaje en sujetos de todas las edades; por ejemplo, actualmente el tamizaje para<br />
cáncer de cuello uterino se recomienda para mujeres de 35 años y, cuando los recursos lo permiten, de 25<br />
a 65 años (6). Para el cáncer de mama, sólo existe suficiente evidencia de su eficacia para mujeres entre<br />
50 y 69 años (7). La pesquisa que se concentra solamente en los "grupos de alto riesgo" rara vez está<br />
justificada, pues los grupos de riesgo identificados usualmente representan sólo una pequeña proporción<br />
de los casos de cáncer en un país.<br />
Ventajas y desventajas de un programa de tamizaje<br />
Su eficacia para reducir la mortalidad o la incidencia de cáncer es una condición necesaria, pero no suficiente,<br />
para la implementación de un programa de tamizaje. El equilibrio entre el beneficio esperado y el daño<br />
potencial debe evaluarse cuidadosamente.<br />
Ventajas: Cuando se implementa un programa de tamizaje, debe considerarse el hecho de que los resultados<br />
cuantitativos obtenidos en dichos ensayos (por ejemplo: 'un 30% de reducción en la mortalidad de cáncer<br />
de mama') no pueden ser reproducibles en el manejo rutinario: el efecto observado será menor (8). La<br />
magnitud del beneficio depende de la participación de la población blanco, de la calidad del programa y de<br />
las actividades “oportunistas” del tamizaje (el practicar el tamizaje fuera del un programa organizado). Si<br />
individuos en alto riesgo no atienden al tamizaje, el beneficio para la población será bajo. Es fundamental<br />
insistir en las condiciones de accesibilidad a los tratamientos. Si las personas con pruebas positivas no se<br />
investigan rápidamente para verificar la presencia de lesiones, el retraso obviará u omitirá el beneficio<br />
potencial del programa.<br />
Por otra parte, el tamizaje aumenta la percepción del riesgo en la población, a medida que los cánceres<br />
sintomáticos sean identificados en etapas tempranas. La detección de las lesiones en el límite de la<br />
malignidad y de lesiones tempranas favorece el desarrollo de más herramientas de diagnóstico exacto,<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
227
DETECCION TEMPRANA<br />
228<br />
como la guía estereotáxica para las lesiones de mama, la remoción endoscópica de pólipos del colon y<br />
recto, y el control de calidad en radiología, patología y citología. El tamizaje también lleva a terapias menos<br />
invasivas.<br />
Desventajas: Ninguna prueba está exenta de producir daño. "Por cada persona a quien se le detecte la<br />
enfermedad a través del tamizaje, hay muchas más que están expuestas a los daños potenciales. Si el<br />
número de personas para la prueba de tamizaje es de 5.000, las que se asisten al tamizaje deben considerar<br />
el argumento ético de que los amplios beneficios para un individuo justifican la suma de los daños a los<br />
4.999 que están expuestos. Por lo tanto, esto sustenta que el escrutinio moral depende de la naturaleza del daño" (8).<br />
Los tipos y las tasas de los efectos adversos que ocurren en las personas detectadas pueden modificar<br />
completamente la aceptación de un programa de tamizaje. Los resultados falsos negativos podrían dar una<br />
falsa sensación de seguridad. Los resultados falsos positivos implican exámenes adicionales para excluir la<br />
presencia de cáncer. Los exámenes de seguimiento pueden ser incómodos, caros y, en algunos casos,<br />
potencialmente dañinos. Aún más, como no todas las lesiones detectadas se vuelven enfermedades letales,<br />
el tamizaje podría llevar a un tratamiento excesivo. Probablemente, se presentarán consecuencias psicológicas,<br />
como ansiedad, y también, pérdida de confianza en la ciencia médica.<br />
Los participantes potenciales deben ser informados sobre las ventajas y desventajas del tamizaje en una<br />
forma honesta y balanceada. Los individuos deben participar en el tamizaje con base en la comprensión real<br />
de los daños y los beneficios. La participación debe ser voluntaria, con la opción de poder retirarse en cualquier<br />
momento.<br />
Oportunidad de costo<br />
La implementación de un programa de tamizaje depende totalmente de la accesibilidad de un fondo permanente.<br />
El presupuesto debe incluir gastos para exámenes, diagnóstico y tratamiento, así como también organización,<br />
comunicación, entrenamiento, recopilación de información, garantía de la calidad y evaluación. El costo del<br />
tamizaje debe ser balanceado en relación con el gasto de la atención médica como un todo, incluyendo el<br />
tiempo invertido en el diagnóstico y tratamiento (9). Si los exámenes de diagnóstico y tratamiento no pueden<br />
ofrecerse a los individuos con resultados positivos, ya sea por problemas técnicos o económicos, las metas<br />
del tamizaje se invalidan y su reputación en la población se deteriora.<br />
El costo del tamizaje para el cáncer puede ser tan alto como el costo de la salud anual promedio por habitante<br />
o aún más alto, especialmente, en países en desarrollo. Los recursos para la atención en salud son limitados<br />
y el tamizaje para el cáncer compite con otras intervenciones; las que son más costo-efectivas deben<br />
considerarse prioritariamente (por ejemplo, prevención primaria del cáncer de pulmón). El costo de los<br />
procedimientos médicos puede variar ampliamente en diferentes países. Se han desarrollado estándares<br />
para los análisis de una adecuada costo-efectividad (9), pero pocos estudios son accesibles porque las<br />
oportunidades para estimar el costo "real" generalmente son limitadas.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Recomendaciones para la realización del tamizaje<br />
El tamizaje con base en la población puede recomendarse sólo si:<br />
- conduce a evitar una buena proporción de casos nuevos de cáncer por la detección y curación de lesiones<br />
premalignas; su eficacia es medida por una disminución en la tasa de incidencia del cáncer específico, o<br />
- resulta una disminución en la tasa de mortalidad del cáncer que se está rastreando, debido a una mayor<br />
capacidad para curar la enfermedad en los casos detectados, y<br />
- los efectos adversos se mantienen en el mínimo y las ventajas y desventajas están balanceadas, tomando en<br />
cuenta los costos médicos, sociales y económicos.<br />
¿Para qué tipos de cáncer funciona el tamizaje?<br />
La efectividad del tamizaje para el cáncer de mama, de cuello uterino y el colorrectal está bien documentada,<br />
pero no existe evidencia de que el tamizaje con base en la población para cáncer de próstata, de cabeza y<br />
cuello o el melanoma de piel, reduzca el número de muertes por estos tipos de cáncer.<br />
En América Latina, a pesar de ser el cáncer de mama y el de cuello uterino los causantes del 40%, aproximadamente,<br />
de todos los casos nuevos de cáncer para todas las regiones, su riesgo es diferente en cada<br />
una de ellas. En los países del Cono Sur se presentan tasas muy elevadas de cáncer de mama, mientras<br />
que en el Pacífico norte y el Caribe las tasas elevadas se deben, fundamentalmente, al cáncer de cuello<br />
uterino, con la excepción de Cuba que tiene un comportamiento similar a los países del Cono Sur (véase el<br />
capítulo de Epidemiología).<br />
Cáncer de mama<br />
Mientras que en América Central y el Caribe las tasas de incidencia del cáncer de mama y de cuello uterino<br />
tienen valores relativamente similares (próximos a 30 casos por 100.000), en Sudamérica, en conjunto, las<br />
tasas de incidencia del cáncer de mama, con valores superiores a los 40 casos por 100.000, superan por<br />
mucho a las correspondientes al cáncer de cuello uterino. En Argentina, el cáncer de mama es el más<br />
frecuente entre las mujeres, con una tasa de casi 74 casos por 100.000, en tanto que Brasil y Colombia<br />
exhiben tasas considerablemente menores (46 y 30 casos por 100.000, respectivamente). En Brasil, el cáncer<br />
de mama es también, actualmente, el cáncer más frecuente en mujeres.<br />
Los métodos de tamizaje para el cáncer de mama son: la mamografía, la palpación clínica y la autopalpación.<br />
A pesar de la reciente controversia sobre la calidad de los ensayos, se ha concluido que existe suficiente<br />
evidencia (7) de que el tamizaje mediante mamografía cada 2 años en las mujeres de 50 a 69 años es un<br />
medio para reducir la mortalidad por cáncer de mama. Pero la importancia de la reducción de la mortalidad<br />
varía de una población a otra, de casi nada al 30%. La evidencia es todavía más limitada para la eficacia en<br />
mujeres de 40 a 49 años tamizadas por mamografía (sin riesgo familiar) (10). La eficacia al tamizar mujeres<br />
mayores (69 a 74 años) es apoyada por los resultados de un ensayo en dos condados de Suecia, donde se<br />
observó una reducción significativa del 32% en la mortalidad (11).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
229
DETECCION TEMPRANA<br />
230<br />
Solamente en un ensayo canadiense (12), la palpación clínica por un profesional de la salud ha reducido la mortalidad<br />
en la misma proporción que la mamografía. Esta prueba es muy económica y podría utilizarse como método de<br />
diagnóstico temprano en muchos países donde la mamografía no se puede utilizar en la población.<br />
La autopalpación se ha estudiado en varios ensayos aleatorios controlados (13) sin demostrar ningún efecto<br />
benéfico.<br />
Las estimaciones del costo del tamizaje de cáncer de mama varían ampliamente, según muchos parámetros,<br />
como el sistema de salud, la información demográfica y económica, y las modalidades de tamizaje (14).<br />
Cada país debe estimar su propio estudio costo-efectividad al escoger un programa de detección temprana.<br />
Cáncer de cuello uterino<br />
El cáncer de cuello uterino, aunque con algunas diferencias geográficas, exhibe tasas elevadas (superiores<br />
a los 25 casos por 100.000) en toda América Latina y el Caribe. En la región del Caribe el cáncer de cuello<br />
uterino parece ser la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. No obstante, esta situación parece<br />
deberse a las elevadas tasas de incidencia (87 casos por 100.000) y de mortalidad (48 casos por 100.000)<br />
exhibidas por Haití. Si este país es excluido en los cálculos de las tasas de la región del Caribe, el cáncer<br />
de cuello uterino ocupa el cuarto lugar en los sitios de mortalidad por cáncer. Argentina exhibe los valores<br />
más bajos; Brasil, valores intermedios, y Colombia, los más elevados (véase capítulo de Epidemiología).<br />
Aunque el impacto del tamizaje citológico nunca ha sido probado por estudios aleatorios controlados, dicha<br />
tecnología ha demostrado su capacidad para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino<br />
en países desarrollados (6). No ocurre lo mismo en países en desarrollo. La detección por citología en<br />
Latinoamérica, desde un punto de vista de salud pública, debe enfocarse en un grupo de edad que le dé el<br />
mayor costo-efectividad, es decir, mujeres de 25 a 50 años, y debe tener un adecuado control de calidad.<br />
Aunque en los últimos treinta años se han implementado programas de tamizaje basados en la citología en<br />
algunos países en desarrollo, particularmente en América Latina y el Caribe, éstos han sido, hablando de<br />
manera general, incapaces de disminuir significativamente la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Esto<br />
se debe a varios factores, como el rendimiento no óptimo de la citología, la falta de control de calidad y, lo<br />
que es muy importante, la falta de manejo de las pacientes con citología positiva (15). En Perú, un estudio<br />
patrocinado por la Alianza para la Prevención de Cáncer Cervical, encontró que solamente 23% de las mujeres<br />
con citología positiva tuvieron un diagnóstico adecuado y el tratamiento cuando se requería (16).<br />
En seis estudios transversales en países en desarrollo (17), se encontró que la sensibilidad de la citología<br />
variaba entre 44% y 78%, lo cual deja mucho que desear. Además, la citología no es una opción viable en<br />
muchos lugares de Latinoamérica en un futuro cercano, debido a la falta de recursos para afrontar los requerimientos<br />
de personal entrenado, equipo, infraestructura de laboratorio y logística.<br />
La citología de base líquida es más sensible que la convencional, como se ha demostrado en Costa Rica<br />
(18) y Perú (16), pero es más cara y requiere equipamiento adicional, por lo cual no es adecuada para<br />
muchos lugares de bajos recursos (17). Aunque las pruebas para el VPH son promisorias y, eventualmente,<br />
se podrían aplicar en lugares de bajos recursos, son mucho más caras que otras pruebas de tamizaje. Para<br />
ser útiles en el tamizaje primario en estas condiciones, tendría que llegar a ser una técnica más confiable,<br />
menos sofisticada y más barata (19).<br />
Todas estas dificultades han estimulado la búsqueda vigorosa de enfoques alternativos que contemplan la<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
combinación de métodos de tamizaje con la filosofía de "ver y tratar" y el incremento del intervalo entre<br />
exámenes. La inspección visual del cuello uterino con ácido acético al 3%-5% (IVA) ha demostrado ser<br />
tanto o más sensible que la citología clásica, pero mucho menos específica y equivalente la prueba para el<br />
VPH en la detección de NIC 2-3 en un estudio hindú (20). Este método, sencillo y muy barato, tiene como<br />
principal defecto su relativa pobre especificidad pero, por otro lado, al ofrecer un resultado inmediato permite<br />
aplicar tratamiento en la misma sesión a los casos positivos. Este enfoque de "ver y tratar" fue investigado por<br />
primera vez en un país en desarrollo en 1992 (21), con buenos resultados, pero aguarda todavía su consagración<br />
en el trabajo de campo o uso rutinario en la "vida real".<br />
El intervalo del tamizaje debe aumentarse a tres años. Un estudio de la IARC, de 1986, demostró que no<br />
se pierde significativamente la capacidad de controlar el cáncer de cuello uterino al tamizar cada tres años.<br />
Cáncer de colon y recto<br />
En hombres, en las tres regiones (Centroamérica, el Caribe y Sudamérica), los cuatro cánceres más frecuentes<br />
son: el de próstata, el de pulmón, el de estómago y el de colon y recto; no obstante, se identifican diferencias<br />
geográficas en la importancia relativa de estos tipos de cáncer. En relación con la mortalidad, las tasas elevadas<br />
de Argentina, Uruguay y Cuba reflejan la alta mortalidad por cáncer de pulmón y colon y recto (véase capítulo<br />
de Epidemiología).<br />
Existe suficiente evidencia para recomendar la implementación de un tamizaje masivo bien organizado para<br />
el cáncer colorrectal por medio del examen de sangre oculta, al menos, cada dos años, en personas<br />
asintomáticas mayores de 50 años de edad y sin riesgo familiar (22, 23). La prueba debe repetirse cada 2<br />
años para lograr mejorar la sensibilidad del programa, puesto que la sensibilidad de una sola prueba de sangre<br />
oculta en la heces es baja. La rehidratación aumenta la sensibilidad pero disminuye la especificidad, lo que<br />
lleva a colonoscopias inútiles, por lo que no se recomienda. En estudios recientes también se ha mostrado<br />
una asociación entre el tamizaje para el cáncer colorrectal y una incidencia decreciente de la enfermedad<br />
(24), lo que brinda apoyo a la hipótesis de que la remoción de pólipos identificados en el tamizaje previene<br />
el cáncer colorrectal.<br />
La magnitud y la duración de la protección provista por el tamizaje con el sigmoidoscopio flexible están bajo<br />
investigación (25, 26). La endoscopia con el sigmoidoscopio flexible ha mostrado ser una prueba de tamizaje<br />
aceptable y segura. En el presente, hay escasa información accesible sobre el impacto, el costo y los efectos<br />
secundarios de la colonoscopia usada para el tamizaje.<br />
Actualmente, la implementación de un programa de tamizaje de cáncer colorrectal se recomienda solamente<br />
en países de recursos elevados (tabla 1).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
231
DETECCION TEMPRANA<br />
232<br />
Información faltante y temas de investigación<br />
El tamizaje con base en la población para el cáncer en sitios que no hayan sido descritos anteriormente<br />
no se recomienda hasta que sus beneficios para la salud hayan sido demostrados. Las pruebas de tamizaje<br />
que actualmente están siendo probadas son: antígenos prostáticos específicos para cáncer de próstata;<br />
prueba inmunológica de sangre oculta en la heces, endoscopias con sigmoidoscopio flexible y colonoscopio<br />
flexible para cáncer colorrectal; inspección visual con ácido acético; citología de base líquida,<br />
y prueba para detectar el virus del papiloma humano para el cáncer de cuello uterino. Actualmente, el<br />
cáncer bucal y el cáncer del estómago se pueden considerar como buenos candidatos a ensayos de<br />
tamizaje.<br />
Organización<br />
Los programas de detección requieren un grado de organización tal que garantice que una amplia proporción<br />
de la población objetivo sea estudiada, que las pruebas sean realizadas de manera eficiente y que exista un<br />
seguimiento adecuado de los individuos cuyas pruebas resulten positivas, para que el diagnóstico pueda<br />
confirmarse rápidamente y se inicie el tratamiento apropiado. Sólo los programas organizados tienden a ser<br />
exitosos. Los países que promueven la detección del cáncer sólo como parte de la práctica médica de rutina<br />
o simplemente estimulan a la población a realizarse pruebas específicas a intervalos regulares, no tienen<br />
muchas posibilidades de lograr el potencial total de la detección temprana.<br />
Recursos necesarios<br />
Pasos importantes en la implementación de un programa<br />
nacional de detección temprana<br />
1- Determinar si tal programa es de prioridad en salud pública<br />
2- Determinar si existen los recursos humanos y financieros<br />
3- Describir la organización en un protocolo adecuado<br />
4- Conducir un programa piloto para evaluar el protocolo<br />
5- Diseñar los sistemas de control de calidad y seguimiento para la evaluación de indicadores<br />
de efectos, costos y calidad<br />
6- Solucionar los problemas de financiamiento, organización y evaluación<br />
7- Extender el programa a toda la población blanco, cuando sea exitoso<br />
El programa de detección debe ser adaptado al sistema de salud del país. Debe mantenerse una estrecha<br />
unión entre la organización del tamizaje y el sistema curativo, de manera que las personas con resultados<br />
positivos puedan ser atendidas y tratadas sin retraso y que las mismas medidas, de la más alta calidad posible,<br />
sean usadas en todo el territorio cubierto por el programa.<br />
Existen varios requisitos que deben tomarse en cuenta, antes de implementar un programa de detección<br />
temprana:<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Educadores: El éxito de la detección dependerá de que la población de interés (blanco) y el personal de la<br />
salud comprendan la naturaleza del cáncer y que éste pueda ser curado.<br />
Motivadores: Debe encontrarse algún mecanismo para atraer a la población de interés en el programa. En<br />
un programa organizado será necesario emplear personal que reclute activamente a la población blanco<br />
potencial. Los métodos que usen dependen de la cultura y la educación de la población.<br />
Además, las personas que no son atendidas tienden a pertenecer a las clases sociales más bajas, lo que<br />
equivale a diferencias de acceso (véase capítulo sobre Desigualdades sociales y cáncer). La invitación debe<br />
ser activa para aumentar la cobertura, mejorar la efectividad del costo y reducir las diferencias.<br />
Investigadores: Hay que contratar profesionales de la salud (médicos y paramédicos) para realizar los<br />
exámenes y, como es poco probable que los integrantes de la población blanco viajen largas distancias para<br />
el programa, tendrían que ser contratados en centros de nivel primario de atención.<br />
Las lesiones detectadas en el tamizaje usualmente son distintas a las sintomáticas y el personal involucrado<br />
en el diagnóstico requiere entrenamiento específico. El entrenamiento para la comunicación de beneficios y<br />
riesgos, apoyo psicológico y el proceso de detección debe prestarse a todo el personal involucrado.<br />
Instalaciones y equipamiento: Se prefiere que los exámenes del programa se practiquen en privado. Por<br />
lo tanto, se debe contar, al menos, con locales dedicados a los exámenes, con una camilla y vestidores<br />
contiguos. El equipamiento necesario depende de los exámenes que se realicen. El examen físico de las<br />
mamas no requiere más de lo que se ha señalado, pero las instalaciones requeridas para la mamografía tienen<br />
mayores requisitos. Para la toma de la citología del cuello uterino se requiere como mínimo una buena<br />
iluminación, espéculos y medios para esterilización, espátulas, láminas, fijadores y mecanismos para el<br />
transporte al laboratorio; en el laboratorio se requiere tinciones, microscopios y tecnólogos en citología<br />
entrenados, con mecanismos para informar los resultados rápidamente a la mujer o al personal de atención<br />
primaria de salud.<br />
Remisión: Deben crearse mecanismos para seguir aquellas personas cuyas pruebas resultaron anómalas<br />
y asegurarse de que asistan a una institución apropiada para el diagnóstico y, posiblemente, para el tratamiento.<br />
Si el sujeto debe ser controlado, esto puede significar emplear algún trabajador de salud de la comunidad<br />
con este propósito.<br />
Diagnóstico: Debe disponerse de instalaciones accesibles a los individuos con resultados positivos, para<br />
completar el diagnóstico de la anomalía detectada o determinar inmediatamente si se trata de un falso positivo.<br />
Estas instalaciones varían según el sitio de cáncer para el cual se ha diseñado la detección. Por ejemplo,<br />
para el cáncer de mama, puede requerirse citología por aspiración con aguja fina o biopsia excisional, que<br />
requerirá como mínimo a un cirujano y un patólogo entrenado en citología experimentados. Para el tamizaje<br />
del cáncer de cuello uterino se requieren otros recursos, los cuales se explican ampliamente más adelante.<br />
Tratamiento: Los servicios para el tratamiento -también accesibles y con precios alcanzables- deben estar<br />
disponibles para aquellos individuos con diagnóstico de cáncer o lesión precancerosa. No se justifica el programa<br />
de detección en caso contrario.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
233
DETECCION TEMPRANA<br />
234<br />
Seguimiento: El seguimiento debe ser responsabilidad del centro de salud del nivel primario de atención.<br />
Comienza cuando una persona es remitida para diagnóstico, para asegurarse de que llegue a la institución<br />
de salud, reciba los exámenes para completar el diagnóstico y se le realice el tratamiento adecuado. Para<br />
quienes sean tratadas, el seguimiento continúa para asegurarse de que no haya complicaciones en el<br />
tratamiento o que no sea necesario ningún otro tratamiento.<br />
Mecanismos para invitar nuevamente a las personas que ya han entrado en el programa: Aunque<br />
ocasionalmente pueda decidirse ofrecer una sola prueba en la vida del individuo, para la mayoría de los<br />
cánceres sólo se logrará un beneficio completo con el tamizaje si las pruebas se repiten a intervalos apropiados.<br />
El programa debe establecer directivas sobre la frecuencia con que se realizará la prueba, con base en la<br />
evidencia científica disponible para los diferentes cánceres, y hacer las coordinaciones para asegurarse de<br />
que se les recuerde a los participantes cuándo les corresponde repetir la misma.<br />
Sistema de comunicación: Podría planearse la promoción a través de los medios de comunicación, preferiblemente<br />
en intervalos regulares, para reforzar el mensaje. Los periódicos, las revistas, la televisión y la radio<br />
pueden divulgar la información promoviendo el programa. Los patrocinadores deben enfocarse en la promoción<br />
y el apoyo de las actividades de las ONG. Estas estrategias no se excluyen mutuamente y deben adaptarse a<br />
la situación local. La información dada a los individuos sobre las ventajas y desventajas de la detección debe<br />
ser honesta y balanceada, y debe motivarse una decisión informada para participar en el programa.<br />
Fondos para el control de la calidad: El control de la calidad es necesario en todos los aspectos de un<br />
programa de detección. Aunque con frecuencia se tienen en cuenta los fondos para asegurar la calidad de<br />
las pruebas utilizadas, especialmente para el tamizaje en los laboratorios, el control de la calidad también<br />
es necesario en su administración, en el reclutamiento de la población, en el aseguramiento de que aquellos<br />
casos con resultados positivos asistan para completar el diagnóstico y el tratamiento correspondiente.<br />
Seguimiento y evaluación: Un sistema de seguimiento para la evaluación del impacto de un programa<br />
debería permitir la identificación de fuentes de error, como cobertura insuficiente, alta tasa de personas<br />
citadas varias veces, especificidad baja o sensibilidad baja del proceso de detección y falta de seguimiento<br />
después de un resultado positivo. La información requerida para el seguimiento y la evaluación del programa es:<br />
- listados de la población invitada (blanco) y listado de participantes<br />
- tasa de participación<br />
- tasa de llamado (después de una prueba positiva)<br />
- tasa de detección del cáncer<br />
- estadios de los cánceres detectados<br />
- tasa de los intervalos de los cánceres<br />
- reducciones en mortalidad e incidencia<br />
- años de supervivencia<br />
- porcentaje de tratamiento conservador<br />
- calidad de vida<br />
- años ajustados de vida de incapacidad<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Los efectos secundarios y los costos también deberían ser reportados, inclusive aquéllos por:<br />
- prolongación de la enfermedad,<br />
- casos falsos positivos,<br />
- casos falsos negativos,<br />
- tratamiento excesivo por lesiones indolentes o en el límite de la malignidad, y<br />
- ansiedad y otros efectos psicológicos.<br />
¿Cómo elegir entre programas de diagnóstico temprano<br />
o de tamizaje?<br />
Estimar la carga relativa del cáncer elegido en la población<br />
La incidencia, la supervivencia y la mortalidad relacionadas con los distintos tipos de cáncer difieren de un<br />
país a otro (ver capítulo Epidemiología) y estos indicadores determinan las prioridades de un país. Por ejemplo,<br />
si la tasa de supervivencia por estadios de un cáncer es menor en la población blanco que en otras poblaciones<br />
con las mismas características demográficas, el tratamiento debería ser mejorado antes de introducir el<br />
tamizaje. Si la tasa de supervivencia por estadios es comparable pero la supervivencia total es menor, debería<br />
hacerse un intento para reducir el número de cánceres existentes en estadio avanzado antes de introducir<br />
el tamizaje. Tales intervenciones son probablemente más costo-efectivas que el tamizaje. Estas consideraciones<br />
son particularmente importantes en América Latina, donde el diagnóstico tardío constituye uno de los pilares<br />
de la alta mortalidad por cáncer.<br />
Los programas de detección temprana deben adecuarse a las condiciones locales y deben adoptarse políticas<br />
coherentes explícitamente. La incidencia del cáncer y la estructura de edad difieren según los países, así<br />
como las prioridades de salud pública y los sistemas de salud, y la accesibilidad a las pruebas y los cuidados<br />
médicos. El tamaño de la población blanco, los medios necesarios para ofrecer una cobertura adecuada, los<br />
costos inferidos y los beneficios y riesgos esperados, son argumentos que deberían considerarse en la<br />
toma de decisión sobre el tipo de detección. La decisión final depende de la proporción costo-beneficio en<br />
comparación con otras necesidades de salud relacionadas.<br />
Estudiar el estadio de diagnóstico<br />
Si la mayoría de los cánceres comunes (por ejemplo, cuello uterino, mama, boca, piel) están en una etapa<br />
avanzada en el momento de la presentación (es decir, en el estadio III o IV), es necesario promover medidas<br />
para el diagnóstico temprano y la remisión de los casos. El diagnóstico temprano, la remisión y el tratamiento<br />
de estos cánceres son de mucha mayor importancia para el pronóstico que cualquier intento de tratar la<br />
enfermedad en estadios tardíos. Aun en los casos en que los posibles resultados finales no se puedan cambiar,<br />
al menos, el tratamiento será más sencillo y la calidad de vida mejor. El número de personas con cánceres<br />
sintomáticos es mucho menor que el que tendría que incluirse en los programas de tamizaje dirigidos a<br />
personas asintomáticas. Por lo tanto, al planificar cómo utilizar de manera óptima los recursos relativamente<br />
escasos, debe reconocerse que inicialmente será mucho más costo-efectivo concentrarse en el diagnóstico<br />
temprano que en el tamizaje.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
235
DETECCION TEMPRANA<br />
236<br />
Analizar los recursos<br />
Es poco probable que el tamizaje tenga éxito, a menos que se base en un programa efectivo de educación,<br />
garantice el tratamiento efectivo de los casos detectados, logre una tasa elevada de participación de la<br />
población blanco (que incluye una alta proporción de personas realmente sanas, no sólo de los pacientes)<br />
y que cuente con un estricto control de la calidad de la prueba (para evitar falsos positivos y falsos negativos).<br />
La OMS no recomienda que los países en desarrollo implementen programas de tamizaje para el cáncer de<br />
mama o de colon, pero sí que dediquen todos sus recursos a programas de tamizaje del cáncer de cuello<br />
uterino (4).<br />
El Global Summit Early Detection Panel (27) propone una actuación según las etapas siguientes:<br />
1. Motivar a las mujeres a pedir acceso equitativo a la salud.<br />
2. Facilitar las infraestructuras para el diagnóstico y el tratamiento.<br />
3. Desarrollar programas de diagnóstico temprano a través de la educación de las mujeres y el personal de salud.<br />
4. Al final, cuando los recursos lo permiten, incluir un programa de tamizaje piloto y, si tiene éxito, extenderlo<br />
a toda la población objetivo.<br />
Conclusiones y recomendaciones<br />
Las ONG pueden actuar en cuatro áreas:<br />
Cabildeo (“lobbying”) para :<br />
implementar los programas de detección temprana con base en la población para los sitios de cáncer más<br />
frecuentes<br />
solicitar el control de la calidad (acreditación y auditoría), recursos institucionales y evaluación<br />
organizar los programas de tamizaje cuando estén justificados<br />
crear conciencia pública y, de allí, el rango de participación<br />
- al dar acceso a los medios de comunicación a la información sobre riesgos y beneficios<br />
- impulso a las campañas de información y elaboración de boletines de datos<br />
- ayudarle a los profesionales para que lleven a cabo el control de la calidad y la evaluación de impacto<br />
(regional y nacional)<br />
- mediante la organización de sesiones de entrenamiento sobre procedimientos de pruebas, interpretación,<br />
recolección de información y análisis estadístico<br />
- apoyar la investigación para diseñar estrategias más eficientes y económicas para países con bajos<br />
ingresos<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Medidas y resultados esperados para la detección<br />
temprana del cáncer<br />
Medida Resultado Esperado<br />
Legislación y política<br />
Implementar el programa de detección<br />
Reducir la incidencia y la mortalidad<br />
temprana organizado y comprobado<br />
Proveer recursos adecuados Una organización más eficiente<br />
y accesible<br />
Acciones para asegurar la calidad:<br />
acreditación, lineamientos, auditoría<br />
Entrenamiento<br />
Organizar la capacitación de profesionales<br />
de la salud y otros involucrados<br />
Mejorar la seguridad, los resultados,<br />
la calidad y la efectividad<br />
Información y comunicación<br />
Campañas de promoción e información Despertar la conciencia pública y profesional,<br />
incrementar la participación<br />
Proveer información (por ejemplo, panfletos,<br />
Apropiación de los individuos<br />
reuniones, visitas, sitios web)<br />
Investigación<br />
Investigar el comportamiento y los costos,<br />
ayudar al desarrollo de nuevas pruebas de tamizaje,<br />
enfoques innovadores<br />
Asegurar la equidad y calidad<br />
Mejorar la efectividad,<br />
el balance costo- beneficio<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
237
DETECCION TEMPRANA<br />
DEL CANCER<br />
238<br />
Bibliografía esencial<br />
IARC handbooks on cancer prevention. Vol 10. Cervix cancer screening. Lyon: IARC Press; 2005.<br />
IARC handbooks on cancer prevention. Vol 7. Breast cancer screening. Lyon: IARC Press; 2002.<br />
Towler BP, Irwig L, Glasziou P et al. Rastreo para cancer colorectal usando el test de sangre oculta en heces, Hemocultivo.<br />
Cochrane Database Syst Rev. 2003;1.<br />
Bibliografía<br />
1. Wilson JMG, Jungner G. Principios y práctica del rastreo por enfermedad. Documentos de salud pública 34. Ginebra:<br />
Organización Mundial para la Salud; 1968.<br />
2. Lynge E et al. Recomendaciones sobre el rastreo del cáncer en la Unión Europea, Comité de Asesoría sobre la<br />
Prevención del Cáncer. Eur J Cáncer. 2000;36:1473-8.<br />
3. Concejo de Europa. Recomendación del Concejo sobre el rastreo del cáncer. COM (2003) 230 final de 5/5/2003/<br />
0093 (CNS). Bruselas.<br />
4. Strong K, Wald N, Miller A, Alwan A on behalf of the WHO consultation group. Current concepts in screening for<br />
non communicable disease: WHO consultation group report on methodology for non communicable disease screening.<br />
J Med Screen. 2005;12:12-9.<br />
5. Sankaranayan R, Ramadas K, Thomas G et al. Effect of screening on oral cancer mortality in Kerala, India: a cluster-randomised<br />
controlled trial. Lancet. 2005;365:1927-33.<br />
6. IARC handbooks on cancer prevention. Vol 10. Cervix cancer screening. Lyon: IARC Press; 2005.<br />
7. IARC handbooks on cancer prevention. Vol 7. Breast cancer screening. Lyon: IARC Press; 2002.<br />
8. Curry SJ, Byers T, Hewitt M, eds. Alcanzando el potencial de la prevención del cáncer y detección temprana.<br />
Washington, D.C.: National Academies Press; 2003. www.nap.edu<br />
9. Gold MR, Siegel JE, Russell JB et al. eds. Efectividad de costo en salud y medicina. Nueva Cork: Oxford University<br />
Press; 1996.<br />
10. Salzmann P, Kerlikowske K, Phillips K. Efectividad de costo de los lineamientos de mamografía en el rastreo extensible<br />
al incluir mujeres de 40-49 años de edad. Ann Intern Med. 1997;127:955-65.<br />
11. Nyström L, Anderson I, Bjurstam N et al. Long-term effects of mammography screening: updates of the Swedish<br />
randomised trials. Lancet. 2002;359:909-19.<br />
12. Miller AB, Baines CJ, Wall C. Canadian National Breast Screening study-2: 13 year results of a randomised trial in women<br />
age 50-59 years. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst. 2000;92:1490-9.<br />
13. Thomas DB, Gao DL, Ray RM et al. Randomised trial of breast self examination in Shangai: final results. J Natl <strong>Cancer</strong><br />
Inst. 2002;94:1445-57.<br />
14. Wan H, Karesen R, Hervik A et al. Rastreo de mamografía en Noruega: resultados de las primeras rondas de rastreo en<br />
4 estados y efectividad de costo de un rastreo modelado a nivel nacional. Control de Causas de Cáncer. 2001;12:39-45.<br />
15. Gage JC, Ferreccio C, Gonzáles M, Arroyo R, Huivin M, Robles SC. Follow up care of women with an abnormal<br />
cytology in a low-resource setting. <strong>Cancer</strong> Detect Prev. 2003;27:466-71.<br />
16. Robles SC, White F, Peruga A. Trends in cervical cancer mortality in the Americas. Bull Pan Am Health Organ.<br />
1996;30:290-301.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
17. Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Sellors J, Robles S. A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia.<br />
Int J Ginecol Obstetr. 2005;89:S4-12.<br />
18. Hertchinson ML, Zahniser DJ, Sherman ME et al. Utility of liquid-based cytology for cervical carcinoma screening:<br />
results of a population-based study conducted in a region of Costa Rica with a high-incidente of cervical carcinoma.<br />
<strong>Cancer</strong>. 1999;87:48-55.<br />
19. Sankaranarayanan R, Chartterji R, Shastri S et al. Accuracy of human papillomavirus testing in primary screening of<br />
cervical neoplasia: results from a multicenter study in India. Int J <strong>Cancer</strong> 2004;112;341-7.<br />
20. Sankaranarayanan R, Nene B, Dinshaw K et al. A cluster randomized controlled trial of visual cytology and HPV screening<br />
for cancer of the cervix in rural India. Int J <strong>Cancer</strong>. 2005 (en prensa).<br />
21. Santos C, Galdós R, Álvarez M et al. One-session management of cervical intraepithelial neoplasia: a solution for<br />
developing countries. Gynecol Oncol. 1996;61:11-5.<br />
22. Scholefield JH, Moss SM. Rastreo de sangre oculta en heces fecales para el cáncer colo-rectal. J Med Screen.<br />
2002;9:54-5.<br />
23. Towler BP, Irwig L, Glasziou P et al. Rastreo para cáncer colorrectal usando el test de sangre oculta en heces fecales,<br />
Hemocultivo. Cochrane Database Syst Rev. 2003;1<br />
24. Mandel JS, Church TR, Bond JH et al. El efecto del rastreo de sangre oculta en heces fecales sobre la incidencia<br />
en cáncer colo-rectal. N Engl J Med. 2000;343:1603-7.<br />
25. Segnan N, Senore C, Andreoni B et al. Descubrimientos de referencia del ensayo controlado al azar del multicentro<br />
italiano de sigmoidoscopio de un solo uso, SCORE. J Natl <strong>Cancer</strong> Inst. 2002;94:1763-72.<br />
26. Investigadores británicos del ensayo de rastreo en sigmoidoscopio flexible. El rastreo por sigmoidoscopio sencillo para<br />
prevenir cáncer colorrectal: descubrimientos de línea básica del ensayo al azar del multicentro británico. Lancet. 2002;359:1291-300.<br />
27. Anderson BO et al. for the Global Summit Breast Initiative. Breast <strong>Cancer</strong> in limited resource countries: health care<br />
system and public policy. Breast J. 2006;12-1:S54-69.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
DETECCION TEMPRANA<br />
DEL CANCER<br />
239
Recomendaciones<br />
13
13<br />
Recomendaciones<br />
Estrategias, información básica y métodos<br />
Las asociaciones de lucha contra el cáncer juegan un papel preponderante en el proceso de toma de decisiones<br />
por parte de los poderes públicos, para la organización de programas de lucha contra el cáncer. Su primera<br />
tarea consiste en poner en contacto a todos los participantes implicados, a las autoridades gubernamentales<br />
y al sector privado, para llegar a formar grandes alianzas con el objetivo de elaborar programas basados en las<br />
mejores evidencias científicas disponibles. Sin embargo, antes de poner en marcha estos programas, se<br />
tendrá que examinar las posibilidades de actuaciones, los datos disponibles y los métodos a seguir.<br />
Estrategias<br />
La organización de un programa global de lucha contra el cáncer es un proceso complejo y difícil. El análisis<br />
de las posibilidades de actuación necesita un importante trabajo preliminar. Los Centers for Disease Control<br />
and Prevention (CDC), centro norteamericano de prevención y lucha contra las enfermedades, ha puesto a<br />
punto un modelo que puede servir para la organización de programas nacionales (1). Este modelo incluye<br />
la creación de una infraestructura, la movilización de distintos apoyos, la creación de asociaciones y la<br />
elaboración de un protocolo de evaluación. La UICC también contribuyó a ayudar las ONG en el proceso de<br />
elaboración de un plan de cáncer con la guía "Recursos para la planificación de un programa nacional de<br />
control del cáncer para las organizaciones no gubernamentales" (2). Incluso un programa perfecto, basado<br />
en los datos científicos evidentes, puede resultar ineficaz si no se ha establecido previamente una infraestructura<br />
adecuada y si los recursos necesarios para su puesta en marcha no están disponibles.<br />
Información básica indispensable<br />
Los programas de prevención del cáncer deben estar basados en los datos epidemiológicos descriptivos (incidencia,<br />
mortalidad), los factores de riesgo y la historia natural del cáncer. Éstos varían según los países; por lo tanto, es<br />
necesario determinar las prioridades específicas de cada país y ser cuidadosos en las extrapolaciones de un país<br />
a otro. Para definir las prioridades de un programa conviene, también, tener en cuenta la información relativa de<br />
los socios potenciales y su voluntad de colaborar, las actuaciones en marcha, las evaluaciones existentes y los<br />
recursos humanos y económicos, así como las debilidades en materia de información, de conocimientos, etc.<br />
La recolección de datos debe ser un proceso continuo, estrechamente ligado a las metas y a los objetivos<br />
del programa. Solamente con la puesta en marcha de un buen sistema de vigilancia podremos medir el<br />
resultado del programa. Además, la evolución de los datos en el transcurso del tiempo obliga a redefinir<br />
regularmente nuevos objetivos y a implementar nuevas intervenciones.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
Andreas Biedermann<br />
Hélène Sancho-Garnier<br />
Maria Stella de Sabata<br />
Ignacio Miguel Musé<br />
RECOMENDACIONES<br />
241
RECOMENDACIONES<br />
242<br />
Programas globales<br />
Programas de lucha contra el cáncer integrados dentro de un programa global de prevención de<br />
enfermedades crónicas: La experiencia muestra que la opinión pública es favorable a la introducción de un<br />
plan global de lucha contra el cáncer, estrategia que es sostenida activamente por la Unión Internacional<br />
Contra el Cáncer (2) y por la Organización Mundial de la Salud (3). Sería deseable que estos programas formaran<br />
parte de una iniciativa nacional relativa al conjunto de las enfermedades crónicas relacionadas porque:<br />
- numerosos factores de riesgo no se relacionan exclusivamente con el cáncer sino que, además,<br />
pueden causar otras enfermedades. Esto ocurre con el tabaco, la nutrición, la falta de ejercicio físico<br />
y la obesidad; también es verdad para el alcohol y para numerosos agentes infecciosos, productos<br />
del medio ambiente o profesionales.<br />
- en numerosos países ya existen programas, como los de lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo.<br />
Desde luego no sería acertado cambiar su estructura pero, en cambio, los diferentes participantes<br />
podrían reunirse en una iniciativa global bien coordinada, lo que podría llevar a una amplia coalición<br />
y al logro de efectos sinérgicos, y acentuar así el impacto político y social.<br />
Este enfoque permite, igualmente, aplicar un programa "sin reticencias" cuando no se está seguro de la<br />
importancia de un determinado factor de riesgo, como ocurre con la nutrición en relación con el desarrollo<br />
del cáncer. En efecto, aunque se compruebe que un factor de riesgo tiene menos importancia de lo previsto<br />
en cuanto al cáncer, se puede continuar el programa para prevenir otras enfermedades.<br />
Características de un programa global de prevención del cáncer: El calificativo "global" significa que los programas<br />
cubren diversas actividades y estrategias. Se apoyan en una unión amplia y en un enfoque intersectorial con la intervención<br />
de colaboradores que no pertenecen al área de la salud. Estos programas se basan en recursos humanos<br />
y económicos suficientes y en una infraestructura adecuada, y se llevan a cabo durante un período largo.<br />
Numerosos ejemplos muestran que la probabilidad de un cambio de comportamiento es mayor si se trata<br />
de un programa global. Esto ha sido verdad para los programas de lucha contra el tabaquismo en Estados<br />
Unidos, Canadá o el norte de Europa; igualmente, ha sido cierto para el programa de nutrición desarrollado<br />
en Carelia del Norte (Finlandia) o para el de protección contra los rayos UV en Australia. Numerosos estudios<br />
demuestran que el impacto general es mayor que la suma de los efectos derivados de actuaciones individuales.<br />
Un primer modo de acción en el enfoque global consiste en actuar sobre el individuo e influenciar su<br />
comportamiento a través de sus conocimientos. Esto abarca campañas de información e iniciativas educativas.<br />
Los folletos y la información telefónica gratuita, entre otros, apoyan estas iniciativas. Una segunda estrategia<br />
concierne al medio ambiente. El comportamiento puede estar influenciado por cambios contextuales. Los<br />
cambios del medio ambiente pueden ser el resultado de leyes o de reglamentos relativos a la utilización, a<br />
los riesgos de exposición, la publicidad, la promoción, etc. Diversas medidas económicas pueden influenciar<br />
en el consumo. Las campañas en los medios de comunicación pueden propiciar una cooperación entre los<br />
líderes de la sociedad civil, del mundo laboral y de las instituciones religiosas, interlocutores que comparten<br />
el objetivo de cambiar las condiciones del ambiente con el fin de favorecer unas conductas más sanas dentro<br />
de diversos contextos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Participación<br />
La aplicación de programas globales debe apoyarse en grandes coaliciones que incluyan participantes de diversos<br />
sectores de la sociedad. La eficacia de estos programas necesita una verdadera participación de los cooperantes. Los<br />
objetivos y las prioridades de las actuaciones deben definirse de acuerdo con todas las partes interesadas, igual que<br />
las responsabilidades y los respectivos papeles por implementar. Además, las actividades preexistentes deben integrarse<br />
en las nuevas iniciativas. Sin embargo, es importante que cada integrante conserve su propia identidad. Esto<br />
es particularmente importante para las ONG; deben conservar la libertad de actuación e, incluso, estar en desacuerdo<br />
con las políticas gubernamentales, así como poder influenciar a los políticos o a los miembros del gobierno.<br />
La importancia de las acciones de promoción y de cabildeo<br />
Una de las principales responsabilidades de las organizaciones de lucha contra el cáncer es la información.<br />
No obstante, la información por sí sola no es capaz de cambiar los comportamientos sociales y, además,<br />
las campañas de información son muy costosas. Por lo tanto, una gran parte de los recursos de las ONG<br />
deben dedicarse a actividades de promoción o de cabildeo.<br />
Esto es particularmente cierto cuando se trata de formar coaliciones con el fin de reclamar programas globales<br />
a escala nacional y también es válido para actuaciones más específicas. Los objetivos consisten en atraer<br />
a personas con poder de decisión y a miembros importantes de la sociedad para apoyar las actividades de<br />
prevención y que ellos, a su vez, las extiendan a su propia esfera. Estas personas tienen a menudo una gran<br />
autoridad y una influencia muy importante. Tienen la posibilidad de difundir mensajes, de convencer al público,<br />
de modificar sus comportamientos y de favorecer el cambio de ciertas condiciones del ambiente.<br />
Algunos ejemplos de actividades de promoción son los siguientes:<br />
- Estimular a los políticos para que cambien las leyes y las reglamentaciones y asegurarse de que se apliquen las leyes<br />
- Atraer la atención de los medios de comunicación para garantizar la cobertura en temas de prevención<br />
- Convencer a los directores de empresas para que mejoren las condiciones de trabajo<br />
- Comprometer a personajes célebres para que sirvan de modelo y de portavoz<br />
El entablar relaciones con los políticos, los medios de comunicación u otras personas importantes puede<br />
ser un proceso largo y parecer infructuoso en un primer momento; sin embargo, al final puede resultar favorable<br />
en el aspecto de costo/beneficio. Esto ocurre cuando, por ejemplo, las actividades están destinadas a crear<br />
un aumento importante de los impuestos del tabaco o cuando se busca la financiación de un programa global<br />
de lucha contra el cáncer. También es el caso cuando los medios de comunicación se interesan espontáneamente,<br />
por lo tanto gratuitamente, en actividades de prevención y así se pueden sustituir las costosas campañas<br />
publicitarias.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
243
RECOMENDACIONES<br />
244<br />
Nueve normas para lograr el éxito de una comunicación en materia de promoción<br />
1. Tener objetivos claros y medibles: "realmente, no se puede nunca decir lo que se ha llevado a cabo,<br />
incluso si se ha cumplido lo que sea, a menos que se tengan metas específicas y cuantificables que<br />
permitan medir los resultados".<br />
2. Definir a quién se quiere dirigir y cómo; por ejemplo: "si quiere dirigirse a los peces, no utilice publicidad<br />
sobre el cielo".<br />
3. Crear mensajes contundentes, que lleguen al público seleccionado previamente: "la gente está muy<br />
ocupada y tiene miedo a los cambios. Si se quiere lograr su atención y ganar su apoyo, es necesario<br />
solicitarles dentro del contexto de su sistema de creencias y de valores establecidos".<br />
4. Comenzar por una organización sistemática, luego reexaminarla y revisarla si es necesario: "por pereza,<br />
la gente recurre directamente a la táctica". Cuando el gobierno estadounidense lanzó su campaña contra<br />
las drogas ilícitas "Sencillamente contesta no", nadie se preocupó por saber a quién escuchaban los<br />
adolescentes y cuáles eran sus modelos.<br />
5. Precisar correctamente al público qué es lo que debe hacer, cómo y por qué se ha organizado bien el<br />
programa, se han creado mensajes eficaces y se ha captado su atención,tienen la información y saben<br />
que algo se debe hacer. No es el momento de dar instrucciones imprecisas como: "Detengan el<br />
recalentamiento del planeta", "Salven los océanos" o "Justicia para todos". La gente no sabe en absoluto<br />
cómo poner en práctica estos mensajes.<br />
6. Insistir en las razones por las cuales se deben llevar a cabo las actividades ahora: "Su tintorería cierra<br />
a las 7 horas, la tierra acabará cuando se ponga el sol". Nos estresamos con la primera información pero<br />
nos olvidaremos de la segunda antes de finalizar esta página.<br />
7. Adaptar la estrategia y la táctica a la población diana: "Los políticos responden más aún a las demandas,<br />
cuanto más se repiten".<br />
8. Establecer un presupuesto suficiente: "El dinero no es lo esencial en una guerra, pero si falta, seguro<br />
que se pierde".<br />
9. Confiar en los expertos cuando sea necesario: "Cuando se trata de temas realmente importantes, no debe<br />
despreciarse ningún consejo cualificado".<br />
Fuente : Now Hear This publicado por Fenton Communication.<br />
http:/www.fenton.com/resources/nht_report.asp<br />
Intervenciones basadas en las teorías del comportamiento y en un buen<br />
conocimiento de la población objetivo<br />
Los estudios indican que cuando las intervenciones se basan en una teoría cognitiva o ambiental, tienen<br />
más posibilidades de ser eficaces. Por consiguiente, se recomienda que los programas y las campañas se<br />
enmarquen en un cuadro teórico coherente. También es importante tener presente las diferencias de cultura<br />
y de idioma de las poblaciones diana. Se recomienda realizar previamente una prueba de los métodos y de<br />
los mensajes.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Definir las prioridades para la prevención del cáncer<br />
Aún en el marco de un programa nacional de prevención del cáncer, se deben definir claramente las prioridades,<br />
lo que se puede hacer:<br />
- considerando las necesidades,<br />
- eligiendo entre diferentes campos de actividad y sus contextos pertinentes,<br />
- seleccionando poblaciones diana específicas o limitando las actividades a ciertas regiones<br />
geográficas.<br />
Definir las prioridades en relación con las necesidades<br />
Para definir las necesidades se debe valorar la importancia del problema (incidencia, mortalidad, supervivencia,<br />
etc.), los factores de riesgo, las exposiciones a esos factores, las partes atribuibles y evitables de los cánceres<br />
debidos a estos factores y las tendencias temporales y geográficas de estos indicadores. Para Europa, en<br />
su conjunto, se han definido prioridades relativas a los factores de riesgo (véase el Código Europeo Contra<br />
el Cáncer) (4). Sin embargo, es importante recalcar que el orden de los factores de riesgo para los países<br />
europeos no es necesariamente el correcto para los países de América Latina y, más aún, dentro de un<br />
mismo país pueden presentarse diferencias de prioridades. El estudio previo de la situación local es fundamental.<br />
En el mundo entero, la primera de las prioridades debe ser la lucha contra el tabaquismo y la puesta en marcha<br />
de un programa global de control del uso del tabaco. Está científicamente demostrado que los programas<br />
antitabaco pueden reducir considerablemente la prevalencia del tabaquismo y mejorar la salud de la población.<br />
Un programa global de lucha contra el tabaquismo comprende actuaciones que buscan sensibilizar al público<br />
y obtener su apoyo para prevenir el tabaquismo ambiental, para evitar la aparición de nuevos fumadores y<br />
para estimular el abandono del hábito, todo esto a través de actos individuales, colectivos y legislativos. La<br />
tabla 1 indica, con algunos ejemplos, los tipos de actuaciones en las cuales se pueden involucrar las ONG.<br />
Las opciones de acción pueden estar agrupadas en función de los principales ámbitos de la lucha contra el<br />
tabaquismo: toma de conciencia, protección, prevención y abandono del hábito. Se proponen actividades<br />
específicas como ejemplos, pero esto no significa que deban elegirse en lugar de otras opciones. En cambio,<br />
éstas implican la necesidad de un marco institucional adecuado, un apoyo financiero y la necesidad de una<br />
formación según las necesidades.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
245
RECOMENDACIONES<br />
246<br />
Ambito<br />
Toma de<br />
conciencia<br />
y apoyo<br />
público<br />
Protección<br />
Prevención<br />
(obstáculos<br />
para evitar<br />
el empezar<br />
a fumar)<br />
Abandono<br />
del<br />
tabaquismo<br />
Tabla 1. Actuaciones de las ONG en la lucha contra el tabaquismo<br />
Actividades<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Campañas<br />
de información<br />
Promoción<br />
de la salud<br />
Ejemplos<br />
Actividades de colaboración incluyendo declaraciones públicas, manifestaciones,<br />
cabildeo, conferencias de prensa, vigilancia de la industria tabacalera, etc.<br />
Carteles, folletos, sitios en internet, sobre todos los aspectos del conocimiento:<br />
efectos sobre la salud, manipulaciones de la industria del tabaco, mejores maneras<br />
para dejar de fumar, factores que favorecen la iniciación al tabaquismo, etc.<br />
Reforzar las zonas de no fumadores en todos los servicios y centros<br />
oncológicos, campañas para eliminar el cigarrillo como accesorio<br />
de moda en las revistas, etc.<br />
Actuaciones<br />
judiciales<br />
Informar al público sobre los pleitos actuales y las razones de los mismos.<br />
Investigación Encuestas de la opinión pública en favor de nuevas leyes sobre tabaquismo, etc<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Campañas<br />
de información<br />
Programas<br />
específicos<br />
Actuaciones<br />
judiciales<br />
Investigación<br />
Estrategias<br />
de incitación<br />
Campañas<br />
de información<br />
Promoción<br />
de la salud<br />
Programas<br />
específicos<br />
Investigación<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Campañas<br />
de información<br />
Programas<br />
específicos<br />
Estimular la puesta en marcha de una política de espacios sin humo dentro<br />
de los lugares públicos, campañas en los medios de comunicación<br />
para obtener el apoyo del público.<br />
Hechos concretos consecuentes a la exposición al tabaco, sobre el<br />
feto, los bebés, los niños, adolescentes, hombres y mujeres.<br />
Clubes de no fumadores para nuevos padres con posibilidad de actuación<br />
para dejar de fumar.<br />
Sanciones legales por no respetar las leyes sobre tabaquismo como,<br />
por ejemplo, publicidad indirecta.<br />
Análisis de las barreras que impiden una política de salud.<br />
Con la ayuda de los medios de comunicación, informar al público<br />
de las estrategias adoptadas por la industria del tabaco hacia los jóvenes.<br />
Papel de los padres fumadores, de los modelos, de los semejantes<br />
en la toma de decisión de los jóvenes.<br />
Patrocinar los clubes deportivos para los jóvenes, donde esté prohibido fumar.<br />
Programas antitabaco en comunidades: padres y profesores que dejan<br />
de fumar, carteles hecho por jóvenes, ayuda a los que dejan de fumar, etc.<br />
Cómo favorecer el apoyo de sus semejantes para no empezar a fumar.<br />
Hacer presión para subir el precio del tabaco.<br />
Listados y difusión de los medios y de las instituciones de ayuda<br />
para dejar de fumar.<br />
Difusión de la estrategia del "consejo mínimo" dentro de los diversos<br />
contextos de las estructuras de la salud.<br />
Investigación Programas innovadores de apoyo para los amigos de los adolescentes<br />
que quieren dejar de fumar…<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
La nutrición, la falta de actividad física, el peso y el consumo de alcohol son considerados como puntos<br />
importantes en la prevención del cáncer y conviene poner en marcha programas que integren estos cuatro<br />
elementos de manera equilibrada. Los datos actuales subrayan la importancia de los enfoques que intentan<br />
cambiar el medio ambiente. Las estrategias que se apoyan únicamente en enfoques cognitivos (información)<br />
individuales, no son capaces de lograr un impacto suficiente sobre los comportamientos.<br />
Tabla 2. Actuaciones de las ONG para promover una alimentación sana, evitar<br />
la obesidad, realizar actividad física y reducir el consumo de alcohol<br />
Ambito<br />
Toma de<br />
conciencia<br />
del público<br />
Actividades Ejemplos<br />
Estrategias<br />
de incitación<br />
Información<br />
y actividades<br />
de promoción<br />
de la salud<br />
Actuaciones<br />
judiciales<br />
La epidemia de la obesidad<br />
“La lucha contra la epidemia de la obesidad necesitará la participación de todos los sectores de la<br />
sociedad y precisará inversiones consecuentes, principalmente en educación pública y medio ambiente<br />
comunitario promoviendo el caminar y otras actividades físicas, programas escolares y profesionales que<br />
impliquen al menos una hora de actividad física casi diaria; se deberían promocionar los sistemas de<br />
transporte que favorezcan el caminar y la utilización de bicicletas”<br />
Fuente: <strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong>, IARC Handbook of cancer prevention, Vol 8, Weight Control and Phisical activity. Lyon/IARC Press, 2002<br />
El alcohol está incluido dentro de este grupo. En general, el objetivo primordial de las campañas para reducir el consumo<br />
excesivo de alcohol es combatir el abuso para reducir el número de accidentes y la violencia; en cuanto al cáncer, el fin<br />
principal es reducir la cantidad de alcohol consumido. La tabla 2 nos da una visión general de estas medidas.<br />
Esta tabla muestra ejemplos de actuaciones propuestas para las ONG, que preconizan la selección apropiada<br />
de alimentos y un consumo de alcohol compatible con una actuación preventiva del cáncer. Estas actuaciones<br />
deben estar acompañadas de una actividad física moderada susceptible de evitar la obesidad. Estos tipos<br />
de actuaciones no pueden, por sí solas, modificar los comportamientos en materia de salud, pero complementan<br />
las actividades de los sectores públicos y privados, así como las actuaciones desarrolladas en el<br />
ámbito político (para tener más detalles veánse los capítulos de Dieta, Alcohol y Actividad física).<br />
Disponibilidad de una información coherente en los lugares de venta<br />
y en las etiquetas, señalización en los expositores de las tiendas.<br />
Mensajes coherentes, claros y específicos y recomendaciones procedentes<br />
de agencias independientes de la industria alimenticia.<br />
Formación de profesionales de la salud, incluido el personal médico durante<br />
sus estudios o después.<br />
Carteles, folletos, sitios en internet sobre todos los aspectos del conocimiento:<br />
beneficios de una alimentación sana, de una actividad física suficiente<br />
y de la prevención de la obesidad.<br />
Ayudar al desarrollo y la puesta en marcha de una educación práctica<br />
sobre la alimentación en las escuelas y colectividades.<br />
Desmentir eficazmente las afirmaciones tramposas de la publicidad<br />
de productos alimenticios.<br />
Investigación Análisis de la eficacia de una buena comunicación, papel de los mensajes<br />
positivos, estudios de las posibles confusiones para el consumidor.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
247
RECOMENDACIONES<br />
248<br />
Tabla 2. Actuaciones de las ONG para promover una alimentación sana, evitar<br />
la obesidad, realizar actividad física y reducir el consumo de alcohol (cont.)<br />
Ambito<br />
Comportamiento<br />
alimentario<br />
Reducir<br />
el consumo<br />
de alcohol<br />
Prevención<br />
de la obesidad<br />
Aumento de la<br />
actividad física<br />
Actividades Ejemplos<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Información<br />
y promoción<br />
para la salud<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Información<br />
y promoción<br />
para la salud<br />
Actuaciones<br />
judiciales<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Información<br />
y promoción<br />
para la salud<br />
Estrategias<br />
de promoción<br />
y coalición<br />
Información<br />
y promoción<br />
para la salud<br />
Ejercer presión para establecer los estándares de nutrición de modo que se<br />
realice un aporte mínimo de frutas y legumbres en los comedores escolares<br />
y en otros lugares de alimentación colectiva.<br />
Estimular a los medios de comunicación para que los mensajes de una buena<br />
alimentación sean una prioridad en las editoriales; difundir una política<br />
de iniciación a través de personalidades conocidas.<br />
Campañas para reglamentar la publicidad en favor de productos altamente<br />
calóricos y de consumo rápido, en particular, los que son para niños.<br />
Promoción de frutas y legumbres en las prescripciones médicas de regímenes,<br />
en los cursos escolares, en la formación de profesores, en los comedores<br />
y en diversos puntos de venta.<br />
Investigación Identificar los métodos eficaces de incrementar el consumo de frutas y legumbres<br />
entre los niños; identificar las barreras culturales y las posibilidades de cambio.<br />
Lograr políticas para bajar el consumo de alcohol de acuerdo<br />
con los productores, especialmente para los jóvenes.<br />
Incluir el tema dentro de los programas escolares, favorecer el aprendizaje<br />
de resistencia a las presiones exteriores procedentes de la publicidad<br />
y de los modelos peligrosos.<br />
Lograr la aplicación de sanciones legales ante el no respeto de las leyes<br />
y de los reglamentos (precios, reducción de ventas, etc.).<br />
Investigación Estudiar cómo modificar la norma de aceptación por la sociedad,<br />
de los que consumen en exceso.<br />
Buscar todas las posibilidades de aumentar la actividad física<br />
(en cualquier situación) y restringir la compra de productos hipercalóricos.<br />
Difundir información sobre los productos hipercalóricos, demasiado dulces,<br />
demasiado acondicionados, de poco valor nutricional.<br />
Indicar al público los valores estándar relativos al sobrepeso y a la obesidad.<br />
Prevención de la obesidad dentro de las actividades escolares.<br />
Investigación Identificar las mejores posibilidades para evitar el aumento de peso<br />
(a todas las edades y cualquiera que sea el peso).<br />
Buscar la cooperación de personalidades para que sirvan de modelo,<br />
de las autoridades locales, regionales o nacionales y de cooperadores<br />
desde la base hasta la cima.<br />
Buscar la obtención de reglamentos sobre un estándar mínimo de actividad<br />
física en las escuelas, con los medios necesarios.<br />
Promover la realización de ejercicio dentro de las prescripciones médicas<br />
de dietas.<br />
Desarrollar actividades de grupo para adolescentes, como danzas, paseos,<br />
excursiones, etc.<br />
Difundir los lugares donde existen equipamientos para diferentes tipos<br />
de actividad física a precios asequibles, parques con paseos pedestres,<br />
con disponibilidad de bicicletas, aptos para todas las edades.<br />
Investigación Estudiar las preferencias de los consumidores en términos<br />
de alimentación, actividad física, transporte.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Importancia de la detección temprana en la población<br />
La detección temprana tiene por objetivo detectar el cáncer cuando está todavía localizado en el órgano de<br />
origen o, si es posible, en un estadio precanceroso.<br />
Existen dos posibilidades para llegar a este resultado: el diagnóstico precoz y el tamizaje. El diagnóstico precoz<br />
es el reconocimiento (por el público o por profesionales de la salud) de síntomas o signos tempranos de<br />
cáncer para un tratamiento más efectivo y más simple.<br />
El tamizaje consiste en la identificación del cáncer (o de una lesión precancerosa), no reconocido aún por<br />
el paciente, por medio de pruebas que se pueden aplicar con facilidad a toda la población de interés.<br />
La detección temprana es solamente una parte de una estrategia más amplia de control del cáncer que<br />
incluye el diagnóstico, el tratamiento de las lesiones detectadas y el seguimiento de los pacientes.<br />
Cualquiera de los dos enfoques puede ser un método eficaz para reducir la mortalidad y la incidencia de los<br />
cánceres, cuando se realizan dentro del marco de un programa organizado que ofrece un control de calidad<br />
a todos los niveles y una información satisfactoria sobre los riesgos y los beneficios.<br />
Se debe disponer de recursos para garantizar una organización adecuada. La puesta en marcha de un programa de detección<br />
temprana es, por lo tanto, una decisión que debe tomarse a nivel nacional o regional y que depende de la importancia del<br />
problema causado por la enfermedad y de los recursos disponibles en materia de salud. En el momento actual, se puede<br />
recomendar el diagnóstico precoz para muchos cánceres como los de la cabeza y cuello, piel, mama, útero, próstata, colon<br />
y recto, etc. El tamizaje solamente se puede recomendar para el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama y el cáncer<br />
de colon, cuando está justificado por un estudio del balance entre beneficios y perjuicios ocasionados por esta práctica.<br />
La tabla 3 muestra las medidas que se pueden tomar y los resultados esperados.<br />
Ambitos<br />
Información y<br />
comunicación<br />
Legislación<br />
y medidas<br />
de salud<br />
pública<br />
Formación<br />
Investigación<br />
Tabla 3. Actuaciones de las ONG para favorecer la puesta en marcha<br />
de programas de detección temprana en la población<br />
Medidas Resultados Esperados<br />
Campañas de información sin desinformación<br />
y acceso a la información<br />
(folletos, sitios en internet).<br />
Exigir un protocolo que asegure la calidad:<br />
guía de práctica, habilitación, auditoría<br />
externa, sistema de evaluación.<br />
Aumento de la toma de conciencia<br />
de los profesionales y del público, crecimiento<br />
de la participación y de la observación.<br />
Facilitación de la participación. Aumento del poder de decisión de cada uno.<br />
Garantizar la cadena completa de la detección Reducción de la mortalidad y, quizá,<br />
hasta el seguimiento después del tratamiento. de la incidencia.<br />
Trabajar para lograr poner en marcha<br />
Organización eficiente y equitativa.<br />
programas organizados con los recursos<br />
adecuados y gratuitos para el público.<br />
Reducción de efectos nocivos.<br />
Profesionales de la salud y todas<br />
las categorías de colaboradores.<br />
De los comportamientos, del equilibrio costo/<br />
beneficio, de nuevas pruebas de detección.<br />
De estrategias innovadoras y adaptadas<br />
a los contextos económicos y socioculturales.<br />
Reducción de efectos nocivos.<br />
Evaluación de la accesibilidad, de la calidad<br />
y de la eficacia, mejoría de los resultados.<br />
Grantizar la calidad: mínimos efectos nocivos<br />
y beneficios máximos.<br />
Mejorar la eficacia de la comunicación,<br />
de la puesta en marcha de programas,<br />
mejoría de la relación: costo/beneficio.<br />
Aumentar los beneficios y disminuir los costos.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
249
RECOMENDACIONES<br />
250<br />
Otros factores de riesgo de cáncer<br />
Considerando los otros factores de riesgo, los cánceres asociados a las infecciones ocupan un sitio particularmente<br />
importante en Latinoamérica. Estas infecciones se asocian, en particular, con el cáncer de hígado (virus de la hepatitis),<br />
de estómago (Helicobacter pylori) y de cuello uterino (virus del papiloma humano). La incidencia del cáncer de hígado<br />
se puede reducir de forma drástica al inmunizar a los niños contra el virus de la hepatitis B y previniendo la transmisión<br />
del virus de la hepatitis C. El control de la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino está relacionado con<br />
el tamizaje por medio de pruebas de citología en muchos países. Las vacunas contra el virus del papiloma humano<br />
hacen presagiar una nueva posibilidad de prevención y se espera que se pueda extender a todos los países todavía<br />
con alta incidencia. La desaparición progresiva del cáncer de estómago observada en los países de nivel económico<br />
alto, debido en gran medida a la mejora de la higiene alimentaria, tendría que aplicarse a los demás países. Por fin,<br />
los cánceres asociados con el VIH pueden eliminarse al prevenir y tratar la infección misma.<br />
La tabla 4 muestra las medidas que se pueden tomar.<br />
Ambitos<br />
Información<br />
y comunicación<br />
Legislación<br />
y medidas de<br />
salud pública<br />
Formación<br />
Investigación<br />
Tabla 4. Actuaciones de las ONG para controlar la difusión<br />
y los efectos de las infecciones<br />
Actuaciones<br />
Difundir la información sobre los vínculos entre las infecciones y el cáncer.<br />
Proveer información sobre los riesgos de la acupuntura y la circuncisión y aquéllos asociados con los<br />
tatuajes, perforación del cuerpo por escarificacón tribal y recomendar para su legislación y controles.<br />
Proveer información sobre la exposición ocupacional a la infección con productos contaminados<br />
con sangre por medio de educar a profesionales de la salud.<br />
Organizar asesorías para adolescentes y adultos jóvenes sobre las prácticas sexuales de alto riesgo<br />
y la adicción de drogas intravenosas.<br />
Organizar asesorías y educación sobre el uso del alcohol y dietas no saludables.<br />
Promover la prevención y el tratamiento de la infección por VIH.<br />
Promover programas para inmunizar los niños contra el VHB, haciendo obligatoria la vacuna<br />
en las poblaciones de países de alto riesgo.<br />
Promover la detección de las mujeres embarazadas positivas para VHB, VHC o VIH.<br />
Recomendar el control de calidad de los productos sanguíneos, derivados de plasma, órganos, tejidos<br />
y semen, mediante el tamizaje viral de estos productos.<br />
Procurar la aprobación para los estándares de esterilización de equipo médico, de cirugía y dental.<br />
Procurar la aprobación de los programas para el intercambio de jeringas y otros equipos de inyección<br />
para los usuarios de drogas por vía intravenosa.<br />
Recomendar el control de la contaminación y la composición de alimentos y el uso de la cadena de frío<br />
(nivel industrial) y de los refrigeradores (nivel individual).<br />
Educar a los profesionales de la salud y educadores sobre los diferentes riesgos y los medios de prevención.<br />
Apoyar la investigación sobre el desarrollo de otras vacunas, particularmente contra el VPH.<br />
Los carcinógenos vinculados a la exposición profesional pueden tener importancia en ciertos países o en<br />
grupos específicos. Por esta razón, es importante tener en cuenta los datos nacionales, e incluso los locales,<br />
en el momento de definir las prioridades.<br />
La protección frente a la exposición a los rayos UV también debe ser objeto de un programa, en particular<br />
en los países donde la exposición solar y la sensibilidad cutánea se asocian para acrecentar el riesgo. No<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
obstante, la prioridad debe centrarse en el diagnóstico precoz de los cánceres cutáneos para lograr un<br />
impacto más rápido sobre la morbilidad y la mortalidad. Los carcinógenos ambientales, sean causados por<br />
la contaminación ambiental o de origen natural, tienen diferentes procedencias. La vigilancia epidemiológica<br />
permite detectar picos de exposición específica, especialmente dentro del contexto industrial, y debe<br />
mantenerse para poder desarrollar las intervenciones adecuadas.<br />
Definir las prioridades relativas a actuaciones y contextos<br />
Cambiar las leyes y los reglamentos y hacer cabildeo<br />
En el tema de la lucha contra el tabaco, se ha demostrado que el precio, la prohibición de la propaganda, la<br />
reglamentación de los espacios sin humo, la reglamentación referente a los envoltorios y el contenido de<br />
los componentes, y los pleitos en marcha tienen todos efectos mensurables sobre el consumo. Para el alcohol<br />
está demostrado que los precios, las restricciones de venta basadas en la edad, la reducción de los puntos<br />
y del horario de venta, las restricciones en la publicidad y las etiquetas contribuyen a disminuir el consumo.<br />
Las leyes y reglamentaciones también han contribuido ampliamente a reducir la exposición ocupacional y<br />
ambiental. Las experiencias son definitivamente menos numerosas en lo que concierne a la nutrición y la<br />
actividad física, si bien encontramos ciertos ejemplos como la mejoría de la alimentación en los comedores<br />
escolares y la asignación de lugares seguros para la actividad física.<br />
Existen, igualmente, indicadores que demuestran que el cabildeo ejercido por las ONG ayuda a cambiar las<br />
leyes y las reglamentaciones. Por lo tanto, el cabildeo y las intervenciones de promoción deberían figurar<br />
como prioridad entre las actuaciones de las ONG.<br />
La información: útil pero no suficiente<br />
En la lucha contra el tabaco, si las actividades de información al público sobre los riesgos para la salud asociados<br />
a este consumo quedan aisladas, tienen poca posibilidad de cambiar los comportamientos. Del mismo modo,<br />
las informaciones con respecto a los efectos del consumo de alcohol tienen un impacto limitado en las creencias<br />
y actitudes frente a las costumbres, y no pueden por sí solas provocar cambios en el comportamiento.<br />
En cuanto a las intervenciones que se refieren a la prevención de la obesidad o de las infecciones, los resultados<br />
no son más que modestos. Por consiguiente, se recomienda no comprometerse en costosas campañas de<br />
información al público fuera de un plan global, pero sí colaborar con actuaciones globales referentes al conjunto<br />
de los problemas de salud asociados a uno u otro factor. Sin embargo, las ONG pueden buscar y utilizar<br />
medios de mayor difusión y los que ofrezcan una mejor relación costo/efectividad (televisión, folletos, internet,<br />
etc.) para propagar informaciones básicas para el público.<br />
Contexto médico<br />
Se ha demostrado que una breve intervención por parte de los profesionales de la salud en favor de dejar de fumar<br />
tiene un efecto potencial significativo y de probada eficacia en materia de costos. Estas breves intervenciones permiten,<br />
igualmente, reducir el consumo de alcohol. Las pruebas son menos evidentes cuando se trata de promover una<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
251
RECOMENDACIONES<br />
252<br />
mejor alimentación, la reducción de peso o un aumento de la actividad física. Las intervenciones en estos temas<br />
tienden a ser más efectivas cuando van dirigidas a grupos de riesgo. Los programas de lucha contra el aumento<br />
de peso tienen una máxima eficacia si los llevan a cabo personal calificado y si se desarrollan en el seno de un<br />
grupo, mediante técnicas dedicadas a modificar los comportamientos alimentarios y el sedentarismo.<br />
El contexto médico es muy importante en lo que concierne al programa de vacunas, al diagnóstico precoz<br />
y el tamizaje. La decisión de poner en marcha una campaña de detección temprana en una población se<br />
debe tomar después de discutirla con los profesionales de salud pública. Por consiguiente, la decisión<br />
depende del equilibrio entre los beneficios y los riesgos evaluados por estos profesionales. La calidad de<br />
las pruebas de tamizaje y de los exámenes diagnósticos depende, en gran parte, del médico.<br />
En la medida en que ciertas intervenciones pueden resultar eficaces a un costo tolerable, se recomienda<br />
establecer una estrecha colaboración entre la comunidad médica, las asociaciones y las autoridades de<br />
salud pública; ésta deberá mantenerse en todos los programas. Un aspecto importante de esta colaboración<br />
consiste en permitir que los profesionales de la salud establezcan un diálogo con sus pacientes sobre una<br />
base de conocimientos y de decisiones compartidas, asegurándose de que los pacientes comprendan<br />
plenamente los beneficios y los riesgos de la intervención propuesta.<br />
En este sentido se entiende que los organismos de conducción política de la salud y las ONG deben promover<br />
acciones tendientes a sustituir el modelo imperante mayoritariamente en la región, fundamentalmente asistencial,<br />
privilegiando las intervenciones educacionales tendientes a la promoción de salud, la prevención y<br />
la detección temprana, a través de la elaboración y la aplicación de pautas específicas dirigidas al equipo de<br />
salud, a nivel de los centros de atención primaria. Sin desconocer que estos cambios de conducta enfrentan<br />
serias dificultades por cuanto requieren superar obstáculos de organización, conflictos de intereses y políticas<br />
a largo plazo, es claro que son la vía más económica y eficiente para enfrentar la creciente problemática del<br />
cáncer en los países en desarrollo.<br />
Lugar de trabajo<br />
En el lugar del trabajo, la exposición a un cierto número de carcinógenos constituye un riesgo de salud<br />
importante para algunas categorías de trabajadores y los organismos de lucha contra el cáncer deberían<br />
tenerlo en cuenta. Además, y a una escala mucho más amplia, los lugares de trabajo constituyen un entorno<br />
propicio para impulsar actividades orientadas a la promoción de la salud.<br />
La legislación sobre el tabaquismo en los lugares de trabajo reduce el riesgo de exposición involuntaria al<br />
humo del cigarrillo y el riesgo de incendios. Constituye, también, un apoyo para los numerosos fumadores<br />
que quieren dejar de fumar. Las estrategias referentes al consumo de alcohol basadas en la participación<br />
de los trabajadores reducen la tasa de despidos y permiten a las empresas obtener beneficios significativos.<br />
También llevan a una reducción de los costos de salud, de los casos de incapacidad de trabajo asociados a<br />
la enfermedad y a una reducción sustancial de los accidentes en el lugar del trabajo o fuera de él (5).<br />
Los programas nutricionales aplicados en los lugares de trabajo contribuyen a una ligera mejoría del comportamiento<br />
alimentario de los trabajadores. Los programas más amplios, que comprenden autoevaluaciones y consejos de<br />
comportamiento, tienen más éxito que los simples programas de información. Sin embargo, parece que todo<br />
cambio hacia actitudes alimentarias más sanas no dura más que el tiempo de la intervención en sí, lo que nos<br />
indica que sería muy deseable ejercer una política de salud permanente en el lugar de trabajo (5).<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Escuelas<br />
Salvo las actividades destinadas a controlar el uso de tabaco dentro de las escuelas, que se inscriben dentro<br />
de un esfuerzo global, los hechos tienden a probar que los programas aislados para evitar que los jóvenes<br />
comiencen a fumar no tienen más que un impacto a corto plazo. Las intervenciones multidisciplinarias parecen<br />
tener cierta eficacia sobre los alumnos con sobrepeso cuando se asocian a los padres, los profesores y a<br />
su entorno escolar.<br />
En el caso de la prevención del alcoholismo, se observan resultados mínimos cuando se elige una intervención<br />
basada en las influencias sociales sola o combinada con aproximaciones basadas en la valoración de la<br />
competencia social.<br />
Un cierto número de estudios sobre la protección solar, llevados a cabo en niños desde su más tierna infancia<br />
hasta el fin de la adolescencia, mostraron un aumento de los conocimientos y un cambio de actitud, pero<br />
rara vez las intervenciones han conducido a un cambio duradero de comportamiento.<br />
Los programas para adolescentes sobre las prácticas sexuales de alto riesgo y las drogas intravenosas tienen<br />
un cierto efecto si son permanentes y están basados en una pedagogía activa.<br />
Por consiguiente, se puede concluir que las intervenciones en el medio escolar deberían formar parte de<br />
programas más amplios que involucren a los padres y a las colectividades en su conjunto; no deberían<br />
basarse únicamente en una aproximación cognitiva, sino que deberían también tener como objetivo cambiar<br />
el entorno. Tendríamos que tratar las cuestiones de salud en el seno de un concepto mayor de promoción<br />
de salud para las escuelas; de este modo, los miembros de la comunidad escolar deben trabajar juntos para<br />
ofrecer a los alumnos experiencias y estructuras integradas para promover y, a la vez, proteger su salud.<br />
Una enseñanza de tipo formal o informal, un medio escolar seguro y sano, servicios de salud apropiados y<br />
la participación de la familia y de la comunidad son los elementos importantes para un proyecto de promoción<br />
de la salud en las escuelas.<br />
Comunidades<br />
Las intervenciones basadas en la comunidad parecen tener cierta eficacia en cuanto a la reducción del consumo<br />
de alcohol. Para el tabaquismo, se ha demostrado que, para que las intervenciones sean eficaces, deben<br />
ser de mucha envergadura, tener subvenciones suficientes e incluir facetas múltiples.<br />
Se debe subrayar, otra vez, la importancia de los programas globales, que asocian esfuerzos para cambiar<br />
un contexto mayor (leyes, reglamentaciones, consecuencias económicas, campañas nacionales de información)<br />
a las actividades locales.<br />
Definir las prioridades según los grupos objetivo<br />
y las regiones geográficas<br />
En caso de presupuestos restringidos, una estrategia interesante para generar intervenciones más eficaces<br />
a bajo costo consiste en no actuar sobre poblaciones enteras sino sobre las poblaciones de alto riesgo. Esta<br />
selección reduce el número de personas que se deben contactar y, entonces, las actuaciones y el discurso<br />
pueden adaptarse al grupo objetivo.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
253
RECOMENDACIONES<br />
254<br />
Presentamos a continuación algunos ejemplos de actuaciones y de grupos diana:<br />
- Proteger a los trabajadores expuestos a carcinógenos y vacunar contra el VHB a los trabadores<br />
expuestos a la infección, en particular, a los profesionales de salud.<br />
- Aumentar la tasa de participación de los grupos socialmente y económicamente desfavorecidos en<br />
los programas existentes, programas como los de detección temprana de cáncer de cuello uterino.<br />
- Promover la protección contra los rayos UV y el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo para las personas<br />
que presentan tipos de piel de alto riesgo o que tienen exposición profesional.<br />
- Complementar los programas educativos para los adolescentes explicando los riesgos asociados<br />
con los estilos de vida (vida sexual, consumo de drogas, tatuajes).<br />
Estrategias para poblaciones de alto riesgo<br />
Este enfoque busca reducir los efectos negativos de una actividad sobre una parte de la población que no lo<br />
demanda y que tampoco se va a beneficiar directamente.<br />
La estrategia implica la identificación de un pequeño grupo que presenta un problema específico entre la<br />
población considerada como normal que no necesitaría, por lo tanto, ninguna intervención particular. Tal actitud<br />
es razonable si el riesgo específico se encuentra estrictamente limitado a una minoría identificable.<br />
Preocuparse por el bienestar de unos individuos puede aportarles un beneficio; preocuparse por la salud de una<br />
población es otra cuestión. Estamos en una situación donde un riesgo menor interesa a varias personas las cuales<br />
en la estrategia de población de alto riesgo, serían consideradas como normales. El resultado es el descubrimiento<br />
de varios casos, mientras que cada individuo de la población no tiene más que un riesgo desdeñable. Una estrategia<br />
de prevención relativa a la población en general sólo es útil cuando el riesgo está muy extendido en esta población.<br />
Fuente:Rose G. The strategy of preventive medicine. Oxford University Press; 1992.<br />
Otra estrategia interesante podría ser limitar el programa a un área geográfica. Esto puede realizarse como<br />
un proyecto piloto. En caso de éxito, la intervención puede generalizarse después y, si su eficacia se comprueba,<br />
se pueden obtener subvenciones más fácilmente. Es útil recalcar que limitar una actividad a un pequeño<br />
grupo diana o a una zona geográfica determinada no significa que se deba seleccionar a los individuos<br />
utilizando únicamente aproximaciones cognitivas. Un buen proyecto puede, igualmente, tener como objetivo<br />
cambiar un entorno local como, por ejemplo, aumentar las zonas seguras para la actividad física.<br />
Conclusiones<br />
La prevención es fácil si se desarrolla en conjunto con un cambio social general. La reducción del cáncer de estómago<br />
es un buen ejemplo; a medida que los europeos han mejorado su nivel económico, han ido comprando refrigeradores<br />
y utilizando las cadenas de frío para la alimentación industrial y, por lo tanto, han cambiado su alimentación:<br />
más carnes frescas en lugar de carnes saladas o ahumadas, más frutas y legumbres frescas. Todos estos cambios<br />
han permitido una disminución de la incidencia del cáncer de estómago. De este modo se hizo la prevención sin<br />
ninguna intervención específica. Por el contrario, la generalización del tabaquismo es también una consecuencia<br />
de la riqueza y, como lo sabemos todos, la lucha contra el tabaquismo es larga y difícil.<br />
Infortunadamente, los nuevos desafíos engendrados por el sedentarismo, y un consumo elevado de grasas<br />
y azúcares son similares a los de la epidemia del tabaquismo. Estos comportamientos no son sanos pero<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
están frecuentemente estimulados por intereses económicos poderosos. La publicidad en la televisión, los<br />
expositores de productos alimenticios en los supermercados, nuestra forma de trabajar, la manera de construir<br />
las carreteras y los edificios, todos estos factores contribuyen a un estilo de vida de alto riesgo para la salud.<br />
Los mensajes de prevención son, por lo tanto, lanzados en un océano de informaciones, cuando la mayoría<br />
de ellos van en contra de los primeros. Es un desafío que la promoción de la salud debe afrontar hoy en día.<br />
Para ganar el combate, los programas nacionales de lucha contra el cáncer deben ser poderosos y costo-eficaces.<br />
Para ello, se deben formar coaliciones amplias que impliquen socios que proceden de todos los sectores de<br />
la sociedad. Las autoridades pertenecientes a la política, a la economía y a la sociedad en su conjunto deben<br />
trabajar los unos con los otros para promover un ambiente y un estilo de vida favorables a la salud.<br />
A las organizaciones de lucha contra el cáncer les corresponde construir estas coaliciones y promover el<br />
desarrollo de programas nacionales de prevención del cáncer. En una fase preliminar, ellas deberían poder<br />
ofrecer diversos recursos: el conocimiento, las infraestructuras y los presupuestos para comprometer el<br />
proceso de actividades. Una vez que los programas nacionales de prevención estén bien establecidos, se<br />
debe presionar a los poderes públicos para que se hagan cargo de su financiación. Las ONG podrán entonces<br />
dedicarse a otras tareas, asumir nuevos papeles y suplir otras necesidades.<br />
Para elegir los campos de acción de un programa nacional de lucha contra el cáncer, hay que tener en cuenta<br />
los datos epidemiológicos nacionales, los factores de riesgo y los programas de salud pública en marcha.<br />
Si se consideran los problemas de enfermedades y las fracciones imputables a los diferentes factores de<br />
riesgo en toda Latinoamérica, la mayoría de los recursos de prevención primaria deberían destinarse a la<br />
lucha contra el tabaquismo, las infecciones relacionadas con el cáncer y, después, a los programas dedicados<br />
a los problemas de nutrición, sedentarismo, peso y alcoholismo.<br />
Es posible que estos temas ya estén cubiertos por actividades en marcha organizadas por otras estructuras.<br />
Es una razón más para que los programas nacionales de lucha contra el cáncer estén organizados en el seno<br />
de grandes coaliciones. Las ONG implicadas en este proceso deben admitir compartir su protagonismo. De<br />
todas formas, el hecho de dar un espacio específico a cada organización debe garantizar unas relaciones<br />
satisfactorias. Estos espacios pueden estar enfocados hacia ciertos grupos diana como jóvenes o personas<br />
de edad, o hacia contextos específicos como la comunidad médica o los lugares de trabajo. Éste es el caso<br />
típico de una situación con doble beneficio, en la que la coalición determina efectos sinérgicos y cada organización<br />
involucrada gana su propia promoción y autoestima.<br />
Por otro lado, en un programa nacional de control del cáncer, se debe prestar particular atención a las acciones,<br />
por un lado, para la prevención de los cánceres debidos a exposiciones profesionales y, por otro lado, a la<br />
detección temprana, eligiendo entre los programas de tamizaje y de diagnóstico precoz. Esto constituye un<br />
desafío particularmente importante en Latinoamérica, por sus proyecciones prácticas y éticas. Se debe<br />
prestar atención especial para evitar dilapidar esfuerzos en programas de tamizaje, cuando ello implique<br />
restricciones que luego repercutan en las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento.<br />
Generalmente, existen muchas debilidades en estos temas, lo que hace necesario las actuaciones de las<br />
ONG; por consiguiente, tienen buenas oportunidades de visibilidad y pueden satisfacer de esta manera su<br />
legítima necesidad de dar una buena imagen al público.<br />
Una vez que se definan los campos de acción, es primordial que las intervenciones lleven a una mejoría de<br />
los resultados en materia de salud. Este informe contiene, de modo resumido los conocimientos actuales<br />
sobre intervenciones eficaces en la prevención del cáncer. La elección de intervenciones que han demostrado<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
255
RECOMENDACIONES<br />
256<br />
su eficacia constituye una estrategia que aumenta las posibilidades de éxito. Sin embargo, cambiar los<br />
comportamientos es una tarea compleja. El comportamiento está influido por numerosos factores, personales,<br />
sociales, económicos y culturales. Estos factores difieren según los países, los grupos diana y, también,<br />
según las comunidades. La elección de intervenciones que han funcionado bien en un país o dentro de un<br />
contexto específico no es una garantía de éxito. Por esta razón, las intervenciones y los programas deben<br />
adaptarse al medio local y deben evaluarse sistemáticamente para asegurarse de que las intervenciones<br />
funcionan y de que se alcanzan los objetivos del programa.<br />
La medición de los resultados implica un buen sistema de vigilancia que permita también la recolección de<br />
los datos necesarios para poner en práctica futuros programas. !No debemos dejar de crear nuestras propias<br />
evaluaciones! Además, es importante que los resultados se publiquen. Para nosotros es la única manera<br />
de enriquecer mutuamente nuestros conocimientos y de mejorar así, aún más, la eficacia de nuestros<br />
programas, incluida la reducción de los costos.<br />
La puesta en marcha de programas globales de lucha contra el cáncer a escala nacional representa un gran<br />
desafío que necesita la aplicación del mejor conocimiento disponible. La colaboración internacional en este<br />
sentido es importante y se recomienda altamente utilizar todos los conocimientos disponibles en esta materia.<br />
Colaboración y servicios<br />
Los siguientes organismos proponen su colaboración para la organización de programas<br />
nacionales de lucha contra el cáncer:<br />
Unión Internacional Contra el Cáncer<br />
http://www.uicc.org<br />
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC)<br />
http://www.cdc.gov/cancer/<br />
Organización Mundial de la Salud<br />
http://www.who.int/cancer/<br />
Organización Panamericana de la Salud<br />
http://www.paho.org<br />
Asociación Española Contra el Cáncer<br />
http://www.todocancer.com<br />
La American <strong>Cancer</strong> Society tiene, igualmente, un cierto número de propuestas educativas.<br />
http://www.cancer.org<br />
La UICC se siente orgullosa, por una parte, de coordinar los esfuerzos para que los diferentes<br />
organizadores de programas puedan intercambiar sus ideas y sus conocimientos y, por otra parte, de<br />
organizar talleres de formación para el personal.<br />
Gracias por llamar al Departamento de Prevención y Detección Precoz de la UICC : +41 22 809 18 11<br />
E-mail: nccp@uicc.org<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Bibliografía esencial<br />
1. Centers for Disease Control and Prevention. Guidance for comprehensive cancer control planning. Vol 1. Guidelines,<br />
Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2002.<br />
2. UICC. Recursos para la planificación de un programa nacional de control del cáncer para las organizaciones no<br />
gubernamentales; 2006. Disponible en: www.uicc.org<br />
3. World Health Organisation. National cancer control programmes, policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva:<br />
World Health Organisation: 2002.<br />
4. Europe <strong>Against</strong> <strong>Cancer</strong>. European Code against cancer, 3rd version; 2003. Disponible en: www.cancercode.org<br />
5. <strong>International</strong> <strong>Union</strong> for Health Promotion and Education. The evidence of health promotion effectiveness, shaping<br />
public health in a new Europe. Part 2. Evidence book. Brussels: European Commission; 2000.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
RECOMENDACIONES<br />
257
GLOSARIO<br />
258<br />
Glosario<br />
"Advocacy": es un anglicismo usado para referirse de modo global al activismo organizado.<br />
Ajuste: Conjunto de técnicas que se emplean para controlar el efecto indeseable de ciertas variables sobre<br />
los resultados. Se dice también ajustar, controlar, estandarizar. Ver estandarización.<br />
ASR (Age standardized rate): Véase Tasa estandarizada por la edad.<br />
Cabildeo: Hacer gestiones en algún organismo o individuo para conseguir una cosa.<br />
Campaña: Acción puntual de salud organizada por estructuras formales o no formales, o incluso por la<br />
comunidad, para gestionar atención en salud para la población.<br />
<strong>Cancer</strong>igeno o carcinógeno: Se dice de un compuesto químico, de un virus o radiación que puede actuar en una<br />
de las etapas del proceso de carcinogenesis, proceso de transformación de las células normales a tumorales.<br />
CIN: véase NIC<br />
CIS (carcinoma in situ): las células cancerosas son localizadas en el epitelio sin invasión del estroma.<br />
Actualmente clasificado como lesión de Alto Grado (CIN3 o H-SIL)<br />
Detección temprana o precoz: incluye el diagnóstico precoz o temprano de cáncer al inicio de los síntomas<br />
y el tamizaje que permite identificar cánceres o lesión precancerosas dentro de una población sin síntomas.<br />
Diagnóstico temprano: reconocimiento de los síntomas y signos de cáncer conduciendo a una confirmación<br />
rápida del diagnóstico y a un tratamiento más frecuente curativo.<br />
Especificidad: Indicador de validez de una prueba diagnóstica o de tamizaje. Capacidad de la prueba de<br />
detectar como sanos a los que verdaderamente lo están. Se estima como el porcentaje de personas<br />
realmente sanas con una prueba negativa dentro de la población sana.<br />
Estandarización: Procesos que permiten eliminar la influencia de una variable que modifica una comparación de<br />
tasas de incidencia o de mortalidad como, por ejemplo la edad, se habla entonces de tasas ajustadas por edad.<br />
Factor de riesgo: Factor que puede aumentar o disminuir la ocurrencia de una enfermedad. La exposición<br />
a estos factores puede ser de tipo ambiental o un hábito de vida o factor hereditario.<br />
Fototipo: Capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace. Cuanto más baja sea esta capacidad,<br />
menos se contrarrestarán los efectos de las radiaciones ultravioleta en la piel. Existe una clasificación de los fototipos, ideada<br />
por Fitzpatrick que va de I a VI, siendo el primero el de máxima sensibilidad y el último el que corresponde a la raza negra.<br />
HIV (Human Immunodeficiency Virus): ver VIH<br />
HPV (Human Papilloma Virus): ver PVH<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Incidencia: Nuevos casos de una enfermedad que aparecen dentro de una población determinada durante<br />
un periodo dado. Véase tasa de incidencia.<br />
Mortalidad: Muertos debidos a una enfermedad en una población determinada, durante un periodo dado.<br />
Véase tasa de mortalidad.<br />
NIC (CIN): Neoplasia intraepithelial cervical, clasificación según el grado de severidad de las atipias celulares<br />
precursores del cáncer invasivo que se encuentran en las pruebas de citología cervical (véase PAP). NIC-1<br />
= displasia leve; NIC-2 = displasia moderada; NIC-3 = displasia severa y CIS. Véase SIL.<br />
OR (Odd Ratio): Desigualdad relativa o Razón de ventajas. Estimación del exceso de enfermedad en los<br />
expuestos a un factor en comparación a los que no han sido expuestos a este factor, en los estudios de<br />
casos y controles. Es una estimación del riesgo relativo (véase RR) bajo ciertas condiciones.<br />
PAP o prueba de Papanicolaou: Toma de una muestra de células del cuello uterino con una espátula o un<br />
cepillo, y su análisis al microscopio previa coloración.<br />
Población estándar mundial: La población mundial distribuida por edad y sexo que se utiliza como estándar<br />
cuando se quiere comparar tasas entre países del mundo entero.<br />
Prevalencia: Todos los casos de una enfermedad en una población determinada y en un momento dado.<br />
Véase tasa de prevalencia.<br />
Prevención primaria: Conjunto de medidas o actividades para prevenir la aparición de enfermedades o<br />
accidentes. Comprende:<br />
- la supresión o disminución de la exposición a un factor de riesgo,<br />
- la supresión de los efectos de una exposición (ej: vacuna...),<br />
- el tratamiento de las consecuencias de una exposición antes de su transformación en una enfermedad<br />
grave (ej: NIC en el cuello uterino...).<br />
Prevención secundaria: Conjunto de medidas o actividades para disminuir las consecuencias más graves<br />
(mortalidad...) de una enfermedad. Comprende:<br />
- la detección temprana (diagnóstico precoz y tamizaje),<br />
- los tratamientos curativos,<br />
- el seguimiento<br />
Prevención terciara: Conjunto de medidas o actividades para conseguir una reinserción del paciente a su<br />
vida habitual y a su ambiente social.<br />
PVH: Papilloma Virus Humano. La infección por PVH puede documentarse en más del 95% de los casos<br />
de cáncer del cuello uterino. Se han identificado más de 100 tipos de PVH, 10 de ellos son frecuentemente<br />
asociados con el CIN de alto grado y el cáncer invasor. Los tipos 16 y 18 se encuentran en el 70% de los<br />
casos del cáncer invasor.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
GLOSARIO<br />
259
GLOSARIO<br />
260<br />
Razón estandarizada de incidencia (REI o SIR Standardized Incidence Ratio): razón del número de casos<br />
observados en la población sobre el número de casos esperados que son estimados usando las tasas de<br />
una población estándar en cada grupo de la variable de estandardización (generalmente la edad).<br />
Razón estandarizada de mortalidad (REM o SMR): Razón del número de muertes observadas en la<br />
población sobre el número de muertes esperadas que son estimadas usando las tasas de una población<br />
estándar en cada grupo de la variable de standardización (generalmente la edad).<br />
Riesgo relativo (RR): Medida del exceso de enfermedad entre los expuestos a un factor en comparación<br />
a los que no han sido expuestos en los casos de cohorte. Se calcula como la razón entre la incidencia en los<br />
expuestos y la incidencia en los no expuestos.<br />
Screening: Véase tamizaje (cribado).<br />
Sensibilidad: Indicador de validez de una prueba diagnóstica o de tamizaje. Capacidad de la prueba de<br />
detectar como enfermos a los que verdaderamente lo están. Se estima como el porcentaje de personas<br />
realmente enfermas con una prueba positiva dentro de los enfermos.<br />
SIL (Squamous intraepithelial lesions): Lesión escamosa intraepitelial. Nuevo sistema de clasificación<br />
(Bethesda 1991) de las lesiones precursores del cáncer del cuello uterino. La denominación de "SIL" substituye<br />
a la denominación previa de CIN (NIC), clasificando estas lesiones en dos grados: LSIL (low SIL) incluyendo<br />
condiloma y NIC-1, HSIL (High SIL) que incluyen NIC-2, NIC-3 y CIS. (Véase NIC).<br />
Tamizaje (pesquisaje o cribado o screening): proceso de identificación dentro de una población, de personas<br />
con alta probabilidad de presentar una enfermedad para detectar temprano los verdaderos casos y tratarlos<br />
a una fase de mayor posibilidad de curación.<br />
Tasa de incidencia: Proporción de nuevos casos de una enfermedad que aparecen en una población determinada<br />
durante un periodo determinado. Se expresa generalmente como número de nuevos casos por 100000<br />
habitantes en un año.<br />
Tasa de letalidad: Proporción de casos de una afección cuya evolución es mortal dentro de un plazo específico<br />
de tiempo. Se expresa como el cociente del número de muertos debido a la enfermedad sobre el número<br />
de enfermos durante un periodo determinado.<br />
Tasa de mortalidad: Proporción de muertes debido a una enfermedad en una población determinada<br />
durante un periodo determinado. Se expresa generalmente como número de fallecimientos por 100000<br />
habitantes en un año.<br />
Tasa de prevalencia: proporción de casos de una enfermedad que existen dentro de una población determinada<br />
a un momento dado. Se expresa generalmente como número de casos por 100000 habitantes.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Tasa estandardizada por edad (ASR: Age Standardized Rate o TAE: Tasa Ajustada por Edad):<br />
Proporción teórica de casos (o de muertos) en la población estimados utilizando la estructura de edad de<br />
una población estándar. Se estima aplicando las tasas de incidencia (o de mortalidad) por edad de la población<br />
estudiada a una población estándar (mundo o por continente). Este procedimiento permite comparar las<br />
tasas entre países de diferentes estructuras de edad pero no representa valores reales.<br />
Valor predictivo positivo: Proporción de verdaderos enfermos cuando la prueba aplicada a toda la población<br />
estudiada es positiva. Este indicador depende de la sensibilidad de la prueba y de la prevalencia de la<br />
enfermedad en la población diana.<br />
Valor predictivo negativo: Proporción de verdaderos sanos cuando la prueba aplicada a toda la población<br />
estudiada es negativa. Este indicador depende de la especificidad de la prueba y de la prevalencia de la<br />
enfermedad en la población diana.<br />
VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana, HIV en inglés): retrovirus causante de la enfermedad<br />
denominada SIDA (AIDS) o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Los enfermos de SIDA tienen un alto<br />
riesgo de Linfomas.<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
GLOSARIO<br />
261
AUTORES Y<br />
COLABORADORES<br />
262<br />
Autores y colaboradores de la versión europea<br />
Prof. Annie Anderson<br />
Centre for Public Health Nutrition Research<br />
Department of Medicine Ninewells<br />
Hospital and Medical School<br />
University of Dundee<br />
Dundee DD1 9SY, Escocia<br />
Reino Unido<br />
Dra. Paola Armaroli<br />
CPO Piemonte e<br />
ASO S. Giovannni Battista<br />
Via San Francesco da Paola, 31<br />
10123 Torino<br />
Italia<br />
Lic. Brigitte Baschung<br />
Nationale Krebspräventionsprogramme<br />
Krebsliga Schweiz<br />
Effingerstrasse 40<br />
3001 Berna<br />
Suiza<br />
Dr. Volker Beck<br />
Deutsche Krebsgesellschaft<br />
Steinlestrasse 6<br />
60596 Francfort del Meno<br />
Alemania<br />
Dr. Andreas Biedermann<br />
Oncosuisse y Krebsliga Schweiz<br />
Effingerstrasse 40<br />
3001 Berna<br />
Suiza<br />
Dr. F. Xavier Bosch<br />
Institut Català d'Oncologia<br />
Servei d'Epidemiologia i Registre del Càncer<br />
Avenida Gran Via s/n km 2,7<br />
08907 L'Hospitalet de Llobregat<br />
Barcelona<br />
España<br />
Prof. Franco Cavalli<br />
Instituto Oncologico della<br />
Svizzera Italiana (IOSI)<br />
Ospedale San Giovanni<br />
6500 Bellinzona<br />
Suiza<br />
Dra. Christine Defez<br />
Epidaure, Département d'épidémiologie<br />
et de prévention du CRLC Val d'Aurelle<br />
37298 Montpellier, Cedex 5<br />
Francia<br />
Prof. Gianfranco Domenighetti<br />
Dipartimento della Sanità e della Socialità<br />
Via Orico 5<br />
6500 Bellinzona<br />
Suiza<br />
Dr. Mikael Fogelholm<br />
UKK-instituutti<br />
POB 30<br />
33501 Tampere<br />
Finlandia<br />
Dra. Silvia Franceschi<br />
<strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong><br />
150, cours Albert Thomas<br />
69372 Lyon, Cedex 08<br />
Francia<br />
Dr. René Lambert<br />
<strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong><br />
150, cours Albert Thomas<br />
69372 Lyon, Cedex 08<br />
Francia<br />
Dr. Fabio Levi<br />
Registre vaudois des tumeurs<br />
CHUV-Falaises 1<br />
1011 Lausana<br />
Suiza<br />
Prof. Elsebeth Lynge<br />
Institut for Folkesundhedsvidenzkab Københavns<br />
Universitet<br />
Blegdamsvej 3<br />
2200 Copenhague<br />
Dinamarca<br />
Prof. Ulrike Maschewsky-Schneider<br />
Technische Universität Berlin<br />
Institut für Gesundheitswissenschaften<br />
TEL 11-2, Ernst-Reuter-Platz 7<br />
10587 Berlín<br />
Alemania<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Dr. Franco Merletti<br />
Unità di Epidemiologica dei Tumori<br />
Università di Torino e<br />
Centro di Prevenzione Oncologica<br />
Via Santena 7<br />
10126 Torino<br />
Italia<br />
Dr. Anthony Miller<br />
Box 992, 272 King Street<br />
Niagara on the Lake<br />
Ontario, L0S 1J0<br />
Canadá<br />
Dr. Dario Mirabelli<br />
Unità di Epidemiologia dei Tumori<br />
Università di Torino e<br />
Centro di Prevenzione Oncologica<br />
Via Santena 7<br />
10126 Torino<br />
Italia<br />
Dr. Philippe Mourouga<br />
Ligue Nationale Contre le <strong>Cancer</strong><br />
14, rue Corvisart<br />
75013 Paris<br />
Francia<br />
Dr. Richard Müller<br />
Institut Suisse de prévention<br />
de l'alcoolisme et autres toxicomanies<br />
Avenue Ruchoment 14, CP 870<br />
1003 Lausana<br />
Suiza<br />
Dra. Paola Pisani<br />
<strong>International</strong> Agency for Research on <strong>Cancer</strong><br />
150, cours Albert Thomas<br />
69372 Lyon, Cedex 08<br />
Francia<br />
Dra. Josepa Ribes<br />
Institut Català d'Oncologia<br />
Servei d'Epidemiologia i Registre del Càncer<br />
Gran Via, s/n km 2,7<br />
08907 Hospitalet de Llobregat<br />
Barcelona<br />
España<br />
Prof. Hélène Sancho-Garnier<br />
Epidaure, Département d'épidémiologie<br />
et de prévention du CRLC Val d'Aurelle<br />
37298 Montpellier, Cedex 5<br />
Francia<br />
Dr. Nereo Segnan<br />
CPO Piemonte e ASO S.Giovannni Battista<br />
Via San Francesco da Paola, 31<br />
10123 Torino<br />
Italia<br />
Dra. Karen Slama<br />
<strong>Union</strong> <strong>International</strong>e Contre la Tuberculose<br />
et les Maladies Respiratoires<br />
68 Boulevard Saint-Michel<br />
75006 Paris<br />
Francia<br />
Dr. Bertino Somaini<br />
Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung<br />
Dufourstrasse 30<br />
Postfach 311<br />
3005 Berna 6<br />
Suiza<br />
Dra. Anne Stoebner-Delbarre<br />
Epidaure, Département d'épidémiologie<br />
et de prévention du CRLC Val d'Aurelle<br />
37298 Montpellier, Cedex 5<br />
Francia<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
AUTORES Y<br />
COLABORADORES<br />
263
AUTORES Y<br />
COLABORADORES<br />
264<br />
Autores y colaboradores de la versión latinoamericana<br />
Dra. Sandhi María Barreto<br />
Faculdade de Medicina<br />
Universidade Federal de Minas Gerais<br />
Consultora Ministério da Saúde do Brasil<br />
Minas Gerais<br />
Brasil<br />
Dr. Enrique Barrios<br />
Registro Nacional de Cáncer<br />
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer<br />
Brandzen 1961 Ap. 1201<br />
11200 Montevideo<br />
Uruguay<br />
Dr. Rolando Camacho Rodríguez<br />
Grupo Nacional de Oncología<br />
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología<br />
Calle 29 y E, Vedado<br />
10400 La Habana<br />
Cuba<br />
Dra. María Paula Curado<br />
Registro de <strong>Cancer</strong> de Base Populacional de Goiania<br />
rua 239nº181 Setor Universitário<br />
Goiania - Goias 74085010<br />
Brasil<br />
Lic. Maria Stella de Sabata<br />
Departamento de prevención<br />
y detección temprana del cáncer<br />
Unión Internacional Contra el Cáncer<br />
62, route de Frontenex<br />
1207 Ginebra<br />
Suiza<br />
Dra. Leticia Fernández Garrote<br />
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología<br />
Calle 29 y F, Vedado<br />
10400 La Habana<br />
Cuba<br />
Dra. Catterina Ferreccio Readi<br />
Pontificia Universidad Católica de Chile<br />
Marcoleta 434<br />
Casilla 114-D<br />
8330073 Santiago<br />
Chile<br />
Dra. Yaima Galán Álvarez<br />
Oficina Central Registro Nacional del Cáncer<br />
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología<br />
Calle 29 y F, Vedado<br />
10400 La Habana<br />
Cuba<br />
Dr. Miguel Angel Garcés<br />
Instituto Multidisciplinario para la Salud<br />
6a. avenida 3-69, noveno nivel<br />
Edificio Clínicas Centro Médico I<br />
Zona 10, Guatemala<br />
Guatemala<br />
Dr. Guilherme Luiz Guimaraes Borges<br />
Instituto Nacional de Psiquiatría y<br />
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco<br />
Calzada México Xochimilco No 101<br />
Colonia San Lorenzo Huipulco<br />
14370 México D.F.<br />
México<br />
Dra. Isabel Izarzugaza Lizarraga<br />
Departamento de Sanidad<br />
Servicio de Registros e Información Sanitaria<br />
Donostia - San Sebastián<br />
01010 Vitoria Gasteiz<br />
España<br />
Dr. Sergio Koifman<br />
Departamento de Epidemiología e Metodos<br />
Quantitativos em Saúde<br />
Escola Nacional de Saude Publica/ FIOCRUZ<br />
Avenida Leopoldo Bulhoes 1480<br />
sala 827, Manguinhos<br />
Rio de Janeiro, RJ CEP 21041-210<br />
Brasil<br />
Dr. Juan J. Lence Anta<br />
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología<br />
Calle 29 y F, Vedado<br />
10400 La Habana<br />
Cuba<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Lic. Nadine Llombart-Bosch<br />
Asociación Española Contra el Cáncer<br />
Junta Provincial Asociada de Valencia<br />
Plaza Polo de Bernabe nº 9<br />
46010 Valencia<br />
España<br />
Dr. Antonio Llombart-Bosch<br />
Departamento de Patología<br />
Universidad de Valencia<br />
Facultad de Medicina y Odontología<br />
Avenida Blasco Ibáñez 17<br />
46010 Valencia<br />
España<br />
Dr. Francisco Javier López Antuñano<br />
Alianza contra el Tabaco, A.C.<br />
Calle de Monterrey No. 150 - 206<br />
Colonia Roma Sur<br />
06700 México, D.F. Delegación Cuauhtémoc<br />
México<br />
Dra. Dora Loria<br />
Área Investigación<br />
Instituto de Oncología Angel H. Roffo<br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Avenida San Martín 5481<br />
1417 Buenos Aires<br />
Argentina<br />
Dr. John Alberto Marulanda<br />
Liga Colombiana Contra el Cáncer<br />
Carrera 5 No. 57-47<br />
Bogotá, D.C.<br />
Colombia<br />
Dra. Inês Echenique Mattos<br />
Departamento de Epidemiologia<br />
Escola Nacional de Saúde Pública<br />
Fundação Oswaldo Cruz<br />
rua Leopoldo Bulhões 1480 - sala 817<br />
21041-210 Manguinhos<br />
Rio de Janeiro<br />
Brasil<br />
Dr. Ignacio Miguel Musé Sevrini<br />
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer<br />
Brandzen 1961, Piso 12<br />
11200 Montevideo<br />
Uruguay<br />
Dr. Hector Alberto Nieto<br />
Superintendencia de Riesgos del Trabajo<br />
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social<br />
Bartolomé Mitre 751 Piso 6ª<br />
Buenos Aires<br />
Argentina<br />
Dra. Rosa María Ortiz Reyes<br />
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología<br />
Calle 29 y F, Vedado<br />
10400 La Habana<br />
Cuba<br />
Dr. Ruben Piacentini<br />
Instituto de Física Rosario<br />
CONICET - UNR<br />
27 de febrero 210 bis<br />
2000 Rosario, Provincia de Santa Fe<br />
Argentina<br />
Dra. Marion Piñeros Petersen<br />
Instituto Nacional de <strong>Cancer</strong>ología<br />
Calle 1 N° 9-85<br />
17158 Bogotá, D.C.<br />
Colombia<br />
Prof. Isabelle Romieu<br />
Departamento de Epidemiología Ambiental<br />
Instituto Nacional de Salud Pública<br />
Avenida Universidad 655<br />
Colonia Santa María Ahuacatitlan<br />
Cuernavaca, Morelos 62508<br />
México<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
AUTORES Y<br />
COLABORADORES<br />
265
AUTORES Y<br />
COLABORADORES<br />
266<br />
Dra. Lisseth Ruiz de Campos<br />
Programa de Prevención y Control<br />
de Cáncer Cervico Uterino<br />
Hospital Nacional Rosales e<br />
Instituto del Cáncer de El Salvador<br />
1a. Calle Poniente y 33 Avenida Norte<br />
San Salvador<br />
El Salvador<br />
Dra. Graciela Sabini<br />
Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”<br />
Facultad de Medicina<br />
Avenida Italia s/n<br />
11600 Montevideo<br />
Uruguay<br />
Prof. Hélène Sancho-Garnier<br />
Epidaure, Département d'épidémiologie<br />
et de prévention du CRLC Val d'Aurelle<br />
37298 Montpellier, Cedex 5<br />
Francia<br />
Dr. Carlos Santos<br />
Departamento de Investigación<br />
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas<br />
"Dr. Eduardo Cáceres Graziani"<br />
Avenida Angamos Este 2520<br />
Surquillo, Lima 34<br />
Perú<br />
Dra. Amanda Sica<br />
Área de Capacitación Técnico-Profesional<br />
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer<br />
Brandzen 1961, Piso 12<br />
11200 Montevideo<br />
Uruguay<br />
Dr. Fernando M. Stengel<br />
Dermatología<br />
Instituto Universitario Cemic<br />
Córdoba 1184<br />
C1055AAO Buenos Aires<br />
Argentina<br />
Prof. Benedetto Terracini<br />
Università di Torino<br />
Servizio di Epidemiologia dei Tumori<br />
Via Santena 7<br />
10126 Torino<br />
Italia<br />
Dr. Víctor José Tovar Guzmán<br />
Dirección General de Enseñanza y Calidad<br />
Servicios de Salud de Sonora<br />
José Miró y Calzada de los Angeles<br />
Colonia Las Quintas<br />
83241 Hermosillo, Sonora<br />
México<br />
Dr. Ricardo Uauy<br />
Public Health Nutrition<br />
London School of Hygiene and Tropical Medicine<br />
INTA, Universidad de Chile<br />
Casilla 138-11, Macul<br />
5540 Santiago<br />
Chile<br />
Lic. Marta Vilensky<br />
Área Investigación<br />
Instituto de Oncologia Angel H. Roffo<br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Avenida San Martín 5481<br />
1417 Buenos Aires<br />
Argentina<br />
Dr. Victor Wünsch Filho<br />
Universidade de São Paulo<br />
Faculdade de Saúde Pública<br />
Departamento de Epidemiologia<br />
Avenida Dr. Arnaldo, 715, sala 10<br />
01246-904 São Paulo<br />
Brasil<br />
Lic. Nicolás Zengarini<br />
Área Investigación<br />
Instituto de Oncología Angel H. Roffo<br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Avenida San Martín 5481<br />
1417 Buenos Aires<br />
Argentina<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)<br />
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) se dedica exclusivamente a todos los aspectos de la lucha<br />
mundial contra el cáncer. Sus objetivos son mejorar el conocimiento médico y científico en la investigación,<br />
diagnostico, tratamiento y prevención del cáncer, y promover todos los demás aspectos de la lucha contra<br />
el cáncer en el mundo entero. Un énfasis particular es otorgado a la educación pública y profesional.<br />
Fundada en 1933, la UICC es una organización independiente no-gubernamental que cuenta con más de<br />
270 organizaciones miembro en 80 países. Sus miembros son ligas y sociedades voluntarias contra el cáncer,<br />
centros de investigación y tratamiento de cáncer y, en algunos países, Ministerios de Salud. La UICC es<br />
una organización sin fines de lucro que no tiene ninguna afiliación política ni religiosa. La UICC crea y lleva<br />
a cabo programas alrededor del mundo en colaboración con cientos de expertos que trabajan de manera<br />
voluntaria. El trabajo de la UICC se divide en las siguientes direcciones estratégicas: Prevención y<br />
Detección Temprana del Cáncer, Control del Tabaquismo, Transferencia de Conocimientos y, Fortalecimiento<br />
de la Capacidad Organizacional.<br />
La UICC es gobernada por sus miembros a través de una Asamblea General, la cual se reúne cada 2 años.<br />
Los miembros de una selecta Junta Directiva son los responsables de la estructura e implementación de<br />
sus programas.<br />
La UICC organiza un Congreso Mundial Contra el Cáncer cada dos años, así como simposios anuales, talleres<br />
y cursos de capacitación.<br />
La UICC publica el <strong>International</strong> Journal of <strong>Cancer</strong> (30 números anuales), UICC News (bimestral), Bloom, la<br />
revista de Reach to Recovery <strong>International</strong> (bianual), un Calendario Internacional de Conferencias de Cáncer<br />
(bianual), reportes técnicos, libros de texto, y manuales.<br />
La sede de la UICC está en Ginebra, Suiza.<br />
Para mayor información por favor visite el sitio Web de la UICC www.uicc.org o comuníquese con:<br />
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)<br />
62, route de Frontenex<br />
1207 Ginebra<br />
Suiza<br />
Tel:+41 22 809 18 11<br />
Fax:+41 22 809 18 10<br />
info@uicc.org<br />
PREVENCION DEL CANCER: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA<br />
Una guía de la UICC para América Latina<br />
U I C C<br />
267