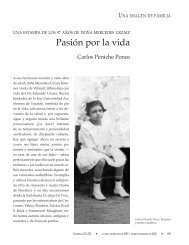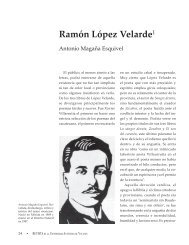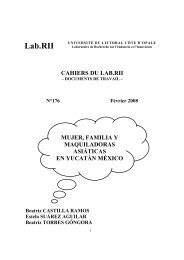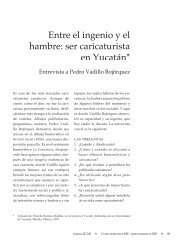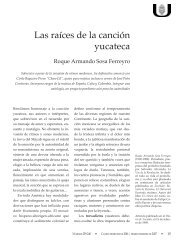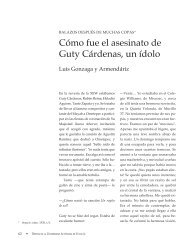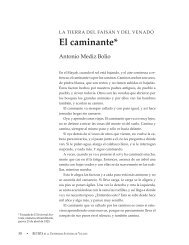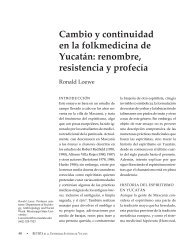DICCIONARIO DEL ESPAÑOL YUCATECO
DICCIONARIO DEL ESPAÑOL YUCATECO
DICCIONARIO DEL ESPAÑOL YUCATECO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DICCIONARIO</strong> <strong>DEL</strong> <strong>ESPAÑOL</strong> <strong>YUCATECO</strong><br />
1<br />
Raúl Arístides Pérez Aguilar.<br />
rauperez@uqroo.mx<br />
Cualquier trabajo lexicográfico que se emprenda, y sobre todo la hechura de un<br />
diccionario, debe contemplarse, desde su inicio, como una obra inacabada, toda<br />
vez que la apabullante vida lexical de una lengua no se puede aprisionar en un<br />
volumen, aunque se tenga a la mano el recurso económico y un considerable<br />
número de lingüistas que recojan, registren, ordenen, analicen y corrijan las<br />
diversas entradas que lo han de estructurar.<br />
Así pasen años de arduo trabajo y reflexión, como ha sucedido con el<br />
Diccionario del Español de México (DEM) dirigido por Luis Fernando Lara (México,<br />
El Colegio de México, 2010) que tardó casi cuatro décadas en aparecer en su<br />
versión definitiva, no basta ese tiempo para poder decir que el trabajo está<br />
terminado, porque faltan voces de uso corriente que matizan a la Península de<br />
Yucatán, sean los casos de gandido, lebisa, abanar y tal vez dos centenas más.<br />
O bien que hayan empleado menos años en su factura, como es el caso del<br />
Diccionario de Mexicanismos (DM) publicado por la Academia Mexicana de la<br />
Lengua y Siglo XXI Editores en 2010 y dirigido por Concepción Company, en los<br />
que un número regular de personas trabajaron con tenacidad y esmero, el trabajo<br />
está incompleto porque no incluye voces de honda raigambre yucateca como kibi,<br />
kabax, o quintanarroense como queque, rice and beans, hacer shoaf, y tal vez tres<br />
centenas más.<br />
Podría parecer desacertada esta reflexión si consideramos la gran riqueza<br />
dialectal de nuestro país y la poca inversión que recibe la investigación científica<br />
en México, y a estas dos circunstancias endilgarle el origen de tales carencias,<br />
que no lo son si consideramos la premisa de la que he partido y que es, hasta<br />
cierto punto, la disculpa de su ausencia.<br />
En el caso del Diccionario del español yucateco (DEY) que compendia<br />
solamente una región mexicana, región que se caracteriza por tener una sola<br />
lengua indígena mayoritaria y por un léxico a todas luces singular ya expuesto en<br />
grandes trabajos de Jesús Amaro Gamboa, Víctor Suárez Molina y Juan M. Lope<br />
Blanch, entre otros, estas carencias son menores dada la extensión territorial que<br />
abarca y la unidad lingüística que emparenta a los tres estados que conforman la<br />
Península de Yucatán.
El mismo Miguel Güémez nos habla de las etapas de trabajo en la<br />
conformación del DEY: “La elaboración del Diccionario del español yucateco se<br />
hizo en un lapso de tres años; se seleccionó el material temático en libros,<br />
tratados, diccionarios, vocabularios, artículos, etc., se fueron incorporando<br />
aquellas voces y expresiones faltantes producto de las pesquisas que durante dos<br />
años se realizaron en las ciudades de Mérida y Campeche, así como en diversas<br />
comunidades del sur y oriente de Yucatán.” Yo preguntaría entonces: ¿Y Quintana<br />
Roo dónde está en el Diccionario? No aparecen en él abanar, abombillar,<br />
asaltado, balance, barra, bojote, brata, cagalera, cherepo, chinear y toda la<br />
retahíla del léxico de las canicas: picsito rellenado, quics, gosiaf, lips que son<br />
prueba de la aseveración que hace Miguel Güémez en la página 15 del libro: “El<br />
resultado es que dentro de la Península se hablan tres modalidades del español.”,<br />
al menos sí a nivel lexical, a las que yo agregaría una más que aunque no esté en<br />
la Península, lingüísticamente pertenece a ella: el español de Belice.<br />
Pero no voy a hablar de lo que el Diccionario no tiene sino de lo que sí<br />
expresa. Para empezar, creo que el éxito que ha tenido el libro se debe a que<br />
viene a llenar un vacío que existía en la lexicografía mexicana que cuenta con<br />
escasos trabajos de este corte: el de regionalismos zacatecano-chilango-español,<br />
y los de regionalismos de Sonora, Veracruz, Guadalajara y D.F. Pero al no existir<br />
uno de la Península de Yucatán, la obra de Güémez Pineda se pone a la<br />
vanguardia y es referencia obligada para cualquier trabajo que a partir de hoy se<br />
emprenda.<br />
Al revisarlo, me sucedió lo mismo que experimenté cuando leí el trabajo de<br />
Alfredo Barrera Vásquez “Vocabulario de mayismos y voces mayas en el español<br />
de Yucatán” publicado en la hoy desaparecida revista Investigaciones lingüísticas<br />
en 1937, porque me regresó a mi infancia y adolescencia dejadas en Chetumal<br />
cuando en 1975 decidí irme a estudiar a la Ciudad de México, me devolvió mi<br />
léxico extraviado y casi perdido. Lo mismo me sucedió con este libro de Miguel. Y<br />
no sólo eso, sirvió para corroborarme que lo que estoy haciendo actualmente en la<br />
Academia Mexicana de la Lengua va a servir para acrecentar el ya mencionado<br />
DM en su próxima edición. Y algo más, me dio la oportunidad de completar mi<br />
lexicón con más de 30 voces que, por olvido, estaba dejando de lado, sean los<br />
casos de apesgado, mayero, maricona, clariosa, globulito, irritación, enfermar y<br />
muchas más.<br />
El Diccionario tiene el mérito de ser un lexicón que refleja los usos<br />
corrientes de la lengua, y creo que en una futura edición debería ostentar marcas<br />
sociolingüísticas para hacerlo más claro. Es decir, marcas que muestren que la<br />
voz tiene un uso coloquial o formal o popular, si se trata de un eufemismo o de un<br />
vulgarismo, si su uso es rural, festivo, despectivo o afectivo o si es poco usada.<br />
2
Con estas marcas, el lector podrá saber a ciencia cierta en qué nivel sociocultural<br />
el empleo de una voz es mayor, en qué circunstancias del habla suele aparecer<br />
con mayor frecuencia, si se usa en todos los círculos sociales (coloquial), o en su<br />
caso, si no tiene marca alguna significaría que su uso no es coloquial ni formal ni<br />
popular, sino que es empleada por todos los hablantes independientemente de su<br />
estrato social y circunstancia pragmática, tal vez sea el caso de cheva ‘cerveza’ o<br />
chicharra ‘chicharrón’.<br />
Por otro lado, el Diccionario que hoy presentamos contiene una buena<br />
cantidad de mayismos y formas híbridas que lo hacen singular. Chaya y sascabera<br />
serían dos botones de muestra solamente. Pero también contiene otras que no<br />
son propiamente yucatequismos, sino que pertenecen al ancho mundo<br />
panhispánico, sean los casos de sarteneja o mestizaje, o al no tan ancho<br />
mexicano, como felpar.<br />
Sin embargo, se recarga atinadamente con formas muy nuestras como<br />
achocar, ajiaco, alux, lapo, k’olís, p’irix, tajador, tolok, carrillo, cobratario,<br />
emposmado, ensuciar, gustar, hacer cuch, joch’obear, k’astakán, tuch, vereda y<br />
muchísimas más. Son estas nuestras palabras cotidianas, un lexicón híbrido<br />
maya-español con el que nos comunicamos todos los días, expresamos nuestras<br />
emociones, relatamos nuestras anécdotas, y sobre todo, sorprendemos al extraño,<br />
nos distinguimos del resto de los hablantes del español mexicano por estas formas<br />
léxicas en las que conviven la raigambre maya, la casticidad hispánica, las voces<br />
antillanas, y en el caso de Quintana Roo y más específicamente de Chetumal, la<br />
presencia beliceña.<br />
Al menos en Chetumal, es común oír rice and beans [raisanbíns], queque,<br />
ajiaco, ceré, hacer shoaf, salad y otras más de origen antillano o inglés, pero<br />
también chicolear, clariosa, ámpula, pichón, se gastó el agua, gustamos la tele,<br />
menuza que han rebasado los límites de la ciudad y que provienen del léxico<br />
yucateco. Un léxico peculiar que necesita ser redefinido porque, al menos, podría<br />
tener dos variantes: 1. Las voces mayas que conservan su prístino linaje indígena,<br />
como chuchul, los llamados mayismos que han modificado su estructura por<br />
influencia de las leyes fonéticas y morfológicas del español, como chaya, y los<br />
híbridos morfológicos como xixito, y 2. Las voces que en esta región mexicana se<br />
usan con un significado diferente al que tienen en otras partes de México o del<br />
mundo, como son los casos de chicolear que, en alguna zona de nuestro país,<br />
significa ‘hacer gestos de cariño’, y aquí ‘agitar un líquido dentro de un recipiente<br />
tapado’, o de calilla que es ‘persona que molesta o fastidia continuamente’ y que<br />
nosotros lo usamos como sinónimo de ‘supositorio’. Habrá que aclarar qué se<br />
entiende por yucatequismo.<br />
3
El DM de la Academia contiene 47 voces yucatecas, si quitamos las<br />
denominaciones de la flora y la fauna, y creo que habrá que hacer una revisión de<br />
este trabajo para contrastarlo con este DEY con objeto de hacer aclaraciones y<br />
enmendar yerros como éste. Por ejemplo, el DM en la entrada de vaporcito<br />
asienta: “M. En Yucatán, rollo de carne de pollo, de cerdo o de cazón.”, y el DEY<br />
anota: “Pequeño tamal torteado de masa de maíz con carne molida o de pollo en<br />
su interior, envuelto en hoja de plátano”, que es la acepción que yo conozco.<br />
Primer yerro, primera corrección. Y así con otras que, tal vez, tengan el mismo<br />
rostro. Con acciones como éstas, no sólo corregimos lo hecho en otras latitudes,<br />
sino que al plasmar verazmente la realidad de los usos y significados de ésta y<br />
otras voces, damos al mundo hispánico muestra de un mosaico lexical singular<br />
hecho por especialistas y conocedores de la cultura de nuestra región.<br />
Sobre la fonética del español yucateco no cabe duda de que su particular<br />
fonación se debe a la lengua maya con la que convive a menudo. Por otro lado,<br />
habrá que poner atención a la sintaxis de algunos giros usados en esta zona para<br />
hallarles un contrapeso en algún sitio del mundo hispánico para sostener que ésta<br />
es propia de nosotros y de nadie más.<br />
Finalmente, quiero dar la bienvenida a este nuevo Diccionario del español<br />
yucateco que viene a enriquecer el acervo lingüístico peninsular con un joven<br />
rostro lexical, un libro que llega para asentar sobre la mesa la herencia cultural<br />
que los quintanarroenses le debemos a Yucatán, un compendio de voces que nos<br />
hermanan con la tierra del faisán y del venado, voces que permean las nuestras,<br />
que las matizan y las hacen cada día más necesarias en un mundo que tiende a<br />
globalizarse, ser uno solo, pero que no lo ha conseguido aún, por fortuna.<br />
4<br />
Abril de 2012.