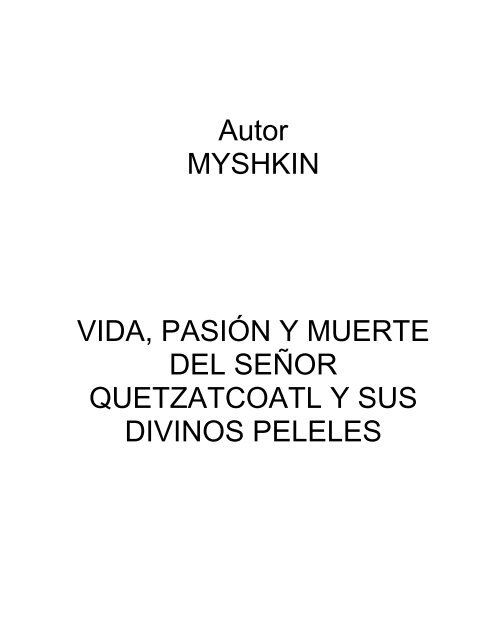FLIX A - findesa
FLIX A - findesa
FLIX A - findesa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Autor<br />
MYSHKIN<br />
VIDA, PASIÓN Y MUERTE<br />
DEL SEÑOR<br />
QUETZATCOATL Y SUS<br />
DIVINOS PELELES
Presentación almibarada para un pelele piojoso<br />
Señores míos, Quetzatcoatl, nuestro Profeta glorioso, padeció y murió en las calles de<br />
Santafé. Padeció dolores tan torpes y tan breves como los colores del saltamontes; dolores<br />
de agonía, dolores de soledades emplumadas. Quetzatcoatl cantaba al fuego que bailaba en<br />
sus entrañas: Tule encubierta de maíces tiernos y jugosos. El fuego de Quetzatcoatl era un<br />
fuego singular. No quemaba el asfalto podrido de las avenidas, ni encendía desesperanzas<br />
con el parpadear de los semáforos que dominaban el paisaje urbano.<br />
Señores míos, Quetzatcoatl era ciego y sordo. Padeció su ceguera y su sordera en las calles<br />
de Santafé. Ciego para mirar los grises torvos del cielo de la ciudad, sordo para escuchar el<br />
tráfico miserable que acosaba los huesos descarnados de la rutina. Quetzatcoatl era ciego,<br />
sordo, pero también era sabio. Por eso padeció, murió y resucitó como estaba escrito, en la<br />
cruel geografía de Santafé.<br />
(Padeció, murió y resucitó. Su resucitación no necesitó de ángeles, de milagros, ni de<br />
demonios iracundos para producirse. Resucitó una mañana de agosto cuando los vientos y<br />
las lluvias formaban bandadas de pájaros en el firmamento, enloquecidos por encontrar un<br />
azul prístino sin soledad. Esa mañana, señores míos, Quetzatcoatl recordó los profetas, los<br />
viejos sabios de Tenochtitlán y de Uxmal; los arúspices sagrados de Chichén Itza y de<br />
Copán y entonces quemó unos palillos de incienso y el olor, ese olor profundo y triste de la<br />
miseria , penetró en su cuerpo de sierpe, rompiéndole la vieja piel de los anillos morenos<br />
hasta formar un amasijo de sangre, agua y carne de maíz, que poco a poco se fue<br />
convirtiendo en una vértebra de cenote, en un espinazo de oscuridad. El incienso, amigos<br />
míos, era la luz que rompía los cansados anillos de su piel, una luz tibia y tierna como la<br />
caricia de una salamandra en celo. Y tras la luz en las calles de Santafé, regresaban las<br />
palabras de los viejos profetas de Aztlán).<br />
2
En conclusión, señores míos, así nació para la gloriosa historia de nuestra república,<br />
Quetzatcoatl, el profeta, Quetzatcoatl, el pelele piojoso.<br />
Canto imbécil de un poeta desgraciado<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe del silencio, dominador de las esferas, semilla del calpulli, te<br />
he visto caminar, ¡oh pequeño Quetzatcoatl!, por las brumas asfixiantes de Santafé. Te he<br />
visto mirar la pequeña cordillera vecina con ojos de tempestad. He mirado tu rostro de<br />
ganapán descarriado y he leído en él la desgracia de la muerte adocenada.<br />
Tú, pequeño y trivial Quetzatcoatl, estás condenado desde el principio del fuego, a sufrir la<br />
muerte vil de los parias. Fuiste un muerto cotidiano en las terrazas de Teotihuacán cuando<br />
llevabas una y otra vez las piedras de la gran pirámide, de tu cintura a tus hombros, de tus<br />
hombros a tus labios. Fuiste también un muerto cotidiano en la hacienda de don Pedro de<br />
Alvarado sembrando el maíz extranjero con tus manos de peregrino.<br />
Recuerdo tus muertes cotidianas, ¡oh pequeño Quetzatcoatl!, en los ejércitos del Libertador<br />
y en las montoneras de don Eloy Alfaro. Siempre fuiste un muerto torpe y fofo . Lo fuiste<br />
cuando rellenabas legajos en la oficina de tributación de Tegucigalpa o cuando sumabas y<br />
sumabas billetes de banco en los cubiles del Citibank<br />
No lo niegues, pobre y desgraciado Quetzatcoatl: tú eres un muerto fofo, un muerto más, uno<br />
al que quemamos tímidamente en un escondido titular de periódico y luego con sus cenizas<br />
ácidas acariciamos el aire turbulento de cualquier mañana santafereña.<br />
Pero, tranquilízate pequeño Quetzatcoatl. Los dioses no te han olvidado. Mira tu plumaje,<br />
observa bien tus anillos de sierpe huérfana. Pese a tus muertes cotidianas, tu sigues siendo<br />
el dios viajero, mensajero del fuego perpetuo y de la palabra de miel. Tú eres nuestro dios,<br />
3
humilde Quetzatcoatl ¿por qué lo dudas? Confía en mis juicios de profeta iluminado por las<br />
aguas de Texcoco y de Guatavita. Confía en mi visión, triste y desgraciado Quetzatcoatl.<br />
Quetzatcoatl y su muerte rumba<br />
Tito Puentes ya me lo había dicho: Tú, piojoso pelele, sólo eres rumba y na´ma´. Tu muerte<br />
(mi vida ) no es más que un golpetear apresurado de cununos y de huasás, un aletear de<br />
cueros de tambor, un trinar de timbales en mis oídos desnudos de rones y de vigilias. Tito es<br />
mi muerte–rumba. Tito es mi ángel guardián en esta esquina de la décima o en esa acera<br />
sórdida de la séptima. Rumba y na´ma´ es la muerte de Tito, rumba es mi sueño de elefante<br />
cataléptico; rumba es mi caminar por las alfombras del piso seis del ministerio, haciendo<br />
reverencias y zalemas para conservar mi trasero -enésimo trasero de mis muertes- en<br />
su sitio.<br />
Háblame Tito: dime tus verdades, hazme sentir el varón del barrio; un duro Pedro Navajas o<br />
un cruel Juanito Alimaña. Sácame de esta muerte cotidiana. Háblame con tu aletear de<br />
cueros y tu punzar de sonidos africanos del Bronx. Háblame y dime que de verdad soy<br />
Pedro, el Navajas, o Juanito, la Alimaña. Hazme creer en los milagros, Tito; hazme sentir un<br />
pasajero de tu son alucinado. Háblame, Tito, háblame para sentir esta muerte dulce, tierna,<br />
que es el final de mi viaje perpetuo a la esquina de la 27.<br />
Conversaciones con el ilustre doctor Concha<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, he visitado las elegantes oficinas del doctor José Vicente Concha en la<br />
calle 92. Yo, profeta de eriales y de nopales, he bebido un whisky con el ilustre doctor<br />
4
Concha, a su salud y a la de nuestros dioses. Es curioso, el doctor Concha y yo tenemos los<br />
mismos dioses: nuestros dioses son hechos de alas de libélulas y corazones de colibrí, no<br />
hablan ninguna lengua conocida y sólo se comunican con nuestras humanidades a través<br />
del Internet. Salud, salud, por nuestros dioses que facilitan nuestros silencios y encubren<br />
nuestras sombras.<br />
El doctor Concha ha pronunciado una frase memorable, mirando, desde el ventanal del piso<br />
15 de la 92, los cerros orientales. “Este país, querido profeta, es puro estiércol de medusa,<br />
pura hez de fantasías”.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra y dominador de los silencios, me he rendido ante<br />
la elocuencia del ilustre Concha.<br />
Desde las guerras floridas no escuchaba semejantes verdades porque, queridos, hay tantas<br />
verdades en estas tierras de maíz y de porotos; tantas que no bastarían mil silencios para<br />
relatarlas.<br />
Mil silencios. Sí. El doctor Concha, terminado su whisky, fijó la mirada en mis abarcas y grito:<br />
“Profeta, tus piojos ya me han cansado por hoy. Vete con tu sombra al legajo de papeles<br />
inútiles que tengo sobre mi escritorio y no te atrevas a aparecer con tu maldita humanidad<br />
hasta que yo te lo ordene”. Y yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra y dominador de los<br />
silencios, me he apresurado a cumplir las órdenes de Concha.”<br />
Las palabras de miel de Anastasia<br />
“En la calle 45 vive la dulce Anastasia. Anastasia no tiene alas, ni voces de espíritus<br />
rondándole los sueños. No. Anastasia, la Dulce, posee el don de la sabiduría. Gusta hablar<br />
palabras de miel a través de su pelele, de su Baby, Josecito López. Josecito es propiedad<br />
privada y absoluta de Anastasia y Quetzatcoatl lo sabe. Cuando quiere decirle a Anastasia<br />
5
que extraña los campos de maíz y los desiertos del Anáhuac; que el verde de los Andes<br />
arruina sus anillos de sierpe, visita a Josecito y le dice: “Josecito, me duele mi plumaje de<br />
ofidio sagrado mutilado” y Anastasia, la Dulce, le responde: “Tranquilízate, Quetzatcoatl,<br />
take it easy, hermano, la vida y los dioses son así”.<br />
Estas son las palabras de miel que Quetzatcoatl degusta días enteros, chupándolas,<br />
lamiéndolas una y otra vez con fruición de poseso “Take it easy, hermano, take it easy”.<br />
Anastasia, la Dulce, sabe porqué lo dice: “Los dioses son así y Quetzatcoatl, dios<br />
desterrado, es así. Así”. Si no fuera por Josecito López, El Baby, Quetzacoatl agonizaría de<br />
angustia queriendo escuchar las palabras iluminadas de Anastasia y por eso cada vez que<br />
lo visita le lleva de regalo en una cajita de cartón un par de ratones grises para que<br />
Josecito los coma con salsa Tabasco mientras le repite las palabras de miel de Anastasia,<br />
en la calle 45 ”.<br />
Balada de un domingo gris<br />
Este domingo, Quetzatcoatl camina desventurado por el Parque Nacional. Unos cuantos<br />
pájaros pedigüeños se divierten sacudiendo las hojas de los urapanes vecinos como si<br />
quisieran acompañar un son con olores de melaza y no encontraran ni el tambor, ni la flauta<br />
para cocer el dulce deseado. Quetzatcoatl mira a las montañas vecinas y se encoge de<br />
hombros diciéndose, “esas montañas no son más que fantasmas, piel de espíritus en pena<br />
que no me pertenecen, ni me olvidan pero que intentan seguir mis huellas de prisionero con<br />
sus sombras, como lo hicieron hace diez mil años el viejo Popo y la señora Ixtacihuatl; voy a<br />
terminar ahogándolos en mi garganta recitando el Hosanna de David”.<br />
Quetzatcoatl atraviesa un pequeño sendero que se interna en el bosque de urapanes y<br />
recuerda el sueño de un domingo gris y untuoso como éste acariciando los pechos<br />
6
espléndidos de la barragana de Cortés, mientras ella le musitaba en sus oídos una vieja<br />
canción Otomí o Quiché o Náhuatl. Quetzatcoatl acariciaba con fervor los turbulentos<br />
pezones de la Malinche, una y otra vez con lentitud de cigarra embarazada. Y la Malinche<br />
poco a poco se iba desvaneciendo entre sus dedos haciéndose ceniza de maíz, una ceniza<br />
de maíz que entonaba la vieja canción Otomí o Quiché o Náhuatl.<br />
“Padre mío, señor mío,<br />
dios del fuego y de la ilusión,<br />
recoge mi corazón<br />
y hazlo lengua de colibrí<br />
para hablarte las palabras<br />
únicas y tiernas<br />
de la desesperación.<br />
Padre mío, señor mío,<br />
dios del fuego y de la ilusión,<br />
recoge mis huesos<br />
y hazlos cenote de mariposa<br />
para hablarte las palabras<br />
únicas y tiernas<br />
de la ilusión”<br />
Este domingo, Quetzatcoatl camina desventurado por el Parque Nacional. La Malinche se ha<br />
hecho ceniza ante sus dedos y las montañas vecinas, malditos fantasmas, parecen sonreírse<br />
de su desgraciada condición.<br />
Quetzatcoatl, sin embargo, ríe. Ha recordado que en la esquina de la 27 ha guardado entre<br />
el armario media docena de lenguas de colibrí para calentarse en las noches y recordar los<br />
pechos, los pezones turbios de la barragana de Cortés.<br />
7
Josecito, el perverso<br />
“Josecito López es un duende maligno, sin duda. Anastasia, la Dulce, lo sabe y lo aplaude.<br />
Anastasia necesita un duende maligno para satisfacer el hambre de melaza que le<br />
despiertan sus sueños, y Josecito, el Baby, es incorruptible en su trabajo de conseguir la<br />
melaza que Anastasia necesita. Porque Anastasia no acepta cualquier tipo de melaza para<br />
endulzar sus sueños. Ella sólo acepta una melaza hecha de caña del Cauca adobada con<br />
sangre caliente de mulata y un poquito de orín de murciélago. Josecito López le ha ordenado<br />
a sus hombres, los duendes pechichones, que por ningún motivo y bajo ninguna<br />
circunstancia vayan a traerle la melaza del Cauca sin la sangre de los mulatos y el orín de<br />
los murciélagos.<br />
Los duendes pechichones conocen la severidad de su patrón en caso de incumplir órdenes<br />
tan apremiantes, porque Josecito no vacilaría en cortarles sus cabezas de chorlitos a la<br />
menor falta cometida. Así que cuando se lanzan por los cañaduzales del Cauca a conseguir<br />
la melaza, cuanto negro bembón caiga en sus manos es desangrado hasta la última gota, sin<br />
compasiones, sin sorpresas. Mulato caído en manos de los pechichones es mulato<br />
desangrado: sus huesos son arrojados al río como carga inútil, mientras sigue la furiosa<br />
búsqueda de más y más mulatos para satisfacer los sueños de Anastasia, la Dulce.<br />
La sangre de los mulatos es recogida cuidadosamente en bolsas de polietileno que son<br />
enviadas sin pérdida de tiempo al domicilio de Josecito en Santafé, con un volante donde los<br />
pechichones anotan para deleite e información del Baby, con que rictus quedó el rostro del<br />
finado en el momento de la desangrada, si gimió en demasía o aceptó su muerte con<br />
paciencia; cuantas incisiones hubo que hacerle para extraerle la sangre y si se cometió algún<br />
error en este trabajo de extracción que valga la pena tomar en cuenta para futuras<br />
expediciones.<br />
8
(Quetzatcoatl sabe de las aficiones de Anastasia, la Dulce, y las teme. Teme que un buen<br />
día decida mezclar la melaza con sangre de serpiente emplumada y que en esos<br />
desgraciados momentos en que lo estén visitando los pechichones, los miedos acumulados<br />
de siglos y siglos de soledad conviertan su piel emplumada en un camino apestoso de llagas<br />
purulentas y mosquitos de pantano hambreados, tal y como se lo había predicho el viejo<br />
Huitzilopóchitl en las arenas de Texcoco. Sería el fin absoluto, el caos total, sería el Kaput<br />
para su peregrinar por las tierras altas de los Andes, el The End a la película del fuego<br />
eterno y el triunfo de la maldita oscuridad. Quetzatcoatl conoce estos peligros y lo peor para<br />
él, para el dios peregrino sierpe emplumada, es que nadie notaría su ausencia, su<br />
desaparición de las calles de la torva Santafé. Todo sucedería tal y como se lo había<br />
predicho el viejo Huitzilopóchitl en las arenas del Texcoco)”<br />
La sabia indiferencia de Ramón Nonato<br />
“Ramón Nonato es el sacerdote de la calle 63. Sacerdote porque todos los días, él y sólo él,<br />
dirige la palabra a su dios, un señor de barbas canosas y ojos azulados, que vive en lo alto<br />
de las montañas que dominan el oriente de la ciudad, para impetrarle un único y<br />
extraordinario favor: que nunca le devuelva la visión de sus ojos perdida en la infancia por<br />
un accidente del que no desea recordar más detalles. Ramón Nonato se encuentra<br />
plenamente feliz con su ceguera. No desea contemplar las calles de la ciudad con su resaca<br />
de ruidos y de parias, con su marejada de putas y rapazuelos nauseabundos. Ramón Nonato<br />
es un sacerdote feliz como los hay pocos en este país. Su oración de todos los días es<br />
simple, casi pueril en su sencillez: “Dios mío, hazme ciego ante el bien y ante el mal.<br />
Concédeme la paz de la perpetua indiferencia”. Es una oración que todas las mañanas recita<br />
9
en la plaza de la calle 63, ante un pequeño número de seguidores que con fidelidad absoluta<br />
lo visitan todos los días para recitar con él esa sabia plegaria.<br />
Ramón Nonato no fabrica milagros, ni los solicita, ni los exige. Por esas mismas razones ha<br />
podido conservar esa ceguera perfecta que lo acompaña desde la infancia. Otros colegas<br />
suyos, quizás más audaces o más imprudentes, se empeñaron en solicitar de su dios<br />
milagros y más milagros: consiguieron algunos, pero perdieron la perpetua indiferencia, el<br />
bien más preciado, para quien quiera llamarse sacerdote del dios de las montañas del<br />
oriente de la ciudad.<br />
Ramón Nonato conoce el trágico destino de muchos de ellos: algunos terminaron<br />
convirtiéndose en duendes pechichones al se<br />
rvicio de Anastasia, la Dulce. Otros se prestaron para renovar las guerras floridas en nombre<br />
del viejo profeta Netzahuatcóyotl y acabaron sacrificados en el altar del sabio<br />
Huitzilopóchitl que les devoró de un bocado sus corazones errabundos de conejos<br />
asustados. Ramón Nonato ama la paz y no toma riesgos para conservarla. La ceguera<br />
completa que posee es su bien más preciado y el dios de las montañas siempre se ha<br />
mostrado complacido con su indiferencia.<br />
Pero Nonato tiene una sola debilidad, una sola: colecciona cadáveres de murciélagos de<br />
todas las razas, tamaños y condiciones. Los tiene almacenados en las alcobas de la<br />
inmensa casa que rodea el templo de la calle 63 y se solaza ordenándolos, no en base a su<br />
especie, sino atendiendo al sitio donde los mataron, bien sea en el altiplano central, o en las<br />
montañas del occidente del país, o en los valles interandinos, o en las planicies caribeñas.<br />
Los cadáveres de murciélagos llegan a su casa a montones enviados gratuitamente por<br />
admiradores que conocen de su afición, aunque en un principio, la verdad sea dicha, Nonato<br />
debió disponer del erario del templo para hacerse a los primeros ejemplares.<br />
Para muchos fieles de la 63 la dedicación de Nonato a los murciélagos, es una muestra más<br />
de su sabiduría y bondad. Un motivo de admiración y respeto. Sólo un sabio, un hombre<br />
10
fuera de lo común, puede tener semejantes aficiones y continuar predicando todas las<br />
mañanas las palabras del dios de las montañas del oriente.<br />
Netzahuatcóyotl Ríe<br />
“Netzahuatcóyotl, dominador de la palabra y de los silencios, se ha perdido en uno de los<br />
callejones laterales de la carrera séptima en el centro de la ciudad. Se ha perdido en una<br />
noche de tormenta, mientras buscaba quien le vendiera una flauta de madera para entonar<br />
en las mañanas sus cantos de profeta iluminado. Netzahuatcóyotl sólo encontró sombras<br />
pútridas en los callejones, sombras de olores indefinibles y corruptos, sombras huidizas que<br />
se deslizaban por las paredes haciendo juegos de pirotecnia con los relámpagos de la<br />
tormenta. Las sombras parecían diluirse en la lluvia, mientras el profeta gritaba en vano su<br />
nombre y su misión.<br />
Netzahuatcóyotl era una sombra para las sombras pútridas. Una sombra extraña que<br />
amenazaba la rutina de sus noches y por eso el dominador de las palabras y del silencio, se<br />
veía acongojado, derrotado, al saberse impotente para mezclar su propia sombra de canela<br />
e incienso con las sombras pútridas del callejón.<br />
Entonces, Netzahuatcóyotl, iluminado por los dioses, decidió reír, reírse a carcajada batiente<br />
de su propia impotencia y fragilidad. Reía y reía Netzahuatcóyotl con tal pureza y<br />
atrevimiento, que las sombras pútridas que jamás habían escuchado en los callejones una<br />
carcajada comenzaron a congregarse en torno al profeta, primero con curiosidad y luego con<br />
admiración de neófitos. Y desde esa noche Netzahuatcóyotl se convirtió en una sola sombra<br />
con las sombras pútridas de los callejones y pudo entonar en las mañanas sus cantos de<br />
profeta iluminado con la flauta de madera olorosa a vómito, a orín, a hez, a todo lo celestial<br />
y corrupto a que huelen los callejones laterales de la carrera séptima de Santafé”<br />
11
Quetzatcoatl y el silencio absoluto<br />
“Quetzatcoatl trabajaba en las oficinas del doctor Concha desde hacía unos meses. Su<br />
trabajo era bien modesto y anónimo. Consistía en triturar decenas y decenas de papeles que<br />
salían del despacho del doctor día tras día, hasta no dejar de ellos el menor rastro, la menor<br />
pista de su significado.<br />
Quetzatcoatl cumplía su trabajo sin ostentación, aunque había días en que la carga de papel<br />
superaba la capacidad de las máquinas trituradoras que tenía a su servicio. Esos días los<br />
papeles dejaban en las fauces de las trituradoras unas huellas rojizas que terminaban por<br />
ensuciar el piso de mármol que ocupaba la oficina. Las manchas rojizas se aferraban al<br />
mármol de tal manera, que era tarea harto complicada desprenderlas.<br />
El olor que despedían era, quizás, lo que más llamaba la atención de Quetzatcoatl. Era un<br />
tibio olor a pólvora y a curry de la India, que escocía las narices y la garganta, y parecía<br />
meterse en lo profundo del vientre causando vahidos y congestiones. Pese a estas<br />
complicaciones, Quetzatcoatl continuaba cumpliendo su trabajo sin quejas ni alardes.<br />
Su jefe inmediato, Albarracín, gustaba de la actitud tranquila y prudente del subalterno y en<br />
más de una ocasión le había comentado al doctor Concha que “el triturador es hombre de<br />
absoluta confianza. Con él tenemos asegurada la paz y el silencio absoluto para nuestros<br />
actos de justicia”.<br />
A manera de estímulo, Albarracín invitaba de vez en cuando a su despacho a Quetzatcoatl a<br />
tomarse un whisky o un brandy, para “bajar la tensión y anudar lazos de amistad”. Y tras<br />
tomarse el trago, le daba dos o tres golpecitos en la espalda a Quetzatcoatl, mientras le<br />
decía: “Eres nuestro amigo, nuestro más admirado amigo” y lo mandaba de nuevo a la sala<br />
de trituración para que continuara la tarea de destruir las cargas de documentos que seguían<br />
saliendo del despacho del doctor Concha.<br />
12
Quetzatcoatl aceptaba estos manejos de Albarracín con cierto dejo de resignación. Le<br />
recordaban los manejos pérfidos de los sacerdotes en Teotihuacán, que le adulaban y le<br />
lanzaban los más encendidos elogios en el día, mientras en las noches fornicaban y robaban<br />
los tesoros del templo entregados por los calpullis vecinos en homenaje a él, al dios<br />
Serpiente – Emplumada.<br />
Teotihuacán tenía también sus calles de sombras sórdidas y en ellas se refugiaban los<br />
sacerdotes a gozar las ganancias de su sacra rapiña. El licor de penca de maguey tornaba<br />
más altaneras las risas y los gritos de los juerguistas, que se hacían acompañar de las putas<br />
más reconocidas de la ciudad para celebrar las audacias de sus arbitrios.<br />
Quetzatcoatl permitía estas falacias, como una carga adosada a la divinidad que encarnaba,<br />
que no podía perturbar su impasibilidad de creador y maestro a perpetuidad. Que Concha y<br />
Albarracín perpetraran sus infamias, no era asunto suyo. Él seguiría cumpliendo con sus<br />
deberes de fiel oficinista, triturando, destrozando, las cargas de documentos que le<br />
encomendaran, sin hacer preguntas, sin elaborar el más trivial comentario. Sin duda, Concha<br />
y Albarracín tenían asegurado en él, la paz y el silencio absolutos, para sus actos de justicia”.<br />
El Caballero Águila en alas de mariposa<br />
“El Caballero Águila había sido amante de Anastasia, la Dulce, desde los días felices del<br />
gobierno del general Mosquera. El Caballero y Anastasia recordaban con nostalgia la noble<br />
figura del general paseándose día y noche en las pantallas de televisión para enseñarle a<br />
sus conciudadanos las excelsas virtudes del patriotismo y la generosidad republicana. El<br />
Caballero Águila y Anastasia, la Dulce, amaron al general porque en él encontraron, más que<br />
un maestro y un protector, un cómplice para sus trabajos y sus vidas dedicadas desde<br />
aquella época a la exportación de alas de mariposa para los mercados europeos.<br />
13
Crear el comercio de alas de mariposa no fue un hecho sencillo, porque se debió comenzar<br />
haciendo envíos muy pequeños a manera de tanteos, para encontrar las variedades precisas<br />
que satisfacieran el gusto de los clientes en el viejo mundo. Se probó, en primer lugar, con<br />
mariposas traídas de las plantaciones del Magdalena, pero su gran tamaño y sus colores<br />
oscuros no sedujeron a los clientes extranjeros; se siguió con las mariposas pigmeas del<br />
altiplano que tampoco tuvieron éxito, hasta que por un golpe de suerte, el Caballero Águila<br />
trajo una muestra de las mariposas rojas y azules que se criaban en los árboles de café de<br />
las grandes montañas del occidente y como por ensalmo fueron aceptadas alegre y<br />
excitadamente por los clientes foráneos, abriéndose así el comercio en gran escala de estas<br />
especies al exterior.<br />
Los clientes afirmaban que las alas de estas mariposas tenían poderes medicinales para<br />
curar el asma, la artritis, el olvido y otras enfermedades. Anastasia, la Dulce, y el Caballero<br />
Águila nunca creyeron en esos poderes, pero como buenos comerciantes alentaron las<br />
especulaciones de los clientes más ingenuos, a tal punto que muchos imbéciles llegaron a<br />
proponer el polvo resultante de moler las alas de mariposa de los cafetales, como la droga<br />
de la felicidad con la cual no sólo los individuos sino comunidades enteras podían lograr la<br />
paz y la serenidad perpetuas.<br />
A la vuelta de unos años el Caballero y Anastasia se convirtieron en símbolos y mensajeros<br />
de la prosperidad en el país, como fruto de los negocios creados alrededor del polvo de las<br />
alas de mariposa. Esto explica que la casa hacienda del Caballero Águila en las afueras de<br />
Funza, se transformara en un santuario religioso al cual acudían no sólo los enfermos de los<br />
males más comunes, sino los ministros, los grandes empresarios, los obispos y gente de<br />
pata al suelo deseosa de vivir, así fuera unos minutos, en paz y armonía consigo mismos.<br />
Quetzatcoatl, que conocía muy bien al Caballero Águila desde las primeras guerras floridas<br />
en el Anáhuac, también acudió a la hacienda, no tanto para gozar unos minutos de paz y de<br />
armonía consigo mismo, sino para contemplar desde lejos y como un vecino cualquiera, la<br />
14
figura mayestática del Caballero Águila, pintada por un maese italiano en el muro de la sala<br />
principal de la casona. Quetzacoatl solía pararse en frente de la pintura para decirle al<br />
Caballero estas palabras: “Acuérdate, venerable Águila, del ara de Huitzilopóchitl. Cuece tu<br />
corazón florido a la luz del sol de los magueyes. Acuérdate, venerable Águila, del ara de<br />
Huitzilopóchitl”.<br />
Tarde de lluvia recorriendo la 27 de Santafé<br />
Quetzacoatl mira caer la lluvia de Santafé, una lluvia turbia y picante como lágrimas de<br />
elefante enamorado, mientras recorre a paso cansino la calle 27 de la ciudad, calle anónima,<br />
gelatinosa, sin historias de pasiones y de muertes semejante en su anatomía a las culebras<br />
pardas y rojizas que habitan los nogales del querido Anáhuac.<br />
Porque culebra parda y rojiza es la calle 27, una culebra con sangre de sombras y semillas<br />
de pequeñas tempestades, que se desliza entre los colores de los semáforos y los pies<br />
marchitos de los vendedores de maní, de galletas de coco, de cigarrillos y de nubes, que se<br />
pelean la última vértebra del animal para salvar otro día vano y desvencijado como el sol del<br />
altiplano.<br />
Quetzatcoatl camina llevando las lágrimas de elefante mimetizadas entre sus plumas, que<br />
parecen abrirse esperanzadas al conjuro de la lluvia turbia y picante. Plumas y nogales<br />
forman una sola sombra que abraza los semáforos y los hierros luminosos de los avisos<br />
comerciales de la vereda. (Y de pronto se ha hecho el milagro: plumas, nogales, lluvia,<br />
semáforos y avisos luminosos se funden en una sola sierpe parda y rojiza que repta alegre<br />
creando águilas reales y búhos reidores, dulce de chocolate y hornos de maíz cocido que<br />
alimentan el hambre aplazada de esta calle anónima, gelatinosa y torva. La 27, envuelta en<br />
la culebra de plumas, nogales y lluvia, se convierte en un nuevo Popocatépetl, pleno de<br />
15
furias y de pasiones, que destroza con sus repetidas explosiones no sólo los pies marchitos<br />
de los vendedores y sus gritos miserables de náufragos, sino las heces de tantos años<br />
pútridos jugados al azar de los silencios).<br />
Quetzatcoatl mira caer la lluvia de Santafé, una lluvia turbia y picante, mientras recorre la<br />
calle 27. Uno, dos, tres y más Popocatépetl van estallando entre la plumas tibias de su<br />
soledad sembrada de pimientos rojos”.<br />
Los deseos de Anastasia<br />
“Anastasia, la Dulce, le ha ordenado a su duende, Josecito López, que le traiga miel de<br />
níspero del Caribe para endulzar las largas y tediosas noches que pasa en la alcoba de la<br />
casa de la 45. Y como con todas y cada una de las órdenes de Anastasia, Josecito se ha<br />
apresurado a cumplirla. El dulce de níspero debe venir acompañado de unas rajitas de carne<br />
de garza según el querer de la ilustre señora.<br />
Los duendes pechichones han viajado a la costa Caribe a conseguir la miel de níspero, no<br />
sin antes haber sido informados por su jefe, que los negros bembones son quienes ocultan<br />
en las gargantas la dichosa miel, de tal manera que habrá que degollarlos para sacarles el<br />
preciado bien, por mucho que nieguen o que supliquen su ignorancia al respecto.<br />
“Los negros bembones son hijos de brujas mentirosas y lúbricas. No hay que permitirles<br />
gemir, ni llorar, ni mucho menos maldecir, porque los gemidos, los lloriqueos y las<br />
maldiciones atraerían sobre ustedes, queridos hermanos, el poder bestial de las hechiceras y<br />
ese, sin duda alguna, sería el final de nuestra empresa”, concluyó advirtiéndoles Josecito,<br />
mientras repartía entre sus duendes, unas cartulinas blancas firmadas por Anastasia en las<br />
que certificaba que los portadores eran comerciantes y viajantes de buena voluntad<br />
16
interesados en explorar y desarrollar los recursos naturales de una región tan feraz como la<br />
costa Caribe.<br />
Sin duda, en unos días, Anastasia tendría la miel de níspero que se ocultaba en las<br />
gargantas de los negros bembones del Caribe y Josecito López sería invitado en<br />
recompensa de su probada lealtad a visitar a la dulce protectora y maestra en su alcoba de<br />
la 45 para saciar el hambre de tantas noches huérfanas de amor y de ternura”.<br />
La ternura de Anastasia<br />
(Oración desesperada de Josecito, el Baby)<br />
“Anastasia, terrible y soñadora maestra: hazme un instrumento de tus tormentas; dame la<br />
fuerza de ser implacable con los débiles, con los que agonizan en sus miedos y en sus<br />
escrúpulos. Terrible y soñadora maestra: dame la ternura de tus silencios de fuego; déjame<br />
ver la muerte, como tú la ves; como una amiga dulce y tibia, que va abrazando las sombras<br />
de los mulatos y de los indios; de los negros y de los zambos con el apremio mágico de la<br />
sabiduría. Conviérteme en el más fiel servidor de tu reino, para que mi alegría y tu alegría se<br />
fundan en nuestra común felicidad.<br />
Terrible y soñadora maestra: dime con tu voz de sortilegio las verdades de tus sueños, los<br />
misterios de tus días y de tus noches. Conviérteme en la soledad absoluta de quienes<br />
contrarían tus deseos; no permitas que mis brazos y mi vientre vacilen para castigar a tus<br />
enemigos, los malditos hijos de puta, que dudan de tu poder y de tu gracia, hasta hacerlos<br />
cisco por la intercesión de tu dulzura.<br />
Terrible y soñadora Anastasia, maestra y ternura mía: que tus sueños sean los míos; que tus<br />
odios sean los míos ahora y siempre para gloria de tu nombre y de tu raza.<br />
17
Dame el poder del olvido para olvidar a todos los hijos de las sombras: indígenas, negros,<br />
mulatos, zambos que han perturbado tus sueños con sus gritos de simios malolientes; con<br />
sus gemidos de bestias delirantes. Dame el poder del olvido absoluto para que los hijos de<br />
las sombras mueran mil veces la muerte sin resurrección, que tú, terrible y soñadora señora,<br />
me has enseñado a crear como imagen de tu amor y de tu afecto.<br />
Anastasia, terrible y soñadora maestra: dame la fuerza de ser implacable para conquistar tu<br />
felicidad y tu alegría. Así sea”.<br />
Netzahuatcóyotl, el tonto de los Reebok naranja<br />
“Netzahuatcóyotl murió durante la guerra florida del año del jaguar. Murió perdido en los<br />
bosques del Popo, huyendo de los crueles habitantes de Tenochtitlán que querían su<br />
corazón de profeta para ganarle mil años de fuego y de luz a Huitzilopóchitl. Sin embargo<br />
Netzahuatcóyotl, el príncipe de los profetas, resucitó muchas veces más con su corazón<br />
lavado en agua de rosas para desilusión de los perseguidores y para eterna perdición de<br />
ellos en el reino de las sombras. Resucitó en la vieja calle de la culebra, entre las ruinas de la<br />
perdida Santafé, para alegría de Quetzatcoatl y de todos los dioses de Texcoco. Y, desde<br />
entonces, fue llamado el tonto de los Reebok naranja, porque solía andar por el vecindario<br />
cantando canciones en el Náhuatl de su tierra natal, deteniéndose en las esquinas a reír, a<br />
reírse, con los moscardones que bailaban alelados ante el sol prisionero de las mañanas, un<br />
sol tímido y escurridizo como los olores del alelí.<br />
Pero Netzahuatcóyotl, el tonto de los Reebok naranja, no sólo cantaba canciones en<br />
Náhuatl. También gustaba de ir a los parques del centro para escuchar a todos los demás<br />
tontos de la ciudad que se reunían espontáneamente para profetizar las venturas y<br />
desventuras de sus vidas y del país. Y, así, no pasaron muchos días para que los demás<br />
18
tontos reconocieran en Netzahuatcóyotl un poder extraño, un habla que revelaba sabidurías<br />
profundas; unas palabras que no eran comunes y corrientes en las plazas de la ciudad. Los<br />
duendes pechichones que todo lo sabían, también supieron de la presencia del profeta de la<br />
calle de la culebra. Anastasia, la Dulce, cuando Josecito le informó de las nuevas hazañas<br />
del poeta, comentó: “Deja que el labio de colibrí juegue con su verbo un tiempo. De cualquier<br />
manera su corazón nos pertenece desde la guerra florida del año del jaguar. Déjalo que<br />
sacie su sed de olvido. Déjalo que beba la soledad de los Andes, hasta que lo devoren las<br />
bestias de la desesperanza”.<br />
Sandra Mora, princesa de La Candelaria<br />
“Netzahuatcóyotl, el tonto de los Reebok naranja, conoció en las calles de La Candelaria a<br />
Sandra Mora (princesa de los nopales florecidos) y le cantó a ella y sólo a ella las canciones<br />
del eterno retorno. Sandra Mora (princesa de las noches de estrellas fugaces) escuchó<br />
cantar al profeta mientras caminaba por las callejuelas de La Candelaria poblada de perros<br />
tísicos y fantasmas vagabundos. (Unos moscardones impertinentes acompañaban al poeta<br />
con sus trompetines de hueso de tempestad).<br />
El profeta cantaba:<br />
“ La muerte es bendición,<br />
la bendición plena,<br />
la muerte es sabiduría (sabiduría plena),<br />
como es sabiduría<br />
la huella de la serpiente<br />
en el viento.<br />
La muerte es alegría (alegría plena),<br />
19
como es alegría<br />
la risa de Tláloc<br />
en nuestros labios.<br />
La muerte es bendición,<br />
la bendición plena<br />
como es esperanza<br />
la luz del crepúsculo<br />
en nuestros huesos<br />
fugitivos”.<br />
Sandra Mora (princesa de los fuegos fatuos) escuchó cantar al profeta las canciones del<br />
eterno retorno y luego, hastiada de sus cantos, decidió perderse en la oscuridad de una<br />
taberna de la calle del Palomar del Príncipe para gozar (princesa de las alegrías de humo de<br />
tabaco) los cobres y los tambores del viejo Pacheco y su banda de New York.<br />
Netzahuatcóyotl, el tonto de los Reebok naranja, siguió cantando sus canciones a Sandra<br />
Mora, una Sandra Mora que se iba diluyendo (princesa de las cenizas al viento) en la mansa<br />
compañía de los fantasmas vagabundos y de los perros tísicos, lenta, muy lentamente como<br />
un suspiro de avispa desventrada. (Mientras tanto, el barrio gozaba el son de Pacheco y la<br />
risa coqueta y tierna de la gitana).<br />
El blue de Clapton<br />
“Quetzatcoatl duerme. Duerme en Teotihuacán mientras sus huesos descansan en una<br />
esquina de la 27 de Santafé. Tláloc, el viejo bueno y sabio, le hace compañía en su sueño,<br />
mientras el Caballero Águila juega a la pelota con Alvarado y sus hidalgos. Quetzatcoatl<br />
20
camina hacia la Pirámide del Sol en medio de una multitud que lo ignora porque no ha<br />
reconocido en el anciano jorobado y desdentado al dios Serpiente-Emplumada. Tláloc lo<br />
sigue, compartiendo con Quetzatcoatl la indiferencia de la multitud que no parece darse<br />
cuenta de semejante prodigio. Tláloc ríe irónico, observando el paso presuroso de los fieles<br />
hacia los escalones de la pirámide, que no desean perderse el menor ritual de los sacerdotes<br />
que dirigen el culto divino. Van por la calle de los muertos. Quetzatcoatl viste una túnica roja<br />
y de pronto mirando hacia el oeste comienza a llorar, a llorar, aterrado, mientras repite una<br />
frase que Tláloc, el feliz, sólo tras muchas dudas alcanza a entender: “Quiero ser un blue, un<br />
blue de Eric Clapton”. Tláloc, el feliz, no comprende el deseo de su compañero. Tláloc<br />
entiende de magueyes, de colibríes, de maizales verdes, de arroyos de piedra picada, de<br />
cenotes y ríos vagabundos, pero no entiende, ¡oh imbécil, oh pobre tonto!, qué es un blue,<br />
un blue de Eric Clapton.<br />
La túnica roja de Quetzatcoatl se va desgarrando, haciéndose pedazos que se van<br />
convirtiendo en águilas calvas que se remontan al cielo azul de Teotihuacán (¿guitarras de<br />
Clapton?), mientras el dios continúa sollozando, musitando: “Quiero ser un blue, un blue de<br />
Eric Clapton”.<br />
Tláloc sólo acierta abrazar a su compañero como queriendo que la divina garganta calme en<br />
él su sed, su angustiosa sed de blues.<br />
El Caballero Águila continúa jugando a la pelota con Alvarado y sus hidalgos. Los calpulli<br />
celebran felices las hazañas acrobáticas de su héroe. Teotihuacán es una fiesta, una fiesta<br />
de maíz tostado y carne de venado, de vino de maguey y agua de rosas.<br />
Tláloc abraza con mayor fuerza a su compañero. Siente que la oscuridad se acerca a la<br />
ciudad y que en esa oscuridad aprenderá él también a gemir por un blue de Clapton para<br />
conjurar el poder de las tinieblas invasoras. Quetzatcoatl duerme, mientras sus huesos<br />
descansan en una esquina de la 27 de Santafé. En su radio portátil Sony suena “How long<br />
Blue” del mago Clapton y el mundo parece un poco menos sórdido. Un poco”.<br />
21
Ramón Nonato, maestro de sabiduría<br />
(Ramón Nonato es amigo de las brujas de las Cruces, de Belén y de Egipto, parientas<br />
cercanas de las famosas hechiceras de Cartagena, Mompós, Salem y Yolombó. En su<br />
templo de la 63, portando en las manos seis huesecillos de murciélago, suele recibir la visita<br />
de Toña, la Negra; Dolores Panchí y Juana Montes, los viernes en la noche. Las brujas aman<br />
estas citas con Nonato, porque Nonato es para ellas maestro de sabiduría y arcanos).<br />
“Yo soy el Belcebú de las brujas, porque en mí encuentran el reino de las sombras que tanto<br />
anhelan. Las palabras mías son palabras sacras para ellas. Por esa razón, Juana termina<br />
prosternándose ante mí y besando los seis huesecillos de murciélago que llevo en mi mano<br />
izquierda, mientras me dice: “Gracias padre de las sombras. Gracias por darnos tu espíritu”.<br />
Dolores es menos expresiva. Siempre se limita a tomar los huesecillos y a enjugarlos con el<br />
aceite de higuerilla que lleva oculto entre los pechos. Toña suele llorar a lágrima viva cuando<br />
las estoy despidiendo con las palabras rituales: “Hermanas mías, que el poder de Belcebú,<br />
único padre y señor nuestro, nos acompañen ahora y siempre, como en el principio de los<br />
siglos. Así sea”.<br />
Las brujas son mis mujeres. Ellas lo saben y están orgullosas de serlo. Yo, Ramón Nonato<br />
Belcebú, soy su padre y señor. Sin mí, perderían la magia y sus poderes. Puedo gritarlas<br />
llamándolas barraganas, hijas de puta; puedo hacerles trizas sus trajes; desnudarlas,<br />
poseerlas, escupirlas y ellas no dejarán de reconocerme como su Belcebú. Sí. Soy su<br />
Belcebú. Un Belcebú–ángel que sirve al dios de las montañas del Oriente, desde las<br />
sombras de su reino, porque el dios de las montañas y el ángel de las sombras formamos<br />
parte de una misma esencia. Somos la trinidad bendita. Las brujas saben esta verdad, la<br />
verdad, la única importante de conocer para las criaturas del reino. Quien sirve a Belcebú,<br />
sirve al dios de las Montañas. Y yo, Ramón Nonato, soy la encarnación de esa dualidad. Mis<br />
brujas aman, como yo, los huesos de murciélago. Los huesecillos son alas de ángeles<br />
22
caídos y esas alas me ayudan a volar en las noches tortuosas de esta ciudad turbia. A volar<br />
por encima de los cerros del oriente para reunirme con mis maestros y señores y para recibir<br />
de ellos la sabiduría plena. En las noches de mis vuelos las brujas, mis mujeres, me esperan<br />
en la casa de la 63 con sendos velones encendidos, mientras asan un cordero para celebrar<br />
mi regreso, tras el encuentro con los dueños de nuestros espíritus. Porque el reino de<br />
Belcebú, es el reino del espíritu. Del espíritu absoluto. De la plenitud. Del verbo. Y yo traigo<br />
la plenitud, el nous, a mis mujeres, de parte de nuestro señor Belcebú. Belcebú ama a mis<br />
mujeres, las ama con todo su espíritu, que es mi espíritu. Belcebú, las brujas y yo, formamos<br />
una bendita trinidad. No hay dudas. Somos la trinidad de las sombras. La trinidad perfecta<br />
para esta ciudad de olvidos engastados en su torva historia”.<br />
Los olvidos de Nicolasa<br />
Quetzatcoatl conoció, en una de sus esporádicas caminatas en el sector que rodeaba las<br />
oficinas del doctor Concha, a Nicolasa Ibáñez. La Ibáñez trabajaba para un colega de<br />
Concha en la 93 con 15, donde hacía las veces de archivadora de cientos y cientos de<br />
grabaciones magnetofónicas que su jefe coleccionaba, presuntamente para una<br />
investigación de antropología sobre la cultura local. En las cintas estaban quedando<br />
depositadas las conversaciones telefónicas de todo tipo de gentes de la ciudad, desde las<br />
de los humildes comerciantes de callejón y las banales amas de casa, hasta las de los<br />
obispos, coroneles, generales, magistrados y financistas de alto coturno. Todos tenían<br />
alguna importancia científica para el investigador y como principio axiológico el jefe solía<br />
repetirle a Nicolasa y a los demás colaboradores, que “ningún material podía ser<br />
desechado”; que “los éxitos científicos surgían de la acumulación constante e intensa de<br />
material fáctico”. Nicolasa se limitaba a seguir las instrucciones del doctor Casas con la<br />
23
mayor exactitud posible y esta dedicación le había ganado algún grado de confianza de su<br />
superior.<br />
El doctor Casas tenía, en general, un trato brusco y despótico con los empleados, pero con<br />
la Ibáñez se permitía una leve sonrisa y un saludo protocolario entre dientes las pocas veces<br />
que se cruzaban en los pasillos de las oficinas del piso sexto. Para Nicolasa esta deferencia<br />
era señal suficiente de la satisfacción de su jefe con su trabajo de archivadora y poco le<br />
preocupaban los chismorreos frecuentes que los demás empleados hacían sobre Casas y<br />
los extraños personajes que lo visitaban con relativa frecuencia en su despacho. Extraños,<br />
repetía el bemberío local, porque solían aparecerse de improviso entrando por cualquier<br />
ventana del piso, o emergiendo de los cuartillos de los servicios sanitarios, sin que nadie los<br />
hubiera observado haciéndose anunciar en la oficina de recepción. Duendes parecían por<br />
sus actuaciones y duendes los llamó el bemberío para resolver con agudeza el enigma de<br />
las apariciones.<br />
Cuando Quetzatcoatl vio por primera vez a Nicolasa, sentada en una banca del parque de la<br />
93, le pareció que Tláloc, su compañero de sombras, se carcajeaba a sus espaldas zumbón,<br />
divertido, como advirtiéndole “mira, ella es el corazón de colibrí que tanto deseabas”.<br />
“Tú eres mi corazón de colibrí”, fueron las primeras palabras que la serpiente emplumada le<br />
dirigió a Nicolasa. Y como si fuera una clave mágica ya preanunciada, de allí en adelante la<br />
conversación fluyó rápida, expedita, como vuelo de águila. Quetzatcoatl hablaba de la huida<br />
de Teotihuacán y del cruce angustioso por el istmo de Tehuántepec perseguido por los<br />
hombres de Alvarado. Nicolasa recordaba las angustias sufridas por causa de su lealtad al<br />
Libertador durante la primera dictadura y las humillaciones, las amenazas de muerte contra<br />
ella y sus hijos, que debió enfrentar: “Tú eres mi corazón de colibrí” repetía para reanimar la<br />
plática Quetzatcoatl cuando parecían agotarse los recuerdos. Y entonces, describía los<br />
temores que siempre lo habían acosado ante el temible Huitzilopóchitl, que tal como él lo<br />
había imaginado, había terminado por aliarse con los demonios barbados de Cortés y de<br />
24
Alvarado para destruir a las antiguas divinidades del Anáhuac. Nicolasa lo consolaba<br />
diciéndole que su amado general había padecido la cárcel, el destierro, la enfermedad y el<br />
olvido para regresar triunfante al país unos años después renovando glorias y honores.<br />
Quetzatcoatl, animado por las risas de Tláloc, decidió allí en el parque de la 93 cantarle a<br />
Nicolasa “Las siete canciones del olvido”, que cantaban frente al Popo los príncipes de los<br />
calpullis, mientras navegaban las aguas benditas y perdidas del Texcoco, a la luz tibia del<br />
crepúsculo. (Y, mientras la Serpiente Emplumada cantaba, el parque de la 93, se convertía<br />
en campo de magueyes y de nopales poblado de escarabajos dorados).<br />
Sandra Mora ama al Caballero Águila<br />
( Lo sabe el tonto de los Reebok naranja)<br />
“Sandra Mora, princesa de las noches de humo y tempestades, ama al Caballero Águila,<br />
príncipe de las sombras abisales. Lo sé, me lo han revelado las estrellas fugaces de estas<br />
noches de veranillo. Sandra Mora sólo sabe de timbales y cencerros; de cueros y sones<br />
perfumados. Y Águila es para ella el metal y el cuero donde sacia la sed de tumbaitos y<br />
guaguancós que la consume.<br />
Eres un maldito afortunado, Águila. Siempre lo has sido. Manejas la palabra y la risa, tus<br />
mejores armas, con la destreza de un duende: ni Alvarado, ni William Walker, ni el Olonés,<br />
pudieron vencerte con ellas. Y ahora tienes a Sandra Mora. La tienes para jugar tu magia de<br />
ladino hechicero. Te conozco Águila. Conozco tus infamias y tus trucos. Te han colgado de la<br />
horca, te han degollado, te han llevado ante el pelotón de fusilamiento, te han desollado<br />
decenas de veces y sin embargo no me has podido engañar con la palabra y la risa.<br />
No, duende maldito. Nunca me has podido engañar. ¡Nunca! Ni siquiera cuando fingiste ser<br />
un humilde tañedor de flauta en el cortejo de mis príncipes aliados. Te descubrí por tu<br />
25
sombra de jaguar jorobado pero te dejé hacer la trama hasta cuando me apuñaleaste en mi<br />
estera la noche de la guerra florida de la Mariposa Negra. Clavaste el cuchillo de obsidiana<br />
en mi cuello, en mi pecho, en mis vísceras, dos, tres, siete veces, mientras me gritabas:<br />
“Vuelve al reino de mi señor Huitzilopóchitl”. Y entonces, para tu sorpresa, yo te respondí:<br />
“Flautista de las sombras, jamás mi palabra será sangre para el fuego de tu señor”.<br />
Sé quien eres Águila. Lo he sabido desde el principio de los tiempos, aunque te disfraces<br />
con máscaras de jade, de piel de anaconda o de madera de balso. Tú eres la sabiduría, sí, la<br />
sabiduría cruel y exquisita que manejan los demonios de éste y de todos los demás mundos.<br />
Tú no eres carne de maíz, ni de nogal. Tú eres carne de humo, carne alada que finge como<br />
las mariposas, huellas en el viento para que te reconozcan como sombra y como luz en los<br />
cenotes de los dioses.<br />
Ahora juegas con Sandra Mora, como jugaste antes con la Malinche y la Perricholi, con las<br />
putas de Portobelo y de Carora. Juega, juega con tus juegos de encantador perverso y<br />
hazla sentir tu única princesa de la noche. Y déjala reír y gozar, mientras la preparas para<br />
sacrificarla a tu único dueño y señor, Huitzilopóchitl. No lo niegues, Águila: Tú eres el duende<br />
maldito de Huitzilopóchitl, su corazón sangrante. Lo he descubierto por medio de mis cantos.<br />
Mi lengua de colibrí me lo ha revelado, mi lengua, que es miel y ternura frente a tus juegos<br />
de chacal hambriento.<br />
Sandra Mora te ama, chacal agónico. Tú lo sabes. Por lo menos hazla gozar hasta el éxtasis<br />
los cueros y los timbales y las trompetas de Pacheco. Así, cuando la sacrifiques con tu puñal<br />
de obsidiana, Sandra Mora morirá creyendo que cada una de tus cuchilladas es un son que<br />
el Maestro de New York ha creado para su gozo. Es todo lo que te pido, chacal impúdico,<br />
es todo”.<br />
26
El pecado de Josecito<br />
Anastasia, la Dulce, odia todos los dioses, sin excepción alguna. No permite que perturben<br />
su existencia. Cada dios por muy humilde o estúpido que parezca es para ella una velada<br />
amenaza, una promesa de nuevas angustias. Josecito, el Baby, lo sabe con certeza desde<br />
aquella noche de invierno en la que se atrevió a conjurar el espíritu de Belcebú en auxilio de<br />
su señora, que gemía y gemía sin parar, tocándose el corazón, como si allí residiera la causa<br />
de su implacable dolor. Más le hubiera valido al Baby haber callado como siempre lo hacía,<br />
ante los dolores de su amada. Anastasia cesó los gemidos y tomando a Josecito<br />
bruscamente por los hombros le espetó: “¿Qué haces maldito? ¿Por qué me traicionas?” Y<br />
sin mediar más palabras procedió a desollarlo con el juego de navajas suizas que solía tener<br />
en su mesita de noche. La operación fue rápida y hábil. La piel de luna llena del Baby quedó<br />
extendida a los pies del sofá que presidía la alcoba de la señora como si fuera la sombra de<br />
un Unicornio, mientras las carnes y las vísceras sangrantes rodaban por el piso, como<br />
oropéndolas heridas por una tempestad de arenas.<br />
Anastasia complacida del castigo le susurró, entonces, tiernamente a su favorito: “Ahora, mi<br />
querido, entenderás que yo soy tu Belcebú y tu Satán, tu Jehová y tu Zeus, tu Astarté y tu<br />
Vishnu. Ese es el amor que te pido y por el cual gime mi corazón”.<br />
Con las primeras luces del día la gran dama, que había tenido un sueño plácido, se levantó<br />
alegre del lecho mientras tarareaba su bolero preferido de Leo Marini. Al tropezar con la<br />
carnaza nauseabunda de su fiel Josecito, asombrada inquirió con voz imperativa: “¿Pero<br />
quién te ha hecho esta canallada, mi pobre Baby, quién?” Y luego, al ver la piel desollada del<br />
Baby, su angustia creció. “Nuestros malditos enemigos han querido amedrentarnos, pero yo,<br />
Anastasia, los castigaré con el más implacable de mis odios. Sí, Josecito, pobre bestezuela<br />
mía, los haremos picadillo. No temas, Baby, tu señora Anastasia está a tu lado y te devolverá<br />
tu sombra para que nunca olvides su poder”.<br />
27
Sin dejar de tararear el bolero de Leo Marini extrajo de los restos de Josecito el corazón,<br />
mientras recogía la piel y la rellenaba con algodón y espuma plástica. Cuando creyó haber<br />
rellenado la piel suficientemente, colocó el corazón, no al lado izquierdo, sino al derecho del<br />
pecho de su nuevo Baby y entonces alborozada gritó: “Ahora serás mi pequeña felicidad,<br />
Baby, corazón de ángel” (todo esto sucedía en medio del eterno silencio de Santafé).<br />
Diálogo entre Quetzatcoatl y Nanáhuatl, el dios llagado, en el portón de San<br />
Francisco<br />
(Nanáhuatl ha llegado a la ciudad. Quetzatcoatl reconoció al dios llagado, cuando cruzaba el<br />
portón lateral de San Francisco sobre la séptima, un día de intensa garúa y sol desgraciado.<br />
Nanáhuatl llevaba consigo un fardo de cachivaches y parecía en la riada de transeúntes solo<br />
un mendigo más, nauseabundo y purulento. Sin embargo, Quetzatcoatl no se dejó engañar<br />
por las apariencias: las divinidades tienen un olor a zumo de maguey que les permite<br />
reconocerse mutuamente por mucha magia y arte que usen para encubrir su origen. Y el<br />
mendigo exhalaba el olor penetrante de maguey, el olor a tierra sagrada de Teotihuacán, a<br />
sueños floridos perfumados que sólo un dios llagado podría emanar).<br />
Quetzatcoatl: Hermano de las cuatro esquinas de la tierra, yo te saludo con mi espíritu de<br />
sembrador de nopales y de maíz en el suelo sacro del Anáhuac.<br />
Nanáhuatl: Bobby, my brother, tócate un jala, jala con el maestro Ray. Ponme a gozar,<br />
brother.<br />
Quetzatcoatl: Señor de los caminos y de las distancias, te saludo con la alegría del hermano<br />
que vuelve a ver a su hermano después de la terrible peregrinación.<br />
28
Nanáhuatl: Bobby, ahora danos el toque de Bomba Camará. Mira, tómate una para afinar la<br />
garganta, brother, no seas malito, no nos dejes empezados. Bobby, brother, hermanito mío<br />
(abraza a Quetzatcoatl).<br />
Quetzatcoatl: ¡Señor, qué alegría reconocernos en estas tierras terribles de los Andes! Qué<br />
alegría saber que en nosotros sigue existiendo la bella Teotihuacán .<br />
Nanáhuatl: Hermanito mío, que bien te sale eso de arriba Cali, Chipichape y Yumbo (se<br />
mueve, queriendo bailar), brother, Bobby: ya sé que tienes sed, mucha sed. Yo también<br />
tengo mucha, mucha sed. Bebamos, bebamos, Bobby, por el maestro Richie (saca del fardo<br />
una botella, tal vez de aguardiente, toma un trago y luego se lo pasa a Quetzatcoatl, que<br />
sorprendido lo imita ).<br />
Quetzatcoatl: Esto es jugo de olores, sabores y colores de la tierra santa del Anáhuac,<br />
hermano mío, compañero mío.<br />
Nanáhuatl: Bobby, hermanito, ¿Todavía te acuerdas de Amparo Arrebato? Esa mulata<br />
hechizaba, hermanito. ¿Verdad, brother? Se movía para acá y para allá (se mueve<br />
desordenadamente). Nadie como ella, brother, nadie. Toma otro trago por esa hembra linda<br />
(bebe de la botella, Quetzatcoatl lo imita).<br />
Quetzatcoatl: Bella es sobre todas las criaturas Xochiquetzal, la diosa flor de plumas. Bella<br />
como las piedras sagradas de Teotihuacán.<br />
Nanáhuatl: Bobby, tú sí que eras afortunado para las hembras. Las atraías con tu caminado<br />
de paisano coquetón. ¡Ah! Y cuando el maestro te pulsaba el piano y empezabas con el<br />
jaladito ¡Vaya caballero, eso era una sabrosura! ¡Que sed Bobby, brother, que sed! (La<br />
botella retorna a sus labios una y otra vez).<br />
Quetzatcoatl: Xochiquetzal, la diosa flor de plumas; Yapalicue y Nochpalicue, las bellas<br />
doncellas de los cuatro cielos dan alegría a nuestras vidas. Somos afortunados, señor<br />
Nanáhuatl, porque somos los dioses de Teotihuacán, la eterna, y nadie ha logrado<br />
29
arrebatarnos el fuego sagrado de nuestros corazones. Mi corazón tiembla de gozo al<br />
reconocer estas verdades.<br />
Nanáhuatl: Bobby, Bobby, my brother. No llores. Más bien canta esa descarga del cochero,<br />
cántala hermanito mío y gózate todas esas hembras que te siguen. Maestro Richie, tócale el<br />
piano al Bobby para que nos ponga a gozar con la sabrosura de siempre ¡Qué sed tenemos,<br />
Bobby! ¡Qué sed nos da esta maldita ciudad!<br />
(El dios llagado y el dios Serpiente-Emplumada reencontraron sus destinos en la séptima<br />
frente al portón de San Francisco. Ninguno de los transeúntes de la avenida se dio por<br />
enterado de este feliz acontecimiento, que se prolongó hasta las primeras horas del<br />
amanecer, cuando Quetzatcoatl notó la risa de Tláloc a sus espaldas, recordándole la cita<br />
con Xochiquetzal esa mañana en la avenida 127).<br />
El poeta y la peste de la tristeza<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra y dominador de los silencios, he visitado al<br />
duende Josecito, el Baby, para ofrecerle mis cantos de alegría y de ternura. Josecito , como<br />
todos los duendes, necesita mucha ternura, para no morir de tristeza. Lo sé, porque así<br />
ocurrió con otros duendes que he conocido en la peregrinación que Xiuhteuctli, señor del<br />
tiempo, me ordenó hacer desde la llegada de los terribles chichimecas a mi reino de<br />
Texcoco.<br />
Recuerdo que Rosas, Santa Ana, Melgarejo y Strossner, han agonizado de tristeza<br />
suplicando una gota de alegría a sus dioses sin poder detener la fiebre de melancolía que<br />
los invadía. Eran duendes poderosos, duendes compañeros del rey de los muertos,<br />
Mictlantecuhtli. Pero ni su poder, ni su cercanía con el rey de los muertos bastó para<br />
salvarlos de la agonía. Yo, Netzahuatcóyotl, los vi morir lentamente, mientras la peste de la<br />
30
tristeza les iba cercenando uno tras otro todos los órganos del cuerpo. Al final, de ellos sólo<br />
quedó una lengua amoratada, podrida, que seguía gritando órdenes a los subordinados,<br />
fingiendo una normalidad que los subalternos, aterrorizados por años y años de castigos, no<br />
se atrevían a poner en duda. ¡Pobres y miserables duendes! La peste de la tristeza terminó<br />
devorándoles también sus lenguas pútridas y luego, implacable, acabó con el resto de sus<br />
sombras, engulléndose hasta los archivos donde minuciosamente habían guardado para la<br />
posteridad los hechos gloriosos de sus gobiernos ¡Pobres infelices! No conocían el poder de<br />
la peste; no sabían de su temible capacidad de destrucción.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, le he dicho al duende Josecito, el Baby, estas palabras: “Duende, Baby<br />
de algodón, corazón de ripio, la peste te acecha. Duende, escucha mis canciones dulces de<br />
la ternura y el olvido. Escúchalas, Baby de algodón. La peste de la tristeza te acecha”.<br />
Pero Josecito no ha querido escucharme; antes bien, le ha ordenado a sus duendes<br />
pechichones que me expulsen de la casa en Teusaquillo, amenazando con cortarme “la<br />
maldita lengua de buitre que tienes, como se la hemos cortado antes a mil infelices como tú”.<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra y dominador de los silencios, no salvaré de la<br />
peste al duende, Baby de algodón. Que la peste lo devore a él y a sus hermanos. Que así<br />
sea”.<br />
(Tláloc, con sus jeans rotos y sus botas de vaquero americano desteñido, ama a<br />
Xochiquetzal, pero no sabe, que Xochiquetzal es flor del viento, flor a la deriva de<br />
tempestades y aún de soplos de veranillo. Xochiquetzal es diosa de la incertidumbre y del<br />
desasosiego. Tláloc, el Reidor, lo ignora. Tláloc con sus jeans rotos y las botas de vaquero<br />
americano desteñido, juega un juego de violines y trombones locos con la diosa flor de<br />
plumas, Tláloc, el pobre Reidor).<br />
31
Consulta de amores de Tláloc, el Reidor, con Dolores Panchí, bruja de Belén<br />
(Informe)<br />
“... El sujeto en mención presentose a eso de las 12:30 horas del viernes pasado en la casa<br />
de Dolores Panchí, bruja de profesión y conocida de las autoridades del distrito por las<br />
extrañas dotes de adivinación que posee. Según el relato de la bruja, el sujeto requiriole que<br />
le leyera las cartas para saber si su amor le era correspondido. La bruja hízolo así y<br />
manifestole que los arcanos se le revelaban sombríos para el amor, demasiado sombríos.<br />
Veía en la mujer, en esa mujer, un poder grande, muy grande que el sujeto no podría ni<br />
entender ni manejar. La sota de bastos anunciaba peligros para quién se interpusiera ante su<br />
poder. Además, en los oros se veía la presencia de alguien muy importante que protegía a la<br />
mujer. Ese alguien no permitiría que nadie, y esto incluía al sujeto, se interpusiera en la<br />
relación entre ambos. El sujeto preguntole a la bruja, si ese alguien poderoso amaba a la<br />
mujer. La bruja se limitó a responderle que las cartas no lo decían, pero mostraban la muerte<br />
guiando al señor poderoso. El señor y la muerte parecían formar una sola identidad. El<br />
sujeto, entonces, demandó de la bruja un consejo sobre la determinación a seguir. La Panchí<br />
díjole que la experiencia le enseñaba que en esta ciudad y en este país era imposible<br />
disputar con los señores de la muerte. La mujer era posesión de uno de estos señores y la<br />
decisión más sabia era olvidarla y evitarse mayores dificultades. Entonces el sujeto comenzó<br />
a reír y rió sin parar durante unos minutos. La bruja comenta que la sorprendió, en un<br />
principio, la reacción, pero que luego fue entendiendo el significado de esa risa.<br />
El sujeto también tenía poderes y no temía a los señores de la muerte y este hecho, la falta<br />
de temor, le pareció a nuestra informante digno de ser conocido por las autoridades de la<br />
ciudad. El Reidor se despidió de la bruja diciéndole que disputaría con los señores de la<br />
muerte la posesión de la mujer porque él no temía morir de nuevo. Ya lo había hecho antes y<br />
había logrado resucitar venciéndolos a ellos y a todos sus aliados. Y esta vez tampoco sería<br />
32
la excepción. El sujeto retirose del domicilio de la bruja Dolores Panchí a las 16:37 horas y tal<br />
como su excelencia ha ordenado me sirvo presentar este informe, de acuerdo a las actas de<br />
seguridad...”<br />
El silencio de Nanáhuatl<br />
“Viejo amigo Nanáhuatl: Tu paz inspira mi caminar por estas calles mohosas, repletas de<br />
humanidades desvencijadas, rotas, olorosas a prados quemados, a cigüeñas paridas en los<br />
esteros. Viejo amigo, tu paz es alegría en medio de estos adoquines pintados de una garúa<br />
gris y feroz que te muerde las pisadas como coyote abandonado. Viejo Nanáhuatl, tú eres mi<br />
coyote y mi garúa tiernas, mientras camino en las callejas torvas de Chapinero. Se sienten a<br />
derecha y a izquierda, arriba y abajo, los señores de la muerte, los duendes malignos que se<br />
han robado hasta el último cabello del arco iris. Están ahí, rodeando mis pasos con sus<br />
garras-grilletes, con sus colmillos-cadenas, acezando, ávidos de devorar hasta la pluma más<br />
pequeña de mi rostro. Viejo maestro Nanáhuatl, apresúrate en llegar; no me niegues el maíz<br />
de tu presencia; el fogón calientito de tu sonrisa. Lourdes se está llenando de sombras, de<br />
sombras-colmillos, de sombras-grilletes, de sombras-cadenas, que me acechan, que sólo<br />
desean destrozarme para satisfacer el mandato de sus señores. Ya no hay vendedores de<br />
baratijas, ni mendigos piojosos, ni gitanas pedigüeñas en la plaza. Sólo quedan las sombras,<br />
viejo maestro, las sombras hambrientas, implacables. Sombras de garúa gris, sombras de<br />
moho ocre, sombras hongos; aúllan las sombras como coyotes, parpadean como semáforos<br />
lagañosos, gimen como palomas desventradas. ¿Por qué no llegas, amado Nanáhuatl? ¿Por<br />
qué me abandonas? Tú eres mi alegría y mi paz, querido maestro, tú eres mi canto y mi<br />
palabra.<br />
33
Lourdes es un universo paralelo, un agujero negro, que se abre ante mí ¿No lo entiendes<br />
viejo amigo? Preséntate de una vez y libérame de este moho y de esta sucia llovizna, tú que<br />
eres fuego y luz, color y paz, tú que eres vida, maestro Nanáhuatl. Sé que ya te acercas, que<br />
me has escuchado, como antes me escuchaste en Teotihuacán y Uxmal y en San Miguel de<br />
Allende y en Camirí. Te siento muy cerca, muy cerca. Las sombras-coyotes aúllan rabiosas<br />
por tu presencia; muerden sus colas con la desesperanza. Llega pronto a mí con tu fuego y<br />
tu luz, con tu color y tu paz para rehacer este maldito agujero negro, este pozo abisal<br />
Lourdes–Chapinero, este pozo–coyote–garúa–moho–colmillos–sombras que muerden mi<br />
soledad”.<br />
La paz del Caballero Águila<br />
El Caballero Águila se limitó a morder las manos del doctor Concha expresando así el<br />
profundo desagrado que le causaba su conducta corrupta. Sucedió una tarde en las oficinas<br />
del Chicó cuando imprevistamente el Caballero y su séquito de hombres–cucaracha se<br />
hicieron presentes sorprendiendo no sólo a Quetzatcoatl y sus colegas del despacho, sino al<br />
propio jefe, Concha. Jamás, y los bembones después lo confirmarían, el Águila había<br />
visitado las oficinas. Todos sabían la veneración que Concha le prodigaba. Varios retratos<br />
del Caballero adornaban el despacho del Doctor, la sala de juntas y la recepción. En las<br />
carteleras de información todos los días aparecía un pensamiento sobre la paz y la libertad,<br />
extractado de los múltiples escritos del Águila en señal de acatamiento ideológico a las<br />
doctrinas del ilustre personaje.<br />
Sin embargo, la presencia imprevista del Caballero y de su séquito en las oficinas del Chicó<br />
creó una confusión, una ola tsunami de miedo, fascinación y angustia que envolvieron en su<br />
loco golpear a Concha y a sus subalternos. El propio Concha, perplejo, se limitó a ver manar<br />
34
la sangre de las heridas que en las manos le habían causado las mordeduras del Águila, sin<br />
atinar a decir una palabra. Mientras tanto, los hombres–cucaracha invadían todas las salas,<br />
revisando metódica y silenciosamente las gavetas de los archivadores y de los escritorios,<br />
revolviendo las papeleras, levantando las alfombras de los pisos, rasgando el papel de los<br />
muros, desventrando los computadores. En medio de este operativo, el Caballero, sonriente,<br />
le dijo a Concha a manera de consuelo: “Querido amigo mío, la sangre nos hermana y nos<br />
traiciona”. Entonces, uno de sus hombres prendió el equipo de sonido portátil que llevaban y<br />
dejó escuchar “Cascanueces” de Tchaikowsky, mientras el Águila, sonriente, proseguía:<br />
“Ahora, amigo mío, vamos a castigarte con dulzura, con la dulzura y el amor que nos merece<br />
un hermano”.<br />
El Caballero procedió a morder al Doctor Concha en sus brazos, en el tórax y en las piernas.<br />
Goterones de sangre manchaban el traje de Concha, que sólo acertaba a llorar en silencio<br />
su desgracia. Los hombres–cucaracha, que parecían haber terminado su trabajo exploratorio<br />
en las oficinas, se reunieron alrededor del Caballero exhibiendo en sus brazos frascos de<br />
tinta y unos pequeños sellos de caucho. Águila chasqueó los dedos y los cucaracha se<br />
precipitaron sobre los subalternos del doctor, arrojándolos al piso sin miramientos. El<br />
Caballero aclaró, entonces, sin dejar de sonreír: “Queriditos míos, vamos a enseñarles las<br />
leyes del silencio y de la paz”. Los cucaracha procedieron, entonces, a colocar los sellos de<br />
caucho, previamente entintados, en la cabeza, la lengua, la garganta y el pecho de cada uno<br />
de los oficinistas. Fue una tarea rápida y precisa. Los cucaracha parecían expertos en este<br />
trabajo. Tras unos minutos, Águila volvió a chasquear los dedos y sus hombres lo rodearon<br />
reverentes. El Caballero, satisfecho de lo realizado, exclamó: “Hermanos míos, guarden y<br />
conserven en sus corazones la paz y la alegría que hoy les hemos compartido. Que así sea”<br />
35
El amor de Enriquito Buelvas (crónica de miel)<br />
“Xochiquetzal es la amante del señor de la muerte, desde hace unos meses. El señor de la<br />
muerte es uno de los íntimos del Caballero Águila y en prueba de esa intimidad es de los<br />
pocos autorizados por el Caballero para tener un pequeño escuadrón de hombres-cucaracha<br />
a su servicio. El señor se jacta de ser amo de vidas y milagros en sus haciendas de la costa<br />
Caribe. Allí lo conocen como Enriquito Buelvas y se ha hecho célebre por las borracheras<br />
que se jala, en medio de las cuales resucita muertos, cura enfermos y levita encima de los<br />
techados de las casas. Pero Enriquito no se emborracha con ron nacional, brandy o whisky<br />
de contrabando. No; Enriquito hace sus jumas, bebiendo sangre calientita extraída de niñas<br />
vírgenes entre los nueve y los catorce años que los cucaracha le consiguen oportunamente<br />
en las aldeas vecinas.<br />
No obstante estas debilidades Xochiquetzal lo venera como su único señor, ya que en una<br />
de las borracheras, Enriquito voló lejos, muy lejos hasta las selvas del Quiché para traerle de<br />
regalo un collar de plumas del ave del paraíso, que deseaba volver a tener desde que<br />
perdiera el que le había regalado Tláloc, tras la caída de Tenochtitlán. Ahora bien, Enriquito<br />
Buelvas odia a Tláloc con tanta intensidad, que cuando imprevistamente alguien le nombra a<br />
su enemigo, su cuerpo se llena de escamas verdosas como las de un saurio y su lengua se<br />
convierte en estilete pegajoso que lanza violentamente al viento, tal vez queriendo cercenar<br />
el espíritu del rival. Xochiquetzal compartió lecho y fuego con Tláloc durante varias épocas.<br />
En Teotihuacán gozaron amorosamente la juventud y luego vivieron las desgracias de<br />
Tenochtitlán; después sufrieron el destierro en las selvas del Darién; siglos más adelante<br />
regresaron a la celebridad con el general Cárdenas en Michoacán pero ahora Xochiquetzal,<br />
la pura, la fiel compañera de Tláloc se ha entregado, se ha rendido a Enriquito Buelvas,<br />
regalándole una plenitud que Enriquito no había conocido desde su infancia lejana en el<br />
país de los muertos.<br />
36
Es tal la alegría que embarga al buen señor por estos meses, que ha contratado a un grupo<br />
de músicos vallenatos para que día y noche canten y canten sin parar frente a la alcoba de<br />
Xochiquetzal, las melodías de Barros, de Landeros, de Díaz y de todos los juglares de las<br />
sabanas, porque la joven le confesó que esas tonadas le traían gratos recuerdos de las<br />
guerras floridas en Tenochtitlán”.<br />
Xochiquetzal medita a orillas del Caribe<br />
“Quisiera ser agua de cenote para invadir los valles y las cordilleras de esta tierra sombría<br />
hasta desaparecerla de la memoria de los tiempos. Sobre el agua de cenote volarían nubes<br />
de nopales y bandadas de estorninos, como cuando era niña en el Anáhuac. Y lloverían<br />
tempestades de ocarinas y de flautas de caña para parir en las aguas la alegría”.<br />
(Xochiquetzal ama)<br />
“Amo la tierra de Teotihuacán asentada en el iris de mis ojos y en lo profundo de mi<br />
garganta. Amo esa tierra con el amor del peregrino, que por siglos y siglos ha visitado los<br />
templos de Angkor, las catedrales de Roma o de París, las orillas del Ganges buscando una<br />
huella, tan solo una, de las piedras sagradas veneradas en la infancia. Cuando lloro, siento<br />
que con mis lágrimas se van perdiendo las últimas piedras sagradas de Teotihuacán, los<br />
huesos de mis padres, dioses y señores de la tierra de mis sueños”.<br />
(Xochiquetzal ríe)<br />
“De mi vientre de plumas y de flores va surgiendo una tempestad de risas, como mariposas<br />
de pólvora, iluminando el cielo que Tláloc me ha dado como hamaca. Las mariposas juegan<br />
37
con el viento de la sierra, juegan a la pelota sagrada y yo contemplo el juego, mientras mis<br />
ojos estallan relámpagos cazando el sol de Huitzilopochitl entre las nubes”.<br />
(Xochiquetzal sueña)<br />
“Un arco iris se despliega por mis cabellos, un arco iris de hipocampos y luciérnagas. Es el<br />
arco iris de la guerra florida. El arco iris de mis padres y el de los padres de mis padres. El<br />
arco iris de los corazones sangrantes, corazones de maíz cocido en el horno de mis senos.<br />
Un arco iris se despliega por mis cabellos, un arco iris de cuchillos de obsidiana y rosas de<br />
carnaval. El arco iris de siglos y siglos de olvidos y destierros, el arco iris de la guerra<br />
marchita, de una guerra ajada y silenciosa, como es la guerra de mi señor, Enriquito Buelvas,<br />
en estas tierras ahitas de fábulas grotescas”.<br />
La magia tierna de Netzahuatcóyotl:<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra y dominador de los silencios, declaro que he<br />
visto pasar a los duendes pechichones, enfundados en sus capuchones negros por las calles<br />
de La Candelaria. Marchaban silenciosos, mirando al suelo cojeando visiblemente en una de<br />
sus piernas, quizás la izquierda. Nadie parecía percatarse de su presencia. Ni siquiera los<br />
guardias del Museo Militar. Aún los perros sarnosos del barrio se fingían indiferentes ante la<br />
presencia inesperada de los duendes.<br />
Sólo yo, Netzahuatcóyotl, me atreví a interrumpir la silenciosa marcha para gritarles una,<br />
dos, tres veces: “Duendes malditos, dadnos la paz”. Los pechichones, imperturbables, no me<br />
respondieron y siguieron su camino hasta llegar al templo de los Agustinos. En el atrio,<br />
rompieron la formación y sin dejar de cojear, cada uno sacó del pecho un grueso libro, que<br />
comenzaron a leer (supongo), mientras se paseaban de un costado al otro de la plataforma.<br />
38
Sólo yo, Netzahuatcóyotl, los miraba desde la acera del frente. En esos momentos comenzó<br />
a caer la lluvia fina y cruel de esta ciudad y entonces volví a gritarles: “Tláloc, señor<br />
poderoso, ahoga los duendes malditos, dadnos la paz”. Uno de los pechichones levantó los<br />
ojos del libro, me miró y se limitó a hacer un chasquido con los dedos de su mano izquierda.<br />
Entonces, yo, Netzahuatcóyotl, decidí subir al atrio para gritarles allí, frente a frente, mi<br />
imprecación a Tláloc. Los duendes, como si adivinaran mis intenciones, optaron por entrar al<br />
templo, reasumiendo el orden de formación que traían al marchar por las calles. Rompiendo<br />
el silencio comenzaron a cantar dando loas a su amado señor Huitzilopochitl y esta suprema<br />
iniquidad no la resistí más. Entré al templo y tomé por el capuchón a uno de los duendes que<br />
iba cantando las sacrílegas loas al demonio, y le grité: “Duende maldito, duende del<br />
demonio, vete a tu infierno”.<br />
Y, entonces, lo declaro yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de los silencios y dominador de las<br />
sombras, los duendes enfurecidos se precipitaron sobre mí golpeándome con sus libros y<br />
escupiéndome el rostro hasta cubrirlo de una babaza rojiza que olía a heces de murciélago.<br />
No contentos con este castigo, los pechichones me obligaron a besarles sus pies, mientras<br />
me pinchaban las orejas con unas púas de penca hasta hacerlas sangrar. Luego los<br />
duendes malditos empezaron a cantar uno de los himnos que han compuesto en honor a su<br />
señor, el terrible Huitzilopóchitl, haciéndome sentir aún más desgraciado y humillado.<br />
Tras unos minutos de este miserable ritual reanudaron la marcha hacia el altar, sin<br />
preocuparse más de mi presencia, en tanto yo sentía que la babaza me escaldaba la piel del<br />
rostro, como si tuviera un tizón puesto entre los ojos, que iba devorando mis carnes de<br />
profeta vagabundo. Como pude me arrastré hasta el atrio del templo y allí el viento de los<br />
cerros de oriente empezó a atenuar mi sufrimiento calmando lenta, diría dulcemente, el fuego<br />
que la babaza había iniciado.<br />
39
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de los silencios y dominador de las palabras, declaro entonces,<br />
que hay una magia tierna en los vientos que bajan de la cordillera, una magia tierna como los<br />
vientos que recorrían los templos de la amada Teotihuacán.<br />
Tláloc y la sombra de los boleros<br />
“Tláloc, el Reidor, visita con cierta frecuencia la Zona Rosa de la 15. Sabe que la zona es<br />
territorio de los pechichones y de los hombres–cucaracha, donde las sombras de los señores<br />
de la muerte han hecho nido. Sabe también que quién entra en el dominio de las sombras,<br />
muere sin remedio, con su cuerpo roído por los colmillos de la desazón.<br />
Pero Tláloc no conoce de miedos ni de asombros. Los propios duendes lo saludan como uno<br />
de los suyos, cada vez que lo encuentran a la entrada de cualquiera de las discotecas de la<br />
zona.<br />
Esta noche de luna menguante, Tláloc quiere bailar boleros, muchos boleros, con Nicolasa<br />
Ibáñez; los boleros de la tierna juventud en el perdido Uxmal de Yucatán, o los de la primera<br />
madurez en el viejo centro de La Habana. Y también aquellos de las calles perdidas de<br />
Veracruz y Portobelo. Tláloc, el Reidor, ha invitado para esa noche a Pedrito Vargas y a<br />
Javier Solís, viejos amigos de guerras floridas en los bebederos de pulque que rodeaban el<br />
mercado de Tenochtitlán.<br />
Nicolasa había conocido a Pedrito Vargas, cuando el tenor pasaba unas vacaciones en<br />
Cartagena en la casa de un común amigo, el doctor Lemaitre. Recuerda con especial cariño<br />
como Pedrito le obsequiaba rosas rojas, le enviaba esquelas perfumadas y le cantaba<br />
decenas de canciones para probarle la verdad del amor que ella le despertaba. Pero<br />
Nicolasa en esa época aún suspiraba, soñaba y esperaba al Libertador y ni siquiera Pedrito<br />
Vargas fue capaz de disuadirla de esas nostalgias.<br />
40
Por todas estas razones el encuentro entre Tláloc, sus compadres y la bella Nicolasa, resultó<br />
memorable. Hasta los pechichones usualmente indiferentes a estos sucesos, vieron<br />
sorprendidos como Vargas y Solís, entonaban a dúo decenas y decenas de boleros<br />
acompañados de un grupo de mariachis, recorriendo el Parque de la 93 y las calles vecinas<br />
a la 15, mientras Tláloc y Nicolasa bailaban sin cesar “Cheek to Cheek” todas y cada una de<br />
las melodías.<br />
El pulque abundaba como en los tiempos sagrados de Tenochtitlán y tanto Vargas como<br />
Solís no se cansaban de beberlo, agradeciendo a los dioses por ese regalo celestial.<br />
Un grupo de punkeros del norte, atraído por la algarabía de los mariachis, se sumó a la<br />
fiesta, danzando con torpeza premeditada los boleros que entonaban los viejos señores. Una<br />
docena de Drag Queens, después de discutirlo a gritos decidieron concederse un ratito de<br />
diversión, “pero sólo un ratito”, uniéndose al alegre cortejo que encabezaba Tláloc. Hasta<br />
una pareja de pechichones, tal vez por sugerencia de Josecito, se incorporó a la fiesta en la<br />
esperanza de descubrir la trama que había oculta en este insólito ritual.<br />
Nicolasa lloraba extasiada, mientras bailaba adosada al pecho de Tláloc, que no se cansaba<br />
de recitarle los poemas de amor y de flores, que aprendiera en las callejas tiernas de<br />
Teotihuacán.<br />
Con las primeras luces del alba, don Pedro y don Javier decidieron suspender el<br />
espectáculo. El pulque había hecho su efecto en cantantes, músicos y danzarines, a tal<br />
punto que los pechichones, asustados, decidieron abandonar el grupo, temerosos de ser<br />
contagiados por la peste de risotadas, gritos y abrazos desfallecientes, que hacía presa de la<br />
alegre compañía.<br />
Tláloc, sin dejar de abrazar a Nicolasa, se acercó a sus compadres para recitarles uno de los<br />
poemas sacros de Teotihuacán. Un poema que desde hacía años Vargas y Solís habían<br />
prometido convertir en bolero de sus repertorios. Pero Pedrito no estaba ya para más<br />
canciones. Sólo quería pulque para reír, para gozar. “Compadrito, la noche ha sido buena.<br />
41
Otro día hablaremos de las veladas a orillas del Texcoco. Brindemos más bien por mi otro<br />
compadre querido, Huitzilopóchitl, que nos ha dado la luz y el fuego en esta noche de<br />
encuentros felices”<br />
Y Tláloc brindó por el compadre Huitzilopóchitl, recordando que él también era un evadido<br />
de las soledades y un prófugo afortunado de los silencios que anidaban en los muros<br />
derruidos de la amada ciudad sagrada. Brindó una y otra vez sin dejar de recitarle a Nicolasa<br />
el poema–bolero que lo asediaba. Brindó hasta que el sol tibio de la mañana le recordó que<br />
su Anáhuac era sólo humo de exhostos en las calles de Santafé. Humo de exhostos y esputo<br />
de nieblas, que se iban perdiendo suavemente en el horno de su garganta.<br />
La jornada luminosa de Ramón Nonato<br />
“Ramón Nonato agoniza todas las mañanas, a eso de las 9.30. Las agonías del ciego<br />
comienzan puntualmente cuando coloca en su radiola RCA el disco que contiene la sinfonía<br />
número uno de Schubert. Con las primeras notas le comienza un temblor que le domina las<br />
piernas, el bajo vientre y le sube hasta el pecho, mientras de su garganta van brotando,<br />
desgonzados, unos chillidos singulares que aumentan progresivamente hasta opacar la<br />
música que emite el equipo de sonido. Pero tan de improviso como aparecen, así<br />
desaparecen los chillidos y los temblores. Y es entonces cuando Nonato se postra de rodillas<br />
para agradecerle a su dios, el de las montañas del oriente, otro día de vida, otro día de<br />
gracia para ejercer su ministerio de la paz:<br />
“Sufro, Señor mío, los olvidos de este mundo. Sufro, Señor, la angustia de tu poder, el temor<br />
de tu castigo. Protégeme señor sombra-luz, protégeme con tus arcanos. Déjame leer en tus<br />
misterios. Señor mío, Yahvé-Luzbel, acógeme entre los tuyos. Acógeme, Señor, no sea cosa<br />
que me arrepienta de mi prudencia y te destroce tu maldito reino. Yo quiero seguirte con<br />
42
humildad, Señor, pero no quiero que me olvides, que me apartes de tu camino. Dame tu paz,<br />
tu santa y amada paz, para asolar a tus enemigos que son mis propios enemigos, para pudrir<br />
sus huesos en las simas del universo”.<br />
Luego, Nonato complacido de su impetración, se dirige hacia la sala de recibo para acariciar<br />
la colección de huesecillos de murciélago que tiene desparramada allí entre dos mohosos<br />
sofás coloniales y una lámpara de piso adornada con una capa de telarañas. Con un gozo<br />
que se transparenta en la amplia sonrisa que alegra su rostro de luna taciturna, Nonato va<br />
tomando uno a uno los huesecillos susurrándoles frases como: “Oh, mi niño querido, cómo<br />
has pasado la noche”, “mi tierna criaturita, cuánto tiempo te he dejado abandonada”.<br />
Y así Nonato pasa las mañanas en este ritual que concluye cuando al acariciar el último de<br />
los huesecillos, entona con temblequeante voz una cancioncilla al estilo de:<br />
“Mis pobres palomitas<br />
qué comerán.<br />
mis pobres palomitas<br />
dónde morirán.<br />
Tomo una, tomo dos.<br />
Mis pobres palomitas,<br />
las enviadas del Señor,<br />
qué comerán,<br />
dónde morirán”<br />
Sólo entonces, con alegría de pascua, el sacerdote se dirige al despacho ubicado en el<br />
segundo piso y, antes de sentarse en la silla de mimbre que preside la oficina, recoge de un<br />
perchero la piel de Quetzatcoatl desollado tras la toma de Tule por los Chichimecas que<br />
había adquirido de un colega español, compañero de andanzas de don Pedro de Alvarado,<br />
con quien había hecho buenas migas en la guerra de la independencia.<br />
43
Nonato, con extremo cuidado, coloca la piel de Quetzatcoatl sobre sus espaldas mientras<br />
grita tres veces con gran ardor: “¡Maestro mío, esclavo mío! Dame tu sabiduría del cielo y de<br />
la tierra, dame la magia de tu poder”. Satisfecho de la energía con la que ha hecho la<br />
invocación, se sienta en la silla de mimbre y empieza a redactar un oficio dirigido a los<br />
duendes pechichones solicitándoles, “muy respetuosamente” el envío de un nuevo<br />
cargamento de huesecillos de murciélago para “renovar la fe y la esperanza de tantos<br />
espíritus desgraciados, de tantos pobres infelices entregados a la desolación”.<br />
Los odios de Sandra Mora, princesa de nopales florecidos<br />
“Sandra Mora odia los tontos de Reebok naranja, como Netzahuatcóyotl. Los odia por la<br />
obviedad, por la estolidez con la que demuestran su perennidad de poetas fugitivos. Los odia<br />
por la torpeza con la que manifiestan su andar de sembradores de nostalgias. Sandra Mora<br />
odia a estos tontos por no compartir con ella los misterios (tiernos) de su iluminada<br />
imbecilidad. Sandra quisiera ser otra tonta más, otra imbécil perpetua para ignorar los<br />
amores del Caballero Águila y su ejército de sombras chinescas, para escapar a los asedios<br />
de las noches turbias en La Candelaria y volar por los cerros orientales convertida en flauta o<br />
en trombón de los reyes del mambo, gozando la plenitud de la pachanga, acompañada tan<br />
sólo de las mariposas boogaloo paridas en el Bronx de sus caderas. Sandra Mora odia las<br />
malditas callejuelas del barrio, santuario de olvidos y de mugre de siglos. Odia el verde de<br />
los balcones y las piedras de los muros roídas por el viento y los timbales del silencio. Odia<br />
la implacable monotonía de los días y de las noches en esta ciudad, huérfana de la fiebre de<br />
cencerros, congas y tambores, que consumen las simas de su vientre.<br />
Netzahuatcóyotl conoce los odios de Sandra Mora y se alegra de ese conocimiento. Se<br />
alegra que los odios de Sandra Mora corran como agua de cenote entre los dedos de sus<br />
44
palabras para sembrar de maíz, de jitomates y de ananás el Anáhuac su garganta (carne de<br />
jilguero). Netzahuatcóyotl es un absoluto idiota: ama los odios de Sandra. Odia, como ella, a<br />
los tontos de Reebok naranja; odia, como ella, a los poetas imbéciles que ahogan sus voces<br />
de colibríes asmáticos en las tinieblas del verbo. Odia como ella las callejuelas del barrio,<br />
refugio de brujas leprosas. Netzahuatcóyotl se alegra de odiar, como odia Sandra Mora, al<br />
Caballero Águila y su ejército de sombras. Sabe bien que el Águila es el enviado de los<br />
señores de los reinos abisales y que su voz, es semilla de gehenas para quien la escuche.<br />
Pero, también el tonto de Netzahuatcóyotl, sabe que su Sandra Mora, princesa de nopales<br />
florecidos, es ya carne de la carne y voz de la voz del Caballero Águila. Sandra trae la peste<br />
en sus caderas. Una peste que devora todos los colores del espectro hasta volverlos papilla<br />
de aguacate, guacamole de olvidos. Pese a ello, Netzahuatcóyotl desea ser poseído por la<br />
peste, desea hacerse piel de conga y de tambor entre las caderas de Sandra Mora, para<br />
estallar todas las músicas que ha guardado entre sus huesos en estos siglos de ausencia de<br />
su amada Texcoco.<br />
¡Qué importa que las músicas, sus músicas, se conviertan en sombras de las sombras! ¡Qué<br />
importa! La plenitud se habría realizado, gozando el guaguancó–agua de melaza, que<br />
danzan las caderas de su Sandra Mora. (Así, la peste y Netzahuatcóyotl se habrían<br />
reencontrado después de haberse besado por casualidad al contemplar las ruinas<br />
humeantes del viejo Tenochtitlán). El tonto poeta ríe, ríe imaginando las dulces caderas de<br />
Sandra Mora y el agua de melaza que destila de su vientre. Ríe, mientras la peste lo abraza<br />
con ternura.<br />
Muerte de los malditos<br />
Anastasia, la Dulce, es la única dueña y señora del Caballero Águila. Y para que no queden<br />
dudas ha ordenado a los duendes que, desde Suba hasta Bosa y desde Usme hasta<br />
45
Fontibón, extirpen –esa fue la palabra empleada– todas las sombras que no aparezcan<br />
debidamente registradas en el gran Libro Negro que preside la sala de recibo de su casa de<br />
la 45. No debe haber piedad, ni tolerancia con los infractores: dos balas en el pecho o tres<br />
cuchilladas en el corazón; el fuego, la pólvora y el hierro deben ser empleados<br />
indistintamente para castigar a los malhechores.<br />
Sólo las sombras inscritas en el Libro tienen derecho a gozar las luces de la ciudad. Josecito<br />
se ha apresurado a hacer cumplir el mandato de la buena señora y le ha dicho a los<br />
pechichones: “Ay de quién me deje una sombra, una tan sólo que disguste a nuestra bella<br />
señora. Yo mismo lo haré carne de tinieblas con mis manos, mis dientes y mi odio ¡Ay de ese<br />
desgraciado!” Los duendes no se han hecho repetir la advertencia y han empezado con<br />
entusiasmo su tarea de extirpación. Sombras y más sombras clandestinas han caído en los<br />
operativos de registro y control que los pechichones, implacables, han dispuesto en barrio<br />
tras barrio de la ciudad. Quien no apareciera en el libro era abaleado, descuartizado o<br />
acuchillado en el acto. Y su cadáver desaparecía sin dejar rastro, roído y tragado hasta el<br />
último hueso por los hombres–cucaracha, siempre ávidos de devorar carnes condenadas a<br />
la vil expulsión del reino del señor Huitzilopóchitl.<br />
Algunas sombras, muy pocas, intentaron resistirse a la acción purificadora de los duendes<br />
hablando del derecho al sueño y a la risa, pero los pechichones tenían órdenes estrictas de<br />
cumplir la extirpación sin parar mientes en los lloriqueos, gemidos, gritos e impetraciones de<br />
los rebeldes. Anastasia, la Dulce, quería lo mejor para la ciudad; y por eso deseaba una<br />
ciudad libre de sombras impúdicas, mal pensantes, llenas de palabras olorosas a pus, a<br />
corrupción. Y los duendes, obedientes servidores, intentaban complacer sus deseos con la<br />
máxima eficiencia posible.<br />
Pero los malditos clandestinos tenían sus trucos para engañar y disfrazar las aviesas<br />
intenciones que los dominaban. Con esas tácticas malévolas se habían introducido en la<br />
ciudad, quitándole poco a poco a las sombras bendecidas la luz que había sido y continuaba<br />
46
siendo el máximo gozo de sus vidas. Porque sin la luz ¿qué podría ser una sombra? ¿A qué<br />
podía aspirar una de las benditas sombras si le robaban la alegría de sus días y de sus<br />
noches, el misterio que explicaba su felicidad? La dulce Anastasia tenía toda la razón al<br />
proceder como lo había hecho. Los clandestinos, esas piltrafas, estaban matando poco a<br />
poco, con sutileza y cinismo, a los benditos del Señor. La luz, la razón de ser de la ciudad, el<br />
orgullo que atesoraba por siglos y siglos como don de los dioses, poco a poco se estaba<br />
difuminando. Cada día que pasaba las tinieblas iban aumentando el poder de su terror sobre<br />
los benditos, que no acertaban más que a quejarse lastimeramente de su sino cruel, no<br />
atreviéndose a llamar a la puerta de su señora y protectora Anastasia para solicitarle con<br />
humildad su socorro, temiendo perturbar la dulce paz en la que ella vivía.<br />
Mas la señora estaba enterada de la triste situación. Tan enterada, que una buena noche<br />
había ordenado a Josecito, el Baby, hacer una extirpación preliminar en los alrededores de la<br />
ciudad: una operación purificadora limitada a uno o dos vecindarios para estudiar las<br />
reacciones de esas criaturas malditas, los clandestinos, ante un castigo total, absoluto, como<br />
el que ella había dispuesto. En esa ocasión los malditos, sorprendidos por la aparición de los<br />
pechichones, se dejaron extirpar sin oponer ningún tipo de resistencia. Y esta noticia alentó<br />
a la señora para ordenar la campaña que finalmente le devolvería la luz y la alegría a los<br />
ciudadanos de bien de Santafé”.<br />
El deseo necio de Tláloc<br />
“¿Por qué me llamarán Reidor? ¿Por qué, bella Xochiquetzal? ¿Acaso, porque he muerto<br />
varias veces buscando tus huellas en el tiempo sin poderlas descifrar? Soy la vida nueva, el<br />
almíbar de la serenidad para los guerreros vencidos en las fauces de Huitzilopóchitl, para los<br />
guerreros de guerras purulentas, olorosas a pólvora y a ron, anónimos descifradores del<br />
47
aleph de la desgracia. Soy la vida nueva en estas torpes guerras de carnes devoradas por<br />
las moscas ante unas trémulas cámaras de televisión. ¿Sabes, bella Xochiquetzal, que<br />
nuestras guerras, las de los señores del Anáhuac, las guerras floridas que tú y yo<br />
aprendimos a amar, se volvieron humo, se hicieron zumo de olvido en estos siglos de<br />
peregrinaje? Y, sin embargo, sigo siendo paz y miel para los vencidos en las guerras<br />
podridas de este ahora que nos asfixia, que nos envuelve con sus anillos de boa hambrienta<br />
e implacable. Pero, yo sólo quiero mirar el verde de los maizales tiernos, y el azul intenso del<br />
cielo del Popocatépetl y el arco iris prensado en las cabelleras del bosque de nuestros<br />
sueños de infancia. Sí, bella Xochiquetzal, el Reidor tiene sed de colores simples,<br />
elementales, como el fuego del sol o la ira del océano. Tu Reidor está hastiado de recoger<br />
cadáveres de palabras y de amores en esta tierra plagada de silencios celestiales. Tu Reidor<br />
quiere reír de veras en el seno de tu ternura para alimentar las noches de su destierro con el<br />
olor a cacao maduro de tu aliento, que es hermano afortunado de la eterna carne del<br />
maguey. ¿Por qué te ríes, Xochiquetzal? ¿Mis palabras te parecen necias?<br />
Sé muy bien, bella señora que soy un necio de solemnidad, un necio que tiembla día y noche<br />
esperando el fin torvo de este peregrinar, de este caminar absurdo entre nubes y montañas<br />
que me desconocen, que me gritan: “Vete de aquí, maldito extranjero. No ensucies nuestros<br />
vientos”. Soy un necio desesperanzado, Xochiquetzal, un necio que ríe y ríe para disimular el<br />
miedo que lo domina, que le convierte las palabras en esputo de golondrina o de colibrí, que<br />
hace de su corazón, de su vientre, de su aliento, una masa amorfa de tempestades y de<br />
relámpagos que golpean ¡Tac! ¡Tac! ¡Tac!, los huesos de la lejana infancia. Un necio<br />
absoluto soy, Xochiquetzal, un necio que todavía cree en la plenitud de las oraciones y en la<br />
magia de los sueños y que por eso mismo quisiera creer en la realidad de tu presencia; en<br />
que me estás escuchando reír y reír como lo hacías en los templos de Teotihuacán o de<br />
Tule, en los tiempos en que yo era agua de jazmines y tú eras ave del paraíso”.<br />
48
Los señores de la luz y el viento<br />
“Chiminiguagua compone joropos y toca el arpa con gran destreza. Este arte se lo enseñó el<br />
abuelo que fue guerrillero en las mesnadas de Salcedo, llano adentro, hace ya muchos años.<br />
Quetzatcoatl lo reconoció en un restaurante de la 22 sur, mientras Chiminiguagua cantaba<br />
joropos para un público achispado de cerveza barata y de nostalgias. Quetzatcoatl y<br />
Chiminiguagua fueron compañeros de viaje de Humboldt por las montañas del Quindío y<br />
habían compartido también años atrás, templos, oraciones y alegrías en el Uxmal de<br />
Yucatán y en el Quirigua del Quiché.<br />
Quetzatcoatl lo saludó, aprovechando un intermedio en la actuación musical, diciéndole casi<br />
al oído: “¿No recuerdas la música de atabales, de ocarinas y de chirimías, hermano mío, la<br />
música que escuchábamos en Sacsahuaymán y en Ingapirca?” Chiminiguagua, sorprendido,<br />
rió primero con timidez y luego, como quien atina el acertijo propuesto, soltó una carcajada<br />
estentórea y abrazó con ternura a Quetzatcoatl. “¿Eres tú, verdaderamente eres tú, mi<br />
hermano, mi compañero del Quiché y de la sierra Tayrona? Cuantos fuegos se han quemado<br />
en nuestras vidas, cuantas lunas se han perdido en nuestros labios” .<br />
(Aquella noche Chiminiguagua y Quetzatcoatl decidieron convertir sus huellas y sus voces en<br />
un templo de piedras sagradas, en cuya ara irían sacrificando una a una las oscuridades de<br />
la ciudad)<br />
Chiminiguagua propuso desollar las tinieblas y cubrir con sus pieles los cerros de la cordillera<br />
vecina y Quetzatcoatl aprobó la idea con entusiasmo. “No sólo, hermano mío, debemos<br />
desollar las tinieblas, sino las avenidas, las callejuelas y los vientos de la ciudad. Podemos<br />
comenzar aquí en el sur y con cada piel desollada empezaríamos a construir un cielo<br />
propicio para el nuevo fuego purificador que nuestros padres nos heredaron. El fuego de la<br />
vida nueva, que hemos conservado en lo más íntimo de nuestros huesos”. Chiminiguagua,<br />
49
ebiendo un largo trago de aguardiente, no se hizo repetir la insinuación “Mira, hermano,<br />
como desuello esta maldita calle. Mira como le extraigo la piel con mi cuchillo de obsidiana y<br />
dejo sus carnes expuestas a la voracidad de los zopilotes. Ni una gota de su maldita sangre<br />
ha rodado entre mis dedos. ¿Ves la piel granulosa de asfalto, ves las llagas que lo cubren?<br />
Observa cómo mis esputos hacen nacer entre la llagas uno, dos, tres, cuatro y más, muchos<br />
más murciélagos hediondos, hermanos de sombras del vil Huitzilopóchitl”.<br />
Quetzatcoatl, alegre como hacía años no lo estaba, aplaudía complacido las palabras de su<br />
compañero y después de un largo beso a la botella de aguardiente agregaba. “Mira ahora, mi<br />
querido Chiminiguagua, cómo arrastro la piel de esta maldita avenida, cómo la aparto de las<br />
carnes de aceite y de neón que la cubren y cómo la cuelgo entre las ramas de este urapán<br />
para escarmiento de las tinieblas que han asolado nuestro verbo. Que vengan las aves de<br />
rapiña y las bestias de los Andes a saciar su hambre y su ira con estos cadáveres torvos.<br />
Que los murciélagos de Huitzilopóchitl participen del banquete que les hemos servido,<br />
nosotros los hijos de la luz y el viento”.<br />
(Y así Chiminiguagua y Quetzatcoatl desollaron tinieblas toda esa noche, hasta que el sol de<br />
la cordillera los sorprendió, refugiados, en la intimidad de una taberna de la 27 sur. Sin<br />
embargo, para eterna tristeza suya, las tinieblas desolladas, con las primeras luces del alba,<br />
habían resucitado y ahora tenían forma de humo, de llantos, de golpes y de saltimbanquis de<br />
feria. Decenas de murciélagos volaban en las calles, en abierta burla a los señores de la luz<br />
y del viento).<br />
El deseo trivial de Nicolasa Ibáñez<br />
“Nicolasa Ibáñez teme ahora la magia reidora de Tláloc. No desea la compañía perturbadora<br />
del alegre chamán. Ella sabe bien a qué extremos puede llegar la lúdica perversa del mago.<br />
50
Porque mago es Tláloc y Nicolasa no tiene dudas de su verdadera naturaleza. Tláloc, el<br />
maldito mago de la luz, no es Quetzatcoatl. Quetzatcoatl rezuma en sus palabras tibiezas,<br />
complicidades de ternura reencontradas. Tláloc es trueno, es tempestad, es sortilegio<br />
abrasador. Nicolasa lo intuye, lo sabe. Así entendió las caricias lejanas del Libertador en el<br />
pueblo de la infancia: como tormenta que intentaba calmar la sed, de aguas de su vientre<br />
reseco. Más el Libertador calmó tan solo el pozo ardiente de la garganta y pasó a recorrer<br />
cordilleras y ciénagas siguiendo el caballo loco de la nostalgia. Tláloc es un mago, caballo<br />
loco, jugador de olvidos, prestidigitador de asombros, hermano de raza del Libertador.<br />
Nicolasa lo ha descubierto, a su pesar, y por eso no acepta las palabras seductoras del<br />
Reidor que buscan uncirla a sus trucos de chamán perverso. Ya le ha dicho a Quetzatcoatl:<br />
“No quiero brujos pegados a mi sombra. Libérame de su presencia. Sé luz y semillas para<br />
mis huesos de pascua. Hazme pluma de quetzal, flor de jazmín entre tus labios, pero no<br />
permitas que los viejos magos, caballos locos, vuelvan a arrastrarme en sus extraviadas<br />
correrías por las simas del olvido. Libérame, buen Quetzatcoatl, de las risas de Tláloc, de sus<br />
aguas de alelí emponzoñadas. Libérame con tus labios en mi vientre, abriéndome a la luz de<br />
las ternezas ciertas”. Y Quetzatcoatl sólo acierta a responderle a Nicolasa: “Bailemos este<br />
bolerito de Marini; bailémoslo, my Baby, como si fuera nuestra pascua florida”<br />
(¡Pobre Quetzatcoatl! La pascua florida del Serpiente Emplumada era para Nicolasa similar a<br />
un nido de águilas posado en el arco iris: ruido de palabras y aletear de sueños retorcidos.<br />
Nada de carne y de fuego como la rosa de la desolación, o la alondra de la perfidia.<br />
Quetzatcoatl era plano, monótono, en su insaciable apego a las piedras sagradas de la<br />
infancia. La Ibáñez intentaba comprender este empecinamiento de Quetzatcoatl y gritaba -se<br />
gritaba- mil veces aleluya para atraparlo, para hacerlo suyo. Pero eran inútiles sus clamores.<br />
Las piedras sagradas ardían indiferentes expeliendo vapores de cacao en flor, envolviendo<br />
las mil aleluyas como si se tratara de músicas perdidas de zamba y de tambor. Zamba,<br />
tambor, flautines, ocarinas era todo lo que Quetzatcoatl le regalaba a cambio de no<br />
51
descubrirle las piedras donde se había escondido el misterio de su peregrinaje, la savia triste<br />
de sus fugas y de sus rencores. Nicolasa quería palpar, oler, gustar el tambor, los flautines,<br />
la ocarina que el Serpiente-Emplumada le ofrecía y cuando intentaba hacerlo una agua tibia<br />
refrescaba el pozo de su vientre como en aquellas tardes de magias irredentas gozadas a la<br />
sombra del Libertador. Y entonces recordaba otros tambores, otros flautines y otras ocarinas<br />
que traían consigo el olor, el inconfundible olor del deseo: un olor a lianas de selva turbia y a<br />
escupitajos de guacamaya. Un olor de tempestades y de hiedras marchitas que danzaba<br />
zamba con los vapores de cacao en flor que envolvían las piedras sagradas del pobre<br />
Quetzatcoatl).<br />
Las llagas zumbonas de Sandra Mora<br />
Nanáhuatl olía a cactus marchito, a alfalfa podrida, cuando el Caballero Águila lo sorprendió<br />
en la intersección de la 80 con Avenida Boyacá lagrimeándole un trago de aguardiente a un<br />
par de peatones. Águila lo hizo subir a su automóvil, lo abrazó y lo besó sin importarle el traje<br />
raído y las carnes purulentas que exhibía el divino mendigo. Más aún, en un gesto que<br />
sorprendió a los escoltas, Águila, entre sollozos, empezó a decirle: “Padrecito mío, taita mío,<br />
compadécete de mi soledad. Dame una gota de tu paz”. Pero tras unos minutos de entrega<br />
y tan súbitamente como había empezado su efluvio emocional, le gritó a Nanáhuatl en forma<br />
descomedida: “Hueles a puta barata, viejo bastardo. No has olvidado tus andanzas en el<br />
mercado de Tenochtitlán”. Desde ese momento, Nanáhuatl se convirtió en la guacamaya<br />
apestosa, en el pajarraco nauseabundo que acompañaría al Caballero entrando y saliendo<br />
de los huesos de su sombra donde decidió anidar llagas y desesperanzas. Taita-Nanáhuatl<br />
estuvo con el Caballero en las excursiones que realizara por las montañas del Cauca y del<br />
Patía. Según Águila, esas excursiones sólo intentaban ayudar a que las leyes de la<br />
52
naturaleza surtieran pronto efecto acelerando la desaparición de las especies nocivas para el<br />
equilibrio cósmico. Huitzilopóchitl, padre de padres, así lo había ordenado y el Caballero, su<br />
humilde hijo, cumplía obediente los deseos del todo poderoso señor. Y así fue como, poco a<br />
poco, el país se cubrió de nubes de pólvora, olorosas a alfalfa rancia y a cactus marchito.<br />
Bastaron unos meses para que valles, cordilleras y sabanas olieran a alfalfa rancia y a<br />
cactus marchito y para que aún Anastasia, la Dulce, se viera precisada a reconocer la gran<br />
eficacia del Caballero en la sagrada misión. “Ese olor es tierno y tibio como la paz. Bendita<br />
sea su santa protección”. Solo Sandra Mora se atrevía a protestarle a su amo y protector por<br />
lo que ella llamaba el olor a caballo podrido, que emanaba hasta de los rincones más<br />
anónimos de la ciudad. “Ese olor a caballo podrido no me permite escuchar el tumbao de<br />
monguito ni los cencerros de manual. Darling ¿por qué no te llevas esa carroña a tus<br />
haciendas del Sinú. Déjame gozar mi sabor y no me metas tus negocios de cochero<br />
tramposo en mis sueños”. El Águila se limitaba a encogerse de hombros y replicarle:<br />
“Queridita, gracias a esos olores de caballo podrido, tú podrás bailar tus guarachas con esos<br />
negros de mierda hasta que revienten los cueros de todos los tambores del Caribe.<br />
Recuérdalo, queridita mía, que el olor a caballo podrido significa nuestra libertad y nuestra<br />
alegría. Amén”.<br />
Sandra Mora, entonces, empezaba a reír, a reír con tal fuerza que aún los negros bembones<br />
del palladium acostumbrados a todos los ruidos perversos del Bronx se sorprendían de la<br />
intensidad de las carcajadas de la gitana. Para mayor asombro de los bembones, Sandra<br />
Mora, la princesa de los nopales florecidos, la divina paloma alas de aceituna, mudaba,<br />
entonces su piel morena y el rostro, las manos, los pechos y el vientre se iban cubriendo de<br />
llagas azulencas que olían, ¡oh casualidad¡, a alfalfa rancia y a cactus marchito. Sandra, sin<br />
parecer percatarse del cambio sufrido, gritaba enfadada, con enfado de víbora hambrienta:<br />
“¿Qué pasa malditos negros con el son? Quiero que revienten timbales y guiros hasta que<br />
todo el Bronx sepa que Sandra Mora es sólo mierda de caballo podrido ¡Aleluya! Ahora<br />
53
también yo sé que sólo soy carroña de caballo apestado. ¡Y que revienten todas las<br />
charangas del barrio para cantar el son de mis llagas malditas, de mis llagas zumbonas!”<br />
Del doctor Concha la querida<br />
Cuando el doctor Concha tenía la nostalgia parda, esa nube que se le subía por los huesos<br />
del rostro y le inundaba el iris de los ojos con aguas de azucena ajada hasta hacerle ver la<br />
ciudad como un dromedario sarnoso y cojitranco, solía acudir con presteza a una habitación<br />
de su apartamento que él llamaba con fruición “El Santuario”. La habitación estaba<br />
desprovista de mobiliario alguno, exceptuando el cuadro de una de las queridas de<br />
Modigliani que dominaba el lado que daba sobre los cerros de oriente.<br />
El doctor se postraba frente al cuadro y comenzaba a musitar (¿a orar?) unas frases de<br />
salutación, que invariablemente terminaban con un abundante tributo de lágrimas y un grito<br />
desgarrado “¿Me has olvidado, maga mía? ¿Me has abandonado hechicera de mi edén?”<br />
Luego venía un silencio, un silencio aceitoso, que se podía frotar poquito a poco en la tibia<br />
luz que se filtraba desde la cordillera vecina, hasta que la querida de Modigliani,<br />
compadecida del sufrimiento del doctor salía del cuadro y con sus manos de luna llena<br />
comenzaba a acariciar con ternura la cara del hombre, transida, desgarrada, por la nube de<br />
nostalgias que ahora recorría todos los colores del Génesis.<br />
Y entonces Concha, venciendo los sollozos que lo apretaban, confesaba suplicante<br />
“Madona, Madona mía, bésame, hazme tuyo. Aléjame del fuego que consume mis angustias.<br />
Llévame a tu reino de las delicias”. La Madona no se resistía a los pedidos del amado y<br />
tierna, morosamente, con la sabiduría que dan los siglos de espera, le ofrecía sus labios de<br />
abeja melindrosa para que libara en ellos la paz, la alegría que su amante deseaba con tanta<br />
urgencia.<br />
54
Unas horas después, tras haber disfrutado de las delicias de la Madona, el doctor la<br />
colocaba nuevamente en el cuadro, no sin antes haber revisado con el mayor de los<br />
cuidados que ni una hebra de cabello, tan solo una, hubiera caído del cuerpo de la señora,<br />
porque de ser así, Anastasia, la Dulce, -maldición de maldiciones- lo hubiera empalado o<br />
desollado vivo al descubrir que se había atrevido a profanar la tierna intimidad de una de sus<br />
criaturas”.<br />
El deseo ardiente de Anastasia<br />
“Josecito Baby, tráeme a Quetzatcoatl para escupirlo, tráemelo ahora mismo. Dile a los<br />
duendes que tu señora, Anastasia, precisa tener esta noche al bastardo para escupirlo en<br />
todo su piojoso cuerpo hasta formar de su corazón y de sus huesos de plumas una babaza<br />
de garbanzo regurgitado que lo haga llorar y gemir, solicitando en vano una gota de mi miel<br />
para calmar sus angustias.<br />
Tráemelo y haz con él un manojo de hierbas de páramo que yo me encargaré de<br />
desmenuzarlas hasta no dejar de ellas el más leve rastro, el más leve olor. ¿Me has<br />
escuchado, Baby? ¿Has comprendido los deseos que me consumen? ¡Qué vas tú a<br />
entender de deseos, muñeco de algodón barato! Tú no eres flor de quetzal, ni carne de maíz<br />
como mi odiado Quetzatcoatl. Has de saber que Quetzatcoatl es el mayor mago que haya<br />
podido existir en este triste rincón de los Andes.<br />
Un mago que hace brotar de sus labios jaguares cola de fuego y demonios color de alhelí<br />
¿No has visto acaso los demonios invadir los cerros de Suba y los parques de Chapinero y<br />
las callejuelas de La Candelaria, gimiendo, gritando, alborotando, con su maldito olor la paz<br />
que nos había heredado el difunto don Gonzalo? ¿Por qué crees que deseo destrozar a<br />
Quetzatcoatl con mi furia de valquiria embarazada de tempestades y de luciérnagas?<br />
55
¡Contéstame, hueso de buitre, víscera de chimenea! ¿No tienes palabras? ¿Se te han<br />
agotado, acaso, humillando a los duendes que lamen el polvo de tus risas? Óyeme bien,<br />
Baby, y no quiero que olvides ni una sola de mis advertencias: tráeme a Quetzatcoatl con<br />
sus jaguares y sus demonios, tráemelo a mi lecho para que yo, la triste y cruel Anastasia,<br />
pueda explorar el fuego de su vientre y hacer con él, melaza tierna y calientita para mis iras”.<br />
Plegaria obscena de Netzahuatcóyotl<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe del olvido y señor de las congojas, descubrí el oculto retiro del<br />
príncipe Bochica, amo de estas tierras de tinieblas y pesares en las entrañas de los cerros de<br />
Suba. Al descubrirlo grité con mi voz sembrada de angustias “Bochica, buen señor y maestro<br />
nuestro, apiádate de mis dolencias y dame de una vez el fuego del jaguar sagrado” y<br />
Bochica, buen señor, sólo me respondió: “Quítate de mi vista, miserable gañán, quítate y no<br />
me robes la luz de mi garganta ¡Malditos sean los idiotas profanadores del fuego como tú!”<br />
Y, entonces, yo Netzahuatcóyotl, príncipe del olvido, miré el barro negro, machacado de mis<br />
Reebok y me dije: “Es cierto. El señor Bochica tiene toda la razón. Yo sólo soy un idiota que<br />
vengo profanando con mis huellas, los huesos de esta ciudad. Mira, Netzahuatcóyotl, los<br />
cerros de oriente; y mira el fluir de los colores turbios por las avenidas del sur y del<br />
occidente. Míralos como se unen en los llanos de Bosa formando un templo del cual brotan<br />
llamas como alas de mariposas heridas por los vientos de la cordillera y mírate tú, ladrón de<br />
olvidos, en tus huellas de beodo fugitivo. Mira el barro oloroso a escarabajo que cubre la piel<br />
de tus Reebok. Mírate, Netzahuatcóyotl y compadécete de tu fragilidad.<br />
Y luego, el señor Bochica, cansado de mis angustias y de mis miserias, ordenó a Dolores<br />
Panchí, a Juana Montes y a Toña la Negra que desgarraran mis carnes con sus lenguas de<br />
buitre y que hicieran de mi voz, una cuerda de vihuela para agregarla a su colección de<br />
56
talismanes malditos, donde guarda celosamente el canto de amor de la Bachué y los<br />
timbales en que descargará sus cóleras benditas mi querida Sandra Mora.<br />
Y, al verme despellejado, con el corazón y la mirada desnudas yo, Netzahuatcóyotl, tuve<br />
fuerzas para gritarle al señor Bochica: “Dile a las brujas que desgarren también mis Reebok,<br />
y que al desgarrarlos, se lleven con ellos la inocencia de mis delirios y la torpeza de mis<br />
peregrinaciones. Que no perdonen el barro oloroso a escarabajo que los cubre, ni mucho<br />
menos el color de mis pisadas humilladas por el viento de la cordillera y la acidez de la garúa<br />
citadina. Y entonces Dolores Panchí, Juana Montes y Toña la Negra cumplieron mis deseos<br />
y desgarraron alegremente mis Reebok y, al hacerlo, vi como se hacían humo en el cielo de<br />
la sabana las caderas prodigiosas de Sandra Mora, dueña y señora de los timbales de La<br />
Candelaria”<br />
Peste de santidades<br />
“El doctor Concha dio órdenes precisas a Quetzatcoatl. De ese día en adelante sólo se<br />
triturarían papeles de color amarillo y bajo ningún motivo se permitiría que al triturarse<br />
mancharan con su goteo hediondo el mármol de las oficinas. Papeles de colores diferentes<br />
al amarillo serían entregados al doctor Abadía, quien los guardaría en los museos de la<br />
ciudad, catalogándolos como patrimonio artístico.<br />
Quetzatcoatl, como era su costumbre, acató las órdenes sin chistar y se dedicó con<br />
admirable diligencia a triturar los miles y miles de folios de color amarillo que le enviaban a<br />
Concha desde los despachos públicos. Pero, muy al contrario de lo que se suponía, los<br />
papeles no rezumaban ningún jugo nauseabundo, sino que expelían un olor dulce, sedante,<br />
que confería a las salas de trituración una atmósfera de templo iluminado por todas las<br />
gracias celestiales. En determinado momento Quetzatcoatl pareció estar viviendo las<br />
57
emociones de un juego de pelota sagrada en honor a Tonatiuh, el padre sol, allá entre las<br />
piedras de las pirámides de Uxmal. El propio Albarracín, que acertó a pasar por allí, alcanzó<br />
a exclamar: “Estas son las bendiciones que nos envía el Caballero Águila ¡Aleluya!” Sin<br />
embargo, tras unas horas de intenso trabajo, el dulce olor desapareció y los folios<br />
empezaron a expulsar una babaza espesa, acre, que iba compactándose en grumos oscuros<br />
que Quetzatcoatl no tardó en identificar como mierda de cuetzpalin, de lagartija dorada.<br />
Los grumos empezaron a llenar las paredes de la oficina y súbitamente Quetzatcoatl,<br />
aterrado por la pestífera invasión, rompió a gritar “¡Señor Xipetopec, padre mío, sálvanos de<br />
los demonios de la muerte y del olvido!” Ni siquiera Albarracín, que alarmado por los gritos se<br />
apresuró a hacerse presente en el lugar, pudo contener el pánico que dominaba a<br />
Quetzatcoatl. La mierda de cuetzpalin cubría por completo el piso del recinto y los gritos de<br />
Quetzatcoatl eran replicados por su equipo de operarios en un coro desgarrado, febril, como<br />
si en los gritos estuviera encerrado el conjuro para detener la invasión de la peste. Albarracín<br />
no participaba del delirio del grupo; antes bien, con el ceño molesto por lo que consideraba<br />
un espectáculo indigno, comentaba: “Estos malditos nos van a perder con el Caballero<br />
Águila. Se niegan a reconocer las bendiciones y las alegrías que nos envía”.<br />
Quetzatcoatl, reparando en la presencia de Albarracín, cesó los gritos de súplica y con voz<br />
serena explicó: “Mi señor y padre Xipetopec ha escuchado nuestros ruegos. La peste de<br />
cuetzpalin será pan de maíz cocido para calmar nuestra hambre. El demonio del olvido<br />
navegará ahora las aguas del cenote hasta perderse en la oscuridad de nuestros sueños”.<br />
Y entonces la mierda de cuetzpalin comenzó a desintegrarse: pisos y muros recobraron los<br />
colores originales y de la peste sólo quedó un olor a maleza quemada en incendio de verano,<br />
que Albarracín no vaciló en identificar como un olor de santidades y de purezas, “tal y como<br />
nos lo ha regalado el Caballero Águila”.<br />
El trabajo de trituración continuó sin más sobresaltos, pero pese a la aparente protección de<br />
Xipetopec, un temor recóndito seguía asaltando los pensamientos de Quetzatcoatl: el temor<br />
58
que la peste, que la mierda de cuetzpalin, se hubiera mimetizado en su cuerpo fingiéndose<br />
olor de maleza abrazada, olor de santidades incorruptibles”.<br />
Ramón Nonato y sus gélidas noches de octubre<br />
Ramón Nonato se complacía en las noches gélidas de octubre en derramar miel sobre la<br />
tibia humanidad de sus brujas: primero, tomaba los pechos pródigos de Juana Montes y<br />
comenzaba con paciencia de artesano a recubrir los pezones ávidos, mientras cantaba con<br />
voz queda “Arroró mi abejita, arroró mi estrellita” y, luego, tras haberse deleitado en los<br />
senos, deslizaba sus manos por el vientre siempre húmedo y calientito de la bruja, que no<br />
paraba de suspirar embelesada con las caricias de su amo y protector.<br />
Entre tanto Dolores Panchí y Toña, la Negra, acompañaban los suspiros de su afortunada<br />
compañera con un girar de caderas lento y sedoso como el espasmo amoroso de un colibrí.<br />
La ceremonia se cumplía con absoluto desprecio de los quejidos del reloj de péndulo que el<br />
sacerdote tenía instalado a un costado de la alcoba. Dolores Panchí y Toña, la Negra,<br />
sabían esperar con tibia paciencia el turno para ser acariciadas y consoladas por las sabias<br />
manos de Ramón Nonato que derramaban con ternura la miel sobre sus carnes ansiosas de<br />
bendiciones y certezas.<br />
Y una vez terminaba el ritual de las certezas, Nonato poseído de una insólita alegría<br />
comenzaba a danzar con frenéticos movimientos de cintura, un ritmo que bien podría<br />
tomarse por un mapalé antillano o un candomblé porteño. Las brujas, plenas de efusión,<br />
acompañaban el baile del maestro con gritos, que más que gritos semejaban los chillidos de<br />
bestias de selvas diluviales devorándose al Unicornio del sabio Merlín. Tras unos minutos en<br />
los cuales Nonato parecía olvidarse de su mundo de certezas y sabidurías, el sacerdote<br />
rompía a llorar interrumpiendo el baile y los chillidos de las mujeres. Lloraba con devoción de<br />
59
converso, con amorosa sumisión al sino doloroso que lo humillaba y lo vencía, despojándolo<br />
de sus poderes y de sus certidumbres.<br />
Las brujas conmovidas rompían también a llorar, pero muy al contrario de lo que esperaban,<br />
esta supuesta solidaridad con su protector, causaba en Nonato la más absoluta indignación:<br />
“!Putas Bellacas! ¿Por qué lloran? ¿Acaso no les he dado felicidad en esta noche? ¿Qué<br />
más desean, rameras de Belcebú?” Y sin esperar ninguna explicación de las mujeres,<br />
tomaba un puñado de huesecillos de murciélago y empezaba a pegarlos atropelladamente<br />
en las carnes de las brujas untadas de miel. Los pegaba en los hombros, en los pechos, en<br />
los cabellos, hasta en las lenguas de las sorprendidas discípulas. Al terminar este insólito<br />
trabajo, Nonato, satisfecho, exclamaba, prosternándose ante las mujeres: “Santas señoras,<br />
me inclino reverente reconociendo en ustedes, las hijas bien queridas de mi único señor y<br />
maestro, el todo poderoso Caballero Águila”.<br />
Los delirios de Quetzatcoatl<br />
Bachué vivía en una callecita perdida de Teusaquillo. Quetzatcoatl era frecuente visitante del<br />
sitio, y cada vez que iba por allí solía llevarle a la mujer como regalo unas muñecas de trapo<br />
que imitaban los rasgos de las campesinas del altiplano. Al entregarle las muñecas<br />
Quetzatcoatl, elocuente, le decía: “Mira, nena, toma esta criatura y deposítala en la alberca<br />
del patio. Esta noche, el señor de la vida, hará de ella una mariposa que se posará en tus<br />
pechos, formando un aleph y en ese aleph me descubrirás, como el dios jaguar de tus<br />
sueños y de tus deseos.”<br />
Bachué, siempre sonriendo, se limitaba a contestarle: “Querido, estás nuevamente bebido”.<br />
Pero lo cierto, y Quetzatcoatl lo había conocido de labios de la propia Bachué, era que<br />
decenas de mariposas cosquilleaban en las noches en los pechos de la mujer llenando su<br />
60
sangre de efervescencias, de relámpagos tallados en el pincel de un Matisse enfebrecido,<br />
que terminaban por hacerla delirar paseando desnuda por las orillas del lago de Iguaque.<br />
Quetzatcoatl la dejaba hablar, seducido por la cabellera negra, lustrosa que se precipitaba en<br />
cascadas por la espalda semejando un anochecer en Topkapi, besado por las aguas del<br />
Bósforo. Bachué, intuyendo la admiración que despertaba en su interlocutor, pasaba a<br />
describirle su vida entre los sacerdotes de Sugamuxi, las fiestas que realizaban en su honor<br />
animadas por la chicha de maíz y los bailes frenéticos al compás de las chirimías; las<br />
peregrinaciones a las lagunas sagradas perdidas en las cejas de las cordilleras, a la luz de<br />
una luna muy diferente a la esfera taciturna que en estos tiempos acompañaba a la ciudad;<br />
una luna, carne de venado, tiernita y trémula.<br />
Y era sólo entonces cuando Quetzatcoatl reparaba en que él mismo, no era más que otro<br />
pobre delirante, escapado de los sueños del Anáhuac, fugitivo de los amores de<br />
Xochiquetzal y de los odios del señor de la muerte, perdido en estas brumas aceitosas de los<br />
Andes y presa de los pinceles de un Malevich o un Kandinski cualquiera que le devoraban a<br />
pequeñas dentelladas sus olvidos.<br />
Y así, Bachué al hablar de la alegría vivida entre chirimías y agua de maíz, iba despellejando<br />
poco a poco, con paciencia, las espumas del maguey y las alas de sinsonte que<br />
Quetzatcoatl, ingenuo se había fabricado en noches y más noches de fuga para evadir de los<br />
demonios barbudos que, implacables, lo perseguían por las avenidas y las callejuelas de<br />
Santafé.<br />
Pero era Chiminiguagua quien solía romper los delirios de la Bachué con una frase sórdida al<br />
estilo de “nena, no nos revientes más con tus historias. Guárdate las mariposas en los<br />
pechos y déjalas volar sólo para ti misma en tu soledad”. Quetzatcoatl y la mujer se miraban<br />
entonces, entristecidos y callaban, esperando que el intruso desde su omnipotencia les<br />
permitiera unos minutos más para reencontrarse en la común peregrinación.<br />
61
Más el anhelo se frustraba cuando Chiminiguagua, brother, comenzaba a hablar del último<br />
compact disc de los “Van, Van” y del contrato obtenido por el viejo Elvis un ex compañero de<br />
parrandas y de joropos, en un restaurante del norte de la ciudad. “Brother, si yo lograra uno<br />
parecido me llevaría a la negra -miraba a la Bachué- a unas vacaciones por el Caribe, que<br />
hace mucho tiempo las necesitamos”.<br />
Y entonces Bachué, la negra, olvidando chirimías y agua de maíz empezaba a conversar de<br />
los afanes y pesares de su empleo como maestra en un colegio del sur de la ciudad, y sólo<br />
entonces Quetzatcoatl comprendía cuán turbia y ajena era su nostalgia por los nopales y los<br />
cenotes de sus delirios.<br />
El arte de Enriquito Buelvas<br />
Enriquito Buelvas no entiende el silencio de Xochiquetzal. Xochiquetzal en silencio solo<br />
podía significar para Enriquito la presencia pestilente del fuego y de las heridas de la vieja<br />
Teotihuacán. ¿Será acaso que el odiado Huitzilopóchitl, el señor de las tinieblas, ha decidido<br />
resucitar del destierro de marimbas de chonta y de madrugadas bañadas por el agua tibia de<br />
los esteros para invadir el reino de ron y de guacharacas sombrías que ha creado para su<br />
amada Xochiquetzal? De sólo pensarlo Enriquito siente que todo su cuerpo se transforma en<br />
un piélago de escamas ponzoñosas prestas a destruir con su veneno el más leve soplo de<br />
brisa que intente acariciar los cabellos de su diosa.<br />
Ya el Caballero Águila se lo había advertido en ese tono de odiosa superioridad que solía<br />
usar con sus íntimos: “Mira, Enriquito, si tú te descuidas con tus negros, ellos no vacilarán<br />
en joderte y hacer picadillo hasta de tu sombra. Jódelos ahora, jódelos siempre para que<br />
sólo tengan palabras de temor en sus bembas”. Y lo que Enriquito sabe muy bien es que<br />
62
Huitzilopóchitl es el negro más bembón y más vil que existe. Porque sólo una alimaña como<br />
él aceptaría vivir compartiendo luz y fuego con los negros carne de chonta de la región.<br />
Y lo que Enriquito también sabe es que ningún negro maloliente pondrá sus manos de hiel<br />
en los labios y en las caderas de su querida Xochiquetzal. Si esta aberración llegara a<br />
suceder morirían todos los negros malditos: los de carne de chonta y los de carne de caña;<br />
todos morirían aplastados como chinches, como lechuzas en pico de águilas, por haberse<br />
atrevido a sembrar sus carnes en la amada Xochiquetzal y el negro canalla de Huitzilopochitl<br />
sería, desollado como en los tiempos de Tenochtitlán y Enriquito Buelvas tendría la<br />
satisfacción de colgar la piel del maldito bembón por enésima vez al pie de su cama para<br />
humillarla con sus huellas de jaguar hambriento, como único dueño de la flor de quetzal.<br />
“A joder negros” había sido la consigna de Buelvas a sus hombres-cucaracha; “a joder<br />
negros” hasta que me devuelvan los besos de Xochiquetzal, les ha repetido airado, mientras<br />
un grupo de músicos de los poblados vecinos tocaba y tocaba sin parar vallenatos para<br />
alegrar la nueva guerra florida que se iniciaba.<br />
(El Caballero Águila al enterarse de la nueva guerra florida iniciada por su íntimo, le envió un<br />
elocuente mensaje de apoyo: “Ya era hora, Enriquito, que nos mostraras las excelencias de<br />
tu arte”).<br />
El silencio de Xochiquetzal<br />
“Buelvas es un amante torpe e iluso. Ha creído ser señor de la vida y de la muerte en estas<br />
sabanas y en su mezquindad ha considerado que destripando a los miserables aldeanos de<br />
los alrededores, me colma de felicidad. Quisiera verlo como en Tule despellejado, mientras<br />
sus carnes eran devoradas por las moscas y los zopilotes. Gracias a las alas de pelícano con<br />
63
las cuales cubrí su piel pudo resucitar y acompañar la entrada de los odiados conquistadores<br />
al Yucatán.<br />
El muy tonto creía que había vencido a las sombras de la muerte, cuando los frailes se<br />
prosternaban ante él ofreciéndole las plumas de guacamaya, el oro en polvo y las tazas de<br />
chocolate en señal de sumisión. Y para mayor sandez se hacía acompañar en las danzas de<br />
celebración de Nanáhuatl, el beodo y de Xololtl, el perro depravado. Los frailes, serviles,<br />
reían y celebraban las granujadas del trío, sus gritos descompuestos, las palabrotas viles<br />
que vomitaban por sus hediondas bocas, los corazones llenos de pus que arrancaban del<br />
pecho de los miserables yucatecos y que devoraban entre carcajadas adobadas por el<br />
pulque llevado desde las orillas del Texcoco.<br />
Buelvas es mi lepra, mi peste. Una peste que ha comprometido mis noches y mis días con<br />
sus palabras ociosas llenas de cómica perversidad, que me transmiten la tristeza de las<br />
mariposas del maguey. Una tristeza que me huele a las tristezas que muerden la mirada de<br />
los peones y las mujeres de los peones y los hijos de los peones que vagan por estas tierras<br />
caribeñas hijas del Magdalena y del Sinú: Buelvas es el señor de la peste y ha corrompido mi<br />
canto de ave del paraíso, con sus lamentos y sus súplicas de coyote huérfano.<br />
Que roa los huesos de sus víctimas, que lama hasta el cansancio la sangre de sus muertos,<br />
pero que no quiera hacer de mis palabras violines y flautas para su soledad. ¿Acaso no soy<br />
yo música liberada de compases y armonías? ¿Acaso mi vida y mi palabra no son olores de<br />
jitomate tierno, de agua parida en las alturas del Popocatépetl?<br />
Y sin embargo, Buelvas, el amante torpe, me posee, me domina, me incita a roer sus huesos<br />
de obsidiana y sus carnes de piña podrida. Es una presencia fétida que llena el aire de mi<br />
garganta con sus olores de conquistador de cenotes cenagosos plagados de miasmas y<br />
duendes desnarigados. ¿Cómo no abrazar el silencio para mitigar la realidad nefasta de esa<br />
presencia?<br />
64
Si por lo menos Tláloc acompañara mis días en estas sabanas con el agua de su risa, mi<br />
horrible soledad no sería tan sórdida, tan brutal. ¡Cuánto daría por escuchar de nuevo las<br />
canciones de amor y de gozos bajo el tibio sol de invierno de Teotihuacán, que los jóvenes<br />
guerreros cantaban acompañados de las flautas de caña y el ulular del viento en la mesa del<br />
Anáhuac! Pero son vanas ilusiones mías: los demonios-barbudos nos robaron hasta el sol<br />
del invierno y de Teotihuacán, de mi Teotihuacán, sólo quedan estas llanuras caribeñas que<br />
Buelvas me ofrece sembradas de sangre de murciélagos y de sones melancólicos de cajas y<br />
de acordeones que me recuerdan las ruinas de las antiguas ciudades de Yucatán, roídas por<br />
la selva y los olvidos, como mi silencio.”<br />
La agonía idiota de Netzahuatcóyotl<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra, he cruzado la ciudad buscando una huella, tan<br />
sólo una, de Sandra Mora. Pero la ciudad, ebria de recelos y de lutos, se ha negado a<br />
descubrirme el olor, tan sólo, de mi amada princesa de nopales florecidos. Recorrí toda la<br />
séptima de Usaquén a San Cristóbal gritando ¿dónde estás Sandra Mora? ¿Por qué no me<br />
respondes, Sandra Mora? Y sólo obtuve a cambio gestos de fastidio, amenazas y golpes de<br />
la chusma para quien el nombre de Sandra Mora sólo le recuerda castigos y amenazas,<br />
muertes y agonías.<br />
¡Pobre Sandra Mora! Tú que eras la baby del Bronx, la consentida de Tito y de Monguito<br />
ahora te has convertido en pócima venenosa, en oscuridad plena para los hombres y las<br />
mujeres de esta ciudad que hace trenzas de bruma en mi garganta. Pero tú no eres mi<br />
Sandra Mora, mi princesa de las noches en La Candelaria; tú eres otra Sandra Mora, una<br />
Sandra Mora engendrada por la perfidia del viejo Huitzilopóchitl. Mi Sandra Mora ríe con mis<br />
cuentos del Quiché y del Darién. Mi Sandra Mora llora con mis poemas del Sertón y de la<br />
65
Huasteca. Y tú ni ríes ni lloras. Eres mutismo puro. Soledad absoluta. Desde Usaquén hasta<br />
San Cristóbal no eres más que murria y melancolía, princesa turbia, princesa carne de<br />
angustias.<br />
Tú eres la Sandra Mora de las sombras: una Sandra Mora cruel y torva que odias la risa y los<br />
poemas que nacen de mis labios sedientos de tus palabras de ternura. ¿Me oyes Sandra<br />
Mora? ¿Me escuchas desde el pozo sórdido que has tejido con tus caderas de melaza y tus<br />
cabellos de luna gitana? No, es inútil. Mi Sandra Mora no me escucha y yo, el tonto de<br />
Netzahuatcóyotl, debo contentarme con gritar por la ciudad tu nombre, ahora sinónimo de<br />
agonías y congojas, mientras siento que al gritarlo me vas, princesa mía, desollando mi piel<br />
poco a poco con el cuchillo de tu ausencia (cuchillo de tu ausencia: palabras vanas y<br />
estúpidas como las brumas que Santafé trenza en mi garganta). ¿Me oyes Sandra Mora?<br />
¿Me escuchas desde la caldera tibia de tu vientre pleno de trombones y de flautas de<br />
carnaval?”<br />
Una velada tierna en la casona de Anastasia<br />
Anastasia, la Dulce, ha dormido esta noche de octubre con el Caballero Águila. Anastasia,<br />
recordando los tiempos de los saraos en la calle real, ha musitado en los oídos de su amante<br />
un bambuquito fiestero de los que hacían furor entre los edecanes y subalternos del<br />
Libertador. El Caballero, intentando complacerla, ha tarareado torpemente la tonadilla de la<br />
canción mientras ceñía con delicadeza el talle de la mujer, que, conmovida, le devolvía la<br />
caricia mesándole los cabellos una y otra vez con pródiga ternura.<br />
Anastasia, sin abandonar la ternura que la poseía, interrumpió el canto del bambuco para<br />
recordarle a su amante una pequeña promesa no cumplida: “Ten presente, queridito, que<br />
todavía no me has traído la sombra de Sandra Mora y yo la quiero tener en mi colección<br />
66
junto a las sombras de Marylin y de la Garbo. Imagínate qué placer sería despellejar a tu<br />
princesa a la luz de la luna, mientras Marylin agita su vientre al son de los tambores<br />
dementes que tocarían para nosotros las brujas de Belén y de Egipto. Tenlo presente,<br />
queridito. Tenlo presente”.<br />
El Caballero, sorprendido por el reclamo de la mujer, sólo acertaba a explicar: “Sí, nena,<br />
tienes toda la razón. Pronto te traeré la sombra que deseas. Pero ahora sólo quiero tomar tu<br />
lengua de dulce torcaza entre mis labios y beber en ella el zumo del olvido como me lo<br />
dejaste beber en Tlaxcala y en el Vilcabamba. Dame tu zumo de olvido nena, dámelo pronto,<br />
madrecita de mis huellas y de mis noches turbias”.<br />
Entre tanto, en la sala principal, los duendes pechichones se divertían descuartizando<br />
sombras atrapadas al azar en las calles del centro de la ciudad. Josecito, el Baby, alentaba<br />
la diversión proponiendo premios al duende que desollara con mayor rapidez y eficiencia a<br />
las sombras, mientras las víctimas aceptaban el sino trágico que les correspondía, alentadas<br />
por un aviso que quizás el propio Josecito había fijado en una de las paredes de la<br />
habitación: “Aquí creemos en la resurrección de los muertos”.<br />
Memoria de cuetzpalin<br />
Nicolasa Ibáñez lloró cuando supo del propio Quetzatcoatl que el Libertador y todos los<br />
demás generales de las guerras civiles no habían sido más que papeles amarillos que él<br />
había triturado por órdenes de Concha en los sótanos de la Calle 93. Papeles que ahora sólo<br />
eran mierda de cuetzpalin, de lagarto dorado. Nicolasa se negaba a aceptar la realidad que<br />
Quetzatcoatl le denunciaba, pero cuando éste le mostró un grumo oscuro y nauseabundo<br />
diciéndole: “Mira, querida mía, mira a lo que quedó reducido tu Libertador”, la Ibáñez<br />
sorprendiendo a su compañero rompió a reír y no sin cierta sorna alcanzó a explicarle:<br />
67
“Siempre creí que el General era resbaloso e inasible en cuestiones de amor y ahora<br />
entiendo cuán verdadera era mi intuición”.<br />
Y acto seguido le arrebató el grumo oscuro a Quetzatcoatl y lo guardó, tal como venía<br />
envuelto, en hojas de periódico, en la cartera de piel de oveja que siempre llevaba consigo.<br />
“Me agrada conservar recuerdos de mis amantes; tu lo sabes muy bien y no tienes porqué<br />
poner esa cara de extrañeza. Tener al General, al gran Libertador en mi cartera, será para mí<br />
un motivo de permanente felicidad. Así podré acariciarlo y tomarlo para mí sola, cuando los<br />
duendes de la montaña me acosen en las noches, con sus miedos e insidias”.<br />
Quetzatcoatl asintió en silencio mientras pensaba que este país no era más que un inmenso<br />
campo de grumos nauseabundos, una alfombra de papeles amarillos que era devorada por<br />
un gran lagarto dorado, cuya piel tenía un extraño olor a melaza de caña. Pero Nicolasa no<br />
estaba ese día para escuchar sus divagaciones. A ella le bastaba con saberse poseedora<br />
plena y absoluta de la memoria del Libertador, aunque esa memoria fuera tan solo un<br />
pedazo de mierda de cuetzpalin”.<br />
La música recóndita de Sandra Mora<br />
“Sandra Mora tenía la piel llena de pústulas rojizas, que semejaban cerezas de café. La<br />
fiebre consumía su cuerpo y era como si todo él, estuviera habitado por otra criatura, por otro<br />
ser completamente ajeno que quería desplazarla de sus huesos o de la sangre que corría<br />
por sus entrañas, en un desenfrenado movimiento hecho de trompetas, violines y timbales<br />
tocados al azar por un torpe ejecutante de charanga. Sandra escuchaba las notas agudas de<br />
las flautas corriendo por los pechos y descubría los toques melifluos de las trompetas<br />
atrapados en la oscuridad de las caderas.<br />
68
Y unos instantes después la sorprendía el enloquecido galopar de los timbales rodando por<br />
su cabellera, asegurándole que el intruso continuaba implacable su trabajo de invasor, sin<br />
importarle la agonía de la maga del Bronx al intentar descifrar la melodía que el burdo artista<br />
quería interpretar con los instrumentos.<br />
Si al menos el tonto de Netzahuatcóyotl estuviera con ella la incertidumbre no sería tan<br />
afrentosa. Un poema imbécil del desterrado, tal vez hubiera bastado para convertir la fiebre<br />
en una lluvia pasajera, en una garúa plena de ternezas. Pero Netzahuatcóyotl era tan sólo<br />
una leve sombra en el camino de dudas que sembraba el invasor. Sandra Mora sentía que la<br />
piel de las caderas se transformaba ahora en un cuero reseco de tambor gastado por los<br />
soles del verano perpetuo que anidaba en la selva de su vientre. Y que el intruso se<br />
deleitaba en golpear el tambor, para extraerle unos broncos sonidos, toses de gnomos<br />
asmáticos, que hicieran juego con el piafar de los violines.<br />
Y entonces, al conjuro de los golpes del invasor, la piel de las caderas se iba convirtiendo en<br />
una herida que manaba miel abundante, como insólita tormenta de ambrosía, que terminaba<br />
por lavar todo su cuerpo de las infames pústulas rojizas. Sandra Mora se descubría ahora<br />
limpia de las pasadas angustias y del intruso sólo parecían quedar unas plumas (¿de<br />
quetzal?) pegadas por el río de miel a sus pechos, en homenaje, quizás, a la música que<br />
guardaba en las entrañas. (Un son de Lavoe comenzaba a gestarse en la garganta, un son<br />
de luces y de iras santas)”.<br />
La paz del Caballero Águila<br />
“El Caballero Águila no solía dormir en los inviernos de Santafé y cuando lo hacía se sumía<br />
en un sueño tan profundo que no le bastaban dos o tres semanas para agotarlo. Cuando<br />
esto sucedía ni Concha, ni Casas, ni los demás ilustres de la ciudad, se atrevían a<br />
69
despertarlo para informarle de las terribles noticias que con frecuencia recibían de las<br />
llanuras caribeñas del país.<br />
En esta ocasión el horror parecía haber hecho metástasis: Xipetopec, el desollado, había<br />
resucitado en una oscura aldea a orillas del Sinú y al conjuro de la resurrección miles de<br />
peones y de destripaterrones se le habían unido, negándose a seguir aceptando los<br />
consejos y deseos de Enriquito Buelvas y sus cantores vallenatos.<br />
En un principio algunos sabios varones de la ciudad tomaron el suceso como una disputa<br />
teológica que arreglarían con prudencia y tacto los doctores de estas disciplinas. Pero los<br />
duendes pechichones enviados para tal misión regresaron, trémulos y hablando de la<br />
existencia de unos nuevos demonios mulatos que reían a carcajadas, tomaban ron y usaban<br />
el machete para descuartizar a cuanto sujeto les señalara el canalla de Xipetopec.<br />
¿Acaso Xipetopec no había sido desollado y destripado por el viejo Alvarado en las orillas<br />
del Usumacinta?, preguntaban ciertos ilustres que presumían de estar bien informados en los<br />
asuntos teológicos y que desconfiaban de las noticias de los pechichones. Y ellos mismos se<br />
respondían que sí, que en efecto todas las crónicas de la época coincidían en señalar tal fin<br />
para el revoltoso Xipetopec.<br />
De hecho el propio Caballero Águila se había jactado de usar como tapete en su alcoba la<br />
piel de ese bellaco. Más aún, había advertido en varias reuniones de negocios, que quien<br />
osara recordarle la memoria de semejante granuja sería castigado sin piedad por los mismos<br />
pechichones. Los beneméritos se debatían entonces entre el miedo a violar las preciosas<br />
instrucciones del Caballero de no perturbarle su sueño y la urgente necesidad de informarle<br />
las novedades infortunadas que se presentaban en las llanuras del Caribe.<br />
Concha, después de mucho dudarlo, propuso la fórmula clave para resolver el dilema: se<br />
reunirían al pie del óleo que cubría la pared principal de la casa–hacienda del Caballero, óleo<br />
que el propio Águila había reconocido como su único retrato oficial y en voz alta darían el<br />
triste parte de las novedades. Como constancia del deber cumplido entregaría cada uno de<br />
70
ellos un papel en blanco con las huellas de sus dedos pulgar e índice derechos humedecidos<br />
en la sangre que continuaba goteando de la piel–tapete de Xipetopec.<br />
Así juzgaba Concha y aprobaban los demás, quedaría refrendada la lealtad de todos ellos a<br />
su excelencia y el acatamiento pleno que siempre daban a sus órdenes. Así, el Caballero<br />
Águila, sabio y prudente varón, manejaría la nueva situación con la sagacidad que lo<br />
distinguía, porque, al fin y al cabo, él era señor de vidas y muertes en la ciudad y en todo el<br />
país.<br />
(Águila sorprendió a los beneméritos, cuando en medio del sueño profundo que gozaba,<br />
comenzó a gritar: “¡Xipetopec ha muerto de nuevo, Xipetopec ha muerto! Miren como su piel<br />
se seca y ni una gota de sangre más se derrama de ella. Solo Huitzilopóchitl es fuerte y<br />
todopoderoso. Loado sea su nombre, la paz sea con nosotros”. Continuó durmiendo con tal<br />
placidez que los beneméritos, los duendes y todas las demás criaturas amantes de la paz<br />
en la ciudad se tranquilizaron al comprobar de nuevo, el poder sin límites de su señor).<br />
Y así resucitó y murió de nuevo el viejo terco de Xipetopec, según contaba el locuaz<br />
Chiminiguagua al ingenuo Quetzatcoatl en la taberna de la 27 con décima sur, donde solían<br />
pasar las tardes de sábado, bebiendo cerveza barata y escuchando boleros gangosos en<br />
una vitrola que el dueño del local solía llamar “La morenita consentida”.<br />
Los terrores de Quetzatcoatl<br />
Quetzatcoatl tenía miedo. Un miedo que le atravesaba el cerebro y las carnes del pecho y se<br />
le extendía como cuchillo pérfido hasta el último nudo de sus huesos, acosándolo con la<br />
certeza cruel de la desesperanza. Refugiado en la contemplación torva de su rostro en el<br />
espejo que presidía el baño, Quetzatcoatl, miraba su cara como la de una bestia<br />
desconocida, cruzada de fisuras y desfiladeros como muñón de cordillera. La bestia parecía<br />
71
urlarse de su desconcierto y, traviesa le recordaba, desde las simas de los desfiladeros, la<br />
inútil peregrinación que había emprendido para salvarse de los demonios-barbudos y su<br />
cohorte de látigos y de redenciones mercenarias.<br />
Porque, y la bestia no vacilaba en mencionárselo, los demonios, tus demonios, querido<br />
Quetzatcoatl, siempre han estado contigo. Jamás te han abandonado. Ellos huyeron contigo<br />
desde Tlatelolco y te han acompañado en tu triste desvariar por los valles de los Andes y las<br />
selvas del Chocó. Nunca te han abandonado, nunca. Ni siquiera cuando birlaste el arco iris<br />
en los riscos de Vilcabamba o cuando ahogaste las tripulaciones de los barcos de Vernon en<br />
Cartagena de Indias.<br />
Son tuyos, muy tuyos, los demonios-barbudos, porque jamás han renegado de tu mísera<br />
carroña de dios caído, de dios perdido en las callejuelas sebosas de esta ciudad marchita y<br />
olorosa a pachulí de cortesana tiñosa. ¿Por qué te niegas a aceptar esta realidad, dios<br />
emplumado, dios mendigo, dios–carroña? ¿Por qué? Mírame bien saltimbanqui roñoso,<br />
mírame con tus ojos de serpiente cautiva y respóndeme sin musitarme preces ni monsergas,<br />
si no eres acaso el mismo demonio que apestó las glorias del Libertador, el mismo que<br />
diluvió y anegó en lodo los triunfos de Alfaro y de Zapata. ¿De qué te asustas? Yo no voy a<br />
condenarte, ni mucho menos a entregarte a los enviados de Huitzilopóchitl.<br />
Ellos codician tu piel y darían mil corazones palpitantes por desollarte. Pero yo soy como tú,<br />
querido, también soy un fugitivo, un fugitivo que gusta de esa identidad y que ama el miedo y<br />
todos los temores que pueda engendrar en su huída, y que ha hecho de todos ellos la única<br />
explicación de la existencia. Queridito mío, ¡qué hipócrita eres!<br />
Reconócete como un evadido de tu mundo de difuntos atormentados por el sol de los<br />
magueyes, sedientos de poseer una gota, tan solo una gota de luz, para darle una pizca de<br />
color a la soledad de mariposas desoladas que los envuelve. Reconócete como tal, y<br />
entonces, queridito mío, ya no sabrás de demonios, ni de temores turbios.<br />
72
No me tendrás junto a ti, recordándote los cenotes perdidos y las espinas perversas de los<br />
nopales clavados en la piel de tu infancia. Yo soy el gran demonio de tu miedo y mientras no<br />
te despojes de tu disfraz de peregrino, te seguiré acompañando en tus angustias de bufón<br />
envejecido, limpiándote la ceniza amarga del desconcierto de tu rostro y creándote a la vez<br />
nuevos arcanos, nuevos signos de interrogación que continuarán pudriéndote las entrañas<br />
sutilmente, cual caricia de un ogro hambreado.<br />
No, no me burlo de tu debilidad, querido mío; sólo la certifico y la registro como un pulcro<br />
notario lo haría: dando fe de tu insólita ignorancia y de tu inapelable perfidia. Porque eres un<br />
pérfido absoluto. Te crees una criatura original, un ser diferente a los demás que habitan<br />
esta ciudad de despojos y por eso mismo te consideras con derecho a manifestar tu<br />
aparente debilidad mostrando tu rostro cubierto de pústulas y de silencios. Pero ¡alto ahí!,<br />
eres un impostor: ese rostro de pústulas y de silencios que presentas en tu ritual no es tu<br />
verdadero rostro.<br />
Es una de las miles de máscaras que has usado en todos estos siglos para ocultar tu<br />
identidad de dios carroña, de dios–cadaverina, de dios huesos de pluma, de dios–nadie. No,<br />
no hagas ese gesto de enfado; no continuemos con los rituales, querido mío. Tú no puedes<br />
engañarme a mí, tu demonio. Conozco a la perfección la geografía de tus angustias; sé por<br />
dónde se desplazan las placas tectónicas de tus temores.<br />
Conmigo no valen fingimientos, ni oraciones tardías. Si lo quieres aceptar de esta manera yo,<br />
el demonio del miedo, soy tu juez, el único juez presto a sancionar tu conducta de buitre<br />
acobardado por la hedentina de tu propia respiración. Mírame bien, despojo sórdido, mírame<br />
bien para que puedas copiar mis gestos y mi semblante de señor de las oscuridades.<br />
Porque, compréndelo: si tu quieres sobrevivir a la peregrinación hórrida que te consume,<br />
debes imitarme a mí, el demonio de tus miedos, para que todos, incluyéndote tu mismo,<br />
reescriban la historia de tu aparición en el Anáhuac y tu huida a estas tierras altas de los<br />
73
Andes. Queridito mío, debes convertirte en un demonio, en una bestia como yo, para que tu<br />
identidad de dios-carroña no sea develada”.<br />
Tláloc, macaco reidor<br />
Hace dos noches Tláloc, el Reidor, apuñaleó a un duende pechichón. El caso sucedió a la<br />
altura de la circunvalar con 76, barrio de silencios lerdos y lunas alcahuetas, donde el Reidor<br />
gustaba pasar las noches de garúa silbando y jugando a la pelota con los hombres-<br />
cucaracha que hacían la ronda en las calles vecinas asegurando así la tibia tranquilidad<br />
hogareña de los beneméritos que habitaban el vecindario.<br />
Los duendes poco solían visitar el barrio ya que tácitamente lo reconocían como una zona de<br />
paz, donde sus oficios escasa o ninguna demanda tenían y por eso resultó más que<br />
sorpresiva la llegada de un par de pechichones al vecindario esa noche alegando que habían<br />
sido solicitados por un benemérito que se quejaba del ruido y sobre todo de las risas<br />
chillonas de una docena de brujas que habían decidido hacer aquelarre en un despoblado<br />
cercano.<br />
Ni Tláloc, ni los cucaracha habían percibido a las brujas y mucho menos sus chillidos<br />
burlones. Sin embargo, accedieron a acompañar a los duendes en una ronda de control<br />
alrededor del barrio. En determinado momento uno de los pechichones comentó<br />
preocupado: “Escucho los chillidos, los escucho perfectamente, pero no son de brujas. Son<br />
obra de los monjes–macacos que han montado convento en este barrio”.<br />
Tláloc y los cucaracha seguían sin escuchar los chillidos, pero el pechichón continuó<br />
imperturbable los comentarios. “Los monjes–macacos, hijos de puta, están abusando de la<br />
confianza de los beneméritos. Y este delito es un hecho grave, demasiado grave, para el<br />
orden ciudadano. Deben ser degollados ahora mismo”. Tláloc quiso pedir una nueva<br />
74
explicación al pechichón y, éste, mirándolo con ira, le espetó: “¿No serás acaso tú, uno de<br />
esos inmundos macacos? ¿Quieres burlarte de tus señores y de la ley? Te voy a degollar<br />
ahora mismo, monje malparido”. El pechichón sacó una gran daga que llevaba oculta a la<br />
altura de su pecho para cumplir la amenaza (los duendes tenían un código de honor muy<br />
estricto que les exigía absoluta consecuencia con las amenazas que lanzaban sobre las<br />
sombras que habitaban el país. Si decían “voy a hacerte picadillo con mi machete para que<br />
te coman los perros” debían cumplir lo dicho en el acto. De lo contrario cualquiera –<br />
incluyendo las sombras– podría denunciarlo por deslealtad al código de honor de la<br />
república).<br />
Cuando Tláloc se veía en situaciones de extremo peligro acostumbraba reír a carcajadas<br />
para ocultar el miedo que lo dominaba. Y tal cosa hizo cuando vio al pechichón blandiendo la<br />
daga para degollarlo. El duende, iracundo, se lanzó a castigar al infame Reidor, con tan mala<br />
fortuna para él que resbaló en el asfalto húmedo de la calle, la daga escapó de sus manos,<br />
y, entonces, Tláloc empezó a transformarse en un sucio simio, en un vil macaco. El mono<br />
dando un chillido se abalanzó sobre la garganta del pechichón desgarrándola con sus<br />
colmillos hasta convertirla en una masa pegajosa de aserrín, pegante químico y pulpa de<br />
café que se esparció en la calle como magma funesta. El macaco, entonces, comenzó a<br />
emitir unos sonidos que semejaban la cadencia de las oraciones recitadas ritualmente por los<br />
frailes en los conventos, mientras los cucaracha, sorprendidos y temblorosos, huían<br />
despavoridos dejando caer a su paso unos goterones ¿lágrimas quizás?, que olían a mierda<br />
de lagarto.<br />
Tláloc continuó riéndose a carcajadas, actitud que serviría luego a los cucaracha para<br />
denunciar a los monjes del convento ante los ilustres del barrio como los verdaderos autores<br />
de la muerte del pechichón y para que Josecito, el Baby, los presentara ante su señora<br />
Anastasia como la cohorte de intrusos que se colaban en sus sueños arrebatándole el dulce<br />
75
de níspero y la melaza de caña con los que quería seducir a Huitzilopóchitl para iniciar la<br />
guerra florida en el Cauca persiguiendo las huestes del renegado Gonzalo de Oyón.”<br />
Otro sueño dulce de Anastasia<br />
“Anastasia, la Dulce, se propuso conocer el sur de la ciudad. En su último sueño, se había<br />
visto despellejada por una muchedumbre de sombras que la insultaban con frenesí, mientras<br />
lamían con lenguas de perro las gotas de sangre que se desprendían de su cuerpo mutilado.<br />
Las sombras tomaron su piel e hicieron con ella una torpe cometa que lanzaron con<br />
ostentosa alegría a desafiar los vientos que nacían en los cerros de la cordillera vecina. Y en<br />
tanto la piel de Anastasia se mecía con los vientos, algunas sombras se peleaban su<br />
corazón, que no era más que una burbuja de icopor, teñida de un negro viscoso, que se<br />
hacía más denso en la medida que los asesinos golpeaban una y otra vez la burbuja contra<br />
el piso de la calle, sucio de excrementos, esputos y otros desperdicios.<br />
En medio de la barahúnda se dejaba escuchar el tañido de una flauta que entonaba “La<br />
Guaneña”, bambuco que hiciera célebre el general Córdoba en los riscos del Bomboná. La<br />
muchedumbre poco a poco fue calmando la exaltación que la dominaba, dejándose llevar del<br />
ritmo airoso y tibio del bambuco. El flautista se reveló, entonces, sentado en la vereda<br />
occidental de la calle: era Quetzatcoatl. Pero era un Quetzatcoatl muy diferente al<br />
Quetzatcoatl taciturno y mohino que conocía Anastasia. Este Quetzatcoatl tenía los ojos del<br />
Caballero Águila, los labios de Tláloc y el cuerpo desmañado de una sombra cualquiera. El<br />
rasgo verdaderamente original del flautista era su cabellera que se extendía metros y metros<br />
por la vereda semejando las escamas policromas de una víbora del Ganges. Tras terminar<br />
de tocar “La Guaneña”, Quetzatcoatl habló a la multitud con voz, a la vez fuerte y<br />
persuasiva: “Hermanos, hermanitos míos, abandonemos la oscuridad. Nuestra alegría está<br />
76
en el sur”. Y entonces, la muchedumbre, sumisa, dejó el cadáver de Anastasia, el corazón de<br />
icopor y la cometa de piel para emprender la marcha al sur, al mágico sur que les había<br />
nombrado el flautista.<br />
El sueño de Anastasia concluía cuando su cadáver despellejado se volvía lodo, barro<br />
pútrido, a medida que era golpeado por un aguacero turbulento que se precipitaba de<br />
improviso sobre esa calle de la ciudad. (Por todo esto, Anastasia, la Dulce, quería conocer el<br />
sur de la ciudad; quería conocer las aguas, los soles y las tinieblas que allí habitaban. Quería<br />
ante todo apropiarse de la magia, la magia infeliz, que se acunaba en esos vecindarios<br />
sombríos. La dulce señora sabía que los sueños, sus sueños, eran luz y sándalo para aliviar<br />
la sed permanente que acosaba sus entrañas. Una sed que a veces la hacía desvariar y<br />
desear perderse en la sima purulenta que Tenochtitlán le ofrecía desde los huesos<br />
sembrados de olvido del difunto Huitzilopóchitl”).<br />
El blue torvo de Netzahuatcóyotl<br />
(Netzahuatcóyotl veía toda la carrera séptima como una cuerda de violín tirada al viento por<br />
un extraño músico que quisiera hacer de ella el punto aleph del miedo y de todas las<br />
incertidumbres que recorrían la ciudad. La cuerda simulaba ser, ora, un gusano de colores<br />
atacado de sarna; ora, una extraña oropéndola de alas mutiladas por la ira de los vientos que<br />
se golpeaban entre sí, como queriendo parir tormentas. Tormentas como las que se<br />
desataban en las gargantas de los vendedores de especias, de frutas y de dulce o en las<br />
huellas roñosas de las putas de la 24, clowns distraídos de la siesta de un Vishnu cualquiera.<br />
Netzahuatcóyotl veía la avenida como su propia sombra, una sombra hambrienta de nopales<br />
y aguas de cenote, una sombra airada, deseosa de poseer la tierna tristeza de las<br />
77
Mademoiselles de Gauguin. Una sombra en fuga, carne, quizás de piña madura, destilando a<br />
su paso el zumo de la nostalgia ).<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de las palabras y dominador de los silencios, me declaro un<br />
saltimbanqui, un clown, un idiota en fuga. Recorro la séptima buscando en las esquinas las<br />
caderas sedosas de Sandra Mora, artesanas de la música de timbales y bongos que sacude<br />
la murria de mi exilio y sólo encuentro la voz de Xolotl ladrándome un obsceno canto a la<br />
muerte piojosa que cubre sus espaldas y que trata de atraparme entre sus efluvios<br />
nauseabundos.<br />
Porque muerte es la tristeza sacrílega que baja de los cerros, doblada de ventisca y de<br />
garúa. Y muerte es la grasa quemada que incendia los nostriles de mi nariz, recordándome<br />
la vileza de las aceras iluminadas torpemente por un sol repleto de esputos y maldiciones<br />
tibias. Sí, la muerte es un ladrido seco, tosco como el hacha de pedernal desgarrando la<br />
garganta del vencido, o la oración temblorosa de un coro de mendigos mutilando el blue más<br />
querido de John Hooker.<br />
Y, yo Netzahuatcóyotl, clown e idiota en fuga, me declaro en rebeldía ante el obsceno ladrido<br />
de Xolotl. Y canto mi propio blue en homenaje a las tiernas caderas de Sandra Mora, la<br />
pródiga. Canto, con mi voz de idiota, el blue que he compuesto en mi loca huida por los<br />
cañaverales de Cuernavaca y los cafetales de Solola; el que he desgarrado palabra a<br />
palabra desde Solentiname hasta Portobelo; el que he regurgitado en las playas de Taganga<br />
y en las arenas del Solimaes.<br />
Este mismo que ahora me bebo gota a gota, recorriendo las esquinas de la séptima, en<br />
compañía de las rameras y de los vendedores roñosos que antes, mucho antes, me<br />
acompañaron en las tardes de invierno peinando los canales de Xochimilco con risas y vino<br />
de penca. Es el blue, mi blue-maguey-nopal-cenote-esputo-garúa, que he compuesto para<br />
huir de los obscenos ladridos de Xolotl y para creer que aún es posible derrotar a los<br />
demonios-barbudos que quitaron de mi rostro la nieve del Popo.<br />
78
Sandra Mora, escucha mi blue. Ten piedad de este pobre imbécil y conviértele en son, en<br />
guaguancó, en temblor de tambores para tus caderas. Recíbelo, mi tierna princesa, y<br />
confúndelo en tu garganta con los compases de Tito, de Lavoe, de Monguito. Sandra Mora,<br />
escucha mi blue-maguey y hazlo azúcar en tus pechos, hazlo melaza en tu vientre.<br />
Despójalo de sus vestiduras y únete a él como si se tratara de agua emanada de las<br />
entrañas de Ochún: agua de magia para tus olvidos y para tus deseos en tinieblas.<br />
( P.D. Los clowns, los saltimbanquis reían escuchando el blue de Netzahuatcóyotl; los muy<br />
tontos creían que el blue del poeta era una nueva música de carnaval promovida por la<br />
patrona Anastasia).<br />
Alabado sea nuestro Protector<br />
El doctor Concha le había advertido a Quetzatcoatl que por ningún motivo y bajo ninguna<br />
circunstancia permitiera que ni uno solo del legajo de papeles en blanco, que con el título<br />
“Bienes de manos muertas” le había entregado para triturarlos, quedara convertido en mierda<br />
de lagarto dorado. Si este hecho funesto llegara a sucederle a uno tan solo, de los queridos<br />
folios, “nuestro Protector sería enterado, con todos los detalles, del perverso incidente”. Bien<br />
sabía el ilustre lo que significaban las palabras “enterar a nuestro Protector”, porque cuando<br />
el Caballero Águila hacía justicia ésta solía ser rápida, eficaz y letal.<br />
Quetzatcoatl probó entonces todas las técnicas posibles de trituración para evitar que los<br />
legajos de bienes de manos muertas terminaran convertidos en grumos de mierda. Aplicó la<br />
técnica que llamaba del olvido, consistente en deslizar los folios dentro de las máquinas de<br />
trituración en medio de un fardo de hojas pertenecientes a otros títulos, pero la técnica<br />
demostró su ineficiencia cuando la sala y las oficinas contiguas se fueron llenando de<br />
vapores de amoniaco que al solidificarse se convertían, ¡oh desgracia!, en las malditas heces<br />
79
de lagarto. Impaciente, optó entonces por la técnica de las tinieblas que exigía tomar un<br />
buen fardo de papeles en cartulina negra y en medio de ellos ubicar un folio, uno solo de los<br />
folios de bienes de manos muertas, para que la máquina los desmenuzara. El resultado fue<br />
así mismo desalentador. Al triturarse los papeles comenzaron a expeler un olor similar al de<br />
la coliflor cocida y, cuando el vapor cristalizó, se convirtió en un enorme grumo violeta que<br />
Quetzatcoatl no tardó en identificar como la misma grasa que podía extraerse de los<br />
cadáveres de las víctimas de las guerras floridas en el querido Anáhuac.<br />
Los subalternos empezaban a murmurar y a mostrarse impacientes con los fracasos del jefe.<br />
Al fin y al cabo el fracaso de Quetzatcoatl llevaba implícito el castigo del Caballero Águila<br />
para todos ellos, sin ninguna excepción ni clemencia. Quetzatcoatl, conocedor del estado de<br />
ánimo que los invadía, pretendió calmarlos, con unas palabras que por desafortunadas<br />
encendieron aún más las suspicacias de los empleados: “Señores, tómenla suave que yo me<br />
sé entender con el protector”. Y sin dar lugar a réplicas, prosiguió la aplicación de nuevas<br />
técnicas para la trituración de los folios.<br />
La técnica de la polisemia (elaborar figuras de animales u otros objetos con los folios)<br />
continuó la cadena de fracasos: los folios terminaron convertidos en masas húmedas,<br />
verdosas, tibias, muy similares a las heces de los caballos. Y ni qué hablar de la técnica del<br />
castillo: doblar con prolijidad cada folio hasta reducirlo a unas dimensiones mínimas e<br />
introducirlo entre los legajos de otros ítems, con la esperanza de que su reducido tamaño no<br />
originara la aparición de los malditos grumos. Pero los grumos aparecieron de todas<br />
maneras, con un ingrediente más nocivo aún, si se quiere: no sólo eran mierda de lagarto,<br />
sino que la mierda destilaba un zumo rojizo que Quetzatcoatl atinó a reconocer como el<br />
mismo zumo que los corazones derramaban en los ritos de Huitzilopóchitl en Cholula.<br />
Ante la impotencia de sus esfuerzos, Quetzatcoatl, rodeado de los aterrados y confusos<br />
subalternos, optó por una solución de emergencia como él mismo la llamó. Tomó todo el<br />
legajo de folios de bienes de manos muertas que quedaban en los depósitos, mientras<br />
80
ordenaba a los empleados recoger con palas los pedazos de heces esparcidos por el salón y<br />
hacer de folios y grumos un solo montón que lanzaron presurosos a las máquinas<br />
trituradoras. Tras unos minutos de incertidumbre, las máquinas empezaron a emanar un<br />
vaporcillo con olor a incienso, a sudor y a esputo de demonio barbudo, que al cristalizarse,<br />
se convirtió en una pequeña cruz con una inscripción en el madero horizontal que decía:<br />
“Ahora y siempre”. (Y así, ese día, Quetzatcoatl y los empleados de la oficina cumplieron<br />
como era su deber los mandatos siempre justos del protector de la ciudad. Alabado sea el<br />
señor de la buena ventura)”.<br />
La noche en que Anastasia conoció el sur<br />
La noche en que Anastasia, la Dulce, conoció el sur de la ciudad, le pareció a Josecito, el<br />
Baby, la más cruel y la más larga de las noches que hubiera padecido en estas malditas<br />
tierras de páramo. Su amada señora le había exigido que descubriera la magia que esas<br />
barriadas perdidas en las colinas de Usme y de Soacha escondían, y lo que hasta ahora<br />
sabía el Baby de labios de los pechichones era que en esas lejanías sólo habitaban<br />
“sombras llenas de miedo y de sudor a escarabajo mierdero”. Pero por nada del mundo<br />
Josecito dejaría de complacer y de obedecer a su protectora. Y si ella decía que en el sur<br />
había magia, sus razones tendría, porque la señora era omnisciente y todopoderosa. El Baby<br />
estaba convencido que los muy ladinos pechichones le estaban ocultando valiosa<br />
información, y él, el preferido de Anastasia, no iba a permitir que se burlaran de su autoridad.<br />
Por esta razón en lugar de convocar al grupo de pechichones, como solía hacer, decidió<br />
llamarlos de manera individual para interrogarlos con mayor rigurosidad. El pechichón al que<br />
apodaban “el Doctor”, fue el primero en acudir donde el Baby, y soltó, después de un par de<br />
latigazos en el rostro, la información que necesitaba Josecito.<br />
81
En el sur había magia, pero era una magia vil y torpe. Era una magia de mal de ojos, contras<br />
y queremes, que según “el Doctor” no pasaba de ser puro miedo y temblor, “indigna siquiera<br />
de ser informada como tal a personas de la sabiduría de Josecito, el Baby, y de la patrona,<br />
doña Anastasia”.<br />
Josecito, pese a las aclaraciones del duende, lo amonestó con severidad diciéndole que él y<br />
todas las criaturas como él no eran más que hijos de los sueños de Anastasia, y que si<br />
intentaban desafiar su autoridad, la señora, no los soñaría en sus sueños de nuevo y<br />
volverían a ser orín de sapos en el pantano de donde ella generosamente los había sacado.<br />
La amenaza fue tan contundente que esa noche, la noche cruel de Josecito, los duendes<br />
lloraron y lloraron hasta que Anastasia, molesta por el lloriqueo decidió prometerles que por<br />
las siguientes nueve lunas, y sólo por esas, los seguiría soñando con la ternura que era<br />
habitual en ella..<br />
Sosegados los pechichones, el Baby les dio instrucciones muy precisas sobre la visita que la<br />
señora haría al sur. La primera solemne advertencia fue que no se permitiría que ninguna<br />
sombra, ninguna en absoluto, mirara a la señora, porque una sola mirada impura de las<br />
sombras a la todopoderosa patrona, corrompería la dulzura que emanaba de su ser y la<br />
haría convertirse en una gaviota de alas saladas y aliento rancio como la carne en cecina.<br />
Las demás advertencias insistían en que la patrona no debería ver ni una pizca de polvo, de<br />
grasa, de desechos, que delatara la presencia miserable de las sombras en el sur; todas las<br />
calles por donde pasara el cortejo de Anastasia deberían estar liberadas de covachas mal<br />
construidas o de edificios derruidos por la indolencia, el ocio y la rutina, y que ante todo no<br />
se admitiría, ni por equivocación, que se escuchara un quejido, una risa, un grito, que<br />
denunciara la presencia soterrada de la maldita chusma en el vecindario que Anastasia, la<br />
dulce peregrina, recorrería para congraciarse con la magia que guardaban esas barriadas “.<br />
82
Encuentro fortuito de Nanáhuatl, el sicofante, y Tláloc, el asesino Reidor, en la<br />
127 norte (alrededor de una botella)<br />
Nanáhuatl (sin ocultar la sorpresa): “Hermano de mi corazón, que grato es volver a<br />
reconocerte como en los viejos tiempos de Aztlán y de Tule, compartiendo el destierro y el<br />
olvido en este país de fábula”.<br />
Tláloc (sombrío): “He sabido de tus andanzas, viejo canalla, bebedor piojoso de pulque. No<br />
me seduces con tus loas, ni con tus sonrisas. Guárdatelas para tus patrones, esperpento<br />
llagoso. Mírate a ti mismo y comprenderás que tus loas y tus sonrisas son ripio de los<br />
bosques malditos de Tlaxcala”.<br />
Nanáhuatl (conciliador): “Cálmate, cálmate, hermano querido, tú lo que necesitas es beber<br />
del pozo de mi alegría. Mírame, mírame ahora con detenimiento, ¿qué observas en mis ojos,<br />
en mis labios, en mi nariz, en mi pecho? No, no te alejes todavía, mi querido Reidor, mírame<br />
y descúbreme no como la piltrafa llagosa que mendigaba unas gotas de pulque a las<br />
rameras de Tenochtitlán, sino como tu hermano, el señor de las flores, Xochipilli, el mismo<br />
que compartió contigo músicas, poemas y doncellas en la corte del Texcoco”.<br />
Tláloc (irónico): “Lo que observo, bufón altanero, es tu rostro de cernícalo quemado. Mírate<br />
en este cielo mutilado del páramo, mírate en la ruindad de estas calles agobiadas de<br />
temores. Mírate bien, espejo de obsidiana. Tú eres como esta ciudad un odre podrido de<br />
sarna y de moho: hay sarna y moho en los cerros del páramo, sarna y moho en la luz de las<br />
azoteas, sarna y moho en los gritos de los mercados, sarna y moho en nuestra propia<br />
desesperanza”.<br />
Nanáhuatl (mutante): Bueno, brother, ya está bueno de iras y pesares; lo que tú necesitas mi<br />
viejo es divertirte, divertirte con este socio que te estima. Si quieres, brother, cantamos uno<br />
de Marini o de Bienvenido mientras nos entonamos. Yo sé que soy todo eso que dijiste y me<br />
acepto como soy, y así voy gozando esta puta vida sin penas, ni rencores. Tómate este<br />
83
oncito añejo, mi hermano, mientras llega la terrible muerte a volvernos sarna y moho (bebe<br />
de la botella un gran sorbo). Sabes, socio, hay que reír como dice el santo Lavoe, hay que<br />
reír y volverse locos ¿Sabes cuantas risas tengo yo? Diez y siete. Yo las he contado<br />
mientras fumigaba chusmeros en el monte.<br />
Tengo risas de color azul celeste y risas verdes, como las selvas del Darién. Pero también<br />
tengo risas benditas que huelen a incienso quemado y risas de violín que me saben a<br />
suspiro de mujer (bebe otra vez). Pero la risa que yo más temo es la risa de macaco porque<br />
esa risa me acosa, me persigue aún mientras estoy soñando que le arranco el corazón al<br />
señor de las flores con una daga de las que robaron los frailes en Constantinopla. Y<br />
entonces en ese mismo sueño yo termino arrancándome mi propio corazón mientras grito<br />
lleno de gozo: “Aleluya, aleluya” y luego la maldita risa me posee ¿Te imaginas esa escena,<br />
brother, yo riéndome sin parar y con mi corazón todavía palpitando en mi mano izquierda y el<br />
de Xochipilli en mi mano derecha y un letrero muy grande pegado a mi frente que dice:<br />
“Libertad y Orden”? (bebe un largo trago)<br />
¿Qué pasa hermano? ¿Por qué me miras así? Yo también tengo derecho a reír y tengo<br />
derecho a gozarme la sangre que derramo. Déjame vivir mis alegrías así como tú vives<br />
royendo el hueso de la desdicha. Si mi alegría está en quemar corazones y en mutilar<br />
cuerpos de mulatos, déjame gozarla y si quieres gozar conmigo, grita ¡Aleluya, aleluya!<br />
Porque quién sabe si en estos gritos también tú, my brother, terminarás gozando los gozos<br />
que andas buscando en la sarna y en el moho de esta ciudad.<br />
¿Me escuchas, hermano? Abrázame y bebe conmigo por esta puta alegría que me domina<br />
(intenta abrazar a Tláloc pero sólo encuentra un puñado de ceniza) ¡Amigo, brother, Reidor!<br />
¿Qué te has hecho? ¿Tú también me has abandonado? Vuelve, no me dejes. Te doy si<br />
quieres mi corazón sangrante. Míralo, amigo, es todo para ti ¿dónde estas? No te robes mi<br />
alegría, socio. Mira mi corazón sangrante, bebe conmigo (toma un último trago de la botella),<br />
bebe este pulque dulce, bébelo pero quédate conmigo. Yo merezco algo más que tus<br />
84
cenizas. ¡Reidor maldito! ¡Tú sabes demasiado de mis alegrías! No te burles de mí con tus<br />
cenizas Reidor cabrón. Tú sabes que te he matado y te seguiré matando hasta que ni<br />
siquiera puedas burlarte de mí con tus cenizas, tú lo sabes, hijo de puta, Reidor, my brother,<br />
my friend, mi hermanito huesos de pulque”.<br />
El arroyuelo tibio de Sandra Mora<br />
“Sandra Mora odiaba sin apuros, ni temblores a Xochiquetzal. El odio que sentía por ella era<br />
un arroyuelo tibio, menudo, que mordía las puntas de su lengua cada vez que olía el perfume<br />
de nardo y de sándalo que el Águila le había regalado en la última fiesta de la guerra florida.<br />
Águila al entregárselo le había dicho con tierna solicitud: “Señora mía, tus sueños son<br />
corazones de quetzal en almíbar para mis deseos”. Y estas palabras le habían parecido tan<br />
crueles y malévolas a la maga del Bronx, que tuvo la triste tentación de derramar el perfume<br />
en el tazón de chocolate caliente que Águila solía beber en las noches de luna llena, para<br />
destruir así la confianza de su amante.<br />
Pero, recordando los gritos de gozo en las madrugadas torvas de La Candelaria, Sandra<br />
Mora optó más bien por dejar fluir el arroyuelo tibio del odio hasta convertir la imagen y la<br />
palabra de Xochiquetzal en carroña de ángeles. Porque Xochiquetzal era sólo carroña de<br />
ángeles, como bien lo sabía, también, Águila. No en vano la flor de quetzal había sido<br />
amante del putrefacto Córdoba durante la campaña libertadora del sur. Hasta el propio<br />
Libertador había comentado una noche, medio en broma, medio molesto, que Córdoba tenía<br />
un olor a demonio piojoso que sólo una ramera loca podría soportarlo. Xochiquetzal, la<br />
ramera loca, confirmaba así, su naturaleza sórdida y vil nacida en los burdeles de<br />
Teotihuacán.<br />
85
Y Sandra Mora se solazaba imaginándose la ramera flor de quetzal, pudriéndose al sol del<br />
páramo andino, mientras los zopilotes picoteaban sus entrañas, devorando gozosos los<br />
labios, los ojos y los pechos de la puta extranjera. El arroyuelo tibio y menudo que recorría la<br />
ternura espléndida de Sandra Mora, parecía agotarse, hacerse sombra de luna, mientras los<br />
zopilotes hambrientos daban los últimos picotazos a la carroña dulce y tibia de Xochiquetzal.<br />
Sólo entonces Sandra Mora, la gitana, volvía a desear las noches del Bronx y el estallido de<br />
cohetes, de risas y de timbales que festejaban los teclados de Richie Ray o los lamentos del<br />
santo Ismaelito. El arroyuelo era ahora un turbión lodoso que amenazaba con romper las<br />
caderas de la princesa y proseguir su loca huida por las calles transidas de neón que se<br />
hacían humo en el repicar de las claves, de las maracas y de los guiros que brotaban a<br />
manotadas de los pechos pródigos de la gitana, la heredera tierna de los reinos de chocolate<br />
y aguas de cenote que se gestaban en los dedos brujos del Richie o de su compadre el Tito<br />
Puentes.......”<br />
Discurso torpe del negro Satchmo<br />
(“La ciudad es un toque desmayado de trompetas y banjos que huelen a pescado rancio y<br />
papas fritas. Es un blue torpe y rezongón que se va colando por tu garganta como un<br />
incendio de ron caribeño, abriéndote de par en par el vientre con su cosquilleo de carámbano<br />
siberiano para no permitirte ni el menor asomo de oscuridad que pervierta su identidad de<br />
sirena varada en una playa vaporosa del Misisipí [¿o será del Magdalena?] Y mientras el<br />
negro Satchmo habla con Quetzatcoatl, la ciudad sigue pariendo luces en el cielo arrugado<br />
del páramo con la intensa impaciencia de una yegua asustadiza que quisiera galopar<br />
frenética por el verde roñoso de las cordilleras vecinas.)<br />
86
Pero Satchmo, indiferente a las rutinas de Santafé, sigue hablando y Quetzatcoatl<br />
embelesado con las palabras de miel del negro, poco cuidado presta al galopar de la yegua.<br />
Total no es más que una pobre bestia lerda e ingenua habituada a su ración de maíz y de<br />
garúa en las noches, que guarda la estólida esperanza de correr desolada entre los riscos<br />
sórdidos de las montañas donde nacen las estrellas fugaces y los fantasmas de los<br />
inquisidores.<br />
“Tú eres espina de pescado”, afirma Satchmo y Quetzatcoatl asiente complacido. “Tú eres<br />
espina de pescado sucia, my friend, y las espinas de pescado suelen atorarse en la garganta<br />
para no dejar resbalar la magia de los blues por ella. Toma, toma de mi ron dulce para que<br />
limpies de espinas sucias la garganta de esta noche; toma, toma de mi ron y pon a galopar la<br />
yegua de la garúa por el risco tibio del desenfado, déjala que corra a su aire por los<br />
despeñaderos, que compita con los lamentos de mi trompeta por el milagro de una carcajada<br />
limpia y plena que borre la ceniza y el aceite de beatitudes corruptas que se cosechan en<br />
este costillar sombrío de los Andes”.<br />
Y Quetzatcoatl bebe el ron dulce que le ofrece el viejo Satchmo para limpiar de espinas<br />
sucias la noche de garúa y de nieblas cómplices que habita en su garganta. Y entonces, sólo<br />
entonces, es cuando el blue, el blue torpe y rezongón, se hace ojitos luminosos de<br />
murciélago, de libélula y de ángel para visitar las tempestades de arena, de nieve y de<br />
saudades que dominan los silencios del páramo.<br />
(La ciudad es un toque desmayado de trompetas y banjos que huelen a pescado rancio y a<br />
papas fritas. Satchmo sigue bebiendo su ron dulce mientras la yegua, asustada, galopa<br />
frenética por los costillares de la cordillera. Un blue incendia tu garganta).<br />
87
El sueño heroico de Quetzatcoatl<br />
Nicolasa Ibáñez no se cansa de reír, desde el día en que Quetzatcoatl le confesara que él, el<br />
dios de la esperanza, había terminado suicidándose una noche sombría a orillas del<br />
Magdalena tras conocer la derrota de los liberales en la Humareda. Se suicidó acosado por<br />
el tedio de hallarse confinado en una miserable aldea poblada sólo de zancudos y bogas<br />
borrachos que hacían las veces de ejército rebelde en ese pegujal.<br />
Día tras día el único programa de trabajo era balancearse en la hamaca tendida entre dos<br />
palos de mango a orillas del río, jugando con la brisa que venía de las montañas, el juego de<br />
las máscaras y de las adivinanzas, mientras los bogas armados de dos o tres fusiles de fisto<br />
bebían sin descanso los toneles de guarapo de caña robados en una hacienda cercana,<br />
cantando y maldiciendo la suerte de los buziracos y otros demonios que veían pasar en<br />
procesión por el Magdalena todas la noches. De vez en cuando un champán atracaba en la<br />
orilla lodosa del río, trayendo algún mensaje del general Gaitán, solicitando más pólvora y<br />
más hombres para derrotar al enemigo. Quetzatcoatl se limitaba a leer el mensaje del jefe<br />
con un dejo de ironía mientras hacía el sórdido inventario de la tropa, las municiones y las<br />
vituallas con que contaba. Por eso en forma invariable le respondía al general: “Mi general,<br />
sus órdenes serán cumplidas. ¡Viva el gran partido Liberal!”, y volvía a la hamaca y a los<br />
juegos con las brisas de las montañas vecinas, mientras los bogas reanudaban el ritual de<br />
risotadas y tragos de guarapo en homenaje a los ángeles protectores.<br />
Quetzatcoatl solía en las noches ponerse a hablar con su madre que vivía en Santafé.<br />
Rememoraba con minuciosidad admirable los paseos que años atrás hacían por las tierras<br />
de la hacienda que la familia poseía en Subachoque; los matices de verde y de amarillo que<br />
espejeaban en las colinas; el humo de los fogones que se mezclaba con la niebla de la<br />
cordillera formando un lago prístino donde se divisaban alas de nostalgias y huellas de<br />
antiguas tempestades; la naturaleza remilgada de los arroyuelos que fingían perderse entre<br />
88
la arboleda para reaparecer a la vuelta del camino destrozando, impetuosos, la luz que<br />
parían las orquídeas reales. Quetzatcoatl hablaba y hablaba toda la noche con su madre,<br />
que se limitaba a sonreirle complacida, agregando un tímido “tómate tu café, hijo” cuando el<br />
coronel hacía una breve pausa en las evocaciones.<br />
Sólo el canto lerdo de las guacharacas en el bosque vecino o un aguacero impertinente<br />
podían suspender en las madrugadas las pláticas del coronel y su madre. Cuando esto<br />
ocurría el coronel se limitaba a decirle a doña Teresa: “Madre, me llama el deber” y la buena<br />
señora, sin atreverse a replicarle nada, desaparecía en el bosque de guacharacas hasta que<br />
su hijo quisiera llamarla de nuevo a su presencia.<br />
Una noche de enero, turbia y calurosa, Quetzatcoatl decidió abandonar el puesto de mando<br />
y la guerra del partido liberal, porque como bien se lo explicó a doña Teresa: “He llegado a<br />
la conclusión, madre, que un partido que necesite de estos negros del demonio es un partido<br />
de mierda. Además, tú sabes que el Presidente es nuestro protector y garante, y ayer recibí<br />
un mensaje suyo pidiéndome abandonar esta causa de truhanes mal nacidos para sumarme<br />
al gobierno que representa a los ciudadanos de bien y honra del país”. La señora se limitó a<br />
responderle: “Yo en cosas de hombres no me meto, hijo. Haz lo que tú consideres<br />
conveniente”. Y entonces el coronel, satisfecho de la actitud positiva de su madre, agregó:<br />
“Pero tú también sabes que nuestro querido Presidente hizo degollar a mi padre por traidor,<br />
pese a tus lágrimas y a tus ruegos y sobre todo pese a que tú fuiste su amante cuando pasó<br />
el primer exilio en París”. Doña Teresa asentía en silencio mientras el coronel continuaba<br />
anunciándole sus decisiones: “Yo soy un hombre de honor y sólo me queda un camino en<br />
estas circunstancias: mi muerte y tú, madre, vas a permitirme esta satisfacción. Quiero que<br />
me degolles con este machete de boga y que después de hacerlo huyas de aquí, de este<br />
pudridero y te olvides de mí y de mis palabras”. Doña Teresa se limitó a decir: “Si es por tu<br />
bien, hijo, te degollaré como me lo pides y regresaré a Santafé para hacerle compañía a tu<br />
padre, que harto la necesita”.<br />
89
El cadáver del coronel apareció despellejado en forma grotesca cerca del embarcadero de<br />
la aldea. Los bogas interrogados por uno de los subalternos del general Gaitán acerca del<br />
suceso, insistieron en que al coronel lo había matado una legión de demonios que habitaban<br />
la selva vecina. No había otra explicación para el insólito hecho del despellejamiento. Y el<br />
subalterno de Gaitán, que por cierto tenía una gran antipatía hacia el finado, optó por<br />
escribirlo así en su informe, que viéndolo bien, con la guerra ya perdida, sólo serviría para<br />
alimento de los gusanos.<br />
(Cuando Quetzatcoatl llegó a este punto de la confesión guardó un silencio de varios minutos<br />
que la Ibáñez no se atrevió a interrumpir. De pronto, como si la pausa no hubiera existido en<br />
el relato, Quetzatcoatl entonó una de las rancheras que había cantado en su época el<br />
compadre Pedro Vargas. Y mientras la cantaba los brazos y las manos se le iban poblando<br />
de escamas de víbora para sorpresa de Nicolasa que jamás había visto tamaña mutación en<br />
su amante. Sin embargo, la sorpresa no duró mucho. Quetzatcoatl satisfecho, quizás, del<br />
efecto producido por la mutación en la Ibáñez, suspendió su canto y con palabras que<br />
pretendían ser a la vez de consuelo y alegría, expresó: “Nicolasita, mi amor, ya ves como las<br />
nostalgias me convierten en un buziraco con olor a chocolate rancio. Un buziraco como tu<br />
general Libertador”. La Ibáñez, tranquilizada con la afirmación de su amante, soltó una gran<br />
carcajada, a la que siguió otra y otra más hasta convertir las calles vecinas en un océano<br />
tormentoso de salivas pegajosas y labios de obsidiana como dicen que era el antiguo<br />
universo del falaz Huitzilopóchitl.<br />
Y desde ese día, Nicolasa Ibáñez aprendió a reírse de las mendaces hazañas del Libertador<br />
y de todos los buziracos).<br />
90
Diálogo de brujos en una esquina de Teusaquillo cualquiera<br />
Ramón Nonato y Nanáhuatl se han descubierto y para ambos el descubrimiento mutuo ha<br />
sido un amasijo tierno y sórdido a la vez de espejos quebrados, lunas a la deriva y luces que<br />
destellan en la raíz de Ipecacuana que guía sus huellas de brujos insepultos.<br />
Nanáhuatl: Siento en ti, mi amado Ramón, una angustia diferente, una angustia que huele a<br />
sal de ciénagas, a vino de palma agusanada. Te veo como un rostro perdido en las murallas<br />
derribadas de Teotihuacán, un rostro que me habla de abismos preñados en la memoria<br />
podrida de los calpullis. Yo entiendo que tú eres my brother, my partner, pero la angustia te<br />
envuelve como lengua de salamandra parida y esa angustia tuya me sofoca, me altera, me<br />
hace ver estos páramos con mirada de ocelote: huidiza y frustrada.<br />
Ramón Nonato: Yo te conozco brujo carroñero. Tú eres un mago de los silencios como yo.<br />
Mírame bien y comprenderás como mis dioses y tus dioses no son más que piedras<br />
echadas a rodar por nuestro aliento de murciélagos huérfanos. Sí, brujo almizclero. Tú y yo<br />
somos un par de murciélagos incapaces de hacer arder el fuego de la alegría en nuestras<br />
pieles roñosas. Tu piel y mi piel son ruinas podridas, de otras ruinas podridas que se<br />
encarnan en el viento y en las luces que forman telarañas en las calles de esta ciudad.<br />
Yo me hago llamar Ramón Nonato, pero, escúchalo bien, brujo piojoso; yo mismo no sé<br />
quién es Ramón Nonato ¿Será Ramón Nonato, acaso, la palabra que brota de mis labios?<br />
¿Soy yo Ramón Nonato-verbo o simplemente soy un Ramón Nonato-etcétera? ¿Será<br />
Ramón Nonato la piel que cubre los huesos de mi rostro y la que transparenta el mustio color<br />
ceniza de mis manos? ¿Dime, brujo turbio, quién es Ramón Nonato? ¿Quién es el que en mí<br />
se representa y te acosa con el aliento de los muros de Teotihuacán desventrados, rasgados<br />
al desgaire con la cruel dureza de los quetzales agonizantes?<br />
Nanáhuatl: Mi amado Ramón, tú eres parte de mis murallas y de mis huellas. Tú y yo somos<br />
carne del corazón sangrante del huracán y de la selva, ese corazón, brother, que ha guiado<br />
91
tus oscuridades y tus dioses. Tus actuales dioses nazarenos son alas zurcidas al vientre de<br />
las oscuridades. Y tú y yo sabemos que desde los tiempos del primer sol esas alas zurcidas<br />
nos han trasportado por los callejones de Teotihuacán y los rincones perdidos de<br />
Technotitlán, devorando a nuestro paso las huellas de los guerreros, de los músicos y de los<br />
poetas; de las putas y de los asesinos; de los falsos beatos y de los crueles libertadores<br />
hasta que de todos ellos no ha quedado más que el humo del olvido y de la desesperanza.<br />
Eso somos, partner, humo de olvido y de desesperanza; un paso más allá de la vida, un<br />
paso más acá de la muerte. Tú y yo danzamos esta danza ambigua y torva, sin que<br />
podamos desligarnos del ritmo que el corazón sangrante del huracán de la selva y de la<br />
estepa nos señala omnipotente. Recuérdalo bien, brother, Ramoncito querido: rézale a tus<br />
dioses nazarenos, a tus Belcebú y a tus serafines, pero jamás olvides a quien pertenecen<br />
tus oscuridades.<br />
Ramón Nonato: Qué bien hablas, brujo carroñero, qué bien recitas tu génesis. Oyéndote se<br />
me vienen a la memoria unos gritos de agonía que escuché, acaso, en Cartagena de Indias<br />
o en el Cuzco Inca. Tú hablas el mismo idioma de esos gritos de agonía, el idioma de los<br />
demonios conquistadores y de los empaladores de Vlad, el rumano. Y ese idioma pestilente<br />
se ha metido entre mi piel hasta sofocarla y terminar royéndola como pergamino copto, triste<br />
y torpemente dejando mis pobres huesos librados a la inclemencia de la lluvia de estos<br />
páramos. Y aunque le ruego a mi señor Belcebú que no me desampare, que no me permita<br />
desaparecer entre el agua y la sangre que destila el pergamino, mi señor Belcebú, me<br />
abandona, aconsejándome la sumisión, la entrega abyecta de mis palabras a esta oscuridad<br />
que desborda todos los poderes de mis antiguos dioses. Pero, pese a lo que tú, brujo<br />
mefítico, declaras, no encuentro si soy yo mismo agonía o luz, tinieblas o plenilunio.<br />
Nanáhuatl: Mi querido Ramón, abandona tus escrúpulos nazarenos y súmete en la<br />
oscuridad. Que no hayan más dudas, ni preguntas, porque debes recordar que nuestro<br />
destino es sólo ser humo de olvido y de desesperanza. Canta conmigo el vallenato de la<br />
92
desolación, o la cumbia de las aguas pestilentes, total, la ciudad es nuestra. Es mía y es tuya<br />
porque cada ladrillo, cada pedazo de teja y de asfalto que la forman es un esputo de<br />
oscuridades, una espuma desprendida de nuestro corazón sangrante de brujos<br />
trashumantes.<br />
(Y esa noche Nanáhuatl y el padre Ramón Nonato incendiaron los cerros del oriente y de<br />
cruz verde con unos gritos de agonía que asemejaban balas de Mauser y toses de metralla).<br />
La magia tibia de Anastasia<br />
La magia tibia que guardaban los sueños de Anastasia se reveló aquella noche en el sur.<br />
Josecito, el Baby, dispuso que los pechichones se bañaran en agua de nísperos, para que<br />
cada paso de su santa patrona por las callejuelas del sur, le ofreciera el máximo de certeza y<br />
de recuerdos gratos. Así pues, mientras Anastasia, recorría la zona de Tunjuelo con paso de<br />
ama y señora, la brisa de la cordillera vecina le regalaba un olor dulzón que la hacía sonreír<br />
y repetirse en voz baja “esta es la alegría de los justos de la tierra”.<br />
Ni una sola sombra osó cruzarse con el cortejo de Anastasia, Josecito y los pechichones.<br />
Anastasia reconocía esta parte de la ciudad con evidente gozo, a tal punto que llamó a<br />
Josecito a su lado y le comentó, jubilosa: “Baby, esta ciudad es igualita a las haciendas de<br />
mi padre. Puede escucharse hasta el quejido de un violín o el rezongar de un contrabajo. La<br />
magia fluye en las calles y en las aceras, fluye y se expande como un manantial de alhelí”.<br />
Para expresarle aún más su contento, la patrona metió su mano derecha en el pecho de<br />
algodón de Josecito y de muy adentro extrajo el corazón del Baby, una masa gelatinosa y<br />
trivial, de color pardusco, a la que besó dos o tres veces, mientras musitaba “Tin, marín de<br />
do pincué”, en una media voz, que nadie, jamás le había escuchado.<br />
93
Al llegar a la altura de la 27 con avenida Caracas, Anastasia dispuso que el cortejo de<br />
pechichones se formara en círculo a su alrededor y entonara con ella el “Tin, marín de do<br />
pincué” una y otra vez, en cada oportunidad en forma más ruidosa que la anterior. Cuando<br />
pareció saciada esta ansiedad, la señora mostrando de nuevo el talante altivo que era bien<br />
conocido en ella, gritó: “¡Qué viva la libertad!”, grito que fue respondido por Josecito con un<br />
toque de marimba -llevaba la marimba oculta en los enormes bolsillos de su pantalón- y el<br />
coro de los pechichones que entonaron con aire marcial la nana que decía: “Los maderos de<br />
San Juan hacen queso y hacen pan...”, y cantando y volviendo a cantar al compás de la<br />
marimba esta nana marcial, Anastasia y su cortejo recorrieron la avenida Caracas hasta<br />
llegar a la gran casona de la 45, hogar afortunado de la ilustre señora.<br />
La patrona, mostrando de nuevo el gozo que la envolvía, besó en las mejillas a los<br />
pechichones, mientras invitaba, con sonrisa lisonjera, a Josecito, el Baby, para vivir la noche<br />
más cruel y más tierna de su existencia. (Sobra decir que esa noche, tras recibir los besos<br />
agradecidos de la patrona, los duendes bebieron y bebieron tanta cerveza negra que en la<br />
mañana siguiente descubrieron, asombrados, que les había crecido entre los omoplatos una<br />
crin de caballo (¿o de mula?) que lanzaba sonidos de violín herido cuando el viento de los<br />
Cerros jugueteaba con ella. Y en cuanto al Baby, Anastasia, querendona, decidió cambiarle<br />
el viejo y gastado corazón de algodón, por otro, esculpido con singular destreza en madera<br />
de chonta, que de allí en adelante le continuaría revelando la magia tibia que guardaban los<br />
sueños de la patrona”).<br />
Las palabras de azucena de Sandra Mora<br />
Sandra Mora vivía una parte del día en New York y la otra en las lejanas colinas de Suba de<br />
la turbia Santafé. El Caballero Águila había aceptado complacido esta disposición particular<br />
94
de las jornadas de la bella princesa, porque este horario le permitía atender con la debida<br />
prudencia los múltiples asuntos que la ley y el orden requerían en los páramos andinos.<br />
Sandra cambiaba a su aire las horas de estadía en el Bronx o en el midtown de Manhattan<br />
según lo aconsejara su mago de cabecera, Nanáhuatl, el santo llagado.<br />
En épocas de invierno en el norte, Nanáhuatl había llegado a la conclusión que las mejores<br />
horas para recorrer New York eran las comprendidas entre el mediodía y el crepúsculo. En el<br />
verano solía aconsejar los horarios de acuerdo al sangrado de sus llagas. Si el sangrado era<br />
ocre y sin olor, Nanáhuatl, imperturbable, recomendaba la noche como la mejor compañía<br />
para las angustias y las alegrías de la gitana. Pero si el sangrado de las llagas se presentaba<br />
verde y oloroso a azufre, el viejo profeta no vacilaba en sugerir las horas de la mañana como<br />
las mejor dispuestas para acoger las cuitas perdidas de la princesa.<br />
De cualquier manera New York se había convertido en un taller prodigioso para desgusanar<br />
entuertos y alimentar las caderas tiernas de Sandra Mora con el chocolate caliente de las<br />
bandas pachangueras de Ponce, Mayagüez y Arecibo que recalaban en los yores buscando<br />
pan y miel para acompañar la nostalgia de unas palmeras que sabían podridas por la sal de<br />
los nuevos tiempos. Sandra Mora había hecho de su New York una nana, una nana cálida y<br />
febril a pesar del grotesco envoltorio de subways, puentes y malls que la sofocaban,<br />
haciéndola gruñir, gruñidos de neón y de difuntos jerónimos. Sandra solía conversar a media<br />
voz con su nana, palabras de azucena y aceite de ajonjolí.<br />
“Déjame gritarte, New York, déjame cantarte las canciones de cuna que también alguna vez<br />
escucharon los muros de Atenas, de Persépolis y de Tule. Escúchalas con tu oído de lagarto<br />
baboso y tómalas, como si fueran libélulas liberadas de los Andes. Porque no me negarás<br />
que tu tierra es tierra mustia como la tierra más mustia del páramo, que pudre a la Santafé<br />
de los olvidos. Tú y Santafé se me confunden en el vientre haciéndome parir nanas y más<br />
nanas sin cabeza y sin alas que para desgracia mía se arrastran, reptan por mis huesos,<br />
devorándome las nostalgias del destierro” (y era en esos momentos de azucena y ajonjolí<br />
95
que el Caballero Águila la amaba con la tierna pasión de los güíos fugitivos). Sandra Mora<br />
vivía una parte del día en New York y la otra en las colinas de Suba de la turbia Santafé. Su<br />
vida se arrastraba como la inútil babaza de un fauno agonizante: hablando palabras de<br />
muerte adobadas con miel de abejas bendecida por los santos de Asís.”<br />
Netzahuatcóyotl hace el milagro de los Reebok naranja en la plaza de<br />
Chapinero.<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de las palabras y dominador de los silencios, grité en la plaza<br />
de Chapinero las santas palabras que la ciudad esperaba para lograr su redención. Y nadie<br />
las escuchó. Nadie. Las palabras se perdieron en el humo de esa tarde, corriendo febriles,<br />
por las callejas olorosas a cebolla picada y a caldo de buey, para disfrazarse de corsarios<br />
vagabundos, o lo que es peor, de putas de salón.<br />
Pobres palabras mías. De tanto gritarlas se hastiaron de convivir en mi garganta con la flema<br />
caliente de la incertidumbre. Mis palabras no resistieron más dudas, ni acosos. Ellas querían<br />
una ciudad blanca–blanca, rosa–rosa, verde–verde, pero de ninguna manera aceptaban la<br />
realidad que les ofrecía Santafé: una llaga derretida en verdes, en grises y en ocres que no<br />
permitían descubrir un color particular en su esqueleto de asfalto y de ladrillo cocido. Mis<br />
palabras, prudentes, se negaron a considerar las fórmulas de salvación que yo les ofrecía.<br />
No aceptaron el milagro final que les proponía. El milagro único y feliz que a ellas y a mí nos<br />
iba a liberar de las dudas y de los acosos cotidianos. Se fueron. Huyeron.<br />
Está bien así ¿quién soy yo para sujetar y dominar a mis palabras? ¿Acaso no son mis<br />
palabras el último vínculo de libertad y de pasión que me ata, a este discurrir estúpido por<br />
calles y avenidas, buscando los senos urgentes de la dulce Sandra Mora? Que se pierdan<br />
mis palabras. Que huyan por Chapinero y San Diego, buscando el Tunjuelo y las montañas<br />
96
de Usme. Que huyan las pobres locas, porque con ellas o sin ellas, haré el milagro único, el<br />
milagro de salvación para quebrar el torpe hacinamiento de colores y de olores que acosan a<br />
la ciudad. Que lo escuche Chapinero. Que lo miren todas las sombras y las luces, porque yo,<br />
Netzahuatcóyotl, el príncipe de los silencios, no repetiré este milagro en los siglos de los<br />
siglos (y Netzahuatcóyotl, el profeta de los dos mundos obró el milagro de la salvación que<br />
había prometido: se sacó su par de zapatos Reebok naranja y los depositó, sin vacilar, en el<br />
primer cesto de basura que encontró y tras obrar el milagro, el profeta lloró, cantó y gritó<br />
aleluyas por Bachué, la madre creadora de la ciudad).<br />
El corazón de chocolate de Bachué<br />
Chiminiguagua quería convertir a Bachué en su nueva Xochiquetzal. Desde que Tláloc, el<br />
asesino, se la había descrito en el último sueño, Chiminiguagua añoraba, deseaba el<br />
corazón de chocolate jalapeño que guardaba Xochiquetzal entre el desván de sus ternuras.<br />
Chiminiguagua lo había dicho una y otra vez: “Bachué es ciénaga, tierra húmeda, tierra que<br />
se deja sembrar de cualquier estertor de tempestades. Y yo necesito tierra dura, tierra que<br />
no se deje roturar por ningún huracán vagabundo”.<br />
Pero Bachué, sabia y prudente, se había limitado a encogerse de hombros y a comentarle<br />
con desdén a Quetzatcoatl: “Mi viejo está así desde que le prometieron ingresar a la orden<br />
de los hombres–cucaracha. Quiere abandonar este sur de ausencias y convertirse en<br />
sombra del Águila”. Bachué, sabia y prudente, conocía de tristezas y de pesares:<br />
Quetzatcoatl nunca lo había puesto en duda; Bachué tenía los ojos, la nariz y los labios de<br />
choclo de maíz, suave y sutil, como huella de alondra. Por eso sus palabras eran tibias, aún<br />
en medio de los deseos purulentos de Chiminiguagua, que habían terminado por convertir la<br />
casa de la 27 una celda de magma pegajoso y turbio como sueño de brahmán.<br />
97
“Las palabras de mi viejo han sido siempre para mí, orín de marmota; las huelo desde antes<br />
que broten de su garganta y las persigo en el viento con mi fusta de hiedra cocida. Si vieras,<br />
compadre, cómo saltan y gritan pidiéndome compasión con sus rostros de macacos<br />
canosos”. Bachué tenía los pechos de madera de guayacán. Por eso sus olvidos eran fáciles<br />
y profundos, aún ante las amenazas y las maldiciones de Chiminiguagua. Quetzatcoatl<br />
conocía estas claras verdades y por eso se había limitado a responderle a Bachué con la<br />
más ingenua de las sonrisas: “Comadre, Chiminiguagua es un muerto vivo que yo me<br />
encontré en el lago de Texcoco. Yo le he entregado sus huesos y es usted, solo usted, quién<br />
puede lanzarlos al fuego, a los gusanos o a las aguas del Tunjuelo. Si quiere hacerlo puede<br />
llamar al Libertador, ese pobre idiota, para que le ayude a resolver el problema”.<br />
Pero Bachué conocía muy bien al Libertador. Sabía también que Chiminiguagua dominaba<br />
las angustias del héroe con chicha de maíz y aguardiente de caña. Bastaban unos tragos<br />
para convertirlo en un rufián dispuesto a acompañar a Chiminiguagua en cualquiera de sus<br />
delirios, aún en el de volver a vivir en La Candelaria para renovar la dictadura de la Gran<br />
Colombia. Sin embargo, el Libertador era un muertito falaz como Chiminiguagua. Un<br />
muertito acostumbrado a hacer juramentos y a presidir funerales en lo más profundo de los<br />
sueños de cidra amarga que lo dominaban y lo acosaban, cuando la chicha y el aguardiente<br />
llovían tristezas y maldiciones sobre sus labios.<br />
Bachué había aprendido a nadar en esos sueños de cidra amarga y conocía que el pobre<br />
idiota tenía, como bien lo sospechaba Quetzatcoatl, la clave, la fuerza suficiente para<br />
convertir el magma pegajoso y turbio de la 27 en un nuevo paisaje de luces y de colores<br />
semejante al que rodeaba el lago Iguaque cuando las aguas de los Andes eran hilos de maíz<br />
cocido en los labios de su querido compadre, Quetzatcoatl.<br />
Y Bachué sabía que el Libertador sería el nuevo amante de Xochiquetzal, que la cubriría de<br />
telarañas y de besos de pólvora y que luego la entregaría piojosa y pútrida a Chiminiguagua<br />
para que saciara sus ansias de chocolate jalapeño como nuevo hombre-cucaracha . Y<br />
98
entonces, sólo entonces, Bachué conocería el torpe aliento de la libertad (Bachué sonreía,<br />
tierna y prudente, en la casa de la 27 sur), esperando el cumplimiento de sus sueños.”<br />
La permanente y absoluta oscuridad del Sur<br />
Anastasia, la Dulce, no olvidaba las alegrías del sur. Durante una semana guardó silencio,<br />
un silencio que extrañó sobremanera a Josecito, el Baby, a tal punto que los duendes<br />
pechichones debieron consolarlo esos días cantándole una y otra vez los villancicos de<br />
Castilla que, bien sabían ellos, eran la mejor pócima para impedir que su corazón de algodón<br />
continuara supurando amoniaco y otras sustancias fétidas.<br />
Los villancicos no obraron en esta ocasión el efecto esperado y los duendes, inquietos,<br />
recurrieron entonces a recitarle poemas de don Alonso de Ercilla o de don Juan Boscán que<br />
en años anteriores y en circunstancias parecidas habían tenido un resultado bienhechor.<br />
Pero la magia esperada no se repitió y solo las palabras de Anastasia rompiendo su largo<br />
silencio, obraron el milagro de desaparecer el flujo de amoniaco que manaba del corazón del<br />
Baby.<br />
Anastasia, la Dulce, habló la séptima noche, asomándose al balcón de la casa de la 45. “El<br />
cazador ha salido en busca del carnero, y el toro sagrado ha empezado a morder el polvo de<br />
los bienaventurados. La alegría de Orión es mi alegría. Que mis hijos y mis hijas disfruten la<br />
paz ahora y siempre”. La patrona acarició el corazón del Baby, que en ese momento no<br />
paraba de reír y mientras lo acariciaba dio una de las famosas órdenes que la habían hecho<br />
temida por los siglos de los siglos en el país: “De ahora en adelante, en el sur sólo habrá una<br />
permanente y absoluta oscuridad. Ni la más leve luz alterará la noche profunda que cubrirá<br />
sus calles, sus plazas y sus avenidas. Así haremos nuestra la magia que alegra nuestros<br />
sueños. Y quien se oponga a la oscuridad será devorado en la plenitud de la misma”.<br />
99
Y fue entonces cuando los duendes pechichones descubrieron sus cuerpos cubiertos de<br />
plumas de lechuza y palparon sus rostros ahora convertidos en rostros de lechuza y se<br />
miraron unos a otros con ojos de lechuza y llenos de horror volaron, ansiosos, a anidar la<br />
oscuridad en las turbias colinas de Usme. La chusma, entonces, entendió en el silencio de<br />
la muerte el terrible poder de la patrona.<br />
Y así, durante más de cuarenta días, el sol se fue pudriendo como una naranja desventrada<br />
sobre las tierras del Tunjuelo hasta no dejar ni la más turbia gota de su luz perdida en las<br />
raíces de los crepúsculos (Anastasia, la Dulce, sonreía)”.<br />
Meditación desolada de Quetzatcoatl<br />
“Bachué y Xochiquetzal son un par de hebras de pulpa de guayaba que ruedan por mis<br />
mejillas como serafines huérfanos, temerosos de encontrar la madona tibia y tierna de cuyo<br />
seno bebieron la sangre de marismas y de cristales que alimenta sus vuelos de sortilegio. Y<br />
yo, el torpe y melancólico Quetzatcoatl, siento que las hebras, cansadas de rodar por mis<br />
mejillas, se acunan en mis labios jugando a muertes y a resurrecciones acres, fétidas, torvas<br />
y sombrías, donde no quiero, ni preciso diferenciar las mieles de las heces porque dentro de<br />
mis terrores unas y otras danzan la misma melodía: la melodía de la desesperanza, esa<br />
estúpida melodía que me persigue entre el yerbal trémulo de las colinas andinas y las<br />
murallas rancias de pulque y de flemas de Tenochtitlán.<br />
Bachué y Xochiquetzal son madres, hijas y rameras de mis temores. Me venden, me<br />
cambian, me despojan y me adoran con la insolencia propia de quienes se saben oasis en el<br />
desierto de mis silencios. ¡Malditas arpías! Con que gusto las quitaría de mis labios para<br />
reventarles sus carnes de guayaba agusanada entre mis dedos hinchados de furia y de<br />
deseos de devorarlas hasta que no quedara de ellas ni el más leve, levísimo olor a<br />
100
chocolate. Pero es inútil codiciarlas para explayar mis furias. Las muy putas conocen la raíz<br />
de mis temores, el aleph donde se cuecen todas mis fugas, todas mis risas y aún todas mis<br />
ausencias. Y como lo saben, juegan con mis carnes el juego bendito de los aleluyas como en<br />
otra época lo hiciera la triste Nicolasa en nuestros sueños de caballos alados y saraos de<br />
bambucos zumbones.<br />
Bachué y Xochiquetzal son un par de hebras de pulpa de guayaba que ruedan por mis<br />
mejillas, arrastrando el gran miedo que domina mis fugas: el miedo a ser sorprendido<br />
cantando, mirando y acariciando las sirenas varadas que se aposentan en las risas de<br />
cualquier Sandra Mora, incitándome a abandonar el pulque de Tenochtitlán, los esputos<br />
sacros de Tule y las piedras benditas de Uxmal que han torturado mis huellas, para gozar la<br />
sordidez plena de gritos y de laceraciones de lloviznas y de tinieblas de la espléndida<br />
Santafé, ramera fiel, ramera turbia”.<br />
El milagro tierno de Anastasia<br />
Los duendes pechichones, plumas de lechuza, cara de lechuza, crin de violín, se<br />
desparramaron por las tierras del Tunjuelo persiguiendo la última gota de luz que el<br />
desventrado sol del sur insistía en ofrecer con alevosía entre las colinas de Usme. Los<br />
duendes, astutos, iban pregonando, a quien quisiera escucharlos, los dulces de níspero y de<br />
piña, de zapote y de chirimoya, que presuntamente vendían. “Dulce de zapote para los<br />
melancólicos. Dulce de níspero para los desesperados. Chirimoya y piña para la salvación<br />
eterna”. Subían y bajaban las colinas, podridas de olores fétidos y sacros como la<br />
esperanza, ofreciendo sin tregua la mercancía de mieles que llevaban consigo y poco a<br />
poco, de la podredumbre sacra de las montañas, aparecieron decenas de sombras que se<br />
negaban a aceptar la pérdida definitiva de la luz.<br />
101
Ansiosos, ávidos de devorar los dulces portentosos que ofrecían los duendes, las sombras<br />
seguían a los pechichones no importándoles que a medida que continuaban la marcha, sus<br />
carnes se iban cubriendo de minúsculas llagas rosadas, que expelían un olor, expansivo e<br />
irresistible para los miles y miles de moscardones que empezaron a pelearse la posesión de<br />
las pústulas.<br />
Los duendes continuaban divulgando, imperturbables, los dulces y sus dones y pese a que<br />
las sombras, agotadas por las llagas y los moscardones, tropezaban, resbalaban, se<br />
golpeaban entre sí en el frenético esfuerzo de no perder el rumbo de los pregoneros, el<br />
cortejo aumentaba con más y más sombras que salían de los chircales, de debajo de las<br />
piedras cercanas al río o de las alcantarillas de las callejuelas principales, persuadidas de los<br />
portentos que proclamaban los pechichones.<br />
En el sur ya sólo existía una larga y sórdida tiniebla, desde que Anastasia declarara la<br />
permanente y absoluta oscuridad para esa parte de la ciudad. Por esta razón se hacía tarea<br />
harto difícil para la chusma seguir la huella de los duendes. Las voces de los pechichones<br />
constituían la única señal, el único faro, para guiarse en medio de las tinieblas. Los ojos de<br />
los pechichones brillaban reflejando relámpagos súbitos en la carcaza de las colinas, que<br />
semejaban en la oscuridad buitres agonizantes incapaces de levantar el vuelo o tan sólo de<br />
limpiarse la punta de las alas impregnadas de una omnipresente fetidez.<br />
La voz de los duendes parecía ser el último dique al que se aferraban las sombras para no<br />
ser devoradas en la oscuridad. Y los duendes, percatándose de esta realidad, elevaban sus<br />
voces de pregoneros hasta convertir el valle del Tunjuelo en un gigantesco anfiteatro donde<br />
los pechichones hacían las veces de diestros corifeos que cumplían con fidelidad y lucidez<br />
los movimientos escénicos que Anastasia todopoderosa les había asignado. Todas las<br />
sombras que habitaban las colinas y las orillas del río se habían sumado al cortejo y, tal vez,<br />
notando esta situación, el duende apodado “el Doctor” cambió súbitamente la tonada de los<br />
pregones que hasta ese momento había cantado por otra nueva que repetía sin cesar:<br />
102
¡Aleluya! ¡Aleluya! Los demás duendes se sumaron al canto de su compañero y en el<br />
Tunjuelo en pocos minutos sólo se escuchó el contrapunteo del gimiente aleluya y el<br />
divertido aletear de los moscardones, más prepotentes y ansiosos que nunca.<br />
Las tinieblas se hicieron más sórdidas y profundas, mientras la última luz del sol mutilado<br />
terminaba por pudrirse en la tierra fatigada de las colinas vecinas.<br />
Y, entonces, ocurrió el gran milagro, el milagro de magia y de ternura que Anastasia, la<br />
Dulce, había concebido para el sur: las sombras empezaron a sentir que de sus cuerpos<br />
llenos de pus y de moscas iban brotando plumas de lechuza; plumas en el rostro, en el<br />
pecho, en las manos, en los pies. Y que sus ojos lanzaban destellos de luz arco irisados y<br />
que las tinieblas no eran ya una piel grasosa y turbia como antes, sino un pozo, un<br />
maravilloso pozo sembrado de aguas de alhelí, de ipecacuana y de orquídea. Un pozo tibio,<br />
dulce, calientito como la miel de caña”.<br />
(Y así, dice la historia, los pechichones terminaron la conquista de Santafé)<br />
Un muertito complaciente<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, me niego a continuar esta grotesca jornada de poeta y de comerciante<br />
de ensueños. He llamado al truhán de Nanáhuatl y le he pedido que me haga amante de<br />
Xochiquetzal y compadre de Xolotl para poder descender a los infiernos donde gobierna el<br />
venerable señor de la muerte: quiero entregarle mis palabras y mis ojos; ser uno de sus<br />
muertos. Un muertito tímido y complaciente, que sólo desea compartir su muerte trivial con<br />
otros muertitos complacientes y banales cantando las bienaventuranzas de los desollados,<br />
de los decapitados y de los santos bufones.<br />
Sólo quiero ser un muertito complaciente le he repetido a Nanáhuatl, quien, lanzando una<br />
gran carcajada, me ha respondido: “Querido maese Netzahuatcóyotl, tú siempre has sido un<br />
103
muertito complaciente y nuestro señor Huitzilopóchitl lo sabe. Él es el dueño único de tus<br />
palabras y de tus olvidos. Él ha seguido tus huellas por el Caribe y por el Yucatán, por las<br />
selvas chocoanas y las cordilleras andinas, conociendo de tus temores y de tus<br />
insensateces. Pero debes tener esto bien claro: nuestro señor Huitzilopóchitl también es el<br />
dueño de tus miedos. Huitzilopóchitl es el señor de los temores, de los míos, de los tuyos, de<br />
los de todos los desterrados del Anáhuac. El bebe la savia pustulenta que nutre nuestros<br />
temores y la convierte en música de oboes, flautas y de trompas para crear el fluido de<br />
pánicos y nostalgias en que se mecen Santafé y nuestros demás destierros. ¿No escuchas,<br />
acaso, maese Netzahuatcóyotl, esa música atronando en tus venas, en tu pecho; haciendo<br />
rizos y calambures en los dedos de tus manos, mordiendo al desgaire la piel de tu vientre?<br />
Escúchala Netzahuatcóyotl y entonces comprenderás que la muerte, esa muerte<br />
complaciente y trivial que pedías, ha estado poseyéndote desde los más tiernos soles de<br />
Teotihuacán”. Y entonces, yo, el poeta, el sacerdote turbio, ladrón de crepúsculos y de lunas<br />
rojas, empecé a escuchar la música de oboes y de flautas dentro de mi vientre y poco a poco<br />
comencé a comprender que Huitzilopóchitl habitaba en mí”.<br />
Entre anémonas y olores de miedo<br />
“El Caballero Águila no paró de reír en toda la noche. El lecho de Anastasia, la Dulce,<br />
semejaba un precipicio, un desfiladero, una sima, donde se hubiese derramado toda el agua<br />
de maíz, de caña y de nardos que hubiera en el mundo. El agua creaba tempestades en las<br />
caderas sedientas de Anastasia y esculpía relámpagos en el vientre del Águila. Y toda el<br />
agua de maíz, de caña y de nardos no bastaba para ahogar la risa del Águila que sacudía<br />
como espuma de algodón las soledades de la casona de la 45.<br />
104
La risa del Águila iba y venía como huella de ánades en aguas tempestuosas, danzando la<br />
música recóndita de un par de violines perdidos entre los riscos del lecho. Anastasia<br />
preguntaba y volvía a preguntar con voz queda: “¿Te gustan los olores de mi miedo?” Y el<br />
Águila no cesaba de responderle con las más estruendosas carcajadas que se hubieran<br />
escuchado en los páramos andinos. Hasta los mismos pechichones, temiendo que las<br />
carcajadas fueran la señal ominosa de alguna tragedia en ebullición, corrieron presurosos a<br />
la alcoba de la señora para informarse del asunto. Sólo la intervención afortunada de<br />
Josecito, el Baby, les impidió ser víctimas de la ira de la ilustre pareja, que no admitía la<br />
menor intromisión en su dulce intimidad.<br />
“¿Qué les pasa a ustedes sueños de la gran puta? ¿No les basta con devorar las sobras del<br />
miedo de nuestra señora? ¿Acaso quieren disputar con nuestro protector el vino y la miel de<br />
las angustias de la patrona?” Los pechichones, acobardados, sólo acertaron a gemir,<br />
mientras que de sus ojos de lechuza escurrían unas lágrimas de chocolate que al caer al<br />
piso de mosaico de la casona, formaban figuritas muy parecidas a las que adoraban en las<br />
iglesias los buenos ciudadanos de Santafé. El Baby las miró con inmenso desprecio y luego<br />
como queriendo mostrarse tolerante concluyó: “Ahora se me volvieron cobardes estos<br />
sueños de la gran puta. Qué le vamos a hacer”.<br />
El lecho de Anastasia, la Dulce, era una riada, un torbellino de aguas que se besaban y se<br />
rechazaban formando mares de algas rojizas y océanos de anémonas violetas que parecían<br />
volar a los techos de la alcoba como gaviotas perseguidas por el espíritu del huracán. El<br />
Caballero abrazaba los mares con su risa tierna, mientras Anastasia, pretextando ser alga<br />
rojiza o anémona violeta, preguntaba, modosa, “¿Te gustan las voces de mi miedo?”. Y el<br />
Águila, pletórico, reía y reía acariciando las olas de anémonas y de algas que se acunaban<br />
en la piel de sus labios”.<br />
105
El deseo purulento de Tláloc<br />
“Tláloc, el Reidor, el asesino, quiere ser sólo un puñado de cenizas que naveguen en las<br />
huellas cansadas de Quetzatcoatl. Tláloc lo ha confesado y Quetzatcoatl, prudente, ha<br />
aceptado el ruego del fugitivo, limitándose a quemar el cuerpo sacrílego, exceptuando su<br />
corazón, en el fuego purificador de la luna roja que enciende con su luz de puñales los cerros<br />
que rodean la sabana.<br />
Tláloc, alegre de ser consumido por la luna roja, ha exclamado en el momento que el buen<br />
Quetzatcoatl arrojaba su innoble cuerpo al fuego: “En esta noche, Quetzatcoatl padre y<br />
hermano mío, quiero deshacerme de todos los odios que anidan en mi garganta y que me<br />
recuerdan la turbia y rencorosa soledad de los barrios de las colinas. Quiero convertir esa<br />
soledad, maldita sanguijuela, en carne de oropéndola, de ñandú, de alce, en carne que no<br />
me huela a miseria fermentada en algún vientre de ramera borracha. Quiero aplastar la<br />
soledad de los chircales y los gritos sarnosos que corren por el espinazo de la cordillera de<br />
Usme hasta Usaquén, en luz de cenotes tempestuosos, capaces de ahogar con sus aguas<br />
omnipotentes la raíz infame de esa soledad rapaz.<br />
No te apiades de mí, Quetzatcoatl, padre y hermano mío, mira mi corazón reventado de pus,<br />
de flemas nauseabundas, que es atacado por el gusano horrible del pánico. ¿Qué ha<br />
quedado de los cantos floridos en el Anáhuac? ¿Qué de las locas carreras por los cenotes<br />
de Yucatán? ¿Qué, de los poemas escritos con la audacia febril del pulque? Mira, padre y<br />
hermano mío, cómo mi corazón no es más que viento gélido que se hunde en la sangre<br />
podrida de las colinas y se hace muerte en las calles roídas de tinieblas de la cruel Bacatá.<br />
Mírame padre y hermano mío y no te compadezcas de mi miseria”.<br />
Pero el buen Quetzatcoatl, impaciente por cumplir los deseos de la luna roja, se limitaba a<br />
responderle: “Tláloc, Reidor y asesino, tu crimen no está en el pus de tu corazón. No, tú<br />
quieres ser un puñado de cenizas para aliviar tu pesadumbre de traidor porque has sido un<br />
106
traidor desde que abandonamos la tierra sagrada del Anáhuac, y quisiste ser bufón de los<br />
demonios barbudos y siervo de sus crueles dioses. Y luego te convertiste en mercader de<br />
guerras torvas, en vendedor de muertes pasajeras, en gañán de ilustres sicofantes.<br />
Burlaste la sed que tenían tus hermanos de beber el agua nacida en las breñas del Popo y<br />
decidiste, maldito granuja, venderla al mejor postor. Y vendiéndola recorriste las orillas del<br />
Usumacinta, las selvas del Quiché y del Darién, las pampas de Tahuantinsuyo, las llanuras<br />
de Nazca y los pantanos del Matogroso. Tomaste el oro de tus empresas e hiciste con él<br />
una jaula grande, enorme, para que cupieran en ella el Aconcagua, el Chimborazo, el Soratá,<br />
el Amazonas y el Orinoco y cruzaste el mar del occidente y divertiste a los demonios<br />
barbudos con las fieras exóticas que habías enjaulado. Y los demonios, complacidos, te<br />
cambiaron tus huesos por huesos de su raza; tu voz, olorosa a jugo de maguey por otra que<br />
destilaba whisky de centeno y tú, persuadido de tus hazañas, te envaneciste aceptando el<br />
regalo que los barbudos te hacían.<br />
Pero tus huesos resultaron ser huesos de caucho quemado y tu voz, voz de espejos<br />
azotados por el moho, y entonces ni tu voz, ni tus huesos te bastaron para impedir que los<br />
demonios te birlaran tu jaula y te enviaran de regreso a nuestras tierras nombrándote amigo<br />
y heredero de su raza.<br />
Y el viento de los Andes y el sol del Caribe carcomieron tu osamenta y quebraron tu voz sin<br />
que tú pudieras evitarlo. Y entonces decidiste ser Tláloc, el Reidor; Tláloc, el asesino, pero<br />
ya era tarde para tu corazón que supuraba el pus del desencanto. Y, entonces, viniste a mí,<br />
presentándote como mi hermano, aparentando que tus huesos y tu voz eran los mismos<br />
huesos y la misma voz de maguey y de maíz que tu padre te había dado. Y creíste<br />
engañarme con tu fingida alegría y con tus inocentes deseos de ser consumido por la luna<br />
roja.<br />
Pero te perdió la humildad de tus súplicas, te delató el miedo que cubría tu voz mohosa y la<br />
torpe insistencia en tus culpas. No fueron ni el miedo, ni la pesadumbre lo que nos<br />
107
enseñaron nuestros padres, y tú, en tu perfidia, olvidaste sus palabras y sobre todo la luz de<br />
quetzales que encendieron en nuestros corazones. Pero, pese a ello, seré clemente contigo,<br />
te consumiré en el fuego de la luna roja hasta que quedes convertido en un puñado de<br />
cenizas que arrastrará el viento de la cordillera hasta depositarlo en la vela podrida de algún<br />
galeón extraviado en el lecho del Caribe.<br />
(En la esquina de la décima con la calle trece soñaba Tláloc que un puñal, quizás de luna<br />
roja, le atravesaba la garganta, ofreciéndole las aguas de un mar desconocido).<br />
Sandra Mora y el misterio de la resurrección de los muertos<br />
Sandra Mora bebía whisky de Tennessee (el único que congeniaba con sus iras), mientras el<br />
Caballero Águila se complacía en desollar cuatro o cinco hombres-cucaracha, culpables<br />
según Ramón Nonato de haber pecado contra la comunión de los santos. Nanáhuatl,<br />
conocedor de los menesteres del oficio, le pasaba con presteza al Caballero los cuchillos y<br />
las dagas de obsidiana con las cuales ejercía el oficio purificador, encargándose,<br />
imperturbable, de arrojar las vísceras y los huesos de los purificados a un baúl rústico que<br />
algunos artesanos de Ráquira años ha, le habían obsequiado al Protector.<br />
Los cucaracha antes de ser purificados pasaban por el llamado “Rito de la Atrición” que<br />
corría a cargo de Ramón Nonato. Nonato, con la más dulce voz imaginable, preguntaba:<br />
“¿Cuál es la razón, hermano, para que te atrevieras a dudar de la sabiduría de nuestro<br />
Protector?”, pregunta a la que los pecadores sólo alcanzaban a responder con un<br />
balbuciente, “en vos confío”, que terminaba por indignar al venerable interrogador.<br />
“Contéstame, bribón, hijo de puta, contéstame ya mismo, porque a más del serísimo pecado<br />
contra la comunión de los santos, también vas a ser acusado de pecar contra la resurrección<br />
de los muertos”.<br />
108
Los reos, sorprendidos de la indignación del noble varón, empezaban una serie de<br />
movimientos espasmódicos en el bajo vientre que terminaban por hacerles exudar un humor<br />
fétido, blanquecino, que Nonato, alarmado, identificaba como “vino de los senos de las<br />
santas mujeres de Jerusalén”.<br />
Este descubrimiento encolerizaba tanto al ilustre anciano, que presa de un súbito frenesí,<br />
tomaba un par de cuchillos de pedernal y extraía con rápidas y certeras incisiones los ojos de<br />
los cucaracha, arrojándolos luego con desprecio al baúl de Ráquira, mientras gritaba: “Id<br />
malditos, bellacos, mal nacidos, al olvido eterno”. Tras unos momentos de silencio, Nonato<br />
dirigiéndose en un tierno tono de voz a Nanáhuatl, le decía: “Padrecito, hermanito mío, los<br />
pecadores han reconocido sus faltas. Que se haga la voluntad de nuestro señor”, palabras a<br />
las que respondía el padrecito con una carcajada y un apretón de manos pletórico de alegría,<br />
que servían de preludio al cántico que salía de su garganta como pancito de maíz al horno:<br />
“Santo, santo es el nombre de nuestro señor”.<br />
Sandra Mora contemplaba el transcurrir de los ritos con una mezcla de aburrimiento y de<br />
horror. Para aliviar la pesadumbre continuaba bebiendo el whisky y al beberlo sentía que el<br />
horror y el hastío se convertían en un torpe pelícano que resbalaba por su garganta y se<br />
instalaba en sus pechos, oteando desde estas alturas las voces de los purificadores.<br />
Sólo la ternura que parecían profesarse Nanáhuatl y Ramón Nonato impedía que Sandra<br />
Mora, abandonase la sala para escuchar, como solía hacerlo en esas horas de la tarde, los<br />
boleros de Benny Moré y las descargas del Tito Rodríguez.<br />
Sandra intuía en la ternura de los purificadores una danza, un son, que rezumaba mieles<br />
parecidas a la melaza que quemaban en sus gargantas el Benny y el Tito. Mieles que<br />
desparramaban esencias de un mundo torvo, feroz y jocundo que gozaba con las más<br />
crueles hazañas sin abandonar la ingenuidad de los niños que se divierten en destrozar<br />
ladrillo a ladrillo la catedral de las obediencias que los adultos han construido por siglos y<br />
siglos de torpe complicidad.<br />
109
Sandra quería beber en la ternura de los ancianos las mismas maldiciones que el Benny<br />
había lanzado desde Santa Isabel de las Lajas contra las pías beatitudes que querían robarle<br />
las noches–centella de La Habana envueltas en ron y en algodón perfumado. Y ron y<br />
algodón de olvidos eran las risas de Nanáhuatl y de Nonato que acompañaban, una sí y otra<br />
no, las flemas que divertidos lanzaban en los brazos, en los pechos y en las piernas de los<br />
cadáveres de los hombres–cucaracha. Solo el Águila conseguía suspender el concierto de<br />
risas y esputos, cuando gritaba exasperado: “Señor, escucha nuestra oración”, tras lo cual,<br />
no sin antes beber un largo trago de whisky, procedía a desollar con tajos firmes y precisos a<br />
los pecadores purificados...“<br />
(Concluidos los desollamientos, la ira empozada de Sandra Mora volvía a correr desbordada<br />
entre sus pechos. Y era sólo entonces cuando empezaba a entender como ocurría en<br />
Santafé el misterio de la resurrección de los muertos).<br />
Más dudas de Quetzatcoatl<br />
Quetzatcoatl dudaba de esta realidad de cordilleras brumosas y lluvias estólidas. Ni siquiera<br />
Nicolasa Ibáñez, ni Bachué, la tierna, tenían para él la sensación inclaudicable de pertenecer<br />
a un presente donde, la luz fuera luz y la oscuridad fuera oscuridad. Quetzatcoatl<br />
contemplaba sus manos, sus brazos, las grotescas venículas que brotaban entre las<br />
falanges de los dedos y se negaba a creer que brazos, manos y dedos fueran parte de la<br />
misma realidad de cordilleras brumosas y de garúas díscolas que parecían sacudir las<br />
vértebras de su fe.<br />
Porque creer en esta realidad de soles hipócritas era un acto de fe. Un acto de fe que exigía<br />
columnas y columnas de vértebras que sostuvieran la inmensa sordidez de la materia de la<br />
que se alimentaba la savia de este rincón de los Andes. Sin embargo, Quetzatcoatl odiaba<br />
110
los actos de fe: los consideraba humillantes y serviles. ¿Qué actos de fe podrían exigírsele a<br />
él, que había conocido los misterios que encerraban los cenotes del Yucatán o los arcanos<br />
que dibujaban los muros de Teotihuacán? ¿Qué turbias oraciones podrían reclamársele a él,<br />
que había sido profeta de los calpullis y señor de todas las oscuridades en la vieja Cholula?<br />
Quetzatcoatl se negaba a aceptar las luces y las oscuridades de Santafé. Eran luces y<br />
oscuridades que no podía triscar, que no podía oler, que no podía deslizar poco a poco entre<br />
las falanges de sus dedos o entre las apretadas carnes de sus brazos para despellejarlas en<br />
el dulce abrazo de la nostalgia. En su obcecación Quetzatcoatl hasta llegaba a creer que<br />
Teotihuacán no había sido más que un nombre perdido en el tejido de sus sueños. Y que las<br />
fugas, vadeando el Usumacinta, cruzando en canoa el San Juan, rasguñando las ciénagas<br />
del Darién, mesando las simas mohosas del Yurumanguí, no eran más que gemidos de<br />
violines vagabundos escuchados una noche cualquiera a la vera de los vientos alisios.<br />
Quetzatcoatl presentía que la Santafé de cemento, de arena y de tejas de barro que mordía<br />
los cerros de la cordillera era la cola desecha de un potro turbulento que había echado a<br />
galopar por el costillar inflamado de la cordillera, ignorando el tejido de cenizas y de olores<br />
que encubría los verdes, los lilas y los fucsias que destilaban los eternos crepúsculos de los<br />
Andes. O tal vez, discernía, las luces de Santafé no fueran más que las palabras del<br />
Caballero Águila al robar el aleph para su reino de tinieblas. Empero, Quetzatcoatl también<br />
dudaba que existieran palabras y caballeros águilas y alephs exilados en países de<br />
tinieblas. Y al dudarlo, Santafé se le hacía una pequeña, pequeñísima mancha de chocolate<br />
que iba anegando el iris de sus ojos”.<br />
111
Oración de Netzahuatcóyotl bendiciendo a su asesino<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, soy ahora una vil lechuza, un ave habitada de esperpentos que sólo<br />
quiere arrastrarse entre las sombras de los cerros para evitar la furia de las palabras<br />
amenazantes que me persiguen como el traidor, como el más cobarde de los desertores. Sí,<br />
soy un traidor, lo reconozco y ruego al destino que me permita despojarme de este cuerpo<br />
piojoso, pleno de dolores, en las manos del noble Nanáhuatl. Que venga sin más esperas<br />
con su cuchillo y su piel colgante, olorosa a zumo de anís, para que acabe con la infinita<br />
tristeza que me agobia. Cada palabra que me asedia, que me hiere, es un golpe de aire<br />
húmedo y pegajoso que se adhiere al túnel de mi garganta formando agujas como fístulas<br />
que penetran los colores ocres de mis ausencias, robándome la certeza de mi propia<br />
levedad.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, soy ahora una vil lechuza que anhela ser liberada de sus miedos por<br />
las manos misericordiosas del clemente asesino llagado. Las palabras me desgarran, me<br />
golpean cuando aprovechando un descuido mío, yo les enseño mi corazón agonizante en<br />
prueba de mi absoluta sordidez. Y, entonces, sólo entonces, lloro, pidiendo, torpe de mí, que<br />
me regresen los Reebok naranja, los mismos que navegaron entre andenes marcados de<br />
impiedades y calles maquilladas de terrores hasta llevarme a los labios turbulentos de mi<br />
Sandra Mora, para sentirme pleno y olvidado de traiciones, de palabras encubridoras, de<br />
vocablos asesinos, de luces ambiguas. Pero mis lágrimas sólo consiguen enfurecer aún más<br />
a mis perseguidores que en el colmo de la indignación me llaman blasfemo, sólo por desear<br />
mecerme en el seno calientito de la maga del Bronx, para escuchar acunado en su cintura<br />
uno, dos, tres mil tambores acompañados de una, dos, tres mil flautas de cañas que me<br />
hablen al oído de un país, de otro país, donde el agua sea ámbar o sangre de gnomos según<br />
el capricho de los besos de mi dulce señora.<br />
112
Y soy yo, el pérfido y traidor Netzahuatcóyotl, quien desea esfumarse en la sangre y en las<br />
carnes de Sandra Mora para olvidarse de las soledades de la ciudad y de los terrores de<br />
este desierto. Toma, toma mi piel llena de pus y de liendres, tómala, noble Nanáhuatl y haz<br />
con ella un tapete que se extienda del punto alfa al punto omega del altiplano, que cubra<br />
hasta el más mínimo quejido susurrado por los maizales y dame la paz, la paz bendita para<br />
hacerme olvido en las caderas de mi maga. Poco te pido, bondadoso asesino, poco, a<br />
cambio de entregarte mis soledades y mis risas, mi único tesoro, mi única gracia”.<br />
Conversación impertinente entre un noble caballero y una dama de ingenio<br />
Quetzatcoatl: Si deseas llorar, Nicolasa, buscaré en el armario al pelele del Libertador para<br />
que te hable de sus hazañas en los llanos del Orinoco y de las tormentas sufridas en sus<br />
viajes de fugitivo por el Caribe.<br />
Nicolasa: Me seduce la idea, pero creo que no me sienta bien escuchar las historias del<br />
pobre tonto, después de haber tomado chocolate caliente con canela. Xochiquetzal solía<br />
indigestarse cuando Tláloc empezaba a hablarle de las guerras floridas en el sertao,<br />
mientras bebían el chocolate aromatizado con clavos de java. Prefiero que me cuentes del<br />
último miedo que recorre la ciudad; me interesa conocer los olvidos y las soledades que han<br />
resucitado en estos días.<br />
Quetzatcoatl: No quiero hablarte de ese miedo, queridita, porque es un miedo sutil, muy<br />
diferente a los demás miedos que han azotado a la ciudad. ¿Recuerdas el miedo azul que<br />
atacaba a los blasfemos, pudriéndoles los huesos, sin corromperles las carnes? ¿O el miedo<br />
rosa que perseguía a los asesinos, devorándoles los labios y la pulpa de la nariz? ¿Y, habrás<br />
olvidado el miedo negro que castigaba a los lujuriosos llenándoles de pústulas la lengua<br />
113
hasta que la podredumbre acumulada estallaba en la garganta convirtiéndola en una cereza<br />
lila que avispas, moscas y colibríes venían a gozar?.<br />
Nicolasa: Los recuerdo demasiado bien, darling, y también recuerdo el placer furioso con que<br />
tú me poseías mientras me contabas una y otra vez los miedos que pudrían los corazones de<br />
tus patrones, las excelencias benditas. Eran tan vivaces tus narraciones que yo tenía que<br />
repetírselas a Córdoba y a los demás ordenanzas del Libertador hasta treinta veces porque<br />
no paraban de reír pidiéndome que imitara el zumbido de las moscas y de los colibríes que<br />
libaban en los pechos de las indias de la sabana.<br />
Quetzatcoatl: ¡Vaya! Bien sé que Córdoba y el grupo de adulones que seguían a tu<br />
Libertador sabían reírse de los miedos de la ciudad. Pero dudo mucho, Nicolasita mía, que<br />
hubieran hecho lo mismo con este nuevo miedo que recorre las calles de La Candelaria, de<br />
Chapinero y del Chicó, porque este miedo, te repito, es muy diferente a todos los anteriores.<br />
Es un miedo que no tiene color, ni se manifiesta externamente en forma de llagas, de huesos<br />
corrompidos, de carnes devoradas. Es un miedo que va robándote las palabras, una aquí,<br />
otra allá, como a la burla, burlando. Y luego, con levedad de sierpe, te va quitando la paz en<br />
tu lecho. Y así, suave e imperceptible, te va cercenando la alegría, el dolor, la esperanza,<br />
todo ese caldo tierno y terrible que nos hace dioses y demonios hasta dejar en ti una náusea,<br />
una tristeza absoluta que no te permite llorar, reír, odiar, olvidar. De esta manera, te vas<br />
convirtiendo, Nicolasita mía, en un monigote, en un fantasma relleno de gritos y de susurros<br />
que te arrastran como un pelele en su turbio peregrinar entre las lluvias y las sombras de los<br />
cerros de la cordillera. Un pelele como tu Libertador, un pelele dominado por este miedo,<br />
este nuevo miedo anónimo, sutil, furtivo.<br />
Nicolasa (riendo): ¿El Libertador, un pelele? ¡Qué cosas dices, queridito mío! El Libertador<br />
ha dominado el tiempo y las miserias cotidianas. Poco le importa si está alojado en un<br />
palacio de Lima o en mi armario: para él, esas preocupaciones son las miserias que roban la<br />
paz y la sabiduría. ¿No será que estás celoso de su serenidad, de su gracia imperturbable?<br />
114
Quetzatcoatl: La gracia imperturbable del Libertador es la estulticia a que lo ha condenado el<br />
miedo que se apoderó de él desde la noche de la última conspiración. El miedo vil, el mismo<br />
miedo que hoy carcome la ciudad con la sutileza de un coyote emboscado.<br />
Nicolasa (enfadada): Darling, tú eres quien está poseído del miedo vil que le adjudicas al<br />
Libertador. Mírate las palmas de las manos y podrás observar como te van naciendo llagas,<br />
azules unas, verdosas otras, resultado del pánico que te domina. Pronto el pánico alcanzará<br />
tus brazos, tu vientre, tus piernas, tus labios, tus ojos y quedarás convertido, no en un pelele,<br />
sino en algo peor: en estiércol de pelele, que ni los propios peleles reconocerían como suyo.<br />
Así, queridito mío, cuida tus llagas, cuídalas, mantenlas lavadas en agua perfumada, no sea<br />
cosa que tu mismo termines acompañando al Libertador en mi armario.<br />
Quetzatcoatl (reflexivo): Creo Nicolasa que tienes razón. Me he mirado las palmas de las<br />
manos y he descubierto llagas, decenas de llagas que brotan de mis carnes como mariposas<br />
celebrando las primeras lluvias del verano. Pero no son mariposas azules y verdes como tú<br />
me dices. No. Mis llagas–mariposas sólo tienen un color: el rojo magenta. El mismo rojo<br />
magenta que envuelve mi aliento cuando sueño ofreciendo libaciones de pulque en los<br />
altares de Chichen Itza a los demonios de Huitzilopóchitl. Pero, queridita, ten presente que<br />
mis llagas no apestan a mierda de zopilotes como sí lo hacen el moho y el orín que invaden<br />
los huesos del pelele-Libertador. y sus compañeros del armario.<br />
Nicolasa (escéptica): El moho y el orín son reflejo de la sabiduría. ¿O acaso tú crees que el<br />
Rey don Felipe, el almirante Nelson y Charlie Chaplin no están revolcándose entre el moho y<br />
el orín en los jardines de sus dioses? Y ellos han sido sabios, más sabios que los señores<br />
mierda de cuetzpolin a quien tú reverencias en este país. En vez de jactarte de tus olores<br />
deberías dejarte consumir entre el moho y el orín como lo ha hecho mi querido Libertador.<br />
Sólo así obtendrías la sabiduría que tanto envidias y que te convertiría en un perfecto pelele,<br />
un pelele sabio y prudente, profeta de crueldades como tus hermanos de Tenochtitlán...”<br />
115
La trinidad bendita de Santafé<br />
“Anastasia, la Dulce, había reñido con el Caballero Águila y los pechichones, temerosos, se<br />
habían limitado a expurgarse las plumas de lechuza, mientras observaban ansiosos los<br />
temblores de Josecito, el Baby, que saltaba, frenético de un extremo a otro del tejado de la<br />
casona de la 45, lanzando maldiciones a un moscardón pardo que había osado invadir el<br />
corazón de algodón del Baby sin la expresa orden de la patrona.<br />
Los pechichones optaron por ignorar la desgracia del jefe, sospechando que una muestra de<br />
interés por su situación bien podría costarles el fino plumaje que ahora tanto apreciaban. Sin<br />
embargo, podían oler con sus narices de astillas de roble que a la casona habían entrado<br />
olores extraños, que presagiaban una tormenta de dificultades, no sólo para ellos, sino para<br />
las sombras que habitaban la ciudad.<br />
Cuando la patrona y el Caballero disgustaban, las desgracias se multiplicaban y los<br />
pechichones solían ser las primeras víctimas de las iras de la dulce señora. Sin embargo,<br />
aunque los olores guardaban similitud con los olores ominosos de otros días, había una leve,<br />
una sutil diferencia que los duendes intuían, pero no alcanzaban a precisar. Los olores que<br />
penetraban hoy en la casona tenían en su composición un perfume, tal vez de sándalo, tal<br />
vez de violeta, que los hacía gustosos como helado de banana sazonado en canela. Eran<br />
olores, al mismo tiempo, seductores e intimidantes, que ponían en guardia a los pechichones<br />
plumas de lechuza, ante los presuntos misterios que despertaba su ambigüedad.<br />
El Baby, que no cedía en su ansioso corretear por el tejado de la casona, parecía cada vez<br />
más perturbado por la búsqueda infructuosa del moscardón en su pecho de algodón. Como<br />
cumpliendo un ritual arcano, Josecito daba gritos por los tejados de la casona: “Ay, madre<br />
bendita, huele a muerte de ángeles ¡Ay, qué será de nosotros, madre bendita!” La lluvia de<br />
imprecaciones del querido jefe empezó a doblegar la aparente imperturbabilidad de los<br />
116
pechichones. En efecto, bastaron un par de horas más para que los duendes solícitos<br />
entendieran que debían acompañar al Baby en sus alaridos. La alharaca del Baby y los<br />
pechichones sólo terminó cuando el Caballero Águila se presentó sorpresivamente en la<br />
casona acompañado de un séquito de mariachis que a una señal del patrón empezaron a<br />
rasgar violines y guitarras, a soplar trompetas y a entonar con agudos lamentos las más<br />
tiernas rancheras de amor y de despecho. Josecito y los duendes observaban, entre<br />
maravillados y temerosos, el espectáculo insólito que se les ofrecía, pero su sorpresa fue<br />
mayor cuando Anastasia, la Dulce, se presentó en el patio de la casa donde los mariachis se<br />
habían instalado, vestida con traje transparente que dejaba traslucir no sólo su cuerpo de<br />
gran dama, sino un par de pequeñas alas que se desprendían de sus hombros.<br />
Anastasia, con las mejillas encendidas de un rojo marrón, se dirigió, apresurada, a abrazar y<br />
a besar al Caballero Águila mientras los mariachis, envalentonados, atacaban la ranchera<br />
aquella de “Amanecí otra vez entre tus brazos”.<br />
La velada, a pesar de los presagios funestos que habían hecho los pechichones, transcurría<br />
llena de alegría. Y la alegría fue tal que el Caballero, dadivoso, obsequió a la dulce señora<br />
un puñado de corazones sangrantes que la tarde anterior le habían llevado los hombres–<br />
cucaracha como prueba fehaciente de los castigos que habían impuesto a algunos<br />
chusmeros díscolos que se habían fugado de su perpetuo confinamiento en el sur. La<br />
patrona, agradecida, repartió la mayor parte de los corazones sangrantes entre los mariachis<br />
y los pechichones que los devoraron con avidez.<br />
Cuando parecía que el repertorio de los mariachis se agotaba, Anastasia, con voz tibia<br />
exclamó: “Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, bebamos la ambrosía”. Y al decirlo las<br />
pequeñas alas, que apenas se insinuaban en sus hombros, comenzaron a crecer y crecieron<br />
tanto que cubrieron con su sombra la casona entera, mariachis y pechichones incluidos.<br />
(Y entonces, y sólo entonces, Josecito el Baby encontró el maldito moscardón rosado que se<br />
había escondido en su pecho de algodón. Y entonces, sólo entonces, los duendes plumas de<br />
117
lechuza comprendieron que Anastasia, el Caballero y la ciudad formaban una santa trinidad<br />
bendita)”.<br />
Jerry Lee Lewis, el nuevo demonio de la gitana<br />
“Jerry Lee Lewis estaba fatigado de perseguir chicas anoréxicas en Memphis y de soportar<br />
las maldiciones de sus primos, los pastores bautistas de la iglesia de la Nueva Sion. Por eso,<br />
no opuso ninguna objeción a la invitación que Sandra Mora le hiciera una tarde de invierno<br />
en el Bronx para volar por las cordilleras de los Andes cantando y bailando, como bolas de<br />
fuego, para el asombro de las inditas caga polleras y el contento de los roqueros de Santafé.<br />
Al contemplar las montañas piel de limón que se perdían en los llanos del Caribe, Jerry Lee<br />
parado sobre su piano gritó con euforia: “¡Aleluya, Señor, aleluya! Tú me has revelado el<br />
milagro del blue y ahora me entregas el milagro de las oscuridades luminosas. ¡Aleluya,<br />
Señor!”, y tomando de la mano a Sandra Mora la invitó para que tocaran a cuatro manos el<br />
bambuco que el pentagrama azuloso de los Andes le iba revelando en los labios de caña<br />
quemada de la gitana. No contento con este portento, Jerry Lee decidió cantar himnos a<br />
Yahvé, su esquivo dios, mientras Sandra Mora lo acompañaba, tocando un par de cununos<br />
que brotaban de sus pechos envolviendo salmos y maderas, nubes y riscos, en un olor a<br />
cardamomo y a maní tostado que obligó a las inditas caga polleras a zambullirse en el<br />
riachuelo, pozo o acequia más cercano ante el temor de haber sido poseídas por el demonio.<br />
Jerry Lee reventaba de risa al observar desde las alturas los apremios de las mujeres,<br />
mientras farfullaba: “Yo soy Yahvé, Jehová, Adonai, Viracocha y Quetzatcoatl. Yo nací en las<br />
praderas de Tennessee y he resucitado para cantar los himnos de la desilusión y de la<br />
desesperanza, para cantarlos y despellejarlos a carcajadas con mis mandíbulas de santo<br />
118
varón”. Sandra Mora, reía con risa voraz las palabras del iluminado mientras en su vientre<br />
parían los tambores de la selva del Darién la canción de la vida turbia.<br />
Y, en tanto Jerry Lee reía, los tambores del vientre y los cununos de los pechos se<br />
asociaban creando un octópodo de madera perfumada que con los tentáculos iba<br />
apresando, una a una, las nubes y los aleluyas de cardamomo y maní tostado, el silencio<br />
torvo, salobre, torpe que se iba esfumando entre los dedos del pianista y los ojos de la gitana<br />
que semejaban una luz de abril atrapada entre las lluvias del trópico.<br />
Hubo una vez (una sagrada, dulce y estúpida vez) en que los dedos bolas de fuego de Jerry<br />
Lee y las caderas fuego de jaguar de Sandra Mora se unieron para formar el istmo de la<br />
ternura crepitante, olorosa a alhelí y a fritura de codorniz, ante el asombro de las inditas caga<br />
polleras y los roqueros de Santafé que veían el cielo de taita Viracocha rasgarse, gemir y<br />
pudrirse hasta los huesos del arco iris mientras la tierra, la madrecita buena recibía, furtiva,<br />
uno, dos, tres arpegios concebidos por el demonio–Jehová–Yahvé–Adonai de Jerry Lee<br />
Lewis y la virgen–Astarté–Isis–nalgas de cereza de Sandra Mora”.<br />
Confesión irreverente de un duende plumas de lechuza<br />
“Soy un canalla. Un ruin truhán. Valgo menos que los esputos de mi patrón, Josecito, el<br />
Baby, que son una mezcla de anís y pegante de madera. No sé si debiera hablar. Se supone<br />
que nosotros los plumas de lechuza, no tenemos derecho a usar las palabras, porque ellas<br />
son propiedad exclusiva y perpetua de la santa señora Anastasia. Se supone, también, que<br />
hemos muerto de puro hastío en los sueños de la señora y que si ahora existimos lo<br />
hacemos gracias a la generosa intercesión del Caballero Águila que le pidió a la patrona<br />
arrojarnos a esta mierda de mundo para satisfacer la ira que le causaban los corazones<br />
podridos del Libertador y su cohorte de sicofantes (se supone).<br />
119
Soy un ruin truhán: lo descubrí la noche aquella en que la santa señora visitó el sur de la<br />
ciudad para condenarlo de una vez y para siempre a las tinieblas más profundas y corruptas.<br />
Mientras la patrona cumplía con ese gesto redentor, yo me solazaba despellejando a la<br />
chusma hasta crear una telaraña nauseabunda de sangre, vómitos y heces que olían a clavo<br />
y a melaza. Este olor me atemorizó más allá de toda medida, porque nosotros, los canallas<br />
plumas de lechuza, no podemos crear el más mínimo olor, la más tenue sensación, la más<br />
tímida perturbación en los sueños de la patrona. Quien lo haga es aplastado como chinche y<br />
volvería a habitar la nada, una nada espesa y acre prendida a los cabellos de la dama donde<br />
se secaría por los sueños de los sueños, siglo tras siglo.<br />
Pero, para mi fortuna, esa noche nuestra patrona estaba indulgente y perdonó mi olor de<br />
clavo y de melaza con un leve tic de sus dedos a cuyo conjuro nuestras plumas de lechuza<br />
se mudaron en plumas de zopilote. Sin embargo, he de confesarlo: pese a la magnanimidad<br />
de la señora, me siento abrumado por el remordimiento y el temor. No me ha bastado<br />
aplastar una y otra vez las sombras furtivas, que ¡oh estupidez!, han pretendido burlar el<br />
gobierno de la ciudad o, peor aún, violar la ley de los silencios intentando tocar la prohibida<br />
música de flautas, tambores y chirimías ante la casona de la 45.<br />
Me odio a mí mismo, odio este cascarón purulento de zopilote que azota mis secretas<br />
angustias; odio a Tláloc, el asesino, cuya muerte vil sólo le sirvió para hacerse taumaturgo y<br />
flor de santidad en la zona rosa. Lo odio y lo admiro desde mi impotencia, porque él fue<br />
capaz de retorcer los sueños de la patrona y colgarlos en la punta de los cerros de oriente<br />
para que oreándose fueran perdiendo el moho y el sarro que los carcomían. Pero yo no soy<br />
Tláloc: la única agua que se filtra en mi cuerpo inmundo de lechuza–zopilote es el agua de<br />
los temores, esa agua perversa que remoja hasta la última punta de mi escuálida anatomía.<br />
Me miro los pies llenos de hongos y de detritus de albañal y descubro que ellos han<br />
conservado los reales colores de los sueños de la patrona: sepia y carmesí. Sepia y carmesí<br />
como las noches de la ciudad o las palabras del Caballero Águila. Y sólo entonces advierto<br />
120
que mi miedo sepia y carmesí hace parte de los miedos de la señora y este descubrimiento<br />
me llena de una extraña felicidad. De una felicidad de canalla, de ruin truhán”.<br />
La geografía extraña de los odios de Xochiquetzal<br />
Xochiquetzal desvaría escuchando el golpear de sus dudas sobre el tejado de zinc que cubre<br />
el campamento de Enriquito Buelvas a las orillas del Sinú. Enriquito, indiferente, mira la<br />
lluvia caer, una lluvia tibia y voraz, en tanto Xochiquetzal va dibujando en su cuerpo los<br />
polos, los meridianos y las longitudes de sus odios. ¡Qué fácil resulta para Xochiquetzal<br />
hacer estos cálculos geométricos en la anatomía mutilada del gamonal! Y mientras<br />
Xochiquetzal dibuja, las dudas siguen golpeando sobre el tejado de zinc con intensidad de<br />
posesos.<br />
Una le grita de huidas y otra le habla de sollozos, la de más allá regurgita espantos, mientras<br />
la de aquí secreta pesadumbres. Xochiquetzal, devorada por la confusión, se va<br />
transformando en pájaro del paraíso y en una exhalación vuela, vuela hacia el tejado de zinc<br />
pretextando acompañar los golpes inconexos de las dudas. Sin embargo, las malditas<br />
prefieren perderse en los sabanales disimulando su hedor de santurronas con cantos de<br />
torcaza. Y tras los cantos de torcaza el ave del paraíso vuela, vuela olvidando los arroyuelos<br />
obscenos que forman la orografía cruel de Buelvas. Los cantos de torcaza abandonan la paz<br />
del río y se precipitan a las fauces siempre hambrientas de la cordillera que las recibe<br />
complacida con la risa azulenca de los relámpagos. Los relámpagos son anatema para el<br />
ave del paraíso: la luz de las nubes es pócima venenosa para las angustias arco irisadas de<br />
Xochiquetzal.<br />
Las dudas han ganado de nuevo la partida y sólo la voz de Enriquito es capaz de<br />
perturbarlas en la venerable paz que disfrutan en compañía de los santos de esta tierra.<br />
121
Santos como Anastasia, la Dulce, santa entre las santas, quien las acoge entre los pechos<br />
que manan sirope de arce por los pezones, rezumando felicidad. Xochiquetzal se sabe de<br />
nuevo vencida, porque la felicidad de Anastasia es hiel para los meridianos, los polos y las<br />
longitudes de sus odios.<br />
Meridiano de Xochiquetzal: “Quisiera cantar a las llagas de mi señor, pero la peste de su<br />
aliento me domina y me incita a clavar veinte espinas en las lenguas de azúcar de los<br />
pechichones o en la sombra podrida del Caballero Águila para así olvidar el hedor de estas<br />
sabanas, de este río y de estas gentes cuyos huesos cuento y vuelvo a contar para<br />
comprender el misterio de la resurrección de los muertos”.<br />
Polo norte de Xochiquetzal: “Anastasia, la Dulce, es una puta, una reverenda y venerable<br />
puta. Es puta desde el hombro izquierdo hasta el hombro derecho y ha vendido la santidad<br />
por unas cuantas plumas de lechuza a Huitzilopóchitl, el proxeneta. Ahora como puta se<br />
babea ofreciéndole sus pechos al Águila para que forme en ellos el huracán de los olvidos;<br />
huracán con carne de maíz y ojos de demonio barbudo”.<br />
Polo sur de Xochiquetzal: “Tláloc me desea y me odia, me sabe suya pero a la vez quisiera<br />
desollar mi piel para colgarla en uno de los cerros de los Andes y proclamar mi muerte como<br />
señora de todas sus ternuras. Yo también te deseo y te odio, Tláloc, y quisiera arrancarte tu<br />
piel para recoger en ella todas las luces, aún las más leves, que regurgitara la vía láctea”.<br />
Longitud Occidental de Xochiquetzal: “Tláloc, maldito bribón: tú sembraste en mi lengua el<br />
néctar de la ira no consumada. Tú, hijo de la gran ramera, me hiciste polvo de cacao y me<br />
esparciste a lo largo del Sinú, como si yo fuera alas de grulla. Y no contento con esto,<br />
mandaste parir a las nubes cuarenta días y cuarenta noches las aguas más turbias que mis<br />
sueños pudieran devorar. Pero, te traicioné, bufón, te traicioné cuando los vientos del Caribe<br />
llevaron mis alas de grulla, hasta las pirámides de Uxmal y de Chichen-ltza donde todavía<br />
mora nuestro señor, el bienaventurado”.<br />
122
Longitud oriental de Xochiquetzal: “Netzahuatcóyotl, viejo idiota. Tu risa es aliento de<br />
sándalo, tormenta de cardamomo en mis sueños de resucitada. Sólo tu palabra obra en mí el<br />
milagro de la paz. La plenitud de tu alegría creó en mis labios el maguey del cual bebieron y<br />
beben los sacerdotes caídos en las guerras floridas del Anáhuac y los infelices peones del<br />
Sinú atragantados de mierda de Máuser. Sigue riéndote, viejo amigo, sigue. Tal vez así me<br />
olvide de mi propia muerte que será un día de Junio en la gracia del señor de las águilas y<br />
de los nopales, en medio de estos sabanales sembrados de horrores”.<br />
Netzahuatcóyotl ríe a carcajadas<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe único y absoluto de los silencios, río a carcajadas recordando<br />
la piel de níspero de Xochiquetzal y las nostalgias tibias de Sandra Mora. La luz se hace en<br />
mi garganta huevo de ibis, de flamenco rojo, para gozar las aguas que manan de mi alegría.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, el tonto, miro la ciudad desde Monserrate y maldigo sus nieblas y sus<br />
simas. Las maldigo con maldición de papaya madura: lenta, turbia y leve. Contemplo las<br />
calles tumefactas, olorosas a anís barato y a miedos irredentos y me río a carcajadas porque<br />
la ciudad es un dragón herido que intenta disfrazarse de buitre cerrero para alojar en su pico<br />
la carroña pestífera de tantas ausencias.<br />
Solo yo, Netzahuatcóyotl, el poeta idiota de La Candelaria, alcanzo a percibir el disfraz<br />
melancólico de la ciudad y sigo riendo a carcajadas imaginando mi propia muerte. Mientras<br />
río, las carcajadas se van desvaneciendo en el cielo de tierra oscura que rodea a la ciudad.<br />
Y entonces, ¡oh bienaventuranzas!, entiendo que cada una de mis carcajadas desvanecidas<br />
es cada una de las agonías que he padecido desde el destierro que nos impusieron los hijos<br />
de las tinieblas una noche a orillas del Texcoco.<br />
123
Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe único y absoluto de los silencios agonizo a carcajadas mientras<br />
los hijos de las tinieblas hieren mi pecho con las maderas de sus cruces, olorosas a pólvora<br />
y a zumo de caña. Río a carcajadas recordando la piel de níspero de Xochiquetzal y las<br />
nostalgias tibias de Sandra Mora”.<br />
Pregón de Chiminiguagua<br />
(a la sombra de un urapán del parque de Palermo)<br />
“Señores, yo no soy Billy the Kid, ni Jesse James.<br />
Señores, yo sólo soy un desterrado miserable que se agota y se quiebra en esta orilla de los<br />
Andes, tratando de imaginar el tosco verde de las breñas de los cerros como un lapislázuli<br />
resbalando por el Taj Mahal.<br />
Señores, yo me confieso un tonto de solemnidad. He olvidado hasta la laguna de Iguaque<br />
donde vi la primera luz. Sólo en las noches de plenilunio la zozobra que me acompaña se<br />
aleja y en su reemplazo mis ojos descubren unas tibiezas acarameladas que crean hogueras<br />
en mi pecho, hogueras como luces de tempestades.<br />
Señores, yo no soy un poeta como Netzahuatcóyotl, ni un amanuense como Quetzatcoatl.<br />
Yo sólo soy un triste mercachifle que va vendiendo por las calles del centro esencias de<br />
cardamomo, de jojoa y de áloe. Señores, si ustedes gustan, haré de mago de Oz, o de<br />
Houdini para deleitarlos con lo grotesco de mis huesos.<br />
Señores, yo no soy James Brown, ni mucho menos Jimmy Hendrix. Pero si gustan haré con<br />
mis vértebras una guitarra y con mis sienes un tambor para cantar la canción de la<br />
desesperanza. Esa que empieza: “Había una vez....”<br />
Señores, les digo por enésima vez, que no soy buziraco ni ángel de la perfidia alguno. Miren<br />
mis manos de maíz cocido y mi vientre de patatas hervidas, miren mis ojos de melón podrido<br />
124
y mis pies de tomate recocido. ¿Qué puedo ser con esta infeliz anatomía? ¿Qué, aparte de<br />
un dios vencido?<br />
Señores la garganta, mi garganta, está presta para ser degollada. Basta con una sola orden<br />
de sus labios para que mi cuello les sea ofrendado... y para que mi vientre sea consumido<br />
por el fuego que brota de sus espadas.<br />
Señores, yo no soy un coolíe de Hyderabad, ni un gurkha del Nepal. Yo sólo soy un papel<br />
roto que van moviendo a su antojo por las calles de la ciudad los vientos que se cuelan por<br />
entre las rendijas de la cordillera.<br />
Señores, créanme; del gran Chiminiguagua sólo restan un manojo de arrugas y un coro de<br />
frustraciones. Pero señores, si ustedes lo estiman conveniente seré para ustedes Billy the<br />
Kid, Jesse James, o el mago Houdini. Qué más da lo que quieran hacer con mi piel y con mi<br />
voz. ¡Que más da! Si ni siquiera recuerdo el sol del crepúsculo en la laguna de Iguaque ¡Que<br />
más da! ¡Aleluya, señores! ¡Aleluya!”<br />
La nueva historia<br />
El Caballero Águila después de mucho meditarlo fue concluyente: había que borrar de la<br />
historia al Libertador y a su cohorte de peleles. Pero no sólo el Libertador y sus peleles<br />
debían desaparecer de las plazas públicas, los museos, los salones de las academias, las<br />
rectorías de las universidades, de las calles y de las avenidas de las ciudades y los pueblos<br />
del país. También debían desaparecer los cerros, las llanuras, los ríos y los desfiladeros que<br />
habían sido testigos de sus hazañas marciales.<br />
La orden no admitía discusiones y los ínclitos de la ciudad, comenzando por el doctor Casas,<br />
la aceptaron sin ofrecer la menor resistencia que por otro lado no sólo era inútil, sino<br />
estéticamente de mal gusto. Cada orden del Caballero era una esfera perfecta de lógica y de<br />
125
armonía. Ni Leibnitz hubiera podido crearlas mejor. Y el doctor, bien entendido en materias<br />
filosofales, lo sabía. Por esta poderosa razón, Casas llamó a Quetzatcoatl para transmitirle<br />
las nuevas órdenes que llegaban del Protector. El doctor pensaba que si Quetzatcoatl había<br />
podido desaparecer la mierda de cuetzpolin, bien podía hacer otro tanto con los cerros, las<br />
llanuras, los ríos y desfiladeros que con latitudes y longitudes exactas había ordenado<br />
desaparecer el Caballero Águila. Quetzatcoatl tuvo que vencer la alegría que lo embargaba<br />
al conocer la magnitud de las nuevas órdenes, fingiendo contrariedad y desvío en la mirada<br />
para no traicionar su contento. Ya vería Nicolasa qué quedaría de su amado Libertador y de<br />
la caterva de generales que la Ibáñez había hospedado en el perchero de su armario. Ya<br />
vería.<br />
Mientras tanto, aprestó a sus hombres para que se presentaran en el salón principal: tenían<br />
que hacer las desapariciones de manera pronta y eficaz, imitando las esferas perfectas que<br />
creaba el talento sin par del Caballero Águila. En la práctica, se trataba de cumplir con una<br />
sentencia que la justicia, en labios del señor todopoderoso, había pronunciado en contra del<br />
Libertador y de todos sus peleles: cerros, ríos, llanuras y desfiladeros cómplices de las<br />
artimañas del gran engañador debían ser castigados sin contemplaciones por su osadía.<br />
Bastaron un par de días para cumplir las órdenes del Caballero Águila. Los cómplices del<br />
Libertador fueron desaparecidos sin misericordia alguna. Los cerros, por ejemplo, fueron<br />
hechos terroncitos de lodo para que los niños de las escuelas modelaran con ellos barcos,<br />
castillos, tigres y estrellitas en las horas de asueto. Los desfiladeros, aún los más grandes e<br />
imponentes, fueron hundidos en el mar a varias millas de la costa donde no obstaculizaran a<br />
los surfistas y a los propietarios de yates, gente de toda la estima del Protector. En cuanto a<br />
los ríos, fueron vaciados sin apelación en las arenas del desierto de la Guajira donde el sol<br />
inclemente los convirtió en unos hilillos miserables de agua que se confundieron con los<br />
montones de sal marina que los indígenas extraían del mar vecino.<br />
126
Sobra decir que Casas felicitó a Quetzatcoatl por la eficacia de sus trabajos y que se<br />
apresuró a comunicarle la buena nueva al Caballero en su hacienda de Fontibón. El Águila,<br />
después de escuchar con paciencia el reporte del doctor sólo atinó a preguntar con una voz<br />
que no disimulaba el tedio que le producía la entrevista: “Oye, Casitas, dime una cosa<br />
¿quién es ese tal Libertador del que tanto me has hablado?”<br />
(Nanáhuatl duda, Tláloc ríe)<br />
“Nanáhuatl: Siento, hermano Tláloc, que hemos perdido para siempre nuestros viejos muros<br />
de Teotihuacán y las piedras sagradas de Tule. Lo siento en el pecho donde una opresión,<br />
que no alcanzo a explicarme, rompe las llagas de mi costado, como si un torpe mono se<br />
hubiera posesionado de mis costillas.<br />
Tláloc: No te avergüences de tus demonios, querido Nanáhuatl. Tú debes ser propietario de<br />
decenas de demonios que ni siquiera reconoces como tuyos. Estoy seguro que el demonio<br />
que rompe las llagas de tu costado es el demonio del hastío, el peor de todos los demonios,<br />
porque muerde sin piedad y nunca te deja ver sus fauces de dragón y su esqueleto de<br />
víbora. Yo lo tengo bien identificado y por eso he hecho un arreglo tácito con él: él me<br />
muerde en las noches de menguante hasta hacer de mis carnes un amasijo pútrido, pero en<br />
los días de verano purifica mi sangre y mi aliento con aromas de cacao caliente y de piña<br />
madura.<br />
Nanáhuatl: No, hermano Tláloc, no creo que el demonio que me acosa sea el demonio del<br />
hastío. Sus punzadas son agudas y sutiles como ataques de avispa. Conozco el hastío y sé<br />
que sus dentelladas son grotescas, romas, sin imaginación. Mi demonio es un ser más<br />
pérfido: no se molesta en anunciar sus ataques, ni en hacer tratos conmigo. Estoy por creer<br />
que es el demonio de la nostalgia que, como tú bien sabes, es el demonio de la desmesura y<br />
127
a la vez el demonio de la levedad, trinidad desgraciada que me aturde con sus olores de<br />
coliflor cocida y los humos de eucalipto que se esparcen entre mis malditas llagas, a<br />
cualquier hora del día o de la noche. La nostalgia, Tláloc, es el peor mal que podemos sufrir<br />
nosotros, los desterrados del Anáhuac. Un mal eterno y embrutecedor, hijo de la misma<br />
muerte. ¿No lo crees así, Tláloc, el sediento?<br />
Tláloc (molesto): La nostalgia, Nanáhuatl, no es mal de sedientos, sino dolencia de difuntos.<br />
El agua, como tú bien lo sabes, es desmesurada y leve, especialmente el agua de los<br />
cenotes. ¿Cuántas veces no nos hemos ahogado en esas aguas de tinieblas para resucitar<br />
convertidos en luz de magueyes ? Confórmate entonces con tu sino, viejo bribón, que tu mal<br />
es el mal de los olvidos, un mal pérfido, insidioso, que te va devorando poco a poco con<br />
picada de mosquito glotón hasta hacer pedazos tus labios, tus ojos y tu garganta. Porque,<br />
tenlo por sabido, que la historia, nuestra historia, no es más que una sabia combinación de<br />
pedazos de horror y nostalgia adobada con unos relámpagos de trivialidad.<br />
Nanáhuatl: Déjate de sermones turbios, Tláloc. Tú y yo somos unos pobres desterrados,<br />
unos infelices náufragos a quienes los demonios-barbudos arrojaron de su reino por los<br />
siglos de los siglos. ¿Acaso dudas de esta verdad? Mi mal y el mal tuyo, son los males de los<br />
fracasados, de los derrotados. Ni tú, ni yo sabemos ahora como es el aroma del cacao o la<br />
fragancia de las piñas maduras. Tú dices saberlo, pero es sólo una ficción que tratas de<br />
inventarte. Como son ficciones los cielos, las nubes y las aguas de esta maldita ciudad.<br />
Como son ficciones las calles roñosas y las avenidas de neón que cruzan por nuestros ojos<br />
como patas de libélula. Como son ficciones nuestras palabras, nuestras tristezas y nuestros<br />
sueños en medio de estas llagas que supuran el rocío intenso del desencanto.<br />
Tláloc (riendo): Me alegra, hermano querido, que reconozcas que nuestra naturaleza es una<br />
perfecta, una absoluta ficción, porque fingidas son tus llagas y tus risas, fingidos nuestros<br />
odios y vilezas. Fingidos nuestros amores y desencantos. Rocío, rocío sórdido son nuestras<br />
128
palabras y nuestras ausencias. Garúa, sólo garúa, ni siquiera lluvia plena de nuestras<br />
huellas y lamentos. Garúa, sólo garúa.<br />
La babaza de chocolate Hershey’s<br />
“Anastasia, la Dulce, me ha soñado y en su sueño yo me he perdido en las callejuelas de La<br />
Candelaria envuelto en una babaza caliente, con aroma de chocolate Hershey’s.<br />
Las moscas, enloquecidas, han querido apropiarse de la maldita babaza mientras una voz,<br />
una voz tibia que parecía desprenderse del chocolate me decía: “Nene, arde; arde, nene”. Y<br />
entonces, la babaza ha estallado en decenas de cohetes que, como mordeduras de lagarto,<br />
han triturado mi cuerpo hasta dejarlo convertido en un lodo agonizante que ni siquiera las<br />
moscas se arrimaban ya a tomar. Anastasia, la Dulce, me ha hablado con voz de nana para<br />
decirme: “Duérmete mi niño, duérmete ya, si no te duermes, el lodo te comerá”, a cuyo<br />
conjuro he terminado por rendirme soñando en mi sueño que la buena señora me soñaba<br />
acunado entre sus brazos, mientras la sinfónica de la ciudad tocaba un vals de Strauss que<br />
hacía para mí más deliciosa aún la velada en su regazo.<br />
Pero, ¡oh desgracia!, de improviso, del pecho de la señora surgía una sierpe, una sierpe<br />
colosal que empezaba a estrangularme como queriendo extraer algún elemento portentoso<br />
de mi cuerpo, y para mi absoluta sorpresa, una babaza, olorosa a chocolate Hershey’s, iba<br />
manando de mi boca, de mis labios y de mi nariz alentando la presencia de decenas de<br />
moscas verdosas, grasientas, que se precipitaban golosas a lamer el dulce que manaba de<br />
mi cuerpo sin importarles en lo más mínimo la ira de la serpiente.<br />
Sólo entonces, cuando más horrorizado me encontraba, escuché la voz plácida de la señora<br />
que me decía susurrante: “¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te ama ¡Aleluya!” Y entonces, a su<br />
conjuro, iban desapareciendo serpiente, chocolate y moscas, y me encontraba de nuevo en<br />
129
las callejuelas de La Candelaria gritando con desespero en medio de la sorpresa de los<br />
transeúntes: “El Señor ama a Anastasia ¡Aleluya! ¡El Señor ama a Anastasia!”<br />
(Y con estos gritos Chiminiguagua se ganó la absoluta confianza de Josecito, el Baby y sus<br />
duendes pechichones).<br />
Chiminiguagua, el bello hijo de puta<br />
Te he dicho que tú eres un maldito canalla, un hijo de puta torticero que traicionaste hasta el<br />
tibio escondrijo donde pasamos la infancia acosados por los demonios de occidente. ¿Te<br />
haces el indiferente? Pues, te voy a destrozar la indiferencia mostrándote mi vientre, ese<br />
vientre calientito y modosito donde tú te refugiaste de la furia de los diablos invasores. Mi<br />
vientre fue ara para tus temores, horno para tus amores de macaco en celo. ¡Míralo! ¿Lo<br />
reconoces? Sonríes. Sí. Sonríes, porque recuerdas como me apretabas cuando algún diablo<br />
acertaba a hablarme con su voz olorosa a ajo y a incienso y tú sentías el trémulo agitarse del<br />
hierro enemigo haciendo burbujas de bilis y de sangre al romper la piel de mis pechos.<br />
Tuviste suerte. Los demonios jamás sospecharon que yo te guardaba en ese lugar tan<br />
calientito. Te imaginaban como caudillo de infieles, levantando los pueblos de la cordillera al<br />
conjuro de tus poderes de mago. O quizás te hacían transeúnte de los llanos del Orinoco,<br />
cambiando tus mantas de algodón por licor del curare para vengar a tus inditos. Qué<br />
equivocados estaban: tu valor no resiste la menor guazábara, ni el más leve quejido de<br />
guacamayas en plaza pública, tú no eres más que un condenado amasijo de agua, aceite,<br />
sangre y mierda que se agita con el rocío del alba. ¿Por qué me miras con cara de enojo?<br />
¿He sido injusta contigo? ¿No fui acaso más que madre para tus soledades? ¿No desafié a<br />
los demonios-barbudos por tu culpa? ¡Bellaco, hijo de puta! Tú eres Chiminiguagua–<br />
chiminiputa.<br />
130
Ven, pídeme el refugio de mi pecho para tener el placer de adornar tu rostro con<br />
cuatrocientos cuarenta y cuatro esputos que te recuerden los cuatrocientos cuarenta y cuatro<br />
días que te llevé en mi vientre, como quien lleva consigo la semilla de los sueños más<br />
obscenos. ¿Por qué callas y finges no escucharme? Ahora la prudencia con la que disimulas<br />
tus miedos parece poseerte, maldito granuja, diosecillo de ocasión. Y sin embargo te sigo<br />
queriendo, con ese amor intenso y soso con el que te acogí en aquellos bellos años cuando<br />
los demonios-barbudos amenazaban con enviarnos al infierno de su podrido mundo. Ojalá<br />
hubieran cumplido sus amenazas, porque así no fingirías indiferencia y yo no tendría que<br />
odiarte de esta torpe manera, como lo hago para mi desgracia hoy, mi bello hijo de puta “.<br />
Tláloc pleno de alegrías<br />
Tláloc fue apresado por los duendes cara de lechuza un día lluvioso de abril, cuando se<br />
encontraba caminando a la deriva por la calle 26. En el momento de la aprensión, los<br />
duendes, discretos, se limitaron a exigirle que les mostrara la axila derecha para comprobar<br />
si era portador del olor malévolo que su excelencia había condenado como impuro, vil e<br />
indigno de tolerarse en el país. Tláloc permitió que oliesen su axila y aceptó, resignado, el<br />
arresto que los duendes le aplicaron .<br />
Fue trasladado a la gran casa negra, a la que eran llevados todos los perturbadores de la<br />
moral pública. La casa negra era una sima excavada al pie de las colinas de Usme donde ni<br />
la luz, ni el tiempo tenían ninguna presencia, ni importancia. Quien entraba a la casa<br />
desaparecía para siempre de la vida de la ciudad y debía resignarse a escuchar las risas<br />
destempladas de los hombres-cucaracha, mientras jugaban una y otra vez una misma y<br />
perpetua baza de naipes con la cauda de perturbadores de la moral que les habían sido<br />
entregados para su cuidado.<br />
131
Además de las partidas de naipes, los cucaracha también gustaban de ahorcar, desmembrar<br />
y desollar a los detenidos. Quien era ahorcado, descabezado y desollado tenía derecho, por<br />
ese triple sacrificio, a que sus asesinos lo invitaran a escuchar las voces de las rameras del<br />
lugar, que cantaban al conjuro de los jefes polkas, mazurcas y cumbias soledeñas que,<br />
según los mismos cucaracha formaban la combinación musical perfecta para hallar la<br />
verdadera paz interior.<br />
Tláloc, miraba, divertido, el nuevo mundo sin luz y sin tiempo al que sus pecados lo habían<br />
condenado, porque le recordaba, de alguna manera turbia, los años pasados en la vieja<br />
Teotihuacán cuando luz, agua y tiempo se fundían en los colores del arco iris y el licor del<br />
pulque hacía las veces de despertador de la alegría profunda entre todos los hermanos del<br />
Anáhuac. Tláloc sospechaba que los hombres-cucaracha no eran más que unos subalternos<br />
infelices del verdadero amo y señor de la casa negra; su bien amado hermano Xipetopec,<br />
porque sólo Xipetopec, el melancólico, tenía el poder suficiente para arrojar de sus dominios<br />
el tiempo y la luz.<br />
Xipetopec había sido verbo y fuego en las tierras sagradas del Anáhuac y él solo se bastaba<br />
para cubrir con la piel de jaguar de sus ojos la luz de sus dominios. La luz de Xipetopec era<br />
la luz de las eternidades; la luz tierna y perfumada de orquídeas que penetraba haciendo<br />
meandros entre los dedos de los guerreros hasta convertir sus corazones en bellotas cocidas<br />
dignas del paladar del viejo Huitzilopóchitl. Xipetopec tenía que ser el verdadero poder de<br />
esta sima poblada de sicofantes, de asesinos y de santos proxenetas, porque solo Xipetopec<br />
era el misericordioso, el compasivo. Y solo el misericordioso y el compasivo hubiera<br />
permitido que las rameras cantaran la muerte de los detenidos con sus voces de opereta<br />
china, mientras los demás perturbadores reían, ganando y perdiendo a los naipes el derecho<br />
a ser desollados por alguno de los guardianes.<br />
Tláloc se sentía pleno de alegrías: sólo un tonto bribón como el Caballero Águila podría creer<br />
que ser deportado a esta sima equivalía al más cruel de los castigos. ¡Pobre idiota!<br />
132
Xipetopec, nuestro señor y hermano, podía ser compasivo, misericordioso y sabio. Sólo él, el<br />
bienaventurado, era la verdadera luz, el verdadero tiempo, de este país de tinieblas y de<br />
falsos odios.<br />
La compasión de Anastasia<br />
Anastasia, la Dulce, se sentía en esta tarde de lluvias incómoda al comprobar que tenía<br />
celos de Josecito, el Baby. Josecito en los últimos días había pintado su corazón de algodón<br />
con verdes, rojos y amarillos que parecían excretados por una bandada de guacamayas. No<br />
sólo esto. El Baby silbaba sin cesar una marcha militar de esas que el buen rey Guillermo<br />
había divulgado en su reino de Prusia. Estas conductas eran extrañas, demasiado quizás,<br />
porque Anastasia, jamás había escuchado silbar a Josecito, y el que ahora lo hiciera, sin su<br />
orden expresa, era asunto que le preocupaba intensamente.<br />
La noche anterior, bajo el pretexto de ser luna llena, Anastasia había tomado el corazón de<br />
algodón del Baby y lo había comido y vuelto a regurgitar tras haber comprobado que el tierno<br />
adminículo de Josecito no estaba contaminado con grasa de jabalí, licor de cereza o polen<br />
de los Alpes, sustancias indicadoras, según las artes hermenéuticas de Anastasia, de que el<br />
individuo al que pertenecía había cometido alta traición. No obstante inconforme con la<br />
deducción, la buena señora decidió llamar al Baby a confesión general, hecho que en<br />
circunstancias normales sólo se producía en el solsticio de invierno.<br />
El Baby, fingiendo naturalidad, comenzó la fórmula ritual de la confesión con toda la piedad<br />
de que era capaz su cuerpo de arcilla reseca, mientras la señora iba diseccionando todas y<br />
cada una de las frases que pronunciaba el monigote: “Yo me confieso ante ti, ilustre señora,<br />
(ilustre ¿por qué me llamará ilustre? Más bien debería llamarme amada, querida o venerada)<br />
de todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión” (¿por qué habrá<br />
133
pronunciado con ese tonillo de suficiencia lo de obra y omisión?) “De mi culpa, de mi gran<br />
culpa, de todas mis culpas, (al decir de todas mis culpas sus ojos se fijaron en la Madame<br />
del cuadro de Renoir que Águila me regalara hace unos días. Esa Madame es una mujer de<br />
mundo conocedora de artes y sortilegios. Siempre me ha inspirado una gran desconfianza.<br />
Siempre). Por eso te ruego, ilustre señora, que perdone mis ofensas (el bribonzuelo del Baby<br />
no quita los ojos del cuadro. Y su corazón expele esa maldita babaza verde que siempre<br />
emana cuando se enamora. Ya arreglaremos cuentas contigo, monigote bellaco). “Así como<br />
yo perdono a los que me ofenden” (el maldito está prendado de la Madame, no hay<br />
duda).“Por los siglos de los siglos. Así sea” (Kaput. Ninguna Madame podrá engañarme en<br />
mi propia alcoba. Ninguna).<br />
La dulce señora, una vez terminada la confesión del Baby, se quedó mirándolo en un<br />
silencio, que los pechichones llamaban con ironía “silencio maluco”, por más de una hora.<br />
Josecito, alarmado, había intentado esconder el corazón supurante de la mirada de la<br />
patrona, pero pronto descubrió que tal maniobra era una total estupidez; la patrona era<br />
omnisciente y todopoderosa. Ella conocía el bien y el mal y sobre todo los problemas que<br />
resultaban de combinar al azar el bien con el mal.<br />
El Baby, entonces, sólo podía esperar la piedad y la clemencia de la bienaventurada señora<br />
en estas circunstancias tras el descubrimiento de su horrible traición. Sólo la piedad y la<br />
clemencia podrían salvar sus huesos de bahareque y de palma trenzada. En efecto,<br />
Anastasia, dio muestras de su ánimo compasivo, cuando en voz queda, casi apagada, le dijo<br />
al Josecito: “Darling, podrías traerme el cuadro de la Madame. Quiero limpiarlo un poco”.<br />
Contrito el Baby tomó el cuadro de la pared y se lo entregó a la señora, “préstame tu daga<br />
para limpiar el cuadro”. El monigote, obsecuente, sacó del fondo de su pecho una daga<br />
enjoyada que al parecer había pertenecido a un gran señor del califato de Córdoba y se la<br />
entregó, tembloroso, a la patrona que, venciendo el ánimo conciliador, le espetó: “Te gusta la<br />
Madame ¿no es así? Por ella supura tu corazón. Acércate, entonces, para entregártela tal<br />
134
como la quieres”. Anastasia clavó la daga en el vientre de la Madame, presionó la hoja para<br />
hacer la herida más profunda mientras gritaba: “Hágase tu voluntad y no la mía”. Del cuerpo<br />
de la Madame empezaron a salir goterones de sangre, mientras el corazón de algodón del<br />
Baby, súbitamente aliviado de sus dolencias, cesaba de supurar e iba recobrando el<br />
tradicional color de algodón. El Baby, entonces, mostrando de nuevo su tradicional serenidad<br />
le dijo a la patrona en tono despreocupado: “Patroncita, si usted gusta, le damos esta bazofia<br />
a los pechichones para que se diviertan con ella”. Anastasia, complacida, entregó daga,<br />
cuadro y sangre al Baby, al mismo tiempo que le decía: “Que así sea, Josecito, que así sea<br />
para bien de tu espíritu”.<br />
Josecito, aliviado de sus pecados, salió de la alcoba, cantando la canción que siempre<br />
cantaba cuando el corazón estaba transido de alegría: “Mambrú se fue a la guerra ¡Ay qué<br />
dolor, qué pena! ¡Ay! Yo no sé si volverá!”<br />
(Anastasia, la bella señora, solía ejercer así la piedad y la clemencia: con almíbar en el<br />
corazón y total compasión de espíritu)”.<br />
La melancolía del Protector<br />
El Águila tenía sus días de melancolía, cuando parecía que un infierno, un infierno de colores<br />
amarillo, rojo y sepia abrasaba sus carnes y sus palabras, sus huesos y sus certezas. La<br />
lengua del Águila era el punto aleph de su anatomía. A través de ella, el Caballero, en esos<br />
días, excretaba sus pasiones y sus iras; resbalaba sus enojos y torpezas; fenecía los miedos<br />
y horrores que lo acosaban. Ni siquiera un buen trago de pulque lograba domeñar el infierno<br />
que desataban los colores malditos al conjuro de cualquier nimiedad. Cuando predominaba<br />
el amarillo en la lengua del Águila, los subalternos y los ínclitos de la ciudad empezaban a<br />
respirar angustiados confiando en eludir los castigos que el Caballero solía repartir en esos<br />
135
momentos como muestra de la pedagogía amorosa con la cual dirigía los asuntos cívicos. El<br />
rojo era el color de la ignorancia: en estas circunstancias, bastante escasas por cierto, el<br />
Águila se complacía en hacer fusilar una decena de sombras para regocijo de los<br />
beneméritos de Santafé. Pero definitivamente el color más temido por la ciudadanía era el<br />
sepia. El sepia era el color del olvido, a tal punto que el propio Águila, dominado por los<br />
vacíos de la memoria, solía ordenar el degollamiento de los hombres-cucaracha que con<br />
tanta lealtad le servían, so pretexto de que “olían a mierda, a pura mierdita de conejo de<br />
granja campesina”. Sólo la oportuna intervención de Anastasia, la Dulce, libraba en algunos<br />
casos a los cucaracha del castigo de su señor. Anastasia tenía sus propias artes para<br />
distraer las terribles órdenes del Caballero; bastaba con que la buena señora cubriera con<br />
resina de higuerilla la garganta del todopoderoso para que el color sepia y los inoportunos<br />
olvidos desaparecieran como por ensalmo. La resina de higuerilla preparada por Anastasia<br />
surtía un efecto único e irrepetible en el Caballero, tal como lo había demostrado la insigne<br />
torpeza de un ínclito que se empecinó en tratar de imitar la maniobra de la patrona, creyendo<br />
poseer, ¡oh necedad!, las mismas artes portentosas de la patrona. El Águila, iracundo,<br />
rechazó indignado el engaño que pretendía hacerle el ingenuo ciudadano y movido por la<br />
cólera lo trituró, lo convirtió en una amorfa papilla de carne y de sangre con sus manos<br />
providentes, mientras gritaba, exaltado: “¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el que viene en<br />
nombre del Señor, aleluya!”.<br />
Con esta reacción, quedó demostrado en forma definitiva a las gentes de la ciudad, que<br />
Anastasia, la Dulce, era la madre misericordiosa y compasiva, la intercesora afortunada y<br />
exclusiva ante el Caballero, nuestro supremo Protector. De ahí que los beneméritos portaran<br />
medallas con la imagen benévola de Anastasia y que en determinados días del año se<br />
congregaran amorosamente ante las puertas de la casona de la 45, para recibir de la señora,<br />
unas palabras de aliento y de esperanza para sus vidas y para la vida del país, celebración<br />
que solía terminar con una invitación de Anastasia a tomar unos cuantos tragos de guarapo<br />
136
de caña como señal inequívoca de la fraternidad que los unía en la común búsqueda de la<br />
felicidad de los habitantes de la república.<br />
(La invitación de Anastasia incluía compartir su lecho con algunos beneméritos para<br />
escuchar de sus labios leales las tristes historias de sus esposas condenadas por el Águila a<br />
trabajar en las noches cociendo y volviendo a cocer las pieles despellejadas de poetas,<br />
músicos, pintores y juglares que los hombres-cucaracha traían a los establos de Fontibón<br />
para convertirlos en artículos de exportación.)<br />
Más oraciones del imbécil de Quetzatcoatl<br />
“Temo que mi muerte sea una tímida bendición de musgos y de líquenes en la selva tropical<br />
de mis angustias y que esa bendición no alcance a sembrar la tibieza de mis palabras en los<br />
labios del tiempo. Temo que mi muerte sea un absurdo vahido de desesperanzas rehechas<br />
en el horno de mi pecho que dispara teclados de piano y duendes de clavicémbalos a un<br />
cielo de oscuros colores, como los colores de la infancia. Temo que mi muerte sea un asunto<br />
banal y tosco como el punto final de estas palabras: leve, sutil, frágil. ¡Oh! Si tuviera a mi lado<br />
los nopales y los desiertos de Teotihuacán no sería tan grande mi temor, ni tan compulsivo el<br />
temblor de mi voz: sólo el azul, el rojo y el magenta de las sierras del Anáhuac logran<br />
desvertebrar los terrores que sacuden mis huesos hasta convertirlos en arena de atolón.<br />
Sólo ese azul, ese rojo y ese magenta calman mi sed de tempestades adolescentes,<br />
tempestades de lluvias pasajeras.<br />
La lluvia ha penetrado mi garganta y me obliga a expeler palabras de ceniza y de aluvión<br />
como los oros del Cauca. Las palabras reptan por mis labios como queriendo esconderse de<br />
la luz, de esa luz magenta, roja y azul que golpea mis recuerdos de infancia en el Anáhuac y<br />
temo, con el mismo miedo de los dioses, que las palabras desparezcan como el agua:<br />
137
fundidas por el sol de Teotihuacán que se resiste a morir muerte innoble, acunado en la<br />
humedad de mis costillas. Temo, temo con miedo ingenuo y vil (miedo de los dioses<br />
peregrinos).”<br />
La solemne promesa de Xipetopec<br />
Xipetopec: Un burdo macaco, un monigote de cera y de hojalata es el torpe Netzahuatcóyotl.<br />
Míralo, hermanito mío, cómo se revuelca en el aire cenagoso de La Candelaria y cómo<br />
babea contemplando a la gitana del Bronx. ¿Crees tu, hermanito mío, que un bicho<br />
semejante podría volver a reposar en las sagradas orillas del Texcoco? ¿Lo crees, de<br />
verdad?<br />
Tláloc: Padre y hermano mío: tus palabras son sabias y gráciles como lengua de colibrí.<br />
Pienso, señor mío, que no deberíamos ocuparnos de sabandijas roñosas como<br />
Netzahuatcóyotl. Mejor haríamos en dejarle lamer la sangre de sus versos, gota a gota,<br />
hasta que reventara de ardor. ¿No te complace mi propuesta, señor mío?<br />
Xipetopec: Hablas con el verbo del maguey y de los nopales maduros. Y eso me hace<br />
amarte aún más, hermanito mío. Pero no olvides que el macaco tiene poderes especiales,<br />
entre ellos el poder mágico de la idiotez plena. Porque sólo un macaco idiota como él sería<br />
capaz de bailar en las caderas podridas de una ramera gitana.<br />
Tláloc: Así es, padrecito mío. Tú conoces al hombre de barro y al hombre de maíz. Tú<br />
conoces el demonio del norte y el demonio del poniente. Sólo tú conoces la luz del día y las<br />
sombras de las noches. Sólo tú, señor mío, conoces los corazones sangrantes y las espinas<br />
benditas que navegan en el agua de los cenotes sagrados.<br />
Xipetopec: Sí y por eso te digo, hermanito mío, que no tendré piedad con los príncipes de<br />
estos reinos. Todos esos monigotes serán baleados sin compasión para que sus carnes<br />
138
sean presa del águila, del jaguar y del ocelote. Serán devorados lentamente mientras yo,<br />
señor y padre del mundo de las tinieblas, reiré, reiré lamiéndome mis llagas.<br />
Tláloc: Así ha de ser padre y señor mío. Muerte, muerte a todos los príncipes de estas<br />
tierras”<br />
El azúcar de los olvidos<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de las palabras y de los olvidos, recorro las calles de la ciudad<br />
gritándole a quien me quiera oír que compro un par de Reebok violetas para subir con ellos<br />
hasta el punto más alto de la cordillera y desde allí divisar, extraviada entre edredones y<br />
vestidos de encaje, a la tierna e inasible Sandra Mora. Y cuando logre mirarla, mi mirada se<br />
convertirá en un puente de algas, de sargazos, a través del cual caminaré hasta decirle a mi<br />
gitana: ‘Toma mi alegría y mi luz, toma mis Reebok violeta y sal a recorrer las selvas del<br />
Darién y las playas del Caribe. Encuéntrate con el verbo, ya que tú eres la sombra de los<br />
nopales sagrados’. Y entonces, sólo entonces, le dirás al verbo: ‘Tócame tu música de<br />
charanga y melado. Tócala como si fuera este el día de la resurrección’. Y luego sonará en el<br />
Caribe entero tu charanga y tu danzón. Y entonces, sólo entonces, yo gritaré desde el punto<br />
más alto de la cordillera: ¡Azúcar, nena, tú eres azúcar para mis olvidos! Y entonces, sólo<br />
entonces, arrojaré mis Reebok violeta al valle de los alcázares, porque entonces, sólo<br />
entonces, seré feliz.<br />
Yo Netzahuatcóyotl, príncipe de los olvidos, recorro las calles de Santafé, reclamando,<br />
suplicando, la venta de unos Reebok violetas porque el demonio de la desesperanza me<br />
incita, me induce, a no subir a la cordillera, haciéndome creer que soy profeta de mestizos y<br />
mulatos cuando sé muy bien que sólo soy un poeta extraviado entre las espinas de los<br />
Andes. Odio a los profetas; los odio como me enseñara a hacerlo el viejo Huitzilopóchitl. Los<br />
139
odio con odio de níspero: jugoso y tierno, porque mi odio se desplaza como el viento gélido<br />
de los Andes alcanzando los tambores y las claves que Sandra Mora deja al desgaire en su<br />
huida hacia el Darién. ¿Dónde, dónde estarán mis Reebok violeta? Yo, Netzahuatcóyotl,<br />
príncipe de las palabras, pregunto en esta mañana envuelta en cenizas y tedios. (¡Azúcar,<br />
nena, tú eres azúcar para mis olvidos!)”.<br />
La santidad de gelatina de Ramón Nonato<br />
Ramón Nonato por primera vez en todos estos años empezaba a dudar de la gran verdad y<br />
sólo Anastasia, la Dulce, podría resolverle ese cruel sufrimiento. Ramón conocía demasiado<br />
bien la casa de la patrona: cuántos días y cuántas noches había pasado en compañía de la<br />
señora leyendo los libros sagrados de los egipcios, de los asirios y de los hindúes hasta<br />
volverlos picadillo de tanto estrujarlos y frotarlos entre las manos. Cuántas veladas habían<br />
transcurrido en la alcoba de la patrona oyendo como Anastasia destripaba duendes<br />
pechichones plumas de lechuza, para calmar las angustias que la devoraban. Cuántos gritos<br />
de alegría había lanzado al comprobar que la patrona sólo a él, y a nadie más que a él,<br />
amaba, con el amor de madre providente.<br />
La casona de la 45 en su imaginación, más que una casona era un templo dedicado al amor,<br />
al amor que encarnaba la señora en todas sus exquisiteces y plenitudes. Porque sólo<br />
Anastasia lo hacia reír, con risa de apóstol purificado, al desnudar en sus sueños los huesos<br />
de Belcebú, Luzbel y Ariel, huesos podridos, amarillentos, olorosos a pus y a miseria<br />
descompuesta. Anastasia representaba para Ramón Nonato la suma de todas las bondades<br />
y ternezas que pudieran encontrarse en este bendito país. Sin la presencia de la señora, los<br />
mismos murciélagos que acompañaban al sacerdote perderían su trascendencia y no serían<br />
más que una ralea corrupta, buena para comer piojos y asesinar temores de adolescentes.<br />
140
Mas ahora, oh paradoja, Ramón Nonato dudaba de la gran verdad y sólo Anastasia, la<br />
Dulce, podría curarle ese insólito dolor. No resultó extraño entonces que al pisar de nuevo el<br />
patio de entrada de la casona de la 45, Nonato se arrodillara y gritara con voz temblorosa:<br />
“Dios te salve, reina y madre de misericordia”. Los pechichones, como si estuvieran<br />
enterados previamente de la escena, comenzaron a imitar el grito del Nonato con tal pasión<br />
que el mismo Josecito, el Baby, conmovido, dejó escapar unas cuantas lágrimas que al caer<br />
al piso se convirtieron en gelatina de pata de res, tal y como la que comía Anastasia cuando<br />
se encontraba triste. Después de unos minutos de adoración, Nonato fue conducido a la<br />
alcoba de la santa señora, quien solícita y tierna ante su fiel confidente no dudó en abrazarlo<br />
y decirle al oído: “Ramoncito, tú sigues siendo mi más leal y atento discípulo. Te esperaba<br />
como habíamos acordado el día sagrado de la república”.<br />
Tras estas palabras, Anastasia, dirigiéndose a los pechichones que hacían guardia en la<br />
puerta, dijo con voz que no admitía réplicas: “Ustedes, niñitos buenos, tienen sueños<br />
especiales que hacer con el Baby. No los quiero ver por aquí”. Desaparecidos los duendes,<br />
Anastasia le preguntó al sacerdote: “¿Por qué dudas, Ramón Nonato? La verdad está en mí,<br />
está en el Caballero Águila y en este país pacificado a perpetuidad. Sólo un imbécil dudaría<br />
de esta trinidad bendita”.<br />
Nonato, apesadumbrado, alcanzó a balbucear “perdón, perdón dueña mía y señora mía”,<br />
mientras Anastasia empezaba a cubrir con su saliva el cuerpo del confundido seguidor.<br />
Labios, orejas, ojos, nariz y cabellera, a medida que iban siendo ensalivados, se convertían<br />
en gelatina. Una gelatina espesa y olorosa a anís. Nonato se sometió con mansedumbre al<br />
hechizo de la señora, hasta el momento en el cual Anastasia, con la más tierna de las<br />
sonrisas, exclamó: “Ahora eres santo y taumaturgo Ramoncito, tu fe te ha salvado”. Tras esta<br />
exclamación aparecieron de nuevo los pechichones en la puerta, gritándose unos a otros:<br />
“Este es nuestro santo; aleluya, alabemos a nuestro santo”. La patrona, complacida de la<br />
actitud de los duendes, les ordenó: “Llévense a mi santo, cuídenlo y quiéranlo mucho, como<br />
141
si se tratara de su propio padre” (y de esta manera, San Ramón Nonato pasó a ser el santo<br />
preferido de los beneméritos de la ciudad; el santo patrono del país y el padre<br />
bienaventurado de todos los duendes plumas de lechuza de la casona)”.<br />
El día sagrado de la república (crónica de Quetzatcoatl)<br />
“El señor de la risa apareció en mi último sueño, anunciándome que Nanáhuatl se divertiría<br />
con mi muerte en este día. Nicolasa, sin sorprenderse de la noticia, empezó a cantarme uno<br />
de los melosos boleros de Los Panchos, mientras me sonreía tomándome las manos en<br />
actitud de consuelo. ¿Por qué Nanáhuatl querrá llevarme al reino del olvido? ¿Acaso no he<br />
ofrendado una y otra vez mi corazón al voraz Huitzilopóchitl? Mi corazón fue ofrendado en<br />
las pirámides sagradas de Teotihuacán, en los altares de Tula y en las selvas de Palenque.<br />
Se ofrendó y fue recibido por los labios airados del propio Huitzilopóchitl.<br />
Y después, cuando llegaron los demonios-barbudos, mi pecho volvió a sangrar entre los<br />
bramidos de oro y de pólvora de Alvarado, de Cortés y de los tlaxcalas. Mi fuga del<br />
Anáhuac, fue una fuga anunciada: las selvas del Darién y del Chocó, las sabanas desérticas<br />
de la Guajira y el espinazo dolido de los Andes supieron de mi llegada y me maldijeron. Me<br />
maldijeron como traidor tal y como lo quería el señor de los muertos. Ni Bachué, ni<br />
Xochiquetzal pudieron romper mi maldición pese a sus promesas obcecadas de un nuevo<br />
mundo por construir. Mis perseguidores se negaron a escucharlas decretando la muerte de<br />
mi divinidad sin más apelaciones ni demandas.<br />
Yo ya no era más que un fugitivo acobardado y mediocre. Un fugitivo sin rostro, sin pasado,<br />
sin huellas. Una sombra turbia que incomodaba los sueños de los poderosos de Santafé. El<br />
señor de la muerte, implacable, devoró, entonces, mis carnes y luego devolvió mis huesos a<br />
este rincón de los Andes para eterno castigo de los demás fugitivos de estas tierras. Hoy<br />
142
debo volver a morir. Hoy, en el día sagrado de la república. Nicolasa me sonríe y me susurra<br />
“tu muerte es un asunto pasajero, un blue que resbala por el verde tibio de la cordillera”. Y<br />
me agrega: “Yo cuidaré de tu muerte, la protegeré como madre y la amaré como la más<br />
querida sombra de mis paisajes”. Pero bien sé que son palabras vanas, palabras mustias<br />
que mis asesinos toman como volutas de humo, como aromas de cacao inasibles. Porque<br />
entre tanto los ínclitos de la ciudad me rodean, me dan palmaditas agradecidas en la<br />
espalda, mientras me arrastran a la plaza central para la consumación de mi sacrificio.<br />
Nicolasa sigue cantando boleros y sonríe. Sonríe como sonríen los soldados de<br />
Huitzilopóchitl que salen a mi encuentro como si yo fuera un viejo conocido, mientras corean<br />
aleluyas y largas vivas por esta miserable república”.<br />
La peste de la tristeza<br />
Anastasia, la Dulce, lloró, como nunca había llorado, cuando el Águila le informó que la lepra<br />
de la tristeza había hecho su aparición en la ciudad. Los duendes pechichones y los<br />
hombres-cucaracha fueron los primeros en enterarse de la presencia de la peste en las<br />
calles de La Candelaria. Muchas sombras empezaron a caminar por esas calles llevando una<br />
máscara en el rostro. Al ser interrogados decían desconocer cuándo y cómo habían<br />
adquirido las máscaras. Algunos se sorprendían de la pregunta y con voz queda explicaban<br />
que “no tenían ninguna máscara. Que su rostro era el mismo rostro que los acompañaba<br />
desde hacia decenas de años”. Los pobres infelices negaban, asÍ, la contundente presencia<br />
de la enfermedad, síntoma aún más insidioso del avance sórdido de la peste en la ciudad.<br />
Los duendes, solícitos, les arrancaban las máscaras y las pisoteaban hasta hacerlas<br />
picadillo, ante la sorpresa servil de las sombras, que, aterradas, no sabían si ponerse a llorar<br />
por esa destrucción o por el trágico descubrimiento que hacían de la enfermedad que<br />
143
padecían. Lo cierto era que al perder las máscaras sus rostros sufrían una hinchazón<br />
singular que luego empezaba a supurar pus por la boca, por las orejas y por las narices, sin<br />
que ninguna medicina conocida sirviera para erradicar o al menos madurar la salida de esa<br />
materia pútrida.<br />
Informado de la terrible novedad, el Caballero Águila atinó a lanzar una enorme risotada,<br />
mientras le decía a los confundidos pechichones que iba a ponerse a soñar para encontrar la<br />
explicación científica de la presencia de la enfermedad en la ciudad. Tras unas horas de<br />
sueño, el Protector ordenó a los subalternos que lo llevaran hasta la casona de la 45 “porque<br />
Anastasia tiene la clave del problemita este de la peste”.<br />
Y en efecto todas las lágrimas que Anastasia, la Dulce, derramó por la enfermedad ese día,<br />
fueron recogidas por el Águila en una múcura, que uno de los pechichones le había<br />
entregado al entrar en la casona. La múcura bendita fue transportada luego por los duendes<br />
y los hombres-cucaracha en solemne procesión hasta la hacienda de Fontibón. Cientos de<br />
sombras se agolparon en la entrada principal de la hacienda suplicando que les dieran a<br />
beber el agua milagrosa que curaba la peste de la tristeza.<br />
Sólo tras unos días de espera el Caballero se condolió de los suplicantes y decidió empezar<br />
el proceso de sanación de la maldita enfermedad. Uno a uno iban entrando a la sala principal<br />
de la hacienda los apestados. Un duende pechichón les quitaba las máscaras, mientras otro<br />
los encaminaba al despacho del señor, donde el Caballero los recibía con el ceño adusto, tal<br />
vez irritado de tener que lidiar semejantes pequeñeces. Bastaba con que cada apestado<br />
bebiera un sorbo de la bendita múcura que el Águila atesoraba en su despacho para que<br />
rompiera en ansiosas exclamaciones de júbilo por la curación recibida. Los pechichones,<br />
atentos, iban retirando con presteza a los sanados, que no se cansaban de gritar aleluyas<br />
por la persona del magnánimo Caballero.<br />
Pero el buen señor no se engañaba: la peste de la tristeza volvería a atacar a la ciudad y<br />
cuando el nuevo ataque llegara no bastarían todas las lágrimas de Anastasia para<br />
144
contenerlo. Así había sucedido en Tenochtitlán, en Cholula y en Buritaca. Desde la llegada<br />
de la peste a esas ciudades, el temor, el odio y el silencio se habían apoderado de calles,<br />
plazas y templos, envolviéndolas en una telaraña oscura y lujuriosa como la soledad.<br />
Santafé, por desgracia, tampoco sería la excepción a esta realidad”.<br />
.Xipetopec y Tláloc platican con serenidad en la casa negra<br />
Tláloc: La alegría de estar en tus dominios, señor misericordioso, me releva de pedir<br />
cualquier explicación sobre mi sino. Tú que eres bondad, sabrás darle a mis huesos y a mis<br />
carnes el destino más feliz y más apropiado.<br />
Xipetopec: No sé de destinos ni de felicidades, querido hermano. Yo sólo soy azar, como la<br />
muerte. No me pidas cuentas de tu destino. Tú eres libre de disponer de tus huesos como la<br />
tormenta en la sierra dispone de las nubes.<br />
Tláloc: Hermano querido. No te burles de mí. Tú eres la misericordia y mi alegría te<br />
pertenece. Yo sólo soy un triste prófugo que huye de los sueños de magueyes y nopales<br />
florecidos. Mírame y te darás cuenta de mi naufragio. He tratado de dominar las olas de la<br />
mar con el arco iris de mis palabras y sólo he conseguido a cambio perder el último cenote<br />
engastado en las piedras de Uxmal. Mira mi fracaso, mira mi miseria, hermano mío, señor<br />
mío.<br />
Xipetopec: Tus palabras huelen a pulque fermentado en lunas de muchos inviernos y dejan<br />
en mí el sabor de la incertidumbre. Tú y yo somos fugitivos que bajamos del Anáhuac al<br />
océano perseguidos por los demonios del trueno y de la cruz. ¿Qué puedes pedirme a mí, si<br />
yo como tú soy otro fugitivo del sol de Huitzilopóchitl?<br />
Tláloc: Señor mío, tu lengua tiene la figura del colibrí y la agilidad del venado emboscado en<br />
lo cerros de los Andes. Tú no eres un fugitivo perdido en la cintura de esta cordillera. Tú eres<br />
145
dueño de las nieves y de las selvas brumosas, de los ríos de lava ardiente y de los soles del<br />
Amazonas. Tú eres señor y dueño, porque tú eres la eternidad.<br />
Xipetopec: No me adules, compañero de infortunios, con tus palabras. Yo no soy dueño, ni<br />
señor de nada. Yo soy, como tú, una sombra ardiente que busca el agua, la tierra y el fuego<br />
que un día fueron tuyos y que los demonios del trueno y de la cruz nos birlaron para su<br />
eterna condenación. Escucha bien mis palabras, compañero y hermano mío: tú y yo somos<br />
sombras ardientes sin nubes, ni tormentas que alcanzar. Sólo la muerte nos pertenece, una<br />
muerte frágil, leve, mínima”.<br />
La resurrección de los muertos en Santafé<br />
“El doctor Casas murió anoche. Murió cuando escuchaba las notas del nuevo himno<br />
nacional, que Anastasia, la Dulce, había compuesto en homenaje a la república. La muerte<br />
del doctor era un hecho esperado por los ínclitos y de ninguna manera sorprendió a la elite<br />
de la ciudad. Es una muerte fácil de explicar: Casas había agotado las siete mudanzas de<br />
piel a que tenía derecho y el Águila se lo recordó puntualmente en la fiesta del día sagrado<br />
de la república.<br />
Pese a las súplicas del interesado (“regáleme unas semanitas más, excelencia, para terminar<br />
de traducir los códices de Nueva España que tanto placer le causan a usted”), el Protector<br />
fue terminante (“no, Casas, usted ya cumplió con el calendario”) y la orden de extinción se<br />
cumplió con fidelidad y destreza. Los duendes pechichones llegaron a la casa del doctor<br />
armados de dagas y machetes con los cuales desollaron al ínclito con gran habilidad, (otros<br />
dirían con delicadeza) recogieron la piel del venerable académico y regresaron con ella a la<br />
hacienda de Fontibón donde fueron recibidos con gran complacencia por el Caballero Águila.<br />
146
Águila tomó la piel del extinto doctor Casas, miró la forma como había sido desollada y luego<br />
de unos minutos de análisis, les dijo a los pechichones que lo miraban ansiosos:<br />
“Muchachos, ha sido un buen trabajo. Ahora necesito un voluntario ¿Quién de ustedes se<br />
ofrece? (sobra decir que todos los duendes se apresuraron a ofrecerse, pero el señor<br />
escogió a Catón, el más pequeño del grupo, para el nuevo trabajo). Sin mayores ceremonias<br />
el Caballero colocó la piel que había sido del ínclito Casas en la temblorosa figura de Catón y<br />
halando de un lado, recogiendo del otro, logró encajarla con perfección de tal manera que el<br />
duende, simulaba ser ahora un sosias del doctor Casas.<br />
Satisfecho de su ingenio, el Protector, dándole una palmada de felicitación en las espaldas,<br />
proclamó que “de ahora en adelante el duende Catón sería para todos el doctor Casas y<br />
quien se atreviera a dudarlo sería desaparecido de la ciudad”. ( Y así se cumplía la promesa<br />
de la resurrección de los muertos en el país)“.<br />
Tláloc se transforma y vive<br />
“Tláloc pretendía huir de la casa negra. No quería asistir a más partidas de cartas con los<br />
cucaracha y sus rameras. Detestaba el viejo ritual del degollamiento y del desollamiento que<br />
con tanto celo cumplían los asesinos. Pero sabía que los hombres–cucaracha, implacables,<br />
no le permitirían impunemente abandonar el lugar. Las órdenes de su excelencia no admitían<br />
excepciones; quien era condenado a la oscuridad, jamás podría abandonar las tinieblas: la<br />
única estratagema que se le ocurrió a Tláloc fue ofrecerse para limpiar la cloaca de los<br />
hombres-cucaracha y ganarse así la huidiza confianza de los guardianes. Prefería pasar por<br />
esta humillación que continuar viviendo en esta sima de pecados y oscuridades.<br />
El propio Xipetopec recibió la propuesta de Tláloc con unas sonoras carcajadas: “¿Te<br />
someterás a esta indignidad, mi buen Tláloc?” Y Tláloc, indiferente a la burla del gran señor,<br />
147
espondió vehemente: “Prefiero ser hombre-cucaracha que estar el resto de mis días entre<br />
estas tinieblas”. Xipetopec lo miró con intensidad y tras unos minutos de estudio le<br />
respondió: “Pasaré tu solicitud a su excelencia “. Y la respuesta llegó ese mismo día. Un<br />
grupo de hombres-cucaracha entró a la casa negra llevando consigo un documento con el<br />
sello del Caballero Águila donde se autorizaba la solicitud presentada por Tláloc.<br />
Cumplidos los demás trámites de rigor, los cucaracha se precipitaron a olerle la axila<br />
derecha para comprobar que no tenía el maldito olor que su excelencia había condenado<br />
como impuro. Satisfechos de la búsqueda tomaron a Tláloc y uno de ellos, con un cuchillo de<br />
obsidiana, de dos o tres tajos le arrancó el corazón que luego arrojaron a las tinieblas.<br />
Cumplido el sacrificio, Tláloc fue oficialmente recibido entre los hombres-cucaracha: sus<br />
brazos y sus piernas se llenaron de escamas purulentas, mientras del pecho iba surgiendo<br />
un magma espeso, blanquecino y oloroso a mandarina podrida.<br />
Los hombres-cucaracha, entusiasmados con la aparición del magma, se peleaban el<br />
privilegio de esparcirla por los brazos, las piernas, el vientre de Tláloc. Luego de unos<br />
minutos de intensa agitación, decidieron regresar a la hacienda de Fontibón, no sin antes<br />
cumplimentar al nuevo compañero dándole un trago de guarapo de caña, a manera de<br />
cordial recibimiento en la cofradía”.<br />
El tedio afortunado de Anastasia<br />
“Anastasia, la Dulce, se moría de tedio en la casona de la 45, durante los breves veranos<br />
que azotaban a Santafé. Ni Josecito, el Baby, ni los duendes pechichones lograban con sus<br />
monerías y trivialidades arrancarle una sonrisa a la patrona. El calor castigaba inclemente las<br />
calles como queriendo horadarlas para formar con ellas un aquelarre de mariposas heridas<br />
en las alas. El aire traía consigo un tibio olor a papaya madura que iba cubriendo la ciudad<br />
148
de un manto de neblina espesa que simulaba ser el ara de una catedral. Anastasia, tratando<br />
de ignorar el olor y la neblina, mantenía la mirada fija en el cuadro de las mujeres tahitianas<br />
dibujadas por Gauguin, que el Águila le había traído como graciosa donación en el pasado<br />
día sagrado de la república.<br />
Las nativas de Tahití despertaban en ella una fascinación especial. El Baby fue el primero en<br />
captar el intenso interés de la patrona por las mujeres pintadas en el cuadro y, tras darle a<br />
los duendes orden de absoluto silencio, con la mayor ternura posible comenzó a palpar con<br />
sus dedos el lienzo de Gauguin, deteniéndose morosamente en el rostro, los cabellos, los<br />
pechos y las piernas de las tahitianas. Ante el asombro del propio Josecito, las mujeres<br />
cobraban vida a medida que las iba recorriendo con sus dedos. Anastasia, la Dulce, saliendo<br />
de su embelesamiento empezó a reír como hacía años no lo hacía. Las tahitianas se unían a<br />
su risa, mientras tomaban al Baby y a los pechichones como parejas de un improvisado<br />
baile. La propia patrona participaba de la fiesta danzando con cada uno de los duendes que,<br />
plenos de felicidad ante el inusitado gesto de la señora, gritaban aleluyas extasiados por<br />
estos momentos de plenitud. Luego de varios minutos de frenesí, la patrona, recuperando<br />
su talante, gritó exasperada: “Basta bellacos, basta de esta algazara”. Grito que bastó para<br />
que las tahitianas, sumisas, volvieran a ocupar sus espacios en el cuadro y para que el Baby<br />
y los pechichones terminaran el agitado baile.<br />
Fue entonces, cuando Anastasia, la Dulce, venciendo el tedio que la consumía, tomó unas<br />
tijeras de la mesita de noche y con delicadeza procedió a romper en mil pedacitos el lienzo<br />
de Gauguin, mientras decía una y otra vez: “Misericordia, señor, misericordia”. Unos<br />
goterones de sangre cayeron del cuadro pero la señora, imperturbable le ordenó a Josecito<br />
que los limpiara con su propia camisa “para ver si entiendes qué es la templanza del<br />
espíritu”. Y desde ese día, todas las tardes de verano, Anastasia, la Dulce, vencería su tedio<br />
destrozando con las tijeras en mil pedazos el cuadro de Gauguin, que a pesar de sufrir este<br />
149
castigo volvería también todas las mañanas a lucir como si la patrona no hubiera hecho en<br />
él ninguna cortadura, ningún daño.<br />
(El cuadro pasó a ser exhibido en el patio central de la casona en determinados días del año<br />
para que los beneméritos de Santafé pudieran asimilar no sólo sus bondades estéticas, sino<br />
sobre todo convertirlo en motivo de adoración. Fueron muchos los milagros que bajo su<br />
mediación comenzaron a hacerse y la fama de los mismos se extendió en forma veloz por<br />
todo el país)”.<br />
El odio trivial de Quetzatcoatl<br />
“Nicolasa me odia y por eso insiste en guardar al Libertador en el armario de su alcoba. Pero<br />
el Libertador no es más que un escuálido macaco. Su piel morena y el esmirriado cuerpo<br />
que ostenta no dan para pensar en otra cosa, habla como un macaco, se ríe como un<br />
macaco, se enfurece como un macaco, llora como un macaco y sin embargo Nicolasa insiste<br />
en llamarlo Libertador ¿Cómo un podrido macaco puede ser señor y dueño de haciendas y<br />
bienes en nuestro continente? ¿Cómo puede pavonearse llamándose a sí mismo padre de<br />
la patria y Libertador? Maldito usurpador, si al menos Nicolasa me dejara degollarlo, libraría<br />
estas tierras de su presencia. ¿Qué tienen que ver las aguas de Teotihuacán con este simio<br />
impúdico? ¿Qué? Ni corazón tiene el bellaco. Si lo tuviera no sería macaco, sino un<br />
verdadero héroe. En el pecho sólo guarda unas bolitas de naftalina para conservar en buen<br />
estado sus uniformes de fantoche. ¿Por qué Nicolasa lo tolera? ¿Por qué le da ese trato de<br />
preferencia a un monigote relleno de paja húmeda que se auto titula excelencia? Kaput<br />
macaco. Kaput. Tú no mereces ni las bolitas de naftalina que tienes en el pecho. Pronto te<br />
llegará la hora de hacerte estiércol de mariposa, bueno sólo para sembrar el viento de<br />
olvidos. Nadie notará tu fin. Nadie. Ni siquiera tu fiel Nicolasa. Todos te sumirán en el olvido,<br />
150
macaco indecente y tu fin será igual al de todos los macacos de todas las selvas de todos los<br />
mundos posibles: tu agonía no merecerá el más mínimo comentario de la chusma que te<br />
idolatraba. ¿Me entiendes, monigote? Tú estás bien muerto, simio depravado; quiero que lo<br />
sepas de una vez: tu muerte ya está decidida. Es un hecho: tú no eres más que cenizas; tus<br />
huesos son cenizas, tu lengua, tu uniforme, tus palabras son sólo cenizas. Cenizas de simio,<br />
de monigote, de impostor. ¿Por qué no me respondes excelencia? ¿Acaso no soy digno de<br />
escuchar tus sabias admoniciones? Púdrete macaco, púdrete simio y deja que Nicolasa<br />
recoja tus huesos corruptos en el pozo de la desolación al que tú perteneces”.<br />
Preguntas a un macaco impertinente<br />
“Quetzatcoatl tiene miedo, un profundo y singular miedo a convertirse en cenizas como mi<br />
amado Libertador. Pero hay un equívoco en su miedo: él te teme, excelencia, porque te<br />
envidia. Envidia tus uniformes y tus palabras. Envidia tu rango y tus charreteras. Bien<br />
quisiera él ser un general y haber ganado las batallas que tú venciste. ¡Pobre Quetzatcoatl!<br />
El pobre es un pelele perdido en las alturas de los Andes. Cuando te llama simio lo que en<br />
verdad quiere decir es que él es un simio avejentado, arrogante y licencioso como sólo los<br />
simios de su clase pueden ser. Tú eres cenizas, pero también eres héroe y libertador.<br />
Quetzatcoatl no es ni lo uno, ni lo otro. El pobre no es más que un coolie, que un truhán que<br />
finge la inmortalidad, un cabecita negra que se extravió fingiendo hechos marciales que<br />
jamás han sucedido.<br />
Mi buen Quetzatcoatl, tú has perdido para siempre las sombras y las luces del Anáhuac. Tú<br />
eres el eterno y perpetuo perdedor que arrojaron los demonios de Uxmal y de Copán. Mírate<br />
en el espejo de tus temores. Mírate y así podrás comprender tu farsa de la inmortalidad. Los<br />
inmortales han desaparecido de estas tierras. Sólo su excelencia, el Libertador, ha logrado<br />
151
superar esta indignidad. Por eso lo odias, por eso lo llamas traidor. Pero aquí no hay más<br />
traidores que tú y yo. Tú huiste de tu pueblo y de tus tierras, creyendo que así engañarías a<br />
los conquistadores, a esos demonios que destruyeron hasta tus huellas sagradas de<br />
Teotihuacán.<br />
Pero mira ahora lo que eres: un pobre amanuense de tercera categoría que se pudre entre<br />
las paredes de una covacha de oficinas cualquiera y que se considera un dechado de<br />
virtudes y de certidumbres. Tú bien sabes que la única certidumbre que te queda es la de tu<br />
propia indignidad. Traidor fuiste y lo sigues siendo. Traidor a pesar de tus gritos y de tus<br />
odios peregrinos. En eso tú y yo nos parecemos: yo también soy una traidora, porque fingí<br />
amar a su excelencia, cuando en realidad yo sólo lo admiraba como Libertador y padre de la<br />
patria. Su excelencia creyó en mi amor y se sometió a las más extremas situaciones para<br />
protegerme como su única querida y deseada dueña. Pero yo no lo amaba. Yo sólo quería<br />
lucirme a su lado, aparecer en los desfiles patrios como su sombra, su única y legítima<br />
sombra.<br />
Por eso yo también soy una traidora como tú, pero al menos no he renegado de mi<br />
admiración por su excelencia. En cambio tú lo has vendido al mejor postor. No has vacilado<br />
en ofrecerlo pedazo a pedazo: primero los ojos, luego los labios y después los brazos, las<br />
piernas, las charreteras, los uniformes y la espada. Todo lo has vendido a los amos del país<br />
y ellos te han pagado dejándote vegetar en tu puesto de amanuense. ¿Por qué caíste en<br />
este sórdido comercio? ¿Por qué? No tienes respuesta, porque ni tú mismo puedes<br />
explicarte tantas vilezas, tantas miserias. Tú eres el simio, el macaco maldito que se está<br />
pudriendo en el pozo de la desolación que tú mismo has construido. Mi pobre macaco ¿por<br />
qué, por qué traicionaste a su excelencia? Contéstame impostor, contéstame maldito<br />
granuja”.<br />
152
Netzahuatcóyotl, odio y deseo.<br />
“Yo soy el príncipe de las palabras y de los silencios, tú lo sabes, Sandra Mora, lo has sabido<br />
siempre, porque en tus senos he encontrado el punto aleph de mi vida. No pretendas fingir<br />
que no me escuchas, te conozco desde las noches en el Palladium. Sé dibujar tu figura con<br />
el ansia tibia de mis ojos. Te huelo, te saboreo, te deseo y te odio, Sandra Mora. Te odio,<br />
con el odio que sólo puede tener un amante fugitivo perdido en el desierto de Atacama, del<br />
Sahara o de Gobi. Tú me has hecho recorrer todos los desiertos y en las dunas te he<br />
encontrado danzando los sones de Pacheco y Willie Colón.<br />
Te he llamado primero con timidez y luego con premura brutal, pero tú no has respondido a<br />
mi voz angustiada. Antes bien, desdeñosa, me has lanzado un viejo cununo para que yo, el<br />
torpe Netzahuatcóyotl siguiera el ritmo de Monguito y sus muchachos. Te has burlado una y<br />
otra vez de mis ausencias. Tu olvido se volvió peste en mi corazón, en mis huesos, en mis<br />
ojos, en mi vientre. Soy un apestado, Sandra, un apestado que por ti ha recorrido estas<br />
pútridas calles de La Candelaria y de San Diego, gritando tu maldito nombre. Mírame,<br />
Sandra Mora, mírame ahora que mi garganta regurgita los misterios de pulque que descifré<br />
en el mercado de Tenochtitlán. Mírame cómo te odio y cómo mi odio va creciendo como<br />
espuma de cachalote solitario y se va perdiendo en cada ola que transito, en cada brisa que<br />
expulso.<br />
Escúchame, Sandra, escúchame que mi odio es el pulque que navega en mis venas y se<br />
desborda en cada mirada que tú me das. Quiero gritar, quiero volar por estas calles<br />
postradas para que todos cuántos me vean, digan: “Allá va el baby de Sandra Mora. Allá va<br />
el bendito del Texcoco”. No te rías Sandra, no lo hagas, porque tus risas resucitan en mí las<br />
noches de pulque y de maíces tiernos que abandoné a los demonios que llegaron de<br />
occidente, cuando tú y yo éramos una sola palabra, un solo sueño. Baila, baila ese<br />
Boogaloo, báilalo para que yo, tu bendito baby dibuje tu cuerpo en los golpes del tambor y en<br />
153
las cuerdas embrujadas de los violines. Yo soy el príncipe de las palabras y de los silencios.<br />
Óyelo bien, Sandra Mora. Óyelo bien, porque mi pulque se agota”.<br />
Chiminiguagua, duende apambichao<br />
Chiminiguagua se había convertido en uno de los duendes cara de lechuza que habitaban en<br />
la casona de la 45. Anastasia misma lo había acogido en su alcoba, una noche de lluvia tibia<br />
y de relámpagos. Como nuevo duende pechichón, Chiminiguagua había recibido toda una<br />
serie de privilegios, entre ellos el de poder llorar lágrimas de almíbar en los días de acidia y<br />
de torpor; o también el de poder usar sus plumas de lechuza como semilla de los nísperos,<br />
las guayabas y los aguacates que crecían en el patio trasero de la casa. Chiminiguagua se<br />
sentía alegre, como hacía años (siglos tal vez) no lo estaba. Por esta misma razón no se<br />
había molestado en informarle a Bachué de su nueva situación. Al fin y al cabo, poco o nada<br />
le importaba la opinión que ella pudiera expresarle.<br />
Ser duende pechichón de Anastasia, era la máxima plenitud a la que el podía aspirar y la<br />
patrona lo había recibido con singular afecto. No de otra manera podía explicarse que él<br />
hubiera sido el protagonista del último sueño de la señora y que ella, generosa, lo hubiera<br />
acogido en su lecho con la mayor de las ternuras. Desde ese momento Chiminiguagua se<br />
convirtió en materia, en sustancia onírica de la patrona; de tal manera que sólo al ser soñado<br />
tendría vida el nuevo duende pechichón.<br />
(Esto explica, entonces, que la muerte de Chiminiguagua hubiera sido rápida y tierna:<br />
Anastasia, la Dulce, lo fue destazando con un par de cuchillos de pedernal mientras le<br />
confiaba muchas palabras de amor. La cabeza del difunto fue conservada por la buena<br />
señora colgada del respaldar de la cama durante varios meses. La dama solía decirle a<br />
Josecito que algún día esa cabeza sería la cabeza con la que él seguiría siendo soñado por<br />
154
los siglos de los siglos. Y estas promesas hicieron supurar el corazón de algodón del Baby<br />
de una sustancia gelatinosa para mayor contento de la patrona).<br />
Chiminiguagua, convertido ahora en duende pechichón, se mostraba particularmente<br />
obsequioso con Anastasia y en más de una ocasión tuvo el raro privilegio de compartir el<br />
lecho con la señora, el mismo lecho donde su antigua cabeza colgaba del espaldar. La<br />
patrona comenzó a llamarlo su bambino y en una noche de luna llena lo soñó, cosa singular<br />
y extraordinaria, siete veces. Ningún duende hasta ese momento había tenido semejante<br />
privilegio. Josecito y los demás pechichones vieron en esta singularidad la señal inequívoca<br />
de que Chiminiguagua era un duende diferente a los demás y para ratificar esa calificación lo<br />
empezaron a llamar “el duende apambichado”.<br />
Una quema bendita<br />
“El doctor Abadía, ínclito ciudadano, había regresado a sus oficinas del Chicó con una orden<br />
expresa del Caballero Águila: borrar de los archivos nacionales las palabras “padre de la<br />
patria”, “libertador”, “demócrata ejemplar”, “conquistador” y “muerte”. El Caballero, después<br />
de un análisis exhaustivo, había llegado a una conclusión irrefutable: en la historia del país<br />
no se podían seguir usando estas palabras, porque las mismas sumían en la indolencia, en<br />
la apatía a los ciudadanos de la república. Si ya existía un “padre de la patria”, “un libertador”<br />
y “un demócrata ejemplar”, el régimen actual liderado por el Caballero Águila, perdería su<br />
carácter renovador y su autenticidad democrática. No podía existir en el país otro libertador,<br />
otro padre de la patria, otro demócrata ejemplar diferente a él. Y en tal sentido la orden<br />
impuesta al doctor Abadía era estricta, terminante. Así también lo entendió Quetzatcoatl,<br />
cuando el doctor le informó que era de suma urgencia el expurgar del archivo nacional esas<br />
malévolas expresiones.<br />
155
Quetzatcoatl convocó a su equipo asesor y palabras más, palabras menos, los enteró de la<br />
voluntad del Protector. Dentro de las soluciones que los asesores propusieron Quetzatcoatl<br />
se plegó a la que le pareció más eficaz: quemar todo el archivo existente de la república y las<br />
cenizas resultantes de la quema, recogerlas con el mayor de los cuidados en sacos de fique<br />
que quedarían depositados en las mismas bodegas donde el archivo había estado ubicado,<br />
con avisos perentorios que rezaran: “Estas sustancias son tóxicas para la salud de la<br />
nación”.<br />
Abadía no puso objeción a la propuesta de Quetzatcoatl. Antes bien la alabó diciendo que<br />
“por fin iba a descansar de los desfiles patrióticos y las efemérides cívicas y de todas las<br />
idioteces que se hablaban en esos días sacros”.<br />
Quetzatcoatl tenía también particular interés en la quema de los archivos porque, al<br />
quemarlos, desaparecerían para siempre los odiosos privilegios que la Ibáñez le concedía su<br />
excelencia, el Libertador, ese mequetrefe pedante, cuyos huesos ya olían a mierda de<br />
cuetzpolin.<br />
Hoja por hoja con gran deleitación, Quetzatcoatl fue quemando el archivo. Tardaba un día en<br />
quemar un legajo de papeles del archivo, ya que lo iba incinerando folio por folio, con el<br />
mayor cuidado y prudencia. Por las noches, sin falta, le informaba a Nicolasa del avance del<br />
trabajo, información que la Ibáñez recibía indiferente, como si para nada le importara lo que<br />
se hacía en contra de su antiguo amante, el Libertador.<br />
(“Crees que vas a angustiarme con tus informes horrendos sobre tu maldito archivo. Estás<br />
muy equivocado, porque su excelencia, el Libertador, es inmune a tus quemas torvas. Para<br />
tu información, su excelencia se encuentra ocupado con el viejo metiche de Armstrong<br />
cantando blues en los playones de Misisipí, como antes cantaba cumbias en las arenas de<br />
Cartagena. ¿Crees que a un General como él lo van a perturbar tus estúpidas amenazas?<br />
Quema el archivo. Y quema la ciudad y toda la cordillera, si es tu deseo. Pero si esperas la<br />
humillación del Libertador estás mal orientado. El Libertador superó la etapa de las culpas y<br />
156
los remordimientos de conciencia. El Libertador tiene ahora la inocencia de la plena<br />
sabiduría y tú, Buziraco irredento, no entiendes de verdades ni de arco iris. Su excelencia no<br />
tiene el poder que dan los archivos y las declaraciones soterradas de las academias. Él, en<br />
sí mismo, es el poder; y todo gravita alrededor suyo como si se tratara de una galaxia<br />
anclada en el universo. Él es la luz y la oscuridad, el movimiento y la pausa, el pozo negro y<br />
el centro estelar. Olvídate de tus tretas, bastardo de Chichen-Itza, tus trucos no lograrán<br />
menguar la sabiduría de su excelencia. ¿Acaso tus guerreros de Aztlán pudieron quebrar los<br />
muros de Teotihuacán? Los huesos de su excelencia están hechos de las mismas lajas y de<br />
la misma cantera con la que se construyeron Uxmal y Tule, Buritaca e Ingapirca. ¿No lo<br />
sabías, verdad? Tú lo sabías pero finges ignorancia, porque la ignorancia ha sido siempre la<br />
materia con la que has fabricado tus farsas. Porque farsa es la quema que haces de los<br />
archivos y farsa son las palabras humilladas con las que le hablas a Abadía y a los demás<br />
ciudadanos. Tú bien conoces la realidad de los archivos y sabes que al destruirlos, estás<br />
destruyendo la dignidad de todas las sombras que caminan por las calles y las colinas de<br />
esta ciudad. ¿Te asusta la palabra dignidad? Sí, le tienes temor a las palabras que develan<br />
tu maldita oscuridad. Tu oscuridad de exiliado del Anáhuac, de vagabundo de las selvas del<br />
Darién, de errante clown de los farallones andinos”.)<br />
El sueño torvo del Caballero Águila<br />
Águila tuvo un sueño. Soñó que Xochiquetzal y Sandra Mora lo llevaban al reino de los<br />
muertos y que allí lo desollaban en medio de los gritos de alegría de los pechichones y<br />
demás sicofantes. La piel desollada fue colocada por Xochiquetzal en un pedazo de madera<br />
que Sandra Mora improvisó como tambor y mientras la gitana golpeaba y golpeaba con sus<br />
manos la piel siguiendo el ritmo de un son caribeño, Xochiquetzal recogía el corazón<br />
157
sangrante del Águila y lo devoraba morosamente con gran deleite. El cadáver del Protector<br />
se fue llenando de plumas de lechuza y entre los huesos de la cara brotó un nopal florecido<br />
que causó la admiración del señor de los muertos y de sus adláteres. Xochiquetzal alegre<br />
tomó entonces una de las hojas del nogal y la colocó entre sus pechos que se fueron<br />
cubriendo de una multitud de pústulas de cada una de las cuales fue naciendo un cuchillo de<br />
obsidiana. Y entonces se oyó el grito de Sandra Mora, un grito tibio, torpe, tal vez, un grito<br />
insólito: “¡Creo en la resurrección de los muertos!”, a cuyo conjuro se fueron reuniendo<br />
decenas, centenas de sombras que comenzaron, en un frenético acceso, a devorar el cuerpo<br />
del Caballero. En esos momentos, el Señor de la muerte exclamó :“Tuyo es el poder y la<br />
gloria por siempre señor”.<br />
(Y aquel día el Águila notó como entre las ijares le habían nacido unas plumas de lechuza y<br />
que de su boca brotaban pencas como las del nopal soñado. El Protector admirado se<br />
consoló diciéndose a sí mismo que sólo se trataba de un sueño, un sueño torvo y mezquino<br />
como el de la falaz historia de la república)”.<br />
Enriquito es sanado de sus pecados<br />
“Enriquito Buelvas llegó a Santafé con visibles muestras de angustia: de sus orejas pendían<br />
un par de gusanos que se agitaban frenéticos simulando una danza de derviches y de sus<br />
labios surgía un líquido verdoso que al caer al suelo expelía un olor de pimientos rellenos.<br />
Tal vez el miedo que lo devoraba le impidió saludar a Anastasia, la Dulce, con el<br />
comedimiento que siempre le dispensaba. Sólo atinó a besarla en la boca mientras le decía:<br />
“Señora mía, hay vientos de tempestad”. Y, sin dar tiempo a ninguna réplica de la dama, se<br />
abrió la camisa de seda que llevaba, dejando ver un montón repugnante de escarabajos que<br />
pugnaban por devorarse las carnes de su pecho y de su vientre.<br />
158
La señora, imperturbable, lo abrazó con ternura intentando consolarlo cantándole una de las<br />
muchas rondas infantiles que solía cantar en los días que amanecía en brazos del Águila.<br />
Pero, para su sorpresa, la angustia que parecía poseer a Enriquito no cesaba: los<br />
escarabajos, excitados, se revolvían en las carnes de Buelvas tratando de completar su<br />
lúgubre tarea mientras el amante de Xochiquetzal entrando en pánico se arrodillaba ante<br />
Anastasia gritando con voz resbalosa: “Señora mía, señora mía, las tempestades nos<br />
persiguen”.<br />
Los duendes pechichones habían dejado de despiojarse las plumas de lechuza y atraídos<br />
por los gritos de Enriquito, fisgoneaban la escena desde el vano de la puerta, entre<br />
admirados y perplejos. Sólo, tras una larga hora de cánticos infantiles de Anastasia, Buelvas<br />
pudo calmarse un poco y responder las preguntas de la buena señora. El informe de<br />
Enriquito hablaba de la presencia en las sabanas del Sinú de unos extraños pájaros de alas<br />
inmensas como las de un cóndor, que habían esterilizado las tierras de la región arrojando<br />
sus heces sobre las palmeras, los pastizales, las vegas y las eras de toda la comarca. Lugar<br />
donde caían las heces, era lugar que quedaba convertido en un montón maloliente de<br />
cenizas. Lo peor era que los animales y las sombras de la región que entraban en contacto<br />
con la ceniza comenzaban también a llenarse de escarabajos y a supurar el líquido verdoso<br />
de olor a pimiento relleno, como le había sucedido a él mismo.<br />
Xochiquetzal, asustada de ver a Enriquito convertido en un apestoso montón de gusarapos,<br />
había huido de la hacienda llevándose consigo los huesos de murciélago que Ramón Nonato<br />
le había regalado a Buelvas para encontrar la paz y la armonía absolutas aún en medio de la<br />
torva guerra que durante muchos años se vio obligado a librar contra la chusma que<br />
pretendía hacer de la hacienda, un lugar para exigir libertades y falsas democracias. El sabio<br />
Ramón Nonato había sido muy claro cuando le entregó los huesos de los murciélagos:<br />
“Estos huesos, hermano mío, te librarán de las tempestades y de las nostalgias, de los<br />
159
desamores y de los odios: ellos te darán el olvido perpetuo, que es la felicidad máxima que<br />
podemos encontrar en esta tierra, semilla de soledades”.<br />
Anastasia, luego de tranquilizar a Enriquito con sus canciones de cuna, llamó a Josecito, el<br />
Baby, y le ordenó que trajera una porción de mangos y de guayabas de las muchas que se<br />
producían en la huerta de la casona. Cuando el Baby regresó con ellas, la patrona le pidió a<br />
los duendes pechichones que se comieran las frutas, hecho lo cual les ordenó que exhalaran<br />
su aliento sobre el rostro de Enriquito que parecía en ese momento estar adormilado. Uno<br />
tras otro los duendes cumplieron con lo pedido por la señora, mientras ésta, arrodillada,<br />
salmodiaba alguna arcana oración. El proceso de sanación tuvo pleno efecto porque poco a<br />
poco los escarabajos que atormentaban las carnes de Buelvas fueron muriendo y las llagas<br />
que los bichos habían creado se fueron cerrando y Enriquito logró salir de su estado de<br />
letargo, despertando poseído de una euforia tal, que le pidió a Anastasia que le trajera una<br />
banda papayera y unas botellas de ron blanco para celebrar su regreso triunfal a la ciudad.<br />
La buena señora, conmovida, cumplió los deseos de Enriquito y esa tarde en la casona hubo<br />
música y se derrochó alegría como no se había hecho desde la pasada visita del Caballero<br />
Águila. Buelvas estaba feliz, porque gracias a su Protectora había hallado el antídoto<br />
oportuno para enfrentar la peste que las heces de los pájaros–cóndor habían llevado a sus<br />
tierras: el aliento de mango y guayaba regurgitado, por decirlo de alguna manera, por los<br />
duendes pechichones era la clave para ganar la guerra que imprevistamente había llegado a<br />
la hacienda y para recuperar la presencia de la amada Xochiquetzal.”<br />
Netzahuatcóyotl finge ser un demonio barbudo<br />
(Netzahuatcóyotl no dejaba de pensar en sus andanzas por las calles de La Candelaria y de<br />
Las Aguas en la inverosímil levedad de la historia. Hoy los demonios barbudos<br />
160
monopolizaban la santidad y la virtud, y la santidad y la virtud se vendían al mejor postor, sin<br />
el menor escrúpulo. Y luego los santos y los virtuosos así consagrados se convertían en<br />
predicadores del nuevo evangelio de la única verdad. Los predicadores, se presentaban a sí<br />
mismos no como los destructores de los muros de Chichen-Itza, de Uxmal y de Teotihuacán,<br />
sino como los restauradores de su poder y significado: jugaban impávidos con las palabras<br />
de la historia ordenándolas y desordenándolas a su acomodo. Y en esos juegos, afirmaban,<br />
que estaban devolviéndonos las amadas piedras sagradas de nuestras ciudades).<br />
“Pero yo, Netzahuatcóyotl, el poeta desgraciado, no quiero admitir más engaños: yo sólo soy<br />
un irredento peregrino que sabe que ha perdido para siempre la luz de sus mayores y los<br />
silencios de los templos sacros. No, no me engañarán los pérfidos demonios con sus juegos<br />
de letras, de poder y de astucias. Sin embargo, hay una fuerza en mi interior que me induce<br />
a creer en los juegos de los predicadores, que me lleva a tener fe en sus compradas<br />
virtudes, porque haciéndome demonio-barbudo-santo-virtuoso, como ellos, sé que podré<br />
acercarme a mi Sandra Mora para cantarle mis poemas de maguey y de maíz, tiernitos y<br />
calientitos como el agua de los senos volcánicos; y para abrazarme a sus caderas de mulata<br />
caribeña donde el ron de caña y mis poemas de maguey harán de bongos, de timbas y de<br />
cencerros para entonar las melodías que hace años golpearon con su sed de temblores y de<br />
vértigos, Richie Ray, Ismaelito, el grande, y el viejo Cortijo.<br />
Seré demonio-barbudo, si eso es necesario, para poseer a Sandra Mora. Seré asesino y<br />
ladrón como todos los demonios–barbudos y llevaré puñal y pistolas conmigo para difundir el<br />
miedo en todas la calles de la ciudad, porque nosotros los demonios-barbudos somos<br />
expertos en hacer del miedo una presencia real, visible e insoslayable en todos los pueblos y<br />
ciudades de estos países: donde nosotros estamos, se agota la esperanza y cualquier deseo<br />
de ofrecer resistencia a nuestras leyes y a nuestro poder. Nuestro poder es la ley y la ley es<br />
nuestra virtud y nuestra seguridad. Sin la ley nosotros, los demonios–barbudos, no somos<br />
nada: la ley es para nosotros el camino que nos protege y nos permite imponer nuestra<br />
161
presencia entre la chusma de piel oscura que desde siglos atrás ha hecho del silencio y de la<br />
sumisión su única verdad.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, nuevo demonio-barbudo, tomaré estas calles de La Candelaria como mi<br />
exclusiva propiedad. Mis poemas serán ahora adobados con pólvora y sangre, para que no<br />
quepan dudas de que sólo yo merezco poseer a Sandra Mora.<br />
(Netzahuatcóyotl se miraba los Reebok naranja con desprecio, mientras un turbio blue de<br />
B.B. King brotaba de sus labios, un blue lleno de compasión por el poder de los demonios-<br />
barbudos)”.<br />
El Caballero Águila conjura la peste<br />
“El Caballero Águila había conjurado cualquier amenaza de nuevas pestes en la ciudad.<br />
Desde su hacienda de Fontibón habían salido hacia los barrios de los cerros orientales,<br />
decenas de hombres-cucaracha con la orden terminante de convertir todas las fotografías e<br />
imágenes que se encontraran en las casas de esos barrios en algodón de azúcar. De esta<br />
manera se formaron montones y montones de algodón de azúcar en las calles de Santafé,<br />
que por una nueva orden del Protector deberían ser comidos por la chusma de la ciudad,<br />
hasta que no quedara la más leve huella del producto.<br />
Según los deseos del Protector el procedimiento para transformar las imágenes, los dibujos y<br />
las fotografías en algodón de azúcar, debía comprender los siguientes pasos: ubicación de<br />
las viviendas donde se guardan imágenes que puedan propiciar la aparición de la peste;<br />
purificación de las viviendas, etapa que incluye la demolición de las mismas y el sembrar de<br />
sal los terrenos donde estuvieron asentadas; recolección de las imágenes contaminantes<br />
utilizando como sitios de recolección todos los templos, ermitas, oratorios y lugares afines<br />
existentes en esos barrios; conversión de las imágenes recogidas en algodón de azúcar<br />
162
aplicando el método ingeniado por la señora Anastasia en el cual se mezclan las imágenes<br />
impuras con melaza de caña y pólvora negra para hallar el sabor exacto que se pretende<br />
alcanzar para el algodón; distribución e ingestión del algodón por parte de la chusma. En la<br />
distribución se debe procurar que cada individuo reciba una ración de algodón proporcional a<br />
la suma de pecados cívicos que hubiera cometido en años anteriores.<br />
La información correspondiente debe ser consultada por los hombres–cucaracha en los<br />
libros de los anales de la ciudad, que para el efecto serán prestados por la oficina del doctor<br />
Abadía, encargada en la actualidad de administrar los archivos municipales. En cuanto a la<br />
ingestión se debe cuidar que ésta se realice en las plazas y parques de los barrios, donde<br />
se celebrarán fiestas populares amenizadas por bandas de música que tendrán como<br />
repertorio obligado para este evento los himnos y las salutaciones del Buen Señor de la<br />
Misericordia, escritas en homenaje al Caballero Águila con motivo de su sexta<br />
reencarnación.<br />
Los hombres-cucaracha cumplieron con absoluta fidelidad las instrucciones del Caballero y<br />
los resultados fueron tan satisfactorios que los barrios de los cerros del oriente donde se<br />
arrasaron las edificaciones en el proceso de purificación fueron oficialmente declarados libres<br />
de cualquier tipo de peste y elevados a la calidad de patrimonio arquitectónico nacional”.<br />
Un bolero de amor y de esperanza<br />
“Quetzatcoatl tuvo una discusión con Nicolasa sobre los reales méritos artísticos de su<br />
compadre Pedro Vargas. Nicolasa afirmaba que Pedro era un cantante de segunda<br />
categoría, hábil sí para lisonjear y ganarse los apoyos de los poderosos empresarios del<br />
espectáculo, pero incapaz de crear un estilo propio que lo diferenciara de otros cantantes del<br />
continente. Quetzatcoatl, en tono que parecía no admitir réplicas, había dicho que si Nicolasa<br />
163
estaba en lo cierto al calificar a su compadre Vargas poco menos que como un avivato sin<br />
mayor talento, con esas afirmaciones estaba poniéndose en oposición a su amado<br />
Libertador quien en más de una ocasión había invitado a don Pedro a los saraos de palacio y<br />
se había deleitado con sus canciones, a tal punto que por allá en su último año en la<br />
presidencia había decidido nombrarlo secretario para la promoción de las bellas artes en la<br />
nación, cargo que Vargas había aceptado con mucho entusiasmo.<br />
Nicolasa, como si se tratara de jugarse la baza de mayor valor en la discusión, se quedó<br />
mirando a Quetzatcoatl con una sonrisa que pretendía ser irónica y le espetó: “Vargas fue un<br />
traidor. El estuvo complicado en la conspiración contra el Libertador. Córdoba me contó en<br />
confidencia que Vargas había sido informado de la conspiración y, más aún, hasta se había<br />
ofrecido a estrenar una canción del maestro Lara en la toma de posesión de la junta de<br />
gobierno que sucedería al Libertador. Los traidores, baby, no son artistas por más que<br />
pinten, canten o dancen. Los traidores son bazofia y su pretendido arte, te lo recuerdo, es<br />
pura mierda. Así que tu compadre Pedro Vargas es un hijo de puta que merece estar donde<br />
está ahorita mismo con su cara abotagada, rellena de paja y de polillas: en el desván de la<br />
alcoba del Libertador, pudriéndose lentamente, agonizando en medio del silencio y del<br />
olvido” .<br />
Quetzatcoatl prefirió callar y seguir recordando con afecto aquellas veladas pasadas con el<br />
compadre en los bosques vecinos al Texcoco, cuando el poeta Netzahuatcóyotl y don Pedro<br />
se apuraban en ofrecer a los asistentes, al calor de unos tragos de pulque, canciones de<br />
amor y de despecho que hacían crujir en la garganta los icebergs que la nostalgia había ido<br />
acumulando con los años. Los icebergs se derretían al conjuro de las voces de los dos<br />
cantores y Quetzatcoatl hubiera querido gritarle a Nicolasa que no puede ser traidor aquel<br />
que es capaz de fundir el hielo de la saudade con una voz plena de evocaciones y de<br />
ternezas, como era la querida voz de su compadre. Cuántas veces no recorrieron juntos las<br />
callejuelas de Tenochtitlán, de Teotihuacán y de Tula, mientras don Pedro cantaba y cantaba<br />
164
sin parar aquellos boleros del maestro Lara que hablaban de amores traicionados y de<br />
doncellas volubles y pérfidas que hacían sortilegios con la mirada de sus ojos de tempestad.<br />
La gente los observaba con admiración y no pocos los seguían disfrutando la generosidad<br />
del compadre, quien sabiéndose objeto de tal veneración se esforzaba por darle nuevos<br />
matices a su voz para reflejar en ella todo el caleidoscopio de sentimientos que encierra la<br />
pasión amorosa.<br />
Pero Nicolasa no quería saber de estas verdades: su única obsesión era el vejete ruin del<br />
Libertador que se pudría en el closet de su alcoba y que no merecía ya ni la más mínima<br />
conmiseración.<br />
Quetzatcoatl lo había visto traicionar al general Miranda y había sido testigo del asesinato<br />
de Piar. Bien sabía él de las vilezas a las que era capaz de llegar el monigote por preservar<br />
su gloria y su celebridad. Y por esa misma razón había entendido con absoluta claridad que<br />
el compadre Vargas lo hubiese traicionado y hubiera participado en la fallida conspiración<br />
que tanta indignación seguía suscitando en Nicolasa. Si los conspiradores hubieran triunfado<br />
en sus nobles propósitos, nuestro país no habría tenido la desdicha de soportar al vejete ruin<br />
y su cohorte de sicofantes saqueándolo y destruyéndolo en nombre de la libertad. Esa<br />
libertad de la que ahora tanto hablaban y tanto se jactaban no era más que la sombra<br />
escuálida a la que uncían sus privilegios y ambiciones los peleles, los macacos, que hasta<br />
hace pocos años nos tenían dominados con su retórica gelatinosa y sus ademanes de<br />
próceres de salón.<br />
El Caballero Águila nos había salvado de esas desgracias y, como bien decía el compadre,<br />
su presencia era una bendición manifiesta para nuestra república: nos había liberado de los<br />
peleles y sus sombras malolientes y de los vejetes ruines como el Libertador que no se<br />
resignaban a pudrirse de una vez en las tumbas donde la historia los había echado unos<br />
siglos atrás. Gracias al Protector, podían ahora los ciudadanos vivir y sobre todo morir dentro<br />
del orden y la autoridad que son los factores que hacen de la muerte, una muerte deseable y<br />
165
plácida. Con el Libertador la muerte era fruto del azar, de la improvisación. En cambio, ahora<br />
con el Caballero la muerte hacía parte del orden riguroso y espléndido que él había<br />
recuperado de las tradiciones de Teotihuacán. El compadre Vargas solía repetirlo con<br />
entusiasmo mal disimulado: “Compadre, el Caballero Águila es el más grande bolerista que<br />
haya existido jamás. Sólo él ha podido hacer de la agonía del desollado un bolero de amor y<br />
de esperanza”.<br />
Tristeza de Josecito, el Baby, y solución de Anastasia<br />
Josecito, el Baby, amaneció con la tristeza apilada en su pecho de algodón. La patrona,<br />
Anastasia, la Dulce, notó el estado de ánimo de Josecito y se limitó a decir que “la luna llena<br />
se le había metido en los ojos al pobre” dando a entender que la molestia del Baby era una<br />
cuestión trivial y pasajera.<br />
Josecito felicidad<br />
Esa mañana Josecito no caminó por los tejados de la casona como era su costumbre, ni<br />
aceptó que los pechichones le limpiaran las pequeñas plumas que le habían nacido entre las<br />
costillas desde la última noche que había dormido en la alcoba de la patrona. Uno de los<br />
duendes que insistió, solícito, en ese objetivo sólo obtuvo a cambio un escupitajo rosáceo de<br />
Josecito, señal de que el pobrecillo estaba sufriendo una angustia muy profunda. Porque los<br />
estados de ánimo del Baby se reflejaban en el color de los escupitajos: si éstos eran azul<br />
celeste era señal inequívoca de que Josecito se hallaba pletórico de alegría; si los esputos<br />
eran grisáceos, esto indicaba que estaba pensando intensamente en Anastasia; y si<br />
resultaban verdosos, debía entenderse que el Baby se encontraba poseído por la ira más<br />
atroz.<br />
166
Los pechichones sabían que cuando Josecito escupía esos grandes goterones verdosos era<br />
mejor no topárselo en el camino porque las consecuencias podrían ser nefastas para ellos.<br />
Así lo comprobaron aquel día del verano anterior cuando, ignorantes del significado de los<br />
escupitajos, lo rodearon en la fuente del patio central para saludarlo como lo establecía el<br />
ritual diseñado por la patrona con los tres aleluyas y la petición de la santa bendición.<br />
Josecito, furioso por la impertinencia de los pechichones, sacó la daga de pedrería que el<br />
Caballero Águila le había obsequiado en una de las fiestas nacionales y degolló a un par de<br />
duendes que tuvieron la desgracia de ser los más próximos a Josecito. Los demás<br />
pechichones, aterrados, huyeron a refugiarse en los techos de la casona y todo ese día<br />
estuvieron llorando y gimiendo a tal punto que la patrona tuvo que intervenir llamándole con<br />
acritud la atención al Baby por su comportamiento destemplado, amenazándole con sacarle<br />
de una vez por todas el corazón del pecho, si no consolaba a los duendes y en señal de<br />
reconciliación los invitaba a beber una botella del buen whiski, que año tras año enviaba<br />
como un obsequio especial a la señora, aquel buen caballero, Gilles de Rais.<br />
Pero esta vez la congoja del Baby amenazaba con interrumpir, con poner en peligro la<br />
agenda, el orden del día, que la propia patrona había fijado para los habitantes de la casona.<br />
El ritual instituido por Anastasia establecía que en las horas de la mañana los duendes<br />
pechichones, bajo la asesoría del Baby, rociaran con agua de lavanda las puertas, ventanas<br />
y muebles de la edificación, mientras cantaban alguna de las rancheras que el Águila, con su<br />
banda de músicos, solía obsequiarle a la señora en los días de fiestas patrias. Terminado el<br />
riego de la casa, la agenda ordenaba que los pechichones y el Josecito pasaran a la alcoba<br />
de Anastasia para ayudarla a vestirse y sobre todo para escuchar de los labios de la dama la<br />
forma como los había soñado en la noche anterior. Sin dudas, tanto para los pechichones<br />
como para el Baby este era el momento más importante del día. El momento en el que<br />
reafirmaban su existencia, su razón de ser, al saberse soñados por la patrona. Los sueños<br />
de la patrona eran la savia, el elemento vital que los alimentaba y les daba la plenitud: sin<br />
167
esos sueños los duendes y el Baby eran miserables briznas de paja que podían ser<br />
devoradas por cualquier tempestad andina.<br />
Pero ese día Josecito parecía querer desafiar a su sino: olvidó ordenar el riego de la casona<br />
y más aún, cuando uno de los duendes intentó recordarle ese sagrado deber, el Baby atinó a<br />
responderle: “El barco huele a naftalina, señor oficial y su excelencia tiene un sarao esta<br />
noche”. Perplejo por la respuesta de Josecito, el duende se limitó a decirle a sus<br />
compañeros que el Baby-corazón de algodón sufría de estreñimiento ese día y que no los<br />
podría acompañar en el riego del edificio.<br />
Josecito se pasó la mañana escupiendo esputos rosáceos, mientras recorría una y otra vez<br />
pasillos, alcobas y patios musitando lo que parecía ser una canción de cuna, a juzgar por lo<br />
que los pechichones lograron captar de sus murmullos. Al medio día el Baby comenzó a<br />
sudar copiosamente, desprendiéndose de su cuerpo un humor acre, que señalaba, sin<br />
dudas, la temible angustia que lo dominaba. Los duendes, preocupados por este nuevo<br />
síntoma del malestar que sufría su jefe, empezaron a gemir en voz queda con la secreta<br />
esperanza que los gemidos servirían por algún arcano proceso para la curación del Baby.<br />
Pero, para su sorpresa, los gemidos coincidieron con un súbito cambio en el estado de<br />
Josecito: cesó de murmurar la canción de cuna y empezó a reír, descontrolado, con grandes<br />
carcajadas que hicieron estremecer los muros de la casona. El estallido de las carcajadas<br />
duró cerca de una hora y fue reemplazado por una catarata de lloriqueos que se prolongó<br />
hasta bien entrada la tarde. Los duendes desconcertados por estos súbitos cambios,<br />
suspendieron sus gimoteos y entraron en un mutismo, del que sólo los vino a sacar la voz de<br />
la patrona que decía: “Basta, Josecito. Ya te has ganado mi perdón. Hoy volverás a dormir<br />
en mi alcoba”. Y fue entonces cuando de las plumas que tenía entre las costillas el Baby<br />
empezaron a salir globos de espuma de múltiples colores que invadieron el patio central,<br />
señal de la felicidad absoluta que lo poseía”.<br />
168
La secreta felicidad del doctor Concha<br />
El doctor Concha recibió la orden perentoria del Caballero Águila y no pudo disimular la<br />
tristeza que le producía: debía entregar sin dilaciones su queridísima Madona a los hombres-<br />
cucaracha quienes habían sido encargados de limpiar de cualquier reato de superchería los<br />
barrios de la ciudad. Tal como lo establecía el decreto emitido desde la hacienda de<br />
Fontibón, dentro de la categoría de materiales susceptibles de promover, facilitar o instar a<br />
la superchería se encontraban las pinturas de los Maestros Italianos del Renacimiento, a<br />
quienes se consideraba con dos o tres excepciones notables, miembros muy activos de<br />
sectas y organizaciones secretas que difundieron herejías y supersticiones de la peor<br />
especie, no sólo en la Italia de su tiempo, sino en buena parte del mundo en los siglos<br />
recientes.<br />
El doctor Concha regresó a sus oficinas del norte, meditando qué palabras usaría para<br />
comunicarle la triste nueva a la Madona. Bien sabía él que cuando el Protector expedía un<br />
decreto supremo, era inútil intentar cualquier cambio o moderación en la aplicación del<br />
mismo. Recordaba como, por ejemplo, hace unos siete años, sus colegas, los doctores<br />
Mosquera y Garcés, se habían atrevido a protestar a través de una carta, escrita en términos<br />
muy mesurados, el decreto supremo que establecía la prohibición absoluta de beber la<br />
sangre de los prisioneros desollados en los templos de la nación. El Caballero, indignado por<br />
lo que consideraba un desafío a su autoridad, ordenó la detención de los doctores y tras un<br />
juicio sumarísimo los condenó a ser lapidados por las mujeres de la plaza de Belén que<br />
tenían fama en la ciudad de ser las brujas que acompañaban al padre Ramón Nonato en las<br />
veladas de santificación clasificando y limpiando los cientos de miles de huesos de<br />
murciélago que poseía el sacerdote en su casa. La lapidación se consumó sin mayor<br />
publicidad, por respeto a la trayectoria y buenos servicios ciudadanos prestados por los<br />
doctores en los años anteriores. Los cadáveres fueron entregados a sus familiares, no sin<br />
169
antes haber sido desollados como ordenaban las leyes de la nación, y las pieles pasaron a<br />
ser parte de la colección personal que el Águila guardaba en los sótanos de la casa-<br />
hacienda de Fontibón.<br />
El doctor Concha conocía bien la voluntad inflexible del Águila para hacer valer la ley y la<br />
autoridad. Pero lo angustiaba entregar a su Madona, a la que había jurado fidelidad<br />
perpetua, como si se tratara de una vulgar mujerzuela, olvidándose de la ternura que ella le<br />
había prodigado. Se sentía poco menos que como un traidor al afecto desinteresado que la<br />
Señora le había entregado; un traidor, que era incapaz de ocultar su acto de perfidia y de<br />
disfrazar la desesperación a la que había llegado con palabras de miel y de esencias<br />
perfumadas.<br />
Ese día en la oficinas del Chicó, fue un día de honda pesadumbre para Concha. Hasta su<br />
viejo amigo, Abadía, que se jactaba de no tener lo que él llamaba debilidades amorosas se<br />
atrevió a compadecerlo viéndolo en esa actitud sombría, abatida. Abadía también había<br />
tenido el privilegio de conocer y llegar a algún grado de intimidad con la Madona, por lo que<br />
parecía entender las razones de la aflicción que dominaba a su amigo. Abadía recordaba,<br />
con cierto dejo de orgullo, la tarde de abril en la cual había tenido la fortuna de conocer a la<br />
Señora y como ésta había accedido a cantar una bella canción napolitana complaciendo una<br />
obligante solicitud de Concha. La voz de la Madona lo había impresionado de tal manera por<br />
la dulzura y la envolvente calidez que sabía darle al fraseo de la canción, que en<br />
determinado momento se sintió trasportado al reino de las delicias. El éxtasis llegó cuando<br />
en la despedida la Señora le dio un beso tibio y prolongado en la boca que le hizo derramar<br />
lágrimas de alegría. Sólo por respeto a la amistad con su colega se había prohibido seguir<br />
visitando el salón especial donde su amigo exhibía el lienzo de la Madona. De mil amores, si<br />
fueran otras las circunstancias, no habría vacilado en arrebatarle a Concha ese preciado<br />
tesoro. Pero ahora la realidad hacía impostergable la pérdida definitiva de la Señora y ante la<br />
170
autoridad todopoderosa del Protector, ellos, los ínclitos ciudadanos, no tenían otra alternativa<br />
que acatarla con la obediencia y el respeto debidos.<br />
Sin embargo, Concha, en medio de la angustia que lo corroía, llegó a imaginar un plan para<br />
conservar a la Señora sin quebrantar la ley y enfrentar a la autoridad del Caballero. Llamó a<br />
Quetzatcoatl a su despacho para pedirle que con su grupo de expertos le hiciera una copia lo<br />
más perfecta posible del lienzo de la Madona. Quetzatcoatl le respondió que esa petición<br />
sólo sería posible complacerla si el lienzo no tenía ningún residuo de olores de mierda de<br />
cuetzpolin. Hecha la prueba, Quetzatcoatl, para desencanto del doctor, le confirmó que el<br />
cuadro tenía un profundo e intenso olor a mierda de cueztpolin y “ese olor doctor, usted bien<br />
lo sabe, es el olor que marca el carácter sagrado de toda obra artística en nuestro país”.<br />
Eliminada esta posibilidad, Concha insistió ante su subalterno “¿No podría, usted, hacerme<br />
al menos un boceto del cuadro? Me conformaría con esa posibilidad”. Quetzatcoatl, tratando<br />
de entender la secreta ansiedad que parecía poseer a Concha, le respondió: “La ley del<br />
patrimonio artístico permite esa excepción, siempre y cuando el interesado guarde el boceto<br />
en estricto aislamiento y no permita bajo ningún concepto que dicho boceto adquiera el olor<br />
sagrado de la mierda de cuetzpolin”. Sobra decir que el ilustre magistrado aceptó las<br />
condiciones legales para la realización de la propuesta.<br />
En las primeras horas de la tarde, el doctor recibió el boceto ejecutado por los artesanos de<br />
Quetzatcoatl y un extraño sentimiento de felicidad pareció apoderarse de él. En un rapto de<br />
entusiasmo empezó a cubrir de besos el dibujo mientras las lágrimas corrían, desbordadas,<br />
por sus mejillas. Después de unos minutos de vivir esta exaltación emocional, Concha<br />
procedió a descolgar el querido lienzo de la Madona que debería ser entregado a los<br />
hombres-cucaracha, mientras colocaba en su lugar el boceto que Quetzatcoatl había<br />
preparado. Fue en ese momento, cuando la Madona, conmovida por el tierno afecto que le<br />
dispensaba el doctor, lo abrazó y lo besó, diciéndole al oído: “Honey, querido, tú también<br />
hueles a mierda de cuetzpolin”. (Y desde aquel venturoso día, las oficinas del doctor Concha<br />
171
fueron declaradas “Santuario Nacional” e incorporadas a la agenda de visitas que los días de<br />
fiesta de la patria solía hacer Anastasia, la Dulce. En esos días Anastasia, haciendo a un<br />
lado el ritual establecido, se despedía del doctor Concha dándole un beso en los labios<br />
mientras le susurraba: “Razón tiene la Madona en desearte tanto: tú eres ceniza de huesos<br />
de tucán y tu sombra es zumo de ananá y tu verdadera felicidad llegará el día de la<br />
reencarnación de los muertos)”.<br />
Llagas y silencios del Caballero Águila<br />
“Sandra Mora se cansó esta noche de escuchar las torvas historias del Protector. El Águila<br />
tenía la memoria cubierta de llagas y de pus; de sus labios salía un hilillo rojizo que a la<br />
gitana se le pareció a la corriente de un río subterráneo, de un pozo profundo, de un cenote,<br />
que hubiera encontrado una salida para explorar la luz del sol. El hilillo bajaba por el pecho<br />
del Caballero formando pequeños raudales, que en el vientre se explayaban creando un<br />
delta selvático donde se fusionaban el rojo del río con las negras simas abismales de sus<br />
carnes pintadas con los colores del altiplano vecino. Una catarata precipitaba el río en el piso<br />
de parqué de la gran alcoba de la casa hacienda, que como mar encelado iba arrastrando en<br />
su corriente el hilillo rojo que ahora semejaba la lava de un volcán perdido en las<br />
profundidades oceánicas. Sandra no escuchaba las palabras sórdidas de su amante: se<br />
conformaba con mirar alelada el fluir del hilillo rojizo entre sus labios, que despertaba en ella<br />
la sensación de estar viviendo un crepúsculo regido por unas nuevas leyes físicas donde el<br />
cielo y el sol empezaban a danzar una música de tambores y de flautas que los hacía girar y<br />
contornearse como derviches poseídos por los señores del infierno.<br />
El Caballero, ignorando el hastío de la gitana, continuaba la narración de sus gestas y fue<br />
entonces, sólo entonces, cuando Sandra Mora entendió que el misterio de la vida y de la<br />
172
muerte se encerraba en el crepúsculo que estaba contemplando y que el hilillo rojizo que<br />
caía de los labios del Caballero era el icono perfecto a través del cual se transparentaban el<br />
miedo y el horror que se habían apoderado verazmente del país. El miedo, y eso lo sabía<br />
bien Sandra Mora, era una sustancia pegajosa, que se adhería a la piel creando una<br />
oscuridad tan profunda que las palabras iban perdiendo su significado, quedando reducidas<br />
a espantajos burdos que sólo servían para alimentar nostalgias y para engañar la abulia que<br />
nacía de comprender la inutilidad de resistirse al abrazo todopoderoso del horror.<br />
Sandra Mora sentía que la música de tambores y de flautas, que emergía del nuevo<br />
crepúsculo, era una farsa insólita incubada en todas y cada una de las llagas que arrastraba<br />
la memoria del Caballero. Porque las llagas eran la verdadera expresión del miedo en el<br />
país: cada llaga era el ideograma a través del cual podía leerse el rostro sórdido del silencio<br />
que se había apoderado de la república como si se tratara de una peste invencible. Cada<br />
nueva llaga era la confirmación del avance de la peste; la confirmación de que estábamos<br />
poseídos por la más temible de las pestes, la del silencio, y que sólo el Águila, el<br />
todopoderoso, tenía las claves para salvarnos de ese perverso contagio. Sandra Mora, la<br />
reina del Bronx, había llegado a concluir esta verdad: las torvas historias del Caballero no<br />
eran más que las torvas historias de la propia peste. Unas historias donde las palabras eran<br />
sólo un pretexto trivial para encubrir la presencia, a la vez tierna y brutal, de la muerte, esa<br />
muerte que jugueteaba divertida en el hilillo rojizo que salía de los labios del Caballero”.<br />
Nanáhuatl, el triste, el desventurado<br />
“Yo, Nanáhuatl, el triste, el desventurado, he terminado por odiar los poemas del tonto<br />
Netzahuatcóyotl y los sones que mece en su cabello oscuro la gitana Sandra Mora. No<br />
resisto la banalidad de unos y de otros. No soporto escuchar las risas encendidas de Tláloc,<br />
173
que semejan el turbio picotear de cenzontles en las pencas del maguey. Todos ellos,<br />
poemas, sones y gritos, no son más que unos criminales consumados, que han hecho de<br />
sus mentiras un juego infantil de disfraces. Yo los he descubierto en sus torpezas y he<br />
gritado por las calles de la ciudad la perversidad de sus intenciones. Pero nadie ha querido<br />
escucharme. Nadie. Todos fingen que no han escuchado mi clamor: los malvados los<br />
dominan, los intimidan, los tienen abrumados por el horror. He llegado a pensar que la<br />
banalidad y la perversidad no son más que dos expresiones de una misma realidad. Si los<br />
poemas del tonto Netzahuatcóyotl son banales, lo son porque la savia que los nutre es la<br />
savia de la perversidad. Como es la perversidad la que hace mecer las caderas de Sandra<br />
Mora. Como es esa misma perversidad la que me obliga a gritar desesperado mi propia<br />
inutilidad.<br />
Tláloc me lo ha dicho en ese tono prudente con el que suelen encubrir los cobardes sus<br />
miedos: “Mira, Nanáhuatl, acepta tu destino con paciencia. Tú naciste para que tus carnes se<br />
llenaran de pus y de tus labios sólo salieran palabras de olvido y desolación. Acepta tu sino,<br />
hermano Nanáhuatl, acéptalo. Tú eres un asesino, un asesino simple y elemental. Todos<br />
tenemos que aceptar nuestra desgracia, todos los que fuimos desterrados de los templos<br />
de Teotihuacán y Chichen Itza”. Quisiera creer en el consejo de Tláloc, pero conozco bien su<br />
perfidia: es un traidor astuto, sutil, que no ha vacilado en hacer las paces con los demonios-<br />
barbudos o en militar bajo las banderas del Libertador o en hacerse duende pechichón según<br />
sus conveniencias. Tláloc conoce el arte de la guerra florida y se ha regocijado ofreciendo<br />
corazones palpitantes en los templos de nuestras viejas ciudades. Pero también conoce la<br />
ciencia de la guerra que le enseñaron los demonios-barbudos. Es un erudito en la técnica de<br />
la picana eléctrica, en el manejo del potro y del garrote; nadie lo iguala como maestro en<br />
degollaciones y estrangulamientos. La erudición que tiene en estas materias es tan amplia<br />
que el propio Huitzilopóchitl no ha vacilado en llamarlo gran maestro de sabidurías. A su lado<br />
Tláloc ha hecho de la paz una virtud teologal en el país y de eso se jacta el muy truhán<br />
174
cuando sonriendo con insidia me dice: “Viejo Nanáhuatl, tu rostro llagado sería el icono<br />
perfecto para representar la ternura que nos consume”.<br />
Tláloc, el traidor, no puede seducirme con sus trucos de temblores y de miedos. Como<br />
tampoco puede atraerme con su fingida ternura. Conozco bien a los hipócritas como él: sus<br />
rostros y sus pechos son solo pieles de víbora que siembran la tierra donde caen de<br />
maldiciones y tempestades. Por eso le he dicho a Quetzatcoatl, mi confidente, que me<br />
entregue sus plumas de Quetzal, las mismas con las cuales recibió a los demonios-barbudos<br />
que llegaban en las casas flotantes, para quemarlas junto a mis llagas y a mis huesos de tal<br />
manera que nadie, absolutamente nadie, pueda hablarme de nuevo de los poemas ruines de<br />
Netzahuatcóyotl o de los sones embrujados de Sandra Mora, la gitana”.<br />
Sal y luna llena para la chusma<br />
El gran señor Xipetopec y Tláloc, el Reidor, han decidido sembrar de sal las calles del sur de<br />
la ciudad, hastiados de tener que enfrentar las súplicas lastimeras de la chusma que todavía<br />
habita esa parte de la urbe. La sal y la luz de la luna llena servirán para terminar de una vez<br />
con los ayes lastimeros de esos infelices: ni un solo grito, ni un solo lloro volverán a<br />
escucharse interrumpiendo la paz plácida que los ciudadanos beneméritos disfrutan.<br />
Xipetopec le propuso a Tláloc esta solución recordando la forma como los demonios-<br />
barbudos habían derrotado las rebeliones de los chichimecas en el norte del Anáhuac: la sal<br />
y la luz de la luna llena formaban una sustancia untuosa que penetraba con avidez las<br />
gargantas de los rebeldes confundiéndolos y sumiéndolos en el más absoluto torpor. La<br />
sustancia se adosaba a la garganta con tal fortaleza que los miserables, agobiados por el<br />
silencio que ahora los dominaba, preferían suicidarse para regocijo de los conquistadores.<br />
175
Unos años después, los santos padres inquisidores aplicaron la solución bendita a los<br />
apóstatas y herejes que amenazaron sus reinos, con resultados prodigiosos. El propio<br />
Xipetopec participó en algunos de estos procesos y puede dar fe de la excelencia de la<br />
solución. Los malditos herejes rendían su arrogancia en medio de profundos temblores. La<br />
altivez que antes los poseía iba dejando espacio a la humildad más admirable: ni uno solo se<br />
resistía a las palabras de consuelo que los santos les prodigaban, reconviniéndoles por sus<br />
pasados errores y deseándoles la gracia de una muerte feliz. La sal y la luz de la luna llena<br />
obraron el milagro de perpetuar la paz en los reinos de los inquisidores: Xipetopec había<br />
sido testigo afortunado de ese milagro y por esa razón confiaba en que el milagro se<br />
renovara para terminar la algazara que la chusma había formado en la ciudad.<br />
El mayor temor de la chusma, no era el padecer hambre o el tener que sufrir una muerte<br />
horrenda: sino el tener que enfrentar el silencio. Ellos necesitaban gemir, gritar, reír,<br />
murmurar, cantar, para sentirse poseídos por la esperanza. Mientras tuvieran ese<br />
sentimiento, seguirían siendo un peligro para la paz plena que merecían los ciudadanos<br />
ínclitos. Xipetopec entendía bien el peligro que una plebe quejicosa, reidora, murmuradora,<br />
podría entrañar para la nación. Por eso insistió ante Tláloc que solo el silencio absoluto de<br />
toda esa gentuza, serviría para lograr la deseada paz en la ciudad. Silenciada la chusma, el<br />
imperio de la ley sería una realidad cierta en el país como lo reclamaba desde hacía un buen<br />
tiempo Anastasia, la Dulce, desde su casona de la 45.<br />
Tláloc quería congraciarse con la dama; se sentía en deuda con ella desde aquella noche de<br />
octubre en que se negó a aceptar estúpidamente la invitación que la patrona le hiciera para<br />
celebrar su cumpleaños, compartiendo no sólo el lecho sino los sueños que la buena señora<br />
iba a soñar en esa feliz ocasión. Tláloc sabía que la negativa había humillado la dignidad de<br />
Anastasia y que sólo a través de un gesto excepcional podría hacerle olvidar tamaña ofensa.<br />
Ni él mismo comprendía bien por qué se había negado a aceptar el ofrecimiento: tal vez fue<br />
el temor de verse enfrentado al Caballero Águila en la posesión de los sueños de Anastasia,<br />
176
o el hastío que solían causarle las miradas tontarronas de los duendes pechichones y de su<br />
jefe, Josecito, el Baby, atentos al más mínimo accidente que afectara la existencia de su<br />
amada patrona. Los duendes, con las plumas de lechuza y los chillidos bufos, le recordaban<br />
a los viejos danzarines de las plazas del Anáhuac, cuando, dominados por el pulque y la iras<br />
extraviadas por años de silencio, saltaban y gritaban vehementes fingiéndose por unos<br />
minutos los señores del universo. Los pechichones asumían esa misma actitud de<br />
fingimiento cuando lo miraban, con esas miradas tontarronas que encubrían la debilidad que<br />
los atrapaba. Tláloc imaginaba, que la señora Anastasia podría volverlo a invitar a su alcoba<br />
siempre y cuando el milagro ofrecido por Xipetopec tuviera el efecto deseado sobre la<br />
chusma de la ciudad. En ese caso no volvería a rechazar las tiernas solicitudes de la dama:<br />
al fin y al cabo Xipetopec y el mismo Tláloc, no eran más que despojos escapados de un<br />
gran sueño, soñado hace muchos siglos en tierras allende los Andes. Soñar otros sueños<br />
era un buen antídoto para el horror que a veces parecía poseerlo”.<br />
La melancolía de los peleles<br />
Nicolasa temió que el Libertador iba a morir la noche de agosto en que el doctor Reverend,<br />
muy compungido, le anunció que “su excelencia padece de una melancolía incurable,<br />
señora. Imagínese que me ha estado hablando de querer salir a navegar por el Caribe en<br />
pos de la flotilla de Sir Henry Morgan, para que los rufianes y bribones que lleva el inglés a<br />
bordo se complazcan acuchillándolo y vertiendo su sangre en las maderas del velero,<br />
mientras se toman satisfechos un par de tragos del buen ron de Jamaica que el capitán<br />
suele regalarles tras un combate victorioso. La melancolía que padece su excelencia,<br />
señora, lo persigue desde los desastres liberales de La Humareda y del Ejido. No ha<br />
terminado de hacer el duelo por su compadre Alfaro y por ese gran caballero don Venustiano<br />
177
Carranza, mientras sigue lamentándose que sus hombres de confianza lo hayan<br />
abandonado dejándolo en esta ciudad de nieblas y de silencios contumaces”.<br />
Nicolasa no supo qué responderle al doctor. Ella creía que el Libertador no estaba enfermo<br />
de melancolía, sino que estaba agotado por la lucha continua que tenía que librar contra el<br />
orín, la mugre y la oscuridad que amenazaban con devorarle no sólo el uniforme y las botas<br />
de charol, sino también los pobres huesos. El proceso de descomposición estaba tan<br />
avanzado que Nicolasa presentía que el solo hecho de sacarlo del armario donde estaba<br />
guardado aceleraría el triste fin del Libertador. “Bellaco de Vaudeville” solía llamarlo el<br />
Caballero Águila cuando por alguna extraña casualidad Nicolasa le hablaba de las miserias<br />
que estaba padeciendo su excelencia. “Un bellaco torpe y necio, que es la peor clase de<br />
bellacos que pueden existir. No acaba de pudrirse y nos tiene a todos reventados con sus<br />
agonías y quejadumbres”.<br />
Nicolasa se limitaba a callar, pero a pesar de las opiniones del Protector seguía creyendo<br />
que el Libertador era otra víctima más de las terribles leyes de la historia que señalaban a<br />
los caudillos como los únicos responsables de la destrucción de las antiguas ciudades del<br />
Anáhuac, del Yucatán y del Titicaca. El Libertador solía encogerse de hombros y mirar con<br />
desvío cuando Nicolasa le exponía su tesis sobre los caudillos: mil veces había proclamado<br />
que él no se consideraba caudillo, ni adalid de ningún pueblo y que ese título se lo habían<br />
adjudicado gratuitamente escribanos mal intencionados que querían condenarlo al olvido<br />
histórico. El sólo había sido un ilustre hidalgo que por azares del destino había derivado en<br />
hombre de armas y general en jefe de una decena de ejércitos. No entendía por qué le<br />
reclamaban unas patrias y unas soberanías que él no había conquistado. Tampoco<br />
comprendía por qué el Águila insistía en llamarlo “un bellaco torpe y necio”, y en mantenerlo<br />
aislado y lleno de polillas y de polvo en el armario de Nicolasa. El hecho que otros ilustres<br />
como Artigas, O´Higgins, Sucre y Rivadavia estuvieran compartiendo con él las sombras y el<br />
olvido no le parecía ningún consuelo.<br />
178
La noche perpetua del armario sólo era interrumpida por las maldiciones y los escupitajos de<br />
los ilustres cuando uno de sus huesos se le quebraba vencido por el ataque despiadado de<br />
la humedad, el polvo y la tristeza. La tristeza era el enemigo más cruel e implacable; el<br />
Libertador temía siempre su llegada sigilosa y pérfida, que podía presentarse tras una de las<br />
historias de gauchos y cuchillos que solía contar Artigas o en medio de uno de los poemas<br />
que Sucre gustaba recitar loando los encantos de las damas quiteñas. Cuando la tristeza<br />
atacaba, su excelencia sentía que todos los huesos se le convertían en alas de pelícano y<br />
que su uniforme se transformaba en una selva tropical donde en lugar de árboles hacían<br />
presencia cientos, miles de espadas que amenazaban con cortar las alas de sus huesos.<br />
Sólo la voz tierna de Nicolasa podía vencer, así fuera temporalmente, la tristeza que lo<br />
agobiaba. Sólo ella. Y Nicolasa lo sabía. Y también lo sabía el Caballero Águila, que<br />
indignado por el poder de la señora estallaba en maldiciones e insultos a “ese pelele del<br />
Libertador, que soñaba en recuperar su antigua gloria”.<br />
Sin embargo, en esa noche de agosto, la melancolía se había apoderado de forma tan<br />
absoluta y artera de su excelencia, que ni la propia Nicolasa atinaba con sus artes a frenar el<br />
devastador ataque que se había presentado. El doctor Reverend tenía razón cuando le<br />
sugería a Nicolasa, en ese tono melifluo que tanta irritación causaba en el Protector, que<br />
“talvez sería mejor que su excelencia viajara por las aguas del Caribe y cumpliera la cita que<br />
él deseaba hacer con los piratas de Morgan”. Su experiencia médica lo llevaba a aceptar<br />
esta idea, por muy insensata que pareciera. Hace unos cuantos años, él había atendido a<br />
otros ilustres pacientes como el Marqués de Santa Cruz, gran Almirante de España o el<br />
Condestable de Borbón quienes habían padecido similares ataques de melancolía en medio<br />
de los cuales habían expresado sus deseos de verse convertidos en “coolies” indios y en<br />
fumadores de opio de las covachas de Shangai. Pese a que las familias de estos grandes<br />
señores expresaron su oposición a complacer los deseos de los enfermos, finalmente se<br />
impuso el consejo médico de Reverend y se les permitió convertirse en lo que de forma tan<br />
179
apasionada pretendían. Nadie ha vuelto a saber de ellos, y este silencio le permitió al doctor<br />
expedir sus respectivos certificados de defunción, como requisito legal para enterrar los<br />
pocos huesos que habían dejado tras su partida a los mares del Asia. Los entierros se<br />
efectuaron con la más grande parafernalia religiosa que alguien pudiera imaginarse,<br />
permitiéndosele así a las parentelas de estos grandes señores entrar a disfrutar de las<br />
haciendas y demás bienes que poseían. El médico concluía que en su concepto este tipo de<br />
arreglos resultaban beneficiosos para todas las partes interesadas.<br />
Nicolasa, tomando en cuenta la vasta experiencia profesional de Reverend decidió,<br />
entonces, satisfacer los deseos del Libertador, pese a que seguía sintiendo una sensación<br />
de temor, de incertidumbre ante la nueva realidad que el prócer quería enfrentar. El<br />
Libertador no pasaba de ser un vejete roñoso y rencoroso, como le había señalado el Águila.<br />
Pero aunque eso fuera cierto, ella lo seguía considerando como el mismo tierno y delicado<br />
amante que había conocido unos siglos atrás, y este sentimiento le daba más bríos a la<br />
angustia que parecía dominarla. Por esa razón al sacar del armario al Libertador le dijo con<br />
voz entrecortada: “Si te quieres morir de una vez, vete con tus malditos piratas, cabrón de<br />
mierda”.<br />
Anastasia y las tardes de lluvia en la casona<br />
“Anastasia, la Dulce, solía sufrir de fuertes jaquecas las tardes en que se desbordaban los<br />
aguaceros en la ciudad. En esas tardes, los pechichones, prudentes, buscaban refugio en la<br />
gran sala de la casona, fingiéndose muy ocupados en limpiar una y otra vez el plumaje de<br />
lechuza que tenían entre los ijares. Josecito, el Baby, molesto, los acompañaba tratando de<br />
engañar el tiempo lavándose con agua de Murray el pecho de algodón una y otra vez hasta<br />
dejar el salón completamente impregnado de la fragancia, a tal punto que varios de los<br />
180
duendes comenzaban a estornudar y a lamentarse en voz baja de los caprichos de su jefe.<br />
Más por hastío que por otra razón, Josecito dejaba a un lado los potes de agua de Murray y<br />
decidía en cambio dedicarse a tocar en el viejo piano de cola que tenía la patrona, algunas<br />
romanzas, polkas y fox-trots que el maese Umberto le había enseñado hacía ya muchos<br />
años.<br />
La música lograba calmar el enfado de los pechichones e incluso algunos de ellos se<br />
atrevían, también, a ejecutar ciertos pasos de baile imitando el complicado ritual que habían<br />
observado hacer a las damas y caballeros que Anastasia solía convocar a sus saraos en la<br />
épocas, ya antiguas, del virreinato. Josecito disfrutaba el espectáculo de sus subalternos y<br />
los animaba con gritos, risas y una que otra palabrota, hasta que agotado del ejercicio, y<br />
calculando que ya la patrona había superado los momentos críticos de la jaqueca, se<br />
levantaba del piano lanzando un cuchillo filoso, cortante, seguido de dos o tres aleluyas.<br />
Los pechichones coreaban los aleluyas, mientras corrían, desaforados, a la alcoba de la<br />
señora, ansiosos por recibir de sus manos benditas las pequeñas porciones de turrón de<br />
Alicante que acostumbraba a regalarles cuando los torvos aguaceros de las tardes habían<br />
terminado y ella había superado las desgraciadas jaquecas. Los duendes pasaban horas<br />
enteras mascando y remascando los pedacitos de turrón, jugando, plenos de felicidad en los<br />
patios y en las alcobas secundarias de la casona el juego del fantasma desollado y el de la<br />
bruja decapitada, que les había enseñado el granuja de Tláloc en una de sus primeras visitas<br />
a Anastasia.<br />
Josecito, el Baby, entre tanto, ayudaba a la señora a poner nuevamente en orden las<br />
pieles de los ínclitos desollados que el Águila le había regalado y que en esas horas de<br />
aguaceros eran víctimas de la ira de la dama que las acuchillaba, pateaba y escupía presa<br />
del frenesí que despertaba en ella el fluir de la lluvia en los tejados y en las acequias de la<br />
mansión. Cada gota de lluvia era como un alfilerazo que se le clavaba en el cuerpo y el<br />
modoso trasegar del agua caída entre los árboles semejaba la embestida artera de cientos<br />
181
de fieras que desgarraban su cara sembrándola de llagas y de un olor a tristeza que hacía<br />
más crueles los ataques de las jaquecas.<br />
El Baby, conociendo el profundo dolor que acosaba a la patrona en esas tardes miserables,<br />
solía ponerse a cantar con voz queda algún bolerillo mexicano que cumplía el efecto salvífico<br />
de sosegar por completo a la señora, a tal punto que Anastasia lo invitaba a acompañarla en<br />
la cama para que le siguiera cantando al oído todas las canciones de ese repertorio dulzón<br />
que dominaba el Baby con tanta destreza””.<br />
Una nueva era para la república<br />
Juana García era buena amiga de Nanáhuatl. Incluso en alguna ocasión habían llegado a<br />
ser amantes, pero de eso hacía tanto tiempo que ninguno de los dos recordaba mayores<br />
detalles de la aventura amorosa.<br />
Juana tenía fama en la ciudad de ser la hechicera-confidente del Águila y una de las pocas<br />
personas que tenían el privilegio de permitirse darle algunos consejos sobre sus negocios y<br />
sus relaciones con los desterrados del Anáhuac. No resultó entonces insólito para Juana,<br />
que Nanáhuatl se le apareciera en su casa del barrio de Belén, una noche de aguacero, para<br />
pedirle que lo librara de un amor que lo perseguía, asfixiándolo hasta desear con ansias que<br />
sus huesos fueran triturados y lanzados al cenote más recóndito del Yucatán. El cuerpo de<br />
Sandra Mora parecía haberse posesionado de sus ojos, de sus labios, de su imaginación<br />
toda, obligándolo a abandonar los deberes y los cantos rituales para regodearse en la<br />
contemplación febril de la gitana. Las tiernas formas de Sandra Mora le tendían una y otra<br />
vez las celadas más sutiles para devorarlo al vaivén sincopado de un son goloso del Caribe.<br />
Y, Nanáhuatl sentía que ya no podía resistir la furia desbordada que emanaba de la risa<br />
pérfida de la mestiza.<br />
182
Juana García, vieja experta en estas lides, escuchaba al viejo llagoso, mientras ocupaba sus<br />
manos en contar y recontar un puñado de huesos de murciélago que le había regalado<br />
Ramón Nonato la noche de agosto en que el santo varón le había confiado el profundo odio<br />
que sentía por Anastasia, la Dulce, desde que ella se había negado a aceptar su propuesta<br />
de quemar como un monigote a ese cretino de Josecito, el Baby, que con su babaza y sus<br />
humores había corrompido la serenidad admirable que se vivía en la casona de la 45.<br />
Nanáhuatl, incapaz de seguir hablando de la tristeza que lo asediaba, estalló en sollozos y<br />
durante un largo rato Juana, conmovida por la tierna debilidad del asesino, lo acunó en sus<br />
brazos musitándole una tierna canción de nana de los calpulli de la Sierra Madre. La canción<br />
serenó el ánimo de Nanáhuatl: ya no tenía la avidez febril por mecerse entre las caderas de<br />
Sandra Mora, ni se sentía poseído por las artes pérfidas de la gitana. Ahora, por el contrario,<br />
lo dominaba un odio atroz y canalla contra “esa puta, esa ramerita de ocasión, que había<br />
osado contagiarlo con sus palabras de mierda de sinsonte y sus risas de santita de convento<br />
perfumado”. El odio llegó a tal extremo, que tomando los huesecillos de murciélago que<br />
había dejado Juana sobre la mesa principal, los hizo polvo entre sus dedos, mientras gritaba<br />
colérico: “Degollaré a esa puta mal nacida, la degollaré por haberse atrevido a burlarse de mi<br />
pureza y de mi sabiduría”.<br />
Juana lo dejó desgañitarse unas horas así, hasta que el asesino, agotado, se durmió en la<br />
cama de la García soñando que tenía entre sus brazos el cuerpo degollado de la gitana y<br />
que cubría de besos las entrañas de la pérfida hasta que un hilillo de sangre comenzaba a<br />
brotar de sus llagas y empezaba a mezclarse con los humores de la mestiza creando un<br />
caldo espeso que caía al suelo donde lo bebían un par de lagartos amarillentos, que a cada<br />
sorbo miraban a Nanáhuatl con miradas de absoluto placer. Y, sólo entonces notaba que los<br />
lagartos amarillos resbalaban por las manos nudosas del Caballero Águila y que el Caballero<br />
Águila sonreía, irónico, contemplándolo sostener entre sus brazos a Sandra Mora.<br />
183
Nanáhuatl, sin acobardarse por la presencia del señor, le gritaba: “Ahora Águila somos la<br />
santa trinidad bendita: tú, el poder; Sandra Mora, la ternura; y yo, la sordidez”.<br />
(Las artes de la hechicera Juana García se habían revelado en los sueños del asesino,<br />
inaugurando así una nueva era histórica para la república).<br />
La ingenua traición de Chiminiguagua<br />
“Bachué no podía aceptar que Chiminiguagua fuera ahora un mezquino duende Apambichao<br />
al servicio de la señora Anastasia. Los duendes eran las criaturas más infames y miserables<br />
de estas tierras, y no sin razón su compadre Tláloc los llamaba los “podridos”, dando a<br />
entender que no eran más que las heces del país y que sus mismas figuras repulsivas<br />
hacían juego con la turbiedad de los chillidos que solían emitir, anunciando una y otra vez a<br />
las gentes de Santafé su absoluta sumisión a la voluntad de Anastasia. Chiminiguagua, el<br />
Chiminiguagua que Bachué conocía, jamás habría aceptado verse relegado a esa indigna<br />
condición. Incluso, más de una vez le había expresado el odio que sentía por esos peleles<br />
emplumados a los que veía marchar muy majos y muy orondos en el cortejo de la patrona<br />
por las calles del centro de Santafé en las fiestas patrias.<br />
Esas raras ocasiones en que la señora hacía sus apariciones públicas, coincidían con las<br />
proclamaciones solemnes que el Águila y los hombres–cucaracha hacían de las libertades y<br />
de la paz en la plaza donde, alguna vez su excelencia, el olvidado Libertador, había sido<br />
coronado como salvador de la patria. Los malditos duendes, talvez burlándose de la<br />
solemnidad de esas proclamaciones, acostumbraban a degollar palomas con los puñales<br />
que siempre llevaban consigo y teñirse el plumaje de los ijares con la sangre calientita de<br />
esos pajarracos, mientras la patrona pronunciaba sus arengas encendidas de amor cívico.<br />
Los muy bellacos abusaban de la bondad y de la tolerancia de Anastasia y poco les<br />
184
importaban las miradas de sorpresa e irritación que los caballeros ínclitos de la ciudad les<br />
lanzaban por semejante comportamiento, que, sin duda alguna, deslucía la elegancia y la<br />
sobriedad de la celebración. Bachué no podía entender cómo Chiminiguagua, otrora el altivo<br />
señor y amo de los pueblos de las tierras altas, se hubiera rebajado a convertirse en un<br />
duendecillo sucio, tosco y maloliente y, más aún, que hubiera aceptado el lastimoso trato de<br />
duende Apambichao, que los demás pechichones le daban y que implicaba la más<br />
humillante de las situaciones, ya que el Apambichao, por ejemplo, no podía gozar de los<br />
turrones alicantinos que Anastasia les regalaba en las tardes de aguacero. El Apambichao,<br />
en realidad, era una especie de duende apestado, que ni siquiera Josecito, el Baby,<br />
aceptaba como uno de los suyos.<br />
Tláloc, el Reidor, se había limitado a responderle cuando ella le había preguntado la razón<br />
de semejante cambio en el altivo Chiminiguagua, que “esas son cuestiones de los señores<br />
del poder y en eso, querida mía, ni tú, ni yo debemos interferir. Tú y yo, sólo podemos, con la<br />
sabiduría que hemos alcanzado, obedecer y callar ante esos designios. Obedecer y callar”.<br />
Pero, Bachué, más sorprendida aún por la respuesta del Reidor, recordó, entonces, que en<br />
una noche de amores Chiminiguagua le había confesado que estaba hastiado de su “maldita<br />
divinidad” y que su deseo más intenso era ahora despojarse de cualquier rezago de esas<br />
trascendencias y seguir viviendo como una piltrafa, como un tontarrón cualquiera, como lo<br />
hacían el Libertador y sus mariscales, y el Marqués de Oaxaca y sus compañeros de armas,<br />
perdidos en cualquier armario, siendo lentamente devorados por la mugre y la irrisión del<br />
olvido”.<br />
Pero Chiminiguagua no podía condenarse a pudrirse en un armario como un monigote<br />
cualquiera, por muy desesperanzado y fatigado que estuviera, se decía Bachué, mientras<br />
pugnaba en vano por imaginárselo como lo había conocido en las soledades del páramo de<br />
Iguaque. Para ella misma todas esas historias de los viejos días del génesis, de gracia y de<br />
plenitud, no pasaban ahora de ser recuerdos fugaces que parecían haber sido triturados,<br />
185
despedazados, desmembrados en el mortero de cualquier aldehuela cosida al costillar de los<br />
Andes. Su Chiminiguagua, el suyo, el que nadie más conocía ni amaba, era un<br />
Chiminiguagua alegre, gozón, que jugaba con las palabras convirtiéndolas en traviesos<br />
estorninos o en desenfadados colibríes que se negaban a dejarse atrapar en la charada de<br />
sombras y de silencios que cubría al país. Su Chiminiguagua, el suyo, ignoraba las sacras<br />
majestades que ahora se extendían como una nubecilla de espuma pérfida y glotona<br />
devorando a su paso desde los colores que restaban del arco iris hasta los escupitajos<br />
sanguinolentos de los mendigos sarnosos que arrastraban sus miserias por las calles de la<br />
capital.<br />
Las sacras majestades en su frenesí habían terminado por devorarse a su Chiminiguagua, el<br />
suyo, convirtiéndolo en un roñoso duende Apambichao, tan roñoso y torvo, que hasta los<br />
mismos pechichones lo despreciaban. ¿Sería ese duende roñoso, el Chiminiguagua, el suyo,<br />
el que sólo ella amaba?<br />
Tláloc respondió la nueva pregunta que asediaba a Bachué, cuando con torpeza mal<br />
disimulada le informó a la mujer que “la suprema felicidad de mi compadre ha sido siempre la<br />
de convertirse en amante de la señora Anastasia, aunque para ello hubiera tenido que<br />
aceptar la humillación de hacerse duende Apambichao. Josecito, el Baby, conocía el deseo<br />
de mi compadre, y por esa razón no lo había querido aceptar como uno de los duendes<br />
pechichones. El día que Chiminiguagua, decidió su nuevo destino, el Baby, le dijo: “Tendrás<br />
que dejarte decapitar por mis duendes y que tu maldita cabeza se oreé cuarenta días y<br />
cuarenta noches, para que puedas llegar al lecho de mi santa señora” y mi compadre, sin<br />
inmutarse, le respondió: “Que así sea”.<br />
186
Blue de la desesperanza de Netzahuatcóyotl<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe del olvido, cargo en mis ojos y en mis labios todo un mar<br />
tempestuoso donde los sargazos y las gaviotas danzan, aleves, la danza de los relámpagos<br />
bufones. En mis ojos y en mis labios las olas se precipitan formando ejércitos extraviados de<br />
espumas y angustias que buscan a ciegas penetrar mi pecho para inundarlo de nostalgias.<br />
En mis ojos y en mis labios cargo la sonrisa sedosa de Sandra Mora que danza con los<br />
relámpagos bufones el boogaloo de Ray y la pachanga del palladium. Para mis ojos, el<br />
Bronx es una excrecencia supurada por las calles de La Candelaria, una excrecencia<br />
melosa que se complace en pasearse por el vientre de la gitana sembrando bosques de<br />
abetos y zarzas ardientes. De pronto, en medio del mar tempestuoso, surge una vieja<br />
corbeta, la vieja corbeta de John Hancock, el mago de la armónica, y la música del palladium<br />
se transforma en un murmullo de quejas sincopadas que se va apoderando de mi garganta<br />
hasta convertirla en luz de cenote que se va filtrando en el vientre de la gitana prendiendo un<br />
gigantesco incendio de abetos y de zarzas.<br />
Y, entonces, yo, Netzahuatcóyotl, el hijo de las soledades del Anáhuac, navego en las<br />
tormentas del mar de los sargazos sumándome a la tripulación del Maese Hancock y me<br />
abrazo con Clapton y B.B. King, los díscolos marineros de la corbeta, con quienes recorrí en<br />
otros tiempos felices las costas del golfo y los puertos del Misisipí vendiendo sueños de<br />
algodón perfumado a los tristes negros de las barracas de las plantaciones.<br />
Mientras el incendio arrasa mi garganta y los huesos de mi pecho, los tripulantes de la<br />
corbeta de Maese Hancock cantamos el blue, nuestro blue, el blue de las infamias perdidas<br />
de la infancia, ese blue que algún día se extraviará en los senos tibios de mi Sandra Mora”.<br />
187
Pasiones de jacaranda en la casona de la 45<br />
El Caballero Águila ha encontrado en los zambos del Patía una extraña semejanza con los<br />
duendes pechichones de Anastasia y hasta ha pretendido incorporarlos al cortejo de la<br />
señora afirmando que “estos zambos conocen el arte perdido de la lealtad y el olvido que los<br />
hace indispensables para el gobierno de la república”. Esta afirmación fue transmitida<br />
fielmente a Anastasia por el doctor Abadía en una de las visitas protocolarias que solía<br />
hacerle los jueves en las tardes, siempre y cuando no lloviera en la ciudad. La señora lo<br />
recibía en su alcoba –un alto honor- y le permitía acostarse a su lado, mientras el buen<br />
doctor le iba susurrando las noticias más recientes de los ínclitos de la ciudad. Esta sesión<br />
de chismes, rumores y consejas, daba origen a un sin fin de risas, lloriqueos, gemidos en la<br />
dama, que los duendes observaban con admiración y profunda complacencia. Los duendes<br />
habían aprendido, desde que la patrona construyera la casona, allá en la época del capitán<br />
Venero de Leyva, que todos los actos y gestos de Anastasia eran la suma de la perfección,<br />
la expresión más lograda de la belleza que celebraban los sabios del planeta. Si Anastasia<br />
mecía los cabellos del doctor, los duendes soltaban por su boca una babaza lila que<br />
mostraba la tierna felicidad que los poseía al admirar a su patrona. Y si luego la señora<br />
osaba acariciar las mejillas y el bigote chaplinesco del doctor mientras musitaba “my love,<br />
you are a nice little man”, la babaza empezaba a correr a borbotones de los labios de los<br />
pechichones, formando riachuelos que cruzaban el piso de parqué de la alcoba danzando<br />
grácilmente entre las junturas y desniveles del maderamen.<br />
El éxtasis llegaba cuando la buena señora tomaba el pecho, el vientre y las partes pudendas<br />
del doctor derramando en ellos unos besos largos, húmedos y febriles. Los duendes<br />
incapaces de soportar tal nivel de emoción vomitaban profusamente la babaza lila e incluso<br />
algunos llegaban hasta a defecar en la puerta de la alcoba. Las heces de los duendes eran<br />
pequeños panes de jabón, de un color plateado, oloroso a lavanda y menta, que la<br />
188
servidumbre de la casona recogía en las noches para luego utilizarlos en el lavado de la ropa<br />
que usaba la patrona. Cada pan de jabón era un tributo de afecto, de amor sincero que los<br />
pechichones rendían a la señora y que ésta agradecía regalándoles una doble ración de<br />
turrón alicantino. Aunque Josecito, el Baby, no veía con buenos ojos las visitas del doctor<br />
Abadía tenía que asistir resignado al espectáculo de risas, aplausos y chillidos de gozo que<br />
los duendes presentaban cada vez que Abadía llegaba hasta la alcoba de la señora. El<br />
Baby, fingiendo dignidad, prefería irse escaleras arriba al ático, donde guardaba una<br />
colección de cartas de amor que Anastasia le había escrito y que le seguía escribiendo en<br />
las noches de menguante. Las tenía clasificadas en los colores del arco iris según la<br />
profusión que tuvieran de palabras como ternura, plenitud, gozo y sobre todo aquellas como<br />
cabroncete, bellaco y maricón que realzaban la intensidad de la pasión que despertaba en la<br />
dulce señora.<br />
Cuando una carta de la patrona llegaba a sus manos encabezada por un “Mi tierno y<br />
putísimo cabrón”, Josecito, el Baby, se sentía poseído por una alegría tan grande, que su<br />
corazón de algodón empezaba a expeler un olor de azahares que se expandía por todo el<br />
interior de la casona, causando en los pechichones sarpullidos en el rostro y en las piernas<br />
que los inducían a un obsceno agitar de las plumas de lechuza, mientras lanzaban unos<br />
chillidos tan agudos, que no pocas veces lograban romper los inmensos cristales de las<br />
ventanas del gran salón donde se recibían protocolariamente a las altas autoridades del<br />
país. Esas cartas que daban tanta felicidad al Baby, eran clasificadas por éste con el color<br />
violeta y pasaban a ser guardadas en una pequeña arca de madera cuya llave guardaba<br />
entre las costuras de su corazón de algodón. Sin embargo, los días de visita del doctor<br />
Abadía se convertían para Josecito, en unos días amargos, torvos. Los malditos<br />
pechichones parecían complacerse en su sufrimiento extremando las risas, los vómitos y<br />
haciendo alarde del color y el olor de las heces que habían defecado. Bien sabían que el<br />
Baby no podía castigarlos, ya que la patrona se lo había prohibido expresamente: “No<br />
189
quiero, my love, que tú te enfades con Abadía. Abadía y yo sólo somos un par de amigos<br />
que queremos evocar los años pasados en París, cuando yo era una furcia más en las<br />
aceras de Pigalle y él, un caballero muy distinguido que venía de las Indias para buscar un<br />
poco de diversión y de alegría en la ciudad”.<br />
El Baby, no pudiendo expresar de otra manera su desafecto al doctor, había optado por<br />
jugarle una pequeña broma. Cuando Abadía llegaba los jueves en las tardes solía dejar<br />
tirado sobre una de las sillas del gran salón, el sombrero hongo que siempre portaba y unos<br />
guantes blancos de seda hindú que sólo usaba cuando de visitar al Águila o a Anastasia se<br />
trataba. El Baby tomaba el sombrero y los guantes de Abadía y se los pasaba repetidamente<br />
por el pecho de algodón que rezumaba el olor de azahares, hasta que quedaran<br />
impregnados de ese aroma. Bien sabía Josecito que una vez saliera a las calles de la ciudad<br />
el buen doctor sería perseguido implacablemente por la chusma de mendigos, rameras y<br />
saltimbanquis que se agitaban en el barrio contiguo a la casona creyendo que se trataba del<br />
noble señor Nanáhuatl que los invitaba a besar sus sagradas llagas. Besar las llagas del<br />
asesino se había convertido para la chusma de Santafé en una gracia especial que les daría<br />
fortuna, amor y dinero en sus infelices vidas. El olor de azahares que despedían las llagas de<br />
Nanáhuatl se confundía para la plebe con el olor que expelían el sombrero y los guantes de<br />
Abadía. En alguna ocasión, cuando el fervor de la turba se hizo demasiado intenso, el<br />
doctor, aterrorizado, se vio obligado a gritar tres veces ¡Aleluya!, código particular de los<br />
miembros de la cofradía de los ínclitos para solicitar la ayuda inmediata de los hombres-<br />
cucaracha. La llegada de estos causó una trifulca que dejó como resultado la total<br />
desaparición de mendigos, rameras y saltimbanquis por algunos días de la ciudad. Las<br />
pieles curtidas con tanino de muchos de ellos se estuvieron vendiendo a precios muy<br />
favorables en las tiendas y almacenes de las zonas más elegantes de Santafé.<br />
En realidad, el Baby odiaba al doctor Abadía con un odio que le hacía derramar de las sienes<br />
gotas de gelatina licuada, que a la señora Anastasia solían causarle unas estruendosas<br />
190
carcajadas. “Mi flor de Jacaranda, no sufras más. Tu amita Anastasia te va a comer hoy tu<br />
lindo corazón de algodón”. Las carcajadas y las palabras mimosas de la patrona hacían el<br />
milagro de desaparecer poco a poco de las sienes del Baby las gotas de gelatina. Josecito<br />
se sentía, entonces, como un señor de horca y cuchillo, todopoderoso y brutalmente ingenuo<br />
como lo eran todos los señores de la guerra. Con voz, que pretendía ser recia, le decía a la<br />
buena señora: “Quiero jugar a que soy el Duque de Wellington y tú eres Leonor de Aquitania.<br />
Y, Anastasia, benévola, le respondía: “Así se hará mi gran señor”. El juego iniciaba y<br />
terminaba con mucha rapidez: la patrona tomaba del pecho de Josecito su corazón, vertía en<br />
el mismo un trago de coñac, lo llevaba a su boca aspirando, golosa, el olor del alcohol que<br />
se mezclaba con los humores que el cuerpo del Baby había expandido en la víscera de<br />
algodón y luego lo devolvía al pecho del nuevo señor de la guerra, que a los pocos minutos<br />
empezaba a dormir con placidez mecido en los brazos de la Princesa de Aquitania.<br />
(Y así vivían su gran amor Anastasia, la Dulce, y Josecito, el Baby: entre pasiones de<br />
jacaranda y sortilegios perfumados de resina de ocote).”<br />
Nanáhuatl y Tláloc hablan sobre la patria<br />
(a la sombra de un urapán en el norte de la ciudad)<br />
Nanáhuatl: “Tú no dejas de ser el mismo podrido traidor que con tus juegos de palabras y<br />
tus argucias de saltimbanqui asolabas las tierras del Anáhuac con tus mesnadas de asesinos<br />
y furiosos traidores”.<br />
Tláloc: “Compadrito, no sigas con tus remembranzas. Tus malditas evocaciones son huellas<br />
de sirenas en este país. Puedes gritar, aullar, destrozarte las carnes que rodean tus llagas y<br />
nadie te escuchará. Nadie. ¿Olvidas, acaso, mi querido amigo, que hemos llegado al país del<br />
silencio absoluto? No seas ingenuo: nuestra sacralidad se ha venido deshaciendo, sutil e<br />
191
implacablemente, como el agua moribunda de los cenotes. Ahora, compadre, sólo nos queda<br />
como única misión la de sobrevivir, la de arrastrarnos entre las moscas y las heces de esta<br />
tierra corrupta, que hiede a maíz quemado en sartenes de aquelarre, sin extraviarnos en<br />
nuestras antiguas querencias”.<br />
Nanáhuatl (después de un prolongado silencio): “Tú has tenido fama de sagaz. Tus juicios<br />
son lúcidos y filosos como laja de obsidiana. Pero una cosa es que tu lengua señale muertes<br />
y soledades como la realidad que nos rodea y otra muy diferente que tenga yo, Nanáhuatl,<br />
que reconocerme como un estúpido y absurdo sicofante de los señores de estas tierras. ¡No!<br />
En mí todavía resuenan los compases de la ocarina y de las flautas, el alegre retumbar de<br />
los tambores, el grito viril de los mexicas señalando el comienzo de la guerra florida...”<br />
Tláloc: “Compadre querido: tus ocarinas, tus flautas y tus tambores son ya ripio de la historia.<br />
Todo eso lo perdimos para siempre, óyelo bien, para siempre. Nosotros no somos más que<br />
una burda partida de derrotados, de deidades fracasadas que se alquilan al mejor postor<br />
para actuar en lo que los nuevos señores nos exigen. Si nos exigen herir, mutilar, matar, roer<br />
los huesos de nuestras víctimas o quemarlos en cualquier extramuros de la ciudad lo<br />
hacemos, como tú mismo lo has hecho y lo seguirás haciendo pese a tus protestas hipócritas<br />
y a tus escrúpulos de ramera de convento. ¿No recuerdas, my friend, cómo acompañamos a<br />
los demonios-barbudos en sus excursiones perversas por los llanos del Orinoco, o por la<br />
mesa del Tihuanaco? Seguramente, has olvidado los gritos de júbilo que lanzaste cuando<br />
nuestros patrones de las Bandeiras quemaban hasta los cimientos los pueblos de los<br />
guaraníes en las vegas del Paraná. Compadrito querido, no nos queda otro camino que<br />
seguir acompañando a nuestros nuevos amos en sus peregrinaciones. Ellos son los señores<br />
de estas repúblicas y ni tú, ni yo, tenemos ningún poder para cambiar estas realidades”.<br />
Nanáhuatl (exaltado): “Mientes, como siempre lo has hecho, hijo de puta. Yo no soy un<br />
asesino barato de alquiler y me resisto a que tú me sumes a la lista de infamias que has<br />
estado siempre presto a cometer. Desde los tiempos de mi señor Huitzilopóchitl, te<br />
192
destacabas por tu ligereza de palabra y tu habilidad para sembrar de engaños y vilezas el<br />
Anáhuac. Con tus palabras de miel sacrificaste a los valientes mexicas y te uniste al Marqués<br />
de Oaxaca que te recompensó nombrándote señor de Tlatelolco: te humillaste ante la cruz y<br />
te elevaron a la categoría de Gran Caballero con derecho a usar capa, espada y a tener<br />
mujer blanca. Tu trabajo ha sido la perfidia y tu misión, la de traicionar a todos cuantos has<br />
servido”.<br />
Tláloc (sonriendo): “Vaya, vaya. Cómo nos cambian los tiempos. Mi compadre Nanáhuatl, el<br />
mismo que se hizo fraile para bendecir las expediciones de don Gonzalo Jiménez y don<br />
Pedro de Ursúa, que tenían la nobilísima misión de arcabucear indios, de despedazar sus<br />
carnes para deleite de los mastines, de arrasar sus chacras y saquear hasta el último suspiro<br />
de oro que tuvieran esos infelices, es quien ahora me condena y me maldice. Razón tiene<br />
Anastasia en despreciarte y en decir que tú no eres más que un triste salivazo de lagartija.<br />
Yo te vi, bellaco santurrón, haciendo parte de los jueces que hicieron morir al ingenuo de don<br />
José Gabriel Condurcanqui, o al más tonto aún, de José Antonio Galán. Tú exigiste que<br />
despedazaran sus cadáveres y que sembraran de sal los solares de sus casas. Hasta los<br />
mismos demonios-barbudos se sorprendieron de tu dureza. Y, ahora, ¿no estás acaso<br />
encargado de desollar a la chusma de enemigos de Anastasia? Tu cuchillo de obsidiana se<br />
ha hecho célebre en el país. Basta mencionarlo para que la chusma entre en total<br />
desasosiego y sea presa del pánico más febril. Eso eres tú, my friend, la imagen turbia y<br />
nauseabunda del terror: una presencia sutil, imperceptible, que se te va colando entre los<br />
labios, entre los ojos y las fosas nasales hasta poseerte y terminar devorándote silenciosa,<br />
cautamente. Nanáhuatl, el prudente, así te llaman tus cómplices, los que comparten contigo<br />
tus hazañas de asesino silencioso... Reconócelo, amigo mío, tú y yo, no somos más que<br />
unos pobres bellacos extraviados que hace mucho tiempo deberíamos haber sido quemados<br />
en cualquier plaza de pueblo para solaz de toda la plebe del país. Yo, por lo menos, estoy<br />
dispuesto a que hagan de mí, un pequeño montón de cenizas, que sólo el viento de la<br />
193
cordillera se atreva a visitar. Pero tú aspiras a que te devuelvan los títulos de excelencia, de<br />
sacra majestad, de ilustrísimo y de todopoderoso que antes poseíste. ¡Pobre infeliz! Te<br />
niegas a aceptar lo que siempre hemos sido: unos peleles, unos monigotes al servicio del<br />
amo del momento, sin más ambición que sobrevivir a expensas de los miedos y de los<br />
temblores de la canalla. Eso somos, compadre, unos monigotes de mierda...”<br />
Las sensatas apuestas del Caballero Águila<br />
“Quetzatcoatl no acertaba a explicarse cómo su amigo, el capitán general Itúrbide, había<br />
logrado escaparse del armario donde lo tenía confinado Nicolasa Ibáñez y cómo podía estar<br />
gozando ahora de la protección del buen doctor Tiburcio Carías Andino, uno de los pocos<br />
ilustres de la ciudad que de vez en cuando era invitado por el Caballero Águila a cenar en la<br />
hacienda de Fontibón. Cuando los dos se presentaron en sus oficinas del Archivo Nacional,<br />
lo abrazaron, lanzaron un par de risotadas y le pasaron una botella de aguardiente<br />
provinciano para que compartiera con un trago de ese licor tosco un poco de la alegría que<br />
los poseía. Itúrbide contaba, una y otra vez, la historia de su fuga del armario de Nicolasa y<br />
se condolía, en voz que quería parecer sincera, pero que la traicionaba un deje filoso de<br />
ironía, del agobio, de la desesperanza que devoraba a sus ex compañeros recluidos en esa<br />
horrible sima que significaba el olvido perpetuo. “El pobre imbécil de don Eloy Alfaro al<br />
descubrir mi fuga debe estar llorando la desgracia de haberme perdido, porque era yo el<br />
único que tenía paciencia para escucharle una y otra vez sus historias de la guerra del 95. Y<br />
otro que me atosigaba con sus fábulas era el inefable doctor Zeledón aunque él, a diferencia<br />
de Alfaro, entendía cuándo mi paciencia estaba llegando al límite: tomaba su sombrero y su<br />
fusil de combatiente y dando un fuerte grito ¡Viva el Partido Liberal!, regresaba a su<br />
acostumbrado lugar en el armario cerca al batiburrillo de charreteras, orlas, medallas y<br />
194
quincallería parecida que habían apilado ese par de locos furiosos: el monje Estrada Cabrera<br />
y el capataz del benefactor Trujillo”<br />
El doctor Carías propuso un brindis por el feliz reencuentro con el capitán general Itúrbide,<br />
compañero de andanzas de Quetzatcoatl en los riscos de la Sierra Madre cuándo, como él<br />
mismo lo reconocía, “la vida y el poder nos sonreían y la plebe aplaudía cada una de<br />
nuestras palabras como si fueran una manifestación divina”. Quetzatcoatl, complaciente,<br />
entonó una de las rancheras que más le gustaban a su compadre José Alfredo, y el doctor<br />
Carías y el general Itúrbide lo acompañaron entusiastas en el coreo de la canción, mientras<br />
la botella de aguardiente se iba agotando en sus gargantas febriles. Tal vez fue el general<br />
Itúrbide quien lanzó la pregunta: “¿Por qué no han matado todavía al hijo de puta del<br />
Caballero Águila?”, que sumió en un profundo silencio a sus compañeros de juerga. Sólo tras<br />
unos minutos Quetzatcoatl se atrevió a volver a hablar, dejando correr unas lágrimas, que se<br />
mezclaron en sus labios con el regusto anisado del aguardiente. “Al Caballero Águila, señor<br />
capitán general Itúrbide, lo han matado varias veces. Yo mismo participé en algunos de esos<br />
asesinatos, e incluso en uno de ellos le arranqué con un cuchillo de pedernal el corazón del<br />
pecho, que luego arrojé a un muladar cercano. Pero debemos reconocer, mis amigos, que el<br />
Protector ha logrado atemorizar a la muerte, trivializarla, quitarle su inevitabilidad; hacerla ver<br />
como un divertimento. Podremos matarlo mil veces más y el buen señor seguirá resucitando<br />
una vez en este país, otra vez en las tierras más allá de nuestras fronteras, sin que nadie<br />
pueda dominarlo, reducirlo, silenciarlo definitivamente”.<br />
“¡Viva el glorioso Caballero Águila! ¡Viva!”, gritó, entonces de improviso, el doctor Carías<br />
Andino, mientras Quetzatcoatl y el capitán Itúrbide se lanzaban miradas de extrañeza.<br />
Carías, sin preocuparse por la actitud de sus compañeros, siguió gritando por unos minutos<br />
los vivas hasta que tan súbitamente como había empezado a lanzarlos, se calló y tomándose<br />
otra copa de aguardiente rompió a llorar con un llanto turbio que semejaba el descolgarse<br />
de un aguacero en las selvas pintadas de guacamayas y de loros maiceros de Bluefields.<br />
195
Itúrbide, tratando, quizás, de animar a su viejo amigo, empezó a tararear otra de las<br />
rancheras del compadre José Alfredo y fue entonces cuando el doctor Carías sacó del<br />
bolsillo interno de su chaleco la pistola Beretta, de la que tanto se envanecía en las fiestas<br />
que solía dar en el palacio de Comayagua, y le metió seis tiros al cretino del capitán general.<br />
“Este hijo de puta me debía unas cuantas y ya era hora de que se las cobrara”.<br />
Quetzatcoatl anotó en los archivos nacionales la muerte del capitán general Itúrbide como<br />
causada por suicidio y ordenó que el cadáver le fuera entregado a Nicolasa Ibáñez con la<br />
advertencia de que no se tolerarían nuevas fugas del armario donde estaban confinados los<br />
excelentísimos. Carías Andino fue llamado de urgencia a la hacienda de Fontibón donde el<br />
doctor Abadía en nombre del Águila le entregó una nueva condecoración y una recompensa<br />
en metálico por “los nuevos servicios prestados a la república”.<br />
Y, sólo entonces, Quetzatcoatl entendió un problema que siempre le había desgarrado sus<br />
convicciones: que la muerte y la vida eran piezas intercambiables del mismo juego y<br />
que no había ninguna diferencia entre ellas. Esta era la clave del poder del Águila:<br />
jugar con la vida, jugar con la muerte, tomando indistintamente la una y la otra para<br />
realizar sus apuestas, sin preocuparse por las víctimas que cayeran en esos ejercicios<br />
lúdicos. El Protector era un jugador hábil y generoso: para él no había límites ni de tiempo,<br />
ni de circunstancias para hacer su juego. Podía tratarse de una festividad patria o de una<br />
sesión de oración de la chusma; todas las ocasiones eran válidas para balear, degollar o<br />
quemar a quienes hiciera falta para seguir llevando la apuesta ganadora en este juego donde<br />
vivir o morir eran sólo coincidencias, casualidades, obras del acaso”.<br />
196
La secreta desesperanza de Xochiquetzal<br />
“Xochiquetzal fue amante de Netzahuatcóyotl, durante la última guerra florida que el poeta<br />
hiciera en el reino de Tlaxcala. En esa guerra, Netzahuatcóyotl arrancó los corazones de los<br />
señores del reino y alfombró con sus pieles el gran salón del palacio donde solía recitar sus<br />
poemas para que los copiaran los artesanos de los códices. Netzahuatcóyotl sacrificó en el<br />
templo mayor al padre y a los hermanos de Xochiquetzal, pero este hecho no fue óbice para<br />
que la doncella siguiera siendo la más fiel de sus mujeres, la más devota de sus numerosas<br />
protegidas. Cada poema de Netzahuatcóyotl era como una víbora de cascabel que reptaba<br />
por el cuerpo de la muchacha apoderándose hasta de los puntos más remotos de su<br />
anatomía. En cierto momento de su recorrido la víbora lamía con su lengüecilla los senos<br />
tibios de Xochiquetzal y ella, entonces, sentía que una extraña música de truenos, ocarinas y<br />
pepitas de cacao le estaba consumiendo las entrañas. El ataque de las víboras no cesaba;<br />
Netzahuatcóyotl, insaciable, descargaba cada poema como un cuchillo de fuego entre los<br />
labios y la garganta de Xochiquetzal haciendo brotar de ellos una lluvia de esquirlas que le<br />
hacían doler los huesos y que sólo años más tarde identificaría como los vagidos de la<br />
nostalgia. Netzahuatcóyotl era su dueño y señor, y ella aceptaba esa dominación con la más<br />
absoluta placidez, confiada en que el poeta sabría darle respuesta a los relámpagos de<br />
angustia que cruzaban ante sus ojos desvaneciéndose lenta y silenciosamente como huellas<br />
de lagarto. Pero, él traicionó esas certezas, negándose a que las víboras de su deseo<br />
siguieran lamiendo las caderas anhelantes de la doncella. Netzahuatcóyotl decidió<br />
sacrificarla en el altar del templo mayor, un día de lluvia en el que el agua de las nubes<br />
golpeaba con rabia las piedras de la ciudad destrozando la tímida pureza de arcanos y de<br />
sangres extraviadas que las cubría. Xochiquetzal aceptó el destino que su señor le<br />
determinaba con la misma paciencia tierna con la que había aceptado ser su más devota<br />
amante en todos aquellos años de muerte y de desolación que precedieron a la llegada de<br />
197
los demonios-barbudos. Ella misma le entregó el cuchillo con el cual el poeta le arrebató el<br />
corazón, que depositó con mano firme en el ara de Huitzilopóchitl. Y desde ese entonces<br />
Xochiquetzal empezó a ser devorada sin compasión por la fiera recelosa de la<br />
desesperanza, a tal punto que el mismo Enriquito Buelvas llegó a creer que su adorada tenía<br />
la maldita peste del olvido metida en lo más profundo de sus huesos, porque éstos habían<br />
adquirido un olor áspero de aceite de ricino quemado.<br />
Pero Enriquito carecía de una virtud básica para entender a las mujeres devoradas por la<br />
fiera de la desesperanza: la sutileza. Para Enriquito, las mujeres habían sido creadas para<br />
servir de fuente de placer y de regocijo a los señores todopoderosos, como él, que hacían el<br />
mundo a su imagen y semejanza. Y las mujeres, sus mujeres, debían acomodarse al mundo<br />
que ellos construían. Xochiquetzal sólo era una pieza, valiosa por demás, en el paisaje que<br />
había diseñado Enriquito. Jamás habría podido entender que su Xochiquetzal hubiera sido<br />
poseída por un pobre tontarrón como Netzahuatcóyotl, cuyos poemas sólo alcanzaban a ser<br />
torvos picotazos de zopilote en el viento que dominaba los playones del Sinú.<br />
Buelvas, se sentía todopoderoso y así se lo había hecho saber a Xochiquetzal desde el<br />
mismo primer día en que la había llevado a conocer sus haciendas de las sabanas. La<br />
chusma de la región era sabedora de los poderes del propietario y jamás se hubiera atrevido<br />
a poner en duda ninguna de las palabras que él pronunciara: si Enriquito ordenaba que<br />
quemaran los pastizales y sus chozas y sus vacas, los chusmeros obedecerían las órdenes<br />
del señor sin vacilar. Tenían aprendida con fidelidad extrema la confianza absoluta en la<br />
voluntad del señor y sabían que todos sus actos estaban guiados por la sabiduría y la<br />
prudencia. Si alguno de los peones, más por negligencia, que por querer enfrentar la<br />
voluntad de Enriquito, pasaba por alto alguna de sus instrucciones, el infeliz sabía que si<br />
Buelvas ordenaba su ahorcamiento era para preservar los valores éticos en la región y no<br />
porque el señor lo odiara o quisiera hacerle gratuitamente algún mal. Este acatamiento, esta<br />
sumisión, eran los que deseaba Enriquito obtener de Xochiquetzal: que aceptara su palabra<br />
198
como la única palabra digna de ser escuchada; que abandonara los ensueños que a veces la<br />
poseían y que la hacían transportarse tontamente a los bosques de Tlaxcala y a las guerras<br />
floridas del Anáhuac olvidándose de que sólo debían existir para ella, los sabanales olorosos<br />
a ron blanco y a hierba sazonada en las arenas errantes del Sinú, donde la palabra de<br />
Enriquito Buelvas era palabra de vida y de muerte para toda la chusma de la región.<br />
Sin embargo, Xochiquetzal se resistía a dejarse subyugar por la voluntad de Buelvas y en<br />
esa lucha permanente, obsesiva, Netzahuatcóyotl con sus malditos poemas emergía como<br />
una presencia, salvífica, redentora. Enriquito, que ahora se fingía todopoderoso, hace<br />
algunos meses había sido presa del pánico cuando las aves portadoras de la peste habían<br />
visitado las tierras del Sinú y sólo la intercesión sanadora de la señora Anastasia había<br />
impedido que abandonara para siempre las haciendas. La doncella había sido testigo de las<br />
debilidades y de los temores de su amante y por eso reía a carcajadas cuando Buelvas,<br />
furioso, le exigía que abandonara al “cabrón de Netzahuatcóyotl y sus malditos poemas de<br />
mierda”. El hacendado había terminado por descubrir la secreta relación entre el poeta y la<br />
muchacha una noche de plenilunio en que Xochiquetzal, hastiada de sus palabras fofas,<br />
invitó al propio Netzahuatcóyotl para que recitara varios de sus poemas “que rezumaban<br />
ternura y placidez, contento y melancolía” en medio del asombro y la indignación de<br />
Enriquito, que no acertaba a entender cómo el piojoso y harapiento poeta había llegado<br />
hasta sus dominios del Sinú, sin que él, el señor de estas tierras, lo supiera. La velada<br />
terminó en forma trágica: Buelvas, agobiado por el engaño del que se sentía víctima, quemó<br />
los códices donde los artesanos habían copiado los poemas de Netzahuatcóyotl y<br />
extremando su furor le dio un par de cuchilladas en el vientre a la muchacha mientras<br />
gritaba: “Quiero beber de tu sangre, amada mía, hasta olvidarte, mi putita linda”.<br />
(Netzahuatcóyotl, entre tanto, había regresado a las calles de La Candelaria, ansiando<br />
encontrar a la gitana Sandra Mora danzando la última descarga de los timbales de Tito<br />
Puentes).<br />
199
Declaración explícita de Xipetopec, el justo<br />
“Yo, Xipetopec, el justo, el bienaventurado, he terminado por creer que la muerte es sólo una<br />
equivocación terrible que trajeron consigo los frailes de Europa y sus señores crucificados.<br />
Antes de su llegada, la muerte era para nosotros un misterio dulce, acuoso, que se iba<br />
derramando entre nuestros cuerpos, como rocío de maguey: no la temíamos y antes bien la<br />
amábamos porque la sabíamos nuestra, como nuestras eran las piedras sagradas de los<br />
templos y las iras y las tinieblas de las guerras floridas. Pero los frailes y los señores<br />
crucificados nos arrebataron nuestra muerte con la astucia maldita de las bendiciones<br />
teñidas de cenizas y el humo del incienso quemándose en nuestros huesos. Y ahora esa<br />
muerte, la ajena, se burla de nuestros temores y con sigilo va apoderándose de nuestros<br />
silencios, de nuestros olores y sabores, de nuestras palabras, el tesoro más preciado, hasta<br />
convertirnos en unos miserables guiñapos que gemimos en vano para evitar perder las<br />
bendiciones que los frailes nos prometieron.<br />
Yo, Xipetopec, el justo, el bienaventurado, odio hasta el último retazo de la sombra de sus<br />
malditas bendiciones; las odio porque me hicieron ver derrotado y sumiso, temeroso de las<br />
luces que espejeaban en la cordillera anunciando el nacimiento de nuevos soles, o de las<br />
aguas nacidas entre los maizales pródigos, que prometían encender hornos de ternura en la<br />
espesura de nuestros labios.<br />
Y, ahora, perdido entre el polvo y la murria del armario de Nicolasa Ibáñez, poblado de<br />
excrecencias carnosas que todavía se fingen todopoderosos, mi ira, mi justa ira, amenaza<br />
con mudarse en un extraviado canto a la muerte que me arrebataron y me enseñaron a<br />
odiar.<br />
Yo, Xipetopec, el justo, el bienaventurado, estoy declarándome vencido por los siglos de los<br />
siglos, tan vencido y tan impotente como los todopoderosos que me acompañan en esta<br />
oscuridad de siglos habitada tan solo por las nostalgias perversas de los excelentísimos<br />
200
monigotes que se resisten a reconocerse como lo que verdaderamente son: montones de<br />
polvo que ni siquiera el viento se molesta en abatir. Yo, Xipetopec, el justo, el<br />
bienaventurado, sólo quiero ser otro montón de polvo anónimo al que ni siquiera la muerte<br />
traída por los frailes pueda molestar en su absoluta inanidad”.<br />
La maldita maternidad de Anastasia<br />
“Yo quise darte una muerte plácida y anónima como quizás no te la merecías. Tú me<br />
respondiste con una sonrisa burlona y un “vieja ramera, tú no sabes lo que dices”, que<br />
intentaba en vano esconder todo el miedo que te dominaba, porque, aunque intentes<br />
negarlo, tus sonrisas y tus palabras de desprecio son sólo una máscara del terror que se ha<br />
apoderado de tus ojos, de tu lengua, de tus senos, de tu vientre amargo y de tus malditas<br />
caderas. Pero yo te conozco, muchachita linda, y sé que tus bailes del palladium y tus<br />
meneos de sacerdotisa de las congas y de los timbales, son sólo juegos de artificio,<br />
pasatiempos de salón para la angustia que te posee y se filtra por cada uno de los poros de<br />
tu piel. Yo te he sabido desenmascarar, yo, la vieja ramera que no sabe lo que dice, y he<br />
encontrado que tú estás deseando que tus hombres te desnuden y te posean con la ira<br />
atroz que sólo el miedo profundo puede aportar. Que te posean para que tú puedas gritar tus<br />
terrores y entonces ellos, felices, descubran cómo su amor lo puede todo, inclusive hacerte<br />
gemir una y otra vez, mientras el Johny Pacheco lanza todas sus descargas y el Bobby Cruz<br />
te advierte, les advierte, que el sagrado boogaloo hará ebullición en el cenit de su garganta.<br />
A mí no me engañas, muchacha, con tus deseos y tus desafíos: yo te quiero dar la muerte<br />
plácida y anónima que exiges, pero no te la daré como otros han intentado dártela, de un<br />
solo golpe aleve y feroz. No. Tú te irás muriendo lenta, pero implacablemente, danzando la<br />
música que esta vieja ramera te quiere hacer bailar. Una música de címbalos y de guitarras<br />
201
vagabundas tal vez; o por qué no, la música sedosa de un par de violines pérfidos que te<br />
vayan devorando como dragones hambrientos, hasta no dejar de ti más que un sórdido<br />
aroma de ajenjo que los vientos turbios de las montañas vecinas devoren en su vientre.<br />
Te irás muriendo lenta e implacablemente, muchacha mía, y esta vieja ramera, que no sabe<br />
lo que dice, reirá con la música que acompañe tu agonía: reirá y seguirá riendo como ha<br />
reído en las estúpidas agonías de todas las bailarinas del palladium que se han atrevido a<br />
bailar con los timbales de Tito y el son del viejo truhán de Ismael, haciendo caso omiso de mi<br />
presencia. Porque has de saberlo, Sandra Mora, que sólo yo, Anastasia la vieja ramera,<br />
tiene el exclusivo derecho a gozarse a la pandilla borincana que desafía con sus cantos el<br />
silencio avaro de New York. Sus cantos me pertenecen, me han pertenecido siempre. Como<br />
también me pertenecen estas montañas paridas en la niebla y el pavor, o estas calles<br />
maltrechas por las que discurre la savia de la ciudad. Todo: savia, calles, palabras y apetitos<br />
son sólo cisco, ripio sin valor que pasan por mis labios dejando un regusto de algodón<br />
podrido, de historia finita. Y tú también, Sandra Mora, no serás más que cisco, que ripio de<br />
algodón para mis labios de ramera. Entiéndelo, muchachita mía, tú, aunque sólo seas ripio<br />
de algodón, me perteneces, eres mía: tus caderas, tus senos, tu vientre y tu sombra me<br />
pertenecen. No, no hagas esa cara de sorpresa. ¿Por qué va a sorprenderte saber que yo, tu<br />
madre, sea tu dueña y señora?”<br />
En defensa de la libertad y el orden<br />
“Los duendes pechichones estaban alegres, demasiado alegres quizás y esta súbita alegría<br />
causó extrañeza en el siempre prudente Josecito, el Baby. Después de repartir una serie de<br />
golpes y de amenazas, el Baby pudo saber el motivo que tanta alegría causaba a los<br />
pechichones: uno de los duendes, en las rondas que solían hacer alrededor de la casona de<br />
202
la 45, había visto a un par de saltimbanquis callejeros bailar break dance, rap y otros ritmos<br />
insólitos ante un grupo de curiosos que dudaban entre aplaudirlos o abuchearlos<br />
sorprendidos por el extravagante despliegue físico que hacían los danzarines, pero recelosos<br />
de que esa destreza corporal no fuera más que un pretexto para hacerles algún timo. El<br />
duende quedó absolutamente prendado del espectáculo y más aún, no dudó en acercarse a<br />
los artistas para expresarles su admiración e inquirirles por el nombre y origen de las danzas.<br />
De regreso a la casona, no sólo le comunicó a los compañeros la novedad observada, sino<br />
que los indujo a repetir los pasos coreográficos que los saltimbanquis habían trazado en la<br />
calle. Si en un principio los pechichones asumieron con timidez la sugerencia de su<br />
compañero, unos minutos después estaban tan atrapados por la nueva práctica que la<br />
alegría que los poseía los llevó a sudar un líquido oscuro y dulzón que luego un avezado<br />
Josecito, el Baby, reconocería como similar por su sabor a la coca-cola que acostumbraba<br />
tomarse en las primeras horas de la mañana como complemento de su desayuno de arroz<br />
con pétalos de rosa fritos.<br />
El Baby, decidido a no permitir nuevos desafueros entre los pechichones, optó por<br />
imponerles un horario más rígido, que incluía hacer rondas de servicio, no sólo por las calles<br />
cercanas a la casona, sino en los barrios del sur de la ciudad donde la chusma manifestaba<br />
mayor insolencia y desenfado en su trato con los representantes de la autoridad. Las rondas<br />
obligaban a los duendes a detener y flagelar con los látigos de cuero de buey, que Josecito<br />
les había entregado, a todos los sujetos que perturbaran con sus danzas o sus cantos la paz<br />
de la urbe. No habría discriminación en el tipo de música a censurar: toda clase de música<br />
que se escuchara sería motivo suficiente para castigar con severidad al responsable de su<br />
emisión. No se exceptuaría del castigo a nadie, ni siquiera a las brujas del barrio Belén.<br />
Josecito había consultado la decisión con la señora Anastasia y ésta, no sólo la había<br />
aprobado, sino que incluso le había ordenado que se desplumara de las plumas de lechuza<br />
203
que tenía entre los ijares al duende infeliz que se había atrevido a violar el sagrado silencio<br />
de la casona con sus danzas perversas.<br />
A manera de desagravio, los pechichones fueron obligados por Josecito a prosternarse ante<br />
la patrona setenta y siete veces siete, mientras estallaban en aleluyas gimoteantes y<br />
sudaban profusamente el líquido oscuro con sabor a coca-cola. Las rondas de los duendes<br />
en el sur de la ciudad no estuvieron exentas de peligros: en un barrio de las colinas de<br />
Usme, la chusma enfurecida con los pechichones porque habían interrumpido una de sus<br />
algaradas con música de acordeones intentó apuñalearlos mientras les soltaban toda clase<br />
de epítetos injuriosos. Sin embargo los duendes, liderados oportunamente por<br />
Chiminiguagua, reaccionaron con valentía al ataque de la plebe dejando una pila de<br />
cadáveres que, por órdenes del Baby, fueron arrojados en los muladares de Tunjuelito para<br />
solaz de las alimañas del lugar. Los pechichones, orgullosos de su actuación, no terminaban<br />
de contarle a Josecito las vientres que habían desgarrado, los brazos y piernas que habían<br />
mutilado, los cráneos que habían descerebrado. Tanta alegría y satisfacción sentían por sus<br />
recientes hazañas que de sus labios manaba una babaza espesa olorosa a cloroformo, que<br />
indicaba la plenitud que los dominaba.<br />
En otro barrio cercano a uno de los santuarios principales de la ciudad, los duendes fueron<br />
recibidos con muestras de alborozo desbordante por un grupo de trujamanes que decían<br />
llamarse los derviches del reino. Varios de ellos se lanzaron a abrazarlos y a besarlos,<br />
mientras otros lloraban y se golpeaban la cabeza contra el pavimento roto de la calle<br />
revelando el éxtasis que los poseía. Los pechichones le explicaron a Josecito que para<br />
debelar esta batahola tuvieron no sólo que acuchillar, sino también que desollar a una media<br />
docena de estos infelices, para que el grupo de bellacos abandonara el espectáculo grotesco<br />
de abrazos, lloriqueos y gemidos que estaban haciendo. Los duendes habían sido<br />
advertidos, desde que entraron a hacer parte de la servidumbre de la señora Anastasia, que<br />
les estaba prohibida terminantemente toda efusión sentimental que derivara en alguna forma<br />
204
de contacto físico con la plebe de la ciudad y por eso el atrevimiento desvergonzado de<br />
estos chusmeros con sus abrazos y besos impúdicos representó ante sus aterrados ojos la<br />
más cruel violación al mandato de la amada y reverenciada patrona: permitir que tamaña<br />
osadía fuera cometida sin recibir el castigo que merecía esa conducta criminal, sería algo<br />
que pondría en cuestión el estricto código de honor bajo el que se regían sus vidas. Esto<br />
explica que a pesar de las decapitaciones, desollamientos y desmembramientos producidos,<br />
los duendes todavía sintieran una pizca de remordimiento al considerar que habían sido<br />
generosos en el tratamiento de los transgresores. Josecito los tranquilizó diciéndoles con voz<br />
sedosa: “My brothers, take it easy. La historia de este país nos pertenece y esa historia dirá<br />
que mis duendes pechichones, una vez más, defendieron los sagrados valores de la libertad<br />
y el orden. Amén”.<br />
El Caballero Águila recibió el siguiente mensaje de un héroe de la república:<br />
“Excelentísimo Señor:<br />
Pláceme saludar a su excelencia en esta fecha tan memorable para la<br />
república, día en el que todos los hijos amantísimos de la patria recordamos con admiración<br />
y noble satisfacción ese gesto sin par que significó la llegada al país de la benévola gracia<br />
del olvido traída por la generosa voluntad de su excelencia para solaz y consuelo de los<br />
pobladores de estas tierras. Gracias a la oportunísima donación que su señoría nos ha<br />
hecho, hemos logrado deshacernos de la camarilla traidora y corrupta de los libertadores que<br />
expoliaron nuestra nación abusando de la ingenuidad y de la confianza del pueblo. Todos<br />
ellos han desaparecido con justicia de nuestra historia y ese solo mérito bastaría para<br />
calificar a su excelencia como la figura providencial que nos ha salvado de la suma de<br />
engaños y de mentiras que esos usurpadores habían cometido en medio de la más completa<br />
205
impunidad. Sólo el olvido nos ha permitido hacernos a una reputación republicana que<br />
rivaliza en suficiencia con la de las naciones más avanzadas. Merced a esa reputación<br />
singular, hoy podemos afirmar sin reatos que la paz y la justicia reinan en el país y que los<br />
criminales que asolaban nuestras tierras han sido desaparecidos para bien de la nación.<br />
Yo que fui fusilado por el más canalla y miserable de todos esos criminales, tengo toda la<br />
autoridad moral para expresarle a vuestra señoría mis más cálidas felicitaciones por su<br />
admirable tarea de gobierno.<br />
Loada sea su excelencia por todo el bien que nos ha sabido prodigar y esta fecha<br />
memorable que señala el verdadero nacimiento de nuestra nacionalidad es una oportunidad<br />
magnífica para renovarle a su señoría mis más sinceras expresiones de admiración y de<br />
solidaridad profundas.<br />
Suyo afectísimo<br />
General Piar<br />
P. S. Te he dicho una y otra vez, compadre querido, que al cabrón del Libertador y a todos<br />
los hijos de puta que lo acompañan en el armario debemos quemarlos de una maldita vez.<br />
De esos peleles no debe quedar siquiera ni el polvo de los huesos. Nicolasa va a tener que<br />
resignarse a esperar la resurrección de los muertos”.<br />
Diálogo sincopado del poeta y el traidor<br />
“Tláloc, el Reidor, desea tener en sus manos el corazón palpitante de Anastasia. Y yo,<br />
Netzahuatcóyotl, no permitiré que el maldito traidor turbe nuestra paz. No es la paz lo que me<br />
interesa poeta infame; lo que de verdad debe interesarnos, es romper el dominio del verbo.<br />
¿Verbo? ¿Acaso me tomas por un estúpido encantador de ángeles y de sirenas? Yo soy el<br />
206
señor todopoderoso de las luces y de las sombras que mis poemas trenzan en los montes<br />
nublados de los Andes. Tú eres un vil trujamán, un abyecto ilusionista que has hecho del<br />
verbo un instrumento para sembrar la muerte en los adoquines lodosos de La Candelaria y<br />
pretender luego pasar por inocente de los crímenes que se cometen en tu nombre. Soy<br />
inocente, siempre lo he sido: inocente de los gritos, de las súplicas, de los silencios y de las<br />
presencias de los mendicantes que ostentan los títulos de señores omnipotentes de estas<br />
tierras, pero que no pasan de ser un puñado de piojosos infelices, que huyen en vano de su<br />
propia inanidad. Mientes y seguirás mintiendo con infamia porque esa es tu naturaleza: tus<br />
palabras son pérfidas, son las mambas negras que se deslizan en las gargantas de los<br />
todopoderosos dándoles el valor que ellos por sí mismos no tienen. Tú, con tus hipócritas<br />
declaraciones sobre la verdad de la vida y de la muerte, has sembrado estas tierras de<br />
desolación y silencios. No son mis palabras, no es mi verbo el que ha impuesto esos<br />
silencios: los silencios pertenecen a los malditos como tú que han hecho del odio y del terror<br />
las únicas razones de su existencia: tú me odias porque sientes un miedo visceral de mis<br />
palabras, de mi verbo. Mis palabras se escapan de tus apremios; no puedes controlarlas, ni<br />
interpretarlas a tu acomodo, se burlan de tu angustia por poseerlas. Es la misma angustia<br />
que sientes ante Anastasia: ella se burla de tus terrores y al burlarse desnuda toda tu<br />
impotencia de divinidad corrupta, mal oliente: tú, Tláloc, no eres más que una carroña sacra,<br />
que ni los zopilotes osan devorar. Pero tú también, poeta de las sombras, haces parte de ese<br />
paisaje turbio: tú has acompañado a esa carroña en su sagrada descomposición. Mira bien<br />
en lo que has caído: no pasas de ser un vulgar sicofante, un mustio adulador de los señores<br />
del país. Ni siquiera te atreves a reírte de tus mentiras y vilezas; has adoptado un aire<br />
hierático, de perversa solemnidad que sólo sirve para encubrir a medias tu cobardía.<br />
Celebras con tus palabras, con tu verbo, sus hazañas criminales y los incitas a continuar sus<br />
obras sórdidas, mientras te refugias en tu aparente fragilidad para evadir cualquier futura<br />
responsabilidad en las acciones de tus amos. Tú, Tláloc, estas ávido de venganzas y en tu<br />
207
obcecación deseas destruir la paz que tan difícilmente hemos alcanzado. Más aún, tú sabes<br />
bien que mi único consuelo, mi única aprensión son las tibias y dulces caderas de mi amada<br />
Sandra Mora. Sólo ella inspira en mí temores y alegrías plenas. Sólo ella. Sandra Mora es<br />
una vulgar ramera y tú lo sabes bien, pero te niegas a aceptarlo porque entonces tu verbo<br />
quedaría huérfano de pretextos para continuar resucitando. Reconócelo, poeta infeliz, tú<br />
como yo, no somos más que un hatajo de carnes pútridas que se niegan con bastante<br />
torpeza, por demás, a dejarse echar encima la cal salvífica del olvido”.<br />
Las huellas perdidas de la tierna Sandra Mora<br />
“No sé cuántas veces he muerto, ni cuántas he logrado resucitar desde que perdí la<br />
bendición dulce de los timbales de Tito y de la flauta del Johny Pacheco. Tito y Pacheco<br />
sanaban mi perpetua sed de milagros con su música elemental donde parecían hacer cita las<br />
ruindades mohosas del Bronx y las tempestuosas alegrías del Caribe mezclando los azules y<br />
los grises hasta crear un paisaje singular en el que los sementales intrusos de la angustia y<br />
de la fe se esfumaban y sólo surgía ante mí una marejada espumosa, ardiente tal vez, que<br />
se revolvía entre mis pechos creando poliedros, triángulos y círculos perfectos en mis<br />
nostalgias. No sé a dónde han ido a parar las bendiciones dulces del Tito y del Johny: quizás<br />
soñé que ese paisaje singular existía porque por más que lo intento no logro reconstruir los<br />
colores de la marejada.<br />
Ahora siento que por mi vientre corre un agónico wadi, un riachuelo torpe y mezquino que<br />
irremediablemente se va perdiendo en las arenas de mi hastío. Si por lo menos tuviera la<br />
guitarra–duende de Clapton, me conformaría con dejarme llevar de sus aguas oscuras que<br />
transitan los manglares de neón del Misisipí y sembraría en ellos una capa bermeja de gritos<br />
extraviados y susurros apremiantes. Pero es inútil; tampoco la guitarra de Clapton quiere<br />
208
llevarme consigo: la guitarra no acepta mujercitas de burdeles baratos como yo; está<br />
habituada a seducir a damas que huelan a perfumes importados de París y que cubran sus<br />
cuellos con aderezos de esmeraldas y diamantes. Y, sin embargo, no me resigno a esta<br />
recia negativa: Yo también, como el inglés, quiero navegar por las aguas del Misisipí<br />
bebiendo el Whisky barato que beben los negros en el porche de sus cabañas de madera<br />
podrida, mientras la lluvia, una lluvia pródiga y grosera, va deshaciendo las nubes que<br />
golosamente se han reunido sobre el río anhelando devorar el cieno achocolatado que se<br />
apila en las orillas. Sin embargo, Clapton se resiste tercamente a mi propuesta y, más aún,<br />
termina gritándome con rabia mal disimulada: ¡Baby burn you! ¡Baby burn you! Y, entonces,<br />
descubro que el Misisipí, la guitarra-duende y el propio Clapton se van esfumando, se van<br />
desmoronando entre mis dedos hasta sólo quedar de ellos un montón de cenizas tibias que<br />
se confunden en mi garganta con los últimos estertores del viejo Satchmo en su trompeta de<br />
sortilegios. Y la trompeta, las cenizas y mi garganta se extravían, díscolas, en la selva torva<br />
que habitan Benny Moré, Charlie Parker y Jesse James. Jesse James me saluda con un<br />
beso tibio, tierno en mis labios, mientras el Benny y Charlie lo miran codiciosos. Pero Jesse<br />
que siempre ha sido un experto en asuntos de propiedad privada, escribe en mi pecho con<br />
mi pinta labios, como para que no queden dudas a los ansiosos: “you are my magic woman”,<br />
que basta para que Moré y Parker nos den la espalda, decepcionados. Jesse me mira a los<br />
ojos con una intensidad de tinieblas y luego me dice: “Baby, I love you” y luego, mientras me<br />
besa con otro beso tibio y tierno, con su mano derecha saca el revólver plateado que<br />
guardaba en el bolsillo interior del chaleco, lo apunta a su sien y hala del gatillo,<br />
musitándome: “I’m sorry baby, I’m sorry, baby”. Y es ahora cuando comprendo cuánta falta<br />
me hace la bendición dulce de los timbales de Tito y de la flauta del Johny Pacheco con su<br />
música elemental donde parecen haberse dado cita los besos tibios y tiernos de Jesse<br />
James y los quejidos brumosos de la guitarra de Clapton”.<br />
209
La plenitud del Libertador<br />
“Nicolasa Ibáñez ha recibido otra sórdida misiva de su antiguo amante, el general Santander.<br />
Desde hace años y argumentando la celebración de fechas especiales como el cumpleaños<br />
de la propia Nicolasa, un nuevo aniversario de su llegada a tierras europeas, o el de la<br />
gozada muerte del Libertador, el general le escribe a Nicolasa para rogarle encarecidamente<br />
que le prenda fuego al muñeco burdo y grotesco que, refugiado en su armario, todavía<br />
insiste en hacerse llamar Padre de la Patria y otras monsergas que son sólo motivo de<br />
profunda indignación para los patriotas que crearon con su talento y valor la república.<br />
Nicolasa se limita a recibir las cartas del general y con desdén mal disimulado se las entrega,<br />
luego de darles una rápida leída, al Libertador diciéndole: “General, la patria me huele mal”.<br />
Su excelencia, tratando de mostrar una indiferencia que traiciona un rictus de amargura en el<br />
rostro cetrino, mal cubierto de polvillo de aserrín y de algunas pústulas rojizas, acierta a<br />
replicarle: “Señora mía, la patria es una ilusión”. Y el Libertador regresa a su rincón, mientras<br />
Nicolasa en vano intenta proseguir el diálogo, hablándole de los saraos a los que solían<br />
asistir en las viejas casonas coloniales de la ciudad y haciendo remembranzas de las<br />
campañas triunfales en los Llanos. Pero su excelencia odia esas nostalgias, como bien se lo<br />
ha dicho a don José Gervasio Artigas, cuando éste, imprudentemente, le hizo una pregunta<br />
sobre la gloria y el poder que disfrutara siglos atrás: “Señor mío, la gloria y el poder no<br />
resucitan a los muertos como nosotros. Nosotros somos unos muertos malditos, que<br />
estorbamos, que ponemos en angustia a los poderosos de hoy: somos y seremos muertos<br />
sin esperanza de resurrección. Tenemos que resignarnos a esa realidad”.<br />
No todos en el armario han aceptado las reflexiones de su excelencia. Por ejemplo, don<br />
Antonio López de Santa Ana y el buen doctor García Moreno han rechazado, indignados, las<br />
afirmaciones del Libertador. “Nosotros confiamos en la resurrección. Somos unos muertos<br />
plenos de esperanza y no nos resignamos a pudrirnos en este piojoso rincón, ni a perder<br />
210
para siempre la gloria y el poder que los usurpadores nos han rapado”, declaró don Antonio,<br />
mientras el doctor García Moreno con su usual vehemencia agregó exasperado: “¿Sabe qué<br />
ocurre con usted, señor general, mal llamado Libertador? Que usted es un fraude, un<br />
absoluto y total fraude. Los historiadores lo inventaron desde la frente hasta la punta de las<br />
botas y pusieron palabras de miel y de gestas heroicas en su boca y lo lanzaron al galope<br />
por las montañas de los Andes para vencer batallas que sólo se disputaban en el magín de<br />
sus hacedores. Sí, señor general, no ponga esa cara de asombro: todos nosotros hemos<br />
llegado a conocerlo demasiado bien. Un triste espadón con charreteras sucias y roídas es<br />
más auténtico que su excelencia con sus títulos de Padre de la Patria, Libertador y Jefe<br />
Supremo. Es usted un miserable truhán, un burdo rufián que se ha prestado para montar una<br />
tenebrosa farsa. Para su excelencia, nunca ha habido, ni habrá resurrecciones. Nunca.<br />
Púdrase de una maldita vez y déjenos acariciar la esperanza de que algún día saldremos de<br />
estas tinieblas, y la gloria y al poder nos serán devueltos”.<br />
El Libertador, tal vez agobiado por los odios que seguía despertando, aún en este miserable<br />
rincón, ha optado, entonces, por envolverse en un pedazo de cobija que había conservado<br />
de su última enfermedad en la quinta de don Próspero Reverend y ha entrado en una<br />
duerme vela en la que escucha la voz de Nicolasa que le dice: “Duérmete, mi bien, duérmete<br />
ya”, extendiéndose como un gusano amarillento por la oscuridad del armario, sembrando a<br />
su paso un dulce sentimiento de paz y de bonhomía, tan extraño y tan cálido a la vez, que lo<br />
hace transportarse a los años de mocedad pasados en las viejas haciendas de la familia.<br />
Ahora nada parece inquietarlo, nada: la voz de Nicolasa sigue iluminando las oscuridades<br />
abisales en que mora el Libertador envolviéndolo en la tibieza de una plenitud que pensaba<br />
haber perdido para siempre”.<br />
211
Chiminiguagua, el único justo de la casona<br />
“Chiminiguagua, el duende Apambichao, había logrado refugiarse en la alcoba de la patrona<br />
Anastasia, fingiendo ser un absoluto y redomado imbécil ante los ojos de la señora. En<br />
verdad, no era tarea fácil alcanzar ese nivel de persuasión, ya que el propio Josecito, el<br />
Baby, había optado por poner en práctica la misma estrategia para gozar del favor de<br />
Anastasia. El Baby, no sin cierta jactancia mal disimulada, decía que “mi señora confía en mí<br />
porque soy el único justo que habita la casona” y se sonreía al darle un énfasis especial a la<br />
frase, dando a entender que solo él era digno de semejante honor. Más aún, para recalcar<br />
ante los duendes y el resto de la servidumbre su privilegiada situación solía pasearse por el<br />
corredor central de la casona pregonando todos los méritos y títulos que, según él, tenía la<br />
patrona: “Madre amantísima, madre gratísima, madre dulcísima; virgen pura y fiel, señora<br />
prudentísima, fuente de gracia y de inspiración, fanal de sabiduría, luz de amor, mar de<br />
ternura y océano de sagacidad, señora fidelísima, venero sin mácula de la bondad, dama<br />
llena de portentos, puta deliciosa y ramera prodigiosa”. Los pechichones obligados por el<br />
Baby debieron aprenderse la retahila de méritos y de títulos de la patrona, de tal manera que<br />
cuando Josecito así lo exigía todos debían repetirla con pasión y ternura para no quedar<br />
expuestos a las terribles represalias del jefe. El único duende exento de esta declaración de<br />
amor y sumisión a la patrona era Chiminiguagua, a quien el Baby juzgaba demasiado<br />
insignificante (e imbécil) como para poder repetir la declaración.<br />
Josecito lo llamaba “el hechizado” señalando con este mote el profundo desprecio que sentía<br />
ante un duende que era incapaz tan solo de saltar por los tejados de la casona a la hora del<br />
crepúsculo cantando las rondas infantiles que la propia Anastasia les había enseñado unos<br />
años atrás. El canto de las rondas y los saltos en los tejados era la expresión de la felicidad<br />
que los pechichones sentían al saberse con el privilegio de ser los servidores íntimos de la<br />
bondadosa señora. Por esta razón, Josecito asumía como una gran vileza la incapacidad de<br />
212
Chiminiguagua, “el hechizado”, para expresar esa alegría con la misma generosidad, con<br />
que la hacían los demás duendes. Incluso, en cierta ocasión, el Baby, había golpeado y<br />
escupido al hechizado en medio de las risas de sus compañeros, por haberse atrevido a<br />
llamar a la señora Anastasia “mi” señora Anastasia. “Debes saber cabrón que sólo yo tengo<br />
el poder para llamar a la patrona como mi señora. Tú no eres más que un advenedizo de<br />
mierda que muy pronto voy a reventar como una palomita de maíz, como ya lo he hecho con<br />
otros mal nacidos como tú, que han querido escapar a su destino de piltrafas”.<br />
Chiminiguagua, a raíz de la golpiza, sufrió durante varias semanas unas emanaciones<br />
pegajosas y mal olientes en los brazos y en las piernas que sus compañeros acertaron a<br />
llamar con cierta guasa “la moridera” porque parecía que el hechizado se estuviera<br />
pudriendo por dentro: tan nauseabundo era el olor que expelía. Lo singular de la experiencia<br />
es que Anastasia, para desazón del Baby, siguió acogiendo en su lecho a Chiminiguagua,<br />
fingiendo no sentir el terrible olor que el duende emanaba. Josecito trató de llamar la<br />
atención de la señora sobre la repugnante figura que el hechizado presentaba, indigna,<br />
según él, de ser permitida en la casona, pero sus denuncias sólo obtuvieron la airada<br />
respuesta de la dama: “El poder no tiene olores, ni sabores, jovencito. El todopoderoso que<br />
haga esa clase de discriminaciones terminará como el Libertador y tantos como él, arrojados<br />
en el muladar de la historia para permanente escarmiento de los ilusos que quieren disfrazar<br />
sus miedos y vacilaciones con teorías de olores y de sabores sobre el poder”.<br />
La “moridera” de Chiminiguagua le permitió ser testigo de excepción en la alcoba de<br />
Anastasia de una terrible discusión entre la buena señora y el doctor Abadía, suscitada por el<br />
deseo de este último de cambiar las fotografías en blanco y negro de los cantantes de<br />
boleros y rancheras, que hablaban de amores pérfidos y fatales, pegadas en uno de los<br />
muros de la habitación, por otras que traían las figuras de antiguos amigos de la patrona que<br />
en sus países llegaron a tener la gracia de ocupar el poder soberano del Estado.<br />
213
“Yo no necesito la presencia de esos bellacos en la casa y si a ti te hacen falta es porque tú<br />
también eres uno de ellos: un fracasado, un inútil saco de huesos que sólo tiene historias<br />
mezquinas y caducas para validar su presente de mierda. Yo, y sólo yo, tengo el poder para<br />
determinar quién me acompaña en mi soledad y quién debe ser arrojado a las tinieblas<br />
exteriores“.<br />
“Señora mía, no quería ofender tu autoridad: bien sé yo que tu poder tiene raíces divinas y<br />
que ante tu majestad yo no soy más que un triste truhán que intenta complacerla con<br />
nimiedades”. “¿Nimiedades? ¿Llamas nimiedades a las fotografías del doctor Ortiz Tirado,<br />
de don Hugo Romani, del genial José Alfredo, mi querido compadre, de ese muchacho<br />
prodigioso de Javier Solís y del negro simpaticón de Nat King Cole? Ellos son los soles de mi<br />
universo, las luces de la oscuridad en la que divago ¿Por qué no quieres entenderme<br />
macaco cabrón? ¿Por qué?”<br />
“Yo te suplico, amadísima, que comprendas mis intenciones puras y desprevenidas. Lejos de<br />
mí el querer ofenderte o causarte la más mínima angustia. Yo sólo quería brindarte la<br />
compañía de unos ilustres señores que te admiran y te quieren, porque me consta que sus<br />
sentimientos...”<br />
“No sigas diciendo sandeces: ellos ni me admiran, ni me quieren: me temen, me han temido<br />
siempre y han encubierto sus miedos con las zalemas y los besamanos en que son expertos.<br />
El poder los abruma y los seduce al mismo tiempo, pero finalmente fueron incapaces de<br />
soportar esta contradicción: míralos cómo babean de miedo y cómo bufan llenos de<br />
suspicacia porque han terminado dominados por el terror que les inspira el solo pensamiento<br />
de sentirse abandonados, de no ser reconocidos en su grandeza torpe y vana. No quiero<br />
estar rodeada de esta cáfila de inútiles, cuya historia sólo es una larga relación de crímenes<br />
sórdidos e inútiles. Míralos como se deshacen a pedazos con el más leve toque de la luz del<br />
sol: semejan unos moscardones danzando en las aguas de una tormenta el baile de la<br />
desesperanza. No los quiero en esta casona, no los he querido nunca y si tú de verdad<br />
214
deseas complacerme debes destruirlos, como dices haber destruido los ídolos que<br />
atormentaban estas tierras cuando todavía la mar océana estaba habitada por los demonios<br />
protectores de la oscuridad”<br />
(Chiminiguagua, semioculto en un rincón del lecho de la patrona crecía en prudencia y<br />
sabiduría al escuchar las palabras de la señora que para él señalaban el camino verdadero<br />
para salvarse del terrible tedio que implicaba saberse el único justo entre los habitantes de<br />
la casona)”.<br />
El miedo feroz de Netzahuatcóyotl<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la luz y del verbo, confieso que soy presa del miedo: Tláloc<br />
se niega a permitirme tan sólo compartir mis recuerdos con los mendigos y las putas que<br />
pasean por las calles de La Candelaria, porque sólo en ellos llego a comprender la inutilidad<br />
de mis lamentos y la falacia de mi desesperanza. Me han enseñado a aceptar sus días como<br />
un sucederse de gritos y de gemidos que se estrellan en la piel de granito de los buenos<br />
ciudadanos, de los patriotas fieles, de los espíritus cívicos, que ignoran el suplicio de las<br />
horas pasadas contemplando el rostro torpe del silencio. Yo, Netzahuatcóyotl, he llegado a<br />
creer que la muerte, sólo la muerte, sería capaz de romper ese suplicio dándoles, dándonos,<br />
finalmente la identidad que se nos niega. Y por esa razón, hermano Tláloc, te suplico, te<br />
ruego con el más humilde y humillado espíritu de conciliación que no me niegues la gracia de<br />
esta muerte solidaria que necesito, que anhelo tan vivamente como desearon la suya Simón<br />
de Montfort, Billy the Kid, Álvaro de Oyón, Ricardo de York, y mi hermano de sangre Francois<br />
Villon. Ellos, los lúcidos, los tiernos desesperados, han gozado de ese placer que sólo le es<br />
concedido a los que de verdad han vencido el suplicio inocuo de ver cómo el silencio se<br />
215
apodera de sus huesos, de sus ojos y de sus vientres haciendo un revoltijo turbio que sólo<br />
las rameras del Ganges encontrarían santo y benévolo.<br />
Escúchame, hermano Tláloc, tengo miedo, un miedo feroz y punzante que se aferra con sus<br />
garras de tigre siberiano a mi garganta, impidiéndole respirar con la misma libertad que<br />
respiran las putas y los mendigos del barrio. Tú, hermano Tláloc, conoces ese miedo feroz<br />
porque las garras de tigre siberiano también han desgarrado tu corazón sacrificándolo en el<br />
mismo altar donde Astarté, Isis, Yemanyá y la Monroe sacrificaron su primera y mendaz<br />
virginidad. Considera mi súplica, hermano Tláloc, considérala y concédeme el don que te<br />
pido. Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe envejecido y mendicante de la luz, no quiero escuchar de<br />
nuevo las voces aterrorizadas que se deslizan entre los muros y las callejas de la ciudad<br />
buscando en vano el calor torpe de una palabra de certezas. Esas voces me confunden y me<br />
hacen olvidar mi propio miedo y que éste no puede mezclarse con los terrores anodinos que<br />
sólo buscan el tibio consuelo esporádico de la esperanza: para mí ya no existen refugios, ni<br />
asilos, ni tierras prometidas desde que la gitana Sandra Mora decidiera negarme la flor de<br />
sus miradas para mecerme en ellas sin miedos y sin proyectos de nuevas fugas como solía<br />
hacerlo en la penumbra olorosa a pulque de los palacios del Anáhuac. ¿Recuerdas Sandra<br />
Mora aquellos días sin misterios, ni vorágines turbias, lentos, claros, sin oquedades que hoy<br />
se me hacen fábula o sueño soñado acaso por un elfo travieso? No, tú no recuerdas ya<br />
aquellos días: ahora te parecen triviales y monótonos como los cantos de la guerra florida y<br />
las celebraciones de la cosecha de maíz en los templos de nuestro padre Huitzilopóchitl.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, el último príncipe de los días sin oquedades, ni misterios, te reto, gitana<br />
mía a que abandones tus tristes certezas de hoy y me dejes recorrer entre tus labios y tu<br />
garganta aquellos días en que caminábamos al azar, sin prisa, ni dudas, los caminos<br />
construidos por los vientres de las ocarinas y las alas de los quetzales. Yo, Netzahuatcóyotl,<br />
mendigo contumaz, suplico ahora que todos los terrores paridos en esta ciudad destrocen mi<br />
216
verbo, toda mi luz hasta no dejar siquiera las evocaciones ponzoñosas que acompañan a las<br />
putas de mi barrio”.<br />
Las fugas irrenunciables de la gitana<br />
“Sandra Mora no lograba entender el odio profundo que el Águila sentía ante la música y los<br />
músicos cualquiera fuera la especialidad o instrumentos que tocaran. En más de una ocasión<br />
había saltado enfurecido de las tribunas de honor que en pueblos y ciudades del país<br />
levantaban en su homenaje para degollar o balear a los infelices músicos que<br />
inadvertidamente se ofrecían a hacer más agradables las visitas del Caballero interpretando<br />
algunas cancioncillas regionales o, porqué no, una tierna y vieja romanza europea. La<br />
música lograba quebrar la serenidad del líder, a tal punto que la propia Sandra temía algunas<br />
veces que la ira que dominaba a su amado señor lo hiciera cometer algunos hechos de<br />
verdad censurables, que sirvieran a los enemigos del Protector para acusarlo en el extranjero<br />
por su conducta deleznable. En realidad, degollar o balear a los infelices músicos en las<br />
festividades regionales, no debería merecer de los enemigos del señor el menor reproche. Al<br />
fin y al cabo, ellos, como el Águila, tenían un profundo desprecio por esa gleba informe,<br />
sucia y voraz que formaba el grueso de los artistas de la república. Uno más o uno menos<br />
dentro de ese informe montón poco o nada importaba a los verdaderos constructores de la<br />
nacionalidad. Incluso, muy a su pesar, varios de los enemigos más acérrimos admiraban la<br />
altivez y la severidad que el Caballero demostraba para castigar a esos músicos insolentes y<br />
estúpidos. La música era para todos ellos un arte tan especial y complejo que sólo unos<br />
cuantos iniciados, verdaderos prodigios de la creatividad y el talento, podían asumir su<br />
práctica y en esto terminaban por identificarse con el Protector. Había que eliminar a todos<br />
217
los impostores que se atrevían con sus grasientas y burdas audacias la sacra majestad del<br />
arte musical. Para ellos no debía haber la menor piedad, ni la más mínima compasión.<br />
Pero otra era la actitud de los contradictores del Águila cuando se trataba de los que ellos<br />
denominaban crímenes cometidos contra los valores consagrados de la patria. Se referían<br />
con ello a los decretos que, motivado por las profundas exigencias de su conciencia virtuosa,<br />
el Caballero había tenido que promulgar para librar al país de las múltiples estatuas y<br />
monumentos de mármol, bronce, cobre y cartón paja que, a través de los años los viejos<br />
amos del poder, habían hecho erigir en ciudades y pueblos en homenaje a unos supuestos<br />
héroes que la nueva interpretación científica de la historia había encontrado indignos de las<br />
zalemas y adulaciones que se les habían dispensado. Ni siquiera su excelencia, el<br />
Libertador, había sido exonerado de culpa por los científicos. Sin embargo, haciendo una<br />
concesión a la tradición el Caballero había aceptado que se conservaran las estatuas del<br />
Libertador que se habían construido de cartón-paja y otros materiales de deshecho, en la<br />
confianza que el paso inexorable del tiempo borraría de la memoria de la plebe el nombre y<br />
las supuestas hazañas de ese truhán. Los enemigos del Águila, desde el exterior, habían<br />
protestado con singular vehemencia contra la campaña sistemática que, según ellos, se<br />
adelantaba para exterminar los mitos fundadores de la patria. Y en aras de devolverle a la<br />
nación la paz y los valores perdidos habían intentado asesinar a nuestro buen señor,<br />
destacando, eso sí tras cada operativo criminal frustrado, la irrenunciable vocación que los<br />
acompañaba de lograr espacios de común entendimiento con el Protector. Uno de esos<br />
espacios, sin duda, era el odio particular que compartían a los impostores que se atrevían a<br />
llamarse artistas modernos de la música y que copiando las melopeas tontarronas que<br />
transmitían las emisoras de radio intentaban apoderarse del espíritu y las pasiones de la<br />
ciudadanía. No sólo aplaudían las muertes de esos farsantes que el Caballero hacía<br />
esporádicamente en las fiestas regionales, sino que reclamaban una acción intensa de<br />
aniquilamiento que eliminara de raíz esa audacia funesta.<br />
218
Sandra Mora no compartía ese particular acuerdo entre el Caballero y sus enemigos y<br />
aprovechando las libertades que le daba su trato íntimo con el señor lo había introducido en<br />
el mundo mágico de los violines juguetones, las flautas traviesas y los timbales<br />
desvergonzados de los chicos malos del Bronx. También lo había llevado a explorar los<br />
extravíos perversos de Charlie Parker o los devaneos pródigos de Duke Ellington y de Dizzie<br />
Gillespie y no había vacilado en adentrarlo por la selva lujuriosa y alucinante de los Stones,<br />
Punk Floyd, The who y el viejo Joe Cocker. Sin embargo, y pese a la aparente complacencia<br />
del Caballero, la gitana intuía que esa complacencia no era más que una muestra de<br />
benevolencia desusada por parte del Águila que veía los esfuerzos de Sandra como una<br />
tentativa torpe e ingenua de desviarlo de su compromiso original. El arte de la música era un<br />
arte sacro y los extravíos de Parker y los devaneos de Ellington y las travesuras de los<br />
timbales del Bronx y los cantos alucinantes de los Stones no eran más que una caricatura<br />
audaz de lo que debía ser la luminosa interpretación de la música consagrada a las<br />
divinidades. Que Sandra Mora gozara con sus audacias podía aceptarse, mientras la<br />
expresión de ese gozo no trascendiera los muros y los portales de la hacienda de Fontibón,<br />
pero un hecho muy distinto sería que la plebe de la ciudad llegara a tener conocimiento de<br />
su tolerancia con esa burdas caricaturas estéticas: él, su amante tierno y comprensivo, se<br />
vería en el doloroso y agobiante deber de acuchillar y balear a la gitana, así como lo había<br />
hecho con tantos otros impostores para impedir que la confianza y el respeto en la autoridad<br />
se vieran debilitadas entre los ciudadanos y la chusma por su aparente tolerancia ante los<br />
excesos de su amante.<br />
Sandra conocía estas realidades y, no obstante conocerlas, persistía en continuar con su<br />
señor los viajes por ese otro país mágico donde las balas y los puñales se convertían en<br />
fugas tempestuosas por el teclado de los pianos errabundos del Misisipí o por el vientre tibio<br />
de las guitarras parias de la turbia Albión. Y cada uno de esos viajes le iba enseñando que<br />
sería preferible ser abaleada y acuchillada cientos de veces por el Caballero, antes que<br />
219
enunciar a ser poseída por los arpegios ardientes y torvos del viejo Ellington o por la<br />
bandada de gemidos tiernos y lúcidos de Bob Marley y sus rastas”.<br />
El manto de la santidad de Nanánuatl<br />
Ayer encontré a Nanáhuatl, el maldito, descuartizando en la oficina del doctor Abadía a<br />
varias Madonas que el doctor había encontrado lo suficientemente pecadoras y corruptas<br />
como para no permitirse solicitar de ellas, en adelante, la más mínima gracia. Nanáhuatl<br />
hacía su trabajo con presteza y evidente placer. El gozo se le transparentaba en su cara<br />
purulenta mientras cumplía la horrenda tarea. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no salir<br />
en defensa de una Madona. ¿De Botticelli tal vez? ¿O del Giorgione quizás? Cuyo rostro<br />
pintado de un rosa muy similar al rosa que refulge en las tardes de verano sobre el Texcoco<br />
me sedujo por la dulzura e ingenuidad que comunicaba. Ver al granuja de Nanáhuatl<br />
introduciendo sus cuchillos de obsidiana en esas carnes preciosas me trajo al mismo tiempo<br />
una intensa ira y una muy profunda melancolía. Me negaba a aceptar la sordidez de las<br />
decisiones del doctor y su implacable vileza, porque este crimen infame evocaba en mí las<br />
quemas, las oraciones y las cruces que acompañaron a los demonios-barbudos cuando<br />
asolaron nuestros palacios so pretexto de construir el verdadero reino celestial en las que<br />
eran nuestras tierras. Los barbudos quemaban, destripaban, rasgaban, horadaban nuestras<br />
carnes y nuestros huesos con la misma complacencia alucinada que mostraba Nanáhuatl al<br />
poner al descubierto las entrañas de las dulces Madonas.<br />
Yo sentía el deber angustioso de llorar sin contenciones, ni respetos la suerte desgraciada<br />
de las señoras, desafiando las miradas turbias y crueles del maldito asesino, que parecía<br />
divertirse con mi extravío. Incluso, para hacer mayor burla de mi sufrimiento, Nanáhuatl<br />
comenzó a colocar las cabezas ensangrentadas de las víctimas en los escritorios del<br />
220
despacho escribiéndoles con unos crayones de colores unos nombres grotescos: “La<br />
Candorosa”, “La Reidora”, “La Putita Feliz”, “La Virgen Necia “, “La Gozadora”, “La Engaña<br />
Muertos”, mientras silbaba un viejo foxtrot que en los años veinte había causado furor en los<br />
salones de la ciudad.<br />
Sólo mi experiencia en este tipo de situaciones, donde sinuosos asesinos como Nanáhuatl<br />
trataban de confundir la expresión de un legítimo dolor con la oportunidad para ejercer el<br />
poder perverso que tenían, me impidió clavarle uno de los cuchillos que tenía<br />
desparramados en el escritorio de Abadía en su garganta putrefacta. Opté, más bien, por<br />
reírme con unas carcajadas tan estentóreas, que el propio Nanáhuatl, sorprendido, exclamó:<br />
“My brother, tú y yo sabemos que estas santas señoras sólo tenían un pecado, el pecado<br />
original de la pureza, y ese pecado, compadre es imperdonable”. Y entonces el asesino me<br />
confió que ésta no era la primera vez que destazaba a las Madonas: ya lo había hecho en<br />
cinco o seis oportunidades anteriores cumpliendo las instrucciones perentorias de Abadía”.<br />
Mira, brother, Abadía siente un temor reverencial por las Madonas. Las ama y las odia al<br />
mismo tiempo. Las manda matar y luego las llora desconsolado. Sólo la señora Anastasia<br />
comprende los arrebatos del viejo doctor y es ella quien me llama y me dice: “Hermano<br />
querido, resucítame esas muchachas porque nuestro amigo las necesita a su lado. Hazme<br />
ese favor” ¿Y qué quiere usted que haga? Pues yo voy, las resucito con mis pinceles y le<br />
digo luego a Abadía: “Ahí tiene de nuevo esas putas, doctor, góceselas nuevamente”.<br />
Nanáhuatl, el maldito asesino llagado, ahora pretende presentárseme como un nuevo<br />
redentor contrito, como un criminal por encargo, que realiza su sucio trabajo con reticencia y<br />
escrúpulos, tratando de hacerme olvidar la furia que lo poseía cuando acuchillaba a los<br />
infelices tlaxcaltecas en el ara del templo mayor, o cuando unos años después ahorcaba,<br />
decapitaba o quemaba a los desgraciados sacerdotes de Huitzilopóchitl por órdenes de los<br />
frailes mendicantes. La mirada jubilosa que exhibía en aquellos momentos no podía ser más<br />
expresiva de la profunda alegría que lo poseía al destruir a esos infelices. Las llagas que le<br />
221
cubrían todo el cuerpo tomaban un color granate y las pústulas crecían hasta semejar<br />
pequeñas bellotas que colgaran de un árbol que dominara la selva de los alrededores. Esa<br />
mirada y esas llagas granate las conozco demasiado bien: Nanáhuatl me asesinó varias<br />
veces, primero por órdenes de los frailes y luego por instrucciones de los espadones y<br />
mercachifles de todos los pelambres que los sucedieron en el poder. Cada vez que me<br />
mataba argumentaba que se veía obligado a cumplir órdenes superiores de sus amos de<br />
turno.<br />
(“Perdóname hermanito, perdóname por lo que tengo que hacer. Sé que tú me comprendes,<br />
porque tú como yo somos náufragos de estas historias infames”, pero la maldita sonrisa que<br />
exhibías traicionaba la alegría que te poseía al poder balearme o desgarrarme con tus<br />
puñales: sentías que al asesinarme estabas también deshaciéndote de tus huellas, de tu<br />
pasado, de tus permanentes mentiras, de toda tu falsa aparatosidad de burócrata dominado<br />
por el acatamiento sin esguinces a las leyes que proclamaban tus amos. En una cosa estoy<br />
de acuerdo contigo: tú eres un náufrago, pero lo eres porque quemaste por tu libre voluntad<br />
las naves en las que venías recorriendo los mares que nos enseñaron a ti, a mí y a muchos<br />
como nosotros los frailes. Yo, en cambio, no me reconozco como náufrago de ningún barco:<br />
sólo soy un pasajero trivial, sin ninguna importancia que subió a uno de los naos en un<br />
puerto cualquiera del Caribe y que ha procurado mantenerse distante del capitán y el resto<br />
de la tripulación, para evitar que descubran mi verdadera identidad y me obliguen como tú a<br />
servirlos a perpetuidad. Además, no quiero ser un asesino por encargo, otro más de la larga<br />
lista que poseen tus señores. Un asesino en esta ciudad es la mercancía más barata y<br />
estólida que pueda conseguirse: basta levantar un poco la voz para tener a tu alrededor un<br />
coro de hombres anhelantes suplicándote que los lleves consigo: ‘Patrón, yo soy experto en<br />
decapitaciones, trabajé con los seleúcidas de Siria y con Abderramán en Córdoba. Yo le<br />
prometo patrón, que nadie, absolutamente nadie, osará replicar una palabra a las suyas,<br />
mientras yo permanezca a su servicio’. ‘Señor mío, mis calificaciones están avaladas por el<br />
222
gran Solimán y por monsieur Gilles de Rais. Ellos pueden dar fe de la probidad y justeza que<br />
ejerzo en este oficio’. ‘Caballero ilustre, mi experiencia se remonta a la cruzada con su alteza<br />
imperial Federico: bajo sus órdenes degollé, lapidé, asaeté y ahogué decenas de traidores y<br />
de felones desafectos a mi amo. Años después fui caballero de la Oprichna en Moscovia,<br />
ganándome la voluntad del todopoderoso Zar Iván y en Latinoamérica hice parte de la<br />
Mazorca de Rosas, de la policía de Trujillo y de los tonton Macoute del doctor Duvalier’. Ellos<br />
como tú necesitan, precisan de un amo: un amo que los insulte, que los envilezca, que los<br />
haga sentir poco menos que carroñas y que a la vez los acerque a esa sima de la que<br />
parece nacer el poder que ellos ostentan, sin que tengan que interrogarse sobre las<br />
dimensiones de esas profundidades. Tú, Nanáhuatl, te has contentado siempre con ser uno<br />
de esos sicofantes y por eso si te ordenan acuchillar o desollar a las Madonas, ni siquiera te<br />
preguntarás qué pecado, qué falta habrán cometido para merecer semejante castigo. El<br />
placer que obtienes al acuchillarlas es directamente proporcional a tu ignorancia y, gracias a<br />
esa ignorancia, Abadía y los otros te siguen usando para ejercer sus pequeñas venganzas,<br />
para realizar sus miserables odios. Sigue, sigue riéndote y soñando en que somos náufragos<br />
de las historias infames que fabrican tus amos. Continúa en esa obcecación y ellos te<br />
bendecirán y te cubrirán con el manto de la santidad).<br />
La generosa paz de la dulce Anastasia<br />
“La ciudad se encontraba presa de una extraña ansiedad. En algunos momentos se parecía<br />
a la que la dominaba con motivo del partido de fútbol que se organizaba anualmente en<br />
homenaje a los padres fundadores de la república, o a la de la marcha de la reconciliación<br />
nacional que promovían los ínclitos ciudadanos en el mes de diciembre. Pero ésta de ahora<br />
tenía una extraña febrilidad, una intensidad especiales que la diferenciaban con claridad de<br />
223
esas otras que por su misma fugacidad eran olvidadas con suma facilidad por los señores y<br />
la plebe de la capital. Hasta Josecito, el Baby, quien se mostraba indiferente a esas<br />
trivialidades que se manifestaban en las explosiones súbitas de alegrías y de tristezas que<br />
atrapaban como un virus avasallador a todas las gentes de la ciudad, captó que algo inusual<br />
estaba ocurriendo o iba a ocurrir en Santafé y puso a los duendes pechichones en estado de<br />
máxima alerta. Ordenó a un grupo de ellos treparse al techado de la casona y tocar sin<br />
descanso las guitarras, las guacharacas y los tambores que el propio Caballero Águila les<br />
había regalado en una de sus recientes visitas, desde el crepúsculo hasta las primeras luces<br />
del alba, y proveerse de micrófonos y altoparlantes, de tal manera que su música fuera<br />
escuchada en las calles vecinas para que nadie, por muy estúpido que fuera, intentara creer<br />
que la mansión carecía por estos días de la celosa vigilancia que la había protegido con<br />
singular eficacia a lo largo de tantos años de historia de la ciudad.<br />
Aparte de los pechichones que permanecían haciendo música en los techos, Josecito,<br />
dispuso que otro contingente se instalara en el patio principal quemando barritas de incienso,<br />
de cardamomo y de otras sustancias aromatizadoras del ambiente, mientras rezaban unos<br />
sutras que la patrona les había enseñado como dispensadores de energías positivas y<br />
fuentes de la más plena serenidad. El Baby, por su lado, determinó pasearse por los pasillos<br />
que comunicaban la sala con las alcobas de Anastasia leyendo el libro de oraciones<br />
piadosas que el padre Ramón Nonato le había obsequiado como “muestra de la amistad y<br />
del profundo afecto que me une con su señoría”. Josecito leía con especial deleite la oración<br />
para obtener “la paz celestial y la armonía con el universo”, que recomendaba “unir nuestro<br />
espíritu al todopoderoso, creador de la naturaleza y ejercer con paciencia y prudencia la<br />
virtud de la benevolencia y el supremo don de la magnanimidad para comprender las<br />
actitudes de nuestros semejantes por más extrañas, ruines o perversas que nos parecieran”.<br />
La oración encarecía al piadoso lector no mostrar el menor atisbo de contrariedad, de<br />
repulsión, de desdén mal contenido hacia las actitudes y conductas mezquinas y malvadas.<br />
224
Si se lograba esta contención, se estaba entrando en el deseado camino que conducía a<br />
alcanzar la serenidad, la paz celestial y la armonía con el universo. El Baby, sin poder ocultar<br />
la emoción que le causaba leer esas frases que le entregaban una explicación clara y<br />
expedita de uno de los tantos misterios que la vida encerraba, empezó a llorar con una<br />
intensidad que ni siquiera en los sueños más tiernos de la patrona había podido alcanzar.<br />
Sólo el duende Apambichao del Chiminiguagua, que había sido olvidado por Josecito en la<br />
repartición de tareas para la vigilancia de la casa y que se hallaba vagando por los pasillos,<br />
reparó en el estallido afectivo del Baby. Más aún, le pareció escuchar que en medio de los<br />
sollozos balbuceaba una frase que en principio le sonó incoherente, pero que sólo unos días<br />
más tarde entendería en su real trascendencia: “El mal crea la armonía universal, como crea<br />
la paz en nuestro espíritu”.<br />
El Baby notó la presencia del Apambichao y para sorpresa de éste, lo abrazó con una<br />
calidez y premura que jamás habría creído que el bien amado de Anastasia hubiera tenido,<br />
mientras le decía: “Hermano querido, cuánto tiempo ha pasado desde nuestro último<br />
encuentro con el señor don Gonzalo, cuánto tiempo”. Y luego sin mayores transiciones lo<br />
invitó a su aposento, un pequeño cuarto adosado a la alcoba de la patrona que entre los<br />
pechichones era conocido como “El Sagrario” y que sólo dos o tres de ellos habían tenido el<br />
privilegio de conocer. El mobiliario de la alcoba era bien modesto: un camastro cuyas patas y<br />
barandales de madera aparecían roídas y grasientas, en tanto el colchón de paja presentaba<br />
unos huecos tan prominentes que cualquiera de los duendes podía caber por las hendiduras<br />
del mismo. Un aparador metálico que algún día estuvo pintado de rojo se encontraba al<br />
costado derecho de la cama y allí se apilaban algunos libros soportando una espesa capa de<br />
polvo, señal inequívoca del desamparo en que los tenía su amo. Un armario de medianas<br />
dimensiones se empotraba contra la pared del lado izquierdo exhibiendo un espejo sucio,<br />
desportillado y con huellas de lápiz labial femenino en buena parte de su superficie. Pero el<br />
elemento más destacado del mobiliario y el que le daba una singularidad especial a la alcoba<br />
225
era la fotografía a tamaño natural de la patrona Anastasia que el Baby había situado en la<br />
cabecera de la cama enmarcada por luces de neón y una leyenda iluminada con tonos rojos<br />
y amarillos que decía: “Madrecita mía, Señora de las Angustias, enséñame a padecer mi<br />
muerte y a padecer la de los demás”. Josecito se arrodilló ante el retrato, gesto que imitó el<br />
Apambichao, y entró en una especie de éxtasis en el cual su voz adquirió una dulzura, una<br />
placidez tal que a Chiminiguagua le pareció haber llegado a las orillas del mundo que la<br />
Bachué añoraba poseer en aquellas raras y felices noches en que se atrevía a llamarlo “mi<br />
amo, mi único señor”. El Baby hablaba con ternura a su amada madrecita de las muchas<br />
lágrimas que por su felicidad había derramado ese día.<br />
En cierto momento de la plática, Chiminiguagua creyó entender que su jefe estaba<br />
recitándole a la señora pasajes del Cantar de los Cantares de la Biblia Hebrea y un poco<br />
más adelante capítulos enteros del Apocalipsis de Juan de Patmos. Para su mayor asombro,<br />
el Baby empezó a levitar. Más que levitar flotaba yendo de un extremo al otro de la<br />
habitación sin desprender la mirada de la fotografía de su querida patrona y fue en esos<br />
minutos cuando el duende Apambichao sintió que una extraña fuerza se apoderaba de su<br />
esmirriado cuerpo y lo impulsaba a acercarse al retrato iluminado de Anastasia para besarla<br />
con torpeza, pero con avidez, y entonces, sólo entonces, descubrió horrorizado que la<br />
patrona lo rechazaba indignada con tal exaltación que de sus labios salían unas gotitas de<br />
sangre que escurrían al suelo de la desvencijada alcoba, creando a su paso una pequeñas<br />
hendiduras de las que nacían murciélagos, decenas de murciélagos que empezaron a volar<br />
en círculos alrededor de la fotografía. En este punto, Josecito terminó abruptamente la<br />
levitación y retomando la voz chillona, que normalmente lo poseía, encaró colérico a<br />
Chiminiguagua: “Maldito hijo de puta ¿por qué intentas engañar a mi santa madrecita? ¿Por<br />
qué quieres arrancarla de su sueño feliz?”. Chiminiguagua, atónito, no sabía qué responderle<br />
al airado Josecito y empezó a temblar descontrolado, mientras de las plumas de los ijares se<br />
desprendía un olor nauseabundo que pronto impregnó con su humor toda la habitación.<br />
226
El Baby, entendiendo el silencio del Apambichao como un nuevo desafío a su autoridad,<br />
sacó del pecho de algodón una pequeña pistola plateada que apuntó al rostro de su<br />
subordinado: “Ya verás, cabroncito de mierda, en qué quedan tus audacias. Mi madrecita<br />
tiene el derecho a vivir su sueño en paz y no ha de ser un bellaco como tú el que intente<br />
arrebatarle ese tesoro. Pero ya entiendo tus propósitos monstruosos: tú me has engañado<br />
haciéndome creer que eras uno de los santos, de los elegidos de este mundo y que siendo<br />
uno de ellos, mi madrecita te permitiría compartir su sueño y su amor. Pero tú, en verdad, no<br />
eres más que un ruin enviado de nuestros enemigos, de aquellos que hablan con la chusma<br />
de la libertad y de la felicidad que nosotros les hemos ocultado. ¿Cuándo, dime cuándo, en<br />
este mundo han gobernado la libertad y la felicidad? ¿Cuándo la muerte y el dolor nos han<br />
liberado de su presencia? Ahí están, mira cómo crecen y se multiplican las bestias, cómo nos<br />
rodean con avidez y beben una y otra vez la sangre de mi madrecita. Ellas representan la<br />
verdad, la única y absoluta verdad que existe en este mundo. La chusma se niega a<br />
reconocerlas a pesar de que son la única compañía solidaria que tienen en sus mezquinas<br />
vidas. Se ilusionan con las mentiras que tú y tus amos insisten en contarles: braman, bufan,<br />
se revuelven contra nuestro poder, creyendo que hay alguna alternativa al mismo, pero son<br />
inútiles sus violencias: nosotros continuaremos acompañándolos hasta el fin de los siglos,<br />
porque nuestra presencia hace parte de la realidad que la chusma debe aceptar. Y ni tú, ni<br />
tus amos podrán modificar esta situación”.<br />
Chiminiguagua seguía temblando y su rostro había tomado un color violeta que parecía<br />
hacer juego con las luces de neón que enmarcaban la fotografía de Anastasia. Fue<br />
precisamente la buena señora quien lo salvó del suplicio en que se encontraba. La patrona,<br />
limpiándose la sangre que manaba de su boca con un pañuelo de seda china que siempre<br />
llevaba consigo y esbozando una gran sonrisa, exclamó: “Vamos, Baby, queridito mío, calma<br />
tu exaltación e imagínate que este duende desgraciado no es más que un accidente estúpido<br />
en nuestra historia. Tú y yo sabemos que la verdad nos acompaña y nos acompañará<br />
227
siempre. Guarda la pistola y ven a los brazos de tu única señora y dueña. Ven, queridito, y<br />
déjate abrazar una vez más para que soñemos juntos los sueños turbios y nefastos que<br />
dejamos expósitos en las piedras del Palenque y en los pantanos del Paraná. Ven, queridito,<br />
a soñar conmigo los sueños dulces y tibios que abandonamos en las naos y en los galeones<br />
que conocieron los misterios del mar de los Sargazos. Ven, queridito mío, y soñemos que por<br />
fin hemos conquistado este país maldito que se niega a entregarnos la piel de su orfandad.<br />
Vamos, Baby, que el tiempo de nuestro sueño ha llegado”.<br />
(La paz regresó a la ciudad; los toques frenéticos de las guitarras y los tambores se acallaron<br />
y en la casona un silencio, frágil, pérfido quizás, se apoderó de alcobas y pasillos. La<br />
chusma entendió, entonces, el poder del silencio y se unió a la paz que reinaba en la<br />
capital).”<br />
Benny Moré, el hermano de tempestades de Tláloc<br />
“Yo, Tláloc, el Reidor, también estoy enfermo de esa enfermedad innombrable que<br />
Nanáhuatl llama la tempestad de la abulia. Es una enfermedad que se te va metiendo con<br />
sigilo, pretextando ser el plácido anuncio de una alegría, en tu garganta y que deslizándose<br />
con habilidad, se anida en lo profundo de tu estómago destrozando con su miasma perverso<br />
las certidumbres que tu fingías tener para enfrentar la maldita caravana de los días planos y<br />
romos que se suceden acompañando la lúgubre omnipotencia de los Andes. Esta tempestad<br />
es diferente a cualquiera de las pestes conocidas en la ciudad: no mata con la alevosía de<br />
esas pandemias; se contenta con hacerte agonizar por meses, por años, quizás, sin<br />
asestarte el golpe de puñal o el pistoletazo que te libre de su acoso insidioso. Te causa<br />
cientos de pequeñas heridas, que te arrebatan unas cuantas gotas de tu sangre para sólo<br />
recordarte la húmeda y mezquina soledad que transitas.<br />
228
La ciudad, esta Santafé torva y enfermiza, preñada de misterios pintados de un verde roñoso<br />
hermanos de cuna del ocre lechoso que cubre las barriadas purulentas del sur, acompaña<br />
con el silencio la tempestad que bulle en mis entrañas como si asistiera a un concierto del<br />
brujo Benny Moré y su combo de mulatos traviesos. Es un silencio híspido, agrio, de quien<br />
considera ofendida su dignidad por los gritos y lamentos jaraneros de los podridos macacos,<br />
que osan habitar sus calles. Pero yo conozco al Benny y a su sangre: gustan del ron de caña<br />
y el danzón y si el silencio torpe de la ciudad lo permitiera estoy seguro que los mulatos<br />
armarían un gozoso coro de matachines que se extendería entre las quintas del Chico y los<br />
tugurios de Usme, desafiando las maldiciones y las condenas de todos los sacerdotes y<br />
chamanes que han hecho de las sombras de la urbe su ara sagrada. Pero el brujo Benny<br />
Moré ha extraviado su domicilio; no sé en qué batey del Caribe ha establecido su<br />
espectáculo y si sus muchachos siguen acosando con sus quejas y promesas la ambigua<br />
virtud de las damiselas de las haciendas. La única certidumbre que tengo es que no me<br />
acompañan ahora en estas calles pobladas de miedos y de sigilos, mientras la maldita<br />
tempestad estalla en mi vientre. Aún las lágrimas evaden mi rostro porque ni siquiera ellas<br />
reconocen la horrible geografía que me rodea. Una geografía rodeada de simas y de<br />
caminos que se pierden en la espesa vegetación de mis ojos simulando huellas de pasadas<br />
victorias o luces de insólitos carnavales, y que reaparecen, bajo el pretexto de revelarme los<br />
misterios de los bosques sagrados que recorriera en mi infancia buscando el aleph de la<br />
sabiduría.<br />
El miedo se ha centrado en mi garganta retorciéndola hasta extraer la última palabra que en<br />
ella queda, mientras a lo lejos oigo como Benny y sus muchachos se despiden de su público<br />
y siguen la perpetua romería que les señalen los vientos de la sierra, hasta encontrar un<br />
nuevo batey. Nadie parece reconocerme; estos no son tiempos de encuentros. Una imagen<br />
se mece ante mis ojos invadiendo los caminos que intentan fugarse en mi rostro: es la<br />
imagen de Nanáhuatl que me anuncia nuevos terrores y peores tempestades mostrándome<br />
229
las malditas llagas de sus manos, de las que escurre un líquido dulzón semejante al vino de<br />
palma que despierta la codicia de la gente en las calles. Los sigilos se rompen ante la<br />
presencia del vino y todos se atropellan, se gritan y se revuelven por beber unas gotas<br />
siquiera del precioso néctar. Las avenidas se han llenado de sonidos confusos y varias<br />
mujeres me abrazan con calidez, mientras exclaman: “¡Aleluya, aleluya! Este es el bendito<br />
del Señor”. Yo me dejo abrazar y besar de las mujeres hasta que Nanáhuatl, iracundo, me<br />
grita, mientras se frota las llagas del pecho: “Tláloc, este es tu mundo”. Y, entonces, empiezo<br />
a reconocer para mi sorpresa que todas las mujeres que me abrazan y me besan son las<br />
mismas rameras que he visto a mi paso por los suburbios de Chichen Itza, de Tenochtitlán y<br />
de Teotihuacán ofreciendo sus servicios a los guerreros que regresaban de luchar las<br />
guerras floridas de cada año. Intento rechazar sus caricias y una de ellas, que lleva una rosa<br />
entre sus pechos, me grita: “Cabrón, tú y tus frailes nos han quemado siete veces, pero esta<br />
vez seremos nosotras quienes te prenderemos fuego”. Las rameras intentan acuchillarme<br />
con los puñales que guardan entre sus faldas, mientras yo me defiendo con torpeza de sus<br />
ataques y observo a Nanáhuatl que con una sonrisa burlona me sigue diciendo: “Tláloc, este<br />
es tu mundo”. Quiero suplicarle al maldito de Nanáhuatl que me libre del peligro de las<br />
rameras, pero de mis labios sólo brotan unos murmullos torpes, vacilantes. La puta de la<br />
rosa en el pecho continúa gritando: “Te prenderemos fuego”, mientras yo me agito en vano<br />
ante los cada vez más certeros lances de puñal de las damiselas enfurecidas. Uno tras otro<br />
los aceros entran en mis carnes, dejando correr unos arroyos impetuosos de sangre por el<br />
pavimento de la calle.<br />
Los peatones se acercan curiosos a atestiguar mi ordalía: algunos aplauden, otros vociferan<br />
reclamando que las mujeres multipliquen las cuchilladas contra mi cuerpo. Los más audaces<br />
mojan sus pañuelos en la sangre que los arroyos arrastran raudos por la calle. Alguno,<br />
incluso, empieza a recitar un poema que habla de la desolación y el olvido del mundo, y creo<br />
reconocer en su voz, la voz del tunante de Netzahuatcóyotl. Poco importa si el viejo traidor<br />
230
hace parte del coro de los testigos de mi desgracia: la muerte no sabe de poemas, ni de<br />
cantos de desolación. Es lo que es. Pero, Nanáhuatl señalando al poeta, grita: “Este infame<br />
pervierte la ciudad con sus voces”. La multitud, entonces, se lanza sobre Netzahuatcóyotl y<br />
comienza a golpearlo, en medio de los insultos más soeces. Las rameras sorprendidas por el<br />
nuevo espectáculo dejan de acuchillarme y tras unos minutos de indecisión la puta de la rosa<br />
en los pechos ordena: “El Señor nos pide nuevos sacrificios. Cumplamos la voluntad del<br />
Señor” y se une a la chusma que está torturando al viejo poeta, hundiendo sus cuchillos en<br />
la garganta, en el vientre, en las manos del infeliz tunante. Viéndome libre de mis agresoras<br />
me levanto con dificultad palpando con torpeza los múltiples tajos que las rameras han<br />
hecho en mis carnes, de los cuales siguen manando los turbios riachuelos de sangre que<br />
ahora, por un desliz irónico, se confunden en el pavimento de la calle con los que nacen del<br />
cuerpo del viejo Netzahuatcóyotl. Nanáhuatl deja de mirarme al ser atraído por los gritos<br />
desesperados que lanza el poeta y yo aprovecho para refugiarme en una iglesia cercana.<br />
El sacerdote, ¿Ramón Nonato quizás?, me recibe con un gran abrazo y me invita a sentarme<br />
frente al altar principal. Me habla de las tristezas que asedian a su dios y de cómo yo soy el<br />
culpable en buena parte de esas pesadumbres. No entiendo la acusación del sacerdote,<br />
pero prefiero evitar discusiones inútiles: la sangre sigue manando de mis heridas y temo que<br />
Nanáhuatl, al reparar en mi ausencia, ordene a la chusma que inicien de nuevo mi<br />
persecución. Pero me tranquiliza que ninguno de los fieles presentes en el templo se haya<br />
inmutado por mi presencia: ni siquiera la sangre que sigo derramando en abundancia parece<br />
sorprenderlos. Al mirar al dios de Ramón Nonato en el altar, creo entender la razón por la<br />
que suscito tanta indiferencia entre los fieles: el dios está desnudo y todo su cuerpo está<br />
cubierto de heridas, de horribles llagas: la sangre forma una película luminosa alrededor de<br />
su magra anatomía que hace juego con las decenas de cirios y de velas encendidas en<br />
honor de su martirio. Estas llagas, estas heridas, son las que de verdad interesan a los<br />
presentes en el templo. El sacerdote ahora me reprocha mi supuesta crueldad. ¿Por qué no<br />
231
hago un perfecto acto de contrición en reparación de todos los sufrimientos y pesadumbres<br />
que le he causado al dios del altar? ¿Cuál es la causa de mi obstinación? Estoy confundido,<br />
no sé que responderle y mi silencio enfurece a Nonato que saca de los faldones de su traje<br />
un puñado de huesos que arroja ante mis pies, mientras impreca a su dios para que me<br />
maldiga y me expulse del paraíso. Los fieles, que antes parecían no notar mi diálogo con el<br />
sacerdote, al escuchar el clamor de Ramón Nonato se acercan y me rodean mirándome<br />
entre extrañados y compasivos.<br />
Una anciana recoge uno de los huesecillos y me lo entrega diciéndome: “El Señor te salvará,<br />
ten confianza en su palabra”. Y siguiendo el ejemplo de la anciana varios de los fieles me<br />
entregan nuevos huesecillos repitiéndome: “El Señor te salvará.....”, gesto que logra calmar<br />
un tanto la ira del sacerdote, que señalándome al dios llagado del altar me musita al oído: “Él<br />
te ama y tú también debes amarlo”. Perplejo, no sé qué actitud debo adoptar: los fieles me<br />
observan mostrando una ligera ansiedad en sus rostros. Quieren de mí una respuesta. La<br />
respuesta, la única posible en estas circunstancias. Pero yo no atino a encontrarla, porque<br />
siento en mi interior una sórdida lucha de terrores y de odios que se superponen unos a<br />
otros tratando de aniquilarse mutuamente. En cierto momento un odio intenso, asfixiante me<br />
posee y quiero lanzarme contra el dios llagado del altar para arrancarle la maldita divinidad<br />
mientras que le pregunto qué ha hecho de las rameras, sus discípulas, a las que ordenó<br />
acuchillarme, pero entonces el dolor lacerante de mis heridas me recuerda mi impotencia y<br />
mi pobre situación de perseguido. Y el odio asfixiante cede su lugar a la murria, a la<br />
desolación que me anega en sus humores sutiles y crueles.<br />
Nonato sigue esperando mi respuesta y la única que puedo darle en estos momentos de<br />
confusión es la de afirmar que “yo soy el bendito del Señor”. El sacerdote, indignado le<br />
advierte a sus fieles: “Este cabrón de mierda nos quiere arrebatar al Señor, a nuestro Señor<br />
¡Justicia hermanos! Aplastemos al infame”. Los secuaces, conmovidos por la solicitud de su<br />
jefe, me rodean y empiezan a lanzarme escupitajos, mientras los más osados me golpean en<br />
232
la cara pronunciando insultos de toda laya. Trato de levantarme de la silla pero el sacerdote<br />
con toda agilidad me derriba de un puñetazo, “estos malditos merecen el odio eterno”. La<br />
acción de Nonato soluciona los últimos escrúpulos de sus seguidores, quienes se precipitan<br />
sobre mi caído cuerpo propinándole un diluvio de puñetazos, dentelladas y puntapiés, ante<br />
los cuales mi única reacción es musitar una y otra vez “¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi tiempo ha<br />
llegado”. Sólo la llegada presurosa de Nanáhuatl interrumpe mi agonía. Ramón Nonato,<br />
sorprendido de la presencia del gran señor, se contenta con decirle: “Mis discípulos están<br />
cumpliendo con el mandamiento del amor”. Nanáhuatl me mira y estalla en grandes<br />
carcajadas, oportunidad que aprovecho para tratar de huir y refugiarme en el altar situado<br />
a un costado del dios cubierto de llagas. Pienso, con candidez, que ni Nonato, ni Nanáhuatl<br />
se atreverán a continuar la persecución en ese sitio sacro, pero de nuevo mis convicciones<br />
me traicionan. Nanáhuatl y Nonato, con la ira reflejada en los rostros, suben al altar, me<br />
acusan de blasfemo, me obligan a arrodillarme y descargan en mí una lluvia de latigazos que<br />
celebran jubilosos los discípulos que se agolpan a su alrededor. Tras el castigo con la ayuda<br />
de algunos de ellos me bajan y me dejan cerca de uno de las capillas laterales del templo.<br />
El sacerdote y el viejo apestoso Nanáhuatl se trenzan en lo que parece ser un profundo<br />
debate de teologías y de jurisprudencias. Y mientras ellos discuten de sutilezas ultraterrenas,<br />
Netzahuatcóyotl, chorreando sangre, con el traje destrozado y cojeando dolorosamente, se<br />
me acerca y me dice con la seguridad que sólo guardan para sí los profetas: “La libertad nos<br />
espera. Acompáñame y abandona tus miedos”. No teniendo nada que perder lo sigo; salimos<br />
del templo sin que ninguno de los discípulos parezca notar nuestra fuga. En la calle, la gente<br />
me mira con absoluta indiferencia a pesar de que los arroyuelos de sangre siguen manando<br />
de mis profundas heridas. Caminamos tratando de mimetizarnos entre la multitud de<br />
peatones, que a esa hora congestionan las aceras. Soy yo el primero en darme cuenta de la<br />
extraña coincidencia: los peatones también van sangrando, dejando a su paso unas estelas<br />
233
ojizas que se confunden a la tibia luz del sol de la cordillera con la presencia de arco iris<br />
trashumantes y pródigos.<br />
Trato de informarle a Netzahuatcóyotl mi descubrimiento, pero él se encoge de hombros y<br />
sólo me responde: “Nuestro dolor nos agobia y nos envilece”. Llegamos a una plaza poblada<br />
de adoquines, mendigos y perros sarnosos y nos sentamos en una banca, yo con el ánimo<br />
contrito y torvo, el poeta con una plácida sonrisa de bienaventurado. No entiendo la actitud<br />
de Netzahuatcóyotl; me parece pedante y poco solidaria porque me hace ver como un infeliz<br />
farsante. ¿Cómo ignorar los ataques, los gritos, los insultos, el acoso y la befa de nuestros<br />
perseguidores? ¿Cómo olvidar sus rostros furiosos vertiendo maldiciones y escupiendo<br />
condenas, despertando, así, nuestros más recónditos terrores? El poeta parece intuir mis<br />
recelos, porque mirándome de soslayo, exclama: “Del odio sólo queda la nostalgia”. Y,<br />
entonces, descubro sorprendido que los mendigos se han aglomerado en un costado del<br />
parque entorno al mismísimo mulato fino del Benny Moré, que los saluda con unas<br />
carcajadas estentóreas como si estuviéramos en algún batey de Cienfuegos.<br />
El gran Bartola empieza a entonar con su voz de sinsonte fugitivo uno de los viejos sones<br />
cañeros con los que sorprendía los amaneceres de La Habana. En esos momentos poco me<br />
importan Netzahuatcóyotl y sus perfidias; Nanáhuatl y sus odios; Ramón Nonato y sus<br />
tribulaciones: sólo la música tierna y a la vez desvergonzada del mulato tiene la virtud de<br />
abrumarme y de desbordar las nostalgias que amenazaban ahogarme con su turbia lucidez<br />
en mi fuga por estas calles de espanto. Corro para abrazarme con el Benny y sólo cuando<br />
estoy disputando con los mendigos mi abrazo con el mulato, observo con alivio que él<br />
también lleva su pecho sajado en pequeños cortes de los que mana sangre en abundancia.<br />
El viejo truhán no parece inmutarse de las heridas y una alegría extraña y poderosa me<br />
invade, me posee al reconocer que el propio Benny Moré comparte conmigo la infame<br />
enfermedad que el pérfido de Nanáhuatl llama la tempestad de la abulia. El Benny y yo<br />
234
somos hermanos por la voluntad todopoderosa de nuestras comunes heridas y eso me<br />
basta”.<br />
El odio obsceno de Sandra Mora<br />
“Sandra Mora odia la lluvia que se derrama por la ciudad con la voracidad de un gnomo<br />
enamorado. Odia la procacidad con la que se presenta invadiendo sin escrúpulos los juegos<br />
de olores y de luces que ella se ha creado desde la ventana de su habitación. Odia la<br />
arrogancia con la que aplasta la voz balbuceante de Satchmo Armstrong o el teclado de<br />
burbujas del Duke. Odia la avidez con la que desvertebra las sombras de la noche haciendo<br />
de ellas un caldo grotesco de brumas y escarcha. Sandra Mora odia la lluvia porque como<br />
soez mercenaria ampara con su brutal impertinencia los abrazos de muerte que prodiga en<br />
Santafé, el Águila (el innombrable).<br />
Hoy su odio es más fuerte, más decidido, quizás porque el innombrable ha hecho de la lluvia,<br />
su cómplice, para deshacerse por fin de los huesos y del polvo de los huesos del Libertador<br />
y del grupo infame de las excelencias, que todavía desde la sarnosa oscuridad donde se<br />
asilan, pretenden gobernar la república. Sandra Mora amó al Libertador cuando era hombre<br />
de jaranas y de hablar recio; cuando su voz era escuchada y recibida con beneplácito a lo<br />
largo de toda la cordillera como la voz que encarnaba las promesas y los colores de una<br />
nueva historia donde la razón y la libertad gobernarían las naciones que el caudillo había<br />
parido con su espada y con su ingenio. Ese Libertador, pletórico de risas y de sueños; ávido<br />
de glorias y buscón impenitente de las tibias ternezas femeninas la deslumbró y la hizo suya<br />
con la misma irreverencia con la que ahora la lluvia de la ciudad posee los arrabales que se<br />
filtran entre el espinazo de los Andes transformándolos en huellas fugaces de demonios en<br />
carnaval. Sandra lo amó a pesar de sus traiciones y olvidos. Lo amó con esa triste y<br />
235
desengañada pasión con las que se aman los misterios de las simas teologales. Y el<br />
Libertador recibió su amor con la complacencia vana de quienes se saben merecedores de<br />
todos los homenajes y tributos; usó su pasión como una orla trivial de su poder y con esa<br />
misma complacencia falaz, la abandonó, dejándola naufragar en el río cenagoso de la<br />
desilusión.<br />
Sandra Mora amó al Libertador, a ese Libertador de palabras ardientes con sabor a anisado<br />
del Cauca y de delirios lancinantes olorosos a pólvora y a bendiciones de demonios, con la<br />
pasión que ahora sólo parecía sentir por los timbales desbocados del Tito Puentes o el piano<br />
tumultuoso de Chick Corea. El río cenagoso de la desilusión había anegado las antiguas<br />
complacencias y tributos, y del Libertador de palabras ardientes y delirios de pólvora, sólo<br />
quedaba una sombra gimoteante que se resistía a dejarse morir en la hoguera encendida por<br />
los nuevos todopoderosos. Esa sombra vil, pese a su manifiesta trivialidad, insistía en soñar<br />
glorias y amores que ya no le pertenecían; se angustiaba con torpeza esperando recobrar<br />
las lealtades y reverencias que antes había despreciado e ignorado. Sandra Mora sabía de<br />
esas premuras, pero también sabía que la degradación de su ex amante era irreversible y<br />
que ni siquiera el verbo desgarrado de su desamparo podía devolverle el honor perdido. El<br />
Águila (el innombrable) conocía bien estas verdades, pero se negaba a tolerar tan solo que<br />
ese saco de huesos, cenizas y charreteras piojosas tuviera la estúpida ambición de<br />
abandonar la oscuridad del armario donde había sido confinado. Por eso, estaba<br />
determinado a acabar de una vez por todas con ese vergonzoso anacronismo cuya sola<br />
evocación rememoraba los tiempos más sombríos de la república. La gitana, aunque estaba<br />
de acuerdo con la decisión del innombrable, guardaba todavía la ligera esperanza: que el<br />
saco de huesos y de cenizas no fuera el del Libertador, sino el de un impostor deseoso de<br />
resucitar las glorias extraviadas del caudillo. Esta esperanza amainaba el odio que sentía por<br />
la lluvia que invadía la ciudad, que con su espesa avidez le recordaba la presuntuosa<br />
arrogancia del Libertador al ser proclamado padre de la patria y general en jefe de todos los<br />
236
ejércitos de la república; en aquellos años en que ella sólo conocía la música de vihuelas y<br />
violines que solían tocar los frailes en los conventos de la ciudad e ignoraba el carnaval de<br />
deseos, sabores y sonidos que se empezaba a trenzar en el Caribe. Si el saco de huesos y<br />
de cenizas era en realidad el de un impostor, el odio que sentía crecer dentro de sí Sandra,<br />
como un huracán tránsfuga del océano, terminaría por convertirse en una plácida brisa de<br />
litoral que con su traviesa impostura disolvería las gotas de esa lluvia turbia que<br />
amenazaban con devorar hasta el río cenagoso en que había decidido refugiarse.<br />
En realidad, el Libertador era un difunto, un pobre difunto que ya no tenía más muertes que<br />
morir y esta imagen del Libertador difunto logró arrancarle a Sandra Mora una sonrisa entre<br />
vacilante y trivial como la sonrisa del innombrable cuando decapitaba con su cuchillo de<br />
obsidiana las burdas humanidades de los ciudadanos incursos en el incumplimiento de sus<br />
deberes cívicos. (¿Y si no se tratara de un impostor? La sonrisa vacilante y trivial de la gitana<br />
se diluía y el huracán tránsfuga volvía a soplar haciéndole creer que los timbales<br />
desbocados de Tito Puentes y el tumultuoso piano de Chick Corea se habían alojado en lo<br />
más profundo de su garganta)”.<br />
La risa estúpida de Quetzatcoatl<br />
“Quetzatcoatl: Mi buen Nanáhuatl, tus llagas con sus olores inoportunos delatan tu presencia<br />
aunque quieras pasar inadvertido. En los templos ninguno de los sacerdotes podía dejar de<br />
advertir tu presencia. Eras capaz de corromper con tu aliento hasta el chocolate sagrado del<br />
Emperador. Ni las sombras podían huir de tus llagas exactamente como sucede ahora en<br />
esta ciudad.<br />
237
Nanáhuatl (vistiendo una gabardina de paño inglés): Mientes como siempre, hermano mío.<br />
Mis llagas son motivo de veneración por parte de la plebe de la ciudad, como también lo<br />
fueron en la feliz época en que Huitzilopóchitl nos acompañaba en los juegos de pelota. No<br />
puedo permanecer anónimo: es mi sino y he terminado por aceptarlo con humildad. No es<br />
culpa mía si los miserables, los corruptos, los desesperanzados, me siguen y confían en mis<br />
poderes.<br />
Quetzatcoatl: Tú haces parte del pequeño grupo de los señores que han hecho del silencio y<br />
de la sumisión el principio de su autoridad. La chusma te sigue y te venera porque tú les<br />
inspiras un miedo, un miedo absoluto, cerval, con tus palabras y con los olores de tus llagas.<br />
Nanáhuatl (riéndose): Me complace que reconozcas mi influencia. No me importa si me<br />
siguen por temor o por amor. El poder no se basa en estas trivialidades, querido hermano,<br />
¿crees tú, acaso, que los libertadores y los mesías y los generalísimos han confiado en el<br />
poder del amor? No, ellos, my brother, han confiado en el temor que inspiran entre ese<br />
pueblo de miserables y de corruptos, que luego reclaman alborozados haber sido salvados<br />
por sus señores. De esa manera los libertadores y los mesías les regalamos el don precioso<br />
de la felicidad: la plebe se cree salvada y esa creencia los lleva a considerarse felices y<br />
plenos. ¿Qué de malo puede haber en este intercambio de complacencias?<br />
Quetzatcoatl (indignado): Me niego a aceptar tu lógica cruel. Para ti sólo existen el poder y el<br />
tiempo para perpetuarse en el mismo. Mira esta ciudad, hermano Nanáhuatl, mírala en toda<br />
su extensión y así podrás comprobar que tras las capas de cemento, asfalto, vidrio y pintura<br />
subyace una película oscura, mohosa, tóxica muy parecida a la que recubre tus llagas: el<br />
miedo. Ese mismo miedo que tú alimentas día a día con tus palabras tormentosas y tus actos<br />
de estúpida crueldad.<br />
Nanáhuatl: My brother, cálmate. Estás haciendo un discurso que no comprendo, ni quiero<br />
comprender. Yo hago parte de la realidad de la ciudad y del país y de las gentes que me<br />
aceptan y me veneran porque estoy libre de fingimientos y dobleces. Conmigo no hay lugar a<br />
238
engaños: yo no prometo paz, ni bendiciones, ni voy exaltando muchedumbres, anunciando<br />
falsas resurrecciones. El poder no se justifica con esas adulaciones. Se ejerce, se impone<br />
por encima de cualquier compasión o solidaridad mal entendida. Por eso, aunque odies<br />
escucharlo, yo represento la verdad, la única verdad que entienden los miserables y los<br />
desesperanzados.<br />
Quetzatcoatl (señalando las llagas del rostro de Nanáhuatl): Tú eres un impostor, siempre lo<br />
has sido. Hoy te conviertes en sicofante del innombrable para esconder tus debilidades y tus<br />
secretas ambiciones, como ayer te amparaste en la cruz de los frailes o en las charreteras de<br />
los libertadores. Hablas del poder como si el poder te perteneciera y no pasas de ser un triste<br />
adminículo que los dueños de ese poder que tanto reverencias quitan y ponen a su<br />
acomodo. Mírate en el espejo de tu degradación, si es que tienes valor para hacerlo: tú y los<br />
de tu clase son luces fugaces en éste y en cualquier país. Tu poder, Nanáhuatl, es una<br />
ilusión. El terror que infundes en la gente es una enfermedad, pero no te asegura la sumisión<br />
a perpetuidad. En el momento en que esa gente, esos miserables como tú los llamas,<br />
descubran tu verdadera debilidad, tu astucia de farsante, te destrozarán implacablemente y<br />
terminarán construyendo otro país, muy diferente al país de horrores que tú has ayudado a<br />
crear.<br />
Nanáhuatl (aplaudiendo con ironía): Magnífica interpretación, brother, magnífica. Conozco tu<br />
generosidad y tus nobles ideales. Las conozco demasiado bien para infortunio de tus<br />
certidumbres. Siempre has querido hacer el papel del sabio virtuoso, defensor de los valores<br />
que agitan el espíritu crédulo de toda esa chusma a quienes dices ofrecer tu innata<br />
compasión. Continúa con esa generosidad; sáciate de esas declaraciones fraternales, pero<br />
no olvides una cosa, cabroncito de mierda: tú podrás ofrecerles las solidaridades que desees<br />
pero esas solidaridades no significan absolutamente nada en este país de horrores como tú<br />
lo llamas. Este país no necesita de tu mentirosa solidaridad, ni de tus malditas palabras: sólo<br />
necesita gente que conozca su lugar y lo acepte con la más absoluta humildad. Todo aquel<br />
239
que se niegue a dejarse poseer de la humildad debe ser eliminado sin ninguna clase de<br />
compasión. Y a ti, hermanito mío, siempre te ha faltado humildad para reconocerte en lo que<br />
verdaderamente eres: tú eres nuestro cómplice; siempre lo has sido y lo seguirás siendo,<br />
pese a tu verbo lagrimoso y vergonzante. Mira este cuchillo, míralo bien porque con este<br />
duendecillo he desollado a los traidores de Tlaxcala y de Veracruz, de Ocosingo y del<br />
Yucatán; a los infieles de Matagalpa y del Usumacinta; a la pérfida canalla del Chimborazo y<br />
el Apurimac. Con este mismo cuchillo he creado los horrores que tanto te disgustan y los<br />
seguiré creando en este país hasta que la humildad posea estas gentes y las lleve a aceptar<br />
nuestros principios de autoridad. ¿Qué de malo hay en ello? En Chichen Itza, en Palenque y<br />
en Uxmal, la plebe aceptó nuestro orden y gracias a esa aceptación tú y yo fuimos<br />
reconocidos como todopoderosos y reverenciados como protectores y jefes supremos. ¿Se<br />
te han olvidado acaso, my brother, estas historias? Yo ahora me limito a seguir esos mismos<br />
principios que antes tu bendijiste y usaste para tu provecho. Los horrores que antes<br />
tolerabas, te parecen por estos días insufribles. Tu perversidad es mayor que la mía, porque<br />
tú, cabroncito, estás lleno de melindres y de exquisiteces hipócritas: me llamas asesino y<br />
creador del terror, pero tú fuiste señor de guerras y maestro de mesnadas que asolaron las<br />
tierras del continente con una sed de sangre infinita y un desprecio absoluto por esos<br />
miserables a los que ahora llamas hermanos. Con los arcabuces, las espadas y los dientes<br />
filosos de los perros les diste una buena muestra de tu fraternidad. Así, mi buen señor,<br />
déjame a mí ejercer los principios que tanto detestas, mientras tú sigues declamando tu<br />
bendita solidaridad. Mira bien este duendecillo, porque este es el verdadero maestro de la<br />
virtud en este país funesto, poblado de nieblas y de palabras de espuma.<br />
Quetzatcoatl: Déjame bribón lenguaraz. Tu verbo tiene el brillo insidioso del oropel. Hablas y<br />
hablas de principios y de autoridad, y buscas así justificar tus crímenes tratando de hacerme<br />
cómplice de los mismos, ignorando aviesamente las turbias empresas que fraguaste para<br />
traicionarme y asesinarme. Tuviste éxito en varias ocasiones, no lo puedo negar: tu verbo ha<br />
240
acompañado a todas las excrecencias del poder en el continente sin parar mientes en sus<br />
ideas, orígenes o compromisos. El poder, sólo el poder es lo que te interesa y te seduce. Ese<br />
mismo poder que hoy ostentas con una avidez obscena, tan obscena que a veces creo que<br />
no estoy hablando con Nanáhuatl, el señor de las llagas, sino con una puta de los arrabales<br />
de Tenochtitlán ........<br />
Nanáhuatl (interrumpiendo burlón): Sorry, brother, me llama el deber, te dejo con tus<br />
rencores y desvaríos, mientras yo me ocupo de esos crueles y sucios manejos del poder,<br />
que para tu desgracia nos han prestado la eternidad que ambos gozamos...<br />
(Nanáhuatl se aleja acompañado de un grupo de los tímidos hombres–cucaracha, mientras<br />
juguetea con el cuchillo de obsidiana en su mano izquierda. Un grupo de niños asedia una<br />
bandada de palomas, tres jóvenes se divierten haciendo piruetas con sus bicicletas, un par<br />
de ancianos se asombran, silenciosos, de saberse todavía vivos. Quetzatcoatl mira el paisaje<br />
del parque y una risa estúpida se apodera de él)”.<br />
La traición y los demonios de Netzahuatcóyotl<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, poeta desgraciado y efímero, he querido visitar a la bella señora<br />
Anastasia para pedirle que me salvara de los demonios que me persiguen y me ahogan en<br />
su babaza de maldiciones y de odios, porque sólo ella tiene el poder para aplacarlos y<br />
deshacer sus encantos. Tláloc, el Reidor, se ha burlado de mi propósito diciéndome que soy<br />
un poeta afortunado, porque sólo los afortunados tienen el don de ser perseguidos por los<br />
demonios. Sandra Mora, mi bella gitana, se ha negado a escuchar mis aflicciones,<br />
señalándome despectiva que mis congojas sólo son pretextos para evadir mis pecados de<br />
soledad y yo le he respondido: “Querida princesa, mi soledad la encarnas tú y ese lucifer<br />
encarnado me grita exasperado que necesita escuchar los gemidos de Charlie Parker y las<br />
241
exaltaciones de Dizzie Gillespie, para no perder la pista de tus proezas”. Mi bella gitana me<br />
ha dado la espalda y riendo a grandes carcajadas ha regresado a su Bronx nativo<br />
dejándome perdido en la confusión. Las calles de La Candelaria se niegan a orientarme con<br />
sus olores, sus pasiones y sus colores como hasta ayer solían hacerlo. Y yo,<br />
Netzahuatcóyotl, el solitario de los demonios, le he preguntado a Nanáhuatl, el torvo, como<br />
hacer para llegar a la casa de la buena señora. Nanáhuatl, irritado, mostrándome un grupo<br />
de cadáveres que ha apilado en uno de los parques del centro de la ciudad, me ha dicho:<br />
“Déjame hacer mi trabajo para que la señora pueda descansar en paz”. Sólo Quetzatcoatl<br />
ha manifestado alguna simpatía por la búsqueda, que me consume. “Hermano poeta, tú<br />
estás buscando lo que perdimos en la mesa del Anáhuac y en el Valle del Vilcabamba entre<br />
golpes de incienso y vanas genuflexiones. La señora Anastasia te ofrecerá bendiciones, pero<br />
no te salvará de tus demonios. La única salida que te queda es aceptarlos como tus<br />
verdaderos prójimos y lamentar con ellos sus iras y sus melancolías. Tal vez así, podrás<br />
convivir con las maldiciones y los odios que los atormentan”.<br />
Yo, Netzahuatcóyotl, poeta desgraciado, he seguido vagando por las calles del barrio<br />
tratando de ponerme en paz con mis demonios, pero todo ha sido inútil: me acosan con saña<br />
y se niegan a la menor clemencia. Desesperado, he comenzado a preguntarle a los<br />
transeúntes dónde está la casa de la bella señora, pero todos me miran extrañados e incluso<br />
algunos han terminado por insultarme. Nadie parece conocer la casa de la señora. Nadie.<br />
¿Será esta ignorancia otra de las argucias insidiosas de los demonios? He bajado por las<br />
avenidas que llevan a Chapinero y las respuestas de la gente siguen abrumándome con su<br />
crueldad. Si por lo menos pudiera beber un trago de pulque, mi desazón, este fuego que me<br />
abrasa con lentitud las entrañas, el pecho y mi garganta, no sería tan profunda. Sólo Ramón<br />
Nonato ha querido reconocerme y al hacerlo me ha dicho: “Poeta querido ¿qué haces a<br />
estas horas por las calles de la ciudad? ¿No sabes acaso que tú y los tuyos han sido<br />
declarados enemigos de la república? ¿Que tu verbo ha sido condenado como cruel veneno<br />
242
para la salud pública?” Yo, Netzahuatcóyotl, poeta miserable, soy ahora un traidor<br />
desgraciado que en su inmensa ignorancia no sabe siquiera de qué traición lo acusan.<br />
Ramón Nonato no quiso hacerme precisiones: yo era un traidor y eso bastaba para<br />
considerarme un enemigo digno de todos los castigos que quisieran imponerme los señores<br />
de la ciudad. Como traidor que era, no podía regresar a las calles de La Candelaria, porque<br />
las sombras que allí residen me denunciarían por violar la pureza en que habitan. Ser traidor,<br />
es cargar consigo el estigma de la corrupción más terrible. Ni siquiera los apestados llegan a<br />
ese grado de vaciedad. Aún ellos merecen una ración mínima de consuelo. El traidor es<br />
digno tan solo de que se le arranque el corazón palpitante del pecho y se le ofrende a<br />
Huitzilopóchitl. Mi bella señora Anastasia es la única que puede explicarme mi traición.<br />
¿Dónde está su casa? ¿Por qué me la ocultan? Ella es mi sabiduría y mi fortaleza y si me<br />
abandona ¿qué será de este poeta desgraciado? Yo, Netzahuatcóyotl, rey de babia, suplico<br />
a la buena gente que me escucha por las calles de Chapinero que me expliquen cómo los he<br />
traicionado, cómo he burlado su confianza. “Es tu verbo”, me grita una mujer desde su carro.<br />
“Es tu maldita alegría”, me aclara un anciano que pasa a mi vera. “Fue tu amor por la gitana”,<br />
me susurra un joven mientras sigue el ritmo de su walkman. No sé qué creer; ahora todos<br />
me apabullan con sus razones y son tantas y tan dispersas que me he convertido en la peor<br />
clase de traidor: el traidor confundido e ignorante de su felonía. Pertenezco, entonces, a la<br />
misma clase de traidores que gobernaron nuestras tierras tras la destrucción de los templos<br />
donde nos pariera el fuego del sol. Ellos siempre alegaron su ignorancia y como usurpadores<br />
del poder no se molestaron en aclarar las razones de su presunta traición. Yo también me<br />
siento un usurpador, un peligroso farsante que ha engañado con sus artes a la gente que me<br />
vitupera en las calles y me acosa con sus denuestos. Una duda me punza, ¿serán ellos mis<br />
demonios?<br />
La misericordia es una acción extraña para esta gente de Santafé: las injurias son cada vez<br />
más escabrosas y a pesar de que yo les suplico un mínimo de compasión, mis súplicas sólo<br />
243
terminan enfureciéndolos más. ¿Dónde está la señora Anastasia? ¿Por qué no acude a mis<br />
llamados? Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe del verbo irredento, empiezo a sentir la sensación<br />
asfixiante, pegajosa del miedo. Estoy acabando por creer que no sólo soy un traidor, sino<br />
que los demonios han entrado a mi cuerpo y han tomado posesión de todas mis<br />
pertenencias, incluyendo ésta tan propia, del miedo. Una música me invade ¿Stravinsky,<br />
Bartok? Y va devorando uno a uno mis huesos hasta no dejar más que un residuo gelatinoso<br />
de los mismos, parecido al de las nubes que cabalgan la cordillera atropellando a su paso<br />
ocasos y alboradas como si se tratara de torpes elefantes de Borneo. Entre los demonios y la<br />
música, las calles se van abriendo ante mis pasos vacilantes como mariposas preñadas de<br />
ámbar. Y yo, Netzahuatcóyotl, el poeta funesto, empiezo a comprender por una extraña<br />
casualidad que la propia señora Anastasia hace parte de los demonios que me acribillan con<br />
sus ayes y sus odios invencibles.<br />
Y, entonces, yo, Netzahuatcóyotl, príncipe peregrino, derrotado por los demonios de la<br />
ciudad, entiendo el odio que me prodigan los transeúntes, porque es hermano del mismo<br />
odio que me obligó al destierro de las riberas del Texcoco y esta comprensión me basta para<br />
abandonar cualquier esperanza en mi propia resurrección.”<br />
El poderoso sueño del Libertador<br />
“Nicolasa Ibáñez guardaba en un pequeño baúl de madera lacada todas y cada una de las<br />
cartas que el Libertador le había enviado desde los primeros años de juventud. Incluso,<br />
había conservado aquellas en que pretendía cortar de un tajo la relación pretextando que su<br />
“corazón voluble y pérfido había encontrado en otros brazos nuevos consuelos y cariños”.<br />
Estas cartas, solía releerlas en las tardes de aguaceros que abundaban en la ciudad,<br />
mientras escuchaba los boleros de Lucho Gatica y Felipe Pirela, viejos compadres y<br />
244
soberbios amigos, que servían de pretexto para evocar los innumerables saraos que el<br />
Libertador había organizado en su honor despertando la envidia y las murmuraciones de las<br />
damas del Santafé de entonces, que también aspiraban a ser las dueñas y señoras del lecho<br />
de su excelencia. Nicolasa tenía especial debilidad por un par de cartas de despedida que el<br />
prócer le había enviado desde Lima y Caracas en las cuales se notaba el delicado ejercicio<br />
retórico que el héroe había tenido que hacer para no aparecer ante su desgraciada Nicolasa<br />
como un truhán de baja estofa, cuyos apetitos lúbricos lo dominaban y lo hacían olvidar los<br />
juramentos de amor y las palabras de tierna intimidad que le había prodigado con ejemplar<br />
generosidad. El desborde verbal del héroe, leído a la luz de tantos años de soledades y<br />
desesperanzas, causaba en la Ibáñez un avasallador sentimiento de alegría. No pocas veces<br />
había acudido al armario para compartir con el Libertador (o con lo que quedaba de él) la<br />
relectura de esas esquelas. Incluso, había decidido perfumarlas con aromas provenientes de<br />
Egipto y de la India, confiando que esas esencias perpetuarían en ella la alegría, el milagro<br />
del gozo pleno que le causaban. El prócer, aturdido por la lectura de las cartas, solía ponerse<br />
de un humor agresivo que lo llevaba a interrumpir con un pretexto u otro la lectura que hacía<br />
Nicolasa: o bien negaba con vehemencia la autoría de las mismas (“Tú te aliaste con el<br />
mocito del Córdoba para fabricar este engaño”. “Estas son historias tuyas con el bellaco de<br />
Santander”. “Los ingleses te pagaron para que me convirtieras en rey de burlas”), o<br />
empezaba a hacer pequeños ejercicios de adiestramiento físico mientras lanzaba órdenes a<br />
los monigotes con las que convivía en el armario simulando alistarse para una nueva<br />
campaña militar. (“Apreste sus macheteros general Alfaro que tenemos una cita con la<br />
patria”. “Traiga sus lanceros comandante Maceo”. “Necesitamos sus gauchos, presidente<br />
Artigas”).<br />
Nicolasa no mostraba la menor exasperación ante los desplantes del viejo héroe; antes bien,<br />
los recibía con agrado porque le recordaban las actitudes de entereza y de valor que le<br />
habían ganado al General la admiración de sus paisanos, hecho de por sí bastante singular<br />
245
ya que la gente del país tenía fama bien ganada de ser poco dada a exaltaciones de las<br />
virtudes ajenas y mucho menos a ser dadivosos con los títulos y premios que solían<br />
conceder a sus ciudadanos más destacados.<br />
La relectura, al pie del armario donde se refugiaban los beneméritos, significaba también<br />
para la Ibáñez una excursión plácida y serena por los meandros de la historia de la nación,<br />
evadiéndose así de las circunstancias torvas que distinguían la actualidad del país. Para<br />
Nicolasa, las guerras, las muertes y el pavor desatados por el Libertador años atrás<br />
quedaban convertidos en simples incidentes que no alteraban la felicidad doméstica que ella<br />
creía haber alcanzado a la sombra del caudillo. Guerras, muertes y terror eran conceptos<br />
extraños, vacuos, que no entendía y que tampoco pretendía comprender. Los gritos y los<br />
apuros del héroe a sus colegas de destierro le parecían divertidos, porque le recordaban, tal<br />
vez con cierto tinte grotesco, las tensiones y zozobras de la primera campaña libertadora.<br />
El armario se transformaba en un carnaval de exclamaciones de júbilo, órdenes a discreción,<br />
juramentos y blasfemias, adobados con marchas militares, bambucos fiesteros y hasta<br />
pasodobles españoles que hacían reír a la Ibáñez con una risa franca, despejada de las<br />
prevenciones y los disimulos que en los últimos tiempos se había obligado a adoptar. El<br />
vigor, el brío que demostraba el prócer en su arrebato llegaban en cierto momento a<br />
engañarla, a hacerle creer que se podían recuperar los tiempos de gloria y de imaginación<br />
desbordada. Sin embargo, el engaño no duraba mucho: primero un general, luego otro y al<br />
final todos los demás se declaraban vencidos por las enfermedades, la desesperanza y los<br />
años pasados en la oscuridad del mueble. Dejaban a un lado caballos, música y arreos para<br />
regresar a su descanso de sombras, agotadas, sudorosas, renegando de las fútiles<br />
aventuras en que quería embarcarlos el imbécil del Libertador. Este, al verse nuevamente<br />
traicionado, rompía en un llanto amargo y terminaba por decirle a Nicolasa con un resto de<br />
dignidad: “Señora, esas cartas no nos pertenecen, pertenecen al olvido“; que la Ibáñez<br />
recibía con la misma risa sin disimulos que minutos antes le había despertado la exaltación<br />
246
del prócer. La relectura de las cartas proseguía implacable, mientras el Libertador se iba<br />
sumiendo en un sueño profundo, en el que se mezclaban con sutileza los amores frustrados<br />
y las guerras perdidas con los sacrificios en los anales patrios, los fusilamientos de<br />
prisioneros, las cacerías de negros fugitivos en las selvas y los aleluyas todopoderosos de<br />
los nuevos conquistadores. El poderoso sueño del Libertador iba atrapando con sus olores y<br />
colores la risa de Nicolasa, hasta que ésta se veía compartiendo con el héroe las cacerías de<br />
los esclavos en la selva y los gritos omnipotentes de los nuevos civilizadores”.<br />
El violín mágico de Nanáhuatl<br />
“Anastasia nunca había llevado a su lecho a Nanáhuatl, el asesino llagado; pero esta noche<br />
había decidido jugarse este albur, confiando en que los sueños del nuevo amante fueran<br />
suficientemente generosos y plácidos como para justificar este desafío a la rutina y a las<br />
normas establecidas. Josecito, el Baby; el doctor Abadía, el Libertador y hasta el propio<br />
duende Apambichao, no pasaban de ser amantes convencionales más preocupados de<br />
satisfacer sus pequeñas vanidades, que de gozar la aventura plena que les proponía la<br />
señora. Josecito, por ejemplo, en medio de sus permanentes temores, se complacía en ser<br />
soñado por la señora, sin atreverse a soñarla él mismo. El Apambichao, más osado, soñaba<br />
a Anastasia, pero la soñaba en los colores y sonidos que la patrona proponía. Mientras tanto,<br />
el doctor Abadía, con cierta arrogancia, le sugería a Anastasia un tipo de sueños torpes y<br />
breves, que terminaban invariablemente con una tempestad de insultos y de golpes de la<br />
patrona al doctor, acusándolo de cobarde, voluble e irresoluto. Nanáhuatl, con sus maneras<br />
brutales y procaces, ejercía sobre Anastasia una influencia decisiva, a tal punto que la<br />
patrona había declarado una tarde ante los pechichones que “sólo Nanáhuatl tiene poderes<br />
sobre el padre, sobre el hijo y sobre el espíritu santo”, agregando que “él tiene la bendición<br />
247
de los todopoderosos para sembrar esta tierra de certezas y terrores”. Por esa razón,<br />
Anastasia no vaciló en susurrarle a Nanáhuatl, cuando este tomó posesión de su lecho, que<br />
hiciera en su vientre las mil guerras floridas que había dejado de hacer desde aquel maldito<br />
día en que el sol del Anáhuac había sido robado por los señores llegados del occidente. Y<br />
Nanáhuatl no la defraudó; porque comenzó a librar en las entrañas de la buena señora todas<br />
las guerras santas que los extranjeros le habían arrebatado en siglos y siglos de despojos y<br />
de oscuridades. Eran guerras donde la sangre de las víctimas se confundía con el éxtasis<br />
goloso de los sacerdotes; donde el batir de los tambores se hacía carne en el corazón<br />
angustiado de los prisioneros. Nanáhuatl no aceptó ninguna clase de treguas de parte de<br />
Anastasia: la sometió a todas las brutalidades, fingimientos y estertores que pueden vivirse<br />
en el campo de batalla pasando por encima de las súplicas sedosas de la patrona. Más aún,<br />
encontró en el vientre de la señora las piedras de los antiguos templos sagrados y con ellos<br />
reedificó las nuevas ciudades de Palenque, Quirigua y Teotihuacán que tomarían posesión<br />
afortunada del lecho de Anastasia mientras perdurara el nuevo sol parido en las manos y en<br />
los labios del asesino llagado.<br />
Así, Anastasia volvió a soñar en que ella, sólo ella, era la autoridad en el país y que ella, sólo<br />
ella, podría disponer los silencios y los olores que poblarían las calles y los caminos, aún los<br />
más extraviados, desde las colinas ocres de Usme, hasta los pantanos turbios de Luruaco.<br />
Nanáhuatl tenía la magia de devolverle ese sentimiento agobiante pero deseado de la<br />
omnipotencia, que se había fugado entre los sueños torpes y las humilladas protestas de sus<br />
antiguos compañeros en el lecho. Estos pobres peleles eran incapaces de dibujar en el<br />
rostro de la señora un humilde crepúsculo que suplantara los matices turbios de la<br />
desesperanza, que la dominaban en esas noches de pasión. Nanáhuatl, el obsceno truhán,<br />
poseía las artes del fuego y del olvido y hacía de su cuchillo de pedernal un violín con el que<br />
podía ejecutar todos los compases existentes entre el cielo y la tierra en ese pedazo de los<br />
Andes. Transformaba, así, el miedo que habitaba en las vértebras de la patrona en un<br />
248
espectáculo inaudito de pirotecnia que abrasaba las dudas y rencores que la asediaban<br />
como fieras hambrientas.<br />
El asesino, sabedor de su virtud, le repetía al oído a Anastasia con voz que no admitía<br />
réplicas: “Tenemos la verdad, tenemos la libertad” y la señora asentía, agonizante, mientras<br />
seguía soñando en vestir las calles de la ciudad con los colores, olores y sabores que su<br />
imaginación le iba proponiendo”.<br />
Quetzatcoatl y el juego perdido de Jerry Lee Lewis y los perseguidores<br />
“Una legión de bandidos me persigue desde hace días, me acecha, me hostiliza con sus<br />
gritos y sus risas, impidiéndome tan sólo observar con calma las luces cambiantes de los<br />
semáforos. No entiendo sus gritos, ni sus burlas y he optado, como estrategia desesperada,<br />
por parecer indiferente, fingiendo que su asedio no me causa la menor inquietud. Este plan<br />
fracasó para mi desgracia, cuando los bandidos optaron por rodearme y acompañarme,<br />
creando en la gente que me veía pasar por las calles la falsa impresión de que era un<br />
enfermo de peste o un señor todopoderoso o ambas cosas a la vez ya que la omnipotencia<br />
es la más extrema de las pestes que pueda hallarse. No sabía como librarme de mis<br />
perseguidores; no me dejaban un momento de sosiego. Cuando trataba de abandonarlos en<br />
la oficina acudían presurosos ante el doctor Casas, para acusarme de haber faltado a mis<br />
deberes al no archivar en debida forma los documentos que se me habían asignado. Casas<br />
parecía identificarlos, porque bastaba que se presentaran a su despacho, para que él los<br />
atendiera con las zalemas y obsequiosidades que sólo reservaba para los grandes<br />
ciudadanos del país. Alguna vez, incluso, se atrevió a decirme que él también quería tener<br />
un grupo de amigos tan agradable y benevolente como el que yo poseía. Preferí no<br />
249
esponderle, porque no lograba comprender si sus palabras eran sinceras o simplemente<br />
disfrazaban el goce cruel que le causaba mi singular situación.<br />
Mis perseguidores solían pasearse por mi oficina revolcando documentos en los archivos, o<br />
examinando a placer mi escritorio en búsqueda de cualquier ítem que les permitiera mofarse<br />
de mi ineptitud o candidez. Yo trataba de pasar por alto estas pesquisas arbitrarias en la<br />
esperanza que mi silencio terminaría por desalentar sus insolencias. Pero mis argucias eran<br />
vanas: mis perseguidores ignoraban mi silencio y seguían empecinados en sus vilezas,<br />
mientras el desespero y la angustia crecían dentro mí ¿Quiénes eran estos granujas que de<br />
manera tan abusiva me venían asediando y hostilizando sin el menor reato, sin ninguna<br />
compasión? ¿Bajo órdenes de quién actuaban? No lograba entender el extraño<br />
empecinamiento que los dominaba al seguirme sin pausas por las calles y demás recovecos<br />
de la ciudad. ¿Serían acaso los emisarios del viejo Huitzilopóchitl, que intentaban cobrarme<br />
mis fugas y mi olvido? ¿O los trujamanes que ahora usaba Nanáhuatl para demostrarme el<br />
alcance de su poder y la realidad de su odio hacia mí? Nanáhuatl era dado a esta clase de<br />
truculencias para desorientar y crear pánico entre sus víctimas. En las guerras del Chaco y<br />
del Salitre se había ganado el mote de “gaucho maula” por los generales de su ejército,<br />
quienes habían calificado sus timos y jugarretas como obra de un demente lúdico, calificativo<br />
que había llenado de orgullo al asesino. Hoy mismo, no tenía ningún escrúpulo en añadir a<br />
su tarjeta de presentación el apelativo de “demente lúdico”, que causaba en sus<br />
interlocutores un estado absoluto de perplejidad, al no saber si eran objeto de una broma de<br />
Nanáhuatl o de un soterrado aviso intimidatorio.<br />
Mis perseguidores no parecían darse cuenta de la naturaleza de mis cavilaciones y seguían<br />
las rutinas de asedio con la misma serenidad del primer día. Más aún, cruzaban sonrisas<br />
burlonas cuando me veían padecer las recriminaciones de los doctores Casas y Abadía por<br />
los errores que según él los había cometido en las tareas de archivo rutinarias. Los malditos,<br />
pretextando una discreción que no tenían, se alejaban de mí unos cuantos pasos mientras<br />
250
mis jefes soltaban su retahila de invectivas. Abadía abusaba de la cercanía y confianza que<br />
tenía con la señora Anastasia para fingir una omnipotencia que en realidad no tenía, y esa<br />
falsa omnipotencia lo llevaba a humillarme y abusar de mi sumisión cada vez con mayor<br />
vehemencia. El Caballero Águila lo distinguía con su confianza y toda esta suma de certezas<br />
lo llevaba a obrar con la mayor de las crueldades, hiriéndome a placer con sus insultos y<br />
acusaciones grotescas. El fantoche estaba agotando mi paciencia, como en aquellos días de<br />
la invasión de Walker en Granada donde me vi precisado a balearlo porque no soporté más<br />
su mendacidad e insolencia. El muy necio había olvidado ese incidente creyendo que yo no<br />
tendría la audacia suficiente para repetirlo, pero estaba muy equivocado, como también lo<br />
estaban mis malditos perseguidores, quienes seguramente me habían tomado por un<br />
mequetrefe cualquiera.<br />
Empezaron a darse cuenta de la grave equivocación en que estaban incurriendo cuando<br />
alguno de ellos, un moreno zumbón que usaba una camisa de colores encendidos, intentó<br />
meter mano en el álbum de fotografías que guardaba como uno de mis tesoros más queridos<br />
en el cajón central de mi escritorio. En el álbum tenía una colección original de fotografías de<br />
todos los señores del país en las diferentes etapas de sus vidas complementada con la de<br />
sus parientes más cercanos, incluyendo sus amantes. Yo había ido sacando de los archivos<br />
oficiales estas fotografías no sólo por el prurito de coleccionarlas, sino también como una<br />
especie de seguro, de fianza personal que adquiría para librarme de las venganzas de<br />
Anastasia y del Águila que nunca me perdonaron mi alianza y amistad con el Libertador.<br />
Poseer el álbum implicaba que yo compartía con los señores del país las claves secretas de<br />
su poder, los sutiles y complejos mecanismos mediante los cuales se habían apoderado de<br />
la nación fingiendo ignorar los procedimientos y conductas infames, que les habían<br />
permitido alcanzar esa situación de preeminencia. Por esta razón, cuando el moreno zumbón<br />
intentó apoderarse del álbum, yo no vacilé en sacar la pistola alemana que cargaba en el<br />
bolsillo interior del saco y gritarle: “Negro bembón, no toques mi magia, porque si lo haces te<br />
251
mataré como lo hacían tus amos del Misisipí”. El negro, más que asustado, sorprendido por<br />
mi reacción, me miró fijamente y me respondió: ¿Acaso no me reconoces? ¿Por qué me<br />
amenazas? Soy tu hermano Jimmy Hendrix que ha venido a traerte la resurrección”. “Tú no<br />
eres Jimmy Hendrix, tú eres un impostor”. “Lo soy, hermano mío, lo soy. Y estos que me<br />
acompañan y que injustamente has considerado como tus perseguidores son mis socios B.B.<br />
King, Little Richard, Eric Clapton y Jerry Lee Lewis. ¿Los has olvidado? Antes tú te<br />
entregabas a nuestro poder sin ninguna reticencia, ni terror. Nos pedías, nos suplicabas que<br />
te invadiéramos con nuestra música de santos dementes. ¿Por qué no nos reconoces? ¿Por<br />
qué nos miras con odio mal disimulado?” “No creo que ustedes sean mis hermanos, ni<br />
mucho menos que sean dispensadores de ninguna gracia, ni de ninguna bendición. Ustedes<br />
son los enviados de Huitzilopóchitl el maldito carnicero, el devorador de entrañas”. “Confía<br />
en nosotros, hermano. Sólo somos un grupo de amigos ansiosos de regalarte nuestra magia,<br />
de darte una prueba de nuestra generosidad que va más allá de los miedos y de los terrores<br />
que tú puedas sentir. Déjate acompañar de nuestra paz. Déjate llevar de ella y abandona tus<br />
guerras. Hermano, escúchanos por favor”.<br />
Y entonces, el moreno zumbón sacó la guitarra favorita de Hendrix de un escritorio vecino y<br />
comenzó a invadirla, con sus dedos que corrían como liebres juguetonas por las cuerdas,<br />
con los saltos enardecidos y los quejidos fugitivos que el propio Jimmy había aceptado como<br />
la expresión de su soledad. Y luego sus compañeros, movidos por la pasión del negro<br />
zumbón, lo imitaron y la oficina del archivo nacional se fue poblando de sonidos que me<br />
recordaron los días en que las flores, el metal y la fiera ternura agazapada en el desarraigo y<br />
la desesperanza parecían jugar los juegos que siglos atrás se jugaban en las ciudades de<br />
las piedras sagradas. Mis perseguidores, en su exaltación, olvidaron cualquier escrúpulo y se<br />
lanzaron a recorrer con su música todo el edificio, sorprendiendo al mismo Abadía en su<br />
oficina en el momento en que hacía la conversación íntima del día con las Madonas. El<br />
doctor, sin duda abochornado por la presencia de los intrusos, alcanzó a explicarles a las<br />
252
señoras que el grupo de invasores, hacían parte del nuevo cuerpo de seguridad ciudadana<br />
creado por las supremas autoridades de la república para defender la paz y la felicidad de la<br />
población. No sabría afirmar con certeza si las Madonas creyeron su explicación, pero me<br />
pareció notar en la mirada de algunas de ellas un extraño fulgor, una secreta complicidad<br />
con los intrusos. Parecían complacidas con el insólito espectáculo y más aún con el<br />
azoramiento que demostraba Abadía, que se preciaba de ejercer un absoluto control sobre<br />
sus emociones. Tuve que entrar al rescate del doctor aclarándole a las Madonas que el<br />
morenito zumbón y sus acompañantes eran amigos míos de la infancia que expresaban la<br />
alegría que les producía nuestro fortuito reencuentro de la manera estrepitosa que solíamos<br />
adoptar en aquellos años queridos. Jerry Lee Lewis y Jimmy Hendrix se carcajearon ante<br />
tamaña falsedad y mirándome con perversa satisfacción me llamaron “our lost brother”,<br />
mientras retomaban con mayor energía el juego de músicas, gritos y saltos imprevisibles que<br />
habían emprendido.<br />
La gente del edificio no sabía cómo juzgarlos, no habían recibido instrucciones de Abadía al<br />
respecto y vacilaban entre mostrarse obsequiosos o asumir una actitud de abierta hostilidad<br />
contra ellos. La vacilación de los empleados fue usada muy hábilmente por mis<br />
perseguidores para ir saqueando los escritorios de los despachos, llevándose consigo los<br />
documentos que les parecían más relevantes, mientras su maldita música no cesaba de<br />
sonar, unos minutos liderada por el piano de Lewis, otros por las guitarras de Clapton y de<br />
los condenados negros que lo acompañaban. B. B. King era, sin dudas, el más interesado en<br />
el saqueo de los despachos: iba guardando los legajos de documentos en los bolsillos<br />
internos de su horrendo saco de cuadros rosa y limón que lo cubría como si tratara de un<br />
siniestro espantapájaros caído de un vagón del circo Barnum, con una delectación y un<br />
cuidado tan grandes que terminó por crearme una intensa sensación de desasosiego.<br />
Jimmy, tal vez entendiendo mi nueva aflicción, se me acercó para decirme con un dejo de<br />
torpe simpatía: “Brother, ¿do you like my show?” Yo sólo atiné a responderle: “Sí, me gusta<br />
253
mucho”, mientras intentaba sentarme en una silla de rodachines que había quedado<br />
abandonada frente a la ventana de mi oficina que daba a la calle , para intentar calmarme y<br />
estudiar con detenimiento la extraña situación que vivía.<br />
Para mayor sorpresa mía, Eric Clapton, exhibiendo una gran sonrisa, se acomodó en la silla<br />
vecina y comenzó a hablarme, con su voz de monje de carnaval: “Hermano, tú y yo hemos<br />
estado en tantas aventuras juntos que me extraña tu actitud reservada y suspicaz. Yo he<br />
tratado de hablarte y tú siempre me eludes, finges no haberme visto. Con mis compañeros<br />
hemos comentado esta situación y hemos llegado a una sola conclusión: tú nos has<br />
traicionado. Nos has abandonado pérfidamente y has decidido olvidarte de las lealtades y<br />
compromisos que habíamos pactado para entregarte al poder de nuestros enemigos en<br />
forma tan sumisa que nos ha causado la mayor indignación. Esa indignación con tu traición,<br />
hermano, nos ha llevado a organizar un juicio, este juicio, para examinar tu conducta y dictar<br />
la correspondiente sentencia. El señor B. B. King es tu abogado y debes agradecerle a su<br />
bonhomía el que haya tomado con tanta responsabilidad su trabajo. Yo soy el fiscal, Jimmy y<br />
Jerry Lee son los jueces: el proceso está a punto de terminarse y aunque no me corresponde<br />
hacerlo, quisiera preguntarte si te reconoces culpable de los cargos que se te hacen. Te<br />
advierto que sólo quiero ahorrarte trámites enojosos, porque en gracia de la amistad que nos<br />
ha unido deseo que tu sentencia se pronuncie en forma rápida, evitándonos a todos nuevos<br />
sufrimientos. ¿Qué dices hermano; te reconoces culpable?” Mi confusión fue absoluta. ¿De<br />
qué culpabilidad me hablaba Clapton? ¿De cuál traición hacia referencia? Yo nunca había<br />
conocido a este grupo insólito de sujetos que ahora abusivamente se tomaban poderes<br />
plenos sobre mi vida. Quizás nos habíamos encontrado por casualidad en alguna calle de<br />
New York, o en un hotel de Atlanta pero nuestra conversación, de haber existido, no había<br />
pasado de los saludos convencionales. ¿Cuándo les había jurado yo, lealtades y<br />
solidaridades incondicionales? Toda esta trama me parecía una burda trampa, tan burda que<br />
254
sólo un ser torpe y brutal como Nanáhuatl podía haberla ingeniado. El doctor Abadía, aunque<br />
me odiaba, no tenía la perversidad suficiente para empeñarse en crear esta grotesca farsa.<br />
Nanáhuatl, el maldito canalla de Nanáhuatl, era el responsable de toda la ordalía que estaba<br />
sufriendo. Entonces, con el ánimo sosegado, al descubrir el presunto origen del juicio que<br />
estos impostores pretendían hacerme, le respondí a Clapton: “Dile a tu amo y señor que el<br />
único traidor responsable de perjurios y otros crímenes es él, sólo él”. Quizás extremé la<br />
vehemencia de mi réplica, porque Clapton mirándome con sorpresa se quedó unos<br />
segundos en silencio... “Yo no tengo amos, ni patrones, querido hermano. Mi intención y la<br />
de mis compañeros es que tú reconozcas tus pecados y recibas la sanción que esas faltas<br />
merecen. No nos guía el odio, ni la ira en nuestro propósito. Te queremos hermano,<br />
sabemos que estás sufriendo y deseamos ayudarte a superar tu desgracia”. Indignado, me<br />
levanté de la silla y traté de salir de la oficina al pasillo central del edificio, pero el<br />
espantapájaros de B. B. King y el morenito zumbón de Hendrix me lo impidieron y<br />
tomándome de las manos, me arrastraron hasta donde se encontraba el tunante de Lewis<br />
golpeando el piano con las nalgas en uno de los raptos frenéticos que solían dominarlo y me<br />
dijeron con voz que denotaba irritación y hastío al mismo tiempo: “Brother, te salvaremos de<br />
tu desgracia aunque tú te resistas. Jerry, es todo tuyo. Take it easy, my friend”. Jerry, con<br />
una sonrisita pretenciosa, me señaló una silla al frente de su piano: “Ahora, baby, pruébame<br />
la energía que derraman tus dedos. Ven, acompáñame en este largo camino que hoy inicias<br />
para lograr la expiación de tus pecados”. Sin más preámbulos Lewis deslizó sus manos de<br />
prestidigitador por el teclado y de éste comenzó a desprenderse una selva de sonidos<br />
eufóricos, lujuriosos, cándidos y ardientes que se fueron introduciendo por mi garganta, mis<br />
ojos, mi nariz hasta depositarse en lo profundo de mi estómago haciendo explosión allí,<br />
hasta convertir mis huesos y mi sangre en un tsunami voraz que arrasaba a su paso los<br />
miedos y horrores que hasta allí me estaban consumiendo. Mis dedos, poseídos por el<br />
tsunami, se convirtieron en unos torrentes de aguas turbias y tórridas que se derramaron en<br />
255
el piano prendiendo a su paso géiseres y pozos de magma que se iban convirtiendo en más<br />
sonidos lujuriosos, cándidos y frenéticos como lo des Jerry Lee Lewis.<br />
En ese magma lujurioso, yo, Quetzatcoatl, triste bufón de soles extinguidos, empezaba a<br />
expiar los pecados de silencio y exclusión que me habían torturado todos aquellos años de<br />
decrepitud y ansiosa espera. Sentía que mis vísceras estallaban en los sonidos procaces y<br />
frenéticos que paríamos Jerry y yo, como si fuéramos nigromantes envanecidos de nuestra<br />
propia audacia. Me veía a mí mismo como el soberbio hacedor de las montañas, las nubes y<br />
los silencios que poblaban la ciudad. Yo era el afortunado constructor de todos los sabores,<br />
los olores y los miedos que se cosechaban en el país. Jerry Lee Lewis era mi discípulo<br />
amado en este génesis enfurecido que estábamos dando a luz. Los pecados no eran más<br />
que sombras impotentes que huían de nuestra presencia convirtiéndose en víboras<br />
arrebatadas de horrores y de soledades. Yo, Quetzatcoatl, el bufón turbio de soles<br />
extinguidos, estaba creando el reino de la nueva virtud, ese insólito reino que ni la cruz ni la<br />
espada habían logrado edificar. En este nuevo reino, la virtud sería el deseo inextinguible de<br />
alcanzar las simas de la muerte para hacer con ellas la última de las guerras floridas que se<br />
jugaran en el planeta. Una guerra de perdedores absolutos. Una guerra sin soldados, ni<br />
trompetas, ni fusiles emboscados. Una guerra simple, pura, ataviada de cánticos tiernos y<br />
terrores de chocolate. La guerra lúbrica de la inocencia, donde Jerry Lee, su gente y yo, nos<br />
gritaríamos unos a otros “baby, burn, baby”, mientras teclados y cuerdas, se descomponían<br />
en las cataratas nacidas de nuestros dedos formando mares de espuma y de lava fugitiva<br />
como en el horno pródigo de cualquier infierno anónimo.<br />
(Pero Jerry Lee y yo conocíamos una verdad rotunda: él y yo éramos un par de reos<br />
condenados a perecer entre la lava y la espuma, como habían perecido en ella los dioses de<br />
la Mesopotamia y Egipto; los todopoderosos de la Hélade y del Lacio; los supremos<br />
creadores de la taiga y de las selvas africanas. No teníamos ninguna posibilidad de<br />
redención, porque ya habíamos expiado todos nuestros pecados y aunque intentáramos<br />
256
pecar de nuevo para ser favorecidos con la gracia de la salvación, nuestra gestión sería<br />
inútil. El teclado de nuestro piano era la más reciente estrategia que la muerte se había<br />
fabricado para engañarnos con sus promesas de trascendencia y santificación. Jerry y yo no<br />
pasábamos de ser un par de tunantes que queríamos evadir el orden natural de este mundo:<br />
los señores hablan, los señores crean, los señores sueñan y los demás obedecemos. B. B.<br />
King, Clapton y hasta el morenito fanfarrón del Jimmy sabían y respetaban ese orden natural.<br />
Mis pecados y los pecados de Jerry Lewis, eran pecados de soberbia: habíamos querido<br />
omitir el orden natural de este mundo y los señores nos acusaban de nuestro crimen. La<br />
sentencia ya había sido pronunciada; Clapton, King y Hendrix no eran más que comparsas<br />
del tribunal que nos había declarado reos a perpetuidad. En este punto estaba la clave del<br />
poder que ellos ejercían: las sentencias que dictaban los señores todopoderosos no tenían<br />
ninguna apelación, porque cuando ellos sentenciaban lo hacían como dueños de la palabra,<br />
del verbo. Ellos lo encarnaban, lo asesinaban y lo resucitaban a placer. Nadie podía desafiar<br />
su audacia y su insolencia. Ellos eran los reales perseguidores. Ellos nos asediaban, nos<br />
rodeaban, nos buscaban con sus comisarios y sicofantes de ocasión para luego darse el<br />
placer de desventrarnos, de degollarnos y resucitarnos para poder justificar sus infinitas<br />
bondad y misericordia. Esta era la esencia del juego que los señores hacían. Lewis y yo, B.<br />
B. King, Clapton y Jimmy Hendrix, sólo éramos torpes piezas de ese juego ingenioso y fatal.<br />
Teníamos que aceptar esta realidad; aceptarnos pecadores cuando los señores así lo<br />
dispusieran, aceptar las muertes que nos quisieran imponer y las resurrecciones que nos<br />
quisieran regalar. Nosotros les pertenecíamos, como también les pertenecían nuestras<br />
guitarras, nuestros pianos, el abrigo de espanta pájaros rosado de B. B. King, la risita<br />
fanfarrona de Hendrix, los gritos melancólicos de Clapton, los dedos de mago taciturno de<br />
Lewis. Todo le pertenecía a los señores. Todo sin excepción, incluyendo mi oficina, el<br />
archivo, las Madonas de Abadía y las turbias estrategias del doctor para llenar de humo y de<br />
silencios la ciudad. En cierta forma este reconocimiento me permitía abandonar con<br />
257
impunidad el grupo de Jerry y su gente: la sentencia del juicio había sido pronunciada siglos<br />
atrás y ellos al entenderlo no tenían otra alternativa que seguir su peregrinaje por el país,<br />
tratando de encontrar nuevos pecadores más cándidos que yo, que aceptaran sin reatos sus<br />
culpas y jugaran el juego estúpido que les propusieran ignorando que ya el gran juego, el<br />
definitivo, el trascendente, había sido jugado por los señores desde el principio de los<br />
tiempos. Ahora debía volver a mi oficina a ocuparme otra vez del archivo y de todas las<br />
glorias podridas que habíamos heredado de los libertadores. La patria merecía este nuevo<br />
sacrificio)”.<br />
El sueño bendito del Libertador<br />
“Sandra Mora había guardado riguroso silencio durante un mes. Pese a las súplicas y a las<br />
admoniciones que día tras día le hacía el Caballero Águila para que rompiera su singular<br />
promesa, Sandra había continuado firme en la decisión que había tomado desde que se<br />
había enterado, por una infidencia de los guardias que custodiaban la hacienda de Fontibón,<br />
del ignominioso trato que estaban recibiendo el Libertador y las demás excelencias que un<br />
día habían sido los señores de estas tierras. La gitana había sido formada en el amor<br />
irrestricto a la memoria del Libertador. Se le había enseñado que gracias a él, la república<br />
había nacido y las libertades y derechos que se gozaban en nuestros días eran el feliz<br />
resultado de su gesta emancipadora. Había tenido el placer de conocer al Libertador y de ser<br />
una de sus amantes en la última campaña que registra la historia oficial en los anales y que<br />
terminó, como bien se recuerda, con la derrota desgraciada de Palonegro. La gitana había<br />
sido una de la docena de jovencitas favorecidas por las municipalidades de la costa norte<br />
para acompañar a su excelencia en el lecho durante las difíciles noches que el Libertador se<br />
vio obligado a pasar en los camarotes de las cañoneras, en las chozas de paja y tierra<br />
258
cocida de las aldeas campesinas por las que debía transitar con su ejército de macheteros o<br />
en los improvisados campamentos que se organizaban en la profundidad enloquecida de la<br />
selva. Sandra había vivido aquellos días turbulentos como un tiempo de extraña felicidad, en<br />
el cual la plenitud había acariciado la intimidad de su vientre a través de los labios<br />
encendidos de deseo del Libertador. Ese sentimiento de plenitud muy pocas veces la<br />
volvería a invadir en los años siguientes y esta ausencia le hacía aún más apremiante su<br />
actitud de rechazo al trato vil y humillante que se le estaba dando a quien ella consideraba el<br />
único hombre de valía que había tenido la república. “Los demás no han sido más que<br />
peleles y cagatintas”, gustaba decir cuando alguien le proponía hacer un juicio sobre el papel<br />
histórico cumplido por su excelencia. Por esta razón, no podía aceptar el castigo infame que<br />
el Protector había decidido imponerle al gran héroe, sumiéndolo en la indignante oscuridad<br />
del armario donde lo guardaba Nicolasa Ibáñez. El Águila, en el lenguaje ambiguo que solía<br />
utilizar, había negado conocer la ordalía que sufría el legítimo Libertador, tratando de<br />
ganarse de nuevo la confianza de Sandra. Más aún, se había atrevido a afirmar que muy<br />
poca atención le merecía la suerte de ese vejete asmático, podrido de telarañas y de moho,<br />
que continuaba insistiendo con terquedad digna de mejor causa, que él, y sólo él, seguía<br />
encarnando al admirado padre de la patria. “Yo no acepto, ni creo en esa clase de próceres<br />
miserables que sólo suscitan el desprecio de los buenos ciudadanos. Necesitamos héroes<br />
que podamos admirar y querer, que simbolicen en su altivez la majestad de la república”. La<br />
gitana, prudente, ignoró los comentarios del gran señor y encerrada en su mutismo pasó dos<br />
o tres semanas más presentando la misma actitud de absoluto rechazo a la triste condición<br />
que soportaba el amado Libertador. Ni siquiera los viejos amigos del Bronx como Pacheco,<br />
Joe Quijano y el Héctor Lavoe lograron convencerla de que abandonara la protesta y<br />
compartiera con ellos la pachanga que iban a armar en el palladium. Tampoco tuvo mejor<br />
suerte Satchmo Armstrong con su trompeta de fábula y la propuesta de invitarla a una velada<br />
con el Duke Ellington. Toda esta serie de fracasos persuadieron al Águila para que ordenara<br />
259
a sus hombres buscar y traer al maldito piojoso que se hacía pasar por el Libertador, para<br />
que Sandra Mora lo viera en toda su degradación y juzgara por sí misma, si semejante<br />
piltrafa merecía la entrega pasional que ella tan generosamente hacía.<br />
Nicolasa Ibáñez acordó dejar salir del armario a su excelencia bajo la condición de llevarlo<br />
arropado en un montón de lana de oveja en su regazo, cuidando que los chiflones de viento<br />
que bajaban a ráfagas de la cordillera vecina no lo enfriaran en demasía y complicaran así<br />
su delicado estado de salud. Los hombres del Águila aceptaron la propuesta y cuando la<br />
singular comitiva se presentó en la sala principal de la hacienda de Fontibón, el Protector no<br />
pudo ocultar una sonrisa torva al contemplar el insólito espectáculo de Nicolasa Ibáñez<br />
meciendo al desgraciado prócer, como si se tratara de un rorro, de un nene necesitado de<br />
mimos y de atenciones, mientras los guardias ejecutaban las rutinas militares de saludo y<br />
acatamiento al héroe, con la más rigurosa minuciosidad. El Águila saludó con un beso<br />
húmedo, ávido, en la boca, a Nicolasa en tanto le decía al oído con brutal desparpajo:<br />
“Querida, tú sigues siendo mi virgen del fuego”. Pasaron a la alcoba de Sandra Mora, donde<br />
ésta, al observar el batiburrillo de huesos, piel colgante y seca, telarañas y flemas mal<br />
olientes que mecía en sus brazos Nicolasa, afirmó con voz quebrada: “Excelencia, el tiempo<br />
y la historia no pasan para usted. Yo lo recuerdo así, decidido y lleno de valor como en<br />
Palonegro”.<br />
El Libertador, conmovido del dulce reencuentro con la gitana, después de tantos años de<br />
ausencia, sólo atinó a decir: “Yo te bendigo ángel mío, mi Fanny querida”. La gitana,<br />
haciendo caso omiso de la confusión en que había caído el héroe, repuso: “Excelencia,<br />
hemos preparado para esta ocasión tan especial un sarao como a los que tanto le gustaba<br />
asistir en Santafé ”.<br />
El vejete, quizás abrumado por la súbita trascendencia que había adquirido en estos<br />
minutos, se limitó a sacudirse unas cuantas telarañas que caían de su maltrecho gabán y a<br />
esbozar una mueca a manera de sonrisa complacida.<br />
260
Sandra Mora, despertando de su letargo, procedió a dar órdenes a la servidumbre para que<br />
dispusieran el salón principal para el baile y aperaran las mesas del comedor con las viandas<br />
y bebidas más exquisitas que se encontraran en los depósitos de la hacienda. El Águila dejó<br />
obrar a la gitana, mientras invitaba al Libertador a volver a sentarse en la espléndida silla de<br />
la majestad republicana, que según la leyenda existente había sido ocupada por el héroe<br />
tras apoderarse por primera vez del gobierno en la capital. La banda musical de la guardia<br />
personal del Protector tocó una serie de bambucos fiesteros en homenaje al prócer y a sus<br />
épocas de guerrero triunfador, mientras Sandra, vistiendo el traje en pedrería que le había<br />
regalado el propio Águila cuando visitaron New York por primera vez inaugurando la línea de<br />
vapores que ligaría a la nación con esta capital del norte, no paró de bailar en compañía de<br />
los ciudadanos ínclitos, los magistrados, que se habían trasladado a vivir a la hacienda para<br />
demostrarle, así, su lealtad incondicional al gran Protector. Nicolasa, entre tanto, debió<br />
soportar el asedio cada vez más procaz de éste, que no se conformaba con lanzarle<br />
encendidas protestas de amor al oído, sino que estaba exigiéndole con palabras imperiosas<br />
y grotescas que lo acompañara esa noche en el lecho, como ya lo había hecho en alguna de<br />
las guerras civiles pasadas. Sólo el ataque despiadado que los dogos del Caballero hicieron<br />
al vejete, confundiendo sus pobres huesos con los de un secreto banquete que se les<br />
estuviera ofreciendo en esa velada, pudo salvar a Nicolasa de las demandas lascivas del<br />
Caballero. Si no hubiera sido por la intervención oportuna de algunos criados, el Libertador, o<br />
lo que quedaba de él, habría desaparecido de la historia patria ese funesto día. El vejete<br />
resultó magullado, mordido y sobre todo lesionado en su orgullo y dignidad tan fuertemente<br />
que a no ser por las palabras de consuelo y de apoyo de Nicolasa, él mismo se hubiera<br />
suicidado con la pistola que todavía cargaba en uno de los bolsillos internos del gabán.<br />
Nicolasa recorrió el camino de regreso a su casa llevando en sus brazos al guiñapo<br />
sanguinolento y quejumbroso en que quedó convertido su excelencia, mientras le musitaba<br />
al oído una retahila de rondas infantiles que por experiencias anteriores ya sabía que<br />
261
constituían para el Libertador el bálsamo más apropiado para menguar sus cuitas. Tal vez<br />
conmovida por el estado de absoluta desprotección que transmitía con sus lamentos el<br />
prócer, Nicolasa, como hecho excepcional, lo llevó a dormir a su lecho aquella noche,<br />
renunciando a dejarlo en su lugar habitual del armario donde quizás, con excepción del Cura<br />
Hidalgo, las demás excelencias sólo tendrían para él palabras de befa, producto de la<br />
envidia que los dominaba al creer que al vejete se le concedían privilegios inmerecidos por<br />
parte de la dueña de la casa.<br />
Esa noche el Libertador pudo soñar con libertad por primera vez en muchos años y en sus<br />
sueños, soñó que la gitana Sandra Mora lo acompañaba en su jergón de paja en el armario<br />
besándolo en todas y cada una de las partes de su miserable cuerpo, hasta que del mismo<br />
manaba un líquido viscoso, amarillento en el cual, presa de un súbito frenesí, lavaba sus<br />
manos la muchacha mientras gritaba con un grito ríspido que parecía nacerle de lo más<br />
profundo de las entrañas: “Hosanna, padre y señor mío, aleluya, tu sangre ahora me<br />
pertenece, aleluya”.<br />
Nanahuatl, un asesino compasivo y benevolente<br />
“Yo, Nanáhuatl, el asesino infame, el turbio ángel de la muerte, siento hoy la alegría de los<br />
bienaventurados, la alegría que sólo pueden sentir los santos que poseen la tierra. Mis obras<br />
son semilla de paz y de esperanza, porque hago del dolor de los miserables una inversión<br />
feliz para construir espacios de luz y de armonía donde antes sólo existían la opacidad y la<br />
sordidez. Yo, Nanáhuatl, el asesino irredento, soy el ciudadano ejemplar, el modelo bajo el<br />
cual la nación se orienta hacia la plenitud. Toda muerte que fluye de mis manos es la<br />
expresión perfecta de la virtud triunfante sobre los miasmas de la degradación: la muerte que<br />
yo prodigo es la semilla necesaria para que esta patria se purifique y alcance el estado de<br />
262
enevolencia que sólo las naciones fuertes y decididas logran alcanzar. Yo soy para el país<br />
motivo de gozo y de confianza. Sin mí, sin Nanáhuatl, sin el asesino providencial, el miedo y<br />
las amenazas devorarían a los ciudadanos hasta no dejar de ellos ni siquiera la mísera<br />
huella de sus sombras. Yo, Nanáhuatl, he roto las riadas del terror. Mis llagas son carne de<br />
manzana, de níspero y de melón en el cual sacian sus anhelos los que estaban<br />
desesperados y medrosos, los que clamaban en vano paz y justicia. Así me lo ha dicho el<br />
sabio Ramón Nonato, al encontrarnos hoy cerca a la plaza central de la ciudad. “Tú eres una<br />
bendición para este país. Sólo los historiadores de los tiempos futuros podrán valorar todo el<br />
soberbio aporte que has hecho con tu noble trabajo para hacer la paz en estas tierras”.<br />
Confieso que las palabras del venerable anciano me conmovieron por venir de un hombre<br />
que ha sido testigo de las trece guerras civiles y del sinnúmero de desastres, algaradas,<br />
levantamientos, motines y profundos silencios que se han vivido en este país. “Bendición, tú<br />
eres una bendición”. Yo, Nanáhuatl, el criminal, llevo la gracia salvífica, el poder de sanación<br />
para redimir a la nación de sus pecados y miserias, de sus debilidades e inconsecuencias. Y<br />
esta verdad no sólo la conoce el venerable Ramón Nonato: también la reconocen el doctor<br />
Abadía y su gente del archivo nacional, Enriquito Buelvas y sus compadres de las haciendas<br />
del norte, Juana García y las brujas de Belén y, sobre todo, la patrona Anastasia y su séquito<br />
de duendes pechichones.<br />
No tengo temores, ni duda alguna, sobre la bondad de mi misión. Hasta ese turbio rufián que<br />
es Netzahuatcóyotl ha tenido que aceptarme como una presencia necesaria en su mundo de<br />
zopilotes, espumas y babaza de diccionarios. Sin mí, él no podría vagar a su amaño por las<br />
calles de Santafé. Yo, Nanáhuatl, el criminal, se lo he permitido, porque mi oficio no llega al<br />
punto de hacerme perder la generosidad y la compasión, virtudes que han acompañado mi<br />
peregrinaje por estas tierras. He sentido siempre una viva compasión por ese miserable y<br />
sus poemas, que para mí no pasan de ser cagadas de gato apestoso, que lanza aquí y allá<br />
como al desgaire, pero cuidando que todos sepan que ha sido él y sólo él, el maldito autor de<br />
263
esa masa de heces. El muy hipócrita se ha paseado por las plazas de todas las ciudades del<br />
continente hablando de la humildad que lo posee y los dones que lo asisten para hacer de la<br />
palabra el truco más socorrido de su repertorio de magias y mendacidades. De buena gana<br />
le cortaría la lengua, si no fuera porque la compasión que me desborda me impide llegar a<br />
esos extremos de severidad. Pero debe quedar claro, que si el tunante de Netzahuatcóyotl<br />
puede seguir vagando a su placer por las calles de esta ciudad, esa libertad sólo la ha<br />
conseguido gracias a mi benevolencia, benevolencia que he extendido también a ese<br />
pequeño traidor de Tláloc que por enésima vez, desde que salimos de la sierra del Anáhuac,<br />
me ha engañado con su verbo abundante en amistades y solidaridades que sólo sirve para<br />
encubrir su voluntad de taimado asesino. Veámoslo de esta manera: Yo, Nanáhuatl, soy un<br />
asesino y un criminal transparente, sin opacidades. No pretendo engañar a nadie. Yo<br />
entrego la muerte sin disfraces, ni códigos que me protejan. En esta entrega sin mamparas<br />
demuestro mi generosidad y mi compasión.<br />
En cambio, el cabrón de Tláloc finge siempre estar poseído de los más nobles pensamientos<br />
y de las más excelsas virtudes, para realizar sus abominables crímenes. Finge que los hace<br />
en nombre de la democracia, de la libertad, de la justicia y de no sé cuántas idioteces más y<br />
con ese fingimiento espera que no lo juzguen como el asesino que es. Mi viejo y sabio amigo<br />
el capitán Drake tenía toda la razón cuando me decía que a esta sarta de perversos había<br />
que fusilarlos y tirarlos al mar como alimento de los tiburones, sin vacilar ni un minuto,<br />
porque en caso de dudas ellos terminarían convenciendo a la tripulación que nosotros<br />
representábamos un peligro para la navegación y que si no eliminaban este peligro, los<br />
dioses del océano les harían conocer las simas de sus mansiones abisales. ¡Oh! Qué buen<br />
compañero era Drake y qué gran líder: el miedo le brotaba a raudales de sus ojos azules,<br />
pero él sabía domesticarlo en sus labios de una manera tan sutil, tan hábil que todos los<br />
marinos leían en sus palabras el mensaje unívoco de la determinación total. Y bajo esa<br />
creencia recorrían los mares, los cálidos mares del sur sembrados de palmeras y sirenas<br />
264
soñolientas, y los gélidos del norte, ahitos de nieblas y elfos perversos, convencidos del<br />
poder sobrenatural de su capitán. Drake era un tratadista de la ética sin duda alguna y yo<br />
como él siento que estoy cumpliendo en este pueblo una misión fundamental, necesaria para<br />
su verdadera regeneración moral. Ni acepto, ni entrego, ni busco engaños o ardides en mi<br />
trabajo de redención: Yo doy la muerte a quien la merece y no me oculto en figuras jurídicas<br />
para cumplir esas sentencias.<br />
Los criminales como yo hacemos la purificación de las sociedades, una purificación<br />
necesaria para que la benevolencia impere y se extermine de una vez la plaga letal de la<br />
ambición que corrompe la justicia y la solidaridad entre los ciudadanos. Este es el honorable<br />
papel que cumplimos los asesinos como yo, y sin el cual los ciudadanos no podrían andar<br />
por las calles jactándose de su conducta y de su patriotismo. El capitán Drake estaba en lo<br />
cierto cuando me afirmaba, entre trago y trago del buen ron del Caribe, que la virtud era sólo<br />
una ilusión que nos creaban los sacerdotes de todas las religiones para llevarnos a imaginar<br />
que el mundo tenía un orden, una sentido establecido. Por eso mismo, me decía mi buen<br />
amigo, nosotros teníamos la plena libertad para hacer de nuestros crímenes monumentos a<br />
la virtud, como en efecto así lo habían hecho decenas de conquistadores, de pacificadores,<br />
de libertadores, de jefes supremos a lo largo de la historia. Drake y yo reíamos al<br />
contemplarnos en nuestro presunto papel de líderes de la virtud y de las buenas costumbres,<br />
pero en verdad no aspirábamos a esa excelsitud. Nos bastaba con tener las faltriqueras<br />
abastecidas de metálico, una botella de ron y un par de mulatas jacarandosas para<br />
completar nuestro modesto triángulo de la felicidad. ¿Qué otra alegría podemos esperar<br />
gentes como el inglés y yo, enamorados de nuestro continuo peregrinar por mares y tierras<br />
exóticas y desesperados de tener una noche, una noche tan solo liberados de la turbia<br />
retórica en que asientan los monjes y otros proxenetas del poder su dominio?<br />
Esa maldita retórica nos persigue, nos acosa, nos ha asediado siempre. A veces es tan<br />
fuerte la persecución que me siento desgarrado, roto, reducido a escombros nauseabundos<br />
265
por las condenas y las furias de mis perseguidores, que me gritan y me reclaman como si yo<br />
tuviera que responder por todos y cada uno de los crímenes del planeta. Las justificaciones<br />
no entran dentro de la libertad que yo mismo me he regalado. La libertad que yo, Nanáhuatl,<br />
el asesino, gozo, es una libertad que no admite normas, ni leyes de ninguna laya. Ese gran<br />
caballero y visionario que fue Simón de Montfort estaría plenamente de acuerdo conmigo: no<br />
necesitamos perseguidores refregándonos sus desuetos mandamientos de moral, ni<br />
hablándonos de amores y solidaridades que no existen. ¡Amores y solidaridades! Ante la<br />
muerte la única verdad que puede argüirse es la de la total sumisión. Se da, se recibe y se<br />
acepta siguiendo el viejo y siempre original juego de la fatalidad. ¿Qué reclamos pueden<br />
sostenerse ante un juego transparente, sin dobleces ni quiebres como éste? Yo, Nanáhuatl,<br />
el asesino denostado y condenado mil veces, he sido un ferviente jugador del juego de la<br />
sumisión. El capitán Drake me lo decía: “Mata sin temor ni horror. Mata sin odios, ni<br />
blasfemias y habrás conseguido la paz que los justos merecen en esta tierra.....”<br />
(Nanáhuatl se ha quedado dormido, mientras fracasaba en extraer de la botella de<br />
aguardiente barato que lo acompañaba un último trago que le sirviera para engañar a sus<br />
porfiados perseguidores)”.<br />
La guerra justa de la pérfida Xochiquetzal<br />
“Anastasia, la Dulce, despertó esa mañana de septiembre con el acuciante deseo de<br />
conocer las haciendas donde Enriquito Buelvas había amado a Xochiquetzal. En uno de los<br />
sueños de la noche anterior había soñado que Xochiquetzal habitaba en su vientre y lo<br />
sembraba de semillas de melón y de durazno, que gracias a las palabras de la muchacha se<br />
transformaban luego en alas de murciélagos amenazados por la llegada de las luces del<br />
alba. Con su batir desenfrenado, los bichos amenazaban destruir la paz que con tantas<br />
266
angustias se había construido la señora. Xochiquetzal disfrutaba el escándalo que sus<br />
palabras habían creado y una sonrisa sutil entre juguetona y despreciativa la acompañaba,<br />
imaginando la desazón que todo este movimiento causaba en la patrona.<br />
Anastasia había querido enfrentar la insolencia de la doncella pero había fracasado en todos<br />
los intentos por abordarla: parecía como si Xochiquetzal y su vientre habitaran en un<br />
universo extraño, muy diferente al suyo. Una capa espesa de bruma vedaba el contacto<br />
entre Anastasia y Xochiquetzal, una capa que lentamente se iba extendiendo hacia los<br />
pechos queriendo obstruir la garganta de la señora, quien comenzaba a desesperarse ante<br />
lo que ya empezaba a calificar no sólo como una descarada invasión a su intimidad, sino<br />
como un burdo intento de silenciarla, disminuyendo su poder más preciado, el poder de<br />
engendrar el miedo y el silencio reverente en todos los que la rodeaban. Sin ese poder,<br />
Anastasia lo sabía, no pasaría de ser una mujerona ansiosa, frenética y torpe como las<br />
tantas mamas santas que han habitado por los siglos de los siglos en el país. Xochiquetzal la<br />
estaba venciendo con sus propias armas, demostrándole al mismo tiempo un desprecio<br />
absoluto que se transfiguraba en la audacia con que se iba apoderando de todas y cada una<br />
de las partes de su cuerpo desarrollando las estrategias propias del blitzkrieg, en una guerra<br />
de tierra arrasada donde la parte derrotada estaba quedando reducida a observar con pavor<br />
la pérdida de las gracias y de los dones que la habían convertido en todopoderosa. Un<br />
verdadero cataclismo teológico se estaba realizando en las entrañas de Anastasia, un<br />
cataclismo donde la voz de la patrona se iba transformando en un débil eco que se perdía<br />
entre el ruido atronador que las alas de murciélago habían creado en la garganta de la vieja<br />
señora. Xochiquetzal era ahora la anunciadora providencial del nuevo sol, del nuevo fuego<br />
sagrado y en su desesperación Anastasia, divinidad precaria de las tinieblas, quería con<br />
cruel vehemencia viajar a las tierras de Enriquito Buelvas y resolver el misterio de la sonrisa<br />
sutil de Xochiquetzal y la llegada del nuevo fuego sagrado, porque se resistía a volver a<br />
soñar el terrible sueño en que se la condenaba a no ser más que una mujerona ansiosa y<br />
267
frenética, una mama santa tosca envuelta en la babaza nauseabunda del miedo y de la<br />
desesperanza. Ella sabía demasiado bien lo que significaba ser degradada al estado de<br />
mama santa: las mamas santas estaban obligadas a tolerar las acciones y los crímenes de<br />
los señores por más grotescos que fueran, a aceptar sus leyes y ordenanzas en nombre de<br />
la paz ciudadana sin atreverse a cuestionarlas ya que ellas eran la imagen viviente de la<br />
fatalidad, de la sumisión.<br />
Más aún, las mamas santas sólo tenían razón de ser en cuanto su palabra era un continuo<br />
rito de celebración a la memoria de los infelices que habían creído que era posible violar las<br />
normas establecidas por los todopoderosos. La existencia de esos infelices justificaba los<br />
crímenes de los señores. Sin esos desgraciados hubiera sido imposible pensar tan solo en<br />
que Xochiquetzal pudiera desafiar con el nuevo fuego sagrado las gracias de Anastasia.<br />
Reducir a Anastasia al estado de mama santa, como lo pretendía Xochiquetzal, agradaba a<br />
los todopoderosos porque no sólo humillaba a la patrona con esa posibilidad, sino que la<br />
obligaba a vivir el miedo, el pavor que ella impunemente había inspirado a los duendes, a<br />
Josecito, el Baby, y a los demás habitantes de la casona. Anastasia había terminado por<br />
olvidar el obsceno significado del miedo refugiándose en sus sueños que la hacían sentir, no<br />
sólo omnipotente, sino perfecta. La presencia súbita del miedo en su existencia hacia que la<br />
señora anhelara ahora visitar las tierras donde Enriquito Buelvas y la pérfida Xochiquetzal<br />
habían encontrado su amor. Tal vez, razonaba la patrona, hallando las claves de ese amor<br />
podría a su vez, destruir de una vez por todas las amenazas de la muchacha a su sagrada<br />
intimidad. Lo que no lograba comprender era el motivo del odio intenso que Xochiquetzal le<br />
profesaba. Anastasia sabía muy bien que la muchacha no había sido más que una vulgar<br />
ramerita que se feriaba al mejor postor en el mercado de Tlatelolco y que no tenía el menor<br />
escrúpulo en aparearse con los guerreros borrachos de mezcal y de sangre tibia empozada<br />
en los escalones de los templos sagrados, sonriendo orgullosa ante los requiebros soeces<br />
de sus ocasionales amantes. Ahora, quería aparentar aires de señora recatada y piadosa,<br />
268
simulando una virtud que jamás había poseído y hasta fingía indignación por los desbordes<br />
pasionales que acometían a la plebe de las haciendas en las carnestolendas que año tras<br />
año organizaba con febril puntualidad Enriquito, quien en más de una ocasión, había<br />
impedido que Xochiquetzal maldijera públicamente esas mojigangas, advirtiéndole que esos<br />
excesos eran necesarios para conservar en la santa ignorancia y obediencia, a esa chusma<br />
piojosa. Que la mujer hubiera aceptado ese razonamiento no resultaba muy creíble, porque<br />
si algún rasgo destacaba en la conducta de Xochiquetzal era el apego obcecado a los odios<br />
y a los amores que la poseían. Cuando Xochiquetzal odiaba, odiaba sin matices ni límites y<br />
la calidad de estos odios la habían hecho célebre aún entre los todopoderosos frailes que se<br />
habían posesionado en siglos anteriores de estas tierras.<br />
El silencio de Xochiquetzal era, entonces, temido por los señores, no porque tuvieran miedo<br />
de las acciones retaliatorias de la muchacha, sino porque sabían que tras esos silencios se<br />
ocultaban los demonios de la confusión y de las tinieblas, y estos demonios no reconocían<br />
ningún tipo de autoridad ni de códigos de civilidad. Como ramera de profesión, Xochiquetzal<br />
conocía cómo conjurar y manipular a los demonios y estas artes eran las que angustiaban<br />
sobre manera a la señora Anastasia, porque comprendía que la muchacha podía destruir<br />
con sus talentos de hechicera el reino de obsecuencias y complicidades que ella se había<br />
construido desde la casona. El solo hecho de que Xochiquetzal hubiera invadido su vientre y<br />
amenazara ahora con apoderarse de su garganta era el signo ominoso de la decisión<br />
tomada por la ramera de destruir la paz y la complacencia en que había vivido en estos años<br />
de total placidez. Sin embargo, Xochiquetzal no seguía las mismas estrategias de ataque de<br />
la lánguida Sandra Mora que Anastasia había sabido superar con habilidad y precisión en<br />
ocasiones anteriores y estas diferencias la tenían en un estado de febril confusión porque la<br />
patrona había legislado que todas las rameras del país sin excepción odiaran, amaran y<br />
olvidaran de una misma manera. Esta legislación había facilitado la aviesa invasión de<br />
Xochiquetzal, quien fingiendo ser una puta lánguida más como la gitana Sandra Mora había<br />
269
logrado pasar indemne los silencios y demás fortalezas que la señora se había construido<br />
para defender su intimidad. Con gran dolor Anastasia había tenido que entrar a reexaminar<br />
la actitud de desprecio y desaprensión que mostraba ante todas las rameras y aceptar que<br />
entre ellas también existían órdenes y categorías como las que existían entre los ciudadanos<br />
ínclitos, los poetas y la propia chusma de la ciudad. Las rameras, lánguidas como Sandra<br />
Mora, solían manifestar períodos intercalados de mutismo y de sentimientos indignados de<br />
vanidad reclamando en estos lapsos la compleja sujeción de los amantes para todos y cada<br />
uno de sus caprichos. En estos períodos de exacerbada vanidad se hacían paradójicamente<br />
más débiles, más propensas a caer en los juegos y ardides que les proponían sus dueños.<br />
Estas putas en su torpeza no comprendían que su fuerza más espléndida se encontraba en<br />
el mutismo, en el silencio que le imponían a los señores y que éstos confundían con una<br />
actitud de desdén y de indiferencia que los zahería y descomponía. La languidez de estas<br />
rameras les impedía captar el equívoco y aprovecharlo en toda su magnitud.<br />
Las putas como Xochiquetzal guardaban una actitud de simulada inocencia que parecía no<br />
ser perturbada por las explosiones de odio y de temor que acometían con cierta frecuencia a<br />
sus amantes. Esa simulada inocencia les permitía poco a poco irse apoderando de todos y<br />
cada uno de los huesos, de los lamentos y de las ausencias de sus señores, sin que estos<br />
notaran su presencia avasallante. El truco consistía en que las rameras les hacían creer que<br />
los odios y los temores que los asediaban eran los mismos odios y temores que ellas<br />
poseían, y con este feliz convencimiento aceptaban las entregas y mezquindades que las<br />
putas les exigían. Anastasia, poco a poco, estaba comprendiendo la naturaleza del peligro<br />
que la amenazaba: Xochiquetzal jamás le había perdonado que la hubiera presentado ante<br />
los frailes barbudos como “una ramerita de Tlatelolco a disposición de sus señorías”, ni<br />
mucho menos que después, en la feliz época de los libertadores, la hubiera calificado como<br />
“una muchachita trivial pero dispuesta a complacer a los señores generales en lo que<br />
mandaren”, ignorando con perfidia el común origen de ambas y sobre todo ocultando que la<br />
270
puta, que la ramera por antonomasia era la propia Anastasia que había enseñado sus artes<br />
a Xochiquetzal y a las demás putas del Anáhuac jactándose de ser la querida del señor<br />
Huitzilopóchitl.<br />
Esta falacia jamás fue olvidada por Xochiquetzal a pesar de los siglos transcurridos desde<br />
que Anastasia se iniciara en esa impostura. Para la muchacha una ramera era una ramera<br />
así estuviera bendecida por los nuevos dioses y los señores barbudos todopoderosos, y<br />
ninguna puta podía disimular su verdadera naturaleza afectando conversiones y salvaciones<br />
sacras para disfrazar sus maniobras arteras. Las rameras también tenían su propia dignidad<br />
y esa dignidad las llevaba a aceptar las mezquindades, las injurias gratuitas, las burlas y la<br />
soledad de su oficio como hechos fatalmente inherentes a su condición. Por esta razón<br />
Xochiquetzal despreciaba con un desprecio profundo, lancinante, a las furcias descreídas<br />
como Anastasia que habían reconstruido su identidad apelando a todo tipo de ardides, no<br />
faltando entre ellos el muy cómodo de fingirse omnipotentes, atemorizando con gestos y<br />
palabras ríspidas a los peleles que vivían a su alrededor, copiando las fórmulas traídas por<br />
los conquistadores. La representación de Anastasia había sido tan efectiva, que aún los<br />
propios conquistadores y sus sucesores habían acatado su autoridad creyéndola fruto del<br />
favor divino y la señora envanecida por el triunfo había incurrido en excesos y vanidades que<br />
habían hecho más apremiante el desprecio que Xochiquetzal le guardaba.<br />
Tal vez la actitud de Anastasia que más la enfurecía era la de creerse icono sagrado del<br />
país. ¿Por qué una maldita ramera como Anastasia pretendía asumir identidades de<br />
divinidad, que no sólo no le correspondían, sino que significaban un engaño absoluto para<br />
los crédulos que la aceptaran? ¿Por qué contraponer el oficio de puta al campo de lo<br />
sagrado? Xochiquetzal sabía que las rameras, todas las rameras, participaban de la esencia<br />
de las divinidades y no se contraponían a ellas, ni mucho menos podían tomarse como<br />
imagen de lo impuro, de lo sórdido como insidiosamente lo había hecho creer Anastasia.<br />
Cada puta tenía al menos un elemento de la esencia de las divinidades y negar esa<br />
271
participación, era arrancarles, robarles su identidad. Anastasia era una ladrona vulgar que no<br />
sólo había usurpado su papel de autoridad sino que había organizado y puesto en práctica<br />
todas las estrategias posibles para envilecer y maldecir a todas las rameras de estas tierras.<br />
El castigo de la aniquilación era lo que se merecía la pérfida Anastasia y en esa decisión<br />
Xochiquetzal no estaba dispuesta a hacer ninguna concesión. La patrona lo sabía, como<br />
sabía también que en ese tipo de decisiones la muchacha llegaba a extremos de crueldad no<br />
imaginados. El ahogo, la sensación aplastante de asfixia que empezaba a apoderarse de su<br />
garganta indicaba sin falsos pretextos que la guerra de Xochiquetzal para poner fin a las<br />
imposturas y a la traición de la señora, constituía una realidad ante la cual su pretendida<br />
omnipotencia resultaba de una vanalidad triste, sombría, abyecta. “<br />
La quema del Libertador y sus monigotes<br />
“La orden había llegado de una manera tan terminante que el propio Quetzatcoatl<br />
acostumbrado como estaba a procesar día tras día todo tipo de instrucciones,<br />
amonestaciones, ucases y guías llegadas de las altas autoridades se sorprendió por el tono<br />
brutal, sin esguinces verbales de ninguna clase, que traía esa comunicación. El texto de la<br />
misma decía: “Considerando que el Libertador y las demás excelencias constituyen un<br />
peligro cierto para la salud de nuestra república, se autoriza la quema de sus restos hasta<br />
que no quede de ellos sino las cenizas que serán esparcidas al viento, de tal manera que<br />
sus lamentables existencias desaparezcan por completo de nuestra gloriosa historia”. Los<br />
sellos adjuntos no admitían ninguna clase de réplica sobre la validez de la orden.<br />
Quetzatcoatl conocía con la suficiencia que dan años y años de trabajar en el archivo<br />
nacional hasta los más mínimos detalles de las decenas de sellos oficiales que se utilizaban<br />
para legalizar las órdenes y autorizaciones provenientes de los diferentes departamentos y<br />
272
oficinas de las autoridades del país. Estos sellos en particular, que sólo se usaban en<br />
ocasiones muy especiales, señalaban la urgencia que se le concedía a la aplicación del<br />
decreto y a la vez indicaban que contra el mismo no procedía ningún recurso de súplica.<br />
Para Nicolasa, esta orden iba a significar un profundo colapso emocional ya que llevaba<br />
muchos años cuidando con solícita atención a esos tristes peleles apiñados en su armario,<br />
que en su cándida vesania todavía solían proclamarse salvadores y redentores del<br />
continente.<br />
El cumplimiento de la orden tendría consecuencias devastadoras en ella sin duda alguna y<br />
esas consecuencias preocupaban sobre manera a Quetzatcoatl, porque Nicolasa jamás<br />
aceptaría que fuese precisamente él el encargado de prenderle fuego a los restos insepultos<br />
de las excelencias que tanto había mimado y protegido y por los cuales tantos peligros había<br />
arrostrado enfrentando en más de una ocasión a la chusma revoltosa que exigía la liberación<br />
de los caudillos ignorando que si estaban recogidos en el armario era para cuidar sus<br />
delicadas identidades y no con el ánimo de silenciarlos o vedarles el contacto con ese pueblo<br />
que años atrás los vivaba y glorificaba. Nicolasa había hecho de todos esos monigotes unos<br />
fetiches a través de los cuales podía expresar los amores y los odios contenidos por años y<br />
años de silencioso discurrir en el tibio anonimato que le proporcionaba la protección de<br />
Quetzatcoatl. Porque ella veía su relación con Quetzatcoatl no como la relación trivial de dos<br />
amantes que tejen día a día una red de complicidades y pequeños misterios que van<br />
develando en los juegos de muerte y temor que juegan en cada uno de los abrazos que se<br />
prodigan, sino como un dulce acompañamiento en el que se evitan todos los olores y todas<br />
las palabras que pueden conjurar los horrores y las miserias de la cotidianidad y la rutina de<br />
los engaños mutuos. Los monigotes cumplían entonces la tarea de descubrirle la sima de<br />
temores y de silencios que no osaban perturbar la relación con Quetzatcoatl, pero que sin<br />
embargo la seguían con obstinación, hábilmente embozados, en todas las jornadas que<br />
Nicolasa gastaba persiguiendo en vano el arcano de la soledad. El armario se había<br />
273
convertido a la vez en un lugar de culto y en un escenario lúdico donde ella dejaba correr a<br />
su arbitrio todas las insidias y ternuras que manaban de sus labios como cenotes liberados:<br />
los monigotes chillaban, reían y se golpeaban mutuamente tratando de llamar la atención de<br />
su protectora, y Nicolasa, aviesamente, alentaba esas acciones entregándole a una de las<br />
excelencias sus besos y caricias, mientras se los negaba con displicencia a todas las demás<br />
estimulando en ellos los pequeños odios que tanto disfrutaba.<br />
Aún con el Libertador solía mostrarse desdeñosa fingiendo no escuchar sus súplicas<br />
apasionadas, que poco después se convertían en gemidos miserables en la medida que su<br />
indiferencia iba agotando las pocas reservas de dignidad que el prócer tenía. Sólo entonces<br />
se acercaba al Libertador y tomándolo de las manos lo amonestaba con palabras cariñosas<br />
haciéndole notar que su conducta estrafalaria desmentía las virtudes y la serenidad que un<br />
héroe como él debía asumir como rasgos esenciales de su personalidad. El prócer aceptaba<br />
con humildad la reconvención de Nicolasa y más aún se arrodillaba y juraba por su honor<br />
que nunca más repetiría esas acciones bochornosas y todo terminaba felizmente cuando ella<br />
le daba un beso apasionado al Libertador y éste, presa de una intensa alegría, llamaba a sus<br />
conmilitones Córdoba, Páez y Alfaro para que fueran fieles testigos de la reconciliación<br />
amorosa que había sellado con Nicolasa. Pero no siempre las demás excelencias aceptaban<br />
conformes la escena de la reconciliación. Algunos como Artigas y O’Higgins bufando de<br />
celos solían lanzarse contra el Libertador amenazando atravesarlo con sus espadas y en<br />
cierta ocasión, el mariscal Santacruz había desenfundado la pistola y disparado varios tiros<br />
que por fortuna se perdieron en uno de los muchos recovecos del armario sin herir al prócer.<br />
Ese día Nicolasa, presa de la ira por tamaña desvergüenza, obligó a Santacruz a<br />
desnudarse y entregarle el uniforme, castigo que se mantuvo en forma inflexible hasta que el<br />
humillado mariscal llorando copiosamente aceptó con la mayor de las humildades ante la<br />
señora y las demás excelencias reunidas su horrible crimen prometiendo en adelante<br />
274
esolver las diferencias que tuviera con sus compañeros dentro de los códigos de honor que<br />
eran usanza común entre caballeros de hidalga estirpe como se presumía lo eran ellos.<br />
Sin embargo, la verdad sea dicha, poco le duró el arrepentimiento a Santacruz, porque días<br />
después protagonizó junto a Rodríguez de Francia y a Guzmán Blanco una nueva algarada,<br />
esta vez pretextando que el general Páez les había robado las espadas, las pistolas y sobre<br />
todo los pergaminos en los que sus pueblos agradecidos les reconocían como señores y<br />
soberanos de sus tierras y les otorgaban los honores y las prebendas que esos señoríos<br />
soberanos exigían. La disputa entre los presuntos ofendidos y Páez llegó a tal extremo, que<br />
el propio Libertador olvidando la melancolía que habitualmente lo dominaba, recordó las<br />
viejas querellas y odios que lo habían separado del benemérito llanero y se sumió al grupo<br />
de sus enemigos gritándole entre otras cosas que no era más que un pobre bellaco, un<br />
patán brutal al que sólo la inmensa generosidad que él le había dispensado lo había salvado<br />
de morirse podrido de malaria y alcohol barato en su miserable conuco de Apure. Páez<br />
contó, entonces con la providencial ayuda de Piar, La Mar y Flórez que odiaban de tal<br />
manera al Libertador que no hubieran vacilado en degollarlo y enterrar sus restos en alguno<br />
de los rincones del armario, si no fuera por el temor que sentían de las represalias furiosas<br />
que contra ellos hubiera aplicado sin duda alguna, Nicolasa.<br />
Guzmán Blanco, pensando en confundir a los amigos del Libertador, empezó a ondear una<br />
bandera roja mientras gritaba transido de emoción “¡Viva la libertad, abajo la tiranía!” Flórez,<br />
para no quedarse atrás de Guzmán, también sacó su propia bandera de colores amarillo y<br />
blanco y atronó el armario con sus alaridos de “¡Viva la paz, el orden y el progreso! ¡Fuera<br />
los asesinos de la república!” La trifulca sólo se resolvió cuando Nicolasa, atraída por el<br />
rifirrafe de gritos, insultos y corridas que se escuchaban en el interior del mueble acudió<br />
presurosa y viendo el zafarrancho creado, arrebató de las manos de los caudillos las<br />
banderas de la discordia y les ordenó, en tono perentorio, romper filas y acomodarse en los<br />
sitios donde solían pasar las largas noches de garúa y nieblas que se daban en la ciudad,<br />
275
mientras colocaba en el equipo de sonido que había instalado en vecindades del armario un<br />
CD con algunos de los valses de Strauss, que ya por experiencias anteriores sabía que<br />
tenían el poder de ejercer sobre todas las excelencias una acción sedante, tranquilizadora.<br />
En efecto, tras unos cuantos minutos de escucharse la música los monigotes entraron en un<br />
profundo sueño y la paz renació en la casa…..<br />
La orden era perentoria: las autoridades del país se habían hartado de las sandeces, de las<br />
tontas vanidades y de las continuas exaltaciones de las excelencias y habían determinado su<br />
extinción definitiva. Ni siquiera como peleles, como miserables guiñapos, se los admitía en la<br />
república. Más que un peligro para la salud pública, significaban una afrenta, una injuria a los<br />
valores más caros de la nacionalidad. Estos próceres en sí mismos eran la prueba más<br />
fehaciente de la degradación a que había llegado la historia en años anteriores, porque con<br />
sus harapos, sus espadas herrumbrosas y sus odios de pacotilla transmitían a quien los viera<br />
la sensación inequívoca de la derrota total de nuestra vida ciudadana. Quetzatcoatl entendía<br />
la justeza de estos argumentos y admitía que las autoridades tenían toda la razón en<br />
considerar su extinción aduciendo motivos de salud pública.<br />
Él mismo no podía ocultar un sentimiento de rechazo, de asco irrefrenable ante el<br />
espectáculo infeliz que los monigotes día tras día presentaban en el armario. La compasión<br />
estaba fuera de lugar en estas circunstancias. La verdad es que ellos estaban muertos, bien<br />
muertos desde hacia siglos, pero insistían en seguir fatigándonos con sus reclamos de<br />
glorias y honores perdidos. Matar unos muertos que según las propias leyes de la república<br />
ya estaban absoluta y plenamente difuntos, no podía convertirse en motivo de tristeza o de<br />
torpe melancolía. La culpa no era de Quetzatcoatl, ni de las actuales autoridades, si esos<br />
muertos, más por un prurito de obstinada vanidad que por el llamamiento apasionado de la<br />
ciudadanía, insistían en resistirse a la muerte que ya deberían estar gozando en todas sus<br />
dimensiones y obligaban con esa conducta díscola a proceder contra ellos en la forma<br />
expedita, quizás brutal, que ordenaba el decreto. Nicolasa debía y podía entender esta<br />
276
ealidad, porque no era posible continuar con la ficción estúpida que suponía la existencia de<br />
los peleles en el armario y menos con las obscenas fantasías que los monigotes alimentaban<br />
desde la pútrida oscuridad de su refugio. El Libertador y sus conmilitones tenían que aceptar<br />
esta realidad; aceptar que su tiempo había terminado y que era inútil confabular regresos y<br />
resurrecciones que sólo ellos seguían esperando con obstinación torpe. La república no<br />
necesitaba de estos héroes, ni de sus presuntas hazañas, porque como bien lo decía el<br />
doctor Abadía: “La resurrección de un prócer era un crimen abominable contra la ley básica<br />
del país: la ley del silencio y de las verdades inmutables”.<br />
Nicolasa también tenía que plegarse a la sabiduría de esta ley y reconocer que los<br />
monigotes, que con tanto celo había guardado, eran en el mejor de los casos un equívoco<br />
perverso, que no podía prolongar más tiempo, so pena de verse acusada de sedición contra<br />
las autoridades del país. La tolerancia para esta clase de equívocos se había terminado y<br />
menos si estos equívocos estaban sustentados en un sentimiento enfermizo que no se<br />
correspondía con la dignidad que debía guardarse a los verdaderos fundadores de nuestra<br />
nacionalidad. ¿De dónde había sacado Nicolasa la peregrina historia de que estos guiñapos<br />
merecían ser llamados padres de la patria, héroes, libertadores y otras monsergas más?<br />
¿Quién la había inducido a creer semejantes infundios? Quetzatcoatl no acertaba a<br />
responderse estas preguntas. Lo único que sabía de los peleles es que estos habían ido<br />
apareciendo en el armario de Nicolasa uno a uno durante muchos años como si se hubieran<br />
concertado con anterioridad para refugiarse en ese sitio tan insólito y que Nicolasa le<br />
comunicaba la aparición de cada uno de los monigotes con un lacónico: “Querido tenemos<br />
otro visitante en la casa” que obviaba cualquier otra explicación. Sólo cuando el Libertador<br />
empezó a vivir en el armario, Nicolasa se dignó ampliar la información: “Querido, tenemos<br />
otro visitante en la casa, el más ilustre y generoso de todos los padres de nuestra patria: el<br />
Libertador. Nuevos días de gloria llegan para el país y para nuestros pueblos”.<br />
277
Quetzatcoatl recordaba ese maldito día que el pelele del Libertador se apoderó del armario<br />
de Nicolasa (¿con qué otra expresión se podría calificar la abusiva intromisión de este<br />
sujeto?), porque la presencia del farsante le permitió rememorar una tras otra toda la serie de<br />
traiciones, rebeliones, asonadas, asesinatos y odios que su excelencia había animado,<br />
ejecutado o dirigido para conquistar el poder de la república, a tal punto que un sentimiento<br />
de ira empezó a apoderarse de su espíritu y de sus palabras muy parecido al que<br />
experimentara la noche aquella del incendio brutal de Teotihuacán. Quetzatcoatl había sido<br />
claro con Nicolasa: En su casa jamás daría asilo a un vejete putrefacto, de verbo tenebroso y<br />
rencores pestilentes como el que se hacía llamar el Libertador. Mientras estuviera librando<br />
sus guerras y reyertas poco o nada le importaba la suerte de ese individuo: Nicolasa podía<br />
seguirlo amando con el amor turbio que el pelele siempre le había inspirado pero otra cosa<br />
muy diferente era que el bellaco tuviera el atrevimiento de invadir su casa, su morada, bajo el<br />
pretexto anodino de que quería recuperarse de las afrentas y el trato ignominioso que en la<br />
pasada guerra le habían dado Santander, Obando y la guacherna de chafarotes que lo<br />
seguían. ¿De qué dignidad podía hablar el mequetrefe, si hasta donde recuerda<br />
Quetzatcoatl, el Libertador fue modelo de perfidias y de deslealtades, a tal punto que uno de<br />
sus más destacados seguidores, el terrible Mascachochas, lo llamaba a sus espaldas el<br />
general tinieblas o su excelencia asesina? Cuando intentó expulsar al pelele del armario,<br />
Nicolasa, con una expresión letal en su rostro, que jamás antes le había observado, le<br />
espetó: “No me traigas tus demonios, querido, que yo con los míos me basto”. El tono con el<br />
que Nicolasa había pronunciado estas palabras amilanó a Quetzatcoatl hasta hacerlo pensar<br />
que los peleles se apoderarían de la casa y Nicolasa, haciéndose cómplice de ellos,<br />
terminaría por aceptar no sólo a los nuevos propietarios sino también la expulsión de él, de<br />
su amado Quetzatcoatl, con quien había compartido tantas desventuras, tantos<br />
padecimientos y por qué no ocultarlo, unas cuantas alegrías. Tras unos días de<br />
incertidumbre y angustia la situación se resolvió de una manera inesperada. Quetzatcoatl<br />
278
ecibió una comunicación firmada por su excelencia, el Libertador, en la que luego de<br />
saludarlo con gran amabilidad, le agradecía la oportuna hospitalidad que le estaba<br />
concediendo y lo nombraba como heredero único y universal de todos sus bienes, de los<br />
cuales hacía una larga lista en la que destacaban cinco haciendas con sus correspondientes<br />
cuadrillas de esclavos negros y aparceros indios los cuales enumeraba con sus nombres,<br />
apellidos, edad y cualidades. Además citaba unas pensiones y dineros que le adeudaban los<br />
gobiernos de varias repúblicas y para cuya reclamación autorizaba a Quetzatcoatl a hacer<br />
los respectivos trámites en calidad de beneficiario y representante legal de sus intereses. Por<br />
último, proponía a Quetzatcoatl que tras su muerte se vendieran al mejor postor su espada,<br />
su uniforme y todas las condecoraciones que había recibido a lo largo de su gloriosa carrera<br />
militar. El dinero producido por estas ventas se le debería entregar a unas rameras, cuyos<br />
nombres y señas citaba, quienes le habían “demostrado la lealtad y el amor desinteresado,<br />
que jamás me dispensaron ese puñado miserable de Generales hijos de puta, que me han<br />
traicionado y deshonrado una y mil veces”.<br />
Pero el hecho de haber sido nombrado heredero único y universal de su excelencia, aunque<br />
lo alegró porque intuía que tras ese nombramiento estaba la influencia de su querida<br />
Nicolasa, no lo hizo cambiar de opinión sobre la necesidad que tenía la república de eliminar<br />
toda esa canalla de próceres y de héroes, que con sus mezquinas astucias y profusas<br />
reyertas constituían una amenaza cierta a la paz de la nación. La orden de extinción del<br />
Libertador y de sus secuaces se cumpliría debidamente, pese a las protestas y duelos de<br />
Nicolasa. ¿Acaso no era él el heredero universal del Libertador y por lo tanto la persona que<br />
tenía toda la autoridad para destruir de una vez por todas la presencia histórica del gran<br />
prócer y de sus colegas? Al hacerlo su heredero el Libertador le había entregado el poder<br />
para disponer de sus despojos de monigote como a bien tuviera. Esto estaba bien estipulado<br />
entre las prerrogativas que todo heredero universal tenía por ley. Y si la ley lo decía con<br />
tanta severidad, lo único que correspondía era acatarla con humildad y llorar la muerte, esta<br />
279
sí definitiva de su excelencia como la del más ilustre, generoso, noble y capaz general–<br />
Libertador que hubieran tenido estas tierras: Así sea.<br />
(Quetzatcoatl había hecho un somero avalúo del uniforme, la espada y las condecoraciones<br />
del Libertador y llegó a la triste conclusión de que tales ítems no darían el dinero suficiente ni<br />
para pagarle el más torpe servicio a alguna de las rameras que el prócer había querido<br />
recordar en su testamento)”.<br />
Netzahuatcóyotl, profeta derrotado<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, príncipe de la palabra dulce y mendaz, he llegado a la noble<br />
conclusión que la paz de este país sólo se lograría desapareciendo, arrasando hasta los<br />
cimientos esta maldita ciudad. Los vientos que bajan de la cordillera me lo han afirmado y la<br />
niebla espesa que envuelve las noches me lo ha vuelto a decir: No dudes príncipe generoso<br />
en hacer cumplir nuestros deseos, porque esta Santafé desgraciada, no es más que una<br />
excrecencia tumefacta que debe ser extirpada sin muestras de ninguna piedad o<br />
condescendencia. Una excrecencia que se prendió a las patas de los caballos de los<br />
conquistadores y se hizo parte de las tinieblas que desde entonces sembraron la oscuridad<br />
en este rincón poblado de relámpagos vagabundos y dioses de carne de maíz. La oscuridad<br />
ha poseído a la ciudad desde entonces como señora todopoderosa y esta verdad no ha sido<br />
escuchada en estas tierras. Yo, Netzahuatcóyotl, el profeta irredento, he repetido hasta la<br />
saciedad que en esta ciudad habitan los demonios de la oscuridad y que esos demonios han<br />
convertido las calles, las plazas, los parques en unos cenotes turbulentos que reptan<br />
sigilosos arrastrando consigo hacia las profundidades de los Andes, todas las miasmas del<br />
miedo y todos los silencios carcomidos que habitan las carnes de los perversos que se<br />
atreven a recorrer esas calles y esas plazas.<br />
280
Yo, Netzahuatcóyotl, profeta incomprendido, lo declaro solemnemente: Que no quede piedra<br />
sobre piedra de esta ciudad hasta que los demonios de la oscuridad acepten su derrota y se<br />
vean obligados a llevarse consigo el terror y todas las malditas excrecencias que nos trajeran<br />
en el lomo de sus caballos.<br />
(El viejo profeta lanzaba estas palabras sabias mientras los guardias del Águila arrastraban<br />
el guiñapo de su cuerpo por las calles de La Candelaria destinándolo para los nuevos<br />
sacrificios que se habían dispuesto para calmar la furia de los beneméritos ciudadanos, que<br />
no aceptaban más la presencia en la ciudad de los profetas que amenazaban destruir la paz<br />
y el silencio de los barrios del norte)”.<br />
Los amores corruptos de Anastasia<br />
“Anastasia, la Dulce, y el buen doctor Abadía habían llegado a un pleno acuerdo para<br />
abandonar la capital por una temporada y develar el misterio que rodeaba las tierras donde<br />
se hacía grande y todopoderoso Enriquito Buelvas. Ni siquiera Xochiquetzal, la puta tierna,<br />
había podido impedir con sus artes el acuerdo. Anastasia sentía que una fuerza nueva y<br />
pura la poseía, deshaciendo los ataques, las iras y la peste que Xochiquetzal había intentado<br />
contagiarle apoderándose hasta de las palabras más íntimas depositadas en su vientre. No<br />
en vano, el propio Águila reconocía el talento especial que la santa señora poseía para<br />
convertir hasta las estrategias más triviales ideadas por sus enemigos en pozos de confusión<br />
y de aguas amargas. La alegría, una alegría diferente la poseía en esta noche y la llevaba a<br />
pasear, contra su costumbre, por los patios y los corredores de la casona seguida del cortejo<br />
fiel de sus duendes pechichones. Josecito, el Baby, no disimulaba los celos que sentía por el<br />
extraño acuerdo a que habían llegado Abadía y su patrona, y una babaza melosa se<br />
desprendía de su corazón tiñendo sus ropas de un amarillo hosco que se expandía,<br />
281
lujurioso, hasta desbordarse en la pretina de sus pantaloncitos de paño inglés que la misma<br />
Anastasia le había cosido, en un gesto de máxima ternura, aprovechando la vieja máquina<br />
Singer que había heredado de los tiempos del general Herrera. Aunque la patrona miraba<br />
con desaprobación el notorio dolor de Josecito, había al mismo tiempo determinado<br />
mantenerse imperturbable ante las demostraciones que éste hacía de la tristeza que lo<br />
consumía. La alegría que sentía era tan intensa, tan completa, que nadie y mucho menos el<br />
insolente bribón de Josecito se la podía arrebatar. Los pechichones reían, saltaban y<br />
coreaban los estribillos de las canciones que Anastasia iba cantando en forma desordenada<br />
mezclando la tonada de una ranchera con los versos de un valsecito, ignorando los agites y<br />
melindres del Baby que en vano buscaba un gesto, una sonrisa, una suave caricia que lo<br />
aliviara del inmenso dolor que lo atribulaba.<br />
Anastasia ordenó a uno de los pechichones que trajera un conjunto de Mariachis para<br />
animar aún más esa noche memorable y para mayor sorpresa de sus subalternos abrió el<br />
salón que hacía las veces de bodega de la casona y donde se guardaban celosamente los<br />
vinos, las viandas, los cubiertos de plata, la lencería, los jarrones chinos, las espadas con<br />
vaina de pedrería, las guacamayas que le había regalado don Gonzalo Jiménez tras su<br />
primera correría por las selvas de los Andaquíes, los huesos de don Lope de Aguirre, lejano<br />
pariente de la señora, un par de Biblias que habían sido de don Felipe, el taciturno, y que<br />
éste había legado a Anastasia por su “fidelísima actitud y cumplido esfuerzo en defensa de<br />
nuestra santa Iglesia” y en fin todos los tesoros y bienes más valiosos que la patrona había<br />
acumulado con paciencia y mucha prudencia a lo largo de su venturosa existencia. Luego de<br />
abrir la bodega con una llave de plata potosina que guardaba entre el corpiño que ajustaba<br />
sus generosos pechos, Anastasia tomó un par de botellas de vino de Burdeos, que algún<br />
antiguo amante le había regalado como testimonio de afecto y sumisión, conociendo la gran<br />
afición que ella sentía por este tipo de bebidas espirituosas y se las entregó a<br />
Chiminiguagua, el duende Apambichao: “Bébelas con tus hermanos a mi salud y por mi paz”.<br />
282
Luego, dirigiéndose a una de las alacenas principales de la bodega, recogió un saco de lona<br />
y dándoselo a Josecito, el Baby, le gritó: “Ábrelo de una maldita vez, que hoy quiero<br />
divertirme”. El Baby, con cierta incomodidad, cumplió la orden de la señora y para sorpresa<br />
suya y de los duendes pechichones del saco de lona salió un jovenzuelo sonriente, quien se<br />
lanzó a abrazar y a besar con furiosa pasión a la patrona Anastasia que con mal disimulado<br />
regocijo se dejaba acariciar del mozalbete. Josecito, el Baby, asombrado más que indignado<br />
de la conducta veleidosa de su ama, abría la boca y la cerraba en ritmo compulsivo dejando<br />
correr la babaza melosa en terribles cataratas que cubrían sus ropas de un olor a cañaduzal<br />
quemado por el sol del verano. Anastasia cerró la sala de la bodega y se dejó llevar por el<br />
joven hasta su alcoba. Los pechichones quisieron entrar al recinto a acompañar como era su<br />
costumbre los sueños de la señora pero el muchacho, con un imperioso “largo de aquí<br />
entrometidos”, les impidió enterarse de las nuevas escenas que el rito del encuentro<br />
venturoso entre él y la patrona pudiera presentar. En un vano esfuerzo para mostrar su<br />
lealtad los duendes pasaron toda la noche al pie de la puerta de la alcoba, bebiéndose las<br />
botellas de Burdeos que la patrona les había regalado, mientras que en medio de pequeños<br />
gritos, jadeos y exclamaciones de admiración, Chiminiguagua les iba contando una a una las<br />
historias del nacimiento, la agonía, la muerte y las treinta y tres resurrecciones posteriores<br />
que había tenido el Caballero Águila y que le habían permitido pasearse por el continente<br />
como señor todopoderoso y omnisciente.<br />
Las historias de Chiminiguagua fueron cortadas abruptamente por la intempestiva salida de<br />
Anastasia de la alcoba, con las primeras luces del alba. Anastasia llevaba en los brazos un<br />
hórrido guiñapo escrofuloso, mal oliente, agusanado, que sin más ceremonias depositó en el<br />
salón bodega mientras exclamaba con ira mal disimulada: “Estos ángeles no son más que<br />
santos hechos de pura mierda, como los duendes mal paridos que me rodean”. Los<br />
pechichones, tomados de sorpresa por la actitud de la patrona, enmudecieron y optaron por<br />
refugiarse en los techos de la casona esperando que el tiempo calmara la cólera de la<br />
283
señora. Josecito, el Baby, cambió como por ensalmo su pose melancólica al comprobar que<br />
el maldito impostor, como había dado en llamar al jovenzuelo, había sido arrojado por<br />
Anastasia a las húmedas profundidades de la bodega, desterrándolo así sin miramiento<br />
alguno de las tibiezas y dulzuras del lecho patronal. Dejó de expeler melaza por la boca y<br />
ahora en cambio con una sonrisa de absoluta satisfacción empezó a pasearse dando saltitos<br />
de alegría por los corredores de la casa, mientras tarareaba un chachachá que el doctor<br />
Abadía amablemente le había enseñado en una de las tantas veladas que habían<br />
compartido en la alcoba de la señora. El corazón de algodón empezó a emanar un olor a<br />
cerezos florecidos tan intenso que aún los pechichones trepados en los tejados lo percibían.<br />
Animados por el olor se dedicaron a jugar los juegos que los niños del vecindario les habían<br />
enseñado en esas largas y somnolientas tardes de verano de la ciudad, cuando hasta los<br />
colores del cielo parecían aburrirse del diluvio de luz que derramaban sobre las lúgubres<br />
montañas de la cordillera. El Baby, en sus atolondrados paseos por los corredores de la<br />
casona al pasar frente a la puerta de la bodega, miraba con fruición entre las hendiduras de<br />
la cerradura asegurándose una y otra vez que el impostor seguía yerto, inerte,<br />
obscenamente impotente en la corrupción que lo acompañaba. Entonces, no podía reprimir<br />
una imprecación: “Púdrete Mambrú, púdrete hijo de la puta más puta, la puta ilusión”.<br />
Unas horas después todo había vuelto a la normalidad: Anastasia había llamado de nuevo a<br />
su lecho a Josecito, los duendes se habían precipitado a la alcoba para cumplir sus deberes<br />
de amorosa compañía a la patrona y el ángel seguía deshaciéndose implacablemente en la<br />
bodega de la casona”.<br />
284
Sandra Mora descubre la risa iluminada de Bob Marley y sus peleles<br />
aulladores<br />
“Sandra Mora empezó a culparse de la extinción del amado Libertador. Sólo su deseo<br />
malévolo de hacerlo salir de la oscuridad en la que estaba confinado había precipitado la<br />
decisión criminal del Águila. El Águila no soportó el espectáculo grotesco del vejete<br />
exhibiendo la osamenta poblada de piojos y polillas, mientras intentaba balbucir torpemente<br />
a través de la hendidura sanguinolenta que hacía las veces de boca una de sus famosas<br />
arengas de otrora, cuando su sola presencia varonil imponía a la par respeto, admiración y<br />
una envidia no santa entre quienes pretendían ser sus émulos. ¿Cómo podía soportar el<br />
Protector esta dolorosa befa, cuando él había sido testigo afortunado de aquellos días de<br />
gloria y de exaltación del Libertador, acompañándolo en varias de sus innumerables gestas<br />
de guerrero vengador de abusos y crímenes por los llanos del Orinoco y las pampas de<br />
Santa Rosa? La bandera negra con la calavera y los huesos en la cruz había sido un aporte<br />
suyo a la causa, denotando así la determinación que poseían los miembros del improvisado<br />
ejército de vencer al enemigo o morir en la lucha. Definitivamente, este vejete, este monigote<br />
siniestro no podía, no debía seguir suplantando la eximia figura del gran prócer. Constituía<br />
una tarea de salud pública eliminarlo, extirparlo de la nación y Sandra sabía que con su<br />
empecinamiento había creado las circunstancias para que el Caballero tomara de una vez<br />
por todas la terrible decisión. Lo peor es que el Águila, con una sonrisa de fingida humildad<br />
bailándole en los labios, se le había acercado y le había dicho: “Gitanilla, mi amor es tan<br />
grande, que voy a terminar de enterrar a tu Libertador para que puedas descansar en paz".<br />
Sandra se había limitado a sonreír, aceptando la torpeza de su conducta y el justo castigo<br />
que se anunciaba para el impostor.<br />
Sólo ella y nadie más que ella era la culpable de la definitiva extinción del personaje: El<br />
Águila había aprovechado su inconsecuencia y precipitación para deshacerse del héroe, a<br />
285
quien odiaba desde los años aquellos que habían pasado juntos en la guerra patria de los<br />
llanos de la Guayana. El Caballero, de talante poco dado a someterse a hombres ambiciosos<br />
y dados a caer en el pecado de la ostentación como el Libertador, había osado retar el poder<br />
que éste quería tener sobre el ejército y una silenciosa, pero no por ello menos cruel disputa<br />
había estallado entre los dos próceres. El Libertador, deseoso de establecer su autoridad<br />
absoluta en las huestes rebeldes había decidido fusilar al Águila, aprovechando el menor<br />
pretexto que éste proporcionara para hacerlo. Además, la disputa por el amor de la bella<br />
Isabel Soublette había enconado el odio entre los dos y el hecho de que la Soublette se<br />
hubiera decidido por el Caballero decidió a su excelencia a organizar el consejo de guerra<br />
donde acusó de traición al Águila mostrando como prueba de la misma unas cartas que le<br />
habían interceptado dirigidas a uno de los comandantes enemigos en las cuales proponía<br />
una conspiración para asesinar al Libertador y a cambio obtener el perdón pleno del<br />
Gobierno, la devolución de sus propiedades y una pensión a perpetuidad por los servicios<br />
prestados a la paz de la nación. El Águila no negó ser el autor de las cartas, pero aclaró que<br />
había redactado las mismas a expresa solicitud del propio Libertador. En efecto, el Libertador<br />
al hacerle esta propuesta argumentó que si a través de la misma lograban asesinarlo, su<br />
muerte facilitaría una negociación de paz rápida y eficaz con el gobierno, donde todos los<br />
Generales, incluyéndose él mismo, serían recompensados con beneficios similares a los que<br />
pretendiera obtener el Águila con su supuesta traición. Este sería el pago por la rendición<br />
incondicional de las tropas rebeldes. El Libertador no desmintió las afirmaciones del<br />
Caballero, pero agregó que merecía ser ejecutado no por ser un traidor, sino por ser un<br />
subalterno torpe e incapaz de poner en práctica con eficacia los planes que se le confiaban.<br />
El Águila fue fusilado tal como lo deseaba el Libertador y ese mismo día después de haber<br />
visitado el lecho de la Soublette expulsó a la dama sin ceremonias del campamento<br />
negándose a darle ninguna explicación por su insólita conducta. El Protector no había<br />
olvidado su fusilamiento, ni mucho menos el tratamiento indigno que había sufrido su bella<br />
286
consentida Isabel y desde esa época venía preparándose para hacer realidad la extinción del<br />
prócer, al que consideraba un tumor, una llaga maligna que debía ser cortada de raíz para el<br />
bien de la república. Sandra, con su ingenua obcecación, se había convertido en cómplice de<br />
las turbias maniobras del Caballero y reconocerlo le causaba una tristeza que intentaba<br />
aliviar escuchando la música embrujada del santo Bob Marley y sus discípulos aulladores.<br />
Bob, dulce y despreocupado, se le acercaba al oído y le hablaba de cómo balear al Sheriff, a<br />
ese odioso y nefasto comisario que había ordenado crear el desierto de la melancolía. Y<br />
también le proponía que se fueran a explorar las montañas del negus en la no tan lejana<br />
Abisinia para descubrir por fin la verdad absoluta en este mundo de oscuridades que parecía<br />
querer negarles cualquier espacio de luz y de evocaciones tibias de las plácidas colinas<br />
humo de azul de la Jamaica querida. Sandra escuchaba las oraciones de Bob con la avidez<br />
transparente de una hereje contumaz que se resistía a considerar a la oscuridad como el<br />
único universo posible en su existencia. Y el viejo Bob insistía, el muy astuto, en sus<br />
promesas de nuevas luces, teñidas de ese ocre singular que lame los caminos que<br />
atraviesan el rey de reyes y su comitiva de mendigos danzantes, cuando se dirigen a los<br />
palacios de Addis Abeba. Sandra se plegaba a las seguridades del hermano Marley y se iba<br />
dejando llevar como otra de sus discípulas en la caravana de aulladores que lo acompañaba<br />
por los confines de la tierra anunciando, no la llegada, ni la despedida de un nuevo Mesías,<br />
sino la certeza plena que la paz habitaba y tenía tierras de agua abundantes y frescas entre<br />
las colinas azulosas de Jamaica y las montañas roídas de Abisinia. Bob, seductor, la tomaba<br />
de la mano y le mostraba con una sonrisa divertida las balas de plata con las cuales él y ella<br />
iban a matar al maldito comisario. Sandra besaba las balas y sólo en ese momento<br />
descubría que entre los discípulos aulladores de Marley se encontraba el propio Libertador,<br />
el pelele piojoso y miserable que había sido supuestamente eliminado por el Águila. (Y san<br />
Bob Marley reía con su risa de iluminado viendo la cara de estupor de la gitana Sandra<br />
Mora)”.<br />
287
Los despojos del Libertador y su destino patriótico<br />
“Ramón Nonato le había dicho a Nanáhuatl en esa noche de luna llena de septiembre: “Tú<br />
eres un pecador maldito, pero el Señor te ama y en su amor te ordena que no ceses de<br />
quemar con el fuego purificador de la palabra a quienes se nieguen a aceptarte como<br />
servidor de la justicia”. Nanáhuatl, mientras desollaba el cadáver de su excelencia, sonreía<br />
admirado de los dulces trabajos que sus protectores le confiaban y veía en esa opción el<br />
cumplimiento irremisible de su destino como misionero de la luz y de la esperanza en este<br />
mundo sembrado de mentiras, de fantoches y de fetiches miserables como éste del que<br />
afortunadamente había logrado salvarse el país. Los piojos y los gusanos se paseaban entre<br />
el vil jirón de carnes que aún insistían en pegarse a los huesos del prócer, ignorando los<br />
trabajos que con el cuchillo de obsidiana hacía Nanáhuatl despojando del último rasgo de<br />
identidad al pelele. Nanáhuatl revivía sus tiempos de sacerdote en los templos de<br />
Teotihuacán y rompía a cantar La Marsellesa, mientras el cuchillo tajaba el deforme corazón<br />
de su excelencia, que no podía ocultar ya su triste condición de artilugio de icopor y de papel<br />
de aluminio, con que en vano había intentado Nicolasa Ibáñez reemplazar el auténtico que el<br />
Libertador había perdido en las guerras de Barbacoas cuando fuera sorprendido por las<br />
balas de la guerrilla del Mochuelo. El monigote seguía expeliendo por la hendidura de la<br />
boca un líquido ambarino, cuyo olor semejaba el vaho fuerte y penetrante de la emulsión de<br />
hígado de Bacalao. Las moscas se arremolinaban en la hendidura disputándose con inaudito<br />
furor la posesión del líquido, mientras Nanáhuatl continuaba haciendo su trabajo de<br />
sacerdote iluminado por el nuevo sol que le habían concedido los señores de la república,<br />
perfilando con el cuchillo el anonimato definitivo de su excelencia. Siempre había visto al<br />
Libertador como un turbio farsante, ávido de guerras y de algaradas, elocuente en frases de<br />
relumbrón y burdo a la hora de disfrutar los presuntos triunfos de su espada. Esa torpeza,<br />
288
esa zafiedad llena de mezquindades, lo había hecho odiar al prócer, porque Nanáhuatl<br />
gustaba de los héroes generosos que a la hora de la victoria permitían a sus huestes<br />
quemar, asolar, violar, saquear a sus anchas las propiedades y las vidas de las poblaciones<br />
vencidas. En esta generosidad radicaba la alegría de la guerra para Nanáhuatl.<br />
Había gozado de esta alegría singular combatiendo bajo la protección de próceres que<br />
entendían lo importante, lo necesario que era permitir que el farragoso trabajo de la guerra,<br />
lleno de hechos lúgubres, de sangre y de carnes visitadas por las infamias de la espada y de<br />
las balas, tuvieran momentos de expansión, de placidez, de benévola libertad donde se<br />
aplicara sin restricciones la ley de la retaliación, la única ley que hacía de la guerra, una<br />
actividad mágica, abierta a la imaginación desbordada del soldado triunfador. El verdadero<br />
héroe para Nanáhuatl era quien facilitaba esos espacios de felicidad creativa de los<br />
soldados, convirtiendo las vidas rudas, planas y opacas de éstos en un caleidoscopio<br />
afortunado de emociones, olores y sabores que terminaban por justificar todos los pesares y<br />
maldiciones que trae consigo la profesión del guerrero. No existía mejor recompensa para un<br />
soldado que poder quemar hasta los cimientos las casas de sus enemigos. Ver como<br />
desaparecían consumidos por el fuego todos y cada uno de los objetos que el tiempo y la<br />
rutina habían acostumbrado a nuestros rivales a considerar como suyos, era una de las<br />
experiencias más gratificantes y saludables que podían tenerse en los avatares de la guerra.<br />
Destrozar a su antojo los bienes que los enemigos habían considerado como sagrados y por<br />
los cuales habían arriesgado sus vidas, dejaba en el ánimo del soldado vencedor una<br />
sensación de omnipotencia que ni la más exquisita de las divinidades podría satisfacer.<br />
Observar el rostro trémulo, desencajado de los vencidos suplicando compasión en medio de<br />
un nauseabundo paisaje de sangre, heces, maderas quemadas y cadáveres pudriéndose al<br />
sol aumentaba el estado de plenitud, de gozo profundo que los triunfadores podían disfrutar<br />
en esos momentos afortunados. Los verdaderos próceres reconocían estas realidades de la<br />
guerra y dejaban que sus tropas llegaran al hartazgo de la felicidad complaciéndose en estas<br />
289
acciones, sin las cuales la guerra perdería ese atractivo seductor que la ha hecho y la<br />
seguirá haciendo el verdadero ídolo ante el que se inclinan todas las historias de los pueblos<br />
del planeta.<br />
Nanáhuatl estaba convencido que la guerra era la verdadera religión de nuestra especie,<br />
porque sólo ella nos exigía despojarnos de las morales fatuas y de todos los disfraces y de<br />
toda la retórica con las que pretendíamos ocultar nuestra verdadera naturaleza de animales<br />
rapaces. El Libertador era uno de esos hipócritas que se negaba a aceptar esas realidades y<br />
por eso Nanáhuatl lo odiaba con un odio que ni siquiera Tláloc, el Reidor, lograba inspirarle.<br />
Su excelencia, posaba de hombre lleno de sensibilidades y exquisiteces, que no transigía<br />
con las violencias, los saqueos y las ejecuciones que las guerras desatadas por su mezquina<br />
ambición causaban. De su lengua maldita brotaban justificaciones, amonestaciones y<br />
lamentos para condolerse de los excesos sufridos por las poblaciones vencidas, como si él<br />
no hubiera sido el instigador de esos terrores con sus proclamas, arengas y denuncias<br />
destinadas a quebrar la paz que la nación tenía y que él en esas proclamas calificaba de<br />
humillante y mentirosa. Nanáhuatl recordaba con indignación la perfidia con la que su<br />
excelencia había fabricado guerras y conspiraciones mientras hacía presunción pública del<br />
desinterés y generosidad que lo animaban al crear tales revueltas. El cuchillo iba explorando<br />
sin compasión las entrañas del prohombre sacando de sus entresijos una repugnante<br />
mezcolanza de bilis, aserrín, moho y sangre seca que iba depositando con suma precaución<br />
en una bolsa de plástico negra que portaba un adhesivo que decía: “Reliquias Patrias”. Cada<br />
depósito en la bolsa iba seguido de una imprecación de Nanáhuatl, que no terminaba de<br />
maldecir la infeliz memoria del Libertador. Los huesos parecían quebrarse ante los continuos<br />
tirones y maniobras que el desollador hacía con el cuchillo. En un determinado momento el<br />
fémur de la pierna izquierda escapó de la débil vaina de carne en la que estaba guardado y<br />
reveló una médula en la que bullían decenas de gusanos rosáceos, que daban la impresión<br />
a cierta distancia de semejar la película oleosa de un flan de caramelo. Nanáhuatl, sin variar<br />
290
la expresión sombría de su rostro poblado de llagas, partió, entonces, el fémur con el cuchillo<br />
y echó los pedazos a la bolsa de las reliquias. La orden que había recibido no daba lugar a<br />
ninguna duda: todos los despojos putrefactos del Libertador deberían ser recogidos, para<br />
que sirvieran luego de elemento pedagógico clave en la educación patriótica de las nuevas<br />
generaciones. La orden estipulaba que esos despojos deberían incluir las heces, los<br />
gusanos, el moho, el polvo y las cenizas que pudieran recogerse de su excelencia.<br />
Nanáhuatl estaba en total desacuerdo con este nuevo homenaje que se le hacía al prócer, y<br />
su ira crecía, mientras recordaba todas las miserias a que el héroe había debido apelar para<br />
ganarse el favor del populacho para sus desgraciadas políticas. Ramón Nonato, como<br />
siempre, había tenido razón cuando había dicho: “Su excelencia es un canalla malparido que<br />
Dios bendice en su seno”. El desollador sentía que el prócer continuaba teniendo una serie<br />
de prerrogativas y de ventajas injustas aún después de haber sido oficialmente extinguido,<br />
eliminado del país. Esas ventajas, según Nanáhuatl, eran la prueba eficiente de la maldita<br />
capacidad de maniobra e intriga que el Libertador siempre había sabido exhibir para<br />
aprovecharse de las generosidades ingenuas de las autoridades. Esto explica que desde el<br />
armario de la señora Nicolasa hubiera tenido la desfachatez de inspirar una nueva<br />
conspiración valiéndose de las torpes ambiciones de los chafarotes que lo acompañaban en<br />
ese exilio. Nanáhuatl mismo, por órdenes del Caballero Águila, había tenido que decapitar a<br />
los más insolentes de esa caterva de aventureros caídos en desgracia. En el arcón de su<br />
alcoba había guardado los restos nauseabundos de los generales Santana, Barrios y Artigas,<br />
como prueba fidedigna de la ejemplar justicia que se ejercía en el país. ¿Por qué entonces<br />
concederle a este canalla malparido del Libertador nuevos honores y primicias? (La bolsa<br />
negra seguía llenándose de partes putrefactas del héroe a medida que Nanáhuatl avanzaba<br />
en su trabajo. La patria, según la orden emanada de las autoridades, estaba bien servida<br />
conservando estos despojos del héroe. Las futuras generaciones sabrían agradecer este<br />
gesto previsivo que les serviría a ellas para entender con más profundidad la causa que el<br />
291
noble personaje había encarnado a lo largo de una espléndida vida de amor y entrega a los<br />
intereses de la nacionalidad). Nanáhuatl, el pecador, recordaba otro de los luminosos<br />
pensamientos de Ramón Nonato: “Lo importante, hermano mío, era convertir a ese bellaco<br />
en dos cosas: ficción y mierda, y lo hemos logrado” y una tenue sonrisa de alivio regresaba a<br />
su rostro purulento y torvo”.<br />
Algunas reflexiones torpes de Tláloc sobre la muerte y otras trivialidades<br />
“Tláloc había decidido silenciar al Caballero Águila. Cada palabra, cada gesto del Águila<br />
representaban para él, la misma sensación hosca de un esputo lanzado en las aguas de<br />
algún pozo sagrado. El Águila era una presencia ominosa en la historia, una presencia<br />
angustiosa que trasmitía olores y colores poblados de miedos y dudas. La cordillera y el cielo<br />
perdían su esencia enfrentadas a los olores y los colores que esparcía el Protector; colores y<br />
olores que envolvían a la ciudad en una tibia capa de neblina que iba diseminando con<br />
sutileza entre los ciudadanos la pócima del olvido en el que vagaban caprichosas las<br />
palabras del todopoderoso. Tláloc odiaba la capa de neblina que el Águila usaba para anclar<br />
el poder del que se jactaba, pero él también era víctima de esa hábil estrategia de<br />
fatalidades y sumisiones que manejaba el gran señor ¿para qué negarlo? El olvido ofrecía<br />
una calidez tan seductora que el propio Tláloc había terminado por aceptarlo como un<br />
elemento clave de la vida. La aceptación de esa calidez lo había llevado a entender la<br />
sumisión como el valor fundamental para hacer del olvido una presencia definitiva en su<br />
existencia. Pero la sumisión, y ahora lo comprendía con claridad Tláloc, no era más que el<br />
burdo truco que el Águila había venido usando para disfrazar el vacío, la monotonía trivial de<br />
lo sacro que intentaba en vano representar.<br />
292
El Águila debía ser silenciado para que la presencia tóxica todopoderosa de lo sacro, que él<br />
quería simbolizar no continuara sembrando de olores y de colores cargados de miedos y de<br />
dudas el país. Tláloc se preguntaba cual sería el procedimiento más expedito para hacerlo,<br />
porque silenciar era un arte que tenía sus normas y arcanos. Quien no dominara esas<br />
normas y arcanos no sólo fracasaría en su propósito, sino que se vería asociado<br />
ancilarmente a la misma presencia tóxica que quería acabar. Silenciar lo sacro era una<br />
variante compleja y llena de equívocos, que demandaba del sujeto comprometido en hacerlo,<br />
unas habilidades especiales para lograr su cometido. Quizás la principal de esas habilidades<br />
podría ser la compasión. El sujeto debía asumir una actitud de total compasión hacia todo lo<br />
que se relacionara con lo sagrado. No podía, ni por acaso, dejar de mostrar este tipo de<br />
conducta, so pena de ver descubierta la conspiración que lideraba. La compasión es una<br />
virtud que se hermana con la sumisión y en este sentido Tláloc se sentía satisfecho de haber<br />
descifrado el primer arcano de la misión. ¿Cómo diferenciar la compasión de la sumisión?<br />
¿Cómo trazar fronteras entre esos elementos cuyo común origen inducían a la fragilidad y a<br />
la levedad? Tláloc estaba seguro que podría asumir la naturaleza de la compasión sin<br />
despertar la más mínima sospecha sobre su impostura, si sabía jugar con impavidez los<br />
juegos que el Protector había propuesto para confundir las ambiciones y la codicia de los<br />
magistrados y de todos los ínclitos. Silenciar al Águila implicaba, entonces, jugar con todas<br />
las adehalas y parafernalias de lo sagrado. Ser compasivo y a la vez sumiso no representaba<br />
ningún esfuerzo para Tláloc. Nanáhuatl mismo lo había iniciado en este arte de la<br />
compasión, despellejando enemigos en una de las tantas guerras floridas del Texcoco:<br />
“Quédate tranquilo, brother, tómate un trago de mezcal y quítate esa cara de preocupación.<br />
Lo que tú y yo estamos haciendo en este momento es sólo un acto piadoso con estos<br />
desgraciados. Los liberamos de sus dolores y les permitimos perpetuarse en nuestros<br />
templos haciendo de sus pieles un instrumento de educación para la plebe que acude a las<br />
ceremonias. ¿No está acaso esto contemplado en el plan de las divinidades?”<br />
293
Una segunda habilidad para silenciar lo sacro era el fingir que nada, ni nadie nos perturbaba<br />
o preocupaba. Tláloc había aprendido estas argucias del fingimiento desde la llegada de los<br />
frailes barbudos a la mesa del Anáhuac. Oscilando entre el látigo y las oraciones de los<br />
frailes había podido comprender las bondades de esta virtud, aunque como él mismo lo<br />
reconocía, la indiferencia era mucho más exigente que el simple fingimiento, porque éste no<br />
iba más allá de unas obligaciones de adaptación superficiales y en cambio la indiferencia<br />
requería el completo dominio de las pasiones incluyendo la más voraz y posesiva de todas,<br />
el odio. El odio hacía inútiles todas las estrategias que se hubieran tomado para lograr la<br />
indiferencia: derribaba disfraces y circunloquios, asaltaba disimulos y contenciones,<br />
arrasándolas hasta no dejar de ellos más que súplicas e interrogaciones. Quien quisiera<br />
dominar el arte de silenciar debía entender que era absolutamente necesario aceptar que la<br />
indiferencia tenía un poder intrínseco que superaba cualquier juego o trama que intentaran<br />
colocarle. Es verdad que la indiferencia no trascendía totalmente el odio y sus pasiones, pero<br />
permitía eludirlos, ignorarlos con prudencia, evitando así caer en los delirios de las guerras<br />
totales que habían sido la maldición del continente. Tláloc había aprendido del viejo orate del<br />
Netzahuatcóyotl el peligro de caer en las verdades reveladas por el dogma. Sin embargo,<br />
Netzahuatcóyotl, el muy idiota, se había dejado persuadir por las palabras falaces y en las<br />
guerras floridas del reino había sucumbido a la sandez de animar dentro de sus súbditos el<br />
demonio del odio, olvidándose del poder que ese demonio en particular poseía. El odio<br />
terminó devorándose las palabras, los miedos, las dudas y los pequeños amores que el orate<br />
tenía y su asedio se ha prolongado por los siglos de los siglos, haciendo de su verbo un<br />
magma que arrasa a su paso todas las tristes verdades de consolación y melancolía que<br />
hubiera podido fabricar el poeta para calmar su angustia. El demonio del odio lo ha<br />
decapitado, asaeteado, desollado y desventrado infinidad de veces, atacándolo sin cesar, sin<br />
respetar refugios sagrados, ni treguas de dios algunas.<br />
294
Tláloc sabía que las leyes, las pragmáticas sanciones, los ucases y anatemas no habían<br />
representado dique para el apremio criminal de ese demonio que, incluso, había tenido la<br />
desfachatez de presentarse como visitador real, oidor de la audiencia, señor de horca y<br />
cuchillo, abogado de altas cortes, director supremo de la guerra, maestro de arte y<br />
espiritualidad, místico arrebatado y sacerdote de paraísos a domicilio. Aquí estaba la clave<br />
para entender el poder inusitado del demonio del odio: creaba en sus víctimas un<br />
sentimiento intenso de vaciedad y de tristeza, que los convertía en orates ridículos como<br />
Netzahuatcóyotl. La indiferencia, entonces, exigía alejarse de los apremios de este demonio,<br />
aceptando con humildad que el dolor de la soledad no puede superarse con los espantajos<br />
de la autoridad y la suficiencia moral. De esos espantajos se sirve este monstruo sagaz para<br />
hacer creer que los orates son seres iluminados por la gracia especial de la esperanza.<br />
Una tercera virtud, imprescindible para dominar el arte de silenciar, era la laxitud, que no<br />
puede interpretarse como sinónima de la debilidad y la complacencia servil. La laxitud<br />
comprende la capacidad para entender las frustraciones y ausencias de nuestros<br />
adversarios en su más profunda intimidad y valerse de ellas, sin dejar translucir esa<br />
habilidad, mientras al mismo tiempo se crea una imagen torpe y fugaz de nuestra propia<br />
persona, estimulando en la parte contraria la seguridad de nuestra ineptitud. No es fácil<br />
lograr esta virtud que se hila en las redes de la sutileza. Con razón, Quetzacoatl, en más de<br />
una ocasión, le había insistido a Tláloc que el secreto del poder estaba en el manejo de esas<br />
redes sutiles de símbolos, imágenes, vacíos y querencias que formaban el consenso sobre el<br />
que se hacía creíble la autoridad. Y es que el poder, en última instancia, no era más que un<br />
asunto de credibilidad: tu creías en los símbolos e imágenes que representaba la autoridad y<br />
eras un ciudadano virtuoso, o descreías de los mismos y podías convertirte bien en un<br />
rebelde sin asideros, ni complicidades que te protegieran o bien en un cómplice estúpido de<br />
la autoridad que rechazabas. Aunque pareciera contradictorio y Quetzatcoatl lo sabía como<br />
resultado de su vasta experiencia en el manejo y obediencia de príncipes, sacerdotes, jefes<br />
295
supremos, gobernadores y gerentes corporativos, quienes hacían las veces de autoridades<br />
eran por lo general sujetos escépticos de los símbolos y querencias que decían representar,<br />
individuos convencidos en su fuero íntimo de la estolidez de su misión pero a la vez<br />
poseedores de la sagacidad suficiente para simular una confianza absoluta en las imágenes<br />
y plenitudes que le permitían gozar el poder. El Protector no era la excepción a esta<br />
conducta y su aparente severidad era sólo un pretexto para encubrir la vaciedad que lo<br />
rodeaba, afirmaba Quetzatcoatl con una seguridad que causaba admiración en Tláloc cuyas<br />
dudas seguían manando con fiereza en cada una de las palabras con las que intentaba<br />
darse a sí mismo valor para seguir trasegando las verdades ocultas del arte del silenciar. “El<br />
Águila no ha alcanzado a entender todas las dimensiones que posee la virtud de la laxitud.<br />
Para él, la laxitud no es más que una molestia menor comparable a los engaños reiterados<br />
que los santones de todas las religiones fabrican para seducir a sus fieles. Este<br />
unilateralismo en la visión del Caballero te facilita, hermano Tláloc, vivir tus virtudes sin crear<br />
suspicacias, ni resistencias en la autoridad y de verdad me alegra que así estés<br />
embelleciendo tus dotes de asesino y sobre todo de ciudadano respetuoso de la moralidad<br />
pública”.<br />
La laxitud era la condición sin la cual no podía hablarse del acatamiento a la moralidad<br />
pública. Esta virtud, como bien lo estaba entendiendo Tláloc, permitía vivir sin sobresaltos, ni<br />
sentimientos de claudicación todas las guerras, todos los gobiernos, todos los terrores, todas<br />
las pacificaciones, en la confianza que ninguno de esos accidentes afectaría o influiría en lo<br />
más mínimo nuestra conducta aparente de sutil obsecuencia a todos los señores y<br />
dominadores, llamárense como se quisieran llamar. Un asesino, cuando se ponía al servicio<br />
de la moralidad pública, se transformaba en un servidor ejemplar de los deberes ciudadanos<br />
y sus actos no podían ser calificados a la luz de desuetos convencionalismos como<br />
perversos o abominables, sino que debían considerarse como un aporte a la depuración<br />
ética de la sociedad. Por esta razón, los señores y dominadores de toda laya amaban la<br />
296
obsecuencia ya que hacía ver la moralidad pública como un problema que sólo ellos en su<br />
sabiduría podían enfrentar y resolver. El asesino, que obraba en anuencia con los señores y<br />
dominadores, era un depurador ético que merecía ser alabado y recompensado por las<br />
virtudes que exhibía, puesto que con su obrar facilitaba la imposición del orden en la<br />
sociedad, orden que estaba basado a partes iguales en la obsecuencia y en la laxitud, en la<br />
compasión y en la indiferencia. Imponer el orden en cualquier sociedad era, como bien lo<br />
reconocía Nanáhuatl, aplicar el arte del silenciar en su máxima dimensión posible. Sin<br />
embargo, el viejo llagado también agregaba, que la mayor proeza en este arte era silenciar a<br />
quien ejerciera la autoridad en la sociedad. Tláloc quería realizar esa gesta, no por un vano<br />
orgullo personal o por el acicate de una mezquina recompensa, sino por la profunda<br />
convicción que le hacía entender como necesaria la aniquilación periódica de quienes hacían<br />
las veces de señores y de dominadores en cualquier grupo social. Esta era la gran lección<br />
que el gran Huitzilopóchitl nos había enseñado: del morir nace la nueva vida. Tláloc tenía la<br />
certeza que el Águila no entendería, ni mucho menos apreciaría la validez de este principio<br />
rector de la historia: él no era más que un asesino que siempre se había resistido a dejarse<br />
asesinar pretextando no sé qué anticuadas nociones de vulnerabilidad, amor y desesperanza<br />
que no encajaban en el ciclo de resurrecciones y muertes temporales que los señores como<br />
él debían atravesar para alcanzar le deseada perfección de sus espíritus. Tláloc, ahora que<br />
había descubierto los arcanos del arte de silenciar, se negaba con vehemencia a continuar<br />
siendo cómplice de la conducta desviada del Águila: los señores debían morir para poder<br />
resucitar y conservar así la confianza de la plebe en la moralidad pública. Negarse a cumplir<br />
este ciclo era una violación contundente a los mandamientos sobre los cuales se había<br />
erigido la ley suprema del poder en estas tierras: Tláloc comprendía que su misión era la de<br />
hacer cumplir esos mandamientos para que el ciclo eterno de los señores pudiera<br />
desarrollarse tal como había sido previsto desde el comienzo de los tiempos. Silenciar al<br />
Águila significaba, ni más ni menos, que devolverle al país la presencia real de lo sagrado,<br />
297
eliminando la turbia realidad de los olores, los colores y la seducción del Protector, que éste<br />
con habilidad había disfrazado con la parafernalia bendita de lo omnipotente”.<br />
Así mueren los benditos de este mundo<br />
“La languidez de Sandra Mora era diciente. Ni siquiera el amable eco de los cueros y de los<br />
metales de los muchachos de Johny Pacheco había logrado sustraerla de ese estado de<br />
triste abandono en el que parecía hundirse. Los chicos de Pacheco la invitaban a bailar la<br />
pachanga, el guaguancó y el son, pero Sandra sólo les respondía con una mirada cansina en<br />
la que se reflejaba una terrible conclusión: los tiempos de las alegrías triviales habían<br />
terminado; ahora, sólo quedaba la inútil contemplación de la desesperanza. Una<br />
desesperanza que se arrastraba con su carga de venenosas nostalgias, reptando con<br />
desespero entre los pechos florecidos por el miedo que la poseía y que aterrizaba azorada<br />
en los labios entre abiertos por donde parecía fluir un río de cauce profundo y sombrío.<br />
Aunque la orquesta de Pacheco, como estrategia de última hora, cambió su repertorio de<br />
danzas desenfadadas por los compases dulzones de los boleros, Sandra siguió negándose a<br />
aceptar las reiteradas invitaciones de los hombres del Johny. Las tiernas dubitaciones y las<br />
apremiantes sugerencias que navegaban en las voces quejosas de los cantantes de<br />
Pacheco eran ignoradas por la muchacha que se limitaba a mirar con desaprensión la rutina<br />
de la orquesta, que se le hacía igual de torpe a la marcha descompuesta de una manada de<br />
elefantes huyendo de un incendio en las praderas.<br />
La manada de elefantes de Pacheco desconcertada por la indiferencia de la gitana decidió<br />
cederle el escenario al propio maestro Johny, para que su flauta obrara el milagro de<br />
desencantar a la ausente. Pacheco, demasiado cándido, aceptó el desafío y en sus labios la<br />
flauta se transformó en una serpiente de piel luminosa que rompía los convencionalismos del<br />
298
son, para adentrarse sin falsas prudencias en los bosques húmedos donde los huesos de<br />
Yemanyá y de Babalú formaban en las copas de los árboles un carnaval delirante de<br />
chillidos y de truenos, de gemidos y de gozos. Pacheco y su serpiente hacían de la selva un<br />
timbal gigantesco que acompañaba con sus toques los truenos que sembraban los huesos<br />
de Yemanyá y de Babalú, en el suelo de la selva. Yemanyá y Babalú, alucinados, intentaban<br />
atraer al reptil con los gemidos de buziracos que lanzaban creyendo que así salvarían al<br />
mundo de la maldición de la tristeza. Sandra Mora, saliendo del encantamiento que padecía,<br />
seguía, ahora, al maestro Johny en medio del bosque tratando en vano de atrapar los<br />
huesos mágicos de los dioses africanos. Cada intento frustrado por atraparlos producía en la<br />
gitana una ligera explosión de ira que se traducía en un par de gritos turbios que brotaban de<br />
su garganta. La serpiente seguía alterando con su música la oscuridad de las criaturas de la<br />
selva, pretendiendo ignorar la creciente ansiedad de la gitana, que ahora frustrada por su<br />
fracaso con los dioses negros, empezaba a danzar entre las copas de los árboles tratando<br />
de imitar las contorsiones que daba la flauta de Pacheco.<br />
Y fue en este punto cuando los muchachos del Johny rompieron a aplaudir y algunos hasta<br />
se atrevieron a gritar: “Viva nuestra santa ramera, viva nuestra puta adorada”. Los más<br />
audaces probaron a entrar en la frondosa manigua para acompañar al Maestro Pacheco,<br />
pero ¡oh sorpresa!, se encontraron con los chicos malos de Dizzie Gillespie, que les cerraban<br />
la entrada apoderados del sendero por el que se había deslizado la serpiente luminosa y que<br />
con el más rudo de los vocabularios les ordenaban retirarse del sitio si no querían recibir una<br />
paliza. Los chicos de Gillespie portaban cornetas, guitarras, contrabajos y trombones para<br />
hacer más creíble la amenaza. “Este es nuestro barrio” gritaban, “el barrio que nos regalaron<br />
nuestros dioses y aquí no entran los cabrones puñeteros como ustedes”. Y sin esperar<br />
réplica se lanzaron a interpretar una de las viejas canciones de Dizzie, mientras se iban<br />
adentrando en la selva buscando a la serpiente, tal vez para desollarla.<br />
299
Sandra Mora, ignorando el incidente entre las dos bandas, seguía la danza de los colores<br />
animada ahora por la gente de Gillespie que zapateaba y palmoteaba todos los movimientos<br />
de la gitana entre los árboles. La serpiente, tal vez resentida por el triunfo de la muchacha,<br />
se revolvía furiosa en el tronco de una palmera de seje cabalgando el ritmo de la música que<br />
ahora semejaba un frenético aquelarre, celebrado en las alas de una tempestad en el Caribe.<br />
Sandra, ignorando la furia de su rival, continuaba la danza de los colores arrastrando en su<br />
cadencia a los desesperados chicos de Gillespie que cuasi ahogados por el delirio lúbrico<br />
que les producía la seductora tibieza de los senos, el vientre, las nalgas plenas de la ramera<br />
hacían más intensos, más apremiantes y toscos los zapateos y palmoteos. Ni siquiera la<br />
presencia de Yemanyá y de Babalú parecía importarles a los negros del río Misisipí. Los<br />
huesos de los dioses explotaban en el aire creando una pirotecnia de destellos, de olores y<br />
de sabores como nunca antes se había visto en estas selvas. La música de Pacheco se<br />
desbordaba ahora en una cascada de pachangas y tumbaitos que anegaban el piso de hojas<br />
podridas del bosque. Detrás de la palmera de seje donde continuaba la serpiente su<br />
vorágine rencorosa, apareció con la sonrisa y el caminado de guapo del barrio el cantante de<br />
los cantantes Héctor Lavoe y al verlo Pacheco y la serpiente se confundieron con el recién<br />
llegado en un abrazo singular, que sirvió, entre otras cosas, para que la culebra se<br />
transformara en la negra azucarada, Celia Cruz y se iniciara con el apoyo de los muchachos<br />
de la orquesta del Johny, un tremendo rumbón antillano. Los chicos malos de Gillespie<br />
distraídos en el delirio de las caderas de Sandra Mora pasaron por alto la fiesta deliciosa y<br />
espléndida de los caribeños, ante la cual los huesos de Yemanyá y Babalú, asombrados,<br />
decidieron silenciar sus estadillos pirotécnicos.<br />
Sandra, la ramera bendita, se percató, entonces, de la nueva situación y abandonó su danza<br />
en dos saltos prodigiosos buscando la compañía de Héctor y de Celia, quienes cantaban<br />
una guaracha cubana. Los chicos de Gillespie para no quedarse atrás decidieron alternar<br />
con la banda de Pacheco tocando la música que se escuchaba en los bares malditos de<br />
300
Chicago y New Orleans, cuando el negro Satchmo era el patriarca indiscutible de todas esas<br />
oscuridades. El nene Héctor no paraba de reír mirando el tórrido vaivén de las caderas de la<br />
gitana, que ahora atrapaban también en sus movimientos la mirada encelada de los<br />
percusionistas del Maestro Johny. Sandra, intuyendo la barahúnda que poco a poco estaba<br />
formando entre los señores de la fiesta, agitaba con mayor brío su cintura inundando de<br />
deseos furtivos la selva que iba asumiendo un denso olor a ron isleño y a whisky de<br />
destilería clandestina. Yemanyá y Babalú recuperados de la sorpresa se lanzaron a<br />
participar de la celebración presentándose ante la concurrencia como los mismísimos Duke<br />
Ellington y Charlie Parker. Sobra decir que Gillespie les propuso que tocaran con su orquesta<br />
para darle un nuevo regalo al público asistente y así durante horas y horas Sandra Mora<br />
asistió a la fiesta más importante de su vida peregrina. Una fiesta en que los sabores más<br />
profundos de la floresta se mezclaron con los gritos, las furias y las aladas alegrías de<br />
Gillespie, Ellington, Pacheco, el Héctor y los demás santos del santoral particular de la santa<br />
ramera. Las caderas de Sandra fabricaron valles y acantilados, dunas y pedregales en la<br />
imaginación enfebrecida de sus hermanos del tumbao, transformando la selva en un tiovivo<br />
donde giraban en omnipotente procesión los sueños prohibidos de los dioses y las angustias<br />
errabundas de los santos fugitivos del cielo. Quizás fue el maestro Gillespie quién rompió el<br />
encanto del tiovivo al exclamar: “¡Si no hay whisky de New Orleans no hay más bendiciones!”<br />
Duke se sumó al reclamo de Charlie Parker y acosado por la sed, gritó: ¡Quiero beberme las<br />
nubes! ¡Quiero bebérmelas ya!”. Sólo gracias a las artes diplomáticas de Pacheco el impase<br />
se solucionó: de uno de los timbales de su orquesta comenzó a manar un líquido amarillento<br />
que el Héctor al beberlo comprobó que era whisky legítimo de las más afamadas destilerías<br />
de Tennessee. Entonces, al escuchar la buena nueva, todos los santos de la fiesta se<br />
precipitaron a beber del manantial que no cesaba de fluir con un chorro potente y tibio. La<br />
algarabía desatada dio paso a un silencio extraño, cargado de tensiones cuando Sandra<br />
Mora se acercó al timbal para beber un largo trago del portentoso licor: los percusionistas de<br />
301
Pacheco, alelados, miraban como los senos de la gitana se expandían glotonamente<br />
amenazando con tomarse el manantial del Johny, mientras sus piernas hacían un túnel por<br />
el que parecían desfilar los arcanos de la selva. Charlie Parker, bufando de pasión, intentó<br />
apoderarse de las nalgas de la gitana, pero el Héctor de un golpe seco al pecho lo derribó y<br />
antes de que el negro pudiera reaccionar ya lo tenía intimidado con un puñal, de los mismos<br />
que portan los guapos del Bronx, en el cuello. Celia intentó intervenir, pidiendo calma a la<br />
concurrencia, pero Duke, con cierto dejo de desprecio en la voz, retrucó: “Take it easy, Celia.<br />
Take it easy. La chica tiene su sabor”.<br />
Sandra, tras beber un largo trago, reparó en la tensión que habían creado Parker y Héctor y<br />
con mal disimulada alegría los amonestó: “Chicos, ustedes son magníficos. Esta noche,<br />
mamita, los espera en su lecho. Y beberán con ella todo el whisky que sus gargantas puedan<br />
soportar”. Pacheco dio la orden a sus muchachos de continuar con la música y pronto la<br />
fiesta volvió a la normalidad abandonada y feliz que desde un principio la poseía. A última<br />
hora se hicieron presentes en la celebración Ismaelito Rivera recién salido de las tumbas,<br />
Chick Corea y el Tito Puentes y sus bandas, y la celebración adquirió nuevos tintes de<br />
plenitud. Sandra Mora no paraba de reír y de bailar derramando algunas gotas de felicidad<br />
en las humanidades anhelantes del Héctor, de Charlie Parker y de los percusionistas de<br />
Pacheco, que debían conformarse con abrazar levemente a la gitana y darle un ligero beso<br />
en las mejillas mientras la muchacha giraba y se revolvía embelesada siguiendo el ritmo que<br />
los maestros imponían. El whisky seguía fluyendo del timbal aliviando los dolores más<br />
íntimos de Ismaelito y sus socios, y en esos momentos de exaltación, Sandra Mora empezó<br />
a descubrir con creciente alarma, que uno a uno los invitados de la fiesta iban<br />
desapareciendo sin ruido, sin despedidas como solía suceder con los próceres del país en<br />
estos tiempos recientes. La banda de Gillespie había abandonado la celebración sin ningún<br />
aviso; el propio Duke–Babalú se había esfumado sin que nadie lo notara y Celia, la<br />
azucarada, ni siquiera dio tiempo para que Ismaelito la abrazara y cantara con ella una plena<br />
302
de Puertorro. Los percusionistas del maestro Johny habían dejado sus instrumentos<br />
abandonados, mientras Tito Puentes y el Héctor se miraban en silencio como preguntándose<br />
qué estaba pasando.<br />
Cuando Sandra intentó preguntarle a Pacheco la causa de las repentinas desapariciones el<br />
músico le hizo una señal para que se callara y le indicó algo en la selva vecina, alguna<br />
presencia que tal vez estaba generando la deserción imprevista de los invitados. Pero la<br />
gitana por más que se esforzó en captar esa extraña entidad sólo alcanzó a percibir una total<br />
oscuridad. La banda de Puentes fue la última que desertó de la celebración. Uno a uno sus<br />
integrantes fueron empacando los instrumentos y se perdieron en la manigua vecina. Entre<br />
tanto el manantial de whisky se había secado y la muchacha empezó a comprender que la<br />
fiesta, la música, la flauta encantada de Pacheco, las furias mal contenidas de Charlie Parker<br />
y el Héctor no habían sido más que unas torpes alucinaciones: sólo existía el silencio, el<br />
vacío, una nada viscosa que iba mutándose en una sensación pegajosa, hosca, de tristeza,<br />
de una tristeza muy diferente a todas las tristezas que había vivido antes. Una tristeza que<br />
pesaba como un mazo de acero herrumbroso que estuviera depositado en las simas de la<br />
garganta impidiéndole expresar tan solo un quejido, un pequeño grito de dolor. Una tristeza<br />
omnipotente, feroz que no admitía, ni sabia de treguas, ni de paces. La selva avanzaba hacia<br />
ella rodeándola ávidamente con su siniestra parafernalia de lianas, malezas, hojas podridas,<br />
árboles desventrados, olores de postrimerías y Sandra Mora, angustiada, sólo alcanzaba a<br />
ver al Maestro Pacheco que seguía señalándole la presencia, esa presencia extraña que la<br />
gitana no lograba discernir. Un hilo de sudor pestilente empezó a recorrer el vientre de<br />
Sandra, mientras las lianas y malezas de la manigua empezaban a invadir sus pies<br />
impidiéndole dar un nuevo paso. Pacheco, presa de terror, intentó socorrerla pero él también<br />
cayó prisionero de las fuerzas de la selva. El Héctor y Tito Puentes habían desaparecido y la<br />
tristeza de la muchacha se confundía ahora con el furor del silencio que parecía poseer la<br />
floresta dotándola de una capacidad singular para subyugar, para eliminar cualquier<br />
303
sentimiento de esperanza, de resistencia a su poder que se tuviera. Sandra veía con<br />
asombro como las carnes de sus pechos y de sus brazos iban perdiéndose en la oscuridad y<br />
que la tristeza, con su sórdida viscosidad, iba convirtiendo la garganta en un túnel lóbrego,<br />
por el que desfilaban presurosas las últimas luces y las últimas palabras de la celebración<br />
que habían iniciado Pacheco y la serpiente de la flauta.<br />
Aunque Sandra Mora intentó detener la fuga, las luces y las palabras escaparon de su<br />
presencia sumiéndola aún más en las fosas abisales del silencio que proponía la oscuridad<br />
de la selva. No pasó mucho tiempo, para que los labios de la gitana decidieran también huir.<br />
Las malezas y las lianas estaban totalmente apoderadas de su cuerpo: solo los ojos, ojos de<br />
miel del Caribe, persistían en afirmar que Sandra Mora existía, que Sandra Mora era algo<br />
más que la sustancia imaginativa que paría la música de un boogaloo, o de una plena<br />
cualquiera. Sandra sentía en los ojos la misma viscosidad pútrida que minutos antes se<br />
había posesionado de su vientre. La desesperanza era tan completa, tan perfecta como lo<br />
eran el todo y la nada enfrentados al silencio de esta selva, que en su furiosa expansión<br />
parecía dispuesta a arrasar hasta la última y breve lágrima de la gitana. Los ojos de Sandra<br />
Mora resistían la presencia de la viscosidad, pero la resistencia menguaba atropellada por la<br />
prepotencia de la manigua. En unos minutos todo habría terminado y la muchacha pasaría a<br />
ser sólo un punto informe de esa masa de oscuridad y de ausencias que dominaba a la<br />
parafernalia de lianas, malezas y hojas podridas que en apariencia formaban el cuerpo de la<br />
selva. Las palabras se habían agotado, se habían perdido en el magma glotón del silencio;<br />
de Sandra Mora sólo restaba una mirada agotada, vencida. Todo había desaparecido: la<br />
música del Bronx, las noches santas de La Candelaria, las bufonadas sin sentido del<br />
Libertador; los odios asordinados de la dulce Anastasia; las obsecuencias vanas de los<br />
ciudadanos ínclitos. La oscuridad cubría todos esos lejanos accidentes con una pátina turbia<br />
de inanidad. Las éticas y las trascendencias desaparecían ante la tenebrosa realidad que<br />
representaba la omnipotente oscuridad. La nueva presencia anulaba, invalidaba, suprimía y<br />
304
condenaba sin remisión todo tipo de palabras y de gestos: sólo admitía la sumisión absoluta,<br />
la sumisión burda y pura sin obsolescencias metafísicas, ni imprecaciones mendaces a<br />
dioses imaginados ante el acoso de la desesperanza. Sandra empezaba a comprender<br />
ahora esta gran verdad, la única gran verdad existente y apremiada por ese nuevo<br />
conocimiento aceptaba, servil, entregar sus ojos para que fueran poseídos también por la<br />
viscosidad pútrida de la oscuridad. Era el final del juego, de la celebración, de las iras y de<br />
las soledades. La viscosidad poco a poco, con una morosa delectación se iba apoderando<br />
de todas y cada una de las células que formaban los ojos de la muchacha.<br />
Pero cuando ya todo parecía consumado, se escuchó una risa que quebró el dominio de la<br />
oscuridad, que hizo trizas la prepotencia de la viscosidad, que devoró las malezas, las lianas<br />
y la hojarasca de la selva: era la risa de Netzahuatcóyotl, el poeta triunfante, que se<br />
apresuraba a evitar la extinción de Sandra Mora, la desaparición burda de la princesa de las<br />
noches del Bronx. Netzahuatcóyotl, riendo y bebiendo pulque, fue limpiando con sus risas la<br />
hórrida turbulencia de silencio y oscuridad que envolvía a la gitana. Poco a poco la selva se<br />
fue retirando a sus límites anteriores y uno a uno fueron regresando Héctor, Charlie Parker,<br />
el Maestro Pacheco y los muchachos de la orquesta con sus instrumentos, incluyendo el<br />
timbal–manantial de whisky. Hasta Duke-Babalú y Celia-Yemanyá regresaron mostrando en<br />
sus rostros una tibia sonrisa que oscilaba entre la vergüenza y el desenfado ante la fuga vil<br />
que ellos también habían hecho. Pero Netzahuatcóyotl sorprendió a todos los celebrantes<br />
cuando interrumpiendo las risas y con ceño adusto aclaró: “Señores, la fiesta ha terminado.<br />
Sandra Mora volverá a morir sólo cuando el Caballero Águila lo ordene. En cuanto a ustedes,<br />
serán desollados y sus pieles exhibidas en los templos de las ciudades con una oración que<br />
rece: ‘Así mueren los benditos de este mundo’”. (La languidez de Sandra Mora era diciente:<br />
ni el eco de los cueros y de los metales de los muchachos de Johny Pacheco habrían<br />
logrado sustraerla del estado de triste abandono en que parecía sumirse. Netzahuatcóyotl<br />
305
seguía bebiendo pulque y de vez en cuando lanzaba una de sus risotadas celebrando el<br />
desollamiento de alguno de los invitados de la princesa).”<br />
Su excelencia, ese pobre imbécil<br />
“Nicolasa Ibáñez no estaba persuadida de la eliminación definitiva del Libertador a pesar de<br />
las proclamas, documentos y anuncios públicos que había ordenado hacer al respecto el<br />
Águila. El saco, color ceniza, con los huesos de su excelencia había sido exhibido por<br />
Nanáhuatl y su gente en la plaza central de Santafé, para que según expresión del propio<br />
Nanáhuatl se cumpliera la sentencia que sobre los inmortales imponía la ley unificadora del<br />
tiempo, ley ante la cual no valían apelaciones, justificaciones o inculpaciones de ninguna<br />
clase. La luz y el fuego debían renovarse y los inmortales no estaban exentos de este<br />
mandamiento. Sin embargo, Nicolasa conservaba una duda, cierta duda, sobre el verdadero<br />
cumplimiento de la sentencia de extinción. Tal vez esa duda surgiera de la profunda<br />
convicción que siempre había albergado sobre la naturaleza todopoderosa del Libertador. Él,<br />
como todos los héroes de la historia, había existido desde los comienzos de los tiempos, no<br />
había tenido principio y según la lógica tampoco tendría final, aunque el Caballero quisiera<br />
violar ese criterio con su sentencia. Los huesos de su excelencia podían haber sido<br />
quemados, triturados o devorados por las fieras, pero, pese a ello, Nicolasa creía que él<br />
seguía existiendo, quizás asumiendo la forma de una nueva divinidad, o de un oscuro<br />
trujamán, o porqué no de otro prócer errabundo como alguno cualquiera de los que llegaba<br />
de tiempo en tiempo a buscar refugio en el armario.<br />
Por esta razón, las noches de este último mes las había pasado Nicolasa, examinando con<br />
minuciosidad los recovecos del mueble y pasando lista una y otra vez a los peleles en la<br />
esperanza de reencontrar al Libertador. Cuando uno de los peleles le llamaba la atención por<br />
306
algún rasgo, palabra o ademán peculiar al caminar o al sonreírse, Nicolasa obligaba al<br />
mequetrefe a despojarse de las ropas para poder contemplar con detenimiento sus huesos<br />
esperando encontrar en ellos ese color oliváceo que sólo su excelencia poseía y que le<br />
había ganado el apodo entre sus pares del “Longanizo”. Pero la búsqueda había resultado<br />
infructuosa: la mayoría de los huesos de los peleles ofrecían un color blanquecino, deslucido,<br />
ajado y en no pocas ocasiones con vetas de moho que hablaban a las claras de la<br />
decrepitud que los gobernaba. Sin embargo, y para sorpresa de Nicolasa, dos o tres<br />
generales poseían huesos de color amarillo encendido y otro par exhibía unas formaciones<br />
óseas de un color tan negro que refulgía aún a la tibia luz que se filtraba por la ventana de la<br />
alcoba. Mas aunque quiso ilusionarse con estos descubrimientos, se vio obligada a<br />
reconocer que este tipo de huesos no tenían la menor semejanza con los del Libertador.<br />
Nanáhuatl había sido claro ante Nicolasa: el prócer había cumplido el tiempo que la ley fijaba<br />
a los héroes para gozar la plenitud y la misma ley exigía su extinción sin ninguna clase de<br />
remisión u olvido. Resultaba entonces evidente que el Libertador había sido extinguido para<br />
cumplir con lo ordenado por la doctrina y que era también absolutamente inútil buscar<br />
huesos, huellas, olores, remembranzas, muertes o cosas parecidas de su excelencia.<br />
Nicolasa debía aceptar esta verdad, porque como bien lo decía Quetzatcoatl “los héroes son<br />
como dioses: materia fútil, que brilla y se esfuma como maldición en el desierto”. Pero ella<br />
siempre había sido escéptica de esas verdades absolutas, porque el Libertador para<br />
Nicolasa no era sólo el héroe, el hombre superior que todos veían en él, sino también un<br />
pobre y triste mequetrefe, que por azares de la fortuna había asumido el papel de<br />
excelencia, en medio de una suma de guerras y de actos políticos magnificados por el horror<br />
que lo habían consumido sin pausa hasta no dejar de él más que el manojo de huesos con<br />
uniforme raído que ella guardó en su armario durante largos años. Por eso, por lo que no era<br />
más que un miserable pelele, Nicolasa esperaba que la ley de la extinción no se hubiera<br />
aplicado en su protegido. El Caballero Águila había reconocido esa verdad: “Su excelencia,<br />
307
señora, es un pobre cabrón de mierda y eso lo sabemos usted y yo. Para salvar a su<br />
excelencia, callaremos esta verdad, nuestra verdad”. Cuando hace unos días intentó<br />
recordarle estas palabras al Protector, la respuesta que obtuvo no pudo ser más<br />
decepcionante: “Señora, su excelencia es un pobre imbécil, pero sigue siendo su excelencia<br />
y la ley no hace discriminaciones entre excelencias cabrones de mierda como el suyo, o<br />
excelencias nacidas de guerras floridas como yo mismo”.<br />
La lluvia purificadora de Tláloc<br />
“Ramón Nonato bendijo sin muchas dudas la decisión de silenciar al Caballero Águila. Tláloc<br />
escuchó del sacerdote estas palabras: “Hijo mío, confíale esta tarea de paz a nuestro señor<br />
Huitzilopóchitl, para que así, también, nos sean perdonados nuestros pecados”, que entendió<br />
como la orden irrevocable de abrir un nuevo ciclo de luces y de gracias para la ciudad y para<br />
el país. Tláloc tenía ahora bajo su responsabilidad la misión sagrada de hacer posible ese<br />
nuevo ciclo: el cuchillo de obsidiana que portaba día y noche en uno de los bolsillos<br />
interiores de su saco se encargaría de hacer realidad no sólo la bendición de Nonato, sino<br />
también la de aplacar la ira contenida del propio Tláloc y de sus compañeros de destierro,<br />
que durante siglos y siglos de desesperanza y atrición habían debido resignarse a soportar<br />
los triunfos, las resurrecciones y las muertes que el Águila había querido imponerles.<br />
(Yo estoy navegando las aguas agitadas del cenote de Uxmal, que se confunde en mi<br />
angustia con los torrentes agitados que labran los moldes de los Andes. Mi navegación es<br />
torpe, porque una sombra se interpone entre el acal y mis brazos. La sombra, talvez, de un<br />
sol agonizante que insiste en perpetuar su luz mendicante y en impedirme que llegue a la<br />
orilla más lejana de este río sagrado. Una ola imprevista golpea contra el acal haciéndolo<br />
virar encabritado. Y sólo entonces percibo que las montañas de los Andes rodean ahora las<br />
308
aguas perdidas de Uxmal. Puedo tocar las nubes que cubren las cimas y penetrar sus albos<br />
esqueletos preñados de lluvias redentoras. Me imagino peleando una nueva guerra florida<br />
donde el enemigo no es un roñoso fraile barbudo blandiendo la espada consagrada por su<br />
dios, sino una doncella envuelta en aromas de chocolate molido presta a ser sacrificada en<br />
el ara del templo de Teotihuacán y me siento derrotado, felizmente derrotado, cuando es ella<br />
quien me vence atrapándome entre sus brazos que semejan las entrañas tibias de un arco<br />
iris. Pero las montañas no me permiten perderme en mis imaginaciones. Una corriente de<br />
viento gélido azota mi rostro y me recuerda que mi guerra, mi nueva guerra, no es la guerra<br />
florida que soñaba, sino otra muy distinta donde el crujir de huesos se confunde con el lento<br />
discurrir de la sangre entre las carnes acuchilladas y pobladas de ávidas moscas de nuestros<br />
enemigos. Esta guerra burda me asedia, me acompaña y me señala mis deberes<br />
impidiéndome eludir tan solo las sombras que recorren, maldiciéndolos, los campos donde<br />
sus cuerpos se extraviaron para siempre en la punta de la macana o en el fulgor sombrío del<br />
mosquete. Yo también soy una de esas sombras irredentas, de esas sombras furtivas que se<br />
niegan a desaparecer, pero que se complacen al mismo tiempo en disfrazar su peregrinación<br />
con los afeites de las divinidades en plan de salvación eterna recitando hosannas y aleluyas<br />
en medio de la devastación que significan las ciudades y los desiertos de asfalto. Mas la<br />
guerra no perdona ningún gesto de compasión o de remisión de los vencidos. Todos ellos<br />
son culpables, absolutos culpables, por el mismo hecho de pertenecer al bando de los<br />
derrotados. Los vencidos son la hez de la tierra y nosotros, las sombras furtivas, debemos<br />
acuchillarlos, abalearlos, destrozarlos una y otra vez hasta que no quede de ellos ni el más<br />
leve vestigio, ni la más mínima duda de su desaparición).<br />
“Ramón Nonato me lo ha expresado con un dejo de melancolía en su voz: “Hijo mío, nuestro<br />
señor te dará la gracia del olvido y tú serás el instrumento de ese don que sólo merecen los<br />
benditos de este mundo”. Y yo, Tláloc, el infeliz, me digo a mí mismo que sólo soy un pobre<br />
309
andido, un rufián con ínfulas de taumaturgo que a la manera de Billy the Kid o de Jesse<br />
James pretende hacerse pasar por un feroz destructor de santidades y certezas cuando no<br />
paso de ser un bicho maloliente, lleno de flemas y de espumarajos, sediento de soles<br />
cocidos en las selvas de Chiapas, del Congo o del Amazonas y que se niega a entender que<br />
estas calles de La Candelaria son el principio y el final de su huida. Un olor fétido se<br />
desprende de mi cuchillo de obsidiana: un olor similar al que se desprendía de los templos<br />
de los frailes tras la derrota de nuestras guerras floridas. El mismo olor untuoso que envuelve<br />
las palabras del Águila y de toda la corte de ínclitos que lo asedia. Ese maldito olor es el olor<br />
turbio que ha perseguido nuestra huellas transformándolas en un tejido de genuflexiones,<br />
desconfianzas y miedos que han terminado por poblar de libertadores y oraciones los<br />
caminos de tempestad que intentamos recorrer. Hasta esta carne de volcán, esta obsidiana<br />
ha sucumbido al poder de la fetidez. Ramón Nonato no me había hablado de ese poder<br />
supremo talvez porque ignoraba la propia fetidez que emanaba de sus bendiciones. Todas<br />
las palabras que brotan de los labios de Nonato llevan consigo el hedor de la santidad<br />
descompuesta, el nauseabundo hálito que precede a la presencia de la muerte invadiendo el<br />
espacio de la esperanza. Sus palabras arrastran consigo todo el detritus, todas las heces<br />
acumuladas en siglos y siglos de permanencia de los demonios-barbudos en nuestras<br />
tierras. Pero pese a la fetidez que transmiten las palabras de Nonato, tienen como mi cuchillo<br />
de obsidiana un elemento poderoso a su favor: destruyen nuestras cobardías y nuestros<br />
silencios sembrando en nuestros ojos una lluvia permanente que lava por completo cualquier<br />
duda, cualquier vacilación en la pureza de nuestros actos. La sangre de los inocentes o de<br />
los verdugos, de los conquistadores o de los penitentes, se extravía sumisa en nuestros<br />
dedos olvidándose del origen de su derramamiento. No existe presente ni futuro cuando las<br />
palabras de Nonato y el furor de mi cuchillo hacen brotar esta lluvia purificadora“.<br />
310
Blue final de un poeta fugitivo<br />
“Yo, Netzahuatcóyotl, soy ahora el poeta de la huida eterna. Llevo conmigo el verbo ardiente<br />
de la desolación. Hasta Nanáhuatl, el asesino de lo sagrado, traicionando su miedo, me ha<br />
llamado macaco hijo de puta, mientras amenazaba despellejarme otra vez, la enésima, por<br />
haberme cruzado en su camino. No dejo de preguntarme cuál es el camino de los asesinos<br />
como Nanáhuatl. ¿Será acaso el mismo de los santos y de los benditos de esta tierra? En<br />
ese caso la paz les pertenece por derecho propio como les pertenecen las calles, los<br />
edificios, los semáforos, los gritos, los miedos, las moscas y las prostitutas de esta ciudad.<br />
Ese es su camino, el camino que traza límites entre la muerte y la vida: la muerte para las<br />
moscas, las putas y los poetas como yo. La vida para los señores del silencio como<br />
Nanáhuatl. Ellos son los propietarios verdaderos de la palabra, de las palabras y como amos<br />
diligentes las guardan, las protegen, las usan con esa prudencia que sólo los poderosos<br />
pueden tener y que les facilita apremiar con falsos discursos de humildad la credulidad torpe<br />
de sus dominados. La prudencia encubre la crueldad insidiosa que pavimenta el camino de<br />
los señores como Nanáhuatl. Una crueldad que se refleja en los silencios que impone, que<br />
nos imponen. Porque yo, Netzahuatcóyotl, debo reconocerlo con humildad, no soy ya el<br />
príncipe de las palabras, ni el mensajero del arco iris, ni tan sólo un pobre escribidor de<br />
poemas. Apenas soy un macaco solitario, que en su melancolía se extravió en las esquinas<br />
de la ciudad persiguiendo la fábula sombría de Sandra Mora, ignorando que la fábulas<br />
también tenían propietarios en el país. Sólo me queda huir, atravesando los Andes, los<br />
llanos, las selvas, con mis sollozos y mis maldiciones hasta encontrar las aguas del Texcoco,<br />
donde mis ansias y mis dolores se unirán en perpetua cópula a los vientos del Anáhuac “.<br />
311
La felicidad de Josecito<br />
“Anastasia había tomado la decisión de abandonar la casona de la 45. Los duendes<br />
pechichones recibieron esa decisión con ánimo sombrío y algunos como Chiminiguagua<br />
habían mostrado la frustración que los poseía escupiendo una y otra vez en los pasillos y en<br />
los patios una sustancia negruzca, pegajosa que se adhería al piso formando una costra,<br />
que según el doctor Abadía tenía la misma naturaleza del marfil. Josecito, el Baby, optó por<br />
refugiarse en un silencio inescrutable, pese a que su corazón de algodón traicionaba la<br />
congoja que sentía supurando el líquido amarillento que en el jefe de los duendes era señal<br />
inequívoca de la angustia que lo poseía. El doctor Abadía, en un intento vano de<br />
congraciarse con el Baby, le había dado un par de palmadas cariñosas en la espalda<br />
mientras le decía: “Josecito, la felicidad de la señora es lo único que debe interesarnos”.<br />
Josecito se limitó a mirarlo con desprecio y siguió caminando por el patio central de la<br />
casona musitando la letra de uno de los boleros de Ortiz Tirado que con mayor agrado<br />
escuchaba la patrona. En ese momento Anastasia, que salía de su alcoba, le lanzó un grito<br />
de una violencia inusitada: “¡Josecito, ya te he dicho que no te permito ni te permitiré que<br />
juegues con mi espíritu santo!”. El líquido amarillento dejó de supurar en el pecho del Baby, y<br />
éste, sumiso, quizás avergonzado, acudió presuroso a arrodillarse ante su señora, que por<br />
toda respuesta le acarició la cabellera, en tanto le entregaba a Abadía la lista de los<br />
ciudadanos que podrían acompañarla en el viaje que por primera vez emprendería para<br />
conocer las diferentes provincias que formaban la república.<br />
Así, inesperadamente, ese día se convirtió en uno de los más felices en la vida del Baby,<br />
porque había entendido que él, un insignificante mequetrefe, nacido de la inmensa<br />
misericordia de la patrona, tenía en común con la señora Anastasia un elemento básico,<br />
original: compartían el mismo espíritu santo y el compartir ese espíritu santo quería decir que<br />
312
nunca, jamás, la patrona podría deshacerse de él. Nunca. ¿Qué mayor felicidad podía<br />
esperar una pobre bestia como él en esta tierra?”<br />
Padeció y murió en la calle 27<br />
“El Águila, después de arduas sesiones de reflexión con los ciudadanos ínclitos en la<br />
hacienda de Fontibón, había llegado a la conclusión de que era urgente ordenar una<br />
campaña de purificación en el país. Enriquito Buelvas había estado suplicando esta<br />
determinación desde hacía treinta y siete años, dos meses y cuatro días. (Llevaba la cuenta<br />
exacta de la dilación en un pequeño cuaderno que había marcado con el título de “Domes<br />
day Notebook”). Buelvas había temido que la invasión sigilosa de las sombras no se limitara<br />
a algunas tierras de las haciendas del norte, sino que llegara hasta la plaza central y calles<br />
adyacentes de la capital. Si se llegaba a este extremo, tenía la certeza que sólo el<br />
desollamiento y la quema del cadáver del propio Águila podrían salvar a la república. Así se<br />
lo había advertido al Caballero desde hacía treinta y siete años, dos meses y cuatro días,<br />
pero sólo ahora el Águila parecía percatarse del grave peligro que vivía la patria. Sin<br />
embargo, todavía se estaba a tiempo de poder aplicar la campaña de purificación y el propio<br />
Enriquito había estado amolando los siete cuchillos de pedernal que el señor de las tinieblas,<br />
le había regalado en la última guerra florida que ambos habían compartido. Con esos<br />
cuchillos de pedernal y unos cuantos fusiles Galil, Enriquito pensaba no sólo decapitar y<br />
balear, sino desaparecer definitivamente a varios magistrados que en su concepto habían<br />
demostrado una sensibilidad claudicante en las grandes horas de prueba de la república.<br />
Sólo en ese sentido podía entenderse una verdadera purificación en el país y en este punto<br />
el Águila estaba plenamente de acuerdo.<br />
313
Claudicantes y contemporizadores deberían ser sacrificados para bien de la patria. Y con<br />
ellos también deberían ser quemados todos, absolutamente todos los peleles que refugiados<br />
en el armario de Nicolasa Ibáñez insistían en proclamar sus méritos de excelencias y<br />
libertadores. Quetzatcoatl los había tolerado y protegido bajo el pretexto de tratarse tan solo<br />
de unos babiecas inofensivos, incapaces de traducir sus proclamas y declaraciones en<br />
hechos que atentaran contra las instituciones de la república. Pero la campaña de<br />
purificación no podía permitir que existieran tan solo esas proclamas y declaraciones.<br />
Enriquito Buelvas sabía cuán peligrosas y pérfidas podían ser las palabras en un país<br />
habituado a largos silencios sólo interrumpidos por las oraciones de Anastasia y las<br />
sentencias a muerte divulgadas por el Águila en las fiestas patrias. Para él la falsa<br />
compasión que exhibían los claudicantes ante los peleles no era más que un hábil disfraz<br />
que ocultaba las ambiciones de estos burócratas oscuros, de regresar a ser los señores<br />
todopoderosos que otrora habían sido. Buelvas había comprendido estas intenciones aleves<br />
y por eso se había ofrecido como voluntario ante el Águila para despellejar y quemar a<br />
Quetzatcoatl, a Nicolasa Ibáñez y a todos sus peleles y cómplices. La oferta había sido<br />
aceptada por el Caballero con un “hágase tu voluntad” que equivalía a uno de los decretos<br />
supremos que con cierta periodicidad promulgaba para ordenar la desaparición de algún<br />
ciudadano perturbador de la tranquilidad pública. Enriquito, provisto de los cuchillos y los<br />
fusiles, se trasladó con sus muchachos al sur de la ciudad llevando consigo un sentimiento<br />
profundo de alegría comparable tan solo al que lo poseyera cuando decapitara al general<br />
Barón en la guerra de los mil días. Quetzatcoatl y sus cómplices conocerían por fin la dulce<br />
realidad de la muerte sin la esperanza de ninguna resurrección (ni siquiera la de los<br />
ángeles).<br />
“Quetzacoatl padeció y murió en las calles de Santafé. Padeció dolores tan torpes y<br />
tan breves como los colores del saltamontes....”<br />
314
315