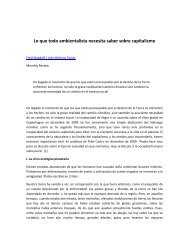La Historia de un fracaso: el Putumayo-Amazonas - Instituto de ...
La Historia de un fracaso: el Putumayo-Amazonas - Instituto de ...
La Historia de un fracaso: el Putumayo-Amazonas - Instituto de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Corografía, quina y catequización: historia amazónica entre 1850 y<br />
1920. 1<br />
Germán Palacio<br />
Director Se<strong>de</strong> Leticia<br />
Universidad Nacional <strong>de</strong> Colombia<br />
Introducción<br />
Amazonia y comercio m<strong>un</strong>dial. Contrastes andinos. Rafa<strong>el</strong> Reyes<br />
cuenta en sus memorias escritas en <strong>un</strong> viaje por <strong>el</strong> Mediterráneo, <strong>el</strong> Danubio y<br />
<strong>el</strong> Mar Negro en 1911, 2 que los colombianos <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong>l país pensaban, a<br />
comienzos <strong>de</strong> 1870, que <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy y, a lo más, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> Mocoa,<br />
en <strong>el</strong> actual <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> <strong>Putumayo</strong>, quedaba <strong>el</strong> reino <strong>de</strong> Portugal ya que<br />
<strong>de</strong> ese modo lo conf<strong>un</strong>dían con <strong>el</strong> imperio <strong>de</strong>l Brasil. 3 No <strong>de</strong>bería sorpren<strong>de</strong>rnos<br />
este <strong>de</strong>sconocimiento. Des<strong>de</strong> la seg<strong>un</strong>da década <strong>de</strong>l siglo XIX, las guerras <strong>de</strong><br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia acentuaron <strong>el</strong> aislamiento r<strong>el</strong>ativo <strong>de</strong> la Amazonia producido por<br />
los <strong>fracaso</strong>s misioneros que se habían evi<strong>de</strong>nciado ya a fines <strong>de</strong>l siglo XVIII. No<br />
obstante, esta situación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconexión r<strong>el</strong>ativa con <strong>el</strong> resto <strong>de</strong>l país fue<br />
vigorosamente reversada por la explotación <strong>de</strong> la quina <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> 1870,<br />
a<strong>un</strong>que en <strong>el</strong> largo plazo, durante <strong>el</strong> siglo XX, los lazos volvieron a hacerse<br />
r<strong>el</strong>ativamente tenues hasta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> siglo en que volvieron a<br />
acentuarse.<br />
Al igual que otras regiones <strong>de</strong>l interior andino, en la época liberal <strong>de</strong> la<br />
seg<strong>un</strong>da parte <strong>de</strong>l siglo XIX la Amazonia colombiana se integró a la economía<br />
nacional y se vinculó al comercio m<strong>un</strong>dial. Este vínculo integrador, expresado<br />
en momentos específicos <strong>de</strong> boom económico <strong>de</strong> quina y caucho fue, cuando<br />
se le compara con la Costa Atlántica o <strong>el</strong> interior andino, frágil y reversible.<br />
A<strong>un</strong>que <strong>el</strong> gobierno central y los gobiernos regionales llegaron a expresar su<br />
preocupación por la <strong>de</strong>strucción <strong>de</strong> estos dos recursos, en su conj<strong>un</strong>to, la<br />
alteración <strong>de</strong> los ecosistemas fue <strong>de</strong> menor importancia ya que la apropiación<br />
<strong>de</strong>l territorio por la oleada <strong>de</strong> colonización proveniente <strong>de</strong> tierras frías y<br />
calientes <strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s fue revertido <strong>un</strong>a vez terminado <strong>el</strong> boom. A su vez, los<br />
<strong>de</strong>strozos ambientales fueron localizados y restringidos <strong>de</strong> tal manera que la<br />
recuperación <strong>de</strong> los ecosistemas acabó lográndose en <strong>un</strong> tiempo r<strong>el</strong>ativamente<br />
corto. <strong>La</strong> casi totalidad <strong>de</strong>l bosque amazónico se mantuvo. <strong>La</strong> conquista <strong>de</strong> la<br />
tierra caliente amazónica colombiana por la oleada civilizadora fracasó.<br />
1 Este texto constituye <strong>un</strong> avance <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> la tesis <strong>de</strong> doctorado en <strong>Historia</strong> en Florida<br />
Internacional University-Miami, que lleva como título “Civilizando la tierra caliente”. Agra<strong>de</strong>zco <strong>el</strong> aporte <strong>de</strong><br />
la Se<strong>de</strong> Leticia y <strong>el</strong> <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> investigación IMANI por su apoyo en la recopilación <strong>de</strong> información y, en<br />
particular a Patricia Moncayo y a Graci<strong>el</strong>a…<br />
2 Gómez Hurtado, Álvaro. “Prólogo” a las Memorias, 1850-1885 <strong>de</strong> Rafa<strong>el</strong> Reyes, Fondo Cultural Cafetero,<br />
Bogotá, 1986.<br />
3 Reyes, Rafa<strong>el</strong>. Memorias 1850-1885, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1986, p. 109.<br />
1<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
A pesar <strong>de</strong> la simultaneidad en la integración al mercado m<strong>un</strong>dial entre<br />
la región andina y la amazónica con posterioridad a 1850, la permanencia <strong>de</strong><br />
estos enlaces y la contribución <strong>de</strong> estas dos regiones a la formación <strong>de</strong> la<br />
nación difirió radicalmente. <strong>La</strong> apropiación y transformación <strong>de</strong>l territorio<br />
amazónico bajo <strong>el</strong> proyecto progresista quinero y cauchero fracasó en <strong>el</strong> largo<br />
plazo, y la civilización <strong>de</strong> la población indígena por medio <strong>de</strong> la labor misionera<br />
se restringió, a pesar <strong>de</strong> sus promotores, a las tierras altas <strong>de</strong> la vertiente<br />
andina <strong>de</strong> la cuenca amazónica. El resultado ambiental <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong><br />
colonización y transformación <strong>de</strong>l paisaje amazónico, no pue<strong>de</strong> ser comparado<br />
con lo que ocurrió con las vertientes andinas, por ejemplo, aqu<strong>el</strong>las asociadas<br />
a la economía cafetera, en don<strong>de</strong> la colonización construyó <strong>un</strong> paisaje<br />
marcadamente diferente al recibido a comienzos <strong>de</strong>l período que acá se trata.<br />
Otro contraste <strong>de</strong>be ser tenido en cuenta. Mientras que las regiones<br />
cafeteras andinas y la costa Caribe vieron crecer su población, a pesar <strong>de</strong> las<br />
guerras en <strong>el</strong> país, bajo <strong>un</strong> empuje <strong>de</strong> prosperidad, particularmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
seg<strong>un</strong>da década <strong>de</strong>l siglo XX, la catástrofe <strong>de</strong>mográfica <strong>de</strong> la población<br />
indígena en la Amazonia, por razones varias- enfermeda<strong>de</strong>s, cuasiesclavización,<br />
violencia genocida, <strong>de</strong>splazamiento o se<strong>de</strong>ntarismo forzado-,<br />
tendió a acentuar <strong>el</strong> <strong>de</strong>spoblamiento <strong>de</strong>l territorio amazónico. Como<br />
cnsecuencia <strong>de</strong> este aspecto <strong>de</strong>mográfico se reforzó la visión que reduce a la<br />
Amazonia a <strong>un</strong> espacio libre <strong>de</strong> humanización. Como si <strong>el</strong> colapso <strong>de</strong>mográfico<br />
experimentado en los primeros siglos <strong>de</strong> la Conquista y Colonia en Tierra Firme<br />
se hubiera repetido en <strong>el</strong> territorio amazónico colombiano durante <strong>el</strong> cambio<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX al XX. 4 Si ambas regiones compartieron la catástrofe <strong>de</strong>mográfica<br />
con la invasión europea, la zona andina y la costa Atlántica obtuvieron <strong>un</strong>a<br />
recuperación <strong>de</strong>mográfica ininterrumpida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la seg<strong>un</strong>da parte <strong>de</strong>l siglo<br />
XVIII, mientras que la Amazonia, con <strong>el</strong> boom <strong>de</strong> la quina y sobretodo <strong>de</strong>l<br />
caucho, no experimentó <strong>un</strong> crecimiento <strong>de</strong> la población.<br />
Imaginarios reduccionistas. Este efecto <strong>de</strong> la economía extractivista<br />
en la Amazonia, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> comienzos <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1970s, reforzó <strong>un</strong> imaginario<br />
popularizado durante la crisis ecológica global que tendió a acentuar <strong>un</strong>a visión<br />
reduccionista, como prejuicio o como i<strong>de</strong>al, <strong>de</strong> que la Amazonia es <strong>un</strong><br />
reservorio <strong>de</strong> naturaleza intocada o “prístina”. Esta reducción <strong>de</strong>be ser<br />
problematizada consi<strong>de</strong>rando las complejas r<strong>el</strong>aciones, cambiantes<br />
históricamente, entre naturaleza y sociedad. Es cierto que esta reducción tuvo<br />
asi<strong>de</strong>ro en importantes antece<strong>de</strong>ntes documentales, particularmente en<br />
alg<strong>un</strong>os r<strong>el</strong>atos <strong>de</strong> viajeros <strong>de</strong>l siglo XIX y en las <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> la Comisión<br />
Corográfica en que se presenta a la Amazonia, paradójicamente, como <strong>un</strong><br />
inmenso <strong>de</strong>sierto. No cabe duda que la Amazonia tenía la más baja <strong>de</strong>nsidad<br />
poblacional <strong>de</strong>l país en la época, pero <strong>el</strong> país mismo podría ser consi<strong>de</strong>rado, en<br />
esos términos, <strong>de</strong>spoblado. Frank Safford, por ejemplo, sostiene que la<br />
población colombiana en 1830 era <strong>de</strong> <strong>un</strong> millón seiscientos mil habitantes y dos<br />
4 Ver Gómez, Augusto, Sotomayor, Hugo y Lesmes, Ana Cristina. Amazonia colombiana: enfermeda<strong>de</strong>s y<br />
epi<strong>de</strong>mias. Un estudio <strong>de</strong> bioantropología histórica. Ministerio <strong>de</strong> Cultura, Bogotá, 2000.<br />
2<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
millones doscientos mil a mediados <strong>de</strong> ese siglo. 5 Cuando se contrasta con la<br />
población <strong>de</strong> fines <strong>de</strong>l siglo XX, que es <strong>de</strong> cuarenta millones aproximadamente,<br />
podría <strong>de</strong>cirse, en general, que <strong>el</strong> país era <strong>de</strong>spoblado y la Amazonia lo más<br />
<strong>de</strong>spoblado. Dos preg<strong>un</strong>tas surgen <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong>l paisaje amazónico<br />
como <strong>un</strong> gigantesco bioma <strong>de</strong>spoblado. Primero, ¿cómo explicar esta curiosa<br />
inversión metafórica <strong>de</strong> s<strong>el</strong>va en <strong>de</strong>sierto? Si, en gracia <strong>de</strong> discusión se<br />
aceptara que la Amazonia era <strong>un</strong>a región <strong>de</strong>spoblada, ¿con que fuerza <strong>de</strong><br />
trabajo se realizó <strong>el</strong> boom quinero y cauchero?<br />
<strong>La</strong> respuesta a estas preg<strong>un</strong>tas <strong>de</strong>be colocarse más bien en <strong>el</strong> ámbito <strong>de</strong><br />
las representaciones mentales asociadas a aspectos ambientales.<br />
Históricamente, la Amazonia ha estado sujeta a representaciones variadas con<br />
contenidos ambientales. Si en las <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> la época <strong>de</strong>l reconocimiento<br />
y exploración <strong>de</strong> la Amazonia en <strong>el</strong> siglo XVI, <strong>el</strong>la se figuró como <strong>un</strong>a<br />
naturaleza que ofrecía riquezas, sólo soñadas (El Dorado), n<strong>un</strong>ca realizadas,<br />
pero también como <strong>un</strong>a región <strong>de</strong>nsamente poblada, en la época que nos<br />
convoca, <strong>el</strong> período liberal (neocolonial en la literatura <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista), la<br />
naturaleza amazónica sigue siendo vista como plena <strong>de</strong> potencial económico ya<br />
no por razones metálicas sino por su aparente disponibilidad para la agricultura<br />
o la extracción <strong>de</strong> productos vegetales. Si <strong>el</strong> imaginario <strong>de</strong> tierra <strong>de</strong> riquezas se<br />
mantiene, contrasta, en cambio, que la Amazonia, durante <strong>el</strong> período en que<br />
este estudio se concentra (1850-1930), tien<strong>de</strong> a presentarse como<br />
<strong>de</strong>spoblada, con presencia, sólo <strong>de</strong> <strong>un</strong>os cuantos salvajes. El paso <strong>de</strong>l tiempo y<br />
<strong>de</strong> la interacción humana, recién llegados y nativos, acabó generando <strong>un</strong><br />
cambio en la representación, <strong>de</strong> ubérrima y <strong>de</strong>spoblada, a pobre y<br />
<strong>de</strong>shumanizada. En este proceso <strong>de</strong> cambio ambiental se concentran estos<br />
capítulos.<br />
Estos imaginarios no <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> tener asi<strong>de</strong>ros en la realidad material.<br />
Primero, <strong>un</strong>o <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong>l boom <strong>de</strong>l caucho fue <strong>el</strong> estancamiento<br />
<strong>de</strong>mográfico y, en alg<strong>un</strong>os casos, catástrofe <strong>de</strong> la población indígena, que<br />
permite aferrarse a la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que la Amazonia ha sido por siempre <strong>un</strong>a región<br />
<strong>de</strong>spoblada. Adicionalmente, la caída <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l caucho en 1910 generó<br />
<strong>un</strong>a crisis prolongada en la Panamazonia <strong>de</strong> la cual no pudo recuperarse<br />
rápidamente por la dificultad <strong>de</strong> montar plantaciones que compitieran con las<br />
instaladas por los británicos en <strong>el</strong> Lejano Oriente. Al final <strong>de</strong>l período que aquí<br />
se estudia, la década <strong>de</strong> 1920, la <strong>de</strong>shumanización <strong>de</strong> la naturaleza en la<br />
Amazonia colombiana ya no significaba solamente <strong>de</strong>spoblamiento sino<br />
resistencia <strong>de</strong> la s<strong>el</strong>va a su transformación y domesticación bajo <strong>un</strong> formato <strong>de</strong><br />
lucha a muerte entre civilización y naturaleza.<br />
En las anteriores condiciones, las representaciones <strong>de</strong> alcance nacional<br />
empiezan a imaginar la s<strong>el</strong>va amazónica colombiana, en vez <strong>de</strong> <strong>un</strong> Edén o <strong>un</strong>a<br />
región privilegiada por <strong>un</strong>a naturaleza ubérrima, como <strong>un</strong> infierno. El éxito<br />
5 Frank Safford, El i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> lo práctico. El <strong>de</strong>safío <strong>de</strong> formar <strong>un</strong> élite técnica y empresarial en Colombia,<br />
Universidad Nacional-El Áncora Editores, Bogotá, 1989.<br />
3<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
cafetero colombiano, <strong>de</strong> comienzos <strong>de</strong>l siglo XX, reconcentró las energías<br />
nacionales en <strong>el</strong> poblamiento <strong>de</strong> las regiones <strong>de</strong> vertiente andina y en las<br />
regiones propicias para la exportación, particularmente los puertos <strong>de</strong>l Caribe y<br />
la región occi<strong>de</strong>ntal conectada por <strong>el</strong> corredor que conduce a Buenaventura en<br />
<strong>el</strong> océano Pacífico. Debido a esto, las energías nacionales tendieron a “olvidar”<br />
a la Amazonia, abandonándola a su propia suerte. Corrijo: las energías <strong>de</strong>l<br />
estado colombiano se concentraron en la apropiación cartográfica y diplomática<br />
<strong>de</strong>l territorio amazónico, pero <strong>de</strong>jaron prácticamente intacto <strong>el</strong> paisaje<br />
amazónico como tal. Los cambios ambientales fueron más simbólicos que<br />
materiales.<br />
<strong>La</strong>s representaciones <strong>de</strong> la Amazonia como “Dorado” o “infierno ver<strong>de</strong>”<br />
son conocidas por los estudiosos y han sido documentadas en mayor o menor<br />
medida. Lo que no se ha contado con claridad, al menos, en la historiografía<br />
colombiana, es que estas visiones han sido construidas en procesos históricos<br />
en los cuales <strong>un</strong>a u otra representación se convirtió en dominante. No por ser<br />
representaciones, <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> tener efectos materiales que están asociados, <strong>de</strong><br />
<strong>un</strong>a parte, a la formación <strong>de</strong>l Estado-Nación colombiano en <strong>un</strong>a época <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las r<strong>el</strong>aciones <strong>de</strong>l país con <strong>el</strong> m<strong>un</strong>do y <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> las<br />
regiones en Colombia. De otra, a la formación <strong>de</strong> la región en su conexión con<br />
<strong>el</strong> mercado internacional.<br />
A<strong>un</strong>que la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> El Dorado y <strong>de</strong> Edén ha sido <strong>un</strong>a ensoñación <strong>de</strong> los<br />
primeros invasores europeos, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Dorado difiere <strong>de</strong> la <strong>de</strong> Edén, a<strong>un</strong>que<br />
sea conf<strong>un</strong>dida frecuentemente por los autores. Mientras <strong>un</strong> arquetipo <strong>de</strong> Edén<br />
son las islas <strong>de</strong> El Caribe, <strong>un</strong>o <strong>de</strong> El Dorado es <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong>. <strong>La</strong> imagen <strong>de</strong><br />
Eldorado prevaleció en los primeros siglos <strong>de</strong> la invasión europea. Los<br />
portugueses le otorgaron mucha más importancia a esta región que los<br />
españoles y se a<strong>de</strong>ntraron vigorosamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la boca <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong> hacia la<br />
confluencia <strong>de</strong>l rio Negro en <strong>el</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> Manaos y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> allí hacia <strong>el</strong> Vaupés, y<br />
subiendo por la continuación <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong> que los brasileros llaman Solimoes<br />
hacia <strong>el</strong> <strong>Putumayo</strong> y <strong>el</strong> Caquetá, todas las anteriores en la región amazónica<br />
colombiana. <strong>La</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Eldorado renació con <strong>el</strong> empuje agrario <strong>de</strong> la época<br />
liberal en <strong>el</strong> período republicano. A mediados <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1920 se<br />
transformó este imaginario. Los informes sobre <strong>el</strong> caucho, en <strong>el</strong> contexto <strong>de</strong> la<br />
rivalidad con <strong>el</strong> Perú, pero sobretodo, a raíz <strong>de</strong>l impacto en <strong>el</strong> imaginario<br />
nacional <strong>de</strong> <strong>La</strong> Vorágine <strong>de</strong> José Eustasio Rivera, cambió esta imagen por la<br />
i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que la Amazonia es <strong>un</strong> “infierno ver<strong>de</strong>”. Décadas más tar<strong>de</strong>, <strong>el</strong><br />
<strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> que los su<strong>el</strong>os amazónicos eran pobres ahogó <strong>el</strong> sueño <strong>de</strong><br />
que la Amazonia ofrecía <strong>un</strong> nuevo “Dorado” agrícola. <strong>La</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la Amazonia<br />
como Edén sólo se produce con la crisis ambiental global <strong>de</strong> fines <strong>de</strong> la década<br />
<strong>de</strong> 1960 en que <strong>el</strong> ecologismo, <strong>de</strong> veta neoromántica, convierte <strong>el</strong> bosque<br />
húmedo tropical en <strong>un</strong> valor i<strong>de</strong>alizado. <strong>La</strong>s corrientes ambientalistas también<br />
recuperan la Amazonia como <strong>un</strong> nuevo “Dorado”, <strong>de</strong>bido a los <strong>de</strong>sarrollos<br />
biotecnológicos y hacen renacer la esperanza <strong>de</strong> que la biodiversidad es <strong>un</strong>a<br />
importante fuente <strong>de</strong> riqueza.<br />
4<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
Alg<strong>un</strong>as tesis. Una vez sentadas <strong>un</strong>as premisas sobre <strong>el</strong> poblamiento<br />
<strong>de</strong> la Amazonia y los antece<strong>de</strong>ntes coloniales, este texto se concentra en <strong>el</strong><br />
proceso civilizatorio <strong>de</strong> la seg<strong>un</strong>da parte <strong>de</strong>l siglo XIX, que incluye, en primer<br />
lugar, la apropiación geográfica <strong>de</strong>l territorio; pasa por <strong>el</strong> avance y <strong>de</strong>clive <strong>de</strong>l<br />
impulso civilizatorio bajo <strong>el</strong> auge <strong>de</strong> la explotación <strong>de</strong> la quina; y, termina con<br />
<strong>el</strong> rever<strong>de</strong>cimiento y marchitamiento <strong>de</strong> la modalidad <strong>de</strong> civilización entendida<br />
como cristianización. Un capítulo siguiente que no se incluye aquí, retoma <strong>el</strong><br />
proceso civilizatorio a través <strong>de</strong>l boom y la caída <strong>de</strong> caucho y sus efectos<br />
ambientales para la región, para terminar con <strong>el</strong> proceso diplomático-militar <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> las fronteras y construcción <strong>de</strong>l espacio amazónico. En <strong>un</strong><br />
apartado final se analizan los impactos específicos <strong>de</strong>l proceso en su conj<strong>un</strong>to.<br />
En particular, se ilustra la conversión <strong>de</strong>l Eldorado amazónico en <strong>un</strong> “infierno<br />
ver<strong>de</strong>”.<br />
El argumento f<strong>un</strong>damental <strong>de</strong> estos dos capítulos es <strong>el</strong> siguiente: <strong>el</strong><br />
impulso progresista y civilizatorio propio <strong>de</strong> la fase ambiental entre 1850 y<br />
1930 fracasa, ya que <strong>el</strong> intento <strong>de</strong> dominación y control <strong>de</strong> la naturaleza por la<br />
sociedad colombiana, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> sucesivos intentos se revierte con la crisis <strong>de</strong>l<br />
caucho y <strong>el</strong> cambio <strong>de</strong> percepción en Colombia <strong>de</strong> lo que representa la<br />
Amazonia. No significa lo anterior que, en esta época, no ocurrieron cambios<br />
ambientales dura<strong>de</strong>ros. El más importante consiste en <strong>el</strong> proceso <strong>de</strong><br />
estancamiento <strong>de</strong>l crecimiento poblacional real y simbólico <strong>de</strong> la región que,<br />
con <strong>el</strong> paso <strong>de</strong>l tiempo, acabó convirtiéndola en <strong>el</strong> ejemplo clásico <strong>de</strong>l paraíso<br />
<strong>de</strong> los preservacionistas. Este cambio fue, pues, no tanto <strong>un</strong>a transformación<br />
material sino simbólica, <strong>un</strong> cambio en la representación.<br />
<strong>La</strong> vision reduccionista que reduce la Amazonia a <strong>un</strong> gigantesco<br />
bosque sin gente f<strong>un</strong>da en <strong>un</strong> mo<strong>de</strong>lo conceptual que divi<strong>de</strong> y separa <strong>de</strong> la<br />
naturaleza frente a la cultura, <strong>de</strong>l bosque frente a los pueblos que lo habitan.<br />
Supone que la naturaleza amazónica no ha sido históricamente cambiada por<br />
<strong>el</strong> accionar humano, sólo hasta muy recientemente cuando las estadísticas<br />
prueban la <strong>de</strong>forestación a gran escala y ritmo ac<strong>el</strong>erado. Lo que acá se<br />
sostiene, en cambio, es que las poblaciones que habitan la Amazonia han<br />
transformado <strong>el</strong> medio constantemente, pero que la conquista <strong>de</strong> las tierras<br />
bajas calientes amazónicas por parte <strong>de</strong> las poblaciones foráneas provenientes<br />
<strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s, bajo la avanzada progresista y civilizatoria, fracasó. Estos grupos<br />
humanos fallaron en su intento <strong>de</strong> cambiar drásticamente <strong>el</strong> paisaje amazónico<br />
colombiano y <strong>el</strong> esfuerzo <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar <strong>un</strong>a impronta imborrable <strong>de</strong>l progreso se<br />
<strong>de</strong>svaneció.<br />
Pensamientos académicos sobre <strong>el</strong> tema. A<strong>un</strong>que la historia<br />
ambiental <strong>de</strong> la Amazonia colombiana, en sentido estricto, está apenas<br />
escribiéndose, ya han sido <strong>el</strong>aboradas importantes historias regionales con<br />
énfasis en as<strong>un</strong>tos económicos y sociales. De estos trabajos, quizás <strong>el</strong> primer<br />
texto que se ha hecho <strong>un</strong>a preg<strong>un</strong>ta explícita sobre <strong>el</strong> tema <strong>de</strong> historia<br />
5<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
ambiental es <strong>el</strong> <strong>de</strong> Camilo Domínguez y Augusto Gómez sobre <strong>el</strong><br />
extractivismo. 6 A la anterior afirmación le hago dos precisiones. Primero, hay<br />
<strong>un</strong> intento <strong>de</strong> realizar <strong>un</strong>a historia que r<strong>el</strong>aciona etnias y nación en <strong>el</strong> contexto<br />
amazónico, r<strong>el</strong>ación que es f<strong>un</strong>damental para compren<strong>de</strong>r <strong>el</strong> cambio ambiental.<br />
Pero la preg<strong>un</strong>ta ambiental en este texto es mas bien tangencial o sec<strong>un</strong>daria 7<br />
Seg<strong>un</strong>do, numerosos textos antropológicos son <strong>de</strong> carácter ambiental, en la<br />
medida que han sido iluminados por la ecología cultural y humana. Pero<br />
regularmente no son textos <strong>de</strong> historia ya que tien<strong>de</strong>n a asumir que las<br />
socieda<strong>de</strong>s que analizan en <strong>el</strong> presente son <strong>el</strong> retrato <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s<br />
tradicionales, sin historia. 8 Inclusive, cuando se incorporan <strong>un</strong>os datos<br />
históricos en estos trabajos etnográficos, <strong>el</strong>los constituyen <strong>un</strong> simple brochazo<br />
rápido para contextualizar. Hay que reconocer que, en sentido estricto, no es<br />
su responsabilidad disciplinaria y la historia amazónica en Colombia es,<br />
r<strong>el</strong>ativamente reciente.<br />
El texto <strong>de</strong> Domínguez y Gómez sostiene, basado en evi<strong>de</strong>ncias<br />
históricas dispersas, que los efectos económicos, sociales y ambientales <strong>de</strong>l<br />
extractivismo fueron <strong>de</strong>sastrosos para la Amazonia. Ellos entien<strong>de</strong>n lo<br />
ambiental en contraste con lo social y económico (a<strong>un</strong>que r<strong>el</strong>acionado), como<br />
<strong>el</strong> bosque o la fa<strong>un</strong>a. Acá, en cambio, se sostiene que si <strong>el</strong> recurso-quina y<br />
caucho- fue excesivamente explotado, los ecosistemas no fueron<br />
f<strong>un</strong>damentalmente <strong>de</strong>struidos por esta explotación. Más bien, la tumba y<br />
explotación <strong>de</strong> quina y caucho, así hubiera sido muy irracional o insostenible,<br />
no cambió f<strong>un</strong>damentalmente los ecosistemas amazónicos en <strong>el</strong> período en<br />
estudio. A<strong>de</strong>más, este texto propone que <strong>el</strong> problema ambiental no pue<strong>de</strong>, en<br />
todo caso, ser reducido a probar o improbar la explotación y <strong>de</strong>strucción <strong>de</strong><br />
árboles <strong>de</strong> quina o caucho. Esto no nos podría llevar a concluir, sin embargo,<br />
que la extracción <strong>de</strong> estas materias primas no produjo ningún efecto ambiental<br />
r<strong>el</strong>evante. Uno <strong>de</strong> los cambios ambientales más dramáticos tuvo que ver con<br />
que la <strong>de</strong>rrota <strong>de</strong> los pueblos indígenas generó <strong>un</strong>a <strong>de</strong>svalorización y<br />
consiguiente disminución <strong>de</strong>l conocimiento social sobre <strong>el</strong> manejo y la utilidad<br />
<strong>de</strong>l bosque. En adición al anterior efecto ambiental, la construcción y <strong>de</strong>finición<br />
político- administrativa y cartográfica <strong>de</strong>l territorio amazónico enmarcada en la<br />
rivalidad ecuatoriana-peruana-colombiana-brasilera constituye <strong>el</strong> seg<strong>un</strong>do<br />
efecto ambiental <strong>de</strong> importancia ya que, al construir las fronteras, organizó <strong>el</strong><br />
espacio y, por tanto, la naturaleza amazónica la sujetó a nuevas<br />
<strong>de</strong>terminaciones.<br />
Un último efecto ambiental se refiere a que, con la extracción <strong>de</strong><br />
quina, se establecieron o reutilizaron rutas <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icación entre los An<strong>de</strong>s y<br />
la Amazonia, que fueron utilizadas luego en la época <strong>de</strong> expansión cauchera,<br />
6 Domínguez, Camilo y Gómez, Augusto. <strong>La</strong> economía extractiva en la Amazonia colombiana. 1850-1930.<br />
Trompenbos- Corporación Araracuara. Bogotá. 1990.<br />
7 Domínguez, Camilo y Gómez, Augusto. Nación y etnias. Los conflictos territoriales en la Aazonia<br />
colombiana. 1750-1933. Coama- Disloque editories. Bogotá. 1994.<br />
8 Santiago Mora. “Amazonía: <strong>Historia</strong> <strong>de</strong>l pasado y <strong>de</strong>l presente”. Trabajo producido para <strong>el</strong> <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong><br />
Antropología <strong>de</strong> St. Thomas University. New Br<strong>un</strong>swick. Canadá.<br />
6<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
que en <strong>el</strong> mediano plazo sirvieron <strong>de</strong> base para la apropiación nacional <strong>de</strong>l<br />
territorio amazónico y, en <strong>el</strong> largo, para <strong>un</strong>a transformación material más<br />
prof<strong>un</strong>da <strong>de</strong>l pie<strong>de</strong>monte amazónico, es <strong>de</strong>cir, la vertiente oriental <strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s<br />
que cae sobre la llanura amazónica. El texto <strong>de</strong> Carlos Zárate, <strong>La</strong> extracción <strong>de</strong><br />
quina 9 , llama la atención sobre este efecto ambiental <strong>de</strong> la explotación <strong>de</strong> la<br />
quina <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1870 sentando importantes lazos entre <strong>el</strong> boom quinero y <strong>el</strong><br />
cauchero. No sobra recordar, en todo caso, que buena parte <strong>de</strong> estas rutas <strong>de</strong><br />
penetración, fueron construidas por <strong>el</strong> intercambio nativo entre los An<strong>de</strong>s y la<br />
Amazonia que tiene <strong>un</strong>a historia que se remonta a épocas prehispánicas. Y,<br />
a<strong>un</strong>que se pue<strong>de</strong> reconocer la importancia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>structivo impacto <strong>de</strong> la<br />
explotación <strong>de</strong> la quina y <strong>el</strong> caucho, se pue<strong>de</strong> seguir manteniendo que <strong>el</strong><br />
principal efecto ambiental <strong>de</strong> estas activida<strong>de</strong>s extractivas no fue la <strong>de</strong>strucción<br />
<strong>de</strong>l bosque, sino otros aspectos que tienen <strong>un</strong> cariz <strong>de</strong>mográfico, social o<br />
geopolítico con graves implicaciones ambientales.<br />
1 . Antece<strong>de</strong>ntes y prejuicios<br />
Si durante <strong>el</strong> siglo XIX en la literatura latinoamericana fue común<br />
contrastar la civilización con la barbarie, como lo hace <strong>el</strong> más divulgado y<br />
popularizado texto <strong>de</strong> Domingo Sarmiento para analizar B<strong>un</strong>eos Aires y la<br />
pampa argentina, <strong>el</strong> contraste más apropiado para la Amazonia sería entre la<br />
civilización y <strong>el</strong> salvajismo. En los estereotipos <strong>de</strong>l siglo XIX, mientras <strong>el</strong><br />
salvajismo se lo asocia al bosque como hábitat humano, la barbarie no está<br />
i<strong>de</strong>almente r<strong>el</strong>acionada con la vida en <strong>el</strong> bosque sino en planicies, con dominio<br />
<strong>de</strong>l caballo, inmersa en <strong>un</strong>a formación social pastoril y <strong>un</strong> régimen político<br />
tiránico. El salvajismo, en contraste, se asocia con <strong>un</strong> sistema <strong>de</strong> com<strong>un</strong>ismo<br />
primitivo, con presencia <strong>de</strong> fieras, caza y recolección en vez <strong>de</strong> equinos o<br />
bovinos. 10<br />
<strong>La</strong>s i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> salvajismo <strong>de</strong> los pueblos amazónicos se sustentaron, por<br />
mucho tiempo, en prejuicios con estatus científico, pero también en<br />
<strong>de</strong>scripciones etnográficos <strong>de</strong> viajeros y diplomáticos, corografías y r<strong>el</strong>atos <strong>de</strong><br />
naturalistas. Para comenzar y advertir al lector <strong>de</strong>sprevenido, <strong>un</strong>a serie <strong>de</strong><br />
supuestos sobre la Amazonia que reforzaron “científicamente” estos prejuicios,<br />
han sido controvertidos en las últimas décadas. Entre <strong>el</strong>los que los indios<br />
amazónicos son habitantes <strong>de</strong> la Edad <strong>de</strong> Piedra y que así se han mantenido<br />
por los siglos <strong>de</strong> los siglos. 11 De hecho, por mucho tiempo, incluida la década<br />
<strong>de</strong> los sesentas y setentas <strong>de</strong>l siglo XX, los antropólogos querían ir a hacer<br />
trabajos <strong>de</strong> campo, en <strong>un</strong> medio, lo más primitivo, lo más cercano a la vida<br />
arcaica <strong>de</strong> la humanidad, bajo <strong>el</strong> supuesto <strong>de</strong> <strong>un</strong> enfoque evolucionista que<br />
9 Carlos Zárate. <strong>La</strong> extracción <strong>de</strong> quina. Universidad Nacional <strong>de</strong> Colombia-Se<strong>de</strong> Leticia. 2001, Bogotá.<br />
10 SARMIENTO, Faustino Domingo. Fac<strong>un</strong>do, o, Civilización y barbarie en las pampas argentinas. Buenos<br />
Aires : Centro Editor <strong>de</strong> América <strong>La</strong>tina, 1979.<br />
11 A.C. Roosev<strong>el</strong>t. "Secrets of the Forest". An Archeologist Reappraises the Past-and Future- of Amazonia.<br />
The Sciencies, Noviembre-Diciembre <strong>de</strong> 1992.<br />
7<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
marchaba inexorablemente <strong>de</strong>l salvajismo a la civilización pasando por la<br />
barbarie. 12<br />
Controvirtiendo esta divulgada sabiduría popular, dice Roosev<strong>el</strong>t, <strong>el</strong><br />
estudio <strong>de</strong> la historia humana en <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> en los últimos 11.000 años<br />
presenta evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s complejas, con cacicazgos y poblaciones <strong>de</strong><br />
hasta 100.000 habitantes. Fray Gaspar <strong>de</strong> Carvajal, miembro <strong>de</strong> la expedición<br />
<strong>de</strong> Or<strong>el</strong>lana <strong>de</strong> 1541, 13 hizo <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> importantes poblados y dio cuenta<br />
<strong>de</strong> lugares en que por varias leguas no había espacio entre casa y casa a la<br />
orilla <strong>de</strong>l río. Por mucho tiempo estos escritos fueron consi<strong>de</strong>rados<br />
exageraciones sin f<strong>un</strong>damento, pero han sido rescatados recientemente por<br />
trabajos etnohistóricos. Estudios pedológicos muestran que la Amazonia, a<br />
pesar <strong>de</strong> la pobreza o aci<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>un</strong>a parte consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> sus su<strong>el</strong>os, también<br />
posee importantes zonas fértiles, como las várzeas y otras zonas enriquecidas<br />
por <strong>un</strong>a alta carga sedimentaria. Estudios arqueológicos también muestran que<br />
hay zonas <strong>de</strong> su<strong>el</strong>os antrópicos o antropogénicos que han sido enriquecidos<br />
con <strong>el</strong> paso <strong>de</strong>l tiempo por la ocupación humana. 14<br />
Cuando, durante la década <strong>de</strong> 1960, en contra <strong>de</strong>l etnocentrismo<br />
subyacente a la concepción <strong>de</strong> los pueblos indígenas como salvajes, Betty<br />
Meggers y Clifford Evans, pupilos <strong>de</strong> Julyan Steward plantearon que los nativos<br />
amazónicos <strong>de</strong>sarrollaron estrategias admirables <strong>de</strong> adaptación al medio<br />
amazónico, reforzaron, en parte, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>un</strong>a baja <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>mográfica ya<br />
que consi<strong>de</strong>raron que se trataba <strong>de</strong> <strong>un</strong>a estrategia adaptativa a los pobres<br />
su<strong>el</strong>os tropicales. Suponían, con <strong>un</strong> cierto sabor <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminismo ambiental <strong>de</strong>l<br />
ecologismo cultural, que <strong>el</strong> bioma amazónico imponía <strong>un</strong>os límites a <strong>un</strong> mayor<br />
poblamiento, resultado <strong>de</strong>l estrecho margen <strong>de</strong> resiliencia <strong>de</strong> los ecosistemas<br />
amazónicos.<br />
Des<strong>de</strong> este paradigma, los signos encontrados <strong>de</strong> cerámica, trabajo en<br />
piedra, horticultura, poblados u obras monumentales, dice Roosev<strong>el</strong>t, se<br />
entendieron como importaciones <strong>de</strong> fuera <strong>de</strong> la región, regularmente <strong>de</strong> los<br />
An<strong>de</strong>s, don<strong>de</strong> se sabe que se reconoce la existencia <strong>de</strong> civilizaciones<br />
precolombianas avanzadas. 15 Lo cierto es que <strong>el</strong> trabajo arqueológico ha<br />
encontrado cerámica, asentamientos, formas <strong>de</strong> agricultura y canales <strong>de</strong><br />
drenaje, que son alg<strong>un</strong>os <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> civilización. 16 Roosev<strong>el</strong>t, por<br />
ejemplo, <strong>de</strong>scubrió cerámica cerca <strong>de</strong> Santarem <strong>de</strong> <strong>un</strong>os 6 a 7 mil años <strong>de</strong><br />
antigüedad antecediendo a la cerámica en los An<strong>de</strong>s. A pesar <strong>de</strong> lo polémico <strong>de</strong><br />
este <strong>de</strong>scubrimiento, la discusión no está finiquitada pero no parece<br />
completamente inverosímil que formas importantes <strong>de</strong> civilización prehispánica<br />
hayan surgido <strong>de</strong> la misma Amazonia.<br />
12 Jackson, Jean. Imani-M<strong>un</strong>do. Estudios en la Amazonia colombiana. Universidad Nacional <strong>de</strong> Colombia-<br />
Leticia. Bogotá, 2001.<br />
13 Fray Gaspar <strong>de</strong> Carvajal. Descubrimiento <strong>de</strong> río <strong>de</strong> las <strong>Amazonas</strong>. Sevilla. Imprenta <strong>de</strong> E. Rasco. 1894.<br />
14 A. C. Roosev<strong>el</strong>t. “Secrets of the Forest”, p. 22.<br />
15 Roosev<strong>el</strong>t, p. 24.<br />
16 Roosev<strong>el</strong>t, p. 26.<br />
8<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
En <strong>un</strong> texto sintético reciente sobre <strong>el</strong> trabajo arqueológico en la<br />
Panamazonia y, en particular, en la Amazonia colombiana, <strong>un</strong> reconocido<br />
arqueólogo colombiano, Santiago Mora, 17 sostiene que la existencia <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s que hoy parecen “primitivas” es más bien <strong>el</strong> resultado no solamente<br />
<strong>de</strong> <strong>un</strong>a adaptación al ambiente <strong>de</strong>l trópico húmedo sino <strong>un</strong> proceso <strong>de</strong><br />
transformaciones sociales, políticas y económicas. Roosev<strong>el</strong>t afirma que, a<br />
fines <strong>de</strong>l siglo XVII, <strong>de</strong>saparecieron los cacicazgos o jefaturas y alg<strong>un</strong>as tribus<br />
se volvieron nómadas. 18 Un caso especialmente ilustrativo pue<strong>de</strong> ser <strong>el</strong> <strong>de</strong> los<br />
Nukak-Makú que, siendo en la actualidad <strong>un</strong> pueblo <strong>de</strong> cazadores y<br />
recolectores nómada <strong>de</strong> la región <strong>de</strong>l Guaviare, recurrió o regresó a esta forma<br />
<strong>de</strong> vida, como <strong>un</strong>a estrategia <strong>de</strong> resistencia a la dominación <strong>de</strong> misioneros, <strong>de</strong><br />
expedicionarios y conquistadores. De hecho, por mucho tiempo prefirió evitar<br />
<strong>el</strong> contacto, hasta r<strong>el</strong>ativamente hace poco tiempo, cuando la expansión <strong>de</strong> la<br />
colonización campesina alentada por <strong>el</strong> cultivo <strong>de</strong> la coca durante la década <strong>de</strong><br />
1980, los acercó cada vez más a los poblados <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong> la frontera<br />
agrícola. Santiago Mora afirma que “los Nukak habían estado en contacto con<br />
grupos r<strong>el</strong>igiosos que se habían aproximado a <strong>el</strong>los para rescatar sus almas;<br />
inclusive alg<strong>un</strong>os misioneros hablaban su idioma. Ahora bien, ante las<br />
dificulta<strong>de</strong>s que afrontaban al percibir que <strong>un</strong>a sociedad extraña se internaba<br />
en su territorio, transformándolo prof<strong>un</strong>damente, y viéndose disminuidos,<br />
habían <strong>de</strong>cidido empren<strong>de</strong>r <strong>un</strong> épico viaje en busca <strong>de</strong> otros grupos<br />
emparentados. Para <strong>el</strong>lo, habían recurrido al estudio <strong>de</strong> la tradición oral. A<br />
través <strong>de</strong> <strong>el</strong>la habían logrado <strong>de</strong>terminar la ruta que <strong>de</strong>bían seguir y <strong>de</strong> este<br />
modo se internaron en otro m<strong>un</strong>do”. 19<br />
Mora agrega que esta i<strong>de</strong>a que controvierte la sucesión <strong>de</strong> estadios <strong>de</strong><br />
evolución permite convertir en “alternativa aceptable <strong>el</strong> suponer que los grupos<br />
<strong>de</strong> cazadores-recolectores habrían surgido tardíamente y, por qué no, como<br />
<strong>un</strong>a transformación <strong>de</strong> grupos que previamente habían sido agricultores” 20 .<br />
Des<strong>de</strong> <strong>el</strong> siglo XVII, agrega Mora “contamos con registros para los Llanos<br />
Orientales colombianos en los cuales com<strong>un</strong>ida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> agricultores - por<br />
ejemplo, Saliva y Achagua- se incorporan a la vida nómada como consecuencia<br />
<strong>de</strong> las presiones ejercidas sobre <strong>el</strong>las por misioneros, esclavistas y colonos”. 21<br />
Este fluído entre formaciones sociales también se aplica para los Yupí <strong>de</strong> Bolivia<br />
o la Baníhua <strong>de</strong> T<strong>un</strong>uhy, <strong>de</strong> lengua Arawak, entre otros. 22<br />
En la región andino-amazónica se podría aceptar la importancia <strong>de</strong><br />
intercambios entre los pueblos <strong>de</strong> tierras altas y <strong>de</strong> tierras bajas, cosa que <strong>de</strong><br />
hecho está siendo documentada por arqueólogos y antropólogos <strong>de</strong> las<br />
17 Santiago Mora. "Amazonia: historia <strong>de</strong>l pasado y <strong>de</strong>l presente <strong>de</strong> <strong>un</strong> territorio remoto", St. Thomas<br />
University, Department of Anthropology, manuscript.<br />
18 Rooosev<strong>el</strong>t, p. 26.<br />
19 Mora, p. 30.<br />
20 Mora, p. 36.<br />
21 Morey, Nancy y Robert Morey. “Foragers and farmers: differential consequences of Spanish contact”.<br />
Ethnohistory 20/3:229-246.<br />
22 Mora, p. 39.<br />
9<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
egiones andino-amazónicas y, con la ocurrencia eventual <strong>de</strong> importaciones<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Amazonia hasta las tierras altas, lo cual ha sido <strong>de</strong> doble vía. Lo que<br />
es discutible, en <strong>el</strong> contexto <strong>de</strong> las investigaciones recientes, es pensar que en<br />
los An<strong>de</strong>s sí floreció la civilización, mientras que en la Amazonia todo vestigio<br />
<strong>de</strong> <strong>el</strong>la <strong>de</strong>ba ser atribuido a influencias externas. Este supuesto, curiosamente<br />
está enraizado en <strong>un</strong>o <strong>de</strong> los prejuicios <strong>de</strong>terministas ambientales discutidos en<br />
otros textos y que asumen que la civilización requiere <strong>de</strong> climas fríos y está<br />
vedada en climas calientes y, especialmente, en <strong>el</strong> trópico húmedo. Quizás lo<br />
que se <strong>de</strong>bería aceptar es que <strong>el</strong> tipo <strong>de</strong> su<strong>el</strong>os y <strong>el</strong> clima húmedo tropical hace<br />
muy difícil la pervivencia <strong>de</strong> hu<strong>el</strong>las que muestren los vestigios humanos.<br />
Se sabe que hoy en día las mayores planicies in<strong>un</strong>dables amazónicas<br />
son ocupadas por mestizos y blancos y, en menor medida, por indígenas. Por<br />
<strong>el</strong>lo, como los nativos que encontraron Meggers y Evans estaban localizados en<br />
interfluvios, en áreas remotas como lo recomendaban las prescripciones<br />
etnográficas <strong>de</strong> entonces, que intentaban asegurar que los estudios dieran<br />
cuenta <strong>de</strong> los “orígenes”, con lo cual encontraban, en realidad, asentamientos<br />
nativos <strong>de</strong> refugiados entre los bosques, pensaron que esas fueron las tierras<br />
que los indígenas adaptaron durante siglos e inclusive milenios. Pero hay otras<br />
tierras <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong> que son <strong>de</strong> origen volcánico y calizo (limestone), ricos en<br />
nutrientes. En particular, se <strong>de</strong>scuida <strong>el</strong> potencial <strong>de</strong> las planicies ribereñas. En<br />
varios casos, Roosev<strong>el</strong>t afirma: ”Lo que aparece como bosques vírgenes fueron<br />
formados hace mucho tiempo, por activida<strong>de</strong>s agrícolas” 23 . Bajo este supuesto,<br />
y por razones probablemente metodológicas, asociadas a la separación entre<br />
ciencias naturales y sociales, buena parte <strong>de</strong> los ecologistas creen todavía que<br />
los ecosistemas tropicales fueron formados por completo por fuerzas naturales,<br />
diferentes a la intervención humana. 24 Los estudios arqueológicos <strong>de</strong>muestran<br />
lo contrario. Por ejemplo, ciertas zonas <strong>de</strong> planicies in<strong>un</strong>dables, así como<br />
alg<strong>un</strong>os bosques en tierra firme son fértiles y fueron cultivadas con maíz, yuca<br />
o algodón. 25<br />
Otros ejemplos <strong>de</strong> esta variedad <strong>de</strong> su<strong>el</strong>os se f<strong>un</strong>damentan en <strong>el</strong><br />
hecho <strong>de</strong> que hay su<strong>el</strong>os negros antrópicos que tienen amplia distribución en la<br />
Amazonia. 26 Mora también afirma que en la región <strong>de</strong> Araracuara en <strong>el</strong> año 800<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> Cristo, la necesidad <strong>de</strong> controlar <strong>el</strong> río en <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to clave para la<br />
navegabilidad generó <strong>un</strong>a intensificación <strong>de</strong> los rendimientos agrícolas 27 . En<br />
esta región, con <strong>el</strong> propósito <strong>de</strong> controlar <strong>el</strong> <strong>de</strong>rrumbe <strong>de</strong> las pendientes y <strong>el</strong><br />
efecto erosivo <strong>de</strong> las lluvias, se sembraron árboles frutales 28 . Asimismo afirma,<br />
23 Roosev<strong>el</strong>t, p. 28<br />
24 Ver por ejemplo <strong>el</strong> artículo <strong>de</strong>l profesor <strong>de</strong> la Universidad Nacional <strong>de</strong> Colombia Thomas Defler, experto<br />
en primates. Defler, Thomas. “Conservación y la Amazonia colombiana”, en Imani-M<strong>un</strong>do. Estudios en la<br />
Amazonia colombiana. Universidad Nacional <strong>de</strong> Colombia-Leticia. Bogotá, 2001.<br />
25 Mora, p. 28<br />
26 Mora, p. 74.<br />
27 Mora, p. 75<br />
28 Mora, p. 78.<br />
10<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
asado en los trabajos sobre <strong>el</strong> Vaupés que, para los Tukano, los su<strong>el</strong>os negros<br />
son propiedad <strong>de</strong> los progenitores ancentrales. 29<br />
En la Amazonia, las divisiones tajantes entre recolectores-cazadores y<br />
pueblos agrícolas ha sido puesta en duda hoy en día. 30 Los trabajos <strong>de</strong> Inés<br />
Cavalier y otros han probado que no existen siempre fronteras tajantes entre<br />
lo silvestre y lo cultivado, como su<strong>el</strong>e existir en plantaciones mo<strong>de</strong>rnas. En<br />
cambio, las plantas domesticadas coexisten con, semidomesticadas,<br />
manipuladas y silvestres. 31 Esta carencia <strong>de</strong> fronteras tajantes entre lo<br />
domesticado y lo silvestre se observa también en ejemplos que muestran que<br />
mientras que muchas socieda<strong>de</strong>s amazónicas se ven como cazadorasrecolectoras,<br />
la mayor parte <strong>de</strong> su dieta se basa en la agricultura; en<br />
contraste, otras socieda<strong>de</strong>s que son agricultoras observan <strong>un</strong>a vida errante<br />
durante meses <strong>de</strong>l año. Otros casos muestran que ciertas siembras se realizan<br />
para generar recursos para mejorar la caza 32 y se abren chagras <strong>de</strong> lugar en<br />
lugar para combinar horticultura con nomadismo 33 .<br />
<strong>La</strong> movilidad <strong>de</strong> los cazadores-recolectores no se f<strong>un</strong>da en razones<br />
ambientales exclusivamente. Hay también motivaciones políticas, sociales y<br />
culturales, que prueban la complejidad <strong>de</strong> estas socieda<strong>de</strong>s. El rep<strong>un</strong>te <strong>de</strong> la<br />
etnohistoria no sólo le ha dado credibilidad a la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> cacicazgos y altas<br />
<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s poblacionales, sino también a estudiar la complejidad <strong>de</strong> estas<br />
socieda<strong>de</strong>s que con <strong>un</strong> bajo niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> división en clases muestran socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
rango, 34 con capitanes y curan<strong>de</strong>ros o shamanes y alg<strong>un</strong>as malokas bastante<br />
gran<strong>de</strong>s cuyo interior reflejaba, hasta hace poco, más que <strong>un</strong>a vivienda, <strong>un</strong><br />
sistema <strong>de</strong> reproducción social.<br />
En síntesis, los prejuicios sobre <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> como <strong>un</strong>a región <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s atrasadas, sin civilización y poblada <strong>de</strong> salvajes <strong>de</strong>be ser rechazada<br />
en varios sentidos: primero, que <strong>el</strong> supuesto salvajismo <strong>de</strong>be mirarse como<br />
<strong>un</strong>a versión avanzada <strong>de</strong> adaptación creativa al medio. Seg<strong>un</strong>do, esta<br />
adaptación creativa no <strong>de</strong>be ser pensada en términos exclusivos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminismo ambiental, ya que la Amazonia ha sido lugar <strong>de</strong> asentamiento <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s complejas con variadas <strong>de</strong>terminaciones culturales, sociales y<br />
políticas. Tercero, la limitación <strong>de</strong> la agricultura, por principio, <strong>de</strong>bido a la<br />
supuesta pobreza <strong>de</strong> los su<strong>el</strong>os, <strong>de</strong>be ser r<strong>el</strong>ativizada ya que hay <strong>un</strong>a variedad<br />
<strong>de</strong> formaciones <strong>de</strong> los su<strong>el</strong>os que incluyen antrosoles. Cuarto, los estadios<br />
esquematizados como <strong>el</strong> avance <strong>de</strong>l atraso al a<strong>de</strong>lanto <strong>de</strong>scrito como <strong>el</strong> paso<br />
<strong>de</strong>l salvajismo al se<strong>de</strong>ntarismo, -<strong>de</strong> la caza y la recolección a la agricultura<strong>de</strong>be<br />
ser problematizado ya que <strong>el</strong> mismo nomadismo es también <strong>un</strong>a opción<br />
29 Mora, 78.<br />
30 Mora, p. 47.<br />
31 Cavalier, Herrera, Rodríguez y otros. “No solo <strong>de</strong> caza vive <strong>el</strong> hombre. Ocupación <strong>de</strong>l bosque amazónico en<br />
<strong>el</strong> holoceno temprano”, en Mora, Santiago e Inés Cavalier. Ámbito y ocupaciones tempranas <strong>de</strong> América<br />
tropical. F<strong>un</strong>dación Erigaie-Ican. Bogotá. 1995, p. 27-44.<br />
32 Mora, p. 60<br />
33 Mora, p. 66.<br />
34 Mora, p. 79.<br />
11<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
histórica y no sólo la réplica <strong>de</strong> <strong>un</strong> pasado. Por último, a pesar <strong>de</strong> los<br />
imaginarios recientes producidos en Europa y Norteamérica y reproducidos en<br />
zonas urbanas <strong>de</strong> América <strong>La</strong>tina y otros lugares, tanto en la actualidad como<br />
en <strong>el</strong> pasado, la Amazonia no es sólo <strong>un</strong> inmenso bosque <strong>de</strong>spoblado <strong>de</strong> seres<br />
humanos sino que, a<strong>de</strong>más, buena parte <strong>de</strong> la población amazónica es también<br />
urbana. Como dice Mora: “la historia <strong>de</strong> la s<strong>el</strong>va no es corta sino<br />
<strong>de</strong>sconocida”. 35<br />
2. Panamazonia y Amazonia colombiana<br />
Según Camilo Domínguez, mientras que la región amazónica<br />
compren<strong>de</strong> <strong>un</strong>a cuenca <strong>de</strong> 6’896.344 <strong>de</strong> km cuadrados, la Amazonia<br />
colombiana actual cubre 336.583 km cuadrados, a<strong>un</strong>que en <strong>el</strong> siglo XIX la<br />
aspiración colombiana era mayor. Este autor señala que a Brasil le correspon<strong>de</strong><br />
en la actualidad <strong>el</strong> 72.6 %, a Perú <strong>el</strong> 11.1%, a Bolivia <strong>el</strong> 8.7%, a Colombia <strong>el</strong><br />
5.0 y <strong>el</strong> resto se lo distribuyen Ecuador, Venezu<strong>el</strong>a, Guyana, Guayana y<br />
Suriname en proporciones menores al 2%. Los porcentajes varían levemente<br />
bajo <strong>el</strong> Tratado <strong>de</strong> Cooperación Amazónica en que se calcula <strong>un</strong> área <strong>de</strong><br />
7’186.750 km cuadrados. En contraste con la gran llanura amazónica brasilera,<br />
la Amazonia <strong>de</strong>l macizo central brasilero o la subregión que proviene <strong>de</strong> los<br />
macizos guyaneses, <strong>el</strong> resto <strong>de</strong> la región amazónica se la consi<strong>de</strong>ra “andinoamazónica”,<br />
a la cual pertenece la Amazonia colombiana.<br />
<strong>La</strong> proximidad a los An<strong>de</strong>s implica <strong>un</strong>as características particulares en<br />
lo r<strong>el</strong>acionado con los ríos. Los estudios en limnología distinguen entre ríos <strong>de</strong><br />
aguas claras, blancas y negras, siendo las aguas blancas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los<br />
An<strong>de</strong>s las que mayor sedimento vierten al <strong>Amazonas</strong> y, por tanto, las más<br />
ricas en nutrientes. En contraste, los ríos <strong>de</strong> aguas claras son arenosos,<br />
nacidos en la misma Amazonia y los provenientes <strong>de</strong> los escudos guyaneses<br />
son pobres en nutrientes. Inclusive la lluviosidad colombiana es más alta que la<br />
<strong>de</strong> la llanura amazónica. Los estudios pedológicos muestran que las áreas <strong>de</strong><br />
várzea, a su vez, son más ricas en nutrientes y son bastante aptas para<br />
agricultura estacionaria que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las crecientes y bajantes <strong>de</strong> los ríos.<br />
<strong>La</strong> Amazonia colombiana cubre la región que se extien<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> río Guaviare,<br />
en <strong>el</strong> norte, que en realidad <strong>de</strong>semboca en <strong>el</strong> Orinoco y <strong>el</strong> río <strong>Amazonas</strong> en <strong>el</strong><br />
sur, que en los estimativos <strong>de</strong> Mario Mejía, compren<strong>de</strong> 403.000 kilómetros<br />
cuadrados. 36<br />
Un contraste adicional entre la región andino amazónica y, en<br />
particular, la colombiana, conocida como Amazonia norocci<strong>de</strong>ntal, y la llanura<br />
amazónica brasilera está asociada a razones histórico-culturales <strong>de</strong> la<br />
colonización lusitana e hispana. Mientras que la colonización portuguesa estuvo<br />
permanentemente inclinada a <strong>de</strong>sarrollar la economía extractiva <strong>de</strong> la región,<br />
35 Mora, p. 40.<br />
36 Mejía, Mario, "<strong>La</strong>s Amazonia colombiana, introducción a su historia natural", en Colombia Amazónica, p.<br />
56-76. Bogotá.<br />
12<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
lo cual incluyó extracción esclava <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra nativa, la española, en la<br />
medida que se concentró más en los An<strong>de</strong>s, le <strong>de</strong>jó a los misioneros la f<strong>un</strong>ción<br />
<strong>de</strong> ir penetrando la frontera. El énfasis en <strong>el</strong> caso <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong><br />
frontera portuguesas fueron menos las misiones que los presidios o fortines <strong>de</strong><br />
avanzadas militares, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las expediciones extractivas y comerciales. 37<br />
<strong>La</strong> expansión portuguesa en <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> está asociada a la <strong>de</strong>cisión<br />
lusitana <strong>de</strong> colonizar como precaución frente a los intentos <strong>de</strong> invasión <strong>de</strong> otras<br />
potencias, entre <strong>el</strong>las, los franceses pero, sobretodo, los holan<strong>de</strong>ses, atraídos<br />
por las ma<strong>de</strong>ras finas, <strong>el</strong> azúcar y <strong>el</strong> tabaco. Primero, los franceses f<strong>un</strong>daron<br />
Río <strong>de</strong> Janeiro como capital <strong>de</strong> lo que llamaron la Francia Antártica, pero fueron<br />
expulsados en 1567. 38 Como se sabe, los holan<strong>de</strong>ses se tomaron <strong>el</strong> nor<strong>de</strong>ste<br />
brasilero por <strong>un</strong> cuarto <strong>de</strong> siglo, entre 1637 y 1654, hasta que los portugueses<br />
reconquistaron <strong>el</strong> territorio y los expulsaron. Años atrás, los portugueses<br />
avanzaron <strong>de</strong> manera pujante hacia <strong>el</strong> interior <strong>de</strong>l territorio hasta encontrarse<br />
con las posesiones españolas, incursión que no encontró resistencias <strong>de</strong>bido a<br />
que los españoles se concentraron en la frontera <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> México y en la<br />
fiera disputa en <strong>el</strong> Caribe con ingleses, franceses y holan<strong>de</strong>ses. Los<br />
portugueses contaron con <strong>un</strong> <strong>el</strong>emento adicional a su favor en la Amazonia, en<br />
contraste con los españoles. El avance sobre <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> es más fácil <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>sembocadura, río arriba, mientras que sólo existen difíciles conexiones entre<br />
los An<strong>de</strong>s y <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> por tortuosas y lluviosas trochas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la cordillera hasta llegar a alg<strong>un</strong>os ríos navegables, alg<strong>un</strong>os <strong>de</strong> <strong>el</strong>los con<br />
p<strong>el</strong>igrosos rápidos, como es <strong>el</strong> caso <strong>de</strong>l Caquetá o Japurá para los brasileros.<br />
Un indicador <strong>de</strong> la dificultad <strong>de</strong> apo<strong>de</strong>rarse <strong>de</strong> la Amazonia partiendo <strong>de</strong> los<br />
An<strong>de</strong>s se f<strong>un</strong>da en <strong>el</strong> hecho <strong>de</strong> que ni siquiera los Incas habían logrado<br />
domeñar los pueblos amazónicos, sino que se habían extendido por la<br />
cordillera y sobre la costa seca peruana 39 .<br />
<strong>La</strong> apropiación <strong>de</strong>l territorio amazónico controlado por los españoles<br />
fue así bastante precaria. Los españoles <strong>de</strong>cidieron ponerle coto a la expansión<br />
portuguesa a través <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong> <strong>un</strong>os tratados, <strong>el</strong> <strong>de</strong> Madrid en 1750 y <strong>el</strong> <strong>de</strong><br />
San I<strong>de</strong>lfonso 1777, por la alegada incertidumbre, según los portugueses,<br />
generada por <strong>el</strong> Tratado <strong>de</strong> Tor<strong>de</strong>sillas, que trazaba <strong>un</strong> meridiano <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las<br />
Islas Canarias, sin <strong>de</strong>finir <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cual con exactitud. 40 No obstante, este proceso<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>limitación lo asumieron los españoles en condiciones <strong>de</strong>sfavorables.<br />
Mientras que <strong>el</strong> tratado <strong>de</strong> Madrid n<strong>un</strong>ca tuvo efectos jurídicos, <strong>el</strong> tratado <strong>de</strong><br />
San I<strong>de</strong>lfonso, conducido por Requena, por <strong>el</strong> lado español, y Teodosio<br />
Constantino <strong>de</strong> Chermont, <strong>de</strong>l portugués, 41 fijó los límites, a<strong>un</strong>que alg<strong>un</strong>as <strong>de</strong><br />
sus cláusulas n<strong>un</strong>ca se cumplieron. Por <strong>el</strong>lo los portugueses fueron capaces <strong>de</strong><br />
mantener posiciones más allá <strong>de</strong> los límites aceptados, sin revertir <strong>el</strong> control <strong>de</strong><br />
37 Carlos Zárate, Imani-m<strong>un</strong>do, p. 236.<br />
38 Benjami Keen y Keith Haines. A History of <strong>La</strong>tin America. Hougton Mifflin Company, Boston-New York,<br />
2000, Sexta Edicion.<br />
39 Carlos Zárate, Imani-m<strong>un</strong>do.<br />
40 Carlos Zárate, Imani-m<strong>un</strong>do p. 250.<br />
41 Zárate, Imani-m<strong>un</strong>do p. 252.<br />
13<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
alg<strong>un</strong>os lugares reconocidos como españoles en los Tratados. Tal es <strong>el</strong> caso <strong>de</strong><br />
Tabatinga, población que hoy en día hace frontera con Leticia en Colombia y<br />
Santa Rosa en Perú. Carlos Zárate ha llamado a esta in<strong>de</strong>finición fronteriza<br />
como <strong>un</strong>as “fronteras sin límites” aceptando la estabilización <strong>de</strong> la frontera en<br />
<strong>el</strong> río Yavarí, pero con <strong>un</strong> colchón <strong>de</strong> amortiguamiento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Yavarí al río<br />
Loreto-Yacu en <strong>el</strong> trayecto que hoy constituye <strong>el</strong> bor<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>l Trapecio<br />
Amazónico colombiano.<br />
<strong>La</strong>s posiciones españolas se <strong>de</strong>bilitaron en la Amazonia a<strong>un</strong> más,<br />
cuando a comienzos <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1790, las misiones en la región amazónica<br />
<strong>de</strong>l virreynato <strong>de</strong> la Nueva Granada habían fracasado por completo. <strong>La</strong>s<br />
guerras napoleónicas, primero, y luego las guerras <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
hispanoamericana, <strong>de</strong>jaron la Amazonia colombiana r<strong>el</strong>egada al olvido. El<br />
proceso <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia brasilero ocurrió como <strong>un</strong>a transición pacífica <strong>de</strong><br />
padre a hijo, en contraste con <strong>el</strong> hispanoamericano. A<strong>un</strong>que los patriotas<br />
tri<strong>un</strong>fantes asumieron que los límites coloniales les serían reconocidos sin<br />
discusiones bajo la noción <strong>de</strong> uti possi<strong>de</strong>tis iure, la frontera amazónica no tenía<br />
<strong>un</strong>os límites claros, lo que acabó favoreciendo las posesiones brasileñas.<br />
3. Agustín Codazzi: la apropiación simbólica por medio <strong>de</strong> la<br />
corografía.<br />
Después <strong>de</strong> las guerras <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, los patriotas tri<strong>un</strong>fantes<br />
colombianos fracasaron en <strong>el</strong> proyecto <strong>de</strong> construir <strong>un</strong>as confe<strong>de</strong>raciones<br />
fuertes y, en cambio, las antiguas colonias españolas se fueron fragmentando.<br />
Incapaces por <strong>un</strong> tiempo <strong>de</strong> pagar sus <strong>de</strong>udas contraídas con Inglaterra,<br />
tardaron en reorganizarse como países in<strong>de</strong>pendientes y reconstruir sus<br />
finanzas. <strong>La</strong> discusión entre bolivarianos y santan<strong>de</strong>ristas en la Gran Colombia<br />
y en la Nueva Granada consumió las energías <strong>de</strong> las élites hasta bien entrada<br />
la década <strong>de</strong> 1840. Des<strong>de</strong> la década siguiente y, sin duda, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la <strong>de</strong> 1860, <strong>el</strong><br />
proyecto liberal que pretendía atraer <strong>el</strong> progreso, sacudirse <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la<br />
Iglesia, <strong>de</strong>jar atrás <strong>el</strong> pasado colonial, implantar <strong>el</strong> librecambismo, <strong>de</strong>sarrollar<br />
la educación pública, etc., se arraigaría en <strong>el</strong> país. Pero <strong>el</strong> <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong> las<br />
exportaciones <strong>de</strong> oro y <strong>el</strong> auge <strong>de</strong> la esperanza <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r exportar productos<br />
tropicales reconectaría al país con <strong>el</strong> mercado m<strong>un</strong>dial respondiendo a la<br />
aspiración <strong>de</strong> la élite criolla <strong>de</strong> hacerla parte <strong>de</strong>l concierto <strong>de</strong> naciones<br />
civilizadas. Una precondición era <strong>el</strong> conocimiento <strong>de</strong> las riquezas que <strong>el</strong> país<br />
poseía, que, por <strong>un</strong> lado, podría atraer la inversión extranjera y, <strong>de</strong> otro,<br />
ofrecería a los nacionales nuevas tierras para poblar. Aprovechando <strong>el</strong> caos<br />
generado en Venezu<strong>el</strong>a provocado por la insurrección contra José Antonio<br />
Páez, Tomás Cipriano <strong>de</strong> Mosquera, presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Nueva Granada, a fines <strong>de</strong><br />
la década <strong>de</strong> 1840, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> invitar al geógrafo italiano Agustín Codazzi a<br />
<strong>el</strong>aborar la cartografía y corografía <strong>de</strong> la Nueva Granada. Codazzi ya había<br />
realizado ese mismo trabajo en Venezu<strong>el</strong>a y era, quizás, <strong>el</strong> mejor candidato<br />
para hacer <strong>el</strong> mismo trabajo para la Nueva Granada. Su labor, al igual que en<br />
14<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
<strong>el</strong> caso venezolano, tomó toda <strong>un</strong>a década, comenzando en 1850 hasta su<br />
muerte en 1860.<br />
Codazzi organizó sucesivas expediciones para dar cumplimento al contrato<br />
firmado con <strong>el</strong> gobierno nacional. En <strong>el</strong> marco <strong>de</strong> este esfuerzo en 1857, <strong>el</strong><br />
coron<strong>el</strong>-geógrafo italiano <strong>de</strong>cidió visitar la región amazónica, <strong>de</strong>pendiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista político-administrativo <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong>l Cauca. Esta<br />
visita hacía parte <strong>de</strong>l contrato firmado con <strong>el</strong> gobierno <strong>de</strong> la Unión para realizar<br />
<strong>el</strong> trabajo corográfico y cartográfico <strong>de</strong> la Colombia <strong>de</strong> entonces, la Nueva<br />
Granada. Su reporte fue <strong>el</strong> resultado <strong>de</strong> <strong>un</strong>a visita circ<strong>un</strong>scrita a la parte alta<br />
<strong>de</strong> los ríos <strong>Putumayo</strong> y Caquetá. 42 Por la anterior razón, sólo pue<strong>de</strong> esperarse<br />
<strong>de</strong>l reporte sobre <strong>el</strong> territorio <strong>de</strong>l Caquetá, <strong>un</strong>a incompleta <strong>de</strong>scripción y<br />
notorias generalizaciones. De hecho, Codazzi había propuesto y exigido visitar<br />
solamente los lugares ocupados por pueblos bajo <strong>el</strong> gobierno comisarial o <strong>el</strong><br />
control misionero. Y así lo hizo. 43<br />
Debido a estos vacíos en su trabajo <strong>de</strong> campo, parte <strong>de</strong> su reporte no posee<br />
gran originalidad. Buena parte <strong>de</strong>l mismo se restringió a la información <strong>de</strong><br />
primera mano que colectó en este viaje, pero la mayor parte <strong>de</strong> <strong>el</strong>la se basó en<br />
tres fuentes escritas: la “Descripción” <strong>de</strong> Pedro Mosquera hecha en 1847; la<br />
<strong>de</strong>l presbítero Manu<strong>el</strong> María Albis llamada “Curiosida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Montaña” 44<br />
fechada en 1854; y la <strong>de</strong> José María Quintero: “Informe sobre <strong>el</strong> territorio <strong>de</strong>l<br />
Caquetá”, <strong>de</strong> Mocoa, 5 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1857. En particular, Codazzi le conce<strong>de</strong><br />
crédito a Pedro y Migu<strong>el</strong> Mosquera, dos afrocolombianos, 45 quienes le<br />
suministraron información acerca <strong>de</strong> pueblos indígenas.<br />
Uno <strong>de</strong> los efectos más importantes <strong>de</strong> este trabajo consiste en <strong>un</strong>a curiosa<br />
construcción <strong>de</strong>l paisaje amazónico bajo la letra <strong>de</strong>l coron<strong>el</strong> Codazzi. “Teniendo<br />
que caminar a pie por medio <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto,” 46 reconoce los territorios <strong>de</strong> los<br />
Andaquíes, en las riberas <strong>de</strong>l río Caquetá y sus alre<strong>de</strong>dores. Esta característica<br />
<strong>de</strong>mográfica, lo lleva a afirmar que <strong>el</strong> territorio <strong>de</strong>l Caquetá, que es como se<br />
conocía a la región amazónica <strong>de</strong> la Nueva Granada, es “la más <strong>de</strong>sierta y<br />
42 Codazzi, Agustín. Geografía física y política <strong>de</strong> la Confe<strong>de</strong>ración Granadina. Estado <strong>de</strong>l Cauca. Territorio<br />
<strong>de</strong>l Caquetá. Edición y comentarios <strong>de</strong> Camilo Domínguez, Augusto Gómez y Guido Barona. Coama-Fondo<br />
FEN-IGAC. Bogotá. 2000, p. 45.<br />
43 Codazzi, Agustín. Geografía física y política <strong>de</strong> la Confe<strong>de</strong>ración Granadina. Estado <strong>de</strong>l Cauca. Territorio<br />
<strong>de</strong>l Caquetá. Edición y comentarios <strong>de</strong> Camilo Domínguez, Augusto Gómez y Guido Barona. Coama-Fondo<br />
FEN-IGAC. Bogotá. 2000, p. 65.<br />
44 Albis utiliza la expresión "montaña" que es la manera como en <strong>el</strong> Perú, en <strong>el</strong> siglo XIX y buena parte <strong>de</strong>l<br />
siglo XX se le dice a la s<strong>el</strong>va. <strong>La</strong> tierra <strong>de</strong> los Incas se divi<strong>de</strong> en tres principales macroregiones: costa, sierra y<br />
montaña. En Colombia "montaña" regularmente se entien<strong>de</strong> como la región andina que en <strong>el</strong> Perú se llama<br />
"sierra". Ver Albis, Manu<strong>el</strong> María. “Curiosida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la montaña” en Codazzi, Agustín. Geografía física y<br />
política <strong>de</strong> la Confe<strong>de</strong>ración Granadina. Estado <strong>de</strong>l Cauca. Territorio <strong>de</strong>l Caquetá. Edición y comentarios <strong>de</strong><br />
Camilo Domínguez, Augusto Gómez y Guido Barona. Coama-Fondo FEN-IGAC. Bogotá. 2000, p. 73-123<br />
45 Codazzi, Agustín. Geografía física y política <strong>de</strong> la Confe<strong>de</strong>ración Granadina. Estado <strong>de</strong>l Cauca. Territorio<br />
<strong>de</strong>l Caquetá. Edición y comentarios <strong>de</strong> Camilo Domínguez, Augusto Gómez y Guido Barona. Coama-Fondo<br />
FEN-IGAC. Bogotá. 2000, p. 187.<br />
46 Codazzi, Agustín. Geografía física y política… p. 143<br />
15<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
salvaje, la menos habitada y conocida <strong>de</strong> la Republica”. 47 Codazzi, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
reiterar estas expresiones hablando <strong>de</strong> la Amazonia como <strong>un</strong>a región <strong>de</strong><br />
“vastos <strong>de</strong>siertos” 48 , la consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> gran potencial por ser inmensamente rica<br />
en terrenos baldíos 49 . Como se ve, Codazzi no consi<strong>de</strong>raba estas tierras <strong>de</strong><br />
propiedad <strong>de</strong> los indios, seguramente porque siempre fue <strong>un</strong>a región <strong>de</strong><br />
frontera <strong>de</strong>l virreinato y no contaban los indios amazónicos, a diferencia <strong>de</strong> los<br />
andinos o caribeños, títulos otorgados por la Corona. Codazzi se expresa, como<br />
hablan y hablarán muchos otros visitantes sobre <strong>el</strong> carácter “<strong>de</strong>sierto” <strong>de</strong> estas<br />
tierras <strong>de</strong> inmensas soleda<strong>de</strong>s. Pero estas expresiones líricas tendrán<br />
dramáticos efectos jurídicos. <strong>La</strong>s tierras baldías son propiedad <strong>de</strong>l Estado y se<br />
someten a <strong>un</strong> régimen jurídico especial. Si la riqueza <strong>de</strong>l Estado se basaba en<br />
los tributos o en la propiedad <strong>de</strong> las minas durante la mayor parte <strong>de</strong>l período<br />
colonial, los baldíos se constituyeron en, quizás, la mayor riqueza <strong>de</strong>l Estado<br />
republicano.<br />
Codazzi sólo recorrió <strong>un</strong> pequeño fragmento <strong>de</strong> la región que circ<strong>un</strong>scribe al<br />
área inmensa <strong>de</strong>l tamaño aproximado <strong>de</strong> <strong>un</strong>a cuarta parte <strong>de</strong>l país, cubriendo<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la <strong>de</strong>sembocadura <strong>de</strong>l río Guaviare en <strong>el</strong> río Orinoco a la <strong>de</strong>sembocadura<br />
<strong>de</strong>l río <strong>Putumayo</strong> en <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong>. Como hemos visto en la sección anterior, los<br />
portugueses habían avanzado más arriba <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sembocadura <strong>de</strong>l <strong>Putumayo</strong>,<br />
hasta <strong>el</strong> río Yavarí, que lo consi<strong>de</strong>raron como la frontera con <strong>el</strong> Perú. Como<br />
sabemos, Codazzi n<strong>un</strong>ca llegó a este p<strong>un</strong>to y, por tanto, se pue<strong>de</strong> inferir que<br />
su información geopolítica se basaba en <strong>el</strong> Tratado <strong>de</strong> San I<strong>de</strong>lfonso <strong>de</strong>l 1º. De<br />
Octubre <strong>de</strong> 1777 c<strong>el</strong>ebrado entre España y Portugal. A pesar <strong>de</strong> las<br />
insuficiencias <strong>de</strong> su información geográfica por no ser testigo ocular, Codazzi sí<br />
menciona a Tabatinga, 50 fuerte localizado más arriba <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sembocadura <strong>de</strong>l<br />
<strong>Putumayo</strong> y que acabará por ser <strong>un</strong> lugar <strong>de</strong> importancia ya que en 1850 en <strong>un</strong><br />
tratado secreto entre Perú y Brasil, Tabatinga sirvió <strong>de</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> referencia<br />
para dividirse la región amazónica entre estos dos países. Luego, durante la<br />
década <strong>de</strong> 1920s servirá para dividir los territorios <strong>de</strong> Brasil, Perú y Colombia<br />
en lo que se conoce como <strong>el</strong> Trapecio Amazónico. Codazzi, sin embargo, afirma<br />
que Tabatinga es <strong>un</strong> fuerte portugués localizado en territorio colombiano. 51<br />
Sus apreciaciones, con excepción <strong>de</strong>l espacio restringido que personalmente<br />
recorrió, pecan <strong>de</strong> generalizaciones, por lo cual alg<strong>un</strong>as <strong>de</strong> <strong>el</strong>las sólo pue<strong>de</strong>n<br />
ser tomadas como aproximaciones y estimativos. Por ejemplo, calcula que la<br />
población <strong>de</strong> la región es <strong>de</strong> 50.000 almas, todas <strong>el</strong>las salvajes, pero especula<br />
que la región podría contener 23 millones <strong>de</strong>bido a que se pue<strong>de</strong>n obtener <strong>de</strong><br />
dos a tres cosechas en <strong>el</strong> año. 52 Como se observa, Codazzi no es consciente<br />
<strong>de</strong> las limitaciones que, eventualmente, puedan ser impuestas por <strong>el</strong> carácter<br />
47 Codazzi, Agustín, p. 151.<br />
48 Codazzi, Agustín. p. 66.<br />
49 Codazzi, Agustín, p. 66<br />
50 Codazzi, Agustín, p. 155.<br />
51 Codazzi, Agustín, p. 210.<br />
52 Codazzi, Agustín, p. 155<br />
16<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
<strong>de</strong> los su<strong>el</strong>os y <strong>el</strong> <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> reciclaje <strong>de</strong>l bosque<br />
amazónico, documentado por los ecólogos amazónicos. Este territorio, en la<br />
versión <strong>de</strong> Codazzi es, incluso, más <strong>de</strong>spoblado que la pampa argentina.<br />
Codazzi hace <strong>de</strong>scripciones geográficas, en<strong>un</strong>cia los límites, las montañas y<br />
ríos, los lagos y ciénagas amazónicas. Como la corografía también es<br />
etnografía, cuenta que los indígenas <strong>de</strong>ben ser vistos más como tribus que<br />
como individuos, siguiendo en sus comentarios a Humboldt 53 . El comentario <strong>de</strong><br />
Codazzi lleva implícito que la noción <strong>de</strong> salvajismo está asociada al hecho <strong>de</strong><br />
pertenecer a <strong>un</strong>a entidad colectiva, <strong>de</strong>sprovista <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong><br />
individualización. Describe, con la información incompleta que posee, los<br />
lugares en que viven los nativos y sus costumbres. Comenta que <strong>el</strong>los viven<br />
<strong>de</strong>snudos 54 , confiando en la información <strong>de</strong>l presbítero Alvis que afirmaba, que<br />
“los Guajes y Tamas están <strong>de</strong>snudos como los parió su madre”. 55 Codazzi no<br />
<strong>de</strong>ja <strong>de</strong> presentar explicaciones pseudo-científicas sobre la supuesta<br />
superioridad <strong>de</strong> la raza blanca en apariencia o aspectos fisionómicos con base<br />
en <strong>el</strong> conocimiento <strong>de</strong>l “sistema dormoidal por la sangre” 56 <strong>La</strong>s diferencias<br />
culturales no acaban allí, afirmando algo curioso: la salvaje tranquilidad <strong>de</strong> los<br />
indios está acompañada por la carencia <strong>de</strong> actividad rural 57 . Se <strong>de</strong>bería<br />
enten<strong>de</strong>r la acepción <strong>de</strong> rural usada por Codazzi, más bien como agraria.<br />
No <strong>de</strong>sconoce Codazzi que los indios también sufrieron <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s<br />
importadas por los europeos y reseña epi<strong>de</strong>mias <strong>de</strong> viru<strong>el</strong>a en las misiones <strong>de</strong><br />
Marañón y Napo en 1589, 1669,1680, sarampión en 1749, 1756, 1762, cuando<br />
estima que murió muchísima gente <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong>. 58 Pero no sólo los indígenas<br />
fueron víctimas <strong>de</strong> la invasión española. Según Codazzi, los conquistadores que<br />
ensoñaron <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> menos como <strong>un</strong> Edén que como Eldorado<br />
“encontraron, en vez <strong>de</strong>l anh<strong>el</strong>ado oro, la resistencia <strong>de</strong> los indios, las<br />
enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l clima y la miseria <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto que los arrastraba hacia la<br />
muerte.” A diferencia <strong>de</strong>l trópico caribeño <strong>de</strong> bosque seco, <strong>el</strong> bosque húmedo<br />
tropical se constituyó en <strong>un</strong>a formidable barrera para los conquistadores y<br />
colonizadores, los cuales fueron <strong>de</strong>rrotados por las inclemencias <strong>de</strong>l clima, los<br />
insectos, las enfermeda<strong>de</strong>s y la resistencia <strong>de</strong> los nativos. <strong>La</strong> dificultad <strong>de</strong><br />
hacer <strong>un</strong> poblamiento europeizado e, inclusive mestizo, hacía sentir a los<br />
europeos y a los mismos andinos en <strong>un</strong>a condición <strong>de</strong> extraños foráneos<br />
aislados y solitarios. Según Codazzi, <strong>el</strong> único remedio para la soledad se<br />
encuentra en <strong>el</strong> futuro, ya que cree que la gente europea vendrá en algún<br />
momento, a<strong>un</strong>que aspira, al menos, a que la gente <strong>de</strong>l altiplano colombiano<br />
venga antes “<strong>de</strong>scuajando s<strong>el</strong>vas, abriendo caminos y f<strong>un</strong>dando pueblos”. 59<br />
53 Codazzi, Agustín, p. 188<br />
54 Codazzi, Agustín, p. 188<br />
55 Codazzi, Agustín, p. 76<br />
56 Codazzi, Agustín, p. 188.<br />
57 Codazzi, Agustín, p. 198.<br />
58 Codazzi, Agustín, p. 151. Augusto Gómez, Hugo Sotomayor y Lesmes.<br />
59 Codazzi, p. 199.<br />
17<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
Codazzi tiene en mente, cuando observa la Amazonia colombiana, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong><br />
Eldorado, <strong>un</strong>a esperanza <strong>de</strong> riqueza no basada en la extracción sino en la<br />
agricultura. Describe alg<strong>un</strong>os <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> la región que incluye ma<strong>de</strong>ra,<br />
fa<strong>un</strong>a, plantas y minas. También presenta información sobre climas,<br />
estaciones, agricultura y manufactura con lo cual le augura a la región <strong>un</strong><br />
futuro fabuloso 60 . Con la llegada <strong>de</strong> la civilización aspira a que ocurran dos<br />
cambios importantes, <strong>el</strong> primero, típicamente ambiental ya que pronostica que<br />
<strong>el</strong> clima se volverá saludable j<strong>un</strong>to con la llegada <strong>de</strong>l café, <strong>el</strong> cacao, la can<strong>el</strong>a y<br />
otras especies que serán cultivadas. El seg<strong>un</strong>do, comercial ya que se j<strong>un</strong>tarán<br />
las cuencas <strong>de</strong>l Orinoco, <strong>Amazonas</strong> y <strong>el</strong> Río <strong>de</strong> la Plata, sentando las bases <strong>de</strong><br />
<strong>un</strong> gigantesco mercado suramericano. Informa, tanto que hay <strong>un</strong>a situación<br />
<strong>de</strong> guerra entre los indios y que los portugueses son aban<strong>de</strong>rados en <strong>el</strong><br />
comercio y la esclavización <strong>de</strong> los mismos, sin compren<strong>de</strong>r o <strong>de</strong>sconociendo las<br />
conexiones entre <strong>un</strong>o y otro.<br />
En síntesis, Codazzi <strong>de</strong>scribe <strong>un</strong> territorio que a<strong>un</strong>que poblado <strong>de</strong> “salvajes”,<br />
<strong>de</strong>clara <strong>de</strong>sierto y baldío pero lleno <strong>de</strong> potenciales tesoros con lo cual, cuando<br />
sea poblado por los habitantes provenientes <strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s y, con mayor razón,<br />
por nueva sangre europea, se hará realidad todo <strong>el</strong> potencial <strong>de</strong> la Amazonia.<br />
Agustín Codazzi fecha <strong>un</strong>a carta escrita en Timaná, <strong>el</strong> 4 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1857 en la<br />
que afirma: “He <strong>de</strong>jado f<strong>el</strong>izmente los Andaquíes y he dibujado <strong>el</strong> mapa <strong>de</strong> ese<br />
extenso y malsano <strong>de</strong>sierto” 61 . Codazzi, con sus trabajos corográficos y<br />
cartográficos sienta las bases <strong>de</strong> la apropiación <strong>de</strong>l territorio amazónico<br />
colombiano. No obstante, su trabajo sólo implica <strong>un</strong> cambio puramente<br />
simbólico <strong>de</strong>l paisaje <strong>de</strong> la región. En cambio, otra figura <strong>de</strong>stacada <strong>de</strong> la élite<br />
colombiana <strong>de</strong> la seg<strong>un</strong>da parte <strong>de</strong>l siglo XIX, Rafa<strong>el</strong> Reyes, le apostará a<br />
realizar cambios efectivamente materiales.<br />
4. Rafa<strong>el</strong> Reyes: la civilización a través <strong>de</strong> la extracción <strong>de</strong> quina.<br />
Quizás, <strong>el</strong> empobrecimiento <strong>de</strong> las familias caucanas en las guerras <strong>de</strong> la<br />
década <strong>de</strong> 1860s, según Reyes, las había empujado a buscar nuevas fuentes<br />
<strong>de</strong> riqueza. 62 <strong>La</strong> existencia <strong>de</strong> quina en la vertiente andina <strong>de</strong> la cuenca<br />
amazónica permitió recuperar los lazos sociales perdidos entre estos dos<br />
formidables biomas: los An<strong>de</strong>s y la Amazonia colombiana. En <strong>el</strong> mediano plazo,<br />
paradójicamente, la explotación <strong>de</strong> la quina resultó más en <strong>un</strong>a fuerte<br />
reconexión <strong>de</strong> la Amazonia con <strong>el</strong> mercado m<strong>un</strong>dial que con <strong>el</strong> conj<strong>un</strong>to <strong>de</strong> la<br />
nación. Y si lo anterior es verdad con respecto al ‘boom’ <strong>de</strong> la quina también es<br />
cierto con respecto al siguiente ‘boom’ extractivo generado por <strong>el</strong> caucho.<br />
Dentro <strong>de</strong>l marco <strong>de</strong> los esfuerzos <strong>de</strong> las élites nacionales orientadas a<br />
reconectar <strong>el</strong> país al mercado m<strong>un</strong>dial y a la civilización, como se diría en la<br />
60 Codazzi,, p. 302.<br />
61 Codazzi, p. 237.<br />
62 Codazzi, p. 189.<br />
18<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
época, la quina tuvo <strong>un</strong> valor geoestratégico para la expansión <strong>de</strong>l imperialismo<br />
europeo. <strong>La</strong> extracción <strong>de</strong> quina, así como <strong>el</strong> cultivo <strong>de</strong>l tabaco, <strong>el</strong> café o <strong>el</strong><br />
henequén reactiva lo que Stephen Topik y otros han llamado la “seg<strong>un</strong>da<br />
Conquista <strong>de</strong> América <strong>La</strong>tina”. 63 En efecto, mientras que los europeos<br />
conquistaron y dominaron América <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> siglo XVI, África permaneció por<br />
mucho tiempo al alcance <strong>de</strong> los barcos europeos pero indomable en general<br />
para los imperios europeos en expansión. Inclusive <strong>el</strong> comercio esclavista<br />
establecido por portugueses, ingleses y holan<strong>de</strong>ses no pudo realizarse sin <strong>el</strong><br />
concurso <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>res africanos y los países imperiales tuvieron, por mucho<br />
tiempo, que contentarse con establecer cabezas <strong>de</strong> playa o pequeños enclaves<br />
para garantizar este comercio, sin avanzar tierra a<strong>de</strong>ntro. <strong>La</strong> quina le sirvió a<br />
los ejércitos imperiales <strong>de</strong> remedio contra <strong>el</strong> paludismo y la malaria,<br />
encontrando <strong>de</strong> esta manera los medios para a<strong>de</strong>ntrarse en África y<br />
garantizando <strong>el</strong> comienzo <strong>de</strong> la colonización europea <strong>de</strong> África durante <strong>el</strong> siglo<br />
XIX.<br />
<strong>La</strong> quina no es sólo clave para compren<strong>de</strong>r la historia global. Tan importante<br />
pue<strong>de</strong> ser la quina para la historia <strong>de</strong> la Amazonia colombiana en <strong>el</strong> siglo XIX<br />
que, analógicamente hablando, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que la quina es al caucho lo que<br />
<strong>el</strong> tabaco fue al café en términos <strong>de</strong> las conexiones que se hicieron a través <strong>de</strong><br />
estos dos productos por medio <strong>de</strong> las arterias que com<strong>un</strong>icaban con <strong>el</strong> mercado<br />
m<strong>un</strong>dial. El tabaco conectó <strong>el</strong> centro andino con <strong>el</strong> río Magdalena a través <strong>de</strong> la<br />
navegación a vapor, como la quina conectó los An<strong>de</strong>s con <strong>el</strong> <strong>Putumayo</strong> y a su<br />
vez éste con <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> también por vapores. Si este paral<strong>el</strong>o es legítimo,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l proceso productivo las analogías son espúreas. En<br />
contraste con <strong>el</strong> tabaco y <strong>el</strong> café, tanto la economía quinera como la cauchera<br />
tuvieron <strong>un</strong> carácter extractivo 64 . En particular, la extracción quinera en la alta<br />
Amazonia tiene <strong>el</strong> mérito <strong>de</strong> haber reconectado los An<strong>de</strong>s con la Amazonia y<br />
establecido <strong>un</strong>os lazos que a<strong>un</strong>que débiles fueron permanentes. Sin consi<strong>de</strong>rar<br />
la explotación <strong>de</strong> la quina como <strong>un</strong> completo <strong>fracaso</strong> <strong>de</strong>bido al ciclo <strong>de</strong><br />
expansión y recesión <strong>de</strong> esta actividad -lo cual es comportamiento típico <strong>de</strong> los<br />
productos <strong>de</strong> exportación <strong>de</strong>l siglo XIX-, la quina sentó las bases <strong>de</strong> la<br />
siguiente expansión cauchera y cambió <strong>el</strong> paisaje por <strong>el</strong> arribo <strong>de</strong> sucesivas<br />
oleadas <strong>de</strong> colonizadores. 65 A través <strong>de</strong> <strong>un</strong>o <strong>de</strong> los más famosos pioneros <strong>de</strong> la<br />
explotación <strong>de</strong> quina, Rafa<strong>el</strong> Reyes, pue<strong>de</strong> reconstruirse buena parte <strong>de</strong> este<br />
ciclo <strong>de</strong> expansión y recesión, así como los temas que alientan esta<br />
investigación: <strong>el</strong> <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s y <strong>el</strong> intento <strong>de</strong> conquista <strong>de</strong> la tierra<br />
caliente, <strong>el</strong> proceso civilizatorio, la apropiación <strong>de</strong> tierras y la construcción <strong>de</strong><br />
territorio, así como la transformación simbólica y material <strong>de</strong>l paisaje. ]<br />
63<br />
Topik, Stephen y Allen W<strong>el</strong>ls (Ed). The Second Conquest of <strong>La</strong>tin America. coffee, henequen, and oil<br />
during the export boom, 1850-1930 / edited by Steven C. Topik and Allen W<strong>el</strong>ls. Austin : University of Texas<br />
Press, Institute of <strong>La</strong>tin American Studies, 1998.<br />
64 Domínguez, Camilo y Augusto Gómez. <strong>La</strong> economía extractiva en la Amazonía colombiana: 1950-1930,<br />
COA, Bogotá, 1990.<br />
65 Zárate, Carlos. <strong>La</strong> extracción <strong>de</strong> quina…<br />
19<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
Reyes nació en tierra fría, en Santa Rosa <strong>de</strong> Viterbo, Boyacá, en 1851. A los<br />
17 años, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido maestro <strong>de</strong> escu<strong>el</strong>a y secretario <strong>de</strong> juez, se<br />
<strong>de</strong>cidió a visitar a su hermano Elías que vivía en Popayán, <strong>un</strong>a <strong>de</strong> las más<br />
importantes ciuda<strong>de</strong>s neogranadinas <strong>de</strong>l siglo XIX. Allí había f<strong>un</strong>dado, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1858, <strong>un</strong> negocio <strong>de</strong> importaciones y exportaciones. Se <strong>de</strong>splazó a pie por <strong>el</strong><br />
montañoso, casi intransitable y con fama <strong>de</strong> p<strong>el</strong>igroso –por estar atestado <strong>de</strong><br />
salteadores y precipicios- paso <strong>de</strong>l Quindío. 66 Esta era la primera vez, según<br />
Reyes, que pisaba tierra caliente. 67 Pocos días antes <strong>de</strong> la salida <strong>de</strong>l viaje,<br />
había leído <strong>La</strong> María <strong>de</strong> Jorge Isaacs 68 y dormiría en la hacienda El Paraíso a su<br />
paso por <strong>el</strong> valle <strong>de</strong>l Cauca, <strong>un</strong>a estancia llena <strong>de</strong> ceibas, naranjos, jazmines y<br />
pomarrosos; en todo <strong>el</strong> valle había también “cacao, cachimbos, gualandayes,<br />
guaduales, buriticales, extensas pra<strong>de</strong>ras con gran<strong>de</strong>s potreros <strong>de</strong> Pará y<br />
guinea, ganado vac<strong>un</strong>o y caballar,” 69 <strong>un</strong> paisaje más bien bucólico,<br />
completamente distinto al que más tar<strong>de</strong> se enfrentaría cuando empezara a<br />
bajar la cordillera saliendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Pasto, pasando por los páramos que<br />
circ<strong>un</strong>dan a <strong>La</strong> Cocha, pasando por Sib<strong>un</strong>doy y bajando hasta encontrar <strong>el</strong> río<br />
<strong>Putumayo</strong>.<br />
Una vez acoplado al trabajo con su hermano Elías, empezó a planear y<br />
realizar sus primeras exploraciones en busca <strong>de</strong> quinas, entre 1869 y 1873.<br />
Recorrió los bosques <strong>de</strong> la cordillera <strong>de</strong>l Patía, <strong>de</strong> la provincia <strong>de</strong> Túquerres, <strong>de</strong><br />
la zona <strong>de</strong> Santa Rosa cerca <strong>de</strong> San Sebastián en Sib<strong>un</strong>doy; a<strong>de</strong>más recorrió El<br />
Diviso entre la Cruz y Buesaco. 70 Muy rápidamente se hizo socio <strong>de</strong>l negocio <strong>de</strong>l<br />
hermano, haciéndose con <strong>el</strong> 20% <strong>de</strong> la empresa y entrambos lograron traer a<br />
sus hermanos Enrique, primero, para cuidar la recién comprada hacienda<br />
productora <strong>de</strong> cacao en <strong>el</strong> valle <strong>de</strong>l Cauca y luego a Andrés para los negocios<br />
en Pasto, Sib<strong>un</strong>doy y <strong>el</strong> Caquetá. Una vez <strong>de</strong>tectados los quinales, j<strong>un</strong>to con su<br />
hermano, lograron hacerse adjudicar importantes porciones <strong>de</strong> tierras<br />
baldías, 71 en <strong>un</strong>a época liberal en que jurídicamente existió <strong>un</strong> marco <strong>de</strong><br />
libertad <strong>de</strong> explotación <strong>de</strong> bosques 72<br />
<strong>La</strong> rentabilidad <strong>de</strong> la corteza <strong>de</strong> la quina era <strong>de</strong>l 100%. Se compraba a <strong>un</strong><br />
precio y se vendía al doble. 73 Empezaron a encontrar quinas a 2.500 metros <strong>de</strong><br />
altura pero, poco a poco, tuvieron que ir <strong>de</strong>scendiendo la cordillera en busca <strong>de</strong><br />
nuevos cargamentos. Los trabajadores que los acompañaban en las<br />
66 Reyes, Rafa<strong>el</strong>. Memorias, 1850-1885. Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 19??, p. 41.<br />
67 Ibid, p. 41.<br />
68 Jorge Isaacs. <strong>La</strong> María. Se trata <strong>de</strong> la más c<strong>el</strong>ebrada y leida nov<strong>el</strong>a romántica colombiana <strong>de</strong>l siglo XIX y<br />
<strong>un</strong>a <strong>de</strong> las más importantes <strong>de</strong> América <strong>La</strong>tina. Jorge Isaacs. <strong>La</strong> María. Bogotá : <strong>Instituto</strong> Colombiano <strong>de</strong><br />
Cultura, 1972<br />
69 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias, p. 98.<br />
70 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias Ibid, p. 71.<br />
71 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias Ibid., p. 86.<br />
72 Ver ley 11 <strong>de</strong> 1865, Ley 11 <strong>de</strong> 1870, Ley 51 <strong>de</strong> 1871 y 106 <strong>de</strong> 1873. Ver también Carvajal, Jorge y Palacio,<br />
Germán “Liberalizándola tierra y <strong>el</strong> territorio en la Amazonia: <strong>un</strong> análisis <strong>de</strong> historia socio-jurídica”, en<br />
Informe final proyecto <strong>de</strong> investigación “Naturaleza en Disputa”, presentado a Colciencias, 2000.<br />
73 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 72.<br />
20<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
expediciones estaban reacios a <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>masiado hacia las s<strong>el</strong>vas<br />
amazónicas. En <strong>un</strong>a ocasión, dice Reyes, “<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> diez días <strong>de</strong> marcha mis<br />
compañeros o peones significaron que no seguían a<strong>de</strong>lante, porque ya<br />
llegábamos a la región <strong>de</strong> las fieras, <strong>de</strong> los salvajes antropófagos y <strong>de</strong> los<br />
espíritus infernales <strong>de</strong> esas s<strong>el</strong>vas”. 74 Pero estos temores no amilanaban,<br />
aparentemente, a Reyes. Dice que “Aqu<strong>el</strong>las s<strong>el</strong>vas vírgenes y <strong>de</strong>sconocidas,<br />
aqu<strong>el</strong>los espacios inmensos me fascinaban y atraían para explotarlos,<br />
atravesarlos, llegar al mar y abrir caminos para <strong>el</strong> progreso y bienestar <strong>de</strong> mi<br />
patria”. 75<br />
Una vez retirado, tiempo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> sus viajes <strong>de</strong> exploración y explotación<br />
<strong>de</strong> los bosques, cuando pudo <strong>de</strong>sarrollar labores diplomáticas y <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong><br />
su empresa progresista, se preciaba <strong>de</strong> haber contribuido gran<strong>de</strong>mente a la<br />
civilización <strong>de</strong> los indios, en dos sentidos: combatiendo <strong>el</strong> canibalismo y las<br />
guerras entre distintas tribus, así como intentando abolir <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> los<br />
mismos. Como católico convencido y buen conservador, años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> sus<br />
expediciones <strong>de</strong>dicó tiempo para visitar a los papas <strong>de</strong> la época, primero a<br />
León XIII y a Pío X quienes aplaudieron sus exploraciones y “nuestro esfuerzo<br />
por civilizar a los salvajes”, nos cuenta Reyes.<br />
Su labor civilizadora no <strong>de</strong>jaba <strong>de</strong> tener contrastes. Después <strong>de</strong> mudarse <strong>de</strong><br />
Popayán a Pasto en la región fronteriza con Ecuador exportó quina <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
Tumaco, puerto en <strong>el</strong> Pacífico, pero su propósito más importante consistió en<br />
encontrar la ruta a través <strong>de</strong> Brasil para exportar por <strong>el</strong> Atlántico. 76 Esto lo<br />
condujo a la exploración <strong>de</strong>l río <strong>Putumayo</strong> y <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> entre 1874 y 1875. 77<br />
Salió <strong>de</strong> Pasto <strong>el</strong> 5 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1874 con <strong>un</strong> grupo <strong>de</strong> cargueros indígenas<br />
calzados <strong>de</strong> alpargatas. Después <strong>de</strong> pasar <strong>La</strong> Cocha, <strong>de</strong>scansaron en <strong>el</strong> valle <strong>de</strong><br />
Sib<strong>un</strong>doy que re<strong>un</strong>ía <strong>un</strong>a importante población indígena variada, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> pueblos<br />
ligados a la conquista más septentrional <strong>de</strong> los Incas hasta <strong>un</strong> grupo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scendientes <strong>de</strong> los chibchas traídos por <strong>el</strong> hermano <strong>de</strong> Gonzalo Jiménez <strong>de</strong><br />
Quezada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Sabana <strong>de</strong> Bogotá. En Sib<strong>un</strong>doy se hospedó en casa <strong>de</strong><br />
Pedro Ch<strong>un</strong>duy. Como su propósito era <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r a Mocoa, le solicitó le<br />
prestara <strong>un</strong> “número suficiente” <strong>de</strong> cargueros, pero a los 5 días no se los había<br />
facilitado por lo cual insistió, pero <strong>el</strong> jefe indígena le pidió más plazo que Reyes<br />
no concedió. 78 Ante la insistencia <strong>de</strong> Reyes, Ch<strong>un</strong>duy le dijo que no le gustaban<br />
los blancos, que se regresara a Pasto y lo echó <strong>de</strong> la casa. Reyes r<strong>el</strong>ata:<br />
“comprendí que si no me hacía respetar <strong>de</strong> este indio estaba perdida mi<br />
expedición”. 79 A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> Benjamín <strong>La</strong>rrañaga, quien más tar<strong>de</strong> se convertiría<br />
en <strong>un</strong>o <strong>de</strong> los importantes caucheros colombianos, Reyes sólo contaba con<br />
<strong>un</strong>os cuantos indígenas traídos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Pasto. Ante la negativa <strong>de</strong>l gobernador<br />
74 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 81.<br />
75 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 81.<br />
76 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 100.<br />
77 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 109 y ss.<br />
78 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 110.<br />
79 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 112.<br />
21<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
indígena a colaborarle, Reyes dice que “me vi forzado a hacer uso <strong>de</strong> mi<br />
revólver y a or<strong>de</strong>nar a mis compañeros blancos que estuvieran listos... Disparé<br />
al aire <strong>un</strong> tiro –dice Reyes- que aterró los indios y me dio tiempo para <strong>de</strong>rribar<br />
al gobernador y ponerlo en <strong>el</strong> cepo”. 80 En su r<strong>el</strong>ato, hasta entonces había dicho<br />
Reyes que los indios eran muy pacíficos, pero <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> estos<br />
acontecimientos dice: “Llama la atención lo cobar<strong>de</strong>s y pusilánimes que son...”.<br />
A juzgar por los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la labor <strong>de</strong> Reyes, la civilización implicaba<br />
trabajo forzado para los indígenas. Acompañado con estos indios <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy,<br />
bajó la cordillera regalando a las tribus que encontró, como es costumbre,<br />
herramientas, semillas y gallinas. Pero la misión civilizadora tuvo también<br />
aspectos inesperados, invol<strong>un</strong>tarios. Cuando al regreso <strong>de</strong> su viaje pasó por<br />
don<strong>de</strong> los indígenas Cosac<strong>un</strong>ty, encontró en la casa <strong>de</strong>l jefe más <strong>de</strong> 30<br />
cadáveres apestados por <strong>un</strong>a especie <strong>de</strong> tisis. 81 Más a<strong>de</strong>lante dirá: “las tribus<br />
salvajes tien<strong>de</strong>n a <strong>de</strong>saparecer, aniquiladas por las epi<strong>de</strong>mias, abusadas y<br />
sacrificadas por los que hacen la caza y <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> hombres como en <strong>el</strong><br />
Africa, y por los negociantes en caucho”. 82 Reyes comprendía que <strong>el</strong> esfuerzo<br />
por civilizar “estos inmensos <strong>de</strong>siertos” tenía sus costos y estaba dispuesto a<br />
pagarlos. <strong>La</strong> lucha por la civilización era más dura en <strong>el</strong> bosque húmedo<br />
tropical. Mientras que en <strong>el</strong> Caribe, <strong>el</strong> colapso <strong>de</strong>mográfico que coincidió con la<br />
Conquista había barrido a la población nativa y la había sustituido, casi por<br />
completo, por población africana, la lucha contra las enfermeda<strong>de</strong>s en la<br />
Amazonia ponía a prueba a la población foránea, blanca y mestiza. Observaba,<br />
por ejemplo “que al principiar los <strong>de</strong>smontes en la s<strong>el</strong>va virgen, reaparecía la<br />
fiebre amarilla”, 83 <strong>de</strong>bilitando y, eventualmente, liquidando sus trabajadores<br />
traídos <strong>de</strong> tierras calientes <strong>de</strong>l interior y <strong>de</strong> la costa Caribe y Pacífica <strong>de</strong><br />
Colombia. 84 Tan dispuesto estaba Reyes a pagar <strong>el</strong> precio <strong>de</strong> la empresa<br />
civilizatoria que sin notoria amargura da noticia <strong>de</strong> que a Néstor, su hermano,<br />
se lo comieron los huitotos 85 . En cambio, Enrique sucumbió a <strong>un</strong> ataque <strong>de</strong><br />
fiebre amarilla en 1886. De regreso <strong>de</strong>l 2º. Congreso Panamericano <strong>de</strong> México<br />
en 1901, trajo <strong>un</strong>a placa que <strong>de</strong>scansa en la Catedral Primada <strong>de</strong> Bogotá con la<br />
siguiente inscripción: “A Enrique y Néstor Reyes, muertos en servicio <strong>de</strong> la<br />
civilización”. Reyes, en todo caso, era optimista sobre <strong>el</strong> resultado final <strong>de</strong> la<br />
lucha civilizatoria y sus efectos benéficos. Según él, gracias a sus hermanos y a<br />
él lograron terminar <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> indios en <strong>el</strong> territorio colombiano. 86<br />
También Reyes cree que la expansión <strong>de</strong> la civilización dará lugar a la abolición<br />
<strong>de</strong> la fiebre palúdica como llegó a ocurrir a comienzos <strong>de</strong>l siglo XX en Cuba y<br />
Panamá. 87<br />
80 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 112.<br />
81 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 116.<br />
82 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 138.<br />
83 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 173.<br />
84 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p.171.<br />
85 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p.176.<br />
86 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 143<br />
87 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 138.<br />
22<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
En cierto sentido, Reyes podría ser consi<strong>de</strong>rado <strong>un</strong> antecesor, así como lo<br />
fue su contemporáneo, otro eximio cazador, Theodore Roosev<strong>el</strong>t, <strong>de</strong> los<br />
conservacionistas. Narrando sus aventuras, dice que sus seres amados “me<br />
acompañaban en aqu<strong>el</strong>las inmensas soleda<strong>de</strong>s a sentir la intensidad <strong>de</strong> <strong>un</strong>a<br />
naturaleza primitiva”. 88 “A veces oía los lejanos rugidos <strong>de</strong> las fieras y veía las<br />
sombras <strong>de</strong> alg<strong>un</strong>as <strong>de</strong> <strong>el</strong>las en los límites <strong>de</strong>l bosque como temerosas <strong>de</strong>l<br />
hombre.” 89 Allí “me sentía más dueño <strong>de</strong> mi personalidad y más cerca <strong>de</strong><br />
Dios”. 90 Si bien Reyes arrancó sus aventuras empresariales en <strong>un</strong>a época<br />
liberal en que jurídicamente existió <strong>un</strong> marco <strong>de</strong> libertad <strong>de</strong> explotación <strong>de</strong><br />
bosques, reconoce <strong>el</strong> carácter nefasto para la conservación <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>l<br />
país, <strong>de</strong> esta industria extractiva: “<strong>La</strong> extracción <strong>de</strong> esta corteza se hacía <strong>de</strong> <strong>un</strong><br />
modo bárbaro, por <strong>el</strong> sistema salvaje <strong>de</strong> <strong>de</strong>rribar <strong>el</strong> árbol para coger la fruta;<br />
se <strong>de</strong>rribaba éste y hasta a las raíces se le quitaba la corteza...” 91 Décadas más<br />
tar<strong>de</strong>, especialmente en su gobierno, se expidieron normas para sancionar<br />
estas conductas y enseñar otros medios <strong>de</strong> explotación <strong>de</strong> la quina. 92 Al igual<br />
que Roosev<strong>el</strong>t, Reyes amaba intensamente la naturaleza, pero no<br />
necesariamente a los indios que la poblaban a quienes había que civilizar.<br />
Reyes no <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> hacerse preg<strong>un</strong>tas <strong>de</strong> más largo alcance para <strong>el</strong> futuro <strong>de</strong><br />
la región. Por ejemplo: ¿cuál es <strong>el</strong> porvenir <strong>de</strong> la Amazonia? Y, respon<strong>de</strong>: en<br />
las zonas altas que es <strong>un</strong> buen clima para los europeos no hay problema para<br />
poblar. Pero en las zonas bajas, zona <strong>de</strong> clima cálido y fiebres palúdicas, se<br />
presenta <strong>un</strong> dilema: <strong>de</strong>jarle en <strong>el</strong> estado <strong>de</strong> barbarie y salvajismo o procurar la<br />
colonización con la raza negra o amarilla, -respon<strong>de</strong> Reyes con <strong>un</strong> <strong>de</strong>jo <strong>de</strong><br />
perplejidad-, 93 ya que “la topografía <strong>de</strong> Colombia, cuyo territorio es <strong>el</strong> más<br />
acci<strong>de</strong>ntado <strong>de</strong> toda América...” se divi<strong>de</strong> en dos: <strong>un</strong>o, pequeño <strong>de</strong> clima sano<br />
y frío, libre <strong>de</strong> paludismo, que cubre altitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1000 a 3000 metros. El resto<br />
es lo contrario. Por <strong>el</strong>lo, allí la raza blanca no soporta <strong>el</strong> clima y por eso, “esas<br />
regiones están <strong>de</strong>siertas”. 94 Aparte <strong>de</strong>l caso amazónico, para Reyes <strong>el</strong><br />
problema <strong>de</strong> Colombia no es principalmente ambiental, como luego pensarían<br />
conspicuos i<strong>de</strong>ólogos conservadores, incluido <strong>La</strong>ureano Gómez, hijo <strong>de</strong> <strong>un</strong>o <strong>de</strong><br />
sus socios en compañías quineras 95 . El problema colombiano era más bien<br />
político por causa <strong>de</strong> las guerras. Citando al célebre estadista argentino Alberdi,<br />
para quien “civilizar es poblar”, afirma que sin las guerras podría aumentar la<br />
población y exten<strong>de</strong>rse las vías <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icación. 96 Reyes aspira a que, como<br />
88 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 128.<br />
89 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias.128<br />
90 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 128<br />
91 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 72.<br />
92 Zárate, <strong>La</strong> extracción <strong>de</strong> quina. p. 137-143.<br />
93 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p 145-146.<br />
94 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 250.<br />
95 Con Gómez viajó a Europa, <strong>La</strong>ureano fue presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Colombia a comienzos <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1950 y<br />
Álvaro Gómez, su nieto, le hace <strong>el</strong> Prólogo a estas Memorias.<br />
96 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 98.<br />
23<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
en Chile y Argentina, se termine la era <strong>de</strong> las revoluciones y comience la <strong>de</strong> la<br />
civilización y <strong>el</strong> progreso. 97<br />
“Pasaron los años, yo me casé, continué con mis exploraciones, f<strong>un</strong>dé<br />
familia, <strong>de</strong>jé los <strong>de</strong>siertos <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong> y me vi envu<strong>el</strong>to en política”. 98 En<br />
efecto, Rafa<strong>el</strong> Reyes regresó al interior andino cuando ya <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> ser rentable<br />
<strong>el</strong> negocio, con ánimo <strong>de</strong> trasladarse a la envidiable Argentina, la más pujante<br />
nación hispanomericana <strong>de</strong> la época, pero <strong>un</strong> golpe <strong>de</strong> fort<strong>un</strong>a lo involucró en<br />
la guerra <strong>de</strong> 1885, quedándose en Cali <strong>de</strong>fendiendo a sus copartidarios<br />
conservadores. Entretanto, <strong>un</strong>os cuantos quineros quedaron dispersos en <strong>el</strong><br />
paisaje amazónico y alg<strong>un</strong>os se convirtieron en caucheros. Los liberales<br />
reb<strong>el</strong><strong>de</strong>s fueron <strong>de</strong>rrotados y Rafa<strong>el</strong> Reyes se convirtió en <strong>un</strong> prestigioso<br />
general conservador en la época en que Rafa<strong>el</strong> Núñez inició <strong>un</strong>a coalición con<br />
los conservadores dando lugar a <strong>un</strong> período conocido como la Regeneración.<br />
Con los conservadores nuevamente en <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r, la Iglesia, que fue expropiada<br />
durante <strong>el</strong> régimen liberal regresa a las más altas esferas <strong>de</strong> influencia,<br />
remozando <strong>un</strong> nuevo aspecto <strong>de</strong>l proceso civilizatorio. <strong>La</strong> Iglesia regresa a<br />
transformar a los indígenas <strong>de</strong> frontera en cristianos.<br />
5. Civilización como catequización: <strong>La</strong> Iglesia contraataca.<br />
En <strong>un</strong>o <strong>de</strong> sus viajes al Brasil, Rafa<strong>el</strong> Reyes encontró en B<strong>el</strong>em do Pará a<br />
los obispos <strong>de</strong> Olinda y Pará encarc<strong>el</strong>ados por razones que no tiene <strong>el</strong> cuidado<br />
<strong>de</strong> contar. En <strong>un</strong>a cálida conversación discutió con <strong>el</strong>los <strong>un</strong>o <strong>de</strong> sus proyectos<br />
“visionarios”, muy a su estilo. Se trataba <strong>de</strong> organizar <strong>un</strong> vapor-iglesia para<br />
hacer trabajo misionero y “civilizar a las tribus salvajes <strong>de</strong>l <strong>Amazonas</strong>”. 99 N<strong>un</strong>ca<br />
llevo a cabo su proyecto, pero como lí<strong>de</strong>r conservador, en cuanto sus<br />
copartidarios coparon <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r estatal, apoyó <strong>el</strong> regreso <strong>de</strong> la Iglesia a sus<br />
ancestrales labores civilizatorias. A la Iglesia le esperaban en <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong><br />
infi<strong>el</strong>es, tribus salvajes, para su conversión al catolicismo.<br />
Por regla general los blancos europeos durante <strong>el</strong> siglo XIX llegaron<br />
masivamente a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba y, en menor medida a<br />
México, pero no llegaron a Colombia. Colombia a duras penas recibió <strong>un</strong>a<br />
migración sirio libanesa, a comienzos <strong>de</strong>l siglo XX, quienes portando pasaporte<br />
<strong>de</strong>l imperio otomano fueron conocidos como “turcos”, que se instalaron en la<br />
Costa Atlántica. Sin embargo, a la parte alta <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l <strong>Putumayo</strong>, sí<br />
llegaron <strong>un</strong>os escasos blancos a civilizar: los misioneros capuchinos. Des<strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>rrota liberal en 1885, siendo presi<strong>de</strong>nte Rafa<strong>el</strong> Núñez en alianza con los<br />
conservadores, cambió la corr<strong>el</strong>ación <strong>de</strong> fuerzas a favor <strong>de</strong> la Iglesia católica y<br />
en <strong>de</strong>smedro <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l radicalismo liberal. Este cambio <strong>de</strong> políticas amerita<br />
<strong>un</strong>a revisión <strong>de</strong>l pap<strong>el</strong> <strong>de</strong>l Estado y la Iglesia en r<strong>el</strong>ación con <strong>el</strong> tratamiento a<br />
los indígenas.<br />
97 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 251.<br />
98 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 189.<br />
99 Rafa<strong>el</strong> Reyes. Memorias. p. 156.<br />
24<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
Frecuentemente, se dice, <strong>el</strong> cambio <strong>de</strong> la Colonia a la República no tuvo<br />
connotaciones importantes a niv<strong>el</strong> social. A lo más, se ha dicho, los cambios<br />
fueron <strong>de</strong> corte jurídico pero sin importantes implicaciones prácticas. Esto no<br />
es cierto, al menos en lo que a los indígenas, sobretodo, los agricultores <strong>de</strong><br />
tierras altas, se refiere. Los estados <strong>de</strong>mocráticos liberales <strong>de</strong>l siglo XIX, en su<br />
proyecto <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> Nación, introdujeron la noción <strong>de</strong> igualdad ante la<br />
ley. Esto se hacía con <strong>el</strong> fin <strong>de</strong> que las políticas públicas contrarrestaran los<br />
privilegios <strong>de</strong> sangre, influencia familiar o prebendas burocráticas <strong>de</strong> la<br />
herencia colonial. De hecho, se pretendía romper <strong>el</strong> mo<strong>de</strong>lo monárquico dual,<br />
<strong>de</strong> la república <strong>de</strong> indios y <strong>de</strong> españoles. Este propósito <strong>de</strong> carácter<br />
revolucionario que implicaba la aplicación <strong>un</strong> mismo rasero legal para todos,<br />
atacaba la sociedad estratificada organizada por los españoles y, <strong>de</strong> rebote, las<br />
diversida<strong>de</strong>s étnicas y culturales.<br />
Dentro <strong>de</strong>l espíritu <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> la igualdad, sobretodo por las<br />
<strong>de</strong>cisiones tomadas durante <strong>el</strong> período <strong>de</strong> gobiernos liberales, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mitad <strong>de</strong><br />
siglo, se ac<strong>el</strong>eró la política <strong>de</strong> división <strong>de</strong> resguardos que ap<strong>un</strong>taba a constituir<br />
a la población indígena en propietarios plenos e individuales. Tan fuerte y<br />
grave fue esta política que Roque Roldán caracteriza este período como<br />
“liquidacionista. 100 Podríamos <strong>de</strong>cir que se produce <strong>un</strong>a transformación doble.<br />
De <strong>un</strong> lado, los indios empiezan a ser llamados indígenas, consi<strong>de</strong>rando los<br />
patriotas que la acepción indio era <strong>de</strong>nigrante. Seg<strong>un</strong>do, la aspiración que<br />
anima <strong>el</strong> cambio es la <strong>de</strong> convertir a los indígenas en colombianos.<br />
En <strong>un</strong> comienzo, las medidas patriotas tratan <strong>de</strong> en<strong>de</strong>rezar alg<strong>un</strong>os<br />
entuertos generados por las guerras <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. Así, por ejemplo, <strong>el</strong><br />
art. 8º <strong>de</strong>l 25 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1824 or<strong>de</strong>na <strong>de</strong>volver las tierras injustamente<br />
usurpadas a los indígenas en C<strong>un</strong>dinamarca. Esta usurpación, sin embargo es<br />
legalizada, cuando se insiste en la disolución <strong>de</strong> resguardos y la conversión <strong>de</strong><br />
las antiguas tierras com<strong>un</strong>itarias en áreas comercializables. En <strong>el</strong> caso <strong>de</strong><br />
C<strong>un</strong>dinamarca, <strong>el</strong> proceso <strong>de</strong> disolución es muy temprano y ocurre antes <strong>de</strong> la<br />
fase liberal <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1860. 101 En Colombia, como por doquier en<br />
Hispanoamérica los procesos <strong>de</strong> disolución <strong>de</strong> resguardos acaban generando la<br />
pérdida <strong>de</strong> las tierras <strong>de</strong> numerosos indígenas, quienes regularmente terminan<br />
<strong>de</strong>spojados, bajo situaciones contractuales legales o ilegales.<br />
<strong>La</strong> forma como <strong>el</strong> Estado interp<strong>el</strong>a a los indígenas tiene otras<br />
importantes implicaciones. <strong>La</strong> transformación <strong>de</strong> indios a indígenas es<br />
acompañado por <strong>un</strong>a modificación impositiva: la abolición <strong>de</strong> los tributos que<br />
también son consi<strong>de</strong>rados <strong>de</strong>nigrantes. 102 Esta medida, rápidamente afecta los<br />
recursos <strong>de</strong>l estado que introduce entonces la figura <strong>de</strong> las contribuciones: los<br />
indígenas <strong>de</strong> tributarios, pasan a ser contribuyentes. 103 Al per<strong>de</strong>r sus tierras<br />
100 Roque Roldán. Fuero indígena, Ministerio <strong>de</strong> Gobierno, 1990, Bogotá.<br />
101 Thomas, Glenn. “The Disappearance of the Resguardos Indígenas of C<strong>un</strong>dinamarca, Colombia, 1800-<br />
1863”. Tesis <strong>de</strong> doctorado, Van<strong>de</strong>rbilt University. 1981.<br />
102 Ley 11 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1821.<br />
103 15 <strong>de</strong> oct <strong>de</strong>l 1828, resolución <strong>de</strong> Simón Bolivar.<br />
25<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
alg<strong>un</strong>os indígenas se colocan en <strong>un</strong>a situación <strong>de</strong> proletarización pasiva, es<br />
<strong>de</strong>cir en la obligación <strong>de</strong> prestar sus servicios a quien los requiera. Alg<strong>un</strong>as<br />
medidas gubernamentales ap<strong>un</strong>tan a transformar la formación social servil<br />
colonial, transformando <strong>el</strong> trabajo indígena en trabajo asalariado. 104 No hay que<br />
esperar que este cambio legal haya tenido <strong>un</strong> efecto inmediato, ni ampliamente<br />
dif<strong>un</strong>dido, pero sí señala las intenciones <strong>de</strong> alg<strong>un</strong>os <strong>de</strong> los patriotas. Al intentar<br />
convertir a los indígenas en colombianos se tien<strong>de</strong> a reducir <strong>el</strong> paternalismo y<br />
<strong>el</strong> trato como menor <strong>de</strong> edad a los indígenas propio <strong>de</strong>l régimen español. Estas<br />
medidas también ap<strong>un</strong>tan a disminuir <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la Iglesia sobre los indios,<br />
exceptuándolos <strong>de</strong> los diezmos. 105<br />
Alg<strong>un</strong>as <strong>de</strong> estas medidas que ponen en cuestión <strong>el</strong> pap<strong>el</strong> dominante <strong>de</strong><br />
la Iglesia y su f<strong>un</strong>ción con respecto a los indígenas tien<strong>de</strong>n a revertirse con <strong>el</strong><br />
nuevo régimen concordatario, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1887. Quizás <strong>el</strong> más importante cambio<br />
<strong>de</strong> la época conservadora, choca con <strong>el</strong> proyecto liberal dirigido a disolver los<br />
resguardos. Des<strong>de</strong> entonces, <strong>el</strong> proyecto conservador trata <strong>de</strong> integrar a los<br />
indígenas a la civilización manteniendo la propiedad com<strong>un</strong>itaria y reformando<br />
<strong>el</strong> pap<strong>el</strong> tut<strong>el</strong>ar <strong>de</strong> la Iglesia. Pero lo que es especialmente r<strong>el</strong>evante para los<br />
propósitos <strong>de</strong> este capítulo, concentrado en la región amazónica, sin embargo,<br />
no es <strong>el</strong> problema <strong>de</strong> los resguardos sino precisamente <strong>el</strong> pap<strong>el</strong> tut<strong>el</strong>ar <strong>de</strong> la<br />
Iglesia: siendo los indígenas amazónicos poblaciones <strong>de</strong> frontera, no habían<br />
gozado <strong>de</strong> la figura protectora <strong>de</strong> los resguardos como merced <strong>de</strong> la Corona.<br />
<strong>La</strong>s instituciones tradicionales <strong>de</strong> fronteras son los presidios o fortines militares<br />
y las misiones. A <strong>el</strong>las se enfrentaron siempre los pueblos amazónicos, en<br />
particular, en <strong>el</strong> caso colombiano, a las misiones. <strong>La</strong>s estrategias misioneras<br />
buscaron tanto agrupar a los indios, como reducir su movilidad. Pero <strong>el</strong> Estado,<br />
para estimularlos o presionarlos hacia <strong>el</strong> abandono <strong>de</strong> la vida “errante”<br />
promovió la adjudicación <strong>de</strong> ganados y <strong>de</strong> baldíos.<br />
Por <strong>el</strong>lo, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la ley 30 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1824, se promovieron auxilios<br />
incitando a que las poblaciones “errantes” abandonen este tipo <strong>de</strong> vida 106 con <strong>el</strong><br />
propósito <strong>de</strong> ser más convenientemente evang<strong>el</strong>izados. Des<strong>de</strong> tiempos <strong>de</strong> la<br />
Corona, las así llamadas reducciones tenían este objetivo. Por <strong>el</strong>lo en <strong>el</strong><br />
<strong>de</strong>creto <strong>de</strong> mayo 20 <strong>de</strong> 1820 se hacía la distinción entre reducidos y no<br />
reducidos, también llamados “naturales” Este propósito se mantuvo por mucho<br />
tiempo y se i<strong>de</strong>aban nuevas fórmulas para estimular este proceso. Por<br />
ejemplo, se <strong>de</strong>cretó la exención a los indígenas <strong>de</strong>l servicio militar por la<br />
aceptación <strong>de</strong> la reducción a la vida social. 107 Esta distinción entre reducidos y<br />
no reducidos hace prácticamente impensable que la legislación r<strong>el</strong>acionada con<br />
resguardos o cabildos se aplique para <strong>el</strong> caso amazónico. Es esta <strong>un</strong>a región,<br />
104 Según <strong>el</strong> <strong>de</strong>creto <strong>de</strong>l. 20 mayo <strong>de</strong> 1820 y <strong>de</strong>l 11 <strong>de</strong> oct. De 1821, art. 1º.<br />
105<br />
Art. 10 <strong>de</strong> <strong>de</strong>c 11 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1826.<br />
106<br />
18 <strong>de</strong> sept. De 1824. Reparticion <strong>de</strong> tieras, gana<strong>de</strong>ría, adjudicacion <strong>de</strong> baldíos.Por <strong>el</strong>lo, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la ley 30<br />
<strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1824.<br />
107 Dec, mayo 29 <strong>de</strong> 1848. Art. 25 <strong>de</strong> ley 39 <strong>de</strong> 1868<br />
26<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
como <strong>el</strong> Chocó biogeográfico, los Llanos Orientales o la Guajira, don<strong>de</strong> existen<br />
pueblos con vida errante, por exc<strong>el</strong>encia.<br />
No siempre los republicanos criollos ensayaron estrategias suaves para<br />
reducir los indios al se<strong>de</strong>ntarismo. Durante la seg<strong>un</strong>da parte <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
también se intentaron estrategias abiertamente bélicas contra los pueblos<br />
indígenas <strong>de</strong> las regiones <strong>de</strong> s<strong>el</strong>va. Se trataba <strong>de</strong> introducir la civilización<br />
aceptando que, si era necesario, se podían enviar tropas contra las tribus<br />
“insumisas” 108 . Roque Roldan llama a este período “reduccionista” en contraste<br />
con <strong>el</strong> “liquidacionista”. No obstante, más que diferentes períodos se pue<strong>de</strong>n<br />
consi<strong>de</strong>rar como estrategias distintas. El llamado período liquidacionista es <strong>un</strong>a<br />
estrategia dirigida a los pueblos se<strong>de</strong>ntarios, organizados en resguardos y<br />
cabildos. Pero lo que llama reduccionismo es la estrategia dirigida a los<br />
indígenas no sujetos a la r<strong>el</strong>igión católica, pueblos <strong>de</strong> frontera, no organizados<br />
en resguardos. <strong>La</strong> Ley 89 <strong>de</strong> 1890 constituye la política que <strong>de</strong>finitivamente se<br />
dirige a ambos tipos <strong>de</strong> indígenas, por <strong>un</strong>a parte, limitando la estrategia <strong>de</strong><br />
liquidación <strong>de</strong> los resguardos pero, a la vez, ap<strong>un</strong>tando a la reducción, es <strong>de</strong>cir,<br />
al proceso civilizatorio, enfatizando nuevamente <strong>el</strong> aspecto <strong>de</strong> la conversión al<br />
catolicismo. Civilizar, acá, no es <strong>un</strong> fenómeno secular asociado al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l<br />
comercio o a la construcción <strong>de</strong>l Estado, sino r<strong>el</strong>igioso. Con esta ley, a<strong>de</strong>más,<br />
se reafirma otra división oficial <strong>de</strong> la época entre salvajes, semisalvajes y<br />
civilizados.<br />
Con <strong>el</strong> Concordato <strong>de</strong> 1887, <strong>un</strong> verda<strong>de</strong>ro tratado internacional, se<br />
sentaron las bases <strong>de</strong> <strong>un</strong>a política que implicaba la abrogación <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l<br />
Estado en más <strong>de</strong> la mitad <strong>de</strong>l territorio colombiano que era zona <strong>de</strong> frontera,<br />
territorio <strong>de</strong> misiones. 109 <strong>La</strong> división <strong>de</strong> la ley 89 entre civilizados y salvajes,<br />
repartía las responsabilida<strong>de</strong>s y jurisdicción entre <strong>el</strong> Estado y la Iglesia. En<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la potestad que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> entonces se reconocía a la Iglesia, la Ley<br />
72 <strong>de</strong> 1892 “autorizaba al gobierno a <strong>de</strong>legar a los misioneros po<strong>de</strong>res<br />
extraordinarios para ejercer autoridad civil, penal, y judicial a los catecúmenos,<br />
sobre quienes las leyes <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong>l país no se aplicaban”. 110 Los Padres<br />
Superiores se consi<strong>de</strong>raron como superinten<strong>de</strong>ntes en jefe <strong>de</strong> la Policía 111 y al<br />
colocar al pais legalmente bajo la soberanía <strong>de</strong> Jesucristo, los f<strong>un</strong>cionarios<br />
<strong>de</strong>bían ser aceptados por <strong>el</strong> Padre Superior <strong>de</strong> la Misión. 112<br />
Se confió a capuchinos lo que en <strong>el</strong> pasado intentaron con r<strong>el</strong>ativamente<br />
poco éxito otras ór<strong>de</strong>nes, particularmente, franciscanos y jesuítas. Tuvo que<br />
pasar <strong>un</strong> siglo para retomar <strong>el</strong> esfuerzo misionero e intentar reversar las<br />
anteriores circ<strong>un</strong>stancias. Tuvo que pasar ese siglo para constatar que <strong>el</strong><br />
Estado era incapaz <strong>de</strong> civilizar con <strong>un</strong>a lógica secular. <strong>La</strong> tarea encomendada a<br />
108 Ley 40 <strong>de</strong>l 68.<br />
109 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God or Masters of Men? The Story of the Capuchin Mission in<br />
Amazonia, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England, 1972. P. 59-60.<br />
110 Servants of God. p. 58.<br />
111 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God. p. 58.<br />
112 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God. p. 59.<br />
27<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
los capuchinos para la región amazónica por la nueva alianza entre <strong>el</strong> Estado y<br />
la Iglesia comenzaba por retomar <strong>el</strong> camino que, previamente, Agustín Codazzi<br />
y Rafa<strong>el</strong> Reyes habían recorrido. Saliendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> San Juan <strong>de</strong> Pasto a 2600<br />
mtros <strong>de</strong> altura sobre <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> <strong>de</strong>l mar, pasando por la Cocha a 3000, se<br />
asomaba la divisoria <strong>de</strong> aguas entre <strong>el</strong> Pacífico y <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong>. Bajando<br />
nuevamente a 2600 estaba <strong>el</strong> valle <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy, <strong>el</strong> lugar más apropiado para<br />
reiniciar la empresa misionera. Los misioneros habían sido exitosos en la<br />
“reducción <strong>de</strong> indígenas en las tierras altas y frías”. Toda esta región había sido<br />
consi<strong>de</strong>rada como baldío por Agustín Codazzi, quien no había visto las misiones<br />
que existieron en los siglos previos.<br />
En efecto, <strong>el</strong> valle había atestiguado intentonas misioneras previas. En<br />
1535, los lugartenientes <strong>de</strong> Sebastián <strong>de</strong> Benalcázar persiguieron a los<br />
indígenas Mocoas que habían <strong>de</strong>sterrado <strong>de</strong> Pasto y quienes <strong>de</strong>scendieron la<br />
cordillera, pasando por Sib<strong>un</strong>doy. El valle <strong>de</strong>l Sib<strong>un</strong>doy aparece <strong>de</strong> nuevo en<br />
registros históricos en 1542 con la expedición <strong>de</strong> Hernán Pérez <strong>de</strong> Quesada en<br />
su búsqueda <strong>de</strong> “Eldorado”. Estos al llegar al pie <strong>de</strong> monte putumayense, es<br />
<strong>de</strong>cir <strong>el</strong> valle a que nos referimos, lucharon contra los Mocoa allí refugiados<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l <strong>de</strong>spojo <strong>de</strong> que habían sido objeto en <strong>el</strong> altiplano. Los r<strong>el</strong>atos <strong>de</strong> la<br />
época <strong>de</strong>muestran que no fue <strong>un</strong>a s<strong>el</strong>va inhóspita la que encontraron los<br />
hombres <strong>de</strong> Quesada sino <strong>un</strong> “valle <strong>de</strong> cabañas y mucha población”. 113 En <strong>el</strong><br />
más antiguo r<strong>el</strong>ato, Fray Bartolomé <strong>de</strong> Álamo afirma que los primeros<br />
r<strong>el</strong>igiosos <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy y alto <strong>Putumayo</strong> fueron los franciscanos. Ellos habían<br />
iniciado en 1547 la cristianización <strong>de</strong>l valle emprendiéndola contra las “impías<br />
creencias <strong>de</strong> los indios”. Estas misiones iniciaron su trabajo cast<strong>el</strong>lanizando <strong>el</strong><br />
ap<strong>el</strong>ativo <strong>de</strong> los poblados: Monoy, <strong>Putumayo</strong> y Seb<strong>un</strong>doy los cuales fueron<br />
llamados Santiago, San Andrés y San Pablo. Aparentenmente, los indios<br />
sib<strong>un</strong>doyes en <strong>el</strong> altiplano acataron rápidamente las enseñanzas <strong>de</strong> las<br />
misiones <strong>de</strong>jando atrás su tradición r<strong>el</strong>igiosa pero las las reb<strong>el</strong>iones <strong>de</strong>l los<br />
indios en <strong>el</strong> pie-<strong>de</strong>- monte andino se prolongaron hasta muy avanzado <strong>el</strong> siglo<br />
XVII, ocasionando la ruina <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Ecija y Mocoa.<br />
El censo <strong>de</strong> 1851 arrojó 600 habitantes en Santiago, 837 en Sib<strong>un</strong>doy y<br />
300 en San Andrés <strong>de</strong> <strong>Putumayo</strong>. Para ésta época la contribución <strong>de</strong>l régimen<br />
republicano y eclesiástico al a<strong>de</strong>lanto <strong>de</strong> las tribus <strong>de</strong>l alto <strong>Putumayo</strong>,<br />
consistían en que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1828, <strong>el</strong> Estado mantenía en éste territorio <strong>un</strong><br />
Prefecto don<strong>de</strong> había pocas familias establecidas. En 1849 había ya cuatro<br />
poblados con escu<strong>el</strong>as. <strong>La</strong> presencia eclesiástica se reducía a <strong>un</strong> vicario y <strong>un</strong><br />
ayudante. Codazzi pasó por la zona en la visita al Caquetá. Entre 1873 y 1886<br />
pasaron los miembros <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong>limitadora <strong>de</strong> frontera que recorrió <strong>el</strong><br />
bajo <strong>Putumayo</strong> en barcos <strong>de</strong> vapor, alg<strong>un</strong>os comerciantes, entre <strong>el</strong>los los más<br />
<strong>de</strong>stacados, la familia Reyes, quienes habían obtenido autorización <strong>de</strong>l<br />
gobierno brasilero para exportar por <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> ton<strong>el</strong>adas <strong>de</strong> quina y<br />
productos putumayenses. Con <strong>el</strong> crecimiento <strong>de</strong> la explotación <strong>de</strong>l caucho, en<br />
113 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God. p. 21.<br />
28<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
la última década <strong>de</strong> mil novecientos se incrementó <strong>de</strong> la población blanca,<br />
justo en la época en que llegaron los misioneros capuchinos, cuya presencia<br />
alteró las socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Ingas y sib<strong>un</strong>doyes.<br />
Entre 1890 y 1892 se dictaron tres leyes. <strong>La</strong> primera, facultando al<br />
Gobierno acordar con la Iglesia la implantación <strong>de</strong> misiones en <strong>el</strong> <strong>Putumayo</strong>; la<br />
seg<strong>un</strong>da, ampliando tal autorización a todo <strong>el</strong> país y la tercera, <strong>de</strong>stinando<br />
dinero para <strong>el</strong> envío <strong>de</strong> la primera comisión a la región amazónica. El Estado<br />
firmó <strong>un</strong> acuerdo con vigencia <strong>de</strong> 10 años en don<strong>de</strong> se dispusieron <strong>un</strong>as<br />
inversiones; en contrapartida, la Iglesia <strong>de</strong>bía rendir informes anuales <strong>de</strong><br />
gestión al Gobierno y a la Santa Se<strong>de</strong> y, a su vez, <strong>el</strong> Gobierno <strong>de</strong>bería<br />
proporcionar auxilios económicos a los doctrineros. Los nuevos intentos<br />
misioneros aspiraron a no repetir la fracasada historia <strong>de</strong> sus colegas <strong>de</strong> siglos<br />
anteriores. Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla Sandoval en Siervos <strong>de</strong> Dios, Amos <strong>de</strong> Indios.<br />
El Estado y la Misión Capuchina en <strong>el</strong> <strong>Putumayo</strong> 114 ha documentado <strong>el</strong> <strong>fracaso</strong><br />
parcial <strong>de</strong> la empresa misionera capuchina que aspiraba a civilizar a los indios<br />
amazónicos. Actuarían ahora en mejores condiciones, contando con más apoyo<br />
<strong>de</strong>l Estado republicano y con <strong>el</strong> comercio creciente <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l caucho que<br />
implicaría <strong>el</strong> ingreso <strong>de</strong> <strong>un</strong>a población nueva a la región.<br />
<strong>La</strong> preocupación <strong>de</strong>l Estado por cumplir con los compromisos adquiridos<br />
se sostuvo a pesar <strong>de</strong> los frágiles presupuestos nacionales. En 1902 se hicieron<br />
cambios a éste atribuyendo al estado mayores compromisos a favor <strong>de</strong> las<br />
misiones tales como la obligación <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> proveer, sin interrupción, a las<br />
misiones <strong>de</strong> los medios necesarios para su vida y crecimiento; la <strong>de</strong>jación en<br />
manos <strong>de</strong> “Jefes misioneros” la Dirección <strong>de</strong> las escu<strong>el</strong>as; <strong>el</strong> compromiso <strong>de</strong><br />
ce<strong>de</strong>r <strong>un</strong>a cantidad <strong>de</strong> tierras baldías para <strong>el</strong> servicio y provecho <strong>de</strong> las<br />
misiones, las cuales se <strong>de</strong>stinaban para huertas, sembradíos, sin exce<strong>de</strong>r la<br />
suma <strong>de</strong> 1000 Hectáreas. A cambio, la Iglesia se comprometía a dif<strong>un</strong>dir la<br />
civilización cristiana, apoyar <strong>el</strong> fomento y la prosperidad material <strong>de</strong>l territorio<br />
y <strong>de</strong> los indios en él establecidos. Estos acuerdos preparaban <strong>un</strong>a cruzada<br />
misionera en la Amazonia, con lo cual las misiones tenían vocación <strong>de</strong><br />
convertirse en verda<strong>de</strong>ros paraestados. <strong>La</strong> ley 72 <strong>de</strong> 1892 había dispuesto que<br />
<strong>el</strong> Gobierno podría “<strong>de</strong>legar a los misioneros faculta<strong>de</strong>s extraordinarias para<br />
ejercer autoridad civil, penal y judicial, sobre los nativos salvajes, para lo cual<br />
se suspendía la acción <strong>de</strong> leyes nacionales hasta que salido <strong>de</strong>l estado salvaje<br />
estén en capacidad <strong>de</strong> ser gobernados por <strong>el</strong>las”.<br />
En 1893, las misiones comenzaron a percibir los auxilios económicos <strong>de</strong>l<br />
gobierno; también se inicio la organización <strong>de</strong> giras apostólicas. <strong>La</strong> instalación<br />
<strong>de</strong> <strong>un</strong> centro misionero en <strong>el</strong> Valle <strong>de</strong>l Sib<strong>un</strong>doy se convertiría en <strong>un</strong>a especie<br />
<strong>de</strong> cuart<strong>el</strong> general <strong>de</strong> la penetración. El primer testimonio optimista sobre <strong>el</strong><br />
estado espiritual <strong>de</strong> las tribus sib<strong>un</strong>doyas lo dio <strong>el</strong> padre Benigno <strong>de</strong> Canet <strong>de</strong><br />
Mar: “Los indios son todos cristianos y <strong>de</strong> costumbres apacibles, no hablan<br />
114 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla Sandoval. Siervos <strong>de</strong> Dios Amos <strong>de</strong> Indios. El Estado y la Misión Capuchina en <strong>el</strong><br />
<strong>Putumayo</strong>. Ediciones Tercer M<strong>un</strong>do. Bogotá Colombia. 1968.<br />
29<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
todavía <strong>el</strong> cast<strong>el</strong>lano, por lo menos ordinariamente, si bien se dan a enten<strong>de</strong>r<br />
en ese idioma”. Con <strong>el</strong> refuerzo <strong>de</strong> nuevos colonos en Sib<strong>un</strong>doy, <strong>de</strong> <strong>un</strong> lado,<br />
migrantes provenientes <strong>de</strong> damnificados <strong>de</strong> los movimientos sísmicos ocurridos<br />
en 1897 y 1899, <strong>de</strong> otro, -aventureros que animados por <strong>el</strong> caucho y quina se<br />
encaminaron hacia <strong>el</strong> <strong>Amazonas</strong> asentándose finalmente en <strong>el</strong> valle-, la<br />
empresa civilizatoria podría estar garantizada. A pesar <strong>de</strong>l énfasis eclesiástico,<br />
para hacer justicia, civilizar era no sólo cristianizar sino, como lo <strong>de</strong>cía Reyes,<br />
parafraseando Alberdi, poblar. Pero los misioneros, por tradición, habían<br />
<strong>de</strong>fendido alg<strong>un</strong>as veces los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los nativos. En este contexto se<br />
entien<strong>de</strong>n las palabras en tono <strong>de</strong> <strong>de</strong>n<strong>un</strong>cia <strong>de</strong> fray Canet <strong>de</strong> Mar:<br />
“y como en aqu<strong>el</strong>los tiempos no existía allí más habitaciones que la <strong>de</strong> los<br />
indios, los blancos la iban ocupando a manera <strong>de</strong> arriendo baladi, como <strong>un</strong>a<br />
piedra <strong>de</strong> sal, t<strong>el</strong>as y otros objetos <strong>de</strong> bajo precio...luego a medida que iba<br />
pasando <strong>el</strong> tiempo los blancos ponían en aqu<strong>el</strong>los terrenos animales como<br />
vaca, cerdos, y otros semovientes y por cuanto las sementeras <strong>de</strong> los indios no<br />
estaba <strong>de</strong>fendida <strong>de</strong> cercos resultaba que con frecuencia causaban daños....y<br />
tan pronto como realizaban las cosechas, a<strong>un</strong> antes <strong>de</strong>jaban paso libre al<br />
ganado. Ante este proce<strong>de</strong>r los indios viéndose perjudicados en sus tierras<br />
sementeras y casas comenzaron a alejarse <strong>de</strong>l pueblo y vengarse <strong>de</strong> sus<br />
opresores siempre que podían...” 115<br />
De lo anterior se <strong>de</strong>duce que los blancos iban apo<strong>de</strong>rándose <strong>de</strong> terrenos,<br />
<strong>de</strong> tal forma que en 1895 <strong>el</strong> concejo <strong>de</strong> Mocoa aprobó la segregación <strong>de</strong> 70<br />
hectáreas para la f<strong>un</strong>dación <strong>de</strong> <strong>un</strong> pueblo llamado Molina. Para 1897 los<br />
colonos comenzaban a construir <strong>el</strong> caserío, pero los indígenas, en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong><br />
su patrimonio, intentaron lograr la restitución <strong>de</strong> sus tierras. <strong>La</strong>s Misiones<br />
llegaron a respaldar a los indígenas contra la invasión, con lo cual se originó <strong>un</strong><br />
conflicto. Finalmente en 1902 con la intervención <strong>de</strong> otro fraile capuchino,<br />
Lorenzo, <strong>el</strong> Cabildo Indígena <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy cedió a los colonos <strong>un</strong>a zona <strong>de</strong><br />
terreno, en don<strong>de</strong> se f<strong>un</strong>dó <strong>el</strong> pueblo <strong>de</strong> San Francisco. En los siguientes años<br />
se vio como los indígenas se alejaban cada día mas <strong>de</strong> los blancos, muchos<br />
para internarse en las montañas, lo que se consi<strong>de</strong>ró como <strong>un</strong>a manifestación<br />
<strong>de</strong>l salvajismo <strong>de</strong> sib<strong>un</strong>doyes e ingas.<br />
El 20 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1904 Roma estableció la Prefectura Apostólica <strong>de</strong><br />
Caquetá y <strong>Putumayo</strong>. Un salto cualitativo en este proceso civilizatorio ocurrió<br />
con <strong>el</strong> nombramiento <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>l <strong>de</strong> Montclar quien fue <strong>de</strong>signado por la Santa<br />
Se<strong>de</strong> en enero <strong>de</strong> 1905 como prefecto apostólico <strong>de</strong>l Caquetá y <strong>Putumayo</strong>, <strong>el</strong><br />
cual a su arribo al valle <strong>de</strong>l Sib<strong>un</strong>doy <strong>de</strong>claró: “<strong>La</strong> conquista <strong>de</strong>l <strong>Putumayo</strong> para<br />
la civilización cristiana requería cambiar la actitud proindiana y evang<strong>el</strong>izadora<br />
que caracterizaba la labor <strong>de</strong> los misioneros criollos allí instalados por <strong>un</strong>a más<br />
enérgica y acor<strong>de</strong> con los patrones occi<strong>de</strong>ntales <strong>de</strong> vida. Se trataba <strong>de</strong><br />
introducir la civilización a las “s<strong>el</strong>vas vírgenes” con <strong>un</strong> sentido mo<strong>de</strong>rno:<br />
115 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla Sandoval. Siervos <strong>de</strong> Dios y Amos <strong>de</strong> Indios. El Estado y la Misión Capuchina en <strong>el</strong><br />
<strong>Putumayo</strong>. Ediciones Tercer M<strong>un</strong>do. Bogotá Colombia. 1968. p. 67.<br />
30<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
propiciando <strong>el</strong> <strong>de</strong>sarrollo económico <strong>de</strong>l territorio, aperturas <strong>de</strong> caminos,<br />
f<strong>un</strong>dación <strong>de</strong> poblados, fomento agropecuario y comercial” 116 . Fray Fi<strong>de</strong>l <strong>de</strong><br />
Montclar era <strong>un</strong> agente eclesiástico mo<strong>de</strong>rnizante: en su concepción no<br />
bastaba catequizar sino impulsar <strong>el</strong> progreso material. Con todas estas<br />
aspiraciones <strong>el</strong> padre Montclar solicitó al Estado aumento económico para <strong>el</strong><br />
mantenimiento y alimentación <strong>de</strong> las misiones, así como la facultad para crear<br />
escu<strong>el</strong>as y nombrar maestros.<br />
Este cambio también modificó la política misionera r<strong>el</strong>acionada con<br />
tierras. El padre Montclar, haciendo uso <strong>de</strong> las leyes que permitían <strong>el</strong> reparto<br />
<strong>de</strong> resguardos, procedió a distribuir tierras adjudicándos<strong>el</strong>a a los colonos, y la<br />
misión capuchina ocupó las mejores tierras <strong>de</strong> los resguardos. Se reconoció<br />
como bienes <strong>de</strong> la misión las donaciones <strong>de</strong> los indígenas a sus patronos y<br />
cuasi-parroquias, lo adquirido en diezmos y <strong>de</strong>más ingresos eclesiásticos como<br />
bienes. Se comprendían aquí también los implementos para la vida diaria,<br />
joyas <strong>de</strong> ingas y sib<strong>un</strong>doyes, propieda<strong>de</strong>s urbanas y posesiones rurales. Entre<br />
tanto, los misioneros incrementaban la producción mediante imposición laboral.<br />
Dice Bonilla que “a los indios se les obligaba a trabajar los l<strong>un</strong>es en la<br />
construcción <strong>de</strong> iglesias y edificios para escu<strong>el</strong>as y para habitaciones <strong>de</strong> los<br />
padres...” 117<br />
El padre Montclar consi<strong>de</strong>raba que la civilización <strong>de</strong> los indios avanzaría<br />
más ágilmente, con <strong>el</strong> contacto <strong>de</strong>l hombre blanco ya que así recibirían<br />
lecciones prácticas en maneras y costumbres, las cuales siendo las <strong>de</strong> los<br />
hombres civilizados son menos repugnantes. 118 Montclar pensó, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
traer españoles, traer antioqueños <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> <strong>de</strong> pura cepa católica,<br />
pero acabó resignándose con traer mestizos y negros traídos <strong>de</strong> la región <strong>de</strong>l<br />
Pacífico. 119<br />
Los misioneros con <strong>el</strong> afán <strong>de</strong> obtener éxito en sus activida<strong>de</strong>s<br />
empleaban medios tales como premios y castigos. “Todo se utilizaba para<br />
forzarlos”. 120 Como consecuencia <strong>de</strong> estos actos, los indios abandonaban los<br />
poblados ya f<strong>un</strong>dados. Según Bonilla, no se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir entonces que <strong>el</strong><br />
<strong>fracaso</strong> <strong>de</strong> las misiones se dio por los problemas entre indígenas y colonos.<br />
Tampoco se podría asegurar que <strong>el</strong>lo ocurrió por la actitud <strong>de</strong> rechazo <strong>de</strong> los<br />
aborígenes al cambio progresista. Lo que ocurrió fue que la política capuchina<br />
contribuyó mucho al éxodo <strong>de</strong> los indios a la s<strong>el</strong>va. Con <strong>el</strong> incremento <strong>de</strong> la<br />
invasión criolla y por los procedimientos capuchinos, <strong>el</strong> pacifismo Sib<strong>un</strong>doy<br />
pasó a actos terroristas encaminados a <strong>de</strong>sterrar a los colonos y hacer que los<br />
misioneros <strong>de</strong>jaran sus tareas “reductoras”.<br />
116 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God cita a Montclar. p. 106<br />
117 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Siervos <strong>de</strong> Dios, p. 77.<br />
118 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God cita a Montclar. p. 106.<br />
119 Bonilla cita a Montclar en <strong>un</strong> “Informe <strong>de</strong> 1916”, p. 14-15. Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God.<br />
120 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla. Servants of God. p. 79.<br />
31<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
Decir rot<strong>un</strong>damente que <strong>el</strong> intento misionero fracasó sería exagerado o<br />
incorrecto. El éxito misionero fue importante en las tierras frías <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong><br />
Sib<strong>un</strong>doy. Sin embargo, su intento <strong>de</strong> exten<strong>de</strong>r la civilización cristiana montaña<br />
abajo fue lento, penoso y no pasó <strong>de</strong> <strong>un</strong> área restringida. Inclusive, <strong>el</strong> éxito en<br />
<strong>el</strong> altiplano <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy, acabó convirtiéndose en contraargumento para los<br />
Capuchinos. En <strong>el</strong> informe <strong>de</strong> 1916 se encontró referencia cuantitativa a los<br />
bienes rurales <strong>de</strong> la Misión.....”Exce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mil las hectáreas <strong>de</strong> terrenos<br />
ocupados en sementeras y potreros, su <strong>de</strong>sarrollo es tal que pue<strong>de</strong> competir<br />
con los mejores centros agrícolas <strong>de</strong>l sur. Se han introducido 40 novillas <strong>de</strong><br />
raza Durham para mejorar <strong>el</strong> ganado existente, así mismo, se ha introducido la<br />
cría <strong>de</strong> ganado caballar, lanar, mular <strong>de</strong> cerdo....” 121 Esta prosperidad<br />
misionera fue cuestionada, acusando a los frailes <strong>de</strong> enriquecerse con <strong>el</strong><br />
patrimonio <strong>de</strong>l estado.<br />
En la explicación a la J<strong>un</strong>ta Arquidiocesana sobre <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> los fondos<br />
recibidos con <strong>de</strong>stino a la evang<strong>el</strong>ización <strong>de</strong>l Caquetá y <strong>Putumayo</strong> se afirma<br />
que....<br />
“la misión por su cuenta ha seguido con regularidad y constancia según<br />
lo ha permitido los recursos <strong>de</strong> que hemos podido disponer, la<br />
<strong>de</strong>secación <strong>de</strong> <strong>un</strong>a gran extensión <strong>de</strong> terreno cuyas exc<strong>el</strong>entes<br />
condiciones son bien conocidas. Con <strong>el</strong> fin <strong>de</strong> aprovecharlo comenzamos<br />
a abrir zanjas que <strong>de</strong>bían llevar las aguas estancadas hacia <strong>el</strong> río San<br />
Pedro. Des<strong>de</strong> <strong>un</strong> principio pudimos apreciar los exc<strong>el</strong>entes resultados <strong>de</strong><br />
ésta obra. Quedaron completamente secos <strong>un</strong>a consi<strong>de</strong>rable extensión<br />
<strong>de</strong> terrenos. Animado por éste éxito se ha continuado extendiendo ésta<br />
zanja hasta formar <strong>un</strong>a gran red, que ha <strong>de</strong>secado <strong>un</strong>a notable<br />
extensión <strong>de</strong> ciénaga, que se ha <strong>de</strong> convertir en <strong>de</strong>hesa. ...Des<strong>de</strong> luego,<br />
y nos apresuramos a confesarlo ingenuamente, esta empresa nos<br />
ocasiona gran<strong>de</strong>s gastos <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ración...Se ha proseguido a pesar <strong>de</strong><br />
eso la obra, porque compren<strong>de</strong>mos que en <strong>el</strong>lo existe <strong>un</strong> seguro<br />
porvenir para la misión”. 122<br />
Todos estos actos justificaban las acusaciones sobre la apropiación <strong>de</strong><br />
dineros públicos que <strong>de</strong>berían ser <strong>de</strong>stinados al <strong>de</strong>sarrollo regional. Se sabía<br />
que la misión capuchina recibía <strong>de</strong>l gobierno nacional sumas superiores a las<br />
invertidas a la administración civil <strong>de</strong>l territorio. En 1917, la crisis fiscal exigió<br />
<strong>un</strong>a drástica reducción presupuestal por lo que se excluyó en 1918 <strong>el</strong> auxilio<br />
económico a favor <strong>de</strong> la J<strong>un</strong>ta Arquidiocesana <strong>de</strong> Misiones, lo que constituyó <strong>un</strong><br />
duro golpe a las misiones <strong>de</strong> Caquetá y <strong>Putumayo</strong>, por cuanto flotaban<br />
rumores <strong>de</strong> malos manejos o <strong>de</strong> <strong>fracaso</strong>s en las activida<strong>de</strong>s misioneras. Así se<br />
entien<strong>de</strong> la solicitud <strong>de</strong> <strong>un</strong> alto f<strong>un</strong>cionario en <strong>el</strong> sentido <strong>de</strong> que.... “se hiciera<br />
algo en vista <strong>de</strong> que <strong>el</strong> dinero nacional se empleaba única y exclusivamente en<br />
beneficio particular <strong>de</strong> las misiones, que era cierto que éstos <strong>de</strong>rribaban<br />
121 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla, Siervos <strong>de</strong> Dios, p.151.<br />
122 Víctor Dani<strong>el</strong> Bonilla, Siervos <strong>de</strong> Dios, 150.<br />
32<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
montañas, pero que allí hacían valiosas fincas para <strong>el</strong>los, para su propiedad<br />
particular”. Estos acontecimientos y rumores hicieron que la J<strong>un</strong>ta<br />
Arquidiocesana suspendiera toda ayuda económica.<br />
En su <strong>de</strong>fensa, <strong>el</strong> padre Fray Montclar manifestaba la “poca previsión” <strong>de</strong><br />
la J<strong>un</strong>ta Arquidiocesana que impidió la continuación <strong>de</strong> los auxilios a su<br />
prefectura. Afirmaba que<br />
“....No somos tan miopes que no veamos con toda precisión que nos es<br />
indispensable procurar vida in<strong>de</strong>pendiente a la prefectura <strong>de</strong>bido a la<br />
posibilidad que algún día surja <strong>un</strong> Gobierno adverso que retire todo<br />
auxilio para la obra <strong>de</strong> las misiones, representaría <strong>el</strong> más tremendo y<br />
seguro <strong>fracaso</strong> para todo <strong>el</strong> territorio; no podríamos sostenernos en él”.<br />
Si <strong>el</strong> énfasis civilizatorio confiado a la Iglesia, tradicionalmente enfatizaba<br />
<strong>el</strong> aspecto catequizador, <strong>el</strong> padre De Montclar emparejaba <strong>el</strong> interés espiritual<br />
con <strong>el</strong> progreso material ampliando <strong>el</strong> horizonte <strong>de</strong>l carácter civilizador <strong>de</strong> esta<br />
empresa. Lo que en la literatura colombina no se ha reconocido<br />
suficientemente es que <strong>el</strong> trabajo <strong>de</strong> la Iglesia implicaba a<strong>de</strong>más <strong>un</strong>a gesta<br />
patriótica, ya que estaba orientado a <strong>un</strong> esfuerzo <strong>de</strong> nacionalización en <strong>un</strong>as<br />
regiones remotas en que <strong>el</strong> Estado era incapaz <strong>de</strong> alcanzar. <strong>La</strong> alianza <strong>de</strong>l<br />
estado con la Iglesia, le reportaba al Estado <strong>un</strong>a herramienta <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong><br />
su dominio que, <strong>de</strong>bido que no contaba ni con los recursos ni la capacidad<br />
humana, aceptaba <strong>el</strong> apoyo <strong>de</strong> la Iglesia. <strong>La</strong> victoria conservadora y <strong>el</strong><br />
reconocimiento con la Constitución <strong>de</strong> 1886 al confesionalismo, no era <strong>un</strong><br />
simple tri<strong>un</strong>fo <strong>de</strong> la Iglesia en contra <strong>de</strong>l Estado. Era más bien <strong>un</strong><br />
reconocimiento <strong>de</strong> que las f<strong>un</strong>ciones <strong>de</strong>l estado las podía <strong>de</strong>sempeñar con<br />
mayor éxito la Iglesia. Bajo esta lógica se reconoció la r<strong>el</strong>igión Católica como la<br />
oficial <strong>de</strong>l país. Con la firma <strong>de</strong>l Concordato entre <strong>el</strong> estado colombiano y la<br />
Iglesia <strong>de</strong> Roma, en 1887, la Iglesia recuperó sus prerrogativas en <strong>el</strong> campo <strong>de</strong><br />
la educación y remozó su pap<strong>el</strong> en las regiones <strong>de</strong> frontera como avanzada <strong>de</strong><br />
civilización. Des<strong>de</strong> entonces empezó a recibir <strong>el</strong> apoyo <strong>de</strong>l Estado, incluido<br />
apoyo financiero para catequizar en las misiones a los indígenas. El Estado<br />
colombiano, sin recursos para hacer <strong>un</strong>a presencia efectiva en las zonas <strong>de</strong><br />
frontera y, regularmente, sujeto a guerras intestinas, <strong>de</strong>jó <strong>el</strong> cuidado <strong>de</strong> las<br />
fronteras a la Iglesia. Como hemos mostrado anteriormente, las fronteras<br />
amazónicas eran r<strong>el</strong>ativamente in<strong>de</strong>terminadas.<br />
Esta i<strong>de</strong>a nacionalizadora ha sido documentada en otros países <strong>de</strong> la<br />
cuenca andina amazónica. Pilar Garcia Jordán y Nuria Sala i Vita en <strong>La</strong><br />
Nacionalización <strong>de</strong> la Amazonía 123 analizan <strong>el</strong> pap<strong>el</strong> <strong>de</strong>sarrollado por las<br />
misiones católicas en apoyo a los gobiernos, como constructoras <strong>de</strong> la<br />
nacionalidad, y como <strong>de</strong>fensoras <strong>de</strong> la soberanía nacional en <strong>el</strong> oriente<br />
amazónico. Ellas estudian lo ocurrido entre 1850 – 1920 y muestran que ésta<br />
123 Pilar Garcia Jordán – Nuria Sala i Vita. <strong>La</strong> Nacionalización <strong>de</strong> la Amazonía. Barc<strong>el</strong>ona 1998. Universitat<br />
<strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona. En “Misiones, frontera y nacionalización en la amazonía andina: Perú, Ecuador y Bolivia<br />
(siglos xix – xx).<br />
33<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda
tarea fue responsabilidad <strong>de</strong> los misioneros cuando se les confiaron <strong>un</strong>as zonas<br />
fronterizas como consecuencia <strong>de</strong> <strong>un</strong>a política que priorizó <strong>el</strong> establecimiento<br />
<strong>de</strong> misiones como instrumento más a<strong>de</strong>cuado para nacionalizar territorios. Este<br />
estudio se centra en Perú, Ecuador y Bolivia. Jordán y Sala sostienen que la<br />
Amazonía se hizo visible a los gobiernos hacia mediados <strong>de</strong>l siglo XIX como<br />
consecuencia <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> los grupos dirigentes <strong>de</strong> organizar <strong>el</strong> Estadonación,<br />
cuando se aprobaron leyes r<strong>el</strong>ativas a la navegación por río,<br />
colonización <strong>de</strong> territorios, reducción <strong>de</strong> indígenas y explotación <strong>de</strong> los recursos<br />
económicos. Esta política que trataba <strong>de</strong> hacer efectiva la ocupación <strong>de</strong>l<br />
territorio amazónico provocó conflictos internacionales. <strong>La</strong> apropiación<br />
simbólica <strong>de</strong>l territorio por Colombia esperaba <strong>un</strong>a apropiación material. Pero la<br />
estrategia nacionalizadora acabó resolviéndose, durante las tres primeras<br />
décadas <strong>de</strong>l siglo XX, no tanto por mecanismos misioneros, sino por <strong>el</strong> bizarro<br />
y paradójico entr<strong>el</strong>azamiento <strong>de</strong> sucesos diversos <strong>de</strong> carácter económicosocial,<br />
la explotación <strong>de</strong>l caucho, y por vías diplomáticas y/o militares.<br />
En este sentido se reafirma que las misiones colombianas fracasaron en<br />
su intento civilizatorio. En resumen, la conversión al catolicismo, sí tuvo <strong>un</strong><br />
éxito r<strong>el</strong>ativo, pero en <strong>un</strong> área geográfica restringida, las tierras altas y frías<br />
<strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> Sib<strong>un</strong>doy y sus alre<strong>de</strong>dores. Seg<strong>un</strong>do, la civilización como<br />
inducción en los valores mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> carácter económico, al estilo Montclar,<br />
sólo sirvió para hacer prosperar las misiones, pero no para cambiar la<br />
mentalidad <strong>de</strong> los nativos. Y en tercer lugar, la civilización como nacionalización<br />
<strong>de</strong>l territorio o construcción <strong>de</strong> <strong>un</strong> po<strong>de</strong>r estatal en la región amazónica fue <strong>un</strong>o<br />
<strong>de</strong> los aspectos en que las misiones no tuvieron ningún éxito. Al contrario, la<br />
incorporación <strong>de</strong>l territorio amazónico <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r estatal colombiano<br />
ocurrió por <strong>un</strong>a paradoja <strong>de</strong> la historia. Los caucheros peruanos introdujeron<br />
otra forma civilizatoria <strong>de</strong>l capitalismo salvaje, pero sin pensarlo, acabaron<br />
sentando las bases para la posterior apropiación colombiana <strong>de</strong> su territorio<br />
amazónico, en <strong>un</strong> proceso <strong>de</strong> negociación diplomática que, en <strong>un</strong> momento<br />
dado, condujo a <strong>un</strong>a breve confrontación bélica entre Perú y Colombia. <strong>La</strong>s<br />
vicisitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este otro aspecto <strong>de</strong>l proceso civilizatorio, <strong>el</strong> intento <strong>de</strong><br />
domesticar <strong>el</strong> paisaje amazónico es lo que se estudiará en <strong>el</strong> siguiente capítulo.<br />
34<br />
Embajada <strong>de</strong> Holanda