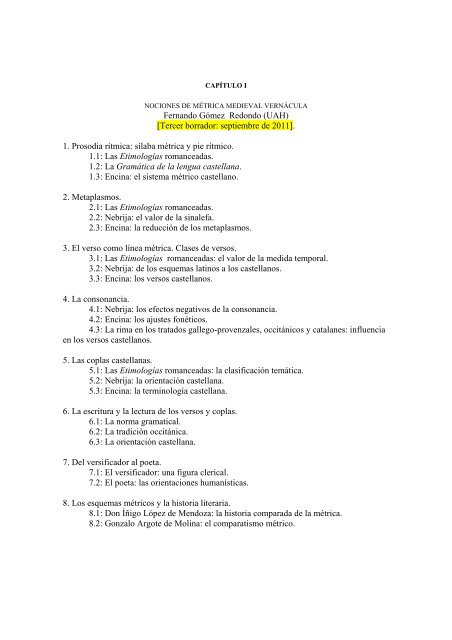Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...
Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...
Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAPÍTULO I<br />
NOCIONES DE MÉTRICA MEDIEVAL VERNÁCULA<br />
Fernando Gómez Redondo (UAH)<br />
[Tercer borrador: septiembre <strong>de</strong> 2011].<br />
1. Prosodia rítmica: sílaba <strong>métrica</strong> y pie rítmico.<br />
1.1: Las Etimologías romanceadas.<br />
1.2: La Gramática <strong>de</strong> la lengua castellana.<br />
1.3: Encina: el sistema métrico castellano.<br />
2. Metaplasmos.<br />
2.1: Las Etimologías romanceadas.<br />
2.2: Nebrija: el valor <strong>de</strong> la sinalefa.<br />
2.3: Encina: la reducción <strong>de</strong> los metaplasmos.<br />
3. El verso como línea <strong>métrica</strong>. Clases <strong>de</strong> versos.<br />
3.1: Las Etimologías romanceadas: el valor <strong>de</strong> la medida temporal.<br />
3.2: Nebrija: <strong>de</strong> los esquemas latinos a los castellanos.<br />
3.3: Encina: los versos castellanos.<br />
4. La consonancia.<br />
4.1: Nebrija: los efectos negativos <strong>de</strong> la consonancia.<br />
4.2: Encina: los ajustes fonéticos.<br />
4.3: La rima en los tratados gallego-provenzales, occitánicos y catalanes: influencia<br />
en los versos castellanos.<br />
5. Las coplas castellanas.<br />
5.1: Las Etimologías romanceadas: la clasificación temática.<br />
5.2: Nebrija: la orientación castellana.<br />
5.3: Encina: la terminología castellana.<br />
6. La escritura y la lectura <strong>de</strong> los versos y coplas.<br />
6.1: La norma gramatical.<br />
6.2: La tradición occitánica.<br />
6.3: La orientación castellana.<br />
7. Del versificador al poeta.<br />
7.1: El versificador: una figura clerical.<br />
7.2: El poeta: las orientaciones humanísticas.<br />
8. Los esquemas métricos y la historia literaria.<br />
8.1: Don Íñigo López <strong>de</strong> Mendoza: la historia comparada <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong>.<br />
8.2: Gonzalo Argote <strong>de</strong> Molina: el comparatismo métrico.
CAPÍTULO I<br />
NOCIONES DE MÉTRICA MEDIEVAL VERNÁCULA<br />
Abundan, en proemios y pasajes precisos, referencias a la nociones básicas que los<br />
versificadores o los poetas <strong>medieval</strong>es podían tener en mente a la hora <strong>de</strong> configurar el<br />
esquema rítmico –<strong>de</strong> naturaleza acentual, no basado en la cantidad- <strong>de</strong> los versos<br />
castellanos. Hay esparcidas, en obras que se extien<strong>de</strong>n a lo largo <strong>de</strong> tres siglos, indicaciones<br />
suficientes como para garantizar el conocimiento <strong>de</strong> una ars que está estrechamente ligada<br />
al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la grammatica, por lo que respecta a las técnicas <strong>de</strong> composición, y al <strong>de</strong> la<br />
rhetorica en lo que atañe al proceso <strong>de</strong> transmisión o recitación <strong>de</strong> las obras. Esa<br />
terminología asegura una ejecución <strong>de</strong> las operaciones esenciales que atañen a la <strong>métrica</strong>: el<br />
cómputo <strong>de</strong> sílabas para reducirlas a pies métricos o rítmicos se <strong>de</strong>nominaba «silabificar» o<br />
«metrificar», la disposición <strong>de</strong> ese curso rítmico a lo largo <strong>de</strong>l verso correspondía a la<br />
acción <strong>de</strong> «versificar» o «rimar», la construcción <strong>de</strong> unos módulos estróficos afirmados con<br />
consonancias incumbía al «trobar», mientras que al autor <strong>de</strong> los diferentes poemas se le<br />
llamaba «versificador», «trobador» o «poeta» según fuera el momento. A pesar <strong>de</strong> que este<br />
mínimo vocabulario técnico permita suponer un relativo dominio <strong>de</strong> esta línea <strong>de</strong>l saber<br />
gramatical lo que no existe es un tratado teórico en el que, en castellano, puedan<br />
encontrarse explicadas y or<strong>de</strong>nadas estas precisiones, al menos hasta llegar al Arte <strong>de</strong> la<br />
poesía castellana que Juan <strong>de</strong>l Encina, tras <strong>de</strong>dicársela al príncipe don Juan, coloca al<br />
frente <strong>de</strong>l Cancionero que se imprime en Salamanca en 1496. No sobreviven esos<br />
opúsculos, pero sí los títulos <strong>de</strong> los mismos por cuanto se trataba <strong>de</strong> una materia<br />
incardinada al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> la cortesía y requerida por los diferentes letrados que <strong>de</strong>bían hacer<br />
gala y uso <strong>de</strong> estos aspectos teóricos: así, con el fin <strong>de</strong> magnificar su estado –y <strong>de</strong> ser cierta<br />
la <strong>de</strong>claración- don Juan Manuel –uno <strong>de</strong> los más importantes «versificadores»- tuvo que<br />
componer unas Reglas <strong>de</strong> cómo se <strong>de</strong>ve trobar, <strong>de</strong>l mismo modo que Juan <strong>de</strong> Mena –quizá<br />
en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> su especial versificación- tuvo que instigar un Arte poética castellana en<br />
coplas; don Enrique <strong>de</strong> Aragón hubo <strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r amplio espacio a estas cuestiones en su<br />
Arte <strong>de</strong> trovar, hoy conocida sólo en las secciones que el humanista Álvar Gómez <strong>de</strong> Castro<br />
tuvo a bien copiar; lo mismo ocurre en La Gaya Ciencia <strong>de</strong> Pero Guillén <strong>de</strong> Segovia, <strong>de</strong> la<br />
que se conserva su extenso rimario, pero no los apuntes en que su autor afirmaba ese<br />
conocimiento. Estos títulos –salvo el <strong>de</strong> Mena posiblemente- testimonian que, al menos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIV, comienzan, en lengua castellana, a construirse unos<br />
tratados teóricos que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la asimilación <strong>de</strong> las artes occitánicas en la corte <strong>de</strong><br />
Aragón; tal es el vínculo que se establece entre don Juan Manuel –casado con doña<br />
Constanza y <strong>de</strong>snaturado <strong>de</strong> Castilla-, don Enrique <strong>de</strong> Aragón –a quien su primo Fernando<br />
<strong>de</strong> Antequera comisiona para recuperar la fiesta <strong>de</strong> la Gaya Ciencia- y Guillén <strong>de</strong> Segovia –<br />
aun sólo por el rótulo <strong>de</strong> su miscelánea. De todos modos, aunque no se conserve alusión a<br />
título alguno, las nociones <strong>de</strong> <strong>métrica</strong> <strong>medieval</strong> eran transmitidas por la grammatica, la<br />
primera <strong>de</strong> las artes elocutivas en que se sostiene el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la «clerezía» a lo largo <strong>de</strong>l<br />
siglo XIII y todo el XIV hasta llegar a Ayala. La articulación <strong>métrica</strong> clerical y la occitánica<br />
guardan poca relación entre sí porque se refieren a dominios lingüísticos –el latín, el<br />
provenzal- distintos, pero coinci<strong>de</strong>n en afirmar esos principios <strong>de</strong> teoría <strong>métrica</strong> en el
dominio y transformación <strong>de</strong> sus respectivas gramáticas. En esto radica la principal<br />
dificultad <strong>de</strong> aplicar este bagaje <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as a la lengua castellana, en la que <strong>de</strong> poco sirve el<br />
sistema <strong>de</strong> la duración silábica latina (largas y breves) o el complejo entramado <strong>de</strong> las<br />
<strong>de</strong>clinaciones occitánicas. Por consecuencia, para perfilar estos apuntes <strong>de</strong> <strong>métrica</strong><br />
<strong>medieval</strong> castellana se <strong>de</strong>be contar con este doble cauce <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo teórico, el clerical y<br />
el occitánico, pero atendiendo a las manifestaciones <strong>vernácula</strong>s <strong>de</strong>l mismo; así, para el<br />
primero <strong>de</strong> estos ór<strong>de</strong>nes resulta esencial el conjunto <strong>de</strong> nociones <strong>métrica</strong>s que San Isidoro<br />
or<strong>de</strong>na en el primer libro <strong>de</strong> sus Etymologiae, <strong>de</strong>dicado a la grammatica, no tanto por la<br />
amplia difusión <strong>de</strong> esta magna enciclopedia como por el romanceamiento que <strong>de</strong> una parte<br />
<strong>de</strong> la misma se conserva en el escurialense b-i-13; hasta que Nebrija, siguiendo el mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> sus Introductiones <strong>de</strong> 1481, no <strong>de</strong>spliegue en su Gramática <strong>de</strong> 1492 estos mismos<br />
principios, habrá que contar con el <strong>de</strong>sarrollo exhaustivo <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as <strong>métrica</strong>s encauzadas<br />
en esa traslación <strong>de</strong>l hispalense, sobre todo porque se están nombrando en castellano, <strong>de</strong> un<br />
modo preciso, las operaciones fundamentales <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> la composición <strong>de</strong> los<br />
versos y el diseño <strong>de</strong> las estrofas; distinta es la segunda orientación, la provenzal, <strong>de</strong> la que<br />
no perduran más que las referencias a los títulos mencionados, amén <strong>de</strong> un exhaustivo<br />
vocabulario que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Juan Ruiz en a<strong>de</strong>lante revela un interés creciente por unas técnicas<br />
que consolidan el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> la cortesía letrada; en el primer ámbito, en el clerical, la<br />
<strong>métrica</strong> es un arte; en el segundo, en el occitánico, es una ciencia; no es lo mismo<br />
componer versos como un medio <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nar un conocimiento, que como un instrumento <strong>de</strong><br />
dominio <strong>de</strong> ese saber. Proce<strong>de</strong>, en fin, con ayuda <strong>de</strong> los testimonios vernáculos –las<br />
Etimologías romanceadas, la Gramática nebrisense- reconstruir los elementos básicos <strong>de</strong> la<br />
<strong>métrica</strong>, entendida primero como arte, para valorarla <strong>de</strong>spués como doctrina.<br />
1. Prosodia rítmica: sílaba <strong>métrica</strong> y pie rítmico.<br />
La transformación <strong>de</strong> la sílaba fonológica en sílaba <strong>métrica</strong> y la constitución <strong>de</strong> las<br />
cláusulas rítmicas que el verso distribuye son las dos operaciones básicas a las que tiene<br />
que aten<strong>de</strong>r el examen <strong>de</strong>l verso <strong>medieval</strong>.<br />
1.1: Las Etimologías romanceadas.<br />
Lo primero que tiene que advertirse es que no hay apenas variaciones entre la<br />
versión latina y la traslación romance <strong>de</strong> las Etimologías; las nociones <strong>de</strong> <strong>métrica</strong> se<br />
<strong>de</strong>spliegan, <strong>de</strong> este modo, en el Libro I, el correspondiente a la grammatica, ajustadas al<br />
or<strong>de</strong>n lógico <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, tras el examen <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong> la oración; la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la<br />
sílaba –cap. XV- permite ya <strong>de</strong>sarrollar estos conceptos y ajustarlos a los modos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir <strong>de</strong>l<br />
castellano; la sílaba, en cuanto núcleo fónico dotado <strong>de</strong> valor propio, aparece ligada a esas<br />
propieda<strong>de</strong>s sonoras:<br />
Síllaba es palabra griega, e en latín es dicha ‘conçebimiento’ o ‘ayuntamiento’ ca síllaba es<br />
dicha conçebimiento <strong>de</strong> letras, ca en griego sillabatim quiere <strong>de</strong>zir ‘conçebir’ (117) 1 .<br />
No se admite que una vocal, salvo casos necesarios, pueda formar sílaba y se marca<br />
el proceso <strong>de</strong> la duración temporal <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong>l sonido como el elemento<br />
caracterizador <strong>de</strong> esta unidad fónica: pronunciar una sílaba equivale a ajustarla a una<br />
«razón <strong>de</strong> tiempos» (o ratio temporum) y este hecho resultará fundamental para la<br />
1 Se cita por Las Etimologías <strong>de</strong> San Isidoro romanceadas, ed. <strong>de</strong> Joaquín González Cuenca, Salamanca-<br />
León, Ediciones Universidad <strong>de</strong> Salamanca-C.S.I.C.-Institución «Fray Bernardino <strong>de</strong> Sahagún», 1983, 2 vols.
construcción <strong>de</strong> los versos; estas previsiones son las que permiten diferenciar entre tres<br />
clases <strong>de</strong> sílabas, atendiendo ya a la voluntad <strong>de</strong>l autor:<br />
Las sílabas o son breves o longas o comunes, esto es, o ‘cortas’ o ‘luengas’ o ‘comunales’.<br />
Breves son llamadas porque nunca se pue<strong>de</strong>n alongar, e longas son dichas porque nunca se<br />
pue<strong>de</strong>n abreviar; comunes son llamadas porque se aluengan e abrevian por voluntad <strong>de</strong>l<br />
escrividor cuando menester es (íd.).<br />
Diferenciadas las largas y las breves por la duración –doble o sencilla- <strong>de</strong>l tiempo<br />
precisado para su pronunciación, se enumeran los cuatro diptongos latinos y se anticipa la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los conceptos esenciales <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong>, atenida –en la terminología<br />
<strong>vernácula</strong>- al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los compositores <strong>de</strong> versos:<br />
La síllaba çerca los versificadores por en<strong>de</strong> es llamada semipes, porque es ‘medio pie’, ca el<br />
pie es <strong>de</strong> dos síllabas; pues cuando la síllaba es una, [es] así como medio pie (118).<br />
En efecto, la cláusula rítmica, que constituye el pie, requiere para formarse <strong>de</strong> al<br />
menos dos sílabas; son los «versificadores» los que con su «esfuerzo» -ver, luego, pág. –<br />
reducen el sonido <strong>de</strong> las sílabas a una unidad <strong>de</strong> naturaleza rítmica que, lógicamente, en el<br />
caso <strong>de</strong> las Etimologías, estará asentada en la noción <strong>de</strong> cantidad, como se pone <strong>de</strong><br />
manifiesto en el cap. XVI, <strong>de</strong>dicado íntegramente a este concepto sin salirse un punto <strong>de</strong> las<br />
precisiones y semejanzas <strong>de</strong>l original isidoriano:<br />
Pies son los que están en çiertos tiempos <strong>de</strong> síllabas e nunca se parten <strong>de</strong>l legítimo espaçio.<br />
E son dichos pies porque los versos andan por ellos, ca así como nós andamos en los pies<br />
así los versos andan como por pies (íd.).<br />
Se dispone un número fijo <strong>de</strong> pies –hasta ciento veinticuatro- conforme a los<br />
esquemas <strong>de</strong> estas cláusulas rítmicas, puesto que se habla <strong>de</strong> cuatro combinaciones posibles<br />
que abarcan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s bisílabas –cuatro- hasta las hexasílabas –sesenta y cuatro-,<br />
pero con esta indicación:<br />
E fasta cuatro síllabas son dichos ‘pies’; todos los otros son llamados zinzigie (íd.).<br />
Con coherencia, una vez trazada una prolija tipología <strong>de</strong> los pies rítmicos, se<br />
recuerda que no conviene que estas cláusulas superen las cuatro sílabas, es <strong>de</strong>cir que haya<br />
palabras <strong>de</strong> más <strong>de</strong> cinco o seis sílabas 2 ; interesado Isidoro por la etimología <strong>de</strong> los<br />
nombres, importa ligar alguna <strong>de</strong> estas raíces léxicas a los usos concretos <strong>de</strong> la poesía<br />
<strong>medieval</strong> para la que se adapta, tal y como ocurre con el caso <strong>de</strong>l yambo:<br />
Iambo es dicho porque los Griegos dizen iambozin por ‘<strong>de</strong>zir mal’ o por ‘<strong>de</strong>nostar’, ca por<br />
el dictado d’esta manera solíen los dictadores o los versificadores, que llaman ‘poetas’,<br />
complir sus <strong>de</strong>nostamientos que <strong>de</strong> otrie <strong>de</strong>zíen o sus cosas que <strong>de</strong> nuevo fallavan; e este<br />
nombre es así dicho porque esparze en una manera así como venino <strong>de</strong>l mal dicho o <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>nuesto (119).<br />
Interesa esa diferencia que se establece entre «dictador» y «versificador» porque<br />
alumbra dos procesos compositivos diferentes, ajustados a dos modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> poesía<br />
cortesana; quizá, el aspecto más relevante sea el <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominar al «versificador» como<br />
«poeta» 3 y vincular la creación poética a la facultad <strong>de</strong> la inventio.<br />
2 «Zinzigie son pies <strong>de</strong> çinco sílabas e <strong>de</strong> seis; e zinzigie en griego quiere tanto <strong>de</strong>zir como unas <strong>de</strong>clinaçiones;<br />
mas éstos no son pies, mas son llamados pentasilabos e exasilabos, que quiere <strong>de</strong>zir ‘<strong>de</strong> çinco síllabas’ e ‘<strong>de</strong><br />
seis’, porque non pasan allen<strong>de</strong> <strong>de</strong> çinco o <strong>de</strong> seis síllabas; on<strong>de</strong> non conviene en el dictado que ningund<br />
nombre traspasse estas sílabas, así como esta parte, Carthaginensium, Iherosolimita[no]rum,<br />
Costantinopolitarum», 119; el texto latino apunta: «Usque ad quattuor autem syllabas pe<strong>de</strong>s dicuntur, reliqui<br />
sygyziae vocantur», I.XVII, 300, ver San Isidoro <strong>de</strong> Sevilla, Etimologías, ed. biblingüe <strong>de</strong> José Oroz Reta y<br />
Manuel A. Marcos Casquero, Madrid, B.A.C., 1983, 2 vols.<br />
3 El término aparece también en Castigos <strong>de</strong> Sancho IV: ver pág. .
La prosodia rítmica requiere precisiones referidas a la intensidad entonativa con que<br />
han <strong>de</strong> pronunciarse esas sílabas largas o breves; <strong>de</strong> esa naturaleza fónica especial <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
el valor rítmico <strong>de</strong>l pie:<br />
A cada un pie acaesçe arsis et ensis [original: thesis], e esto es ‘alçamiento e ponimiento <strong>de</strong><br />
boz’, ca los pies non podrían en<strong>de</strong>resçar carrera si a las vezes non se alçaren e se premieren,<br />
así como en esta parte, arma, ar- es alçamiento, -ma ponimiento o baxamiento. En estas dos<br />
por <strong>de</strong>partimiento son cogidos los pies legítimos. Egual <strong>de</strong>partimiento es cada que arsis e<br />
tharsis [original: thesis] son puestas por egual <strong>de</strong>partimiento <strong>de</strong> tiempos (120) 4 .<br />
Las peculiarida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estas construcciones rítmicas, referidas a la <strong>métrica</strong> latina, se<br />
señalan por el valor que se conce<strong>de</strong> a la transformación <strong>de</strong> la sílaba:<br />
E <strong>de</strong> una [sílaba] longa se fazen II breves, mas <strong>de</strong> dos breves nunca se faze longa, ca las<br />
cosas firmes o enteras e unas pué<strong>de</strong>nse tajar, mas las tajadas non se pue<strong>de</strong>n soldar (121).<br />
Por lo mismo, proce<strong>de</strong> recordar que el nombre <strong>de</strong> los versos <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l específico<br />
que distingue a los pies rítmicos, en cumplimiento <strong>de</strong> la fórmula isidoriana <strong>de</strong> Metra in<br />
pedibus accidunt:<br />
E versos acaesçen en los pies, así como <strong>de</strong>l trocheo trocaco, e <strong>de</strong>l dáctil o dactílico, e <strong>de</strong>l<br />
iambo iámbico (íd.).<br />
La parte central <strong>de</strong> la prosodia se ocupa <strong>de</strong>l acento, <strong>de</strong> las modulaciones entonativas<br />
con que se realzan las diferentes sílabas <strong>de</strong> una palabra:<br />
Acçento, que en griego es dicho prosodia, <strong>de</strong>l griego tomó nombre, ca pros, en griego, en<br />
latín quiere <strong>de</strong>zir ad o<strong>de</strong>, e o<strong>de</strong>, en griego, en latín es dicho cantus; e este nombre es tomado<br />
<strong>de</strong> palabra a palabra. E los latinos han otros nombres, ca dizen acentus e tonos e tenores,<br />
porque en estos cresçe e fenesçe el son. E accento es dicho porque es çerca el canto, así<br />
como el adverbio es dicho porque está çerca el verbo (íd.).<br />
La dimensión melódica que el acento aporta a la sílaba queda reconocida en esa<br />
proximidad <strong>de</strong> estas inflexiones rítmicas con la música; pocas variaciones hay –salvada la<br />
pérdida <strong>de</strong> algunas líneas- en la clasificación <strong>de</strong> los acentos en agudos, graves y<br />
circunflejos; sólo en el primer caso, en la versión romanceada aparece un término sin<br />
equivalencia en la latina que se aplicará <strong>de</strong>spués a los versos vernáculos:<br />
Agudo açento es llamado porque aguza e alça la síllaba, e acçento grave, que quiere <strong>de</strong>zir<br />
‘pesado’, es así dicho porque abaxa e dispone la síllaba, ca es contrario al agudo e es pesado<br />
por sí (121-122).<br />
En este sentido, se podrá afirmar que una sílaba o un verso ‘pesan’ en razón <strong>de</strong> la<br />
cantidad <strong>de</strong> sonido que transmiten y que interviene en su modulación rítmica 5 .<br />
Con la misma minuciosidad, a la hora <strong>de</strong> distinguir los signos <strong>de</strong> puntuación o «las<br />
figuras que son dichas pone<strong>de</strong>ras» (cap. XIX) –tres en total: cola, coma y periodus, con<br />
implicaciones sintagmáticas- se diferencia entre el discurso oral –correspondiente a los<br />
oradores- y el escrito buscando <strong>de</strong> nuevo el valor específico <strong>de</strong> la articulación rítmica en la<br />
operación –y esto no proce<strong>de</strong> <strong>de</strong>l texto latino <strong>de</strong> Isidoro- <strong>de</strong> la escansión silábica:<br />
E esto çerca los oradores, mas çerca los poetas en el verso do finca síllaba en pos dos pies,<br />
es coma, ca <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l escndimiento se faze ý tajamiento <strong>de</strong> la palabra. Escandir es<br />
4 Estos conceptos vuelven a aparecer al tratar <strong>de</strong> la música en el tercero <strong>de</strong> las Etymologiae: «Eius<strong>de</strong>m<br />
Musicae perfectione etiam metra consistunt in arsi et thesi, id est elevatione et positione», III.XXIII.<br />
5 Conforme a este esquema, en el Libro <strong>de</strong> los cien capítulos, en el capítulo XXII –<strong>de</strong> la ed. <strong>de</strong> M. Haro-<br />
<strong>de</strong>dicado a los «versos» y al «versificar» se señala: «aquella es nobleza durable la que es contada por viesos<br />
rimados e pesados», 119; prefiero la lectura que transmiten los mss. CABNP. Ver Libro <strong>de</strong> los cien capítulos<br />
(Dichos <strong>de</strong> sabios en palabras breves e complidas), ed. <strong>de</strong> Marta Haro, Madrid-Frankfurt am Main,<br />
Iberoamericana-Vervuert, 1998.
asentar los pies <strong>de</strong> los versos por los artejos e por las coyunturas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>dos <strong>de</strong> las manos<br />
segund la regla <strong>de</strong> la arte manda. E cuando en pos dos pies non sobra nada <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong> la<br />
oraçión, es cola. E todo el verso es periodus (124).<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l término «escandir» es precisa y recupera la recomendación, que se<br />
daba en el capítulo <strong>de</strong>dicado a los pies, <strong>de</strong> medir o contar las sílabas en función <strong>de</strong> las<br />
articulaciones digitales, a fin <strong>de</strong> señalar los distintos segmentos rítmicos <strong>de</strong> que cada verso<br />
consta. Interesa, también, ese ajuste entre el or<strong>de</strong>n sintagmático y el rítmico porque afecta<br />
al sentido <strong>de</strong> la expresión poética.<br />
1.2: La Gramática <strong>de</strong> la lengua castellana.<br />
La Gramática <strong>de</strong> Nebrija mantiene, en el Libro II, este conjunto <strong>de</strong> nociones<br />
<strong>de</strong>dicadas a la prosodia <strong>métrica</strong>, si bien ya adaptadas a la lengua <strong>vernácula</strong> que preten<strong>de</strong><br />
dignificarse en virtud <strong>de</strong> las directrices i<strong>de</strong>ológicas instigadas por la reina Isabel; con todo,<br />
el nebrisense –apoyado en Mena principalmente- no pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>rse <strong>de</strong>l valor que<br />
conce<strong>de</strong> al latín como or<strong>de</strong>n principal <strong>de</strong> creación y <strong>de</strong> pensamiento. La <strong>de</strong>finición que<br />
ofrece <strong>de</strong> sílaba es más completa que la <strong>de</strong> Isidoro y atien<strong>de</strong> a las cualida<strong>de</strong>s fonéticas con<br />
las que el ritmo habrá <strong>de</strong> modularse:<br />
Sílaba es un aiuntamiento <strong>de</strong> letras que se pue<strong>de</strong>n coger en una herida <strong>de</strong> la boz i <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong><br />
un acento. Digo aiuntamiento <strong>de</strong> letras porque, cuando las vocales suenan por sí sin se<br />
mezclar con las consonantes, propriamente no son sílabas. Tiene la sílaba tres acci<strong>de</strong>ntes:<br />
número <strong>de</strong> letras, longura en tiempo, altura i baxura en acento (49-50) 6 .<br />
Se supera, <strong>de</strong> esta manera, aquella simple mención a la agrupación <strong>de</strong> letras con que<br />
se formaban las sílabas, si bien ajustadas –como el hispalense marcaba- a un proceso <strong>de</strong><br />
duración temporal que aquí, en 1492, se abre a esa doble dimensión marcada por la<br />
longitud <strong>de</strong> sonido, también por la intensidad <strong>de</strong>l acento. Importa el primero <strong>de</strong> estos rasgos<br />
puesto que Nebrija ya no pue<strong>de</strong> limitarse a señalar la diferencia entre sílaba larga y breve –<br />
y lo hace: la primera requiere dos tiempos para ser pronunciada, la segunda uno solo- sino<br />
que <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scribir la peculiar naturaleza sonora <strong>de</strong> la sílaba castellana, pensando a<strong>de</strong>más en<br />
el fenómeno <strong>de</strong> la versificación:<br />
Mas el castellano no pue<strong>de</strong> sentir esta diferencia, ni los que componen versos pue<strong>de</strong>n<br />
distinguir las sílabas luengas <strong>de</strong> las breves, no más que la sentían los que compusieron<br />
algunas obras en verso latino en los siglos passados; hasta que agora, no sé por qué<br />
provi<strong>de</strong>ncia divina, comiença este negocio a se <strong>de</strong>spertar. I no <strong>de</strong>sespero que otro tanto se<br />
haga en nuestra lengua, si este mi trabajo fuere favorecido <strong>de</strong> los ombres <strong>de</strong> nuestra nación<br />
(50).<br />
Nebrija alienta el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> que la lengua castellana imite a la latina en la<br />
combinación <strong>de</strong> las sílabas largas y breves para constituir los pies métricos; al menos<br />
reconoce que en la poesía latina, la coetánea a él, tal intento se está practicando.<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l acento inci<strong>de</strong> en la dimensión melódica que imprime a la palabra,<br />
tal y como en Isidoro –al socaire <strong>de</strong> los gramáticos latinos, en especial <strong>de</strong> Donato- se<br />
planteaba:<br />
Prosodia, en griego, sacando palabra <strong>de</strong> palabra, quiere <strong>de</strong>zir en latín ‘acento’, en castellano<br />
‘cuasi canto’ (51).<br />
Nebrija –como luego planteará Encina- remite al De musica <strong>de</strong> Boecio para<br />
distinguir el uso <strong>de</strong> la lengua que pueda hacer un hablante normal <strong>de</strong>l provecho que el poeta<br />
6 Se cita por Gramática sobre la lengua castellana, ed. <strong>de</strong> Carmen Lozano, Barcelona, Círculo <strong>de</strong> Lectores-<br />
Galaxia Gutenberg, 2011 (Biblioteca Clásica <strong>de</strong> la Real Aca<strong>de</strong>mia Española).
–es <strong>de</strong>cir, «el que reza versos»- pueda extraer a la cualidad sonora <strong>de</strong> las sílabas, precisando<br />
que no es el mismo que el que pueda obtener el músico o el que canta; por su modulación<br />
melódica, el verso se sitúa entre estos dos ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> expresión.<br />
La tipología <strong>de</strong> acentos es más compleja que la <strong>de</strong> Isidoro, pues a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los<br />
agudos y graves, atien<strong>de</strong> a la combinación vocálica <strong>de</strong> los diptongos para diferenciar entre<br />
el acento «<strong>de</strong>flexo» (agudo y grave), el «inflexo» (grave y agudo) y el «circunflexo»<br />
(grave, agudo y grave); en este or<strong>de</strong>n, aprecia el esfuerzo <strong>de</strong> los poetas cultos por eliminar<br />
la acentuación esdrújula, que consi<strong>de</strong>ra rara:<br />
I en tanto grado rehúsa nuestra lengua el acento en este lugar, que muchas vezes nuestros<br />
poetas, passando las palabras griegas i latinas al castellano, mudan el acento agudo en la<br />
penúltima, teniéndolo en la que está antes <strong>de</strong> aquélla. Como Juan <strong>de</strong> Mena: «A la biuda<br />
Penolópe / i al hijo <strong>de</strong> Liriópe» (52-53).<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> «pie métrico» parte <strong>de</strong> una distinción fundamental ente el discurso<br />
<strong>de</strong>l verso y el <strong>de</strong> la prosa, atendiendo a las leyes que gobiernan a una y a otra modalidad<br />
expresiva:<br />
Porque todo aquello que <strong>de</strong>zimos o está atado <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> ciertas leies, lo cual llamamos<br />
verso, o está suelto d’ellas, lo cual llamamos prosa, veamos agora qué es aquello que mi<strong>de</strong><br />
el verso i lo tiene <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ciertos fines, no <strong>de</strong>xándolo vagar por inciertas maneras (57).<br />
Se trata <strong>de</strong> fijar, entonces, la unidad constitutiva <strong>de</strong>l verso, la que le otorga su<br />
i<strong>de</strong>ntidad más precisa al posibilitar su medición, atendiendo a la dimensión sonora <strong>de</strong> que<br />
está constituido:<br />
I por consiguiente, los que quisieron medir aquello que con mucha diligencia componían i<br />
razonavan, hiziéronlo por una medida, la cual por semejança llamaron pie, el cual es lo<br />
menor que pue<strong>de</strong> medir el verso i la prosa (58).<br />
Nebrija conoce que hay una prosa rítmica a la que tiene también que aten<strong>de</strong>r 7 , pero<br />
le interesa <strong>de</strong>shacer un grave equívoco mantenido por los poetas <strong>de</strong> su tiempo:<br />
Agora digamos <strong>de</strong> los pies <strong>de</strong> los versos, no como los toman nuestros poetas, que llaman<br />
pies a los que avían <strong>de</strong> llamar versos, mas por aquello que los mi<strong>de</strong>, los cuales son unos<br />
assientos o caídas que haze el verso en ciertos lugares. I assí como la sílaba se compone <strong>de</strong><br />
letras, assí el pie se compone <strong>de</strong> sílabas (íd.).<br />
Encina, que se consi<strong>de</strong>ra su discípulo y que sigue en buena medida su preceptiva, es<br />
uno <strong>de</strong> esos poetas contemporáneos que prefiere llamar «pie» a lo que los latinos<br />
<strong>de</strong>nominan «verso», asentando en su Arte una terminología diferente (ver, luego, pág. ).<br />
Nebrija, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> enumerar los pies <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong> latina conforme a las distintas<br />
combinaciones <strong>de</strong> sílabas largas y breves, simplifica esta clasificación a la hora <strong>de</strong> <strong>de</strong>scribir<br />
los pies característicos <strong>de</strong>l castellano:<br />
Mas porque nuestra lengua no distingue las sílabas luengas <strong>de</strong> las breves, i todos los<br />
géneros <strong>de</strong> los versos regulares se reduzen a dos medidas, la una <strong>de</strong> dos sílabas, la otra <strong>de</strong><br />
tres, osemos poner nombre a la primera espon<strong>de</strong>o, que es <strong>de</strong> dos sílabas luengas, a la<br />
segunda dáctilo, que tiene tres sílabas, la primera luenga i las dos seiguientes breves,<br />
porque en nuestra lengua la medida <strong>de</strong> dos sílabas i <strong>de</strong> tres, tienen mucha semejança con<br />
ellos (59) 8 .<br />
7 «I no se espante ninguno porque dixe que la prosa tiene su medida, porque es cierto que la tiene i aun por<br />
aventura mui más estrecha que la <strong>de</strong>l verso, según que escriven Tulio i Quintiliano en los libros en que dieron<br />
preceptos <strong>de</strong> la retórica», íd. El <strong>de</strong>spliegue <strong>de</strong> estos procedimientos rítmicos en la prosa era frecuente en los<br />
prosimetra <strong>de</strong> la ficción sentimental.<br />
8 Tomás Navarro Tomás remitía a este pasaje para autorizar su distinción <strong>de</strong> cláusulas –o pies- en la doble<br />
modalidad <strong>de</strong> troqueo y <strong>de</strong> dáctilo: «Siendo lo común que el acento, fuerte o débil, afecte <strong>de</strong> manera principal
«Pie», como en el caso <strong>de</strong> Isidoro y <strong>de</strong> los metricistas latinos, equivale a cláusula<br />
rítmica, <strong>de</strong>limitada por las sílabas portadoras <strong>de</strong>l acento melódico. En este or<strong>de</strong>n, Nebrija<br />
explica el fenómeno <strong>de</strong> la cesura:<br />
Ponen muchas vezes los poetas una sílaba <strong>de</strong>masiada <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los pies enteros, la cual<br />
llaman medio pie o cesura, que quiere <strong>de</strong>zir cortadura; mas nuestros poetas nunca usan<br />
d’ella, sino en los comienços <strong>de</strong> los versos, don<strong>de</strong> ponen fuera <strong>de</strong> cuento aquel medio pie<br />
(íd.).<br />
El «pie», por tanto, se i<strong>de</strong>ntifica por el acento <strong>de</strong> que es portador, quedando<br />
excluidas –ya en arranque <strong>de</strong> verso, ya <strong>de</strong> hemistiquio- las sílabas que no intervienen en ese<br />
grupo melódico; son sílabas en anacrusis.<br />
1.3: Encina: el sistema métrico castellano.<br />
Como ya se ha señalado, la propuesta <strong>métrica</strong> <strong>de</strong> Encina es otra y a hacer caso a la<br />
queja <strong>de</strong> Nebrija, se ajusta más a la norma <strong>de</strong> los poetas que a la <strong>de</strong> los gramáticos, sobre<br />
todo en lo que concierne al significado que se da a los términos «pie» y «verso», tal y como<br />
lo establece en el cap. V <strong>de</strong> su Arte <strong>de</strong> poesía castellana, publicado cuatro años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
la Gramática, lo que, en principio, pudo permitirle beneficiarse <strong>de</strong> los principios expuestos<br />
por el nebrisense en el libro <strong>de</strong> prosodia 9 ; pero Encina no admite el sentido latino <strong>de</strong> la voz<br />
«pie» a pesar <strong>de</strong>l valor que le otorga y <strong>de</strong>l enunciado inicial:<br />
Toda la fuerça <strong>de</strong>l trobar está en saber hazer y conocer los pies porque d’ellos se hazen las<br />
coplas y por ellos se mi<strong>de</strong>n. Y pues assí es, sepamos qué cosa es pie. Pie no es otra cosa en<br />
el trobar sino un ayuntamiento <strong>de</strong> cierto número <strong>de</strong> sílabas, y llámase pie porque por él se<br />
mi<strong>de</strong> todo lo que trobamos, y sobre los tales pies, corre y roda el sonido <strong>de</strong> la copla (86) 10 .<br />
Hasta aquí parece haber acuerdo entre Encina y los gramáticos –Isidoro y Nebrija- a<br />
los que supera al señalar que el principal valor <strong>de</strong> los pies <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> ese efecto <strong>de</strong><br />
transmisión –y por tanto <strong>de</strong> transformación- <strong>de</strong> la materia sonora <strong>de</strong> la palabra: si por los<br />
pies corre y rueda el sonido <strong>de</strong> la copla es por los acentos <strong>de</strong> posición que otorgan al verso<br />
su precisa <strong>de</strong>nsidad melódica. Pero a partir <strong>de</strong> este punto, Encina arriesga una original<br />
clasificación, movido por el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> aclarar la ambigüedad <strong>de</strong> un sistema métrico –el<br />
formulado por los gramáticos- que no le convence:<br />
Mas, para que vengamos en el verda<strong>de</strong>ro conocimiento, <strong>de</strong>vemos consi<strong>de</strong>rar que los latinos<br />
llaman verso a lo que nosotros llamamos pie; y nosotros podremos llamar verso<br />
adon<strong>de</strong>quiera que ay ayuntamiento <strong>de</strong> pies, que comúnmente llamamos copla, que quiere<br />
<strong>de</strong>zir «cópula o ayuntamiento» (íd.).<br />
Es <strong>de</strong>cir, para Encina «pie» -sin fijar siquiera el número <strong>de</strong> sílabas <strong>de</strong> que pueda<br />
constar o los acentos <strong>de</strong> que sea portador- equivale a la línea melódica señalada por el<br />
‘verso’, mientras que a «verso» le asigna el valor mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> estrofa o <strong>de</strong> grupo estrófico,<br />
aludiendo a los distintos núcleos <strong>de</strong> sentido que forman un poema, tal y como se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> los casos siguientes:<br />
a la primera sílaba <strong>de</strong> cada cláusula, la forma <strong>de</strong> ésta correspon<strong>de</strong> generalmente a los tipos trocaico, óo, o<br />
dactílico, óoo», Métrica española, Madrid-Barcelona, Guadarrama-Labor, 1974, pp. 36-37; <strong>de</strong>l mismo modo,<br />
obra R. Baehr, remitiendo a este pasaje <strong>de</strong> Nebrija; ver su Manual <strong>de</strong> versificación española [1962], trad. y<br />
adaptación <strong>de</strong> K. Wagner y F. López Estrada [1970], Madrid, Gredos, 1989, pp. 26-28.<br />
9<br />
Con todo, cabe la posibilidad <strong>de</strong> que el Arte <strong>de</strong> Encina fuera anterior a la Gramática como el propio Nebrija<br />
parece darlo a enten<strong>de</strong>r; ver, luego, p.<br />
10<br />
Se usa la ed. <strong>de</strong> Francisco López Estrada incluida en Las poéticas castellanas <strong>de</strong> la Edad Media, Madrid,<br />
Taurus, 1984, pp. 77-93.
Y bien po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>zir que en una copla aya dos versos, assí como si es <strong>de</strong> ocho pies y va <strong>de</strong><br />
cuatro en cuatro, son dos versos; o si es <strong>de</strong> nueve, el un verso es <strong>de</strong> cinco, y el otro <strong>de</strong><br />
cuatro; y si es <strong>de</strong> diez, pue<strong>de</strong> ser el un verso d’ cinco y el otro <strong>de</strong> otros cinco; y assí por esta<br />
manera po<strong>de</strong>mos poner otros enxemplos infinitos (íd.).<br />
En los metricistas posteriores, prevalece la propuesta <strong>de</strong> Encina sobre la <strong>de</strong> Nebrija,<br />
<strong>de</strong>nominándose con el término «pie» no a la cláusula rítmica, sino a la línea melódica <strong>de</strong>l<br />
verso, la <strong>de</strong>limitada por pausas <strong>métrica</strong>s.<br />
2. Metaplasmos.<br />
De la <strong>métrica</strong> latina a la <strong>vernácula</strong> –la afirmada en la prosodia culta- se trasvasa<br />
buena parte <strong>de</strong> las licencias poéticas –o licentiae poetarum- con que se altera el material<br />
sonoro <strong>de</strong> la lengua vulgar o «comunal».<br />
2.1: Las Etimologías romanceadas.<br />
En la traslación <strong>de</strong> Isidoro, junto al elenco <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> modificación<br />
fonética con que las palabras son transformadas por la modulación melódica –por el ritmo-<br />
<strong>de</strong> los versos, importa la <strong>de</strong>finición en la que se atien<strong>de</strong> a esa capacidad creativa <strong>de</strong> los<br />
poetas:<br />
Methaplasmo es lengua griega. Latinamente es dicho ‘transformamiento’, el cual se faze en<br />
una palabra por nesçessidat <strong>de</strong>l versso e por liçençia <strong>de</strong> los poetas, esto es, maestros <strong>de</strong> la<br />
arte (ed. J. González Cuenca, 142).<br />
No aparece, por supuesto, en el original latino ese inciso explicativo, que tanto<br />
recuerda a Encina, para señalar que el «poeta» es el que consigue dominar los fundamentos<br />
<strong>de</strong> un arte engastada en la grammatica. A partir <strong>de</strong> este punto, se van enumerando los<br />
catorce metaplasmos que figuran en Etymologiae, I.XXXV, pero con el propósito <strong>de</strong><br />
aplicarlos a la lengua <strong>vernácula</strong>, traduciendo, siempre que se pue<strong>de</strong>, los ejemplos que<br />
aporta Isidoro. Se ofrecen <strong>de</strong> forma conjunta los fenómenos <strong>de</strong> adición <strong>de</strong> la prótesis 11 , la<br />
epéntesis 12 , la paragoge 13 , a los que se aña<strong>de</strong> el <strong>de</strong> la éctasis, referido sólo a las vocales<br />
breves 14 . Los procedimientos <strong>de</strong> supresión son más numerosos, aunque sólo lo sea porque<br />
el verso tien<strong>de</strong> a comprimir la estructura fonética <strong>de</strong> las palabras en virtud <strong>de</strong> la línea<br />
rítmica que lo constituye; así ocurre con las tres clásicas <strong>de</strong> la aféresis 15 , la síncopa 16 o la<br />
apócope 17 ; el proceso contrario al <strong>de</strong> la éctasis es el <strong>de</strong> la sístole, atenido a las vocales<br />
largas 18 ; aquí tienen cabida los mecanismos <strong>de</strong> la diéresis 19 , la episinalife 20 , la sinalimpha 21<br />
11 «...que es añadimiento en el comienço <strong>de</strong> la palabra así como gnato por nato», íd.<br />
12 «...que es añadimiento en medio, así como reliquas en logar <strong>de</strong> reliquias», íd.<br />
13 «...que es añadimiento en la fin <strong>de</strong> la palabra, así como magis en logar <strong>de</strong> mage, por ‘más’», íd.<br />
14 «...que es alongamiento contra natura, así como en començamiento d’este verso: Italiam fato, que puso<br />
Italiam longa e dévese <strong>de</strong>zir breve, o así como en esta parte Italie, alongaremos esta letra, i, que es breve»,<br />
143.<br />
15 «...cortamiento en el comienço <strong>de</strong> la palabra, así como tempno en logar <strong>de</strong> contempno, por ‘menospreçiar’»,<br />
142.<br />
16 «...que es cortamiento <strong>de</strong> medio <strong>de</strong> la palabra, así como forssam en logar <strong>de</strong> forssitam, en latín, que quiere<br />
<strong>de</strong>zir en romançe ‘por aventura’», íd.<br />
17 «...que es cortamiento <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la palabra, así como sat en logar <strong>de</strong> satis, que se toma por ‘asaz’», íd.<br />
18 «...es abreviamiento contra natura, así como cuando <strong>de</strong>zimos Orion, la o primera abreviada, como convenga<br />
que sea longa», 143.<br />
19 Conviene contraponer el texto latino -«...discissio syllabae in duas» (330)- con el vernáculo para apreciar el<br />
esfuerzo <strong>de</strong> los romanceadores por nombrar estos fenómenos en la nueva lengua: «...que es tajamiento <strong>de</strong> una<br />
síllaba en dos, así como albai en logar <strong>de</strong> alba e longai en logar <strong>de</strong> longa», 143.
y la elipsis 22 , advertidos estos dos recursos por la voluntad <strong>de</strong> hacer «caber en el versso» la<br />
materia sonora que precisa la cláusula rítmica. No suponen pérdida ni agregación <strong>de</strong> sonido<br />
los fenómenos <strong>de</strong> la antítesis 23 y <strong>de</strong> la metátesis 24 , sino simple cambio <strong>de</strong> letras o <strong>de</strong><br />
fonemas en la palabra. A todos estos procedimientos se les asigna una posición media entre<br />
los usos erróneos <strong>de</strong>l lenguaje y el or<strong>de</strong>n garantizado por la elocuencia:<br />
Entre el barbarismo e las figuras, esto es, fabla latina e complida, es el metaplasmo, que en<br />
una palabra se faze viçioso por oraçión (íd.).<br />
Es lo mismo que ocurre, tal y como se aña<strong>de</strong>, en el dominio sintáctico entre los<br />
solecismos y las schemata, para advertir que estos recursos entrañan un conocimiento <strong>de</strong>l<br />
ars –un grado <strong>de</strong> pericia-, pero que pue<strong>de</strong>n darse también <strong>de</strong> forma imprevista –por<br />
inperitia o ‘inexperiencia’- en la lengua coloquial 25 .<br />
2.2: Nebrija: el valor <strong>de</strong> la sinalefa.<br />
De este nutrido repertorio <strong>de</strong> metaplasmos Nebrija selecciona, en principio, el que<br />
a<strong>de</strong>lanta en el enunciado <strong>de</strong>l epígrafe VII <strong>de</strong> su segundo libro: «De la sinalepha i<br />
apretamiento <strong>de</strong> las vocales», reservando los <strong>de</strong>más para el capítulo VI <strong>de</strong>l Libro IV; ofrece<br />
un pormenorizado análisis <strong>de</strong> este fenómeno <strong>de</strong> contracción, que <strong>de</strong>scribe vinculado a un<br />
primer ejemplo <strong>de</strong> Mena:<br />
Acontece muchas vezes que, cuando alguna palabra acaba en vocal i si se sigue otra que<br />
comiença esso mesmo en vocal, echamos fuera la primera d’ellas, como Juan <strong>de</strong> Mena en el<br />
Labirintho: «Hasta que al tiempo <strong>de</strong> agora vengamos», <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que i <strong>de</strong> síguese a, i<br />
echamos la e, pronunciando en esta manera: «Hasta qual tiempo dagora vengamos» (ed. <strong>de</strong><br />
C. Lozano, 63) 26 .<br />
Por el modo en que transcribe el ejemplo pue<strong>de</strong> compren<strong>de</strong>rse el nombre que<br />
propone para este fenómeno, una vez recordados los <strong>de</strong> las lenguas clásicas:<br />
A esta figura, los griegos llaman sinalepha, los latinos compressión, nosotros podémosla<br />
llamar ahogamiento <strong>de</strong> vocales (íd.).<br />
Sabe muy bien que la sinalefa no se produce en caso <strong>de</strong> cesura, porque la pausa<br />
impi<strong>de</strong> la unión <strong>de</strong> las vocales:<br />
Nuestra lengua (...), assí en verso como en prosa, a las vezes escrive i pronuncia aquella<br />
vocal, aunque se siga otra vocal, como Juan <strong>de</strong> Mena: «Al gran rei <strong>de</strong> España, al César<br />
novelo», <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> a síguese otra a, pero no tenemos necessidad <strong>de</strong> echar fuera la primera<br />
d’ellas. I si en prosa dixesses «tú eres mi amigo», ni echamos fuera la u ni la i, aunque se<br />
siguieron e, a, vocales (íd.).<br />
20 Casos <strong>de</strong> sinéresis: «...que es ayuntamiento <strong>de</strong> dos síllabas en una, así como Feton en logar <strong>de</strong> Faeton, e<br />
Neri en logar <strong>de</strong> Nerii, e eripi<strong>de</strong> en logar <strong>de</strong> eriipi<strong>de</strong>», íd.<br />
21 La <strong>de</strong>finición apunta a la transformación rítmica sufrida por los sonidos: «...es ferimiento <strong>de</strong> vocales<br />
ayuntadas a vocales, así como en este verso: Adque ea diversso penitus dum parte gerunt[ur], que en esta<br />
atque furta la e postrimera por el ea caber en el versso», íd.<br />
22 Con la misma i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> contracción brusca <strong>de</strong> sonidos: «...es ferimiento <strong>de</strong> consonantes con vocales, así<br />
como en este verso: Multum ille et terris..., que por amor <strong>de</strong> caber en el versso tuellen la sílaba postrimera <strong>de</strong>l<br />
multum e la e <strong>de</strong> la ille», íd.<br />
23 «...que es contraposiçión <strong>de</strong> letra por otra letra, así como olli en logar <strong>de</strong> illi», íd.<br />
24 «...es traspassamiento <strong>de</strong> letra, así como Evandre en logar <strong>de</strong> Evan<strong>de</strong>r e Timbre en logar <strong>de</strong> Timber», íd.<br />
25 «Pues los metaplasmos e las sçematas son en medio o medianeras, e <strong>de</strong>pártense por sabidoría e por non<br />
sabidoría, e son fechas a ornamiento <strong>de</strong> las palabras; e en este logar viçio se entien<strong>de</strong> por mal viçio <strong>de</strong> fablar e<br />
non por <strong>de</strong>leite», íd.<br />
26 Con poco acierto, en el caso <strong>de</strong>l primer hemistiquio <strong>de</strong> c. 2e, puesto que lo convierte en pentasílabo.
Pue<strong>de</strong> este recurso afectar a la forma gráfica <strong>de</strong> disposición <strong>de</strong> las palabras,<br />
creándose contracciones que tienen su origen en la unión <strong>de</strong> las vocales:<br />
A las vezes ni escrivimos ni pronunciamos aquella vocal, como Juan <strong>de</strong> Mena: «Después<br />
quel pintor <strong>de</strong>l mundo», por <strong>de</strong>zir: «<strong>de</strong>spués que el pintor <strong>de</strong>l mundo». A las vezes,<br />
escrivímosla i no la pronunciamos, como el mesmo autor en el verso siguiente: «Paró<br />
nuestra vida ufana», callamos la a i <strong>de</strong>zimos: «paró nuestra vidufana» (64).<br />
Alu<strong>de</strong>, como remate <strong>de</strong>l examen <strong>de</strong> este capítulo, al metaplasmo <strong>de</strong> la elipsis, pero<br />
para señalar que se produce sólo en la lengua latina; con todo, le interesa contraponerlo al<br />
<strong>de</strong> la sinalefa porque si éste se refiere a la pérdida <strong>de</strong> vocales, la elipsis señala la pérdida <strong>de</strong><br />
la consonante m 27 .<br />
Ya en el Libro IV, capítulo VI, tal y como se había indicado, recoge el resto <strong>de</strong><br />
procedimientos <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> la naturaleza fonética <strong>de</strong> la palabra, con una <strong>de</strong> las<br />
mejores <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> este concepto, tras haber presentado el barbarismo y el solecismo<br />
en el epígrafe anterior, vicios a los que remite:<br />
Assí como el barbarismo es vicio no tolerable en una parte <strong>de</strong> la oración, assí el metaplasmo<br />
es mudança <strong>de</strong> la acostumbrada manera <strong>de</strong> hablar en alguna palabra, que por alguna razón<br />
se pue<strong>de</strong> sofrir, i llámase en griego metaplasmo que en nuestra lengua quiere <strong>de</strong>zir<br />
‘transformación’, porque se trasmuda alguna palabra <strong>de</strong> lo proprio a lo figurado (127).<br />
Nebrija enumera los catorce metaplasmos <strong>de</strong> que da cuenta Isidoro y que llegaban a<br />
las Etimologías romanceadas, aplicados ahora a vocablos o versos castellanos, esforzándose<br />
por ajustar los términos <strong>de</strong> estos fenómenos a la nueva lengua; el or<strong>de</strong>n es otro, porque, con<br />
lógica, contrapone prótesis -adición <strong>de</strong> letra o sílaba 28 - y aféresis –supresión <strong>de</strong> letra o<br />
sílaba 29 -, epéntesis –adición <strong>de</strong> letra o sílaba en medio <strong>de</strong> la palabra 30 - y síncopa –supresión<br />
<strong>de</strong> letra o sílaba en medio <strong>de</strong> la palabra 31 -, paragoge –adición <strong>de</strong> letra o sílaba al final <strong>de</strong> la<br />
palabra 32 - y apócopa –supresión <strong>de</strong> letra o sílaba al final <strong>de</strong> la palabra 33 . Con igual criterio,<br />
se complementan éctasis –la sílaba breve se hace larga 34 - y sístole –la sílaba larga se reduce<br />
a breve 35 -, diéresis –una sílaba se divi<strong>de</strong> en dos 36 - y sinéresis –dos sílabas o vocales se<br />
27 «Tienen tan bien los latinos otra figura semejante a la sinalepha, la cual los griegos llaman etlipsi, nosotros<br />
podémosla llamar duro encuentro <strong>de</strong> letras, i es cuando alguna dición acaba en m i se sigue dición que<br />
comiença en vocal; entonces los latinos, por no hazer metacismo, que es fealdad <strong>de</strong> la pronunciación con la m,<br />
echan fuera aquella m con la vocal que está silabicada con ella, como Virgilio: Venturum excidio Libyae,<br />
don<strong>de</strong> pronunciamos «venturexcidio Libye». Mas esta manera <strong>de</strong> metacismo no la tienen los griegos ni<br />
nosotros, porque en la lengua griega i castellana ninguna dición acaba en m», 64-65.<br />
28 Para casos <strong>de</strong> palabras que comienzan en /s/ con otra consonante y que aña<strong>de</strong>n la /e/: «assí como scribo,<br />
escrivo; spacium, espacio; stamen, estambre. I llámase prósthesis en griego, que quiere <strong>de</strong>zir en nuestra<br />
lengua ‘apostura’», 128.<br />
29 «...como quien dixesse es namorado, quitando <strong>de</strong>l principio la e, por <strong>de</strong>zir enamorado», íd.<br />
30 «...como en esta palabra redargüir, que se compone <strong>de</strong> re i argüir, entrepónese la d por esta figura», íd.<br />
31 «...como diziendo cornado por coronado», íd.<br />
32 «...como diziendo Morir se quiere Alexandre <strong>de</strong> dolor <strong>de</strong>l coraçone por <strong>de</strong>zir coraçón. I llámase paragoge,<br />
que quiere <strong>de</strong>zir ‘adución o añadimiento’», íd.<br />
33 «...como diziendo hidalgo por hijo dalgo, i Juan <strong>de</strong> Mena dixo: Do fue bautizado el Fi <strong>de</strong> María, por Hijo<br />
<strong>de</strong> María. I llámase apócopa, que quiere <strong>de</strong>zir ‘cortamiento <strong>de</strong>l fin’», íd.<br />
34 Y afecta a la resolución <strong>de</strong> las palabras esdrújulas: «como Juan <strong>de</strong> Mena: Con toda la otra mundana<br />
machina, puso machína, la penúltima luenga, por máchina, la penúltima breve. I llámase éctasis, que quiere<br />
<strong>de</strong>zir ‘estendimiento <strong>de</strong> sílaba’», 128-129.<br />
35 El fenómeno propicia la creación <strong>de</strong> diptongos: «como Juan <strong>de</strong> Mena: Colgar <strong>de</strong> agudas escarpias, / i<br />
bañarse las tres arpias, por <strong>de</strong>zir arpías, la penúltima aguda. I llámase sístole en griego, que quiere <strong>de</strong>zir<br />
‘acortamiento’», íd.
fun<strong>de</strong>n en una 37 -, sinalefa –el fenómeno que ya había tratado 38 - y ectlisis 39 , antítesis –una<br />
letra se pone por otra 40 - y metátesis –cambio <strong>de</strong> sonidos o fonemas en una palabra 41 .<br />
2.3: Encina: la reducción <strong>de</strong> los metaplasmos.<br />
No es muy claro Encina a la hora <strong>de</strong> enunciar el valor <strong>de</strong> los metaplasmos, ya que<br />
no se extien<strong>de</strong> como Nebrija en consi<strong>de</strong>raciones sobre la probable disposición gráfica que<br />
podían adoptar esas uniones <strong>de</strong> palabras; acierta al distinguir entre sílaba fónica y sílaba<br />
<strong>métrica</strong>, aludiendo a la transformación sonora que sufre la palabra afectada por el fenómeno<br />
<strong>de</strong> la sinalefa, al que no da ningún nombre, contentándose con <strong>de</strong>scribirlo:<br />
Dixe que podían a las vezes llevar más o menos sílabas los pies; entién<strong>de</strong>se aquello en<br />
cantidad o contando cada una por sí, mas en el valor o pronunciación ni son más ni menos.<br />
Pue<strong>de</strong>n ser más en cantidad cuando una dición acaba en vocal, y la otra que se sigue tanbién<br />
en el mesmo pie comiença en vocal, que aunque son dos sílabas, no valen sino por una, ni<br />
tardamos más tiempo en pronunciar ambas que una; assí como dize Juan <strong>de</strong> Mena: «Paró<br />
nuestra vida ufana» (87).<br />
El ejemplo es el mismo <strong>de</strong>l que se sirve Nebrija, pero Encina distingue entre el<br />
número <strong>de</strong> sílabas fonológicas –la «cantidad» real <strong>de</strong> sílabas que pue<strong>de</strong> contarse- y<br />
<strong>métrica</strong>s, que son las que se pronuncian en realidad, en virtud <strong>de</strong> la sílaba que es eliminada.<br />
Sí atien<strong>de</strong> a la aspiración <strong>de</strong> la /h/, pero fiando su escansión al criterio <strong>de</strong>l hablante o al<br />
valor que se le otorgue en cada verso (o «pie» para él):<br />
Avemos también <strong>de</strong> mirar que cuando entre la una vocal y la otra estuviera la «h», que es<br />
aspiración, entonces a las vezes acontece que passan por dos, y a las vezes por una. Y<br />
juzgarlo hemos según el común uso <strong>de</strong> hablar o según viéremos qu’el pie lo requiere. Y esto<br />
tanbién avrá lugar en las dos vocales sin aspiración (íd.).<br />
Encina es el único –porque la suya es la perspectiva <strong>de</strong> un poeta que involucra su<br />
propia práctica creadora- en <strong>de</strong>scribir el fenómeno <strong>de</strong> la transformación fonética que<br />
ocasiona la pausa en virtud <strong>de</strong> la última palabra <strong>de</strong>l verso; así, se hace eco <strong>de</strong> la pérdida <strong>de</strong><br />
la sílaba postónica en el caso <strong>de</strong> que sea una palabra esdrújula la que cierre el verso:<br />
Tanbién pue<strong>de</strong>n ser más cuando las dos sílabas postreras <strong>de</strong>l pie son ambas breves, que<br />
entonces no valen ambas sino por una (íd.).<br />
Pero, al igual que Nebrija, advierte la ten<strong>de</strong>ncia a <strong>de</strong>splazar el acento <strong>de</strong> la<br />
antepenúltima a la penúltima sílaba para regularizar la cantidad <strong>de</strong> sonido; se trata <strong>de</strong> la<br />
regulación impuesta por la éctasis, puesto que la que se llama sílaba breve se convierte en<br />
larga:<br />
36<br />
Y no ofrece ahora el ejemplo tradicional <strong>de</strong> diptongos escindidos en dos sílabas: «es cuando una sílaba se<br />
parte en dos sílabas, como Juan <strong>de</strong> Mena: Bellígero Mares, tú sufre que cante, por <strong>de</strong>zir Mars. I llámase<br />
diéresis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘apartamiento’», íd.<br />
37<br />
Es lo que Isidoro <strong>de</strong>nominaba «episinalife»; aquí se sigue recurriendo a la autoridad <strong>de</strong> Mena: «es cuando<br />
dos sílabas o vocales se cogen en una, como Juan <strong>de</strong> Mena: Estados <strong>de</strong> gentes que giras i trocas, por truecas.<br />
I llámase sinéresis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘congregación o aiuntamiento’», íd.<br />
38<br />
Vale ahora la etimología: «que quiere <strong>de</strong>zir ‘apretamiento <strong>de</strong> letras’», íd.<br />
39<br />
«...es cuando alguna palabra acaba en consonante i se sigue otra palabra que comience en letra que haga<br />
fealdad en la pronunciación i echamos fuera aquella consonante, como diziendo sotil ladrón no suena la<br />
primera l. I llámase ectlisis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘escolamiento’», 130. Lo había explicado anteriormente, pero<br />
referido al metacismo en el caso <strong>de</strong> la /-m/ latina.<br />
40<br />
«...como diziendo io gelo dixe, por <strong>de</strong>zir io se lo dixe. I llámase antíthesis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘postura <strong>de</strong> una<br />
letra por otra’», íd.<br />
41<br />
«...es cuando se trasportan las letras, como los que hablan en girigonça, diziendo por Pedro vino, Drepo<br />
nivo. I llámase metáthesis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘trasportación’», íd.
Mas es en tanto grado nuestro común acentuar en la penúltima sílaba, que muchas vezes<br />
cuando aquellas dos sílabas <strong>de</strong>l cabo vienen breves, hazemos luenga la que está antes <strong>de</strong> la<br />
postrera; assí como en otro pie dize: «De la biuda Pen[e]lópe» (íd.).<br />
Por lo mismo, consi<strong>de</strong>ra la posibilidad <strong>de</strong> que en un verso haya más sílabas <strong>métrica</strong>s<br />
que fónicas –y piensa en los módulos pares <strong>de</strong> la versificación castellana- si la última<br />
palabra es aguda o equivalente a larga:<br />
Pue<strong>de</strong>n también al contrario ser menos <strong>de</strong> ocho y <strong>de</strong> doze cuando la última es luenga, que<br />
entonces vale por dos, y tanto tardamos en pronunciar aquella sílaba como dos, <strong>de</strong> manera<br />
que pasarán siete por ocho, como dice frey Íñigo: «Aclara sol divinal» (íd.).<br />
Este fenómeno afecta igualmente al final <strong>de</strong> los hemistiquios en los versos <strong>de</strong> arte<br />
mayor, tal y como apuntaba ya Nebrija, por el valor que se conce<strong>de</strong> a la pausa medial:<br />
Mas porque en el arte mayor los pies son intercisos, que se pue<strong>de</strong>n partir por medio, no<br />
solamente pue<strong>de</strong> passar una sílaba por dos cuando la postrera es luenga, mas tanbién si la<br />
primera o la postrera fuere luenga, assí <strong>de</strong>l un medio pie como <strong>de</strong>l otro, que cada una valdrá<br />
por dos (88).<br />
Estas particularida<strong>de</strong>s que incumben a la cantidad <strong>de</strong> sonido que genera la pausa<br />
<strong>métrica</strong> Nebrija las recoge en el cap. VIII, en el que proce<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l verso, sobre<br />
todo porque le interesa –como también a Encina- <strong>de</strong>scribir los cambios que atañen a las<br />
sílabas fónicas cuando hay versos <strong>de</strong> distinta medida.<br />
3. El verso como línea <strong>métrica</strong>. Clases <strong>de</strong> versos.<br />
El paso <strong>de</strong> Nebrija a Encina testimoniaba una diferente valoración, incluso<br />
terminológica, <strong>de</strong> la naturaleza <strong>de</strong>l «verso» o «pie», puesto que el gramático consi<strong>de</strong>raba<br />
más perfecta la distribución rítmica basada en la cantidad <strong>de</strong> las sílabas largas y breves,<br />
mientras que el poeta consi<strong>de</strong>raba sólo el valor acentual <strong>de</strong> esas sílabas.<br />
3.1: Las Etimologías romanceadas: el valor <strong>de</strong> la medida temporal.<br />
Proce<strong>de</strong> volver a las Etimologías romanceadas para encontrar una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
verso ajustada a las cláusulas rítmicas que otorgan precisa i<strong>de</strong>ntidad a la línea <strong>métrica</strong> que<br />
constituye todo verso, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> recordar que la escansión silábica implica<br />
siempre un acotamiento y una regulación <strong>de</strong> tiempos:<br />
Metro[s], que son los ‘verssos’, son así llamados porque se <strong>de</strong>terminan por çiertas medidas<br />
e espaçios <strong>de</strong> pies que non salgan más <strong>de</strong>l medimiento <strong>de</strong> los tiempos, ca mensura en griego<br />
es dicho metrum (ed. J. González Cuenca, 160).<br />
Se recoge puntualmente la doble i<strong>de</strong>a que apunta Isidoro en I.XXXIX: la i<strong>de</strong>ntidad<br />
<strong>de</strong>l verso la fija la cantidad <strong>de</strong> sonido regulada por los pies métricos y por las acotaciones<br />
temporales que <strong>de</strong>ben ser mantenidas <strong>de</strong> forma fija; el compás que el acento señala es el<br />
responsable <strong>de</strong> que la sílaba fónica se convierta en sílaba <strong>métrica</strong>, portadora <strong>de</strong> una nueva<br />
distribución <strong>de</strong> tiempos que es la que marca la medida <strong>de</strong>l verso, señalada siempre por la<br />
pausa:<br />
Verssus, que son ‘verssos’, son así dichos porque puestos en su or<strong>de</strong>n por pies son<br />
atemprados por çierta fin o término (íd.).<br />
El valor <strong>de</strong> la pausa <strong>métrica</strong> –fenómeno responsable <strong>de</strong> la alteración <strong>de</strong> las sílabas<br />
fónicas en virtud <strong>de</strong> su cantidad (latín) o acento (lengua <strong>vernácula</strong>)- no se marca con tanta<br />
claridad en el texto latino <strong>de</strong> Isidoro, más atento a la formación <strong>de</strong> los «renglones» -<br />
mo<strong>de</strong>rantur per articulos- que <strong>de</strong>terminan la disposición formal característica <strong>de</strong> los versos<br />
–esa ratio un<strong>de</strong> reverteretur- tan contraria a la oratio soluta <strong>de</strong> la prosa:
E por los artejos son llamados miembros tajados. E porque non se alongasen más a lueñe<br />
que el juizio podiesse sostener, la razón establesçió primeramente dón<strong>de</strong> se tornassen. E por<br />
en<strong>de</strong> fue llamado verssus, porque se torna, ca en latín verssus quiere <strong>de</strong>zir ‘tornado’ (íd.).<br />
La modulación melódica conseguida por la equivalente distribución <strong>de</strong> tiempos –los<br />
acentos- y <strong>de</strong> espacios –las cláusulas- forma el fenómeno <strong>de</strong>l ritmo y la escansión silábica<br />
ha <strong>de</strong> ayudar a <strong>de</strong>scribir el esquema o patrón característico <strong>de</strong> ese verso:<br />
A éste se allega el rismo o el rimo, que non es atemprado por çierto término o por çierta fin,<br />
mas pero segund razón corre por or<strong>de</strong>nados pies. E este rimo en latín non es dicho otra cosa<br />
fueras cuento, <strong>de</strong>l cual es aquello dicho: Numeros memini, si verba tenerem, que quiere<br />
<strong>de</strong>zir: «Remembré los cuentos, o membréme <strong>de</strong> los cuentos, si las palabras toviese», esto es,<br />
‘si me membrasen las palabras’ (íd.).<br />
No hay un único mol<strong>de</strong> rítmico, porque éste <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las proporciones que<br />
adquiera cada verso y <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> acentos –o <strong>de</strong> sílabas largas y breves para el<br />
latín- que las cláusulas –o pies- regulan. En cualquier caso, el ritmo formado por esas<br />
secuencias silábicas o acentuales es previo al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las palabras, se impone a las<br />
mismas, permite su conservación –también por la memoria- y transmisión 42 .<br />
Los versos –atenidos a esta i<strong>de</strong>ntidad <strong>métrica</strong>- al agruparse forman el poema<br />
(carmen) o «dictado» (en la versión <strong>vernácula</strong>), siendo sugerentes las explicaciones que se<br />
dan a este término porque inci<strong>de</strong>n en una <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as fundamentales <strong>de</strong> la creación poética,<br />
la <strong>de</strong>l «furor divino»:<br />
Toda cosa que se contiene por pies es llamada carmen, que quiere <strong>de</strong>zir ‘dictado’. E asman<br />
que este nombre fue dado porque se pronuncia palabra a palabra 43 . On<strong>de</strong> oy los que<br />
<strong>de</strong>senbuelven e alinpian la lana son dichos ‘carmenar’. O ha este nombre porque lo que los<br />
dictados cantavan eran tenidos por sin seso, e entonçe se dizía carmen <strong>de</strong> careo cares, que<br />
en latín es por ‘aver mengua’, e mens mentis, que es por ‘mente’; on<strong>de</strong> los que cantavan<br />
eran dichos ‘sin miente’ o ‘menguados <strong>de</strong> miente’ (160-161).<br />
Es importante verificar el nombre que se da a poema -‘dictado’- porque es propio <strong>de</strong><br />
la poesía <strong>de</strong> cancionero, como lo era el término <strong>de</strong> ‘poeta’ ya visto; <strong>de</strong> este modo, la<br />
traslación parece ajustarse a ese conjunto <strong>de</strong> nociones poéticas con que los tratadistas <strong>de</strong> la<br />
primera mitad <strong>de</strong>l siglo XV –Santillana principalmente- hablan <strong>de</strong> la «manía poética»,<br />
encontrándose los mismos principios formulados ya en Isidoro.<br />
Como se había indicado, las Etimologías establecen una clara i<strong>de</strong>ntidad entre<br />
«metro» y «verso», reservando «pie» para la cláusula rítmica:<br />
Metra son así dichos: o <strong>de</strong> los pies o <strong>de</strong> las cosas que son escriptas o <strong>de</strong> los que los fallaron,<br />
o <strong>de</strong> los que los usaron, o <strong>de</strong>l cuento <strong>de</strong> las síllabas (161).<br />
Siempre se otorga preferencia a la naturaleza mensurable <strong>de</strong> las sílabas -o <strong>de</strong> los<br />
acentos- con que se construyen esos pies, hasta el punto <strong>de</strong> que el nombre <strong>de</strong> los versos se<br />
haga <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> cláusulas rítmicas que ese verso pueda regular:<br />
De los pies son llamados los metros o los verssos 44 assí como dactílicos, iámbicos,<br />
trocaicos, ca <strong>de</strong>l trocheo nasçe el metro que se llama trocaico e <strong>de</strong>l dáctilo el dactílico, e así<br />
los otros <strong>de</strong> sus pies (íd.).<br />
42 La traducción <strong>de</strong> este verso <strong>de</strong> las Églogas <strong>de</strong> Virgilio registra con mayor precisión la capacidad <strong>de</strong>l ritmo<br />
por imponerse a las palabras hasta el punto <strong>de</strong> servirle <strong>de</strong> soporte: «Recuerdo los ritmos, ¡si recordara las<br />
palabras!...». Sobre esta circunstancia se precave Nebrija: ver p. .<br />
43 Y por tanto, <strong>de</strong>rivaría <strong>de</strong> carptim –‘por partes’- como se precisa en la versión latina.<br />
44 Esta equivalencia es propia <strong>de</strong> la versión romanceada, puesto que en la latina no se fija esa i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong><br />
nombres: «A pedibus metra vocata...» (I.XXXIX, 6).
Pero también el verso recibe nombre no <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> sílabas que distribuye –<br />
puesto que este factor <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la regulación <strong>de</strong> acentos-, sino <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> pies o<br />
cláusulas que regula:<br />
De cuento, así como exámetro, pentámetro, tet[r]ámetro, que quiere <strong>de</strong>zir ‘<strong>de</strong> seis pies’, e<br />
‘<strong>de</strong> çinco’ e ‘<strong>de</strong> cuatro’. Ca los versos <strong>de</strong> seis llamámoslos nos por el cuento <strong>de</strong> pies; e los<br />
griegos porque los fazen doblados dízenles trímetros, que quiere <strong>de</strong>zir ‘dos versos tres’.<br />
Entre los latinos dizen que Ennio primeramente fizo verssos <strong>de</strong> seis e lláma[n]los longos,<br />
esto es ‘luengos’ (íd.).<br />
Con or<strong>de</strong>n, se van cumpliendo las categorías que Isidoro esbozara para ofrecer la<br />
clasificación <strong>de</strong> metros, interesándose <strong>de</strong>spués por los nombres que remiten a los supuestos<br />
i<strong>de</strong>adores <strong>de</strong> esos esquemas rítmicos:<br />
Metra, o ‘versos’, son dichos ser llamados <strong>de</strong> los que los fallaron, así como amacreonatum,<br />
saficum, arciloguium 45 . Ca los metros amacreoncos un hombre que avía nombre Amacreón<br />
los compuso, e los sáficos fizo una muger que avía nombre Safo, e los artílogos escrivió<br />
uno que le dizíen Artilogus, e los colofonios usó uno que llamavan Colofonio, los sotas<br />
falló uno que avíe nombre Sota<strong>de</strong>s, natural <strong>de</strong> Creto; simonidia metra, esto es, los verssos<br />
<strong>de</strong> aquella manera, conpuso Simóni<strong>de</strong>s el poeta (íd.).<br />
Junto a los inventores <strong>de</strong> los esquemas métricos, se incluye una rápida alusión a los<br />
que más se sirvieron <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> estas modalida<strong>de</strong>s 46 , para <strong>de</strong>tenerse con pormenor en la<br />
tipología vinculada a los temas poéticos más usuales, <strong>de</strong>stacando estos tres iniciales:<br />
E aún son dichos los metros <strong>de</strong> las cosas que son escrividas, así como eroico, elegiaco e<br />
bucólico (íd.).<br />
Con criterios historicistas, incardinados a la enarratio poetarum, se examina un<br />
amplio conjunto <strong>de</strong> composiciones poemáticas que han tenido su origen en el uso concreto<br />
<strong>de</strong> algún tipo <strong>de</strong> metros (ver, luego, págs. ).<br />
3.2: Nebrija: <strong>de</strong> los esquemas latinos a los castellanos.<br />
Nebrija <strong>de</strong>dica a este asunto los caps. VIII-IX <strong>de</strong>l segundo libro <strong>de</strong> su Gramática,<br />
importándole, como marca el epígrafe <strong>de</strong>l VIII, enumerar «los géneros <strong>de</strong> los versos que<br />
están en el uso <strong>de</strong> la lengua castellana», remitiendo a una nómina <strong>de</strong> poetas <strong>de</strong>l siglo XV con<br />
el fin <strong>de</strong> ofrecer los ejemplos necesarios que <strong>de</strong>muestren la extensión <strong>de</strong> los versos a que<br />
remite, nombrados con la terminología propia <strong>de</strong> un gramático latino:<br />
Todos los versos cuantos io é visto en el buen uso <strong>de</strong> la lengua castellana, se pue<strong>de</strong>n reduzir<br />
a seis géneros, porque o son monómetros o dímetros, o compuestos <strong>de</strong> dímetros i<br />
monómetros, o trímetros o tetrámetros, o adónicos senzillos o adónicos doblados (ed. <strong>de</strong> C.<br />
Lozano, 65).<br />
Antes <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r al examen particular <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> estas especies <strong>de</strong> versos,<br />
recuerda cuatro alteraciones –metaplasmos- que el ritmo impone a la escansión silábica tal<br />
y como habían sido señaladas en pasajes diversos <strong>de</strong> la Gramática 47 . Es importante<br />
45 La serie en el original es: «Anacreonticum, Sapphicum, Archilochium» (I.XXXIX, 7).<br />
46 «De los usadores son dichos los metros, así como asclepiada, non porque los falló Asclepio, mas llámanlos<br />
así porque éste los usava mucho apuestamente e más a menudo», íd.<br />
47 «Mas antes <strong>de</strong> que examinemos cada uno <strong>de</strong> aquestos seis géneros, avemos aquí <strong>de</strong> presuponer i tornar a la<br />
memoria lo que diximos en el capítulo octavo <strong>de</strong>l primero libro: que dos vocales i aun algunas vezes tres, se<br />
pue<strong>de</strong>n coger en una sílaba. Esso mesmo avemos aquí <strong>de</strong> presuponer lo que diximos en el quinto capítulo<br />
d’este libro, que en comienço <strong>de</strong>l verso po<strong>de</strong>mos entrar con medio pie perdido, el cual no entra en el cuento i<br />
medida con los otros. Tanbién avemos <strong>de</strong> presuponer lo que diximos en el capítulo passado: que cuando<br />
alguna dición acabare en vocal i se siguiere otra que comiençe esso mesmo en vocal, echamos algunas vezes<br />
la primera d’ellas. El cuarto presupuesto sea que la sílaba aguda en fin <strong>de</strong>l verso vale i se á <strong>de</strong> contar por dos,
ecordar este conjunto <strong>de</strong> transformaciones porque <strong>de</strong> su recta aplicación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> el<br />
reconocimiento <strong>de</strong> los pies métricos y, por tanto, la valoración <strong>de</strong>l verso a que dan lugar. La<br />
clasificación es arriesgada, pero enteramente lógica y la verificación <strong>de</strong> estos conceptos con<br />
los ejemplos castellanos otorga a la tipología un mérito singular. El primer verso <strong>de</strong>l que<br />
habla es <strong>de</strong>l tetrasílabo que consi<strong>de</strong>ra, en su uso, como pie quebrado <strong>de</strong>l octosílabo:<br />
Assí que el verso que los latinos llaman monómetro i nuestros poetas pie quebrado<br />
regularmente tiene cuatro sílabas, i llámanle assí porque tiene dos pies espon<strong>de</strong>os i una<br />
medida o assiento; como el Marqués en los Proverbios: «Hijo mío mucho amado, / para<br />
mientes, / no contrastes a las gentes / mal su grado» (66).<br />
Acoge en este punto algunas excepciones a las leyes <strong>métrica</strong>s enunciadas, puesto<br />
que pue<strong>de</strong> haber versos <strong>de</strong> pie quebrado con cinco sílabas fónicas, pero que equivalgan a<br />
cuatro <strong>métrica</strong>s por el fenómeno <strong>de</strong> la compensación 48 :<br />
Pue<strong>de</strong> entrar este verso con medio pie perdido por el segundo presupuesto i assí pue<strong>de</strong> tener<br />
cinco sílabas, como don Jorge Manrique: «Un Constantino en la fe / que mantenía». «Que<br />
mantenía» tiene cinco sílabas, las cuales valen por cuatro, porque la primera no entra en<br />
cuenta con las otras (66-67) 49 .<br />
Encina llama al octosílabo «pie» <strong>de</strong> arte real siguiendo la norma <strong>de</strong> los poetas que<br />
conoce también Nebrija y que amplía a sus diferentes nombres, para reducirlos a la forma<br />
que él consi<strong>de</strong>ra correcta:<br />
El dímetro iámbico, que los latinos llaman quaternario i nuestros poetas pie <strong>de</strong> arte menor i<br />
algunos <strong>de</strong> arte real, regularmente tiene ocho sílabas i cuatro espon<strong>de</strong>os. Llamáronle<br />
dímetro porque tiene dos asientos, quaternario porque tiene cuatro pies (67).<br />
Remite a los ejemplos ya aducidos <strong>de</strong> los Proverbios <strong>de</strong> don Íñigo para verificar el<br />
cómputo <strong>de</strong> las ocho sílabas, ofreciendo <strong>de</strong>spués una posible combinación <strong>de</strong> dímetros (es<br />
<strong>de</strong>cir, octosílabos) y monómetros (o tetrasílabos) para presentar un caso especial <strong>de</strong> verso<br />
do<strong>de</strong>casílabo –o <strong>de</strong> arte mayor- que no está compuesto por hemistiquios <strong>de</strong> seis sílabas,<br />
sino constituido por adición <strong>de</strong> períodos <strong>de</strong> ocho y <strong>de</strong> cuatro:<br />
Hazemos algunas vezes versos compuestos <strong>de</strong> dímetros i monómetros como en aquella<br />
pregunta: «Pues tantos son los que siguen la passión / i sentimiento penado por amores, / a<br />
todos los namorados trobadores / Presentando les <strong>de</strong>mando tal qüistión» (68) 50 .<br />
Sirve este esquema para presentar los do<strong>de</strong>casílabos simétricos formados por dos<br />
grupos <strong>de</strong> seis sílabas y que, por tanto, para Nebrija caerían bajo el esquema <strong>de</strong>l trímetro<br />
yámbico, advirtiendo el funcionamiento peculiar <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong> castellana:<br />
El trímetro jámbico, que los latinos llamaron senario, regularmente tiene doze sílabas i<br />
llamáronlo trímetro, porque tiene tres assientos; senario porque tiene seis espon<strong>de</strong>os. En el<br />
porque comúnmente son cortadas <strong>de</strong>l latín, como amar <strong>de</strong> amare, amad <strong>de</strong> amate», 65-66. La segunda<br />
particularidad se refiere al fenómeno <strong>de</strong> la compensación, que enseguida explica y que pue<strong>de</strong> ponerse en<br />
correspon<strong>de</strong>ncia con el <strong>de</strong> la sinafía: ver p.<br />
48<br />
Señala Baehr que se trata <strong>de</strong> «un enlace silábico equilibrador entre dos versos (...) el equilibrio no se logra<br />
mediante la sinalefa, sino añadiendo al primer verso, terminado en aguda, una sílaba completa (con<br />
consonante inicial), que está <strong>de</strong> más al comienzo <strong>de</strong>l verso siguiente; el verso agudo, como se sabe, se cuenta<br />
siempre añadiéndole una sílaba», Manual <strong>de</strong> versificación española, p. 52.<br />
49<br />
Pero la copla XXVIII ofrece otra lectura: «un Constantino en la fe, / Camilo en el grand amor / <strong>de</strong> su tierra»,<br />
vv. 334-336; podía haber aducido como ejemplo el cierre <strong>de</strong> la copla XXVII: «Marco Atilio en la verdad / que<br />
prometía», vv. 323-324. Como se ha señalado, Nebrija cita muchas veces <strong>de</strong> memoria. Adviértase en<br />
cualquier caso que para que haya compensación el verso anterior ha <strong>de</strong> terminar en aguda, apoyándose así en<br />
la «compensación» <strong>de</strong>l medio pie perdido con que se inicia el verso siguiente.<br />
50<br />
Para T. Navarro Tomás sería un do<strong>de</strong>casílabo asimétrico <strong>de</strong> 8+4, pero remite a este mismo ejemplo <strong>de</strong><br />
Nebrija.
castellano este verso no tiene más <strong>de</strong> dos assientos, en cada tres pies uno, como en aquestos<br />
versos: «No quiero negaros, señor tal <strong>de</strong>manda, / pues vuestro rogar me es quien me lo<br />
manda, / mas quien sólo anda, cual veis que io ando, / no pue<strong>de</strong>, aunque quiere, complir<br />
vuestro mando» (íd.) 51 .<br />
Nebrija <strong>de</strong>scribe el esquema métrico <strong>de</strong>l verso <strong>de</strong> arte real y siguiendo la progresión<br />
<strong>de</strong> pies a que ajusta su clasificación proce<strong>de</strong> a valorar el hexa<strong>de</strong>casílabo, ligado a la<br />
creación <strong>de</strong> los romances:<br />
El tetrámetro iámbico, que llaman los latinos octonario i nuestros poetas pie <strong>de</strong> romances,<br />
tiene regularmente diez i seis sílabas i llamáronlo tetrámetro porque tiene cuatro asientos,<br />
octonario porque tiene ocho pies, como en este romance antiguo: «Digas tú el ermitaño, que<br />
hazes la santa vida, / aquel ciervo <strong>de</strong>l pie blanco ¿dón<strong>de</strong> haze su manida?» (69).<br />
Pue<strong>de</strong> darse la circunstancia <strong>de</strong> que haya una sílaba fónica menos si el verso finaliza<br />
con una palabra portadora <strong>de</strong> acento agudo:<br />
Pue<strong>de</strong> tener este verso una sílaba menos, cuando la final es aguda, por el cuarto<br />
presupuesto, como en el otro romance: «Morir se quiere Alexandre <strong>de</strong> dolor <strong>de</strong>l coraçón, /<br />
embió por sus maestros cuantos en el mundo son» (íd).<br />
En este caso, conoce el fenómeno <strong>de</strong> la –e paragógica, que marca la necesidad <strong>de</strong><br />
prolongar la cantidad <strong>de</strong> sonido <strong>de</strong> que el verso es portador:<br />
Los que lo cantan, porque hallan corto i escasso aquel último espon<strong>de</strong>o, suplen i rehacen lo<br />
que falta por aquella figura que los gramáticos llaman paragoge, la cual, como diremos en<br />
otro lugar, es añadidura <strong>de</strong> sílaba en fin <strong>de</strong> la palabra, i por coraçón i son dizen coraçone i<br />
sone (íd.).<br />
El capítulo se <strong>de</strong>dica, entonces, a los cuatro versos castellanos <strong>de</strong> base rítmica par,<br />
no acomodados al esquema <strong>de</strong>l yambo (sílabas breve y larga) sino al <strong>de</strong>l espon<strong>de</strong>o (dos<br />
sílabas largas) que se siente más cercano al sistema acentual <strong>de</strong> la versificación <strong>vernácula</strong>:<br />
Estos cuatro géneros <strong>de</strong> versos llámanse iámbicos, porque en el latín en los lugares pares,<br />
don<strong>de</strong> se hazen los assientos principales, por fuerça an <strong>de</strong> tener el pie que llamamos iambo.<br />
Mas porque nosotros no tenemos sílabas luengas i breves, en lugar <strong>de</strong> los iambos pusimos<br />
espon<strong>de</strong>os (íd.).<br />
Pero es Nebrija plenamente consciente <strong>de</strong> que se trata <strong>de</strong> un módulo rítmico que<br />
busca la acentuación en las sílabas pares; consagra, por ello, el cap. IX al que llama verso<br />
adónico, conformado por dos pies –un dáctilo y un espon<strong>de</strong>o- que requieren cinco sílabas<br />
<strong>métrica</strong>s:<br />
Los versos adónicos se llamaron porque Adonis poeta usó mucho d’ellos o fue el primer<br />
inventor. Éstos son compuestos <strong>de</strong> un dáctilo i un spon<strong>de</strong>o. Tienen regularmente cinco<br />
sílabas i dos asientos, uno en el dáctilo i otro en el espon<strong>de</strong>o (70).<br />
No coinci<strong>de</strong>n las sílabas <strong>métrica</strong>s con las fonológicas, porque pue<strong>de</strong> per<strong>de</strong>rse una<br />
por el recurso <strong>de</strong> entrar con «medio pie perdido» o por el <strong>de</strong> la compensación –pérdida <strong>de</strong><br />
una sílaba inicial si el verso anterior termina en aguda- o por contarse una más si la última<br />
palabra es portadora <strong>de</strong> un acento agudo; como siempre interesa verificar los ejemplos que<br />
Nebrija aduce guiado por su memoria y en los que encuentra aplicación para todas las<br />
posibilida<strong>de</strong>s que le interesa señalar:<br />
Tiene muchas vezes seis sílabas, cuando entramos con medio pie perdido, el cual, como<br />
diximos arriba, no se cuenta con los otros. Pue<strong>de</strong> esso mesmo tener este verso cuatro<br />
sílabas, si es la última sílaba <strong>de</strong>l verso aguda, por el cuarto presupuesto. Pue<strong>de</strong> tanbién tener<br />
cinco siendo la penúltima aguda i entrando con medio pie perdido. En este género <strong>de</strong> verso<br />
51 Quizá mal recordado el segundo hemistiquio <strong>de</strong>l segundo verso que podría ser: «me es quien lo manda»,<br />
para evitar la sinalefa violenta <strong>de</strong> “me_es” que confluye con la tónica <strong>de</strong> “quien”.
está compuesto aquel ron<strong>de</strong>l antiguo: «Despi<strong>de</strong> plazer / i pone tristura, / crece en querer /<br />
vuestra hermosura». El primero verso tiene cinco sílabas e valor <strong>de</strong> seis, porque se pier<strong>de</strong> la<br />
primera con que entramos i la última vale por dos. El segundo verso tiene seis sílabas,<br />
porque pier<strong>de</strong> el medio pie en que començamos. El verso tercero tiene cuatro sílabas, que<br />
valen por cinco, porque la final es aguda i tiene valor <strong>de</strong> dos. El cuarto es semejante al<br />
segundo (70-71).<br />
El ajuste a los módulos <strong>de</strong> los pies latinos obliga a convertir el hexasílabo en<br />
pentasílabo, eliminando en los versos segundo y cuarto la sílaba inicial por compensación<br />
(pero no en el primero); en el caso <strong>de</strong>l tercero, <strong>de</strong> estar bien recordado, se resuelve la<br />
medida mediante el alargamiento <strong>de</strong> la sílaba aguda.<br />
Nebrija, mediante la incorporación <strong>de</strong>l dáctilo, proce<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los<br />
versos <strong>de</strong> arte mayor constituidos por dos adónicos (es <strong>de</strong>cir, 5+5) para, mediante un solo<br />
ejemplo <strong>de</strong> Mena, evaluar las diferentes oscilaciones <strong>de</strong> sílabas fonológicas –<strong>de</strong> ocho a<br />
doce- que pue<strong>de</strong>n presentar:<br />
El verso adónico doblado es compuesto <strong>de</strong> dos adónicos. Los nuestros llámanlo pie <strong>de</strong> arte<br />
maior. Pue<strong>de</strong> entrar cada uno d’ellos con medio pie perdido o sin él. Pue<strong>de</strong> tanbién cada<br />
uno d’ellos acabar en sílaba aguda, la cual, como muchas vezes avemos dicho, suple por<br />
dos para hinchir la medida <strong>de</strong>l adónico. Assí que pue<strong>de</strong> este género <strong>de</strong> verso tener doze<br />
sílabas o onze o diez o nueve o ocho (71).<br />
Los recursos a que se refiere son siempre los mismos: o pérdida <strong>de</strong> la sílaba inicial<br />
por anacrusis –entrar con medio pie perdido- o alargamiento <strong>de</strong> la última palabra acentuada.<br />
Toma para ello el verso en el que Mena <strong>de</strong>fine la pru<strong>de</strong>ncia -«Sabia en lo bueno, sabida en<br />
maldad»- y va proponiendo esquemas métricos en virtud <strong>de</strong> las alteraciones <strong>de</strong> las sílabas<br />
fonológicas. Quizá, por la fecha en que se publica la Gramática, interesan los cuatro<br />
módulos <strong>de</strong> once sílabas fonológicas –siempre diez <strong>métrica</strong>s: 5+5- que presenta, sin que<br />
ello presuponga hablar <strong>de</strong> en<strong>de</strong>casílabos:<br />
Pue<strong>de</strong> tener este género <strong>de</strong> verso onze sílabas en cuatro maneras. La primera, entrando sin<br />
medio pie en el primero adónico i con él en el segundo; la segunda, entrando con medio pie<br />
en el primer adónico i sin él en el segundo; la tercera, entrando con medio pie en entrambos<br />
los adónicos i acabando el primero en sílaba aguda; la cuarta, entrando con medio pie en<br />
ambos los adónicos i acabando el segundo en sílaba aguda. Como en estos versos: «Sabia<br />
en lo bueno, sabida en malda<strong>de</strong>s», «Sabida en lo bueno, sabia en malda<strong>de</strong>s», «Sabida en el<br />
bien, sabida en malda<strong>de</strong>s», «Sabida en lo bueno, sabida en maldad» (71-72).<br />
Ninguno <strong>de</strong> estos esquemas se ajusta al mol<strong>de</strong> <strong>de</strong>l en<strong>de</strong>casílabo, porque siempre hay<br />
una pérdida <strong>de</strong> «medio pie» ya en el primer hemistiquio, ya en el segundo como<br />
consecuencia <strong>de</strong> la cesura. A Nebrija lo que le importa es verificar el fenómeno <strong>de</strong> la<br />
transformación <strong>de</strong> la materia sonora <strong>de</strong>l verso y el modo en que la sílaba <strong>métrica</strong> –ajustada<br />
a los «asientos» <strong>de</strong> posición acentual- logra que las sílabas fonológicas encajen en esos dos<br />
módulos <strong>de</strong> cinco <strong>métrica</strong>s por la regulación <strong>de</strong> un dáctilo (óoo). Conforme a estas pautas,<br />
señala luego las seis posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que el doble adónico esté constituido por diez sílabas<br />
según se pierda el primer «medio pie» y se añada una sílaba por la tónica final <strong>de</strong>l<br />
hemistiquio 52 ; continúa con las cuatro posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que el doble adónico esté compuesto<br />
52 «La primera, entrando con medio pie en ambos los adónicos i acabando entrambos en sílaba aguda [“Sabida<br />
en el bien, sabida en maldad”]; la segunda, entrando sin medio pie en ambos los adónicos [“Sabia en lo<br />
bueno, sabia en malda<strong>de</strong>s”]; la tercera, entrando sin medio pie en el primero adónico i acabando el mesmo en<br />
sílaba aguda [“Sabia en el bien, sabida en malda<strong>de</strong>s”]; la cuarta, entrando el segundo adónico sin medio pie i<br />
acabando el mesmo en sílaba aguda [“Sabida en lo bueno, sabia en maldad”]; la quinta, entrando el primero<br />
adónico con medio pie i el segundo sin él i acabando el primero en sílaba aguda [“Sabida en el bien, sabia en
por nueve sílabas 53 y termina con la única combinación en que este verso <strong>de</strong> arte mayor<br />
pueda constar <strong>de</strong> ocho sílabas 54 . El doble adónico, a pesar <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a una distribución<br />
rítmica <strong>de</strong> base par por las diez sílabas, en realidad se articula por dos módulos o<br />
hemistiquios <strong>de</strong> base impar (dos pentasílabos gobernados por el dáctilo), <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la<br />
importancia que Nebrija le conce<strong>de</strong>.+<br />
3.3: Encina: los versos castellanos.<br />
La clasificación <strong>de</strong> versos que ofrece Encina es más breve y coherente, porque<br />
<strong>de</strong>secha la terminología latina y prescin<strong>de</strong> <strong>de</strong> los cómputos asentados en los pies métricos,<br />
ya fueran <strong>de</strong> base par o impar, tal y como proponía Nebrija en los dos capítulos que <strong>de</strong>dica<br />
a esta materia. Encina, antes <strong>de</strong> abordar el asunto <strong>de</strong> los metaplasmos, da cuenta <strong>de</strong> dos<br />
modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> versos; y conviene recordar que para él «verso» es equivalente a estrofa o<br />
grupo estrófico; <strong>de</strong> este modo, se atiene al cómputo <strong>de</strong> sílabas:<br />
Ay en nuestro vulgar castellano dos géneros <strong>de</strong> versos o coplas: el uno cuando el pie consta<br />
<strong>de</strong> ocho sílabas o su equivalencia, que se llama arte real; y el otro, cuando se compone <strong>de</strong><br />
doze o su equivalencia, que se llama arte mayor (ed. <strong>de</strong> F. López Estrada, 86).<br />
Octosílabos y do<strong>de</strong>casílabos, por tanto, ajustados estos esquemas rítmicos <strong>de</strong> base<br />
par al número <strong>de</strong> sílabas <strong>métrica</strong>s, procediendo en este punto a consi<strong>de</strong>rar los casos en que<br />
las sílabas fónicas sufren alteraciones:<br />
Digo su equivalencia, porque bien pue<strong>de</strong> ser que tenga más o menos en cantidad, mas en<br />
valor es impossible para ser el pie perfeto (íd.).<br />
Pero a Encina le importa arraigar estos dos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> pie –o verso- en la poesía<br />
latina, aunque luego no tenga en cuenta las distribuciones rítmicas sostenidas por una<br />
posible combinación <strong>de</strong> sílabas largas o breves o <strong>de</strong> su conversión en acentos; con todo, era<br />
importante ese origen latino para otorgar un grado <strong>de</strong> dignidad mayor a la poesía castellana,<br />
a la que aleja siempre <strong>de</strong> la teoría <strong>de</strong> la «gaya ciencia», por cuanto obe<strong>de</strong>ce a otra i<strong>de</strong>ología:<br />
Y bien parece nosotros aver tomado <strong>de</strong>l latín el trobar, pues en él se hallan estos dos<br />
géneros antiguamente <strong>de</strong> ocho sílabas, así como: Jam lucis orto si<strong>de</strong>re. De doze, assí como:<br />
Mecenas atavis edite regibus. Assí que cuando el pie no tuviere más <strong>de</strong> ocho sílabas,<br />
llamarle hemos <strong>de</strong> arte real, como le dixo Juan <strong>de</strong> Mena: «Después que el pintor <strong>de</strong>l<br />
mundo». Y si fuere <strong>de</strong> doze, ya sabremos qu’es <strong>de</strong> arte mayor, assí como el mesmo Juan <strong>de</strong><br />
Mena en las Trezientas: «Al muy prepotente don Juan el segundo» (86-87).<br />
A partir <strong>de</strong> este punto, atien<strong>de</strong> a los ajustes que se producen entre sílabas fónicas y<br />
<strong>métrica</strong>s en virtud <strong>de</strong>l acento que recae en la última palabra <strong>de</strong>l verso; tras estas cuestiones,<br />
se ocupa –como lo había hecho Nebrija: ver pág. – <strong>de</strong> los casos <strong>de</strong> compensación en el<br />
«pie quebrado», centrándose en los tetrasílabos constituidos por cinco sílabas fónicas:<br />
Ay otro género <strong>de</strong> trobar que resulta <strong>de</strong> los sobredichos, que se llama pie quebrado, que es<br />
medio pie, assí <strong>de</strong> arte real como <strong>de</strong> mayor; <strong>de</strong>l arte real son cuatro sílabas o su<br />
malda<strong>de</strong>s”]; la sexta, entrando el primer adónico sin medio pie i el segundo con él, acabando el mesmo en<br />
sílaba aguda [“Sabia en lo bueno, sabida en maldad”]», 72.<br />
53<br />
«La primera, entrando sin medio pie en ambos los adónicos i acabando el segundo en sílaba aguda [“Sabia<br />
en lo bueno, sabia en maldad”]; la segunda, entrando el primer adónico con medio pie i el segundo sin él i<br />
acabando entrambos en sílaba aguda [“Sabida en el bien, sabia en maldad”]; la tercera, entrando ambos los<br />
adónicos sin medio pie i acabando el primero en sílaba aguda [“Sabia en el bien, sabia en malda<strong>de</strong>s”]; la<br />
cuarta, entrando el primer adónico sin medio pie i el segundo con él i acabando entrambos en sílaba aguda<br />
[“Sabia en el bien, sabida en maldad”]», 72-73.<br />
54<br />
«…entrando sin medio pie en ambos los adónicos i acabando entrambos en sílaba aguda [“Sabia en el bien,<br />
sabia en el mal”]», 73.
equivalencia, y éste suélese trobar el pie quebrado mezclado con los enteros, y a las vezes<br />
passan cinco sílabas por medio pie, y entonces <strong>de</strong>zimos que va la una perdida, assí como<br />
dixo don Jorge: «como <strong>de</strong>vemos» (ed. <strong>de</strong> F. López Estrada, 88).<br />
Se trata <strong>de</strong> un caso <strong>de</strong> pérdida <strong>de</strong> sílaba inicial por compensación, tal y como<br />
explicaba Nebrija, ya que el verso anterior <strong>de</strong> la c. VI -«si bien usáramos <strong>de</strong> él», v. 62-<br />
termina en aguda 55 . Sobre el arte mayor, aún apunta otra peculiaridad que tiene que estar<br />
ligada a su propia práctica poética:<br />
En el arte mayor cuando se parten los pies y van quebrados, nunca suelen mezclarse con los<br />
enteros, mas antes todos son quebrados, según parece por muchos villancicos que ay <strong>de</strong><br />
aquesta arte trobados (íd.).<br />
Por este motivo, y a diferencia <strong>de</strong> Nebrija, Encina no habla <strong>de</strong> esquemas <strong>de</strong> base<br />
impar como el eneasílabo o el en<strong>de</strong>casílabo que sí se contemplaban en la Gramática <strong>de</strong><br />
1492 56 .<br />
4. La consonancia.<br />
La <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong>l sistema rítmico basado en la combinación <strong>de</strong> las sílabas largas y<br />
breves y su sustitución por esquemas métricos acentuales son los factores que provocan la<br />
aparición <strong>de</strong> la consonancia al final <strong>de</strong>l verso; vinculada a la pausa, funciona como marca<br />
<strong>de</strong> terminación <strong>de</strong>l verso, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> recoger los rasgos melódicos marcados por los acentos<br />
y <strong>de</strong> configurar paradigmas <strong>de</strong> sentido que ayu<strong>de</strong>n a la asimilación <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as que<br />
preten<strong>de</strong>n ser transmitidas.<br />
4.1: Nebrija: los efectos negativos <strong>de</strong> la consonancia.<br />
Isidoro no habla <strong>de</strong> este fenómeno rítmico ni en el romanceamiento <strong>de</strong> sus<br />
Etimologías se aña<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ración alguna sobre el mismo; Nebrija, en cambio, sí que<br />
registra las condiciones históricas que provocan su creación:<br />
Los que compusieron versos en ebraico, griego i latín, hiziéronlos por medida <strong>de</strong> sílabas<br />
luengas i breves. Mas <strong>de</strong>spués que con todas las buenas artes se perdió la gramática i no<br />
supieron distinguir entre sílabas luengas i breves, <strong>de</strong>satáronse <strong>de</strong> aquella lei i pusiéronse en<br />
otra necessidad <strong>de</strong> cerrar cierto número <strong>de</strong> sílabas <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> consonantes (ed. <strong>de</strong> C.<br />
Lozano, 59-60).<br />
Al margen <strong>de</strong> la precisa <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> verso –‘cerrar un número fijo <strong>de</strong> sílabas con<br />
consonantes’-, Nebrija se lamenta por la pérdida <strong>de</strong> las nociones gramaticales que<br />
garantizaban la construcción <strong>de</strong> cláusulas rítmicas asentadas en la cantidad <strong>de</strong> sonido; tal y<br />
como afirma con conocimiento <strong>de</strong> causa, es es en la himnodia mediolatina en don<strong>de</strong> se<br />
arbitra esta solución para marcar el final <strong>de</strong>l verso:<br />
55 Junto a la compensación se encuentra el fenómeno <strong>de</strong> la «sinafía», que, como explica Baehr, «es la sinalefa<br />
que se establece entre un fin <strong>de</strong> verso <strong>de</strong> condición llana y el comienzo <strong>de</strong> otro, en el que hay una sílaba<br />
vocálica que está <strong>de</strong> más en este segundo verso», p. 51; hay varios estudios al respecto <strong>de</strong> Aurelio M.<br />
Espinosa, «La sinalefa entre versos en la versificación española», Romanic Review, 16 (1925), pp. 306-329, o<br />
«La sinalefa y la compensación en la versificación española», RR, 16 (1925), pp. 306-329, o «La sinalefa y la<br />
compensación en la versificación española», RR, 19 (1928), pp. 289-301 y 20 (1929), pp. 44-53. Para<br />
Domínguez Caparrós, tanto la «compensación» como la «sinafía» lo que <strong>de</strong>muestran es «la falta <strong>de</strong> autonomía<br />
total <strong>de</strong>l verso corto –hasta las cinco sílabas- y se explica por esta misma falta <strong>de</strong> autonomía», Diccionario <strong>de</strong><br />
<strong>métrica</strong> española, p. 80, más p. 398. Añádase Esteban Torre, «2.1.3.3. Sinafía y compensación», Métrica<br />
española comparada, Sevilla, Universidad, 2000, pp. 46-48, con casos mo<strong>de</strong>rnos.<br />
56 Destaca el elogio <strong>de</strong>l número impar que ofrece Juan <strong>de</strong> Andrés en el Sumario breve <strong>de</strong> la aritmética <strong>de</strong><br />
1514, remitiendo al compás <strong>de</strong> los poetas: «Cantan los poetas <strong>de</strong>l número inpar. Naturaleza se alegre por esto.<br />
Dan los filósofos y naturales en número inpar las me<strong>de</strong>scinas por que más provecho traigan a los cuerpos<br />
humanos. Están todas las cosas atadas a peso, número y midida», 2r-v; cito por el BN Madrid, R-2914.
Tales fueron los que, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> aquellos santos varones que echaron los cimientos <strong>de</strong><br />
nuestra religión, compusieron himnos por consonantes, contando solamente las sílabas, no<br />
curando <strong>de</strong> la longura o tiempo d’ellas (60).<br />
Pero lo que no admite es la extensión <strong>de</strong> este cierre rítmico más allá <strong>de</strong> ese uso<br />
limitado por los propios Padres <strong>de</strong> la Iglesia a esas especiales composiciones:<br />
El cual ierro, con mucha ambición i gana, los nuestros arrebataron e lo que todos los<br />
varones doctos con mucha diligencia avían i rehusavan por cosa viciosa, nosotros<br />
abraçamos como cosa <strong>de</strong> mucha elegancia i hermosura (íd.).<br />
Aunque estudie y <strong>de</strong>scriba el fenómeno <strong>de</strong> la consonancia, Nebrija rechaza –y aduce<br />
la autoridad <strong>de</strong>l Filósofo- los singulares efectos <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> sentidos que propicia; para<br />
él, que actúa como gramático, son antes las cosas que las palabras que las nombran; lo que<br />
suce<strong>de</strong> con este paradigma rítmico es que genera significados que no estaban previstos sino<br />
que surgen <strong>de</strong> la combinación <strong>de</strong> sonidos y <strong>de</strong> acentos con que las palabras se enlazan; la<br />
consonancia otorga primacía a las palabras sobre las cosas:<br />
Porque, como dize Aristóteles, por muchas razones avemos <strong>de</strong> huir los consonantes. La<br />
primera, porque las palabras fueron halladas para <strong>de</strong>zir lo que sentimos i no, por el<br />
contrario, el sentido á <strong>de</strong> servir a las palabras; lo cual hazen los que usan <strong>de</strong> consonantes en<br />
las cláusulas <strong>de</strong> los versos, que dizen lo que las palabras <strong>de</strong>mandan i no lo que ellos sienten<br />
(íd.).<br />
El uso anómalo <strong>de</strong>l lenguaje literario, los <strong>de</strong>svíos <strong>de</strong> sentido que ocasiona son<br />
riesgos sobre los que advierte un gramático que <strong>de</strong>fien<strong>de</strong> los valores <strong>de</strong>notativos <strong>de</strong> la<br />
lengua frente al dominio <strong>de</strong> la connotación 57 . Por otra parte, Nebrija percibe que la<br />
consonancia distorsiona la armonía <strong>de</strong> sonidos <strong>de</strong>l lenguaje y recomienda –ahora con Tulio-<br />
una utilización mo<strong>de</strong>rada <strong>de</strong> estos procesos <strong>de</strong> transformación o <strong>de</strong> alteración fonéticas:<br />
La segunda, porque en habla no ai cosa que más ofenda las orejas ni que maior hastío nos<br />
traiga que la semejança, la cual traen los consonantes entre sí. E aunque Tulio ponga entre<br />
los colores retóricos las cláusulas que acaban o caen en semejante manera, esto á <strong>de</strong> ser<br />
pocas vezes i no <strong>de</strong> manera que sea más la salsa qu’el manjar (íd.).<br />
Por último, cree Nebrija que no se <strong>de</strong>be conce<strong>de</strong>r al consonante el lugar preeminente<br />
que adquiere en la secuencia rítmica <strong>de</strong>l verso, hasta el punto <strong>de</strong> condicionar la<br />
comprensión <strong>de</strong>l poema a esa escala o combinación <strong>de</strong> sentidos <strong>de</strong>scubiertos por el<br />
fenómeno <strong>de</strong> estas equivalencias <strong>de</strong> sonoridad:<br />
La tercera, porque las palabras son para traspassar en las orejas <strong>de</strong>l auditor aquello que<br />
nosotros sentimos teniéndolo atento en lo que queremos <strong>de</strong>zir; mas usando <strong>de</strong> consonantes<br />
el que oie no mira lo que se dize, antes está como suspenso esperando el consonante que se<br />
sigue (60-61).<br />
Tiene razón Nebrija en lo que señala, puesto que el efecto principal <strong>de</strong> la<br />
consonancia consiste en atrapar la voluntad <strong>de</strong>l receptor y obligarlo a asumir esa red<br />
imprevista <strong>de</strong> significados que ha ido configurándose en virtud <strong>de</strong> las cláusulas rítmicas;<br />
pero él consi<strong>de</strong>ra estas propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> sentidos como contrarias a las leyes<br />
gramaticales por las que se <strong>de</strong>be regir una lengua:<br />
Lo cual conociendo nuestros poetas, expien<strong>de</strong>n en los primeros versos lo vano i ocioso,<br />
mientras que el auditor está como atónito, i guardan lo maciço i bueno para el último verso<br />
<strong>de</strong> la copla, porque los otros <strong>de</strong>svanecidos <strong>de</strong> la memoria, aquél solo que<strong>de</strong> assentado en las<br />
orejas (íd.).<br />
57 Recuér<strong>de</strong>se que Aristóteles siente la misma prevención hacia los usos figurativos <strong>de</strong>l lenguaje, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la<br />
necesidad <strong>de</strong> conocerlos y <strong>de</strong>scribirlos en su Poética.
De todos modos, la extensión <strong>de</strong> este fenómeno le obliga a tratarlo como uno <strong>de</strong> los<br />
rasgos peculiares <strong>de</strong> la prosodia que consi<strong>de</strong>ra 58 . Pero la naturaleza gramatical es la que<br />
predomina, asentada en la valoración <strong>de</strong> Tulio –pero es la Rhetorica ad Herennium, 4, 20-<br />
28- sobre las equivalencias fónicas que pue<strong>de</strong>n afectar a la misma categoría gramatical:<br />
Tulio, en el cuarto libro <strong>de</strong> los Retóricos, dos maneras pone <strong>de</strong> consonantes: una, cuando<br />
dos palabras o muchas <strong>de</strong> un especie caen en una manera por <strong>de</strong>clinación, como Juan <strong>de</strong><br />
Mena: «Las gran<strong>de</strong>s hazañas <strong>de</strong> nuestros señores, / dañadas <strong>de</strong> olvido por falta <strong>de</strong><br />
auctores»; señores i autores caen en una manera, porque son consonantes en la <strong>de</strong>clinación<br />
<strong>de</strong>l nombre. Esta figura los gramáticos llaman omeoptoton, Tulio interpretóla ‘semejante<br />
caída’ (íd.).<br />
O similiter ca<strong>de</strong>ns, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> ‘similica<strong>de</strong>ncia’; el acuerdo que se establece entre<br />
paradigmas morfológicos –las «<strong>de</strong>clinaciones» a que remite Nebrija- permite hablar <strong>de</strong><br />
rima categorial 59 ; distinto es el proceso en el que se verifica la ruptura <strong>de</strong> la categoría<br />
gramatical:<br />
La segunda manera <strong>de</strong> consonante es cuando dos o muchas palabras <strong>de</strong> diversas especies<br />
acaban en una manera, como el mesmo autor: «Estados <strong>de</strong> gentes que giras i trocas, / tus<br />
muchas falacias, tus firmezas pocas»; trocas i pocas son diversas partes <strong>de</strong> la oración i<br />
acaban en una manera. A esta figura los gramáticos llaman omeotéleuton; Tulio interpretóla<br />
‘semejante <strong>de</strong>xo’ (61-62).<br />
O similiter <strong>de</strong>sinens, o rima acategorial, tanto en el ejemplo ofrecido como en la<br />
explicación procurada: «palabras <strong>de</strong> diversas especies» o categorías morfológicas.<br />
Esta distinción, apoyada en Tulio y por tanto aceptable <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rada<br />
utilización <strong>de</strong> las figuras retóricas, no se observa en la práctica creadora <strong>de</strong> los poetas<br />
castellanos que Nebrija conoce, aunque sí pueda dar testimonio <strong>de</strong> las variaciones o juegos<br />
rítmicos que se consiguen con este recurso:<br />
Mas esta diferencia <strong>de</strong> consonantes no distinguen nuestros poetas, aunque entre sí tengan<br />
algún tanto <strong>de</strong> diversidad (62).<br />
No es lo mismo, a<strong>de</strong>más, la consonancia afirmada por los pies rítmicos que la<br />
conseguida por la simple equivalencia fónica <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la última sílaba acentuada; esta<br />
diferencia es <strong>de</strong>nunciada por Nebrija:<br />
Mas los nuestros nunca hazen el consonante sino <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la vocal don<strong>de</strong> principalmente está<br />
el acento agudo, en la última o penúltima sílaba. Lo cual acontece porque, como diremos<br />
abaxo, todos los versos <strong>de</strong> que nuestros poetas usan o son jámbicos iponáticos o adónicos,<br />
en los cuales la penúltima es siempre aguda, o la última, cuando es aguda i vale por dos<br />
sílabas (íd.).<br />
Pero no hay otra preocupación a la hora <strong>de</strong> establecer estos enlaces rítmicos más<br />
que la <strong>de</strong> conseguir esas equivalencias <strong>de</strong> sonidos, sin tener en cuenta las peculiarida<strong>de</strong>s<br />
gramaticales <strong>de</strong> las palabras <strong>de</strong>stinadas a unirse por la consonancia.<br />
Sí contempla Nebrija algunos problemas <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> aquellas consonancias en las<br />
que no se consigue una igualdad absoluta <strong>de</strong> los sonidos que habían <strong>de</strong> acordar, sobre todo<br />
si median diptongos en alguna palabra y obligan a tener presente la vocal acentuada:<br />
I si la sílaba <strong>de</strong> don<strong>de</strong> comiença á se <strong>de</strong> terminar el consonante es compuesta <strong>de</strong> dos vocales<br />
o tres cogidas por diphtongo, abasta que se consiga la semejança <strong>de</strong> letras <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la sílaba o<br />
58<br />
«Mas porque este error i vicio ia está consentido i recebido <strong>de</strong> todos los nuestros, veamos cuál i qué cosa es<br />
consonante», 61.<br />
59<br />
Conforme al análisis <strong>de</strong> R. Jakobson –que prefiere hablar <strong>de</strong> rimas gramaticales y antigramaticales: Essais<br />
<strong>de</strong> linguistique générale, París, Minuit, 1963, pp. 209-248- o <strong>de</strong> J. Cohen –que utiliza la dicotomía<br />
categorial/acategorial, en Estructura <strong>de</strong>l lenguaje poético [1966], Madrid, Gredos, 1977, pp. 81-85
vocal don<strong>de</strong> está el acento agudo, assí que no será consonante entre treinta i tinta, mas será<br />
entre tierra i guerra. I aunque Juan <strong>de</strong> Mena, en la Coronación, hizo consonantes entre<br />
proverbios i sobervios pué<strong>de</strong>se escusar por lo que diximos <strong>de</strong> la vezindad que tienen entre<br />
sí la b con la u consonante (íd.).<br />
Incluso, sin darle nombre, habla <strong>de</strong> la asonancia como fenómeno especial asociado a<br />
una versificación <strong>de</strong> carácter tradicional, ajena por tanto a las normas gramaticales, pero <strong>de</strong><br />
gran efectividad:<br />
Nuestros maiores no eran tan ambiciosos en tassar los consonantes i harto les parecía que<br />
bastava la semejança <strong>de</strong> las vocales, auque no se conseguiesse la <strong>de</strong> las consonantes, i assí<br />
hazían consonar estas palabras santa, morada, alva; como en aquel romance antiguo:<br />
«Digas tú el ermitaño, que hazes la vida santa: / aquel ciervo <strong>de</strong>l pie blanco ¿dón<strong>de</strong> haze su<br />
morada? / Por aquí passó esta noche, un ora antes <strong>de</strong>l alva» (62-63) 60 .<br />
Se encierra, por tanto, en este cap. VIII <strong>de</strong>l Libro II <strong>de</strong> la Gramática uno <strong>de</strong> los<br />
análisis más completos <strong>de</strong>l fenómeno <strong>de</strong> la consonancia, no sólo <strong>de</strong>scrito <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong><br />
vista <strong>de</strong> la preceptiva gramatical, sino valorado en los efectos –creación <strong>de</strong> nuevos<br />
paradigmas, <strong>de</strong>sviación <strong>de</strong> los sentidos lógicos <strong>de</strong> la lengua- que esa equivalencia fónica<br />
provoca.<br />
4.2: Encina: los ajustes fonéticos.<br />
Encina, en su Arte <strong>de</strong> la poesía castellana, <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> lado todas las consi<strong>de</strong>raciones<br />
gramaticales y se centra, <strong>de</strong> modo exclusivo en la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> un fenómeno que ni valora<br />
ni enjuicia, sino que simplemente examina para posibilitar una correcta aplicación <strong>de</strong>l<br />
mismo; le interesan más las particularida<strong>de</strong>s fonéticas <strong>de</strong> estas equivalencias rítmicas que<br />
los efectos anómalos que <strong>de</strong> ellas puedan <strong>de</strong>rivar; por ello, aunque con otros valores, da<br />
cuenta <strong>de</strong> la dicotomía ‘consonancia/asonancia’ <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el enunciado mismo <strong>de</strong>l epígrafe que<br />
<strong>de</strong>dica a este aspecto, una vez consi<strong>de</strong>radas las cuestiones relativas a la escansión silábica:<br />
Después <strong>de</strong> aver visto y conocido la mensura y esaminación <strong>de</strong> los pies, resta conocer los<br />
consonantes y assonantes, los cuales siempre se aposentan y assinan en el cabo <strong>de</strong> cada pie,<br />
y son principales miembros y partes <strong>de</strong>l mesmo pie; y porque el proprio acento <strong>de</strong> nuestra<br />
lengua comúnmente es en la penúltima sílaba, allí <strong>de</strong>vemos buscar y esaminar los<br />
consonantes y assonantes (ed. <strong>de</strong> F. López Estrada, 88).<br />
A Encina le basta con vincular la consonancia a la pausa <strong>métrica</strong> y con señalar que<br />
se trata <strong>de</strong>l recurso que otorga al verso su i<strong>de</strong>ntidad más precisa; a partir <strong>de</strong> ese punto ya<br />
establece una tipología que tiene sólo en cuenta el valor <strong>de</strong> los acentos y sus peculiarida<strong>de</strong>s<br />
rítmicas, con los ejemplos correspondientes; así <strong>de</strong>termina la naturaleza <strong>de</strong> la consonancia:<br />
Consonante se llama todas aquellas letras o sílabas que se ponen <strong>de</strong>s<strong>de</strong> don<strong>de</strong> está el postrer<br />
acento agudo o alto hasta en fin <strong>de</strong>l pie. Assí como si el un pie acabasse en esta dición<br />
«vida», y el otro acabasse en otra dición que dixesse «<strong>de</strong>spedida», entonces diremos que<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la «i» don<strong>de</strong> está el acento largo, hasta el cabo, es consonante. Y por esso se llama<br />
consonante, porque ha <strong>de</strong> consonar el un pie con el otro con las mesmas letras <strong>de</strong>s<strong>de</strong> aquel<br />
acento agudo o alto que es aquella «i» (88-89).<br />
Atien<strong>de</strong>, en este capítulo, a los cierres <strong>de</strong> versos con palabras oxítonas, una<br />
acentuación que hace equivalente a la sílaba larga:<br />
Mas cuando el pie acaba en una sílaba luenga que vale por dos, entonces contamos aquella<br />
sola por última y penúltima, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> aquella vocal don<strong>de</strong> está el postrer acento largo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
allí ha <strong>de</strong> consonar un pie con otro con las mesmas letras; assí como si el un pie acaba en<br />
60 El mismo ejemplo –los dos primeros versos- los había citado antes <strong>de</strong> otra forma; revísese la p.
«coraçón» y el otro en «passión», <strong>de</strong>s<strong>de</strong> aquel «-ón», que vale por dos sílabas, <strong>de</strong>zimos que<br />
es el consonante (89).<br />
Tras la consonancia aguda consi<strong>de</strong>ra la esdrújula, la que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> los efectos<br />
fónicos <strong>de</strong> las sílabas breves, recordada la pérdida <strong>de</strong> la postónica:<br />
Y si acabasse el pie en dos sílabas breves y estuviesse el acento agudo en la antepenúltima,<br />
porque las dos postreras, que son breves, no valen sino por una, <strong>de</strong> manera que todo se sale<br />
a un cuento; assí como si el pie acabasse en «quiéreme», y el otro en «hiéreme», entonces<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la «e» primera adon<strong>de</strong> está el acento alto, es consonante que ha <strong>de</strong> consonar con las<br />
mesmas letras (íd.).<br />
Nebrija nada había dicho <strong>de</strong> estas dos últimas modalida<strong>de</strong>s, atento como estaba a la<br />
equivalencia o a la alteración <strong>de</strong> las categorías morfológicas; ahora bien, Encina aplica el<br />
nombre <strong>de</strong> «asonante» no a la igualdad <strong>de</strong> vocales a partir <strong>de</strong> la última sílaba acentuada<br />
sino a la semejanza gráfica <strong>de</strong> un mismo sonido, repitiendo el ejemplo que el nebrisense<br />
ofrecía:<br />
Ay tanbién otros que se llaman assonantes, y cuéntanse por los mesmos acentos <strong>de</strong> los<br />
consonantes, mas difiere el un assonante <strong>de</strong>l otro en alguna letra <strong>de</strong> las consonantes, que no<br />
<strong>de</strong> las vocales. Y llámasse assonante porque es a semejança <strong>de</strong>l consonante aunque no con<br />
todas las mesmas letras; assí como Juan <strong>de</strong> Mena dixo en la Coronación, que acabó un pie<br />
en «proverbios» y otro en «sobervios», adon<strong>de</strong> passa una «v» por una «b», y esto suélese<br />
hazer en <strong>de</strong>feto <strong>de</strong> consonante, aunque «b» por «v» y «v» por «b», muy usado está, porque<br />
tienen gran hermandad entre sí, assí como si <strong>de</strong>zimos «biva» y «reciba»; y otros muchos<br />
enxemplos pudiéramos traer, mas <strong>de</strong>xémoslos por evitar prolixidad (íd.).<br />
Por tanto, el valor <strong>de</strong> la asonancia referido a la equivalencia <strong>de</strong> vocales no lo<br />
contempla Encina, que ofrece dos recomendaciones para evitar repeticiones <strong>de</strong><br />
consonancias o hacerlas tolerables en caso necesario:<br />
Y allen<strong>de</strong> d’esto, avémosnos <strong>de</strong> guardar que no pongamos un consonante dos vezes en una<br />
copla, y aun, si ser pudiere, no lo <strong>de</strong>vemos repetir hasta que passen veinte coplas, salvo si<br />
fuere obra larga, que entonces podrémoslo tornar a repetir a tercera copla o <strong>de</strong>n<strong>de</strong> a<strong>de</strong>lante,<br />
aviendo necessidad. Y cualquiera copla se ha <strong>de</strong> hazer <strong>de</strong> diversos consonantes dando a<br />
cada pie compañero o compañeros, porque si fuessen todos los pies d’unos consonantes,<br />
parecería muy mal (íd.).<br />
Esa variación en la consonancia ha <strong>de</strong> ser el requisito que asegure la pluralidad <strong>de</strong><br />
sentidos que ha <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivar <strong>de</strong>l cierre <strong>de</strong> los versos, apartándose radicalmente <strong>de</strong> la norma<br />
occitánica. Encina, al contrario que Nebrija, obra como poeta y no consi<strong>de</strong>ra negativa esa<br />
capacidad creativa que el ritmo otorga a las palabras para proponer nuevas cosas (res),<br />
aunque no hayan sido pensadas en un principio.<br />
4.3: La rima en los tratados gallego-provenzales, occitánicos y catalanes: influencia<br />
en los versos castellanos 61 .<br />
A pesar <strong>de</strong> las precisiones <strong>de</strong> Nebrija y <strong>de</strong> Encina, situadas en el último <strong>de</strong>cenio <strong>de</strong>l<br />
siglo XV, el sistema <strong>de</strong> consonancias <strong>de</strong>clarado en sus «artes» es bastante pobre, aunque en<br />
el caso <strong>de</strong>l poeta salmantino se ajuste ya, con alguna imprecisión, a las <strong>de</strong>nominaciones que<br />
prevalecerán <strong>de</strong>spués; con todo, la versificación castellana, en distintos momentos <strong>de</strong> los<br />
siglos XIV y XV, se muestra conocedora <strong>de</strong> la tipología <strong>de</strong> las «rimas» <strong>de</strong>clarada en los<br />
tratados gallego-portugueses y occitánicos y catalanes, estrechamente hermanados; es <strong>de</strong><br />
lamentar la pérdida <strong>de</strong> aquellas Reglas que pudo instigar don Juan Manuel, porque, aun<br />
61<br />
Agra<strong>de</strong>zco la lectura minuciosa que <strong>de</strong> este epígrafe ha realizado V. Beltrán y sus precisas aportaciones que<br />
lo han mejorado notablemente.
contando con su formación galleguista, ese trobar, por sus vínculos políticos, estaría<br />
atenido a la norma provenzal; lo mismo ocurriría en el Arte <strong>de</strong> don Enrique <strong>de</strong> Aragón, tan<br />
<strong>de</strong>tallista en las particularida<strong>de</strong>s eufónicas <strong>de</strong> una entonación que <strong>de</strong>bía culminar en la<br />
secuencia <strong>de</strong> consonancias; no se pue<strong>de</strong> saber cuántas <strong>de</strong> las rimas que se distinguen en<br />
esos opúsculos teóricos entran en juego en los ensayos rítmicos que se realizan en una<br />
poesía castellana, <strong>de</strong> carácter cortés, que comienza a armarse en el reinado <strong>de</strong> Alfonso XI<br />
(capítulo VIII) hasta alcanzar la formación <strong>de</strong> los primeros cancioneros trastámaras; ha <strong>de</strong><br />
recordarse que en el compendio más completo sobre esta materia, las Leys d’Amors <strong>de</strong><br />
Guillem Molinier, se distinguen once clases <strong>de</strong> versos, veintiocho <strong>de</strong> «rima», once géneros<br />
poéticos, treinta y cinco tipos <strong>de</strong> copla, amén <strong>de</strong> cincuenta y cinco «vicios» que se <strong>de</strong>ben<br />
evitar; la versión en prosa <strong>de</strong> las Leys es <strong>de</strong> 1340; Juan Ruiz afirma, en su prólogo en prosa,<br />
conocer esa «çiençia» y avisa sobre su voluntad <strong>de</strong> impartir «leçión e muestra <strong>de</strong> metrificar<br />
e rimar e <strong>de</strong> trobar» apuntando a este mundo <strong>de</strong> referencias poéticas; a ello, se <strong>de</strong>be añadir<br />
la aceptación natural <strong>de</strong> la norma poética gallego-portuguesa por los castellanos a lo largo<br />
<strong>de</strong>l siglo XIII; hay una práctica creativa y receptiva <strong>de</strong> esas «cantigas» que permite<br />
reconocer y apreciar unos esquemas formales <strong>de</strong> versificación como propios, por lo que<br />
nada tiene <strong>de</strong> particular que el «lenguaje <strong>de</strong> Castiella» se adapte a esas regulaciones; se<br />
trata <strong>de</strong> un proceso lento, <strong>de</strong>l que se conservan escasas muestras, pero en ellas es<br />
perceptible el uso <strong>de</strong>l estribillo (proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l refraim), <strong>de</strong>l paralelismo, <strong>de</strong> algunos<br />
enlaces entre coplas –la anadiplosis reproduce los nexos <strong>de</strong> las coblas capcaudadas 62 , la<br />
anáfora aprovecha los vínculos <strong>de</strong> las coblas capfinidas-, así como <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> las<br />
«rimas» a las que se fía el juego <strong>de</strong> sentidos –religiosos, amorosos, satíricos- que se<br />
plantea; en el Arte <strong>de</strong> trovar <strong>de</strong>l Cancionero <strong>de</strong> la Biblioteca Nacional <strong>de</strong> Lisboa o <strong>de</strong><br />
Colocci-Brancuti, a pesar <strong>de</strong> su estado fragmentario y <strong>de</strong> haber sido compuesto <strong>de</strong> una<br />
forma apresurada 63 , se distinguen, en su título IV varios mecanismos rítmicos <strong>de</strong> enlace<br />
entre coplas y <strong>de</strong> concordancias <strong>de</strong> versos que pue<strong>de</strong>n reconocerse en los poemas<br />
castellanos <strong>de</strong>l siglo XIV: así, la «palavra perduda» (IV.ii) –una rima queda suelta en una<br />
estrofa, pendiente <strong>de</strong> enlazarse con otra en la copla siguiente, por lo común en el mismo<br />
lugar 64 - que suele ser <strong>de</strong> «moor mestria» -‘mayor maestría’- o <strong>de</strong> sabiduría, por la<br />
complejidad <strong>de</strong> engarces propiciada entre los grupos estróficos, también las cantigas<br />
«ateudas» (IV.iii) -la «razom» o el conjunto <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as no se resuelve en una copla, sino que<br />
queda aplazada hasta completarse en la siguiente- o las «fiindas» (IV.iii) –son los versos en<br />
que se remata el sentido <strong>de</strong> la copla y que conviene no confundir con el «refraim» 65 -; otros<br />
conectores rítmicos que interesan son el «dobre» (IV.v) –repetir una palabra cada copla dos<br />
62<br />
Y así se construye la cántica <strong>de</strong> serrana <strong>de</strong>dicada a Ga<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Riofrío <strong>de</strong>l Arcipreste, en los enlaces <strong>de</strong> c.<br />
988-991.<br />
63<br />
Me sirvo <strong>de</strong> Giuseppe Tavani, Arte <strong>de</strong> trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional <strong>de</strong> Lisboa, Lisboa,<br />
Colibri, 1999.<br />
64<br />
Como me recuerda V. Beltrán, estas equivalencias podían afectar a la sustancia fonética <strong>de</strong> la palabra o a<br />
las mismas sílabas con que se formaba la rima; es un fenómeno similar al <strong>de</strong> los «rims stramps» en provenzal,<br />
pudiéndose producir combinaciones complejas con la alternancia <strong>de</strong> dos o más rimas que se repetían en la<br />
misma posición <strong>de</strong> estrofas diversas no consecutivas. Para sus diversas combinaciones ver María <strong>de</strong>l Carmen<br />
Rodríguez Castaño, «A palavra perduda: da teoría á práctica», en Actes <strong>de</strong>l VII Congrés <strong>de</strong> la AHLM, ed. <strong>de</strong><br />
S. Fortuño Llorens y T. Martínez Romero, Castellón, Univ. Jaume I, 1999, III, pp. 263-285, en el que inci<strong>de</strong><br />
en el «papel <strong>de</strong> enlace interestrófico» <strong>de</strong> este fenómeno, ver p. 276.<br />
65<br />
Me apunta V. Beltrán la necesidad <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar el «refraim» siempre con el estribillo, porque la «fiinda»<br />
es una estrofa in<strong>de</strong>pendiente con la que se cierra el poema, que pue<strong>de</strong> ir sin estribillo, si es <strong>de</strong> «mestria», o<br />
con estribillo, por tanto con «refraim».
veces o más- y el «mozdobre» o «manzonbre» (IV.vi) –se repiten palabras <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> una<br />
misma raíz-; en el título siguiente, se diferencia entre «rimas longas ou breves» (V.ii),<br />
contemplándose la combinación entre ambos esquemas, que vienen a coincidir con las<br />
rimas graves y agudas <strong>de</strong> la poética provenzal, o lo que es lo mismo –volviendo a la<br />
gallego-portuguesa- rimas femeninas (acentos llanos) y masculinas (acentos agudos) 66 .<br />
Con otros términos, en los tratados occitánicos y catalanes vienen a recogerse<br />
similares engarces rítmicos; interesa, a este respecto, el segundo <strong>de</strong> los tratados<br />
rivipullenses <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l s. XIII, principios <strong>de</strong>l s. XIV, porque se <strong>de</strong>dica enteramente a la<br />
rima 67 , distinguiéndose nueve modos que <strong>de</strong>bían <strong>de</strong> ser apreciados también por la cortesía<br />
castellana; se habla, así, <strong>de</strong> rimas «sueltas», <strong>de</strong> las «sparsas» -lejos unas <strong>de</strong> otras y coinci<strong>de</strong><br />
con la «palavra perduda»-, <strong>de</strong> las «croadas» -o ‘cruzadas’: abab-, <strong>de</strong> las leoninas –en<br />
realidad, ‘abrazadas’ como luego se marcará en las Leys d’amors-, <strong>de</strong> las dobles –o internas<br />
entre hemistiquios-, <strong>de</strong> las cerradas –entre el primer y tercer verso-, <strong>de</strong> las dobladas –o<br />
pareados-, <strong>de</strong> las «cares» -o ‘ricas’ –porque afecta a una mayor cantidad <strong>de</strong> sonido-, <strong>de</strong> las<br />
«aiectiva<strong>de</strong>s» o gramaticales, que pue<strong>de</strong> acordar con el recurso <strong>de</strong>l «mozdobre» 68 o <strong>de</strong> las<br />
concordancias <strong>de</strong>rivativas, a veces apoyadas en una variante <strong>de</strong> rima masculina y<br />
femenina 69 .<br />
Para la poesía castellana, importa la distinción que fija Jaume March, en su Libre <strong>de</strong><br />
concordances (1371), entre rimas «sonantes» -<strong>de</strong> pocas sílabas, con el acento en la última,<br />
por tanto ‘aguda’- y «consonantes» -<strong>de</strong> varias sílabas, con el acento en la penúltima, es<br />
<strong>de</strong>cir ‘llana’-, ya que son fácilmente reconocibles en distintas composiciones, estableciendo<br />
también una diferencia entre «rime longa» -palabras llanas y afecta a dos sílabas- <strong>de</strong> la<br />
«rime breu» o ‘breve’ –palabras agudas y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la última sílaba.<br />
Más o menos son los procedimientos <strong>de</strong> que da cuenta Luis <strong>de</strong> Averçó en su<br />
Torcimany (ss. XIV-XV), al diferenciar entre cuatro clases <strong>de</strong> rimas, por la distribución <strong>de</strong><br />
los versos: «estramps» -verso suelto o blanco-, «acordans» -que es la modalidad que le<br />
interesa-, «ordinals» -marca la or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> las coplas- y «diccionales» -o <strong>de</strong>rivativas-; el<br />
valor conferido a la «acordança» le permite distinguir entre casos <strong>de</strong> «sonança» -por tanto,<br />
‘aguda’, que pue<strong>de</strong> ser «leyal» sí coinci<strong>de</strong> siempre la vocal tónica o ser «borda» o<br />
‘bastarda’ si se mezcla alguna grave-, «consonança» -vocales y consonantes- o dar lugar al<br />
«leonismitat <strong>de</strong> rim», que en su caso más «simple» afecta a las dos últimas vocales <strong>de</strong> la<br />
palabra, como ocurre en la concordancia asonante, mientras que la «perfecta» implica a una<br />
cantidad mayor <strong>de</strong> sonido 70 .<br />
66<br />
No se olvi<strong>de</strong> que en la versificación gallego-portuguesa, como en la provenzal y en la francesa la escansión<br />
silábica cuenta hasta la última sílaba acentuada, <strong>de</strong> modo que en las palabras «longas», llanas o graves la<br />
última sílaba no entra en el cómputo.<br />
67<br />
Estrechamente conectado a la Doctrina <strong>de</strong> compondre dictats; ver mis Artes poéticas <strong>medieval</strong>es, pp. 46-<br />
48.<br />
68<br />
Pero, como me señala V. Beltrán, la repetición <strong>de</strong> palabras con flexión verbal aunque pue<strong>de</strong> darse en la<br />
rima, también pue<strong>de</strong> encontrarse fuera <strong>de</strong> ella; conviene que no se i<strong>de</strong>ntifiquen «mozdobre» y rima <strong>de</strong>rivativa;<br />
el mismo Tavani, aunque establece esta relación, precisa: «ou mellor correspon<strong>de</strong> a un tipo <strong>de</strong> rima gramatical<br />
xogando sobre a alternancia <strong>de</strong> formas distintas dunha mesma base verbal», A poesía lírica galegoportuguesa,<br />
Vigo, Galaxia, 1986, p. 94. El «mozdobre» es un conector <strong>de</strong> versos entre las distintas coplas con<br />
que se arma el poema.<br />
69<br />
Recuerda Tavani que la «rima chamada <strong>de</strong> macho-femea» era «frecuente sobre todo a partir dos poetas<br />
galego-casteláns mais non <strong>de</strong> todo <strong>de</strong>scoñecida dos trobadores galego-portugueses», ibí<strong>de</strong>m, p. 95.<br />
70<br />
Pue<strong>de</strong> verse el estudio <strong>de</strong> Joan Torruella i Casañas, La rima en la lírica <strong>medieval</strong> (estudi mètric <strong>de</strong>l<br />
cançoner L), Bellaterra, Univ. Autònoma <strong>de</strong> Barcelona, 1992.
En resumen, el término «rima» funciona con su valor actual en los tratados gallegoportugueses,<br />
provenzales y catalanes, no así en los castellanos como lo ponen en evi<strong>de</strong>ncia<br />
Nebrija y Encina, que hablan siempre <strong>de</strong> consonancia, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la oportunidad <strong>de</strong> ajustarse<br />
a la terminología propia <strong>de</strong> cada lengua <strong>vernácula</strong>. Pero hasta llegar a las artes <strong>de</strong> Nebrija y<br />
<strong>de</strong> Encina, <strong>de</strong>be contarse con el conocimiento y el trasvase <strong>de</strong> las operaciones rítmicas <strong>de</strong>l<br />
final <strong>de</strong> verso reguladas por los opúsculos teóricos señalados; conviene, así, aten<strong>de</strong>r en los<br />
escasos poemas castellanos <strong>de</strong> los ss. XIII al XIV, al empleo <strong>de</strong> los conectores rítmicos <strong>de</strong><br />
tensión vertical propiciados por los fenómenos <strong>de</strong> la «palavra perduda» o «rims estramps»<br />
o «rims espars» [rimas que quedan sueltas en una copla hasta enlazar en la siguiente],<br />
también <strong>de</strong> la «palavra rima» que vendrá a confluir con el estribillo; habrá que valorar las<br />
combinaciones <strong>de</strong> «rimas» –dobladas o pareados: aa/bb/cc, cruzadas: abab, abrazadas:<br />
abba- y los casos posibles <strong>de</strong> «rimas caras» o ‘ricas’ y «adjetivales» o <strong>de</strong>rivativas; la<br />
diferencia entre rimas agudas y llanas se pue<strong>de</strong> marcar con la distinción que apuntaba<br />
March: rimas sonantes las primeras, consonantes las segundas, quedando así abierto el<br />
camino que lleva a la distinción actual entre asonancia y consonancia, que sí apunta<br />
Nebrija, pero que no contempla Encina como se ha visto.<br />
5. Las coplas castellanas.<br />
La <strong>métrica</strong> <strong>medieval</strong> <strong>vernácula</strong> tarda bastante en dar nombre a las «coplas»,<br />
«cantigas» o «trobas» que se van formulando a lo largo <strong>de</strong> los distintos períodos <strong>de</strong><br />
producción versificada; se conoce, pero no sirve <strong>de</strong> mucho, el sistema latino, que confluye<br />
con el más rico y plural <strong>de</strong>l occitánico –<strong>de</strong>l que da cuenta Juan Ruiz- al que acaba<br />
adaptándose el castellano.<br />
5.1: Las Etimologías romanceadas: la clasificación temática.<br />
La organización que acoge San Isidoro, en Etym. I.XXXIX, sobre los metros en<br />
función <strong>de</strong> los temas se ha convertido en una tipología canónica sobre especies o géneros<br />
<strong>de</strong> poemas asociados a un <strong>de</strong>terminado asunto, aunque en su origen se vinculara a un<br />
preciso esquema métrico, partiendo <strong>de</strong> los paradigmas «heroico, elegíaco e bucólico»<br />
(revísese cita <strong>de</strong> pág. ). Esto se siente así ya en la versión romanceada, porque se<br />
asigna a esas composiciones el nombre genérico <strong>de</strong> «dictado», equivalente a poema, aunque<br />
se siga pensando en una clase concreta <strong>de</strong> verso:<br />
Dictado eroico es así dicho porque por él se cuentan los fechos e las cosas <strong>de</strong> los fuertes<br />
varones, ca los varones fuertes son llamados eroas, así como cosas <strong>de</strong> aire e dignos <strong>de</strong> çielo<br />
por sapiençia e por fortaleza. El cual metro sobrepuja por auctoridat todos los otros metros,<br />
e fue uno <strong>de</strong> todos tan convenible a muy gran<strong>de</strong>s obras e a pequeñas que él, señero, ganó<br />
por estas virtu<strong>de</strong>s que fuese llamado eroico, esto es, por arremembrar las cosas <strong>de</strong> los eroas,<br />
ca <strong>de</strong> otra guisa entre los otros es avido por muy sinple (ed. <strong>de</strong> J. González Cuenca, 161-<br />
162).<br />
El que se esté pensando en poemas concretos permite incluir un mínimo trazado <strong>de</strong><br />
carácter historiográfico referido a cada uno <strong>de</strong> estos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> versificación. Conforme a<br />
este patrón, se marcan los rasgos <strong>de</strong>l metro elegíaco 71 y bucólico 72 , así como los <strong>de</strong> los<br />
71 «Legiaco es así dicho porque por él el canto e el son <strong>de</strong> aqueste dictado conviene a los mesquinos», 162.<br />
72 «...esto es, dictado <strong>de</strong> pastores», íd.
himnos 73 , los epitalamios 74 , los trenos 75 y los epitafios 76 , antes <strong>de</strong> ofrecer una interesante<br />
formulación sobre el término <strong>de</strong>l que habrá <strong>de</strong> surgir el propio <strong>de</strong> «poesía»:<br />
Poesis es nombre griego e quiere <strong>de</strong>zir ‘obra <strong>de</strong> muchos libros’. Poema, ‘obra <strong>de</strong> uno<br />
solo’ 77 .<br />
Esta clasificación finaliza con una valoración <strong>de</strong>l epigrama 78 , el épodo –que permite<br />
la presentación <strong>de</strong> las «claúsulas» o esquemas heterométricos 79 y los centones o sumarios 80 .<br />
5.2: Nebrija: la orientación castellana.<br />
Nebrija no hace ningún caso <strong>de</strong> esta clasificación <strong>de</strong> metros –y por extensión <strong>de</strong><br />
poemas-, ya que a él le interesa, en II.X, dar nombre en castellano a la agrupación <strong>de</strong><br />
versos, una vez que ha <strong>de</strong>finido ya los esquemas métricos:<br />
Assí como <strong>de</strong>zíamos que <strong>de</strong> los pies se componen los versos, assí <strong>de</strong>zimos agora que <strong>de</strong> los<br />
versos se hazen las coplas (ed. <strong>de</strong> C. Lozano, 73).<br />
«Copla» es, junto a «cantiga», el término que <strong>de</strong>signa por excelencia a la estrofa; lo<br />
importante es que Nebrija comprenda –y explique por consecuencia- que cada una <strong>de</strong> esas<br />
agrupaciones <strong>de</strong> versos constituye una unidad <strong>de</strong> sentido:<br />
Coplas llaman nuestros poetas un ro<strong>de</strong>o i ajuntamiento <strong>de</strong> versos en que se coge alguna<br />
notable sentencia. A éste los griegos llaman período, que quiere <strong>de</strong>zir ‘término’; los latinos<br />
circuitus, que quiere <strong>de</strong>zir ‘ro<strong>de</strong>o’; los nuestros llamáronla copla, porque en el latín copula<br />
quiere <strong>de</strong>zir ‘aiuntamiento’ (íd.).<br />
Nebrija no se va a preocupar por trazar una clasificación temática <strong>de</strong> los poemas por<br />
géneros o especies; le vale con seguir el rastro <strong>de</strong> sus explicaciones técnicas para fijar dos<br />
clases únicas <strong>de</strong> coplas según la medida <strong>de</strong> sus versos: aquellas que obe<strong>de</strong>cen a un mismo<br />
patrón 81 y las que son <strong>de</strong> carácter heterométrico, que divi<strong>de</strong> a su vez en dos nuevas<br />
categorías:<br />
73<br />
Vinculados a la figura <strong>de</strong> David; vale su etimología: «E himnos <strong>de</strong> griego en latín son interpretados lau<strong>de</strong>s,<br />
que quiere <strong>de</strong>zir ‘alabanças’», 163.<br />
74<br />
Su <strong>de</strong>finición incluye un <strong>de</strong>licioso error <strong>de</strong> traducción: «Epitalamia son dictados <strong>de</strong> los que casan, que<br />
cantan los escolásticos [original: “quae <strong>de</strong>cantantur ab scholasticis”, es <strong>de</strong>cir, los ‘estudiantes’ o ‘escolares’]<br />
en honra <strong>de</strong>l esposo e <strong>de</strong> la esposa...», íd.<br />
75<br />
«...que en latín llamamos lamentum, que quiere <strong>de</strong>zir ‘querella <strong>de</strong> dolor o <strong>de</strong> duelo’, o ‘llanto’, Jheremías<br />
primeramente compuso los verssos d’esta manera sobre la çibdat Jherusalem», íd.<br />
76<br />
«Epitaphium, en griego, en latín quiere <strong>de</strong>zir ‘sobre sepulcro’, ca es título <strong>de</strong> los muertos que les ponen<br />
sobre los sepulcros cuando mueren», íd.<br />
77<br />
Otros términos atenidos al número <strong>de</strong> versos son: «Idillion, ‘<strong>de</strong> pocos versos’. Distic(i)o, ‘<strong>de</strong> dos’.<br />
Monostic(i)o, ‘<strong>de</strong> uno’», íd. Son principios <strong>de</strong> regulación estrófica.<br />
78<br />
Sin implicaciones temáticas: «es título que en latín es intepretado ‘sobreescrivimiento’, ca epi, en griego,<br />
quiere <strong>de</strong>zir en latín super, que es por ‘<strong>de</strong>suso’, e grama quiere <strong>de</strong>zir ‘letra’ o ‘escrivimiento’», íd.<br />
79<br />
«E los maestros <strong>de</strong> los estrumentos llaman cláusulas así como preçiosos verssos sometidos a los enteros, así<br />
como dize en Oraçio: Beatus ille qui procul negociis, que quiere <strong>de</strong>zir: “Bienaventurado aquel que lexos ha<br />
los trabajos”. Desen<strong>de</strong> síguese el versso tajado, así como: Prisca gens mortalium, que quiere <strong>de</strong>zir “La<br />
antigua gente <strong>de</strong> los mortales”», íd.<br />
80<br />
«...entre los gramáticos suelen ser llamados aquellos que <strong>de</strong> los dictados <strong>de</strong> Omero e <strong>de</strong> Virgilio srzen<br />
[o ‘zurcen’] un cuerpo tomando <strong>de</strong> aquen<strong>de</strong> e allen<strong>de</strong> muchas cosas compuestas en uno por uso <strong>de</strong> ciento a<br />
sus obras mesmas para fazer dictado <strong>de</strong> cualquequier materia», íd.<br />
81<br />
«Cuando la copla se compone <strong>de</strong> versos uniformes, llámase monocola, que quiere <strong>de</strong>zir ‘unimembre’ o ‘<strong>de</strong><br />
una manera’, tal es el Labirinto <strong>de</strong> Juan <strong>de</strong> Mena, porque todos los versos entre sí son adónicos doblados, o su<br />
Coronación, en la cual todos los versos entre sí son dímetros iámbicos», 73-74.
Si la copla se compone <strong>de</strong> versos diformes, en griego llámanse dícolos, que quiere <strong>de</strong>zir ‘<strong>de</strong><br />
dos maneras’. Tales son los Proverbios <strong>de</strong>l Marqués, la cual obra es compuesta <strong>de</strong> dímetros<br />
i monómetros iámbicos, que nuestros poetas llaman pies <strong>de</strong> arte real i pies quebrados (74).<br />
La segunda <strong>de</strong> las maneras atien<strong>de</strong> a la combinación <strong>de</strong> las consonancias en el<br />
mol<strong>de</strong> estrófico; habla así <strong>de</strong> versos «dístrofos» 82 y «trístrofos» 83 , sin exten<strong>de</strong>r más esas<br />
relaciones dictadas por el cierre <strong>de</strong> los versos, en razón <strong>de</strong>l perjuicio que achacaba a estas<br />
correspon<strong>de</strong>ncias rítmicas:<br />
No pienso que ai copla en que el quinto verso torne al primero, salvo mediante otro<br />
consonante <strong>de</strong> la mesma caída, lo cual por ventura se <strong>de</strong>xa <strong>de</strong> hazer, porque cuando viniesse<br />
el consonante <strong>de</strong>l quinto verso, ia sería <strong>de</strong>svanecido <strong>de</strong> la memora <strong>de</strong>l auditor el consonante<br />
<strong>de</strong>l primero verso (75).<br />
Sólo en la lengua latina pue<strong>de</strong> encontrar un caso <strong>de</strong> estas características, que para<br />
asemejarlo a la versificación castellana le obliga a requerir la fórmula <strong>de</strong> los romances:<br />
El latín tiene tal tornada <strong>de</strong> versos i llámanse tetrastrophos, que quiere <strong>de</strong>zir ‘que tornan<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> cuatro’. Mas si todos los versos caen <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> un consonante llamarse an<br />
astrophos, que quiere <strong>de</strong>zir ‘sin tornada’, cuales son los tetrámetros en que diximos que se<br />
componían aquellos cantares que llaman romances (íd.).<br />
Nebrija inci<strong>de</strong> en el valor que tiene que adquirir la medida <strong>de</strong>l verso por encima <strong>de</strong><br />
otras consi<strong>de</strong>raciones; <strong>de</strong> ahí que termine su análisis <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong> –asociado a la prosodia-<br />
con algunas particularida<strong>de</strong>s sobre esa escansión silábica, a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar unos errores<br />
sobre los que conviene avisar:<br />
Cuando en el verso redunda i sobra una sílaba, llámase hipérmetro: quiere <strong>de</strong>zir ‘que<br />
allen<strong>de</strong> lo justo <strong>de</strong>l metro sobra alguna cosa’. Cuando falta algo, llámase cataléctico: quiere<br />
<strong>de</strong>zir ‘que por quedar alguna cosa es escasso’. I en estas dos maneras los versos llámanse<br />
cacómetros: quiere <strong>de</strong>zir ‘mal medidos’ (íd.).<br />
Por contraste, conforme a la pauta por la que rige este estudio, también contempla el<br />
fenómeno <strong>de</strong> la versificación correcta:<br />
Mas si en los versos ni sobra ni falta cosa alguna, llámanse orthómetros: quiere <strong>de</strong>zir ‘bien<br />
medidos, justos i legítimos’ (íd.).<br />
Curiosamente, situada la Gramática en 1492, remite a otra obra que, por el título,<br />
bien pudiera ser el tratado que Encina –a quien consi<strong>de</strong>ra su amigo- publicará en 1496 y<br />
que tan estrechas relaciones mantiene con esta sección <strong>de</strong> la gramática <strong>vernácula</strong>:<br />
Pudiera io mui bien en aquesta parte con ageno trabajo esten<strong>de</strong>r mi obra i suplir lo que falta<br />
<strong>de</strong> un Arte <strong>de</strong> poesía castellana, que con mucha copia i elegancia compuso un amigo<br />
nuestro, que agora se entien<strong>de</strong> i en algún tiempo será nombrado; i por el amor i acatamiento<br />
que le tengo pudiera io hazerlo assí, según aquella lei que Pithágoras pone primera en el<br />
amistad: que las cosas <strong>de</strong> los amigos an <strong>de</strong> ser comunes (...) Mas ni io quiero fraudarlo <strong>de</strong><br />
su gloria ni mi pensamiento es hazer lo hecho. Por esso, el que quisiere ser en esta parte<br />
más informado, io lo remito a aquella su obra (íd.).<br />
De ser cierto que se trata <strong>de</strong>l Arte <strong>de</strong> Encina habría que suponer que, en el ámbito<br />
salmantino, ese opúsculo –luego convertido en curso <strong>de</strong> poesía para el príncipe don Juan-<br />
se habría difundido y apreciado hasta el punto <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarlo muestra valiosa <strong>de</strong> una<br />
materia sobre la que Nebrija no quiere <strong>de</strong>cir nada más, puesto que él se ajusta a las<br />
secciones habituales <strong>de</strong> una gramática 84 . Deja, <strong>de</strong> este modo, el camino abierto para que<br />
82 «...cuando el tercero verso consuena con el primero», íd. Son consonancias alternas: ABAB.<br />
83 «cuando el cuarto torna al primero», íd. Son consonancias abrazadas: ABBA.<br />
84 Pero también es verdad que Encina hace lo propio en su Arte –quizá actualizándolo ya en 1496- <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
que remite a la Gramática <strong>de</strong> su maestro: «Y bien creo aver otros que primero que yo tomassen este trabajo y
sean los poetas –y no un gramático- los que traten sobre las «coplas» que se conectan a una<br />
cierta capacidad <strong>de</strong> invención.<br />
5.3: Encina: la terminología castellana.<br />
Encina <strong>de</strong>dica el cap. VII <strong>de</strong> su Arte a la diversidad <strong>de</strong> coplas, partiendo <strong>de</strong> la<br />
diferencia que establece entre «pie» -o ‘verso’- y «verso» -o grupo estrófico-; en la<br />
presentación <strong>de</strong> esta materia parece respon<strong>de</strong>r a una duda real que él conociera o que<br />
alguien le hubiera planteado:<br />
Según ya <strong>de</strong>ximos arriba, <strong>de</strong>vemos mirar que <strong>de</strong> los pies se hazen los versos y coplas; mas<br />
porque algunos querrán saber <strong>de</strong> cuántos pies han <strong>de</strong> ser, digamos algo d’ello brevemente<br />
(ed. <strong>de</strong> F. López Estrada, 90).<br />
Recuér<strong>de</strong>se que ya antes, en el cap. V, había <strong>de</strong>finido el término «copla» remitiendo<br />
a su etimología -«...ayuntamiento <strong>de</strong> pies, que comúnmente llamamos copla, que quiere<br />
<strong>de</strong>zir ‘cópula o ayuntamiento’» (86)- por lo que ahora simplemente –y sin especificar que<br />
se trata <strong>de</strong> una unidad <strong>de</strong> sentido- se preocupa por examinar esa agrupación <strong>de</strong> versos o,<br />
como él prefiere, <strong>de</strong> «pies», consi<strong>de</strong>rando a<strong>de</strong>más el problema que plantean las propuestas<br />
rítmicas encerradas en un solo verso:<br />
Muchas vezes vemos que algunos hazen solo un pie, y aquel ni es verso ni copla, porque<br />
avían <strong>de</strong> ser pies y no solo un pie, ni ay allí consonante pues que no tiene compañero, y<br />
aquel tal suélese llamar mote (90).<br />
Encina evi<strong>de</strong>ncia la falta <strong>de</strong> significado poemático en estas cabeceras <strong>de</strong> glosas que<br />
carecen <strong>de</strong> otro verso para enlazar las i<strong>de</strong>as que quedan apuntadas en la consonancia final.<br />
Si hay otro verso –o «pie»- se configura ya un núcleo <strong>de</strong> sentido y pue<strong>de</strong> aceptarse esa<br />
propuesta <strong>de</strong> «copla» mínima:<br />
Y si tiene dos pies, llamámosle tanbién mote o villancico o letra <strong>de</strong> alguna invención, por la<br />
mayor parte (íd.).<br />
Hay un conocimiento real <strong>de</strong> esta modalidad compositiva, <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> su propia<br />
práctica poética, <strong>de</strong> una experimentación <strong>de</strong> la que da cuenta y <strong>de</strong> un conocimiento cierto<br />
<strong>de</strong> la tradición que asume, tal y como se comprueba al hablar <strong>de</strong> las agrupaciones <strong>de</strong> cuatro<br />
versos:<br />
Si tiene tres pies enteros e el uno quebrado, tanbién será villancico o letra <strong>de</strong> invención; y<br />
entonces el un pie ha <strong>de</strong> quedar sin consonante según más común uso; y algunos ay <strong>de</strong>l<br />
tienpo antiguo <strong>de</strong> dos pies y <strong>de</strong> tres que no van en consonante porque entonces no<br />
guardavan tan estrechamente las osservaciones <strong>de</strong>l trobar (íd.).<br />
Siempre la consonancia actúa como guía <strong>de</strong>l pensamiento poético que se enhebra en<br />
estas combinaciones <strong>de</strong> versos; <strong>de</strong> ahí que Encina prefiera hablar <strong>de</strong> «coplas» a partir <strong>de</strong> los<br />
módulos formados por cuatro versos:<br />
Y si es <strong>de</strong> cuatro pies, pue<strong>de</strong> ser canción, y ya se pue<strong>de</strong> llamar copla; y aun los romances<br />
suelen ir <strong>de</strong> cuatro en cuatro pies, aunque no van en consonante sino el segundo y el cuarto<br />
pie; y aun los <strong>de</strong>l tiempo viejo no van por verda<strong>de</strong>ros consonantes. Y todas estas cosas<br />
suelen ser <strong>de</strong> arte real, que el arte mayor es más propria para cosas graves y arduas (íd.).<br />
La canción –al menos las que compone Encina- suelen arrancar <strong>de</strong> una redondilla,<br />
que funciona como cabeza <strong>de</strong> la composición, también como estribillo, con una propuesta<br />
<strong>de</strong> consonantes a cuya trama <strong>de</strong> sentidos se ajusta el autor. Encina, que es uno <strong>de</strong> los<br />
autores que abre la vía <strong>de</strong>l romancero culto, sugiere ese progresivo avance <strong>de</strong> cuatro versos,<br />
más copiosamente, mas es cierto que a mi noticia no ha llegado, salvo aquello que el notable maestro <strong>de</strong><br />
Lebrixa en su arte <strong>de</strong> romance acerca d’esta facultad muy perfectamente puso», 79.
con cambio <strong>de</strong> consonancias, para otorgar agilidad –y gracia inventiva- al poema; repárese<br />
en el hecho <strong>de</strong> que, en ningún caso, contemple la asonancia constituida por la repetición <strong>de</strong><br />
vocales, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> esa observación sobre los romances antiguos que no presentan<br />
«verda<strong>de</strong>ros consonantes». Por otro lado, tanto «villancico» como «canción» -formas<br />
atestiguadas en este Arte- sustituyen al término <strong>de</strong> «cantiga», operativo al menos hasta el<br />
Cancionero <strong>de</strong> Baena.<br />
Más allá <strong>de</strong> las canciones no hay esquema fijo para los módulos estróficos que<br />
conviene que no superen el número <strong>de</strong> seis versos, límite constituido para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la<br />
propia «canción»:<br />
Y <strong>de</strong> cinco pies también ay canciones; y <strong>de</strong> seis, y pué<strong>de</strong>nse llamar versos y coplas y hazer<br />
tantas diversida<strong>de</strong>s cuantas maneras huviere <strong>de</strong> trocarse los pies (íd.).<br />
O <strong>de</strong> combinarse los versos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las consonancias que el ritmo impulsa, en tantas<br />
agrupaciones como permita la red <strong>de</strong> sentidos que se está proponiendo. A partir <strong>de</strong> seis<br />
versos –o «pies»-, el poema tiene que segmentarse internamente en grupos estróficos –o<br />
«versos» en la terminología <strong>de</strong> Encina:<br />
Mas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> seis pies arriba por la mayor parte suelen tornar a hazer otro ayuntamiento <strong>de</strong><br />
pies, <strong>de</strong> manera que serán dos versos en una copla (íd.).<br />
Sin nombrar ya poemas concretos, Encina fija el límite para las agrupaciones<br />
estróficas en el número <strong>de</strong> once -«oncena» o undécima- y <strong>de</strong> doce -«docena» o<br />
«duodécima», la doble sextilla manriqueña- versos, con la salvedad, bien conocida por él,<br />
<strong>de</strong>l romance:<br />
Y comúnmente no sube ninguna copla <strong>de</strong> doze pies arriba porque parecería <strong>de</strong>svariada cosa,<br />
salvo los romances, que no tienen número cierto (íd.).<br />
El sistema <strong>de</strong> estrofas <strong>de</strong> que da cuenta Encina, asentado en versos <strong>de</strong> distribuciones<br />
rítmicas <strong>de</strong> base par como el arte real –octosílabo- o el arte mayor –do<strong>de</strong>casílabo-, no<br />
contempla el en<strong>de</strong>casílabo ni el soneto, a pesar <strong>de</strong> las experimentaciones <strong>de</strong> Santillana. En<br />
1513, Pedro Manuel Jiménez <strong>de</strong> Urrea, en el proemio <strong>de</strong> su Cancionero, confirma este<br />
mismo repertorio <strong>de</strong> estrofas y lo ajusta a un or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cortesía propio <strong>de</strong> caballeros, el<br />
estamento al que él pertenece:<br />
Bien conozco yo, a mi manera, no ser conforme el trobar tanto en cantidad, sino en calidad,<br />
porque yo necessidad no tengo <strong>de</strong> hazerme nombrar por muchas coplas, porque no es cosa<br />
que se allegue a las cosas <strong>de</strong> galán sino una copla o un mote, un villancico, una canción para<br />
entre cavalleros, o, cuando hombre mucho se alarga, un romance; y esto que sea tan bien<br />
dicho, que an<strong>de</strong> entre cavalleros, porque los cavalleros han <strong>de</strong> hazer un mote o una cosa breve<br />
que se diga: no ay más que ser (291-292) 85 .<br />
A pesar <strong>de</strong> la vigencia <strong>de</strong> la norma <strong>de</strong> versificación castellanista para esa fecha, el<br />
propio Urrea da testimonio <strong>de</strong> que ese «<strong>de</strong>zir» poético estaba resultando obsoleto, sin que<br />
aluda para nada a los metros italianos.<br />
6. La escritura y la lectura <strong>de</strong> los versos y coplas.<br />
Bastaría con el «exemplo» <strong>de</strong>l trovador y el zapatero <strong>de</strong> Perpiñán, aducido por don<br />
Juan Manuel en su Prólogo general, para verificar la preocupación que algunos autores<br />
sentían porque sus obras no sólo se conservaran escritas conforme al estilo original, sino<br />
porque se transmitieran <strong>de</strong> modo correcto, ajustadas a los patrones rítmicos con que habían<br />
85 Me sirvo <strong>de</strong> la ed. incluida por Mª Isabel <strong>de</strong>l Toro Pascua en su tesis doctoral El «Cancionero» <strong>de</strong> Pedro<br />
Manuel <strong>de</strong> Urrea, Salamanca, Universidad, 1998.
sido creadas 86 ; esta circunstancia es la que conecta las dos operaciones referidas a la<br />
escritura y a la lectura <strong>de</strong> los textos.<br />
6.1: La norma gramatical.<br />
El ars grammatica recoge nociones sobre ortografía, referidas al modo correcto en<br />
que las letras–con la inestabilidad lógica- <strong>de</strong>ben reproducir los sonidos <strong>de</strong> los fonemas,<br />
interesándose por el aspecto práctico <strong>de</strong> su distribución gráfica en el espacio elegido como<br />
soporte <strong>de</strong> la escritura, tal y como se fija en el Libro I <strong>de</strong> las Etimologías romanceadas:<br />
Ortografía es palabra griega, e en latín quiere <strong>de</strong>zir ‘escriptura <strong>de</strong>rechamente fecha’, ca orto<br />
en griego, en latín quiere <strong>de</strong>zir recte, que es ‘<strong>de</strong>rechamente’, e graphia, en griego, en latín<br />
es dicho ‘escriptura’. Esta disçiplina o arte enseña en qué manera <strong>de</strong>vemos escrivir, ca así<br />
como la arte tracta <strong>de</strong> la <strong>de</strong>clinaçión <strong>de</strong> las partes así la Ortographía <strong>de</strong>l saber o <strong>de</strong>l<br />
enseñamiento <strong>de</strong>l escribir (ed. <strong>de</strong> J. González Cuenca, 131) 87 .<br />
Por ello, al margen <strong>de</strong> las normas ortográficas articuladas para la correcta<br />
transcripción <strong>de</strong> los sonidos o fonemas con el correspondiente aparato <strong>de</strong> grafías, en el<br />
mismo libro se incluyen consi<strong>de</strong>raciones sobre los signos <strong>de</strong> puntuación –o «De las figuras<br />
que son dichas pone<strong>de</strong>ras», o De posituris-, sobre los signos gráficos que sirven para<br />
realzar distintos pasajes <strong>de</strong>l texto 88 o sobre los acentos 89 . Conforme a este patrón, la<br />
prosodia es convertida por Nebrija en soporte <strong>de</strong> su análisis métrico al <strong>de</strong>finir el acento en<br />
II.II:<br />
Prosodia, en griego, sacando palabra <strong>de</strong> palabra, quiere <strong>de</strong>zir en latín, acento; en castellano,<br />
cuasi canto. Porque, como dize Boecio en la Música, el que habla, que es oficio proprio <strong>de</strong>l<br />
ombre, e el que reza versos, que llamamos poeta, e el que canta, que <strong>de</strong>zimos músico, todos<br />
cantan en su manera (ed. <strong>de</strong> A. Quilis, 137).<br />
La acción <strong>de</strong> «rezar» o ‘recitar’ versos es la que requiere marcar acompasadamente<br />
los acentos <strong>de</strong> posición rítmica a los que <strong>de</strong>be ajustarse la inflexión <strong>de</strong> las voces, <strong>de</strong> don<strong>de</strong><br />
la oportunidad <strong>de</strong> dar acogida, en este epígrafe, a los metaplasmos referidos al<br />
alargamiento o contracción <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> sonido al final <strong>de</strong>l verso.<br />
6.2: La tradición occitánica.<br />
En las artes occitánicas, el valor <strong>de</strong>l acento es fundamental y se liga a su correcta<br />
fijación y producción el acierto en la lectura <strong>de</strong> los poemas; here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> estos usos es el<br />
Arte <strong>de</strong> trovar <strong>de</strong> don Enrique <strong>de</strong> Aragón (c. 1416) <strong>de</strong>dicado a don Íñigo López <strong>de</strong><br />
Mendoza y <strong>de</strong>l que sobreviven apenas unos pocos pasajes copiados por el humanista Álvar<br />
86 Recuér<strong>de</strong>se que aquel caballero trovador se sentía especialmente orgulloso <strong>de</strong> una cantiga que había<br />
compuesto: «Et yendo por la calle un día, oyó que un çapatero estava diziendo aquella cantiga, et <strong>de</strong>zía tan<br />
mal erradamente tan bien las palabras como el son, que todo omne que la oyesse, si ante non la oyié, ternía<br />
que era muy mala cantiga et muy mal fecha», 3-4. Enojado, <strong>de</strong>struye el trabajo <strong>de</strong>l zapatero y cuando se<br />
presentan ante el rey para que dicte sentencia justifica su acción: «Estonce dixo el cavallero que, pues el<br />
çapatero confondiera tan buena obra como él fiziera et en que avía tomado grant dapno et afán, que así<br />
confondiera él la obra <strong>de</strong>l çapatero», 4-5. Uso El con<strong>de</strong> Lucanor, ed. <strong>de</strong> Guillermo Serés, Barcelona, Crítica,<br />
1994.<br />
87 De este modo, en las enciclopedias <strong>medieval</strong>es –o en cualquier centón <strong>de</strong>l saber- se insertan valoraciones<br />
sobre los alfabetos, incluyendo algunas transcripciones.<br />
88 Pensados algunos para intensificar la articulación formal <strong>de</strong> los poemas: «Sobre todo aquesto unas señales<br />
figuras <strong>de</strong> escripturas fueron çerca los auctores mucho honrados, las cuales pusieron los antiguos a<br />
<strong>de</strong>partimiento <strong>de</strong> las escripturas por dictados o por istorias», 125.<br />
89 En número <strong>de</strong> diez y mal recogida la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Isidoro en el romanceamiento, puesto que el «pro verborum<br />
distinctionibus adponuntur» <strong>de</strong> I.XIX se convierte en «por <strong>de</strong>partimientos <strong>de</strong> los verbos», 123.
Gómez <strong>de</strong> Castro a principios <strong>de</strong>l siglo XVI; para su autor, enmarcado en la cortesía<br />
aragonesa, la poesía o «gaya doctrina» constituye un lenguaje rítmico que permite a los<br />
oyentes acce<strong>de</strong>r a una red <strong>de</strong> significados imprevistos –ocultos bajo el integumentum<br />
formal- <strong>de</strong> los que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> valores que acoge el poema 90 ; la poesía es una<br />
ciencia –como ya afirmara Juan Ruiz en su proemio en prosa- por sí misma, que supera al<br />
ars versificandi que las grammaticae encauzaban en sus diferentes secciones <strong>de</strong> prosodia o<br />
<strong>de</strong> morfología con propósitos <strong>de</strong>scriptivos; por este motivo, la simple acción <strong>de</strong> versificar<br />
no basta para escribir poemas aunque se cumplan sin tacha sus preceptos, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> el valor<br />
<strong>de</strong> esta <strong>de</strong>nuncia:<br />
Por la mengua <strong>de</strong> la sciençia todos se atreven a hazer ditados, solamente guardada la<br />
igualdad <strong>de</strong> las síllabas y concordançia <strong>de</strong> los bordones, según el compás tomado, cuidando<br />
que otra cosa no sea cumpli<strong>de</strong>ra a la rímica dotrina (ed. <strong>de</strong> F.J. Sánchez Cantón, 43).<br />
Villena ha enumerado con precisión los componentes que <strong>de</strong>finen la versificación<br />
clerical, es <strong>de</strong>cir la regulada por el sistemático <strong>de</strong>spliegue <strong>de</strong> las artes elocutivas; el valor <strong>de</strong><br />
los poemas o los «ditados» no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l isosilabismo –o <strong>de</strong> las «síllabas contadas»- ni <strong>de</strong><br />
la concordancia con que se marca el cierre <strong>de</strong> los versos –o «bordones-, ni siquiera <strong>de</strong> la<br />
estratégica distribución <strong>de</strong> los acentos en unas mismas posiciones, una vez tomado el<br />
«compás»; quienes se conformaban con ejecutar sus poemas según estos principios<br />
evi<strong>de</strong>nciaban un <strong>de</strong>sconocimiento absoluto <strong>de</strong> esa «sciençia» a la que <strong>de</strong>nomina como<br />
«rímica dotrina» y que habría <strong>de</strong> asumir las distintas secciones <strong>de</strong>l ars grammatica<br />
referidas a las transformaciones que sufre el lenguaje poético, pero no al revés; la poesía es<br />
una ciencia, no un arte, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l ingenio –<strong>de</strong> la natura-, no <strong>de</strong> un aprendizaje <strong>de</strong><br />
nociones formales –<strong>de</strong>l ars-; tal es el valor que <strong>de</strong>be conce<strong>de</strong>rse a la ceremonia <strong>de</strong> la gaya<br />
ciencia que <strong>de</strong>scribe con tanto <strong>de</strong>talle Villena, por cuanto él la había recuperado para que<br />
sobre la misma se afirmara el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> cortesía <strong>de</strong> su primo Fernando I; el acto central <strong>de</strong><br />
la celebración consistía en la lectura <strong>de</strong> los poemas compuestos y copiados con esmero y<br />
lujo en un soporte acor<strong>de</strong> con su dignidad:<br />
E luego levantávase cada uno, e leía la obra que tenía fecha, en boz intelligible, e traíanlas<br />
escritas en papeles damasquines <strong>de</strong> diversos colores, con letras <strong>de</strong> oro e <strong>de</strong> plata, e<br />
illuminaduras fermosas, lo mejor que cada uno podía (58-59).<br />
Escritura y lectura conforman dos facetas <strong>de</strong> un mismo proceso ten<strong>de</strong>nte a asegurar<br />
la transmisión <strong>de</strong> esa «rítmica doctrina»; ahí es don<strong>de</strong> adquiere mérito la acción <strong>de</strong> marcar<br />
la posición <strong>de</strong> los acentos <strong>de</strong> los que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> la perfección formal <strong>de</strong> los versos; cuando se<br />
tiene que juzgar cuál es la mejor composición se proce<strong>de</strong> a una nueva recitación ajustada a<br />
los «puntos» rítmicos <strong>de</strong>l verso:<br />
En el secreto fazían todos juramento <strong>de</strong> judgar <strong>de</strong>rechamente sin parçialidad alguna segunt<br />
las reglas <strong>de</strong>l arte, cuál era mejor <strong>de</strong> las obras allí esaminadas: e leídas puntuadamente por<br />
el escrivano, cada uno d’ellos apuntava los vicios en ella contenidos, e senyalávanse en las<br />
márgenes <strong>de</strong> fuera (59).<br />
Leer un poema requiere «puntar» el texto, es <strong>de</strong>cir incidir en la cantidad <strong>de</strong> sonido<br />
que el ritmo fija en <strong>de</strong>terminadas posiciones <strong>de</strong>l verso para transformar ese material sonoro<br />
90 Con este motivo, se lamenta ante su <strong>de</strong>dicatario <strong>de</strong> que no pueda difundir ese singular contenido <strong>de</strong> sus<br />
obras porque los receptores –castellanos- <strong>de</strong> las mismas fueran incapaces <strong>de</strong> apreciar esas sutilezas: «E por<br />
mengua <strong>de</strong> la gaya doctrina no podéis transfundir en los oidores <strong>de</strong> vuestras obras, las esçelentes invençiones<br />
que natura ministra a la serenidat <strong>de</strong> vuestro ingenio, con aquella propiedat que fueron conçebidas, e vós<br />
informado por el dicho tratado seáis originidat don<strong>de</strong> tomen lumbre y dotrina todos los otros <strong>de</strong>l Regno que se<br />
dizen trobadores, para que lo sean verda<strong>de</strong>ramente», 45; se sigue la ed. <strong>de</strong> F.J. Sánchez Cantón, Madrid,<br />
Visor, 1993.
en una trama <strong>de</strong> sentidos nuevos que sólo pue<strong>de</strong> ser revelada a través <strong>de</strong> la lectura o <strong>de</strong> la<br />
ejecución <strong>de</strong> ese sistema <strong>de</strong> acentos rítmicos. Estas circunstancias se afirmaban ya en el<br />
Libro <strong>de</strong>l tesoro, en la tercera sección <strong>de</strong>dicada a la retórica; en la misma, se inserta una<br />
valiosa distinción entre los discursos formales <strong>de</strong> la prosa y <strong>de</strong>l verso, recordando que se<br />
trata <strong>de</strong> operaciones propias <strong>de</strong>l «fablar», es <strong>de</strong>cir <strong>de</strong>l «bien fablar» -o bene dicendi- <strong>de</strong>l ars<br />
rhetorica:<br />
E los enseñamientos <strong>de</strong> retórica son comunales a amos a dos, salvo que la carrera <strong>de</strong>l fablar<br />
en prosa es larga e llana, así como es la comunal manera <strong>de</strong> fablar <strong>de</strong> las gentes. Mas el<br />
sen<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> fablar en rima es más estrecho e más fuerte, así como aquel que es çercado e<br />
ençerrado <strong>de</strong> muros e <strong>de</strong> setos, que quiere <strong>de</strong>zir <strong>de</strong> puntos e <strong>de</strong> cuentos e <strong>de</strong> çierta medida,<br />
<strong>de</strong> que onbre non pue<strong>de</strong> nin <strong>de</strong>ve traspasar (182b) 91 .<br />
El verso es una estructura articulada por «puntos» -o acentos <strong>de</strong> intensidad rítmica-<br />
y «cuentos» -o cómputos silábicos- que aseguran una precisa medida -«çierta» por<br />
verda<strong>de</strong>ra- reconocible <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la pausa final <strong>de</strong> esa ca<strong>de</strong>na melódica; parecen conceptos <strong>de</strong><br />
tradición clerical, pero Latini –imbuido sin duda por un conocimiento <strong>de</strong> las artes<br />
occitánicas- otorga valor prioritario a esa distribución acentual, porque es la que<br />
contraviene la «comunal manera» que las gentes utilizan para «fablar»; <strong>de</strong> ahí, que en pocas<br />
líneas resuma todas las operaciones propias <strong>de</strong> la versificación:<br />
Ca el que quiere bien rimar, conviénele contar los puntos e sus dichos, en tal manera que los<br />
viesos sean acordados en cuento e que los unos non ayan más que los otros (íd.).<br />
Para «rimar» o ritmar –es <strong>de</strong>cir, generar las secuencias melódicas que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
la cantidad <strong>de</strong> sonido <strong>de</strong> que las palabras sean portadoras- se <strong>de</strong>ben crear esas ca<strong>de</strong>nas<br />
isosilábicas en las que se establezca esa precisa equivalencia entre los «puntos» -o las<br />
sílabas acentuadas 92 - y los «dichos», un término que pue<strong>de</strong> referirse tanto al contenido que<br />
se encauza a través <strong>de</strong> esas palabras «puntuadas» como a la propia manera <strong>de</strong> «<strong>de</strong>zir» o <strong>de</strong><br />
«bien fablar» con que los versos tienen luego que recitarse; la consonancia final asegura el<br />
ajuste <strong>de</strong> las líneas melódicas constituidas por esa trama <strong>de</strong> acentos rítmicos:<br />
Et conviénele mesurar las dos postrimeras sílabas <strong>de</strong>l viesso, en manera que todas las [letras<br />
<strong>de</strong> las] sílabas postrimeras sean semejantes, a lo menos la vocal <strong>de</strong> la sílaba que va ante la<br />
postrimera (íd.).<br />
La consonancia es un recurso rítmico que otorga i<strong>de</strong>ntidad al verso y que –se<br />
quejaba <strong>de</strong> ello Nebrija: pág. – sirve <strong>de</strong> refuerzo <strong>de</strong> la lectura poética, puesto que ayuda a<br />
intensificar la transmisión <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong>scubierto en el interior <strong>de</strong> ese mismo verso. Por<br />
ello, Latini insiste en que la recitación se module en virtud <strong>de</strong> la intensidad acentual, como<br />
único medio <strong>de</strong> afirmar el ritmo poético:<br />
Et conviene que se contrapassen los açentos e las bozes, así que las rimas se acuer<strong>de</strong>n en<br />
sus açentos, ca maguer que las letras se acuer<strong>de</strong>n, si tú fazes las sílabas cortas, la rima non<br />
será <strong>de</strong>recha si el açento se <strong>de</strong>sacuerda (182b-183a).<br />
Tienen que coincidir los acentos rítmicos –los «puntos»- con la articulación sonora<br />
<strong>de</strong> la voz que recita el poema, a fin <strong>de</strong> que el ritmo –siempre la «rima»- surja <strong>de</strong> esa<br />
especial distribución acentual; las equivalencias finales <strong>de</strong> letras <strong>de</strong> la consonancia no<br />
servirían <strong>de</strong> nada si se quebrara esa sistemática disposición <strong>de</strong> acentos.<br />
Estos elementos teóricos <strong>de</strong> la prosodia rítmica –los acentos o «puntos» revelan el<br />
contenido poético- son los que pone en juego Juan Ruiz cuando recomienda que su libro se<br />
91<br />
Se usa Libro <strong>de</strong>l tesoro. Versión castellana <strong>de</strong> «Li Livres dou Tresor», ed. <strong>de</strong> Spurgeon Baldwin, Madison,<br />
H.S.M.S., 1989.<br />
92<br />
En francés, es «sillabes» don<strong>de</strong> el castellano dice «puntos».
lea o «rece» -recite- conforme a estos principios; hay una poética <strong>de</strong> recitación claramente<br />
enunciada en diversos pasajes <strong>de</strong> su Libro, en especial en las dos cua<strong>de</strong>rnas con que<br />
concluye la disputa <strong>de</strong> los griegos y los romanos; insiste en la c. 68 en que se <strong>de</strong>ben<br />
enten<strong>de</strong>r las razones encubiertas <strong>de</strong>l buen amor (68a) y acertar en el «sesso» alegórico con<br />
que han sido formuladas; pero todo este or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> conocimiento tan especial no se podría<br />
transmitir si no se ejecutara la trama rítmica <strong>de</strong> los acentos o <strong>de</strong> los «puntos» tal y como lo<br />
señala en la c. 69:<br />
Do coidares que miente dize mayor verdat:<br />
en las coplas pintadas yaze grant fealdat;<br />
dicha buena o mala por puntos la juzgat,<br />
las coplas con los puntos load o <strong>de</strong>nostat 93 .<br />
Se ha sugerido que en 69b <strong>de</strong>ba leerse «coplas puntadas», es <strong>de</strong>cir asentadas en los<br />
esquemas <strong>de</strong> distribución acentual <strong>de</strong>l ritmo poético 94 , porque es el único modo <strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r<br />
los dos versos finales <strong>de</strong> esta cua<strong>de</strong>rna: una copla podrá ser juzgada por buena o por mala<br />
sólo si ha sido recitada conforme a esos esquemas <strong>de</strong> los «puntos» o <strong>de</strong> los acentos rítmicos<br />
con que <strong>de</strong>be ejecutarse; con razón, se señala que la «copla» podrá ser loada o <strong>de</strong>nostada si<br />
se aprecia la regulación <strong>de</strong> los «puntos» con que ha sido marcada una especial secuencia<br />
melódica; este proceso <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la habilidad <strong>de</strong>l recitador, al que se recuerda, ya en la<br />
cua<strong>de</strong>rna 70, que este libro pue<strong>de</strong> equipararse a un instrumento musical, porque <strong>de</strong>l mismo<br />
modo que se pulsan las cuerdas así quien lo lea <strong>de</strong>be «puntar» sus acentos para revelar esas<br />
«razones encobiertas» (68a); con esta preocupación en mente, inci<strong>de</strong> Juan Ruiz en los<br />
principios <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la lectura <strong>de</strong> su obra:<br />
De todos instrumentos yo, libro, só pariente:<br />
bien o mal, cual puntares, tal diré ciertamente;<br />
cual tú <strong>de</strong>zir quisieres, ý faz punto, ý tente;<br />
si me puntar sopieres, sienpre me avrás en miente.<br />
Si en 70b aparece la acción <strong>de</strong> «puntar» -referida a la recitación <strong>de</strong> los versos-<br />
parece obvio que en 69b, en el mismo hemistiquio, pueda admitirse que las coplas habían<br />
sido «puntadas» por el autor; en cualquier caso, tal como se «punte» la obra, tal será su<br />
grado <strong>de</strong> «<strong>de</strong>zir», acomodado a la actio <strong>de</strong> su recitador a quien el propio libro da dos<br />
consejos: marcar el acento rítmico y <strong>de</strong>tenerse en la pausa final <strong>de</strong>l verso; <strong>de</strong> este modo, se<br />
podrá producir esa correspon<strong>de</strong>ncia entre los «puntos» y las «bozes» <strong>de</strong> la que hablaba<br />
Latini; gracias a ella, no sólo el texto <strong>de</strong>scubrirá las enseñanzas ciertas que procura<br />
transmitir, sino que, a la par, el recitador –y a su imagen, el oidor- podrá retener los versos<br />
en la memoria 95 .<br />
De ahí, el valor <strong>de</strong> las nociones fonológicas que Villena apunta en su Arte <strong>de</strong> trovar<br />
para explicar cuáles son los órganos que intervienen en la producción <strong>de</strong> los sonidos, puesto<br />
que <strong>de</strong> ellos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá la correcta recitación o lectura <strong>de</strong> los versos:<br />
93 Se cita por la ed. <strong>de</strong> Alberto Blecua, Madrid, Cátedra, 1992.<br />
94 Es enmienda que propone L. Jenaro-Maclennan, «Libro <strong>de</strong> buen amor, 69-70. Notas <strong>de</strong> crítica textual», en<br />
Medioevo Romanzo, 4 (1977), pp. 355-367 y en «Nuevas notas al Libro <strong>de</strong> buen amor», Vox Romanica, 42<br />
(1983), pp. 170-180, en concreto p. 177; valora esta posibilidad A. Blecua en p. 492, prefiriendo la lección <strong>de</strong><br />
los mss. y sugiriendo para «pintadas», ‘que tienen colores retóricos’, p. 27. Ver, también, el estudio <strong>de</strong> Ana<br />
Mª Álvarez Pellitero, «Puntar el Libro <strong>de</strong>l Arcipreste: cc. 69-70», en Hispanic Review, 63:4 (1995), pp. 501-<br />
515.<br />
95 Se ha ocupado <strong>de</strong> estas cuestiones M. Molho, «Yo libro (Libro <strong>de</strong> buen amor 70)», en Actas <strong>de</strong>l VIII<br />
Congreso <strong>de</strong> la Asociación Internacional <strong>de</strong> Hispanistas, Madrid, Istmo, 1986, pp. 317-322.
E acatando seis instrumentos, si quiere órganos, que forman en el hombre bozes articuladas,<br />
e literadas (ed. <strong>de</strong> F.J. Sánchez Cantón, 63).<br />
Por eso, Juan Ruiz recomendaba que se correspondieran los acentos –o «puntos»-<br />
con las «bozes», a fin <strong>de</strong> someter la entonación <strong>de</strong>l «fablar comunal» -<strong>de</strong> la lengua vulgar-<br />
a la disposición <strong>de</strong> los apoyos <strong>de</strong> intensidad rítmica con que el verso se había formado.<br />
Villena enumera los seis órganos fonadores: el pulmón, el paladar, la lengua, los dientes,<br />
los labios –o «beços»- y la laringe –o «trachearchedia»- quizá en referencia también a las<br />
cuerdas vocales; pue<strong>de</strong>, así, distinguir entre varios registros entonativos:<br />
No son las bozes articuladas en igual número çerca <strong>de</strong> todas las gentes: porque la<br />
dispusición <strong>de</strong> los aires e sitio <strong>de</strong> las tierras disponen estos instrumentos por diversa<br />
manera. A unos dilatándoles la caña e por eso fablan <strong>de</strong> garguero; a otros faziéndoles la<br />
boca <strong>de</strong> grant oquedat, e por eso fablan ampuloso; e a otros faziendo las varillas <strong>de</strong> poco<br />
movimiento, e por eso fablan zizilando; e ansí <strong>de</strong> las otras diversida<strong>de</strong>s (64).<br />
Son aspectos que interesan porque intervienen en el reconocimiento material <strong>de</strong> los<br />
fonemas, incluyendo una amplia valoración <strong>de</strong> los rasgos caracterizadores <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong><br />
ellos –o <strong>de</strong> sus «letras» como bien indica- para enseñar el modo correcto en que <strong>de</strong>ben<br />
pronunciarse y escribirse; así, entre las diez partes en que divi<strong>de</strong> este estudio, se ocupa por<br />
señalar la diferencia entre las letras «segunt las bozes que significan» (65), o por apuntar el<br />
sonido <strong>de</strong> cada una conforme a «la conjunçión <strong>de</strong> unas con otras» (íd.) o al modo en que se<br />
modifican esos sonidos, o en que se <strong>de</strong>ben marcar las letras que se escriben y no se<br />
pronuncian o, a la inversa, las que se pronuncian y no se escriben. Éste es el material<br />
sonoro que se va a ver afectado por los «puntos» o acentos rítmicos, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la<br />
oportunidad <strong>de</strong> incluir, en este compendio <strong>de</strong> la ciencia <strong>de</strong> la «rítmica doctrina», nociones<br />
<strong>de</strong>l ars grammatica elaboradas y ajustadas a los procesos <strong>de</strong> versificación por los teóricos<br />
<strong>de</strong> raíz occitánica –Besalú, Foxà, D’Anoia-, con elaboraciones tan sistemáticas como las<br />
incluidas por Molinier en sus Leys o, ya para el ámbito catalán, por Averçó en el<br />
Torcimany. Se trata <strong>de</strong> reconocer la cantidad <strong>de</strong> sonido <strong>de</strong> que es portadora cada letra<br />
porque <strong>de</strong> su conjunción –dictada por el ingenio <strong>de</strong>l poeta- surgirá la línea melódica <strong>de</strong>l<br />
verso:<br />
Allen<strong>de</strong> el son particular que cada letra por sí tiene, cuando se conjungen unas con otras<br />
forman otro son. Esta formación se entien<strong>de</strong> en dos maneras, una en general, otra en<br />
especial.<br />
La general en tres, es a saber, plenisonante, semisonante, menos sonante. Cuando la letra es<br />
puesta en principio <strong>de</strong> dición toma el son más lleno, e tiene mejor su propia boz: e por eso<br />
es dicha plenisonante, es a saber aviente su son lleno. Cuando es puesta en medio <strong>de</strong> dición<br />
no suena tanto, e difúscasse el son <strong>de</strong> su propia boz. Cuando es en fin <strong>de</strong> la diçión, <strong>de</strong>l todo<br />
pier<strong>de</strong> el son <strong>de</strong> su propia boz: o suena menos que en el medio e por eso es dicha menos<br />
sonante.<br />
La especial manera es consi<strong>de</strong>rando la condición <strong>de</strong> cada una, segunt la conjunçión en que<br />
se halla, así como las vocales... (76).<br />
Sólo importa la cantidad <strong>de</strong> sonido que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada fonema, según sea su<br />
posición –inicial, medial, final- en la palabra, o según se alcance una peculiar integración<br />
<strong>de</strong> matices <strong>de</strong> una y otra pronunciación; en cualquier caso, Villena traza una <strong>de</strong> las más<br />
ambiciosas <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong>l sistema fonológico <strong>de</strong>l castellano <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XV 96 ,<br />
96 Habrá que esperar a la sistematización que formula Nebrija en I.V, adoptando como base <strong>de</strong> comparación el<br />
latín, a fin <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar veintitrés letras para veintiséis sonidos.
contrastándolo con el <strong>de</strong>l lemosín y buscando, siempre, el modo en que esa trama <strong>de</strong><br />
articulaciones sonoras interviene en la configuración rítmica <strong>de</strong>l verso:<br />
De la situaçión <strong>de</strong> las letras según los trobadores antiguos. Situaron en tal manera las letras<br />
que fiziesen buena euphonía, siquiere plazible son, e se <strong>de</strong>sviaron <strong>de</strong> aquella posición <strong>de</strong><br />
letras que fazía son <strong>de</strong>splazible. E por eso, en fin <strong>de</strong> diçión, don<strong>de</strong> era menester doblar la l,<br />
ponen una h, en lugar <strong>de</strong> la postrimera l, como quien dize metalh, por tenprar el rigor <strong>de</strong> la<br />
segunda l con la aspiraçión <strong>de</strong> la h. E don<strong>de</strong> venía g en medio <strong>de</strong> diçión sonante fuerte,<br />
pónenle antes una t, así como por <strong>de</strong>zir linagge ponen linatge, paratge. Esto se haze en la<br />
lengua limosina. En la castellana lo imitan en mucho, que aquel mu suena débilmente e<br />
anyadiéronle una til<strong>de</strong> en lugar <strong>de</strong> n entre la u y la c, e escriven mūcho, o por <strong>de</strong>zir como<br />
escriven cōmo (86-87).<br />
Tras recordar algunas pautas <strong>de</strong> la norma lemosina y atendiendo a que el<br />
<strong>de</strong>stinatario <strong>de</strong> su Arte es don Íñigo, recorre los fonemas consonánticos y vocálicos <strong>de</strong>l<br />
castellano a fin <strong>de</strong> incidir en la cantidad <strong>de</strong> sonido que transmiten según sea su punto <strong>de</strong><br />
articulación; es preciso i<strong>de</strong>ntificar esa dimensión material y sonora que provoca que cada<br />
consonante «pese» <strong>de</strong> un modo específico, a fin <strong>de</strong> conseguir la disposición eufónica que<br />
garantice que cada verso transmita un or<strong>de</strong>n rítmico ajustado a un contenido preciso; por<br />
ello, las cuestiones <strong>de</strong> prosodia <strong>métrica</strong> las vincula Villena a la especial pronunciación que<br />
los sonidos <strong>de</strong>ben alcanzar en el verso, pensando en su necesaria recitación:<br />
Guardáronse los trobadores <strong>de</strong> poner un vocablo que començase en vocal tras otro que<br />
acabase en ella, como casa alta, que aquellas dos aes confon<strong>de</strong>n y <strong>de</strong>tienen la boz; también<br />
aconteçe esto en la r: fazer razón; e cuando el prece<strong>de</strong>nte acaba en s y el siguiente comiença<br />
por r: tres Reyes; ay d’esto sus excepciones, que se sufren poner estas vocales o letras,<br />
arriba dichas, en fin <strong>de</strong> pausa, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>scansa, o en medio <strong>de</strong> bordón, y entonces no es<br />
incoviniente que la pausa siguiente comiençe así; exemplos:<br />
Tancto fuy <strong>de</strong> vós pagado<br />
olvidar que no lo puedo (88-89).<br />
La pausa siempre es el signo <strong>de</strong>limitador <strong>de</strong>l verso 97 ; cuando se produce esa<br />
interrupción <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n sintagmático el ritmo cobra pleno sentido porque las marcas <strong>de</strong> los<br />
«puntos» o acentos rítmicos se constituyen en mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> los siguientes<br />
versos, amén <strong>de</strong> instigar la consonancia que ayuda a pautar la medida <strong>de</strong>l verso. Villena<br />
acomoda los metaplasmos a la pronunciación <strong>de</strong>l verso, preocupándose <strong>de</strong> que no se<br />
produzcan sonidos discordantes, <strong>de</strong> modo que la actio <strong>de</strong> quien recita o lee no se vea<br />
afectada por posibles <strong>de</strong>sajustes rítmicos:<br />
También cuando es diptongo en que se acaba el vocablo, pue<strong>de</strong> el que se sigue començar en<br />
vocal, como quien dize:<br />
97 Y necesaria también para la lectura <strong>de</strong> la prosa modulada con secuencias rítmicas o surgida <strong>de</strong> la traducción<br />
<strong>de</strong> versos; por ello, en el Prohemio <strong>de</strong> su traslación <strong>de</strong> la Eneida advierte: «E las pausas ho <strong>de</strong>tenimientos en<br />
estos punctos se fazen por tiempos. E tiempo es <strong>de</strong>tenimiento en este logar e caso cuanto tarda <strong>de</strong> tirar el<br />
resollo e tornarlo a dar, que es valor <strong>de</strong> una sílaba breve. E la tardança <strong>de</strong>l solo tirar el resollo es dicho medio<br />
tiempo. E tiempo luengo es dicho la valor <strong>de</strong> dos tiempos simples cual ante dixe, siquiere la tardança <strong>de</strong> una<br />
síllaba luenga. Por en<strong>de</strong>, sepan que en el puncto <strong>de</strong>tentivo se ha <strong>de</strong> <strong>de</strong>tener la boz medio tiempo; e en el<br />
puncto elevado e en los interrogantes se han <strong>de</strong> <strong>de</strong>tener un tiempo; e en los finales punctos e preçesionales se<br />
han <strong>de</strong> <strong>de</strong>tener dos tiempos; e en los periodales se <strong>de</strong>tengan tres tiempos. E farán en los interrogantes açento<br />
agudo e en los suspensivos mo<strong>de</strong>rado, e en los finales grave e en los periodales e preçesionales grave<br />
truncado», ed. <strong>de</strong> P. Cátedra, Salamanca, Biblioteca Española <strong>de</strong>l Siglo XV, 1989, p. 34. Ver Antonio R.<br />
Rubio Flores, «Una teoría <strong>de</strong> la puntuación en la Carta-prohemio <strong>de</strong> la Eneida <strong>de</strong> don Enrique <strong>de</strong> Villena: el<br />
valor <strong>de</strong>l resuello», en Elementos <strong>de</strong> retórica y poética en la gramática y el comentario filológico: <strong>de</strong> Isidoro<br />
al tiempo <strong>de</strong> Nebrija, ed. <strong>de</strong> J. Casas Rigall, en Revista <strong>de</strong> poética <strong>medieval</strong>, 17 (2006), pp. 195-214.
Cuidado tengo yo <strong>de</strong> ti, ay alma,<br />
por tu mal fazer;<br />
venir un diptongo en pos <strong>de</strong> otro, sin medio <strong>de</strong> otra dición, faze mal son, e abrir mucho la<br />
garganta, como quien dize:<br />
Pues que soy yunque sufriré (90-91).<br />
Hay cacofonías que <strong>de</strong>ben ser eliminadas solamente por la circunstancia <strong>de</strong> que no<br />
se vea alterado el proceso <strong>de</strong> construcción rítmica o melódica <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> la lectura <strong>de</strong>l<br />
poema, y ahí es don<strong>de</strong> tiene cabida una primera presentación <strong>de</strong>l fenómeno <strong>de</strong> la sinalefa o,<br />
por mejor <strong>de</strong>cirlo, <strong>de</strong> la elipsis o metacismo (pérdida <strong>de</strong> la –m final), con otras<br />
particularida<strong>de</strong>s:<br />
También es son impertinente acabar la dición en m e la otra començar en vocal, aunque se<br />
salva por la sinelimpha, figura <strong>de</strong> quien se dirá en la distinçión terçera, y cuando acaba una<br />
en consonante y otra comiença en ella, prinçipalmente si fueren <strong>de</strong> un son, como quien dize<br />
corral losado, paret tasa o calles secas (91).<br />
Estos vicios <strong>de</strong>ben ser evitados si en verdad se preten<strong>de</strong> «transfundir» en los oyentes<br />
<strong>de</strong>l poema el contenido revelado por la «rítmica doctrina» 98 .<br />
6.3: La orientación castellana.<br />
Es inherente, por tanto, a la tradición occitánica <strong>de</strong> la gaya ciencia la preocupación<br />
por la correcta lectura <strong>de</strong> los versos y, <strong>de</strong> hecho, buena parte <strong>de</strong> las cuestiones gramaticales<br />
que acogen esas artes preten<strong>de</strong>n garantizar una acertada distribución rítmica <strong>de</strong> los<br />
«puntos» o acentos, a fin <strong>de</strong> que no se vea afectada por un <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong> las normas<br />
fonéticas o morfológicas; existe un modo <strong>de</strong> «fablar» en verso, al que Diego <strong>de</strong> Valera<br />
<strong>de</strong>nomina ya «lírico», incidiendo en la necesidad <strong>de</strong> marcar los acentos y guardar las<br />
sílabas para conseguir las secuencias melódicas previstas en esa estructura rítmica; así lo<br />
señala en la segunda glosa <strong>de</strong> su Tratado en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> virtuossas mugeres:<br />
Lírico es fablar <strong>de</strong>nostando o loando en metro; e ovo este vocablo lírico <strong>de</strong> lira, porque en<br />
los tiempos antiguos la avían por muy dulce estormento, queriendo <strong>de</strong>sir qu’el fablar en<br />
rimos fuese así dulce como el son <strong>de</strong> la lira, e aun porque la lira es or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> ciertas<br />
cuerdas, la cuenta <strong>de</strong> las cuales, añadiendo o menguando, la dulçura <strong>de</strong>l son se per<strong>de</strong>ría; e<br />
porqu’el fablar rimado es artisado <strong>de</strong> cierto conpás e sabidas sílabas, el cual passando se<br />
per<strong>de</strong>ría este nonbre e el tal fablar lírico (63b) 99 .<br />
Se trata <strong>de</strong> un valioso apunte genológico, que <strong>de</strong>scubre la línea <strong>de</strong> reflexiones que<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Latini a Villena, pasando por Juan Ruiz, llega a Pero Guillén <strong>de</strong> Segovia, aunque <strong>de</strong><br />
su tratado <strong>de</strong> La Gaya Ciencia sólo se haya conservado el proemio –con la crónica<br />
particular <strong>de</strong>dicada a registrar las hazañas <strong>de</strong>l arzobispo Carrillo- y el Libro <strong>de</strong> los<br />
consonantes, el primer rimario consagrado a la lengua castellana; aún, en los escasos<br />
párrafos <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> esta doctrina pue<strong>de</strong>n reconocerse algunas nociones que apuntan<br />
al sistema <strong>de</strong> articulación acentual <strong>de</strong> los «puntos» y <strong>de</strong> las «pausas» <strong>de</strong>l que ha <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r la lectura <strong>de</strong>l verso, pero sentida como ajena al or<strong>de</strong>n castellano 100 . Este hecho es<br />
98 Que es el propósito que don Enrique persigue al <strong>de</strong>dicarle a don Íñigo el Arte; revísese nota 66.<br />
99 Se cita por la ed. <strong>de</strong> M. Penna, incluida en Prosistas castellanos <strong>de</strong>l siglo XV. I, Madrid, Atlas, 1959.<br />
100 Justo en el exordio en que Guillén <strong>de</strong> Segovia se lamenta <strong>de</strong> no reunir las condiciones suficientes para<br />
tratar esta materia: «Lo otro, porque como dixe, aunque d’esta çiençia gaya aya avido muchos y pru<strong>de</strong>ntes<br />
actores, paresçe que todos aquellos que d’ella fablaron la pusieron en el latín y en estilo tanto elevado que<br />
pocos <strong>de</strong> los lectores puedan sacar verda<strong>de</strong>ras sentençias <strong>de</strong> sus dichos, quise yo, d’eso que mi flaco engenio<br />
conprehen<strong>de</strong>r pudo, escrevir algo d’ello en el romançe, so estilo baxo y omil<strong>de</strong>, aunque no tan conpendioso<br />
como ellos lo escrivieron, con ánimo y voluntat, que así aquellos que <strong>de</strong> vuestra muy magnífica casa a este
importante y otorga un especial valor al cierre <strong>de</strong>l Arte <strong>de</strong> poesía castellana <strong>de</strong> Encina, con<br />
un capítulo consagrado a las reglas que <strong>de</strong>ben observarse para escribir y leer las coplas; si<br />
así obra, es porque consi<strong>de</strong>ra pertinente insertar estos apuntes como corolario final <strong>de</strong> la<br />
materia con que ha articulado su preceptiva; sólo si el verso alcanza la disposición gráfica<br />
precisa –valor <strong>de</strong> la escritura, acentuado por el uso <strong>de</strong> la imprenta- podrá leerse <strong>de</strong> modo<br />
que transmita el contenido asociado a su dimensión rítmica 101 ; para Encina es<br />
imprescindible –y Villena insistía también en este aspecto- que el poema se transcriba <strong>de</strong><br />
forma que se i<strong>de</strong>ntifiquen las unida<strong>de</strong>s <strong>métrica</strong>s constituidas por el «pie» (‘verso’), el<br />
«verso» (‘estrofa o grupo estrófico’) y la «copla» (‘poema’):<br />
Dévense escrevir las coplas <strong>de</strong> manera que cada pie vaya en su renglón ora sea <strong>de</strong> arte real,<br />
ora <strong>de</strong> arte mayor, ora sea <strong>de</strong> pie quebrado, ora <strong>de</strong> entero. Y si en la copla huviere dos<br />
versos, assí como si es <strong>de</strong> siete, y los cuatros pies son un verso, y los otros cuatro, otro; o si<br />
es <strong>de</strong> nueve y los cinco son un verso y los cuatro, otro, etc., siempre entre verso y verso se<br />
ponga coma, que son dos puntos, uno sobre otro «:»; y en fin <strong>de</strong> la copla hase <strong>de</strong> poner<br />
col[o]n, que es un punto solo «.» (ed. <strong>de</strong> F. López Estrada, 93).<br />
Ya se ha advertido que la regulación <strong>de</strong> los signos <strong>de</strong> puntuación era competencia <strong>de</strong><br />
las gramáticas –<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la <strong>de</strong> Isidoro a la <strong>de</strong> Nebrija: § 6.1-, pero aquí se inci<strong>de</strong> en las<br />
particularida<strong>de</strong>s que contribuyen a la fijación <strong>de</strong> los esquemas rítmicos a los que la lectura<br />
<strong>de</strong>be acomodarse; lo mismo ocurre con los acentos o las til<strong>de</strong>s, que tienen que ayudar a<br />
i<strong>de</strong>ntificar palabras portadoras <strong>de</strong> una carga <strong>de</strong> intensidad melódica:<br />
Y en los nombres proprios que no son muy conocidos o en las palabras que pue<strong>de</strong>n tener<br />
dos acentos, <strong>de</strong>vemos poner sobre la vocal adon<strong>de</strong> se haze el acento luengo, un ápice, que<br />
es un rasguito como el <strong>de</strong> la «i», assí como en «ámo» (íd.).<br />
Sigue en este punto Encina a su maestro Nebrija –si es que el Arte no fue anterior a<br />
la Gramática-, ya que en II.III aparecen estas mismas indicaciones referidas a los verbos.<br />
Con todo, lo que le interesa a Encina es convertir a la pausa en pauta <strong>de</strong> lectura que permita<br />
reconocer las unida<strong>de</strong>s <strong>métrica</strong>s:<br />
Y hanse <strong>de</strong> leer <strong>de</strong> manera que entre pie y pie se pare un poquito, sin cobrar aliento; y entre<br />
verso y verso parar un poquito más; y entre copla y copla, un poco más para tomar aliento<br />
(íd.).<br />
Ahí aparecen formuladas la pausa versal, la estrófica, la final <strong>de</strong>l poema; en todos<br />
los casos, le asiste a Encina la preocupación <strong>de</strong> que esas interrupciones en la lectura ayu<strong>de</strong>n<br />
a distinguir los efectos rítmicos con que el verso, la estrofa o la copla articulan el contenido<br />
poemático 102 .<br />
estudio y exerçiçio se quieran dar, como los otros estraños a cuyas manos aquesta mi obra verná, ayan o<br />
puedan aver la plática <strong>de</strong> esta çiençia y les sea así familiar, que non se les pueda escon<strong>de</strong>r entre los puntos y<br />
pausas <strong>de</strong> la Retórica nueva <strong>de</strong> Tulio, sacándola <strong>de</strong> allí con bivo entendimiento, como aquel sea lunbre que<br />
infun<strong>de</strong> Dios en el ánima <strong>de</strong>l buen varón», 43. Cito por la ed. <strong>de</strong> Casas Homs, sobre el texto que preparara<br />
O.J. Tuulio, ver La Gaya ciencia <strong>de</strong> P. Guillén <strong>de</strong> Segovia, Madrid, C.S.I.C., 1962, 2 vols. «Latín» o significa<br />
‘lemosín’ o la ‘jerga’ técnica <strong>de</strong> los tratadistas occitánicos; <strong>de</strong>l mismo modo, y lo observa Casas Homs, p. li,<br />
esa Retórica nueva es la <strong>de</strong> Cornificio, atribuida a Tulio.<br />
101 En 1513, Pedro M. Jiménez <strong>de</strong> Urrea, en el proemio <strong>de</strong> su Cancionero, confiesa haber vigilado la<br />
impresión <strong>de</strong> su obra a fin <strong>de</strong> que los versos guardaran los preceptos <strong>de</strong>l arte: «Estas mis baxas obras están ya<br />
tan miradas y por mí tan reconoscidas, que me paresce cosa contra el arte hallar no se pue<strong>de</strong>», 291; recuér<strong>de</strong>se<br />
que cito por la ed. <strong>de</strong> Mª Isabel <strong>de</strong>l Toro.<br />
102 Conforme a estos principios, en la Tribagia o Viage a Jerusalén el propio Encina explica el modo en que<br />
tiene que leerse el arte mayor, valorado por ser el «que más alto suena»; así afirma en los vv. 77-: «Mas mire<br />
quien lea, que embeba y que coma / la letra en el hiato y en la colisión / llevando el pie junto, redondo el<br />
reglón: / la rústica lengua buen verso la doma // Y <strong>de</strong>ve el sentido por razón juzgar / y gran advertencia tener
No caen en saco roto estas indicaciones sobre el modo correcto en que se <strong>de</strong>ben leer<br />
los versos y aparecen esbozadas en tratados que, en principio, son ajenos a la teoría poética,<br />
pero en los que convenía formular sugerencias <strong>de</strong> esta naturaleza para ayudar a los<br />
receptores a afrontar la ardua y difícil tarea <strong>de</strong> recorrer los renglones –al <strong>de</strong>cir <strong>de</strong> Encina-<br />
métricos; así ocurre en las Istorias <strong>de</strong> la divinal vitoria y nueva adquisición <strong>de</strong> la muy<br />
insigne cibdad <strong>de</strong> Orán (Logroño, Brócar, c. 1510-1511) <strong>de</strong> Martín <strong>de</strong> Herrera, un opúsculo<br />
que cabe conectar con las cartas <strong>de</strong> relación <strong>de</strong> sucesos militares, referido en este caso a la<br />
conquista <strong>de</strong> Orán conseguida por Cisneros en 1509; se trata <strong>de</strong> un largo poema<br />
encomiástico, precedido <strong>de</strong> un proemio en el que el autor remite a otras églogas en verso,<br />
compuestas con el mismo propósito, y que <strong>de</strong>bían ejecutarse conforme a esquemas <strong>de</strong><br />
representación dramática y <strong>de</strong> una cuidada lectura versificada 103 .<br />
En 1512, en Sevilla, se imprime el Oratorio <strong>de</strong>votíssimo <strong>de</strong>l abad toledano Gómez<br />
García, un prosimetrum estrechamente conectado a la segunda sección <strong>de</strong> su Carro <strong>de</strong> dos<br />
vidas <strong>de</strong> 1500, ya que preten<strong>de</strong> alumbrar, con rezos y reflexiones varias, la vía iluminativa.<br />
Por tratarse <strong>de</strong> una obra dirigida a religiosas, su autor se preocupa por formular unas pautas<br />
para que las <strong>de</strong>stinatarias <strong>de</strong>l opúsculo aprendan a leer versos:<br />
No son coplas para reír con ellas, salvo para sentillas con mucho reposo, leyéndolas en<br />
apartado las personas <strong>de</strong>votas como las oraciones se <strong>de</strong>ven leer. Porque todo lo que en ellas<br />
se trata es cordial e provocativo a mucha <strong>de</strong>voción e lágrimas. Las coplas quieren ser bien<br />
leídas para enten<strong>de</strong>r la sentencia, es a saber, cada pie <strong>de</strong> la copla entero fasta el cabo sin<br />
parar en medio porque assí caigan los consonantes unos con otros. Esto digo por las<br />
mugeres que no son usadas leer coplas (ciiiv) 104 .<br />
Sólo una recitación ajustada a la disposición rítmica <strong>de</strong> los versos, capaz <strong>de</strong> articular<br />
conexiones entre las consonancias, podía revelar el contenido –o «la sentencia»- que <strong>de</strong>bía<br />
asimilarse; nótese que Gómez García utiliza, como Encina, el término «pie» para referirse a<br />
‘verso’ y que recomienda una lectura metódica <strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong> los versos hasta alcanzar la<br />
pausa final, a fin <strong>de</strong> que la última palabra <strong>de</strong>staque y establezca engarces con las siguientes;<br />
por supuesto, la risa o la burla –tan propia <strong>de</strong> otros cancioneros- tenía que evitarse para<br />
conseguir ese recogimiento que la misma lectura <strong>de</strong> los versos había <strong>de</strong> suscitar 105 .<br />
al leer: / que a vezes el verso conviene correr / a vezes galope y a vezes trotar. / Y aun <strong>de</strong> dos en dos a vezes<br />
andar / con pie compassado, que vaya bien hecho, / que no se espereze ni que<strong>de</strong> contrecho / que siga el buen<br />
uso y el tiempo y lugar», ed. <strong>de</strong> Ana María Rambaldo, Obras completas II, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p.<br />
190<br />
103 «Y a esta causa empeçando <strong>de</strong> los más rudos y imbéciles pongo en fin una égloga <strong>de</strong> unos pastores, la cual<br />
con sus personajes y aparato se presentó en la villa <strong>de</strong> Alcalá con ciertos villançetes, por que todos ayan <strong>de</strong><br />
gustar y gozar <strong>de</strong> lo que no es <strong>de</strong> passar <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> nuve (...) Y ansí los suso dichos, cuando con sus toscas<br />
palabras y rudas razones, cuando con otras <strong>de</strong> más aviso que mi scritura, siempre van relatando la verdad <strong>de</strong>l<br />
caso como passó y prenosticando algo <strong>de</strong> lo adveni<strong>de</strong>ro, revelado a vezes a los tales y ascondido a los sabios y<br />
pru<strong>de</strong>ntes, estas tales églogas, romançes y villançetes leídos ansí a la letra, sin ponerse en acto, aparato, tono y<br />
concordança <strong>de</strong> sus bozes artíficas <strong>de</strong> música y sin aquellos <strong>de</strong>nuedos, personajes y meneos rusticales, como<br />
dixe, no son <strong>de</strong> ver, porque <strong>de</strong> lo tal no se preten<strong>de</strong> saciar el oído mas el ojo y el entendimiento, porque ansí<br />
quedan bien informados los ánimos y volunta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los oyentes», aiiir-v. Cito por el BN Madrid R-12652.<br />
104 Cito por el ejemplar <strong>de</strong> la Colombina 14-2-4(3).<br />
105 G. Argote <strong>de</strong> Molina utiliza el término «pie» en su Discurso <strong>de</strong> la poesía castellana (1575) cuando remite<br />
a los metros castellanos (ver p. ) y se mantiene en el Arte poética (1580) <strong>de</strong> Miguel Sánchez <strong>de</strong> Lima:<br />
«Una <strong>de</strong> las principales cosas que requiere la Poesía es la medida <strong>de</strong> los pies, los cuales son los renglones que<br />
tiene la copla, y cada renglón llamamos pie. Estos pies han <strong>de</strong> tener su medida <strong>de</strong> síllabas», 49; cito por la ed.<br />
<strong>de</strong> Rafael <strong>de</strong> Balbín Lucas, Madrid, C.S.I.C., 1944.
7. Del versificador al poeta.<br />
La evolución <strong>de</strong> los nombres que recibe el creador o compositor <strong>de</strong> poemas a lo<br />
largo <strong>de</strong> los siglos medios permite <strong>de</strong>scubrir y valorar las implicaciones i<strong>de</strong>ológicas y<br />
morales con que su obra se proyecta y se recibe en diferentes medios, por lo común<br />
cortesanos.<br />
7.1: El versificador: una figura clerical.<br />
Salvados los cantares <strong>de</strong> gesta, <strong>de</strong>be contarse, en principio, con una poesía <strong>de</strong><br />
carácter narrativo y doctrinal que requiere el dominio <strong>de</strong> las artes elocutivas, tanto para su<br />
composición como, sobre todo, para asegurar su transmisión. Tal es el ámbito en el que<br />
actúan los versificadores, puesto que, como se ha indicado, pertenece al ars grammatica la<br />
impartición <strong>de</strong> las nociones referidas a la prosodia rítmica; bien lo precisa Alejandro<br />
cuando, ante su maestro Aristóteles, realiza cumplido repaso <strong>de</strong> las disciplinas que le ha<br />
enseñado, <strong>de</strong>dicando la c. 40 a la primera <strong>de</strong> las materias <strong>de</strong>l trivium:<br />
Entiendo bien gramática, sé bien toda natura,<br />
bien dicto e versifico, coñosco bien figura,<br />
<strong>de</strong> cor sé los actores, <strong>de</strong> libro non he cura...<br />
Hay embebida en esta <strong>de</strong>claración una progresión <strong>de</strong>l «entendimiento» -ajustado a<br />
esas nociones gramaticales- al «saber», abierto ya a las operaciones a las que sirve <strong>de</strong><br />
fundamento esta ars: «dictar» -o redactar cartas, en referencia al ars dictandi o a la<br />
confección <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los epistolares, «versificar» -o componer esquemas rítmicos para<br />
asimilar o retener unas <strong>de</strong>terminadas enseñanzas- y, en conexión con estos principios,<br />
memorizar –saber «<strong>de</strong> cor»- las sentencias <strong>de</strong> unos «actores» hasta el punto <strong>de</strong> que no se<br />
<strong>de</strong>ba <strong>de</strong> precisar libro alguno para conocer las pautas <strong>de</strong> actuación por las que se <strong>de</strong>ben<br />
regir unos hechos. La gramática se convierte, así, en soporte fundamental <strong>de</strong> unas<br />
actuaciones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n cortesano <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>, como en este caso, la dignidad <strong>de</strong> un<br />
monarca.<br />
En paralelo al Libro <strong>de</strong> Alexandre, el primer autor que se consi<strong>de</strong>ra «versificador»,<br />
y que esgrime esta condición, es Berceo, si bien sólo en el último <strong>de</strong> sus poemas, la Vida <strong>de</strong><br />
Santa Oria, compuesto en su «vejez» (2a), es <strong>de</strong>cir en el período <strong>de</strong> 1253-1256 en que la<br />
extensión <strong>de</strong>l ars grammatica le permite -a quien ya se había llamado «maestro», en<br />
Milagros, por su dominio <strong>de</strong> las disciplinas clericales- manifestar esa condición <strong>de</strong> su<br />
autoría:<br />
Gonzalvo li dixeron al versificador<br />
Que en su portalejo fizo esta lavor (184cd).<br />
Con todo, el principal «versificador» -aunque no se aplique a sí mismo este nombre-<br />
es don Juan Manuel; pertrechado por estas técnicas clericales, encierra la enseñanza <strong>de</strong> los<br />
«exemplos» -que supuestamente ha oído, en cuanto narratario externo- en unas estructuras<br />
rítmicas que permitan su asimilación; esos epílogos doctrinales sirven para verificar lo que<br />
significa componer «versos» en el contexto cultural <strong>de</strong> la clerecía, en el que se inscribe la<br />
formación <strong>de</strong>l noble; por ello, don Juan prefiere concretar su presencia, en el cierre <strong>de</strong> los<br />
«exemplos», como oyente <strong>de</strong> los mismos y autor <strong>de</strong> esas fórmulas mnemotécnicas que<br />
facilitan el aprendizaje «<strong>de</strong> cor» <strong>de</strong> su enseñanza; era la mejor forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar su<br />
«entendimiento»; sirva <strong>de</strong> muestra la presentación preliminar <strong>de</strong> estos esquemas<br />
versificados, por el modo en que se señala, en la misma, su principal función:<br />
Et entendiendo don Johán que estos exienplos eran muy buenos, fízolos escribir en este<br />
libro et fizo estos viessos en que se pone la sentencia <strong>de</strong> los exienplos (ed. <strong>de</strong> G. Serés, 22).
Don Juan Manuel ha oído el «exemplo», lo ha entendido –en virtud <strong>de</strong> sus<br />
circunstancias linajísticas- y lo ha comprimido en un breve módulo estrófico –<strong>de</strong> dos a<br />
cuatro versos- que posibilite la asimilación <strong>de</strong> su «sentencia» 106 .<br />
Estas operaciones <strong>de</strong> la versificación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n, entonces, <strong>de</strong>l ars grammatica, tal y<br />
como se plantea en la literatura <strong>de</strong> castigos <strong>de</strong> la segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIII; así se resume<br />
el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> los griegos en el Libro <strong>de</strong> los buenos proverbios, con un<br />
meticuloso recorrido por las diferentes artes <strong>de</strong> la elocución:<br />
Pues <strong>de</strong> aquesto, muestra la gramática y versificar; <strong>de</strong>spués el aresmética; <strong>de</strong>spués la<br />
geometría; <strong>de</strong>spués estrología; <strong>de</strong>spués física; <strong>de</strong>spués música; <strong>de</strong>spués dialética; <strong>de</strong>spués la<br />
filosofía (62) 107 .<br />
La primera <strong>de</strong> las disciplinas triviales se convierte en cauce <strong>de</strong> entrada a un saber en<br />
el que aparecen las artes cuadriviales, rematadas por la lógica y por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la filosofía;<br />
para alcanzar ese dominio <strong>de</strong>l conocimiento, aun extendido a la natura, resultan cruciales<br />
las operaciones reguladas por la versificación, puesto que el propio libro <strong>de</strong>scribe la<br />
búsqueda <strong>de</strong>l saber asumida por una figura que consagra su vida a esa misión 108 .<br />
En el Bocados <strong>de</strong> oro, la formación <strong>de</strong> Aristóteles se asienta en un conocimiento<br />
singular <strong>de</strong> las artes triviales:<br />
E cuando llegó a ocho años, llevólo su padre a tierra <strong>de</strong> Atenas, la que dizen la tierra <strong>de</strong> los<br />
sabios, e fízole ý su padre llegar a los rectóricos e a los versificadores e a los gramáticos, e<br />
apriso d’ellos nueve años. E ellos ponían nonbre al saber <strong>de</strong>l lenguaje ‘el circundador’,<br />
porque es nescesario a todos los omes e porque es estrumente e escalera a toda sabencia<br />
(98) 109 .<br />
Las disciplinas elocutivas conforman ese «saber <strong>de</strong>l lenguaje» -enciclopédico por la<br />
<strong>de</strong>nominación etimológica sugerida- que requiere la integración <strong>de</strong>l ars rhetorica –<br />
pensando no sólo en las disputas, sino en la recitación a que se <strong>de</strong>ben ajustar los poemas-,<br />
<strong>de</strong>l ars versificandi –composición <strong>de</strong> fórmulas rítmicas <strong>de</strong> enseñanza- y <strong>de</strong>l ars grammatica<br />
–con el dominio ya <strong>de</strong> las diferentes partes <strong>de</strong> la oración y <strong>de</strong> las etimologías <strong>de</strong> las<br />
palabras. No aparece la lógica, quizá porque el artífice <strong>de</strong> esta materia fue el propio<br />
Aristóteles, y en su lugar se disponen las enseñanzas <strong>de</strong> la versificación, como puente entre<br />
la retórica –los versos se apren<strong>de</strong>n para «<strong>de</strong>zirlos» y para influir con ellos en unos<br />
receptores- y la gramática, porque a fin <strong>de</strong> cuentas las operaciones <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong>l<br />
lenguaje requieren partir <strong>de</strong> unas normas <strong>de</strong> prosodia rítmica. Aristóteles –autor <strong>de</strong> una<br />
Retórica y <strong>de</strong> una Poética- se ve obligado a <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r este sistema <strong>de</strong> saber <strong>de</strong>l ataque <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>más filósofos:<br />
E algunos <strong>de</strong> los sabios <strong>de</strong> aquel tiempo, assí como Pitágoras e Pícoras, tovieron por nada el<br />
saber <strong>de</strong> los rectóricos e <strong>de</strong> los versificadores e <strong>de</strong> los gramáticos. E escarnescíen a todos<br />
106 Este mismo proceso articula el Libro <strong>de</strong> los exemplos por A.B.C. <strong>de</strong> Clemente Sánchez <strong>de</strong> Vercial, que por<br />
algo había sido maestro <strong>de</strong> gramática; en su caso, cada uno <strong>de</strong> los cuatrocientos treinta y ocho «exemplos»<br />
parte <strong>de</strong> un dístico, cuya enseñanza la verifica la materia narrativa que le sigue; estos esquemas <strong>de</strong><br />
versificación son muy <strong>de</strong>siguales alternando medidas que avanzan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las seis sílabas -«La oración partida /<br />
nunca es bien oída», 227- hasta superar los límites <strong>de</strong>l hexa<strong>de</strong>casílabo -«La malicia <strong>de</strong> las mujeres non la<br />
podría apren<strong>de</strong>r / hombre <strong>de</strong>l mundo nin sus malda<strong>de</strong>s saber», 214; cito por la ed. <strong>de</strong> Andrea Baldissera, Pisa,<br />
Edizioni ETS, 2005.<br />
107 Me sirvo <strong>de</strong> la ed. <strong>de</strong> Harlan Sturm, Lexington, Univ. of Kentucky, 1970.<br />
108 Así comienza la obra: «Éste es el abenimiento que avino a Anchos el profeta, el versificador. Dixo<br />
Joaniçio: “Fallé escripto en unos libros <strong>de</strong> los griegos que un rey fue en Greçia, que avíe nonbre Come<strong>de</strong>s, y<br />
embió sus cartas a Anchos el versificador que se viniesse pora él con sus libros <strong>de</strong> sapiencia y <strong>de</strong> sus<br />
enxiemplos buenos”», 43.<br />
109 Cito por la ed. <strong>de</strong> M. Crombach, Bonn, Romanischen Seminar <strong>de</strong>r Universität Bonn, 1971.
aquellos que se trabajavan d’estas sciencias, e dizían que non eran nescesarias en ninguna<br />
sabiduría; ca los gramáticos non son sinon por mostrar los moços, e los versificadores<br />
fablan <strong>de</strong> vanida<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> mentiras, e los rectóricos son falagadores <strong>de</strong> palabra (íd.).<br />
Si se indica que los versificadores «fablan <strong>de</strong> vanida<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> mentiras» es porque<br />
componen o transmiten obras que por estar marcadas por la disposición rítmica <strong>de</strong> los<br />
acentos implican un alejamiento <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la realidad –<strong>de</strong> la «natura» <strong>de</strong>l lenguaje- y<br />
una apertura hacia el dominio <strong>de</strong> la ficción, sólo tolerable si posibilita un metódico<br />
<strong>de</strong>svelamiento <strong>de</strong> los sentidos alegóricos; con todo, estos especiales mecanismos <strong>de</strong>l<br />
lenguaje literario sirven para proteger el saber; por ello, Aristóteles ampara estas artes<br />
triviales, mostradas ahora en su lógico engarce:<br />
E cuando Aristótiles esto sopo, ovo en<strong>de</strong> <strong>de</strong>specho e anparó a los gramáticos e a los<br />
versificadores e a los rectóricos. E razonó por ellos e dixo que ninguna otra sciencia non<br />
pue<strong>de</strong> escusar las suyas d’éstas. E mostrávalo <strong>de</strong> esta guisa, e dizíe que la razón es<br />
estrumento <strong>de</strong> las sciencias e la mejoría <strong>de</strong> los omes sobre las bestias es la razón. E el más<br />
<strong>de</strong>recho ombre es el que es más complido <strong>de</strong> razón, e el que mejor dize lo que tiene en su<br />
coraçón, e el que más lo dize en el lugar que le conviene, e el que lo dize más breve e más<br />
estraño (íd.).<br />
No podía formularse mejor <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las tres artes triviales: la gramática –como<br />
ars recte loquendi- enseña a <strong>de</strong>cir lo que <strong>de</strong>be ser expresado y <strong>de</strong> forma correcta, la retórica<br />
–regulada por el <strong>de</strong>coro- a exponerlo en el lugar y el modo convenientes, la versificación a<br />
comprimir o a sintetizar el saber en esas fórmulas rítmicas –por ello, es un <strong>de</strong>cir «estraño»,<br />
porque se <strong>de</strong>svía <strong>de</strong> los usos <strong>de</strong> la lengua común- y tensas por la brevedad con que el<br />
cómputo <strong>de</strong> sílabas, la disposición <strong>de</strong> acentos, la consonancia recogen la sentencia. Sólo<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> este dominio referido al lenguaje pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>rse al resto <strong>de</strong> las disciplinas <strong>de</strong>l<br />
conocimiento 110 .<br />
La versificación protege el saber y transforma el lenguaje en un soporte rítmico –<br />
breve y singular- que permite alcanzarlo; estos dos aspectos se confirman en el mismo<br />
Bocados; por una parte, en el retrato <strong>de</strong> Homero, sus versos se convierten en cauce <strong>de</strong><br />
transmisión <strong>de</strong> un especial conocimiento que ha sido <strong>de</strong>scubierto por la «nobleza» o<br />
perfección formal <strong>de</strong> unas estructuras rítmicas 111 ; por otro lado, por parecidos motivos, el<br />
versificador pue<strong>de</strong> interferir en las conductas <strong>de</strong> sus oyentes, ya construyendo <strong>de</strong>terminadas<br />
imágenes <strong>de</strong> ellos 112 , ya instándolos a acometer una serie <strong>de</strong> hechos, como se <strong>de</strong>termina en<br />
el caso <strong>de</strong> Solón 113 . Y es que la acción <strong>de</strong> versificar genera un especial «esfuerzo» que<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> sólo <strong>de</strong> la palabra, tal y como se explica, <strong>de</strong> una forma metódica y magistral, en el<br />
Libro <strong>de</strong> los cien capítulos, quizá el compendio <strong>de</strong> castigos que mejor sintetice el mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> «clerezía cortesana» instigado por Alfonso X y mantenido –con las lógicas y ortodoxas<br />
110<br />
«E porque la sabencia es más noble <strong>de</strong> todas las cosas ha <strong>de</strong> ser dicha con la mejor razón que pue<strong>de</strong> ser, e<br />
en las más apuestas palabras e las más breves e sin yerro e sin embargamiento. Ca por non ser la razón bien<br />
conplida, piér<strong>de</strong>se la lunbre <strong>de</strong> la sabiduría, e faze dubdar al que la oye. E <strong>de</strong>spués que Aristótiles sopo las<br />
sciencias <strong>de</strong> los gramáticos e <strong>de</strong> los rectóricos e <strong>de</strong> los versificadores quiso saber otrossí las sciencias éticas e<br />
quadruviales e las naturales e las teologales», 98-99.<br />
111<br />
«Omirus fue el más anciano versificador que ovo en los griegos, e el <strong>de</strong> más alto estado. Que fue <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong> Moisén por quinientos e sesenta años. E fizo muchas sapiencias e muy nobles versos. E todos los<br />
versificadores <strong>de</strong> los griegos que vinieron <strong>de</strong>spués d’él, siguieron a él e aprisieron d’él e guiáronse por él», 21.<br />
112<br />
Así se señala: «...y era <strong>de</strong> mucha palabra, <strong>de</strong>nostador <strong>de</strong> los que fueron ante d’él, e entremetedor e alabador<br />
<strong>de</strong> los señores», íd.<br />
113<br />
Del que se indica: «E fizo versos por que ganan los omes voluntad <strong>de</strong> usar li<strong>de</strong>s e matarse con sus<br />
enemigos», 24.
correcciones- por su hijo Sancho IV, es <strong>de</strong>cir el dominio cultural en el que se forma don<br />
Juan Manuel; en esta miscelánea sapiencial se ajustan las artes elocutivas al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
relación social que perseguía quien quería ser reconocido como rex litteratus; así, si en el<br />
cap. XIX se recomienda apren<strong>de</strong>r gramática -«ca la gramática es a los saberes como la sal a<br />
los conduchos» (111) 114 -, en el XXI la retórica se convierte en disciplina reguladora <strong>de</strong> las<br />
disputas –por tanto, <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> las quaestiones-, mientras que en el XXII –<br />
y es el or<strong>de</strong>n en que aparecían estas artes en la semblanza <strong>de</strong> Aristóteles- la acción <strong>de</strong><br />
«versificar» integra facetas <strong>de</strong> estas dos disciplinas elocutivas a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir los procesos<br />
<strong>de</strong> transformación <strong>de</strong>l lenguaje con los que se pue<strong>de</strong> conseguir ese «esfuerço en palabra»<br />
enunciado en el mismo epígrafe:<br />
El esfuerço en palabra pue<strong>de</strong> omne con él quedar la saña e amatar el fuego <strong>de</strong> la ira e pue<strong>de</strong><br />
llegar con él ant’el rey e ante señores e ante omes buenos, e pue<strong>de</strong> ganar algo con él si pedir<br />
quisiere, e es buen presente para ante señor e para un omne bueno (118).<br />
Son las mismas i<strong>de</strong>as que se habían expuesto ya en Bocados y que apuntan a las<br />
funciones sociales que <strong>de</strong>sempeñarían los versificadores en estas cortes a las que se dirigen<br />
estos libros <strong>de</strong> castigos; los versos tienen que incidir en la conducta <strong>de</strong> los oyentes,<br />
apremiándolos a actuar <strong>de</strong> una forma precisa:<br />
Amad el versificar que suelta la lengua presa, e esfuerça el coraçón medroso, e muestra<br />
nobleza <strong>de</strong> maneras (íd.).<br />
Ayuda esta acción <strong>de</strong> construir y <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir versos a organizar un marco <strong>de</strong> relaciones<br />
humanas en el que el valor <strong>de</strong> la palabra resulta prioritario, por cuanto permite animar al<br />
temeroso y encauzar unas enseñanzas morales que perfilen los principios por los que se rija<br />
la verda<strong>de</strong>ra nobleza, que tal era una <strong>de</strong> las preocupaciones prioritarias <strong>de</strong> Alfonso. De ahí<br />
que resulte más importante la recepción <strong>de</strong> esos versos que su composición, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> este<br />
apunte en el que se perfila el grupo <strong>de</strong> esos oyentes:<br />
Más val qui entien<strong>de</strong> el versificar que el que versifica (íd.).<br />
Ese grupo social se beneficiará o perjudicará por la capacidad que tienen los<br />
versificadores <strong>de</strong> elogiar o <strong>de</strong> criticar con sus versos a aquellos que, por sus acciones,<br />
merezcan uno u otro trato:<br />
E el buen versificador es el que dize bien e aína, e sabe contar las maneras <strong>de</strong> quien<br />
quisiere, e sabe <strong>de</strong>nostar vilmente, e loar altamente, e sabe fablar <strong>de</strong> guisa que ayan sabor<br />
<strong>de</strong> oír lo que dize (íd.).<br />
Por una parte, «<strong>de</strong>zir» y «fablar» son operaciones propias <strong>de</strong> la retórica, el ars bene<br />
dicendi, entendida como arte <strong>de</strong> recitación, capaz <strong>de</strong> asegurar una expresión apuesta y<br />
dinámica -«bien e aína»-, por otra, «contar» implica disponer unos hechos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la doble<br />
voluntad enunciada, la <strong>de</strong> «<strong>de</strong>nostar» y la <strong>de</strong> «loar», refiriéndose a unos poemas<br />
encomiásticos o satíricos –siempre <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el humor o el «jugar <strong>de</strong> palabra»- que se recitarían<br />
en una corte, a fin <strong>de</strong> intervenir en la regulación <strong>de</strong> sus costumbres morales; tales son los<br />
aspectos que mueven a don Juan Manuel a servirse <strong>de</strong> este eficaz instrumento <strong>de</strong> la<br />
versificación:<br />
E el versificar abiva al franco e trae mal al escaso. Los versificadores cuentan mal a quien<br />
quieren, fázenle heredar vergüença e mal precio e durable, así que el que non vieron nin<br />
saben quién es, dirán mal d’él; otrosí cuentan bien <strong>de</strong> quien quieren, dalen buen prescio<br />
durable, así que siempre dirán bien d’él, maguer que nunca l’ vieron nin conoscieron nin<br />
saben quién es (118-119).<br />
114 Cito por la ed. <strong>de</strong> M. Haro; ver n.
Se <strong>de</strong>fendía, <strong>de</strong> este modo, don Juan <strong>de</strong> las agresiones instigadas contra su estado y<br />
su persona <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la curia regia; construía, con este fin, diferentes dominios <strong>de</strong> cortesía<br />
nobiliaria –la suya-, salvados por el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la palabra, reducidos a seguro cauce <strong>de</strong><br />
enseñanza en cuanto fiel imagen <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ología <strong>de</strong> su linaje familiar; <strong>de</strong> ahí que, volviendo<br />
al Libro <strong>de</strong> los cien capítulos, se recomien<strong>de</strong> dar acogida a estos artífices <strong>de</strong> la elocución<br />
versificada:<br />
Quien da algo a los versificadores ondra a sí e a sus parientes (...). E el versificador es<br />
cabestro <strong>de</strong> las cosas que omne quiere ganar. E el que non quiere testimonio <strong>de</strong> buenos<br />
viesos, que fueron dichos en sus buenos fechos o en su bondat e en lo que contare en bondat<br />
<strong>de</strong> sus parientes, avrá muchos que refertar e muchos que no l’ querrán retraer (119).<br />
Se inci<strong>de</strong>, <strong>de</strong> esta manera, en que la versificación asegura la transmisión <strong>de</strong>l saber en<br />
el que se apoya la verda<strong>de</strong>ra nobleza y en este punto se incluyen algunas precisiones sobre<br />
los elementos que tienen que permitir <strong>de</strong>finir esas estructuras rítmicas caracterizadas por la<br />
brevedad y la agilidad expresivas:<br />
Aquélla es nobleza durable la que es contada por viesos rimados e pesados (íd.).<br />
El verso es una secuencia <strong>de</strong> distribución rítmica, regulada por acentos <strong>de</strong> posición<br />
que inci<strong>de</strong>n en sílabas que quedan cargadas con una intensidad sonora tan nueva y extraña<br />
como para que «pesen», para que adquieran esa tensión prosódica a la que se ajusta el<br />
cómputo silábico. En suma, la versificación forma parte <strong>de</strong> un proceso educativo que se<br />
formula con rigor en esta sentencia:<br />
Fare<strong>de</strong>s bien en fazer usar a vuestros fijos versificar (íd.).<br />
Incluso, como cierre <strong>de</strong>l capítulo, dos breves «exemplos» avisan sobre el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
transformar la realidad –siempre <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l lenguaje- que los versificadores ponen en<br />
juego:<br />
E dixieron a un sabio: «¿Por qué sabes fazer viersos e non los fazes?» E él dixo: «Tanto los<br />
quiero escatimar e guardar d’ellos que los non oso fazer». Dixieron a otro: «¿Por qué sabes<br />
fazer viersos e non los fazes?» E dixo: «Porque me viene emiente lo que non me plaze»<br />
(íd.).<br />
Estos dos sabios temen interferir con sus versos en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la realidad social al<br />
que los dirigen, por el po<strong>de</strong>r especial que se confiere a esas estructuras rítmicas <strong>de</strong> crear<br />
imágenes o <strong>de</strong> revelar aspectos que <strong>de</strong> otro modo no hubieran sido conocidos; si el segundo<br />
<strong>de</strong> estos sabios señala que el verso le trae a su mente aquello que no le gusta es por el modo<br />
en que la distribución rítmica <strong>de</strong> los acentos va anudando palabras hasta construir el<br />
paradigma <strong>de</strong> la consonancia, tal y como Nebrija, dos siglos <strong>de</strong>spués, <strong>de</strong>nunciará (ver pág.<br />
).<br />
En resumen, el término <strong>de</strong> «versificador» está apuntando a un dominio <strong>de</strong> formación<br />
clerical en el que las artes <strong>de</strong> la elocución –la gramática por el ars versificandi, la retórica<br />
por el arte recitativa- sirven para <strong>de</strong>finir los grados <strong>de</strong> nobleza a que los oyentes <strong>de</strong>bían<br />
ajustarse. La poesía <strong>de</strong> clerecía, regulada por la cua<strong>de</strong>rna vía, tenía que servir a estos fines.<br />
Otro era el ámbito <strong>de</strong> los «trobadores» como lo <strong>de</strong>muestra un pasaje <strong>de</strong> la Estoria <strong>de</strong><br />
España, en el que se perfilan los <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> la corte <strong>de</strong>l rey Abeniaf, antes <strong>de</strong> que el Cid<br />
conquiste Valencia:<br />
Et Abeniaf estava muy orgulloso et <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ñava los omnes mucho, et cuando algunos se le<br />
viníen querellar o <strong>de</strong>mandar algo, matraíelos et <strong>de</strong>nostávalos, et él estava apartado assí<br />
como rey, et estavan ant’él los trobadores et los versificadores et los maestros et los<br />
doctores, <strong>de</strong>partiendo cuál dixiera mejor, et estando en gran<strong>de</strong>s solazes. Et los <strong>de</strong> la villa
estavan en grant lazeria, lo uno <strong>de</strong> la grant premia <strong>de</strong> los cristianos, lo ál <strong>de</strong> la fanbre muy<br />
grant (II, 581b, 8-18) 115 .<br />
La pérdida <strong>de</strong> la ciudad se produce porque este rey ancla en su orgullo las<br />
manifestaciones <strong>de</strong> un «saber» que lo aleja <strong>de</strong> sus obligaciones <strong>de</strong> gobernante; así, se inci<strong>de</strong><br />
en que mientras el pueblo vive afligido por la guerra, él se entrega a esos solaces en los que<br />
aparecen enumerados los sabios y letrados que integran su corte. Conviene incidir en dos<br />
aspectos <strong>de</strong> este pasaje: por un lado, la diferencia entre «trobadores» -apoyados por el ars<br />
musica compondrían poemas líricos- y «versificadores» -ligados a una transmisión <strong>de</strong> un<br />
contenido moral-; por otro, el modo en que ese «solaz» <strong>de</strong> la corte estriba en el ejercicio <strong>de</strong><br />
distinguir las bonda<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> unas especiales maneras <strong>de</strong> «<strong>de</strong>zir», una forma <strong>de</strong><br />
ocio –letrado- sólo admisible en tiempo <strong>de</strong> paz.<br />
7.2: El poeta: las orientaciones humanísticas.<br />
Del mismo modo que don Juan Manuel, en el Prólogo general, había manifestado<br />
su preocupación por el hecho <strong>de</strong> que los versos se copiaran y conservaran en la forma<br />
original que su creador les había infundido (ver pág. ), en el Libro <strong>de</strong>l tesoro <strong>de</strong><br />
Brunetto Latini, adscribible al marco cultural <strong>de</strong>l molinismo, se expresa la misma i<strong>de</strong>a, pero<br />
poniendo en juego un nuevo nombre para referirse al compositor <strong>de</strong> los versos:<br />
Et los poetas, que son los sabios versificadores, aman mucho los versos que fezieron. Et la<br />
razón por que los onbres aman naturalmente lo que fezieron es porque la postrimera<br />
perfectión <strong>de</strong> lo que onbre faze es su obra (118b).<br />
Aparece así la voz «poeta» a finales <strong>de</strong>l siglo XIII, bien que traída por un autor <strong>de</strong><br />
origen florentino, obligando a la traducción castellana a incluir ese inciso en el que se<br />
explica que sólo aquellos versificadores que han adquirido una suma <strong>de</strong> conocimientos –<br />
también técnicos- como para ser tratados como sabios pue<strong>de</strong>n dar i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> los valores que<br />
preten<strong>de</strong>n transmitirse con esa nueva <strong>de</strong>nominación. En estos mismos años, y en otra obra<br />
engastable en el mismo contexto <strong>de</strong>l molinismo, los Castigos <strong>de</strong> Sancho IV, se utiliza la<br />
misma expresión:<br />
Recuenta Novaçiano, cathólico e fiel poeta, que el duque <strong>de</strong> Burgaria avía un noble fijo<br />
mucho bueno en que enseñava en todos sus fechos que era omne generoso e amava virtu<strong>de</strong>s<br />
e nobleza (81-82) 116 .<br />
A través, entonces, <strong>de</strong> la voz <strong>de</strong> «poeta» se remite a un conocimiento <strong>de</strong> la<br />
Antigüedad clásica que no cuajará, al menos en Castilla, hasta la primera mitad <strong>de</strong>l siglo<br />
XV; pero, en cualquier caso, «poeta» y «versificador» -por la trama común <strong>de</strong> las artes<br />
elocutivas- se sienten como sinónimos, quedando el nombre <strong>de</strong> «trobador» reservado, como<br />
se ha sugerido, para las composiciones <strong>de</strong> carácter lírico y vinculado a las poéticas<br />
occitánicas o gallego-portuguesas. Don Íñigo, en la enarratio poetarum con que da cuenta<br />
<strong>de</strong> las raíces <strong>de</strong> su formación letrada usa, con el valor apuntado, el término <strong>de</strong> «poeta»<br />
distinguiéndolo <strong>de</strong> los que podrían ser similares cuando traza una precisa semblanza <strong>de</strong><br />
Francisco Imperial:<br />
...passaremos a miçer Françisco Inperial, al cual yo no llamaría <strong>de</strong>zidor o trobador mas<br />
poeta, como sea çierto que si alguno en estas partes <strong>de</strong>l ocaso meresçió premio <strong>de</strong> aquella<br />
triunphal e láurea guirlanda, loando a todos los otros, éste fue (452) 117 .<br />
115<br />
Cito por la ed. <strong>de</strong> R. Menén<strong>de</strong>z Pidal, Primera crónica general <strong>de</strong> España [1ª ed., 1906; 2ª ed., 1955],<br />
Madrid, Gredos-Seminario Menén<strong>de</strong>z Pidal, 1977, con indicación <strong>de</strong> tomo, página y línea.<br />
116<br />
Sigo Castigos <strong>de</strong>l rey don Sancho IV, ed. <strong>de</strong> H.O. Bizzarri, Madrid-Frankfurt am Main, Vervuert-<br />
Iberoamericana, 2001.
Imperial es digno, como se comprueba, <strong>de</strong> recibir un nombre que comporta un grado<br />
mayor <strong>de</strong> saber que el sugerido por el simple dominio <strong>de</strong> unas habilida<strong>de</strong>s elocutivas; <strong>de</strong><br />
igual modo obra Encina, contrastando en su Arte, el nombre <strong>de</strong> «poeta» con el <strong>de</strong><br />
«trobador», quizá porque siente este último cercano a las concepciones occitánicas; la<br />
importancia <strong>de</strong> esta cuestión le mueve a <strong>de</strong>dicarle íntegro el capítulo III <strong>de</strong> su opúsculo con<br />
el fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la diferencia entre una y otra figura, empleando razones que recuerdan<br />
a las que Villena dirigiera a don Íñigo:<br />
Según es común uso <strong>de</strong> hablar en nuestra lengua, al trobador llaman poeta y al poeta,<br />
trobador, ora guar<strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> los metros, ora no (83-84).<br />
Ha <strong>de</strong> ser el dominio <strong>de</strong>l arte –<strong>de</strong> sus leyes y reglas- y su recta aplicación el factor<br />
que permita discernir entre los dos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> creador, que presenta no como opuestos,<br />
sino como complementarios:<br />
Mas a mí me parece que cuanta diferencia ay entre músico y cantor, entre geómetra y<br />
pedrero, tanta <strong>de</strong>be aver entre poeta y trobador. Cuánta diferencia aya <strong>de</strong>l músico al cantor<br />
y <strong>de</strong>l geómetra al pedrero, Boecio nos lo enseña; que el músico contempla en la<br />
especulación <strong>de</strong> la música y el cantor es oficial d’ella (84).<br />
«Poeta» y «músico» equivalen <strong>de</strong>l mismo modo que lo hacen «trobador» y<br />
«cantor»; en el primer caso se requiere el dominio <strong>de</strong> una disciplina, en el segundo <strong>de</strong> su<br />
ejecución práctica. Éste es el momento en que Encina –también con el propósito <strong>de</strong><br />
presentar la materia que luego va a <strong>de</strong>sarrollar- sintetiza las principales pautas <strong>de</strong>l arte que<br />
está enseñando:<br />
...porque el poeta contempla en los géneros <strong>de</strong> los versos, y <strong>de</strong> cuántos pies consta cada<br />
verso, y el pie <strong>de</strong> cuántas sílabas; y aún no se contenta con esto, sin examinar la cuantidad<br />
d’ellas (íd.).<br />
Se inci<strong>de</strong> en la «cantidad» <strong>de</strong> sonido <strong>de</strong> que cada sílaba es portadora, pensando en la<br />
distribución rítmica <strong>de</strong> los acentos a lo largo <strong>de</strong> los «pies» -o ‘versos’-, pero ahí está en<br />
ciernes el contenido que luego <strong>de</strong>splegará en su opúsculo, partiendo <strong>de</strong> las estrofas –o los<br />
«géneros <strong>de</strong> versos»- hasta <strong>de</strong>finir el fenómeno <strong>de</strong> la consonancia que vincula al <strong>de</strong> los<br />
metaplasmos. Con todo, Encina se acomoda al tiempo en el que vive y, con cierta<br />
resignación, reconoce que es difícil <strong>de</strong>shacer esa confusión terminológica 118 , pero, con un<br />
grado <strong>de</strong> exigencia menor que Villena, recomienda que quien quiera practicar el ejercicio<br />
<strong>de</strong> la poesía observe al menos la condición <strong>de</strong> crear ca<strong>de</strong>nas isosilábicas, pues toda<br />
versificación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la medida y <strong>de</strong> la organización <strong>de</strong> las sílabas acentuadas:<br />
¡O cuántos vemos en nuestra España estar en reputación <strong>de</strong> trobadores que no se les da más<br />
por echar una sílaba y dos <strong>de</strong>masiadas que <strong>de</strong> menos, ni se curan qué sea buen consonante,<br />
qué malo! Y pues se ponen a hazer en metro, <strong>de</strong>ven mirar y saber que metro no quiere <strong>de</strong>zir<br />
otra cosa sino mensura, <strong>de</strong> manera que lo que no lleva cierta mensura y medida, no<br />
<strong>de</strong>vemos <strong>de</strong>zir que va en metro, ni el que lo haze <strong>de</strong>be gozar <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> poeta ni trobador<br />
(íd.).<br />
Y así, Encina –tal y como obraran antes Baena y Santillana- consi<strong>de</strong>ra oportuno –<br />
con el concurso <strong>de</strong> Quintiliano- consagrar el capítulo IV a <strong>de</strong>terminar las condiciones o<br />
características que <strong>de</strong>be cumplir o poseer quien quiera <strong>de</strong>dicarse a «trobar»; recomienda,<br />
entonces, que sólo se acerquen al arte los que posean una inclinación natural para ello, es<br />
117 Me sirvo <strong>de</strong> la ed. <strong>de</strong> Á. Gómez Moreno y M.A.P.M. Kerkhof, Obras completas, Barcelona, Planeta, 1988.<br />
118 «Mas pues estos dos nombres, sin ninguna diferencia entre los <strong>de</strong> nuestra nación, confundimos, mucha<br />
razón es que quien quisiere gozar <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> poeta o trobador, aya <strong>de</strong> tener todas estas cosas», íd.
<strong>de</strong>cir los que estén dotados «<strong>de</strong> buen ingenio» (85) 119 ; <strong>de</strong>ben luego alcanzar un dominio en<br />
las disciplinas elocutivas, integradas la gramática y la retórica en una misma dimensión –<br />
aún no nombrada, pero es la <strong>de</strong> la «elocuencia»- puesto que no se trata sólo <strong>de</strong> alcanzar un<br />
grado <strong>de</strong> corrección lingüística, sino <strong>de</strong> formular un modo <strong>de</strong> «<strong>de</strong>zir» acor<strong>de</strong> con las<br />
materias que se vayan a <strong>de</strong>sarrollar:<br />
Es menester, allen<strong>de</strong> d’esto, que el tal poeta no menosprecie la elocución, que consiste en<br />
hablar puramente, elegante y alto cuando fuere menester, según la materia lo requiere; los<br />
cuales precetos, porque son comunes a los oradores y poetas, no los esperen <strong>de</strong> mí, que no<br />
es mi intención hablar salvo <strong>de</strong> sólo aquello que es proprio <strong>de</strong>l poeta (85).<br />
De ahí la conveniencia –en la línea <strong>de</strong> Baena- <strong>de</strong> acometer, en esta fase <strong>de</strong><br />
aprendizaje, una serie <strong>de</strong> lecturas, abiertas también a la lengua latina como medio <strong>de</strong><br />
alcanzar un conocimiento sobre el pasado 120 ; no se olvi<strong>de</strong> que la raíz sustancial <strong>de</strong> la poesía<br />
para Encina es la latina y tal es la orientación humanística –en el proemio habla <strong>de</strong><br />
«ciencias <strong>de</strong> humanidad» (81)- con que concibe su obra. Es la suya un «arte» -<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
dimensión <strong>de</strong> «facultad»- y no una «ciencia» -como lo era para Villena-, referida a la<br />
«poesía», no a la «gaya ciencia», por esa dimensión italianista y latina, y lo es también<br />
«castellana», por cuanto coinci<strong>de</strong> con la intención <strong>de</strong> Nebrija <strong>de</strong> respaldar una i<strong>de</strong>ología<br />
cultural que sirva <strong>de</strong> garante a la i<strong>de</strong>ntidad –a la vez letrada- que el nuevo reino, gobernado<br />
por Isabel, está alcanzando, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> ese dominio y pericia en la creación literaria <strong>de</strong> su<br />
tiempo, <strong>de</strong> los que <strong>de</strong>ja cumplido testimonio en el proemio:<br />
Y assí yo por esta mesma razón, creyendo nunca aver estado tan puesta en la cumbre<br />
nuestra poesía y manera <strong>de</strong> trobar, parecióme ser cosa muy provechosa ponerla en arte y<br />
encerrarla <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> ciertas leyes y reglas, por que ninguna antigüedad <strong>de</strong> tiempos le pueda<br />
traer olvido. Y digo estar agora puesta en la cumbre a lo menos cuanto a las observaciones,<br />
que no dudo nuestros antecessores aver escrito cosas más dinas <strong>de</strong> memoria, porque allen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> tener más bivos ingenios, llegaron primero y aposentáronse en las mejores razones y<br />
sentencias (78).<br />
Lo que no existía era ese grupo <strong>de</strong> «poetas» capaces <strong>de</strong> configurar un nuevo dominio<br />
para la poesía castellana, similar al <strong>de</strong> los tiempos antiguos 121 .<br />
8. Los esquemas métricos y la historia literaria.<br />
119 Pero siempre alcanzando un equilibrio entre las dos facetas <strong>de</strong> esta dicotomía, como había ya manifestado<br />
en el cap. II: «Bien sé que muchos conten<strong>de</strong>rán para en esta facultad ninguna otra cosa requerirse salvo el<br />
buen natural, y concedo ser esto lo principal y el fundamento; mas también afirmo polirse y alindarse mucho<br />
con las osservaciones <strong>de</strong>lo arte, que, si al buen ingenio no se juntasse ell arte, sería como una tierra frutífera y<br />
no labrada», 83.<br />
120 «Y <strong>de</strong>spués d’esto <strong>de</strong>ve exercitarse en leer no solamente poetas y estorias en nuestra lengua, mas también<br />
en lengua latina», íd. Es el mismo mo<strong>de</strong>lo, entonces, que el que se formula en El cortesano <strong>de</strong> B. Castiglione<br />
(primera redacción, c. 1514-1515): «El cual querría yo que fuese en las letras más que medianamente<br />
instruido, a lo menos en las <strong>de</strong> humanidad, y tuviese noticia no sólo <strong>de</strong> la lengua latina mas aun <strong>de</strong> la griega,<br />
por las muchas y diversas cosas que en ella maravillosamente están escritas. No <strong>de</strong>xe los poetas ni los<br />
oradores, ni cese <strong>de</strong> leer historias; exercítese en escribir en metro y en prosa, mayormente en esta nuestra<br />
lengua vulgar; porque <strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo que él gustará d’ello, terná en esto un buen pasatiempo para entre<br />
mujeres», 182; cito por la ed. <strong>de</strong> Mario Pozzi, Madrid, Cátedra, 1994.<br />
121 También Sánchez <strong>de</strong> Lima, en 1580, asienta la condición <strong>de</strong> poeta en el dominio <strong>de</strong> unos precisos saberes:<br />
«Otros quieren dar nombre <strong>de</strong> poetas a quien nunca supo qué cosa era poesía, y quitarlo a los que lo son,<br />
pareciéndoles que su voto en este caso vale algo: no mirando que este nombre no le pue<strong>de</strong> dar sino es un<br />
poeta aprovado», 54.
La «poesía» -es <strong>de</strong>cir, la literatura- presenta, a los eruditos que se interesan por su<br />
recorrido, una trama <strong>de</strong> secuencias estróficas, o <strong>de</strong> géneros o especies <strong>de</strong> versos, que se<br />
constituye en un material privilegiado para or<strong>de</strong>nar el conocimiento sobre el pasado, en<br />
especial cuando resulta incierto el trazado cronológico en el que se mueven unos<br />
<strong>de</strong>terminados creadores o cuando esa misma voluntad <strong>de</strong> autoría apenas pue<strong>de</strong> ser<br />
apreciable. De este modo, obran don Íñigo, c. 1446, al reflexionar sobre el conjunto <strong>de</strong><br />
lecturas a las que <strong>de</strong>be su formación poética, o Gonzalo Argote <strong>de</strong> Molina, ya en 1575, al<br />
convertir los versos <strong>de</strong> los cierres <strong>de</strong> los «exemplos» <strong>de</strong> don Juan Manuel en soporte <strong>de</strong> la<br />
historia <strong>métrica</strong> que compila. En uno y en otro caso, se completa la trama <strong>de</strong> noticias y <strong>de</strong><br />
valoraciones sobre las coplas castellanas (§ 6) ya que don Íñigo ofrece unos primeros y<br />
fundamentales apuntes sobre estrofas italianas y francesas, <strong>de</strong> las que apenas se había hecho<br />
mención en el marco <strong>de</strong> la poesía castellana, y Argote, al socaire <strong>de</strong> las polémicas que<br />
atraviesan el siglo XVI, contrasta con eficacia los esquemas italianos y los castellanos.<br />
8.1: Don Íñigo López <strong>de</strong> Mendoza: la historia comparada <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong>.<br />
Don Íñigo le envía al joven con<strong>de</strong>stable don Pedro <strong>de</strong> Portugal su Prohemio con el<br />
fin <strong>de</strong> explicarle cuáles son las orientaciones <strong>de</strong> las que surgen aquellos poemas que le<br />
había solicitado; consi<strong>de</strong>ra oportuno, entre otras cuestiones, darle cuenta <strong>de</strong> la primacía <strong>de</strong>l<br />
verso sobre la «soluta prosa» y proce<strong>de</strong> a <strong>de</strong>mostrar este punto trazando una meticulosa<br />
historia –que <strong>de</strong> hecho es una enarratio poetarum por las autorida<strong>de</strong>s mencionadas- <strong>de</strong> la<br />
poesía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus orígenes –asentados en la Biblia y la Antigüedad clásica- hasta alcanzar su<br />
tiempo, abriéndose hacia las diversas experimentaciones que en el contexto <strong>de</strong> la cultura<br />
occi<strong>de</strong>ntal –Provenza, Francia, Italia, los reinos peninsulares- se habían llevado a cabo; esta<br />
orientación otorga un carácter universalista a una indagación historiográfica que se afirma<br />
sobre la memoria <strong>de</strong> lecturas que su autor había practicado y sobre el repertorio <strong>de</strong> estrofas<br />
–o <strong>de</strong> «trobas»- que a su noticia había llegado, partiendo <strong>de</strong> los esquemas temáticos, no<br />
rítmicos, que ya habían sido utilizados por Isidoro en I.XXXIX, bien mantenidas esas<br />
referencias en su romanceamiento (ver pp. ); don Íñigo no or<strong>de</strong>na preceptos <strong>de</strong> arte<br />
alguna, pero aprovecha la sistematización <strong>de</strong> ese saber para configurar su reconstrucción<br />
<strong>de</strong>l pasado literario, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la utilidad <strong>de</strong>l ars que lo sostiene:<br />
¿E qué son o cuáles aquellas cosas adon<strong>de</strong> –oso <strong>de</strong>zir- esa arte así como neçesaria no<br />
intervenga e no sirva? En metro las epithalamias –que son cantares que en loor <strong>de</strong> los<br />
novios en las bodas se cantan- son conpuestos; e, <strong>de</strong> unos en otros grados, aun a los pastores<br />
en çierta manera sirven, e son aquellos dictados a que los poetas bucólicos llamaron. En<br />
otros tienpos, a las çenizas e <strong>de</strong>funsiones <strong>de</strong> los muertos, metros elegíacos se cantavan, e<br />
aún agora en algunas partes dura, los cuales son llamados en<strong>de</strong>chas (442).<br />
Este fondo <strong>de</strong> «estorias antiguas» -<strong>de</strong>l que se aleja con rapi<strong>de</strong>z, puesto que su<br />
conocimiento <strong>de</strong>l latín <strong>de</strong>bía <strong>de</strong> ser insuficiente para ahondar en esas lecturas- lo conecta a<br />
las indagaciones filológicas <strong>de</strong> los primeros humanistas, apreciando las «églogas» y los<br />
«muchos sonetos» (443) <strong>de</strong> Petrarca, así como la articulación mitográfica <strong>de</strong> la Genealogía<br />
<strong>de</strong> Boccaccio; la producción en latín <strong>de</strong> estos autores se ajusta al grado sublime <strong>de</strong> la<br />
poesía, pero valora, porque acuerda con la suya, la correspondiente al estilo mediocre y<br />
rechaza la que relega al grado ínfimo 122 ; menciona, así, poemas <strong>de</strong> Guido Guinicelli y <strong>de</strong><br />
122 Es importante, con todo, el apunte que ofrece sobre las formas <strong>métrica</strong>s <strong>de</strong> la lírica tradicional: «Ínfimos<br />
son aquellos que sin ningund or<strong>de</strong>n, regla nin cuento fazen estos romançes e cantares <strong>de</strong> que las gentes <strong>de</strong><br />
baxa e servil condiçión se alegran», 444. Se trata <strong>de</strong> poemas ajenos a las reglas <strong>de</strong>l arte.
Arnaut Daniel, buscando los hilos <strong>de</strong> conexión entre el or<strong>de</strong>n provenzal y el italiano,<br />
señalando siempre el mol<strong>de</strong> estrófico que ha surgido <strong>de</strong> ese esfuerzo creador:<br />
E como quier que d’éstos yo no he visto obra alguna, pero quieren algunos aver ellos sido<br />
los primeros que escrivieron terçio rimo e aun sonetos en romançe; e así como dize el<br />
Philósofo, <strong>de</strong> los primeros primera es la especulaçión (íd.).<br />
Manifiesta un conocimiento mayor <strong>de</strong> las obras <strong>vernácula</strong>s <strong>de</strong> Dante –sus «tres<br />
comedias» en «terçio rimo» (445)-, <strong>de</strong> Petrarca y <strong>de</strong> Boccaccio –nuevamente hermanados-,<br />
o <strong>de</strong> Cecco D’Ascoli, para resumir el paradigma <strong>de</strong> las estrofas utilizadas por estos autores:<br />
Éstos e muchos otros escrivieron en otra forma <strong>de</strong> metros en lengua itálica que sonetos e<br />
cançiones morales se llaman (íd.).<br />
Este amplio conjunto <strong>de</strong> ensayos métricos se asienta en una tratadística teórica a la<br />
que también remite, para i<strong>de</strong>ntificar la raíz occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> la poesía hispánica, señalando al<br />
mismo tiempo las dos direcciones que su indagación historiográfica iba a adoptar:<br />
Estendiéronse –creo- <strong>de</strong> aquellas tierras e comarcas <strong>de</strong> los lemosines estas artes a los<br />
gállicos e a esta postrimera e ocçi<strong>de</strong>ntal parte, que es la nuestra España, don<strong>de</strong> asaz<br />
pru<strong>de</strong>ntemente e fermosamente se han usado (íd).<br />
Si don Íñigo contrasta los esquemas <strong>de</strong> versificación y los módulos estróficos <strong>de</strong> la<br />
poesía francesa y <strong>de</strong> la italiana es porque quiere <strong>de</strong>jar testimonio <strong>de</strong>l provecho que ha<br />
sacado <strong>de</strong> una y otra especulación poéticas; <strong>de</strong> entrada, valora a los poetas franceses por la<br />
disposición rítmica <strong>de</strong> ese sistema <strong>de</strong> versificación, en el que aparecen estrofas ya<br />
mencionadas junto a formas enteramente nuevas:<br />
Los gállicos e françeses escrivieron en diversas maneras rimos e versos, que en el cuento <strong>de</strong><br />
los pies o bordones discrepan, pero el peso, cuento <strong>de</strong> las sílabas <strong>de</strong>l terçio rimo e <strong>de</strong> los<br />
sonetos e <strong>de</strong> las cançiones morales iguales son <strong>de</strong> las baladas; aunque en algunas, así <strong>de</strong> las<br />
unas como <strong>de</strong> las otras, ay algunos pies truncados que nosotros llamamos medios pies, e los<br />
lemosís, françeses, e aun catalanes, bioques (íd.).<br />
Como se ha indicado, el Prohemio no es un arte <strong>métrica</strong> y, por tanto, no contiene<br />
explicación teórica alguna sobre las nociones <strong>de</strong> prosodia rítmica o <strong>de</strong> versificación, pero<br />
don Íñigo <strong>de</strong>muestra conocer bien esa materia –afirmada en los acentos <strong>de</strong> intensidad<br />
rítmica o en el «peso» que recae en precisas sílabas y en el cómputo silabico-, hasta el<br />
punto <strong>de</strong> permitirse contrastar los nombres que los versos –ya pies o bordones, ya medios<br />
pies o bioques- reciben en una lengua y otra, señalando cuál es su valor primordial. Sólo<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la mención <strong>de</strong> los aspectos teóricos <strong>de</strong>l ars versificandi, con las variaciones<br />
impuestas en cada lengua, pue<strong>de</strong> don Íñigo analizar los esquemas estróficos ligados ahora a<br />
la capacidad <strong>de</strong> invención <strong>de</strong> autores concretos, apreciando <strong>de</strong> modo especial las<br />
aportaciones <strong>de</strong> Guillaume <strong>de</strong> Machaut:<br />
Michaute escrivió asimismo un grand libro <strong>de</strong> baladas, cançiones, ron<strong>de</strong>les, lais e viroláis, e<br />
asonó muchos d’ellos (446).<br />
La referencia a la música –como ocurrirá luego en el caso <strong>de</strong> Encina- no es casual<br />
porque va a convertir esa ars, también su <strong>de</strong>sarrollo práctico, en principio <strong>de</strong> análisis para<br />
contrastar los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> versificación <strong>de</strong> la poesía francesa y <strong>de</strong> la italiana:<br />
Los itálicos prefiero yo –so emienda <strong>de</strong> quien más sabrá- a los françeses, solamente ca las<br />
sus obras se muestran <strong>de</strong> más altos ingenios e adórnanlas e conpónenlas <strong>de</strong> fermosas e<br />
peregrinas istorias; e a los françeses <strong>de</strong> los itálicos en el guardar <strong>de</strong>l arte: <strong>de</strong> lo cual los<br />
itálicos, sinon solamente en el peso e consonar, no se fazen mençión alguna (íd.).<br />
Aprecia don Íñigo el ingenio italiano por una parte y, por otra, el escrúpulo con que<br />
los franceses observan las reglas <strong>de</strong>l arte, pero advirtiendo que a los poetas italianos sólo les<br />
preocupa marcar el acento <strong>de</strong> intensidad rítmica –el «peso» silábico- y ajustar las
consonancias finales; sabe que, en estos contextos, la dimensión melódica <strong>de</strong> la música se<br />
impone al «esfuerzo <strong>de</strong> palabra» que las artes elocutivas fijaban como principio<br />
fundamental <strong>de</strong> la articulación poética:<br />
E ¿quién dubda que, así como las ver<strong>de</strong>s fojas en el tienpo <strong>de</strong> la primavera guarnesçen e<br />
aconpañan los <strong>de</strong>snudos árboles, las dulçes bozes e fermosos sones no apuesten e<br />
aconpañen todo rimo, todo metro, todo verso, sea <strong>de</strong> cualquier arte, peso e medida? (447).<br />
No es ésta, con todo, la orientación poética <strong>de</strong> don Íñigo ni es la que le quiere<br />
entregar a su <strong>de</strong>stinatario, por cuanto no es el acor<strong>de</strong> musical el que <strong>de</strong>be prevalecer, sino el<br />
surgido <strong>de</strong> la dimensión sonora –fonética- <strong>de</strong> la palabra. Des<strong>de</strong> estos presupuestos, se<br />
acerca a los marcos cortesanos <strong>de</strong> la poesía peninsular, mencionando en primer lugar el<br />
aragonesista, puesto que en el mismo se formó al acompañar a Fernando <strong>de</strong> Antequera en<br />
su coronación. El proceso que sigue don Íñigo es el mismo, porque da cuenta <strong>de</strong> este<br />
repertorio <strong>de</strong> estrofas antes <strong>de</strong> mencionar a sus creadores:<br />
Los catalanes, valençianos e aun algunos <strong>de</strong>l reino <strong>de</strong> Aragón fueron e son gran<strong>de</strong>s ofiçiales<br />
d’esta arte. Escrivieron primeramente en novas rimadas, que son pies o bordones largos <strong>de</strong><br />
sílabas, e algunos consonavan e otros non. Después d’esto usaron el <strong>de</strong>zir en coplas <strong>de</strong> diez<br />
sílabas, a la manera <strong>de</strong> los lemosís (íd.).<br />
La medida <strong>de</strong>l verso se convierte en eje <strong>de</strong> articulación no sólo <strong>de</strong>l ritmo, sino <strong>de</strong>l<br />
sentido poético; por ello, insiste don Íñigo en el valor <strong>de</strong>l cómputo silábico que<br />
caracterizaba a estos sistemas <strong>de</strong> versificación; con esta base pue<strong>de</strong> ya organizar las<br />
noticias sobre los diferentes autores que ha conocido o que ha leído, citando incluso <strong>de</strong><br />
memoria –pues los había aprendido «<strong>de</strong> cor»- pasajes <strong>de</strong> sus obras 123 .<br />
El sistema <strong>de</strong> los metros y mol<strong>de</strong>s estróficos castellanos es coherente y ajustado a su<br />
<strong>de</strong>sarrollo histórico. Menciona el esquema <strong>de</strong> la cua<strong>de</strong>rna vía al que no da nombre alguno,<br />
puesto que sólo remite a sus títulos más señeros 124 . Las disposiciones rítmicas <strong>de</strong>l «arte<br />
mayor» –el do<strong>de</strong>casílabo- y <strong>de</strong>l «arte común» -o real, el octosílabo- las enraíza en la poesía<br />
gallego-portuguesa, aunque sólo lo sea por la extensión y el dominio ejercido sobre el<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la creación castellana hasta el punto <strong>de</strong> imponer su terminología:<br />
E aun d’éstos es çierto resçebimos los nonbres <strong>de</strong>l arte, así como maestría mayor e menor,<br />
enca<strong>de</strong>nados, lexaprén e manzobre (448-449).<br />
El propio don Íñigo ha asimilado ese proceso <strong>de</strong> experimentación poética en la<br />
primera etapa <strong>de</strong> su formación, como lo señala al dar cuenta <strong>de</strong> una <strong>de</strong> sus primeras<br />
lecturas, que vincula al linaje <strong>de</strong> su <strong>de</strong>stinatario:<br />
Acuérdome, señor muy magnífico, siendo yo en hedad no provecta, mas asaz pequeño<br />
moço, en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> mi avuela doña Mençía <strong>de</strong> Çisneros, entre otros libros, aver visto un<br />
grand volumen <strong>de</strong> cantigas, serranas e <strong>de</strong>zires portugueses e gallegos; <strong>de</strong> los cuales toda la<br />
mayor parte era <strong>de</strong>l rey don Donís <strong>de</strong> Portugal –creo, señor, sea vuestro visahuelo (449).<br />
Pero ahí aparecen esos tres nombres -«cantigas, serranas e <strong>de</strong>zires»- a los que se va<br />
a ajustar la propia norma poética <strong>de</strong> don Íñigo. Lejos <strong>de</strong> la cua<strong>de</strong>rna vía, don Íñigo<br />
menciona «<strong>de</strong>zires» instigados por Alfonso X 125 y «canciones» compuestas por su tío, don<br />
123 Incluso ofrece un apunte sobre el modo en que se <strong>de</strong>ben traducir los versos, elogiando la labor realizada<br />
por Mosén Febrer al verter al catalán la Commedia <strong>de</strong> Dante: «no menguando punto en la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l metrificar<br />
e consonar», 448.<br />
124 «Entre nosotros usóse primeramente el metro en asaz formas, así como el Libro <strong>de</strong> Alexandre, Los votos<br />
<strong>de</strong>l Pavón e aun el Libro <strong>de</strong>l Arçipreste <strong>de</strong> Hita; e aun d’esta guisa escrivió Pero López <strong>de</strong> Ayala, el Viejo, un<br />
libro que fizo en las maneras <strong>de</strong>l palaçio e llamaron los Rimos», íd. El nombre con el que <strong>de</strong>signa la obra <strong>de</strong><br />
su tío refleja el valor que se conce<strong>de</strong> a la estructura rítmica <strong>de</strong> la que surgen esas propuestas estróficas.<br />
125 De quien señala, y la noticia es sorpren<strong>de</strong>nte, «que metrificava altamente en lengua latina», 450.
Pero González <strong>de</strong> Mendoza y que se integran en el Cancionero <strong>de</strong> Baena, para apreciar en<br />
especial los experimentos estróficos a que su especulación poética da origen:<br />
Usó una manera <strong>de</strong> <strong>de</strong>zir cantares así como çénicos plautinos e terençianos, tan bien en<br />
estrinbotes como en serranas (451).<br />
Admira la facultad inventiva <strong>de</strong>l judío «Rabí Santó» 126 y menciona arranques <strong>de</strong><br />
«canciones» <strong>de</strong> poetas pertenecientes a la generación <strong>de</strong> Juan I, sobre todo para dar cuenta<br />
<strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> perfección alcanzado por la «sçiençia» poética ya en el reinado <strong>de</strong> Enrique III,<br />
marco en el que inscribe las figuras <strong>de</strong> Villasandino -«grand <strong>de</strong>zidor» (452)- y <strong>de</strong> Imperial<br />
–el único que cree que merece ser llamado «poeta» (revísese p. )-; con el «<strong>de</strong>zir» <strong>de</strong><br />
Imperial al nacimiento <strong>de</strong> Juan II entra ya en su propia época, que acota <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la mención<br />
<strong>de</strong> autores que pertenecían a su linaje: sus tíos Pero Vélez <strong>de</strong> Guevara y Fernán Pérez <strong>de</strong><br />
Guzmán 127 ; las canciones y los <strong>de</strong>cires son, por tanto, los esquemas poemáticos más<br />
usuales en la poesía cancioneril, a los que don Íñigo aña<strong>de</strong> las vertientes religiosa y satírica,<br />
vinculadas a la figura <strong>de</strong> Ferrand Manuel <strong>de</strong> Lando:<br />
Imitó más que ninguno otro a miçer Françisco Inperial; fizo <strong>de</strong> buenas cançiones en loor <strong>de</strong><br />
Nuestra Señora; fizo asimismo algunas invectivas contra Alfonso Álvarez <strong>de</strong> diversas<br />
materias y bien hor<strong>de</strong>nadas (íd.).<br />
Es fundamental esa referencia al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> una imitatio sobre la que se asienta el<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la cortesía al que estos poetas pertenecen, contribuyendo a armarlo con sus<br />
composiciones.<br />
Interesa, por último, constatar el modo consciente con que don Íñigo ha construido<br />
este repertorio <strong>de</strong> contextos históricos y letrados para dar cuenta <strong>de</strong> las noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
diferentes módulos estróficos ensayados por los sistemas <strong>de</strong> versificación que registra:<br />
E non vos maraville<strong>de</strong>s, señor, si en este prohemio aya tan extensa e largamente enarrado<br />
estos tanto antiguos e <strong>de</strong>spués nuestros auctores e algunos <strong>de</strong>zires e cançiones d’ellos, como<br />
paresca aver proçedido <strong>de</strong> una manera <strong>de</strong> ocçiosidat, lo cual <strong>de</strong> todo punto <strong>de</strong>niegan no<br />
menos ya la hedad mía que la turbaçión <strong>de</strong> los tienpos (453-454).<br />
En efecto, el Prohemio –<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición inicial <strong>de</strong> «poesía» como ciencia- ha<br />
construido una <strong>de</strong> las representaciones más ambiciosas <strong>de</strong>l pasado letrado, una enarratio<br />
poetarum articulada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la base <strong>de</strong>l repertorio <strong>de</strong> estrofas ofrecido –era el aspecto al que<br />
otorgaba mayor valor, por cuanto la especulación poética se orientaba a ese fin- y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
conciencia <strong>de</strong> que la poesía <strong>de</strong>be servir para <strong>de</strong>finir ese ocio letrado en el que él mismo<br />
engasta la redacción <strong>de</strong> un opúsculo <strong>de</strong> esta naturaleza. Con todo, ya al final <strong>de</strong> este trazado<br />
historiográfico, don Íñigo se preocupa por recordar que el origen <strong>de</strong> las diferentes<br />
orientaciones poéticas <strong>de</strong> que ha dado cuenta, así como <strong>de</strong> la poesía que en su propio<br />
tiempo se está componiendo, radica en las artes occitánicas; la valoración <strong>de</strong> ese conjunto<br />
<strong>de</strong> tratados teóricos le sirve para resumir el registro <strong>de</strong> datos por naciones que ha llevado a<br />
cabo:<br />
Pero <strong>de</strong> todos estos, muy magnífico señor, así itálicos como proençales, lemosís, catalanes,<br />
castellanos, portugueses e gallegos, e aun <strong>de</strong> cualesquier otras nasçiones, se a<strong>de</strong>lantaron e<br />
antepusieron los gállicos çesalpinos e <strong>de</strong> la provinçia <strong>de</strong> Equitania en solepnizar e dar honor<br />
a estas artes (454) 128 .<br />
126<br />
Nacido como él en Carrión <strong>de</strong> los Con<strong>de</strong>s y paradigma <strong>de</strong> la literatura proverbial: «Púselo en cuento <strong>de</strong> tan<br />
nobles gentes por grand trobador», íd.<br />
127<br />
Mencionando sus «<strong>de</strong>zires e cantigas <strong>de</strong> amores», también los «proverbios <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s sentençias», 453,<br />
por cuanto en estos módulos se ancla la propia producción <strong>de</strong> don Íñigo.<br />
128<br />
A<strong>de</strong>más, así, pue<strong>de</strong> aprovechar para remitir al proemio <strong>de</strong> sus Proverbios en don<strong>de</strong> daba cuenta, como<br />
había hecho Villena, a esa especulación teórica.
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> Baena era similar, pero poseía otro bagaje teórico al remitir al «arte<br />
<strong>de</strong> la poetría» antes que al <strong>de</strong> la «gaya çiençia»; Encina, por su parte, preferirá afirmar su<br />
Arte en los sistemas <strong>de</strong> versificación latina e italiana. Cada uno <strong>de</strong> los principales tratadistas<br />
<strong>de</strong>l siglo XV remite al contexto i<strong>de</strong>ológico en el que sus reflexiones <strong>de</strong>ben interferir.<br />
8.2: Gonzalo Argote <strong>de</strong> Molina: el comparatismo métrico.<br />
A lo largo <strong>de</strong>l siglo XVI se <strong>de</strong>sarrolla una <strong>de</strong> las más agrias disputas literarias acerca<br />
<strong>de</strong> la norma <strong>métrica</strong> que <strong>de</strong>be prevalecer en la composición poética; se enfrentaban<br />
castellanistas –<strong>de</strong>fensores <strong>de</strong>l arte mayor y <strong>de</strong>l arte real, <strong>de</strong> los esquemas acentuales <strong>de</strong> base<br />
par, con Castillejo como principal guía- e italianistas –acomodados a las noveda<strong>de</strong>s<br />
exportadas <strong>de</strong> Italia por Boscán y Garcilaso, centradas en el valor <strong>de</strong>l en<strong>de</strong>casílabo. Para<br />
1575, el año en que se imprime este Discurso <strong>de</strong> la poesía castellana <strong>de</strong> Argote <strong>de</strong> Molina,<br />
la polémica estaba prácticamente zanjada y los ritmos italianos –también sus estrofas<br />
principales- asimilados sin ningún problema. Sin embargo, este hidalgo andaluz, curioso<br />
pesquisidor <strong>de</strong> las antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l pasado, libra una <strong>de</strong> las últimas batallas <strong>de</strong> esta<br />
confrontación letrada reivindicando los sistemas <strong>de</strong> versificación <strong>medieval</strong> en el estudio<br />
con el que acompaña la edición <strong>de</strong>l Libro <strong>de</strong>l con<strong>de</strong> Lucanor que publica en 1575; actúa<br />
como un editor <strong>de</strong> textos, puesto que, como buen genealogista, traza la historia <strong>de</strong> los<br />
Manuel hasta sus días –a fin <strong>de</strong> explorar la i<strong>de</strong>ología nobiliaria <strong>de</strong> que surge esta obra- y<br />
valora, en especial, los versos con que su autor, «don Johán», cerraba los «exemplos» en<br />
cumplimiento <strong>de</strong> sus funciones como versificador; le interesaba examinar este material<br />
métrico porque afirmaba poseer el famoso Libro <strong>de</strong> las cantigas que el noble castellano<br />
aseguraba, en su Prólogo general, haber compuesto; <strong>de</strong> esta manera, lo que ofrece es un<br />
primer acercamiento a ese posterior análisis que anuncia:<br />
Aunque tenía acordado <strong>de</strong> poner las animadversiones siguientes en la poesía castellana en el<br />
libro que don Juan Manuel escrivió en coplas y rimas <strong>de</strong> aquel tiempo, el cual plaziendo a<br />
Dios sacaré a luz, con todo me paresció tractar lo mesmo aquí, tomando ocasión d’estos<br />
versos, que tienen alguna gracia por su antigüedad, y por la autoridad <strong>de</strong>l príncipe que los<br />
hizo (203) 129 .<br />
Le interesan ahora esos dos aspectos que enuncia: la «gracia» -formal, ligada a una<br />
«antigüedad» que él como buen humanista preten<strong>de</strong> recuperar 130 - y la «autoridad» que su<br />
creador les imprime, que es justo la que Argote necesita para oponerla a los procesos<br />
métricos que arrancan <strong>de</strong> los versos italianos.<br />
Argote no formula un arte poética, porque no contiene la menor referencia a las<br />
operaciones <strong>de</strong> transformación que afectan al lenguaje ni registra las particularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
prosodia; la suya es, en puridad, la primera historia <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong> castellana al centrarse<br />
únicamente en la <strong>de</strong>scripción y valoración <strong>de</strong> cuatro esquemas rítmicos, que sazona con<br />
múltiples comentarios surgidos <strong>de</strong> la consulta <strong>de</strong> los volúmenes reunidos en su librería, así<br />
como <strong>de</strong> sus propias observaciones sobre la creación poética que se estaba <strong>de</strong>sarrollando en<br />
su tiempo; <strong>de</strong> ahí, la vertiente comparatista con que acomete el estudio <strong>de</strong> estas categorías<br />
<strong>de</strong> la versificación –con mención <strong>de</strong> coplas- antigua <strong>de</strong> Castilla, tal y como la transmitía<br />
don Juan Manuel.<br />
129 Cito por la ed. <strong>de</strong> Eleuterio F. Tiscornia (1926), que reproduce Elena Casas en La retórica en España,<br />
Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 201-215. Del impreso <strong>de</strong> 1575 existe reproducción facsimilar en<br />
Barcelona, Puvill, 1978, con prólogo <strong>de</strong> Enrique Millares.<br />
130 No se olvi<strong>de</strong> que su labor fundamental fue la <strong>de</strong> construir un amplio tratado genealógico con el titulo <strong>de</strong><br />
Nobleza <strong>de</strong>l Andalucía que aparece en Sevilla, 1588.
El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> análisis que emplea en estos cuatro casos es siempre el mismo;<br />
menciona el verso o el módulo estrófico que va a consi<strong>de</strong>rar, cita el texto <strong>de</strong> don Juan<br />
Manuel que le sirve <strong>de</strong> ejemplo y proce<strong>de</strong> a <strong>de</strong>sarrollar su historia siempre con el objetivo<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir las raíces <strong>de</strong> la «poesía castellana» y confrontarla, en el momento oportuno, con<br />
la italiana.<br />
Atien<strong>de</strong>, en primer lugar, al módulo <strong>de</strong> la que llama «copla castellana redondilla» 131 ,<br />
con el objetivo <strong>de</strong> analizar el patrón rítmico <strong>de</strong>l octosílabo, asentado en los troqueos:<br />
D’este lugar se pue<strong>de</strong> averiguar cuán antiguo es el uso <strong>de</strong> las coplas redondillas castellanas,<br />
cuyos pies parescen conformes al verso trocaico que usan los poetas líricos, griegos y<br />
latinos (203-204).<br />
Argote se asemeja a don Íñigo por la cantidad <strong>de</strong> testimonios aportados para buscar<br />
formas poéticas que puedan compararse con los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> versificación que examina, a<br />
fin <strong>de</strong> fijar los orígenes <strong>de</strong> ese esquema; en este caso, se remonta a la «poesía <strong>de</strong> los<br />
griegos» en don<strong>de</strong> <strong>de</strong>scubre dimensiones rítmicas con «el mesmo número <strong>de</strong> sílabas» (204),<br />
mencionando las Odas <strong>de</strong> Anacreonte, las que llama «bodas mercuriales» <strong>de</strong> Marciano<br />
Capella y los himnos <strong>de</strong> Pru<strong>de</strong>ncio, momento en el que sitúa la invención <strong>de</strong>l fenómeno <strong>de</strong><br />
la consonancia 132 ; pero su objetivo prioritario es el <strong>de</strong> <strong>de</strong>shacer cualquier equívoco sobre la<br />
posible primacía <strong>de</strong> los versos italianos:<br />
Leemos algunas coplillas italianas antiguas en este verso, pero es el proprio y natural <strong>de</strong><br />
España, en cuya lengua se halla más antiguo que en alguna otra <strong>de</strong> las vulgares, y assí en<br />
ella solamente tiene toda la gracia, lin<strong>de</strong>za y agu<strong>de</strong>z, qu’es más propria <strong>de</strong>l ingenio español<br />
que <strong>de</strong> otro alguno (íd.).<br />
Se <strong>de</strong>termina una <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> las cualida<strong>de</strong>s naturales –siempre preferidas a las que<br />
pueda suministrar el ars-, con el fin <strong>de</strong> fijar un mo<strong>de</strong>lo propio <strong>de</strong> «ingenio español», que<br />
nada ha <strong>de</strong> precisar <strong>de</strong> las noveda<strong>de</strong>s foráneas. Incluso, los franceses aventajan a los<br />
italianos en el manejo <strong>de</strong> este verso –y aquí conviene la mención <strong>de</strong> Ronsard, como uno <strong>de</strong><br />
los poetas «mo<strong>de</strong>rnos»- aunque carezcan <strong>de</strong> la soltura que los castellanos le habían<br />
imprimido 133 ; éste es el punto en el que inicia el recorrido histórico <strong>de</strong> los poemas<br />
octosilábicos peninsulares; se interesa por los romances 134 y transcribe como muestra el<br />
<strong>de</strong>dicado al rey Ramiro, pero también remite a uno en vascuence –que cita y parafrasea 135 -,<br />
para valorar la utilización <strong>de</strong> estas noticias en las crónicas generales 136 , una práctica –la <strong>de</strong><br />
fijar la memoria <strong>de</strong> los hechos a través <strong>de</strong> versos cantados- que remonta, con razón, a la<br />
época <strong>de</strong> los godos, tal y como lo <strong>de</strong>muestra con el concurso <strong>de</strong> los historiadores latinos,<br />
131 Atenida a la fórmula abab; éste es el ejemplo aducido: «Si por el vicio y folgura / la buena fama per<strong>de</strong>mos,<br />
/ la vida muy poco dura, / <strong>de</strong>nostados fincaremos», íd. Es el cierre <strong>de</strong>l Exemplo XVI; sólo presenta esta<br />
variación en el primer verso: «Si por vicio et por folgura», 73; recuér<strong>de</strong>se que se usa la ed. <strong>de</strong> G. Serés.<br />
132 «Los poetas cristianos más mo<strong>de</strong>rnos dieron a este verso la consonancia que ya en la lengua vulgar tenía,<br />
como hizo Sancto Thomás al Himno <strong>de</strong>l Sacramento», íd.<br />
133 «...pero no con aquella vivez que los muy vulgares nuestros», íd.<br />
134 No menciona los cantares <strong>de</strong> gesta, pero <strong>de</strong>ben quedar acogidos en esta modalidad: «En el cual género <strong>de</strong><br />
verso al principio se celebravan en Castilla las hazañas y proezas antiguas <strong>de</strong> los reyes, y los trances y<br />
sucessos assí <strong>de</strong> la paz, como <strong>de</strong> la guerra, y los hechos notables <strong>de</strong> los con<strong>de</strong>s, cavalleros y infançones, como<br />
son testimonio los romances antiguos castellanos», 204-205.<br />
135 Es el «que Estevan <strong>de</strong> Garivay Çamalloa trae en su historia (...) que dize assí: “Mila urte ygarota / ura ve<strong>de</strong><br />
vi<strong>de</strong>an (...)”. Es romance <strong>de</strong> una batalla que Gil López <strong>de</strong> Oña, señor <strong>de</strong> la casa <strong>de</strong> Larrea, dio a los navarros<br />
y a don Ponce <strong>de</strong> Morentana su capitán...», 205.<br />
136 «En los cuales romances hasta oy día se perpetúa la memoria <strong>de</strong> los passados, y son una buena parte <strong>de</strong> las<br />
antiguas historias castellanas, <strong>de</strong> quien el rey don Alonso se aprovechó en su historia, y en ellos se conserva la<br />
antigüedad y propriedad <strong>de</strong> nuestra lengua», 205-206.
pero sabiendo que ésta era costumbre extendida a pueblos y naciones que no guardan<br />
relación alguna entre ellos; esta dimensión comparatista representa uno <strong>de</strong> los principales<br />
valores <strong>de</strong>l Discurso y asombra la gran cantidad <strong>de</strong> formas poéticas que conocía Argote,<br />
alguna <strong>de</strong> ellas <strong>de</strong>scrita en los elementos ciertos <strong>de</strong> su ejecución:<br />
...ésta fue costumbre <strong>de</strong> todas las gentes y tales <strong>de</strong>vían ser las rapsodias <strong>de</strong> los griegos, los<br />
areitos <strong>de</strong> los indios, las zambras <strong>de</strong> los moros y los cantares <strong>de</strong> los etíopes, los cuales oy<br />
día vemos que se juntan los días <strong>de</strong> fiesta con sus atabalejos y vihuelas roncas a cantar las<br />
alabanças <strong>de</strong> sus passados, los cuales todos paresce que no tuvieron otro misterio que éste,<br />
pero esto terná más oportuno lugar en otro tractado que el presente (206).<br />
No es el Discurso un arte <strong>métrica</strong>, tal y como se ha dicho, pero no pue<strong>de</strong>n estos<br />
tratadistas –don Íñigo hace lo propio- omitir unos conocimientos técnicos que contribuyen,<br />
a<strong>de</strong>más, a ratificar los objetivos iniciales; así, Argote contrapone los efectos <strong>de</strong> la copla<br />
octosilábica –que echa <strong>de</strong> menos en los poetas <strong>de</strong> su tiempo- a las supuestas ventajas <strong>de</strong> los<br />
metros italianos:<br />
Bolviendo al propósito, los castellanos y catalanes guardaron en esta composición cierto<br />
número <strong>de</strong> pies ligados con cierta ley <strong>de</strong> consonantes, por la cual ligadura se llamó copla,<br />
compostura cierto graciosa, dulce y <strong>de</strong> agradable facilidad, y capaz <strong>de</strong> todo el ornato que<br />
cualquier verso muy grave pue<strong>de</strong> tener, si se les persuadiesse esto a los poetas d’este tiempo<br />
que cada día le van olvidando, por la gravedad y artificio <strong>de</strong> las rimas italianas, a pesar <strong>de</strong>l<br />
bueno <strong>de</strong> Castillejo, que d’esto graciosamente se quexa en sus coplas, el cual tiene en su<br />
favor y <strong>de</strong> su parte el exemplo d’este príncipe don Juan Manuel, y <strong>de</strong> otros cavalleros muy<br />
principales castellanos (206-207).<br />
En este punto, el Discurso se acerca al Prohemio <strong>de</strong> don Íñigo por la pesquisa<br />
historiográfica con que se mencionan aquellos autores que han <strong>de</strong>stacado en la composición<br />
<strong>de</strong> las coplas castellanas; ahí aparecen, <strong>de</strong> nuevo, las figuras <strong>de</strong> Alfonso X y Juan II, junto al<br />
Marqués <strong>de</strong> Santillana y Enrique <strong>de</strong> Villena –hermanados por ser tratadistas también-, antes<br />
<strong>de</strong> mencionar a unos cuantos poetas <strong>de</strong> su tiempo que aún cultivaban esta forma<br />
estrófica 137 .<br />
La segunda categoría <strong>métrica</strong> <strong>de</strong> la que el Discurso da cuenta es la que se refiere a<br />
los «versos gran<strong>de</strong>s» 138 , llamados así por la amplitud <strong>de</strong> su diseño silábico:<br />
Usávase en los tiempos d’este príncipe en España este género <strong>de</strong> verso largo, que es <strong>de</strong> doze<br />
o <strong>de</strong> treze y aun <strong>de</strong> catorze sílabas 139 , porque hasta esto se estien<strong>de</strong> su licencia (208-209).<br />
Se trata <strong>de</strong>l módulo <strong>de</strong> la cua<strong>de</strong>rna vía; propone raíces francesas para este esquema<br />
estrófico, aduciendo un <strong>de</strong>sarrollo actual <strong>de</strong>l mismo:<br />
Creo lo tomaron nuestros poetas <strong>de</strong> la poesía francesa, don<strong>de</strong> ha sido <strong>de</strong> antiguo muy usado,<br />
y oy día los franceses lo usan, haziendo consonancia <strong>de</strong> dos en dos, o <strong>de</strong> tres en tres, o <strong>de</strong><br />
cuatro en cuatro pies, como los españoles lo usaron (209).<br />
La ambigüedad parece pretendida; aunque los orígenes sean galos –apenas se habla<br />
<strong>de</strong> la poesía occitánica 140 -, <strong>de</strong>staca la labor <strong>de</strong> los poetas castellanos, aduciendo el<br />
137 Habla así <strong>de</strong> las «justas literarias» que se siguen celebrando en el entorno <strong>de</strong>l obispo Baltasar <strong>de</strong>l Río,<br />
convocadas con el fin expreso <strong>de</strong> mantener este esquema rítmico: «que mientras duraren sus justas literarias<br />
no <strong>de</strong>xarán las coplas castellanas su prez y reputación por los honrados premios que instituyó a los que en este<br />
género <strong>de</strong> habilidad más se aventajassen», 207; a su resguardo, habían florecido Pero Mexía, «el ingenioso<br />
Iranço y el terso Cetina», íd., a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l licenciado Tamariz, cuya muerte <strong>de</strong>plora.<br />
138 Éste es el pareado que se aduce: «No vos engañe<strong>de</strong>s, nin crea<strong>de</strong>s que endonado / faze home por otro su<br />
daño <strong>de</strong> grado», 208. Es cierre <strong>de</strong>l Exemplo I; faltaría completar el segundo verso: «Non vos engañe<strong>de</strong>s nin<br />
crea<strong>de</strong>s que endonado / faze ningún omne por otro su daño <strong>de</strong> grado», 22.<br />
139 Superior, por tanto, al <strong>de</strong>l arte mayor, a pesar <strong>de</strong> ese límite inicial <strong>de</strong> las doce sílabas.
testimonio <strong>de</strong>l Poema <strong>de</strong> Fernán González, que él mismo poseía 141 ; el contraste con la<br />
poesía italiana le permite mencionar otras formas estróficas que se asemejan a este mol<strong>de</strong>,<br />
aunque sean gobernadas por otra disposición rítmica 142 . Sugiere, como raíz primera <strong>de</strong> estos<br />
«versos gran<strong>de</strong>s», un patrón métrico que encuentra en «la poesía bárbara <strong>de</strong> los árabes»<br />
(íd.) y que <strong>de</strong>muestra citando un pasaje <strong>de</strong> esos «versos turquescos» -una estrofa similar a<br />
la cua<strong>de</strong>rna vía- que traduce y que vincula a las en<strong>de</strong>chas con que los moros lamentaban la<br />
pérdida <strong>de</strong> Granada 143 , tan similares a otros romances castellanos en los que se refería la<br />
misma gesta, pero <strong>de</strong>s<strong>de</strong> otra orientación 144 ; remite a Nebrija para alcanzar un<br />
conocimiento más <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> estas formas estróficas 145 , hacia las que muestra un cierto<br />
aprecio por su valor castellano, siempre <strong>de</strong>plorando las nuevas orientaciones poéticas <strong>de</strong> su<br />
tiempo:<br />
Los ingenios <strong>de</strong> ahora como son algo coléricos, no sufren la ler<strong>de</strong>z y espacio <strong>de</strong> esta<br />
compostura por parescer muy flegmática y <strong>de</strong> poco donaire y arte, aunque en los antiguos<br />
autores da algún contento, y <strong>de</strong>be ser por la antigüedad y estrañeza <strong>de</strong> la lengua más que por<br />
el artificio (íd.).<br />
Aborda, en tercer lugar, y hay ya en ello una prelación, el esquema <strong>de</strong>l «verso<br />
italiano», que, como en los anteriores casos, liga a un dístico <strong>de</strong> don Juan Manuel 146 , para<br />
<strong>de</strong>mostrar que, aunque los italianos hayan alcanzado cierto grado <strong>de</strong> perfección en su<br />
<strong>de</strong>sarrollo, su origen hay que ligarlo a la poesía hispánica, aunque esta postura –<strong>de</strong> radical<br />
originalidad- le lleve a trabucar datas y períodos en que viven los autores mencionados:<br />
Este género <strong>de</strong> verso es en la cuantidad y número conforme al italiano usado en los sonetos<br />
y tercetos, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> paresce esta composición no averla aprendido los españoles <strong>de</strong> los<br />
poetas <strong>de</strong> Italia, pues en aquel tiempo, que ha cuasi trezientos años, era usado <strong>de</strong> los<br />
castellanos como aquí paresce, no siendo aún en aquella edad nascidos el Dante ni Petrarca,<br />
que <strong>de</strong>spués ilustraron este género <strong>de</strong> verso y le dieron la suavidad y ornato que aora tiene<br />
(212).<br />
Dante, que muere en 1321, es coetáneo a don Juan Manuel, pero esto poco le<br />
importa, porque había que afirmar, en los versos <strong>de</strong> los «exemplos», la primacía <strong>de</strong> un<br />
140 Sí lo hace Gaspar Gil Polo en su proemio a la Diana enamorada <strong>de</strong> 1564, once años antes <strong>de</strong> que se<br />
imprima este Discurso; así señala: «Puse aquí algunas rimas y versos <strong>de</strong> estilo nuevo y hasta ahora, que yo<br />
sepa, no usado en esta lengua. Las rimas hice a imitación <strong>de</strong> las que he leído en libros antiguos <strong>de</strong> poetas<br />
provenzales, y por eso les di este nombre. Los versos compuse a semejanza <strong>de</strong> los que en lengua francesa<br />
llaman heroicos, y así los nombré franceses», 82-83; uso la ed. <strong>de</strong> Francisco López Estrada, Madrid, Castalia,<br />
1987.<br />
141 «...como se paresce en este exemplo <strong>de</strong> una historia antigua en verso <strong>de</strong>l con<strong>de</strong> Fernán Gonçales que yo<br />
tengo en mi Museo, cuyo discurso dize assí...», íd.<br />
142 «En algunos romances antiguos italianos y en poetas heroicos se hallan estos versos, pero con la ley <strong>de</strong><br />
consonantes que guardan las octavas rimas», íd.<br />
143 «Son versos turquescos amorosos <strong>de</strong>dicados a la diosa <strong>de</strong> los amores que los turcos en su lengua llaman<br />
Asich, y <strong>de</strong>sta cuantidad son algunos cantares lastimeros que oimos a los moriscos <strong>de</strong>l reino <strong>de</strong> Granada sobre<br />
la pérdida <strong>de</strong> su tierra a manera <strong>de</strong> en<strong>de</strong>chas», 210.<br />
144 Y cita el <strong>de</strong> «Alhambra amorosa, lloran tus castillos», 211.<br />
145 Serían los casos <strong>de</strong> tetrámetros yámbicos, <strong>de</strong>sarrollados en II.VIII: «Quien quisiere saber la cuenta y razón<br />
d’este verso lea la Gramática española <strong>de</strong>l maestro Antonio <strong>de</strong> Lebrixa, don<strong>de</strong> en particular se tracta», íd.<br />
146 Curiosamente con acentuación en sexta: «Non aventures muncho tu riqueza / por consejo <strong>de</strong>l home que ha<br />
pobreza», íd. Se trata <strong>de</strong>l cierre <strong>de</strong>l Exemplo XX: «Non aventure<strong>de</strong>s mucho la tu riqueza / por consejo <strong>de</strong>l que<br />
ha gran pobreza», 85; sólo el segundo verso, con dialefa, podría correspon<strong>de</strong>r a un en<strong>de</strong>casílabo.
esquema rítmico que, a su enten<strong>de</strong>r, pasaba <strong>de</strong> los españoles a los provenzales 147 ,<br />
consi<strong>de</strong>rando –<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>sajustes cronológicos- que Jordi <strong>de</strong> San Jordi, que muere<br />
entre 1423-25, era anterior a Petrarca, a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar que fue el italiano el que imitó –o<br />
perpetró «honrados hurtos» (íd.)- a «Mossén Jordi» y no al revés, citando pasajes concretos<br />
<strong>de</strong> ambos poetas. En este punto se permite incluir algunas observaciones sobre los ajustes<br />
<strong>de</strong> sílabas fonológicas y <strong>métrica</strong>s que requiere este verso 148 , reservando para un futuro<br />
tratado las particularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las consonancias que dan lugar a las formas estróficas más<br />
conocidas:<br />
Las leyes <strong>de</strong> consonancia con que se combina este género <strong>de</strong> pies en los sonetos, rimas y<br />
canciones, es cosa muy sabida y resérvase para otro tractado (213-214).<br />
Debía, en verdad, tener la intención <strong>de</strong> escribir un arte <strong>métrica</strong>, salvo que se refiriera<br />
a ese análisis histórico que pensaba <strong>de</strong>dicar a las «cantigas» <strong>de</strong> don Juan Manuel; en todo<br />
caso, lo que le preocupa en verdad es <strong>de</strong>mostrar la primacía castellana sobre el<br />
en<strong>de</strong>casílabo, para consi<strong>de</strong>rar el <strong>de</strong>sarrollo coetáneo <strong>de</strong> este metro no como imitación <strong>de</strong> la<br />
poesía italiana, sino como recuperación <strong>de</strong> un esquema rítmico que había caído en olvido:<br />
Es verso grave, lleno, capaz <strong>de</strong> todo ornamento y figura, y finalmente, entre todos géneros<br />
<strong>de</strong> versos, le po<strong>de</strong>mos llamar heroico. El cual a cabo <strong>de</strong> algunos siglos que andava<br />
<strong>de</strong>sterrado <strong>de</strong> su naturaleza ha buelto a España, don<strong>de</strong> ha sido bien rescebido y tractado<br />
como natural; y aun se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>zir que en nuestra lengua, por la elegancia y dulçura d’ella,<br />
es más liso y sonoro que alguna vez paresce en la italiana (214).<br />
Pue<strong>de</strong>, por consecuencia, apreciarlo y trazar una mínima historia <strong>de</strong> sus principales<br />
logros, pero castellanos, no italianos, como lo <strong>de</strong>muestra la exploración <strong>de</strong> sus<br />
posibilida<strong>de</strong>s rítmicas realizada por don Íñigo:<br />
No fueron los primeros que los restituyeron a España el Boscán y Garci Lasso (como<br />
algunos creen) porque ya en tiempo <strong>de</strong>l rey don Juan el segundo era usado, como vemos en<br />
el libro <strong>de</strong> los Sonetos y canciones <strong>de</strong>l marqués <strong>de</strong> Santillana, que yo tengo; aunque fueron<br />
los primeros que mejor lo tractaron, particularmente el Garci Lasso, que en la dulçura y<br />
lin<strong>de</strong>za <strong>de</strong> conceptos, y en el arte y elegancia no <strong>de</strong>ve nada al Petrarcha ni a los más<br />
excelentes poetas <strong>de</strong> Italia (íd.).<br />
Cinco años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l Discurso, en 1580, su compatriota Fernando <strong>de</strong> Herrera<br />
<strong>de</strong>mostrará lo contrario, consi<strong>de</strong>rando, en sus Anotaciones, que todos esos préstamos y<br />
huellas <strong>de</strong> las poesías latina e italiana constituyen uno <strong>de</strong> los mejores logros <strong>de</strong> la imitatio<br />
con que Garcilaso recuperaba el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la Antigüedad. Para Argote no es así, puesto que<br />
prefiere ver en la poesía <strong>de</strong>l toledano una clara superación <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los italianos.<br />
La cuarta y última categoría que estudia Argote es la <strong>de</strong> los «versos mayores», es<br />
<strong>de</strong>cir la <strong>de</strong>l arte mayor, el do<strong>de</strong>casílabo 149 ; aprovecha esta ocasión para reivindicar la figura<br />
147 Y aún se indica que el occitánico guarda estrecha relación con el castellano antiguo: «cuya lengua <strong>de</strong> aquel<br />
tiempo [la <strong>de</strong> los provenzales] se conformava con la castellana muy antigua, y assí los versos y poesía fue<br />
semejante», íd.<br />
148 Si bien no muy acertadas: «Llaman en<strong>de</strong>casíllabo a este verso, porque tiene onze síllabas, sino cuando<br />
fenesce en acento agudo, que entonces es <strong>de</strong> diez, como en este exemplo <strong>de</strong> Boscán: “Aquella reina que en la<br />
mar nasció”. O cuando acabare en dictión, que tiene el acento en la antepenúltima, que entonces tiene doze<br />
síllabas, con en este lugar <strong>de</strong> Garci Lasso: “El río le dava <strong>de</strong>llo gran noticia”», 213. Ni en el primer caso<br />
contempla el alargamiento silábico por palabra aguda, ni en el segundo hay una palabra esdrújula, siendo<br />
en<strong>de</strong>casílabo por sinéresis <strong>de</strong> «río», reducida a una sílaba.<br />
149 Que encuentra en este dístico <strong>de</strong> don Juan Manuel: «Si Dios te guisare <strong>de</strong> aver segurança, / pugna<br />
cumplida ganar buena andança»; en el segundo verso, sólo se alcanzan doce sílabas con dialefa entre «buena»<br />
y «andança». Es el cierre <strong>de</strong>l Exemplo XXXIII, que ofrece esta variante: «Si Dios te guisare <strong>de</strong> aver sigurança, /<br />
puña <strong>de</strong> ganar la conplida bienandança», 145, con el último verso como tri<strong>de</strong>casílabo.
<strong>de</strong> Juan <strong>de</strong> Mena y, con su memoria, afirmar la perfección <strong>de</strong> la poesía castellana con el<br />
ejemplo canónico <strong>de</strong> un autor al que llama «andaluz»:<br />
Llaman versos mayores a este género <strong>de</strong> poesía que fue muy usada en la memoria <strong>de</strong><br />
nuestros padres, por lo mucho que en aquellos tiempos agradaron las obras <strong>de</strong> Juan <strong>de</strong><br />
Mena, las cuales, aunque aora tengan tan poca reputación cerca <strong>de</strong> hombres doctos, pero<br />
quien consi<strong>de</strong>rare la poca noticia que en España avía entonces <strong>de</strong> todo género <strong>de</strong> letras, y<br />
que con muy justa causa España ha dado el nombre y autoridad a sus obras, que han tenido,<br />
y es razón que siempre tengan, acerca <strong>de</strong> los ingenios bien agra<strong>de</strong>scidos (214-215).<br />
Es precisamente la extensión <strong>de</strong> los metros italianos la que ha provocado la pérdida<br />
<strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong>l arte mayor, que él evalúa, con cierto rigor, consi<strong>de</strong>rando sus principales<br />
propieda<strong>de</strong>s, en especial la disposición –o el «or<strong>de</strong>n»- que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> sus acentos:<br />
Este género <strong>de</strong> poesía, aunque ha <strong>de</strong>clinado en España <strong>de</strong>spués que está tan rescebida la que<br />
llamamos italiana, pero no ay duda sino que este verso tiene mucha gracia y buen or<strong>de</strong>n, y<br />
capaz <strong>de</strong> cualquier cosa que en él se tractare, y es antiguo y proprio castellano, y no sé por<br />
qué meresció ser tan olvidado, siendo <strong>de</strong> número tan suave y fácil (215).<br />
Esos dos últimos rasgos referidos a la elegancia y el dinamismo <strong>de</strong> los módulos<br />
acentuales eran los que se aplicaban a la versificación italiana; Argote, en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> su<br />
línea <strong>de</strong> argumentación principal, no duda en aplicarlos a la castellana. Al margen, en fin,<br />
<strong>de</strong> esta intención, el Discurso sobre la poesía castellana se convierte en una pieza singular<br />
por el repertorio <strong>de</strong> estrofas y <strong>de</strong> versos castellanos, así como por la valoración <strong>de</strong> sus<br />
principales efectos rítmicos.