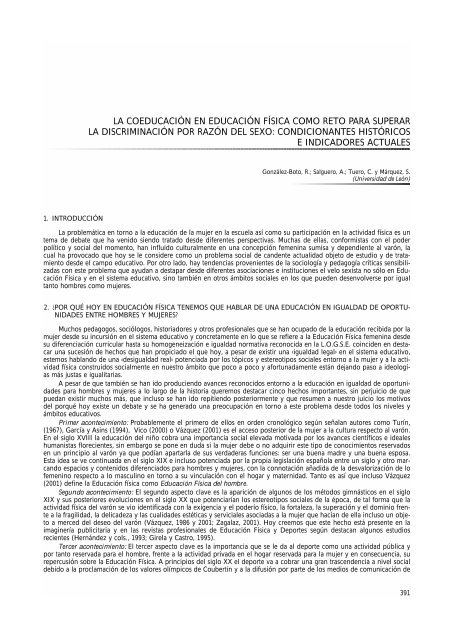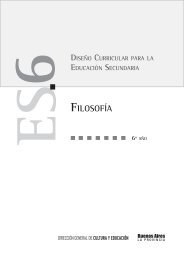la coeducación en educación física como reto para superar la ...
la coeducación en educación física como reto para superar la ...
la coeducación en educación física como reto para superar la ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. INTRODUCCIÓN<br />
LA COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA COMO RETO PARA SUPERAR<br />
LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO: CONDICIONANTES HISTÓRICOS<br />
E INDICADORES ACTUALES<br />
González-Boto, R.; Salguero, A.; Tuero, C. y Márquez, S.<br />
(Universidad de León)<br />
La problemática <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> <strong>educación</strong> de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> así <strong>como</strong> su participación <strong>en</strong> <strong>la</strong> actividad <strong>física</strong> es un<br />
tema de debate que ha v<strong>en</strong>ido si<strong>en</strong>do tratado desde difer<strong>en</strong>tes perspectivas. Muchas de el<strong>la</strong>s, conformistas con el poder<br />
político y social del mom<strong>en</strong>to, han influido culturalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> una concepción fem<strong>en</strong>ina sumisa y dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te al varón, <strong>la</strong><br />
cual ha provocado que hoy se le considere <strong>como</strong> un problema social de cand<strong>en</strong>te actualidad objeto de estudio y de tratami<strong>en</strong>to<br />
desde el campo educativo. Por otro <strong>la</strong>do, hay t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong> sociología y pedagogía críticas s<strong>en</strong>sibilizadas<br />
con este problema que ayudan a destapar desde difer<strong>en</strong>tes asociaciones e instituciones el velo sexista no sólo <strong>en</strong> Educación<br />
Física y <strong>en</strong> el sistema educativo, sino también <strong>en</strong> otros ámbitos sociales <strong>en</strong> los que pued<strong>en</strong> des<strong>en</strong>volverse por igual<br />
tanto hombres <strong>como</strong> mujeres.<br />
2. ¿POR QUÉ HOY EN EDUCACIÓN FÍSICA TENEMOS QUE HABLAR DE UNA EDUCACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTU-<br />
NIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES?<br />
Muchos pedagogos, sociólogos, historiadores y otros profesionales que se han ocupado de <strong>la</strong> <strong>educación</strong> recibida por <strong>la</strong><br />
mujer desde su incursión <strong>en</strong> el sistema educativo y concretam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> lo que se refiere a <strong>la</strong> Educación Física fem<strong>en</strong>ina desde<br />
su difer<strong>en</strong>ciación curricu<strong>la</strong>r hasta su homog<strong>en</strong>eización e igualdad normativa reconocida <strong>en</strong> <strong>la</strong> L.O.G.S.E. coincid<strong>en</strong> <strong>en</strong> destacar<br />
una sucesión de hechos que han propiciado el que hoy, a pesar de existir una «igualdad legal» <strong>en</strong> el sistema educativo,<br />
estemos hab<strong>la</strong>ndo de una «desigualdad real» pot<strong>en</strong>ciada por los tópicos y estereotipos sociales <strong>en</strong>torno a <strong>la</strong> mujer y a <strong>la</strong> actividad<br />
<strong>física</strong> construidos socialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> nuestro ámbito que poco a poco y afortunadam<strong>en</strong>te están dejando paso a ideologías<br />
más justas e igualitarias.<br />
A pesar de que también se han ido produci<strong>en</strong>do avances reconocidos <strong>en</strong>torno a <strong>la</strong> <strong>educación</strong> <strong>en</strong> igualdad de oportunidades<br />
<strong>para</strong> hombres y mujeres a lo <strong>la</strong>rgo de <strong>la</strong> historia queremos destacar cinco hechos importantes, sin perjuicio de que<br />
puedan existir muchos más, que incluso se han ido repiti<strong>en</strong>do posteriorm<strong>en</strong>te y que resum<strong>en</strong> a nuestro juicio los motivos<br />
del porqué hoy existe un debate y se ha g<strong>en</strong>erado una preocupación <strong>en</strong> torno a este problema desde todos los niveles y<br />
ámbitos educativos.<br />
Primer acontecimi<strong>en</strong>to: Probablem<strong>en</strong>te el primero de ellos <strong>en</strong> ord<strong>en</strong> cronológico según seña<strong>la</strong>n autores <strong>como</strong> Turín,<br />
(1967), García y Asins (1994), Vico (2000) o Vázquez (2001) es el acceso posterior de <strong>la</strong> mujer a <strong>la</strong> cultura respecto al varón.<br />
En el siglo XVIII <strong>la</strong> <strong>educación</strong> del niño cobra una importancia social elevada motivada por los avances ci<strong>en</strong>tíficos e ideales<br />
humanistas floreci<strong>en</strong>tes, sin embargo se pone <strong>en</strong> duda si <strong>la</strong> mujer debe o no adquirir este tipo de conocimi<strong>en</strong>tos reservados<br />
<strong>en</strong> un principio al varón ya que podían apartar<strong>la</strong> de sus verdaderas funciones: ser una bu<strong>en</strong>a madre y una bu<strong>en</strong>a esposa.<br />
Esta idea se ve continuada <strong>en</strong> el siglo XIX e incluso pot<strong>en</strong>ciada por <strong>la</strong> propia legis<strong>la</strong>ción españo<strong>la</strong> <strong>en</strong>tre un siglo y otro marcando<br />
espacios y cont<strong>en</strong>idos difer<strong>en</strong>ciados <strong>para</strong> hombres y mujeres, con <strong>la</strong> connotación añadida de <strong>la</strong> desvalorización de lo<br />
fem<strong>en</strong>ino respecto a lo masculino <strong>en</strong> torno a su vincu<strong>la</strong>ción con el hogar y maternidad. Tanto es así que incluso Vázquez<br />
(2001) define <strong>la</strong> Educación <strong>física</strong> <strong>como</strong> Educación Física del hombre.<br />
Segundo acontecimi<strong>en</strong>to: El segundo aspecto c<strong>la</strong>ve es <strong>la</strong> aparición de algunos de los métodos gimnásticos <strong>en</strong> el siglo<br />
XIX y sus posteriores evoluciones <strong>en</strong> el siglo XX que pot<strong>en</strong>ciarían los estereotipos sociales de <strong>la</strong> época, de tal forma que <strong>la</strong><br />
actividad <strong>física</strong> del varón se vio id<strong>en</strong>tificada con <strong>la</strong> exig<strong>en</strong>cia y el poderío físico, <strong>la</strong> fortaleza, <strong>la</strong> superación y el dominio fr<strong>en</strong>te<br />
a <strong>la</strong> fragilidad, <strong>la</strong> delicadeza y <strong>la</strong>s cualidades estéticas y serviciales asociadas a <strong>la</strong> mujer que hacían de el<strong>la</strong> incluso un objeto<br />
a merced del deseo del varón (Vázquez, 1986 y 2001; Zaga<strong>la</strong>z, 2001). Hoy creemos que este hecho está pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
imaginería publicitaria y <strong>en</strong> <strong>la</strong>s revistas profesionales de Educación Física y Deportes según destacan algunos estudios<br />
reci<strong>en</strong>tes (Hernández y cols., 1993; Gire<strong>la</strong> y Castro, 1995).<br />
Tercer acontecimi<strong>en</strong>to: El tercer aspecto c<strong>la</strong>ve es <strong>la</strong> importancia que se le da al deporte <strong>como</strong> una actividad pública y<br />
por tanto reservada <strong>para</strong> el hombre, fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> actividad privada <strong>en</strong> el hogar reservada <strong>para</strong> <strong>la</strong> mujer y <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia, su<br />
repercusión sobre <strong>la</strong> Educación Física. A principios del siglo XX el deporte va a cobrar una gran trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a nivel social<br />
debido a <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mación de los valores olímpicos de Coubertin y a <strong>la</strong> difusión por parte de los medios de comunicación de<br />
391
los Juegos Olímpicos modernos, lo que afianza el modelo deportivo masculino de práctica <strong>física</strong> introducido por Thomas<br />
Arnold <strong>en</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>. Los valores olímpicos que destaca Coubertin no dejan de ser un refuerzo de los valores asociados a <strong>la</strong><br />
masculinidad, situados por <strong>en</strong>cima de los valores de delicadeza y fragilidad fem<strong>en</strong>inos que excluy<strong>en</strong> a <strong>la</strong> mujer de <strong>la</strong> práctica<br />
deportiva ori<strong>en</strong>tándo<strong>la</strong> hacia un papel sumiso y dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te del varón (Vázquez, 1986 y 2001; Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols.,<br />
1990, Vázquez y cols., 2000; Chinchil<strong>la</strong> y Zaga<strong>la</strong>z, 2002). Probablem<strong>en</strong>te esto es lo que ha hecho que hoy los deportes más<br />
conocidos (sobre todo los más agresivos) se asoci<strong>en</strong> a una práctica masculina.<br />
Cuarto acontecimi<strong>en</strong>to: El cuarto aspecto c<strong>la</strong>ve ti<strong>en</strong>e lugar desde <strong>la</strong> guerra civil y etapa franquista hasta <strong>la</strong> Ley de 1970<br />
<strong>en</strong> donde <strong>la</strong> Educación Física se considera útil y necesaria tanto <strong>para</strong> el hombre <strong>como</strong> <strong>para</strong> <strong>la</strong> mujer, sin embargo de forma<br />
difer<strong>en</strong>ciada, prohibi<strong>en</strong>do incluso <strong>la</strong> <strong>educación</strong> mixta <strong>en</strong> los colegios. Así <strong>la</strong> Educación Física fem<strong>en</strong>ina se ori<strong>en</strong>tará hacia el<br />
desarrollo y cuidado de <strong>la</strong>s funciones de madre y esposa <strong>en</strong> un futuro, eliminando cualquier fin autotélico <strong>en</strong> <strong>la</strong>s prácticas,<br />
cargándo<strong>la</strong>s de férreos valores religiosos (recatami<strong>en</strong>to, prud<strong>en</strong>cia,...) debido al papel adquirido por <strong>la</strong> Iglesia <strong>en</strong> <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />
fem<strong>en</strong>ina, y de forma ambival<strong>en</strong>te, pot<strong>en</strong>ciando los aspectos estéticos y expresivos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s prácticas reflejo del carácter<br />
utilitario y servicial del cuerpo fem<strong>en</strong>ino <strong>para</strong> el goce y disfrute del varón (por ello es probable que <strong>la</strong>s actividades expresivas,<br />
rítmicas y comunicativas se asoci<strong>en</strong> con prácticas fem<strong>en</strong>inas); mi<strong>en</strong>tras que <strong>para</strong> los hombres estaban destinados los<br />
cont<strong>en</strong>idos más exig<strong>en</strong>tes <strong>física</strong>m<strong>en</strong>te, los deportes más agresivos y <strong>la</strong>s prácticas que <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral <strong>en</strong>salzaban <strong>la</strong> competitividad,<br />
<strong>la</strong> virilidad, el espíritu nacional, el esfuerzo físico y <strong>la</strong> superación desde una posición social dominante (Vázquez, 1986<br />
y 2001; Marías, 1990; MEC, 1991; García, y Asins C.,1994; Fernández-Balboa, 2001; Terrón, 2001; Zaga<strong>la</strong>z, 2001). En estudios<br />
realizados sobre <strong>la</strong> actividad <strong>física</strong> <strong>en</strong> ancianos y ancianas desde <strong>la</strong> perspectiva del género es probable que reflej<strong>en</strong> el ideal<br />
educativo dictatorial <strong>en</strong> el contexto actual al seña<strong>la</strong>r que <strong>la</strong>s prácticas <strong>física</strong> llevadas a cabo por <strong>la</strong>s mujeres se desarrol<strong>la</strong>n <strong>en</strong><br />
un <strong>en</strong>torno car<strong>en</strong>te de libertad mediatizado por un machismo social y además porque <strong>la</strong>s mujeres han llegado a asumir los<br />
códigos hegemónicos de dicha sociedad (Ibeas y cols., 1995).<br />
Quinto acontecimi<strong>en</strong>to: El último aspecto c<strong>la</strong>ve que ha propiciado <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>ciación sexista <strong>en</strong> <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses de Educación<br />
Física es <strong>la</strong> aprobación de <strong>la</strong> Ley G<strong>en</strong>eral de 1970 con <strong>la</strong> que se int<strong>en</strong>ta <strong>superar</strong> <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>ciación sexista anterior, prohibi<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> creación de escue<strong>la</strong>s se<strong>para</strong>das e integrando el currículum de hombres y mujeres <strong>en</strong> uno solo <strong>para</strong> ambos sexos. Sin<br />
embargo, a pesar de <strong>la</strong>s bu<strong>en</strong>as int<strong>en</strong>ciones de <strong>la</strong> nueva reforma hacia una <strong>educación</strong> mixta no hizo que se construyese un<br />
modelo educativo alternativo que at<strong>en</strong>diese <strong>la</strong>s necesidades de todos y de todas. Más bi<strong>en</strong> se aplicó directam<strong>en</strong>te el modelo<br />
masculino anterior a chicos y chicas por igual de tal forma que los juegos, deportes y otros cont<strong>en</strong>idos de <strong>la</strong> Educación<br />
Física pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes al modelo masculino junto con <strong>la</strong> carga moral que llevan consigo, se desarrol<strong>la</strong>ron por igual <strong>en</strong> ambos<br />
sexos, obligando indirectam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s chicas a asumir un modelo de <strong>educación</strong> aj<strong>en</strong>o a el<strong>la</strong>s y desp<strong>la</strong>zando a su vez a un<br />
segundo p<strong>la</strong>no prácticas y valores educativos que podrían haber sido incorporados <strong>para</strong> <strong>la</strong>s niñas (García y Asins, 1994; Fernández-García,<br />
1997, Vázquez, 2001). De esta forma una vez más el mundo fem<strong>en</strong>ino quedaría devaluado y <strong>en</strong> situación de<br />
inferioridad respecto al mundo masculino.<br />
Tras <strong>la</strong> aprobación de <strong>la</strong> L.O.G.S.E. <strong>en</strong> 1990 es cuando podemos hab<strong>la</strong>r de una «filosofía coeducativa» d<strong>en</strong>tro del sistema<br />
educativo al incorporarse <strong>como</strong> tema transversal bajo <strong>la</strong> d<strong>en</strong>ominación de <strong>educación</strong> <strong>para</strong> <strong>la</strong> igualdad de oportunidades<br />
de ambos sexos (Mañeru y Rubio, 1992) y por lo tanto considerado <strong>como</strong> un tema de especial importancia que todas <strong>la</strong>s disciplinas<br />
deb<strong>en</strong> tratar, de <strong>la</strong>s cuales no está ex<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> Educación Física cuyo ámbito de trabajo está estipu<strong>la</strong>do normativam<strong>en</strong>te<br />
desde <strong>la</strong> propia L.O.G.S.E. <strong>en</strong> su artículo segundo 1, pasando por el RD 1345/1991 de 6 de Septiembre por el que se establece<br />
el currículo de <strong>la</strong> Educación Secundaria Obligatoria así <strong>como</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> última modificación pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el RD 3473/2000<br />
de 29 de diciembre sobre <strong>en</strong>señanzas mínimas de <strong>la</strong> E.S.O. <strong>en</strong> los apartados reservados a nuestra materia 2. Así mismo <strong>la</strong><br />
Educación Física desde una perspectiva coeducativa resulta incluso más imprescindible si cabe respecto a otras materias<br />
debido a los anteced<strong>en</strong>tes históricos acaecidos y a <strong>la</strong> facilidad con que nuestra materia, según aseguran Vázquez y cols.<br />
(2000), se configura <strong>como</strong> un ámbito reforzador de esos estereotipos sobre el propio cuerpo y <strong>la</strong> actividad <strong>física</strong>, así <strong>como</strong> de<br />
<strong>la</strong>s expectativas que a partir de ellos se g<strong>en</strong>eran <strong>para</strong> <strong>la</strong>s niñas y los niños y su futura re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> actividad <strong>física</strong> y el<br />
deporte.<br />
3. INDICADORES SEXISTAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR.<br />
Los indicadores sexistas son aquellos elem<strong>en</strong>tos que nos van a mostrar <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia o no de sesgos discriminatorios <strong>en</strong><br />
razón del sexo <strong>en</strong> nuestras c<strong>la</strong>ses y que son el resultado de toda una serie de estereotipos y prejuicios sociales <strong>en</strong> torno al<br />
género que no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un fundam<strong>en</strong>to y una validez <strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad. Como define Pieron (1988) el estereotipo es una opinión<br />
ya hecha que se impone <strong>como</strong> un cliché a los miembros de <strong>la</strong> comunidad.<br />
Entre <strong>la</strong>s múltiples actitudes e ideas preconcebidas que aparec<strong>en</strong> <strong>en</strong> trabajos <strong>como</strong> los de Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols. (1990),<br />
Roch<strong>en</strong>vable-Sp<strong>en</strong>lé (citado por Álvarez-Bu<strong>en</strong>o, 1990) o García y Asins (1994) destacamos, por ejemplo, que exist<strong>en</strong> juegos<br />
y deportes que son <strong>para</strong> niñas (<strong>la</strong> goma, <strong>la</strong> danza,...) y otros que son <strong>para</strong> niños (policías y <strong>la</strong>drones, deportes de combate,...);<br />
<strong>la</strong>s niñas muestran una mayor falta de control, deseo de agradar, sumisión, ternura y dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, mi<strong>en</strong>tras que los<br />
niños son más estables emocionalm<strong>en</strong>te, son más dinámicos, agresivos y t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tes al dominio; los chicos son mejores <strong>física</strong>m<strong>en</strong>te<br />
mi<strong>en</strong>tras que <strong>la</strong>s chicas son más torpes por naturaleza; <strong>la</strong>s chicas no sab<strong>en</strong> esforzarse, los chicos sí,... Podríamos<br />
seguir añadi<strong>en</strong>do innumerables estereotipos que han sido construidos socialm<strong>en</strong>te y que hoy no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> cabida <strong>en</strong> el sistema<br />
educativo, sin embargo <strong>la</strong>s expectativas <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> «idea de hombre» y a <strong>la</strong> «idea de mujer» que <strong>la</strong> sociedad ti<strong>en</strong>e fuera de<br />
<strong>la</strong> escue<strong>la</strong> fuerzan inconsci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te a los doc<strong>en</strong>tes a reproducir estos estereotipos si no se hace una reflexión <strong>en</strong> torno a<br />
ellos y si no seguimos una serie de pautas metodológicas que se recomi<strong>en</strong>dan t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>para</strong> solv<strong>en</strong>tar el problema<br />
de difer<strong>en</strong>ciación recogidas <strong>en</strong> estudios <strong>como</strong> los seña<strong>la</strong>dos anteriorm<strong>en</strong>te o <strong>en</strong> otros más reci<strong>en</strong>tes <strong>como</strong> los de Rodríguez-<br />
Fernández y cols. (2001), Vázquez (2001) o Navarrete y Navarrete (2002) aplicables al ámbito educativo. Además hay que<br />
1 Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ord<strong>en</strong>ación G<strong>en</strong>eral del Sistema Educativo. art. 2: <strong>la</strong> formación <strong>en</strong> <strong>la</strong> igualdad <strong>en</strong>tre sexos<br />
y el rechazo de toda forma de discriminación.<br />
2 RD 1345/1991 y RD 3473/2000: El deporte <strong>en</strong> el área de Educación Física debe t<strong>en</strong>er un carácter abierto, sin que <strong>la</strong> participación se<br />
supedite a <strong>la</strong>s características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación.<br />
392
t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que <strong>la</strong> mayoría de los estereotipos sexistas que puedan tipificarse han sido rebatidos y derrumbados objetivam<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> estudios vincu<strong>la</strong>dos a área tan diversas <strong>como</strong> <strong>la</strong> fisiología, antropología, pedagogía o sociología <strong>en</strong>tre otras<br />
(L<strong>en</strong>sky, 1991; Instituto de <strong>la</strong> mujer, 1997; Fernández-García, 1997; Vázquez, 2001).<br />
Entre los muchos indicadores sexistas que p<strong>en</strong>samos pued<strong>en</strong> existir <strong>en</strong> Educación Física abordaremos tan sólo 3 ejemplos<br />
que a nuestro juicio indican una c<strong>la</strong>ra difer<strong>en</strong>ciación sexista <strong>en</strong>tre ambos géneros:<br />
«Utilización del espacio físico»<br />
Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols. (1990) y Vázquez y cols. (2000) nos indican que los alumnos son proclives a dominar el espacio<br />
t<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do a ocupar los lugares c<strong>en</strong>trales de <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones mi<strong>en</strong>tras que <strong>la</strong>s alumnas ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong> a situarse <strong>en</strong> los lugares marginales.<br />
Según Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols. (1990) y García y Asins (1994) <strong>la</strong> ocupación del espacio c<strong>en</strong>tral de una insta<strong>la</strong>ción (un<br />
espacio mejor que el marginal) se debe por una parte, a <strong>la</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia culturalm<strong>en</strong>te apr<strong>en</strong>dida hacia el dominio del territorio<br />
por parte del varón. Según García y Asíns (1994) el espacio y su utilización no es igual <strong>para</strong> todas <strong>la</strong>s personas ni <strong>para</strong> todas<br />
<strong>la</strong>s culturas, ya que unas y otras emplean el espacio de forma difer<strong>en</strong>te según su propias condiciones sociales. En este s<strong>en</strong>tido<br />
estos autores afirman que <strong>la</strong>s niñas están más limitadas culturalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> su actividad motriz <strong>en</strong> cuanto a <strong>la</strong> exploración<br />
espacial del <strong>en</strong>torno supuestam<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> <strong>educación</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te hacia <strong>la</strong>s tareas domésticas; mi<strong>en</strong>tras que <strong>en</strong> los niños ocurre<br />
todo lo contrario y se les concede mayor libertad <strong>para</strong> explorar y manipu<strong>la</strong>r el medio por ser consideradas actividades masculinas.<br />
La limitación <strong>en</strong> <strong>la</strong>s niñas supone mermar sus experi<strong>en</strong>cias y su posible compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> esos contextos lo cual<br />
supondrá disminuir sus habilidades <strong>en</strong> el espacio y su confianza ante ello.<br />
Por otro <strong>la</strong>do hay que añadir otro aspecto importante <strong>en</strong> cuanto a <strong>la</strong>s características sexistas del espacio deportivo destinado<br />
<strong>para</strong> <strong>la</strong> Educación Física <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros esco<strong>la</strong>res re<strong>la</strong>cionado con su concepción normativa. Estudios realizados a<br />
nivel municipal, provincial y <strong>en</strong> toda <strong>la</strong> Comunidad Autónoma de Castil<strong>la</strong> y León (López-Moya, 2002a y 2002b; González-<br />
Boto y Estapé, 2003) reflejan un déficit de espacio deportivo <strong>para</strong> <strong>la</strong> Educación Física, <strong>en</strong> el cual d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> tipología<br />
seguida el espacio que más se repite es <strong>la</strong> pista polideportiva seguida de lejos por <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> esco<strong>la</strong>r. Estos espacios (<strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r<br />
<strong>la</strong>s pistas polideportivas) años atrás Ord<strong>en</strong>-Vígara (1988) los calificó <strong>como</strong> espacios tradicionales de carácter sexista<br />
por estar concebidos <strong>para</strong> <strong>la</strong> práctica de los deportes conv<strong>en</strong>cionales (fútbol-sa<strong>la</strong>, baloncesto, voleibol,...) ubicados g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> los lugares c<strong>en</strong>trales de los patios esco<strong>la</strong>res. Hoy <strong>la</strong> visión estereotipada que se suele t<strong>en</strong>er de los espacios y de los<br />
materiales <strong>en</strong> su uso creemos que obedece al único fin <strong>para</strong> el que son concebidos, es decir y <strong>en</strong> este caso, <strong>para</strong> el uso<br />
deportivo. En esta misma línea y <strong>como</strong> hemos visto <strong>en</strong> el apartado 2, el deporte ha sido una actividad prácticam<strong>en</strong>te de<br />
exclusividad masculina mi<strong>en</strong>tras que <strong>la</strong> mujer ha estado recluida <strong>en</strong> el hogar y no se le ha permitido s<strong>en</strong>sibilizarse ni desarrol<strong>la</strong>r<br />
sus propios valores ante dicha práctica.<br />
«Disponibilidad <strong>para</strong> realizar tareas del sexo contrario»<br />
El morfotipo masculino se asocia <strong>como</strong> hemos visto a <strong>la</strong> pot<strong>en</strong>cia, <strong>la</strong> resist<strong>en</strong>cia, <strong>la</strong> velocidad, <strong>la</strong> agresividad,... mi<strong>en</strong>tras<br />
que el fem<strong>en</strong>ino a lo pequeño, frágil, flexible, coordinado, rítmico, s<strong>en</strong>sible,... lo que hace que unos y otros ti<strong>en</strong>dan a desarrol<strong>la</strong>r<br />
sus cualidades adquiridas, dificultando el desarrollo de <strong>la</strong>s cualidades del sexo contrario. Prueba de ello nos lo<br />
muestran Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols. (1990) <strong>en</strong> cuanto a <strong>la</strong> práctica deportiva al afirmar que sigue existi<strong>en</strong>do el estereotipo del<br />
«deporte masculino» (los chicos practican mayoritariam<strong>en</strong>te fútbol) y del «deporte fem<strong>en</strong>ino» (<strong>la</strong>s chicas practican mayoritariam<strong>en</strong>te<br />
practican gimnasia). Simi<strong>la</strong>res aportaciones obtuvo Vázquez (1993) <strong>en</strong> un estudio cuyos resultados seña<strong>la</strong>n que el<br />
deporte más practicado por <strong>la</strong>s mujeres es <strong>la</strong> natación, seguido de <strong>la</strong> gimnasia y de otros deportes considerados tradicionalm<strong>en</strong>te<br />
<strong>como</strong> fem<strong>en</strong>inos (t<strong>en</strong>is y baloncesto). Además también se destacan <strong>la</strong>s opiniones de unos/as y otros/as ante los<br />
deportes aconsejados y desaconsejados <strong>para</strong> cada sexo de tal forma que tanto los varones <strong>como</strong> <strong>la</strong>s mujeres consideran que<br />
los deportes más apropiados <strong>para</strong> el<strong>la</strong>s son, por este ord<strong>en</strong>, <strong>la</strong> natación, el t<strong>en</strong>is y <strong>la</strong> gimnasia. En cuanto a los m<strong>en</strong>os apropiados,<br />
los hombres opinan que son el boxeo y el fútbol, al igual que de <strong>la</strong>s mujeres, solo que <strong>en</strong> ord<strong>en</strong> inverso.<br />
Vázquez y cols. (2000) <strong>en</strong> otro estudio llevado a cabo <strong>en</strong> el ámbito educativo obtuvieron unos resultados que demuestran<br />
<strong>la</strong> dificultad de aceptar <strong>la</strong>s actividades del sexo opuesto. Según este estudio el profesorado considera que <strong>la</strong>s chicas<br />
rechazan el esfuerzo físico moderado e int<strong>en</strong>so, así <strong>como</strong> <strong>la</strong>s actividades competitivas y viol<strong>en</strong>tas, mi<strong>en</strong>tras que <strong>en</strong> los chicos<br />
ocurre todo lo contrario y se muestran más competitivos y agresivos «por naturaleza».<br />
Sigui<strong>en</strong>do <strong>la</strong> misma línea que <strong>en</strong> el anterior trabajo Tabernero y Márquez (1997) seña<strong>la</strong>n que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses de Educación<br />
Física existe una retic<strong>en</strong>cia por parte de ambos sexos <strong>para</strong> realizar actividades <strong>física</strong>s consideradas del sexo opuesto<br />
(fútbol y baile), de tal forma que los chicos son reacios a bai<strong>la</strong>r debido, probablem<strong>en</strong>te, a que supondría desempeñar un rol<br />
que aún no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> asumido; y <strong>la</strong>s chicas a practicar fútbol, sin embargo el<strong>la</strong>s se integran mejor <strong>en</strong> <strong>la</strong>s actividades habituales<br />
de los chicos que al contrario, lo cual podría demostrar <strong>la</strong> hegemonía social e histórica del hombre respecto a <strong>la</strong> mujer manifestada<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>en</strong> situaciones <strong>como</strong> <strong>la</strong>s seña<strong>la</strong>das anteriorm<strong>en</strong>te o <strong>en</strong> otras <strong>como</strong> <strong>la</strong> vergü<strong>en</strong>za masculina <strong>en</strong> manifestar<br />
sus s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>tos y su s<strong>en</strong>sibilidad más delicada y educada (Terrón, 2001).<br />
«Utilización del l<strong>en</strong>guaje»<br />
Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols. (1990) no dudan <strong>en</strong> afirmar que existe una discriminación de <strong>la</strong> mujer por parte del profesorado<br />
y del alumnado <strong>en</strong> <strong>la</strong> utilización del l<strong>en</strong>guaje durante <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses de Educación Física y <strong>en</strong> el contexto esco<strong>la</strong>r <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral.<br />
Según estos autores y otros <strong>como</strong> Vázquez y cols. (2000), uno de los indicadores más fuertes que así lo constata por su incid<strong>en</strong>cia<br />
y sutileza debido a <strong>la</strong> inconsci<strong>en</strong>te aceptación social que ti<strong>en</strong>e es <strong>la</strong> utilización g<strong>en</strong>érica del l<strong>en</strong>guaje <strong>para</strong> ambos<br />
sexos («¡pre<strong>para</strong>dos, listos, ya!»; «¡at<strong>en</strong>tos, que empezamos!») ya que sin querer nos dirigimos a alumnos y a alumnas por<br />
igual, sin embargo se hace <strong>como</strong> si únicam<strong>en</strong>te nos estuviésemos dirigi<strong>en</strong>do hacia ellos, sil<strong>en</strong>ciando a <strong>la</strong>s chicas.<br />
Aún p<strong>en</strong>sando que el aspecto seña<strong>la</strong>do anteriorm<strong>en</strong>te no sea excesivam<strong>en</strong>te discriminante (debido a <strong>la</strong> aceptación<br />
social que ti<strong>en</strong>e) creemos que hay otro mucho más directo y quizás <strong>la</strong>m<strong>en</strong>table. Nos estamos refiri<strong>en</strong>do al uso de expresiones<br />
que alud<strong>en</strong> a <strong>la</strong> sexualidad masculina, <strong>en</strong>salzándo<strong>la</strong> indirectam<strong>en</strong>te, <strong>para</strong> reforzar positivam<strong>en</strong>te determinadas actitudes,<br />
comportami<strong>en</strong>tos o ejecuciones positivas; mi<strong>en</strong>tras que aquel<strong>la</strong>s expresiones que alud<strong>en</strong> a <strong>la</strong> sexualidad fem<strong>en</strong>ina se emple-<br />
393
an <strong>para</strong> castigar, reforzar negativam<strong>en</strong>te e incluso ridiculizar una acción y también a <strong>la</strong> mujer (Álvarez-Bu<strong>en</strong>o y cols.,1990;<br />
Posada, 1999; Vázquez y cols., 2000). El ejemplo lo t<strong>en</strong>emos <strong>en</strong> frases <strong>como</strong>: «Ese deporte es cosa de chicos»; «no llores<br />
<strong>como</strong> una niña»; «¡vamos salta, que pareces una n<strong>en</strong>a!»; «hay que correr echándole huevos»; «con dos cojones»,... Si permitimos<br />
este trato verbal <strong>en</strong> nuestras c<strong>la</strong>ses estaremos aceptando <strong>la</strong> negación del mundo fem<strong>en</strong>ino y el acatami<strong>en</strong>to por su parte<br />
del mundo masculino.<br />
4. CONCLUSIONES<br />
Con este trabajo hemos int<strong>en</strong>tado justificar <strong>en</strong> cierta manera por qué hoy, a pesar de que así nos lo exija <strong>la</strong> L.O.G.S.E.,<br />
t<strong>en</strong>emos <strong>la</strong> obligación moral de at<strong>en</strong>der al desempeño de nuestra <strong>la</strong>bor profesional <strong>en</strong> nuestras c<strong>la</strong>ses desde un trato igualitario<br />
<strong>para</strong> hombres y mujeres. Hemos expuesto una serie de circunstancias históricas que nos ayudan a compr<strong>en</strong>der el porqué<br />
de <strong>la</strong> discriminación sexista de <strong>la</strong> mujer sufrida <strong>en</strong> <strong>la</strong> <strong>educación</strong> y <strong>en</strong> el deporte a lo <strong>la</strong>rgo de nuestra historia. Estas y<br />
otras muchas circunstancias acontecidas que han desembocado <strong>en</strong> toda una serie de prejuicios, estereotipos y falsos valores<br />
que incluso <strong>en</strong> su mom<strong>en</strong>to estuvieron reconocidos, hoy han dejado de t<strong>en</strong>er cabida y es necesario conocer a través de<br />
indicadores sexistas <strong>en</strong> nuestro campo <strong>para</strong> no caer de nuevo <strong>en</strong> el error y at<strong>en</strong>der así <strong>la</strong>s necesidades de todos y todas por<br />
igual.<br />
Hay estudios que destacan avances importantísimos de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> cuanto a su papel <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad y <strong>en</strong> el deporte<br />
que están acabando con muchos de los prejuicios exist<strong>en</strong>tes (Vázquez, 1993; Instituto de <strong>la</strong> mujer, 1997; Fernández-Balboa,<br />
2001) y que hace que nos aproximarnos a una igualdad social <strong>en</strong> <strong>la</strong> que el hombre también debe contribuir.<br />
En Educación Física hay muchos estudios que, al igual que el nuestro, justifican el problema de <strong>la</strong> discriminación<br />
sexista desde una perspectiva descriptiva y dan pautas <strong>para</strong> solucionar a nivel metodológico el problema <strong>en</strong> nuestras c<strong>la</strong>ses.<br />
Sin embargo coincidimos con Fernández-García (1997) <strong>en</strong> afirmar que exist<strong>en</strong> pocos trabajos de campo que estudi<strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
dinámica y <strong>la</strong>s interacciones <strong>en</strong>tre profesores/as y alumnos/as <strong>en</strong> este ámbito.<br />
Hoy <strong>en</strong> día el espíritu de lucha fem<strong>en</strong>ino está más fuerte que nunca, sin embargo hay sectores que critican <strong>la</strong> forma <strong>en</strong><br />
que <strong>la</strong> mujer está consigui<strong>en</strong>do esa igualdad al caer <strong>en</strong> el mismo error que el varón <strong>en</strong> su mom<strong>en</strong>to, apartando y discriminando<br />
al sexo opuesto (L<strong>en</strong>sky, 1991). Como refleja Asins (1999) coeducar significa educar contra los prejuicios, significa apr<strong>en</strong>der<br />
de uno mismo y del sexo opuesto, significa no conformarse ni siquiera con conocer de forma teórica o llevar a <strong>la</strong> práctica hábitos,<br />
comportami<strong>en</strong>tos, conocimi<strong>en</strong>tos o actitudes no sexistas. Más bi<strong>en</strong> es llegar a tomar conci<strong>en</strong>cia y s<strong>en</strong>sibilizarse ante <strong>la</strong><br />
igualdad de derechos y oportunidades <strong>en</strong>tre hombres y mujeres porque, <strong>en</strong> definitiva, TODOS SOMOS IGUALES.<br />
5. BIBLIOGRAFÍA<br />
Álvarez-Bu<strong>en</strong>o, G.; Cano, S.; Fernández-García, E.; López, C.; Manzano, A. y Vázquez, B. (1990). Guía <strong>para</strong> una <strong>educación</strong><br />
<strong>física</strong> no sexista. Madrid: Secretaría de estado <strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>educación</strong>, Ministerio de Educación y Ci<strong>en</strong>cia.<br />
Asins, C. (1999). Educar, ¿contra qué?. Apunts, 56, 107-109.<br />
Chinchil<strong>la</strong>, J.L. y Zaga<strong>la</strong>z, M.L. (2002). Didáctica de <strong>la</strong> Educación Física. Madrid: CCS.<br />
Fernández-Balboa, J.M. (2001). La sociedad, <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> y <strong>la</strong> Educación Física del futuro. En Devis, J. (Coord.). La Educación<br />
Física, el deporte y <strong>la</strong> salud <strong>en</strong> el siglo XXI. Alcoy: Marfil.<br />
Fernández-García, E. (1997). Temas transversales y formación del profesorado: algunas consideraciones sobre <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />
<strong>para</strong> <strong>la</strong> igualdad de oportunidades de ambos sexos <strong>en</strong> el área de <strong>educación</strong> <strong>física</strong>. Revista Españo<strong>la</strong> de Educación Física<br />
y Deportes, 4, 6-12.<br />
García, M. y Asins, C. (1994). Cuadernos <strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>co<strong>educación</strong></strong>. La <strong>co<strong>educación</strong></strong> <strong>en</strong> Educación Física. Barcelona: Institut de<br />
Ci<strong>en</strong>cies de l’Educacio, Universitat Autónoma de Barcelona.<br />
González-Boto, R. y Estapé-Tous, E. (2003). Análisis de <strong>la</strong> oferta y necesidades de espacio <strong>para</strong> <strong>la</strong> Educación Física <strong>en</strong> el<br />
municipio de Tor<strong>en</strong>o. En EAE (Ed.). Congreso Mundial de Gestión Económica del Deporte. Cuaderno de Pon<strong>en</strong>cias,<br />
Tomo II. Barcelona: EAE.<br />
Gire<strong>la</strong>, M.J. y Castro, J. (1995). La actividad <strong>física</strong> de <strong>la</strong>s mujeres y <strong>la</strong> publicidad. Perspectivas, 17, 33-36.<br />
Hernández, A.; Cortés, N.; Rodríguez, H.; M<strong>en</strong>éndez, M. y Barbero, J.I. (1993). Imág<strong>en</strong>es de género <strong>en</strong> algunas revistas profesionales<br />
de <strong>educación</strong> <strong>física</strong> y deporte. Perspectivas, 14, 39-44.<br />
Ibeas, O.; Mos<strong>en</strong>o, F.; Díaz, R.; Manzanedo, S. y Canales, A. (1995). La actividad <strong>física</strong> de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> el hogar de Zabadrejo:<br />
sus límites sociales. Perspectivas, 17, 13-17.<br />
Instituto de <strong>la</strong> mujer (1997). Síntesis de resultados de <strong>la</strong> Evaluación del II P<strong>la</strong>n de Igualdad de Oportunidades de <strong>la</strong>s Mujeres.<br />
Madrid: Ministerio de trabajo y asuntos sociales.<br />
L<strong>en</strong>sky, H. (1991). Poder y Juego: problemática de género y sexualidad <strong>en</strong> el deporte y <strong>la</strong> actividad <strong>física</strong>. Perspectivas, 8, 9-<br />
14.<br />
López-Moya, M (2002a). La Problemática de los Espacios <strong>para</strong> <strong>la</strong> Educación Física. León: Universidad de León.<br />
— (2002b): Análisis y propuesta de p<strong>la</strong>nificación de <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones deportivas esco<strong>la</strong>res <strong>en</strong> <strong>la</strong> Comunidad Autónoma de<br />
Castil<strong>la</strong> y León. Tesis Doctoral. Sa<strong>la</strong>manca: Universidad de Sa<strong>la</strong>manca.<br />
Mañeru, A. y Rubio, E. (1992). Transversales. Educación <strong>para</strong> <strong>la</strong> igualdad de oportunidades de ambos sexos. Madrid: Ministerio<br />
de Educación y Ci<strong>en</strong>cia<br />
Marías, J. (1990). La mujer <strong>en</strong> el siglo XX. Madrid: Alianza.<br />
M.E.C. (1991). La Educación durante <strong>la</strong> segunda republica y <strong>la</strong> guerra civil (1931-1939). Madrid: Ministerio de Educación y<br />
Cultura.<br />
Navarrete, G. y Navarrete, A. (2002). La Co<strong>educación</strong> <strong>en</strong> el área de Educación Física. Interv<strong>en</strong>ción educativa. Revista Lecturas:<br />
Educación Física y Deportes, 53, [Consulta: 4/ 6/03].<br />
394
Ord<strong>en</strong>-Vígara (1988). Pres<strong>en</strong>tación de los módulos de insta<strong>la</strong>ciones deportivas del Ministerio de Educación y Ci<strong>en</strong>cia. En III<br />
Simposium de Insta<strong>la</strong>ciones Deportivas. Ávi<strong>la</strong>: Dirección G<strong>en</strong>eral de Deportes y Juv<strong>en</strong>tud, Consejería de Cultura y Bi<strong>en</strong>estar<br />
Social, Junta de Castil<strong>la</strong> y León.<br />
Pieron, M. (1988). Didáctica de <strong>la</strong>s actividades <strong>física</strong>s y deportivas. Madrid: Gymnos.<br />
Posada, F. (1999). Transversalidad y <strong>educación</strong> <strong>en</strong> valores <strong>en</strong> E.F. Revista de Educación Física, 74, 15-24.<br />
Rodríguez-Fernández, C.; Calvo, A. y Lasaga, M.J. (2001). La <strong>co<strong>educación</strong></strong>, un compromiso educativo: recursos de interv<strong>en</strong>ción<br />
<strong>para</strong> <strong>la</strong>s actividades lúdico-deportivas <strong>en</strong> el tiempo libre. Revista Lecturas: Educación Física y Deportes, 39,<br />
[Consulta: 4/6/03].<br />
Tabernero, B. y Márquez, S. (1997). Análisis de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones chico-chica <strong>en</strong> <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses de Educación Física. Un ejemplo<br />
práctico de investigación-acción <strong>en</strong> <strong>la</strong> formación inicial del profesorado de Educación Física. Revista españo<strong>la</strong> de Educación<br />
Física y Deportes, 1, 34-39.<br />
Terrón, E. (2001). Co<strong>educación</strong> y control social <strong>en</strong> <strong>la</strong> España de <strong>la</strong> posguerra. Revista de Educación, 326, 185-193.<br />
Turín, Y. (1967). La Educación y <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>en</strong> España de 1874 a 1902. Madrid: Agui<strong>la</strong>r.<br />
Vázquez, B. (1986). Educación Física <strong>para</strong> <strong>la</strong> mujer: mitos, tradiciones y doctrina actual. En VV.AA. Deporte y Mujer. Madrid:<br />
Ministerio de Educación y Cultura.<br />
— (1993). Actitudes y prácticas deportivas de <strong>la</strong>s mujeres españo<strong>la</strong>s. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.<br />
Vázquez, B.; Fernández-García, E. y Ferro, S. (2000). Educación Física y género: Modelos <strong>para</strong> <strong>la</strong> observación y el análisis del<br />
comportami<strong>en</strong>to del alumnado y del profesorado. Madrid: Gymnos.<br />
Vázquez, B. (2001). La cultura <strong>física</strong> y <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>cias de género <strong>en</strong> el umbral del siglo XXI. En Devis, J. (Coord.). La Educación<br />
Física, el deporte y <strong>la</strong> salud <strong>en</strong> el siglo XXI. Alcoy: Marfil.<br />
Vico, M. (2000). Una her<strong>en</strong>cia <strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>educación</strong> de <strong>la</strong>s mujeres del siglo XX: <strong>la</strong>s propuestas de los moralistas e higi<strong>en</strong>istas<br />
del XIX. Revista de Educación, extraordinario, 219-228.<br />
Zaga<strong>la</strong>z, M.L. (2001). Bases Teóricas de <strong>la</strong> Educación Física y el Deporte. Jaén: Universidad de Jaén. Madrid: Gymnos.<br />
Normativa<br />
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ord<strong>en</strong>ación G<strong>en</strong>eral del Sistema Educativo (B.O.E. de 4 octubre de 1990).<br />
R.D. 1345/1991 de 6 de septiembre por el que se establece el currículo de <strong>la</strong> Educación Secundaria Obligatoria (B.O.E. de 13<br />
de septiembre de 1991).<br />
R.D. 3473/2000 de 29 de diciembre por el que se modifica el Real Dec<strong>reto</strong> 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establec<strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s <strong>en</strong>señanzas mínimas <strong>en</strong> <strong>educación</strong> secundaria obligatoria. (BOE de 16 de <strong>en</strong>ero de 2001).<br />
395