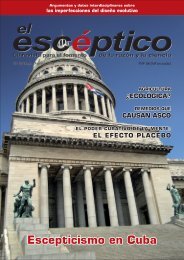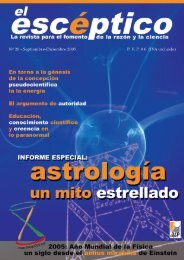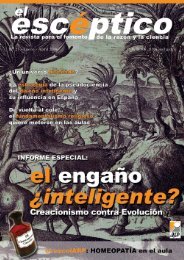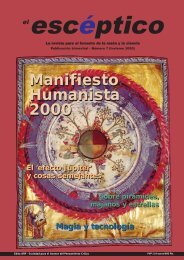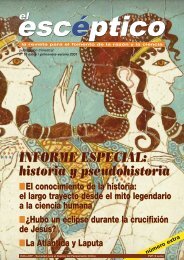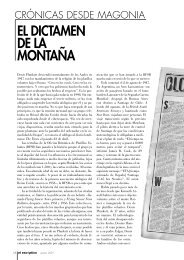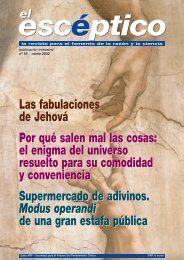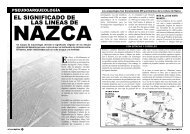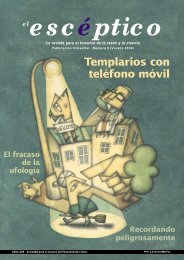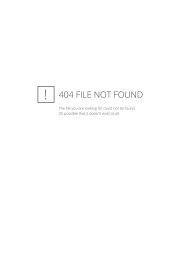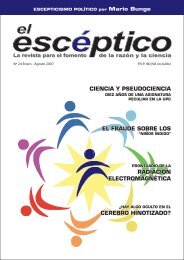artículo - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
artículo - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
artículo - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A brazar<br />
la r<strong>el</strong>igión de los hechos. Ésta<br />
fue la política científica de Santiago<br />
Ramón y Cajal, su sistema <strong>para</strong><br />
acercarse al conocimiento. Con frecuencia,<br />
decía que había que doblar las ideas ante<br />
los hechos y no al revés. Esto le permitió<br />
cambiar <strong>el</strong> <strong>para</strong>digma científico existente<br />
hasta <strong>el</strong> momento sobre la estructura d<strong>el</strong><br />
cerebro. Y, <strong>para</strong> cambiar un <strong>para</strong>digma establecido,<br />
hay que demostrar los hechos<br />
con mucha claridad, mucha más que <strong>para</strong><br />
aportar doctrina al conocimiento establecido.<br />
De esto se habla, por cierto, en <strong>el</strong> muy<br />
recomendable libro El golem, de Trevor<br />
Pinch y Harry Collins [Collins y Pinch,<br />
1996].<br />
Las células fueron descritas por primera<br />
vez en 1665 por <strong>el</strong> científico inglés Robert<br />
Hooke (1635-1703), quien estudió las de<br />
corcho con un microscopio muy rudimentario.<br />
El científico holandés Anton van<br />
Leeuwenhoek (1632-1723) fue <strong>el</strong> primero<br />
en describir bacterias y protozoos −los<br />
llamó animálculos−, entre otras cosas, y células<br />
de glóbulos rojos en <strong>el</strong> decenio de<br />
1670. Estas descripciones tempranas no<br />
fueron superadas hasta comienzos d<strong>el</strong> siglo<br />
XIX, cuando mejoró la calidad de las lentes<br />
de los microscopios. En 1839, <strong>el</strong> botánico<br />
Matthias Schleiden (1804-1881) y <strong>el</strong> zoólogo<br />
Theodor Schwann (1810-1882), ambos<br />
alemanes, formularon la teoría c<strong>el</strong>ular. En<br />
1858, <strong>el</strong> patólogo alemán Rudolf Virchow<br />
expuso su teoría, según la cual todas las<br />
células proceden de otras células, en contra<br />
de la doctrina vitalista. Su frase “solamente<br />
hay vida por sucesión directa” supone<br />
una importante ruptura con <strong>el</strong> pasado<br />
[Terrado y López Piñero, 1974]. Hasta<br />
ese momento, la vida era un ánima que se<br />
insuflaba en los seres de alguna rara<br />
manera.<br />
La vida c<strong>el</strong>ular llamó entonces poderosamente<br />
la atención de Cajal, que se hace eco<br />
de <strong>el</strong>lo en sus escritos de divulgación científica<br />
firmados como El Doctor Bacteria, por<br />
la similitud subyacente entre las células<br />
botánicas y las animales. Así, un organismo<br />
entero podría entenderse mediante <strong>el</strong><br />
estudio de sus partes c<strong>el</strong>ulares. Cajal, por<br />
cierto, se convierte de esta manera en uno<br />
de los primeros periodistas científicos espa-<br />
42 (Verano 1999) <strong>el</strong> escéptico<br />
Cajal y la ciencia<br />
(verdadera y falsa)<br />
El Nob<strong>el</strong> español, cuya figura ha sido objeto de una mistificación<br />
que lo ha presentado como un sabio que luchó contra <strong>el</strong> mundo,<br />
se acercó a las falsas ciencias. Y, como en todo lo que hacía,<br />
se aproximó a <strong>el</strong>las con <strong>el</strong> método científico en la mano<br />
ANTONIO CALVO ROY<br />
ñoles de los que tenemos noticia, o, al menos,<br />
en divulgador. Se llamaba a sí mismo<br />
publicista científico por dar a la imprenta<br />
estos <strong>artículo</strong>s que publicó primero en Zaragoza<br />
y después en La Crónica de las<br />
Ciencias Médicas de Valencia, en 1885.<br />
Desde mediados <strong>el</strong> siglo XIX, pues, la célula<br />
era una entidad independiente, un algo<br />
que existía por sí mismo, r<strong>el</strong>acionado<br />
con sus equivalentes, pero único, independiente.<br />
Sin embargo, esta regla tenía una<br />
excepción: <strong>el</strong> cerebro. Las células nerviosas<br />
estaban, aparentemente, unidas en una<br />
red, y eso dio origen a la teoría reticular,<br />
defendida por todos los investigadores d<strong>el</strong><br />
momento, especialmente por Camilo Golgi.<br />
Cajal supo ver que las neuronas, como las<br />
bautizó posteriormente Waldayer, eran<br />
también células independientes y, finalmente,<br />
la teoría neuronal se impuso. A este<br />
empeño, demostrar la verdad científica<br />
frente a la apariencia sólidamente establecida,<br />
dedicó <strong>el</strong> histólogo español sus mayores<br />
esfuerzos durante toda su vida, dado<br />
que, por muchas demostraciones que se<br />
hicieran, no había manera de apear de su<br />
burro a algunos de quienes seguían sosteniendo<br />
que las neuronas formaban una<br />
red.<br />
Si, según una definición especialmente<br />
atractiva, <strong>el</strong> trabajo de los científicos consiste<br />
en dejar atrasado su propio trabajo,<br />
Cajal supo dar un paso importante. Pero no<br />
fue un milagro, maravilloso e irrepetible, sino<br />
un científico, un trabajador incansable,<br />
un escrutador atento a lo que veía. El mérito<br />
de Cajal fue ver lo que otros no veían. Para<br />
<strong>el</strong>lo, tuvo que ser capaz de pensar fuera<br />
d<strong>el</strong> <strong>para</strong>digma, lo que siempre es difícil. Y,<br />
desde luego, no inventar nada, seguir con<br />
fid<strong>el</strong>idad <strong>el</strong> dictado de su mirada.<br />
(De tomas formas, sería muy interesante<br />
un estudio d<strong>el</strong> caso. Desde Heisenberg,<br />
sabemos que no vemos las cosas tal y como<br />
son, sino que las vemos después de haber<br />
actuado sobre <strong>el</strong>las <strong>para</strong> verlas. Esto es especialmente<br />
cierto en <strong>el</strong> caso de la histología,<br />
donde es necesario teñir y manipular<br />
las células <strong>para</strong> poder verlas. ¿Hasta qué<br />
punto las reacciones de oxidación-reducción<br />
introducen cambios que alteran lo que<br />
se ve?)