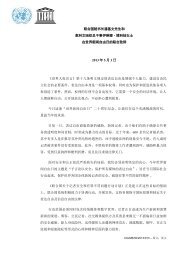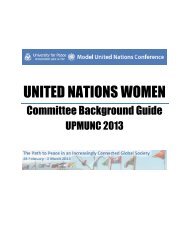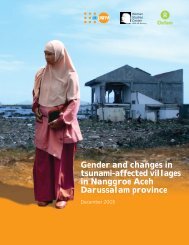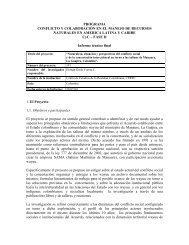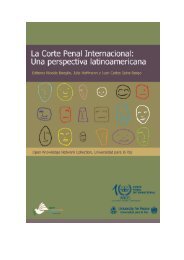Informe Final - The University for Peace
Informe Final - The University for Peace
Informe Final - The University for Peace
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INFORME TÉCNICO FINAL<br />
PROYECTO:<br />
“Entre el discurso global de ‘Reserva de biosfera’ y la realidad local de los pescadores: una<br />
aproximación práctica en el caso de la isla de Providencia y Santa Catalina”.<br />
LIDER DEL PROYECTO<br />
Julia Gorricho<br />
INVESTIGADORA PRINCIPAL<br />
Camila Rivera<br />
Correos electrónicos: jmgorricho@hotmail.com<br />
macascamila@yahoo.com<br />
UBICACIÓN: Providencia Isla, Colombia.<br />
INSTITUCIÓN<br />
Old Providence and Santa Catalina Fishing & Farming Cooperative Enterprise.<br />
Dirección Postal: A.A. 1485<br />
Teléfono: 57 – 8 – 5148839 , 5148885<br />
Fax: 57 – 8 – 5148885<br />
1
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN<br />
La disociación estructural que enmarca a este proyecto es la existente entre “los discursos<br />
hegemónicos globales de ‘desarrollo’ y las realidades locales”. Así, el problema eje es el<br />
conflicto generado entre el discurso de “Desarrollo Sostenible” enmarcado en el modelo de<br />
Reserva de Biosfera propuesto por la UNESCO, que se intenta implementar en las islas de<br />
Providencia y Santa Catalina (Colombia) por algunas instituciones ambientales mediante<br />
una serie de políticas y acciones, y la realidad local de la comunidad de pescadores<br />
artesanales, que se encuentran parcialmente en desacuerdo con éstas, ya que con<strong>for</strong>me a<br />
su realidad cultural y sus intereses alrededor del recurso pesquero, encuentran<br />
restricciones y falta de alternativas para el desarrollo de su trabajo y de su sustento. Todo lo<br />
cual obstaculiza el proceso de construcción de este territorio insular como Reserva de<br />
Biosfera de manera consensuada entre los diversos actores de esta comunidad local.<br />
Las islas de Providencia y Santa Catalina hacen parte de Colombia como Departamento<br />
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1 , y están ubicadas en el Caribe<br />
Occidental, al norte de la costa colombiana y al frente de la costa nicaragüense. La<br />
extensión del Archipiélago – 350.000 km2 –, representa para Colombia una ubicación<br />
geopolítica exclusiva al ser territorio de frontera con varios países en el Caribe y la<br />
ocupación estimada del 12% del área total del Mar Caribe. Así mismo, este territorio posee<br />
el sistema arrecifal más extenso del país y uno de los más extensos del Océano Atlántico 2 .<br />
La isla de Providencia tiene un área total de 21 Km2, Santa Catalina de 1Km2 y según el<br />
censo piloto realizado por el DANE en 1999, ambas contaban para este año con una<br />
población de 4165 habitantes, de los cuáles 814 eran pobladores de otras regiones de<br />
Colombia (DANE 1999). Sin embargo, el carácter de Censo Piloto puede llegar a dejar<br />
ciertas insatisfacciones en cuanto a la cifra exacta de la población real que reside en estas<br />
islas, por lo que muchos isleños aseguran que en la actualidad pueden estar habitando más<br />
de 5.500 personas.<br />
Los isleños son cálidos como la mayoría de las personas del Caribe, amables y acreedores<br />
de una "apertura universal". Se sienten totalmente orgullosos de haber nacido en las islas,<br />
pues son conscientes de sus riquezas y de la calidad de vida que les ofrece. Este marcado<br />
enraizamiento es el resultado de lo que significa nacer al lado de un mar hermoso y<br />
apacible, que cada día les ofrece maravillosos espectáculos naturales como escenarios para<br />
su vida. Rene Rebetez describe el carácter especial de los isleños de la siguiente manera:<br />
"El isleño es descomplicado, una muestra es no trabajar más de la cuenta; si el<br />
paraíso se perdió por ir a trabajar, no ve porque se pueda recuperar sin tanto<br />
trabajo, especialmente si vive en él; los isleños son capitanes de barco, músicos,<br />
pilotos de avión, chefs, pescadores, agricultores, constructores de barco y<br />
vivienda, creo que un isleño es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que le<br />
venga en gana. El lucha su identidad y tal vez se necesita ser descendiente de<br />
los esclavos para apreciar tanto como ellos el valor de la libertad (Rebetez citado<br />
en Campo 1996:54).<br />
• Territorio de Colonizaciones<br />
1 Colombia está dividida político-administrativamente en 33 departamentos entre los que se encuentra el Departamento<br />
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.<br />
2 Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming Cooperative Enterprise. Manejo sostenible de las pesquerías<br />
artesanales en las Islas de Providencia y Santa Catalina a través del <strong>for</strong>talecimiento comunitario y la implementación de<br />
acciones de conservación de la Langosta espinosa Panulirus argus. Inédito.<br />
2
Para entender muchas de las características particulares actuales de Providencia y Santa<br />
Catalina (y con esto los conflictos de los que aquí se habla), es necesario entender sus<br />
procesos históricos, sociales, económicos, culturales y políticos que dan cuenta y permiten<br />
entender mejor la situación actual de las islas.<br />
El 25 de Noviembre de 1510, el día de Santa Catalina, fueron descubiertas dos islas por la<br />
expedición española a cargo de Diego de Nicuesa, quien tomando el nombre del santo de<br />
este día bautizó este territorio insular (Parsons 1964). Posteriormente, en diferentes<br />
momentos históricos estas islas recibirían otras denominaciones, impuestas por cada uno de<br />
sus colonizadores. "Los nombres de Santa Catalina, Kathalina, Katherine y Old Providence<br />
se emplearon para nombrar la isla; durante los primeros años de colonización fue Santa<br />
Calina para los españoles y Old Providence para ingleses y holandeses. Katherine o<br />
Kathalina la llamaban los primeros puritanos ingleses que la habitaron" (Pedraza 1984:7).A<br />
pesar de su descubrimiento, las islas continuaron deshabitadas por varios años, siendo sus<br />
únicos visitantes ocasionales los Indios Miskitos, que provenían de las costas nicaragüenses<br />
en búsqueda de tortugas y otros animales y plantas para su alimento.<br />
Durante la segunda mitad del siglo XVI, fueron los puritanos ingleses, a causa de la<br />
persecución que la Corona Inglesa emprendió contra ellos, quienes empezaron a colonizar<br />
los diferentes territorios del Caribe. De esta <strong>for</strong>ma, se organizó en 1569 la Compañía Inglesa<br />
en Providencia y Santa Catalina, que tenía por objetivo desarrollar plantaciones de varios<br />
productos agrícolas. A la llegada de los ingleses a las islas, ya existían allí algunos<br />
asentamientos holandeses, los cuales parecían ser de carácter transitorio. A pesar de esto,<br />
los ingleses procuraron mantener buenas relaciones con ellos para alcanzar el éxito en el<br />
desarrollo de la Compañía. "Las goletas holandesas llegaban con frecuencia a Providencia<br />
durante la ocupación puritana y su incidencia sobre el comercio local era un problema<br />
permanente para los directores de la compañía" (Parsons 1964:23). Esta parece ser la<br />
última referencia de los holandeses en este territorio.<br />
Los ingleses organizaron sus plantaciones en la isla en torno al cultivo del tabaco. También<br />
introdujeron cultivos como el maíz, la batata y el fríjol; y construyeron el primer poblado de<br />
New Westminster, el cual fue inaugurado, junto con el fuerte de Warwick, en 1631 (Pedraza<br />
1984). La población, que inicialmente se instaló en la isla, era en su totalidad blanca debido<br />
a su procedencia y a las características religiosas de esta compañía. A causa de los trabajos<br />
de construcción de <strong>for</strong>tificaciones que posteriormente se realizaron, fue necesario acudir a la<br />
mano de obra esclava, lo que resultó en la llegada de los esclavos africanos provenientes de<br />
otras islas del Caribe.<br />
Hacia los años cuarenta del siglo XVII, la Compañía Inglesa se convirtió en un fracaso<br />
financiero, lo que obligó a los habitantes ingleses a dedicarse al pillaje de los barcos<br />
españoles que viajaban de regreso a Europa cargados con oro, plata y piedras preciosas, o<br />
de víveres cuando viajaban hacia América, debido a que la posición estratégica de las islas<br />
en el Caribe daba una gran ventaja para el desarrollo de esta actividad (Pedraza 1984).<br />
Desde entonces, según Cabrera, “se inicia un periodo de 36 años de ocupaciones militares<br />
que se suceden españoles e ingleses, disputándose la propiedad de las islas, unos por<br />
derecho de descubrimiento y los otros por el de colonización” (Cabrera 1980:35).<br />
Un hecho destacado de esta época es el ataque y la ocupación de las islas por Henry<br />
Morgan, en 1660. Este pirata inglés estuvo en Providencia hasta 1664, para volver a tomarla<br />
en 1670, dado que la isla “geopolíticamente importante, debía ser asegurada a fin de<br />
mantener el dominio del Mar Caribe Occidental para la Corona Inglesa. Hasta mediados del<br />
siglo XVIII se tuvo a la isla como base y guarida de piratas y corsarios y luego como colonias<br />
agrícolas” (Ratter 2001: 64). Desde estas islas Morgan planeó el famoso ataque que realizó<br />
a Panamá en 1672, después del cual fijó su atención en otros territorios del Caribe y facilitó<br />
3
la recuperación de Providencia y Santa Catalina por parte de los españoles. Rápidamente<br />
España dejó en el olvido a este territorio ya que no existía la amenaza inglesa contra sus<br />
navíos y mercancías (Pedraza 1984).<br />
Casi durante 100 años las islas estuvieron prácticamente despobladas, teniendo como<br />
únicos habitantes algunos cultivadores y negros que permanecieron allí, quienes siguieron<br />
siendo visitados por los indios Miskitos. En 1786 se inició el desalojo de los ingleses del<br />
Caribe con base en el Tratado de Versalles. En razón de esto, en 1792, una parte de los<br />
habitantes de Providencia y Santa Catalina solicitaron a la Corona Española permiso para<br />
permanecer en las islas declarándose vasallos sumisos del Rey de España, bajo la promesa<br />
de ser leales a la Corona, adoptar el Catolicismo y abandonar del comercio con Jamaica<br />
(Pedraza 1984).<br />
Durante esta época, el capitán inglés Francis Archbold arribó a las islas, tras haber obtenido<br />
de la Corona Española la autorización para establecerse con su familia y sus esclavos en<br />
las tierras que se le otorgaron en el sur de la isla. Francis Archbold se convertiría en el gran<br />
proveedor de esclavos para las islas y, por lo tanto, sería reconocido como el principio del<br />
tronco ancestral de muchos de los actuales isleños (Desir 1991). El aumento de la población<br />
a causa de las políticas adoptadas por la Corona Española se afianzó durante el año de<br />
1795, cuando fue nombrado Gobernador de este territorio Thomas O’Neill. Irlandés de<br />
nacimiento, O'Neill también juró lealtad a la Corona Española y se propuso convertir a la<br />
población al catolicismo, objetivo que nunca cumplió. Adicionalmente, fue autorizado para<br />
seguir entregando tierras a los colonos, lo que atrajo más cultivadores de Jamaica (Pedraza<br />
1984).<br />
En 1822 los habitantes de las islas firmaron la adhesión a Colombia, lo que llevó a este<br />
territorio a ser parte del Sexto Cantón de la Provincia de Cartagena. Además, las<br />
autoridades del Archipiélago, que hasta entonces tenían como sede Providencia, se<br />
trasladaron a San Andrés. En realidad, la adhesión de las islas al país “no dejó de ser un<br />
<strong>for</strong>malismo, no significó un cambio efectivo en la atención del gobierno central por el<br />
‘Archipiélago lejano’: as islas quedaron más alejadas de las acciones del gobierno, pero más<br />
cerca del Caribe, Centro y Norteamérica, por la actividad desplegada en torno al<br />
contrabando y en menor escala a la exportación de la producción agrícola, ganadera y<br />
pesquera (...) Los lazos familiares y comerciales de los isleños estaban en el Caribe, y<br />
Colombia dio una convincente muestra de la negligencia de sus funciones al perder su<br />
soberanía sobre las islas de Mangle en 1844 (dejándolas en manos de Nicaragua) con las<br />
cuales los isleños mantenían estrechas relaciones” (Pedraza 1984:40). También la impronta<br />
original de la cultura inglesa contribuía a re<strong>for</strong>zar este alejamiento.<br />
El esclavismo demostró durante estos años no ser indispensable en las islas por las<br />
características de sus asentamientos. En últimas, para los ingleses ni siquiera resultaba<br />
rentable. Por tal razón, cuando en 1837 Inglaterra declaró la emancipación fueron liberados<br />
la mayoría de los esclavos. En algunos casos, los dueños de esclavos esperaron hasta<br />
1853, año en que Colombia declararía la manumisión, para liberarlos y entregarles las<br />
tierras que les correspondían. Debido a la organización espacial ya existente en las islas, la<br />
mayoría de los esclavos liberados se asentaron al sur, donde solían estar las plantaciones.<br />
En Providencia y Santa Catalina siempre hubo pocas mujeres, especialmente blancas, lo<br />
que llevó a que el mestizaje entre las diferentes razas ocurriera rápidamente pero no por<br />
completo, puesto que una parte de la población blanca permaneció por mucho tiempo sin<br />
mezclarse.<br />
El manejo que el Gobierno Colombiano le otorgó a este territorio insular durante el siglo XIX<br />
y la primera parte del XX, se caracterizó por su negligencia. Reflejo de esto son los<br />
diferentes cambios en la situación política de las islas.<br />
4
"Desde 1803 las islas habían pasado a depender del Virreinato de la Nueva<br />
Granada y con la adhesión quedaron bajo la jurisdicción del Estado de<br />
Cartagena. Desde 1833 se trasladó el gobierno local a San Andrés y hasta<br />
1868 el cantón de la Isla de San Andrés permaneció bajo la jurisdicción del<br />
Estado de Cartagena. Luego dependió durante 20 años de Bogotá con el<br />
nombre del territorio de San Andrés y San Luis de Providencia para regresar<br />
en 1888 como Provincia de Providencia al departamento de Bolívar. En 1912<br />
se creó la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia con el objetivo en<br />
primera instancia de estimular el turismo y el comercio" (Pedraza 1984:146).<br />
Sólo a partir de la primera mitad del siglo XX Colombia, a través de diferentes esfuerzos,<br />
intenta implantar soberanía ideológica sobre este territorio. Esto se identifica como el<br />
proceso de colombianización de las islas, que es protagonizado por la Misión Capuchina con<br />
el completo apoyo del Gobierno Colombiano (Ronderos 2001). El proyecto de Estado para<br />
entonces se encontraba enmarcado en la Constitución Política de 1886 que abogaba en su<br />
discurso por la unidad nacional, donde era necesario ‘asimilar’ todas las culturas indígenas y<br />
negras que por su diferencia entorpecían la configuración de la unívoca nación blanca,<br />
hispanoparlante y católica (Martin Barbero 2000). Así, la escuela resultaba ser uno de los<br />
medios más efectivos para el desarrollo de este programa de asimilación cultural: ‘civilizar’ e<br />
‘integrar’ pasaba por ‘castellanizar’, ‘alfabetizar’ y ‘catequizar’ (Gros 2000).<br />
Por esta razón, en 1926 entra a Providencia la Misión Capuchina con la tarea de dirigir la<br />
educación escolar, gracias al Concordato de 1887 donde el Estado le delega a la Iglesia<br />
Católica la función de manejar el sistema nacional de instrucción pública en las regiones<br />
periféricas del territorio nacional, en aras de su incorporación (Clemente 1991). Desde ese<br />
momento las monjas y frailes capuchinos, en su mayoría provenientes de Antioquia, se<br />
instalaron en la isla con el fin de introducir una educación fundada en el catolicismo y el<br />
idioma español.<br />
Sin embargo, la educación y la catequización en las islas había estado manejada desde<br />
1845 por la Iglesia Bautista (que dependía de la Convención de Bautistas del Sur los<br />
Estados Unidos), siendo bien recibida por los isleños, dado que, de acuerdo con su historia,<br />
se encontraban familiarizados con este mundo de valores que buscaban “la afirmación de un<br />
universo cultural basado en el inglés y en el protestantismo” (Clemente 1991:123). Luego,<br />
hacia 1902, entraron a las islas los Adventistas del Séptimo Día, quienes a su vez instalaron<br />
su iglesia y sus primeras escuelas. Nunca hubo pugnas importantes entre Bautistas y<br />
Adventistas, las riñas comenzaron con la Iglesia Católica y sus instituciones escolares<br />
(Clemente 1991). Fue desde la entrada de esta institución en 1926, cuando las iglesias<br />
protestantes junto con sus seguidores, fueron victimas de la represión lingüística y religiosa<br />
promovida por los Capuchinos, puesto que estos elementos (lengua y religión) significaban<br />
una amenaza para la campaña nacionalista colombiana.<br />
La mayoría de los niños empezaron a asistir a las escuelas católicas, donde el español era<br />
el idioma que se utilizaba en las clases, debido a que la Misión Capuchina, gracias al apoyo<br />
financiero y político del Gobierno Colombiano, estaba en capacidad de ofrecer una<br />
educación más barata. Por lo tanto, la educación que ofrecía la Iglesia Bautista, sin<br />
proponérselo, se fue restringiendo para las familias más solventes económicamente. Si bien<br />
el español se introdujo en las escuelas, oficinas y actos públicos, el creole o inglés criollo<br />
sigue siendo la lengua materna que se usa en la cotidianidad y en las ceremonias de las<br />
iglesias protestantes.<br />
Hasta hace algunos años, la Iglesia representó dentro de la sociedad isleña un espacio<br />
importante de transmisión de los valores sociales originados en el exterior, identificados con<br />
5
estilos de vida blancos y, por lo tanto, considerados respetables y prestigiosos (Wilson<br />
1973). Por ejemplo, el auge del catolicismo se hizo más evidente en el momento en que el<br />
serlo traía beneficios como: un empleo en el sector público o acceso a esferas de la<br />
sociedad isleña que se consideraban respetables. Paradójicamente, esta campaña<br />
colombianizadora sirvió para afianzar las tradiciones basadas en el protestantismo y la<br />
lengua inglesa, en la medida en que contribuyó a que estos rasgos se asociaran con la<br />
identidad histórica isleña (Ronderos 2001). De hecho, este intento de “colombianización”<br />
(que perduró hasta 1976 cuando se traspasaron las funciones de la enseñanza pública al<br />
gobierno nacional) comenzó a gestar ciertos espacios de resistencia entre la comunidad<br />
nativa que posteriormente dieron como resultado la configuración de movimientos políticos<br />
en contra de la ‘asimilación’ cultural (Clemente 1991).<br />
El siguiente suceso histórico importante fue la declaratoria del Archipiélago como Puerto<br />
Libre en 1953. Según el Presidente este nombramiento significaba “la creación de un<br />
territorio al cual pueden entrar y salir libremente mercancías sin el trámite de<br />
nacionalización, lo que permitirá que San Andrés se convierta en un centro de<br />
almacenamiento y distribución de mercancías con destino al interior del país o a otros<br />
países" (Polo Montalvo 1983:16). Por este medio, el Estado colombiano intentó implementar<br />
una nueva estrategia para el ejercicio de la soberanía en este territorio: la vía económica y<br />
turística.<br />
En realidad Providencia y Santa Catalina permanecieron aisladas del proceso que generó<br />
esta declaratoria, debido a que ésta tuvo su desarrollo en la isla de San Andrés. Sin<br />
embargo, algunos habitantes de Providencia y Santa Catalina se insertaron en este nuevo<br />
orden económico, político y social, a través de las oportunidades económicas y laborales<br />
que encontraron en la isla vecina. Ésta se convirtió en el primer lugar que los providéncianos<br />
tenían en cuenta para migrar, con el objetivo de aumentar sus ingresos económicos, gracias<br />
a la gran demanda de empleos que se generaron en hoteles, restaurantes, agencias de<br />
viajes y almacenes comerciales.<br />
Si bien Providencia se encontró aislada de dicha declaratoria, sí se encontró inscrita en los<br />
procesos de desarrollo que significaron la construcción de una gran cantidad de empresas<br />
de servicios públicos, el crecimiento de las instancias de la administración pública local, y la<br />
continuación de una educación guiada por la iglesia católica y el idioma español. Además,<br />
es importante atender a la situación de San Andrés dado que al ser el eje político,<br />
económico, y social del Archipiélago, incide fuertemente en las situaciones y posiciones que<br />
asumirán los habitantes de Providencia, quienes encuentran en los resultados de dichos<br />
procesos económicos y turísticos, aquello que no quieren dejar que pase con su territorio.<br />
El proceso de modernización y desarrollo de San Andrés, comenzó a generar una serie de<br />
procesos que afectaron la calidad de vida de los isleños dado que, la desbordante<br />
construcción hotelera, de infraestructura para los servicios públicos y de instalaciones para<br />
el comercio, propició la entrada de una oleada de gente proveniente del continente que<br />
llegaba a las islas con la ilusión de encontrar trabajo en las recién emergidas fuentes de<br />
empleo. Con esto, en poco tiempo San Andrés se convirtió en un estruendoso y<br />
desorganizado centro turístico y comercial, donde los isleños comenzaron a ser marginados<br />
de los procesos económicos emergentes ya que de ellos se apoderaron colombianos<br />
continentales y algunos extranjeros (en su mayoría árabes , sirios y libaneses). Por ejemplo,<br />
“para 1987 el 88.66% de las empresas se encontraban en manos de estos grupos, y los<br />
empleados de las mismas eran, en un 93.17% personas de dicha procedencia” (Ratter 2001:<br />
129). Además, según un documento elaborado por el Movimiento Sons of <strong>The</strong> Soil<br />
(constituido en 1984 con el objetivo de defender los derechos de los isleños), para mediados<br />
de los años ochenta, de los empleados en entidades estatales y otros servicios sólo el 15%<br />
correspondía a nativos de la isla (Ratter 2001: 131).<br />
6
En efecto, estas cifras muestran la discriminación económica y política de la que los<br />
raizales 3 han sido objeto, a lo cual se suma que estos son cada vez más una minoría dentro<br />
de la población total, dado que han tenido que migrar en vista de no poder conseguir<br />
opciones de trabajo para su subsistencia. De acuerdo con el Censo Piloto desarrollado por<br />
el DANE en 1999, en San Andrés menos del 39% de la población es raizal, además, debe<br />
tenerse en cuenta que éste, al ser un Censo Piloto, se realizó con una muestra reducida de<br />
la población, razón por la cual “estimaciones no oficiales afirman que el total de la población<br />
hoy sobrepasa las 70.000 personas” (Ratter 2001: 123), donde menos del 25% podrían ser<br />
considerados como raizales.<br />
Todo esto ha provocado un grave problema de sobrepoblación 4 , con consecuencias muy<br />
negativas para la calidad de vida de los habitantes en general y sobre todo de los raizales.<br />
Además de los problemas de empleo, los raizales han venido perdiendo y enajenando<br />
terrenos 5 , siendo desplazados casi completamente a los sectores de la isla con las peores<br />
condiciones sanitarias. Adicionalmente, con la sobrepoblación los servicios públicos se han<br />
vuelto de mala calidad y tienen una cobertura reducida, encontrándose entre los más<br />
afectados aquellos sectores en donde se hallan ubicados la mayoría de los raizales<br />
(Ramírez y Restrepo 2001).<br />
Otros de los problemas más significativos están relacionados con el ‘deterioro’ de la cultura<br />
raizal, debido a la inmensa influencia de la ‘cultura colombiana’ a causa de la amplia<br />
migración de continentales y de una educación escolar en español con cánones católicos.<br />
De esta manera, la discriminación religiosa, cultural y racial que encuentra uno de sus<br />
medios de expresión en las escuelas, junto con los problemas de marginamiento<br />
económico, político y social a los cuales se han venido enfrentando los isleños desde la<br />
declaración de puerto libre, los motivaron a con<strong>for</strong>mar algunas posiciones radicales<br />
materializadas en la configuración de movimientos políticos de resistencia y en defensa de<br />
la identidad cultural de los isleños, algunos de éstos han sido:<br />
“La Asociación de Ingenieros de San Andrés y Providencia, el Islander<br />
Civil Movement (Movimiento Cívico Isleño) creado en 1980, un grupo de<br />
trabajo de jóvenes del SENA que publica el periódico Rojo y Verde-<br />
Boletín Ecológico, el Amplio Movimiento de Reivindicación –MAR- y el<br />
movimiento político más conocido en San Andrés Sons of the Soil,<br />
creado en 1984, para luchar por la preservación de su propia cultura<br />
Caribe y de su propio pueblo (Ratter 2001: 136)”.<br />
Las vías de carácter económico e ideológico para establecer soberanía, tales como la<br />
declaratoria de San Andrés como puerto libre y la de ‘integración’ económica (modernización<br />
y desarrollo) de San Andrés y Providencia, junto con la continuación de la imposición del<br />
español, la religión católica y las costumbres de los ‘hombres modernos’ de la Colombia<br />
continental, generaron nuevas tensiones, rechazo y desconfianza de algunos sectores<br />
isleños, tanto providencianos como de sanandresanos, a la entidad nacional y a sus<br />
“compatriotas”. Asimismo, los isleños de Providencia, si bien no sufrieron directamente las<br />
consecuencias del Puerto Libre, si construyeron una imagen negativa de Estado, lo cual<br />
hace que desde entonces miren con desconfianza y se resistan en ocasiones a los<br />
proyectos que vienen desde el Continente colombiano.<br />
3 El término “raizal” fue acuñado por los miembros del Movimiento Raizal de San Andrés (constituido a fines de los años<br />
ochenta) para denominar a quienes consideran el pueblo nativo de las islas de este Archipiélago.<br />
4 San Andrés se considera hoy uno de los territorios más sobrepoblados del Mundo. De acuerdo al CENSO de 1993, esta isla<br />
pasó de tener en 1951, 5.675 habitantes, es decir, 116 personas por Km2, a 46,254 pobladores, es decir 1.714 personas por<br />
Km2 en 1993. (Ver: <strong>In<strong>for</strong>me</strong> final DANE 1999). Según Beate Ratter, San Andrés hoy, con 26 Km2 de superficie, tiene una<br />
densidad poblacional de unos 2.200 habitantes por Km2 (Ratter 2001:127).<br />
5 Ratter afirma que más del 70% del territorio insular ha sido vendido por los raizales a colombianos de tierra firme. Ver: Ratter<br />
2001:130).<br />
7
En la década de los años noventa, la situación tendió a deteriorarse. Por un lado, la<br />
apertura económica que se estableció en el gobierno de Gaviria, eliminó casi todas las<br />
ventajas comparativas del Puerto Libre, con lo cuál la economía de San Andrés y la calidad<br />
de vida de los isleños se vieron más afectadas. Por otro lado, la irrupción del narcotráfico<br />
como alternativa de sobrevivencia en estos años, generó una economía ficticia que si bien<br />
no decayó totalmente, si se vio disminuida con la lucha contra las actividades ilícitas<br />
adelantada por el Gobierno nacional, lo cual aumento la recesión. Además, las políticas<br />
neoliberales y sus ajustes fiscales, hicieron que se redujera la burocracia estatal, que se<br />
había constituido –sobretodo para Providencia- en una de las principales fuentes de empleo<br />
para los isleños 6 . Razón por la cuál muchos isleños volvieron a la actividad productiva de la<br />
pesca, buscando <strong>for</strong>mas de subsistencia, dadas las dificultades económicas y la disminución<br />
de empleos.<br />
Sin embargo, con la Constitución Política de 1991, el Estado busca nuevas <strong>for</strong>mas de<br />
articularse a la sociedad, al promover un proyecto de nación pluriétnico y multicultural que<br />
reconoce y respeta la diferencia, con un énfasis en la descentralización y la autonomía<br />
territorial. De esta manera, a comunidades como las del Archipiélago, hasta entonces<br />
marginadas y discriminadas, se les comienza a abrir un espacio social y político por medio<br />
del cuál reclamar sus derechos culturales, territoriales y de cierta autonomía para la<br />
implementación de políticas acordes con su realidad. Ejemplo de esto es que en la<br />
Constitución política de 1991 se inscriba a esta comunidad insular en la categoría de<br />
“grupos étnicos negros” de Colombia 7 , o que en el año de 1993 se erija el Archipiélago como<br />
departamento de la Nación por medio de la Ley 47, donde además se dictan algunas<br />
normas especiales con el objetivo de afianzar la autonomía en su administración y<br />
funcionamiento.<br />
Con esto, el Movimiento Raizal, creado a finales de los ochenta como respuesta al<br />
empeoramiento de la situación de los isleños, se apropia de este discurso de la diferencia<br />
para reclamar sus derechos por la nueva vía del reconocimiento legítimo de la etnicidad,<br />
para lo cual es necesario consolidar una identidad que los diferencie de los colombianos<br />
continentales. Sin embargo, este proceso político de reconocimiento y apropiación de su<br />
territorio hasta ahora comienza a desarrollarse mas allá de la ley.<br />
La particularidad del sistema cultural isleño, que le permite a dicha comunidad comenzar a<br />
articularse a Colombia por nuevas vías, se caracteriza básicamente por dos procesos<br />
identitarios: Por un lado, la creolización, esa <strong>for</strong>ma particular de hibridación dada por la<br />
interacción constante entre diversas culturas, donde se configura una dinámica sincrética<br />
que se apropia de elementos provenientes de códigos maestros y los creoliza,<br />
desarticulando los signos presentes y re-articulando su significado simbólico, esto es, una<br />
resignificación y resimbolización de los elementos procedentes de las culturas dominantes<br />
que han tenido más influencia en estas islas (ingleses, caribeños, españoles). Lo cual se ve<br />
por ejemplo en el lenguaje, donde el creole, como variante del ingles negro, descentra,<br />
desestabiliza y “carnavaliza” el dominio lingüístico del ingles y el español –lenguajes<br />
nacionales de los discursos dominadores- a través de inflexiones estratégicas,<br />
reacentuaciones y otros cambios de semántica, sintaxis y códigos léxicos (Hall 1999). Por<br />
otro lado, están las migraciones contemporáneas de continentales colombianos, el contacto<br />
con turistas y el estar inmersos en el devenir del mundo actual, lo que constantemente<br />
6 Estas afirmaciones se apoyan en algunos debates entre isleños acerca de la situación de su región (que no incluyen cifras de<br />
procesos recientes), adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia sede San Andrés. Ver compilación: (Ramirez y<br />
Restrepo 2001)<br />
7 La Ley 70 de 1993 de dicha carta, le otorga prerrogativas a las comunidades negras de Colombia, en las que se introduce a<br />
los habitantes de San Andrés y Providencia debido a una presencia notable de población negra y sus particularidades históricas,<br />
culturales y lingüísticas. Esta ley tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los<br />
derechos particulares de las diversas Comunidades negras de Colombia.<br />
8
define los procesos socioculturales isleños, donde también entra como proceso de<br />
apropiación la dinámica de la creolización.<br />
• Una Cultura Caribeña<br />
La comunidad providenciana cuenta con un legado cultural que se compone tanto de las<br />
prácticas tradicionales de este territorio, introducidas por sus primeros habitantes, como de<br />
algunas que son producto del constante contacto de estas islas con el mundo exterior. Los<br />
deportes son una de las prácticas donde se conjugan las tradiciones con nuevos elementos.<br />
Las carreras de caballos que se llevan a cabo los sábados en la playa de sur oeste, son<br />
famosas por las apuestas que se realizan. En realidad, es más el ambiente que se genera<br />
en torno a esta actividad, lo que es significativo, debido a que la carrera dura escasamente<br />
unos minutos… lo que los dos muchachos montados a pelo en sus respectivos caballos se<br />
demoran en cruzar la playa de un extremo a otro. Mientras tanto, la preparación de las<br />
apuestas, las decisiones a tomar en cuanto al punto de partida y el arreglo de los últimos<br />
detalles, entretiene tanto a curiosos como a los apostadores por muchas horas.<br />
Las regatas de "catboats" se mueven en un contexto parecido. Esta actividad comienza con<br />
la construcción de los botes en las islas, oficio que tradicionalmente algunas familias<br />
ejercen. La realización de las regatas depende del buen clima y de la disposición de los<br />
dueños de los barcos. La preparación de la carrera dura por lo menos dos horas ya que los<br />
competidores se reúnen para preparar sus botes y ponerse de acuerdo en las estrategias<br />
para ganar la carrera, mientras se van cocinando las apuestas. Dada la salida de la regata,<br />
se ven las velas de colores en el mar y la eu<strong>for</strong>ia de público impregna todo el ambiente. En<br />
la meta a los ganadores les espera la admiración de los espectadores y para la celebración<br />
que sigue, no importa si se es ganador o perdedor, pues el rondón que se prepara es<br />
suficiente para brindarle a todos los participantes una porción generosa, que recompense su<br />
esfuerzo.<br />
En cuanto a los deportes que se introdujeron posteriormente en las islas, podemos nombrar<br />
el baseball, el basketball, el domino, las peleas de gallos y el softball, entre otros. Hoy en día<br />
cada una de estas actividades tiene un buen número de practicantes y seguidores, los<br />
cuales las toman como diversión, en el caso del dominó y las peleas de gallos.<br />
La gastronomía isleña aún conserva de <strong>for</strong>ma particular las recetas tradicionales, como el<br />
rondón de pescado o caracol, la sopa de cangrejo, el caracol guisado y la carne de cangrejo<br />
negro. Estos platos se preparan en ocasiones especiales, en fuego de leña y con toda la<br />
paciencia de las mujeres isleñas. En cuanto a los postres, encontramos una gran variedad<br />
de recetas isleñas que por años han endulzado a sus habitantes. La mayoría son "cakes",<br />
"pies" o "stews", donde se utilizan las frutas de las islas como principal ingrediente.<br />
La música juega un espacio importante dentro de las expresiones culturales de las islas, que<br />
es conjugada de una <strong>for</strong>ma especial con el baile. Los niños y jóvenes tienen una gran afición<br />
por los bailes de moda y, obviamente, desde esta edad ya demuestran sus grandes<br />
habilidades como bailarines, aspecto que se relaciona como una de las herencias de sus<br />
ancestros afrocaribeños. Es interesante ver la conservación de algunos de los ritmos<br />
tradicionales, que llegaron a las islas casi con los primeros colonizadores, como el<br />
schottische, el mentó, el calipso, la polka, la mazurca, el vals, el pasillo y el quadrille. Para la<br />
interpretación de estos ritmos se utilizan varios instrumentos como el violín, la mandolina, la<br />
guitarra requinto, la guitarra bajo, maracas, guacharaca, "wash tub" y "horse jawbone". Los<br />
intérpretes de estos ritmos son autodidactas en su mayoría. Actualmente ritmos como el<br />
reggae, el merengue, la salsa, el vallenato, la champeta y la música country, hace parte del<br />
conjunto de música que se escucha en las islas. La llegada de estos ritmos es producto de<br />
las migraciones de los isleños o de la presencia de los inmigrantes continentales en las<br />
9
islas. Hoy en día estos ritmos, sobre todo el reggae y el vallenato, gozan de la aceptación de<br />
los miembros de la comunidad, llegando a definir en algunos casos los estilos de vida de los<br />
jóvenes.<br />
En Providencia y Santa Catalina la arquitectura guarda el estilo tradicional caribeño, que se<br />
identifica por construcciones en madera muy coloridas, que logran un contraste con el verde<br />
intenso de sus bosques y los múltiples colores del mar, que las circunda. Este estilo es<br />
prácticamente el mismo que fue traído por los colonizadores ingleses, donde la existencia de<br />
un balcón es un elemento común ya sea al frente o alrededor de ésta, debido a que este<br />
espacio sigue siendo un lugar de reunión familiar, de descanso o para intercambiar algunas<br />
palabras con los vecinos.<br />
Las historias, los mitos y diferentes creencias se encuentran presentes en el transcurrir de<br />
las islas. Uno de los temas recurrentes dentro de la memoria colectiva del isleño, es el del<br />
pirata Morgan. A pesar de su corta estadía en las islas, este personaje dejó un buen legado<br />
en la conciencia de sus habitantes. Las leyendas sobre sus aventuras y tesoros escondidos<br />
en la isla, rondan la cotidianidad isleña así como sus narrativas del pasado, donde Morgan<br />
se convierte en el símbolo de la ascendencia inglesa, “somos ingleses porque descendemos<br />
de Morgan”:<br />
“Providence people are descended from Henry Morgan and his sailors.<br />
Henry Morgan was an Englishman and a famous sailor and a pirate.<br />
Everyone was afraid of him and he was not afraid of anyone. Henry<br />
Morgan’s chief mate was a man called Berelski, a Pole. When Morgan left<br />
the island to attack Panamá, this Berelski jumped overboard and swan<br />
back to the island. He changed his name to Robinson, and the Robinsons<br />
are now an important family on the island. Hawkins was also one of<br />
Morgan’s captains and the Hawkins family also descended from this<br />
Hawkins (Wilson 1973: 39)”.<br />
Así mismo, Anancy un héroe africano, ocupa un espacio importante dentro de la tradición<br />
oral de este territorio. Sus historias hacen referencia a las increíbles aventuras que realizaba<br />
para revelarse y burlarse de sus amos.<br />
“Afterward him jump up, him say, “Breda Tiger, you know is you eat the biscuit,<br />
and the butter. Him say, “Feel you face, you no see butter melting out of your<br />
face, feel you face”. Him say, “Must be me all right”. Tiger never did taste it, but<br />
must be him, if butter melt out of him face. Anancy win him always”. Anancy and<br />
Tiger. Tradición oral de Providencia. Mr.Bill and Miss Cathy.<br />
Por último, en relación con el sistema simbólico de la cultura isleña es posible afirmar que<br />
las prácticas culturales como las celebraciones, los deportes, las expresiones artísticas, etc.,<br />
reflejan de <strong>for</strong>ma clara la mezcla de elementos pertenecientes a diferentes tradiciones<br />
culturales. A través del proceso de creolización se consolidó en las islas un conjunto de<br />
prácticas sociales particulares, que conservan algunos elementos comunes, pero que se<br />
encuentran en una constante trans<strong>for</strong>mación, resultado de la apropiación de valores<br />
insertados. Este conjunto de prácticas ocupa un papel relevante dentro del sistema cultural<br />
isleño, debido a que actualmente es altamente valorado, por su población, como el legado<br />
cultural que les permite apropiarse de su condición de etnia cultural. El grupo étnico se<br />
define como el conjunto de isleños raizales, quienes tienen un sentido de pertenencia, son<br />
practicantes de las religiones vigentes en las islas y comparten la lengua nativa y una serie<br />
de valores, creencias y costumbres que los diferencia de otros grupos culturales de la<br />
Nación Colombiana.<br />
10
• Una lengua diferente<br />
Las dinámicas lingüísticas isleñas caracterizan a este grupo cultural y también son producto<br />
de sus múltiples colonizaciones, que permitieron que diferentes lenguas se entremezclaran<br />
lentamente en un proceso que hoy resulta interesante y característico. Okley Forbes es uno<br />
de los lingüistas dedicados a este problema. Como resultado de sus numerosas<br />
investigaciones ha logrado esclarecer el problema lingüístico que se presenta en este<br />
territorio. Para Forbes (1989) en las islas se presenta claramente un bilingüismo de inglés y<br />
español en diferentes niveles y <strong>for</strong>mas, de los cuales los más relevantes para nuestro caso<br />
de estudio son:<br />
• Bilingüismo inglés - español con diglosia 8 en inglés: Los individuos que pertenecen a<br />
este grupo son quienes alternan entre las dos lenguas, pero que además tiene la<br />
capacidad de diferenciar distintos tipos de registro en inglés, su lengua nativa. "Ellos<br />
manejan su registro <strong>for</strong>mal para efectos ceremoniales y públicos como también para<br />
contactos que se dan por fuera de la comunidad isleña, pero generalmente emplean<br />
registros in<strong>for</strong>males para todo tipo de situaciones cotidianas al interior de la comunidad.<br />
La mayor parte de la población nativa estaría ubicada aquí" (Forbes 1989:166)<br />
• Bilingüismo español - inglés con diglosia en español: Las personas que manejan este<br />
nivel de bilingüismo alternan constantemente entre las dos lenguas, siendo el español la<br />
dominante y donde se manejan y toleran registros tanto <strong>for</strong>males como in<strong>for</strong>males. Este<br />
sector de la población es la mayoría de los inmigrantes de diferentes partes de<br />
Colombia.<br />
Actualmente, en Providencia y Santa Catalina el “creole” es la lengua más utilizada por los<br />
isleños. Este es el nombre popular para denominar la lengua nativa de las islas, que<br />
pertenece al primer grupo de hablantes de la clasificación de Forbes. El origen de esta<br />
lengua, como lo explica Forbes, es lo que se denomina como un "Pidgin". Este término<br />
lingüístico hace referencia a:<br />
"(…) una variante lingüística o lengua vehicular especialmente creada con el<br />
propósito de servir de instrumento de comunicación entre dos grupos humanos<br />
o comunidades lingüísticas diferentes. Por esa misma razón, no tiene hablantes<br />
nativos. Un pidgin se origina a partir de otra lengua, reduciendo sus estructuras<br />
sintácticamente y las variaciones morfológicas (en especial las inflexiones<br />
morfológicas de género, número, etc.)" (Hudson en Forbes 1989.173).<br />
En este orden de ideas el “creole” es un "pidgin" que ha adquirido status de lengua nativa,<br />
es decir, una variante de una lengua que en un principio se originó por necesidades de<br />
algún grupo social específico, en este caso los esclavos de los primeros colonizadores<br />
puritanos y la cual con el paso del tiempo y de un aislamiento tanto cultural como geográfico<br />
termina imponiéndose sobre la lengua anteriormente dominante. Sobre este fenómeno<br />
lingüístico el antropólogo Peter Wilson nos dice:<br />
"<strong>The</strong> negro people of the Caribbean had the English language <strong>for</strong>ced upon them.<br />
But they took it and made it into a language that was not the language of the<br />
English people. Each word in Caribbean English carries much more meaning<br />
8 Diglosia: es la presencia y tolerancia de dos tipos de registros claramente diferenciados: uno es in<strong>for</strong>mal y utilizado por todas<br />
las personas bajo condiciones normales en circunstancias cotidianas. El otro es <strong>for</strong>mal y utilizado solamente en ceremonias<br />
oficiales y públicas, a menudo es legalmente reconocida como la lengua oficial del Estado y está marcada por características<br />
lingüísticas <strong>for</strong>males más complejas y más conservadoras (Forbes 1989:176).<br />
11
that the same word in American or British English. (…) For a people deprived of<br />
time and access to rest and creative outlets, language was both the tool and the<br />
material out which a variegated store of art and culture could be fashioned"<br />
(Wilson 1973:125-126).<br />
La historia de la lengua de estas islas está dividida claramente en tres etapas que nos<br />
ayudan a entender las dinámicas lingüísticas de este territorio. La primera etapa, es el<br />
momento en que el inglés estándar era la lengua dominante, por ser la lengua de los<br />
primeros colonizadores ingleses. La segunda etapa se identifica con el contacto de lenguas,<br />
que se originó por la convivencia entre los diferentes colonos europeos y los esclavos<br />
africanos que venían de Jamaica. El resultado de esto es el proceso de consolidación del<br />
“creole”. "La lengua criolla ha sido en Providencia la lengua madre durante mucho tiempo y<br />
era aquella que se utilizaba en todas las instancias de la vida isleña, tanto en la educación,<br />
los oficios productivos y la vida emocional e in<strong>for</strong>mal" (Ronderos 2001:22). La tercera etapa<br />
es donde el español ingresa en algunas esferas <strong>for</strong>males de la vida cotidiana isleña.<br />
• Marco Legal de las islas<br />
El marco jurídico con que cuentan Providencia y Santa Catalina, beneficia a su comunidad<br />
en muchos aspectos y es fundamental para los procesos de organización social. Éste se<br />
construye a partir de normas que abarcan todos los territorios e individuos de Colombia, así<br />
como de normas especiales que rigen únicamente a estas islas.<br />
El tratamiento especial a este territorio se designa en el año de 1912 cuando se erige como<br />
Intendencia Especial, buscando implantar un ordenamiento específico y especial para este<br />
territorio, que claramente presentaba elementos distintivos del continente colombiano.<br />
Posteriormente, en el año de 1993 se expidió la Ley 47, por medio de la cual se nombró al<br />
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina departamento de la Nación<br />
Colombiana. El propósito de este cambio de status político tuvo como principal objetivo<br />
estructurar la administración y el funcionamiento de las islas de <strong>for</strong>ma autónoma e<br />
independiente del resto del país, a través del reconocimiento del Archipiélago como una<br />
zona característica y particular, que requiere de un manejo especial. En razón de esto, se<br />
dictaron algunas normas especiales para las islas y se dejo abierta la posibilidad de crear<br />
nuevas sí se consideran necesarias. Esta reglamentación señala lo siguiente:<br />
"El departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se<br />
regirá, además de las normas previstas por la Constitución y las leyes para los<br />
otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa,<br />
de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de<br />
fenómeno económico establezca el legislador. Mediante ley aprobada por la<br />
mayoría de los miembros de cada cámara, se podrá limitar el ejercicio de los<br />
derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad<br />
poblacional, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la<br />
enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de<br />
las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del<br />
Archipiélago. Mediante la creación de municipios a que hubiere lugar, la<br />
Asamblea Departamental garantizará la expresión institucional de las<br />
comunidades raizales de San Andrés. El municipio de Providencia tendrá en las<br />
rentas departamentales una participación no inferior del 20% del valor total de<br />
dichas rentas" (Art. 310 Constitución Política de Colombia de 1991).<br />
Adicionalmente, la comunidad isleña cuenta con una gran cantidad de normas relacionadas<br />
con el tema ambiental, las cuales se encuentran en la Constitución Nacional de 1991 o han<br />
sido posteriormente creadas. El creciente interés que se ha generado en las islas en cuanto<br />
12
a los temas de desarrollo sostenible, encuentra el respaldo suficiente en esta normatividad<br />
para llevar a la práctica modelos alternativos de desarrollo.<br />
Este apoyo es palpable en algunas medidas legales tomadas en este territorio insular. Una<br />
de ellas, es la que se refiere al control poblacional del Archipiélago. "El decreto 2762 de<br />
1991 adopta medidas para el control de la densidad poblacional del archipiélago con miras a<br />
garantizar las posibilidades de conservación de la riqueza natural y la supervivencia de la<br />
comunidad isleña" (Campo et.al. 1996:anexo7). Como consecuencia se creó la Oficina para<br />
el Control de Circulación de Residentes y Extranjeros -OCCRE-, cuya principal función es<br />
generar mecanismos que controlen las dinámicas poblacionales del archipiélago, haciendo<br />
énfasis en las personas que llegan a las islas de turismo o para establecerse como<br />
residentes. Estos mecanismos de control consisten en la clasificación de las personas que<br />
residen o visitan el archipiélago, de la siguiente manera:<br />
• Raizales: a este grupo pertenecen las personas nativas de las islas, es decir, aquellas<br />
que nacieron en este territorio y, por lo menos, uno de sus padres es nativo.<br />
• Residentes: este grupo lo con<strong>for</strong>man los habitantes del continente que se establecieron<br />
en las islas antes del año de 1989.<br />
• Visitantes: esta categoría hace referencia a los turistas o personas que llegan a las islas<br />
para hacer negocios. Estas personas tienen permiso para quedarse en el archipiélago<br />
durante 4 meses como tiempo máximo.<br />
Adicionalmente, cada persona debe tener una tarjeta de identificación para poder llevar con<br />
éxito el control de la cantidad de personas que llegan a las islas.<br />
Es importante nombrar dentro de las normas jurídicas existentes el conjunto de leyes y<br />
sentencias que respaldan el elemento étnico de las islas. En la Constitución Nacional de<br />
1991, en el artículo 1º de los principios fundamentales, se define al Estado Colombiano de la<br />
siguiente manera: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en <strong>for</strong>ma de<br />
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,<br />
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el<br />
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés<br />
general" y se complementa con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que<br />
componen la Nación Colombiana, en el artículo 7º. "El Estado Reconoce y protege la<br />
diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana". Estos dos artículos toman fuerza en el<br />
contexto de Providencia y Santa Catalina, debido a que éstas son parte de la Nación<br />
colombiana y se consideran una etnia cultural.<br />
Además del estatuto especial que le permite a las islas su desarrollo dentro del marco fijado<br />
por la constitución –en atención a sus condiciones geográficas, culturales, sociales,<br />
económicas y ambientales-, existen una serie de leyes ambientales, tanto nacionales como<br />
internacionales, que proveen la estructura legal necesaria para la implementación de un<br />
modelo de desarrollo sostenible en la región. A continuación, hacemos referencia a las leyes<br />
más importantes y determinantes dentro de los procesos de nuestro interés:<br />
Colombia adopta varias declaratorias ambientales importantes del ámbito internacional. Las<br />
dos más influyentes para los procesos dentro del archipiélago son:<br />
• La Declaratoria de Estocolmo de la conferencia del Programa de Naciones Unidas<br />
para El Medio Ambiente. Junio 6 de 1972.<br />
• La Declaratoria de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el desarrollo. Junio 14<br />
de 1992.<br />
13
Ambas exponen la preocupación en el ámbito mundial sobre la conservación de los recursos<br />
naturales y las políticas relativas al uso sostenible, que se han planteado como la mejor<br />
alternativa para asegurar el bienestar de la humanidad a través del tiempo. Los lineamientos<br />
acá planteados son adoptados por el gobierno colombiano en su régimen legal como<br />
soporte de su esfuerzo por generar y <strong>for</strong>talecer una conciencia ambiental dentro de nuestro<br />
país. Esto representa un llamado hacia la necesidad de involucrar, dentro de la planificación<br />
de nuestro país, elementos como el ambiental y el desarrollo sostenible. Todo esto con el<br />
objetivo de mejorar las condiciones de vida de los colombianos por un camino que nos<br />
permita aprovechar nuestras riquezas de una <strong>for</strong>ma moderada y que nos beneficie a todos.<br />
Del régimen legal nacional, las siguientes son algunas de las normas que apoyan las<br />
iniciativas ambientales de las islas:<br />
• La Ley 99 de 1993, por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente,<br />
determinó las dinámicas ambientales del Archipiélago, debido a que es a través de ésta<br />
misma se establece el funcionamiento de una corporación autónoma en este territorio.<br />
De esta <strong>for</strong>ma, se crea Coralina, la Corporación para el desarrollo sostenible del<br />
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La misión de esta<br />
Corporación consiste en "administrar, proteger y recuperar los recursos naturales de la<br />
región, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas dirigidas al conocimiento de la<br />
oferta y demanda de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo<br />
humano sostenible e involucrando a la comunidad para que, de manera concertada y<br />
participativa, se mejore la calidad de vida de la región" (Coralina 2000).<br />
• El Código de recursos naturales (Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios),<br />
donde se consagra que el ambiente es patrimonio común y que tanto el Estado y los<br />
particulares deben participar en su prevención y manejo, en temas como: planeación<br />
urbana, conservación y evitar la desaparición de especies de flora y fauna de todos los<br />
ecosistemas.<br />
• El Estatuto general de pesca (ley 13 de 1990), que tiene por objeto regular el manejo<br />
integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su<br />
aprovechamiento sostenido.<br />
• Código sanitario nacional (Ley 9 de 1979), el cual trata sobre la protección ambiental y<br />
se establece las normas generales que servirán de base a las disposiciones y<br />
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones<br />
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana.<br />
• El Código de policía departamental (Acuerdo No. 29 de 1989), por medio del cual se<br />
establece la competencia de las autoridades de policía para prevenir y eliminar los<br />
factores que deterioran o contaminan el medio ambiente, que atenten contra la ecología<br />
y particularmente el mar, las playas, las aguas, el suelo y los recursos renovables<br />
naturales.<br />
El marco jurídico que rige las dinámicas sociales de las islas sitúa al isleño dentro de la<br />
posibilidad de digerir y utilizar las actitudes y las normas, adaptándolas a sus propios<br />
intereses. Hecho que se convierte en uno de los elementos claves para la construcción del<br />
futuro sostenible de Providencia y Santa Catalina, bajo el modelo de la Reserva de Biosfera.<br />
• Procesos de construcción de la conciencia isleña<br />
La comunidad providenciana se introduce, desde hace algunos años, en un proceso de<br />
concientización sobre la riqueza de los recursos naturales, paisajísticos y culturales con que<br />
cuenta. Esta concientización se configuró por medio de diferentes dinámicas sociales.<br />
14
La primera de éstas fue la crisis y marginamiento económico, social y cultural que se<br />
presentó en la isla de San Andrés, como resultado de la declaratoria del Archipiélago como<br />
Puerto Libre en 1953. La comunidad raizal se empobreció y fue marginada, los límites de<br />
población de la isla se excedieron y los recursos naturales que representaban el gran<br />
atractivo de la isla, estaban acabándose lentamente. En conclusión, la experiencia de San<br />
Andrés demostró que este modelo económico no era el más viable para el contexto de las<br />
islas. De esta <strong>for</strong>ma, la necesidad de introducir diferentes reglamentaciones de tipo<br />
ambiental, administrativo, institucional, fiscal, financiero, de inmigración, comercial y<br />
turístico, dentro de la planificación del futuro de las islas se hace evidente ya que si éstos se<br />
pasan por alto, las consecuencias son nefastas para todo el entorno del archipiélago.<br />
La segunda, consiste en el aislamiento de Providencia y Santa Catalina de este proceso<br />
durante mucho tiempo, puesto que éste se desarrolló con mayor auge en la isla vecina. La<br />
comunidad providenciana se contentó con involucrarse a través de las oportunidades<br />
laborales que en San Andrés se presentaron. Este "aislamiento" evitó que en las islas se<br />
generará un desarrollo económico, político y social acelerado y no planificado, a la vez, que<br />
permitió la conservación de sus recursos naturales, destacando la biodiversidad de todos<br />
sus ecosistemas. Sólo hasta 1980 comienza a incrementarse la actividad turística en las<br />
islas, debido al gran atractivo de sus recursos naturales y de su paisaje. Este auge no<br />
alcanzó los límites del turismo masivo, pero sí generó cambios dentro de las dinámicas de<br />
las islas, como por ejemplo, impulsar el proceso de concientización de la comunidad sobre<br />
su entorno.<br />
La tercera de estas dinámicas es el incremento del interés científico por este espacio. Esto<br />
se refleja en los trabajos de investigación que se desarrollaron en las islas en las últimas dos<br />
décadas. Estos estudios han sido realizados desde diversas disciplinas relacionadas con los<br />
temas ambientales como lo son la biología, la antropología y la ecología (Marquez 1996). En<br />
general, el objetivo de estos trabajos ha sido conocer las dimensiones del contexto cultural y<br />
natural, para crear estrategias en el proceso de conservación y recuperación del ambiente.<br />
La cuarta se relaciona con el “boom” de los discursos sobre el multiculturalismo y el respeto<br />
a la diferencia, muchos de los cuales se han traducido en políticas nacionales a partir de la<br />
Constitución Política de 1991, este tipo de Movimientos se han <strong>for</strong>talecido al ser reconocidos<br />
<strong>for</strong>malmente por el Estado colombiano.<br />
En razón de estos procesos sociales, anteriormente expuestos, se comienza a configurar<br />
conciencia de los isleños sobre su singular situación y la decisión de los mismos por liderar<br />
los procesos que estén relacionados con el futuro de sus islas. Proceso que, como se<br />
mencionaba, está liderado por el Movimiento raizal en todo el Archipiélago.<br />
El debate raizal es una de las consecuencias del proceso de construcción de la conciencia<br />
colectiva de la comunidad isleña. La composición actual de las islas cuenta con un<br />
porcentaje alto de inmigrantes del exterior, pero gracias a las medidas tomadas para el<br />
control poblacional del archipiélago, el proceso de inmigración no alcanzó a <strong>for</strong>talecerse en<br />
Providencia y Santa Catalina, como sí sucedió en la isla de San Andrés. A través de la<br />
clasificación de los habitantes de las islas, que se instauró por medio de las herramientas<br />
legales, en realidad, lo que se generó fue una diferenciación política entre los individuos. Los<br />
isleños raizales reclaman que se tenga en cuenta a la comunidad nativa, es decir, a los<br />
"verdaderos isleños", para beneficiarlos en cuestiones políticas, económicas y sociales<br />
dentro de las islas. Ellos argumentan que no están pasando por encima de los derechos de<br />
los demás habitantes que con<strong>for</strong>man la comunidad de Providencia, ya que todos - isleños y<br />
residentes - como individuos comparten el mismo conjunto de derechos. Lo que piden es un<br />
trato especial, que se represente en mayores beneficios para ellos, debido a que las islas<br />
son su territorio.<br />
15
"Evidentemente, reconocemos que mientras el tiempo transcurre la vida<br />
evoluciona, la cultura va dejando piezas atrás para recoger otras nuevas más<br />
adelante; …no obstante, ese reconocimiento y esa toma de conciencia no<br />
significa un con<strong>for</strong>mismo ni mucho menos una resignación: Solo es un primer<br />
paso hacia la reivindicación de los derechos propios, de respeto a lo autóctono,<br />
claro sin ignorar los derechos legítimos adquiridos de personas" (Lenito<br />
Robinson-Bent - escritor isleño citado en Ronderos 2001:63).<br />
Actualmente, este debate ha tomado dimensiones mayores, debido a que la situación de la<br />
comunidad en cuanto etnia cultural de nuestro país, es la base que respalda el desarrollo de<br />
los proyectos que se están realizando en las islas. La mayoría de éstos abordan la<br />
planeación del futuro de las islas, por medio de la participación de la comunidad. Los isleños<br />
son conscientes de que deben ser ellos mismos los que tomen las decisiones sobre su isla,<br />
para evitar que los intereses externos logren metas que no beneficien a la comunidad<br />
providenciana.<br />
Consecuentemente, la comunidad providenciana asume que los procesos físicos (patrones<br />
de asentamiento y paisaje), económicos (procesos productivos) y sociales (incremento<br />
demográfico e influencias culturales), que son parte de su proceso histórico, configuraron la<br />
realidad cultural y física de su entorno por medio de los cambios que cada uno definió. Para<br />
la comunidad el resultado de este proceso es la representación de su cultura como el único<br />
reducto de la cultura afrocaribeña parlante en Colombia, con múltiples riquezas. La<br />
articulación de dichas riquezas le otorgan a Providencia y Santa Catalina singularidad a<br />
todas sus facetas (ambientales, culturales y sociales), y se convierten en el argumento<br />
principal que adopta la comunidad en la defensa del patrimonio y la planificación de su<br />
futuro.<br />
Esta <strong>for</strong>ma de construcción de la identidad isleña, donde el verdadero carácter y la<br />
fisonomía de la sociedad providenciana resaltan y se toma en cuenta su constante relación<br />
con el mundo exterior; ha permitido a los isleños la apropiación de su sociedad, como el<br />
fruto de múltiples variables con una continuidad histórica que le pertenece y con la<br />
posibilidad de apropiar elementos culturales externos (Ronderos 2001). En otras palabras, la<br />
reciente conciencia colectiva que surge dentro de la sociedad isleña es posible, en gran<br />
parte, a la manera de construcción de su identidad. Al mismo tiempo, que el sentido de<br />
pertenencia que identifica a los individuos se ha <strong>for</strong>talecido a través de las diferentes<br />
situaciones donde han tenido que pelear en el espacio social por un reconocimiento de su<br />
territorio, de su cultura y de sus derechos.<br />
• Naturaleza isleña<br />
Actualmente las islas son consideradas espacios geográficos privilegiados en Colombia y la<br />
región caribe, gracias a la "singularidad" de los recursos biofísicos con los que cuentan. La<br />
geografía de las islas es montañosa, con<strong>for</strong>mada por un conjunto de colinas que alcanzan<br />
una altura promedio de 300 m.s.n.m. La mayor altura que se registra es "el Peak", con 360<br />
m.s.n.m. Su <strong>for</strong>mación geológica es muy peculiar, por su origen volcánico 9 y su separación<br />
la plata<strong>for</strong>ma centroamericana (Parsons 1964). Las islas siempre han contado con una<br />
buena cantidad de agua dulce -en comparación con otras islas del Caribe-, que nace en los<br />
picos de las montañas y baja por el relieve ondulado de la isla en cursos de agua periódicos,<br />
las cuales recobran su cauce durante la época de invierno en las islas. La temperatura<br />
media en las islas es de 27ºC y constantemente las refrescan los vientos alisios. La<br />
9 El origen volcánico de las islas se asocia con el surgimiento de un volcán submarino durante la etapa terciaria de la historia de<br />
nuestro planeta, como consecuencia del choque de dos placas tectónicas de la zona.<br />
16
temporada de lluvias más fuerte se presenta entre octubre y noviembre. La precipitación<br />
anual oscila entre los 1500 y 2000mm. El verano transcurre durante los meses de febrero a<br />
mayo, alargándose por uno o dos meses más.<br />
La diversidad de ecosistemas costeros y marinos del archipiélago, se encuentran en un<br />
estado satisfactorio de conservación, a pesar de que la intervención humana ha desplazado<br />
el equilibrio ecológico hacia un estado diferente al original. Esta situación es identificada, por<br />
parte de los actores involucrados con el futuro ambiental de las islas, como la mayor riqueza<br />
de sus recursos naturales. En el archipiélago se pueden distinguir cuatro ecosistemas<br />
principales: los manglares, las <strong>for</strong>maciones coralinas, los pastos marinos y el bosque<br />
tropical.<br />
Los bosques de manglares están localizados en las depresiones costeras con sedimentos,<br />
se encuentran esparcidos y son bajos, la altura máxima que alcanzan es entre ocho o doce<br />
metros (Campo et.al. 1996:91). Estos ecosistemas actúan como un gran filtro de los<br />
residuos que vienen de tierra firme, ya que detienen los sedimentos en sus raíces,<br />
protegiendo a las <strong>for</strong>maciones coralinas. Además, es el hábitat de diferentes <strong>for</strong>mas de vida<br />
como peces, reptiles, aves y mamíferos, que encuentran en su ambiente el espacio ideal<br />
para pasar un ciclo o la totalidad de su vida.<br />
En el año de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente creó el Parque Nacional Natural "Mc'<br />
Bean Lagoon", con el objetivo de conservar un área rica en biodiversidad tanto de flora<br />
como de fauna marina y terrestre. Éste se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la<br />
isla de Providencia, entre Maracaibo Hill y Iron Wood Hill. Ocupa una superficie de 995<br />
hectáreas de las cuales 905 corresponden al área marina. La porción terrestre alberga la<br />
mayoría de los bosques de manglar de las islas y la porción marina cuenta con una laguna<br />
somera donde se incluyen los cayos: Crab Cay y Three Brothers, además, de una parte de<br />
la barrera arrecifal. Este espacio de conservación es fundamental para la protección del<br />
ecosistema de manglar, ya que representa uno de los hábitats con mayor biodiversidad en<br />
este territorio, situación que se ha logrado mantener, gracias a las políticas de conservación<br />
que rigen el área del parque. Con esto se hace referencia, a las normas existentes para<br />
controlar la actividad humana. El conjunto del parque representa uno de los atractivos<br />
paisajísticos más importantes de las islas, lo que lo ha convertido en uno de los espacios<br />
obligados de las visitas y entretenimiento de turistas e isleños. Esta actividad es controlada<br />
por los funcionarios del parque, quienes se encargan de reglamentar la entrada de<br />
visitantes, y de hacer de esta visita una experiencia pedagógica que comprometa a los<br />
individuos con la conservación de este conjunto de ecosistemas.<br />
El ecosistema coralino está con<strong>for</strong>mado por las numerosas <strong>for</strong>maciones de arrecifes que<br />
hay en esta zona. La barrera arrecifal que rodea a las islas de Providencia y Santa Catalina,<br />
es la representación exacta que hiciera de estos ecosistemas Darwin, es decir, rodeada de<br />
una isla volcánica (Marquez 1992d:154). Los arrecifes coralinos son considerados uno de<br />
los ecosistemas complejos más antiguos de la biosfera y, además, donde se concentra más<br />
del 20% de la biodiversidad mundial (Márquez 1992d). Por lo tanto, su papel es muy<br />
importante dentro del equilibrio ecológico del Archipiélago, debido a su buen estado de<br />
conservación.<br />
La zona de pastos marinos también juega un papel principal dentro de este sistema<br />
ecológico. Allí es donde numerosos ejemplares juveniles de animales marinos, como<br />
langostas, caracoles, peces y estrellas de mar, viven hasta llegar a su madurez. En<br />
Providencia y Santa Catalina se encuentran tres especies de pastos marinos diferentes, lo<br />
que los convierte en extensas praderas o jardines marinos llenos de vida (Coralina 2000b).<br />
17
La vegetación de las islas se clasifica como bosque seco tropical. Recibe este nombre,<br />
porque es típica de las zonas tropicales poco elevadas y con un nivel de lluviosidad no muy<br />
alto. "Estos bosques son muy ricos en especies de animales y vegetales y cubren una<br />
buena parte de las islas con sus grandes y frondosos árboles, entre los que se destacan el<br />
marañón, el lluvia de oro, la cañafístula, el yarumo, la Ceiba y el cedro" (Coralina 2000b). En<br />
cuanto a la fauna, existe un gran número de especies marinas y terrestres endémicas, como<br />
por ejemplo, el cangrejo negro de tierra, el caracol pala, la langosta espinosa, la iguana, el<br />
roco y diferentes especies de tortugas.<br />
El sistema biofísico de las islas ha sido utilizado como escenario para las dinámicas<br />
culturales de este territorio. Por lo tanto, su trans<strong>for</strong>mación ha sido inevitable, debido a que<br />
los cambios introducidos por las diferentes intervenciones humanas han utilizado esta base<br />
biofísica para su desarrollo. En este sentido, es posible afirmar que la lógica de este sistema<br />
en realidad no ha sido articulada con las prácticas sociales que se desarrollan en las islas,<br />
sino que los recursos naturales han estado a través del desarrollo histórico como la base de<br />
subsistencia de la cultura que se construye en este territorio.<br />
• La Reserva de Biosfera Seaflower y sus pescadores<br />
Debido a la riqueza ecológica y cultural de las islas, el Archipiélago fue declarado por la<br />
UNESCO como una de las Reservas de Biosfera 10 mundiales en el año 2000, otorgándole<br />
un estatus especial a las islas. Esto con el objetivo de dar pleno aprovechamiento a la<br />
condición natural privilegiada de la región, a partir de la adopción de estrategias sociales<br />
que orienten los procesos de crecimiento económico, en miras a construir un desarrollo<br />
sostenible de esta comunidad en lo social, cultural, económico y ambiental.<br />
La pesca representa una actividad productiva tradicional fundamental para este territorio<br />
insular, la cual desa<strong>for</strong>tunadamente ha venido perdiendo importancia en las dinámicas de<br />
las islas, consecuencia de diferentes problemáticas que limitan su desarrollo y desmotivan a<br />
los pescadores. Las principales problemáticas identificadas por ellos son: 1) La disminución<br />
de los recursos pesqueros. 2) La presencia de barcos industriales en el área marina del<br />
Archipiélago, que representa la mayor competencia desleal para la pesca artesanal. 3) El<br />
desconocimiento de los pescadores de las reglamentaciones ambientales y pesqueras,<br />
debido a la escasa socialización de las autoridades, lo que genera conflictos entre<br />
pescadores y autoridades (Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming<br />
Cooperative Enterprise. Inédito). Si a esto le sumamos el auge del narcotráfico en los<br />
últimos años, el proceso de deslegitimación del universo de la pesca se acentúa, generando<br />
un impacto importante sobre las dinámicas sociales isleñas.<br />
Ante esta situación se convirtió prioritario iniciar acciones que garantizaran la sostenibilidad<br />
del sector pesquero, debido a que la comunidad es conciente de que los ecosistemas en<br />
que se sustenta este tipo de producción son muy frágiles y no resisten una fuerte<br />
10 El modelo de “Reserva de Biosfera” fue diseñado y promovido por la UNESCO y el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB),<br />
definiéndolo como: "un área en especial protegida donde se combinan desarrollo humano, uso sostenible de recursos y<br />
conservación ambiental para lograr relaciones armónicas entre la sociedad y su entorno natural". Su objetivo entonces es la<br />
definición de un proyecto social donde se articulen todas las iniciativas relacionadas con la construcción de un futuro sostenible<br />
para las islas. Ver: MARQUEZ, Germán, “Ecosistemas estratégicos y otros estudios de ecología Ambiental”, Fondo FEN, Bogotá,<br />
Colombia, 1996. P.. 107-156.<br />
18
explotación. Así, surgió la idea de <strong>for</strong>talecer una nueva Cooperativa 11 que permita mejorar<br />
las condiciones de las pesquerías en las islas, recuperar la confianza de sus miembros y<br />
permitirles una mayor participación en la toma de decisiones y en el planeamiento de los<br />
desarrollos que se adelantan en la isla. Esto a través de procesos concertados y<br />
metodologías de investigación-acción que aporten resultados concretos.<br />
Es entonces, el universo de la pesca inmerso en este contexto sociocultural donde se<br />
desarrolló la investigación-acción que nace de la intención de la Cooperativa de Pescadores<br />
por construir un espacio de diálogo entre los pescadores y las entidades ambientales para<br />
aportar al proceso de construcción de la RB, de manera consensuada entre los diversos<br />
actores.<br />
• Enfoque Conceptual<br />
Esta investigación - acción parte de un modelo teórico inscrito en el marco de la Corriente<br />
Crítica de la Antropología del Desarrollo, donde se toma como problema de análisis el<br />
conflicto que se genera entre los discursos hegemónicos globales de “desarrollo” y las<br />
realidades locales. Esto representa una nueva óptica para abordar la problemática ambiental<br />
a partir de un acercamiento desde la cultura y las asimetrías de poder que se encuentran<br />
tanto en la relación global/local, como entre los diferentes actores locales, sus disímiles<br />
intereses y sus diversos posicionamientos frente a la relación cultura-tradición/modernidad,<br />
basándose en herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas.<br />
En este sentido, se ubica la problemática ambiental dentro de un campo relacional<br />
enmarcado culturalmente, a diferencia de la visión reduccionista predominante en el estudio<br />
de los mismos, es decir, la interpretación de los problemas ambientales como fenómenos<br />
que se observan en los ecosistemas tras la intervención del hombre, y que adicionalmente<br />
opaca la comprensión de las realidades locales, dando por hecho unas características<br />
generales del hombre moderno, que muchas veces choca con las vivencias de estas<br />
localidades, sus propias asimetrías de poder, sus intereses, sus estructuras<br />
socioeconómicas, políticas y culturales, que abren un espectro de diferenciadas<br />
comprensiones del concepto de “desarrollo”.<br />
Al hablar de los problemas ambientales como parte de un sistema relacional enmarcado<br />
culturalmente, se encuentra el espacio para poder ubicar los fenómenos que produce la<br />
intervención del hombre, como los síntomas o la expresión material de la problemática<br />
ambiental. Una explicación más válida de está problemática se puede encontrar no cuando<br />
se hace énfasis en los síntomas, "sino en el centro mismo de la actividad humana extractiva<br />
o productiva contextualizada por una <strong>for</strong>ma cultural"(González 1999:22). Desde esta óptica,<br />
el "centro mismo de la actividad humana" representa el interior de la cultura y los procesos<br />
sociales (económicos, tecnológicos, simbólicos, políticos, etc.) relacionados a los sistemas<br />
de producción, utilizados por el hombre para articularse y/o desarticularse del sistema<br />
natural.<br />
Lo anterior nos remite a la definición de cultura implícita dentro de este modelo<br />
interpretativo. La cultura no puede ser entendida por fuera de la base biofísica, porque es a<br />
partir de ella que ésta se ha construido (González: 1999. 2ª ed.). Esto elimina la dicotomía<br />
sociedad - naturaleza existente en el pensamiento moderno, debido a que se introduce el<br />
carácter natural de la cultura, entendido como el resultado de la capacidad adaptativa de la<br />
especie humana. En este sentido, se entiende por cultura la síntesis de procesos biológicos<br />
y conductuales, la cual se encuentra representada por la tecnología, la organización de los<br />
11 Este es el segundo intento de la comunidad isleña por crear una cooperativa pesquera. El primer intento fracasó hace algunos<br />
años y hoy se encuentra en liquidación.<br />
19
procesos de producción y reproducción, elementos cognoscitivos y simbólicos al igual que<br />
por los objetos materiales. En pocas palabras de lo que se trata es de pensar las<br />
problemáticas ambientales no como una esfera aparte de la cultura sino introducir esta<br />
última en el ejercicio reflexivo de construcción de soluciones ambiéntales.<br />
Las anteriores reflexiones adquieren sentido cuando se entiende el desarrollo sostenible<br />
como una situación particular y concreta deseable para un grupo humano, caracterizada por<br />
el logro de un sistema de interacciones con el sistema biofísico mediante el cual se logre<br />
maximizar su potencial productivo y reproductivo inmanente; cumpliendo el objetivo de la<br />
conservación, a la vez que, satisface las necesidades humanas y potencializa las<br />
posibilidades productivas a partir de la compresión de la lógica de funcionamiento de la base<br />
ecosistémica. Con esta definición, se puede afirmar que lograr un estado de desarrollo<br />
sostenible, implica un proceso de construcción de una estrategia de interacción entre el<br />
sistema natural y el social, que parta de analizar la lógica de ambos sistemas generando<br />
una unidad integrada y autorregulada (González: 1999. 2ª ed.). Así, el desarrollo sostenible<br />
sólo se podría definir en un tiempo y lugar determinado, es una directriz, una política basada<br />
en unas premisas generales. Al articular este modelo interpretativo con las herramientas de<br />
la etnografía y del diagnóstico participativo, se obtiene una nueva óptica para la<br />
interpretación de los problemas ambientales y la planificación de situaciones de desarrollo<br />
sostenible.<br />
El anterior enfoque conceptual nos brindó las herramientas conceptuales y metodológicas<br />
necesarias para conocer el conflicto pesquero de las islas a través de las realidades de cada<br />
uno de los actores (pescadores e instituciones) y propiciar el espacio necesario de dialogo<br />
para el desarrollo de estrategias conjuntas de manejo colaborativo de los recursos<br />
pesqueros.<br />
20
2. EL CONFLICTO<br />
Describir “el” conflicto, únicamente en términos del problema de investigación-acción inicial,<br />
podría resultar perjudicial, no sólo para los fines de este trabajo sino también para los<br />
intereses del CyC. El conflicto presenta diferentes caras, procesos y trans<strong>for</strong>maciones, que<br />
evidencian otros niveles de conflictos no siempre contemplados. Si a esto le sumamos el<br />
impacto que genera la inserción de investigadores en una realidad específica, nos<br />
encontramos con otras <strong>for</strong>mas de conflicto no esperadas, que se cruzan con el curso<br />
mismo del “problema de investigación”, generando rutas no vislumbradas pero, así mismo,<br />
enriquecedoras para el proceso de manejo alternativo de conflictos. Por eso, expondremos<br />
estas dos categorías que retroalimentan los procesos generados.<br />
• El conflicto inicial y sus niveles<br />
Según el planteamiento original del proyecto, el actor institucional principal en este conflicto<br />
era Coralina, quien representa la autoridad ambiental más importante en las islas. Las<br />
acciones de esta Corporación Autónoma Regional, están dirigidas hacia la consolidación de<br />
la RB y tienden hacia la conservación de los recursos naturales, generando conflictos con la<br />
comunidad isleña, debido -en algunos casos-, a su carácter prohibitivo necesario en la<br />
regulación de ciertos comportamientos de la comunidad con su entorno natural. Uno de los<br />
proyectos que busca la implementación de la RB en el mar, es el de “Áreas Marinas<br />
Protegidas”, dirigido a zonificar el área marina del Archipiélago destinando usos<br />
diferenciados de las zonas, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero.<br />
Dicho proyecto ha logrado resultados en sus tres años de desarrollo, pero también ha<br />
generado choques con los pescadores al momento de concertar los usos de las áreas.<br />
Sin embargo, evidenciamos un punto importante que ampliaría la comprensión del conflicto:<br />
si bien Coralina ha intentado generar espacios de concertación, los antecedentes de su<br />
relación con la comunidad 12 , han provocado la construcción de un imaginario colectivo con<br />
fuertes cargas negativas hacia dicha institución, lo que genera rechazo por la comunidad,<br />
disminuyendo su legitimidad, restringiendo la asistencia de los pescadores a los espacios de<br />
concertación y bloqueando los canales de comunicación entre las partes. El estereotipo bajo<br />
el cual posiciona la comunidad a Coralina, polariza la situación, perturbando aún más las<br />
posibilidades de acercamiento, diálogo y concertación, pues la deficiente comunicación hace<br />
que la in<strong>for</strong>mación se distorsione o sea “mal-entendida” por la comunidad, generándose así<br />
lecturas confusas y equívocas de esta entidad y sus procesos, lo que lastima y debilita los<br />
disminuidos canales de comunicación y, en esta medida, los posibles procesos<br />
colaborativos.<br />
No obstante, tal “distorsión”, también se relaciona con la falta de comunicación y<br />
socialización del las competencias, funciones y normatividades de las demás instituciones,<br />
con lo cual aparece otro nivel o intensidad del conflicto si se entiende como: “la confusión y<br />
frustración entre los miembros de una comunidad por la comunicación deficiente de las<br />
políticas de desarrollo”( Buckles y Gerett 2000: 3). Por esta razón, se decidió ampliar el<br />
análisis del conflicto e involucrar otros actores institucionales con los cuales se generan<br />
12<br />
Las acciones dirigidas hacia la consolidación de las islas como RB, resultan, en algunos casos, en regulaciones<br />
necesariamente prohibitivas y generan conflictos con la comunidad. Tal es el caso de prohibir la extracción de la arena en la<br />
playa -usada comúnmente por la comunidad para la construcción-, prohibir en ciertas épocas la captura de Cangrejo Negro<br />
(Vedas) – capturado por la comunidad para el consumo y la comercialización-, Prohibir el uso de megáfonos y volúmenes<br />
estridentes para disminuir la contaminación auditiva , etc. Todo esto hace que se manifieste el rechazo a Coralina. También en<br />
el trabajo con los niños en el momento de desarrollar el video educativo se hizo evidente dicho rechazo. Al abrir el espacio para<br />
que ellos <strong>for</strong>mularan las preguntas que les querían hacer a las diferentes instituciones en el video, se percibió el rechazo<br />
inmediato cuando se les propuso que expusieran sus preguntas sobre Coralina. La sala de trabajo se convirtió en una<br />
exposición de quejas y agresiones hacia tal institución, lo que evidencia la reproducción de los códigos e imágenes construidas<br />
por los padres respecto a esta entidad.<br />
21
choques respecto al manejo y acceso al recurso pesquero, para clarificar las competencias<br />
e identificar los conflictos puntuales (problemáticas) 13 , y así enriquecer las estrategias a<br />
seguir. Este es el caso del INCODER, la Capitanía de Puerto y Guardacostas 14 .<br />
La presencia en el territorio del INCODER y su dependencia del nivel nacional central para<br />
la toma de decisiones en relación con el manejo y acceso al recurso pesquero, genera<br />
choque con la comunidad local, debido al fuerte proceso de apropiación del territorio y<br />
posicionamiento de la cultura local de las islas denominado proceso “raizal” (anteriormente<br />
expuesto), que aboga por cierta autonomía en la determinación de políticas regionales dada<br />
su particularidad étnica. A lo cual se suma la intensa desconfianza de los isleños y sus<br />
representantes en las instituciones del nivel regional, a las entidades nacionales, debido a<br />
los procesos históricos de los que se hablaba en páginas anteriores. Por tal razón, la<br />
comunidad pesquera y las entidades departamentales (Secretaría de pesca y Agricultura<br />
Departamental) deslegitiman la labor del INCODER 15 , ya que consideran fundamental la<br />
generación de políticas desde el plano regional dado su conocimiento de causa de la<br />
situación, lo que también se apoya en el proceso político colombiano de descentralización<br />
de las funciones en los niveles departamentales.<br />
La Capitanía de Puerto también presenta la característica de depender del centro para la<br />
toma de decisiones. En este sentido, las directrices de regulación relacionadas con el<br />
acceso al recurso pesquero son homogéneas para todo el territorio nacional y chocan con<br />
las particularidades del oficio de la pesca en el contexto social de las islas. Por ultimo,<br />
Guardacostas es quien interactúa directamente con los pescadores artesanales en la<br />
cotidianidad, al velar porque las regulaciones que se expiden sobre pesca y medio ambiente<br />
sean efectivamente cumplidas, lo que genera conflictos con los pescadores en la medida en<br />
que están parcialmente en desacuerdo con algunas regulaciones y no consideran oportunos<br />
los llamados de atención.<br />
En conclusión, los conflictos que se generan con estas últimas tres instituciones estatales<br />
tienen que ver con su dependencia del nivel nacional central, lo que dificulta su legitimación<br />
y su gestión en las islas, debido al proceso de apropiación del territorio presente en las islas.<br />
Evidencia de esto es una de las principales problemáticas pesquero-ambientales centrales<br />
para esta investigación: el manejo de los barcos industriales, no sólo por su impacto sobre<br />
el recurso pesquero sino también por el acceso inequitativo (intereses y poder) a tal recurso<br />
ya que la definición de cuotas de pesca, permisos, cantidades de extracción por<br />
embarcación industrial, etc., son definidas desde el nivel nacional. Además, los pescadores<br />
artesanales -quienes generan un mínimo impacto sobre el recurso si se le compara con los<br />
industriales-, consideran que deberían tener un acceso privilegiado sobre “sus” recursos.<br />
Asimismo, las acciones de control y vigilancia hacen que los pescadores se sientan<br />
“atacados”, al considerar que el ejercicio de control se debería hacer en las zonas alejadas<br />
con los barcos industriales, actividad que no se realiza regularmente por los problemas de<br />
presupuesto, personal y desplazamiento a tales lugares.<br />
13 Se decidió hacer un cambio en la terminología y hablar de aquí en delante de “problemáticas”, entendidas como “situaciones<br />
conflictivas puntuales”, debido a que el trabajo etnográfico noS permitió dilucidar la comprensión negativa que se le atribuye al<br />
término conflicto en esta comunidad, complejizando el trabajo colaborativo.<br />
14 El INCODER es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, encargado de la política Nacional de pesca (Cuotas, permisos,<br />
vedas, establecimiento de tallas mínimas, etc.). La Capitanía de Puerto es la encargada del control y vigilancia de las naves<br />
y artefactos navales (registro, matricula, patente de navegación, fondeo, zarpes, listas de tripulantes, estipulación de las<br />
características de las embarcaciones -tamaño, capacidad de carga de producto pesquero y gasolina-, etc.). Y Guardacostas es<br />
la policía del mar, encargados de conducir operaciones de control y vigilancia como controlar la Pesca (uso de equipos<br />
autorizados, verificación de que el producto capturado sea de medidas autorizadas, cumplimiento de vedas etc.), ejercer la<br />
Soberanía Nacional en el mar, efectuar labores de asistencia y rescate en el mar, proteger el ambiente marino y los recursos,<br />
controlar el trafico marítimo.<br />
15 Este tipo de legitimidad no está en juego con Coralina, ya que al ser esta la “Corporación Autónoma Regional” para las islas,<br />
tiene mayor autonomía para la toma de decisiones y, además, ha sido liderada por personas que apoyan el proceso raizal, y en<br />
esta medida, consideran fundamental involucrar a nativos en sus procesos institucionales.<br />
22
Entrando a analizar la comunidad de pescadores como actor principal de los dos niveles<br />
de conflicto expuestos, podemos enunciar una serie de particularidades que permiten<br />
comprender sus lecturas de la realidad y, de esta manera, la necesidad de implementar<br />
nuevas estrategias para el manejo del recurso pesquero:<br />
• El hombre de mar y su independencia<br />
Los pescadores, en la lógica de su actividad productiva nunca han sido dependientes<br />
de una institución o un jefe, ni han tenido que cumplir con este tipo de obligaciones y<br />
horarios: salen a la hora que creen conveniente y de la misma manera vuelven, y en<br />
este sentido no están acostumbrados a la regulación de sus espacios cotidianos ni al<br />
control sobre sus <strong>for</strong>mas de ejercer el oficio.<br />
• El territorio marino y el pescador<br />
La pesca en Providencia es una actividad, que a diferencia de muchas otras, incluso<br />
de la agricultura, no presenta una restricción territorial clara para su ejercicio. Por<br />
ejemplo, un campesino en las lógicas de apropiación y uso de su territorio tiene unos<br />
límites definidos en términos de lo que representa “su” propiedad, “su” predio. En<br />
cambio, los pescadores presentan otra <strong>for</strong>ma de apropiación territorial legendaria en<br />
la medida en que su construcción espacial no tiene límites en términos de propiedad,<br />
el mar “no está parcelado”, sus únicos límites son muy amplios como lo son las<br />
definiciones limítrofes con los países vecinos.<br />
• La pesca y su carácter impredecible<br />
La imposibilidad de los pescadores de “prever” el resultado en términos de captura<br />
de una jornada de trabajo, dadas las múltiples variables biofísicas no controlables<br />
(tormentas, marea, vientos, ubicación concreta de las especies, etc.), hace que los<br />
ingresos no se puedan planear a mediano o largo plazo. Por eso el pescador vive al<br />
día, haciéndose muy difícil el ahorro. Esto dificulta la posibilidad de mantener algún<br />
tipo de reservas para sobrevivir en momentos de restricción de uso de ciertos<br />
recursos marinos.<br />
• Códigos de comprensión culturales<br />
Los pescadores artesanales de Providencia, además de manejar una lengua<br />
diferente (Creole) a la de varias de las instituciones relacionadas con el manejo del<br />
recurso pesquero (Español), también tienen un lenguaje desligado del institucional.<br />
Los códigos de comprensión, análisis y argumentación no son compatibles: las<br />
instituciones esperan en un “canal” de comunicación que exige unas lógicas y <strong>for</strong>mas<br />
de argumentación con ciertas estructuras (marco legal) que no se presentan en las<br />
lógicas de la comunidad. De esta manera, la <strong>for</strong>ma discursiva particular de los<br />
pescadores no alcanza los “requisitos” para la comunicación y verdadero diálogo con<br />
la esfera institucional, pues esta no reconoce tales <strong>for</strong>mas de diálogo.<br />
• Entrada y salida permanente a otros contextos socioeconómicos<br />
Generalmente los pescadores desarrollan una multiplicidad de actividades<br />
productivas paralelas (agricultura, carpintería, construcción, etc.), con el fin de<br />
complementar sus ingresos económicos.<br />
• La comunidad de pescadores no es un colectivo armónico y homogéneo<br />
Al interior de la comunidad se presentan choques de intereses, sentimientos y<br />
perspectivas. Esto en ocasiones dificulta el diálogo entre ellos y debilita la unidad de<br />
posición, trabajo y coordinación, necesaria para posicionarse y concertar ciertas<br />
políticas con las instituciones.<br />
23
Si bien se tomó como interlocutor principal de los pescadores artesanales a la Cooperativa<br />
“Fish & Farm Coop”, también se involucraron pescadores independientes en el trabajo de<br />
investigación-acción. La Cooperativa surge de la preocupación de un grupo de pescadores<br />
artesanales por <strong>for</strong>talecer una organización que les permitiera trabajar unidos en su<br />
actividad productiva y construir posiciones estructuradas como grupo, para poder potenciar<br />
su participación e incidencia en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos<br />
pesqueros. Dicha Cooperativa se encuentra en proceso de consolidación y recuperación de<br />
la confianza de los pescadores, debido a las imágenes dejadas por el fracaso de la<br />
cooperativa anterior. Aunque algunos se encuentran temerosos de involucrarse de nuevo en<br />
este proyecto comunitario, la mayoría reconoce su importancia, en tanto consideran que “la<br />
unión hace la fuerza”. La postura de esta organización frente al manejo de los recursos<br />
pesqueros muestra una conciencia sobre la necesidad de desarrollar acciones que<br />
garanticen su sostenibilidad, siempre y cuando se construyan alternativas concertadas y<br />
viables para los pescadores.<br />
• Otras <strong>for</strong>mas de conflicto que se van entretejiendo<br />
Como es natural en las dinámicas de investigación-acción con comunidades, la inserción de<br />
actores externos genera una serie de impactos, que van a incidir en el curso del proyecto.<br />
En nuestro caso, la institución con la que originalmente se esperaba <strong>for</strong>talecer un espacio de<br />
diálogo (Coralina), entró en conflicto con el proyecto y sus investigadoras. Así, dicha entidad<br />
al comienzo del proceso -y después de insistencias no respondidas para iniciar el trabajo<br />
conjunto-, manifiesta su indisposición y asume una actitud “retraída”, donde se presenta en<br />
los primeros talleres, pero no se compromete con el trabajo.<br />
Si bien Coralina reconoce la justificación del proyecto, expresa su desacuerdo en aspectos<br />
como: la palabra “conflicto” y su existencia, la referencia a “reglamentaciones prohibitivas” y<br />
su estipulación en el plano pesquero, reclama el reconocimiento del proceso del proyecto de<br />
“Áreas Marinas Protegidas” y no comparte la lectura crítica –constructiva- que se le hace.<br />
Además, duda que el proyecto surja de un sentimiento de la Cooperativa e invalida a las<br />
investigadoras por el hecho de ser “externas” al territorio 16 , rechazando su trabajo como<br />
“facilitadoras”, y por ende, invalidando el proyecto.<br />
Ante esta tensión la Cooperativa considera impertinente la lectura de dicha institución,<br />
recalcando que esa actitud es una evidencia más del conflicto y pide a las investigadoras<br />
seguir el proceso y continuar invitando a Coralina a participar. Aunque este respaldo hacia<br />
las investigadoras fue crucial, éstas veían que el mapa resultante de este escenario, podría<br />
opacar la neutralidad necesaria para el proceso de facilitación.<br />
• Poderes, legitimidades e Intereses en conflicto.<br />
Lo anterior es el escenario de los conflictos de esta investigación-acción, resumido así: dos<br />
niveles de conflicto en torno al manejo del recurso pesquero, por un lado, Coralinapescadores<br />
y, por otro lado, instituciones centrales-pescadores y algunas entidades del nivel<br />
regional. Y un tercer nivel de conflicto emergente a partir de la propia investigación: Coralina<br />
– Equipo ejecutor el proyecto. A su vez, un mapa sobre el poder, los intereses y la<br />
legitimidad (PIL) de cada uno de estos actores en conflicto puede presentarse del siguiente<br />
modo:<br />
• Coralina:<br />
16 Coralina ha sido liderada por personas del territorio que apoyan el proceso raizal, y en esta medida, consideran fundamental<br />
involucrar a nativos en sus procesos y evitar, en lo posible, la inserción de personas del continente colombiano.<br />
24
El carácter autónomo de esta Corporación Regional, su <strong>for</strong>talecimiento en términos<br />
institucionales como una de las entidades mas avanzadas en el proceso de<br />
descentralización, y la situación regional donde se busca una apropiación de los estamentos<br />
de toma de decisiones por parte de personas pertenecientes al territorio, de la cual dicha<br />
entidad se ha abanderado, le otorga un amplio poder a dicha institución. A su vez, tal<br />
corporación ha logrado construir una imagen positiva en el ámbito internacional gracias a las<br />
alianzas y proyectos que ha gestionado y desarrollado con entidades internacionales, lo que<br />
le ha dado bastante movilidad de recursos financieros para la ejecución de proyectos<br />
ambientales aumentándose así su poder. Su proyección internacional y la consecución de<br />
recursos también la ha posicionado en el nivel nacional como una corporación autónoma<br />
regional ejemplo para las demás entidades departamentales de este tipo.<br />
De esta manera, si bien ha sido una entidad con gran autonomía política y económica, en el<br />
nivel regional su legitimidad se ha contraído debido al tipo de acciones que le están<br />
encomendadas. El cambio de hábitos y costumbres, necesarios para adelantar el proceso<br />
de desarrollo sostenible en las islas, como cualquier trans<strong>for</strong>mación social, generan una<br />
serie de impactos que terminan en ocasiones en conflictos con la comunidad en la que se<br />
implementan. Así pues, su disminuida legitimidad entre una buena parte de la comunidad<br />
isleña, incluidos bastantes pescadores artesanales, ha restringido los alcances de sus<br />
acciones. A esto se suma que la relación de esta entidad con algunas instituciones de la<br />
administración publica del nivel departamental y local, se ha visto apocada debido a que su<br />
poder entra en tensión con el de algunas instituciones departamentales, que en ocasiones<br />
consideran que no son tenidas en cuenta para la negociación de políticas.<br />
En relación con los intereses de dicha institución, su proyección ambiental, en términos de<br />
su intención por mejorar la relación de la comunidad con su entorno natural, ha encontrado<br />
tropiezos con los intereses de una amplia parte de la población isleña por diferentes<br />
recursos -entre ellos el pesquero-. A su vez, su interés en los últimos años por vincular a la<br />
población pesquera en los procesos de negociación e implementación de políticas<br />
ambientales, se ha visto restringido debido a la opacada imagen (anteriormente expuesta)<br />
que se ha ido construyendo por la comunidad sobre dicha corporación. En relación con los<br />
intereses relacionados con la problemática pesquero ambiental central para este proyecto:<br />
la presencia de barcos industriales en la plata<strong>for</strong>ma continental del Archipiélago,<br />
dicha institución deja percibir su intención por brindar un manejo mas equitativo de la<br />
explotación del recurso entre industriales y artesanales, lo cual se refleja en el proceso de<br />
constitución de la Áreas Marinas Protegidas, donde existe un interés por definir claramente<br />
el tipo de usuarios para ciertas zonas marinas.<br />
• INCODER:<br />
Al representar esta entidad al nivel nacional para la toma de decisiones en el tema de pesca,<br />
le atribuye un poder muy importante en el territorio, dado que en sus manos se encuentran<br />
las determinaciones en materia de cuotas, permisos, patentes de pesca, estipulación de<br />
vedas, etc. Sin embargo, su poder político se ve disminuido debido a la precaria legitimidad<br />
con la que cuenta en las islas. Por un lado, es una institución que va en contra vía de las<br />
intenciones del proceso raizal, pues es liderada por personas externas al territorio, que no<br />
conocen la situación del Archipiélago y a su vez, la última palabra en las determinaciones<br />
políticas se construye en el centro (Bogotá). Esto no sólo afecta los intereses de los raizales<br />
de apropiarse de los estamentos públicos y lograr cierta autonomía en la toma de<br />
decisiones, también va en contradicción con el proyecto descentralizador del sistema político<br />
colombiano.<br />
Así pues, si bien es una entidad con un poder potencial muy importante, su acción se ve<br />
restringida por la escasa legitimidad que tiene ante las entidades de la administración<br />
pública regional (Secretaría de Pesca y Agricultura y Gobernación Departamental), quienes<br />
25
consideran que las funciones del INCODER deben estar en sus manos. También algunos<br />
líderes locales y pescadores no los reconocen como actores validos en tanto no pertenecen<br />
al territorio, por lo cual consideran que no conocen realmente su situación y sienten que en<br />
sus acciones dicha institución privilegia los intereses de otros actores como lo son los<br />
empresarios de la pesca industrial. Esto ocurre en buena medida por la desconfianza<br />
histórica que se ha construido en el territorio hacia las entidades del nivel nacional.<br />
En relación a sus intereses, también aparece otro elemento que le resta legitimidad, y es<br />
que si bien su intención principal es manejar el recurso pesquero de una manera sostenible,<br />
no hay estudios recientes que expongan la situación del recurso y los pescadores, lo que<br />
genera desconfianza entre las instituciones regionales y los pescadores en la rigurosidad y<br />
viabilidad de las decisiones políticas que se toman. En cuanto a los intereses relacionados<br />
con la problemática de los barcos industriales, el tener en sus manos una buena parte de las<br />
decisiones sobre este tipo de pesca, le resta credibilidad y hace que sean vistos como una<br />
entidad principalmente responsable de la situación que desencadena esta problemática.<br />
• Capitanía de Puerto:<br />
Esta entidad también representa el nivel nacional en temas muy importantes sobre control y<br />
vigilancia de las naves y sus artefactos (registro matricula, patente de navegación, zarpes,<br />
tripulantes, características de las embarcaciones –tamaño, capacidad de carga de producto<br />
y gasolina, etc.), lo que expone la fuerza de su poder. Además, sus directrices de<br />
regulación como los son los estándares del tipo de embarcaciones que pueden ser usadas<br />
por los pescadores artesanales, su capacidad de carga de tripulantes, producto y gasolina,<br />
son directrices que se construyen en el nivel central nacional y por lo tanto homogéneas<br />
para todas las regiones del país.<br />
Si bien esto muestra el amplio poder de tal institución, también se enfrentan al problema de<br />
la disminuida legitimidad entre la comunidad de pescadores. Por un lado, al ser una entidad<br />
que en sus niveles directivos en el plano regional esta integrada por personas externas al<br />
territorio, le resta reconocimiento ante la comunidad, debido al proceso raizal del que ya se<br />
ha hecho mención. Por otro lado, una buena parte de los pescadores artesanales considera<br />
que las reglamentaciones que la Capitanía tiene que hacer valer, al ser homogéneas para<br />
todo el territorio nacional, desconocen las particularidades y el contexto social de los<br />
pescadores de las islas, lo cual disminuye su reconocimiento. Sin embargo, la legitimidad de<br />
esta institución no se ve tan disminuida como la del INCODER, dado que las entidades de la<br />
administración pública regional no sostienen un claro enfrentamiento con esta, ya que el<br />
ejercicio de su poder no se encuentra dentro del campo de acción de las entidades<br />
gubernamentales locales, como si es el caso del INCODER.<br />
En lo que concierne a los intereses de tal institución, en términos del control y la vigilancia<br />
bajo unos cánones instaurados desde el nivel nacional, hace que los pescadores sientan<br />
restringida su independencia y la rentabilidad de su oficio, pues este tipo de limitaciones no<br />
entran en la <strong>for</strong>ma de ver el mundo de los pescadores, donde uno de los ejes fundamentales<br />
es la independencia.<br />
• Guardacostas:<br />
Esta entidad depende del nivel regional (San Andrés) y a su vez está seriamente cruzada<br />
por las directrices nacionales. Su potencial poder de acción en términos de control y<br />
vigilancia directa sobre las actividades desarrolladas en el mar, se ve claramente restringida<br />
por sus dificultades de cobertura del amplio territorio marino colombiano en esta área del<br />
caribe. A su vez, su poder se disminuye por el escaso reconocimiento que poseen entre la<br />
comunidad pesquera. Por un lado, los pescadores mantienen muy presentes los<br />
desa<strong>for</strong>tunados casos en que años atrás los guardacostas abordaban las lanchas de<br />
manera agresiva e irrespetuosa, donde en muchas ocasiones fue explicito el abuso de<br />
26
poder, lo que pone de manifiesto hoy la desconfianza y rechazo por parte de los<br />
pescadores. Esto, sumado a la escasa reputación que poseen los policías del mar entre los<br />
pescadores, dado que al no pertenecer al territorio no presentan las habilidades innatas de<br />
estos hombres de mar, hace que la legitimidad de los guardacostas este claramente<br />
disminuida. A su vez, al ser una entidad que vela directamente porque se cumplan las<br />
regulaciones, con las cuales los pescadores no están con<strong>for</strong>mes, restringe aún más su<br />
legitimidad.<br />
Por otra parte, al tener el personal de dicha entidad (en su mayoría personas externas a las<br />
islas) un poder policivo tan importante, genera resistencia por parte de la población<br />
pesquera. Así mismo, las dificultades de presupuesto, personal y desplazamiento a las que<br />
se ven enfrentados los guardacostas, hace que en su mayoría los operativos de control se<br />
hagan en los sectores mas cercanos a las islas, que son donde frecuentemente se<br />
encuentran los pescadores artesanales. Esto es visto con recelo por parte de esta población<br />
dado que se pone de manifiesto que quienes sobreexplotan el recurso pesquero de una<br />
manera mucho más importante (barcos industriales) tienen vía libre en su oficio, ya que son<br />
escasos los operativos de control que se hace con ellos al estar ubicados en áreas más<br />
alejadas.<br />
En cuanto a los intereses de control y vigilancia sobre el oficio de la pesca que esta entidad<br />
persigue se ven claramente obstaculizados por todas estas dificultades. A su vez, en<br />
términos de la problemática de los barcos industriales, debido a sus dificultades de<br />
operación, dicha entidad es vista por los pescadores artesanales como una institución<br />
bastante permisiva en la explotación que los industriales realizan.<br />
• La Secretaría de Pesca y Agricultura Departamental:<br />
Esta entidad del nivel regional, abanderada de algunas funciones relacionadas con la pesca,<br />
tiene la ventaja política de estar liderada por personas pertenecientes al territorio. Así pues,<br />
si bien su poder de acción se ha visto restringido por la transferencia de las funciones más<br />
importantes al INCODER, cuenta con un respaldo y reconocimiento regional importante<br />
(entidades departamentales y comunidad pesquera), que la hace acreedora de una<br />
legitimidad creciente que potencia su poder y su capacidad de acción. Tanto así, que la<br />
presión política ejercida por las entidades que respaldan a dicha institución, sumada al<br />
apoyo de una buena parte de la población pesquera, para que el proceso de traspaso de<br />
algunas funciones del INCODER a la Junta Departamental de Pesca (liderada por la<br />
secretaria) se desarrolle, es cada vez mas tangible.<br />
En cuanto a los intereses, dicha institución considera fundamental que en sus manos se<br />
asienten la mayoría de funciones relacionadas con el tema pesquero, ya que es una entidad<br />
del nivel regional que debería apropiarse del manejo central de este tipo de toma de<br />
decisiones por dos razones fundamentales: 1) por razones de un mandato nacional todavía<br />
en proceso, de descentralización de las funciones a las instituciones regionales, y 2) Debido<br />
a el carácter de departamento “especial” consignado en la ley 47 de 1993, donde se<br />
reconoce que las particularidades de este territorio y su población, le dan la posibilidad de<br />
manejar sus asuntos de una manera mas autónoma, para que las políticas dispuestas sean<br />
mas ajustadas a su realidad.<br />
Por último, en relación a los intereses que giran alrededor de los Barcos Industriales, se<br />
puede percibir que esta entidad considera que hay una clara necesidad de instauras<br />
mayores políticas efectivas de control y vigilancia, así como dar un trato más equitativo en la<br />
definición de cuotas, donde los pescadores artesanales de este territorio tengan mas<br />
oportunidades.<br />
27
• La cooperativa y los pescadores:<br />
Esta organización ha ido incrementando su poder se acción, en la medida en que ha venido<br />
desarrollando una serie de proyectos respaldados a nivel nacional e internacional, los cuales<br />
le han brindado la posibilidad de posicionarse políticamente en el territorio. A su vez, el<br />
desarrollo de estos proyectos les ha traído algún tipo recursos económicos con los cuales se<br />
potencia su capacidad de gestión local y con esto, su poder. Sin embargo, su poder tiende a<br />
incrementarse más por su posicionamiento político que empieza a extenderse, que<br />
realmente por poseer algún tipo de recurso económico.<br />
Por ejemplo, el empezar a organizar a los pescadores y liderar un proceso de manejo<br />
colaborativo con las entidades abanderaras del tema pesquero, incrementó notablemente su<br />
legitimidad en el plano institucional, pues comienza a percibirse un interlocutor comunitario<br />
organizado y válido que manifieste los intereses de los pescadores artesanales, digno de ser<br />
tenido en cuenta a la hora de discutir temas relacionados con el sector pesquero. Si bien<br />
este posicionamiento político se ha desarrollado de manera importante frente a la esfera de<br />
la administración pública, el proceso de legitimación frente a la comunidad de pescadores se<br />
ha desarrollado de <strong>for</strong>ma más lenta. La razón fundamental de esta situación es que los dos<br />
intentos anteriores de construcción de una cooperativa pesquera en las islas fracasaron, y<br />
por tanto, existe cierta desconfianza de algunos pescadores a “apostarle” a este tipo de<br />
colectivos. Sin embargo, en las charlas con los pescadores se percibió que a pesar de su<br />
temor a involucrarse en tal proyecto, reconocen la importancia de estar agrupados. Esto<br />
muestra que en la medida que el proyecto cooperativo avance, los pescadores están<br />
dispuestos a participar de esta organización.<br />
En cuanto a los intereses de este proyecto colectivo, puede decirse que fundamentalmente<br />
esperan incrementar la calidad de vida de los pescadores, lo cual no solo consiste en<br />
organizar las explotación sostenible del recurso, sino también, buscar las garantías sociales<br />
necesarias (seguridad social por ejemplo), para mejorar la vida de los pescadores y sus<br />
familias. En relación con los intereses alrededor de la problemática de los barcos<br />
industriales, su intención no es acabar con esta actividad, sino lograr que sea desarrollada<br />
de una manera mas equitativa en relación con la pesca artesanal, lo que implica dar ciertas<br />
ventajas a este tipo de pescadores, así como incidir para que la pesca industrial sea<br />
desarrollada por personas nativas, dado que estos deberían ser los primeros privilegiados<br />
en el uso de sus recursos.<br />
• Grupo ejecutor del proyecto:<br />
El respaldo y la confianza de la comunidad de pescadores incluida la cooperativa, así como<br />
el obtenido por una instancia internacional, y la cercanía de grupo ejecutor con la comunidad<br />
y su contexto, le permitió a este equipo de trabajo abrirse rápidamente un posicionamiento<br />
político importante que determino el poder de acción a lo largo del proceso del proyecto.<br />
Este poder fundado básicamente en la legitimidad de sus miembros y sus capacidades de<br />
mediación, comunicación e in<strong>for</strong>mación, se amplió con el reconocimiento de las diversas<br />
esferas institucionales presentes en el territorio. La única entidad incon<strong>for</strong>me con el trabajo<br />
del equipo ejecutor, en un primer momento fue Coralina. Sin embargo, esto no influyó en la<br />
imagen y posicionamiento logrado por el grupo de trabajo, más bien, se percibió una<br />
solidaridad mayor cuando hubo conocimiento de tal tensión.<br />
En cuanto a los intereses del grupo ejecutor del proyecto se puede decir que apoyar a la<br />
cooperativa en su intención por iniciar un proceso de manejo colaborativo de los recursos<br />
pesqueros en las islas, brindándole las herramientas metodológicas y conceptuales<br />
representadas en el papel facilitador asumido, en miras de un desarrollo exitoso, fueron su<br />
principal motivación.<br />
28
3. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN<br />
El enfoque conceptual de esta investigación (expuesto en los antecedentes) fue el marco<br />
para el diseño de todas las estrategias metodológicas implementadas, que permitieran<br />
superar los conflictos abordados. Tal óptica se evidenció en el intento por entender las<br />
múltiples dimensiones de los conflictos, así como en la inclusión de la integralidad, a la<br />
hora de construir estrategias de solución viables, pues para optimizar la desintegración de la<br />
situación conflictiva hay que actuar sobre varios campos de acción (ambiental,<br />
socioeconómico, cultural, político, tecnológico y de control 17 ). La investigación-acción adoptó<br />
las siguientes estrategias:<br />
• Diagnóstico Participativo<br />
Se parte del acercamiento etnográfico a los elementos característicos del tejido social<br />
isleño, con dos objetivos básicos: 1) entender de <strong>for</strong>ma más contextualizada las<br />
dimensiones del conflicto entre los pescadores y las instituciones, y 2) realizar un análisis<br />
de los actores involucrados, de tal manera que se lograran vislumbrar las posturas, los<br />
intereses y las necesidades de los actores, de acuerdo a su medio social. Todo con el fin de<br />
comprender la estructura y funcionamiento de las dinámicas pesqueras del territorio.<br />
Este diagnostico fue la base para la dilucidación y análisis de los principales puntos de<br />
conflicto entre los pescadores y las instituciones, así como de las problemáticas puntuales<br />
del sector pesquero y la construcción de estrategias viables para resolver algunos de éstas.<br />
Además, este tipo de acercamiento fue esencial para el diseño y desarrollo de todas las<br />
actividades. Los talleres y reuniones realizados son el mejor ejemplo, ya que siempre se<br />
tuvieron en cuenta las características, costumbres y disponibilidad del público, como lo<br />
expondremos mas adelante. Esto brindó resultados positivos, en la medida en que se logró<br />
la participación activa de la comunidad de pescadores, trans<strong>for</strong>mando parcialmente el<br />
estereotipo viciado de estos espacios de encuentro en las islas.<br />
Atender a la situación pesquera y su contexto como punto de arranque, permitiría estructurar<br />
de manera más acertada la estrategia, que como se vera más adelante, fue identificada<br />
como la más viable para iniciar la resolución de algunos conflictos: el Comité. Éste<br />
diagnostico, se desarrolló a través de las siguientes actividades:<br />
1. Acercamiento al mundo de los pescadores<br />
Consistió en compartir los dos principales espacios de sus vidas: su oficio y la manera en<br />
que se entretejen con el contexto social isleño, a partir de salidas de pesca, la interacción<br />
en los espacios familiares, de entretenimiento, religiosos, etc., y la aplicación de dos<br />
encuestas.<br />
Las salidas de pesca se organizaron en los diferentes sectores de la isla, de tal modo que<br />
las investigadoras acompañaran a los diversos tipos de pescadores en sus faenas diarias.<br />
Esto nos permitió conocer sus rutinas, entender sus posturas y comprender las diferencias<br />
entre la misma comunidad de pescadores, de acuerdo al sector donde viven y al tipo de<br />
pesca que realizan. Esto se complemento con la visita e interacción en los diferentes<br />
espacios de dispersión de los pescadores así como en sus esferas familiares.<br />
Para el desarrollo del diagnóstico participativo, como ya se mencionó, se intentó aplicar dos<br />
tipos de encuestas diferentes como una herramienta de acercamiento y conocimiento hacia la<br />
comunidad de pescadores. Desa<strong>for</strong>tunadamente, sobre el camino evidenciamos que no eran<br />
17 Estas son las mismas categorías enunciadas en el concepto de cultura propuesto (biofísico, tecnológico, organizacional,<br />
cognoscitivo y simbólico), pero definidas de una <strong>for</strong>ma menos académica.<br />
29
la mejor estrategia, debido a que tuvimos que enfrentar varios problemas en el momento de<br />
su estructuración e implementación.<br />
La primera tenía como objetivo hacer un censo de las Unidades Económicas de Pesca, los<br />
pescadores y las características del oficio. La <strong>for</strong>mulación e implementación de esta<br />
encuesta no fue muy compleja, lo que nos permitió realizarla en las primeras semanas del<br />
proyecto y de esta manera tener un conglomerado de in<strong>for</strong>mación básica sobre la<br />
comunidad pesquera, el cual fue fundamental en el desarrollo de las actividades del<br />
proyecto, como por ejemplo, obtener un censo actualizado de los pescadores artesanales,<br />
muy útil a la hora de convocar y diseñar los talleres, ya que nos dio claridad no solo de la<br />
cantidad de pescadores, sino del sector donde provenían, el grupo con el que pescaban, el<br />
tipo de arte de pesca que utilizaban y el producto que frecuentemente capturaban, lo que<br />
resultó muy importante a la hora de <strong>for</strong>mular las metodologías.<br />
La segunda encuesta 18 buscaba entender los aspectos socioeconómicos, culturales,<br />
familiares y sociopolíticos de la vida y oficio del pescador, así como, su percepción de las<br />
instituciones encargadas de la pesca. El proceso de <strong>for</strong>mulación de ésta fue un poco más<br />
complejo, debido a que fue necesario partir del conocimiento del equipo ejecutor sobre el<br />
contexto social isleño para hacer viable la recolección de la in<strong>for</strong>mación. Este largo proceso<br />
fue muy interesante, pues reflejo el profundo nivel de conocimiento del equipo ejecutor sobre<br />
contexto social, cuyo resultado fue una encuesta mucho más detallada y larga. A pesar de<br />
esta <strong>for</strong>taleza, al probar este instrumento de investigación se evidenciaron varios problemas.<br />
El principal de ellos fue la lengua, debido a que el Creole no es una lengua escrita, lo que<br />
generaba dificultades al tener que hacer las encuestas en español, pues en ocasiones al<br />
traducir las preguntas, para facilitar su entendimiento a los entrevistados, como las<br />
respuestas, para registrar la in<strong>for</strong>mación, se cambiaba muchas veces el sentido de la<br />
in<strong>for</strong>mación, poniendo en juego su validez. Así mismo, el problema con la lengua hacía el<br />
proceso de aplicación más lento y largo, a lo cual los entrevistados reaccionaban de <strong>for</strong>ma<br />
negativa y se negaban a contestar la totalidad de la encuesta.<br />
Estos problemas retrasó claramente la aplicación de esta segunda encuesta,<br />
permitiéndonos recoger una muestra mínima de in<strong>for</strong>mación, que no es representativa. En<br />
este sentido, lo que se decidió hacer fue articular el proceso de aplicación y recolección de<br />
la in<strong>for</strong>mación con otro proyecto de la cooperativa que contaba con más tiempo y personas<br />
para hacer un proceso riguroso, partiendo de la encuesta <strong>for</strong>mulada por esta investigación.<br />
2. Aproximación a las instituciones relacionadas con la pesca<br />
Este acercamiento se realizó a través de dos estrategias: 1) entrevistas a profundidad con<br />
los directores o funcionarios encargados de la pesca, lo cual nos permitió entender sus<br />
posiciones, intereses y necesidades respecto al tema pesquero. 2) la revisión bibliográfica<br />
de las funciones, programas, proyectos, estudios y organigrama de cada institución, lo que<br />
hizo posible entender el engranaje institucional y las acciones dirigidas al manejo de la<br />
pesca. Este acercamiento se realizó tanto en el nivel local (Providencia y Santa Catalina)<br />
como en el nivel regional (San Andrés Isla), debido a que la mayoría de decisiones en torno<br />
al manejo de la pesca se hacen en este último nivel 19 .<br />
3. Observación de los puntos de encuentro<br />
El acercamiento a los pescadores y a las instituciones también consistió en la participación<br />
de los espacios de encuentro, como eventos comunitarios y reuniones institucionales, con el<br />
fin de observar los tipos de relación entre los actores, sus niveles de comunicación y los<br />
puntos de conflicto.<br />
18 Ver Anexo # 1.<br />
19 Las instituciones a las que se le hizo este acercamiento fueron: Secretaría de Pesca y Agricultura Departamental, INCODER,<br />
Comando Específico de San Andrés y Providencia, Guardacostas, Capitanía de Puerto de Providencia, Coralina, Unidad de<br />
Parques, Alcaldía Municipal, Universidad Nacional y SENA.<br />
30
4. Desarrollo de 3 talleres (Con toda la comunidad, con las instituciones, con la<br />
comunidad de pescadores)<br />
Los tres puntos anteriores fueron permitiendo identificar una serie de problemáticas<br />
pesquero-ambientales puntuales. En los tres talleres se hizo la presentación de estas<br />
problemáticas, dándose la posibilidad de incluir otras que los actores contemplaran<br />
importantes. Del mismo modo, se procedió a desarrollar un trabajo de profundización sobre<br />
las problemáticas, a partir de la discusión y el análisis que permitiera caracterizarlas de<br />
manera más detallada, involucrando las lecturas de todos los actores. Además, en estos<br />
espacios de trabajo con la comunidad, se fue construyendo de manera conjunta la<br />
propuesta de elaboración del Comité, abriéndose el espacio para que los diferentes actores<br />
presentaran sus aportes. Así pues, en el último taller la comunidad de pescadores escogió<br />
sus 9 representantes ante el Comité que empezaría a trabajar.<br />
Algunos elementos metodológicos utilizados en estos talleres que vale la pena resaltar son<br />
los siguientes:<br />
• Horarios adecuados, invitaciones útiles, motivaciones y entrega casa a casa: Con<br />
las salidas de pesca se fueron ubicando las jornadas de trabajo y los momentos de<br />
descanso de los pescadores, lo cual nos permitió establecer horarios de trabajo<br />
cómodos y ubicar lugares acogedores y asequibles para el desarrollo de los talleres con<br />
los pescadores.<br />
A su vez, se realizaron invitaciones que fueran más allá de un papel que muy<br />
posiblemente se quedaría en el olvido. Para esto se les brindaron como invitaciones<br />
elementos que pudieran ser de utilidad e interés para ellos, como calendarios de pesca,<br />
boletos de rifas que tendrían que conservar hasta el día del taller, o fichas con algún<br />
pasaje poético relacionado con “la fuerza e importancia” de los pescadores. La entrega<br />
de estos elementos se realizó casa a casa, con la intención de explicarles<br />
personalmente las razones del evento y la importancia de su asistencia. Con todo esto,<br />
se logró llamar la atención y motivar la asistencia de la comunidad. Así mismo, para<br />
estimular su llegada a los talleres se realizaron algunas rifas de elementos de pesca<br />
(guantes, nylon, anzuelos, cuchillos, aletas, etc.), lo que resultó ser un importante<br />
incentivo junto con el hecho de brindarles transporte para la asistencia, así como alguna<br />
merienda típica que atrapara su gusto.<br />
• Analogías y Música: Un elemento importante que acompañó todos los talleres fue el<br />
hecho de poner música al principio de los encuentros mientras se esperaba a la gente,<br />
de tal manera que se estableciera un ambiente más ameno y familiar. Además, desde el<br />
primer taller se utilizó el dibujo gigante de un Barco, el cual en el primer encuentro sirvió<br />
para una dinámica donde se planteaba que todos íbamos a zarpar a un nuevo viaje (el<br />
proyecto) y que cada grupo de pescadores junto con las instituciones presentes,<br />
decidieran en que lugar del barco querían establecerse para el largo trayecto. Esta<br />
dinámica resultó muy importante para incluir el sentido de apropiación de los pescadores<br />
con el proyecto, de tal manera que se sintieran identificados y constructores de este<br />
proceso. Este inmenso dibujo con los nombres y posiciones de las personas se llevó a la<br />
mayoría de encuentros, de tal manera que estuviera presente el compromiso y su<br />
acompañamiento simbólico y real. Por ejemplo, el día que en el taller de pescadores se<br />
escogieron los 9 líderes para que se convirtieran los representantes de los pescadores<br />
ante el comité, el nombre de cada uno de ellos se puso al lado del timón del gran barco<br />
haciendo la analogía de que ellos serían los capitanes de esta gran embarcación. Esto<br />
les hizo sentir su importancia y responsabilidad ante la comunidad que los acababa de<br />
escoger.<br />
31
• Impregnando metodologías de cotidianidad: Otro elemento importante fue crear<br />
metodologías que incluyeran elementos cercanos y agradables para los pescadores,<br />
como la utilizada para que ellos caracterizaran las problemáticas pesqueras<br />
identificadas. En este encuentro se propuso desarrollar este trabajo con una dinámica de<br />
apuestas (actividad atractiva para los pescadores y que la ejercen comúnmente en las<br />
carreras de caballos y en las regatas de catboats), entre grupos de pescadores, que<br />
estimuló su atención e interés. Se dividió el auditorio en el número de problemáticas que<br />
hasta entonces se habían identificado (8), a cada equipo se le dio una problemática, la<br />
cual tendría que caracterizar respondiendo a las dos siguientes preguntas: ¿Qué lo<br />
genera, ¿Qué efectos trae Así mismo tendrían que identificar una propuesta de<br />
solución a la problemática que les correspondía. La idea era que cada grupo debía<br />
presentar una buena exposición, pues posteriormente se pasarían de a dos grupos al<br />
frente a competir, cada uno exponía, y los demás grupos que se encontraban en el<br />
público debían escuchar atentamente y posteriormente apostar a uno de los dos grupos<br />
que les pareciera que habían tenido la mejor exposición en términos de los argumentos<br />
utilizados y la propuesta de solución más acertada.<br />
Al terminarse las dos exposiciones los grupos que se encontraban atendiendo debían<br />
apostar por uno de los dos con la cantidad de plata (pesos náuticos elaborados por el<br />
equipo ejecutor) que quisieran. Luego, el jurado -que estuvo con<strong>for</strong>mado por el consejo<br />
administrativo de la Cooperativa-, daba el veredicto final, y entonces la plata la ganaban<br />
los grupos que habían apostado por el grupo que el jurado había propuesto como<br />
ganador. Esta secuencia se hizo cuatro veces para que todos los grupos pudieran pasar<br />
a exponer.<br />
La dinámica fue todo un éxito, nunca antes los pescadores habían estado tan atentos y<br />
participativos en una reunión comunitaria. De hecho, al momento de las exposiciones la<br />
atención y el interés por lo que se decía abarcaba todo el salón, al punto que un<br />
pequeño ruido era sancionado por los mismos pescadores quienes estaban a la<br />
expectativa de lo que ocurría. Así mismo, esta estrategia resultó ser la más adecuada<br />
para que el ejercicio de la caracterización se hiciera de manera seria y profunda, pues<br />
estaba en juego la reputación de su grupo y la posibilidad de ganar las apuestas.<br />
Al final, se sumaban los puntos y el grupo que tenía más “pesos náuticos”, era el<br />
ganador. A este grupo se le dieron una serie de elementos de pesca como premios.<br />
El taller realizado solo con Instituciones se hizo de manera “tradicional”, obteniendo<br />
excelentes resultados. Lo más importante con este tipo de actores es ser insistente con<br />
las invitaciones a las reuniones, así como la comunicación y muestra de los resultados<br />
(documentos) de los encuentros. Se resalta la muestra del trabajo con los pescadores<br />
porque las iniciativas metodológicas aplicadas tienen que ser muy bien pensadas y<br />
articuladas al contexto, dados los problemas de la lengua y sus costumbres. Por eso era<br />
tan importante convertir el auditorio en una sala de interacción constante, más que en un<br />
esquema “expositor-auditorio”, al que si están acostumbradas las instituciones.<br />
El conglomerado total de Problemáticas pesquero-ambientales dilucidado fue:<br />
- Pocos espacios de diálogo entre pescadores e instituciones para trabajar por el sector<br />
pesquero.<br />
- Disminución de los recursos pesqueros.<br />
- Presencia de Barcos Industriales en el área marina del Archipiélago.<br />
- Pesca con Tanque.<br />
32
- Prohibición de uso del Arpón (aún cuando esta regla esta en observación y no se<br />
encuentra vigente).<br />
- Falta de conciencia de los pescadores sobre la importancia de la organización y el<br />
cooperativismo.<br />
- Ausencia de seguridad social para los pescadores artesanales.<br />
- Ausencia de espacios para la comercialización y mercadeo del producto.<br />
- Insuficiencia de recursos y falta de acceso a líneas de crédito para nuevas tecnologías<br />
por parte de los pescadores artesanales.<br />
- Imposibilidad de controlar los costos de las faenas.<br />
- Limitación de la gasolina para las faenas de pesca.<br />
- Confusión y falta de una conceptualización común a todas las instituciones sobre “Pesca<br />
Artesanal”, además de ser un concepto inadecuado de acuerdo a las características<br />
específicas de este territorio insular.<br />
- Demora en la expedición del certificado de estupefacientes.<br />
Además, se dilucidaron otros elementos que se sumaban a las problemáticas,<br />
importantes para pensar en consolidar el manejo de la pesca en Providencia, a partir de<br />
un Comité de Gestión. Estos elementos son:<br />
• Más allá de conflictos entre dos actores (Instituciones–Pescadores), hay una falta de<br />
comunicación y diálogo entre éstos.<br />
• La comunidad de pescadores no es homogénea en sus intereses, necesidades y<br />
aspiraciones, por el contrario es una comunidad que presenta heterogeneidad y<br />
diferencia en tales aspectos.<br />
• Desconocimiento de la comunidad del engranaje institucional y las funciones, políticas,<br />
proyectos y programas de cada entidad en relación a la pesca.<br />
• Desin<strong>for</strong>mación y carencia de coordinación entre las instituciones relacionadas con la<br />
pesca, lo cuál proporciona dificultades en el óptimo funcionamiento de este sector, al<br />
disminuir la posibilidad de aunar esfuerzos entre diferentes entidades para conseguir<br />
objetivos comunes.<br />
• Insuficiencia de alternativas viables para la comunidad pesquera.<br />
• Ausencia de un espacio de gestión local que asuma las dinámicas y problemáticas<br />
relacionadas con la pesca en Providencia y Santa Catalina.<br />
Si a todo esto se le suma que la pesca es una actividad productiva fundamental para la<br />
subsistencia de una comunidad en un territorio insular, se hace aún mas relevante la<br />
necesidad de crear un espacio de gestión local para el manejo de la Pesca.<br />
• De Plan de Manejo a Comité<br />
Esta segunda estrategia consistió en la construcción de un Comité de Gestión para el<br />
Desarrollo Sostenible de la Pesca, con<strong>for</strong>mado por todas las instituciones que de uno u<br />
otro modo se relacionan con la pesca y nueve representantes de los pescadores artesanales<br />
escogidos, reconocidos y legitimados por la comunidad pesquera; estrategia que se<br />
constituía como una experiencia piloto ausente en el territorio.<br />
Esta estrategia significó un cambio importante dentro del proceso de la investigación, ya que<br />
inicialmente se había planteado la construcción de un Plan de manejo para los recursos<br />
pesqueros de las islas. A raíz del diagnóstico participativo se evidenció que era prioritario<br />
generar las condiciones para el dialogo y la concertación entre los actores a través de la<br />
33
construcción de un espacio <strong>for</strong>mal, que permitiera la búsqueda de alternativas integrales y<br />
viables y fuera motivando la inserción de la cultura del diálogo y la superación de tensiones<br />
entre los actores. De igual <strong>for</strong>ma, el Comité se pensó como una estrategia de distensión<br />
ante el conflicto que se manifestó entre Coralina, el proyecto y sus investigadoras, en la<br />
medida que se le invitó al diálogo en un espacio que contaría con la participación de otros<br />
actores institucionales bajo los lineamientos de flujos de in<strong>for</strong>mación, comunicación,<br />
diálogo, coordinación interinstitucional, participación, concertación y gestión<br />
conjunta. Además, la intención de este espacio era construir propuestas puntuales y<br />
prácticas que se articularan o complementaran los procesos y acciones institucionales<br />
adelantados en las islas, trascendiendo el nivel del documento, del Plan de Manejo, la letra<br />
muerta.<br />
El papel de las facilitadoras en este proceso toma como base su conocimiento y experiencia<br />
para asumir un papel “neutral”, en el intento por generar un proceso de dialogo y<br />
coordinación entre la esfera comunitaria y la institucional, a través del manejo de ambos<br />
lenguajes, y estrategias que permitieran a los actores compartir un lenguaje común para<br />
lograr la comunicación y así construir alternativas integrales, viables y concertadas. Con el<br />
objetivo de recopilar las experiencias del primer periodo de trabajo del Comité se elaboró un<br />
documento de presentación, que busca legitimarlo y posesionarlo en el contexto local,<br />
regional y nacional 20 .<br />
A continuación haremos un recuento del proceso de trabajo con el comité, su proceso de<br />
con<strong>for</strong>mación, su estructura, las metodologías utilizadas, etc.<br />
• Estructura del Comité<br />
Después de discutir la propuesta del Comité con las instituciones y los pescadores en los<br />
talleres, estos actores dieron una serie de sugerencias y propusieron la participación de<br />
algunos nuevos actores en el Comité. De esta manera, se llegó al siguiente grupo de<br />
miembros y su estructura.<br />
Grupo Núcleo: está con<strong>for</strong>mado por las instituciones que se relacionan directa o<br />
indirectamente con la pesca (locales en su mayoría) y los 9 representantes de los<br />
pescadores de diversos sectores y artes de pesca, que llevan el trabajo continuo. Las<br />
instituciones que se acordaron como miembros activos de este grupo son: Secretaría de<br />
Pesca y Agricultura Departamental (Nivel Regional-NR), INCODER (NR), Comando<br />
Específico de San Andrés y Providencia (NR) – Comando Guardacostas (NR), Capitanía de<br />
Puerto (Nivel Local-NL), Alcaldía Municipal (NL), SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje-<br />
NL), Universidad Nacional (NR), Unidad de Parques Nacionales Naturales (NL), Coralina<br />
(NL) y Cooperativa de pescadores (NL). Como se puede ver, se logró que en las reuniones<br />
de este grupo, que es el eje del trabajo del Comité, estuvieran presentes directivos del nivel<br />
Regional (San Andrés), lo cual empoderó aún mas este colectivo, dado que se encontraban<br />
personas de altos rangos en la toma de decisiones. Esto permitió que las discusiones fueran<br />
además de sustanciales, escuchadas y tenidas en cuenta por las cabezas institucionales,<br />
con lo cual el trabajo con el Comité se hizo mucho más eficiente y motivó a los diferentes<br />
actores (sobretodo a los pescadores) a seguir participando.<br />
20 En este documento se encuentran los antecedentes, la estructura, el funcionamiento, el marco de acción, el código ético, las<br />
acciones emprendidas, un mapa institucional pesquero, algunas reflexiones sobre los pescadores y sobre los elementos que<br />
permitieron a este espacio ser verdaderamente funcional. Ver documento adjunto como uno de los resultados esperados de la<br />
investigación: “El comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca en Providencia y Santa Catalina.<br />
Comunicación, diálogo, colaboración y concertación: nuestra ruta para la construcción de soluciones integrales<br />
a las problemáticas del sector pesquero, Una Experiencia Piloto”.<br />
34
Grupo de apoyo: Aquí se encuentran los niveles directivos regionales o nacionales de las<br />
instituciones. Estos asisten ocasionalmente a los encuentros del comité, razón por la cual se<br />
mantienen flujos de in<strong>for</strong>mación permanente, dado que son fundamentales para el proceso<br />
de trabajo, al tener la última palabra en la toma de decisiones sobre el manejo de la pesca.<br />
Si bien contamos con la presencia y compromiso permanente de algunos directivos<br />
regionales en las mesas de trabajo del grupo núcleo (Secretaria de Pesca y Agricultura,<br />
INCODER, Comando Especifico, U. Nacional), hubo otros con los que se mantuvo un canal<br />
de comunicación constante donde se les mantenía al tanto de lo que se desarrollaba en las<br />
reuniones, de tal modo que enviaran sus sugerencias, propuestas y opiniones. Esta parte<br />
del grupo esta con<strong>for</strong>mado por Coralina, SENA, La gobernadora del Departamento<br />
Archipiélago y el Director del INCODER en el Nivel Nacional.<br />
Grupo Facilitador: es el encargado de facilitar el proceso, en la medida en que intentan<br />
generar las condiciones para el diálogo. En este sentido, estructuran los diferentes tipos de<br />
reuniones. Para esto, recogen la in<strong>for</strong>mación necesaria, crean e implementan metodologías,<br />
guían las sesiones de trabajo, sistematizan y analizan los resultados, hacen los ajustes<br />
logísticos, etc. Además, mantienen los flujos de in<strong>for</strong>mación hacia dentro y hacia fuera del<br />
comité en tanto entregan continuamente los avances a todas las instancias. Para la primera<br />
etapa de trabajo del Comité, el Grupo facilitador fue el equipo ejecutor de este Proyecto.<br />
Además se hizo el empalme para que el Grupo ejecutor de otro proyecto de la Cooperativa,<br />
se encargara de darle continuidad al trabajo con el comité en el 2004.<br />
• Acerca del Funcionamiento del Comité<br />
El comité, al considerarse un grupo abierto y flexible, decidió incluir dos niveles de<br />
participación y dos mecanismos de trabajo en su grupo núcleo:<br />
1. Miembros: Personas que representan de manera permanente a cada una de las<br />
instituciones o a los pescadores y tienen voz y voto en el trabajo del grupo núcleo.<br />
• Criterios de selección:<br />
o Para las instituciones: funcionarios o empleados de entidades que tengan –o<br />
puedan tener- una incidencia en el manejo de la pesca, y que preferiblemente<br />
tengan algún tipo de autonomía para tomar decisiones desde la entidad que<br />
representan.<br />
o Para los representantes de los pescadores: Pescadores con capacidad de<br />
liderazgo que quieran representar a sus compañeros de oficio, dispuestos a<br />
dialogar y a comprometerse con el trabajo del comité, que aprecien su isla y sus<br />
recursos, y que sean legitimados por su comunidad.<br />
2. Asistentes: Personas que acompañan y apoyan al representante de una institución o a<br />
los representantes de los pescadores y tienen voz en el trabajo del grupo. Para la primera<br />
etapa hubo funcionarios de la Alcaldía, el INCODER y miembros de la Cooperativa quienes<br />
asistieron a las reuniones.<br />
3. Mecanismo de participación:<br />
El grupo se orienta a la construcción de consenso por medio del diálogo y la negociación.<br />
En momentos críticos de desacuerdo se utilizará la votación, eligiéndose la decisión que<br />
tenga la mayoría de votos.<br />
4. Quórum:<br />
35
Se intenta que todos los miembros del comité estén presentes en las sesiones de trabajo.<br />
Sin embargo, el mínimo para que las reuniones se efectúen es el 70% de los miembros.<br />
Para llegar a establecer esta <strong>for</strong>ma de organización se destinaron las primeras reuniones<br />
con el Comité a discutir estos temas y llegar a un acuerdo. La principal razón para construir<br />
conjuntamente entre todos los miembros del Comité los puntos estructurales y funcionales<br />
de este organismo, fue la intención de crear sentido de pertenencia entre los miembros de<br />
este espacio de trabajo, logrando así la identificación con su propio Comité, de tal modo que<br />
llegue el momento en que el Comité tome vida propia.<br />
• Engranaje del Comité: ciclos de trabajo<br />
Cada ciclo de trabajo del comité tiene como eje uno de los temas o problemáticas pesqueroambientales<br />
identificadas, así como el seguimiento a las rutas de solución que se hayan<br />
construido o que están en proceso de implementación. Si para el desarrollo de un tema se<br />
hace necesario ampliar la discusión, el análisis y la concertación, se abre un nuevo ciclo de<br />
trabajo. De esta manera, se presentan cuatro tipos de encuentros en el engranaje total de<br />
cada ciclo:<br />
1. Grupo Facilitador - Representantes de los pescadores: el objetivo de este primer<br />
encuentro es que los representantes, a partir de la socialización del material recolectado<br />
por los facilitadores respecto al tema o problemática en cuestión (leyes, documentos<br />
oficiales, proyectos, etc.), discutan, aclaren dudas y analicen la in<strong>for</strong>mación, de tal <strong>for</strong>ma<br />
que <strong>for</strong>talezcan su comprensión y manejo. Todo con el fin de que estos líderes tengan<br />
las herramientas para exponer en su lenguaje la situación ante la comunidad de<br />
pescadores. Esto también permite que los representantes de los pescadores en sus<br />
encuentros con las instituciones miembros del comité, tengan mayor facilidad para<br />
comunicarse y optimizar el diálogo en tanto se crea un lenguaje común. Conocer las<br />
estructuras y marcos legales en que se mueven las instituciones, y familiarizarse con<br />
este lenguaje institucional, permite construir un encuentro de lenguajes y saberes entre<br />
las partes. Para este proceso puede hacerse pertinente realizar dos o mas encuentros,<br />
en estos casos, el trabajo del grupo facilitador consiste en sistematizar la in<strong>for</strong>mación de<br />
las reuniones previas y brindar nueva in<strong>for</strong>mación si se hace necesario. La duración<br />
promedio de estas reuniones es de tres horas.<br />
2. Representantes de los pescadores – Comunidad pesquera: La intención de este<br />
gran encuentro es que los representantes de los pescadores expongan la situación (de<br />
acuerdo a sus nuevas herramientas – legislación, proyectos, etc.), aclaren las dudas a la<br />
comunidad, escuchen las posiciones, intereses y necesidades de los pescadores, y a<br />
partir de este diálogo, generen propuestas conjuntas. Este trabajo permite que los<br />
representantes de los pescadores en el comité se constituyan como reales voceros de<br />
los intereses de la comunidad. En este espacio, el grupo facilitador debe apoyar la<br />
preparación y proceso de la reunión, así como sistematizar la in<strong>for</strong>mación obtenida. La<br />
duración promedio de estas reuniones es de 4 horas.<br />
3. Grupo Facilitador – Representantes de los pescadores: en este segundo encuentro<br />
se analiza toda la in<strong>for</strong>mación obtenida en la reunión con la comunidad pesquera, y a<br />
partir de esto, se construyen las líneas de argumentación de los pescadores frente al<br />
tema o problemática en cuestión, así como las propuestas concretas.<br />
4. Comité: De acuerdo con el tema o problemática pesquero-ambiental que se esté<br />
abordando, se identifican las instituciones directamente involucradas y se les abre un<br />
36
espacio para que expongan su papel, sus funciones e intenciones, frente a dicha<br />
situación. Del mismo modo, se le abre un espacio a los representantes de los<br />
pescadores para que expongan la situación desde su perspectiva y presenten sus<br />
propuestas de solución. Por otro lado, si existen entidades que estén realizando –o<br />
hayan realizado- investigaciones relacionadas con el tema, se separa un espacio de<br />
intervención para que enseñen sus aportes. Paso seguido se incorpora el diálogo para<br />
aclarar posturas e involucrar las perspectivas de las demás instituciones miembros del<br />
comité, con el fin de iniciar el proceso de construcción conjunta de rutas de solución<br />
integrales, con base en las propuestas de los pescadores. Asimismo, en estas sesiones<br />
se hace seguimiento a las estrategias de solución que ya se han construido frente a<br />
problemáticas tratadas en ciclos anteriores, para lo cual se le pide a los miembros del<br />
comité que hayan quedado encargados de estas rutas consolidadas, que presenten sus<br />
avances. La tarea del grupo facilitador consiste en convocar a la reunión, crear los<br />
<strong>for</strong>matos guía para las exposiciones de las instituciones, diseñar las metodologías de<br />
participación a implementar, generar el espacio para el diálogo y sistematizar los<br />
resultados del encuentro. La duración de estas reuniones es de todo un día de trabajo.<br />
Cumplido el ciclo, los facilitadores reúnen de nuevo a los representantes para preparar el<br />
próximo tema a tratar y estructurar la exposición de avance del trabajo del comité para<br />
presentarla a los pescadores y así, retroalimentar el proceso, evitando que se pierda el<br />
contacto con la base y la mantengan in<strong>for</strong>mada e involucrada en el proceso.<br />
37
Diagrama Ciclo:<br />
Reunión<br />
Representant<br />
es de los<br />
Reunión<br />
Comunidad<br />
de<br />
Reunión<br />
Representant<br />
es de los<br />
Reunió<br />
n<br />
Grupo<br />
Grupo<br />
Grupo<br />
Grupo<br />
Grupo<br />
Facilitad<br />
Facilitad<br />
Facilitad<br />
Facilitad<br />
Facilitad<br />
• Marco de acción del Comité<br />
Las reuniones iniciales también se destinaron para definir conjuntamente la Misión, Visión,<br />
Objetivos, Funciones y nombre del Comité. Para esto se hizo un trabajo con fichas y<br />
redacción participativa, de tal manera que todos los miembros del comité participaran el la<br />
elaboración del marco de acción. Al final en plenaria se trabajó sobre lo que había quedado<br />
redactado y entre todos se hicieron los ajustes necesarios, tratando de dejar las ideas e<br />
intereses de todos plasmadas. El resultado de este trabajo interactivo fue el siguiente:<br />
Objetivo General: Consolidar un espacio de diálogo y gestión en el Municipio de<br />
Providencia y Santa Catalina, que asuma las problemáticas y dinámicas pesqueras desde la<br />
perspectiva del “manejo colaborativo para la resolución de conflictos (choque de intereses,<br />
diferencias, falta de comunicación, desin<strong>for</strong>mación, etc.)”.<br />
Objetivos específicos:<br />
• Incentivar la comunicación, diálogo y concertación entre las instituciones y los<br />
pescadores.<br />
• Fortalecer la coordinación y comunicación entre instituciones respecto al manejo de la<br />
pesca.<br />
• Estimular la participación comunitaria (pescadores) y la de diferentes instituciones, como<br />
elemento fundamental en la construcción de los procesos sociales de la isla.<br />
• Capacitar y brindar herramientas a los pescadores artesanales, en cabeza de sus<br />
representantes, en cuanto a los temas de manejo de la pesca (legislación,<br />
procedimientos, proyectos, y programas de las diferentes instituciones relacionadas con<br />
la pesca).<br />
• Concientizar a los pescadores artesanales, en cabeza de sus representantes, sobre la<br />
sostenibilidad de los recursos pesqueros.<br />
• Fortalecer la pesca artesanal frente a la pesca industrial.<br />
• Crear flujos de in<strong>for</strong>mación sobre legislación, proyectos, procesos y programas de las<br />
diferentes instituciones relacionadas con la pesca, así como la in<strong>for</strong>mación proveniente<br />
de la comunidad de pescadores.<br />
• Generar proyectos, alternativas y estrategias de solución concertadas e integrales, que<br />
respondan a las problemáticas pesquero-ambientales, teniendo en cuenta todas sus<br />
dimensiones (social, económica, ambiental, cultural, político-jurídica, etc.), en la<br />
38
úsqueda de beneficios económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales para la<br />
isla y su comunidad.<br />
Misión: Generar un espacio participativo de diálogo y gestión, que apoye la toma de<br />
decisiones relacionadas con el sector pesquero y el aprovechamiento de sus recursos, al<br />
brindar estrategias que permitan dar soluciones y alternativas para garantizar la resolución<br />
de conflictos con base en el análisis e integración de los diferentes actores relacionados con<br />
la pesca (instituciones y comunidad de pescadores). Esto con el fin de lograr beneficios<br />
sociales, económicos y ambientales para la comunidad de pescadores de Providencia y<br />
Santa Catalina.<br />
Visión: El posicionamiento de la pesca artesanal como actividad productiva fundamental en<br />
las islas de Providencia y Santa Catalina, al construir como grupo un liderazgo en los<br />
procesos de gestión y manejo del sector pesquero, desde una perspectiva sostenible e<br />
integral, mediante un trabajo participativo y representativo de las diferentes instituciones<br />
relacionadas con la pesca junto con la mirada de la comunidad de pescadores de las islas.<br />
Funciones:<br />
• Evaluar y adecuar las reglamentaciones sobre pesca existentes de manera conjunta<br />
(Pescadores e instituciones).<br />
• Participar como veedores en la ejecución de proyectos relacionados con el sector<br />
pesquero.<br />
• Diseñar una estrategia de comunicación de las acciones del Comité.<br />
• Construir conjuntamente soluciones y alternativas a las problemáticas del sector<br />
pesquero.<br />
• Apoyar la <strong>for</strong>mulación de políticas y planes de desarrollo y conservación de los recursos<br />
naturales que involucren al sector pesquero.<br />
• Apoyar la realización de un diagnostico sobre la situación actual de la pesca en el<br />
Archipiélago.<br />
• Intercambiar y actualizar la in<strong>for</strong>mación referente al manejo de la pesca (avances de<br />
proyectos, legislación, etc.) entre los miembros del grupo.<br />
• Acompañar el proceso de Áreas Marinas Protegidas incluyendo la zonificación para<br />
pesca artesanal.<br />
• Formular propuestas para la elaboración de proyectos que <strong>for</strong>talezcan al sector<br />
pesquero y al Comité de Gestión.<br />
• El trabajo del Comité<br />
La problemática pesquero-ambiental que se escogió abordar durante la primera etapa de<br />
trabajo del comité fue “La presencia de Barcos Industriales en el área marina del<br />
Archipiélago”, básicamente por la relevancia de su impacto en el sector pesquero, el<br />
interés de los diferentes actores por atender esta situación, su importante componente<br />
ambiental, y el hecho de que permitía la participación activa de todos los miembros del<br />
Comité en el momento de plantear rutas de solución integrales y viables.<br />
La caracterización de tal problemática, elaborada en los primeros talleres con la comunidad<br />
de pescadores y las instituciones, muestra la magnitud de la situación y el impacto que<br />
genera. A continuación se presenta la síntesis de dicha caracterización para entender mejor<br />
las dimensiones de este problemática.<br />
¿Qué lo genera<br />
39
1) Incontrolada expedición de permisos y asignación de cuotas de pesca: Estas<br />
decisiones se generan desde el centro (Bogotá), con un precario conocimiento de la<br />
situación regional y del estado real del recurso.<br />
2) múltiples restricciones a la pesca artesanal en comparación con la pesca industrial,<br />
lo que imposibilita el acceso de los artesanales a las zonas de pesca alejadas ocupadas por<br />
los industriales, generándose un beneficio a personas –en su mayoría- externas al territorio.<br />
Algunas de esas restricciones son: limitación del tiempo y la cantidad de gasolina para las<br />
faenas de pesca artesanal, definición inapropiada del tamaño de las embarcaciones<br />
artesanales, lo que disminuye la seguridad, comodidad y rentabilidad del oficio dado que no<br />
pueden estar en altamar por largos periodos por las restringidas dimensiones estipuladas.<br />
3) Falta de control y vigilancia: el ejercicio efectivo del control, que permita regular y<br />
corroborar el cumplimiento de los límites de extracción de cada barco industrial de acuerdo a<br />
su cuota asignada, no se realiza regularmente debido a las limitaciones de presupuesto,<br />
personal y posibilidad de desplazamiento de las entidades competentes. Esto se evidencia<br />
también en: Uso de métodos de pesca prohibidos, clonación de embarcaciones, trasbordo<br />
tripulantes y productos pesqueros, barcos industriales piratas, pesca ilegal e inseguridad<br />
para los pescadores artesanales.<br />
¿Qué efectos tiene<br />
- Sobreexplotación<br />
- Disminución del potencial de captura para pescadores artesanales, lo que se agrava<br />
al ser la pesca es una actividad productiva fundamental para un territorio insular<br />
- Incremento del sobreesfuerzo por parte de los pescadores artesanales<br />
- Pobreza y limitación del desarrollo socioeconómico de los pescadores<br />
- Las divisas se van al exterior<br />
- Sostenibilidad en peligro<br />
- Obstáculo para la construcción de la Reserva de Biosfera<br />
- Desmotivación de pescadores artesanales a seguir ejerciendo su oficio<br />
- Desestímulo de una actividad que genera un mínimo impacto en el recurso si se le<br />
compara con la pesca industrial.<br />
Así pues, antes de la primera reunión del Comité, se le envió a las instituciones (que de uno<br />
u otro modo tenían que ver con el manejo de los Barcos Industriales- Secretaria de Pesca,<br />
INCODER, Capitanía de Puerto y Guardacostas) un <strong>for</strong>mato guía para que cada institución<br />
organizara una exposición sobre las funciones y tareas que se le encomendaban sobre los<br />
Barcos Industriales, su posición frente al problema, su perspectiva frente a la situación, así<br />
como algunas preguntas que le surgieron a los representantes de los pescadores.<br />
Así mismo, antes de la reunión con el comité, se desarrollaron cuatro encuentros con los<br />
nueve representantes de los pescadores, en los cuales se discutió el problema de los<br />
Barcos Industriales, se trabajó sobre las legislaciones que se consideraban problemáticas, y<br />
con todo esto, se fue organizando una exposición en la cual los representantes de los<br />
pescadores planteaban con argumentos sustentados en la ley, las falencias y dificultades<br />
que veían en el manejo de los barcos industriales, sus dudas y una propuesta construida por<br />
ellos para trabajar en el comité.<br />
En la primera reunión del Comité cada institución y los representantes de los pescadores<br />
expusieron y luego se hizo una plenaria donde se aclararon dudas y se debatió sobre el<br />
tema. Arrancar el trabajo sobre los Barcos Industriales con estas exposiciones fue crucial, ya<br />
que uno de los intereses era ver realmente que estaba pasando y que se estaba haciendo,<br />
ya que en general este tema tendía a convertirse en un “mito” donde se decían miles de<br />
cosas alrededor de este “monstruo” pero nadie sabía realmente quiénes y cómo se estaba<br />
40
manejando el tema. Teniendo ya una mayor claridad fue mucho más fácil arrancar con el<br />
trabajo y plantear la construcción de rutas de solución viables y tangibles para esta<br />
problemática.<br />
En este encuentro también se desarrolló la dinámica “Bingo Académico” para identificar<br />
cuales rutas de solución eran más apoyadas por los miembros del Comité. De esta manera,<br />
ya teniendo un mapa mas claro de la situación de los Barcos Industriales, gracias a las<br />
exposiciones y el debate, se procedió a realizar este ejercicio. En el cuadro bingo se<br />
escribieron en cada casilla diferentes soluciones (30) que apuntaban a distintas dimensiones<br />
del problema (económica, ambiental, social, de control, político-jurídica y tecnológica), de tal<br />
<strong>for</strong>ma que el acercamiento a la problemática y su <strong>for</strong>ma de abordarlo se hiciera de modo<br />
integral. El resultado de esto fue dilucidar cuales eran las tendencias entre los miembros del<br />
comité sobre los puntos que abría que empezar a tocar, pues cada institución y los<br />
representantes de los pescadores escogieron las rutas de solución que les parecían más<br />
importantes, se integraban con los grupos gemelos, luego buscaban los grupos espejos,<br />
negociaban los puntos en diferencia (lo cual significaba, aceptar incluir un punto pero con<br />
algunos cambios que se conciliaban o definitivamente no incluirlo).<br />
Con esto, el equipo ejecutor analizó los bingos y percibió la tendencia que existía sobre<br />
ciertas rutas de solución, con lo cual se identificó que eran 9 las que sobresalían entre los<br />
grupos de manera recurrente.<br />
Un error metodológico que permite reflexionar y aprender para procesos futuros, fue haber<br />
pensado como funcional la idea de dejar tareas a los miembros del Comité, de tal manera<br />
que una semana antes del siguiente encuentro las enviaran desarrolladas para que el grupo<br />
facilitador las sistematizara y se atendiera a este trabajo adelantado en la siguiente reunión.<br />
A pesar de pensar que podría ser una <strong>for</strong>ma de agilizar el trabajo del comité y mantener a<br />
los actores cercanos y motivados con el tema, aún cuando las reuniones se hicieran con<br />
periodos de tiempo distanciados, no resulto ser la mejor opción. Los integrantes del comité,<br />
se enfrentan a una cantidad de responsabilidades y tareas diarias que, contar con un trabajo<br />
extra, no resulta funcional, pues no todos los miembros del comité podían cumplir con estas<br />
tareas. La mejor opción fue desarrollar todos los ejercicios en las jornadas de los<br />
encuentros.<br />
En la segunda reunión del Comité se retomaron las 9 rutas de solución que habían salido<br />
prevalecientes en el ejercicio de Bingo Académico del primer encuentro, y se procedió a que<br />
todos los miembros votaran por tres de ellas. ¿Por qué tres Porqué los límites de tiempo no<br />
nos permitian entrar a elaborar de manera profunda y rigurosa más rutas de solución, que<br />
realmente pudieran empezar a desarrollarse. Así pues, en este encuentro se entró en el<br />
proceso de votación, donde las tres rutas que se convinieron más relevantes de abordar,<br />
debido al impacto que podrían tener sobre la desintegración de la problemática que generan<br />
los barcos industriales fueron:<br />
1. Desarrollar una zonificación del área marina del archipiélago que defina áreas de pesca<br />
artesanal e industrial<br />
2. Desarrollar un estudio total de sostenibilidad con base en el cual otorgar los permisos, las<br />
patentes y las cuotas de pesca<br />
3. Fortalecer un organismo regional que involucre las instituciones relacionadas con pesca y<br />
representantes de los pescadores que se apropie de algunas regulaciones de la pesca<br />
Esta segunda reunión también se destinó a construir conjuntamente la estructura, el<br />
funcionamiento, el marco de acción y el nombre <strong>for</strong>mal del comité. Como se mencionó más<br />
arriba, esto se hizo mediante el trabajo de redacción participativa con la intención de que<br />
cada uno de los integrantes del Comité dejara su perspectiva consignada en la <strong>for</strong>ma y el<br />
41
contenido que se le quería dar al comité, de tal manera que el sentido de pertenencia y<br />
apropiación a tal espacio fuera cada vez más fuerte por parte de todos sus miembros.<br />
La tercera reunión se destino a construir las propuestas concretas sobre la zonificación y el<br />
estudio de sostenibilidad.<br />
1. Desarrollar una zonificación del área marina del archipiélago que defina zonas de<br />
pesca artesanal e industrial.<br />
Debido a que una de las intenciones del comité es <strong>for</strong>talecer la coordinación<br />
interinstitucional y comunitaria, para optimizar el manejo de la pesca, se hizo fundamental<br />
empezar por apoyar los procesos institucionales que se vienen adelantando y, que a su vez,<br />
apuntan a solventar el problema de los Barcos Industriales.<br />
Así pues, aprovechando que el proyecto de Áreas Marinas Protegidas se dirige a zonificar el<br />
área marina del Archipiélago destinando usos diferenciados de las zonas con el fin de<br />
garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero, se vio prioritario hacer una serie de<br />
recomendaciones a este importante proceso - desde el marco de la necesidad de<br />
determinar zonas para pesca artesanal y pesca industrial-, de tal manera que se involucrara<br />
el conocimiento de las instituciones y los representantes de los pescadores miembros del<br />
comité, en dicha definición de usos.<br />
Para esto, se le abrió un espacio de exposición a los funcionarios de Coralina encargados<br />
del proyecto de Áreas Marinas Protegidas, para que le expusieran al Comité el objetivo del<br />
proyecto, sus alcances y avances, de tal manera que el comité tuviera un mapa mas claro<br />
del proceso y pudiera construir una propuesta enfocada. Así pues, al finalizar la exposición y<br />
responder a algunas preguntas el comité se subdividió en grupos, escogieron una de las tres<br />
alternativas de zonificación que Coralina proponía y le hicieron los ajustes que consideraban<br />
pertinentes. Al final, en plenaria se evidenció que todos los grupos habían escogido la<br />
misma alternativa de zonificación, así que se procedió a discutir los ajustes que cada grupo<br />
le había hecho a tal opción, con el fin de consignar todo en una única propuesta. Este<br />
conjunto de recomendaciones fue enviado a la dirección de Coralina para que fuera tenido<br />
en cuenta en la definición final de la zonificación 21 .<br />
Vale la pena decir que a estas alturas, el posicionamiento del Comité como un espacio<br />
reconocido, validado y digno de tener en cuenta en los procesos pesquero-ambientales de la<br />
isla, se hizo evidente con la construcción de esta Ruta de Solución. La iniciativa de incluir las<br />
recomendaciones del Comité en las alternativas de zonificación propuestas por Coralina fue<br />
de dicha institución. Esta Corporación fue la que busco el espacio de trabajo del Comité,<br />
dado que consideraban que los miembros del Comité, sus diversas perspectivas,<br />
conocimientos y saberes, así como la proyección de este grupo de trabajo, era fundamental<br />
de tener en cuenta en la determinación de la zonificación.<br />
2. Desarrollar un Estudio total de Sostenibilidad con base en el cual otorgar los<br />
permisos, las patentes y las cuotas de pesca.<br />
La finalidad de este estudio es profundizar en el conocimiento del estado de los recursos<br />
pesqueros del Archipiélago, y de la situación de los pescadores artesanales de la isla, para<br />
tener mayor rigurosidad a la hora de estipular las cuotas, las patentes y los permisos de<br />
21 Para mayor profundidad sobre esta ruta de solución en marcha ver la página 23 del documento adjunto como uno de los<br />
resultados esperados de la investigación (libro rojo): “El comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca en<br />
Providencia y Santa Catalina. Comunicación, diálogo, colaboración y concertación: nuestra ruta para la<br />
construcción de soluciones integrales a las problemáticas del sector pesquero, Una Experiencia Piloto”.<br />
42
pesca, así como para lograr una actitud mas equitativa, respetuosa y responsable ante la<br />
situación del recurso y de los pescadores artesanales. Esto permitirá a su vez, constituirse<br />
como el marco para la elaboración de políticas y estrategias pesquero-ambientales viables.<br />
Lo que se hizo entonces fue elaborar una propuesta a partir de la definición del marco para<br />
la <strong>for</strong>mulación y desarrollo del Estudio (¿Cuándo se va a <strong>for</strong>mular y a desarrollar el<br />
estudio,¿Quién o quiénes lo van a <strong>for</strong>mular (responsables) y a desarrollar, ¿Con qué<br />
recursos se podría <strong>for</strong>mular y desarrollar el estudio, ¿Quién y cómo se va a verificar el<br />
cumplimiento de la <strong>for</strong>mulación y desarrollo del estudio), así como los lineamientos que el<br />
comité espera sean tenidos en cuenta en este estudio (datos que debe arrojar, resultados,<br />
metodología, finalidades del estudio). Adicionalmente, se creó un subcomité encargado de la<br />
<strong>for</strong>mulación del estudio con base en el marco y los lineamientos identificados por el comité,<br />
para lo cual se concertó un plan de trabajo. Del mismo modo, se acordó que los miembros<br />
del subcomité deben presentar in<strong>for</strong>mes de avance permanentes al comité, de tal manera<br />
que éste le retroalimente el trabajo y lo avale.<br />
Para el desarrollo de esta propuesta, primero se le dio un espacio de exposición a la<br />
Universidad Nacional para que hablara de los resultados de un proyecto sobre caladeros de<br />
pesca, con la intención de que los miembros del comité fueran in<strong>for</strong>mándose –desde un<br />
estudio reciente- sobre la situación de algunos recursos pesqueros. Luego, ya con esa<br />
in<strong>for</strong>mación en el ambiente, se procedió a dividir el comité en grupos para que respondieran<br />
cada una de las preguntas que definirían el marco para la <strong>for</strong>mulación y desarrollo, así como<br />
los lineamientos que creían que se debían tener en cuenta en este estudio. Luego todas las<br />
respuestas de cada pregunta y las ideas sobre cada lineamiento se unificaron y se<br />
discutieron entre todos. Así fue saliendo lo que el Comité pensaba sobre la <strong>for</strong>ma de hacer<br />
el estudio así como los aportes que podía hacer cada institución y los pescadores 22 .<br />
La cuarta reunión se destinó a construir la propuesta concreta del Organismo Regional de<br />
Pesca, así como a introducir al grupo que sería facilitador del proceso de trabajo del comité<br />
para el 2004. También en este espacio se expuso la estrategia de continuidad y el<br />
cronograma de trabajo tentativo del comité para el 2004. Se escucharon sugerencias y se<br />
introdujeron a lo que sería el plan de trabajo del siguiente año. Por último, los integrantes del<br />
equipo ejecutor del proyecto dieron unas palabras de despedida al comité.<br />
Con respecto a la ruta de solución sobre el “<strong>for</strong>talecimiento de un Organismo Regional<br />
que involucre a las instituciones relacionadas con la pesca y algunos representantes<br />
de los pescadores, y se apropie de algunas regulaciones de la pesca”, el comité<br />
planteó la estructura (miembros) y las funciones que consideraba debían ser de<br />
competencia del esta Organismo. Los elementos de esta propuesta fueron insumo a un<br />
Proyecto de Ley que se encuentra en curso y que en uno de sus puntos intenta la<br />
reactivación de este organismo, de acuerdo a una serie de cambios estructurales que le<br />
permitan ser realmente funcional.<br />
Para construir esta propuesta, primero se desarrollaron dos exposiciones, una por parte del<br />
funcionario del INCODER, sobre las funciones de dicha institución, y otra por parte del<br />
Secretario de Pesca y Agricultura sobre las funciones de la Secretaría, las funciones<br />
originales de la Junta Departamental de Pesca (ley 47 de 1993), y por último, la<br />
presentación de algunos cambios que se le quieren realizar a la Junta por medio de un<br />
proyecto de ley que se encuentra en curso. El objetivo de estas exposiciones era dar a<br />
conocer todo el espectro legislativo en función del la pesca y sus respectivos encargados al<br />
22 Para mayor profundidad sobre esta ruta de solución en marcha ver la página 25 del documento adjunto como uno de los<br />
resultados esperados de la investigación (libro rojo): “El comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca en<br />
Providencia y Santa Catalina. Comunicación, diálogo, colaboración y concertación: nuestra ruta para la<br />
construcción de soluciones integrales a las problemáticas del sector pesquero, Una Experiencia Piloto”.<br />
43
comité, para que los miembros tuvieran mas herramientas y claridad sobre el manejo de la<br />
pesca y pudieran construir una propuesta sólida sobre cómo debe estar estructurado el<br />
Organismo Regional y cuáles deben ser sus funciones.<br />
Así pues, después de las exposiciones se dividió al comité en grupos a los cuales se les<br />
entregó un <strong>for</strong>mato donde aparecía la estructura original de este Organismo Regional de<br />
Pesca (los actores que constituían esta Junta Departamental según la ley 47 de 1993), así<br />
como la estructura propuesta por los Representantes de los Pescadores, la cual había sido<br />
diseñada en las reuniones que se habían desarrollado sólo con ellos. La idea era que cada<br />
grupo, teniendo en cuenta estas estructuras y la in<strong>for</strong>mación obtenida en las exposiciones,<br />
construyera una propuesta sobre la estructura del organismo regional de pesca,<br />
argumentando las razones por las cuales debería estar presente cada institución o actor que<br />
recomendaran. Después de tener las propuestas de los 4 grupos, éstas se compararon en<br />
plenaria, se discutieron las pocas diferencias que existían y se llegó a una propuesta de<br />
estructura conjunta.<br />
Para el trabajo de definir las funciones que el Comité consideraba que el Organismo debería<br />
asumir, se utilizó la metodología del Bingo Académico, pero con algunos elementos<br />
novedosos, como por ejemplo la posibilidad de que las personas del comité pudieran “crear”<br />
las ideas plasmadas en las casillas del Bingo, veamos: a cada uno de los 4 grupos se le<br />
entregó en una cartelera un Bingo académico con 17 funciones sobre el manejo de la pesca<br />
y 8 espacios en blanco. Algunas de estas eran funciones del INCODER, otras de la<br />
Secretaría de pesca, y otras, las que originalmente tenía la Junta Departamental de Pesca<br />
según la ley 47 de 1993. Estas funciones estaban en desorden dentro de la tabla del bingo<br />
académico.<br />
En el primer momento del ejercicio, se le pidió a cada grupo que revisara las funciones que<br />
allí se encontraban y si consideraban que dentro de ese conglomerado no estaba alguna<br />
función que ellos creyeran pertinente desarrollar por la junta, la escribieran en una ficha y la<br />
pusieran en uno de los espacios en blanco. Cada grupo tenía la posibilidad de crear un<br />
máximo de dos funciones y luego plasmarla en una de las casillas en blanco de la cartelera<br />
del Bingo. También debía pasar a las carteleras de los otros tres grupos y ubicar las fichas<br />
con sus dos funciones nuevas en las mismas casillas que las había ubicado en su cartelera,<br />
esto con la intención de que al final las carteleras del bingo de todos los grupos fueran<br />
iguales.<br />
En el segundo momento se le pidió a cada uno de los 4 grupos que, ya teniendo el gran<br />
conglomerado de funciones en la tabla Bingo Académico, escogieran un máximo de 12<br />
funciones que creyeran debía tener la Junta. A cada función que escogieran podrían<br />
complementarlas haciéndoles ajustes o recomendaciones para fundamentarlas mejor. El<br />
Objetivo de esto era tener más argumentos por cada función que se escogiera, y con esto,<br />
hacer que la propuesta final del Comité fuera mucho mas completa, sustentada y elaborada.<br />
Luego, se unieron los grupos 2 y 4 y los grupos 1y3, con el fin de que analizaran cuáles<br />
funciones tenían en común, y las que tuvieran en diferencia debían negociarlas haciéndoles<br />
recomendaciones y ajustes. Tenían la posibilidad de escoger entre los dos grupos un<br />
máximo de 8 funciones. Por último, se reunieron los 2 grupos grandes (1y3 – 2y4). Cada<br />
grupo grande debería escoger un representante que pasara al frente a exponer las<br />
funciones acordadas. La intención era que se llegara a un acuerdo final frente a las<br />
funciones que debería tener la Junta. De tal manera, las funciones que tenían en común<br />
quedarían, y las que tuvieran de diferencia las debían negociar haciéndoles ajustes finales.<br />
44
Mediante esta dinámica se llegó a establecer las funciones que el Comité consideraba<br />
deberían ser ejercidas por el Organismo Regional de Pesca 23 . Tanto la estructura como las<br />
funciones acordadas se plasmaron en una propuesta <strong>for</strong>mal que el Secretario<br />
Departamental de Pesca y Agricultura llevaría a incluir en el Proyecto de Ley sobre este<br />
tema en curso.<br />
La idea de utilizar esos elementos novedosos en el Bingo Académico (posibilidad de<br />
introducir ideas en la cuadrilla inicial) resultó ser bastante apreciada y funcional. ¿Por qué<br />
Porque esta metodología arranca con unas ideas preestablecidas en las cuadrillas que<br />
dejan poca opción a los participantes de construir ideas que puedan hacer parte de la<br />
propuesta inicial. El hecho de abrir esta opción, permite que los participantes se sientan más<br />
cercanos a la metodología y sus temas, así como con más sentido de apropiación a lo que<br />
esta en juego. Así mismo, este ejercicio da la posibilidad de que el tema eje de la dinámica,<br />
se enriquezca y se planteen nuevas ideas y perspectivas en torno a este. También da la<br />
posibilidad de que las discusiones entre grupos sea más prospera, pues al existir ideas de<br />
los participantes allí, los argumentos para defenderlas o rechazarlas son más elaborados<br />
dado que surgen de ellos mismos, todo lo cual hace que los resultados sean mucho más<br />
sólidos.<br />
En la última reunión se convocó al Comité, al grupo de apoyo (directivos regionales y<br />
nacionales de algunas instituciones) y a la Comunidad de Pescadores. La intención de este<br />
encuentro era presentar a los pescadores y a los directores institucionales los avances del<br />
trabajo del comité en su primera etapa de trabajo, a partir de la descripción de las tres rutas<br />
de solución elaboradas como primer paso para solucionar el problema de los Barcos<br />
Industriales. Luego se procedió a que todos los asistentes evaluaran el trabajo del comité y<br />
validaran o no los representantes de los pescadores para que siguieran o no<br />
representándolos en la segunda etapa de trabajo del comité, de acuerdo a los resultados y a<br />
como veían que estaban siendo representados.<br />
Para la “revalidación” de los representantes se pusieron en el salón nueve carteleras, cada<br />
una con el nombre de uno de los representantes y un “si” y un “no”. Luego los pescadores<br />
tenían que pasar y poner en cada cartelera el gancho en el “si” o en el “no” de acuerdo a si<br />
estaba de acuerdo con que ese representante siguiera o no. Para la evaluación del trabajo<br />
del comité se pusieron 5 baldes y a cada uno le correspondía una de estas escalas: “Lo<br />
apruebo”, “Lo apruebo pero no me convence”, “Ni me va ni me viene”, “No me convence”,<br />
“No lo Apruebo”. Cada asistente debía coger una copa, llenarla de agua y echarla en el<br />
balde que creyera que representaba lo que le parecía había logrado el trabajo del comité.<br />
<strong>Final</strong>mente se procedió a realizar algunas rifas y a compartir unos pasabocas con un ponche<br />
de despedida.<br />
De esta descripción metodológica, pueden decirse varias cosas que fueron recurrentes y<br />
centrales para desarrollar los talleres, las reuniones y sus actividades:<br />
1. Todos los pasos de estructurar conjuntamente el comité y construir sus horizontes<br />
entre todos los miembros en las primeras sesiones fue fundamental. Si bien se utilizó<br />
bastante tiempo para esto, era más importante consolidar al grupo como tal, antes de<br />
iniciar un trabajo con un comité y unos actores ausentes o desinteresados. El<br />
23 Para mayor profundidad sobre esta ruta de solución (Estructura y funciones del Organismo Regional) ver la página 30 del<br />
documento adjunto como uno de los resultados esperados de la investigación (libro rojo): “El comité de Gestión para el<br />
Desarrollo Sostenible de la Pesca en Providencia y Santa Catalina. Comunicación, diálogo, colaboración y<br />
concertación: nuestra ruta para la construcción de soluciones integrales a las problemáticas del sector<br />
pesquero, Una Experiencia Piloto”.<br />
45
apostarle a un proceso de apropiación de este espacio, permitió que el trabajo<br />
posterior fuera mucho más enriquecido y pudiera proyectarse, pues ya existe un<br />
sustento a largo plazo que trasciende los intereses de un proyecto puntual. En<br />
términos generales, para el equipo ejecutor del proyecto fue esencial, en todos los<br />
encuentros, intentar vincular en las actividades a los diferentes actores, hacerlos<br />
sentir parte constitutiva del proyecto, mostrarles que el trabajo era de ellos y para<br />
ellos. Esta recurrencia implica que la comunidad se sienta identificada y proyecte el<br />
proceso para que esos caminos que se abren sigan siendo recorridos por ellos<br />
mismos.<br />
2. La idea fundamental con el trabajo del comité, como se mostraba en el engranaje de<br />
los ciclos de trabajo, donde se va y se vuelve constantemente a la comunidad de<br />
pescadores por cada tema que se trabaje, faltó involucrarla con más recurrencia.<br />
Hubiera sido mejor que por cada ruta de solución creada, se retroalimentara el trabajo<br />
con la comunidad. In<strong>for</strong>tunadamente por problemas de presupuesto y tiempo, estos<br />
encuentros no pudieron ser tan frecuentes. Por tanto, si bien se hizo el trabajo de<br />
retroalimentación, vale la pena reconocer que sería óptimo poder mantener mas<br />
integrado el comité con la comunidad por medio de reuniones de avance más<br />
frecuentes.<br />
3. Como se puede ver en esta descripción, nuestro reto metodológico fundamental fue<br />
"ajustar" metodologías, que si bien son muy interesantes para la parte analítica y de<br />
comprensión de la realidad por parte de los investigadores, son estructuradas desde<br />
un marco lógico que en ocasiones no funciona en lo local. Por eso el reto fue, a partir<br />
de un trabajo etnográfico y de "entendimiento" del territorio y su contexto, ajustar esas<br />
metodologías para que realmente funcionen. Es decir, algo que aprendimos a raíz de<br />
esta investigación es que es casi obligatorio hacer un acercamiento etnográfico previo<br />
a cualquier tipo de aplicación de metodologías. Esto permite que las herramientas<br />
metodológicas se adapten de la mejor manera, de acuerdo al contexto social, lo cual<br />
potencia su utilidad. En pocas palabras la idea es abrir el horizonte metodológico<br />
desde la etnografía, para poder integrar los mundos globales con las realidades<br />
locales.<br />
Por otro lado, es importante mencionar los factores que contribuyeron a transitar desde<br />
un enfoque adversarial a otro más colaborativo, es decir, aquellas condiciones que<br />
facilitaron e hicieron viable la creación del Comité como estrategia hacia el manejo<br />
colaborativo de los recursos pesqueros. Éstas pueden enumerarse de la siguiente manera:<br />
1. La ausencia de un espacio local <strong>for</strong>mal o in<strong>for</strong>mal sobre el tema de pesca: la<br />
relevancia de una actividad productiva tradicional como la pesca para un territorio insular y<br />
la ausencia de una institución municipal encargada del manejo de los temas pesqueros,<br />
contribuyó profundamente a que la propuesta de con<strong>for</strong>mación del comité se <strong>for</strong>taleciera y<br />
fuera visto por las demás entidades locales y los pescadores como un espacio necesario y<br />
de suma importancia para las islas. Esto permitió consolidar la propuesta y comenzar a<br />
desarrollarla de manera conjunta con las demás instituciones y los pescadores.<br />
2. Nuevo gobierno, nuevas perspectivas: El momento de arranque del proyecto, coincidió<br />
con la entrada de un nuevo gobierno en el plano regional. De esta manera, la entidad<br />
departamental encomendada para el tema pesquero (secretaría de Pesca y Agricultura),<br />
entraba con nuevas ideas y reflexiones sobre el manejo de la pesca en el territorio. Una de<br />
su banderas era entonces el reconocimiento de que los gobiernos departamentales habían<br />
proyectado su gestión en la isla vecina de San Andrés, lo que hacía que en ocasiones la<br />
situación de Providencia y Santa Catalina quedara relegada y en muchos casos olvidada,<br />
razón por la cual partían de un acercamiento y vinculación mas estrecha con la situación de<br />
46
estas dos islas. Tal coyuntura política permitió que el Secretario de Pesca y Agricultura<br />
Departamental (instancia fundamental en el tema de la pesca en el territorio) viera con muy<br />
buenos ojos la posibilidad de gestar el Comité, pues éste constituiría un espacio del tema<br />
pesquero en el plano local, que le facilitaría el acercamiento a las dinámicas de la pesca en<br />
este municipio, lo que le permitía ampliar el espectro para la toma de decisiones en todo el<br />
Archipiélago.<br />
3. Coordinar mas no sustituir poderes y capacidades: plantear una propuesta que se<br />
encaminara a constituir un espacio que no pretendía suplantar ninguna función institucional<br />
sino por el contrario potenciar las actividades de las entidades ya existentes, aunar<br />
esfuerzos, e introducir el tema de la pesca en sus gestiones, hizo que las diferentes<br />
instituciones miraran positivamente la propuesta. Por qué Porque en muchas ocasiones la<br />
esfera institucional mira con recelo este tipo de “nuevos” espacios ya que sienten que el<br />
“que hacer” de sus instituciones puede estar en peligro de ser reemplazada. Esto permitió<br />
que las entidades locales avalaran la propuesta y se integraran en su desarrollo. Asimismo,<br />
las dificultades de coordinación entre las entidades y la idea de que este espacio del comité<br />
se constituyera como un “amarre” de esfuerzos en la gestión aislada de cada entidad, fue<br />
muy bien vista por las diferentes instituciones que reconocían la importancia de coordinar,<br />
organizar, in<strong>for</strong>mar, dialogar y negociar temas que tuvieran que ver con la pesca.<br />
4. La comunidad y su insistencia en la necesidad de espacios de diálogo: una de las<br />
primeras señales que nos hizo pensar en la pertinencia de construir el Comité, cuando hasta<br />
entonces se proyectaba el “plan de acción”, fue un ejercicio hecho en el primer taller con<br />
pescadores e instituciones. En esta dinámica, se dividió el auditorio en 12 grupos (cada<br />
institución con<strong>for</strong>mó su grupo con los funcionarios presentes y los pescadores fueron<br />
divididos por arte de pesca), luego se les pidió que respondieran 3 preguntas:<br />
- “¿Cuál de los objetivos de nuestro proyecto les parece más importante Por qué”<br />
Los objetivos que se habían planteado (de una manera sencilla) fueron:<br />
1) Crear espacios de dialogo entre instituciones y pescadores.<br />
2) Identificar los principales problemas entre los actores: abordar algunos de ellos.<br />
3) Gestionar conjuntamente con todos ustedes un Plan de Acción Alternativo para el<br />
sector pesquero.<br />
4) Validar este documento ante las autoridades competentes para asegurar su<br />
funcionamiento en los procesos futuros de las islas.<br />
- Si ustedes estuvieran en nuestro lugar ¿Cómo asumirían el desarrollo de este<br />
proyecto<br />
- ¿Están dispuestos a asumir este reto con nosotros Si o no, por qué<br />
Respecto a la primera pregunta, 8 de los 12 grupos identificaron el primer objetivo como el<br />
más importante, donde algunas de las frases que anexaron a su respuesta fueron las<br />
siguientes:<br />
- “Crear espacios de diálogo entre instituciones y pescadores para que las instituciones nos<br />
respeten y nos dejen libremente nuestro sustento para nuestra familia”<br />
- “Working to gather with the institutions... come to gather as one grup” 24<br />
- “Crear espacios de diálogo y concertación para romper el antagonismo existente”<br />
- “El diálogo siempre es importante para tener claridad con las normas, sea con la pesca o<br />
cualquier otra actividad, y de esta manera siempre estaremos dentro del marco de la<br />
legalidad”.<br />
24 La redacción de las respuestas de los grupos esta tal y como se encontraba en las cartulinas donde las escribieron.<br />
47
Además, respecto a la segunda pregunta, también 8 de los 12 grupos insistían en el diálogo<br />
entre instituciones y pescadores como metodología principal para asumir el reto del<br />
proyecto, veamos algunas expresiones:<br />
- “Trabajar unidos con las instituciones y la comunidad en el proyecto”.<br />
- “Come together as one group”.<br />
- “Dialogo entre las dos partes”.<br />
- “Hablando directamente con los actores del conflicto”.<br />
- “Reuniendo las partes y escuchando propuestas, problemas, necesidades, etc. …”<br />
- “Asumiríamos este reto abriendo espacios de dialogo con todos los actores, recogiendo<br />
conocimiento de cada uno para que podamos tener un mejor resultado en nuestro<br />
propósito”.<br />
Sumado a esto, respecto a la tercera pregunta, todos los grupos expresaron su disposición e<br />
interés por asumir el reto del proyecto con el grupo ejecutor.Este ejercicio con la comunidad<br />
nos dio muchas luces sobre la situación y la importancia de crear un espacio de diálogo más<br />
allá de un plan de acción. Se percibió la necesidad para la comunidad de acercar estos<br />
diferentes actores para generar diálogo, in<strong>for</strong>mación y negociación, superando la idea de un<br />
documento como lo es el Plan de acción. Esto nos ayudó a cambiar las rutas del proyecto y<br />
gestar el Comité como estrategia viable.<br />
• Documental educativo 25<br />
Se realizó un documental educativo como herramienta pedagógica para las escuelas de la<br />
isla, sobre la importancia de la pesca, la conservación de los recursos pesqueros y la cultura<br />
del diálogo en la construcción social. Es importante rescatar el trabajo desarrollado con los<br />
pescadores y las instituciones que participaron en este proyecto audiovisual, el cual fue<br />
apoyado por un grupo ecológico de niños 26 , quienes participaron en la estructuración y<br />
realización de las entrevistas a las instituciones que aparecen en el video. Esto con la<br />
intención de impregnar el documental de la visión de los niños sobre el universo de la pesca,<br />
sus propias preguntas e inquietudes de tal manera que esta estrategia se identificara<br />
realmente con el futuro público del video y se garantizara su atención 27 .<br />
25 Ver video: “fishing in my Island”, adjunto a este in<strong>for</strong>me como resultado esperado de esta investigación.<br />
26 Grupo ecológico del Parque Natural Nacional “Old Providence Mc Bean Lagoon”.<br />
27 De <strong>for</strong>ma paralela a este trabajo, se capacitó al grupo de niños en el manejo de equipos y en el proceso de edición para<br />
apoyar su interés e iniciativa de utilizar herramientas audiovisuales como estrategias de difusión de diversos temas. Producto de<br />
esto fue la realización de la primera emisión del noticiero del Parque “Old Providence Mc. Bean Lagoon”, donde los niños fueron<br />
los realizadores con el apoyo del equipo de trabajo del documental educativo de esta investigación.<br />
48
4. RESULTADOS<br />
• El comité y sus mecanismos de acción<br />
Algunas de las características y estrategias específicas del Comité que permiten entender el<br />
éxito de su trabajo, su funcionalidad y, en este sentido, el cambio que introdujo en los<br />
conflictos son los siguientes:<br />
El comité: Una intención comunitaria<br />
Que el comité sea una idea que nace desde la comunidad de pescadores, en cabeza de<br />
la Cooperativa, lo hace funcional en la medida en que es un interés comunitario contrario a<br />
lo que muchas veces ocurre con éste tipo de organismos. En su mayoría, estos colectivos<br />
emergen de una intención institucional, y en ocasiones son respondidos con “apatía” por<br />
parte de la comunidad, debido a que no lo sienten como un interés propio. El ser una<br />
propuesta comunitaria, genera apropiación y sentido de pertenencia de los pescadores con<br />
el espacio del comité, lo que permite mayor compromiso y motivación a participar. A su vez,<br />
las instituciones se ven comprometidas a participar por su naturaleza misma: el marco en el<br />
que se inscriben –democracia participativa- hace parte de su deber ser, y en ese sentido,<br />
aprovechan el espacio que les abre la comunidad para nutrirse de la “participación<br />
comunitaria”, un elemento fundamental para el desarrollo de sus funciones.<br />
• Nuevos espacios, nuevos procesos que oxigenan:<br />
Abrir un espacio de diálogo desde una instancia diferente –Cooperativa de Pescadores-,<br />
cuando hay una serie de canales de comunicación entre instituciones y pescadores –y aún<br />
entre las instituciones mismas-, polarizados, “viciados” y en algunos casos bloqueados por<br />
las predisposiciones e imágenes negativas que se tienen de ciertas entidades y pescadores,<br />
le da una mayor legitimidad, credibilidad y confianza al comité. Esto además oxigena los<br />
procesos, disminuye la polarización de las situaciones conflictivas y facilita la comunicación,<br />
el diálogo y la concertación.<br />
• Su continuidad en el tiempo<br />
La intención de continuidad del comité 28 junto con sus objetivos concretos hacen que este<br />
espacio de participación se mantenga en el tiempo y no dependa de una política, un<br />
proyecto o el interés puntual de una institución -situación a la que comúnmente se<br />
enfrentan, y frustra a sus miembros-. La permanencia de flujos de in<strong>for</strong>mación y<br />
comunicación entre los miembros del comité, permite cultivar un grupo que <strong>for</strong>talezca<br />
capacidades, aprenda herramientas, conceptos y la dinámica del sector pesquero, de tal<br />
manera que se construyan <strong>for</strong>mas integrales de acercarse y comprender el entramado de la<br />
pesca. Esto permite construir un lenguaje común, facilita los procesos de concertación y<br />
evita la aparición de conflictos que se generaban por la incomunicación.<br />
• Retroalimentación constante:<br />
La <strong>for</strong>ma que se engrana el trabajo del comité, donde se va y se vuelve a la comunidad de<br />
pescadores y a las instituciones regionales y nacionales relacionadas con el manejo de la<br />
pesca, a partir de los representantes de los pescadores y el grupo facilitador, potencia y<br />
legitima los avances de los procesos que se construyen en el comité, debido a que hay una<br />
permanente inclusión de estas dos esferas (sus posiciones, intereses y necesidades) en las<br />
estrategias que se fundan. Todo lo cuál hace posible que el ejercicio con el comité no caiga<br />
en el error de constituirse como un grupo cerrado con rígidos canales de participación y<br />
comunicación.<br />
• Encuentro de lenguajes y saberes:<br />
28 Precisamente por esta intención se logró construir una estrategia de continuidad (1 año) apoyada por otro proyecto que<br />
adelanta la Cooperativa. Así, el proyecto que ejecuta la Cooperativa se encargará de seguir los procesos del Comité.<br />
49
El trabajo con los representantes de los pescadores como parte del trabajo con el comité,<br />
permite consolidar un elemento fundamental para la comunicación y el diálogo (muchas<br />
veces subestimado en estos espacios de participación): el encuentro de lenguajes y<br />
saberes. Los canales de comunicación de la esfera institucional y la de los representantes<br />
de los pescadores fluyen por vías diferentes debido a sus distintas lógicas de comprensión y<br />
argumentación, lo que genera una comunicación precaria dado que no están en la misma<br />
“sintonía”. Así, el trabajo desarrollado con los representantes de los pescadores, potencia su<br />
poder discursivo en los encuentros con el comité, disminuye su frustración debida a la<br />
incomprensión que existía y legitima su lenguaje de acuerdo a un marco institucional. Todo<br />
esto también permite que construyan una posición unificada como pescadores y asuman<br />
una actitud propositiva, lo que disminuye el problema de coordinación entre ellos mismos,<br />
dados sus múltiples intereses, generándose así, una unidad que los empodera al momento<br />
de concertar las rutas de solución con las instituciones.<br />
• El comité y su perspectiva integral:<br />
Involucrar como miembros del comité, instituciones que no necesariamente se leen como<br />
relacionadas directas en el tema de la pesca – Universidad nacional, SENA, etc.- y<br />
pescadores pertenecientes a diferentes sectores de la isla, permitió generar una visión<br />
multidimensional de las problemáticas. Así, se incluyo un elemento fundamental para la<br />
lógica del comité y es que para responder a una problemática hay que actuar sobre varios<br />
campos de acción -lo cuál optimiza la desintegración de la situación conflictiva-, y en este<br />
sentido, todos desde sus diversas perspectivas pueden contribuir a tal objetivo. Esto<br />
también <strong>for</strong>talece los niveles de coordinación institucional en la medida en que sus procesos<br />
se hacen parte de un gran objetivo (Ej. Barcos Industriales), lo que potencia la construcción<br />
de rutas de solución viables, integrales y concertadas, lo cuál arraiga su legitimidad.<br />
• Involucramiento de la comunidad pesquera en sus procesos de desarrollo:<br />
Incluir a los pescadores en el desarrollo de las rutas de solución construidas conjuntamente,<br />
hace que estas rutas tengan mayor legitimidad, reconocimiento y respeto por parte de la<br />
comunidad a la hora de implementarse. En muchas ocasiones los proyectos o las políticas<br />
ya están construidas y la “participación” se reduce al ámbito de la “in<strong>for</strong>mación” a la<br />
comunidad sobre el proyecto que se desarrolló y, sus resultados, o las razones por las<br />
cuales una política entrará en curso y debe ser cumplida. Esto en ocasiones genera<br />
choques, pues los pescadores invalidan los resultados de un proyecto o el cumplimiento de<br />
una política, porque desconfían de la veracidad de los datos o las razones utilizadas por las<br />
instituciones para determinar una reglamentación, ya que no hicieron parte del proceso y no<br />
lo evidenciaron. Así, elementos como involucrar a los pescadores en el estudio de<br />
sostenibilidad de tal manera que previa capacitación tomen los datos de campo sobre las<br />
especies y su estado, o validar su saber y su experiencia para la determinación de las zonas<br />
marinas y sus usos, o incluir dos pescadores artesanales en la Junta Departamental de<br />
Pesca para el manejo de las dinámicas pesqueras regionales, potencia su aprobación y<br />
respeto a los procesos de desarrollo sostenible, disminuyendo el conflicto.<br />
• Del documento y la palabra a la acción:<br />
Producir resultados que trascienden el nivel del documento, la letra muerta y los planes de<br />
acción, permite mantener el estímulo de los miembros y su interés de continuar en el<br />
proceso, en la medida en que se presentan muestras “de hecho” del trabajo que desarrolla<br />
el comité. Así, se disminuye el problema que se presenta generalmente en este tipo de<br />
colectivos donde su trabajo se reduce a la “reflexión” sobre situaciones y la incapacidad de<br />
emprender proyectos, generando frustración y desestímulo a participar y a dialogar, dado<br />
que no se “ven” resultados concretos.<br />
• Integralidad y equilibrio de poderes<br />
50
Manejar un esquema dentro del comité donde todos sus miembros tenían el mismo nivel de<br />
poder, ayuda a distensionar y despolarizar las situaciones de conflicto, ya que se están<br />
comunicando “de igual a igual”, fuera de cualquier jerarquía y asimetría en la comunicación,<br />
externa a este espacio. Además, dar a todos los miembros la misma importancia y atender a<br />
una problemática desde una perspectiva multidimensonal -para lo cual se necesitan<br />
soluciones integrales-, hace que se disminuyan las cargas originales que se dan a ciertas<br />
instituciones al entenderse como únicas responsables de una determinada situación. Esto<br />
permite reducir los conflictos entre actores específicos y facilita el ambiente para el diálogo y<br />
la concertación.<br />
Coralina, los pescadores y las investigadoras<br />
El comité, con todas sus características, generó un cambio por parte de Coralina, pues<br />
desde la primera reunión del comité asumieron una nueva actitud de compromiso y apoyo<br />
permanente, lo cual evidenció 2 cosas: 1) en términos del conflicto enunciado, Coralina<br />
muestra la intención de participar y hacer parte del proceso de diálogo con los<br />
representantes de los pescadores para explicar y concertar con ellos la Zonificación del área<br />
marina del Archipiélago. 2) El conflicto emergente Coralina-Investigadoras pareciera<br />
superarse con su participación comprometida en el Comité, y el reconocimiento que hace<br />
del espacio como adecuado y legítimo para discutir y nutrir su proceso de zonificación del<br />
área marina. Además parecería que la problemática pesquero-ambiental a trabajar –Barcos<br />
Industriales-, distensionó la situación original tanto con las investigadoras como con los<br />
pescadores, dado que era considerada por todos como un tema problemático, lo cual<br />
permitió construir una alianza para elaborar conjuntamente estrategias de solución.<br />
Si bien se logro el acercamiento, el diálogo y la concertación entre Coralina y los<br />
representantes de los pescadores del comité, el último encuentro que se realizó con el<br />
objetivo de mostrar a la comunidad de pescadores los avances y resultados del Comité,<br />
evidenció el choque entre la Comunidad de Pescadores y Coralina. Esto demuestra que aún<br />
existe un fuerte arraigo en la imagen negativa de los pescadores hacia dicha institución,<br />
resistiéndose a dialogar con tal entidad. Sin embargo, este proceso muestra que se dio un<br />
primer paso en la recuperación de la confianza y la disposición al diálogo con Coralina, a<br />
partir del trabajo con los representantes de los pescadores, y así mismo, se refuerza la<br />
necesidad de retroalimentar el trabajo del comité a partir del encuentro de la comunidad<br />
pesquera con sus representantes para recuperar los canales de comunicación 29 .<br />
El comité: las instituciones centrales, los representantes de los pescadores y<br />
algunas entidades locales<br />
Definir el marco de los Barcos Industriales como la primera problemática pesqueroambiental<br />
a abordar con el Comité y trabajar sobre la clarificación de funciones,<br />
competencias, posturas e intereses de los diferentes actores involucrados en esta<br />
problemática, permitió disminuir la tensión original con Coralina, pero a su vez generó<br />
tensiones puntuales con el INCODER, la Capitanía y Guardacostas, al ser identificadas<br />
como actores responsables de dicha situación. Tal tensión no sólo se percibió con los<br />
representantes de los pescadores, también hizo latente entre instituciones como el<br />
INCODER y la Secretaría de Pesca y Agricultura Departamental debido a las diferenciadas<br />
posturas de quién es la institución más idónea para manejar la política pesquera. Sin<br />
29 Para profundizar sobre esta retroalimentación ver el subtitulo “El universo del comité y su engranaje: ciclos de trabajo”, del<br />
documento “El comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca en Providencia y Santa Catalina.<br />
Comunicación, diálogo, colaboración y concertación: nuestra ruta para la construcción de soluciones integrales<br />
a las problemáticas del sector pesquero, Una Experiencia Piloto”, adjunto a este in<strong>for</strong>me como uno de los resultados<br />
esperados de la investigación.<br />
51
embargo, la naturaleza multidimensional e integral del comité permitió distensionar la<br />
situación pues se redujo la muestra inicial de tensión focalizada entre actores y se<br />
disminuyeron las cargas de responsabilidad que se le imputaban a ciertas entidades sobre<br />
la problemática, ya que se empezó a entender que para desintegrar una problemática hay<br />
que abordar diversos campos de acción, disminuyéndose la tensión y lográndose el diálogo.<br />
El comité: la cooperativa y el equipo ejecutor<br />
El ser intención de la Cooperativa la creación del Comité, le otorgó un reconocimiento<br />
político, en la medida en que las instituciones comenzaron a percibirla como un actor<br />
legitimo y valido en el territorio, digno de involucrar en los procesos de toma de decisiones<br />
en materia de pesca. Asimismo, la Cooperativa también se <strong>for</strong>taleció gracias al<br />
reconocimiento de los pescadores, quienes comenzaron a ver la importancia y los beneficios<br />
de agruparse. Además, El reconocimiento y la validación de la comunidad y las instituciones<br />
hacia el equipo ejecutor del proyecto, permitió crear un ambiente de legitimidad y<br />
compromiso con el Comité, enriqueciendo el proceso colaborativo.<br />
En términos generales, el trabajo con el comité y el desarrollo de 3 rutas de solución que<br />
giran alrededor de la preocupación de los actores por la situación del recurso pesquero en el<br />
marco de la problemática de los Barcos Industriales (desarrollo de un estudio de<br />
sostenibilidad del recurso pesquero, recomendaciones al proyecto de Coralina sobre la<br />
construcción de Áreas Marinas Protegidas como un primer paso en la elaboración de una<br />
zonificación para pescadores artesanales e industriales y la creación de un organismo<br />
regional que asuma las funciones del manejo del recurso pesquero) representan la intención<br />
de las instituciones y los pescadores por desarrollar propuestas alrededor del recurso. Es<br />
decir, con este trabajo se produjo la satisfacción de los intereses de los actores, pues ellos<br />
mismos fueron los que privilegiaron estas tres rutas y <strong>for</strong>mularon sus contenidos de acuerdo<br />
a lo que veían necesario y prioritario adelantar para la sostenibilidad del recurso. En ese<br />
sentido el comité como estrategia tuvo un impacto muy positivo en los intereses de los<br />
actores.<br />
Por otro lado, medir el impacto de dichas propuestas sobre los recursos pesqueros y la<br />
calidad de vida de la población es muy ambicioso para el tiempo y espacio de la<br />
investigación, en la medida en que son propuestas a largo plazo. Adicionalmente, no<br />
contamos con las herramientas para realizar este tipo de estimaciones, debido a la<br />
estructura de nuestro equipo ejecutor (carácter social), las fuentes secundarias (que no son<br />
muy confiables y actualizadas) y la necesidad de desarrollar un trabajo de campo extra para<br />
el cual no se cuenta con ningún tipo de presupuesto dado que las actividades del proyecto<br />
llegaron a su fin en el mes de diciembre.<br />
Respecto a las trans<strong>for</strong>maciones en las relaciones de poder al interior de, y entre, los grupos<br />
involucrados, puede decirse que el cambio más notorio e importante fue el que se dio con la<br />
Cooperativa de Pescadores y la comunidad pesquera en cabeza de sus representantes.<br />
Como se mencionó, el ser el comité resultado de un proyecto adelantado por la Cooperativa<br />
de pescadores, le brindó a ésta un reconocimiento político muy importante. Dicha<br />
organización comunitaria comenzó a ser vista como legítima y valida en la canalización de<br />
los intereses de los pescadores, y por tanto “digna” de tenerse en cuenta en las discusiones<br />
y negociaciones para la toma de decisiones por parte de las diferentes instituciones<br />
relacionadas con el manejo de los recursos pesqueros en la región, que también con<strong>for</strong>man<br />
el comité. Además, este reconocimiento de las intervenciones y propuestas de la<br />
cooperativa no sólo se hizo palpable en las sesiones de trabajo del el comité, también<br />
algunas instituciones miembros del comité, en el desempeño cotidiano de sus labores,<br />
empezaron a llamar a la cooperativa para discutir ciertos temas sobre el sector pesquero de<br />
52
las islas, tomándola como un interlocutor válido, lo cual muestra el empoderamiento y<br />
posicionamiento de la Cooperativa mediante el trabajo con el Comité.<br />
Por otro lado, los representantes de los pescadores incrementaron su posicionamiento, en<br />
buena medida por el trabajo que desarrollaron previamente a cada encuentro con el comité,<br />
debido a que esto les permitió estar in<strong>for</strong>mados, preparados y con propuestas<br />
argumentadas en el lenguaje institucional. Esto les brindó reconocimiento y respeto, por<br />
parte de las demás entidades a la hora de dialogar y buscar consensos, incrementando<br />
claramente su poder como actores del conflicto. Así mismo, este grupo de representantes de<br />
pescadores fue consiente de este cambio en su relación con las instituciones miembros del<br />
comité, resultado de su compromiso y participación activa con el proceso del comité. Esto<br />
fue expresado por ellos a los facilitadores del proyecto en la última sesión de trabajo, donde<br />
se les expuso la estrategia de continuidad del Comité para el siguiente año y el papel central<br />
que ellos ocuparían como representantes de la comunidad de pescadores de las islas. En<br />
ese momento los representantes de los pescadores hicieron una autorreflexión del trabajo<br />
realizado en la primera etapa del Comité y valoraron mucho el impacto, los avances y<br />
cambios que este trabajó genero tanto en la relación de las instituciones con la comunidad<br />
de pescadores como en el nivel personal de cada uno de ellos, debido al enriquecimiento de<br />
algunos aspectos de sus vidas.<br />
Con respecto a las instituciones involucradas en el conflicto, fueron mucho más sutiles las<br />
trans<strong>for</strong>maciones en las relaciones de poder. La Secretaría de Pesca y Agricultura<br />
Departamental alcanzó un poder mucho mayor al constituirse como la entidad más idónea<br />
en canalizar la tercera ruta de solución propuesta (<strong>for</strong>talecimiento de un organismo regional<br />
para el tema pesquero). Esto a su vez, menguó el poder del INCODER, pues dicha<br />
propuesta implicaba una disminución en sus funciones y su presencia en el territorio.<br />
Asimismo dicha entidad junto con la Capitanía de Puerto y Guardacostas vieron opacado su<br />
poder al ser consideradas como las principales responsables de la problemática de los<br />
Barcos Industriales, razón por la cual se posicionaron mucho mejor la secretaría de pesca,<br />
los representantes de los pescadores y la Cooperativa, a la hora de plantear nuevas rutas<br />
de manejo que pudieran resultar en alternativas mas eficientes. Sin embargo, esto no<br />
significó sacar del juego político a estas entidades del nivel nacional, precisamente se<br />
convino en la tercera propuesta que son entidades necesarias para el manejo de la pesca<br />
pero donde el liderazgo pueda ser replanteado al nivel regional. Respecto a Coralina, puede<br />
decirse que la apertura de un espacio donde se hiciera posible el diálogo, le permitió ser<br />
escuchada por las demás entidades y los pescadores para una mejor comprensión de sus<br />
intereses y acciones. Esto permitió que dicha entidad ganara terreno en el inicio de la<br />
construcción de una nueva imagen que le abonara en su esfera de legitimidad ante la<br />
comunidad.<br />
En relación con el análisis de género no fue posible involucrarlo en el desarrollo de la<br />
investigación, debido a que el universo de la pesca en las islas es un universo masculino, en<br />
la medida en que son los hombres isleños quienes ejercen directamente todas las etapas de<br />
esta actividad, es decir, la captura de los productos, su procesamiento y la venta de los<br />
mismo. Esto fue posible evidenciarlo en el acercamiento que se realizó a la comunidad de<br />
pescadores como parte del diagnóstico participativo.<br />
Es importante resaltar que existen algunas excepciones en la isla, puesto que hay algunas<br />
mujeres isleñas que se involucran en la actividad de la pesca de diferentes maneras. Sin<br />
embargo, este grupo de mujeres es muy pequeño y dentro de la misma comunidad se<br />
destacan por realizar una actividad que no pertenece al universo femenino isleño. En el<br />
video educativo, que se realizó como parte de esta investigación, se le abrió un espacio a<br />
estas mujeres, pues se quería destacar su valioso trabajo y esfuerzo, que las distingue<br />
53
dentro de los paradigmas culturales de la isla, en un intento por asegurar el sustento de sus<br />
familias.<br />
Para los objetivos de esta investigación se hacía prioritario involucrarse con la población<br />
masculina de la pesca, pues había primero que entender a dicha actividad desde sus puntos<br />
característicos neurálgicos como el ser mundo de hombres. Así mismo, intentar abordar el<br />
universo femenino y su relación con la pesca resultaba un poco <strong>for</strong>zado para este caso en<br />
específico, haciendo poco viable un análisis riguroso de la relación mujeres – pesca.<br />
Sin embargo, en el acercamiento a los individuos de la comunidad de pescadores, tanto en<br />
las esferas laborales como familiares y de entretenimiento, pudimos conocer<br />
superficialmente el papel fundamental que ocupa la mujer en la sociedad isleña. Las<br />
mujeres isleñas son la base de los hogares, manteniendo un fuerte vínculo con sus hijos.<br />
Sus ocupaciones se han ido diversificando con el tiempo, pues anteriormente la mujer isleña<br />
era esencialmente ama de casa, un trabajo muy valioso y apreciado dentro de la sociedad.<br />
Hoy en día las mujeres isleñas siguen siendo amas de casa que levantan y mantienen los<br />
hogares isleños, pero también se han preparado para ocupar cargos en el sector público, en<br />
organizaciones no gubernamentales, en el sector turístico y son dueñas de su propio<br />
negocio. Actualmente, es común en la isla que muchas de mujeres sean la cabeza de su<br />
hogar, pues por circunstancias de la vida les ha tocado enfrentar el sacar a todos sus hijos<br />
adelante sin un compañero, y los han logrado por los espacios que lentamente se han<br />
ganado dentro de la comunidad.<br />
Sin embargo, retomando la orientación estratégica de nuestra investigación, donde nos<br />
concentramos en entender el universo masculino de la pesca, en realidad el conocimiento<br />
del universo femenino es superficial, por lo que no incluiremos un análisis profundo de<br />
generó en este documento, sin restarle importancia al vital papel de estas mujeres en el<br />
devenir de las islas…<br />
Ellas tranquilas, dedicadas a cuidar de su compañero y sus hijos, a<br />
protegerlos como niños con ojos de agua...<br />
Ellas con esa constancia y esa tenacidad que no deja ver lagrimas...<br />
Ellas siempre atentas a menguar el mar de leva cuando este atraviesa su<br />
familia, ellas siempre serenas guardando su belleza sirena.<br />
54
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
Las conclusiones y recomendaciones resultado de esta investigación se presentarán en tres<br />
ámbitos diferentes: el primero, las reflexiones que surgen sobre el contexto que hizo viable<br />
la estrategia adoptada por la investigación para propiciar el enfoque de manejo colaborativo<br />
de los recursos pesqueros: la creación de un Comité. El segundo, las reflexiones que<br />
surgieron al analizar el impacto de estas estrategias en la resolución de los conflictos<br />
identificados en la realidad social; y por último, un tercer ámbito de reflexión acerca de la<br />
incidencia de los marcos culturales, institucionales y políticos en los resultados de los<br />
procesos de Manejo Alternativo de los Conflictos. Al destacar estos tres ámbitos de reflexión<br />
buscamos presentar de <strong>for</strong>ma organizada la diversidad de reflexiones que se hicieron<br />
presentes durante todo el desarrollo del proceso desde diferentes participantes, lo que les<br />
otorga a cada una un papel primordial en esta etapa de reflexión final. También esperamos<br />
rescatar el valioso aporte de este trabajo de investigación a procesos, similares y futuros, en<br />
el amplio campo del Manejo Alternativo de Conflictos y el Manejo Colaborativo de los<br />
Recursos Naturales.<br />
• El Comité: un espacio viable para el MAC<br />
Las características específicas que se involucraron en la creación y funcionamiento de este<br />
comité (anteriormente expuestas), definitivamente fueron fundamentales en la funcionalidad<br />
y el cambio que dicho espacio introdujo en los conflictos y en la <strong>for</strong>ma de acercarse a estos.<br />
Así mismo es importante preguntarse no solo sobre “los puntos a favor” de este Comité, sino<br />
sobre el contexto en que se con<strong>for</strong>mó, el cual definitivamente fue el conjunto de una serie de<br />
situaciones que resultaron ser el suelo fértil para emprender dicha estrategia.<br />
La comunidad de pescadores de Providencia y Santa Catalina, al pertenecer a un contexto<br />
mas abarcante como lo es su sociedad local, lleva implícita en sus imaginarios una serie de<br />
elementos que hacen parte de una construcción social con<strong>for</strong>me a ciertos procesos<br />
históricos, políticos, económicos y culturales. En este sentido, elementos como la <strong>for</strong>ma en<br />
que el Estado colombiano ha intentado articular a los habitantes de este territorio a sus<br />
proyectos políticos nacionales, constituye la base de los conflictos con actores<br />
institucionales. Por un lado, el aislamiento geográfico de las islas frente a la Colombia<br />
continental junto con las prioridades políticas del Estado, donde se excluyó en muchas<br />
ocasiones a las islas, generó por mucho tiempo una precaria presencia institucional estatal<br />
y, en este sentido, dicha población estuvo distanciada de las lógicas de un Estado Moderno<br />
que “regula” la sociedad.<br />
Así pues, si bien hacia los años 60 el Estado inserta como estrategia de articulación varias<br />
entidades públicas de regulación, como en todo proceso social, estas lógicas llevan corto<br />
tiempo de asimilación. De esta manera, la “regulación” de ciertos hábitos se vuelve mas<br />
difícil en una sociedad que lleva tan poco tiempo en este tipo de dinámicas. Por eso, la<br />
aceptación y cumplimiento de las regulaciones para la sostenibilidad de los recursos<br />
encuentra un mayor rechazo, lo que se potencia con el sentimiento de “independencia” de<br />
los pescadores. Éstos, en la lógica de su actividad productiva nunca han sido dependientes<br />
de una institución o un jefe, ni han tenido que cumplir con ningún tipo de obligaciones y<br />
horarios: salen a la hora que creen conveniente y de la misma manera vuelven, y en este<br />
sentido no están acostumbrados al “control” y la “vigilancia”.<br />
Por otro lado, nos encontramos con que históricamente el Estado asumió un proyecto<br />
centralista y excluyente, que desconocía sus dinámicas locales, sus particularidades y<br />
necesidades. Esta experiencia vivencial por años, también influye en su rechazo a las<br />
entidades como el INCODER, la Capitanía de Puerto y Guardacostas, al ser entidades<br />
centrales, que representan de alguna manera tal proyecto y opacan sus intereses actuales<br />
55
de reconocimiento cultural, apropiación del territorio y, en esta línea, su interés por<br />
manejar sus políticas locales, para este caso, las relacionadas con el manejo de la pesca.<br />
Esta resistencia de una buena parte de la comunidad isleña a las entidades del nivel<br />
nacional, se hace palpable en la creación de diferentes movimientos a lo largo de la historia<br />
política de las islas. Desde mediados de los años 70´s, varios han sido los movimientos<br />
sociales que han reclamado otras <strong>for</strong>mas de articulación al proyecto nacional, donde se les<br />
brinde un mayor reconocimiento y autonomía para el manejo de sus asuntos, dada su<br />
particularidad cultural, geográfica, social y económica.<br />
Actualmente, el “boom” de los discursos sobre el multiculturalismo y el respeto a la<br />
diferencia, traducidos en políticas nacionales a partir de la Constitución Política de 1991, y<br />
que, como ya se mencionó, se materializan para el caso del Archipiélago en el Movimiento<br />
Raizal. En esta línea hoy hay una intención política mucho más fuerte y radical que insiste<br />
en la apropiación del territorio por parte de isleños, que se hace palpable en sus intenciones<br />
de apoderarse de las instancias de toma de decisiones en el nivel regional.<br />
Este proceso muestra rupturas muy importantes en la relación nacional-regional para el caso<br />
de este territorio colombiano, y explica, en parte, el rechazo y la desconfianza que existe<br />
hacia la entidad nacional, lo cual hace que los conflictos sean mucho más difíciles de<br />
superar, pues la credibilidad en el nivel nacional esta puesta en duda.<br />
Por otro lado, la difícil situación económica por la cual atraviesan los habitantes de las islas<br />
debido a la disminución del turismo, el recorte de la burocracia de la administración pública<br />
local, y la poca rentabilidad de la pesca dado la reducción de la captura, entre otros, ha<br />
contribuido a que algunos isleños, en su búsqueda por otras fuentes de sostenimiento<br />
económico, se involucren en las dinámicas del narcotráfico como alternativa de subsistencia,<br />
dado que las islas encuentran una ubicación estratégica para el trafico de drogas hacia<br />
centro y Norteamérica.<br />
Con esto, las entidades del nivel nacional también tienen una gran desconfianza hacia esta<br />
población, lo cual genera poca credibilidad desde las instancias nacionales, disminuye la<br />
posibilidad de dejar en manos isleñas las entidades de toma de decisiones, y deja percibir<br />
una postura nacional de mayor presencia en el territorio. El punto aquí es que el tema<br />
pesquero es el que entra en mayor cuestión.<br />
La irrupción del tráfico de drogas ha hecho que los pescadores sean estigmatizados y<br />
encasillados como “capitanes de lanchas rápidas” que salen al mar con el “disfraz” de la<br />
pesca y que realmente van a llevar la carga a algún destino. Esto ha provocado la inserción<br />
de políticas restrictivas en cuanto a la gasolina que es posible utilizar para emprender una<br />
faena de pesca o el control escrupuloso para dejar salir las embarcaciones a pescar. Esta<br />
situación produce entonces una clara desconfianza desde el nivel nacional hacia la<br />
población de este territorio insular en cabeza de los pescadores, lo cual genera un profundo<br />
conflicto con los hombres que viven del mar mas no de negocios ilícitos, los cuales se<br />
sienten afectados por este tipo de disposiciones y de nuevo entran choques en estos dos<br />
niveles.<br />
En este complejo contexto es que se presenta el proceso de trabajo con el Comité, donde<br />
hay que partir de un escenario lleno de imaginarios viciados, estereotipos, juegos de poder y<br />
desconfianzas mutuas que parecen opacar un acercamiento entre las partes. Sin embargo,<br />
este recorrido muestra a su vez los alcances del trabajo con el comité, pues a pesar de este<br />
difícil contexto, fue posible sentar a dialogar a las partes, las del nivel nacional, las del nivel<br />
regional y las del nivel local, de tal manera que pudieran comenzar a reestablecerse los<br />
lazos, dando la oportunidad de oírse, comunicarse, reconocer los errores, las verdades, re-<br />
56
crear las imágenes estigmatizantes construidas por las partes en largos procesos históricos<br />
y asimismo elaborar propuestas conjuntas. Lo que nos lleva a pensar que el Comité como<br />
estrategia para la creación de un espacio de dialogo de unos actores en conflicto puede ser<br />
viable en otros contextos sociales. Lo importante para asegurar la viabilidad de esta<br />
estrategia es partir de un buen acercamiento al contexto sociocultural y los actores en<br />
conflicto para de esta manera identificar las características y elementos que deben tenerse<br />
en cuenta en la creación e implementación de este tipo de estrategias como procesos que<br />
apunten hacia el manejo colaborativo de los recursos naturales.<br />
• Impactos del Manejo Alternativo de Conflictos<br />
El diagnostico participativo y la construcción del Comité permitieron dar un primer paso en la<br />
recuperación de la confianza y la disposición al diálogo entre los actores involucrados en los<br />
conflictos (instituciones estatales y comunidad de pescadores), lo que podríamos llamar el<br />
comienzo de la recuperación de los canales de comunicación, anteriormente viciados y<br />
desgastados. Puntualmente, el espacio de dialogo y gestión, como una <strong>for</strong>ma de MAC,<br />
permitió distensionar las situaciones conflictivas, debido a su naturaleza multidimensional<br />
e integral, reduciendo la tensión focalizada entre actores y abriendo paso al proceso de<br />
diálogo y construcción de soluciones viables.<br />
• Reflexiones acerca de la incidencia de los marcos culturales, institucionales y<br />
políticos en los resultados de los procesos MAC.<br />
En esta investigación-acción se buscó la <strong>for</strong>ma de articular el MAC a los marcos culturales,<br />
institucionales y políticos del contexto social específico, a través de las estrategias<br />
implementadas, en un intento por entender las múltiples dimensiones de los conflictos, los<br />
actores, los niveles de relación entre éstos y la estructura de las dinámicas sociales que<br />
enmarcan esta realidad social. De este trabajo surgen algunas reflexiones generales sobre<br />
los factores que inciden en la calidad y efectividad de la estrategia de acción colectiva<br />
aplicadas (el comité):<br />
• Participación = in<strong>for</strong>mación El espejismo de la “participación democrática”<br />
Se pudo vislumbrar que el concepto “participación”, en su mayoría, es entendido por las<br />
esferas institucionales como “in<strong>for</strong>mar” a la comunidad los proceso institucionales, pero no<br />
implica el proceso de construcción conjunta de procesos, mas acorde con la perspectiva de<br />
las investigadoras y del MAC. Esta comprensión errada vuelve conflictiva las relaciones<br />
instituciones-comunidad pues realmente no se tiene en cuenta la perspectiva comunitaria en<br />
la implementación de ciertas políticas, los canales son –casi siempre- de una sola vía: de las<br />
instituciones hacia la comunidad.<br />
Sin embargo, en los escasos momentos que se abre el espacio de participación con la<br />
comunidad para “construir conjuntamente” esto no deja de ser un espejismo. Por un lado,<br />
aparece el problema del lenguaje. Las comunidades locales manejan unos códigos de<br />
interpretación y comunicación diferentes a la lógica de las instituciones, aspecto que<br />
imposibilita la comunicación, ya que nunca habrá un verdadero encuentro de los lenguajes.<br />
Por eso es fundamental en el MAC, crear las condiciones propicias a través de la<br />
construcción de un lenguaje común, para una verdadera comprensión, comunicación y<br />
dialogo. Para eso se hace necesario <strong>for</strong>talecer las capacidades de las comunidades de<br />
base, dándoles las herramientas para estructurar su lenguaje dentro del marco institucional<br />
y, en esta medida, ser legitimados dentro de las esferas institucionales de toma de<br />
decisiones, lo que definitivamente empodera los colectivos comunitarios.<br />
57
Por otro lado, el espejismo se produce al ser la participación una herramienta que no<br />
trasciende la esfera consultiva de asesoramiento. Esta tendencia hace que se<br />
deslegitimen los espacios de participación, en la medida que las comunidades pierden el<br />
interés por vincularse y apropiar espacios que se vuelen poco funcionales. Esto, repercute<br />
en la perdida de poder político por parte de los colectivos de base, quienes pierden<br />
credibilidad en esta herramienta, y tampoco encuentran una alternativa para articularse en<br />
los procesos de toma de decisiones.<br />
• La descentralización: un proyecto por construir<br />
Trabajar en el plano local desde el marco del MAC, si bien se concibe como la mejor<br />
estrategia para el óptimo desarrollo de los procesos sociales en comunidades específicas,<br />
se enfrenta a disfunciones estructurales más abarcantes. Tal es el caso de la precariedad en<br />
que se encuentra el proceso de descentralización de las funciones del sistema político. Por<br />
eso la necesidad de construir un comité que incluya el nivel institucional nacional, regional y<br />
local para que trabajaran de la mano estas tres esferas, mientras se avanza realmente con<br />
la descentralización.<br />
• Destiempos: entre la investigación y las políticas y las realidades sociales<br />
Es cierto que para el óptimo “desarrollo” de una comunidad se necesitan investigaciones<br />
responsables que permitan implementar políticas pertinentes, pero también es cierto que<br />
para esto se necesitan procesos largos y espinosos. Ahí esta la encrucijada: aunque son<br />
necesarios estos procesos para no tomar decisiones apresuradas en una comunidad, las<br />
situaciones y necesidades de una comunidad no dan espera. Sin embargo, la <strong>for</strong>ma de<br />
implementación del MAC en nuestro trabajo, abre la puerta de salida a tal situación, en la<br />
medida en que se percibe la necesidad de desarrollar estudios a largo plazo pero a su vez<br />
se intenta atender a la construcción de alternativas que respondan a las necesidades<br />
básicas e inmediatas de una comunidad, este es el equilibrio en la construcción.<br />
• Entre el “nombrar” y enunciar “conflicto”<br />
Cuando se nombra una situación latente, pero que nunca se ha enunciado <strong>for</strong>malmente con<br />
un nombre, la situación “existe” y comienza a tomar vida propia. Así, plantear la situación<br />
con Coralina a través de un nombre (conflicto), genera una serie de interpretaciones,<br />
apropiaciones y usos del término por parte de la comunidad, y así mismo, diversos cursos<br />
inesperados y en ocasionas nocivos. Sin embargo, en la lógica de la investigación-acción y<br />
el manejo discursivo es muy difícil que esto no suceda, pues se necesitan categorías,<br />
referentes y conceptos para organizar el desarrollo de este tipo de trabajos. En definitiva, a<br />
través del lenguaje y el discurso, como aparatos de construcción y representación de la<br />
realidad, constituimos una realidad y actuamos sobre ella por medio de elaboraciones<br />
simbólicas.<br />
A su vez, determinar el campo de un conflicto implícitamente genera Conflicto, como<br />
sucedió con Coralina. Además, las interpretaciones negativas que existen del término, el<br />
cual se encuentra estigmatizado por una visión de “agresión”, “choque”, “obstáculo”, etc.,<br />
pueden afectar las intenciones del MAC. De lo anterior nacen algunas reflexiones: 1) no se<br />
debe caer en la “recurrencia” terminológica donde todo se convierte en “Conflicto”. 2) Debe<br />
tratarse de abrir un espacio a la reflexión conceptual que permita hacer explicito que<br />
“conflicto” no es necesariamente un término negativo, ni nocivo y que en muchos casos no<br />
se refiere a una “agresión” o “choque”, lo que permitiría una disminución de cargas para los<br />
procesos colaborativos. 3) Mientras se avanza en la revaloración del concepto y se apropia<br />
su carácter “positivo” por la sociedad, se hace fundamental el uso de la etnografía, como<br />
58
herramienta para dilucidar el lenguaje adecuado al interior de las comunidades, de acuerdo<br />
con el conocimiento de las interpretaciones y sentidos que se le dan a las palabras.<br />
59
6. OBSERVACIONES METODOLÓGICAS<br />
Las metodologías brindadas por el CyC aplicadas, se inscribieron en el enfoque conceptual<br />
expuesto y en este sentido, se orientaron hacia la participación de la comunidad y la<br />
interacción entre los diferentes actores sociales locales. Para eso fue necesario hacer un<br />
aterrizaje de estas, a partir del conocimiento del contexto local, donde jugaban las<br />
particularidades de la comunidad isleña y el uso de una lengua diferente. De esta manera, el<br />
equipo ejecutor siempre intento hacer que las metodologías fueran entendidas por la<br />
comunidad, y para lograr los objetivos de su aplicación, indudablemente se introdujeron<br />
cambios en la <strong>for</strong>ma y el contenido de las herramientas utilizadas, que aportaban<br />
in<strong>for</strong>mación importante para el proceso de la investigación. Un ejemplo de esto, fue la<br />
aplicación del Bingo Académico, expuesta anteriormente, donde puntualmente, se involucró<br />
la posibilidad de que los actores construyeran “casillas” dentro del bingo, para varios<br />
ejercicios de definición de funciones realizados. Este elemento “novedoso” nos permitió<br />
generar un sentimiento de apropiación en los actores, en la medida en que al construir ellos<br />
mismos estos elementos los legitiman, facilitando el proceso de toma de decisiones.<br />
Sin embargo, por más que se piensen las metodologías como herramientas para la<br />
aproximación y trabajo sobre una realidad específica, al ser construidas en marcos<br />
generales y organizadas a partir de un lenguaje técnico, pierden utilidad en campos de<br />
acción específicos. Por eso la importancia de la etnografía para la óptima implementación de<br />
metodologías, pues solamente esta estrategia, donde se mezclan esos dos niveles,<br />
permiten su aterrizaje y su funcionalidad.<br />
De igual <strong>for</strong>ma, el importante papel de la etnografía en la implementación de las<br />
metodologías e instrumentos de investigación se evidenció en la aplicación de las<br />
encuestas, que se intento realizar durante la investigación. En conclusión, podemos afirmar<br />
que el resultado del trabajo con las encuestas como instrumento de investigación fue<br />
importante, debido a que nos enfrentó a problemas metodológicos que tuvimos que resolver<br />
sobre la marcha, así como nos brindó in<strong>for</strong>mación básica pero vital para el desarrollo de la<br />
investigación. La reflexión que surge sobre el proceso de <strong>for</strong>mulación de este tipo de<br />
instrumentos es el papel fundamental que juega el conocimiento del contexto social sobre el<br />
cual se planea aplicar alguna encuesta. Esto, aunque puede parecer contradictorio, debido a<br />
que usualmente estos instrumentos se utilizan para obtener in<strong>for</strong>mación que permita<br />
conocer diferentes situaciones sociales, económicas, etc., así mismo es básico que las<br />
personas que <strong>for</strong>mulen las encuestas cuenten con algún conocimiento básico para facilitar la<br />
creación de la estructura y el proceso de aplicación y recolección.<br />
Por último, es importante mencionar que en el caso de nuestra investigación la in<strong>for</strong>mación<br />
obtenida a partir de las primeras encuestas aplicadas se decidió involucrar en la publicación<br />
que se realizó sobre el comité de Gestión, a manera de anexo. Este libro se espera que sea<br />
útil para el comité, la cooperativa, las entidades locales y regionales, por lo tanto, pensamos<br />
que era importante plasmar, así sea en bruto esta primera in<strong>for</strong>mación obtenida, la cual<br />
claramente necesita complementarse y analizarse por procesos futuros en las islas.<br />
60
7. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROGRAMA.<br />
El programa CyC es una excelente oportunidad para <strong>for</strong>talecer los procesos de manejo<br />
colaborativo de los recursos naturales, a partir del intercambio de in<strong>for</strong>mación y<br />
conocimiento de diversas experiencias en América Latina y el Caribe. A partir de esta<br />
investigación surge la reflexión sobre la contribución relativa de este enfoque de<br />
investigación sobre las realidades sociales de nuestros países. A través del programa CyC<br />
tuvimos la posibilidad de conocer otros procesos de manejo colaborativo, que actualmente<br />
se están desarrollando en la región. Esta maravillosa oportunidad fue fundamental en el<br />
desarrollo de nuestra investigación en la medida que nos permitió crear un flujo de<br />
in<strong>for</strong>mación y conocimiento con procesos similares de los cuales constantemente nos<br />
nutrimos. Así mismo, a partir de esta transferencia de conocimiento, construida en el marco<br />
del programa, nos surgió la reflexión sobre el impacto y la contribución de los procesos<br />
sociales que apuntan a un manejo colaborativo de los recursos naturales actualmente en<br />
nuestro continente ha tomado mucho auge, a pesar de no dejar de sentirse que es un<br />
proceso en constante construcción, característica típica de este tipo de procesos sociales. El<br />
aumento de este tipo de iniciativas es importante en la medida en que <strong>for</strong>talece el enfoque<br />
como tal y genera “acompañamiento” entre los actores comprometidos con esta propuesta.<br />
Sin embargo, es importante mencionar que este auge no deja de ser abrumador y dar así<br />
mismo la sensación de ser una tendencia importante actualmente en los procesos de<br />
investigación–acción relacionados con el manejo de los recursos naturales y que tal vez es<br />
necesario empezar a palpar algunos resultados de este tipo de procesos y su impacto sobre<br />
las realidad sociales específicas, pues definitivamente es en estos contextos donde se<br />
validan los enfoques y las propuestas metodológicas. En este sentido, pensamos que los<br />
espacios que se abren a través de programas de investigación como el CyC son muy<br />
valiosos e importantes, pues canalizan las experiencias y reflexiones de algunos de estos<br />
procesos en busca de generar y transferir conocimiento en la región, que seguramente<br />
tendrá impacto sobre procesos futuros de manejo colaborativo.<br />
Desde nuestra experiencia puntual de esta investigación podemos afirmar que la intención<br />
de la Cooperativa de pescadores por hacer un llamado hacia el manejo colaborativo de los<br />
recursos pesqueros a través de este proyecto se consolidó en el primer paso hacia la<br />
recuperación de los canales de comunicación entre los actores en conflicto, generando un<br />
ambiente más colaborativo para el manejo de los recursos. Así mismo, al finalizar esta<br />
investigación todos los actores involucrados en su desarrollo identificaron la importancia de<br />
darle continuidad al trabajo con el comité para lograr en algún futuro consolidar un<br />
verdadero y real manejo colaborativo de los recursos, lo que hasta el momento se ve como<br />
una meta futura.<br />
Por lo tanto, es necesario ser consientes que tanto el Manejo Alternativo de Conflictos como<br />
el Manejo Colaborativo de los recursos naturales son enfoques de investigación inmersos en<br />
el devenir de procesos sociales largos, con sus propios ritmos, trans<strong>for</strong>maciones y<br />
resultados, específicos para cada realidad social, la cual en la región latinoamericana y del<br />
caribe puede ser totalmente diversa. De esta <strong>for</strong>ma, pensamos que estos enfoques son igual<br />
de válidos a otras propuestas conceptuales y que su validez y aporte a las realidades<br />
sociales está sujeta a la manera en que se apropien e implementen sobre las realidad<br />
sociales.<br />
En relación a los intercambios puntuales que se realizaron en el marco del programa CyC<br />
podemos afirmar que este tipo de encuentros desarrollados en el campo del desarrollo de<br />
otros proyectos, permiten aproximarse a las realidades de otros países, y aprender las<br />
<strong>for</strong>mas en que estos están manejando situaciones que en ocasiones se asemejan a la de la<br />
realidad Colombiana. En este sentido, se aúnan esfuerzos, aprendizajes y experiencias que<br />
61
hacen posible llevar la reflexión a un nivel mucho más amplio y enriquecedor para los<br />
procesos de investigación-acción. A su vez, abrir el espacio para la participación de los<br />
actores locales de las investigaciones es fundamental, pues nutre los procesos de las<br />
investigaciones al generarse diferentes niveles de reflexión entre los investigadores y las<br />
comunidades de base.<br />
Puntualmente, nuestro proyecto tuvo a posibilidad de participar y organizar dos de estos<br />
intercambios, experiencias que enriquecieron el desarrollo de la investigación. Durante la<br />
participación en el Intercambio que se realizó en Costa Rica los participantes de este<br />
proyecto tuvieron la posibilidad de: 1) conocer experiencias similares al proceso desarrollado<br />
en providencia, enriqueciéndose enormemente. Un ejemplo, de este fue la visita a la<br />
Cooperativa de pescadores Coope. Tárcoles, donde se aprovechó la oportunidad para<br />
interactuar con todos los miembros de esta institución, preguntar sobre sus procesos de<br />
cooperativismo, mirar su infraestructura, aprender sobre la <strong>for</strong>ma de desarrollar la actividad<br />
de la pesca, identificar sus principales problemáticas y ver la <strong>for</strong>ma en que las han ido<br />
enfrentado y solucionando. Toda esta in<strong>for</strong>mación fue transmitida a la cooperativa de<br />
pescadores de Providencia, quien se retroalimentó enormemente en al media en que es una<br />
cooperativa muy nueva que con esta oportunidad tenía acceso a la experiencia de una<br />
cooperativa ya con<strong>for</strong>mada durante 20 años. 2) Intercambiar reflexiones y conocimiento con<br />
los miembros de los equipos de otros proyectos con procesos similares. Esto también fue un<br />
elemento fundamental para nuestro proyecto, pues en estos encuentros siempre intentamos<br />
intercambiar experiencias puntuales sobre los problemas enfrentados, las metodologías, las<br />
estrategias de convocatoria, etc. con los otros proyectos, encontrando siempre nuevos<br />
elementos que buscamos incorporar en el desarrollo de nuestro proyecto. 3) Por último, el<br />
compartir las experiencias de campo y los procesos de los otros proyectos siempre nos dio<br />
mucha <strong>for</strong>taleza para seguir adelante en nuestro proceso a pesar de las dificultades que<br />
siempre se enfrentan, pues es sentir que se hace parte de un colectivo más grande con<br />
intereses comunes.<br />
La experiencia de organizar uno de los intercambios fue también básica en el desarrollo del<br />
proyecto por varias razones. La primera por tener la posibilidad de recibir personas de otro<br />
país con conocimiento y experiencias muy valiosas para el desarrollo de nuestro proyecto,<br />
quienes estuvieron siempre dispuestos a conocer el contexto y el desarrollo de nuestra<br />
investigación y, así mismo, aportar reflexiones valiosas desde su conocimiento y<br />
experiencia. Esto definitivamente aportó mucho al proceso final de reflexión de esta<br />
investigación. La segunda, fue la posibilidad que se abrió en este intercambio de la<br />
participación de los actores locales de los proyectos en las actividades. Esto definitivamente<br />
aportó mucho, tanto al desarrollo del proyecto como al proceso de la cooperativa de<br />
pescadores como tal, en el sentido que se generaron reflexiones en diferentes niveles y<br />
entre diferentes actores muy enriquecedoras para todos. La participación de actores locales<br />
en el desarrollo de este intercambio fue identificado por todos sus participantes como un<br />
elemento novedoso y fundamental. Para este intercambio en específico, al partir de la lógica<br />
de las instituciones participantes, cooperativas en su mayoría, era necesario involucrar a los<br />
actores de base en busca del beneficio de sus procesos institucionales, y en relación a su<br />
oficio. De esta manera, los pescadores que participaron en el intercambio tuvieron la<br />
oportunidad de conocer las experiencias de regiones diferentes, como lo es el pacifico<br />
costarricense y el caribe colombiano, en torno al universo de la pesca, a través de la<br />
discusión, en diferentes espacios, de temas como: las artes de pesca utilizadas, las<br />
especies, el estado de los recursos pesqueros, los productos extraídos, las problemáticas de<br />
ambas regiones, las leyes de pesca, la definición de pesca artesanal, las soluciones y<br />
alternativas a la crisis de la pesca, entre otros.<br />
Estos encuentros de Saberes fueron muy ricos tanto para los pescadores como para los que<br />
tuvimos la posibilidad de participar de ellos, en la medida en que se evidenció una fuerte<br />
62
identificación de parte mutua, desde el reconocimiento de las similitudes que se inscriben<br />
dentro del desarrollo de una actividad productiva como la pesca, a pesar de pertenecer a<br />
contextos locales tan diferentes. De esta manera, fue posible realizar un análisis de los<br />
procesos de gestión de organizaciones como las cooperativas, que surgió desde ellos<br />
mismos, evidenciando puntos tan importantes como el beneficio de unir fuerzas entre sus<br />
organizaciones para encontrar alternativas a muchas de las problemáticas comunes para<br />
todos los pescadores a nivel mundial. En general, se puede decir que este intercambio<br />
aportó al <strong>for</strong>talecimiento institucional de las organizaciones de base participantes, a través<br />
del intercambio de experiencias cotidianas de su oficio y del funcionamiento de sus<br />
organizaciones, donde lineamientos como: “la unión hace la fuerza”, fueron reconocidos<br />
como primordiales.<br />
Puntualmente, el aporte de estas dos experiencias para el desarrollo de esta investigación<br />
se identificó en el intercambio de experiencias, metodologías, situaciones sociales, en el<br />
desarrollo de procesos de manejo colaborativo y, por último, las reflexiones finales resultado<br />
de esta investigación siempre encontraron un espacio para complementarse a través de la<br />
transferencia de conocimientos que se realizó con otros proyectos.<br />
Estos elementos son solo algunos de los beneficios que brinda el hacer este tipo de<br />
intercambios en el marco de un programa como el CyC, en donde una de sus <strong>for</strong>talezas es<br />
la interacción que genera entre diferentes regiones, experiencias, procesos y<br />
conocimientos… un encuentro de Saberes en el nivel latinoamericano y del caribe, que se<br />
debe aprovechar en todas sus dimensiones. Por lo tanto, pensar en la posibilidad de seguir<br />
haciendo estos intercambios en futuras convocatorias es muy importante así como construir<br />
estrategias para difundir el conocimiento y las experiencias adquiridas durante estos<br />
encuentros, en la medida de generar un mayor impacto en diferentes niveles de los<br />
contextos locales de todos los participantes y estimular las condiciones de estos procesos<br />
que buscan una transferencia de conocimientos sur - sur.<br />
Por otro lado, se valora la importancia que le da el programa CyC a las estrategias de<br />
divulgación de los proyectos, pues son los únicos medios para transferir el conocimiento y<br />
las experiencias puntuales de los procesos de colaboración de esta región. Esto también<br />
debe tenerse en cuenta para los intercambios, pues es importante divulgar las experiencias<br />
de estas actividades, de tal <strong>for</strong>ma que se aprendan las reflexiones construidas.<br />
Sin embargo, consideramos que los límites del in<strong>for</strong>me final, en términos de extensión del<br />
documento, si bien son necesarios, también pueden hacer que se queden por fuera<br />
elementos de las experiencias puntuales que son muy ricos en in<strong>for</strong>mación y aprendizaje.<br />
<strong>Final</strong>mente es en el “cómo” se hicieron las cosas, en la manera de aplicar estrategias y<br />
metodologías comunes en espacios sociales específicos, donde realmente aparece el<br />
carácter creativo y funcional de los procesos colaborativos. Además de la in<strong>for</strong>mación sobre<br />
el contexto en que se desarrollan las investigaciones, pues muchas veces son una suma de<br />
procesos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales los que determinan las<br />
situaciones sobre las que se está trabajando y que se hace necesario retomar no sólo para<br />
una mejor comprensión de la situación sino también porque permite que el CyC, el CIID y<br />
los demás proyectos tengan mas herramientas para “imaginarse” el mapa sobre el cual se<br />
construyen los procesos colaborativos, debido a que no han podido vivenciar estas<br />
situaciones ni conocer los espacios sobre los cuales se esta actuando. Esta in<strong>for</strong>mación es<br />
importante y puede ser interesante para otros investigadores. Por eso, sugerimos abrir un<br />
espacio para la descripción y reflexión de los procesos de implementación de metodologías<br />
y estrategias puntuales en las diversas experiencias, así como de los procesos históricos,<br />
culturales, políticos, económicos y sociales que acompañan las investigaciones. Esto por<br />
ejemplo fue otra de las ventajas del intercambio entre proyectos, pues dio la posibilidad de<br />
que otro proyecto, mas allá de imaginarse a esta pequeña isla colombiana y sus procesos,<br />
63
pudiera recorrerla, ver los gestos de su gente, oír desde sus voces lo que acontece, sentir la<br />
sal que abraza sus vidas y sus pensamiento, para entonces entender mejor lo que las<br />
investigadoras trataban de decir con palabras que a veces no alcanzan lo que los ojos y la<br />
interacción pueden llegar a palpar y evidenciar para así entender mejor de lo que se esta<br />
hablando y los procesos que se están desarrollando.<br />
64
8. BIBLIOGRAFÍA<br />
• Aya, Andrés Sebastián. (1997) Cangrejos de atardecer: la comunidad cultural de<br />
Providencia Isla, desde la perspectiva de la protección constitucional de la diversidad<br />
étnica y cultural de la nación colombiana. Bogotá: Uniandes.<br />
• Bermúdez, Gresel. (1999) Características socioeconómicas y culturales de las zonas de<br />
Reserva de Biosfera. San Andrés: Coralina.<br />
• Buckles, Daniel y Rusnak, Gerett. (2000) “Conflicto y Colaboración en el manejo de los<br />
recursos naturales”. En: Cultivar la paz. BUCKLES, Daniel (Editor), CIID, Canadá.<br />
• Cabrera, Wenceslao. (1980) San Andrés y Providencia. Historia. Bogotá: Editorial<br />
Cosmos.<br />
• Campo, Constanza; Matsuzaky, Mepumi; Santana, Diana. (1996) Legislación ambiental.<br />
Caso particular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bogotá: Universidad de los<br />
Andes. Facultad de Derecho.<br />
• Clemente, Isabel. (1991) Educación, Política Educativa y Conflicto político- cultural<br />
en San Andrés y Providencia (1886-1980). Bogotá: <strong>In<strong>for</strong>me</strong> final presentado a la<br />
Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, Departamento de<br />
Historia, Universidad de los Andes.<br />
• Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Editorial Temis S.A., 1998.<br />
• Coralina (1998b) Plan de acción 1998 - 2000. San Andrés: Coralina.<br />
• Coralina (2000a) Reserva de Biosfera Seaflower. San Andrés: inédito.<br />
• Coralina. (1998a) Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Plan de<br />
Ordenamiento Ambiental 1998 -2010. San Andrés: Coralina. Embajada del Reino de los<br />
Países Bajos.<br />
• Coralina. (2000b) Bitácora de la Reserva. Archipiélago de San Andrés, Providencia y<br />
Santa Catalina. San Andrés: Coralina.<br />
• DANE. (1999) <strong>In<strong>for</strong>me</strong> final, registro de población y vivienda (censo piloto).<br />
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bogotá:<br />
Dirección técnica de Censos, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.<br />
• Desir, Lucia Maria. (1978) Between loyalties: race, ethnic, and national identity in<br />
Providencia Colombia. Michigan, 1991: Ed. Ann Arbor. <strong>University</strong> Microfilm International.<br />
• Ecoastur. El turismo en Providencia. Inédito.<br />
• Escobar, A. (1993) El desarrollo sostenible: diálogo de discursos. En: Revista Foro<br />
(Bogotá). #23. (Abril de 1994).<br />
• Escobar, A. (1999)”El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología<br />
contemporánea”. Bogotá: Ed. ICAN.<br />
65
• Forbes, Oakley. Aproximaciones sociolingüísticas en torno a la realidad de las lenguas<br />
en contacto en las islas de San Andrés y Providencia: Bilingüismo y diglosia. En: San<br />
Andrés y Providencia: tradiciones culturales y coyuntura política. Clemente, Isabel<br />
(compiladora). (1989) Bogotá: ediciones Uniandes.<br />
• González, Francisco y Mauricio Galindo. (1999) Elementos para la consideración de la<br />
dimensión ético - política en la valoración y uso de la biodiversidad. Ambiente y<br />
Desarrollo - Ensayos II. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana - IDEADE.<br />
• González, Francisco. (1999. 2ª ed.) Reflexiones acerca de la relación entre los<br />
conceptos: ecosistema, cultura y desarrollo. Ambiente y Desarrollo - Ensayos. Bogotá:<br />
Pontificia Universidad Javeriana - IDEADE.<br />
• Gorricho, Julia (2001) Rostros de Ébano tras la Reserva de Biosfera Seaflower.<br />
Educación Ambiental para las islas de Providencia y Santa Catalina”. Bogotá:<br />
Universidad de Los Andes. Departamento de Antropología.<br />
• Gros, Christian. (2000) Políticas de la etnicidad. Bogotá: Instituto Colombiano de<br />
Antropología e Historia (ICANH), primera edición.<br />
• Hall, Stuart. (1999) “Identidad cultural y diáspora”, pp. 131-146. En: Castro- Gómez,<br />
Santiago, Oscar Guardiola-Rivera y Carmen Millán de Benavides (editores). Pensar (en)<br />
los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial. Bogotá: Centro Editorial<br />
Javeriano (CEJA), Instituto de Estudios Sociales y Culturales (PENSAR), Pontificia<br />
Universidad Javeriana.<br />
• La ONU otorga premio a Colombia. El Tiempo, 20 Nov. 2000.<br />
• Martín-Barbero, Jesús. (2000) “El futuro que habita la memoria”, pp: 33-63. En:<br />
Sánchez, Gonzalo y Maria Emma Wills (compiladores). Museo, memoria y nación.<br />
Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Bogotá: Ministerio de<br />
Cultura.<br />
• Márquez, Germán y Pérez, María E. (1992) Archipiélago de San Andrés y Providencia:<br />
Ecología, recursos naturales y desarrollo. En: Proyecto Multinacional de Medio Ambiente<br />
y Recursos naturales. Archipiélago de San Andrés y Providencia. Perspectivas y<br />
acciones posibles. Una estrategia de Desarrollo sostenible para el caribe colombiano.<br />
OEA - COLCIENCIAS. Universidad Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Marquez, Germán. (1992a). Desarrollo sostenible y conservación: Propuesta de<br />
Reservas de Biosfera y un caso de estudio para Colombia: las islas de Providencia y<br />
Santa Catalina. En: Proyecto Multinacional de Medio Ambiente y Recursos naturales.<br />
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Perspectivas y acciones posibles. Una<br />
estrategia de Desarrollo sostenible para el caribe colombiano. OEA - COLCIENCIAS.<br />
Universidad Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Marquez, Germán. (1992b) Diagnóstico ambiental de San Andrés y Providencia. En:<br />
Proyecto Multinacional de Medio Ambiente y Recursos naturales. Archipiélago de San<br />
Andrés y Providencia. Perspectivas y acciones posibles. Una estrategia de Desarrollo<br />
66
sostenible para el caribe colombiano. OEA - COLCIENCIAS. Universidad Nacional de<br />
Colombia. IDEA.<br />
• Marquez, Germán. (1992c) Elementos para un plan de acción ambiental en Providencia<br />
Isla. En: Proyecto Multinacional de Medio Ambiente y Recursos naturales. Archipiélago<br />
de San Andrés y Providencia. Perspectivas y acciones posibles. Una estrategia de<br />
Desarrollo sostenible para el caribe colombiano. OEA - COLCIENCIAS. Universidad<br />
Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Marquez, Germán. (1992d) Apertura, crisis y ambiente en el archipiélago de San Andrés<br />
y Providencia. En: Colombia isleña: pasos hacia el caribe. Toro, Catalina (compiladora).<br />
Seminario realizado en la isla de San Andrés. CIDER, COLCIENCIAS, Proyecto IDEA -<br />
Universidad Nacional, OEA, CORPES Costa Atlántica, Gobierno de San Andrés Y<br />
Providencia, Fondo Caribe Y FENALCO. Octubre 8 - 10 de 1992.<br />
• Marquez, Germán. (1996) Ecosistemas estratégicos y otros estudios de Ecología<br />
Ambiental. Bogotá: Fondo FEN Colombia. Pp. 107 - 156.<br />
• Martínez, C. (1992) Economía y desarrollo sostenible para San Andrés y Providencia.<br />
En: Proyecto Multinacional de Medio Ambiente y Recursos naturales. Archipiélago de<br />
San Andrés y Providencia. Perspectivas y acciones posibles. Una estrategia de<br />
Desarrollo sostenible para el caribe colombiano. OEA - COLCIENCIAS. Universidad<br />
Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Mr. Bill and Miss Cathy. Recopilación de Tradición Oral. Inédito.<br />
• Municipio de Providencia y Santa Catalina. Comisión del Plan. (1994) Plan de Desarrollo<br />
de Providencia y Santa Catalina. Perfil Municipal.<br />
• Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming Cooperative Enterprise.<br />
Proyecto de Investigación: “Manejo sostenible de las pesquerías artesanales en las Islas<br />
de Providencia y Santa Catalina a través del <strong>for</strong>talecimiento comunitario y la<br />
implementación de acciones de conservación de la Langosta espinosa Panulirus argus”.<br />
Inédito.<br />
• Olivier, S. (1978) Estudio del ambiente en la isla de Providencia. Bogotá: Corporación<br />
Nacional de Turismo - Planeación.<br />
• Parsons, James. (1964) San Andrés y Providencia: una geografía histórica de las Islas<br />
Colombianas del Mar Caribe Colombiano. Bogotá: Banco de la República.<br />
• Pedraza, Zandra. (1984) We was one family. Recopilación etnográfica para una<br />
antropología de Providencia. Bogotá: Universidad de los Andes. Departamento de<br />
Antropología.<br />
• Polo Montalvo, Joaquín. (1983) San Andrés y Providencia. Un ordenamiento especial.<br />
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y<br />
Socioeconómicas.<br />
67
• Ramírez Socorro y Restrepo Luis Alberto Restrepo (compiladores). (2001) Cuadernos<br />
del Caribe No.1. Visiones y Proyectos Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y<br />
Santa Catalina. Debate Abierto. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones<br />
Internacionales (IEPRI), Instituto de estudios Caribeños, Universidad Nacional Sede San<br />
Andrés.<br />
- (2001) Cuadernos del Caribe No.2. Voces de San Andrés. Crisis y convivencia en un<br />
territorio insular. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales<br />
(IEPRI), Instituto de estudios Caribeños, Universidad Nacional Sede San Andrés.<br />
• Ratter, Beatte. (2001) Redes Caribes. San Andrés y Providencia y las islas<br />
Cayman: entre la integración económica mundial y la autonomía cultural regional.<br />
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés.<br />
• Robinson, J. Cordell. (1996) <strong>The</strong> genealogical history of Providence Island. San<br />
Bernardino: Cali<strong>for</strong>nia <strong>University</strong> State, Borgo Family Histories #5.<br />
• Rivera, María Camila. (2002) Old Providence: minoría no armonía. De la exclusión a la<br />
etnicidad. Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política.<br />
• Rodríguez, A. (1992) El turismo como desarrollo sustentable. En: Proyecto Multinacional<br />
de Medio Ambiente y Recursos naturales. Archipiélago de San Andrés y Providencia.<br />
Perspectivas y acciones posibles. Una estrategia de Desarrollo sostenible para el caribe<br />
colombiano. OEA - COLCIENCIAS. Universidad Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Ronderos, Ana María. (2001) Providencia isla, un acercamiento al sentido de su<br />
identidad Bogotá: Universidad de los Andes. Departamento de Antropología.<br />
• Serje, M. (2000) La concepción naturalista de la naturaleza: un desafío el ambientalismo.<br />
Documento preparado para el proyecto: La naturaleza en disputa. París: COLCIENCIAS<br />
- UNIJUS.<br />
• UNESCO. (1987). Biosphere Reserves. París.<br />
• Unidad de Parques Nacionales Naturales. Parque Nacional Natural "Mc' Bean Lagoon".<br />
Inédito.<br />
• Valdés, Cesar, Felipe Cárdenas y Carlos Devia. Paisajes culturales y sistemas de<br />
producción en las islas de Providencia y Santa Catalina (Colombia). En: Ambiente y<br />
Desarrollo (Bogotá). Año 4. #6 y 7. (Mayo 1996 - Diciembre 1997).<br />
• Vollmer, L. (1991) Poblamiento en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En:<br />
Proyecto Multinacional de Medio Ambiente y Recursos naturales. (1992). Archipiélago de<br />
San Andrés y Providencia. Perspectivas y acciones posibles. Una estrategia de<br />
Desarrollo sostenible para el caribe colombiano. OEA - COLCIENCIAS. Universidad<br />
Nacional de Colombia. IDEA.<br />
• Wilson, Peter. (1973) Crab Antics. New Heaven and London: Yale <strong>University</strong> Press.<br />
68
• Wilson, Peter. (1974) Oscar: an inquiry into the nature of sanity. New York: Random<br />
House.<br />
69