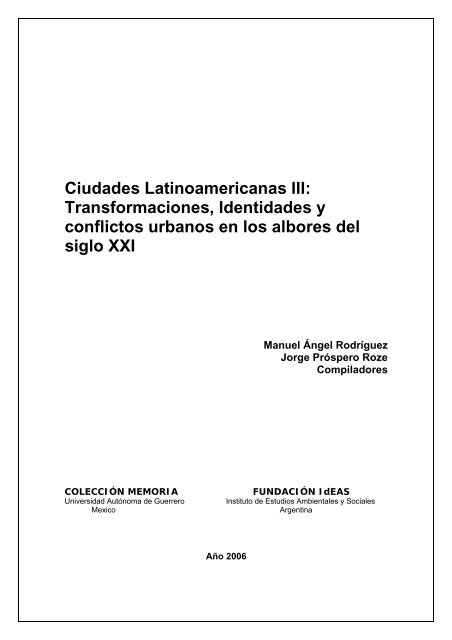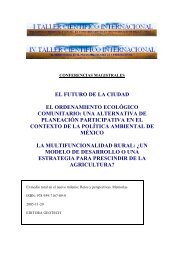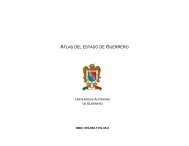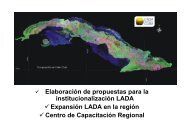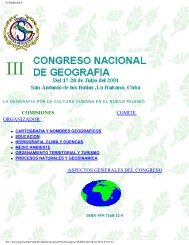Ciudades Latinoamericanas III: Transformaciones, Identidades y ...
Ciudades Latinoamericanas III: Transformaciones, Identidades y ...
Ciudades Latinoamericanas III: Transformaciones, Identidades y ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> <strong>III</strong>:<br />
<strong>Transformaciones</strong>, <strong>Identidades</strong> y<br />
conflictos urbanos en los albores del<br />
siglo XXI<br />
Manuel Ángel Rodríguez<br />
Jorge Próspero Roze<br />
Compiladores<br />
COLECCIÓN MEMORIA FUNDACIÓN IdEAS<br />
Universidad Autónoma de Guerrero Instituto de Estudios Ambientales y Sociales<br />
Mexico Argentina<br />
Año 2006
Editorial<br />
El fructífero encuentro entre la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión de<br />
<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> de los sucesivos Congresos de la Asociación<br />
Latinoamericana de Sociología –ALAS-, y el Instituto de Estudios Ambientales y<br />
Sociales –Fundación IdEAS-, nos permite presentar esta tercera compilación de<br />
trabajos de investigadores latinoamericanos preocupados por las diferentes facetas<br />
que adquieren las transformaciones urbanas en nuestro continente.<br />
Creamos la Comisión de “<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong>” en el seno del XXII Congreso<br />
de ALAS en 1999, en la ciudad de Concepción (Chile), la que de inmediato se destacó<br />
por la diversidad de disciplinas que confluyeron buscando explicar la multiplicidad de<br />
fenómenos presentes y latentes vinculados con la configuración de las ciudades, las<br />
complejidades de la vida urbana y los problemas sociales y políticos emergentes de<br />
las nuevas transformaciones en esta fase del capitalismo a escala mundial. Así, se<br />
hicieron y hacen presente trabajos no solo de Sociología (base de la organización de<br />
estos Congresos), sino de un amplio espectro de ciencias con acento en problemas<br />
sociales: Antropología, Filosofía, Arquitectura, Economía, Psicología, Trabajo Social.<br />
Otra característica sobresaliente que se hizo presente en las ponencias de la Comisión<br />
de “<strong>Ciudades</strong>…” refiere a la diversidad temática, característica de ese particular<br />
artefacto, continente y condicionante de una multiplicidad de procesos que constituyen<br />
tanto la vida cotidiana de los hombres como las situaciones explosivas que determinan<br />
las transformaciones al interior de nuestras sociedades. Se debaten tanto los aspectos<br />
patrimoniales, formales y estéticos de las ciudades como la infraestructura, el<br />
equipamiento, la dinámica de los municipios, el impacto de la globalización, la<br />
construcción de nuevas identidades y los conflictos políticos y sociales.<br />
De todo ello, deviene la riqueza de esta nueva compilación que estamos presentando.<br />
“<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> <strong>III</strong>: <strong>Transformaciones</strong>, <strong>Identidades</strong> y conflictos<br />
urbanos en los albores del siglo XXI”, el libro que aquí presentamos tiene como<br />
antecedentes “<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> I. Una visión social del Urbanismo”<br />
donde compilamos ponencias del XXII Congreso de ALAS realizado en la Ciudad de<br />
Concepción y “<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> II. Acción política en ciudades de<br />
México y Argentina” con trabajos del XX<strong>III</strong> Congreso realizado en Antigua<br />
(Guatemala) y del XXIV Congreso en Arequipa (Perú) 1 .<br />
En éste, seleccionamos un conjunto de ponencias presentadas en el XXV Congreso<br />
realizado en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre – Brasil,<br />
entre el 22 y el 26 de agosto del 2005 denominado "Desarrollo, Crisis y Democracia<br />
En América Latina: Participación, Movimientos Sociales y Teoría Sociológica" y del<br />
XXIV Congreso de Arequipa.<br />
Hemos agrupado los trabajos en tres áreas temáticas, las que constituyeron sendas<br />
jornadas de intercambios, aportes y discusiónes en la Comisión:<br />
La primera refiere a los Procesos de cambios a inicios del siglo XXI, donde<br />
incluimos los estudios vinculados con los impactos urbanos de las políticas<br />
determinadas por el fenómeno de globalización que reformularon tanto las funciones<br />
particulares que caracterizaban los asentamientos como los aspectos culturales y el<br />
gobierno de las ciudades.<br />
1 La cantidad, calidad y diversidad de las ponencias presentadas en la mencionada Comisión, en los dos<br />
últimos Congresos, hizo posible además, la publicación en Argentina de una cuarta compilación: Roze,<br />
Jorge Próspero; Murillo Susana y Nuñez, Ana (Compiladores). 2005. Nuevas <strong>Identidades</strong> Urbanas en<br />
América Latina. Espacio Editorial. Buenos Aires.
Una segunda refiere la Construcción de identidades urbanas donde no solo se<br />
describen las características de los espacios y los nuevos entramados de relaciones<br />
recíprocas entre sujetos, sino también los mecanismos constitutivos de las nuevas<br />
relaciones sociales impulsadas por las Agencias Internacionales de Crédito.<br />
En la tercera parte del libro trabajamos los Espacios de Conflictos donde avanzamos<br />
en la reflexión sobre las formas y los contenidos que adquieren en este período<br />
algunas respuestas de las multitudes urbanas.<br />
Los trabajos<br />
En relación con las transformaciones urbanas, los dos primeros trabajos nos presentan<br />
los nuevos procesos operantes en ciudades de tres países de América latina:<br />
Reestructuración económico-espacial en la Zona metropolitana de Guadalajara<br />
de Juan Jorge Rodríguez Bautista y María del Rosario Cota Yánez; El proceso de<br />
integración Bogotá-Cundinamarca: discursos, imágenes y políticas globalitarias<br />
de Óscar A. Alfonso y dos estudios vinculados con aspectos de la gestión y el<br />
gobierno de la ciudad de Argentina: Crítica de modelos de gestión de la movilidad<br />
urbana. (A propósito del análisis del caso de la micro-región del Gran La Plata,<br />
Argentina) con autoría de un equipo coordinado por Jorge Karol, y Reconfiguración<br />
institucional de gobiernos urbanos. El caso de los grandes aglomerados<br />
producido por un equipo coordinado por Luís Ainstein. Cerramos esta primera parte<br />
con El concepto de “enclave” y su utilidad para el análisis de los nuevos<br />
procesos de renovación y segregación urbana de Carla Bañuelos; una reflexión<br />
sobre nuevas formas de reestructuración del espacio a partir de los resultados de las<br />
políticas aplicadas en las últimas décadas.<br />
En relación con la construcción de identidades urbanas el primer trabajo refiere a una<br />
ciudad paradigmática en relación con el tema: Vieja y nueva identidad de<br />
Guadalajara. Construcción de subjetividades y nuevas identidades urbanas de<br />
Irma Beatriz García Rojas nos hace presente la dinámica de la construcción de sujetos<br />
sociales para un caso concreto en América Latina. Los tres trabajos que lo continúan<br />
reflexionan y teorizan no ya sobre una ciudad, sino sobre un organismo ejecutor de<br />
políticas de alcance totalizador y por ende constructor de identidades: el Banco<br />
Mundial. Los trabajos El papel del Estado según el discurso del Banco Mundial<br />
(1997-2004). Implicaciones en la visión del mercado, la sociedad y los sujetos de<br />
Dana Borzese, Natalia Gianatelli y Roberta Ruiz; El plano subjetivo en la estrategia<br />
de lucha contra la pobreza del Banco Mundial de Paula Aguilar, Sabina Dimarco;<br />
Ana Grondona y Ana Soledad Montero e “Interesados” en la participación: un<br />
estudio sobre los discursos del Banco Mundial de Matías Landau y su equipo, son<br />
productos de un programa de una investigación colectiva desarrollada en el marco del<br />
Departamento de Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación (Buenos<br />
Aires, Argentina) en los años 2003 y 2004, coordinado por Susana Murillo. Su lectura<br />
nos desnuda las formas ideológicas subyacentes en las denominadas “políticas<br />
neoliberales” aplicadas a lo largo de las últimas décadas en el conjunto de nuestros<br />
países, tema recurrente en la Comisión de <strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong> presente en el<br />
conjunto de publicaciones resultantes.<br />
Finalmente, reflexionando acerca de los Conflictos Urbanos, el trabajo ¿Velas sin<br />
Banderas? Discursos mediáticos sobre la (in)seguridad y la construcción de<br />
sujetos (i)legítimos de protesta de Paula Lucía Aguilar y María José Nacci nos pone<br />
frente al uso político de la inseguridad con el objetivo de desarmar y desposeer los<br />
protagonistas de la protesta social creando dicotomías en la acción y en el discurso. A<br />
continuación Ana Rosa Pratesi y equipo hacen presente una forma de confrontación<br />
donde el espacio urbano es instrumentado en tanto portador de referencias tangibles<br />
de la memoria social a través monumentos, graffitis y ceremonias en <strong>Ciudades</strong> y
memoria. La confrontación por el significado de la guerra de Malvinas en el<br />
Nordeste Argentino.<br />
Manuel Ángel Rodríguez reflexiona sobre Indigenismo y procesos electorales en<br />
Guerrero una de las regiones fuertemente contestatarias del mapa de conflictos en<br />
México y cerramos la compilación con Espacios públicos en la dinámica de los<br />
enfrentamientos. Conflictos sociales en dos ciudades del Nordeste de Argentina<br />
donde Jorge Próspero Roze y Gabriela Barrios retoman la reflexión sobre las<br />
estrategias de acción de masas y grupos en los espacios de sociabilidad –calles y<br />
plazas- ejemplificado por situaciones de protesta social de larga duración en ciudades<br />
de mediano porte de Argentina.<br />
Nuevamente la ciudad como “síntesis de múltiples determinaciones” nos ha permitido<br />
aperturas al conocimiento por caminos donde los linderos que delimitan las<br />
disciplinarias tienden a opacarse, y se hace presente la riqueza de los complejos<br />
procesos que configuran nuestras realidades.<br />
Diciembre de 2006<br />
Jorge Próspero Roze<br />
Manuel Ángel Rodríguez
Indice<br />
I. PROCESOS DE CAMBIOS A INICIOS DEL SIGLO XXI<br />
1. Reestructuración económico-espacial en la Zona metropolitana de<br />
Guadalajara. Juan Jorge Rodríguez Bautista. Maria del Rosario Cota Yañez<br />
2. El proceso de integración Bogotá-Cundinamarca: discursos, imágenes y<br />
políticas globalitarias. Óscar A. Alfonso R<br />
3. Crítica de modelos de gestión de la movilidad urbana. (A propósito del<br />
análisis del caso de la micro-región del Gran La Plata, Argentina) J.Karol,<br />
O.Ravella, R.Domnanovich, L. Aón, J.Frediani y N.Giacobbe.<br />
4. Reconfiguración institucional de gobiernos urbanos. El caso de los grandes<br />
aglomerados. Ainstein, Luis; Cecilia Cabrera; Jorge Karol; Ernesto Pastrana;<br />
Rómulo Pérez; Beatriz Rajland; Mariano Scheinsohn<br />
5. El concepto de “enclave” y su utilidad para el análisis de los nuevos<br />
procesos de renovación y segregación urbana. Carla Bañuelos.<br />
II. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES URBANAS<br />
6. Vieja y nueva identidad de Guadalajara. Construcción de subjetividades y<br />
nuevas identidades urbanas. Irma Beatriz García Rojas<br />
7. El papel del Estado según el discurso del Banco Mundial (1997-2004).<br />
Implicaciones en la visión del mercado, la sociedad y los sujetos. Dana Borzese,<br />
Natalia Gianatelli y Roberta Ruiz.<br />
8. El plano subjetivo en la estrategia de lucha contra la pobreza del Banco<br />
Mundial. Paula Aguilar, Sabina Dimarco; Ana Grondona; Ana Soledad Montero<br />
9. “Interesados” en la participación: un estudio sobre los discursos del Banco<br />
Mundial. Matías Landau, Alejandro Capriati, Nicolás Dallorso, Flavia Llanpart, Romina<br />
Malagamba Otegui, Ivana Socoloff, Agustina Pérez Rial<br />
<strong>III</strong>. ESPACIOS DE CONFLICTOS<br />
10 ¿Velas sin Banderas? Discursos mediáticos sobre la (in)seguridad y la<br />
construcción de sujetos (i)legítimos de protesta. Paula Lucía Aguilar y María José<br />
Nacci.<br />
11. <strong>Ciudades</strong> y memoria. La confrontación por el significado de la guerra de<br />
Malvinas en el Nordeste Argentino. Ana Rosa Pratesi<br />
12. Indigenismo y procesos electorales en Guerrero. Manuel Ángel Rodríguez<br />
13. Espacios públicos en la dinámica de los enfrentamientos. Conflictos<br />
sociales en dos ciudades del Nordeste de Argentina. Jorge Próspero Roze,<br />
Gabriela Barrios.
I. PROCESOS DE CAMBIOS A<br />
INICIOS DEL SIGLO XXI<br />
2
Reestructuración económico-espacial en la Zona metropolitana de<br />
Guadalajara<br />
Introducción<br />
3<br />
Juan Jorge Rodríguez Bautista<br />
Maria del Rosario Cota Yañez 2<br />
El objetivo del presente trabajo radica en analizar los procesos de cambio económico<br />
que están sucediendo actualmente en las ciudades. La transformación espacial<br />
enmarcada por el surgimiento de nuevas formas de producción y de vinculaciones<br />
hacia el exterior. La hipótesis se centra en el hecho de que Guadalajara al igual que<br />
otras ciudades mundiales responde a una dinámica global. La metodología seguida<br />
consistió en analizar por medio de los censos económicos la población ocupada y el<br />
valor agregado municipal, para visualizar las transformaciones de las actividades<br />
productivas. Posteriormente se analizó la conformación urbana a nivel del Área<br />
Geoestadística Básica (AGEB) por medio de la población que vive en esas zonas.<br />
El trabajo se encuentra estructurado en tres apartados: el primero trata de explicar,<br />
cómo las nuevas formas de producción y vinculación impactan en la organización de<br />
las ciudades. En el segundo apartado se analizan los cambios que se han manifestado<br />
tanto en el país como en Guadalajara a raíz de la aparición del proceso globalizador. Y<br />
finalmente, se hace una revisión de cómo se esta dando la expansión urbana en<br />
Guadalajara para tratar se explicar los cambios suscitados tanto con la dinámica<br />
demográfica como con el desarrollo económico, plasmado en el espacio urbano en los<br />
últimos 20 años.<br />
Nuevos procesos que explican la organización de las ciudades<br />
La nueva economía es un fenómeno presente actualmente cuyos principios son tres:<br />
la innovación y el conocimiento, organización en red y sus dimensiones son globales.<br />
Se caracteriza por ser flexible, descentralizada y el uso de capital intangible.<br />
La descentralización industrial genera un proceso productivo en red mediante cadenas<br />
de producción, lo que conforma nuevas relaciones intra e interindustriales. Los<br />
territorios experimentan los procesos de concentración y dispersión de empresas. Se<br />
produce una diferenciación de funciones que provoca nuevas maneras de incorporarse<br />
a la dinámica mundial.<br />
La llamada nueva economía genera alteraciones en el espacio urbano mediante tres<br />
efectos: nuevos procesos de aglomeración urbana y reestructuración interna de las<br />
metrópolis y reorganización en las redes de las ciudades. Este trabajo se referirá a los<br />
dos primeros.<br />
Los nuevos procesos de aglomeración urbana se reflejan mediante el surgimiento y<br />
proliferación de grandes ciudades por dos vías: la expansión de las denominadas<br />
superciudades, megaciudades o megalópolis, y por el nacimiento y multiplicación de<br />
nuevos polos de atracción de población y de actividades económicas.<br />
Se da un proceso de reestructuración organizativa. Cada metrópoli en diferentes<br />
latitudes tiene funciones concentradoras y controladoras de otras que se<br />
descentralizan a otras áreas urbanas que buscan penetrar a mercados o espacios<br />
industriales que faciliten el abaratamiento del proceso productivo; Sin embargo, a<br />
pesar de la descentralización productiva y de otras funciones estratégicas, la dinámica<br />
global provoca una mayor concentración de funciones centrales en unas pocas<br />
2 Profesores Investigadores de la Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias<br />
Económico Administrativas CUCEA. Departamento de Estudios Regionales, DER-INESER. correo<br />
electrónico: , rbj14451@cucea.udg.mx, macotaya@cucea.udg.mx
ciudades, lo que genera la desconexión de su entorno y una mayor vinculación con el<br />
exterior mediante el desarrollo de actividades económicas especializadas.<br />
La reestructuración actúa a nivel intermetropolitano e intrametropolitana. Presenta una<br />
modificación en la estructura urbana: Pasan de monocéntricas a policéntricas; de<br />
industriales a ciudades de servicios y de compactadas a difusas.<br />
La centralidad expandida es una característica de las ciudades de países periféricos,<br />
porque se tiene la idea de que el desarrollo y el bienestar de la población, así como las<br />
mejores oportunidades, se dan en los espacios urbanos. Situación que provoca el<br />
crecimiento de las metrópolis; pero, el centro comercial y de negocios de la ciudad no<br />
es suficiente para el gran tamaño de la metrópoli. Empiezan a surgir otros centros<br />
económicos. Se empieza a observar una transformación urbana caracterizada por: a)<br />
pérdida de importancia del centro histórico (principal); b) surgimiento de ciudades<br />
dentro de la gran metrópoli; c) desarrollo de nuevas centralidades demográficas y<br />
económicas. Las ciudades pasan de ser monocéntricas a policéntricas.<br />
Las ciudades industriales transforman su base económica hacia los servicios debido a<br />
los nuevos requerimientos para desarrollar el conocimiento, la organización en red y el<br />
control de las actividades.<br />
La expansión urbana y el cambio en la base económica traen consigo una serie de<br />
cambios en la morfología de las metrópolis. El proceso de industrialización generó un<br />
tipo de ciudad, en donde lo urbano y lo rural están plenamente delimitados; ahora los<br />
avances en las comunicaciones, la segmentación productiva y la creación de nuevos<br />
espacios económicos generan una nueva configuración suburbana, periurbana, con<br />
límites cada vez más difusos. En algunas ciudades la relación centro-periferia es<br />
confusa y difícil de delimitar, lo cual provoca incertidumbre en la forma de organización<br />
interna entre los diferentes espacios ya sea urbano, suburbano y conurbado<br />
Impacto en la zona metropolitana de Guadalajara<br />
La entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 3 marca una nueva forma en<br />
el modelo económico de México. A partir de ese momento se vio la estrategia de firmar<br />
acuerdos comerciales con distintos países, con el fin de interactuar en la dinámica<br />
global.<br />
Se observa un cambio en la producción industrial, mediante la segmentación del<br />
proceso productivo. El modelo maquilador propició que firmas industriales trasladaran<br />
sus plantas a regiones de México donde lograran mayor productividad y<br />
competitividad. La mano de obra barata, fue el principal indicador para la ubicación.<br />
La segmentación productiva, a su vez, generó la demanda de infraestructura y<br />
actividades que permitieran controlar los procesos productivos en el espacio, pero<br />
vinculados en cuanto a las funciones y decisiones. Para ello se hacía necesario el<br />
desarrollo tecnológico en las comunicaciones. Se vio la necesidad del surgimiento de<br />
nuevas empresas especializadas en servicios.<br />
En México, el modelo anterior, provocó cambios en la base económica de algunas de<br />
las regiones del país. Hiernaux, (1998), encuentra tres zonas: una nueva región<br />
industrial a la cual denomina segunda frontera que está conformada por las capitales<br />
de los estados fronterizos, 4 especializada en la producción de automóviles y equipos<br />
de cómputo. Se relacionan con las oficinas centrales en la ciudad de México y su<br />
unión comercial se da con los mercados estadounidenses y de otras partes del mundo.<br />
3 GATT por sus siglas en ingles, hoy Organización Mundial del Comercio (OMC).<br />
4 Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.<br />
4
La zona centro-norte articula las tres zonas metropolitanas más importantes del país.<br />
Su especialización permite tener un control sobre sus regiones contiguas. En<br />
Monterrey, la industria más importante es la metálica básica, la cual abastece de<br />
insumos a la industria automotriz, además, algunos servicios al productor se<br />
relacionan con las actividades que se ubican en la franja fronteriza. Guadalajara se<br />
especializa en la producción de bienes electrónicos, además de mantener el desarrollo<br />
de la industria alimenticia que le permite el control comercial de la noroeste del país.<br />
La zona centro se mantiene como una de las más industrializadas de país; pero, la<br />
desconcentración ha propiciado el declive de establecimientos y personal ocupado, no<br />
así el valor de la producción y el control de las empresas más importantes del país.<br />
Estos procesos implican que, concretamente, la ciudad de México ha desconcentrado<br />
procesos productivos a otras regiones, pero mantiene sus oficinas corporativas en su<br />
territorio; fenómeno al que han llamado en la literatura como “terciarización de las<br />
manufacturas” (Méndez 1997). Presenta una concentración de los servicios<br />
financieros, la actividad comercial y varios de los servicios profesionales, lo cual<br />
permite a la ciudad tener un control de la economía nacional y actúa como la<br />
intermediaria dentro del contexto global (Parnreiter, 2001).<br />
Un indicador de lo anterior puede verse reflejado por medio de las empresas más<br />
importantes. En el año 2001, la zona metropolitana de la Ciudad de México contaba<br />
con más de la mitad de firmas (66%), mientras que para el año 2006 su participación<br />
se incrementó en 6 puntos porcentuales hasta albergar a 7 de cada 10 empresas de<br />
este tipo. El resto de las zonas metropolitanas tuvieron incrementos con excepción de<br />
la zona metropolitana de Puebla y la ciudad de Durango. Se observa en los últimos<br />
seis años el surgimiento de nuevos espacios para este tipo de empresas, ubicados en<br />
los estados fronterizos a Estados Unidos. Es decir, se empiezan a ubicar en zonas<br />
metropolitanas no tradicionales, que presentan un marcado dinamismo (ver cuadro 1).<br />
Cuadro 1. Distribución de las 500 Empresa más Importantes por zona metropolitana<br />
2001 % 2005 % 2006 %<br />
Incremento<br />
Porcentual<br />
2001-2004<br />
Zona Metropolitana de la Ciudad De México 332 66.40 358 71.60 360 72.00 8.4<br />
Zona Metropolitana de Monterrey 52 10.40 61 12.20 66 13.20 26.9<br />
Zona Metropolitana de Guadalajara 14 2.80 15 3.00 17 3.40 21.4<br />
Zona Metropolitana de Torreón 6 1.20 6 1.20 9 1.80 50.0<br />
Zona Metropolitana de Puebla 6 1.20 5 1.00 5 1.00 -16.7<br />
Ciudad de Mexicali 4 0.80 3 0.60 5 1.00 25.0<br />
Ciudad de Chihuahua 8 1.60 15 3.00 10 2.00 25.0<br />
Ciudad de Durango 3 0.60 2 0.40 2 0.40 -33.3<br />
Otras <strong>Ciudades</strong> 75 15.00 35 7.00 26 5.20 -65.3<br />
Total 500 100.00 500 100.00 500 100.00<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados por la Revista Expansión varios años.<br />
Por su parte, Guadalajara sigue manteniéndose como la tercera ciudad atractiva para<br />
la ubicación de las empresas más importantes; no obstantes, esta muy por debajo de<br />
las dos primeras, que son las zonas metropolitanas de la ciudad de México y<br />
Monterrey. La siguen de cerca la zona metropolitana de Torreón y la ciudad de<br />
Chihuahua que presentan una dinámica de crecimiento más acelerada que la zona<br />
metropolitana de Guadalajara, por lo que se podría esperar en un futuro que fuera<br />
superada por las anteriores. Esto obliga a replantearse las políticas industriales<br />
vigentes, así como aprovechar las condiciones generadas a partir del desarrollo de la<br />
industria electrónica.<br />
5
Guadalajara presenta dos etapas en su desarrollo:<br />
a) Cuando la economía a nivel nacional se encontraba cerrada, la ciudad presentaba<br />
una especialización en la industria alimenticia, lo que le permitió ser el principal<br />
abastecedor de los mercados de la zona noroeste y occidente;<br />
b) con la apertura comercial la ciudad buscó insertarse en la economía mundial, por<br />
medio de la industria electrónica. Mediante el ensamble y producción de bienes e<br />
insumos terminados, cuyo destino era principalmente Estados Unidos, Asia, Europa y<br />
Sudamérica.<br />
La industria electrónica generó un reacomodo en la base económica de Guadalajara,<br />
para 1985, sobresalía la producción de bienes básicos manufactureros y los servicios<br />
distributivos, en el año 2004, los servicios distributivos y productivos y los sociales son<br />
los de mayor dinamismo, es decir, Guadalajara entra a una nueva fase de su<br />
desarrollo económico sustentada mediante los servicios.<br />
Para el caso de la industria, la ciudad presenta un predominio en la producción de<br />
bienes básicos 5 de acuerdo al personal ocupado (PO); pero a principios del nuevo<br />
milenio su importancia se reduce a la mitad. Mientras que en 1985 la diferencia<br />
porcentual de esta industria contra la de bienes intermedios 6 y de capital 7 era de 14 y<br />
13 puntos, respectivamente, para 2004 fue de tan sólo 4 (gráfica 1). Mediante lo<br />
anterior se puede argumentar que hay un cambio en las actividades industriales:<br />
dominando el desarrollo industrial de la ciudad, actividades relacionadas con la<br />
electrónica y la química, al igual que la industria alimenticia.<br />
Gráfica 1<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Distribución de la PO por tipo de bien 1986-2004<br />
1986<br />
2004<br />
Básicos Intermedios Capital Distributivos Productivos Sociales Personales<br />
FUENTE: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 1986 y 2004. INEGI<br />
En el sector terciario, se observan cambios importantes, para el año 2004, los<br />
servicios distributivos 8 se consolidan como la principal actividad desarrollada en la<br />
ciudad, sustentada principalmente por el desarrollo del comercio al por mayor y la<br />
proliferación de grandes almacenes comerciales como es el caso de tiendas de<br />
autoservicio (Wal-Mart, Chedraui, Soriana) y Plazas comerciales. Los servicios<br />
productivos 9 presentan un gran dinamismo que se manifiesta principalmente por medio<br />
5 Industrias alimenticia, textil, del cuero, la madera y el papel.<br />
6 Industria: química, mineral metálico y no metálico.<br />
7 Industria de productos metálicos, maquinaria y equipo.<br />
8 Actividad comercial y del transporte.<br />
9 Servicios financieros, de bienes inmuebles y profesionales.<br />
6
del valor agregado (VA). En 1985, apenas rebasaron el 3% del PO, mientras que en el<br />
año 2004 alcanzó 11%. Se observa que el crecimiento de los servicios se debe a<br />
condiciones relacionadas con actividades productivas y no tanto responde a las<br />
necesidades propias del crecimiento poblacional o del ingreso, vinculadas<br />
principalmente a los servicios sociales 10 y personales 11 ( gráfica 1).<br />
Se observa un nuevo patrón productivo en la ciudad: pasa de albergar actividades<br />
industriales tradicionales a la apertura de actividades relacionadas con la industria<br />
electrónica. Esta última considerada que puede insertarse en el mercado global.<br />
Gráfica 2<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Distribución del VA por tipo de bien 1986-2004<br />
1986<br />
2004<br />
Básicos Intermedios Capital Distributivos Productivos Sociales Personales<br />
FUENTE: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 1986 y 2004. INEGI.<br />
Guadalajara está viviendo un proceso de transición, al pasar de una dinámica regionalnacional<br />
a una global; sin embargo, esta tendencia trae ciertas trasformaciones<br />
económicas y demográficas que la orillan a modificar sus relaciones con las regiones.<br />
Presenta tres etapas: en la primera, era abastecedora de bienes y servicios de la zona<br />
noroeste y norte del país 12 , en la segunda; cuando los estados del norte generaron sus<br />
propios bienes se vio reducido su rango de influencia local, limitándose al occidente.<br />
En la tercera, actualmente se observa la conformación de mercados internacionales.<br />
Guadalajara, está creando su propia dinámica de interrelación a nivel global, mediante<br />
la comercialización y distribución de las empresas ubicadas en su territorio.<br />
A partir de la última década del milenio anterior, específicamente en 1998, la ZMG<br />
empieza un proceso de transformación económica. Impulsado por el desarrollo de los<br />
servicios, que encuentra un punto de consolidación a través de la actividad comercial<br />
que predomina actualmente. La actividad industrial empieza su proceso de declinación<br />
a inicios de 1994, aunque todavía mantenía su predominio. No es sino hasta el año<br />
2004, cuando se puede decir que ya no representa el motor de desarrollo para la<br />
ciudad, pero aún sigue siendo importante (gráfica 3).<br />
Gráfica 3<br />
10 Servicios educativos y médicos.<br />
11 Servicios personales, de esparcimiento, restaurantes y hoteles.<br />
12 Comprende los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.<br />
7
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Evolución de las actividades económicas en la ZMG 86-2004<br />
1986 1994 1999 2004<br />
Industria<br />
Comercio<br />
Servicios<br />
FUENTE: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 1986 y 2004. INEGI<br />
Crecimiento urbano y cambios en la estructura<br />
De acuerdo a la literatura, en las ciudades se detectan cuatro etapas de crecimiento:<br />
urbanización, urbanización-suburbanización, suburbanización y desurbanización. Que<br />
también podrían catalogarse como: nacimiento, juventud, madurez y vejez.<br />
En la etapa de urbanización (juventud), los habitantes se concentran en la zona central<br />
para después disminuir exponencialmente conforme se va alejando del centro (Clark);<br />
cuando se alcanza la etapa de suburbanización (madurez) se muestran dos efectos:<br />
una ligera disminución en la zona central, para después caer bruscamente conforme<br />
se va incrementando la distancia (Tañer y Sherratt). Por último, en la etapa de<br />
desurbanización (vejez), la concentración ya no se da en la zona centro, sino en las<br />
partes intermedias de la ciudad, moviéndose conforme se va expandiendo la mancha<br />
urbana (Newling), 13<br />
En cualquiera de las etapas la concentración poblacional va descendiendo conforme<br />
se acerca a la periferia, esto se debe a razones de tipo económico, social e histórico.<br />
En el primero, el precio del suelo es una condición de concentración ya que limita los<br />
tipos de zonas habitacionales condicionando el crear multifamiliares, grandes<br />
residencias o pequeñas viviendas. A pesar de estos factores, en las ciudades de<br />
países subdesarrollados es importante considerar otros aspectos que condicionan la<br />
distribución de la población: la accesibilidad, la estructura y el equipamiento urbano,<br />
las condiciones de la zona en cuanto a la factibilidad de construcción y la<br />
contaminación urbana. Cada uno de ellos permite que no exista un patrón claro de<br />
distribución, pero sí una relación más o menos clara entre la concentración poblacional<br />
y los ingresos familiares, ya que la población de mayores ingresos usa el suelo<br />
habitacional de manera extensiva (predios más amplios), aprovechando la capacidad<br />
de compra que tienen; mientras que la población de bajos ingresos utiliza el suelo de<br />
manera intensiva (terrenos pequeños), con el fin de adquirirlo más barato y sacarle<br />
más provecho. A pesar de lo pequeño de las fincas, el tamaño de las familias propicia<br />
mayor concentración en estas zonas.<br />
La población tiene una movilidad de acuerdo a la función de capacidad económica, la<br />
percepción social del entorno, el impacto que pueda darse de las externalidades<br />
negativas o positivas y las condiciones en que se encuentra la zona con relación a la<br />
infraestructura y equipamiento urbano. Esto hace que Guadalajara pueda tener una<br />
13 Estos autores son citados por Precedo (1996)<br />
8
particularidad en cuanto a su distribución poblacional, permite identificar nuevos<br />
espacios con mayor dinámica, debido a que la zona centro se encuentra en una etapa<br />
de despoblamiento.<br />
La situación demográfica de la metrópoli es de una desaceleración del municipio<br />
central con relación al incremento de los municipios conurbados. A pesar de que<br />
Guadalajara tuvo una tasa de crecimiento elevada durante los inicios de la segunda<br />
mitad del siglo XX, el municipio de Zapopan fue el que mostró mayor crecimiento; en<br />
cambio para los años 1980-2000, Tonalá y El Salto fueron, respectivamente, los que<br />
crecieron más, mientras que Guadalajara en la última década tuvo una tasa negativa.<br />
Para analizar el comportamiento de la ciudad se dividió cuatro áreas: zona centro,<br />
comprende a la zona uno del Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de<br />
Guadalajara 14 ; primer contorno, que circunda la zona centro y su límite es el circuito de<br />
Avenida Patria, integra parte de los municipios de Tlaquepaque y Zapopan; segundo<br />
contorno, se encuentra entre Avenida Patria y anillo periférico, incluyendo una<br />
pequeña proporción del municipio de Guadalajara, ubicándose la mayor parte en los<br />
municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; y periferia, que comprende lo que está<br />
después del anillo periférico. Existe una pequeña porción de Guadalajara al norte,<br />
aunque en ella sobresalen el resto de los demás municipios (mapa 1).<br />
Mapa 1. - Contorno de los anillos concéntricos de Guadalajara<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
El análisis demográfico por contornos corresponde a la última década del siglo XX<br />
(1990-2000), y es tomada de las AGEB´s, 15 solamente para esos años se tiene<br />
información de esa unidad espacial, y facilita la realización de un análisis intraurbano.<br />
14 Los límites de esta zona son: al norte con Circunvalación, al sur con avenida Washington, al oriente con<br />
calzada del ejecito y Belisario Domínguez y al poniente con avenida y Américas y unión.<br />
15 Las AGEB´s o Áreas Geoestadísticas Básicas, es la forma en que se dividen las localidades urbanas<br />
para levantar los censos económicos y de población. En Guadalajara existen alrededor de 800 (según el<br />
censo 2000) y su conformación se da por el número de manzanas (25 a 50) o el número de habitantes.<br />
9
A pesar de que en 1990, el municipio de Guadalajara acaparó casi 60% de la<br />
población de la ciudad, es el único que presenta despoblamiento de su zona central<br />
(cuadro 2). En el año 2000 Guadalajara redujo su proporción a menos de la mitad del<br />
total de la población metropolitana, así también la zona central bajo al 6% (cuadro 3).<br />
El contorno con mayor población fue el segundo, rebasando con apenas un punto<br />
porcentual al primero.<br />
Cuadro 2. - Distribución de la población por contornos y municipio, 1990<br />
Contornos Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan ZMG<br />
Zona central 241635 15% 241635 9%<br />
Primer contorno 1081052 66% 95982 30% 88030 14% 1265064 47%<br />
Segundo contorno 244268 15% 196508 62% 105554 80% 315328 50% 861658 32%<br />
Periferia 58198 4% 24107 8% 26926 20% 231550 36% 340781 12%<br />
Total 1625153 100% 316597 100% 132480 100% 634908 100% 2709138 100%<br />
Fuente: INEGI. Censo de 1990 a nivel AGEB.<br />
59.99% 11.69% 4.89% 23.44% 100.00%<br />
En la última década se observa que la dinámica poblacional declina en la zona centro<br />
para verse impulsada en zonas adyacentes a la ciudad. El primer contorno, en 1990,<br />
acaparó 47% de la ciudad, mientras que el segundo sólo alcanzó 32%. Al término de la<br />
década, el primer contorno es rebasado por el segundo, lo que implica que la dinámica<br />
poblacional de Guadalajara empieza a darse en los municipios conurbados,<br />
particularmente en Zapopan y Tlaquepaque. Impulsado en parte, por la expansión<br />
urbana.<br />
En la ZMG se observan tres etapas de desarrollo intraurbano: a) despoblamiento en la<br />
zona central, b) redensificación lenta, primer contorno y c) redensificación acelerada,<br />
segundo contorno y periferia (esquema 1). Puede ubicarse en una etapa de madurez,<br />
la cual se consolida a lo largo de esta década. La zona central, ya no representa un<br />
atractivo para vivir ahí. El primer contorno se consolida como la zona más poblada,<br />
dejándole su lugar al segundo contorno, que ha finales de la década comienza a<br />
sobresalir.<br />
Este despoblamiento obedece a diversos factores por un lado, se desarrolla en un<br />
momento donde las actividades económicas buscan los mejores espacios para lograr<br />
ser productivas y competitivas; por tal razón, la dinámica económica genera un<br />
ambiente diferente al que se inició en los años 1980, donde las zonas habitacionales<br />
del centro fueron sustituidas por las actividades comerciales; ahora, ciertas actividades<br />
se establecen en el centro, pero a la vez la población se reubica en otras zonas de la<br />
ciudad. Y por el otro, es una de las zonas que presenta externalidades negativas por<br />
porque es el punto de confluencia del transporte urbano, genera contaminación<br />
atmosférica, auditiva y es una de las zonas más inseguras de la ciudad por el mayor<br />
incremento de robos.<br />
Cuadro 3. - Distribución de la población por contornos y municipio, 2000<br />
Contornos Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan ZMG<br />
Zona central 213782 13% 213782 6%<br />
Primer contorno 1139783 67% 99462 19% 110291 11% 1349537 38%<br />
Segundo contorno 289603 17% 364031 70% 294930 94% 450159 45% 1398725 39%<br />
10
Periferia 66653 4% 59885 11% 20080 6% 434987 44% 581605 16%<br />
Total 1709821 100% 523378 100% 315010 100% 995437 100% 3543649 100%<br />
Dist. Porcentual 48.25% 14.77% 8.89% 28.09% 100.00%<br />
Fuente: INEGI. Censo, 2000 a nivel AGEB.<br />
Esquema 1.<br />
Modelo de estructura urbana de la ZMG en la última década del siglo XXI<br />
Despoblamiento<br />
Redensificación lenta<br />
Redensificación acelerada<br />
Redensificación acelerada<br />
Zona<br />
Central<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los cuadros 2 y 3<br />
Primer Contorno<br />
Segundo Contorno<br />
Periferia<br />
El ritmo de poblamiento en las zonas señaladas presenta dos características: por un<br />
lado, existe despoblamiento en la zona central y repoblamiento en las otras zonas. El<br />
mayor dinamismo se observa en el segundo contorno, ya que en tan solo 10 años<br />
presenta un incremento de sus habitantes de 537, 067. Situación similar presenta la<br />
periferia con 240,824. Debido a la proliferación en la construcción de viviendas (gráfica<br />
4).<br />
Gráfica 4<br />
11
Incrementos<br />
80.00<br />
60.00<br />
40.00<br />
20.00<br />
0.00<br />
-20.00<br />
Ritmo de crecimiento de la población por contornos en la ZMG<br />
1990-2000<br />
Zona central Primer<br />
contorno<br />
Contornos<br />
Fuente: Elaborado con base en los cuadros 2 y 3.<br />
Segundo<br />
contorno<br />
Periferia<br />
La localización de las actividades económicas tiende a concentrarse en el centro de la<br />
ciudad; sin embargo, conforme se desarrollan, buscan situarse en otras zonas,<br />
provocando una expansión del centro económico. Es así como en Guadalajara se<br />
observa una desconcentración del personal ocupado (PO) por contornos. En 1985, la<br />
tendencia a concentrarse se daba prácticamente dentro del primer contorno; sin<br />
embargo, para los siguientes periodos la tendencia se dio entre el primer y el segundo<br />
anillo, dejando una pequeña, ventaja para 1998, en este último (gráfica 5).<br />
El sector comercial, presenta una distribución en la ciudad diferente a las<br />
manufacturas, ya que en 1985 se detectaron dos zonas de concentración: el centro y el<br />
segundo contorno, aunque este último representó el mayor porcentaje (gráfica 6). La<br />
explicación a este comportamiento es la manera en que empieza a dispersarse esta<br />
actividad en toda la ciudad, debido a la construcción de centros comerciales en<br />
algunos puntos periféricos.<br />
En 1993 la comparación entre estos dos contornos fue más pareja, aunque la periferia<br />
incrementó porcentualmente su participación, lo que dio la sensación de una mayor<br />
dispersión. En 1998, la tendencia se vio reflejada en una distribución más homogénea,<br />
concentrándose principalmente en la zona centro; mientras que el resto de los<br />
contornos varió en tres puntos porcentuales; esto explica la dispersión que comenzó a<br />
darse dentro de la ciudad, debido a las necesidades de estar más cerca de sus<br />
consumidores, los cuales se ubicaron cada vez más en los espacios periféricos, sin<br />
dejar de lado las zonas comerciales tradicionales, que son accesibles para la mayoría<br />
de los habitantes de Guadalajara, como es el caso del centro de la ciudad.<br />
Gráfica 5. -Distribución de personal ocupado por contorno, Guadalajara.<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
CENTRO 1er. CONTORNO 2do. CONTORNO PERIFERIA<br />
1985 1993 1998<br />
12
Fuente: Elaboración propia con base en los censos económicos de 1985, 1993 y 1998. INEGI.<br />
Los servicios tienen otro patrón de distribución, mientras que las manufacturas tienden<br />
a reubicarse en la periferia de la ciudad, el comercio se dispersa en toda la metrópoli,<br />
los servicios tienden a concentrarse en el centro. Para 1985, la periferia es la que<br />
acaparaba el mayor porcentaje de este sector, principalmente los servicios recreativos,<br />
los cuales buscaban amplios espacios en las afueras de la ciudad, como los campos<br />
de golf y parques. Sin embargo, para 1993 y 1998 la tendencia se invirtió, en el primer<br />
periodo la concentración se manifestó en el centro, mientras que en los contornos<br />
disminuyó conforme iba alejándose del centro. Para 1998, la diferencia entre el centro<br />
y el resto de los contornos fue más alta, lo que implicó que la concentración de esta<br />
actividad se fuera dando en el centro de la ciudad (gráfica 7).<br />
Gráfica 6. Distribución de las manufacturas por contorno en Guadalajara<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los censos económicos de 1985, 1993 y 1998. INEGI.<br />
Gráfica 7. Distribución del comercio por contornos en Guadalajara<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
CENTRO 1er. CONTORNO 2do. CONTORNO PERIFERIA<br />
1985 1993 1998<br />
CENTRO 1er. CONTORNO 2do. CONTORNO PERIFERIA<br />
1985 1993 1998<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los censos económicos de 1986, 1994 y 1999. INEGI.<br />
13
A pesar de la distribución mostrada por los contornos se pueden encontrar algunas<br />
zonas que acapararon el mayor número de PO. En 1985, el centro de la ciudad junto<br />
con la zona industrial, fueron las áreas con mayor PO. Sin embargo, para 1993 y 1998<br />
la distribución se inclinó hacia el poniente de la ciudad y en menor medida hacia el sur<br />
y oriente de esta.<br />
Gráfica 8. Distribución de los servicios por contorno en Guadalajara<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
CENTRO 1er. CONTORNO 2do. CONTORNO PERIFERIA<br />
1985 1993 1998<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los censos económicos de 1985, 1993 y 1998. INEGI.<br />
En 1985, un poco más de 10% de los AGEB’s acaparó 50% de la PO existente en toda<br />
la ciudad, ahí sobresalían la zona industrial, donde sólo 1.7% de los AGEB’s (seis)<br />
acapararon casi 18% de la PO. La ubicación de estos AGEB’s era en el centro de la<br />
ciudad y la Zona Industrial Guadalajara, se encuentran contiguas. Se detectan otros<br />
AGEB’s al poniente de la zona centro, dentro del primer contorno.<br />
Para 1993, 12% de los AGEB’s acapararon 50% del PO, lo que representa una mayor<br />
distribución con relación al periodo anterior. Los AGEB’s con mayor población vuelven<br />
a ser los que se ubican en la zona industrial, acaparando sólo 9%, contra 18% que<br />
tuvieron en 1985, esto indica una reducción en más de la mitad. Su distribución tiende<br />
a darse nuevamente en la zona centro y en el área industrial contigua. Sin embargo,<br />
surgen otros AGEB’s ubicados, tanto en el primer contorno como en el segundo,<br />
incluso, algunos de ellos se ubican fuera del municipio de Guadalajara, demostrando<br />
la dispersión que empiezan a manifestar las actividades económicas hacia diversas<br />
zonas de la ciudad, provocando que la dinámica económica se de en otros espacios,<br />
dejando de lado la concentración detectada en 1985.<br />
En 1998, el PO tuvo una mayor distribución en la ciudad, ya que 19% de los AGEB’s<br />
acaparaban 50% del PO, lo que representa una tercera parte más de la existente en<br />
1993. Para ese año aparece un AGEB especializado en servicios profesionales,<br />
teniendo el mayor número de trabajadores, lo cual implica un cambio en la actividad<br />
económica sobresaliente y en su distribución en el territorio, debido a que la nueva<br />
concentración se comienza a dar en la parte poniente del centro de la ciudad y no al<br />
sur del mismo. Sin embargo, a pesar de ello, cuatro AGEB’s industriales ocuparon los<br />
primeros lugares al concentrar 6% de todo el PO, reduciendo en tres puntos<br />
porcentuales con relación a 1993; lo que demuestra una disminución en la importancia<br />
que tiene esta actividad con respeto a las demás.<br />
14
La dispersión aludida se comprueba con una presencia mayoritaria de AGEB’s que se<br />
ubican fuera del centro de la ciudad y de la zona industrial tradicional. De los 148<br />
AGEB’s, 62% se localizan fuera de la zona tradicionalmente concentradora de<br />
trabajadores, extendiéndose principalmente al poniente de la ciudad, lo que implica<br />
que la dinámica económica se expande hacia esa zona, debilitando la zona centro y el<br />
área industrial tradicional.<br />
Base económica y especialización productiva<br />
Los constantes cambios que manifiesta Guadalajara con relación a su base<br />
económica, y las nuevas zonas dinámicas de la ciudad, permiten entender que la<br />
nueva economía, junto con otros factores, está determinando una nueva estructura<br />
económica y urbana. Sin embargo, es necesario detectar los centros económicos 16<br />
donde se desarrolla la economía de la ciudad y en que se especializa, con el fin de<br />
encontrar el perfil sectorial que puede mostrar la ciudad, así como los espacios<br />
globales que pueden estar vinculados con este proceso económico.<br />
Las nuevas centralidades, las cuales modifican la estructura económica y urbana de la<br />
ciudad, se generan cuando las nuevas actividades, o las que antes no eran<br />
importantes y lo son ahora, provocan que los centros tradicionales se reestructuren<br />
tanto en la infraestructura como en su comportamiento con el resto de la ciudad; o<br />
cuando se consolidan nuevas zonas como centros económicos, que adquieren la<br />
infraestructura y la accesibilidad que estas nuevas actividades requieren.<br />
Para Borja y Castells (1998), el surgimiento de nuevas centralidades se da por que la<br />
ciudad debe ser accesible en su interior y tener una movilidad interna adecuada,<br />
permitiendo desarrollar nuevos espacios donde se ubiquen las actividades más<br />
importantes para su desarrollo económico. De tal forma, se presentan cambios en la<br />
distribución de las actividades económicas que son parte de la dinámica de la ciudad,<br />
Los nuevos centros económicos son necesarios debido a que existe un cambio de<br />
escala en la ciudad; es decir, el desarrollo de nuevos espacios permite el proceso de<br />
desconcentración y amplía el área de influencia regional, además de que el desarrollo<br />
de la ciudad no se concentra en un sólo nodo (centro de la ciudad), sino que se<br />
trasmite hacia otras zonas.<br />
La nueva economía ha provocado que las ciudades tengan una trasformación tal, que<br />
exige el desarrollo de nuevos espacios para las nuevas actividades, ocasionando en<br />
algunas, una reestructuración del centro histórico, y en otras, la creación de nuevas<br />
centralidades; esto implica que las ciudades deben estar preparadas para modificar su<br />
estructura urbana, por un lado modernizar su centro histórico y adecuarlo a las<br />
necesidades de las nuevas actividades ahí localizadas, o por otro, crear nuevos<br />
espacios que permitan el desarrollo de éstas.<br />
Algunos autores coinciden vincular entre las centralidades y los nuevos espacios<br />
globales; siendo en esta última donde se ubican las actividades que se conectan de<br />
manera global con otras que se distribuyen en casi todo el mundo. 17 Por tal razón,<br />
para entender la reorganización económica de Guadalajara dentro del contexto global,<br />
es necesario ubicar los centros económicos de la ciudad, para después ver si ahí se<br />
encuentran las actividades que alteran la base económica, permitiendo identificar los<br />
espacios económicos que hacen a esta ciudad participe del proceso de la nueva<br />
economía.<br />
16 Para este trabajo se define centro económico donde uno o más agebs que individualmente tienen un<br />
porcentaje de ramas centrales y se jerarquizan de la siguiente manera: centro principal, más de 50%,<br />
subcentro 25 a 50%, centro de barrio 12 a 25% y centro especializado menos de 12%.<br />
17 Castells (1998), Sassen (1991), De Mattos (2000), Olvera (1999) o Parnreiter (1998),<br />
15
Guadalajara, a lo largo de su historia, ha mostrado una tendencia monocéntrica. El<br />
centro tradicional o histórico ha dominado la vida económica de la ciudad. Ahí se<br />
encuentran las principales plazas cívicas, los poderes de gobierno y las actividades<br />
económicas más importantes de la ciudad. Sin embargo, la tendencia manifestada en<br />
muchas de las ciudades del mundo, parece que empieza a darse en Guadalajara, y es<br />
que el centro tradicional tiende a perder importancia dentro de la dinámica económica<br />
generándose, en otros espacios, una mejor infraestructura y funcionalidad a las<br />
nuevas actividades.<br />
Desde el punto de vista demográfico, Guadalajara, al mostrar otros centros<br />
poblacionales, ha permitido el desarrollo de algunos polos económicos; sin embargo,<br />
estos no tienen el suficiente impacto, como para afectar a toda la ciudad. Por otro lado,<br />
las cabeceras municipales de los municipios conurbados han sido un espacio<br />
económico que impacta a una parte de la ciudad, pero que también no influye en toda<br />
la metrópoli; por lo que es necesario detectar las actividades que impactan<br />
directamente a toda la metrópoli y que permiten generar centros económicos que<br />
dinamicen la economía de la ciudad.<br />
Para detectar y entender la evolución que está teniendo la ciudad en cuanto a sus<br />
centros económicos se utilizó el índice de centralidad 18 para los años de 1985, 1993 y<br />
1998, encontrando, en un primer momento, que el centro tradicional es el polo donde<br />
se ubican las actividades de mayor impacto; en un segundo momento se da una<br />
expansión del área, detectando lo que De Mattos (1998) denominó “centralidad<br />
expandida”, y finalmente, en un tercer momento, la reubicación de estas actividades a<br />
otros lugares, reduciéndose este centro, creando islas económicas, y dándose un<br />
aparentemente nacimiento de otros centros.<br />
El índice de centralidad arrojó que para 1985 existían 68 AGEB’s catalogados como<br />
centros principales y subcentros, de los cuales sólo cinco eran islas económicas que<br />
no se unían al resto de los AGEB’s. 19 Los 63 restantes conformaban el centro<br />
económico de la ciudad que se concentraba en el centro histórico y que se expandía<br />
hacia la zona industrial de Guadalajara, tocando los límites de Tlaquepaque, y al<br />
poniente de la ciudad, donde casi llegaba al municipio Zapopan.<br />
En 1993, el número de AGEB’s se incrementó a 97, de los cuales, tres de los cinco que<br />
no fueron parte del gran centro económico en 1985, se unieron gracias a que la zona<br />
intermedia concentró ramas centrales suficientes para considerarse como subcentros;<br />
los otros dos restantes se disiparon. Sin embargo, surgen nuevas islas, siendo éstas el<br />
centro tradicional de Tlaquepaque, un AGEB al norte de la ciudad, cuatro más al<br />
norponiente (Belenes industrial y la cabecera municipal de Zapopan), y el último al<br />
poniente, el cual, será para 1998 el de más ramas. El centro económico se conformó<br />
de 94 AGEB’s dándose el crecimiento principalmente hacia el poniente de la ciudad,<br />
donde se ubican las actividades catalogadas como globales (servicios avanzados) y<br />
que dinamizan la economía de la ciudad.<br />
En una primera etapa, la ciudad desarrolla el comercio de productos primarios, es<br />
decir, depende de la actividad primaria que se da en el espacio rural contiguo;<br />
posteriormente, empieza a desenvolverse el comercio de productos industrializados<br />
que son importados de otras regiones, es ahí donde se observa como las relaciones<br />
con otros espacios comienzan a ser intensas. Cuando se inicia un proceso de<br />
18 Este índice se calcula de la siguiente manera: (POij/ Pj)/(POi/P), donde POij es el personal ocupado de<br />
la rama “i” en el ageb “j”, Pj es la población existente en el ageb “j”, POi es el personal ocupado de la rama<br />
“i” y P es la población de la ciudad. El sustento teórico de este indicador es que las ramas serán centrales,<br />
siempre y cuando su área de influencia rebase los límites del AGEB, en ese sentido se maneja el<br />
supuesto de que una rama puede rebasar ese límite cuando se tiene más personal ocupado que<br />
habitantes existentes, por lo que se considera que algunos clientes vendrán de otros lugares y, en<br />
consecuencia, su área de influencia rebasa el límite del AGEB. Se retomó de Alegría (1996).<br />
19 algunos de estos AGEB´s fueron parte del proceso de expansión que tuvo este centro en 1993<br />
16
industrialización en la región, la ciudad busca desplegar esta actividad logrando una<br />
especialización; a partir de ahí se genera una mezcla de actividades, ya que el área<br />
manufacturera requiere de otras funciones provocando economías de escala y de<br />
aglomeración; esto permite un crecimiento económico de la ciudad, ya que pueden<br />
darse algunos cambios de manera rápida hacia la terciarización de la economía o<br />
desarrollarse otro tipo de actividades manufactureras.<br />
La nueva economía permite desenvolver a las ciudades bajo tres actividades: una<br />
industria tradicional, su mercado es meramente local, salvo que su producto le permita<br />
insertarse a un mercado externo, pero con bajo valor agregado; una industria<br />
moderna, donde su producción es exportada y con endebles lazos en la economía<br />
local; por último, un desarrollo de actividades terciarias, las cuales tendrán dos<br />
caminos: desplegar servicios que dependan de la economía y el crecimiento<br />
demográfico de la ciudad, o servicios que apoyen a otras actividades para ser más<br />
productivas y competitivas. Las primeras no requieren de tanta inversión, pero su valor<br />
agregado es bajo y su impacto en la economía es limitado; en cambio los segundos,<br />
catalogados como servicios avanzados, permiten el desarrollo de otras actividades<br />
teniendo una mayor presencia en la vida económica de la ciudad, aunque sus<br />
requerimientos y necesidades sean más sofisticados.<br />
Sobre las opciones de desarrollo que permite la nueva economía, se revisa la<br />
capacidad que tiene el centro económico para desdoblar actividades que impacten<br />
más a la economía de la ciudad; para ello se identificó la rama que mayor centralidad<br />
tiene en cada AGEB de este centro, basándose en el índice de centralidad con el fin de<br />
determinar la actividad más dinámica, y así encontrar los espacios globales de la<br />
ciudad, considerando que no todo el centro económico tiene actividades que<br />
caracterizan a la nueva economía.<br />
De los 68 AGEB’s caracterizados como centros principales y subcentros, en 1985, 34<br />
tienen ramas centrales principalmente del sector servicios, 33 del sector industrial y<br />
uno del comercio las cinco islas que se detectaron se caracterizaban por ser<br />
industriales, salvo una, cercana al centro comercial “Plaza del Sol”, ahí los servicios<br />
avanzados predominaron como ramas centrales.<br />
En el centro principal se delimita claramente la zona industrial de Guadalajara,<br />
ubicada al sur, mientras que el resto se identifica como zona de servicios, quedando<br />
algunos AGEB’s al oriente como industriales. Sin embargo, si se considera que los<br />
servicios avanzados son los que de alguna manera se vinculan a la nueva economía y<br />
permiten el mayor desenvolvimiento económico de la ciudad, se hace necesario<br />
identificar los AGEB’s donde las ramas centrales se caracterizaban por tener este tipo<br />
de servicios.<br />
De los 34 AGEB’s con ramas centrales en servicios, 18 se identifican con los servicios<br />
avanzados que se localizaron al poniente de este centro económico, lo cual implicó<br />
que se detectaran tres zonas: la zona industrial que se encuentra al suroriente, la zona<br />
de servicios al consumidor y sociales ubicada al oriente y la de servicios avanzados (al<br />
productor) localizada al poniente de este centro económico 20 .<br />
En 1993, de los 97 AGEB’s detectados como centros principales y subcentros, en 49 se<br />
encontraron servicios como ramas centrales y en 47, como industriales. 21 La zona<br />
industrial se mantuvo intacta y sólo se incorporaron otros ubicados al oriente y norte<br />
del centro económico, lo cual provoca que el patrón de localización de la zona<br />
industrial tienda modificarse. Sin embargo, no sólo sucedió en las manufacturas; en el<br />
caso de los servicios se manifiesta una inclinación al poniente, generando mayor<br />
20 En esta zona se detectaron servicios de: mensajería, financieros, alquiler de equipo, maquinaria y<br />
mobiliario, agentes inmobiliarios, investigación científica, profesionales y para otras actividades como la<br />
agricultura, construcción, transporte, instituciones financieras y comercio.<br />
21 apareció nuevamente otro AGEB como rama central de comercio<br />
17
diferenciación entre los servicios tradicionales (productivos y sociales) y los<br />
avanzados, lo que permite detectar un patrón de localización de estos últimos en esa<br />
dirección, la cual presenta mejor infraestructura y ubica a las viejas residencias que<br />
fueron grandes fincas que se acondicionaron para instalar oficinas.<br />
En 1998, la inclinación a los servicios fue mayor, ya que de los 88 AGEB’s catalogados<br />
como centrales, 48 se caracterizaron como de servicios, mientras que 38 sólo se<br />
clasificaron en las manufacturas; además, aparecieron dos AGEB’s en el sector<br />
comercial. La zona industrial empezaba a desvanecerse en este centro para dar paso<br />
a nuevos espacios industriales, como la carretera a Morelia, al poniente de la ciudad,<br />
en el cual ubicaba el de mayor número de ramas centrales; otros dos AGEB’s que<br />
aparecen en la zona industrial de los belenes y dos más al norte y oriente de la ciudad,<br />
este último en el municipio de Tonalá por la carretera a México.<br />
Para el caso de los servicios, estos tienden a inclinarse más al poniente de la ciudad,<br />
perdiendo contigüidad con otros AGEB’s que se ubican en el corazón del centro<br />
histórico, además, aparecen dos AGEB’s aislados: uno en la zona industrial<br />
Guadalajara y otro en la cabecera municipal de Tlaquepaque. Una explicación a esta<br />
localización es el aprovechamiento de avenidas de rápido acceso a zonas industriales<br />
y puntos importantes que desarrollan algunas actividades relevantes de la ciudad; tal<br />
es el caso de la Avenida López Mateos que comunica a la zona industrial de Periférico<br />
sur; Lázaro Cárdenas y Avenida Vallarta que enlaza a los parques industriales de<br />
Periférico poniente, y a la vez, estas tres avenidas tienen una accesibilidad con el<br />
centro de la ciudad, además de contar con infraestructura urbana adecuada, ya que es<br />
la zona que tiene los mejores servicios urbanos y públicos de la ciudad.<br />
Estas tendencias permiten identificar con mayor detalle los cambios que comienzan a<br />
manifestarse por el desarrollo de nuevas actividades y que definitivamente impactan la<br />
estructura económica y urbana; por tal motivo, se detectan los siguientes procesos de<br />
reestructuración espacial en la ciudad durante los 12 años de análisis:<br />
1. El centro económico principal empieza a expandirse en el primer periodo gracias al<br />
desarrollo de actividades en el área inmediata a la zona centro, lo que implica una<br />
centralidad expandida, es decir, el centro empieza crecer debido al tamaño que<br />
experimenta la mancha urbana.<br />
2. Dicha expansión se rompe para dar paso al nacimiento de otros centros, lo cual<br />
obedece a la necesidad de crear nuevos espacios industriales para las manufacturas<br />
que empiezan a localizarse en la ciudad. Estas áreas pueden ser en un futuro los<br />
nuevos centros económicos, lo que implica que la ciudad entrará a un proceso de<br />
centros múltiples, provocando una nueva reestructuración económica, espacial y<br />
social.<br />
3. El comportamiento de las actividades es otro de los procesos de reestructuración,<br />
si en su momento la actividad industrial mantuvo la hegemonía del centro principal,<br />
para el último periodo los servicios fueron el empuje de su desarrollo. Es así, como las<br />
manufacturas empiezan a relocalizarse en otros puntos de la ciudad, incluso<br />
comienzan a desligarse de las actividades localizadas en el centro, provocando un<br />
proceso de desprendimiento, en el sentido espacial, de esta zona con el centro<br />
económico.<br />
4. Los servicios, en un primer momento, se mezclaron en el centro económico, para<br />
los años subsiguientes se separaron físicamente a tal grado que se observó una<br />
tendencia de localización hacia el poniente por parte de los servicios avanzados,<br />
mientras que los sociales y personales se mantuvieron en el centro histórico.<br />
18
Conclusiones: Un nuevo modelo productivo en la ciudad<br />
Los hallazgos encontrados en este análisis intraurbano permiten entender que la<br />
trasformación tiene diversas vertientes:<br />
1. Se manifiesta una expansión de la ciudad, siendo ésta determinada,<br />
principalmente, por el desarrollo de las actividades económicas establecidas ahí, ya<br />
que demandan espacios residenciales de alto nivel; esto sólo puede lograrse en las<br />
afueras de la ciudad, dejando huecos entre la mancha y los nuevos espacios<br />
residenciales, donde se asientan zonas residenciales de baja calidad, ya que estos se<br />
abaratan por la cercanía a las zonas industriales.<br />
2. La expansión va acompañada de una densificación de la zona intermedia, debido a<br />
que el centro ya no es atractivo para vivir por el costo y su deterioro; mientras que la<br />
periferia está cada vez más alejada de ciertos servicios urbanos (agua, drenaje,<br />
transporte, vigilancia), por lo que la zona con mejores condiciones es la parte<br />
intermedia, la cual es invadida por población de diferentes niveles socioeconómicos,<br />
pero con una división muy clara: oriente-clase baja, poniente-clase alta.<br />
3. El reparto de las actividades económicas muestra un patrón de distribución, donde<br />
el comercio se disemina en toda la ciudad, encontrando un pico muy leve en la zona<br />
centro; las manufacturas tienden a concentrarse cada vez más en la periferia y los<br />
servicios se aglomeran en la zona centro.<br />
4. Los centros económicos encontrados al inicio fueron absorbidos por el núcleo<br />
tradicional, pero después éste se contrajo para provocar nuevos puntos especializados<br />
que se cree, serán los próximos centros económicos.<br />
5. Dentro del centro económico tradicional se encuentran alteraciones: en primera<br />
instancia, la industria era mayoría y los servicios al productor estaban dispersos,<br />
posteriormente la industria fue desapareciendo para que los servicios en su conjunto<br />
dominaran dicho centro, dándose a la vez, una separación entre los servicios<br />
tradicionales y los avanzados, donde estos últimos tenderían a localizarse al extremo<br />
poniente del centro económico.<br />
Bibliografía<br />
Alegría, Tito, et al (1996) Las ciudades de la frontera norte. Reporte de investigación<br />
(mimeografiado). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.<br />
Borja, Jordi y Manuel Castells (1998) Local y global. La gestión de las ciudades en la<br />
era de la información. Madrid: Taurus.<br />
Castells, Manuel (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Tomo<br />
1, 2 y 3. Madrid: Alianza.<br />
Cota Yáñez, Rosario y Rodríguez Bautista, Juan Jorge (2001) “Procesos de<br />
reestructuración económica. El caso de dos ciudades: Monterrey y Guadalajara”. En<br />
Expresión económica. Guadalajara: UdeG.<br />
De Mattos, Carlos (1998) “Reestructuración, crecimiento y expansión metropolitana en<br />
las economías emergentes latinoamericanas”. En Economía, sociedad y territorio. Vol.<br />
1. No. 4. Julio-Diciembre. México: El Colegio Mexiquense.<br />
------ (2001) “Crecimiento metropolitano en América Latina: ¿Los Ángeles como<br />
referente?”. En International seminar on economy and space. Ouro Preto, Brasil:<br />
Centro de Desenvolvimiento e Planejamento Regional de la Universidad Federal de<br />
Minas Gerais.<br />
Expansión (Varios años) agosto .<br />
19
Hiernaux, Daniel (1998) “La economía de la ciudad de México en la perspectiva de la<br />
globalización”. En Economía, sociedad y territorio. Vol. 1. No. 4, Julio-Diciembre.<br />
México: El colegio Mexiquense.<br />
INEGI Censos Económicos. Varios años. 1985, 1994, 199, 2004. México.<br />
------ (2000a) “Sistema para la consultaría de información censal. Información a nivel<br />
AGEB”. En XII Censo General de Población y vivienda. México.<br />
Méndez, Ricardo (1997) Geografía económica, la lógica espacial del capitalismo global.<br />
Barcelona: Ariel.<br />
Parnreiter, Christof (2001) “Trasformación socioeconómica y nuevas formas de<br />
urbanización en América Latina”. En Burchardt, Hans-Jürgen/Haroldo Dilla, Mercados<br />
globales y gobernabilidad local: retos para la descentralización. Caracas: Nueva<br />
Sociedad. Pp. 29-43.<br />
Precedo Ledo, Andrés (1996) Espacios y sociedades, cuidad y desarrollo urbano.<br />
Madrid: Síntesis.<br />
Rodríguez Bautista, Juan Jorge (2005) “La nueva economía y sus efectos en la redes<br />
urbanas y los centros económicos: el caso de Guadalajara”. Tesis para obtener el<br />
grado en Doctor en Negocios y Estudios Económicos. Guadalajara: UdeG.<br />
------ y Rosario Cota Yáñez (1999) “Evolución interna de las principales zonas<br />
metropolitanas de México”. En Comercio exterior. Agosto. México: Bancomext.<br />
Sassen, Saskia (1991) The global city. New York, London, Tokyo. Estados Unidos:<br />
Universidad de Princeton.<br />
Revistas electrónicas consultadas:<br />
Barrios, Sonia (2001) Áreas metropolitanas: ¿qué ha cambiado?: La experiencia de la<br />
Caracas Metropolitana. En EURE (Santiago). [Online]. [citado 27 Febrero 2003], Pp. 59-<br />
86. Disponible en la World Wide Web:<br />
. ISSN 0250-7161.<br />
Castells, Manuel (2000) “La ciudad de la nueva economía”. En La factoría. No. 12.<br />
Julio-Agosto. www.lafactoriaweb.com/articulos/castells12.htm<br />
Sassen, Saskia (1998) <strong>Ciudades</strong> en la economía global: enfoques teóricos y<br />
metodológicos. En EURE. [online]. [citado 28 Febrero 2003], Pp. 5-25. Disponible en la<br />
World Wide Web: . ISSN 0250-716.<br />
20
Un análisis de las condiciones iniciales de la región Bogotá-Cundinamarca para<br />
su inserción en el mundo globalizado ∗<br />
Introducción<br />
21<br />
Óscar A. Alfonso R. 1<br />
En este trabajo me propongo analizar algunas de las condiciones iniciales de la<br />
formación social colombiana y, específicamente, de la región económica y política<br />
Bogotá-Cundinamarca que, desde finales del siglo pasado, se intenta someter a<br />
algunas terapias laissezferistas con el propósito de configurarla como una región<br />
global y competitiva. En la primera parte se esbozan algunas de las aceleradas<br />
reformas liberalizadoras en Colombia y su impacto sobre el crecimiento económico y la<br />
población. En la segunda se presenta un sucinto balance de la manera como se<br />
presentaron las imágenes de la ciudad-región competitiva y global y la forma se<br />
incorporan en la política urbana y regional para, finalmente, revisar algunas de las<br />
condiciones económicas e institucionales de la región económica y política Bogotá-<br />
Cundinamarca, en la que intentamos revelar su trascendencia y facilitar su<br />
comprensión a diferentes escalas espaciales de análisis.<br />
1. El laissezferismo regional y la ausencia de un proyecto nacional sobre<br />
región: reformas neoliberales y decrecimiento económico<br />
Si algo entraña la nueva etapa del modo de acumulación de capital que conocemos<br />
como globalización, es la proliferación de “imágenes” de ciudad-región global en los<br />
discursos que defienden esta vía como el camino a seguir para insertarnos<br />
favorablemente en la nueva división internacional del trabajo que está en juego. Y si<br />
algo en común tienen esas “imágenes”, es la de una especie de convencimiento que<br />
las ciudades “ganadoras” son las que se convierten en la sede de las firmas más<br />
globalizadas, esto es, una especie de ciudad-oficina para los monopolios<br />
multinacionales. Estos discursos, según nuestra forma de ver, tienen como telón de<br />
fondo la idea difundida desde comienzos de los años noventa de que las economías<br />
que aceleran sus reformas liberalizadoras son las mejores a juzgar por los logros en<br />
materia de crecimiento económico. Pero algo igualmente notable en ellos es que no<br />
enfrentaban, como continúa ocurriendo, los problemas endógenos de las formaciones<br />
sociales concernidas, discurso de los “aceleracionistas” que, haciendo tabla rasa de<br />
las condiciones iniciales institucionales y económicas, proponen invariablemente<br />
aplicar las terapias liberalizadoras a cualquier formación social, siendo su hipótesis<br />
fuerte que la infraestructura institucional sobrevendrá con posterioridad a las reformas,<br />
esto es, que la velocidad de las reformas se encargará de crear la demanda política y<br />
económica de estas. Y si los resultados no son los esperados argumentan, como<br />
también ocurre, que el proceso quedó incompleto y que habrá que introducir más<br />
reformas liberalizadoras.<br />
A quince años de estas reformas ya se cuenta con suficientes evidencias para<br />
demostrar que la aceleración de las reformas resultó nefasta para el crecimiento<br />
económico 2 y, con ello, el discurso “gradualista” tiende a sobreponerse al<br />
∗ Este trabajo hace parte de la investigación Economía geográfica, instituciones y región: mediterraneidad,<br />
litoraneidad y desarrollo apoyada por la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.<br />
Luís Mauricio Cuervo me aportó sus opiniones y críticas constructivas.<br />
1 Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y Doctor<br />
(candidato) en Planeamiento Urbano y Regional por el Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano y<br />
Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Correo electrónico: oscaruex@hotmail.com.<br />
2 Para una revisión crítica de las hipótesis aceleracionistas y de las alternativas gradualistas, cf. Godoy y<br />
Stiglitz (2004).
“aceleracionista”. Para esta escuela, las reformas liberales conducen inequívocamente<br />
a reforzar el carácter monopólico de las estructuras económicas. La promesa de la<br />
ortodoxia económica de que, en el “largo plazo”, las ganancias extraordinarias de los<br />
monopolistas tenderán a desparecer por la entrada de otros productores ávidos de<br />
tales beneficios, ha sido secularmente incumplida. Por tanto, la creación de la<br />
infraestructura institucional y la regulación será la que se ha de acelerar, mientras que<br />
las reformas liberalizadoras se deberían introducir gradualmente.<br />
El Programa de Internacionalización y Modernización de la Economía Colombiana que<br />
anunció a la nación la introducción de las reformas aperturistas-liberalizadoras -<br />
¡bienvenidos al futuro!- fue proclamado en 1991, y a él sobrevinieron las reformas<br />
laborales, comerciales, financieras y cambiarias, amén de un régimen de<br />
privatizaciones. El ciclo de las reformas neoliberales en Colombia comenzó, como<br />
dicta el decálogo laissezferista, con la flexibilización del contrato de trabajo, reforma<br />
que se diseñó en la transición del gobierno Barco al de Gaviria y se adoptó con la Ley<br />
60 de 1990. Las conquistas laborales de los años 60 en materia de retroactividad de<br />
las cesantías y de estabilidad contractual del puesto de trabajo se modificaron por una<br />
especie de salario integral y contratos de corta duración, lo cual va a repercutir<br />
ulteriormente en diferentes planos de la vida económica y social de colombiana: los<br />
hábitos cotidianos de desplazamiento de los trabajadores urbanos fueron alterados e<br />
intensificados por la inestabilidad contractual al igual que la regularidad en la<br />
percepción de sus ingresos para atender los compromisos con el sistema hipotecario,<br />
por ejemplo. Sobrevinieron entonces las demás reformas liberalizadoras. La reforma a<br />
los servicios públicos domiciliarios estigmatizó al municipio colombiano como “mal<br />
prestador”, introduciendo medidas para fortalecer el modo privado de prestación y el<br />
sistema público comercial de las grandes ciudades, que fueron apalancadas<br />
posteriormente con el régimen de privatizaciones. En particular, la regulación que<br />
desarrolló la Ley 142 de 1994, como las resoluciones 8 y 9 de la Comisión de<br />
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico promovió, por la vía tarifaria, la<br />
relocalización e inmovilización de crecientes excedentes financieros en las arcas de<br />
las empresas de servicios públicos, generando con ello deficiencias de demanda<br />
efectiva a la economía colombiana.<br />
La reforma financiera introdujo el modelo de la multibanca en oposición al de la banca<br />
especializada: en el sistema hipotecario se modificó de manera unilateral y autoritaria<br />
el criterio de indexación de las obligaciones y se introdujo la figura del anatocismo, lo<br />
que condujo al sistema a la crisis que se comenzó a revelar hacia 1996 con la<br />
creciente cesación de pagos de las cuotas hipotecarias de las familias deudoras en<br />
UPAC y la consecuente captura de sus patrimonios –cerca de 51.000 viviendas- por<br />
los reconvertidos bancos hipotecarios. La reforma cambiaria, que se justificó por el<br />
interés de eliminar el monopolio en el manejo de las divisas ejercido por el Banco de la<br />
República posibilitó, inicialmente, que cualquier colombiano negociara libremente<br />
hasta US$20.000 diarios. Esta medida facilitó el lavado de las divisas provenientes de<br />
las actividades ilícitas y el consecuente incremento en la oferta de fondos prestables,<br />
monto que fue sometido posteriormente a periódicas reducciones con lo que, según<br />
podemos colegir, se incrementó el testaferrato.<br />
La exposición del aparato productivo colombiano a la competencia internacional se<br />
introdujo por dos vías complementarias a la reforma cambiaria: la desgravación<br />
arancelaria con lo que se redujo de manera acelerada el nivel de protección de la<br />
industria colombiana y la transición del grueso de los productos previamente<br />
clasificados en licencia previa de importación al régimen de libre. Su impacto sectorial<br />
fue desigual pues, en aquellas actividades económicas en las que las vinculaciones<br />
verticales son fuertes, como ocurre con diversas actividades manufactureras urbanas,<br />
la competencia internacional encontró fuertes barreras, mientras que en las que esto<br />
no ocurre, especialmente en la agricultura tradicional, fueron virtualmente arrasadas.<br />
22
Durante la primera mitad de la década pasada (1990-1995), cuando se procesaron la<br />
mayor cantidad de estas reformas, el crecimiento económico acumulado de la<br />
economía departamental en Colombia fue del 24.9%; ya durante el periodo 1996-2001,<br />
en el que sus efectos se comienzan a percibir, los resultados en materia de<br />
crecimiento se precarizaron alcanzando un modesto 6.2%. Las cosas empeoraron<br />
para la mayoría de los colombianos y la búsqueda de nuevas alternativas de<br />
sobrevivencia reforzó su intención de emigrar. Recordemos que la dinámica<br />
poblacional en Colombia se explica casi en su totalidad por sus condiciones<br />
vegetativas y que es evidente el bajo grado de cosmopolización o interacción con el<br />
exterior. De un lado, con la agudización del conflicto interno colombiano en la última<br />
década, particularmente desde el inicio de los diálogos en la administración de Andrés<br />
Pastrana, y con la sofisticación de los mecanismos de extorsión por parte de los<br />
violentos, el grado de cosmopolización de la nación colombiana parece haberse<br />
reducido aún más: el Censo de Población del 2005 confirmó que sólo 3 de cada mil<br />
residentes en Colombia es natural de otro país. No ocurre lo mismo en sentido<br />
contrario. El contingente de colombianos en el exterior, estimado por la Organización<br />
Internacional para las Migraciones en cerca de cuatro millones, continúa creciendo. Ya<br />
sea los que buscan una salida permanente a su precariedad económica y se van a<br />
alquilar en actividades que los nacionales de los países receptores no quieren realizar,<br />
los que con mediana capacidad de formación logran insertarse de mejor manera en los<br />
mercados de trabajo de estos países, las victimas de los traficantes de sustancias<br />
psicoactivas que habitan en las cárceles de las ciudades del primer mundo o las de los<br />
proxenetas globales que deambulan por sus avenidas.<br />
El destino predilecto de los colombianos son los Estados Unidos, donde residían -en el<br />
2000- cerca de 510.000, según se deduce de las estadísticas censales del U.S.<br />
Census Bureau, aunque otros estudios indican que hay un notable subregistro. Según<br />
esta fuente, el 44.9% llegaron en la última década, el 54.9% de la diáspora colombiana<br />
son mujeres, el 62.2% se encuentran entre los 26 y los 54 años de edad y el 21.6%<br />
posee un titulo de educación superior. No debemos sorprendernos entonces con que,<br />
seguramente, Miami sea hoy la sexta ciudad con población nativa de Colombia y New<br />
York la octava y que, al paso que vamos, en pocos años seguramente Madrid será la<br />
décima ciudad del planeta con colombianos residentes. El esquema general de<br />
segregación socioeconómica de las ciudades colombianas parece reproducirse por la<br />
diáspora colombiana en el exterior pues, como se afirma de los colombianos en Miami:<br />
Los colombianos suelen ubicarse juntos según su estrato socioeconómico. Los de<br />
menores recursos en Miami, por ejemplo, viven en los barrios Hialeah y<br />
Fountainbleu en el condado de Southern Miami-Dade y trabajan en manufactura,<br />
servicio doméstico y agricultura. Las clases medias se concentran en Kendall, en<br />
Southwestern Miami-Dade, Doral, Miramar, Plantation, Pembroke Pines, Sunrise<br />
en el condado de Broward, Boca Ratón y Palm Beach. Las clases altas, la mayoría<br />
de ellos inversionistas y profesionales, viven en Key Biscayne, Miami Beach,<br />
Brickell, Bayshore, Coral Gables, Broward, Weston y Aventura (Revista Semana,<br />
Edición 1194, 20/03/2005).<br />
Sin embargo, más allá del estrato socioeconómico de procedencia en Colombia, los<br />
inmigrantes se localizan en las ciudades receptoras de acuerdo con las condiciones<br />
económicas que comienzan a detentar e intentan adaptarse a las condiciones<br />
cambiantes del nuevo entorno urbano. Volviendo al caso de Miami, por ejemplo,<br />
existen zonas dentro de la misma área (por ejemplo Doral, Miramar o Pembroke<br />
Pines) que han experimentado un vigoroso desarrollo urbanístico en los últimos tres<br />
años, encontrándose proyectos inmobiliarios que ofrecen viviendas a precios que<br />
superan los US$350.000, lo que ha cambiado la composición socio-económica de<br />
ciertas zonas. Hialeah, localizada en proximidad a la zona industrial de Miami, agrupa<br />
hogares de bajos ingresos, mayoritariamente empleados en industria y servicio,<br />
23
mientras que en Fountainblue, localizada cerca al aeropuerto y a la zona industrial, se<br />
han impulsado desarrollos inmobiliarios para hogares de mayores ingresos, con lo que<br />
su composición socio-económica ha cambiado notablemente. Si bien algunos rasgos<br />
son evidentes, como que las clases medias se agrupen en Kendall, rodeada de<br />
grandes almacenes de cadena e importantes centros comerciales, o que las clases<br />
altas prefieran Key Biscayne, Brickell, Coral Gables, Aventura y Weston, la imagen de<br />
Miami Beach es la de una ciudad de mixturas de torres de condominios con pequeños<br />
moteles, en la que "hay de todo", hasta “gente durmiendo en las calles”.<br />
Las remesas de divisas de los colombianos en el exterior a sus familias en Colombia –<br />
estimadas en cerca de US$3.500 millones en 2004- se ha consolidado como la<br />
segunda fuente de divisas del país, con lo que los intermediarios cambiarios han<br />
encontrado un nuevo nicho de negocios. Por su parte, el capitalismo comercial<br />
colombiano ha comenzado a penetrar con sus inversiones en los países receptores<br />
para capturar la “demanda nostálgica” de los emigrantes colombianos. De Miami se<br />
dice, coloquialmente, que es una ciudad en la que inclusive se habla el inglés. La<br />
“afición” de los colombianos por el trabajo y su tenacidad para afrontar situaciones<br />
adversas les otorga un notable prestigio en los mercados de trabajo del exterior, así<br />
residan en condición de indocumentados. Ser trabajador pero no ciudadano, esto es,<br />
vivir ausente de derechos, es la condición perenne de la inmensa mayoría de los<br />
emigrantes colombianos: en Estados Unidos, a manera de ejemplo, sólo el 40.5% de<br />
los colombianos cuenta con carta de naturalización.<br />
2. Una región sin regente: el desenvolvimiento reciente del discurso<br />
regional en el centro de Colombia<br />
Hacia 1998, la Cámara de Comercio de Bogotá publicó los resultados del estudio de<br />
competitividad urbana de Bogotá que le encargó a la firma de consultoría internacional<br />
Monitor Company, en el que se traslapan a nuestro ámbito las imágenes de ciudad<br />
competitiva acuñadas por Michael Porter años atrás. Los diagnósticos y<br />
recomendaciones de ese estudio no pueden ser más paradójicos. De un lado, la<br />
premisa según la cual “concentrarse en la ciudad y no en Colombia” es la alternativa<br />
para convertir a Bogotá en una ciudad competitiva, deja traslucir una suerte de<br />
secesionismo que ni siquiera los protagonistas del conflicto armado y de la vida<br />
política en Colombia se han atrevido a sugerir. De otro, le asigna a Bogotá el dudoso<br />
papel de ser la ciudad con mejores posicionamientos potenciales para convertirse en<br />
la ciudad sede de las empresas estratégicas de los Andes. Es decir que, según esta<br />
premisa, Bogotá es la ciudad más importante de una de las subregiones del planeta<br />
menos importantes para la globalización. Es este último el vínculo trascendental que<br />
se encuentra entre el discurso de la ciudad competitiva y la imagen de ciudad-global y<br />
que es convertido en estereotipo 3 . Esa imagen fue reforzada, en el plano de las<br />
políticas, por la difusión de peripecias lingüísticas como en el uso del término glocal<br />
que, amén del maltrato al idioma, invocaron la muerte súbita de los estados nacionales<br />
al defender la idea que para afrontar los desafíos del modo global de acumulación de<br />
capital había que privilegiar las iniciativas locales. Aunque jamás mencionaron la<br />
manera como las miles de potenciales iniciativas de desarrollo local se articularían y/o<br />
complementarían, esos discursos anunciaban el fin de la regulación y el advenimiento<br />
de la desterritorialización.<br />
La cara neo-mercantilista del desarrollo regional fue introducida entonces en los<br />
discursos políticos. Los más incautos reproducían las desuetas recetas aplicadas a<br />
regiones perdedoras –como la de la región libre de impuestos, entre las difundidas por<br />
la Cámara de Comercio- para la atracción de inversiones y, de allí, un nuevo<br />
posicionamiento competitivo de sus ciudades. Otros, menos ingenuos, se han atrevido<br />
3 Para un análisis a profundidad de este argumento, ver Cuervo (2003).<br />
24
a plantear el desarrollo económico como un juego competitivo de suma cero, esto es,<br />
que siempre que hayan regiones ganadoras existirán regiones perdedoras (Keating,<br />
2005). Y estar del lado de los ganadores se ha convertido en un poderoso discurso<br />
para la movilización política. Los más avezados aún recurren a la teoría del<br />
crecimiento endógeno y sustentan la importancia de los sistemas locales de<br />
innovación. Pero olvidan que los costos de muchos adelantos científicos realizados en<br />
otras latitudes ya han sido total o parcialmente amortizados y que, por tanto, el énfasis<br />
debería colocarse en la manera como los países no pertenecientes a la OCDE van a<br />
acceder a ese conocimiento; es decir, en cómo franquear las barreras a la entrada que<br />
los monopolios transnacionales imponen mediante el mecanismo de patentes y<br />
licencias 4 . En el fondo, asistimos a una revitalización política de las nociones de<br />
territorio y de la territorialidad de poderes, a una reconsideración teórica y política del<br />
papel de las ciudades y las regiones en relación con el Estado, esto es, a un<br />
replanteamiento de su carácter complementario y subordinado.<br />
El mundo se dividió en dos bandos, los globalistas y los globofóbicos. Las<br />
ambigüedades y las mutaciones en sus discursos emergieron como parte del debate<br />
ideológico. Los primeros encontraron en el papel del Estado un escollo insuperable, de<br />
manera que para ellos convivir con la confusión fue la alternativa: navegando entre el<br />
nacionalismo y el neocolonialismo, el discurso de la Cámara de Comercio de Bogotá<br />
(2002:8) erigía a los estados nacionales aún como el guardián de “sus empresas” y,<br />
simultáneamente, lo subordinaba a los “bloques multinacionales” –el músculo de la<br />
mano invisible- los que, según ellos, en alianza con las “regiones”, serían en adelante<br />
los garantes de las demandas sociales:<br />
…los estados nacionales han entrado en un proceso de reconfiguración y aunque<br />
seguirán cumpliendo un importante papel en la creación de condiciones políticas y<br />
macroeconómicas para facilitar una exitosa incursión de sus empresas en los<br />
mercados internacionales, disminuyen su poder frente a los bloques<br />
multinacionales y lo ceden frente a sus propias regiones. Y esto es así porque<br />
resultan demasiado grandes para responder a las demandas ciudadanas y a los<br />
procesos de reestructuración de las actividades productivas locales.<br />
Se comenzó a promover un discurso globalitario, esto es, que defiende la entrega de<br />
la soberanía a cambio del riesgo inmanente a la estabilidad social y, como apoyo a<br />
éste, la ciencia política ortodoxa acuñó rápidamente ambiguas nociones como la de<br />
gobernancia global 5 . En el segundo bloque, las mutaciones y las ambigüedades se<br />
hicieron igualmente notables: a manera de ejemplo, los discursos que por décadas<br />
defendieron la internacionalización del proletariado encontraron en la globalización una<br />
amenaza más a la estabilidad laboral, con lo que la defensa del “puesto de trabajo”<br />
asumió su cara nacionalista. La búsqueda de las imágenes de ciudad global conformó<br />
un abanico que se acrecentó a medida que los escalafones de las ciudades mundiales<br />
se comenzaron a difundir y que, como en el caso del que elabora Loughborough<br />
University, sitúa a Bogotá dentro del último grupo, el de las ciudades con “alguna<br />
evidencia” para candidatizarse ulteriormente a ciudad global (Alfonso, 2005a:55). Y<br />
escalar en ellos se convirtió en la pesadilla de los globalistas locales del continente<br />
americano. Llegaron las imágenes, por ejemplo, del Silicon Valley, paradigma del éxito<br />
4 Benavides y Forero (2002) sugieren una solución integradora a la disyuntiva de los modelos de Lucas y<br />
Romer, a través de a cual concluyen que “…una alternativa para alcanzar el crecimiento sostenido sería<br />
combinar los subsidios a la educación con los derechos de propiedad intelectual”.<br />
5 La gobernancia global es una noción acuñada para poner en relieve los problemas de la globalización<br />
política que han sido opacados por la globalización económica. Algunas problemas suscitados por<br />
acciones colectivas globales comienzan a analizarse en la actualidad como, por ejemplo, el veto del FMI<br />
al Protocolo de Kyoto, su posición favorable al otorgamiento de subsidios a la agricultura en los países<br />
centrales, su negativa a facilitar el acceso de los países en desarrollo a los avances en el combate al<br />
HIV/AIDS y su ya inocultable reconocimiento de que sus programas de liberalización del mercado de<br />
capitales han sido causa de inestabilidad.<br />
25
de la autorregulación presentado de manera ambivalente (Storper, 2005:7-8) -lugar del<br />
emprendedurismo anglosajón y de los maniáticos por la tecnología o el lugar de los<br />
mercados superpuestos- y del “capitalismo de amigos” de Asia que se reconoce en la<br />
Tercera Italia pero se repudia en Il Mezzogiorno. Las búsquedas de modelos de<br />
ciudad-región global dejaron de lado el análisis de las condiciones iniciales, para<br />
buscar en ellos el uniforme más apropiado para asistir a la “pista de carreras” de la<br />
globalización (Fujita, et.al., 2000).<br />
Muchos de estos modelos hibridaron las “lecciones” de las regiones ganadoras, con lo<br />
que alcanzar el status de ciudad-global se comenzó a presentar como un collage de<br />
buenas prácticas, olvidando que lo trascendente es el poder que entraña ser una<br />
ciudad-global. No parece importar en esos discursos la noción de poder como si las<br />
banalidades de tener el status (cf. CCB, 2002:13-14). Pero esta práctica de la “copia”<br />
no es una creación original ni menos autóctona:<br />
Existe también una tendencia para proyectar el modelo de una ciudad-región<br />
global en todos los lugares a lo largo del mundo, interpretando cualquier<br />
manifestación de especificidad territorial sólo como una respuesta a la<br />
reestructuración global. Este modelo construido es así propagado y revendido a los<br />
líderes urbanos y regionales como un modelo a emular, creando más material para<br />
los observadores. Así, los expertos, en vez de ser analistas independientes de la<br />
reestructuración política y económica, se convierten ellos mismos en agentes para<br />
la elaboración y difusión del modelo. Así, uno tiene la obligación de preguntarse<br />
hasta qué punto este modelo es una interpretación del mundo y en qué medida es<br />
una mera construcción (Keating, 2005:51).<br />
En medio de esta efervescencia positivista descontrolada, el gobierno colombiano se<br />
decidió a dar un paso adelante en la discusión. En el documento Conpes 3256 de<br />
diciembre de 2004, se incorporó la siguiente noción:<br />
Los territorios relevantes en la economía global se caracterizan por integrar sus<br />
zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y rurales, dando lugar<br />
a formaciones regionales con capacidad para interactuar competitivamente con las<br />
redes mundiales de ciudades región. La integración entre zonas urbanas y rurales<br />
busca establecer acuerdos y alianzas en torno a los siguientes aspectos centrales<br />
para la competitividad y gobernabilidad territorial: a) la creación de condiciones<br />
favorables a la inversión y el crecimiento productivo, en un marco de desarrollo<br />
endógeno sostenible; b) la generación de un ambiente propicio a la innovación y el<br />
desarrollo tecnológico; c) la apertura de la ciudad región en materia de comercio<br />
exterior y en la definición de política exterior con el fin de integrarla a los circuitos<br />
internacionales de negocios y oportunidades; d) la integración de las políticas y las<br />
acciones en materia de infraestructura y conectividad regional, nacional e<br />
internacional y e) la generación de capacidad de planificación y gestión de los<br />
asuntos de interés supramunicipal y la ampliación de oportunidades para fortalecer<br />
la inclusión y la cohesión social.<br />
Como cualquier otra, ésta puede ser cuestionada desde el plano académico como<br />
desde el plano político. Pero, igualmente, tiene varios aspectos destacables: la idea de<br />
integrar el medio intelectualmente avanzado –zonas urbanas- con el rezagado –las<br />
zonas rurales-, la de la existencia de asuntos supramunicipales que se deben resolver<br />
desde la regulación y, sobretodo, la incorporación de la inclusión y cohesión social<br />
como objetivos del proceso de integración regional. Este último aspecto es notable<br />
pues precisamente en los modelos de ciudad-región global está ausente. Pero lo<br />
sorprendente es que el Conpes se ha sumado recientemente a quienes deambulan en<br />
la ambigüedad y, de paso, ha sumido a la nación colombiana y a sus territorios en la<br />
ambivalencia de sus políticas. En agosto de 2004, y como reflejo de los problemas de<br />
26
la “gobernancia globalitaria”, el Conpes se apresuró a cumplir con las requisiciones del<br />
Banco Mundial y aprobó el documento 3305 en el que consigna que:<br />
La optimización de la política urbana parte de la definición de un modelo de ciudad<br />
a ser integrado en las políticas e inversiones de la nación en los centros urbanos,<br />
respondiendo a la problemática descrita. De esta forma, son deseables ciudades<br />
densificadas, en la medida que esta configuración estimula la concentración de<br />
actividades, disminuye los desplazamientos entre las áreas residenciales y los<br />
servicios urbanos y el empleo, favorece la reutilización de las infraestructuras y<br />
estructuras existentes, promueve la utilización del transporte público y otros<br />
medios alternativos, reduce la presión sobre el poco suelo urbanizable y evita el<br />
sacrificio de áreas de conservación.<br />
La alteridad entre ambas opciones es evidente, dado que la adopción de un modelo<br />
niega al otro. La homogeneidad planteada por el modelo de red de ciudades no se<br />
refiere a la estructura social intra-urbana y preconiza la ciudad densa. A éste se<br />
contrapone la heterogeneidad subyacente a la otra opción, al isomorfismo la<br />
diversidad y al pensamiento único de las entidades líderes de la “gobernancia<br />
globalitaria” el multiculturalismo. El hecho de que el Conpes haya aprobado dos<br />
documentos de política que persiguen objetivos sustancialmente diferentes, ambos<br />
vigentes a la fecha, no quiere decir que esté procurando objetivos múltiples en su<br />
implementación, pues la mencionada alteridad implica opciones de política e<br />
instrumentos de intervención radicalmente diferentes. La nación colombiana y sus<br />
territorios conviven tensamente con estas reformas y con los vaivenes de la política<br />
urbana y regional, en medio del perseverante conflicto interno armado que es aupado<br />
por los recursos del narcotráfico que se difuminan indiscriminadamente hacia los<br />
agentes del mismo. En el intertanto, diferentes iniciativas de integración regional<br />
comienzan a abordarse, como la que analizaremos a continuación.<br />
3. La inserción internacional de la región Bogotá – Cundinamarca y la<br />
banalización de la discusión sobre el empleo<br />
En su dimensión política, las regiones administrativas o de planeamiento han sido las<br />
más criticadas, porque parece ser una salida simplificadora a las dimensiones<br />
económicas, ambientales, geográficas y culturales que, evidentemente, las desbordan<br />
(Richardson, 1986:13). Pero creemos que estas críticas lo que hacen es oscurecer<br />
una dimensión tan importante como la política en la configuración de los espacios<br />
nacionales y, por supuesto, globales: a manera de ejemplo, bastaría contrastar el<br />
territorio del Estado de Cundinamarca después del Congreso de Angostura en la<br />
época de La Gran Colombia (cf. Fundación Social, 1998) y cuál es el del<br />
Departamento de hoy, para introducir una discusión sobre el papel de la política en la<br />
configuración territorial. De otra parte, como señala Carlos Vainer, si todas las<br />
regiones fueran equipotentes, probablemente no existirían políticos regionales que<br />
pugnaran en el legislativo por las asignaciones presupuestales para sus nichos y, en<br />
consecuencia, los regímenes políticos tendrían que reproducirse de manera diferente<br />
a la que conocemos. Pero, además, estas regiones tienen detrás de si unas herencias<br />
del pasado, probablemente muchas de las cuales serán las que hay que remover. En<br />
su dimensión económica e institucional, más que preguntarnos por las desigualdades<br />
regionales, nos interesa comprender algunas de sus especificidades en relación con<br />
sus condiciones iniciales para configurarse como una ciudad-región global y<br />
competitiva. Luego de un fracasado intento de imposición autoritaria 6 para la creación<br />
6 Cf. Gouëset, et.al. (2005), en el que el autor “estudia las consecuencias institucionales de la<br />
metropolización en la Sabana de Bogotá. Destaca la dialéctica observada entre un Distrito Capital fuerte<br />
institucional y financieramente -aunque arrinconado hoy en un perímetro urbano sin mayor posibilidad de<br />
expansión- y por otro lado, unos gobiernos municipales y regionales (Departamento, Corporación<br />
Autónoma Regional del río Bogotá) tradicionalmente frágiles y temerosos frente a la potencia bogotana,<br />
27
de un área metropolitana de Bogotá con algunos municipios circunvecinos del<br />
Departamento de Cundinamarca, el penúltimo trienio de los gobiernos locales y<br />
departamentales -periodo 2001-2003- comienza con la firma de un acuerdo de<br />
voluntades suscrito por los entrantes mandatarios de Bogotá y de Cundinamarca, al<br />
que se sumó la autoridad ambiental regional, conducente a la integración regional y<br />
que dio lugar a un acuerdo informal conocido como la Mesa de Planificación Regional<br />
Bogotá-Cundinamarca. De manera casi simultánea, los gremios económicos<br />
regionales se sumaron a las entidades de gobierno en otro acuerdo que se conocerá<br />
en adelante como el Consejo Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca. Sin<br />
desconocer la polisemia de la noción de región 7 , estas dinámicas nos conducen a<br />
adoptar provisionalmente la noción de región como sistema político y económico. Tal<br />
provisionalidad podrá ser cuestionada por su falta de rigurosidad y exceso de<br />
pragmatismo, pero la asumimos siguiendo la premisa de Lefebvre (1998:142) de que<br />
en el momento preciso en que aparezca la noción rigurosa, ésta se desvanecerá en lo<br />
absurdo.<br />
3.1 La escala mundo<br />
Una forma de distinguir a una ciudad-región global es por lo que vende y compra y<br />
cuanto vende y compra en los mercados externos. El análisis correlativo de los<br />
coeficientes de importaciones y exportaciones con el exterior en comparación con la<br />
demanda final empleado por Benabou para el caso de Corea (Lipietz, 1982), es un<br />
instrumento bastante dúctil para este propósito. Aunque conservamos la nomenclatura<br />
de los grupos de industrias, hemos fijado los valores límites 8 de los coeficientes de una<br />
manera un tanto holgada.<br />
En el caso de la economía bogotana, y con base en la matriz insumo-producto del<br />
2000, calculamos el coeficiente total de exportaciones al exterior del país en 3.1% y el<br />
de importaciones en 5.5%. El nivel de estos coeficientes indica, primero, que estamos<br />
delante de una ciudad cuyo modo de producción es aún el característico del fordismo<br />
periférico pues se soporta, como ocurre en muchas ciudades latinoamericanas 9 , en el<br />
mercado interno; segundo, que en un régimen de esta naturaleza aún deben subsistir<br />
rasgos de taylorización primitiva en algunas industrias; y, tercero, que la balanza<br />
comercial bogotana es deficitaria. De manera que esa especie de ciudad oficina que<br />
preconizan quienes le asignan a Bogotá, según vimos, un gran potencial de recepción<br />
de sedes de firmas multinacionales, lo que sirve es para que esas firmas aprovechen<br />
pero con prerrogativas, conferidas por la nueva Constitución y por las reformas político-administrativas<br />
posteriores, que les otorgan un importante margen de resistencia frente al Distrito. Se analiza el intento<br />
abortado de crear un Área Metropolitana legal, que culminó con la administración Peñalosa, como un<br />
proceso representativo de la compleja configuración del poder local, cuya fragmentación logró paralizar<br />
las iniciativas bogotanas. Más allá de estas peripecias, el caso estudiado ilustra algunas limitaciones de<br />
las más recientes reformas al sistema político-territorial colombiano, tales como la valorización<br />
contraproducente del poder municipal, la imprecisa distribución de las prerrogativas territoriales entre<br />
Municipio, Departamento y Nación, y las dificultades para llevar a cabo políticas sectoriales de<br />
planificación inter-municipal”.<br />
7 Para una revisión de las diferentes nociones de región y de los problemas teóricos y metodológicos que<br />
ellas implican, ver de Oliveira (1977), Richardson [1986] y Cuervo (2003).<br />
8 Para éste propósito, revisamos los estudios de Benabou (1982) para Corea y los resultados de la matriz<br />
de insumo-producto del Estado de Río de Janeiro. Las industrias domésticas (I) detentan coeficiente<br />
inferiores al 20%; las exportadoras (II) tienen un coeficiente de importación inferior al 20% y de<br />
exportación superior al 20%; en las de sustitución de importaciones (<strong>III</strong>) el coeficiente de exportaciones es<br />
inferior al 20% y el de importaciones superior a ese valor; en las internacionalizadas (IV) los coeficientes<br />
son superiores al 20% pero inferiores al 60% y, finalmente, las industrias extrovertidas (V) satisfacen<br />
simultáneamente la condición de tener coeficientes de exportación superiores al 20% si y solo sí el<br />
coeficiente de importaciones es superior al 60% y viceversa.<br />
9 Para una economía litoránea como la fluminense, esos valores evidencian una gran semejanza con los<br />
de la mediterránea Bogotá: el coeficiente de exportaciones se calculó en 3.4% y el de importaciones en<br />
5.5%, con base en la matriz insumo-producto de 1996 del Estado de Río de Janeiro. Cf. Fundação CIDE,<br />
(s.f.).<br />
28
la red de contactos que ella ofrece con el mercado nacional y sus economías externas.<br />
En el caso de la economía cundinamarquesa, los valores de los coeficientes de<br />
exportaciones e importaciones, calculados con base en la matriz insumo-producto del<br />
2002, ascienden a 10.5% y 9.0%. Eso no quiere decir, necesariamente, que la<br />
economía cundinamarquesa tenga un mejor desempeño global que la bogotana. La<br />
razón es que es una economía primario exportadora, con lo que el valor de los<br />
coeficientes puede considerarse normal, e inclusive bajo pues, de ser más elevados,<br />
especialmente el de exportaciones, estaríamos delante del modelo convencional de<br />
desarrollo de las ciudades-región de los países latinoamericanos, esto es, una región<br />
cuyas exportaciones soportan el flujo de divisas necesario para las importaciones de<br />
bienes de capital e insumos mejorados que demanda el núcleo urbano principal.<br />
El grueso de las industrias bogotanas (70.7%) dependen estrechamente del mercado<br />
interno y, entre ellas, todas las del sector terciario; las de sustitución importaciones son<br />
el 22.0%, mientras que las exportadoras son el 7.3%. Dentro de estas últimas, la<br />
fabricación de textiles, por ejemplo, aún depende de procesos tayloristas de trabajo.<br />
La ciudad no cuenta con industrias internacionalizadas ni extrovertidas. En la<br />
economía cundinamarquesa el valor del coeficiente de exportaciones de una industria<br />
rebasa el límite del 100% -la floricultura- que, obviamente, es la industria más<br />
extrovertida. Recordemos que en Cundinamarca se encuentra alrededor del 92% del<br />
área cultivada en esta actividad en el país y que es una industria que detenta grandes<br />
ventajas locales, no solo las geográficas y climáticas, pues su estructura de costos no<br />
es transparente al no tener que movilizar ningún recurso para sufragar las tasas de<br />
uso del agua y, además, sobre los municipios en donde se instalan sus invernaderos<br />
pesa la prohibición secular de cobrar impuestos locales por tratarse de una industria<br />
agroexportadora. Mientras el 71.4% de las industrias cundinamarquesas dependen del<br />
mercado interno, el 17.1% son de sustitución de importaciones –entre ellas las de<br />
cereales y alimentos ligadas estrechamente a la seguridad alimentaria de la región- y<br />
el 5.7% son primario exportadoras –carbón y pesca-. Una industria –el 2.9%- es<br />
internacionalizada: la fabricación de productos minerales no metálicos (Alfonso,<br />
2005a:60).<br />
Estas condiciones iniciales nos indican que estamos delante de una región cerrada. La<br />
región que se abre, la ciudad-región global, enfrenta el desafío de romper las<br />
vinculaciones verticales de las industrias locales que hacen con que los coeficientes<br />
de inserción a la economía mundial sean relativamente bajos:<br />
No obstante, una vez que la economía se ha abierto, estas vinculaciones<br />
[verticales] se vuelven menos importantes dado que una planta que reciba del<br />
extranjero la mayoría de sus factores de producción intermedios y venda la mayor<br />
parte de su producción en mercados exteriores, tiene pocos incentivos para querer<br />
ubicarse en el núcleo interior del país, y las deseconomías de aglomeración<br />
superan las otras ventajas de las vinculaciones [verticales] de una localización<br />
central (Fujita et.al., 2000:322).<br />
Sin embargo, creemos que la teoría aún no ha incorporado de manera dúctil una<br />
variable crucial como el tiempo que indique, entre otras cosas, el necesario para que<br />
una economía regional y sus industrias, después de incorporadas las medidas<br />
aperturistas y los nuevos arreglos institucionales en que se han de soportar, alcancen<br />
el umbral de las industrias internacionalizadas y extrovertidas, es decir, entrar a jugar<br />
en el escenario global pues, de hecho, la ya secular promesa de la teoría económica<br />
ortodoxa de que las ganancias monopolistas se agotarán en el “largo plazo” por cuenta<br />
de la exposición a la competencia, ha sido incumplida.<br />
3.2 La escala país<br />
El valor de los coeficientes de exportación y de importación con el resto del país los<br />
estimamos en 10.0% y 10.9% para Bogotá, respectivamente, mientras que para<br />
29
Cundinamarca ascienden a 34.3% y 25.5%. Al considerar la región Bogotá-<br />
Cundinamarca de comienzos de siglo en conjunto, esto es, como una unidad<br />
económica espacial, resulta que, aproximadamente, el 80% de la demanda final se<br />
explica por la dinámica del mercado local-regional. Esto parece algo relativamente<br />
normal para una economía regional mediterránea como la de Bogotá y Cundinamarca<br />
e, inclusive, bastante aceptable si se le compara con algunas economías regionales<br />
litoráneas 10 . Fujita, et.al. (2000:233) se refiere a esto como una paradoja, pues si bien<br />
la teoría convencional le asigna a las ciudades litoráneas ventajas comparativas sobre<br />
las ciudades mediterráneas, las principales ciudades del mundo hace mucho tiempo<br />
dejaron de depender de su condición de puerto. Además, una de las características<br />
de las grandes aglomeraciones que detentan una posición privilegiada en la geografía<br />
económica interior de un país 11 , es su capacidad para producir un mayor valor para<br />
atender la demanda local que para las exportaciones. Pero también indica la<br />
persistencia y fortaleza de las vinculaciones verticales de la economía bogotana,<br />
especialmente, que caracteriza a una región cerrada, esto es, a una economía<br />
regional que encuentra en los mercados domésticos ventajas notables para acceder a<br />
los factores de producción fabricados localmente. Trataremos sobre este aspecto en el<br />
siguiente acápite pero, por lo pronto, vamos a aproximarnos a la importancia de la<br />
región Bogotá-Cundinamarca para la economía colombiana.<br />
Señalamos con anterioridad la pérdida de dinamismo del crecimiento económico<br />
colombiano en la segunda mitad de la década pasada. La importancia de la economía<br />
bogotana para el país en tanto aglomeración en el tope de la organización jerárquica<br />
de la red colombiana de ciudades es innegable: cuando el crecimiento económico del<br />
país atravesó por su interludio creciente, la economía bogotana aportó 6.9% al<br />
crecimiento del país, mientras que en el interludio recesivo le significó una pérdida de<br />
0.5% en su dinamismo: ¿Será ese el signo de la reestructuración económica y<br />
productiva?, esto es, ¿es ese el precio de la modernización?. En el caso de la<br />
economía cundinamarquesa no se evidencia, prácticamente, ningún cambio<br />
estructural en relación con la economía departamental del país, lo que aparentemente<br />
indica alguna estabilidad pero, como veremos adelante, se trata más bien de un<br />
estancamiento. En materia del mercado de trabajo, la importancia de Bogotá es<br />
igualmente notable: el 16,7% de los puestos de trabajo que genera la economía<br />
colombiana se localizan en la ciudad. Sumados a los de Cundinamarca, la región<br />
participa con el 22.1% del mercado de trabajo. Tratándose de la localización empleo,<br />
la región presenta la mayor diversificación delante del resto de economías regionales<br />
del país. Por ser la sede de la mayor parte de las casas matrices de las entidades<br />
financieras que operan en el territorio nacional y por atender al mercado local más<br />
grande del país, en la ciudad se localiza el mayor contingente de empleados<br />
financieros.<br />
Mientras que en Cundinamarca se encuentran las mayores posibilidades de encontrar<br />
un puesto de trabajo para quienes solo cuentan con educación primaria, en Bogotá las<br />
condiciones de inserción en el mercado de trabajo exigen de mayor calificación –<br />
secundaria y estudios superiores-; esto se traduce en que en Bogotá se encuentra el<br />
mayor contingente de trabajadores que ganan más de un salario mínimo legal<br />
mensual, mientras que Cundinamarca se ha especializado en pagar remuneraciones<br />
por debajo de ese mínimo legal. Estos aspectos distributivos regionales son parte de<br />
las condiciones iniciales que debemos considerar pues, desde otro ángulo, plantean<br />
fuertes inercias a la libre movilidad del trabajo regional. En el caso del mercado de<br />
trabajo cundinamarqués, esa localización “perversa” del empleo no es más que otro<br />
indicador de que estamos en presencia de una región cerrada, cuyo papel es funcional<br />
10<br />
Para la economía litoránea fluminense ese valor se sitúa alrededor del 75%, por ejemplo. Cf. Fundação<br />
CIDE, (s.f.).<br />
11<br />
Para una revisión reciente de la estructura jerárquica de la red colombiana de ciudades, Cf. Fresneda,<br />
et.al. (1998) y Molina y Moreno (2001).<br />
30
al desenvolvimiento de la ciudad, esto es, a garantizar la presencia de un contingente<br />
de trabajadores que contribuyen a mantener un régimen de bajos salarios en la región<br />
y, con ello, a incrementar las deficiencias de la demanda efectiva y con ellas el bajo<br />
perfil del crecimiento de la economía regional.<br />
En la transición de la administración Pastrana (1998-2002) a la administración Uribe<br />
(2002-2006), el DANE modificó la metodología de recolección y cálculo de los<br />
indicadores del mercado de trabajo. Subsecuentemente la tasa de desempleo<br />
comenzó a contraerse mientras que la informalidad se tomaba nuevamente las calles<br />
de la ciudad a consecuencia de la disolución del trabajo estable, requisito neoliberal<br />
para incrementar la competitividad. Los resultados oficiales contagiaron de optimismo<br />
a directivos de entidades públicas y privadas, como la Cámara de Comercio, que<br />
celebraron que por quinto año consecutivo en la ciudad, al igual que en el resto del<br />
país, la tasa de desempleo decrecía. Pero un análisis menos superficial de las<br />
estadísticas les hizo fruncir el seño pues en Bogotá, como en el resto del país,<br />
mientras la tasa de desempleo decrece el desempleo crece. Concluimos que la mejor<br />
política de los últimos dos gobiernos contra el desempleo no ha sido la inversión<br />
productiva o la solución a los problemas de demanda efectiva creados por las<br />
reformas neoliberales: ¡no!, lo más fácil fue cambiar la metodología de medición de la<br />
tasa de desempleo.<br />
Concluyamos este acápite diciendo que la movilidad interna de la nación colombiana<br />
se ha desenvuelto, de largo plazo, en medio de dos dinámicas –transición demográfica<br />
y conflicto armado-, pero tal movilidad de la población colombiana ha experimentado<br />
cambios notables en la medida que, hasta 1973, las corrientes interregionales eran de<br />
considerable importancia en la explicación de las tasas de urbanización de la<br />
población colombiana y, a partir de 1993, se evidencia que son las corrientes<br />
intraregionales las más importantes, con lo que se advierte la entrada de la nación a<br />
un periodo de relativo aplomo poblacional en el territorio. La red colombiana de<br />
ciudades presenta signos de estabilidad en medio de su gran polarización (Fresneda,<br />
et.al., 1998), en la que Bogotá aparece como la cabeza de la cuenca migratoria más<br />
importante del país, fenómeno que se ha sostenido con notable vigor, contrariando las<br />
hipótesis ortodoxas que presagiaban su desvanecimiento con las medidas de apertura<br />
económica, de descentralización y de desregulación estatal. En contraste, los<br />
municipios del área adyacente a Bogotá experimentan una dinámica poblacional<br />
caracterizada por el incremento de la población urbana especialmente en las zonas de<br />
mayor influencia metropolitana de la capital (Jaramillo y Alfonso, 2001) y una<br />
consistente y sostenida pérdida de población en las áreas rurales de la mayoría de los<br />
municipios (Alfonso, 2004 y 2005a).<br />
3.3 La escala región<br />
En la “década de los cambios” la economía bogotana no verificó transformaciones<br />
estructurales de hondo calado en la generación del producto (Alfonso, 2005a:62-65), a<br />
no ser por un incremento de la participación en el producto interno bruto de<br />
administración pública y otros servicios a la comunidad (2.6%) y de los servicios<br />
inmobiliarios y el alquiler de vivienda (1.4%), mientras que otras actividades han<br />
cedido participación como los trabajos de construcción, construcciones y edificaciones<br />
(-6.5%), la intermediación financiera (-1.4%), el conjunto de la industria manufacturera<br />
(-0.4%) y los servicios a las empresas (-0.2%). Estas modificaciones se han dado en<br />
medio de una reducción en los gravámenes y derechos (-1.3%) cobrados por el<br />
Estado. En el caso de la economía cundinamarquesa, el avance en la participación del<br />
producto por la administración pública y los servicios a la comunidad ha sido un poco<br />
más acentuado que en el caso bogotano (4.3%), y se ha acompañado de un<br />
incremento un tanto más leve de los servicios sociales y de salud no mercantes<br />
(0.5%). De resto, tanto las actividades tradicionales como los otros productos agrícolas<br />
31
(-0.8%) y los animales vivos y productos animales (-2.4%), al lado de las actividades<br />
modernas como la industria (-0.2%) y la intermediación financiera (-0.7%) han cedido<br />
levemente en su participación, fenómeno que, al igual que en el caso bogotano, se ha<br />
dado en medio de una relativa perdida en la participación de los derechos y<br />
gravámenes (-0.4%).<br />
No deja de ser paradójico que, en este interludio de la economía regional, signado por<br />
los discursos desregulacionistas y las medidas liberalizadoras, haya sido la<br />
administración pública la que ha soportado buena parte del crecimiento económico de<br />
la región, tanto en la época del auge como en la de la recesión. Algunos sostendrán<br />
que es también la década de los avances en la descentralización y que existe un<br />
dividendo económico de la misma con el crecimiento económico regional. Aunque no<br />
nos podemos ocupar a profundidad en este momento de éste importante asunto, es<br />
pertinente mencionar que ya hay evidencias de que cuando la profundización de la<br />
autonomía tiene alguna relevancia para el crecimiento, esta guarda relación con una<br />
menor eficiencia económica 12 . Sin embargo, nos apartamos de la creencia que el<br />
proceso descentralizador debe ser analizado y evaluado desde el ángulo de la<br />
eficiencia económica, pues esto tiene dos implicaciones relevantes, una económica y<br />
otra política, trascendentes para el argumento que estamos defendiendo.<br />
En lo económico, hay que recordar que esas actividades de prestación de servicios al<br />
ciudadano en las que opera la administración pública no han sido cubiertas por formas<br />
mercantiles de provisión pues, si así fuera, seguramente la “racionalidad calculista” se<br />
habría encargado de copar estos espacios de mercado con antelación. Pero, en el<br />
plano político -y de manera hipotética-, exigir “eficiencia asignativa” a un gobernante<br />
sería equivalente a decir que él necesita actuar como un “gerente” y, como no lo es,<br />
entonces debe ser sustituido por uno que lo sea, o sea, que la elección por sufragio<br />
popular de los gobernantes locales es irrelevante y que de lo que deberíamos<br />
ocuparnos es de conseguir los outsourcing que gobiernen a los municipios. Creemos<br />
que la descentralización y los gobiernos locales deben ser evaluados, más bien, por la<br />
“eficacia en el cumplimiento de metas”, en un ámbito en el que la profundización de la<br />
democracia se exprese en formas activas de control ciudadano que constriñan el<br />
despilfarro, las corruptelas y las injusticias e inequidades en la financiación de los<br />
gastos locales, esto es, colocar “el énfasis en la importancia de la participación en el<br />
proceso de planificación de las políticas y de un mayor grado de responsabilidad”<br />
(Rodríguez-Pose y Bwire, 2005:73).<br />
Ese último aspecto merece ser explorado un poco en este momento. Por oposición a<br />
quienes se adhieren a la hipótesis de que, en un ambiente descentralizado, los<br />
burócratas municipales tienen una capacidad limitada para extraer rentas a costa de<br />
los contribuyentes por efecto del “contagio competitivo local”, resulta que la astucia de<br />
la mayor parte de los poderes locales cundinamarqueses ha hecho con que los<br />
municipios sean “pobres” porque son financiados por “pobres”: otro signo adicional de<br />
una región cerrada. El minifundio es la forma predominante dentro de la estructura de<br />
la propiedad rural en Cundinamarca pero, a nivel municipal, el predominio de una u<br />
otra forma no tiene una orientación espacial relativamente nítida. Si entendemos el<br />
minifundio 13 como la extensión mínima de terreno que una familia campesina necesita<br />
trabajar para proveerse de los alimentos necesarios para su subsistencia, la realidad<br />
es que, en todos los municipios, el tamaño promedio de los minifundios se encuentra<br />
por debajo del valor de la Unidad Agrícola Familiar, de lo que se deduce que las<br />
familias campesinas que detentan este tipo de propiedad se encuentran bajo la línea<br />
12 Para una profundización teórica y empírica sobre este argumento, Cf. Rodríguez-Pose y Bwire (2005).<br />
13 Entendido como un inmueble rural cuya extensión varía de acuerdo con el valor de la Unidad Agrícola<br />
Familiar promedio municipal –UAFpm- y que incorpora el tipo de explotación predominante en el<br />
municipio, la renta obtenida en tal actividad, otras actividades agrícolas en el municipio y, finalmente, el<br />
concepto de propiedad familiar.<br />
32
de indigencia –o sea, pasan hambre-, a no ser que las estrategias de sobrevivencia a<br />
que las conduce la penuria económica sean exitosas: o que algunos miembros del<br />
hogar tengan un ingreso adicional por fuera de la parcela o que la política social llegue<br />
hasta ellos; de lo contrario, la alternativa será la de rendirse a la opción de emigrar. A<br />
nivel municipal, el predominio de una u otra forma no es más sino el reflejo de la<br />
anacronía e irracionalidad de la propiedad rural en relación con el rezago en el<br />
desarrollo de las fuerzas productivas pues en el minifundio, y como resultado de sus<br />
limitaciones físico-productivas, es prácticamente imposible practicar algún proceso de<br />
modernización tecnológica. Los más viables son los relacionados con la cría de<br />
ganado o de aves, pero la reducida escala a la que se realiza tal operación es una<br />
fuerte limitación frente al avance que otras regiones circunvecinas tienen en esta<br />
materia 14 . En los demás tipos de propiedad la mecanización -cuando ella es posible- y<br />
otros tipos de avances tecnológicos son factibles pero, hasta el momento, no<br />
conocemos ningún resultado de este tipo que sea tan significativo como para ser<br />
destacado.<br />
Por tanto, la renta con la que se contentan los latifundistas cundinamarqueses<br />
contrasta con la capacidad de sus tierras que les permitiría obtener mayores rentas si<br />
ellas se incorporaran a la producción pero, ¿para qué asumir ese riesgo si sustrayendo<br />
buena parte de sus tierras de la producción ya obtienen algunas rentas de ese tipo?<br />
En el 90.5% de los municipios cundinamarqueses el avalúo catastral promedio –pesos<br />
por hectárea- es considerablemente más elevado para los minifundios que para la<br />
pequeña, mediana y grande propiedad, lo cual es una evidente anacronía del sistema<br />
tributario a la propiedad pues no revela ni los precios de mercado ni el potencial<br />
productivo del suelo; en cuanto a la tarifas del impuesto predial rural, mientras que el<br />
ordenamiento jurídico indica que estas deben ser diferenciales y progresivas, persiste<br />
en muchos de estos municipios la tendencia a hacerlas homogéneas y regresivas. El<br />
potencial de recaudo por el impuesto predial depende de la base gravable –el avalúo<br />
catastral- y de la tarifa local del impuesto y, desde este ángulo, hemos podido<br />
constatar 15 que, por regla general, el tributo medio por hectárea de suelo rural –ceteris<br />
paribus localización y fertilidad- que realizan los minifundistas, es superior al que<br />
hacen los pequeños propietarios que, a su vez, tributan más que los medianos y estos,<br />
por su parte, pagan más que los grandes propietarios (Alfonso, 2005a:66-69); más<br />
aún, al claudicar la exigibilidad del tributo por el Estado después de cinco vigencias<br />
fiscales, se instauró un aliciente al incumplimiento en el pago, apalancado por la<br />
ineptitud y negligencia de las burocracias locales que no llevan a cabo oportunamente<br />
los procedimientos para el cobro coactivo. De manera que lo que encontramos son<br />
sistemas tributarios locales en los que se garantiza a los grandes propietarios los<br />
frutos del trabajo y la abstinencia de los minifundistas, sistemas que promueven el<br />
comportamiento rent seeking de los grandes propietarios pues no lo estimulan a<br />
mejorar el esfuerzo productivo.<br />
Tales sistemas han contribuido a cerrar la región 16 y han conducido a su población a<br />
una desigual lucha por la sobrevivencia. Por consiguiente, la magnitud del gasto<br />
público local queda constreñida al esfuerzo tributario de los más pobres y a las<br />
precarias transferencias de la Nación que se aminoran debido al bajo esfuerzo fiscal<br />
local. Esta es una expresión significativa del circuito local/territorial del poder 17 . La<br />
14<br />
A manera de ejemplo, el degüello de ganado bovino en Cundinamarca representa algo menos del 5% -<br />
con tendencia a descender- del mercado nacional, y el de ganado porcino el 2% con una leve tendencia a<br />
aumentar.<br />
15<br />
Para una sustentación a profundidad de este argumento ver Alfonso (2004).<br />
16<br />
Resulta paradójico que una región con tal variedad de climas y tal potencialidad productivo, además de<br />
las ventajas localizacionales de la proximidad a Bogotá, apenas participe con el 8.2% del mercado de<br />
insumos y bienes finales de éste, el mercado más grande del país.<br />
17<br />
Para una revisión reciente de la simbiosis entre tierra rural y poder simbólico en los municipios de<br />
Cundinamarca, Cf. Mesclier (2005).<br />
33
cuestión que suscita la presentación de este circuito es que, ante la baja carga<br />
tributaria que recae sobre las propiedades territoriales de mayor extensión, el<br />
latifundista no afronta mayores desafíos para activar la tierra para la producción, ya<br />
sea directamente o arrendándola, o en cualquier otra forma que podamos imaginar. Y<br />
esto viene ocurriendo en medio de la ausencia de mecanismos eficaces de control<br />
social y de la debilidad/fragilidad institucional que campea en Colombia. No hemos<br />
descubierto nada nuevo. Berry (2002:27), al referirse a las características “del patrón<br />
de desarrollo del control de la tierra y de su uso desde la época de la independencia<br />
de Colombia” precisa que:<br />
El Estado no fue un actor coherente debido a que las diversas partes y facciones<br />
tenían visiones algo diferentes acerca de los problemas agrarios, pero aún más<br />
importante porque los gobiernos locales favorecieron sistemáticamente a los<br />
grandes poseedores (o aspirantes a propietarios), mientras que el gobierno<br />
nacional adoptó una amplia gama de posiciones, dependiendo del partido en el<br />
poder, la situación y otros factores.<br />
Pero, según otros enfoques, “la redistribución de la tierra ya no tiene capacidad para<br />
aumentar significativamente los ingresos de los campesinos, ni para mejorar la<br />
distribución del ingreso y la riqueza, ni para fortalecer la participación política de los<br />
campesinos”. Desde este mismo enfoque, insistir en que la vía fiscal es todavía capaz<br />
de inducir cambios en la estructura de uso de la tierra, es situarse en una posición<br />
anacrónica delante de las transformaciones contemporáneas que sitúan el desarrollo<br />
productivo enlazado a una sociedad del conocimiento (Balcázar, 2001:115):<br />
Hay que esforzarse más por garantizar que los campesinos y trabajadores del<br />
campo tengan el mayor acceso posible a los conocimientos y a la información que<br />
son imprescindibles para aumentar tanto sus capacidades como el rango de<br />
oportunidades para su desarrollo y progreso material y espiritual.<br />
Seguramente que cualquier académico o político “progresista” estaría de acuerdo con<br />
esto. Inclusive el mismo MST del Brasil que ya cuenta con un importante avance su<br />
universidad campesina, la Florestan Fernándes. Pero, ¿será que los más de 12.000<br />
campesinos brasileros del MST que, por 17 días recorrieron cerca de 600 kilómetros<br />
de estradas del Brasil recientemente, exigiendo el cumplimiento del pacto sobre la<br />
“redistribución de la tierra”, están equivocados? ¿Será que su esfuerzo es vano? Por<br />
su puesto que no, pues la consideración del tiempo que toman estas reformas –<br />
estaríamos hablando de una o dos generaciones de campesinos en sus condiciones<br />
persistentes de analfabetismo- amerita el uso de otros instrumentos que aceleren la<br />
incorporación de la tierra a la producción. Y los instrumentos fiscales son los que están<br />
disponibles para ser ajustados y puestos en práctica. Por lo pronto, creemos que en el<br />
marco del análisis de las condiciones iniciales institucionales en que nos hemos<br />
comprometido, éste último factor es trascendente para las migraciones rurales y tiene<br />
que ver con la acción del Estado –el municipio- en materia de su función fiscalizadora<br />
y, específicamente, con los tributos que percibe de la propiedad territorial y el gasto<br />
público que realiza en las áreas rurales. Recordemos que Cundinamarca quiere decir<br />
“tierra de los cóndores”. El cóndor, ave patria, es una especie que se encuentra en<br />
vías de extinción y algo semejante parece estar ocurriendo con la población rural. El<br />
Departamento de Cundinamarca hace parte de la estructura político-administrativa y<br />
del modelo territorial de Estado en Colombia y, con una extensión de 24.210 km 2<br />
incluyendo el territorio de Bogotá, capital del Departamento y de la República, y los<br />
cuerpos de agua, se encuentra ubicado en la zona central del territorio nacional, en la<br />
Región Natural Andina y sobre la Cordillera Oriental; tiene en la actualidad 116<br />
municipios y de tiempo atrás asumió una división político-administrativa que lo<br />
organizó en 15 provincias y al menos 84 municipios de Cundinamarca pierden<br />
población, especialmente en sus áreas rurales (cf. Alfonso, 2005a y 2005b).<br />
34
Esto ha conducido a algunos a pensar que en la geografía física del territorio<br />
cundinamarqués, sus climas y la aptitud de los suelos, encontraríamos las causas de<br />
tal dinámica poblacional, es decir, que la naturaleza se ensañó contra los campesinos<br />
cundinamarqueses que no pueden generar riqueza en su tierra. La verdad es que al<br />
considerar que, en el mejor momento de la bonanza cafetera en Colombia, se<br />
cultivaban cerca de un millón de hectáreas en café, y que Cundinamarca cuenta con<br />
algo más de 550 mil hectáreas de excelente potencial productivo en todo su territorio,<br />
hay que explorar otras alternativas de explicación, pues al observar las tendencias de<br />
mediano plazo, se puede constatar que desde 1951 hasta nuestros días la tasa de<br />
crecimiento de la población que habita las zonas rurales de Cundinamarca ha crecido<br />
por debajo del 1% e, inclusive, en el periodo intercensal 1964-1973 esta tasa fue<br />
negativa, con lo que se puede inferir que es una población cuyas generaciones no se<br />
reproducen al no alcanzar el umbral probabilístico del 2% y, en el mismo sentido, es<br />
una población que se envejece cada día más.<br />
Cundinamarca cuenta con 226.735 ha. (9.3%) con capacidad muy buena para la<br />
agricultura, con restricciones menores y, por lo general, son mecanizables; 327.445<br />
ha. (13.4%) son aptas para uso agropecuario con restricciones moderadas por<br />
pendiente y/o suelo, y se pueden trabajar mediante laboreo con animales; 471.748 ha.<br />
(19.4%) son aptas solo para pastos, cultivos arbóreos de tipo permanente y bosques,<br />
debido a que presentan fuertes restricciones por relieve; 494.276 ha. (20.3%) no son<br />
aptas para fines agrícolas por restricciones por clima, pendiente, inundaciones o<br />
presencia de rocas y solo permiten laboreo manual y localizado; 858.374 ha. (35.2%)<br />
no tienen aptitud agropecuaria ni forestal de producción, su vocación es de<br />
conservación, protección de cuencas y reservas hídricas, mientras que 14.330 ha.<br />
(0.6%) son humedales y 41.913 ha. (1.7%) son áreas urbanas.<br />
El abandono del campo es un fenómeno que afecta desigualmente a los 116<br />
municipios de Cundinamarca: veamos esas tendencias para tres grupos de<br />
municipios. El primer grupo, caracterizado por el éxodo persistente de la población<br />
rural, lo componen 55 municipios que afrontan desde el periodo intercensal 1951-1964<br />
tal tendencia que se acentúa en el de 1973-1985 y se recrudece en el de 1985-1993.<br />
Un segundo grupo experimenta un éxodo moderado y está compuesto por 29<br />
municipios cuya tasa de crecimiento ha oscilado entre 0 y 2%, es decir, que sus<br />
generaciones no se reproducen y, de conjunto, empiezan también a perder población;<br />
finalmente, el tercer grupo tiene un crecimiento estable desde el periodo intercensal<br />
1964-1973 y lo integran 32 municipios cuya población rural crece a una tasa superior<br />
al 2% anual. Estas tendencias de despoblamiento y doblamiento están<br />
correlacionadas con las formas de tenencia de la tierra (Alfonso, 2005:73) y con la<br />
precariedad de la productividad agrícola cundinamarquesa, pues “el 83% del<br />
crecimiento del PIB agropecuario lo aporta el trabajo mientras que el 17% restante lo<br />
aporta el capital, composición de la función de producción agropecuaria que evidencia<br />
la necesidad de fortalecer los procesos de formación bruta del capital en el sector; de<br />
hecho, la productividad total del sector decreció en el quinquenio 1990-1994 en 0.77 y<br />
entre 1995-1999 experimentó una modesta mejoría del 0.49” (Alfonso, 2003).<br />
De otra parte, las áreas rurales de Cundinamarca, además de estar insertas en la<br />
lógica general del conflicto armado colombiano, reviste un carácter estratégico en<br />
términos militares por ser el hinterland inmediato de la Capital de la República ya que,<br />
desde “mediados de la década del 90, se hace aún más evidente la estrategia de las<br />
FARC de sitiar a Bogotá que se inscribe dentro de su estrategia nacional proclamada<br />
en la 7ª Conferencia y ratificada en la 8ª Conferencia, que consiste en ejercer y<br />
mantener un corredor militar sobre la cordillera oriental” (Vásquez, 2004:6). De forma<br />
que la alteridad entre los dos modelos de sociedad rural –el promovido por la guerrilla<br />
y el aupado por los paramilitares- y la violencia homicida como forma de aniquilación<br />
del contrario, han resultado en otro factor bifurcador de las tendencias del<br />
35
poblamiento/despoblamiento de Cundinamarca y catalizador de una parte de sus flujos<br />
pues, como lo ilustra la declaración de una de las partes, “lo que nos ha permitido en<br />
gran parte crecer en las áreas aledañas a las grandes ciudades, ha sido el proceso<br />
migratorio hacía las grandes urbes, bien sea por desplazamiento forzado o como<br />
alternativa para solucionar la baja demanda de empleo del sector rural” 18 . Pero, en el<br />
mismo sentido, existen otro tipo de presiones que ocurren en el marco de la<br />
“reestructuración de las relaciones de producción”, y que conllevan a la proletarización<br />
de antiguos dueños de la tierra que operaban en el sector de subsistencia luego de<br />
que sus tierras son apropiadas por otros para otros usos, conduciendo esto a un<br />
creciente grado de concentración de la propiedad territorial que afecta negativamente<br />
el desarrollo productivo y el crecimiento económico, siendo una de las más<br />
emblemáticos la proliferación de la residencia en condominios para los citadinos (cf.<br />
Alfonso, 2005b).<br />
3.4 La escala ciudad<br />
Tomando como referencia la situación socio-económica y política por la que atravesó<br />
Bogotá en los años ochenta, la situación actual se evidencia menos desfavorable<br />
(Gouëset, et.al., 2005) para los bogotanos:<br />
Bogotá es hoy en día una ciudad mirada y admirada. Después de una grave crisis<br />
económica y urbana durante los años 1980 la ciudad y sus habitantes se<br />
sobrepusieron de forma sorprendente y generaron una dinámica de cambio que ha<br />
afectado prácticamente todas las dimensiones de la vida urbana: la cultura y los<br />
comportamientos, la democracia y la participación, la fiscalidad y la economía, la<br />
arquitectura y el urbanismo, los servicios públicos y el transporte. La capital<br />
colombiana sigue siendo hoy en día una ciudad segregada, con altos niveles de<br />
pobreza, dificultades en el manejo de la seguridad y retos económicos<br />
trascendentales, pero posee una autoestima y una capacidad de acción y<br />
modificación con la que no contaba hace quince años.<br />
En el plano macroeconómico, la tasa de desempleo llegó a su cúspide en 1984<br />
mientras que la tasa de inflación se desaceleraba. En la transición presidencial Barco-<br />
Gaviria, esta llegó a niveles antes no experimentados, alcanzando el 33.3% anual en<br />
1990 para el caso bogotano. A partir de 1993, al cuando ya se había erigido el control<br />
de la inflación como el eje de la política económica en Colombia, y en medio del<br />
programa liberalizador, la economía bogotana queda inmersa en una espiral<br />
ascendente de la tasa de desempleo.<br />
Pero, de otra parte, la euforia de la ciudad global como la imagen a adoptar y que,<br />
según constatamos, seduce a los gremios de la producción como a las<br />
administraciones en curso, se asocia con la creciente terciarización de la economía<br />
bogotana pues, en efecto, el 60.8% del producto interno bruto de la Bogotá de<br />
comienzo de siglo corresponde al sector servicios. Pero, si diseccionamos esa<br />
participación un poco más, encontraremos que el 12.2% corresponde a servicios no<br />
mercantes, es decir, son servicios de la administración pública, de la salud y de la<br />
educación. Del 48.6% restante, el 12.3% es el PIB de los servicios inmobiliarios y los<br />
alquileres de vivienda que solo en algunos submercados, como lo anota Luís M.<br />
Cuervo, operan bajo la lógica de una “inversión especulativa propia de la<br />
bursatilización de la economía en la globalización”. Resta un 36.3% del que 1%<br />
corresponde al servicio doméstico y 8.8% a los servicios sociales, de salud, educación<br />
y esparcimiento prestados por el sector privado. Luego, realmente, solo el 26.5%<br />
correspondería a actividades con algún vinculo con la acumulación global como los<br />
18 Esta cita es recuperada por Vásquez, op.cit., de Carina Peña. La guerrilla resiste muchas miradas. El<br />
crecimiento de las FARC en los municipios cercanos a Bogotá: el caso del frente 22. Análisis Político, N°<br />
32, 1997, pág. 100.<br />
36
servicios a las empresas (6.4%), la intermediación financiera (9.1%), el transporte<br />
(5.2%) y el correo y las telecomunicaciones (6.0%). Finalmente, el motor de la<br />
economía, la inversión, se viene realizando en un 64.5% en capital fijo por la<br />
administración pública y en el 35.5% restante por el sector privado. Este proceso de<br />
terciarización de la economía bogotana se ha acompañado de un creciente nivel de<br />
informalidad del empleo, que es la cara social de la economía bogotana en la que se<br />
impone la lógica de la necesidad sobre cualquier otra.<br />
La flexibilización del contrato de trabajo, sumada a la creciente terciarización e<br />
informalidad del empleo bogotano, ha conducido a incrementar los desplazamientos<br />
habituales de los trabajadores bogotanos. Es precisamente a partir de 1990 cuando el<br />
kilometraje promedio diario recorrido por un bogotano se va a incrementar<br />
notablemente, sobreviniendo mayores demandas de movilización en tanto modos y<br />
medios de transporte y, por supuesto, mayores costos de desplazamiento. El<br />
resultado, en nuestra forma de ver, fue la creciente congestión vehicular, aunque<br />
algunos expertos argumentan que esta se dio como resultado inaplazable de la<br />
expansión del transporte particular con ocasión de la mayor oferta de vehículos<br />
importados post-apertura. La regulación a la circulación del vehículo privado, la<br />
troncalización de la ciudad, la modernización del parque automotor del transporte<br />
colectivo y la regularización de sus recorridos, son los pilares de una política de<br />
movilización que seguramente mejorará la productividad laboral y contribuirá a<br />
modificar el esquema de segregación socioespacial de la ciudad. Sobre la situación<br />
prevaleciente hacia mediados de la década pasada, Cuervo (1995:110) afirma que:<br />
En los recorridos que los distintos sectores sociales hacen de la ciudad se<br />
encuentra una gran segmentación. Son nulas las rutas o recorridos que los<br />
habitantes del norte hacen de zonas de la ciudad diferentes a las propias. En<br />
sentido contrario, de los habitantes del sur, también se da esta segmentación<br />
aunque en menor escala: hay algunas rutas de los habitantes del sur sobre el norte<br />
de la ciudad. Muy probablemente esto se halla relacionado a la estructura<br />
económica espacial de la ciudad que, como observamos, muestra una gran<br />
cercanía de los lugares de residencia y trabajo para los habitantes del norte: para<br />
los usos diarios del espacio urbano no tienen necesidad de salir de un pequeño<br />
círculo o recorrido. En contraste, los habitantes del sur se encuentran obligados a<br />
hacer un uso más extenso del espacio urbano: en el norte se encuentra buena<br />
parte de las oportunidades de empleo que ofrece la ciudad.<br />
La diversificación de la economía bogotana y su capacidad de adaptación a la crisis<br />
encuentra, en la coyuntura actual, una oportunidad para invertir las prioridades, esto<br />
es, para crear más y mejores oportunidades de trabajado remunerado para la mayoría<br />
de los trabajadores de la ciudad, mejores condiciones de vida para la población<br />
empobrecida y un mejor reparto de las cargas y beneficios del proceso de<br />
urbanización. El empleo de los instrumentos de la reforma urbana en el marco del Plan<br />
de Ordenamiento Territorial y una renovada visión sobre la interacción con su<br />
hinterland, son procesos en marcha que deben dar cuenta de tal desafío y, atraviesan,<br />
según nuestro entender, por la renovación de los acuerdos institucionales regionales<br />
que permitan remover algunas herencias del pasado.<br />
Para remover las herencias del presente<br />
El análisis sucinto de las condiciones iniciales que hemos presentado nos indica que<br />
estamos en presencia de una región cerrada y sitiada. Comencemos por advertir sobre<br />
las rupturas ideológicas que se requiere enfrentar para abrir la región. A escala<br />
planetaria, seguramente los “ranking” de ciudades globales se sustituirán en el futuro<br />
por los de los “bloques multinacionales”: las ciudades serán las multinacionales. Ya no<br />
oiremos más de Tokio sino de la ciudad Marubeni o algo por el estilo, ya no iremos a<br />
Londres sino a la ciudad de Harrod’s, no dejaremos de admirar la Torre Eiffel que por<br />
37
entonces quedará en el barrio Carrefour y añoraremos caminar por la Fifth Avenue de<br />
la ciudad Nike que habrá reemplazado a New York. Tamaño peligro es el que se nos<br />
advierte. En la escala país hemos constatado cómo las reformas aperturistas antes<br />
que mejorar la situación han contribuido a empeorarla.<br />
Mientras que las remesas de los colombianos en el exterior se configuran en la faceta<br />
nacional de la acumulación financiera que es el principal rasgo del modo de<br />
acumulación global, la inversión de las prioridades de la economía bogotana que<br />
promuevan incrementos en la productividad laboral y la persistencia de arcaicos<br />
sistemas de tributación a la propiedad rural en los municipios de Cundinamarca como<br />
resultado del comportamiento rent seeking de los terratenientes locales, son las<br />
principales herencias del pasado a remover.<br />
Abrir la región a las transformaciones productivas que permitan revalorizar a la<br />
población como recurso requiere, en nuestra forma de ver, resolver primero las<br />
inequidades, las injusticias y los desaciertos en que hasta ahora hemos incurrido y, en<br />
ese sentido, un primer paso tiene que ver con la reforma de la estructura tributaria a la<br />
propiedad territorial en el sector rural. Una nueva estructura basada en la<br />
diferenciación y la progresividad seguramente contribuirá a reducir el comportamiento<br />
rent seeking, pues la neutralidad/homogeneización y la universalidad solo han<br />
contribuido a retroalimentar un sistema anacrónico proclive a la expulsión de la<br />
población rural y a la violencia, de manera que hay que relocalizar el flujo del capital<br />
impositivo en los gobiernos locales para retirarlo de las arcas de los violentos. Cuando<br />
ideologías del tipo “región libre de impuestos” se difunden, es apenas entendible que<br />
nuestros alcaldes sucumban ante el engañoso argumento que la única forma de<br />
mejorar la productividad y atraer inversiones son las exenciones tributarias locales, o<br />
que el anuncio de mayores impuestos les resta potencial electoral o que, de no hacer<br />
tales concesiones o abolir las existentes, el desempleo aumentará.<br />
Este trabajo debe ser colocado en ese prisma crítico y debe ser entendido solo como<br />
un intento, de los muchos que se deben hacer, para comprender mejor lo que está<br />
ocurriendo en nuestro país, en sus regiones y en sus ciudades, tarea ineludible en<br />
momentos como el actual en que el city marketing o las imágenes ideales de la región<br />
deseada, por ejemplo, intentan hegemonizarse en el ámbito del planeamiento,<br />
seduciendo a incautos con experiencias exitosas, generalmente inaplicables en los<br />
contextos diferenciados en donde se intenta vender este servicio.<br />
Referencias bibliográficas<br />
Alfonso R., O.A. (2005a) Ciudad-Región Andina, Global y Competitiva: elementos de<br />
análisis de las condiciones iniciales de la región económica y política Bogotá-<br />
Cundinamarca. Revista Controversia, Segunda Etapa, #184. Bogotá, Centro de<br />
Investigación y Educación Popular CINEP.<br />
-----. (2005b). La residencia en condominios en un ámbito metropolitano andino: la<br />
conquista del campo por los citadinos y el orden segmentado en la región<br />
Bogotá-Cundinamarca. En Gouëset, V., et.al. (2005), “Hacer Metrópoli: la región<br />
urbana de Bogotá de cara al siglo XXI”, Bogotá, Universidad Externado de<br />
Colombia.<br />
-----. (2004). ¿Por qué no emigra más gente del campo? Relaciones campo-ciudad en la<br />
tierra de los cóndores. Ponencia presentada en la X Semana de Planejamento<br />
Urbano e Regional: Cidade, Metrópole, Região, País. Instituto de Planejamento<br />
Urbano e Regional - IPPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Río de<br />
Janeiro.<br />
-----. (2003). Cundinamarca: adaptación productiva y territorial a las transformaciones<br />
institucionales de comienzo de siglo. En “Crisis y futuro de los Departamentos en<br />
Colombia”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia - Fundación Konrad<br />
Adenauer.<br />
38
-----. (2001). Pautas de localización industrial en la Sabana. En “Ciudad y región en<br />
Colombia: nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial”. Bogotá,<br />
Universidad Externado de Colombia.<br />
Balcázar, Á. (2001). Los supuestos fundamentales de la reforma agraria y su validez. En<br />
Revista de Economía Institucional, número 4. Bogotá, Universidad Externado de<br />
Colombia.<br />
Benavides G., Ó. y Forero Pineda, C. (2002). Crecimiento endógeno: conocimiento y<br />
patentes. En Revista de Economía Institucional, vol. 4, número 6. Bogotá,<br />
Universidad Externado de Colombia.<br />
Berry, A. (2002). ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?. En<br />
Revista de Economía Institucional, vol. 4, número 6. Bogotá, Universidad Externado<br />
de Colombia.<br />
Cámara de Comercio de Bogotá. (2002). Lineamientos para construir la ciudad-región<br />
global de Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, CCB, Vicepresidencia de Gestión Cívica<br />
y Comercial.<br />
Cardim, S. de C. S.; Loguércio Vieira, P. y Ribeiro Viégas, J.L. (s.f.). Análise da<br />
Estrutura Fundiária Brasileira. En www.incra.gov.br.<br />
Cuervo G., L. M. (2003). Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región<br />
en sus orígenes y evolución. Santiago de Chile, ILPES-CEPAL, Serie Gestión<br />
Pública #40.<br />
-----. (1995). Génesis histórica y constitución de Bogotá como ciudad moderna.<br />
Bogotá, Corporación SOS Colombia – Viva la Ciudadanía, mimeo a multicopiado.<br />
De Oliveira, F. (1977). Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, planejamento e<br />
conflitos de classes. Rio de Janeiro – São Paulo, Editora Paz e Terra.<br />
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. (2001). Estadísticas históricas de<br />
Santa Fé de Bogotá D.C. 1950-1999.<br />
Fresneda, Ó.; Moreno, P.I. y Alfonso R., O. (1998). La red urbana colombiana: una<br />
visión a partir del tamaño funcional y la especialización económica de las<br />
ciudades. En “Municipios y regiones de Colombia: una mirada desde la sociedad<br />
civil”. Bogotá, Fundación Social.<br />
Fujita, M.; Krugman, P. y Venables. A.J. (2000). Economía espacial: las ciudades, las<br />
regiones y el comercio internacional. Barcelona, Ariel Economía.<br />
Fundação CIDE. (s.f.). Matriz Insumo-Producto, Estado do Rio de Janeiro. Rio de<br />
Janeiro.<br />
Fundación Social. (1998). Municipios y regiones de Colombia: una mirada desde la<br />
sociedad civil. Bogotá, Fundación Social.<br />
Godoy, S. y Stiglitz, J. (2004). Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatization<br />
in Transition Countries: 11 Years Later.<br />
Gouëset, V.; Cuervo, L.M.; Lulle, T. y Coing. H. (2005). Hacer Metrópoli: la región<br />
urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Bogotá, Universidad Externado de<br />
Colombia.<br />
Jaramillo, S. (2004). Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en Bogotá 1970-<br />
2004. Documento CEDE n.o 42. Bogotá, CEDE, Facultad de Economía de la<br />
Universidad de los Andes.<br />
Jaramillo, S. y Alfonso, O. (2001). Un análisis de las relaciones de metropolización a<br />
partir de los movimientos migratorios. En “Ciudad y región en Colombia: nueve<br />
ensayos de análisis socioeconómico y espacial”. Bogotá, Universidad Externado de<br />
Colombia.<br />
Keating, M. (2005). Gobernar las ciudades-región: política, economía y desarrollo. En<br />
Revista Cadernos IPPUR – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vol. XVII, n.o<br />
2, Río de Janeiro.<br />
Lefebvre, H. (1998). Lógica formal, lógica dialéctica. México, Siglo Veintiuno Editores,<br />
[1969].<br />
Lipietz, A. (1988). Miragens e milagres: problemas da industrialização no Terceiro Mundo.<br />
São Paulo, Editora Nobel.<br />
39
Macías Cardona, H. y Cortés Cueto, J. (2004). Disminuir la tarifa general del IVA en<br />
Colombia aumentaría el recaudo tributario. Medellín, Revista Semestre Económico<br />
No. 13, Universidad de Medellín.<br />
Mesclier, É. (2005). Propiedad agraria y expansión urbana en la Sabana de Bogotá. En<br />
En Vincent Gouëset, Luis Mauricio Cuervo, Thierry Lulle y Henri Coing, “Hacer<br />
Metrópoli: la región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI”, Bogotá, Universidad<br />
Externado de Colombia.<br />
Molina, H. y Moreno, P.I. (2001). Aportes para una nueva regionalización del territorio.<br />
En, Óscar A. Alfonso, editor, “Ciudad y región en Colombia: nueve ensayos de<br />
análisis socioeconómico y espacial”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.<br />
Pérez S., B. (2004). La gobernabilidad local en la «Otra Colombia». Bogotá,<br />
Universidad Externado de Colombia, Observatorio del Conflicto Armado.<br />
Richardson, H. W. (1978). Economia regional y urbana. Madrid, Alianza Universidad<br />
Textos [1986].<br />
Rodríguez-Pose, A. y Bwire, A. (2005). La (in)eficiencia económica de los procesos de<br />
descentralización (devolution). En Revista Cadernos IPPUR – Universidade<br />
Federal do Rio de Janeiro, Vol. XVII, n.o 2, Río de Janeiro.<br />
Singer, P. (1998). Economia Política da Urbanização. São Paulo, Editora Contexto, 14ª<br />
edição revisada.<br />
Storper, M. (2005). Sociedad, comunidad y desarrollo económico. En Revista Cadernos<br />
IPPUR – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vol. XVII, n.o 2, Río de Janeiro.<br />
Vainer, C. B. (2000). Estado e migrações no Brasil: anotações para uma história das<br />
políticas migratórias. En “Travessia – Revista do Migrante”, vol. X<strong>III</strong>, número 36.<br />
Vásquez, T. (2004). Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995-<br />
2001. Bogotá, Informe final de Consultoría para la Mesa de Planificación<br />
Regional Bogotá-Cundinamarca.<br />
Otras fuentes<br />
Conpes. (2003). Políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la<br />
región Bogotá-Cundinamarca. Documento Conpes n. o 3256, 15 de diciembre.<br />
Conpes. (2004). Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano.<br />
Documento Conpes n. o 3305, 23 de agosto.<br />
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. (s.f.). Matriz insumo-producto de<br />
Bogotá.<br />
Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca. (s.f.). Matriz insumoproducto<br />
de Cundinamarca.<br />
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censos de Población y vivienda.<br />
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. Estadísticas catastrales de Cundinamarca.<br />
Revista Semana. Diáspora: la migración no es como la pintan. Bogotá, Edición 1194,<br />
marzo 20/2005.<br />
http://sociology.uchicago.edu/faculty/sassen/<br />
http://www.lboro.ac.uk/departments/gy/gawc/<br />
40
Crítica de modelos de gestión de la movilidad urbana.<br />
(A propósito del análisis del caso de la micro-región del Gran La Plata,<br />
Argentina)<br />
Jorge Karol<br />
O.Ravella,<br />
R.Domnanovich,<br />
L. Aón,<br />
J.Frediani<br />
N.Giacobbe 1 .<br />
Resumen<br />
Las políticas públicas relativas a la movilidad urbana y el modelo de gestión de su<br />
dinámica – incluyendo sus regímenes institucionales y sus modalidades de regulación<br />
- contribuyen de un modo central al proceso de estructuración de las ciudades.<br />
La sustentabilidad y la productividad socio-espacial de los recursos de la movilidad<br />
urbana (usos del suelo, sistemas viario, de articulación de modos de transporte, de<br />
tránsito, tarifarios, etc.), dependen de la calidad sistémica de esa gestión.<br />
El análisis de las políticas de movilidad en la Micro Región del Gran La Plata (MRGLP,<br />
en adelante) revela clivajes severos. A la manera de un fractal, sus manifestaciones<br />
pueden ser analíticamente reconocidas en cualquier punto de la secuencia lógica que<br />
eslabona – del nivel micro al macro, del plano operativo al conceptual y viceversa - las<br />
diversas instancias componentes del modelo de gestión:<br />
(i) la modalidad de planificación,<br />
(ii) la organización de la institucionalidad técnica y gestionaria<br />
(iii) las articulaciones entre los actores en quienes se encarnan los diversos<br />
procesos urbanos vinculados a la movilidad,<br />
(iv) la conceptualización de la movilidad y la identificación de los procesos<br />
relacionados y sus elementos componentes,<br />
(v) el modo en que se conciben la naturaleza del objeto urbano y las<br />
múltiples relaciones en y entre sus subsistemas y componentes.<br />
La interrelación entre (a) marcos conceptuales y diseños operativos que minimizan o<br />
degradan el carácter sistémico de las articulaciones entre los vectores de la movilidad<br />
urbana – producción, ocupación y usos del suelo, actividades y flujos de la población,<br />
infraestructuras y redes viales, sistemas y modos de transporte, por una parte, y (b) los<br />
aparatos e institutos del sistema de gestión – en el caso de la MRGLP, delimitaciones<br />
jurisdiccionales conflictivas, sectorialización técnico-temática de la gestión e<br />
instrumentos normativos acotados - por otra, se refleja y expresa tanto en los<br />
dispositivos y los estilos de planeamiento del ritmo y de la evolución urbana de la<br />
Micro Región como – obviamente – en la propia dinámica que resulta de su<br />
interacción.<br />
Se argumenta que las barreras para formular e implementar intervenciones<br />
estratégicas consistentes y sustentables sobre la movilidad urbana son (más) políticas<br />
(que técnicas).<br />
Su abordaje y resolución requiere una difícil y ardua combinación entre la adopción de<br />
marcos conceptuales y técnicos sistémicos y la experimentación y reestructuración –<br />
1 Los autores – urbanistas con formación original en Sociología, Arquitectura, Ciencias Políticas y<br />
Geografía - son Profesores y miembros del equipo docente del Taller de Planeamiento en la Facultad de<br />
Arquitectura y Urbanismo e Investigadores de la Unidad de Investigación 6B en el Instituto de Estudios del<br />
Hábitat, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.<br />
41
progresiva, simultánea y extendida en el tiempo - de las modalidades de<br />
planeamiento y gestión, en un marco institucional que cuente con una fuerte<br />
legitimación democrática.<br />
1. Planteo del problema en el plano global.<br />
1.1. Cambios de los modelos de estructuración urbana<br />
Las principales transformaciones recientes en las ciudades - extensión ilimitada del<br />
territorio, expansión desordenada de la urbanización, nuevas centralidades, nuevas<br />
áreas residenciales, densificaciones, degradaciones y gentryficaciones selectivas de<br />
los centros históricos - expresan una particular fase histórica de la descomposición de<br />
la ciudad compacta (cuya pauta de expansión tendió a ser progresiva, interconectada,<br />
funcionalmente relacionada, continua y relativamente estructurada, socialmente<br />
inclusiva) y su progresiva sustitución por un nuevo modelo espacial y social – disperso,<br />
policéntrico, regionalizado, socialmente excluyente. 2<br />
Las múltiples centralidades privadas de nuevo cuño, con dotaciones fuertemente<br />
diferenciales de infraestructuras y servicios urbanos y el nuevo urbanismo afinitario<br />
resultante (Donzelot, 1999), congelan la estratificación y profundizan la fragmentación<br />
socio-espacial.<br />
En un mismo espacio territorial conviven diferentes temporalidades y velocidades<br />
contradictorias, las que le transfieren significaciones sociales particulares con cada<br />
ciclo (a veces, diario) de ocupación, apropiación y uso.<br />
La movilidad de la población se ve fuertemente alterada y los problemas de<br />
accesibilidad repercuten también, ellos mismos, en nuevos procesos de segregación<br />
social. Los motores de los grandes procesos de expansión urbana - históricamente<br />
ligados a la movilidad - cambian sus espacialidades, sus modos y sus signos: de<br />
compacto a disperso, de público a privado, de colectivo a particular, de masivo a<br />
fragmentado.<br />
A través de complejos procesos simultáneos que se realimentan recíprocamente, los<br />
territorios se desmembran y atomizan, las ciudades se desestructuran, las sociedades<br />
se fragmentan y fracturan.<br />
Estas mutaciones objetivas – globales y locales – exigen identificar, consensuar,<br />
adoptar e implementar nuevos paradigmas interpretativos, operativos y políticos que<br />
mejoren sustancialmente la capacidad de orientación y direccionamiento del<br />
crecimiento de las ciudades por parte de las autoridades territoriales públicas.<br />
1.2. Alteraciones en los sistemas de movilidad<br />
Las privatizaciones de los espacios y de los flujos asociadas a esas nuevas<br />
centralidades corren paralelas al decaimiento de los soportes y los dispositivos<br />
institucionales de las intervenciones públicas en los espacios urbanos. Se degrada la<br />
2 Efectivamente, el patrón “industrial” de estructuración de las ciudades consiste en desarrollos urbanos<br />
relativamente homogéneos, centrados alrededor del transporte público, polarizado sobre áreas centrales<br />
extensas (tanto el área central como las de la primera ola de suburbanización )- y diversificadas que<br />
combinan componentes productivos y de consumo. La deslocalización de las cadenas productivas, la<br />
creciente suburbanización posterior - ligada a procesos de aguda diferenciación social y a la<br />
generalización del transporte privado - multiplicó en paralelo una serie dispersa de sedes de producción y<br />
consumo – nuevas centralidades con variables grados de autonomía – que redunda actualmente en<br />
nuevos tipos de organización urbana general, de carácter menos compacto y altamente diferenciado y<br />
segmentado en términos sociales y espaciales. En un trabajo reciente, O.Mongin (2006) describe con<br />
particular precisión el modo en que la ciudad que supo integrar la diversidad consagra ahora al mismo<br />
tiempo su coexistencia territorial y su desarticulación conceptual<br />
42
capacidad integradora de los sistemas viarios tradicionales. Se demora el diseño y la<br />
implantación de los soportes físicos – estaciones de transferencia entre modos y<br />
vectores – y económicos – sistemas tarifarios – de la movilidad, que faciliten a través<br />
de los servicios de transporte público de pasajeros las cada vez más complejas e<br />
intrincadas tramas de vinculaciones de la población. Estas tendencias conviven con<br />
una notable expansión de la motorización del pequeño transporte privado de<br />
pasajeros, mercaderías y cargas y el uso de un parque creciente de automóviles<br />
particulares con bajas tasas de ocupación. Problemas de funcionamiento, operativos,<br />
de planificación, económicos y – a la postre – políticos y de gestión, alejan<br />
progresivamente la capacidad de oferta del transporte público de los requerimientos y<br />
necesidades de sus demandas, aumentan el flujo y la congestión vehicular,<br />
incrementan los tiempos de traslado, el desgaste mecánico, la obsolescencia y la<br />
emisión de gases contaminantes así como, finalmente, la disfuncionalidad urbana 3 .<br />
Estas tendencias expresan, vehiculizan y cristalizan la degradación de la capacidad de<br />
dar cuenta del propósito central al que sirven los vectores y sistemas de la movilidad:<br />
la conectividad socio-espacial.<br />
2. Análisis crítico del problema en la MRGLP. 4<br />
2.1. Sistemas y dispositivos de ordenamiento territorial y planificación de la<br />
movilidad<br />
A lo largo de los últimos 35 años, la teoría y la práctica de la planificación atravesaron,<br />
a escala global, transformaciones significativas en los planos conceptual,<br />
metodológico, instrumental y operativo.<br />
En el plano regional y más allá de las discontinuidades y “cambios de estilos” -<br />
introducidos tanto por gobiernos dictatoriales como por los procesos de ajuste fiscal,<br />
las privatizaciones y el recorte y devaluación de la actividad de los Estados a lo largo<br />
de ese período - esas transformaciones y tendencias se caracterizaron por incorporar<br />
progresivamente concepciones más flexibles, visiones estratégicas y encuadres<br />
relacionales; por priorizar dimensiones ambientales y diversificar y fortalecer la<br />
interdisciplina; por establecer puentes entre sectores, nuevos vínculos entre<br />
jurisdicciones centrales y locales y nuevas modalidades de agregación regional, así<br />
como por la creciente incorporación de la sociedad civil a sus procesos. Estos cambios<br />
fueron abriéndose paso y modificando paulatinamente los estilos y concepciones de la<br />
planificación, vinculándola cada vez más cercanamente con la gestión urbana.<br />
Las marcas y huellas de estas transformaciones pueden reconocerse también en la<br />
MRGLP, a través de la introducción reciente de instrumentos y prácticas innovativas<br />
de planificación urbana (Código de Ordenamiento Territorial, Presupuesto<br />
3 Estos dos tipos de procesos se alimentan e implican recíprocamente. La descompactaciónde las formas<br />
urbanas, la diferenciación funcional de los espacios intraurbanos, la periurbanización montada sobre vías<br />
rápidas multiplican los desplazamientos, incrementan los costo sociales y ecológicos, impulsan el uso del<br />
automóvil privado y reducen la demanda de transporte público de pasajeros. Las autopistas con peaje<br />
implican mayores velocidades, consumos energéticos, contaminación ambiental y accidentes. La<br />
heteronomía de algunas localizaciones periféricas incrementa el congestionamiento de los accesos y la<br />
duración de los viajes. Esta periubanización desconcentrada expresa una accesibilidad social<br />
crecientemente diferenciada y segmentada, lo que realimenta procesos continuos de segregación.<br />
4 Noticia: La ciudad de La Plata es la capital de la Provincia de Buenos Aires. La MRGLP alberga a<br />
750.000 habitantes (Censo 2001), de los que más de las ¾ partes residen en la ciudad de La Plata y el<br />
resto en los partidos de Berisso (11.0%), Ensenada (7.0%), Brandsen y Magdalena (5.1%). La Micro<br />
región está separada del Área Metropolitana de Buenos Aires (la mayor concentración urbana del país)<br />
por un ancho parque provincial y vinculada a la misma a través de un denso sistema multimodal de<br />
transporte terrestre. Las administraciones municipales de la Plata, Berisso y Ensenada – eventualmente<br />
unificadas - fueron fragmentadas en 1957.<br />
43
Participativo, Plan Estratégico) y de la movilidad (SUT - Sistema Urbano de<br />
Transporte).<br />
Sin embargo, aún en estos marcos, los análisis aplicados al caso de la micro-región<br />
[Aón et al., (2002); Aón et al., (2003); Frediani, (2004); Giacobbe et al., (2004) y<br />
Ravella et al., (2004), en el marco del Programa de Investigaciones “Movilidad y<br />
sistemas de transporte en la reestructuración urbana del Siglo XXI”, del IDEHAB,<br />
UNLP] revelan limitaciones conceptuales, operativas y políticas significativas que<br />
obstaculizan y/o inhiben la planificación armónica y simultánea de todos los<br />
componentes del complejo fenómeno de la conectividad urbana.<br />
o Los principales elementos vinculados a la movilidad – ocupación y usos del<br />
suelo, infraestructuras y redes viales, sistemas y modos de transporte,<br />
sistemas de tránsito como expresiones y reflejos que habilitan, encauzan y<br />
estimulan o restringen las actividades y los flujos de la población – raramente<br />
son tratados, ni en su diseño ni operativamente, ni en sí mismos ni en sus<br />
relaciones entre sí y con otros subsistemas urbanos - como componentes<br />
sistémicos.<br />
o Esta restricción se expresa de manera predominante en el carácter sectorialtemático<br />
de los instrumentos técnicos y normativos más significativos de<br />
planificación y ordenamiento del territorio de la Micro Región y en los proyectos<br />
de renovación urbana.<br />
o En las administraciones públicas municipales, la visión predominante sobre el<br />
Transporte es la de sus aspectos técnicos sectoriales específicos. La movilidad<br />
de la población no está cabalmente integrada en el ciclo de la planificación<br />
urbana, no está internamente articulada en sus aspectos constitutivos, ni forma<br />
parte del Plan Estratégico que pretende orientar el modelo de ciudad en el<br />
mediano y largo plazo.<br />
o Así, aún las intervenciones territoriales que derivan de instrumentos<br />
integradores (como el Plan Estratégico o el SUT) resultan sin embargo, ellas<br />
mismas, en avances fragmentarios, que (a) reflejan la fragmentación políticoinstitucional<br />
entre las jurisdicciones componentes de la MRGLP tanto como al<br />
interior de la propia estructura administrativa de la ciudad de La Plata.<br />
o Finalmente, no existen instancias formales que canalicen las demandas y la<br />
participación de las organizaciones de las comunidades involucradas en la<br />
problemática de la movilidad, las que – en caso de estar formalizadas –<br />
también deberían enfrentar y vencer la notable dispersión institucional y de<br />
responsabilidades públicas.<br />
Lejos de considerar al territorio como un actor del desarrollo y de las políticas<br />
regionales 5 , cuya configuración resulta históricamente de un complejo proceso<br />
de estructuración que remite (i) al arbitraje de relaciones políticas entre la<br />
economía privada, el Estado y la sociedad civil y (ii) a estrategias de<br />
redistribución de intervenciones económicas, culturales y sociales (en el sentido<br />
dinámico propuesto por A, Giddens (2003)) – el modelo de ordenamiento<br />
aplicado en la MRGLP se orienta prevalentemente a equilibrar el territorio que<br />
resulta de la aplicación de políticas e sectoriales desarticuladas. No interviene<br />
sobre la compleja dinámica de las políticas explícitas o implícitas que configuran<br />
5 Los conceptos de “territorio” y su “ordenamiento” asumen orientaciones, contenidos y significados muy<br />
diversos (Durán, 1999). Más allá de las motivaciones declaradas, la visión territorial y ordenancista<br />
implícita en el planeamiento y gestión de la movilidad de la MRGLP parece inscribirse claramente en un<br />
abordaje sectorialista, no – sistémico y reactivo.<br />
44
el territorio, sino sólo sobre aquellos que lo ordenan, corrigiendo (ex - post) los<br />
efectos negativos de la acción del mercado o del interés particular 6 .<br />
Aún cuando eventualmente se plantean “vocaciones transversales”, la sectorialidad de<br />
los diagnósticos “técnicos” o “expertos” se traslada a respuestas propositivas y<br />
operativas que no se fundan sobre conceptos articuladores. Las diversas dimensiones<br />
que componen y estructuran la movilidad – y, con ella, establecen el grado de<br />
funcionalidad urbana - son diagnosticadas y planificadas por separado.<br />
En ningún caso se parte del estudio de la localización (actual, proyectada o deseada)<br />
de las actividades en el territorio. El diseño de redes de infraestructura y servicios de<br />
transporte no tienden claramente a favorecer la accesibilidad de calidades<br />
homogéneas de movilidad para toda la población en toda el área. Se desconocen - o<br />
no se actualiza el conocimiento - sobre las cambiantes formas de la movilidad de los<br />
individuos y se minimiza el rol del transporte en la inducción de la localización de<br />
actividades residenciales, productivas, comerciales, recreativas y de uso de los<br />
espacios públicos.<br />
Planes urbanos, códigos y ordenanzas de uso del suelo están desligados del<br />
planeamiento del transporte – factores todos ellos cuya interacción organiza el<br />
territorio.<br />
La identificación de las lógicas dominantes de ocupación del espacio – para su<br />
posterior normatización – excluye el análisis de la dinámica espacial y los patrones de<br />
movilidad de la población. La planificación de usos del suelo está más asociada a la<br />
planificación de la red vial que a la de los sistemas de transporte y conectividad de la<br />
población. Ni el diagnóstico ni el ordenamiento de usos del suelo en la micro región<br />
considera el transporte público, la intermodalidad ni el cambio de la localización de<br />
actividades en función de la optimización de la movilidad y conectividad urbana.<br />
Tampoco se considera el impacto recíproco entre nuevos usos del suelo y la<br />
configuración de recorridos de los sistemas de transporte.<br />
2.2. Sistemas y dispositivos de gestión<br />
Multiplicidades, fragmentaciones, superposiciones, desconexiones y desarticulaciones,<br />
núcleos conceptuales y funcionales vacíos, racionalidades y velocidades<br />
contradictorias y hasta conflictivas son atributos del conjunto de las instituciones que<br />
confluyen en las áreas políticas y temáticas, así como en los territorios y<br />
temporalidades de la movilidad.<br />
Muy diversas incumbencias jurisdiccionales de diversas escalas (Nacional, provincial y<br />
municipal) se superponen en MRGLP, lo que es agravado por su notoria y casi<br />
deliberada desconexión. Esta fragmentación jurisdiccional es acompañada -<br />
¿potenciada? – por la desarticulación conceptual e ideológica entre diversas políticas<br />
programadas y ejecutadas aún por una misma área de Gobierno, así como por la<br />
desconexión institucional, fundada sobre la supervivencia de los históricos<br />
parcelamientos técnico - departamentales típicos de las organizaciones municipales<br />
tradicionales 7 .<br />
6 El reciente SUT (Sistema Urbano de Transporte) responde en buena medida a esta lógica.<br />
7 Las estructuras organizacionales de las instituciones de gestión pública se caracterizan en general en<br />
Argentina por su carácter vertical, arborescente y de racionalidad predominantemente burocrática – esto<br />
es, orientadas a procesos más que a resultados - con una doble segmentación (según jurisdicciones<br />
político - territoriales y por especialización sectorial de actividad) cuyas interconexiones tienden a ser<br />
bajas o nulas y frecuentemente inconducentes. Este patrón organizacional genera habitualmente -<br />
¿deliberadamente? - yuxtaposiciones, superposiciones y conflictos entre incumbencias y – en lo que<br />
interesa particularmente en esta ponencia - sobre un mismo territorio, lo que dificulta extraordinariamente<br />
45
Esta fragmentación institucional esteriliza la posibilidad real de construir propuestas<br />
globales y de proyectar conjuntamente un futuro de mediano plazo.<br />
Estas características, de larga raigambre histórica, hablan - siguiendo a J.C.Torre - de<br />
una patología política que inevitablemente conduce a la fragmentación y división y a<br />
un modo oclusivo e inhabilitante de construir instituciones.<br />
Incumbencias sectorializadas hasta la fragmentación y atribuciones cuidadosamente<br />
delimitadas y acotadas inhiben sus capacidades para planificar, decidir, operar y –<br />
esencialmente - para articular y converger en función de la naturaleza sistémica del<br />
objeto urbano abordado.<br />
Adicionalmente, el debilitamiento (políticamente deliberado) de la capacidad estatal de<br />
planificar, regular, orientar y gestionar dimensiones cruciales para el desarrollo y<br />
crecimiento de las ciudades durante los años ’90, fue paralelo al avance de los actores<br />
del mercado como agentes planificadores e interventores en campos claramente<br />
públicos.<br />
Puede concluirse que los actuales dispositivos de gestión no permiten concebir ni<br />
enfrentar eficazmente la complejidad de los vínculos matriciales que existen entre los<br />
procesos físicos, ambientales, funcionales, económicos y sociales en medios urbanos<br />
y regionales, ni cerrar los ciclos de todo tipo de recursos urbanos ligados a la<br />
circulación y a la conectividad social.<br />
A la luz de estos tipos de restricciones y condicionantes, se impone reflexionar acerca<br />
de la construcción de institucionalidades y modelos de gestión que den cuenta del<br />
carácter con que aspectos supuestamente sectoriales configuran y especializan<br />
sistémicamente las relaciones sociales.<br />
3. Reflexiones y propuestas “fractales” para cerrar brechas y tender puentes.<br />
Marcos conceptuales, operativos, políticos.<br />
El carácter sistémico de la ciudad no es evidente, ni puede abordarse de modo<br />
voluntarista.<br />
En cada uno de los campos que dan cuenta de aquel carácter en el estudio del<br />
territorio y de los sistemas urbanos se despliegan concepciones y orientaciones<br />
diversas. Por tanto, la capacidad de generar miradas transversales o de planificar<br />
sobre la base de conceptos articuladores - que dan marco y determinan el significado<br />
de la planificación y de sus instrumentos - requiere ineludiblemente tomas de posición<br />
activas y deliberadas por parte de investigadores, planificadores, gestores y otros<br />
actores sociales urbanos.<br />
Acerca de la (producción de la) ciudad y el rol estructurante de la movilidad<br />
La ciudad es espacio articulado para facilitar la interacción de personas y actividades.<br />
la resolución de aquellas situaciones como la movilidad que, por su propia naturaleza, exceden aquellos<br />
marcos.<br />
Respecto de este panorama, Oszlak ( citado en Kralich, 2001) es particularmente esclarecedor: "La<br />
posibilidad de planificación o acción concertada entre las diferentes jurisdicciones y unidades con<br />
responsabilidad decisoria o ejecutiva en el área, dependería de que los intereses sectoriales (tanto<br />
burocráticos como clientelísticos) se subordinasen y adaptasen a pautas normativas más generales y<br />
consistentes con una auténtica definición del interés social. Ocurre que en muchos casos tal<br />
subordinación podría significar lisa y llanamente la desaparición de una agencia, el debilitamiento de su<br />
clientela, la pérdida de legitimidad o recursos, etc. (...) Aunque las acciones estén vinculadas entre sí, se<br />
mueven dentro de determinados márgenes impuestos por la naturaleza del régimen, la relación de fuerzas<br />
políticas, el grado de organización de los diferentes sectores sociales y su consecuente posición frente al<br />
ejercicio del derecho al espacio urbano."<br />
46
47<br />
La urbanidad (diversidad cultural) no es cuestión de concentración o<br />
dispersión –sino de interdependencia.<br />
Coincidencia y diferencia son las ideas que definen la ciudad, más que<br />
su orden, unidad o regularidad”.<br />
(Forum Barcelona, 2004)<br />
“La expansión incesante y revolucionaria de los procesos de circulación y socialización<br />
mediante la producción de infraestructuras que organizan al mismo tiempo el espacio y la<br />
sociedad es, precisamente, la esencia de los procesos de urbanización”<br />
H.Lefebvre (1974).<br />
El hecho urbano puede caracterizarse a través de algunos de sus muy diversos rasgos<br />
distintivos - tamaños, densidades, centralidades, morfologías, modos de vida - así<br />
como de procesos: (i) económicos (mercados), (ii) sociales (heterogeneidad, "culturas<br />
urbanas", formas, grados, amplitudes e intensidades de la interacción social) y (iii)<br />
políticos (las diversas formas de des/centralización institucional del poder).<br />
Reconstruir la unidad de este sistema complejo – [urbs↔ civitas↔ polis] - requiere<br />
identificar los procesos urbanos que en cada momento histórico articulan<br />
concretamente entre sí la forma y funciones espaciales y los procesos de<br />
estructuración social.<br />
La circulación y conectividad social – y la movilidad como su dimensión fundante - es<br />
uno de esos procesos críticos.<br />
Las redes de infraestructura y servicios establecen la trama que sustenta el<br />
funcionamiento de las actividades, los flujos y las relaciones sociales sobre el espacio<br />
y el territorio - los complejos procesos de producción y distribución social de la riqueza<br />
- y es en este sentido que - como parte de los mecanismos de integración y<br />
redistribución de recursos entre la población - constituyen la ciudad.<br />
La estructuración territorial de las redes de infraestructura y servicios urbanos y sus<br />
modelos de gestión resultan componentes centrales en los procesos de Producción<br />
social (Lefebvre, 1974; Gottdiener, 1987) del espacio urbano. 8 Este proceso histórico<br />
de estructuración socio-espacial resulta directamente de las relaciones dinámicas que<br />
se establecen entre procesos económicos, políticos y culturales, en tanto éstos se<br />
vinculan con la geografía regional de sus áreas metropolitanas (M. Gottdiener, op.cit.).<br />
El espacio es así históricamente producido por medio de complejos procesos que<br />
relacionan y oponen a actores sociales entre sí, según la dinámica de las<br />
configuraciones sociales y los (des)equilibrios de poder globales y locales. Por medio<br />
de ellos, la sociedad produce y construye permanentemente el espacio que habita.<br />
También la conflictividad social ocurre en, sobre y acerca del espacio 9 .<br />
El análisis de estos modos de constituir ciudad requiere (i) un marco conceptual que<br />
habilite a interconectar diversas capas de la realidad socioespacial urbana – [urbs↔<br />
civitas↔ polis], (ii) develar los mecanismos y procesos a través de los que diversos<br />
actores sociales contribuyen a la estructuración física, institucional y cultural del<br />
espacio urbano y, al mismo tiempo, (iii) aplicarlos a conjuntos precisos de<br />
componentes y prácticas urbanas específicas en y sobre el espacio socialmente<br />
construido, organizado y significado. El tejido urbano pretende ser, al fin y al cabo, una<br />
8 “La circulación- coincide di Cione(2004) - posibilita analizar las características más o menos<br />
integradoras de los procesos de socialización, dentro y entre los diferentes lugares; (… la que )define y<br />
reconfigura funcional y contradictoriamente las diferencias - entre agentes, clases sociales, lugares,<br />
territorialidades o sectores (… la que) limita y posibilita la división social, técnica y geográfica del trabajo.<br />
La noción de urbanización remite (…) al conjunto de dispositivos materiales e inmateriales que posibilitan<br />
ampliar incesantemente la circulación socializadora e integradora de cada lugar y fuera de ellos”.<br />
9 O. Mongin (2006.) sugiere provocativamente que en esta era de las ciudades de “múltiples velocidades”,<br />
la lucha “por el espacio urbano ha reemplazado a la lucha de clases”.
organización flexible y dinámica del espacio para que las actividades y las personas<br />
puedan entrecruzarse 10 .<br />
Si esta mirada es correcta, el tránsito, el transporte y los sistemas viarios (incluyendo<br />
su trascendental dimensión tarifaria) no puede ser analizados fuera del sistema de la<br />
movilidad; ni éste fuera de los procesos de conectividad urbana ni éstos – finalmente –<br />
fuera de aquellos complejos y reticulares procesos socioespaciales reales que la<br />
circulación urbana permite vincular – y, por cierto – dirigir y orientar.<br />
Acerca de los sistemas urbanos<br />
Aunque el abordaje sistémico permitió aprender mucho acerca de la dinámica de las<br />
ciudades, los avances conceptuales e instrumentales a que da lugar son lentos. El<br />
carácter multidimensional de los fenómenos que configuran los sistemas urbanos, las<br />
dificultades asociadas a la definición y medición de sus componentes así como sus<br />
transformaciones permanentes - con inercias y velocidades dispares - generan serias<br />
dificultades analíticas que traban tanto la conceptualización y la investigación como la<br />
eficacia de las intervenciones gestionarias (Davies, 1991).<br />
También es cierto que una visión sistémica no permite generar instrumentos<br />
sistémicos automáticamente, pero sin ella (es decir, procediendo como si la operación<br />
técnica y la gestión de las redes viales o los procesos de ordenamiento del suelo<br />
fuesen independientes del funcionamiento activo del sistema global de servicios y<br />
equipamientos urbano-regionales, de las localizaciones y actividades de la población,<br />
de la matriz político-institucional y del modelo de gestión) sólo se generarán abordajes<br />
parcializados, fatalmente ineficaces 11 .<br />
Desde una perspectiva sistémica, la estructura interna de la ciudad resulta de los<br />
particulares comportamientos de - y de las variables condiciones de articulación entre<br />
– rasgos pertenecientes a dimensiones muy diversas, cada una de los cuales posee<br />
pautas y velocidades de estructuración y variabilidad propias según las<br />
configuraciones sociales de lugares (y momentos) urbanos específicos. Por ello,<br />
también sus articulaciones varían en el tiempo, lo que determina las condiciones de<br />
mutación en la estructura interna de las ciudades<br />
El análisis disciplinario de estos sistemas urbanos y de sus dinámicas desarrolló –<br />
desde comienzos de los años ’70 – diversos focos: morfológicos, estructurales,<br />
relacionales, estructuracionistas, etc.<br />
El análisis de la forma espacial da cuenta de los procesos de centralización de las<br />
ciudades compactas, su posterior expansión por descentralización, la difuminación de<br />
los bordes originales de las aglomeraciones y la aparición de regiones urbanizadas<br />
polinucleares características de algunas metrópolis actuales, matriz que se reproduce<br />
tanto en países desarrollados como periféricos.<br />
El análisis de las características de los nodos remite a análisis sobre el crecimiento y<br />
complejización relativa de los lugares (sociales), sus espacializaciones, sus tamaños y<br />
10 Desde una antropología urbana, esta “articulación de lo diferente” es el carácter que define<br />
centralmente la ciudad compacta de la industrialización y el más afectado por la urbanización<br />
descentralizada y dispersa.<br />
11 Sin ser la única ni la principal alternativa operativa disponible para los planificadores urbanos, la<br />
promisoria dirección que el urbanista argentino Horacio Torres iniciara más de 30 años atrás con sus<br />
análisis y representaciones pioneras ( ya clásicas) sobre los procesos y políticas de estructuración<br />
socioespacial urbana – continuadas y profundizadas en México por Martha Schteingart y colaboradores –<br />
demostró que es posible generar hipótesis e instrumentos diagnósticos y definir políticas de intervención<br />
sobre sistemas complejos, con el soporte de metodologías y técnicas adecuadas de manejo de<br />
información y una fuerte vocación integradora y articuladora, todos ellos diseñados a partir de algún<br />
encuadre teórico consistente.<br />
48
su distribución interna, su importancia comercial o económica y otros diversos factores<br />
tipológicos urbanos.<br />
La insuficiencia o inadecuación de datos específicos dificulta el análisis empírico de la<br />
naturaleza de las interacciones y relaciones sociales y sus efectos sobre los procesos<br />
de estructuración del espacio, por lo que – mientras se avanza trabajosamente en la<br />
identificación y construcción de métodos e indicadores relacionales – es preciso seguir<br />
apoyándose sobre la especificación, formalización y espacialización de modelos<br />
conceptuales cualitativos.<br />
Mientras tanto, el análisis de las “fuerzas del crecimiento” está más directamente<br />
ligado a los procesos urbanos económicos – centralidades, localizaciones industriales,<br />
comercio de larga distancia, polos tecnológicos, polos de soporte informático – o al<br />
desarrollo de factores (y actores) políticos. Focos desarrollados más recientemente<br />
(sobre la economía política de las ciudades, los impactos de la innovación tecnológica<br />
sobre la descentralización y regionalización de las ciudades y su fragmentación social<br />
en el plano local, el (escaso) impulso de los gobiernos a la formulación de políticas<br />
que impacten explícitamente sobre las lógicas y las dinámicas de estructuración de<br />
sistemas urbanos y, finalmente, sobre la orientación política y el carácter de clase de<br />
los dispositivos institucionales de la gestión urbana) van fortaleciendo progresivamente<br />
la capacidad de comprender los resortes, los intereses y las capacidades de actores<br />
urbanos específicos – globales y locales - para orientar y orientar el crecimiento de las<br />
ciudades en direcciones determinados y, al mismo tiempo, para planificar de modo noingenuo.<br />
Así, el análisis de las “fuerzas (drivers) del crecimiento (urbano)” cobra particular<br />
importancia a la hora de diseñar intervenciones urbanas, especialmente si se las<br />
considera en el mediano y largo plazo.<br />
Acerca de las prácticas urbanas desplegadas por las “fuerzas del crecimiento”<br />
El objeto de las políticas de estructuración de las ciudades y sus territorios está<br />
constituido por prácticas urbanas de diverso tipo: (i) los espacios proyectuales; (ii) las<br />
percepciones y representaciones del espacio y, finalmente, (iii) las experiencias<br />
espaciales materiales (o las experiencias del espacio).<br />
Éstas últimas son atravesadas por cuatro tipos de fenómenos socio-espaciales<br />
(Harvey, 1978) que tienen una representación sólo imperfecta – y escasamente visible<br />
- en los instrumentos de planificación y gestión vigentes. Así,<br />
(a) el ordenamiento y canalización de los flujos físicos de bienes, dinero, gente,<br />
trabajo, poder, información a través de los sistemas de transporte y<br />
comunicación, los mercados y las jerarquías urbanas expresan el estilo de<br />
manejo de la “fricción de la distancia” en las organizaciones humanas y definen<br />
las políticas de accesibilidad y distanciamiento urbano y<br />
(b) la producción, localización, organización y distribución territorial (formal e<br />
informal) de infraestructuras físicas, redes de servicios públicos, sistemas de<br />
transporte y comunicaciones, equipamientos sociales y en general, el ambiente<br />
construido según normativas determinadas de ordenamiento territorial y de uso<br />
del suelo) producen el espacio urbano y regional.<br />
49
(c) las normativas de uso del suelo y del entorno construido 12 expresan<br />
políticas y dispositivos que estimulan, inhiben o delimitan la ocupación del<br />
espacio por objetos (calles, edificios), actividades (la economía y<br />
estructuración de la sociabilidad), sujetos sociales (individuos, clases, etnias,<br />
géneros, tribus, subculturas)y con ello configuran los espacios sociales; las<br />
redes sociales de comunicación y soporte recíproco. En su conjunto, configuran<br />
los modos de apropiación del espacio.<br />
(d) los regímenes de propiedad de la tierra, las zonificaciones excluyentes, los<br />
barrios y las comunidades cerradas y otras formas de control social, la<br />
delimitación de los roles del Estado y las divisiones jurisdiccionales y<br />
administrativas de incumbencias técnicas y normativas configuran los modos<br />
en que individuos o grupos poderosos ganan y/o consagran roles<br />
predominantes en la orientación de los procesos de producción y organización<br />
del espacio y terminan constituyendo – ya sea que sus autores lo sepan o no -<br />
las maneras y las velocidades de la dominación del espacio.<br />
Estos fenómenos y prácticas son protagonizados por actores sociales que despliegan<br />
sus conductas estratégicas 13 y tácticas a través de la conformación de (y de la presión<br />
sobre) sistemas decisionales urbanos. Estos sistemas decisionales se corporizan en<br />
ambientes institucionales y gestionarios histórica y territorialmente determinados.<br />
Acerca de los ambientes institucionales y gestionarios<br />
(o ¿cómo concebir el entramado de diversos focos analíticos y de intervención?)<br />
El análisis de la producción y configuración dinámica de la ciudad como resultado de la<br />
interacción entre sistemas y redes de servicios y sistemas político-institucionales es<br />
una operación teórica y conceptual reciente. El “Urbanismo de redes” que G. Dupuy<br />
propuso hace ya más de quince años, fue el primer enfoque que propuso estudiar<br />
simultáneamente sus dimensiones morfológica, física, tecnológica y gestionaria, así<br />
como su activa interacción con sus referentes en los procesos de estructuración social<br />
y política de la ciudad.<br />
Así, las características físicas y tecnológicas de las redes se relacionan con aspectos<br />
estructurales y territoriales de la estructuración de la sociedad.<br />
En esta línea, la configuración de las redes urbanas resultan de una particular<br />
interacción entre (a) los componentes de dispositivos técnicos sobre un territorio social<br />
y económicamente significativo y (b) un particular sistema institucional, cuya forma es<br />
configurada por los actores y por el sistema de normas que regula sus relaciones<br />
recíprocas. (Pírez, 1994) 14 .<br />
12 El mercado de suelo –abordado aquí sólo tangencialmente – es un sector “negro” de la economía en<br />
Argentina. Después de la gran crisis de 2001 y apenas tres años más tarde, el suelo urbano es la única<br />
mercancía que recuperó sus valores precedentes a la convertibilidad. La política comercial de los grandes<br />
operadores y desarrolladores genera millones de dólares de renta especulativa capturada por el mercado<br />
inmobiliario. La gobernabilidad de este mercado es una cuestión estratégica, en general no atendida por<br />
las políticas públicas ni enfrentada eficazmente con los instrumentos de regulación disponibles.<br />
13 Al analizar la conducta estratégica de los actores, Giddens considera los modos en que los actores<br />
sociales se basan en propiedades estructurales de los sistemas para constituir sus relaciones sociales<br />
sobre el espacio. Las matrices analíticas más fértiles para evaluar cómo los actores sociales producen y<br />
gestionan el espacio remiten al análisis de diversos procesos decisionales urbanos –formales e informales<br />
- y al de sus diversos actores, partes e intereses involucrados: ¿quiénes toman decisiones, cómo lo<br />
hacen, quiénes influyen en las decisiones - y sus resultados - cuáles son los impactos de esas<br />
decisiones, en términos de la dinámica del crecimiento urbano y los servicios producidos y provistos a la<br />
población? (Devas, 1999)<br />
14 Una formalización más detallada de este último encuadre puede verse en Pírez et al (2004). Un<br />
Sistema Urbano Regional Generalizado (SURG), se compone de subsistemas - que interactúan entre sí<br />
en una trama de relaciones recíprocas - orientados a prestar un servicio urbano y regional. Así, (i) el<br />
50
De hecho, las arquitecturas territoriales, económicas, sociales y técnicas de las redes<br />
de servicios remiten (se espejan, expresan y son expresadas a través de) las<br />
arquitecturas y flujos de las redes decisorias, de representación y de control del interés<br />
público, con lo que la constitución de los contenidos y los instrumentos de las políticas<br />
públicas urbanas y regionales vinculan necesariamente ambas esferas: la real y la<br />
gestionaria.<br />
¿Qué tipo de institucionalidad construir y cómo hacerlo?<br />
El campo de la planificación y gestión de la sustentabilidad urbana y regional se dirime<br />
en la esfera de los sistemas político-institucionales más que en la estrictamente<br />
científica o disciplinaria.<br />
La gestión de fenómenos u objetos extraordinariamente complejos (como la dinámica<br />
urbana, las problemáticas ambientales, las cuencas hídricas, las redes energéticas o<br />
las de circulación, movilidad y transporte regional, las áreas o regiones metropolitanas)<br />
son ejemplos típicos de sistemas que no pueden ser planificados ni resueltos con<br />
eficacia sino (a) a través de mecanismos de articulación o concertación<br />
interjurisdiccional, o bien (b) por instancias jurisdiccionales que contengan la<br />
responsabilidad de concertar entre los miembros componentes contando con un<br />
elevado grado de descentralización y autonomía ejecutoria y decisoria (v. Ainstein,<br />
Karol et al, 2005).<br />
En las últimas dos décadas, aquellas restricciones fueron encarándose a través de<br />
espacios conjuntos de cooperación o coordinación interinstitucional, de instancias en<br />
las que conjuntos de instituciones estatuyen mecanismos transversales de<br />
coordinación, intercambio de información, compatibilización de abordajes, precisiones<br />
técnicas compartidas, eslabonadas, consensuadas o articuladas en materia de<br />
diagnósticos, definiciones estratégicas globales o planificación básica, a propósito de<br />
problemáticas puntuales o globales que tienen lugar en los sistemas sobre las que<br />
ejercen algún tipo de potestad o jurisdicción 15 . A través de estos mecanismos e<br />
instancias articulatorias, suelen crearse capacidades consultivas, diagnósticas y de<br />
consultoría de gran importancia. Sin embargo, rara vez se construyeron mecanismos<br />
e instrumentos gestionarios y/o decisorios efectivos. Pocos de ellos lograron adquirir<br />
una real vida gestionaria propia.<br />
Los organismos, agencias y/o programas interjurisdiccionales, intersectoriales o<br />
suprainstitucionales eficientes y sustentables, con capacidad decisoria y ejecutiva<br />
propia, no cuentan con antecedentes exitosos en Argentina. En el límite, el ejemplo<br />
más flagrante de estas ausencias e incapacidades es el fracaso reiterado en el<br />
empeño de construir autoridades de gestión de la propia Área Metropolitana de<br />
Buenos Aires. También la institucionalidad de la planificación y gestión de la movilidad<br />
Subsistema político-institucional (SPI) relaciona actores políticos estatales, políticos no estatales,<br />
económicos, reguladores y sociales (usuarios); (ii) el Subsistema de servicios urbano regionales (SUR),<br />
contiene a la dirección (gerenciamiento), la infraestructura (red) y el sistema interno de regulación; (iii) el<br />
Subsistema Asociado Territorial (SAT) es la parte del territorio a la que sirven las transferencias del SUR.<br />
Finalmente, (iv) el Modelo de gestión (MG) del SURG está conformado tanto en estilo como en intensidad<br />
por los otros subsistemas, a los que regulariza y compatibiliza.<br />
15 Ejemplos de esas instancias son los Concejos, Agencias, Comisiones Técnicas, Foros Ambientales,<br />
Foros de Regiones o Áreas, Consorcios regionales, Entes de Coordinación, Organismos<br />
interjurisdiccionales de cuenca, Comités o Autoridades de Gestión, Entes reguladores de servicios<br />
públicos de carácter territorial (como en los casos las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, en Argentina)<br />
o interjurisdiccional (como el ETOSS, en el Área Metropolitana de Buenos Aires), Entes de coordinación<br />
metropolitana de iniciativas sectoriales (como ATAM y ECOTAM, aplicadas al transporte).<br />
51
y circulación urbano-regionales en la MRGLP es un ejemplo particular de esta<br />
situación.<br />
Por tanto, no hay sólo una institucionalidad de planificación y gestión urbana global - o<br />
de fenómenos urbanos particulares intrínsecamente complejos y reticulares, como los<br />
de la circulación y movilidad - por construir. También es preciso revisar los modos –<br />
políticos, más que técnicos - de construir institucionalidad.<br />
Para construir institucionalidades<br />
Estas son algunas preguntas a considerar en esta revisión:<br />
• ¿qué actores sociales?<br />
• ¿cuáles mecanismos de vinculación y reconocimiento recíproco entre las<br />
lógicas de los actores podrán generar desde visiones básicas compartidas,<br />
acuerdos mínimos, estrategias generales, hasta protocolos conjuntos para<br />
el manejo coordinado de bases de datos y sistemas de información ?<br />
• ¿qué mecanismos permitirán actualizar los consensos acerca de esa<br />
visión?<br />
• ¿qué racionalidad de articulación evitará la (re)creación, acumulación y<br />
superposición de nuevas “capas geológicas” político-institucionales?<br />
• ¿cómo se ordenarán los problemas de la interjurisdiccionalidad?<br />
• ¿con qué capacidades, incumbencias, atribuciones, sistemas de<br />
contribuciones y financiamiento, sistemas de controles, sistemas de<br />
responsabilización?<br />
• ¿para la definición de qué clases, niveles y escalas de políticas urbanas y<br />
territoriales?<br />
• ¿qué tipo de relaciones, qué tipo de formalidad y permanencia debiera<br />
tener la institucionalidad que las permitan?<br />
• ¿qué información de qué calidad debe circular por cuáles circuitos?<br />
• ¿quiénes deben tomar qué decisiones cómo, con qué niveles y cuáles<br />
formas participativas de quiénes, cuándo?<br />
La respuesta inicial a todas estas preguntas no debe provenir de los “técnicos” ni de<br />
los “políticos”, sino – y necesariamente - del conjunto de los actores que hacen ciudad<br />
todos los días, de todas las instituciones y organizaciones que trabajan, operan,<br />
proyectan, idean, discuten y transcurren la ciudad todos los días (incluyendo, claro<br />
está, a los “técnicos” y a los “políticos”).<br />
Modos y horizontes de construcción de institucionalidades<br />
Ya se señaló que las políticas de transporte y movilidad urbanas aparecen casi<br />
totalmente disociadas de las políticas “urbanas” y territoriales (y el conjunto de éstas,<br />
suelen estarlo entre sí).<br />
Parece claro que los problemas “del transporte” de una micro-región no pueden ser<br />
pensados como problemas de transporte sino como problemas territoriales. Sólo esta<br />
visión justifica la concreción de (diversos tipos de) acuerdos con otros actores<br />
jurisdiccionales.<br />
Pero su institucionalización debe sustentarse sobre la generación de valores y normas<br />
compartidas por todos (y no sólo por los “técnicos” o “los políticos”).<br />
52
La problemática de la gestión urbana de la movilidad debe ser abordada desde sus<br />
fuentes: las características, valores, cultura, tradiciones, preferencias, presiones y<br />
pulsiones, necesidades, pautas dinámicas de comportamiento de los actores sociales<br />
urbanos que se mueven, circulan, usan y piensan la movilidad y la circulación de/en la<br />
ciudad.<br />
Las experiencias “transversales” sugieren una alta vulnerabilidad de los diseños de<br />
“Autoridades Totalizadoras”, que históricamente sucumbieron frente a perversos<br />
procesos políticos subyacentes.<br />
No es práctico esperar a controlar todas las variables para constituir instituciones,<br />
desarrollar iniciativas o desencadenar procesos. Los conceptos y las visiones<br />
sistémicas necesitan ser desarrollados, construidos y apropiados conjuntamente por<br />
muchos actores a lo largo del tiempo.<br />
La construcción de viabilidad es un proceso progresivo que se va desarrollando en el<br />
tiempo, como consecuencia del lanzamiento y el crecimiento del soporte social a las<br />
iniciativas articuladoras.<br />
Este soporte social del proyecto – su carácter colectivo y su peso social - puede<br />
impulsar (y direccionar y controlar) las decisiones políticas compartidas, así como<br />
construir la legitimidad democrática que tornará sustentables a los procesos<br />
territoriales.<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Ainstein, L., Karol, J., Pastrana, E., Rajland, B., Pérez, R., Scheinsohn, M. y<br />
Cabrera, C., (2005) Estructuración institucional para la planificación y gestión<br />
integradas del Aglomerado Urbano de Buenos Aires, Proyecto PICT 13-6826,<br />
ANPCyT, en prensa.<br />
Aón, Frediani, Elizalde, Ravella (2002) Planificación y cambios en los sistemas<br />
de transporte público colectivo de pasajeros: la relación Estado-Empresas-<br />
Sociedad para los casos del Gran La Plata y de Neuquén, XII Congreso<br />
Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte, Quito, 2002<br />
Aón, Frediani, Goenaga, Moro, Elizalde (2003), La participación social en la<br />
planificación y gestión en Argentina. El caso de la Planificación Estratégica de la<br />
Ciudad de La Plata, Congreso de Planificación Regional, Santa Fe<br />
Davies, W.K.D.(1989) , Towards a conceptual integration of the Urban System<br />
Literature, en Bourne, Sinclair, Ferrer, d’Entremont (Eds), The changing geography<br />
of urban systems, I.G.U. Conference on Urban Systems in Transition. Pamplona,<br />
University of Navarra.<br />
Davies, W.K.D (1991). On understanding urban systems development policies:<br />
a Review, in C.R. Lewis (ed.). Urban essays for Prof. H. Carter. Cambria, 16: 151-<br />
181.<br />
Devas, N. (1999), Who runs cities? The relationship between urban<br />
governance, service delivery and poverty, Int’l Devpt Dept, Shool of Public Policy,<br />
University of Birmingham.<br />
DiCione, V. (2004), Apuntes de Geografía y Ciencias Sociales, www.geobaires.<br />
geoamerica.org<br />
Donzelot, J. (1999), La nouvelle question urbaine, en Esprit, 258, Paris,<br />
Noviembre<br />
53
Durán, D. (1999), La falta de acuerdo en torno al concepto de ordenación del<br />
territorio, Jornadas Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de<br />
Andalucía, Sevilla<br />
Forum Barcelona (2004), <strong>Ciudades</strong>, esquinas, Barcelona.<br />
Frediani, J. (2004), Gestión y marco normativo del Transporte Público<br />
Automotor de Pasajeros en el Partido de La Plata, Informe Final de la Beca de<br />
Perfeccionamiento 2002-2004, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad<br />
Nacional de La Plata, mimeo.<br />
Giacobbe, Aón, Frediani, Elizalde, Goenaga, Ravella, Moro, Wright, (2004),<br />
Movilidad y Sistemas de transporte en la reestructuración urbana del Siglo XXI,<br />
Unidad de Investigación 6B- IDEHAB, FAU, UNLP, mimeo<br />
Giddens, A. (2003), La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la<br />
estructuración, Amorrortu, Buenos Aires.<br />
Gottdiener, M., (1987), The social production of urban space, The University of<br />
Texas Press.<br />
Harvey, D. (1978). The urban process under capitalism: a framework for<br />
analysis. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 2, pp 101-31<br />
Kralich, S. (2001) El transporte urbano entre la globalización y la<br />
fragmentación. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, www.scielo.cl,<br />
#15<br />
Lefebvre, H., (1974) La production de l’espace, Paris, Anthropos<br />
Mongin, O. (2006), La condición urbana, Paidós, Buenos Aires.<br />
Pírez, P. (1994), Buenos Aires metropolitana. Política y gestión de la ciudad,<br />
CENTRO / Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.<br />
Pírez, Rosenfeld, Karol, San Juan (2003), El sistema urbano-regional de redes<br />
de servicios e infraestructuras. Materiales para su estudio, Editorial de la<br />
Universidad de La Plata<br />
Ravella, Giacobbe, Aón, Frediani, Moro (2004). Movilidad y transporte en los<br />
planes urbanos del Siglo XXI. Estudios de caso: La Plata y Rosario. V Coloquio<br />
UGM sobre <strong>Transformaciones</strong> Territoriales. “Nuevas visiones en el inicio del Siglo<br />
XXI”. Mesa temática: Ordenamiento y Gestión Urbana. Universidad Nacional de La<br />
Plata<br />
Torres, H. A. (1975). Evolución de los procesos de estructuración espacial<br />
urbana. El caso de Buenos Aires. Desarrollo Económico, Vol. XV, N° 58, Buenos<br />
Aires.<br />
Torres, H. A. (1993). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). SICyT,<br />
FADU, UBA. Buenos Aires<br />
Torres, Fernández, Lerchundi, Morano, (1994), La espacialidad de la vida<br />
social: un debate teórico reciente y su aplicación a la interpretación de los<br />
procesos de estructuración socioespacial de Buenos Aires, en Qué es investigar en<br />
la FADU, SICyT, Buenos Aires<br />
Torres, H. A. y otros (1997.a), "<strong>Transformaciones</strong> socio-territoriales recientes<br />
en una metrópoli latinoamericana. El caso de la aglomeración Gran Buenos Aires".<br />
En: Territorios en Redefinición. Lugar y Mundo en América Latina. Buenos Aires,<br />
FFyL, UBA, Buenos Aires.<br />
Torres, H. A. (1997.b) El transporte de Buenos Aires y las tendencias recientes<br />
de cambio en la estructura metropolitana, 3a. reunión “La situación del transporte<br />
54
en Buenos Aires: diagnóstico y propuestas”, Centro para la Gestión Urbana/<br />
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Foro Permanente de<br />
Transporte.<br />
Torres, H. A. (1999.a) Diagnóstico socio-territorial de la ciudad de Buenos<br />
Aires. Buenos Aires y su contexto metropolitano. Plan Urbano Ambiental, GCBA,<br />
COPUA, FADU/UBA<br />
Torres, H. A. (1999.b) La Aglomeración Gran Buenos Aires: sus patrones de<br />
expansión física y los cambios recientes de su mapa social, Documento de trabajo<br />
01/99. PROHAB-SICyT- FADU-UBA<br />
55
RECONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS URBANOS. EL CASO DE<br />
LOS GRANDES AGLOMERADOS<br />
Ainstein, Luis;<br />
Cecilia Cabrera;<br />
Jorge Karol;<br />
Ernesto Pastrana;<br />
Rómulo Pérez;<br />
Beatriz Rajland;<br />
Mariano Scheinsohn 1<br />
RESUMEN<br />
Los niveles globales de urbanización de la mayor parte de las naciones de un grado<br />
intermedio de desarrollo tienden progresivamente a ubicarse en condiciones similares<br />
a las de sus contrapartes nacionales con economías más dinámicas. Pero, a diferencia<br />
de las condiciones que caracterizan al presente a las mismas, tienden a verificarse en<br />
aquéllas niveles extremos de concentración poblacional, configurando escenarios en<br />
los que los órdenes nacionales y regionales de primacía de sus redes urbanas resultan<br />
ostensibles. De hecho, la mayor parte de las mega-ciudades mundiales resultan<br />
inscriptas al presente, o lo estarán en futuros muy próximos, en el mundo del<br />
subdesarrollo.<br />
Por lo demás, la ruptura de los Estados de Bienestar [o de (cuasi) Estados de (cuasi)<br />
Bienestar] conlleva, de manera característica, un conjunto de procedimientos<br />
gubernamentales que resultan cruciales en términos de la gestión de contextos<br />
urbanos, y muy particularmente de la de Grandes Aglomerados. Entre los mismos<br />
adquieren relevancia paradigmática los relativos a las condiciones de segmentación<br />
jurisdiccional, de descentralización gubernamental, así como de privatización y<br />
desregulación del ejercicio de roles públicos.<br />
Por su parte, el impacto de las condiciones de globalización asimétrica sobre las<br />
naciones de las periferias, sobre sus redes urbanas, y en particular sus mayores<br />
aglomeraciones, resulta en la concentración en las mismas de las problemáticas del<br />
redimensionamiento de las ramas económicas caracterizadas por su mayor<br />
generación de valor agregado, la creciente estratificación de los mercados laborales,<br />
las asimetrías en la distribución del ingreso, la segregación socio-territorial y los<br />
procesos de desestructuración y ‘difusión’ urbanas.<br />
Las generalizadas crisis de representación política, y aún de las de la participación<br />
comunitaria en sus modalidades tradicionales, involucran a todos los niveles<br />
gubernamentales -incluyendo a los de carácter local-, y amplifican la ilegitimidad de<br />
sus estrategias operativas, así como más generalizadamente, de sus modalidades<br />
gestionarias.<br />
En coincidencia con tales fenómenos, las circunstancias prevalentes de gestión de los<br />
Grandes Aglomerados adquieren un carácter particularmente crítico. A sus<br />
condiciones seculares de falta de promoción de las condiciones de eficacia, eficiencia,<br />
equidad y sustentabilidad globales, a partir, seguramente, de la carencia de procesos<br />
de planificación temática, escalar y temporalmente integrados, transparentes y<br />
socialmente inclusivos, se agregan ahora circunstancias de base que profundizan las<br />
condiciones de desestructuración generalizada que los caracteriza.<br />
1<br />
Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo /<br />
Universidad de Buenos Aires<br />
Correo electrónico: luisai@fadu.uba.ar<br />
56
Frente a estas circunstancias, postulamos la necesidad perentoria del despliegue de<br />
procesos de integración institucional -estructurados ya sea, mínimamente, en torno de<br />
contextos de coordinación interjurisdiccional metropolitana generalizada, o en cambio,<br />
e idealmente, de configuraciones gubernamentales de similar carácter- con vistas a la<br />
promoción de procesos de inclusión social, así como de desarrollo integrado y global<br />
de corto, mediano y largo plazo. A tales efectos, deberían adoptarse de manera<br />
simultánea configuraciones institucionales que incluyesen instancias jurisdiccionales<br />
de mayor nivel de segmentación que las vigentes al presente, así como aquellas de<br />
agregación intermedia y global de tales universos de jurisdicciones.<br />
[Aunque todas las alusiones específicas del presente trabajo se refieren a las<br />
condiciones del Aglomerado Buenos Aires, consideramos que las mismas resultan<br />
características, en lo esencial, de la mayor parte de las de las demás grandes<br />
aglomeraciones urbanas latinoamericanas. Por lo demás, el mismo deriva de los<br />
resultados del Proyecto de Investigación “Estructuración Institucional para la<br />
Planificación y Gestión Integradas del Aglomerado Urbano de Buenos Aires”,<br />
financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina),<br />
que ha tenido sede de desarrollo en la Universidad de Buenos Aires].<br />
1. Los procesos regionales de urbanización<br />
Las modalidades mutantes de los procesos de urbanización. Concentración regional<br />
urbana. Tendencia a la constitución de configuraciones primáticas. Tendencia a la<br />
ruptura de las configuraciones metropolitanas. Constitución de regiones urbanas.<br />
El masivo y sostenido proceso mundial de urbanización que, después de haber<br />
constituido a partir de mediados del S. XIX un componente fundamental en la<br />
transformación de las regiones/naciones que al presente ostentan mayores niveles de<br />
desarrollo relativo, ha venido involucrando durante el último siglo al resto del mundo, y<br />
muy particularmente a sus sectores de nivel intermedio de desarrollo, que incluyen,<br />
entre otros, de manera prevalente, a las naciones latinoamericanas.<br />
Un conjunto de modalidades caracterizó durante el primer período mencionado las<br />
circunstancias estructurales y de urbanización de las primeras; como consecuencia de<br />
tales condiciones, los procesos de desarraigo rural se concretaron, en lo esencial, ya<br />
sea a través de la inserción poblacional urbana activa, desplegando roles productivos<br />
centrados en los procesos manufactureros en sus propias naciones de origen,<br />
constituyendo una atractividad relativa genuina del último subsector mencionado a<br />
través de mecanismos de inclusión social generalizada, o, en cambio, externalizando<br />
sus excedentes demográficos mediante el recurso de las (e)migraciones<br />
internacionales (Cipolla, C. 1978).<br />
Al presente, por el contrario, tales procesos de urbanización se concretan en buena<br />
medida sin acceso generalizado a la inserción material efectiva -es decir, con acceso a<br />
labores e ingresos, así como a servicios urbanos esenciales-, sino, esencialmente, a<br />
partir de las presiones expulsivas de los contextos rurales, engrosando los sectores<br />
sociales en que se manifiestan las crisis laborales y de ‘marginalidad’ -o, mejor, de<br />
‘inclusión sesgada’- urbana, y prevalentemente a través de migraciones rural/urbanas<br />
regionalmente acotadas.<br />
Por otra parte, los procesos de concentración de las poblaciones urbanas, al menos en<br />
la escala regional -aunque, en ciertas condiciones, y paradojalmente (como veremos<br />
en el acápite siguiente), no necesariamente local- han venido adquiriendo creciente<br />
significación en el escenario mundial, no solamente en razón de los altísimos niveles<br />
absolutos y relativos de los universos poblacionales que involucran, sino a partir del<br />
57
notorio impacto potencial o real que significan sobre las condiciones de estructuración<br />
interna de ambos tipos de universos, macro-regionales y urbanos.<br />
Tales circunstancias resultan ampliamente variables en cada tipo de contexto<br />
estructural. Así, resultan fuertemente signadas por las características preexistentes de<br />
las redes urbanas implicadas, tanto como por el carácter de las condiciones de<br />
estructuración social de sus poblaciones. De hecho, buena parte de las redes urbanas<br />
tanto nacionales como regionales, sobre todo en el mundo del subdesarrollo, resultan<br />
ajustadas a condiciones de primacía, es decir, de muy fuertes asimetrías en cuanto a<br />
sus condiciones de estructuración interna. Tales circunstancias resultan<br />
extremadamente significativas, particularmente en contextos de bajos niveles de<br />
gestión global urbana activa -que son los que resultan prevalentes, particularmente en<br />
el subdesarrollo- en relación al conjunto de indicadores agregados -temáticamente<br />
integrados, y globales- de eficacia, eficiencia, sustentabilidad, y, sobre todo, de<br />
equidad. No puede entenderse sino como un indicio de los niveles críticos que afectan<br />
desde cada uno de estos puntos de vista particularmente a los sectores sociales más<br />
desfavorecidos de las mayores aglomeraciones, la circunstancia que, durante las más<br />
recientes décadas, los mayores niveles relativos de crecimiento demográfico han<br />
dejado de involucrar a las cabeceras primáticas nacionales, para concentrarse, en<br />
cambio, sobre los estratos urbanos de jerarquía inmediatamente inferior, reforzando<br />
así, por otra parte, como consecuencia, los niveles de primacía de las cabeceras<br />
urbanas regionales.<br />
Pero, por lo demás, los mencionados procesos de concentración poblacional regional<br />
urbana, particularmente en cuanto involucran a las aglomeraciones metropolitanas,<br />
vienen atravesando de manera prevalente procesos crecientes de ‘difusión territorial’ -<br />
entre la de otros tipos-, poniendo en crisis los procesos seculares de expansión urbana<br />
compacta. Al presente, resultan manifiestas las tendencias a la concreción de tejidos<br />
urbanos discontinuos, policéntricos, aunque, en buena medida, también,<br />
descentrados/ desconcentrados en relación incluso a actividades centrales jerárquicas,<br />
y según bajas intensidades medias, involucrando territorios regionales muy extendidos<br />
de carácter más nítidamente plurijurisdiccional, y con potencialidades de crecimiento<br />
que reproducen de manera exponencial tales pautas, involucrando razones tanto<br />
sociales (segregación social) como económicas (acceso al goce de valores<br />
diferenciales de los valores inmobiliarios), culturales (desplazamiento de la focalización<br />
sobre la optimización de las condiciones de producción, hacia aquellas de consumo,<br />
así como mitificación de la condición ‘rural’ de las periferias suburbanas), funcionales<br />
(dispersión de la congestión circulatoria vial) cuanto gubernamentales (captación de<br />
plusvalías de urbanización), configurando tramas de causación sistémica y<br />
realimentación positiva.<br />
Es decir que se encuentra en curso la configuración generalizada de regiones urbanas<br />
constituidas por ‘fragmentos incompletos’ de actividades desconcentradas, o<br />
tímidamente centralizadas, a partir de la redefinición de los roles regionales que<br />
oportunamente ejercitaron ciudades jerárquicamente diferenciadas, ‘cuasi-autosuficientes’,<br />
que operaron, en buena medida, en condiciones socioeconómicas<br />
endógenas, y funcionalmente centrípetas, y que conformaban, en conjunto, contextos<br />
christallerianos en los que resultaban pautadas las condiciones globales relativas de<br />
organización física, económica y funcional. El caso límite de tales circunstancias era el<br />
relativo a los aglomerados metropolitanos, que por su jerarquía y extensión resultaban<br />
distintivamente centrales en cuanto a funcionalidad regional.<br />
Al presente, en cambio, resultan características las modalidades territorialmente<br />
discontinuas en que se concretan las ‘edge-cities’ (Garreau, J. 1994).<br />
Las circunstancias emergentes señaladas resultan asociadas a pautas de identidad y<br />
afiliación urbana (todavía) mucho más ambiguas, mutantes e indeterminadas que las<br />
58
que resultaban características en relación a los antecedentes metropolitanos de los<br />
que derivan.<br />
2. Estructura interna de los Grandes Aglomerados en el mundo del subdesarrollo<br />
Procesos de desconcentración poblacional y de actividades centrales. Pautas de<br />
movilidad física. Estratificación de los mercados laborales. Asimetrías en la<br />
distribución del ingreso. Segregación socio-territorial.<br />
De maneras sólo parcialmente similares a las que han caracterizado históricamente el<br />
crecimiento de las ciudades de las naciones de mayores niveles de desarrollo relativo,<br />
la modalidad territorial dominante de las aglomeraciones urbanas en el subdesarrollo<br />
es -al menos en términos poblacionales- la de la creciente incidencia relativa de sus<br />
periferias. Ello resulta particularmente significativo en el caso de los nucleamientos<br />
mayores, en los que los procesos intensivos de suburbanización, primero, y de<br />
periurbanización, después, han involucrado de maneras distintivas a los diversos<br />
estratos socioeconómicos. Así, los sectores sociales altos y medio/altos han tendido a<br />
mantener sus localizaciones residenciales tradicionales en las ciudades centrales, así<br />
como en los ámbitos privilegiados de los suburbios -por excelencia en los entornos<br />
cercanos a los ejes de los corredores circulatorios radiales metropolitanos- y, más<br />
recientemente, en los enclaves más alejados, segregados y valiosos de los<br />
periurbanos. En tanto, los sectores medio/bajos, y sobre todo bajos, han resultado<br />
protagonistas del poblamiento generalizado de los ámbitos intersticiales entre<br />
corredores, así como de otras localizaciones difícilmente accesibles y/o<br />
ambientalmente degradadas y riesgosas, carentes de la mayor parte de las dotaciones<br />
infraestructurales, así como en general de servicios urbanos.<br />
De manera asociada, ha venido concretándose también un paralelo proceso de<br />
descentralización desde los ámbitos establecidos de tal carácter, así como -lo que<br />
resulta aún más trascendente-, una creciente y generalizada desconcentración de<br />
todos los tipos de actividades centrales, abarcando aún aquellas de jerarquías<br />
significativamente altas. En relación a lo primero, resultan paradigmáticas las nuevas<br />
modalidades de agrupamiento comercial minorista, constituyendo ‘Centros de<br />
Compras’ según condiciones de accesibilidad regional focalizadas en torno al modo<br />
automotor individual, y ‘descentradas’ de las localizaciones tradicionales. En relación a<br />
lo segundo, también, pero de manera aún más enfática, la dependencia del automotor<br />
individual resulta absolutamente dominante.<br />
En coincidencia con tales fenómenos, y constituyendo seguramente su elemento<br />
explicativo fundamental, ha venido concretándose la transformación de los deseos y<br />
las condiciones de movilidad física de personas y bienes, en todas los casos a favor<br />
del modo automotor, y, en relación a las primeras, a su opción no-colectiva.<br />
Constituyendo un proceso de carácter mutuamente retroalimentado, la ampliación de<br />
los niveles de accesibilidad regional a través de las infraestructuras relativas a los<br />
modos viales, el incremento de las tasas de motorización, y las paralelas desactivación<br />
y desfinanciación de las infraestructuras y servicios relativos a los modos guiados<br />
vienen a constituirse en contrapartes esenciales en relación a la configuración de<br />
modalidades difusas de estructuración interna urbana (Ainstein. s/f).<br />
Por su parte, las condiciones en las que se concreta el despliegue de los mercados<br />
laborales resultan signadas por la insuficiencia crónica de los componentes de la<br />
demanda. A la desocupación abierta, que involucra prevalentemente a los sectores<br />
sociales con menores niveles de instrucción formal, se agregan la subocupación, la<br />
afectación de los componentes etáreos más jóvenes, las mujeres y, aún, la de los<br />
estratos sociales con formación superior. Paralelamente, las condiciones de<br />
59
precarización de los vínculos laborales resultan generalizadas, y los niveles de<br />
remuneración, de manera coherente, siempre sometidos a tendencias depresivas.<br />
Tales circunstancias tienen carácter estructural, lo que resulta confirmado a través de<br />
la persistencia de su vigencia aún durante períodos expansivos en la dinámica del<br />
Producto.<br />
Tales escenarios resultan en pautas fuertemente asimétricas de distribución del<br />
ingreso, así como en la tendencia secular, también estructural, a la incentivación de<br />
tales condiciones.<br />
El conjunto de circunstancias señaladas resulta en modalidades relativamente nítidas<br />
de segregación territorial de los diversos sectores sociales involucrados. Así, a su<br />
tiempo, cada uno de los componentes jurisdiccionales locales de los grandes<br />
aglomerados adquiere perfiles específicos, relativamente homogéneos, vinculados en<br />
cada caso al carácter de sus bases poblacionales, lo que resulta en la incentivación de<br />
los niveles de heterogeneidad interjurisdiccional global. De manera asociada, aún a<br />
pesar de la vigencia de criterios compensatorios de distribución (de acuerdo al nivel de<br />
ingresos presupuestarios per-capita medios) en los regímenes de coparticipación fiscal<br />
del universo de jurisdicciones, y en función de sus bajos grados de incidencia en las<br />
estructuras presupuestarias de cada una de las mismas, los recursos económicos de<br />
las unidades más carecientes permanecen claramente desfavorecidos.<br />
Como consecuencia, resultan progresivamente crecientes los niveles de diferenciación<br />
estructural entre las diversas jurisdicciones que constituyen los Grandes Aglomerados,<br />
abarcando, no solamente las condiciones objetivas de calidad de vida de cada uno de<br />
sus sectores poblacionales, sino los perfiles y las políticas gestionarias de sus<br />
gobiernos locales, que llegan a resultar tan antitéticos como sus propias poblaciones.<br />
3. Modalidades gestionarias de los Grandes Aglomerados en el mundo del<br />
subdesarrollo<br />
Crisis de representación política. Pautas características de actuación de las<br />
jurisdicciones locales. Transformación de las condiciones de participación comunitaria.<br />
Segmentación jurisdiccional. Descentralización gubernamental. Privatización de<br />
servicios urbanos. Desregulación del sector privado. Reduccionismos temáticos.<br />
Segmentación escalar. Concentración en la gestión cortoplacista.<br />
Circunstancias de base tan complejas, sujetas a pautas evolutivas tan problemáticas<br />
como las descriptas en los acápites que anteceden, se han constituido en la base de<br />
condiciones de creciente insatisfacción individual, de abierta conflictividad social, de<br />
prácticas civiles incidentalmente disruptivas, así como de crisis generalizadas de<br />
representación política, que abarcan al universo completo de niveles y ramas<br />
gubernamentales. Tales condiciones críticas, por otra parte, encuentran sustento<br />
supletorio en relación a escenarios ideológico/ políticos extremadamente simplificados<br />
y de carácter ambiguo en la escala global de las naciones, en su equivalente<br />
transposición a condiciones locales específicas, y en el vaciamiento de clase alguna<br />
de correspondencia entre perfiles ideológicos y estrategias y programas<br />
político/partidarios, que se concretan, finalmente, en la descomposición de los partidos<br />
políticos tradicionales, con o sin la desaparición de los mismos. Una consecuencia<br />
muy significativa de carácter reactivo frente a tales eventos es la aparición de<br />
agrupamientos políticos locales de carácter vecinalista -es decir, de base territorial,<br />
con espacialidad restringida-, sin remisiones nítidas de carácter ideológico ni<br />
partidario; otra, la constitución de alianzas políticas incidentales, que suelen resultar<br />
efímeras; también, las fuertes mutaciones en los resultados de las series sucesivas de<br />
compulsas electorales de cada jurisdicción, que tienden a adoptar en cada oportunidad<br />
un carácter mutante; otra, por fin, la significación que adoptan los resultados de las<br />
60
elecciones locales sobre los de las de mayor nivel de abarcabilidad -de las escalas<br />
provincial y nacional-, dados los altos niveles de participación relativa de las primeras<br />
en las últimas, particularmente en el caso de los Grandes Aglomerados, con lo que las<br />
condiciones vigentes en el subsector urbano devienen hegemónicas en los escenarios<br />
más abarcativos en los que encuentran despliegue.<br />
Las características que de manera general pueden reconocerse en las actuaciones<br />
gubernamentales de la escala local son las siguientes: i. estrategias competitivas<br />
frente a las jurisdicciones homólogas, muy particularmente las de carácter colindante,<br />
lo que implica el desinterés por emprendimientos de carácter cooperativo, y mucho<br />
menos, institucionalmente integrado; ii. la aspiración de maximizar la captación de<br />
rentas urbanas, y particularmente las de aquellas externalidades ubicuas generadas<br />
por la dinámica de los Grandes Aglomerados, lo que implica la aplicación de criterios<br />
de selectividad cuya aplicación puede y suele significar ineficacias, ineficiencias,<br />
inequidades y faltas de sustentabilidad de carácter global; iii. la tendencia a<br />
implementar estrategias selectivas de localización de actividades de carácter ‘NIMBY’<br />
(not-in-my-backyard), es decir, ‘más-allá-de-mi-propio-ámbito-de-afectación’,<br />
implicando, nuevamente, disfuncionalidades, y sobre todo, inequidades de carácter<br />
general; iv. aproximaciones exclusivamente cortoplacistas, vinculadas, en lo esencial,<br />
con la focalización sobre acciones de trascendencia prevalentemente local, así como<br />
la falta de identificación de opciones más abarcativas, vinculadas por tanto a<br />
horizontes temporales más extensos; v. el despliegue de estrategias gestionarias<br />
focalizadas e incidentales, aptas para controlar reactivamente escenarios fácticos de<br />
dinámica mutante y conflictiva, aunque no para generar actuaciones tendientes a<br />
reconfigurar de manera sostenida sus condiciones de base.<br />
Por lo demás, e involucrando a los complejos gubernamentales plurijurisdiccionales de<br />
niveles diversos necesariamente implicados, resultan muy infrecuentes las<br />
actuaciones relativas al carácter general de las problemáticas -es decir, a su<br />
naturaleza integral-, así como a su inclusividad completa -es decir, a su naturaleza<br />
global-.<br />
Deben considerarse también las implicancias muy significativas asociadas al carácter<br />
de los Grandes Aglomerados en términos de sus potencialidades de acumulación<br />
política, por una parte, y económica, por otra. Como resulta obvio, la generalizada<br />
inexistencia de entidades gubernamentales de carácter integrado relativas a tales<br />
aglomeraciones mantiene como organizaciones públicas gestionarias prevalentes a los<br />
gobiernos locales. Aunque las magnitudes poblacionales y operativas relativas a tales<br />
gobiernos resultan sólo fracciones de lo que representarían las relativas a<br />
organizaciones de mayor nivel de integración, las mismas suelen resultar muy<br />
significativas en los escenarios provinciales, y aún nacionales, de lo que deriva su<br />
fuerte atractividad comparada.<br />
Tal atractividad constituye un factor central en las tendencias a la preservación de las<br />
condiciones autonómicas de desempeño de esas unidades gestionarias, al menos a<br />
partir de los intereses de los sectores gubernativos involucrados en su gestión.<br />
En circunstancias del carácter mencionado, que no resultan orientadas a la resolución<br />
de las arduas problemáticas vigentes, sino a su gestión oportunista, la participación<br />
comunitaria en la gestión local se despliega a través de modalidades reactivas frente a<br />
las que permean en general las circunstancias de los contextos a los que se refieren.<br />
Es decir, se trata, de manera prevalente, de reivindicaciones de carácter segmentado<br />
frente a similares modos de actuación de las administraciones gubernamentales con<br />
las que establecen vinculaciones -activas o pasivas, directas o indirectas, sistemáticas<br />
o incidentales, clientelares, territoriales o temáticas, etc.- que, en lo esencial, tienden a<br />
preservar el carácter general de los status-quo establecidos. Por lo demás, no resultan<br />
infrecuentes los procesos de co-optación de las organizaciones de la Sociedad Civil<br />
61
por parte de las entidades gubernamentales implicadas en el accionar de aquéllas. Por<br />
otra parte, tales circunstancias resultan contrapartes, en oportunidades, de<br />
equivalentes intentos de ‘control’ de los desempeños estatales por parte de<br />
organizaciones de la Sociedad Civil.<br />
Una de las modalidades de actuación que ha adquirido progresivamente un carácter<br />
dominante es la de ONG’s, en cuyos roles directivos encuentran desempeño<br />
significativo sectores profesionales y de militancia política y social no necesariamente<br />
partidista.<br />
Puede postularse entonces que las tendencias prevalentes de las políticas públicas<br />
frente a la complejidad de las problemáticas relativas a los Grandes Aglomerados<br />
resultan de carácter reduccionista y simplificador. Como ha sido señalado, frente a<br />
tratamientos temáticamente integrados, prevalecen los de carácter sectorial, y frente a<br />
la multiplicidad de jurisdicciones escalarmente integradas y complejas, las de su<br />
creciente segmentación.<br />
Carácter y funcionalidad equivalentes son los que sustentan los generalizados<br />
procesos de descentralización de las administraciones públicas. Tales eventos<br />
abarcan, de manera característica, transferencias de incumbencias -con o sin las de<br />
las correspondientes dotaciones económicas- del nivel federal al provincial, de éste al<br />
municipal, y, en casos, del último a favor de subunidades comunales. Aunque tales<br />
transferencias encuentran justificación, al menos discursiva, en una profundización de<br />
las calidades de representación política y de las de carácter gestionario, siempre a<br />
favor de lo local, en las condiciones de profunda y creciente diversidad interna de los<br />
aglomerados señaladas más arriba, representan factores tendientes a la<br />
profundización de su heterogeneidad de carácter global, y por tanto, de dudosa<br />
utilidad, al menos en términos de determinaciones singulares.<br />
Similares consecuencias adoptan, también, los generalizados procesos de<br />
privatización de servicios infraestructurales esenciales, así como la laxa regulación<br />
pública de los modos en que los mismos resultan desplegados. En este sentido, las<br />
condiciones de accesibilidad comunitaria a esos recursos han venido a constituir<br />
modalidades de estratificación social específicas frente a tal temática.<br />
En síntesis, entonces, las modalidades gestionarias vigentes relativas a Grandes<br />
Aglomerados, involucrando, en sus respectivas órbitas de actuación, tanto a los<br />
sectores gubernamentales como de la Sociedad Civil, pueden caracterizarse en<br />
general a través de la noción de segmentación, relativa tanto a las condiciones de<br />
abordaje del universo de dimensiones temáticas y problemáticas necesariamente<br />
involucradas, al carácter de las relaciones interjurisdiccionales desplegadas, como, por<br />
fin, frente a la concentración en torno de las actuaciones de corto plazo.<br />
4. Pautas prospectivas de gestión de Grandes Aglomerados<br />
La necesidad de opciones planificatorias y gestionarias integradas y globales. Los<br />
objetivos de reconfiguración institucional. Las escalas gestionarias. Alternativas de<br />
carácter gubernamental y coordinador. Componentes gubernamentales,<br />
administrativos y de coordinación de la acción gestionaria. Modalidades de<br />
implementación.<br />
Frente a la prevalencia de pautas de configuración institucional, por una parte, y de<br />
actuación planificatoria y gestionaria, por otra, relativas a los Grandes Aglomerados en<br />
el mundo del subdesarrollo que, como ha sido señalado, atraviesan condiciones<br />
insostenibles frente a las consecuencias emergentes de las circunstancias<br />
mencionadas en términos de eficacia, eficiencia, equidad y sustentabilidad, y<br />
62
considerando que ambos tipos de pautas resultan cruciales, al menos potencialmente,<br />
en relación a su gestión apropiada -que necesariamente habría de adoptar<br />
características temáticamente integradas, abarcativas en cuanto a niveles escalares, y<br />
temporalmente diversificadas- postulamos la necesidad de adopción de modalidades<br />
bien diversas a las vigentes en relación a cada una de las primeras.<br />
Resultan cruciales en este sentido los objetivos a cuya satisfacción habrían de<br />
orientarse las pautas de transformación a considerar. Frente a tal cuestión,<br />
proponemos el siguiente conjunto de contenidos mínimos prioritarios, temáticamente<br />
diferenciado, y ajustado, como resulta obvio, al criterio de mutua inclusividad.<br />
Objetivos de carácter Político<br />
1. adoptar y establecer capacidades específicas de carácter tanto regulatorio<br />
cuanto ejecutivo relativas a las incumbencias a asignar a cada uno de los niveles,<br />
ramas y sectores gubernamentales de los Grandes Aglomerados (GA) en su conjunto,<br />
cuanto de los de cada una de sus sub-unidades gestionarias constitutivas;<br />
2. aplicar el principio jerárquico, es decir, privilegiar la asignación de<br />
incumbencias de decisión, implementación y control a las unidades de jerarquía<br />
superior frente a las de jerarquía inferior en relación a los roles a desempeñar por cada<br />
una de las unidades gestionarias constitutivas de los GA, en el marco de la<br />
consecución de cometidos de eficacia y eficiencia sectoriales e integrales, así como de<br />
carácter global. Ello, en los casos en que las decisiones relativas al nivel inferior<br />
resulten generadoras de externalidades significativas frente a sus homólogas, o a las<br />
de nivel superior;<br />
3. aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, privilegiar la asignación de<br />
incumbencias de decisión, implementación y control a las unidades de jerarquía<br />
inferior frente a las de carácter más global en relación a los roles a desempeñar por<br />
cada una de las unidades gestionarias constitutivas de los GA, en el marco de la<br />
consecución de cometidos de eficacia y eficiencia sectoriales e integrales, así como de<br />
carácter local. Ello, en los casos en que las decisiones relativas al nivel inferior no<br />
resulten generadoras de externalidades significativas frente a sus homólogas, o a las<br />
de nivel superior;<br />
4. constituir, a partir de la nitidez y relativa estabilidad del formato institucional<br />
adoptado, 'políticas públicas de larga duración' ("Políticas de Estado") en torno a las<br />
temáticas de mayor entidad relativas a Planificación, Programación e Implementación<br />
(P+P+I) de los GA;<br />
5. asegurar apropiadas potencialidades de representación política a cada uno de<br />
los grupos poblacionales implicados en las consecuencias de la P+P+I de los GA en<br />
su conjunto, así como de los de cada una de sus subunidades gestionarias<br />
constitutivas.<br />
Objetivos de carácter Social<br />
6. garantizar potencialidades equivalentes de participación comunitaria, en los<br />
niveles tanto consultivo como decisorio, a cada uno de los actores individuales o<br />
colectivos que demuestren interés, o a quienes, por la incumbencia de sus objetivos y<br />
cometidos, resulte atinente convocar para que presenten sus posiciones o demandas<br />
de carácter territorial y/o temático relativos a los GA en su conjunto, así como de los<br />
de cada una de sus subunidades gestionarias constitutivas, abarcando todas las<br />
etapas en que se concreten los procesos de P+P+I;<br />
63
7. satisfacer condiciones del mayor nivel de homología entre las características<br />
cuali y cuantitativas del espacio público local de los diversos sectores de los GA, así<br />
como en las condiciones de su accesibilidad comunitaria;<br />
8. satisfacer condiciones del mayor nivel de homología entre las características de<br />
los equipamientos urbanos de jerarquía local de los diversos sectores de los GA, así<br />
como en las condiciones de su accesibilidad comunitaria. Por lo demás, asegurar<br />
condiciones generalizadas de acceso a los equipamientos de mayor jerarquía<br />
localizados en otros sectores de los GA a todos sus grupos poblacionales;<br />
9. satisfacer condiciones del mayor nivel de homología entre las características de<br />
los servicios infraestructurales de los diversos sectores de los GA, así como en las<br />
condiciones de su accesibilidad comunitaria.<br />
Objetivos de carácter Físico/Funcional<br />
10. asegurar la vigencia de apropiadas condiciones de 'equilibrio locacional' de las<br />
diversas actividades urbanas de los GA en su conjunto, así como de las de cada una<br />
de sus subunidades constitutivas, con vistas a minimizar el volumen de los flujos<br />
agregados de movilidad de personas y bienes, y la extensión de los mismos, así como<br />
su carácter anticíclico, generados a través del despliegue de tales actividades;<br />
11. maximizar la eficacia y eficiencia de los medios de movilidad de personas y<br />
bienes en la escala de los GA en su conjunto, así como en las de cada una de sus<br />
subunidades constitutivas.<br />
Objetivos de carácter Económico<br />
12. incentivar las condiciones de eficiencia sectorial e integral, y de mediano y<br />
largo plazo, en las condiciones de desempeño económico de los GA en su conjunto,<br />
así como de las de cada una de sus subunidades gestionarias constitutivas;<br />
13. homologar los recursos presupuestarios efectivos de cada uno de los tipos de<br />
subunidades gestionarias constitutivas de los GA;<br />
14. posicionar positivamente a los GA en sus capacidades competitivas en el<br />
marco de sus relaciones exógenas de escala nacional, macro-regional y global.<br />
Objetivos de carácter Ambiental<br />
15. preservar y enaltecer los recursos naturales renovables y no-renovables del<br />
ámbito regional de asentamiento de los GA;<br />
16. maximizar la calidad de articulación funcional entre los escenarios naturales,<br />
los tejidos antrópicos de los GA en su conjunto, y cada uno de los subsectores<br />
sociales implicados, en la escala global, así como en las de cada una de sus<br />
subunidades gestionarias constitutivas, en términos de su sustentabilidad de mediano<br />
y largo plazo;<br />
17. maximizar la calidad de articulación perceptual entre los escenarios naturales y<br />
los tejidos antrópicos de los GA en la escala de cada uno de sus subsistemas<br />
ambientales, así como en la de cada una de sus subunidades gestionarias<br />
constitutivas<br />
Objetivos de carácter Cultural<br />
18. promover la calidad cognoscitiva de las características globales y sectoriales de<br />
los GA por parte de cada uno de los grupos sociales que los habitan;<br />
64
19. promover el despliegue de relaciones privilegiadas de carácter diverso entre los<br />
GA y sus ámbitos de inserción micro y macro-regional, así como con sus homólogos<br />
de otras naciones dependientes.<br />
Objetivos de carácter Operativo<br />
20. asegurar el despliegue de procesos de P+P+I sostenidos y recurrentes, que<br />
abarquen tanto a los GA en su conjunto como a cada una de sus subunidades<br />
gestionarias constitutivas;<br />
21. asegurar apropiadas condiciones de articulación entre las incumbencias<br />
asignadas a cada una de las unidades gestionarias constitutivas de los GA, tanto en<br />
términos de su necesaria 'continuidad ascendente' o 'descendente', como de los<br />
órdenes de secuencialidad operativa que las condicionan mutuamente, y que afecten<br />
las instancias de adopción de decisiones, de implementación y de control en cada uno<br />
de los estratos institucionales implicados.<br />
La cuestión relativa a las escalas gestionarias a adoptar constituye otro tema de gran<br />
centralidad frente a las condiciones de configuración institucional de los Grandes<br />
Aglomerados. En ese sentido, resulta indudable que se trata de identificar un conjunto<br />
de tipos de entidades que den cuenta tanto de lo global como de lo local en sus<br />
diversas gradaciones, y cuya mutua articulación -intra e inter escalar, así como<br />
endógena y exógena- constituya tramas operativas conducentes a la consecución de<br />
los objetivos adoptados. En ese sentido, consideramos apropiada en general la<br />
adopción de un conjunto de cinco niveles gestionarios, a saber:<br />
i. uno de carácter Global Propiamente Dicho, cuya jurisdicción territorial exceda el área<br />
urbanizada vigente de acuerdo a previsiones de expansión que involucren no menos<br />
que un horizonte de dos décadas. Constituye el único tipo de existencia unívoca,<br />
frente a todos los demás, de carácter plural creciente en el sentido de avance de su<br />
enunciación;<br />
ii. otro, de carácter Global Restringido de acuerdo a criterios singulares o plurales de<br />
carácter ambiental, funcional, socioeconómico, político, gestionario, etc., de existencia<br />
permanente, o cuasi-permanente;<br />
iii. otro, de carácter Global/Local, equivalente, probablemente, al de los municipios<br />
preexistentes, aunque mutuamente homologados en cuanto a sus características<br />
estructurales;<br />
iv. otro, de carácter Local/Barrial;<br />
v. otro, por fin, de carácter Local/Vecinal.<br />
Desde el punto de vista de las condiciones de estructuración global de los Grandes<br />
Aglomerados, el Cuadro 1 registra un conjunto tentativamente exhaustivo de opciones.<br />
Así, su componente 1., que despliega un conjunto total de seis alternativas, resulta<br />
referido a la falta de existencia de una entidad gubernamental relativa a la escala<br />
global; en tanto, el componente 2. remite a la existencia de tal tipo de entidad, y resulta<br />
constituido por un total de cuatro alternativas. En un segundo orden de diferenciación,<br />
el primer componente remite a la inexistencia -1.1.- de entidades coordinadoras de<br />
orden global, en tanto que la segunda -1.2.-, a su existencia. Por fin, un tercer orden<br />
de diferenciación, que abarca el total de diez opciones, remite esencialmente a las<br />
lógicas (cuali)/cuantitativas de configuración de las organizaciones gestionarias.<br />
Particularmente significativos resultan, en el marco mencionado, los Objetivos Nos. 2 y<br />
3 (v.supra), relativos a los principios jerárquico y subsidiario de actuación.<br />
65
Aún a pesar del alto nivel de diversidad del universo de opciones mencionado, cada<br />
una de las mismas habría de concretar su accionar en torno del mismo conjunto de<br />
tipos de modalidades operativas, incluyendo componentes gubernamentales,<br />
administrativos y de coordinación. Las diferencias entre tales opciones -que son, por<br />
su parte, de gran entidad-, resultarían de la identidad particular de cada una de las<br />
mencionadas alternativas de configuración.<br />
Desde nuestro punto de vista, los niveles de consolidación y rigidez institucionales y<br />
procedimentales vigentes al presente en los Grandes Aglomerados señalan como<br />
opción más deseable -así como, aunque paradojalmente, factible- a la 2.2.3. . Es decir,<br />
un formato caracterizado por la existencia de una entidad gubernamental relativa a la<br />
escala global de los Aglomerados -que constituiría un cuarto nivel de administración<br />
pública en los escenarios nacionales-, constituida, por lo demás, por los universos<br />
jurisdiccionales, también gubernamentales, de cada uno de los otros niveles<br />
gestionarios, y que, frente a las circunstancias característicamente prevalentes,<br />
implicaría la adopción, tanto de segmentaciones, como de englobamientos, de<br />
aquellas jurisdicciones preexistentes.<br />
En relación a la oportunidad temporal para adoptar tales transformaciones, la<br />
trascendencia de las generalizadas crisis urbanas en curso señalada en los acápites<br />
que anteceden hace imperativa la acción sin demoras.<br />
En cuanto a las modalidades para implementar las transformaciones señaladas,<br />
parece indudable que la iniciativa del nivel gubernamental federal resulta prioritaria e<br />
indelegable. Ello en razón de que, aunque expresamente implicado en la gestión de<br />
los aspectos relativos al trascendente impacto que los Grandes Aglomerados generan<br />
en las órbitas nacional y regional, resulta más ‘ajeno’ a los mismos que el de los<br />
niveles gubernamentales sub-regionales y locales, cuyas dirigencias políticas y<br />
administrativas han ‘naturalizado’ las circunstancias vigentes que, por otra parte, les<br />
resultan funcionales a sus propios desempeños personales, grupales y locales.<br />
Desde el punto de vista operativo, los procesos de transformación habrían de<br />
comenzar a partir del funcionamiento de una Comisión Asesora multisectorial -<br />
involucrando grupos académicos, políticos, institucionales, sociales, comunitarios y<br />
gestionarios-, así como pluri-jurisdiccional -incluyendo representaciones de los tres<br />
niveles gubernamentales preexistentes atinentes, a través tanto de sus ramas<br />
ejecutivas como legislativas y judiciales-. Las determinaciones adoptadas en el seno<br />
de la misma habrían de constituir los criterios para implementar las transformaciones<br />
institucionales previstas. Durante los primeros años de implementación de las<br />
modalidades adoptadas, ejercitarían el rol de autoridades de aplicación los niveles<br />
gubernamentales nacional y sub-regional -prefectural, provincial o departamental-,<br />
según corresponda, en función de los formatos de estructuración política existentes en<br />
cada caso.<br />
Por fin, debe señalarse que resulta crucial el reconocimiento de que un abordaje<br />
integrado y global de la gestión de los Grandes Aglomerados significa en términos<br />
genuinos -al menos potencialmente- prácticas socialmente inclusivas y democráticas,<br />
más allá de los generalizados procesos que, en aras de posiciones meramente<br />
declamativas frente a tales nociones, impulsan modalidades crecientemente<br />
segmentadas de actuación -en lo temático, lo escalar y lo temporal-, avalando, en<br />
realidad, a los opuestos de aquéllas. En el marco del tipo de procesos comentados,<br />
por otra parte, resulta impensable la consecución de condiciones integradas y globales<br />
de eficacia, eficiencia, equidad y sustentabilidad urbanas.<br />
66
5. Referencias bibliográficas<br />
Ainstein, Luis. “¿Sustentabilidad Urbana en el Contexto de Vacíos Institucionales?”.<br />
AREA, Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño y Urbanismo N° 9.<br />
SICYT/FADU/UBA. Buenos Aires, Argentina. 2001.<br />
Ainstein, Luis. (s/f) ¿Desestructuración o Reestructuración Metropolitanas?. Mimeo.<br />
Aceptado para publicación en Estudios del Hábitat. Instituto de Estudios del Hábitat.<br />
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.<br />
------------------- “Urban Sustainability within the Framework of Institutional Vacuums?”.<br />
Sitio web del UK’s Government Department for International Development (DFID).<br />
Gran Bretaña. 2003.<br />
------------------- “Organización Institucional, Planificación y Gestión del Aglomerado<br />
Metropolitano de Toronto. Una Perspectiva Histórica”. AREA, Agenda de Reflexión en<br />
Arquitectura, Diseño y Urbanismo N° 11. SICYT/FADU/UBA. Buenos Aires, Argentina.<br />
2004.<br />
Ainstein, Luis, J. Karol, E. Pastrana y B.Rajland. Estructuración Institucional para la<br />
Planificación y Gestión Integradas del Aglomerado Urbano de Buenos Aires. Versión<br />
en CD. ISBN 987-43-9680-6. www.fadu.uba.ar/isu [vinculo Documentos]. Buenos<br />
Aires, Argentina. 2005.<br />
Andrew, Caroline. The shame of (ignoring) the Cities in Journal of Canadian Studies<br />
Vol 35 Nr 4. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada. Winter 2000/2001.<br />
Boudreau, Julie-Anne. The MegaCity Saga. Democracy and Citizenship in This Global<br />
Age. Black Rose Books. Montréal, New York, London. 2000.<br />
Chardon, Bertrand. Gouverner les villes géantes. Paris-Londres-New York. Economica.<br />
Paris, Francia. 1983.<br />
Cipolla, Carlos. Economic History of the World Population. The Harvester Press. New<br />
York, USA. 1978. Hay traducciön castellana del FCE.<br />
Freire, Mila and R.Stren (eds). The Challenge of Urban Government. Policies and<br />
Practices. World Bank Institute Development Studies / The Centre for Urban and<br />
Community Studies, University of Toronto. Washington D.C., USA. 2000.<br />
Garreau, Joel. The Edge City. Life in the New Frontier. Doubleday, New York, USA.<br />
1994.<br />
McCarney, Patricia. Cities and Governance: New Directions in Latin America, Asia and<br />
Africa. Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto. Toronto,<br />
Canada, 1996.<br />
67
Cuadro 1. Opciones de Configuración o Reconfiguración Institucional<br />
Relativas a Grandes Aglomerados<br />
1.<br />
1.1.<br />
1.1.1.<br />
Sin organización Sin entidad coordinadora Sin 'entidades embrionarias' de coordinación sectorial<br />
gubernamental<br />
de las jurisdicciones o local<br />
específica que abarque a<br />
la totalidad de los<br />
Grandes Aglomerados<br />
implicadas 1.1.2.<br />
Con 'entidades embrionarias' de coordinación sectorial<br />
o local<br />
1.2.<br />
1.2.1.<br />
Con entidad coordinadora Preservando los formatos jurisdiccionales existentes<br />
de las jurisdicciones<br />
implicadas<br />
1.2.2.<br />
Modificando los formatos<br />
1.2.2.a<br />
Concentrando las<br />
jurisdiccionales<br />
modificaciones en la<br />
existentes<br />
integración de<br />
jurisdicciones<br />
1.2.2.b<br />
Concentrando las<br />
modificaciones en la<br />
segmentación de<br />
jurisdicciones<br />
1.2.2.c<br />
Operando<br />
simultáneamente en la<br />
integración y<br />
segmentación de<br />
jurisdicciones<br />
2.<br />
2.1.<br />
Con organización Manteniendo en general las jurisdicciones existentes<br />
gubernamental<br />
específica que abarque a<br />
la totalidad de los<br />
Grandes Aglomerados<br />
2.2.<br />
Modificando<br />
estructuralmente las<br />
jurisdicciones existentes<br />
2.2.1.<br />
Concentrando las modificaciones en la integración de<br />
jurisdicciones<br />
2.2.2.<br />
Concentrando las modificaciones en la segmentación<br />
de jurisdicciones<br />
2.2.3.<br />
Operando simultáneamente en la integración y<br />
segmentación de jurisdicciones<br />
Fuente: Ainstein, Luis, J. Karol, E. Pastrana y B.Rajland. Estructuración Institucional para la Planificación y Gestión<br />
Integradas del Aglomerado Urbano de Buenos Aires. Versión en CD. ISBN 987-43-9680-6. www.fadu.uba.ar/isu<br />
[vinculo Documentos]. Buenos Aires, Argentina. 2005. Cuadro 5.3., p.529.<br />
68
Fuente: ¿Qué es el Aglomerado Buenos Aires? Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Buenos<br />
Aires, Argentina. 2003.<br />
69
EL CONCEPTO DE “ENCLAVE” Y SU UTILIDAD PARA EL ANÁLISIS DE<br />
LOS NUEVOS PROCESOS DE RENOVACIÓN Y SEGREGACIÓN URBANA<br />
70<br />
Lic. Carla Bañuelos 1<br />
Resumen<br />
Desde la década de 1960 los estudios urbanos advierten como consecuencia probable<br />
de la inversión pública y privada orientada a la renovación urbana el fenómeno<br />
conocido como gentrification, el cual consiste –vía el aumento de los alquileres y del<br />
precio de las propiedades residenciales y comerciales– en el desplazamiento de los<br />
sectores sociales de bajos ingresos radicados en la zona, y su reemplazo por una<br />
población de poder adquisitivo superior.<br />
Por su parte, la actual tendencia internacional al crecimiento de la industria de viajes y<br />
turismo también ha comenzado a relacionarse con el desplazamiento de población. En<br />
este caso, la gentrification turística es inducida por las colocaciones de capital y los<br />
cambios en el patrón de consumo del suelo urbano.<br />
La gentrification compete al estudio de la división social del espacio. Define una forma<br />
de segregación social según la cual, fragmentos centrales del territorio de la ciudad,<br />
desvalorizados y degradados, ya sea por procesos anteriores de suburbanización<br />
masiva o de desindustrialización, se resignifican, rehabilitan e incorporan al<br />
intercambio mercantil a precio estándar del mercado inmobiliario, o incluso superior.<br />
A pesar del consenso respecto a que la gentrification es la manifestación socioespacial<br />
de la transición de una economía industrial a una post industrial basada en el capital<br />
financiero y en los servicios, la controversia en cuanto a los determinantes causales no<br />
se ha resuelto. En este contexto, el siguiente artículo realiza la revisión de algunos<br />
usos que la investigación académica ha dado a la noción de enclave, con el objetivo<br />
de contribuir a los esfuerzos dirigidos a precisar el instrumental conceptual tendiente a<br />
describir y analizar la forma espacial que en la actualidad, de manera predominante,<br />
determina la renovación urbana ligada a los emprendimientos turísticos.<br />
INTRODUCCIÓN<br />
La Real Academia Española otorga dos acepciones a la palabra enclave. En primer<br />
lugar, dice “Territorio incluido en otro con diferentes características políticas,<br />
administrativas, geográficas, etc.”, y en segundo lugar, “Grupo étnico, político o<br />
ideológico inserto en otro y de características diferentes.” (Real Academia Española,<br />
2001).<br />
Observamos que el término plantea una distinción en función del sujeto del cual se<br />
trata, sea el territorio o el grupo social que lo habita y, por otra parte, tiene una clara<br />
referencia al espacio social, es decir, al espacio como objeto y producto material<br />
socialmente significativo, a través del cual se concreta y ordena la interacción entre los<br />
hombres. También vemos que la escala territorial, como el sentido de los contrastes,<br />
aparecen indeterminados. Evidentemente se postula a un nivel de generalidad muy<br />
amplio.<br />
1 .Lic. en Sociología (Facultad. de Ciencias. Sociales ─ UBA). Becaria Doctoral CONICET -<br />
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Actualmente<br />
estudiante del Programa de Formación en Planificación Urbana y Regional de la Facultad de<br />
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA y de la Carrera de Especialización en Economía Social<br />
y Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. E-MAIL:<br />
marialirio@fullzero.com.ar
No obstante, en el ámbito de la teoría social, la palabra enclave ha servido para dar<br />
cuenta de ciertas distribuciones socioespaciales. Sin detenernos en aplicaciones que<br />
refieren a una distribución casual, arbitraria, o desvinculada de un proceso social que<br />
la refuerza y conserva, en este trabajo rescatamos dos usos, el referido a la<br />
segregación residencial por un lado, y a un tipo de explotación económica, por el otro.<br />
Al interior de este último circunscribimos el objeto específico de nuestra investigación:<br />
el enclave turístico urbano.<br />
Siguiendo a Coraggio, “Por proceso no estamos denotando cualquier secuencia de<br />
eventos, sino una secuencia que constituye un ciclo recurrente, o, en otras palabras,<br />
tal que la fase final de la misma reproduzca las condiciones cualitativas de la primera<br />
fase y que haya una conexión necesaria entre las fases consecutivas de cada ciclo.<br />
Proceso implica, entonces, repetición, autorregulación, permanencia de condiciones<br />
para un movimiento de ciclo y, por lo tanto estructura y posibilidad de reproducción (al<br />
menos mientras perdure el proceso) de dicha estructura.” (Coraggio, 1987: pp. 35)<br />
Tal como este autor, reservamos el concepto forma para aquellos fenómenos<br />
socioterritoriales que pueden explicarse mediante la identificación de un proceso<br />
regular y recurrente. Nuestro objetivo consiste en avanzar hacia una mayor precisión<br />
de la forma espacial del enclave.<br />
El objeto de estudio sobre el cual investigamos es la renovación urbana que, en el<br />
marco de la reestructuración económica de los últimos treinta años, acompaña la<br />
transformación de ciertas zonas de la antigua ciudad industrial en sitios equipados<br />
para la atracción y el consumo de los turistas 2 . La problemática que abordamos no<br />
sólo contiene la relación que estas áreas establecen con su entorno, también nos<br />
interesa ahondar la dinámica interna que las define, es decir, sus determinantes<br />
constitutivos, para lo que introducimos algunas hipótesis relativas a la renta percibida a<br />
partir de la explotación del patrimonio histórico.<br />
ALGUNOS USOS DEL TERMINO ENCLAVE<br />
Peter Marcuse toma los agrupamientos poblacionales y con el fin de analizar las<br />
transformaciones socioespaciales ligadas a la globalización, establece un marco de<br />
estudio para la segregación.<br />
Un enclave es el área en la cual, los miembros de un determinado grupo de población,<br />
autodefinido por su etnia, religión, u otra característica, se congregan voluntariamente<br />
para, a través de mecanismos diferenciados de la dominación o de la exclusión,<br />
proteger e intensificar su desarrollo económico, social, político y/o cultural.<br />
Existe también el enclave excluyente (exclusionary enclave) como el área en la que los<br />
miembros de un grupo particular, definidos con relación a sus vecinos por una posición<br />
superior de poder, riqueza o status, se aglomeran para proteger su situación social.<br />
Este agrupamiento también es voluntario, pero a diferencia del anterior, los propósitos<br />
de protección y promoción se llevan a cabo mediante un proceso de exclusión de los<br />
otros, con la edificación de murallas (walling out); es decir, mediante la construcción de<br />
condominios cerrados.<br />
2 .“... el turismo alude a `las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos<br />
al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios<br />
y otros motivos” ONU (1994): “Recomendaciones sobre estadísticas de turismo”, Series M. N. 83, Nueva York.<br />
(Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004: 26.)<br />
71
Estas formaciones socioespaciales, junto con la ciudadela 3 , se distinguen de los<br />
ordenamientos de población involuntarios. Es decir, del barrio (quarter), área de<br />
concentración basada en el ingreso o la riqueza de los hogares, al parecer<br />
inmediatamente creada por el funcionamiento del mercado inmobiliario.<br />
Particularmente, del gueto, el cual se describe como el área utilizada para separar y<br />
limitar a grupos de población que ciertas fuerzas de la sociedad dominante definen,<br />
valoran y tratan como inferiores.<br />
Marcuse distingue los procesos que constituyen cada una de las distintas formaciones.<br />
Así, los enclaves responden al proceso de congregación, los enclaves excluyentes al<br />
de ‘amurallamiento’, y la ciudadela se consolida por medio de la fortificación. La<br />
segregación es el proceso específico de formación del gueto, proceso por el cual un<br />
grupo poblacional es forzado a aglomerarse en un área definida. 4 Los términos<br />
segregación y gueto se reservan para los patrones espaciales que resultan<br />
indeseables.<br />
“Uno de los aspectos de la conclusión política es que la segregación y el gueto<br />
son malos y tal vez –tomando posición con respecto a los enclaves<br />
excluyentes– la asignación involuntaria del espacio a cualquier grupo es<br />
indeseable en una sociedad democrática. [...] El segundo aspecto recae sobre<br />
el deseo de diversidad, de mezcla, para abrir el intercambio y la comunicación<br />
entre grupos poblacionales de una sociedad democrática. Este deseo de<br />
diversidad y su relación con las configuraciones espaciales es materia mucho<br />
más compleja y tiene que ver con la política pública, como por ejemplo las<br />
ciudadelas y los enclaves.” (Marcuse, 2001: 2) 5<br />
Para Marcuse, como para Van Kemper, las actuales transformaciones de la estructura<br />
económica y política acentúan la polarización social, con graves consecuencias para el<br />
‘mundo vivido’. Los cambios en el orden espacial de las ciudades exhiben dos<br />
características. Por un lado, las divisiones socioterritoriales son cada vez más agudas<br />
y, por otra parte, cada uno de los fragmentos de la ciudad se vuelve más<br />
autosuficiente; es decir, la necesidad y la oportunidad de contacto externo con el otro<br />
disminuyen firmemente. Pero dichas características no son nuevas y expresan<br />
tendencias previas al período de la globalización, aun cuando se hallen fuertemente<br />
interrelacionadas y reforzadas con esta última. (Marcuse y Van Kemper, 2000)<br />
Según afirman estos autores, los componentes estructurales de la ciudad no son<br />
radicalmente diferentes a los que se desarrollaron hace cien o doscientos años. Lo<br />
que difiere hoy día es la magnitud creciente de los límites espaciales que restringen el<br />
contacto social que va más allá del mero intercambio económico entre las clases. Por<br />
3 .Una ciudadela es un área de concentración espacial en la cual los miembros de un grupo<br />
particular de población, definido, con relación a sus vecinos, por una superioridad en términos<br />
de poder, riqueza, o estatus, se reúne como medio de protección, desplegando y exaltando su<br />
posición. (Marcuse, 2000)<br />
4 .Otro uso posible de la noción de segregación la sintetiza Martha Schteingart, quien la refiere<br />
a la distancia espacial y social entre una parte y el resto. Distinguiendo entre una segregación<br />
activa, “producto de la elección de grupos que disfrutan de mayores recursos”, y la segregación<br />
pasiva, “aplicada a grupos étnicos y a los más pobres, consecuencia del rechazo de los<br />
sectores dominantes hacia los pobres y del funcionamiento del mercado del suelo”<br />
(Schteingart, 2004: 162).<br />
5 ."One basis for the policy conclusion that segregation and ghettos are bad, and perhaps for<br />
taking positions on exclusionary enclaves, is that involuntary allocation of space to any group is<br />
undesirable in a democratic society […] A second basis relies on the desirability for diversity, for<br />
mixing, for open interchange and communication, among population groups in a democratic<br />
society. This desirability of diversity, and the relation of spatial configurations to it, is a much<br />
more complicated matter, and has to do with public policy as to, for instance, citadels and<br />
enclaves.” (Traducción propia)<br />
72
ello, en lugar de cambios estructurales que habilitan a hablar en calidad de un nuevo<br />
orden social, se observan nuevas formaciones espaciales dentro de las antiguas<br />
divisiones. Nuevas, no en el sentido de sin precedentes, sino en cuanto a que su<br />
actual preeminencia justifica otorgarles tal estatus.<br />
Existen tres formas para aproximarse al impacto de las transformaciones económicas<br />
sobre la estructura espacial de las ciudades. El nivel estructural, más general, sirve<br />
para establecer el conjunto de grandes tendencias. Es en este contexto que los<br />
términos de ciudad dual o ciudad fragmentada guardan sentido.<br />
Un segundo nivel es el de los lugares. Opuesto al anterior, es el más concreto y<br />
permite observar las particularidades que las fuerzas macro infunden a ciertos<br />
espacios específicos. Se aplica el estudio de las localizaciones flexibles (soft<br />
locations), entre las que se ubican, con creciente importancia para la inversión pública<br />
y privada, los sitios turísticos y áreas de entretenimiento.<br />
El tercer y último nivel es el intermedio, especializado en las formaciones<br />
sociespaciales. A ellas nos referimos en los párrafos anteriores. Sin embargo, nos<br />
resta agregar lo concerniente al enclave étnico, el cual se define como el probable<br />
equivalente funcional de los barrios obreros de la ciudad industrial del siglo XIX, se<br />
compone de aquellos nuevos migrantes que sirven como mano de obra barata y<br />
soportan una explotación superior a la que los residentes de mayor antigüedad están<br />
dispuestos a tolerar. La particularidad de estos agrupamientos es que construyen<br />
vínculos de ayuda mutua y, aún cuando tales áreas pierdan su función económica, sus<br />
residentes podrán continuar reunidos en consideración de los lazos culturales, étnicos<br />
o religiosos que comparten.<br />
Tal como puede verse, la esencia del enclave étnico no se corresponde con la noción<br />
de segregación citada anteriormente. En ella encontramos una determinación<br />
funcional, a la vez que una disposición voluntaria de sus miembros para la<br />
consecución de sus intereses de preservación. En realidad, esta discrepancia<br />
conceptual se debe al hecho de que en esta ocasión reunimos trabajos diversos del<br />
mismo autor, los que estarían dando cuenta de diferentes momentos de desarrollo de<br />
su pensamiento. No obstante, nos pareció pertinente mencionarla. 6<br />
6 .Para el caso de Latinoamérica reconocemos como forma particular de urbanización a la<br />
urbanización popular (UP), la cual puede definirse como una modalidad de hábitat propia de<br />
aquellos sectores de la población trabajadora que ante la dificultad de acceder a una vivienda,<br />
con sólo sus recursos y sin autorización legal, optan por ocupar terrenos en aparente desuso,<br />
anexos o incorporados al perímetro de la aglomeración, de propiedad fiscal o privada.<br />
La UP se desarrolló a partir de la expulsión del mundo rural, o cuando la promesa de<br />
promoción social a través de la posibilidad de un empleo urbano, promovió una masiva<br />
migración hacia las ciudades. A semejanza de la Inglaterra del siglo XV<strong>III</strong>, en la región la UP<br />
creció como contraparte de los procesos de industrialización. En su aspecto externo,<br />
‘cantegriles’, ‘callampas’,’villas de emergencia’ o ‘pueblos jóvenes’ se distinguen por un<br />
fenómeno de guetificación que los escinde espacialmente de las áreas circundantes. En tanto<br />
su configuración interna consiste en la precariedad y hacinamiento de las viviendas; gran<br />
número de hogares con bajos ingresos; diseño anárquico; escasez de infraestructura y<br />
equipamiento público (ausencia de alcantarillado y saneamiento, falta de energía eléctrica y<br />
alumbrado público, inexistencia de servicios de recolección de residuos, deficiencias en materia<br />
de salud y nutrición, etc.).<br />
Históricamente, las políticas públicas se han resuelto por la tolerancia a través de la inacción<br />
─una especie de laissez faire─, pero en lo formal han transitado de la erradicación a la<br />
radicación. Manifestando así que esta particular forma de apropiación del espacio urbano por<br />
los sin─techo, ha perdido el carácter de habitación transitoria que otrora podría haber tenido y<br />
que la problemática, de dimensión estructural, a corto o mediano plazo revierte todos los<br />
intentos de supresión.<br />
73
El segundo uso que tomamos del término enclave gira en torno a la organización<br />
espacial de determinadas explotaciones económicas. Partimos de la Teoría de la<br />
Dependencia, la cual, centrada en el caso latinoamericano 7 , aglutina un conjunto de<br />
modelos que dan cuenta y tratan de explicar las dificultades que encuentran los países<br />
de desarrollo tardío. Economistas neo-marxistas, entre quienes se destacaron Samir<br />
Amin y Gunder Frank, generalizaron este enfoque, asociándolo al concepto de<br />
desarrollo desigual y combinado. (Martínez Coll, 2002).<br />
Así como Prebisch cuestionaba el principio de las ventajas comparativas, por<br />
considerar que esta teoría no se aplicaba en el capitalismo periférico por razones<br />
estructurales 8 , las relaciones asimétricas originadas por la desigualdad económica se<br />
reflejan en la división internacional del trabajo y en la relación dominación–<br />
dependencia. La interrelación entre los países deja de verse como una relación<br />
equitativa e igualitaria, mientras que el modelo ‘centro-periferia’ describe la relación<br />
entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas,<br />
aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. (Barros Fernández; Martínez Coll,<br />
2002).<br />
Congruente con la noción que concibe la dependencia económica como una situación<br />
en la que la producción y la riqueza de algunos países se halla subordinada al<br />
desarrollo y a las condiciones coyunturales de otros países, las economías de enclave<br />
se basan en cierta especialización productiva regional, derivada de la inversión<br />
extranjera directa, destinada a la exportación y con escasa o nula incidencia en el<br />
crecimiento de la economía local.<br />
Generalmente asociados a la explotación de materias primas, tienen como agente a<br />
una empresa transnacional que, manejándose con cierta autonomía relativa, impone la<br />
imagen de un universo territorial y socioeconómico en el que el Estado local tiene<br />
sensiblemente limitada su capacidad de injerencia (Viales Hurtado, 2001). Los<br />
enclaves económicos así definidos, expresan un modelo de desarrollo exógeno que<br />
genera una acumulación de capital externo (Cardoso y Falleto, 1973).<br />
A lo largo de la historia del concepto se planteó la controversia de hasta qué punto no<br />
se estaba exagerando el carácter problemático, que como para el caso del enclave<br />
minero peruano, sostienen Kruijt y Vellinga:<br />
"...el establecimiento de cada uno de los enclaves no fue el resultado de<br />
iniciativas locales sino, más bien, el producto de la expansión capitalista en las<br />
metrópolis. El desarrollo de enclaves revela, además, un patrón que se repite<br />
para toda América Latina. [...] Parece que la estructura del enclave, una vez<br />
establecida, tiende a generar mecanismos que impiden un cambio estructural<br />
hacia un centro de crecimiento integrado de manera más orgánica con la<br />
economía nacional.” 9<br />
7 .La Teoría de la Dependencia surge en la década de 1960 y tiene como antecedente al<br />
pensamiento económico desarrollista o estructuralista, que hacia los años 40 prospera<br />
alrededor de la Comisión Económica para América Latina –CEPAL, institución de las Naciones<br />
Unidas. Entre los economistas estructuralistas más reconocidos en América Latina se<br />
encuentran Raúl Prebisch, Juan F. Noyola, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, G.<br />
Martner, Enrique Iglesias.<br />
8 .El concepto de estructura se relaciona con ciertas variables o proporciones entre variables<br />
económicas que se expresan en el largo plazo. (Martínez Coll, 2002).<br />
9 .Kruijt, Dirk y Menno Vellinga (1983): “Estado, clase obrera y empresa transnacional. El caso<br />
de la minería peruana, 1900-1980” Siglo XXI, México, pp. 27 y 47. Citado por Viales Hurtado,<br />
2001.<br />
74
En oposición se originó la noción de ‘enclaves de desarrollo’ 10 . Por su parte, el<br />
concepto de desarrollo desigual y combinado también fue utilizado para describir los<br />
dualismos y polaridades existentes entre, por ejemplo, las regiones abastecedoras de<br />
materias primas y las economías que monopolizan la producción de bienes<br />
industriales (O´Connor, James, 2002: 10).<br />
De este modo, mientras el desarrollo desigual, definido en términos económicos y<br />
socioeconómicos, tiene como objeto a la desigual distribución espacial, históricamente<br />
determinada, del capital industrial, financiero y comercial, del consumo, la riqueza, las<br />
relaciones laborales y las configuraciones políticas; el desarrollo combinado estudia<br />
las diversas mixturas entre las formas económicas, sociales y políticas, características<br />
de las regiones de los países centrales, y las formas que se encuentran en los países<br />
periféricos.<br />
“El ejemplo más importante de desarrollo combinado en la actualidad quizás se<br />
refiera a la `nueva economía global´, en la que el capital (siempre obsesionado<br />
con maximizar el incremento de las ganancias) combina tecnología de punta,<br />
organización industrial y división del trabajo con fuerza de trabajo barata y/o<br />
superexplotada. En efecto, esto representa una combinación de condiciones de<br />
trabajo y formas políticas del siglo XIX con tecnología del siglo XXI” (O´Connor,<br />
James, 2002: 10).<br />
Según Pablo Ciccolella, para quien –contrario a la visión de Marcuse– los cambios en<br />
el régimen de acumulación estarían promoviendo nuevas modalidades en la<br />
organización del territorio metropolitano, es decir, una redefinición de sus formas,<br />
estructura y funciones, en las megaciudades latinoamericanas, la reestructuración<br />
económica y socioterritorial no estaría tan vinculada a los servicios avanzados o<br />
servicios a la producción, como sucede en los casos de Nueva York, Londres o Tokio.<br />
En las grandes ciudades periféricas, la selectividad de la inversión de capital tendería<br />
más bien a orientarse a los equipamientos de consumo, ocio, espectáculos y turismo,<br />
lo que este autor llama servicios banales (shopping, hipermercados, centros de<br />
espectáculo, hotelería internacional, restaurantes, parques temáticos, construcción y<br />
marketing de barrios privados y servicios conexos) 11 .<br />
Analizando la Región Metropolitana de Buenos Aires, Ciccolella plantea que tras el<br />
despliegue de las nuevas inversiones de capital se producen rupturas en el tejido<br />
urbano original y/o tradicional, aislando a los enclaves de pobreza; a la vez que las<br />
nuevas formas y hábitos de consumo fracturan el tejido social y los mercados de<br />
trabajo preexistentes. 12 (Ciccolella, 1999: 16)<br />
10 .Lewis, Arthur (1987): "El desarrollo y la distribución" en: Cairncross, Alec y Mohinder Puri<br />
(Comps.) El empleo, la distribución del ingreso y la estrategia de desarrollo económico:<br />
problemas de los países en desarrollo. Ensayos en honor de H. W. Singer, FCE, México.<br />
Citado por Viales Hurtado, 2001.<br />
11 .“Esto no significa que no se haya dado paralelamente una considerable expansión y<br />
reestructuración de la actividad industrial, de la actividad financiera, de los servicios a la<br />
producción, de la informática y de los sectores del seguro, las administradoras de fondos de<br />
inversión y pensión, riesgo del trabajo, etc.: sino que el primer grupo de actividades [servicios<br />
banales] parecen tener mayor impacto y liderar el dinamismo metropolitano.” (Ciccolella, 1999:<br />
11)<br />
12 .“Una doble tialéctica parece imponerse en la reorganización del espacio metropolitano de<br />
Buenos Aires en el fin de siglo. Por un lado, virtudes europeas, vicios norteamericanos y<br />
contrastes latinoamericanos. [...] una ciudad a tres velocidades: una primera ciudad just in time,<br />
on line, en tiempo real, conformada por el 10 o 15 % de su población que se desplaza<br />
velozmente por autopistas informáticas y de concreto; otra formada por la mayor parte de la<br />
población, quizás un 60 % que se mueve aún según tiempos fordistas por avenidas y calles de<br />
tránsito lento, y por último la ciudad inmóvil de los que ni siquiera pueden desplazarse, entre un<br />
25 y un 30 % de la población.” (Ciccolella, 1999: 23)<br />
75
Pero para los post–estructuralistas de la escuela de Los Ángeles, los contrastes<br />
territoriales y socioeconómicos no serían una particularidad exclusiva de los países<br />
periféricos sino, en términos generales, una modalidad de la ciudad presente y futura.<br />
Una ciudad fragmentada en enclaves protegidos y en áreas ocupadas por los pobres y<br />
marginados. Esta corriente de pensamiento concibe a los enclaves como “nodos de<br />
circuitos internacionales del capital y la cultura, los cuales están colonizando y<br />
reemplazando a los lugares locales.” (Judd, 2003: 52).<br />
En este contexto, los espacios urbanos destinados al turismo –planificados,<br />
jerarquizados y simbolizados al detalle– aparecen como producidos en serie, es decir,<br />
respetando una alta uniformidad y estandarización. 13 Con la concentración de<br />
servicios, infraestructura y equipamientos específicos para los turistas, trazan un<br />
ambiente sumamente controlado que escapa a la espontaneidad e imprevisión de la<br />
cotidiana dinámica local. El concepto de enclave turístico condensa este escenario.<br />
Refiere al complejo ‘sistema ecológico’ en el que interactúan el turista, la industria del<br />
turismo y la ciudad. (Fainstein y Judd, 1999: 5)<br />
Los antecedentes del turismo de masas se remontan a la década de 1840, cuando<br />
Thomas Cook organizó para la burguesía inglesa y por vez primera, un Gran Tour al<br />
Canal de Suez y a las pirámides de Egipto. Desde entonces el turismo urbano se<br />
desarrolló con la demarcación de los sitios de interés cultural y recreativo. Pero recién<br />
por 1950/60 se convirtió en un fenómeno económico y social de envergadura.<br />
Aunque ya en sus orígenes la ‘industria sin chimeneas’ tuvo que aprender a conciliar<br />
los hitos del progreso y la modernidad con las muy próximas barriadas de pobreza,<br />
sus promotores deben adaptar el producto 14 para hacerlo más deseable al mercado.<br />
Algunas ciudades poseen cualidades fácilmente vendibles, otras, en cambio, se ven<br />
obligadas a reconvertir su fisonomía a una imagen que las haga competitivas.<br />
(Fainstein y Judd, 1999: 11).<br />
Al calor del impacto de las transformaciones en la estructura económica –a partir del<br />
cual, la ciudad industrial ha entrado en un claro declive–, los procesos de renovación<br />
urbana que hacia los años ´60 se iniciaron en diversas ciudades del mundo, e implican<br />
la rehabilitación de las áreas degradadas y un crecimiento de las actividades terciarias,<br />
han servido para revitalizar y adecuar a los nuevos usos la escena urbana.<br />
Mientras, por lo general, los procesos de renovación con su consecuente valorización<br />
del suelo inducen al desplazamiento territorial (residencial o comercial) de los sectores<br />
instalados tradicionalmente por otros de mejores ingresos –fenómeno difundido en la<br />
literatura académica como gentrification– 15 , la noción de burbuja turística señala y<br />
describe aquellos casos en los que emergen “islas de riqueza marcadamente<br />
diferenciadas y segregadas del paisaje urbano circundante.” (Judd, 2003: 52).<br />
13 .“La globalización del turismo de masas conduce a una rara paradoja: mientras que el<br />
encanto del turismo está en la oportunidad de ver algo diferente, las ciudades que son<br />
reconstruidas para atraer a los turistas se ven más y más iguales” (Fainstein y Judd, Dennis,<br />
1999: 12-13). Traducción propia.<br />
14 .La constitución de un atractivo sociocultural en producto turístico implica la convergencia de<br />
múltiples acciones e inversiones privadas y gubernamentales que construyen el contenido del<br />
activo en un bien utilitario que puede ser comprado y vendido, es decir, convertido en la fuente<br />
de ingreso principal o complementario para los que lo producen. (Altamirano, 2000. Caraballo<br />
Perichi, 2000 )<br />
15 .“Los casos paradigmáticos de gentrification se han dado a partir de la rehabilitación de<br />
antiguas zonas portuarias o periportuarias, o antiguos barrios centrales o pericentrales<br />
degradados como Docklands, en Londres, el puerto de Dublín, o la Barceloneta y la Villa<br />
Olímpica en la ciudad de Barcelona. En Buenos Aires, Puerto Madero y el barrio del Abasto<br />
constituirían casos de este tipo, siendo el último un caso de gentrification en sentido más<br />
estricto, ya que se comienza a desplazar del lugar de población de bajos ingresos o lisa y<br />
llanamente marginal.” (Ciccolella, 1999: 21).<br />
76
Si bien los habitantes del lugar pueden usufructuar de la infraestructura y de los<br />
equipamientos, esto queda subordinado a su pertenencia cultural y a la capacidad de<br />
gasto con la que cuentan. La particularidad de las burbujas turísticas consiste en que<br />
constituyen espacios convenientemente protegidos, al interior de cuyo perímetro los<br />
turistas se hallan aislados de los peligros de la inseguridad callejera y de los<br />
contrastes socioterritoriales que desfavorecen a las zonas adyacentes. (Fainstein y<br />
Judd, 1999; Judd, 1999).<br />
Hasta aquí, según nos permite afirmar la investigación que realizamos, la noción de<br />
enclave se aplica a áreas geográficas determinadas no tanto por una escala territorial<br />
específica, sino más bien por la ruptura de su homogeneidad interna. Vemos que el<br />
concepto claramente se utiliza para connotar la concentración espacial de la riqueza,<br />
el lujo y/o los recursos avanzados que provee el desarrollo de las fuerzas productivas,<br />
como también, el desarrollo de una actividad económica predominante.<br />
Aunque este uso no constituye una convención extendida y en más de una<br />
oportunidad el vocablo pasa a significar su contrario, es decir, áreas de pobreza, o<br />
circunstancial diferenciación con el entorno, el concepto se revela como un<br />
instrumento teórico que, sistematizado, ha servido al estudio de la exclusión y de la<br />
segregación social y económica. En este sentido, nos interesa resaltar la importancia<br />
del análisis procesual y el hecho de que, al nivel del análisis de las formas espaciales,<br />
tanto los patrones de asentamiento poblacional como los de localización empresaria<br />
conforman relaciones sociales que encuentran en el espacio su condición material de<br />
realización y actúan como fuerzas sociales que escapan a la voluntad inmediata de los<br />
individuos.<br />
LOS ENCLAVES TURÍSTICOS DESDE LA TEORÍA DE LA RENTA<br />
Mientras el producto turístico tradicionalmente se ha localizado en escenarios tales<br />
como los balnearios, las ciudades de elevado patrimonio histórico–cultural, los<br />
paisajes naturales o los ambientes temáticos (World Disney, Hollywood), en las últimas<br />
décadas las grandes metrópolis también experimentan un progresivo<br />
acondicionamiento para la recepción de visitantes de corta y mediana estadía.<br />
Tendencia creciente sobre todo en los centros urbanos incapaces de integrar la red<br />
mundial de nodos especializados en la innovación tecnológico–productiva y/o de<br />
calificar como plazas de relevancia internacional para el intercambio financiero.<br />
El turismo responde a motivos de muy diversa índole (placer y ocio, negocios y<br />
congresos, deportes y aventura, educación y salud, entre otros), en consecuencia, la<br />
industria turística se compone de una amplia variedad de actividades económicas total<br />
o parcialmente destinadas al consumo del turista (alojamiento, transporte, souvenirs,<br />
espectáculos, gastronomía, etc.). Todo lo cual genera empleo y redunda en una fuente<br />
de ganancias para pequeños y grandes capitales locales y transnacionales.<br />
A su vez, la construcción, renovación, explotación, gestión y promoción de estos<br />
lugares, incumbe a una pluralidad de actores sociales diferenciados por sus intereses<br />
y grados de especialización. A manera de ejemplo, los habitantes locales se<br />
encuentran en una posición disímil a la instancia gubernamental o a la de los capitales<br />
privados, y estos, se ubican en diversos momentos de la cadena productiva de la<br />
industria.<br />
Respecto al turismo urbano, progresivamente se ha apuntado a realzar el carácter de<br />
cada ciudad. Si una localidad reúne un importante valor histórico–cultural, la política<br />
pública probablemente se incline a favorecer a estos espacios con planes y programas<br />
de desarrollo turístico, y a fortalecer las iniciativas del sector privado acordes con dicho<br />
77
emprendimiento. De tal suerte, a partir de la herencia cultural objetivada en el espacio<br />
construido, emerge una asignación de uso del suelo particular.<br />
El potencial de la explotación turística ligada a la herencia cultural (a ella nos<br />
referiremos exclusivamente de aquí en adelante), altera las modalidades de consumo<br />
del suelo urbano establecidos previamente.<br />
“Casi todas las ciudades de segundo-grado de la era industrial poseen una<br />
arquitectura interesante y un pasado comercializable, pero mucho del ambiente<br />
construido que da cuenta de este pasado fue abandonado y quedó al<br />
desamparo o se transformó en olvido hace décadas. Estas ciudades han sido<br />
forzadas a construir una nueva narrativa de regeneración y una infraestructura<br />
física que evoque dicha narrativa.” ( Fainstein y Judd, 1999: 10) 16<br />
Dada esta nueva especialización del uso del suelo, las actividades comerciales directa<br />
o indirectamente relacionadas habrán de operar en condiciones favorables para la<br />
obtención de ganancias extraordinarias.<br />
Siendo la renta una relación social que bajo el régimen de propiedad privada otorga a<br />
los poseedores legales de una parcela –a cambio de integrar su posesión al circuito de<br />
producción y consumo capitalista– el derecho jurídico de percibir un monto de<br />
beneficio económico, su magnitud depende de las plusganancias que el capital realiza<br />
condicionado a una localización específica o por el acceso a determinados recursos<br />
particulares que el terreno habilita (Topalov, 1984).<br />
Según afirma Jaramillo, el precio total de las parcelas, ya sea en forma de alquiler o<br />
venta, se compone de una articulación entre distintos tipos de renta urbana.<br />
Presentamos un cuadro síntesis de las rentas urbanas desarrolladas por Jaramillo<br />
(Jaramillo, 1982):<br />
Rentas Urbanas Primarias<br />
(Refiere a las condiciones de<br />
producción del espacio<br />
construido)<br />
Rentas urbanas secundarias<br />
(Refiere a las condiciones de<br />
consumo del espacio<br />
construido)<br />
Renta absoluta urbana: ligada a la existencia de la propiedad privada y se aplicaría por igual a todos los<br />
terrenos bajo este régimen de propiedad. Es el mínimo beneficio que los propietarios están dispuestos a recibir<br />
para poner a disposición el terreno que les pertenece jurídicamente.<br />
Renta diferencial tipo I*: se liga a las condiciones geomorfológicas de los terrenos que implican diversas<br />
posibilidades constructibilidad y por ende, para igual producto y valor de uso, un costo diferencial<br />
Renta diferencial tipo II*: deriva de la aplicación de una mayor dotación de capital por unidad de terreno.<br />
Renta diferencial de comercio*: se relaciona con la mayor rotación del capital comercial que ofrecen<br />
ciertos terrenos (y por ende, con las ganancias extraordinarias que obtiene el capitalista), según su<br />
inserción en la estructura de usos del suelo.<br />
Renta diferencial de vivienda*: producto de las distintas localizaciones en relación con los lugares de<br />
aprovisionamiento, de empleo y de reproducción colectiva de la fuerza de trabajo.<br />
Renta de monopolio de segregación**: emerge de la valoración positiva entre las clases poseedoras<br />
respecto a su localización en ciertas áreas particulares. Se regula por el ingreso de estos sectores<br />
sociales.<br />
Renta diferencial industrial*: relativa a las localizaciones preferenciales para las actividades<br />
industriales. En la actualidad el desarrollo técnico y social de los medios de transporte y comunicación<br />
tienden a atenuar la incidencia de este tipo de renta.<br />
Renta de monopolio industrial**: deriva de la eventual escasez de terrenos designados para usos<br />
industriales.<br />
*Rentas diferenciales: surge de la existencia de condiciones heterogéneas para la acumulación de capital, ligadas a las características de<br />
constructibilidad o de ambiente ya construido que tienen los distintos terrenos.<br />
** Rentas de monopolio: se desprende de la irreproductibilidad absoluta de ciertos atributos del terreno. El desequilibrio entre la oferta y la<br />
demanda otorga ganancias extraordinarias al capitalista que accede a la explotación de estos atributos y, al propietario del terreno, la posibilidad<br />
de convertir en renta dichas sobreganancias.<br />
16 .“Virtually all the second–tier cities of the industrial age possess interesting architecture and a<br />
marketable past, but much of the built environment that signifies their past was abandoned and<br />
left to dereliction or renewed into oblivion decades ago. These cities have been forced to<br />
construct a new narrative of regeneration and a physical infrastructure that evokes that<br />
narrative.” Traducción propia.<br />
78
En este sentido, a partir de las ganancias extraordinarias que la actividad comercial<br />
turística reditúa, se produciría una consecuente reestructuración en los determinantes<br />
del precio de los lotes que ocupan. Tratándose, en principio, de un aumento del<br />
volumen de la renta diferencial de comercio.<br />
No obstante, no es el promedio del precio del suelo lo que diferenciaría a los enclaves<br />
turísticos de otras zonas comerciales. Aunque si ellos se encuentran insertos en un<br />
área con estructura rentística de jerarquía menor 17 , un estudio del precio del suelo<br />
fácilmente permitiría delimitarlos.<br />
La herencia cultural no es producto de algún proceso individual de valorización de<br />
capital, ni puede serlo. Es un desarrollo sociocultural, político y económico a lo largo<br />
del tiempo y, en cuanto a patrimonio arquitectónico, el resultado conjunto de<br />
inversiones separadas. En general, esta circunstancia es una característica propia del<br />
objeto ciudad, sin embargo, al considerar las colocaciones de capital relativas al<br />
turismo, no puede perderse de vista que ellas se apoyan y tienen sentido sólo a partir<br />
de la relación que establecen con el espacio social.<br />
Según observamos, la obtención de ganancias extraordinarias del capital comercial en<br />
los enclaves turísticos no se debe tanto a una mayor rotación de capital y por ende,<br />
respecto a otras áreas, a una ganancia superior de la media del ramo, como a la<br />
explotación monopólica de ciertos atributos irreproducibles de su emplazamiento. En<br />
otras palabras, el determinante del precio del suelo sería una ‘renta de monopolio<br />
comercial’.<br />
Precisamente, encontramos en los enclaves turísticos una aglomeración de<br />
actividades comerciales, no productivas, que actúan de manera aislada pero en<br />
conjunto organizadas en torno a la apropiación de riqueza que los turistas están en<br />
capacidad de gastar. En la relación que cada una de estas unidades establece con su<br />
localización se encuentra una pauta de unicidad espacial, la cual, a la vez que las<br />
orienta en relaciones de competencia y cooperación dispar, promueve la<br />
especialización del uso del suelo y la diferenciación con el entorno.<br />
El enclave turístico sería un área que a partir de ciertos atributos físico-naturales y/o<br />
histórico-culturales de reconocimiento social, concentra servicios, equipamientos e<br />
infraestructura, así como posibilidades de obtención de ganancias extraordinarias para<br />
las unidades económicas vinculadas al usufructo y a la comercialización del valor<br />
social asignado a su lugar de emplazamiento.<br />
Ahora bien, así como afirmamos que el tipo de actividad predominante y su relación<br />
con el espacio permitirían discernir en estos enclaves una formación socioespacial con<br />
un proceso de reproducción propio, planteamos que la diferenciación con el entorno no<br />
necesariamente estará dada por contrastes que desfavorecen al hábitat social<br />
circundante.<br />
Sin embargo, en las áreas degradadas de la ciudad industrial o de las zonas<br />
tradicionalmente destinadas a la habitación de la fuerza de trabajo, junto a los<br />
procesos de renovación urbana acompañados de una inversión al turismo, se pondría<br />
en juego un complejo y contradictorio fenómeno de segregación social. Sostiene Judd<br />
17 .“...en general cada terreno soporta potencialmente varias rentas urbanas secundarias, pero<br />
[...] sólo se manifiesta en el mercado la más elevada de ellas, que corresponde al uso de la<br />
tierra en el que el propietario puede percibir una mayor porción de excedente [...] un cambio de<br />
uso en un área urbana implica que el ordenamiento de estas rentas secundarias potenciales se<br />
transforma, y a partir de determinado momento la renta secundaria que se manifiesta en el<br />
mercado es distinta y por lo general más alta, de la que operaba antes de ese sitio.” (Jaramillo,<br />
1989) El ordenamiento al que se refiere el autor, en forma descendente es: renta comercial;<br />
renta de monopolio de segregación; renta de vivienda y renta industrial; renta de las tierras<br />
periurbanas.<br />
79
que en los márgenes de los enclaves turísticos, los barrios donde habitan minorías<br />
étnicas, no–blancos, inmigrantes o pobres, pueden ser atractivos para los turistas<br />
seducidos por vivenciarlos justamente porque no han sido dispuestos para los turistas.<br />
(Judd, 2003:57)<br />
De este modo, mientras por un lado, vía del alza en los precios del suelo residencial y<br />
comercial, las tendencias a la gentrification serían reforzadas; por otra parte, una clase<br />
turismo urbano que podemos calificar de ‘interés social’ sugiere otra fuerza capaz de<br />
apuntalar, legitimando, la continuidad del desarrollo desigual de los territorios.<br />
REFLEXIONES FINALES<br />
En los apartados precedentes iniciamos un recorrido que nos llevó, por distintos usos<br />
del término enclave, a distinguir uno en particular: el del enclave turístico. Asimismo<br />
adelantamos que, de acuerdo a las modalidades de inversión pública y privada, la<br />
inserción de estas áreas en su entorno puede ser de integración o de marcado<br />
contraste. En este sentido, vemos que es la índole de los procesos de renovación<br />
urbana la que suscita la impronta de estos enclaves en el territorio.<br />
En el marco de la presente competencia entre las ciudades por la radicación de las<br />
inversiones de capital, así como de la redefinición del vínculo entre los desarrolladores<br />
privados y las políticas públicas urbanas, la conformación de enclaves turísticos se<br />
consolida como expresión de los nuevos mecanismos de financiamiento inmobiliario a<br />
través del mercado de capitales y de una industria turística cuyo auge articula los<br />
dispositivos de recreación con la explotación económica de los bienes históricoculturales<br />
y a la vez, refuerza la importancia del consumo dentro del ámbito<br />
residencial.<br />
La emergencia de los enclaves turísticos se asocia con las posibilidades de<br />
crecimiento económico, no obstante, dado el nexo existente entre la extensión<br />
territorial de la industria turística y la gentrification, las opciones de desarrollo local no<br />
pueden escindirse de una intervención gubernamental integral, orientada tanto a<br />
compensar y/o contrarrestar los efectos perniciosos que el aumento en el precio de las<br />
propiedades residenciales y comerciales tiene sobre la población de bajos ingresos,<br />
como a la captación y distribución equitativa de las rentas generadas.<br />
De tal suerte, si profundizar en el funcionamiento de los enclaves turísticos implica<br />
avanzar en el conocimiento de la plasmación espacial de las nuevas fuerzas sociales<br />
que condicionan las formas de pensar y hacer la ciudad, también conlleva avanzar<br />
hacia estrategias que permitan revertir los patrones de exclusión social.<br />
80
BIBLIOGRAFÍA<br />
• ALTAMIRANO, Teófilo (2000): "Patrimonio cultural, multiculturalidad y mercado<br />
cultural en centros históricos". En Carrión (Ed): Desarrollo cultural y gestión en<br />
centros históricos. FLACSO, Ecuador.<br />
• BARROS FERNÁNDEZ, Anelore: “La migración en la economía internacional.”<br />
Disponible en internet: http://www.isri.cu [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
• CARABALLO PERICHI, Ciro (2000): "Centros históricos y turismo en América<br />
latina. Una polémica de fin de siglo". En Carrión (Ed): Desarrollo cultural y gestión en<br />
centros históricos. FLACSO, Ecuador.<br />
• CARDOSO, Fernando y FALETTO, Enzo (1973): “Dependencia y desarrollo en<br />
América Latina. Ensayo de interpretación sociológica.” Siglo XXI, Buenos Aires,<br />
Argentina.<br />
• CERNADAS, Vanesa y OSTUNI, Fernando (2001): “Algunas reflexiones sobre las<br />
transformaciones en el precio del suelo” en Primeras Jornadas de Jóvenes<br />
Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina.<br />
Disponible en internet: http://www.mundourbano.unq.edu.ar [Citado 11 de Julio de<br />
2005]<br />
• CICCOLELLA, Pablo (1999): “Globalización y dualización en la Región<br />
Metropolitana de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración<br />
socioterritorial en los años noventa” en Eure, Revista Latinoamericana de estudios<br />
urbanos regionales, Vol. XXV, Nº 76, diciembre, Santiago de Chile, Chile, pp. 5-27.<br />
• CORAGGIO, José Luis (1987): “Territorios en transición. Crítica a la planificación<br />
regional en América Latina.” Ciudad, Quito, Ecuador.<br />
• FAINSTEIN, Susan y JUDD, Dennis (1999): “Global forces, local strategies, and<br />
urban tourism” en Fainstein, Susan y Judd, Dennis (eds.), The Tourist City. New<br />
Haven, Yale University Press, pp. 1-17.<br />
• GOTHAM, Kevin (2004): Tourism gentrification: the case of New Orleans Vieux<br />
Carre (French Quater). Urban Studies, Vol. 42, Nro. 7, pp. 1099-1121, June 2005.<br />
• HERZER, Hilda (2004): “Riesgo y renovación: el papel de las organizaciones<br />
sociales” en Cuenya, Beatriz, et.al. (coord.) “Fragmentos sociales. Problemas<br />
urbanos de la Argentina.” Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina.<br />
• INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (2004): “Bogotá panorama<br />
turístico de 12 localidades”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.<br />
Disponible en internet: http://bogotaturismo.gov.co [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
• JARAMILLO, Samuel (1994): “Hacia una teoría de la renta del espacio urbano.”<br />
Uniandes – Instituto de Geografía Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia.<br />
--------------------- (1982): “El precio del suelo urbano y la naturaleza de sus<br />
componentes” en La tierra en el desarrollo urbano. Morelia, México.<br />
• JUDD, Dennis (2003): “El turismo urbano y la geografía de la ciudad” en Eure,<br />
Revista Latinoamericana de estudios urbanos regionales, Vol. XXIX, Nº 87,<br />
septiembre, Santiago de Chile, Chile, pp. 51-62.<br />
• JUDD, Dennis (1999): “Constructing the tourist bubble” en Fainstein, Susan y<br />
Judd, Dennis (eds.), The Tourist City. New Haven, Yale University Press, pp. 35-53.<br />
81
• MARCUSE, Peter (2001): “Enclaves Yes, Ghettoes, No: Segregation and the<br />
State.” Disponible en internet: http://www.lincolninst.edu [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
• MARCUSE, Peter y VAN KEMPER, Ronald (2000): “Conclusion: A Changed<br />
Spatial Order” en Marcuse, Peter y Van Kemper, Ronald (eds.), Globalizing Cities. A<br />
New Spatial Order. Blackwell Publishers, Cornwall, Inglaterra.<br />
• MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos (2002): "Crecimiento y desarrollo" en La<br />
Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes. Disponible en internet:<br />
http://www.eumed.net [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
• O´CONNOR, James (2002): “Desarrollo desigual y combinado y crisis ecológica.”<br />
Disponible en internet: http://www.scielo.br [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): “Diccionario de la lengua española”, Tomo<br />
l, Vigésima segunda edición. Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina<br />
• SCHTEINGART, Martha (2004): “México: hábitat popular y desarrollo urbano” en<br />
Díaz Orueta, Fernando y María Luisa Loures Seoane (eds.), Desigualdad social y<br />
vivienda. Editorial Club Universitario, Alicante, España.<br />
• TOPALOV, Christian (1984): “Ganancias y rentas urbanas.” Siglo XXI, Madrid,<br />
España.<br />
VIALES HURTADO, Ronny (2001): "Elementos para la reconceptualización del<br />
enclave bananero en Costa Rica: rescatando el peso de los factores internos en la<br />
historia económica de América Latina", en Instituto Panamericano de Geografía e<br />
Historia: Memorias del IV Simposio Panamericano de Historia, pp. 473-483. México.<br />
Disponible en internet: http://www.denison.edu [Citado 11 de Julio de 2005]<br />
82
II. CONSTRUCCIÓN DE<br />
IDENTIDADES URBANAS<br />
83
Vieja y nueva identidad de Guadalajara. Construcción de<br />
subjetividades y nuevas identidades urbanas.<br />
84<br />
Irma Beatriz García Rojas *<br />
Introducción<br />
Guadalajara, la segunda ciudad en tamaño de México, por mucho tiempo se consideró<br />
poseedora de una identidad que llegó a identificarse con la mexicanidad misma;<br />
Guadalajara era el escenario de la identidad más profunda y prototípica del ser<br />
mexicano. Hoy en día, en un mundo globalizado al que sus autoridades han decidido<br />
pertenezca ¿Cuál es la orientación que la identidad de esa ciudad ha adquirido?<br />
¿Hasta dónde el proyecto de desarrollo neoliberal ha rescatado o transformado y<br />
cómo, en dado caso, esa identidad tapatía?<br />
En busca de respuesta a esas preguntas en esta ponencia se analiza el discurso<br />
escrito y gráfico que atañe a la identidad “tapatía” y que, habiendo sido elaborado por<br />
los gobiernos municipales de Guadalajara y estatales jaliscienses a lo largo del siglo<br />
XX y principios del XXI, los actores sociales los han interiorizado y sobre ello<br />
construido su sentido.<br />
Una práctica social<br />
La identidad de una ciudad es resultado de una práctica social que se conforma de<br />
manera cotidiana con la intervención conciente e inconsciente de instituciones e<br />
individuos. Esa práctica consiste en rescatar y reconstruir objetivamente hechos fuente<br />
de sentido; en valorarlos per se, pero también, subjetivamente, en investirlos de<br />
significados extras, mediante una interacción simbólica. En este proceso interviene<br />
tanto el acto vivido como el acto recordado e interpretado. El primero es el circunscrito<br />
a la experiencia de vida, que incluso puede ser olvidado. El segundo expresa el<br />
proceso de anámnesis, donde el pasado se incorpora al presente, donde el<br />
acontecimiento recordado, o es reconstruido sin limitación alguna, convirtiéndose en<br />
puerta de acceso al hecho en sí y a todo cuanto aconteció antes y después del mismo<br />
(Portelli, 1989 citado por Valenzuela, 1992: 16) produciendo subjetividades de<br />
imágenes, formulando representaciones y creando con ellas un imaginario, es decir,<br />
haciendo memoria que nutre la identidad colectiva de un lugar.<br />
En la construcción de la identidad, el espacio, el lugar, el territorio, son elementos<br />
fundamentales. La ciudad, como parte del territorio, es soporte privilegiado de la<br />
actividad simbólica, ya que es principio de sentido, posibilidad de conservarse cultural<br />
y socialmente, base de pertenencia. La identidad se basa en una norma de<br />
pertenencia, de pertenencia a un lugar, una ciudad, un país. Se trata de un sentido de<br />
pertenencia necesariamente consciente, fundado sobre oposiciones simbólicas y<br />
sobre la diferencia cultural que da lugar a la distinción del “nosotros/ellos”.<br />
En otro texto 1 se ha explicado cómo las representaciones que crean quienes están en<br />
contacto, observan, interpretan o controlan y protegen el territorio, pueden recrear a<br />
ese territorio o a alguna de sus escalas geopolíticas o geoculturales (entre ellas la<br />
ciudad), a través de imágenes 2 , parcial o totalmente constituyentes de un imaginario 3 .<br />
*<br />
Profesor investigador del Departamento de Estudios de la Cultura Regional de la Universidad de<br />
Guadalajara.<br />
1<br />
García Rojas, Historia de la visión territorial del Estado mexicano. Representaciones político culturales<br />
del territorio, en proceso de edición.<br />
2<br />
Las imágenes pueden ser culturales, políticas, económicas, geográficas, o bien “parciales”,<br />
“simplificadas”, “distorsionadas” e “idiosincrásicas” -según la óptica y la perspectiva del emisor (Chaves,<br />
2000 y Valenzuela, 1992).
En esta recreación, espacios, distintos lugares públicos y privados, lejanos y cercanos,<br />
familiares y extraños en la ciudad son investidos de significados extras con los que se<br />
construyen representaciones autónomas, y se dan formas y sentido a atributos<br />
culturales sea por desconocer la práctica social que les dio origen, sea por perseguir<br />
un fin ideológico. Una vez que el proceso se inicia y circula, en él ya no cabe acierto o<br />
error, verdad, mentira; se sobrepone una intencionalidad de construir otro mundo<br />
donde el actor –autor y emisor- se inscribe (Chaves, 2000: 12). Por ello, dicho proceso<br />
parte del “capital” históricosocial que mantiene unida a una sociedad, que constituye la<br />
base de su unidad, que la cohesiona y la diferencia organizadamente, que le da<br />
identidad.<br />
Esta práctica social, que nos dice más acerca de la sociedad que lo construyó que<br />
sobre sí mismo (Licona, 200: 27), incorpora una carga individual, un capital simbólico<br />
(Augé, 1987) tenso o laxo, según el estrato social de quienes le dan origen, que puede<br />
calificar e influir al territorio urbano de varias formas, en igual medida que a sus<br />
pobladores y portadores, en tanto se relacionan o dejan de relacionarse con esas<br />
categorías tridimensionales y con otras personas.<br />
La identidad y el Estado<br />
Ahora bien, la conformación de la identidad a través de dicho capital<br />
simbólico colectivo se adquiere por el acto de nacer y se va<br />
contribuyendo a su forja por el hecho de recorrer y vivir en un lugar, una<br />
región o cualquier escala geopolítica, geoeconómica o geocultural de un<br />
territorio. Empero, la identidad que proporciona un lugar puede<br />
conformarse, como topofilia, a pesar de no experimentar físicamente un<br />
territorio, gracias a la referencia cariñosa o nostálgica cuando se habla de<br />
él en casa 4 , o pueden surgir por la información que se recibe o por el<br />
sentimiento de pertenencia que despierte un proceso de ideologización o,<br />
en cierta medida, hasta por una eficaz campaña publicitaria.<br />
.Además de nutrirse con la cotidianidad, la identidad se alimenta,<br />
fundamentalmente, de las propuestas y discursos lógicos e imaginarios,<br />
religiosos, políticos, artísticos, desplegados por profesionales que tienen<br />
a su alcance los medios masivos de comunicación u otras formas<br />
también colectivas de trasmitir o imponer sus propias representaciones<br />
(Monnet, 1995: 165). Son elaboraciones ex profeso del Estado o que,<br />
simplemente, ha “recogido” de sus ciudadanos, revirtiéndolas,<br />
reorientándolas y retrasmitiéndolas tal cual, o enriquecidas de acuerdo a<br />
sus intereses y necesidades de legitimación y de recreación de las<br />
condiciones favorables para la máxima expansión del grupo que lo creó y<br />
lo sostiene.<br />
Esta es una de las acciones del Estado, pocas veces reconocida como tal<br />
y de la que, aunque se pueda abundar, en este texto lo limitamos a estas<br />
pocas reflexiones. Pero mediante dicha acción, con el uso y creación de<br />
discursos objetivos o subjetivos con los que contribuye a crear la<br />
identidad de un lugar, el Estado propicia y da idea de los significados<br />
profundos del espacio social, del territorio, y diré -traspolando la idea de<br />
3 Imaginario, del latín imaginarïus, “que solo existe en la imaginación”.<br />
4 Aquel es el caso de los emigrados que añoran el terruño ya lejano, o de los hijos de emigrados, que sin<br />
conocer la ciudad de origen de sus padres, escuchan y hacen suyas las imágenes que éstos les ofrecen<br />
de la ciudad, el país o el pueblo, la patria o la matria que dejaron.<br />
85
Bachelar (1975) cuando describe el amor por los espacios íntimos de la<br />
casa- que el Estado-nación fomenta hacia el territorio (en este caso “casa<br />
social”) una topofilia, al atizar y vivificar el valor humano que le dan los<br />
individuos, al otorgarle también el valor político, o el simbólico de la<br />
posesión y al subrayar su propio papel de defensor contra fuerzas<br />
“adversas” (externas, exóticas o extranjeras o simplemente “fuereñas” o<br />
extralocales), enfatizando la oposición identitaria nosotros/ellos.<br />
Por otra parte, el Estado cuando actúa en función de la organización y funcionamiento del<br />
territorio, modifica los imaginarios sociales ya existentes, y, cuando se sitúa como actor<br />
sintetizando o expresando un discurso propio (de los grupos dominantes que lo conforman),<br />
referente a las escalas geopolíticas, geoeconómicas o geoculturales, produce nuevas formas<br />
–algunas de ellas autoritarias o contradictorias- de relacionarse con el territorio, de habitarlo<br />
y apropiarlo.<br />
Finalmente en este breve bosquejo ha de añadirse que el Estado capitaliza políticamente la<br />
cualidad de los imaginarios de multiplicar sus significados y pasar a acumular imágenes y a<br />
significar más, en el proceso de construcción de identidades. Así, para comprender esa<br />
lógica, resulta necesario conocer el contexto histórico que les ha dado lugar<br />
La fundación de Guadalajara primer paso a su identidad<br />
Como la identidad revierte necesariamente a un grupo original de pertenencia al<br />
individuo, la búsqueda de las raíces se torna fundamental. Es así que la descripción<br />
que hiciera Fray Antonio Tello en su Crónica Miscelánea a mediados del siglo XVII,<br />
sobre la fundación de Guadalajara, ha sido indispensable para la conformación de la<br />
identidad tapatía. Tello narró hechos acaecidos en febrero de 1541, con base en el<br />
acervo documental que le proporcionara el Ayuntamiento de la capital neogallega<br />
(Tello, 1653/1988, capítulo CXXI: 13). Aseguraba que fue el carácter recio y el sentido<br />
práctico de una mujer, quien conminara a los 64 vecinos que buscaban el lugar<br />
adecuado donde instalar la ciudad, lo que hizo realidad la fundación de Guadalajara en<br />
el valle de Atemajac. Transcribe o relata con imaginación (no se tiene prueba de lo uno<br />
o de lo otro pues las Actas de Cabildo de la ciudad de Guadalajara que actualmente se<br />
conservan parten de 1607, si bien el ordenamiento de consignación y conservación de<br />
los acuerdos de Cabildo fue establecido desde julio de 1530, Ley 31 del Libro II, Título<br />
1 de la Recopilación) las palabras usadas por Beatriz Hernández en reunión de<br />
Cabildo abierto.<br />
La otra anécdota ligada a la fundación de Guadalajara con que la autoridad tapatía ha<br />
acentuado la identidad de la ciudad, es la relativa a Cristóbal de Oñate, capitán y<br />
teniente de gobernador en la Nueva Galicia, quien “a unos pasos del hoy Teatro<br />
Degollado, donde están fuentes y naranjos” (s.a., 1977-1982: 13), 3 veces retó a<br />
muerte a quien contradijera su decisión, “Y luego hizo poner una cruz en la esquina<br />
de la Plaza donde ahora es el Palacio de justicia” (Ibídem), como lo muestra la imagen<br />
que se presenta con el número 1, el libro El corazón de la ciudad, para dar a conocer y<br />
justificar las transformaciones que se le hicieran al centro histórico de Guadalajara en<br />
1978.<br />
Lo que sí es cierto, es que a partir de la obra de Tello, la mayoría de historiadores,<br />
escritores y cronistas de Guadalajara (desde Matías de la Mota Padilla (1742/1993, en<br />
Cornejo, 1973: 117-144), hasta Juan José Doñán (2001); pasando por Iguniz (1951);<br />
Cornejo Franco (1973) Yáñez (1969); Alba (1982); López Moreno (1996) y, el<br />
Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas tradicionales de Guadalajara (1998) u<br />
86
otras instancias de gobierno local 5 , han repetido sin cansancio tal suceso a lo largo del<br />
siglo XX y lo que va del XXI. En el trienio de 1986-1988, tras la remodelación de los<br />
alrededores de los principales edificios públicos de la ciudad para dar paso a la Plaza<br />
Tapatía, el Municipio mandó elaborar una estatua en bronce de la insigne mujer y una<br />
representación en relieve de los hechos en que participara Oñate (imagen 3).<br />
La descripción de Tello hablaba de una mujer de gesto firme, que emitió un juicio<br />
decisivo que conllevó a una toma de decisión inminente en cuanto a la selección del<br />
lugar donde se asentara la nueva ciudad. En cambio, la estatua en cuestión muestra a<br />
una mujer delicada cuya mano con gesto suave -que recuerda las manos que Miguel<br />
Ángel pintara en el techo de la Capilla Sixtina- parece ser trasmisora de un mensaje<br />
divino más que mundano. La mano que sostiene un pendón, el movimiento del cabello<br />
y de la vestimenta femenina (imagen 2) enfatizan el mensaje de un origen de la ciudad<br />
y sus habitantes, basado en un hecho único, llevado a cabo por una mujer, miembro<br />
del grupo de colonizadores -extremeños, vizcaínos, andaluces, montañeses,<br />
castellanos y portugueses- que a pesar de haberse batido contra los belicosos<br />
caxcanes, es la esencia misma de la pasividad, de la “feminidad” tradicional, de la<br />
madre primigenia de los actuales “guadalajareños”. Su discurso y las circunstancias en<br />
que su, oficialmente trascendental accionar tuvo lugar, están referidos en una placa<br />
que en la base del monumento se instaló.<br />
Delimitación del “nosotros”<br />
El valle elegido mediante aquel mítico acto quedó ubicado en una ruta estratégica, la<br />
de la plata, por lo que pronto la Guadalajara neogallega se convirtió en importante<br />
centro de abasto alimenticio y de pertrechos para la explotación minera que en el resto<br />
de la región tenía lugar. Y más que eso, llegó a aseverarse que en los “portales de las<br />
ocho principales calles del centro de la ciudad” en el siglo XV<strong>III</strong>, se comerciaban toda<br />
clase de productos europeos y otros procedentes de Oriente y las Filipinas (Iguíniz,<br />
1951: 57-65).<br />
El comercio tempranamente contribuyó a la identidad de Guadalajara también de otra<br />
forma. Gracias a la preponderancia del “tlapatiotl” o “tapatío”, o sea cinco cacaos<br />
equivalentes “como [a] la octava o décima parte de un real” (Arregui, 1980: 118), como<br />
unidad de intercambio en las transacciones comerciales, se derivó el gentilicio de<br />
“tapatío”. Es decir, la condición comercial de Guadalajara, que en el siglo XX ha sido<br />
calificada como “vocación”, le permitió a los habitantes de la capital de Nueva Galicia<br />
poseer un nombre propio que los designara e identificara como comunidad<br />
perteneciente a un lugar específico.<br />
Otros hechos pronto se sumaron al proceso de construcción de la identidad tapatía. La<br />
distinción “nosotros/ellos” se expresó de varias maneras: Una era la afirmación de una<br />
identidad de origen hispano que separó a las poblaciones española e indígena. La<br />
primera ocupando el área trazada en damero al poniente del arroyo pronto llamado<br />
San Juan de Dios; la segunda en el lado opuesto, formando el “arrabal de Analco”<br />
(Mota Escobar, 1993: 43) o el “caserío de San Juan B (sic) de Mexicaltzingo” o<br />
simplemente Mexicaltzingo, ocupado por las mexicas auxiliares del virrey Mendoza<br />
(Patronato, 1998: 12).<br />
En el mismo sentido pero con otra dimensión geopolítica, una marcada distinción que<br />
pronto contribuyó a la formación de la identidad de Guadalajara, se relacionaba a la<br />
capital y al poder central del virreinato. Desde el mismo conquistador de los territorios<br />
5 Entre esas instancias de gobierno local están Comunicación Social, Oficialía Mayor de Cultura y el<br />
propio Ayuntamiento, más organismos civiles como Juntos por Guadalajara coeditoras del opúsculo<br />
ilustrado con caricaturas Guadalajara para niños, creación de Luis Felipe Navarro Hidalgo (2001-2003: 6),<br />
que se publicó durante el gobierno tapatío de Fernando Garza Martínez.<br />
87
de la Nueva Galicia, Nuño de Guzmán quien rivalizaba con Hernán Cortés,<br />
conquistador a su vez de la Nueva España, respecto a los cuales quiso marcar límites<br />
y diferencias. Cierto que la ciudad de México era la favorita de la Corona, y que el final<br />
asentamiento de Guadalajara en el valle de Atemajac se llevó a cabo con el apoyo del<br />
virrey Mendoza, lo que acentuó una dependencia del Virreinato (Muriá, 1991: 18), pero<br />
esta fue transitoria en tanto preponderó el tono independiente que manejaba la capital<br />
de Nueva Galicia orgullosa de haber sido pronto (en 1548) sede del Obispado y la<br />
Real Audiencia (Gerhard, 19662: 37). Chevalier asegura que, según cédula real, la<br />
Audiencia tenía como distrito, “las provincias de Nueva Galicia y Culiacán, Copala,<br />
Colima, Zacatecas y los pueblos de Ávalos” (Chevalier, 1980: 30-31).<br />
Otros elementos también han sido retomados para construir la identidad de la ciudad.<br />
El estar asentada sobre una tierra de xal que producía un olor singular apenas era<br />
humedecida por la lluvia (Mota y Escobar, 1993: 130) y el haber poseído a temprana<br />
edad escudo de armas 6 e insignias con “dos leones encaramados en un encino, que<br />
según dicen los antiguos los vieron así cuando eligieron este sitio para poblarse”<br />
(Ibídem: 40) y que simbolizaba “la virtud de la fortaleza y constancia [de aquella fiera,<br />
semejante a] la que tuvieron los nuestros en amparar dicho reino” (Ibídem: 121).<br />
A la identidad de Guadalajara también ha contribuido la Iglesia católica. El estudio del<br />
tema es muy amplio, por lo que aquí sólo se hará una mínima referencia, por la<br />
imagen identitaria que proporciona a la ciudad. En las batallas a que se enfrentaron los<br />
conquistadores con los indígenas de la región, las crónicas mencionan con insistencia<br />
la presencia de ángeles y santos protegiendo a aquellos. Se trataba de una acción<br />
bendecida por la divinidad que, hoy día, resulta incuestionable por la fuerza que la<br />
religiosidad mantiene en todo Jalisco. Por otra parte, ya se mencionaba la instalación<br />
del Obispado en el mismo siglo XVI, por lo que la arquitectura religiosa pudo estar<br />
presente en esa ciudad desde tempranos tiempos, jugando un papel importante en la<br />
formación de su identidad. Ye en 1542 se habían construido varios recintos religiosos,<br />
pero fue el 31 de julio de 1561 que fray Pedro de Ayala puso la primera piedra (Tello,<br />
1953/1988: 32), a la que sumarían miles de otras siguiendo el diseño del arquitecto<br />
Martín Casillas. Las famosas, por puntiagudas, torres de la Catedral son producto de<br />
la reconstrucción que, tras la desaparición -en un terremoto en 1818- de las cúpulas<br />
hemisféricas, son símbolo, desde entonces, de la ciudad (imagen 4). Su contorno,<br />
simplificado al grado de un esquema lineal, es usado hoy en día en las portezuelas y<br />
cajuela de los taxis tapatíos (imagen 3) que, junto con los colores amarillo oro y azul,<br />
básicos en el escudo de la ciudad, los identifican como tapatíos al primer vistazo.<br />
Sarape y sombrero<br />
Entre los muchos símbolos con los que hoy día se relaciona la ciudad de Guadalajara<br />
y que se fue conformando a lo largo de la historia nacional más que de la historia local,<br />
está el que se incluye como imagen 6. Hay composición en el dibujo, pero la<br />
representación es clara y sin complicaciones: a Guadalajara se le identifica con tres<br />
elementos de la vestimenta del “charro mexicano”: sarape, sombrero y guitarra. Dos<br />
son prendas de la indumentaria mestiza, es decir, resultado de la fusión de la<br />
vestimenta española (capa) e indígena (tilma). Sus usos prácticos fueron evidentes lo<br />
mismo entre los peones de las haciendas, los jinetes y la gente del pueblo durante la<br />
Colonia. A lo largo del siglo XIX primero los insurgentes, chinacos y plateados, luego<br />
los patriotas que lucharon contra los invasores, así como liberales y los conservadores<br />
indistintamente los usaron con sus correspondientes adaptaciones en calidades y<br />
diseños. En el siglo XX su uso se fue limitando a la indumentaria folklórica.<br />
6 A Guadalajara se le concedió escudo de armas y título de ciudad por cédulas reales expedidas por<br />
Carlos V de Alemania y I de España, el 8 de noviembre de 1539, cuando aún la puebla estaba asentada<br />
en Tlacotán, en las orillas de la barranca (Mota y Escobar, 1993: 130).<br />
88
Pero sarapes los hay en Saltillo, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Texcoco y Chiconcuac (las<br />
dos últimas en el Estado de México, hasta ates de la entrada de la ropa china) o en<br />
Oaxaca (Sandoval, 1979: 13-23) solo que, completando la indumentaria del charro, se<br />
ha aferrado a Jalisco, y la autoridad municipal tapatía, a través del Programa de<br />
Promoción Turística ¡Vive Guadalajara! que lleva a cabo la Dirección General de<br />
Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento, los usa a principios del siglo XXI<br />
como emblema que identifica a Guadalajara (vuélvase a la imagen 6).<br />
Desde los años 1920 hasta los 50 el sarape fue incluido en el vestuario que mostraba<br />
la industria cinematográfica 7 (imagen 7) que, junto con la de la impresión de cromos<br />
para ilustrar calendarios, se convirtieron en los canales donde se expresaba<br />
popularmente el cariz revolucionario de la cultura nacional. Los gobiernos mexicanos<br />
producto de la Revolución de 1910 en correspondencia con su ideología y su<br />
programa político promovieron el arte nacionalista que rescató imágenes rurales y<br />
antiguas tradiciones, reconstituyendo “valores propios” y promoviéndolos como<br />
atractivo a ser reconocido por el turista que ya en los cincuenta era invitado a visitar el<br />
país. Al mismo tiempo que la charrería era reconocida como deporte nacional 8 , toda<br />
una escuela de pintores de almanaques y calendarios 9 que desarrollaban temas<br />
vernáculos, surgió en torno a la compañía litográfica La Enseñanza Objetiva, fundada<br />
en 1922. Un gran impulso a estas imágenes le dieron las empresas mexicanas<br />
(tabacaleras y cerveceras), allá en la tercera y cuarta década del siglo pasado. En los<br />
calendarios producidos por esas industrias, la imagen del charro y las<br />
correspondientes prendas, fueron reproducidas con insistencia, ligándolo siempre al<br />
estado de Jalisco y, específicamente a la ciudad de Guadalajara, como se ve en las<br />
imágenes 8 y 9 cuyos campiranos personajes tienen como fondo la fácilmente<br />
reconocible Catedral de Guadalajara.<br />
Es también un sello en la identidad tapatía proveniente del cambio revolucionario que<br />
el país vivió, la división de Guadalajara en 4 sectores, que en 1916 llevó a cabo el<br />
gobierno municipal. Más que la división en sí, fue el hecho de que se hayan escogido<br />
nombres de dos de los más insignes héroes nacionales, Hidalgo y Juárez, y de dos de<br />
los más grandes anhelos del país que se había formado en el siglo XIX, la Libertad y la<br />
Reforma. Esta nomenclatura resistió hasta mediados de los años 90, cuando los<br />
cambios de dirigencia política y económica, bajo la conducción del Partido Acción<br />
Nacional, establecieron siete zonas administrativas que han borrado del registro oficial,<br />
pero no de la memoria popular que sigue haciendo uso de los términos “sector” y su<br />
correspondiente apelación, la anterior identidad sin poder otorgar una nueva: Centro,<br />
Cruz del Sur, Huentitán, Minerva, Oblatos, Olímpica y Tetlán (plano 1).<br />
La presencia de la imagen clásica occidental<br />
Si bien la idea del mexicano tipo charro está presente en los elementos que han<br />
constituido la identidad de Guadalajara, otras ideas, como las relacionadas con las de<br />
civilización, progreso y modernidad en la cultura occidental, han estado formado parte<br />
de la múltiple identidad o de las variadas identidades de Guadalajara. En la cuarta<br />
década del siglo XX, el proyecto de industrialización y desarrollo, así como los<br />
conceptos de civilidad y civilización se ligaron de nuevo básicamente a la ciudad. Es<br />
así que el gobernador jalisciense Agustín Yáñez (1953-1958) al querer rendirle un<br />
homenaje a la capital de su estado, acordó con el arquitecto Julio de la Peña la<br />
7 Sobre todo tras la filmación de ¡Ay Jalisco no te rajes! en 1941 (Doñán, 2001: 15).<br />
8 La Charrería fue declarada “Deporte Nacional” por el presidente de la República Manuel Ávila Camacho.<br />
El 14 de septiembre fue instituido como “Día del Charro”. La primera asociación charros llamada “La<br />
Nacional”, surgió en el Distrito Federal el 4 de junio de 1921. Así que la Charrería nació en el campo y se<br />
reglamento en la ciudad (“El charro mexicano”, versión digital).<br />
9 Entre esos pintores están José de la Helguera, Luis Márquez Romay, Alberto Vargas, Eduardo Cataño,<br />
Josep Ranau, Jaime Sadurní, entre otros (Museo Soumaya-Telmex, 2000).<br />
89
construcción de un conjunto: muro de 3 metros de alto por 35 de largo, en una glorieta<br />
de 86 metros de diámetro donde habría una fuente y una escultura majestuosa. Se<br />
escogió la figura de la Minerva, diosa romana de la sabiduría, las artes y la guerra,<br />
equivalente a la Atenea griega. El punto seleccionado para la construcción del<br />
conjunto, fue el cruce de las entonces carreteras rumbo a Nogales, Morelia y sur de<br />
Jalisco, hoy avenidas López Mateos y Vallarta. El hoy también emblema de<br />
Guadalajara (imagen 10) que ilustra un sinnúmero de folletos promotores del turismo y<br />
de la inversión extranjera para Guadalajara, fue elaborado por el escultor Pedro<br />
Medina Guzmán, mide 8 metros de altura, característica que le permite verse desde<br />
lejos, aunque arribando a ella de oriente a poniente, la vista es obstruida por otra<br />
construcción también representativa de la ciudad: los Arcos que se construyeran años<br />
antes por mandato del gobernador Barba González.<br />
Para completar el mensaje emanado de la diosa Minerva, en el enorme muro que la<br />
acompaña se inscribieron dos frases: "Justicia, Sabiduría y Fortaleza custodian a esta<br />
leal Ciudad" y por el otro lado "A la Gloria de Guadalajara". Estas palabras, que en la<br />
fuente están subrayadas por dos cascadas que brotan de la muralla de piedra, en los<br />
folletos promocionales a que se ha hecho referencia -y de los que se han tomado las<br />
imágenes 6 y 10- y en las páginas de Internet que organizaciones de comerciantes e<br />
instituciones oficiales patrocinan sobre esta ciudad (véase en la Bibliografía el listado<br />
de las versiones digitales), están complementadas con otra que ha caracterizado a<br />
Guadalajara desde hace más de cincuenta años: “Guadalajara, Ciudad de las Rosas”.<br />
Tal frase fue acuñada por los gobiernos jalisciense y tapatío al considerar que la<br />
capital del Jalisco era o debía ser conocida nacional e internacionalmente por su<br />
belleza, equiparable a esa flor, misma que adorna jardines y camellones de sus<br />
principales avenidas desde mediados del siglo pasado.<br />
Modernidad e identidad<br />
A finales de los sesenta y principios de los años setenta, cuando la Secretaría de<br />
Obras Públicas (nacional) y el gobierno de Jalisco invitaron a turistas nacionales y<br />
extranjeros a conocer a Guadalajara, atravesando el territorio por las carreteras, se<br />
explotaba la idea identitaria de la capital jalisciense como “ciudad de las rosas” o<br />
“ciudad de las flores”, o bien, “la Perla de Occidente” para que, junto con Chapala y<br />
Puerto Vallarta, constituyeran “las tres gemas” (en cortometraje especial para ser<br />
exhibido en Marsella, Francia, en 1969), de la “tierra de la amistad” o Jalisco. En estos<br />
términos se distribuyeron en el país y en las oficinas turísticas del extranjero, cientos<br />
de miles de mapas de carreteras, planos y folletos bilingües de Guadalajara que<br />
incluían planos de las ciudades así calificadas (García Rojas, 2004).<br />
La idea de modernidad también llevó a los gobernantes de Jalisco y de Guadalajara a<br />
trazar programas de industrialización y de urbanización (Medina Ascencio, 1968: 406 y<br />
478, y 1969: 515 y 517) que permitirían acentuar la oposición nosotros/ellos en<br />
términos de preponderancia nacional, pues se trataba de todo<br />
un programa racional que mirando al futuro, nos permitirá conservar y<br />
afirmar la preponderancia de nuestro Estado y de nuestra capital [...] en<br />
el comercio y la industria nacionales. (Gil Preciado, 1961: 96).<br />
Entonces se retomó la idea de la privilegiada posición geográfica de<br />
Guadalajara. Los factores de localización favorables a la industria y al comercio<br />
eran vistos como ventajas comparativas. La identidad de Guadalajara volvió a<br />
estar en sí misma, en el lugar geográfico que ocupaba, pero ahora ligado a un<br />
proyecto de desarrollo económico basado en su conversión en gran centro<br />
industrial, una vez más, diferenciándolo con ello de la ciudad de México (Medina<br />
Ascencio, 1970: 664).<br />
90
Ese proyecto requería de la dotación a Guadalajara, de una infraestructura urbana,<br />
que permitiría a los nacidos o residentes en esta ciudad desarrollar un tropismo como<br />
rasgo identificatorio, cuando decía que las obras en Guadalajara tendrían “la nobleza<br />
de que dignificamos nuestra propia casa y que la medida del mismo será la dimensión<br />
de la prestancia, dignidad y honor de nuestras familias” (Medina Ascencio, 1971: 500).<br />
Este tropismo en la Era de la Información es reforzado por el Estado mexicano<br />
haciendo uso de argumentos geoculturales y utilizando la tecnología. La información<br />
oficial que incluye el discurso gráfico y escrito sobre la identidad de la Guadalajara, es<br />
accesible a los ciudadanos y las empresas, “desde cualquier sitio”, por la vía<br />
electrónica, en el momento en que realicen alguno de los cerca de 500 trámites que el<br />
Ayuntamiento tiene disponibles en su página de Internet.<br />
En el espacio virtual, la identidad de Guadalajara también se trasmite. En la página<br />
www.guadalajra.gob.mx, el escudo de la ciudad capital de Jalisco se puede encontrar,<br />
como parte de una identidad tan potente que se trasladó a todo el estado de Jalisco.<br />
Hasta finales de los ochenta Jalisco carecía de emblema. En 1989 Guadalajara<br />
celebró el 450 aniversario del Bando Real de 1539 que le concedió escudo de armas.<br />
Al mismo tiempo el Congreso estatal acordó que fuera ese escudo de armas 10 el que<br />
representara de manera “oficial” a toda la entidad, y los colores azul y amarillo oro,<br />
como los colores oficiales del gobierno jalisciense (Decreto 13661) (ver imagen 9).<br />
La interpretación que en época de la Colonia se hacía de ese emblema, se conserva<br />
intacta, y así dice en la página de Internet correspondiente:<br />
Este escudo simboliza la nobleza y señorío de la ciudad; virtudes que la<br />
corona española reconoció en los trabajos y peligros que los vecinos de la<br />
ciudad habían pasado en la conquista y población de ella. [Y de los colores<br />
se afirma, que] el azul [indica el] “servir a (sic) los gobernantes y fomentar<br />
la agricultura. Sinople (verde): luchar por mantener la libertad y la<br />
independencia; fomentar el comercio y auxiliar a los huérfanos [En tanto<br />
que] de las Figuras [se indica que] la lanza, se refiere a la fortaleza con<br />
prudencia. De las orlas y aspas [que son] premio a la valentía y el triunfo.<br />
El león [por su parte es] símbolo del espíritu guerrero y el pino de<br />
perseverancia (Gobierno del estado de Jalisco, “Heráldica”, versión digital).<br />
Identidad y producción industrial<br />
En años recientes, el gobierno jalisciense ha propiciado una economía de flujos muy<br />
relacionada con el medio global, gracias al que la identidad de Guadalajara se ha visto<br />
trastocada. Se trataba, según informaba el órgano de difusión de la autoridad estatal,<br />
de que en el año 2000 se enfrentaran los “retos de un mundo globalizado” y de<br />
incorporarse al “proceso de internacionalización” (Jalisco, 2000: 11). Ese proceso se<br />
había iniciado desde los años ochenta cuando el gobierno mexicano desarrolló<br />
políticas y dictó medidas prácticas tendientes a promover y mejorar el desarrollo<br />
tecnológico, lograr la modernización de sus sistemas industriales y estimular la<br />
inversión extranjera de alta tecnología en las ramas de la electrónica y la computación<br />
(Rivera, 2002: 213). A pesar de la inestabilidad de este género de empresas<br />
transnacionales instaladas en el valle de Atemajac, nicho ecológico de Guadalajara -<br />
según reporta Juan José Palacios en la obra citada de Rivera (2002: 222)- y de la<br />
limitada transferencia de tecnología que las mismas empresas permitieron se hiciera<br />
10 Se trata de un escudo, y dentro de él, dos leones de su color puestos en salto, arrimadas las manos a<br />
un pino de oro realzado de verde, en campo azul; por orla siete aspas coloradas y el campo de oro; por<br />
timbre un yelmo cerrado, y por divisa una bandera colorada con una cruz de Jerusalén de oro, puesta en<br />
una vara de lanza, con trasoles, dependencias y follaje de azul y oro (Gobierno del estado de<br />
Jalisco,”Heráldica”, versión digital).<br />
91
en el entorno tapatío (Ibídem, 232-233), el gobierno jalisciense y tapatío decidieron<br />
que, el aporte era suficiente para que Guadalajara actualizara su identidad. La década<br />
de los noventas y hasta la fecha a esta ciudad la autoridad municipal le ha adjudicado<br />
a la capital jalisciense el sobrenombre de “Valle del Silicio” mexicano. La imagen 12<br />
muestra el letrero de bienvenida que Guadalajara da a los visitantes, nacionales y<br />
extranjeros que llegan por vía aérea, donde el mensaje resalta el discurso estatal que<br />
considera a esa ciudad como un centro tecnológico o una tecnópolis posmoderna, en<br />
una palabra “el valle del silicio de México”.<br />
Por cierto, el mismo símbolo y significado más que un plan a aplicar que como realidad<br />
objetiva, se le ha asignado a todo el estado de Jalisco a través de una metonimia. Así<br />
lo especificaba el órgano de difusión del gobierno, al referirse a los logros del proyecto<br />
de renovación jalisciense realizado entre 1996-2000: “Jalisco se ha dado a conocer<br />
como el Valle del Silicio en América Latina por su joven y productiva industria<br />
electrónica” (SEPROE, 2001: 16), la cual en 1999 había superado “las exportaciones<br />
nacionales de petróleo crudo en más de $170 MDD” (Ibídem: 6 ) y, en 2004, había<br />
permitido que Jalisco ocupara el 1º lugar en el país, en producción electrónica y<br />
equipo de telecomunicaciones, superando su producción de calzado para dama y<br />
productos lácteos, quedando al mismo nivel que la producción de maíz forrajero y<br />
rebasando al agave tequilero (SEPROE, “Logros” , versión digital).<br />
Es decir, para el Estado mexicano, productos que a Jalisco le habían dado identidad<br />
como el maíz que a finales de la sexta década del siglo pasado le diera el título de<br />
“Tierra del maíz”(García Rojas, 2002: capítulo IV) y que eran parte de las<br />
representaciones que de todo el país se hacían, en este momento contemporáneo<br />
neoliberal han sido desplazadas por una identidad basada en el paradigma<br />
tecnológico.<br />
Guadalajara con identidad global<br />
Complementariamente, en ese proceso de formación de la identidad contemporánea<br />
de Guadalajara, tres sexenios de gobierno jalisciense en manos del Partido Acción<br />
Nacional (1996-2006) insiste en que ésta es una urbe integrada al mercado mundial,<br />
por encima de cualquier otra escala geopolítica. El deseo de consolidar su carácter<br />
moderno, la idea de que solo siendo “socios” –aunque desiguales- de las grandes<br />
potencias, y siendo sede de los capitales transnacionales, financieros y aún de los<br />
golondrinos, se alcanzará ya no una diferenciación que la identifique sino una<br />
pertenencia a ese mundo globalizado, donde Guadalajara obtiene la vicepresidencia<br />
del North American International Trade Corridor, en el que participan las principales<br />
ciudades del centro de México, de Estados Unidos y de Canadá, según aseveraba el<br />
presidente municipal tapatío Fernando Garza (2002: 44).<br />
Para su Ayuntamiento, Guadalajara es un espacio que ha de identificarse con el<br />
ejercicio de la competitividad y la realización de las oportunidades económicas. Para<br />
ello, “Las nuevas condiciones de globalización económica”, no son la competencia por<br />
mercados, de búsqueda de salarios de miseria, de dompings y subvenciones<br />
disfrazadas, sino tan sólo “formas de expansión de una economía basada en el<br />
desarrollo y aplicación productiva del conocimiento”, que imponen la necesidad de<br />
“dotar a la ciudad de Guadalajara de mejores condiciones de competitividad para la<br />
atracción de inversión, negocios y oportunidades” (Plan Municipal de Desarrollo 2001-<br />
2003: 37).<br />
En el nuevo contexto mundial y nacional, el discurso oficial expresa su convencimiento<br />
de que<br />
sólo alcanzarán el éxito aquellas ciudades capaces de articular en su seno<br />
un conjunto de condiciones y recursos capaces de ofrecer competitividad,<br />
92
seguridad, equilibrio ambiental, dotación estratégica de infraestructura y<br />
servicios diversos, recursos humanos y fuentes de producción, difusión y<br />
aplicación de conocimientos (Loc. cit).<br />
Es decir que su presencia y esencia están condicionadas, en última instancia, al<br />
objetivo de ser sede del proyecto neoliberal.<br />
Y en el mismo sentido añade, adjudicándole palabras a la misma ciudad:<br />
Guadalajara quiere recuperar el sitio que le corresponde en el concierto<br />
económico nacional [y por ello] deberá impulsar un conjunto de acciones<br />
que giren en torno al objetivo general de posicionarla en los circuitos por<br />
los que fluyen la inversión y las oportunidades de negocios (Loc. cit).<br />
En este contexto la identidad de Guadalajara es construida por sus gobiernos, ya no<br />
nada más referida al pasado, sino a su presente cambiante y, sobre todo, con respecto<br />
a su futuro como “gran metrópoli”, un “destino” a cumplir:<br />
Como corresponde al destino de nuestra ciudad [...] Se trata de ser<br />
capaces de articular una estrategia de cambio y capaz de depositar en el<br />
corazón de los tapatíos una luz de esperanza en que podremos construir<br />
un destino luminoso y próspero para Guadalajara (Plan Municipal de<br />
Desarrollo 2001-2003: 8).<br />
Ligado a la “modernidad” y al “progreso”, a “la modernidad en el Occidente del país y<br />
símbolo reconocido de progreso en América Latina” (Ibídem: 10).<br />
Es así que<br />
La llegada del nuevo siglo nos compromete a los tapatíos de hoy a<br />
consolidar lo alcanzado por las generaciones de ayer y proyectarlo hacia el<br />
mañana. Esto implica valorar y preservar los logros de los anteriores<br />
gobiernos municipales, identificar con honestidad los desafíos que están<br />
por delante y atender las asignaturas pendientes. Sobre todo, atrevernos a<br />
imaginar y construir la ciudad que queremos, conjugando el esfuerzo<br />
ciudadano y los recursos del gobierno municipal al servicio de las [...] que<br />
constituyen el horizonte de acción para el futuro de Guadalajara” (Loc. cit).<br />
En cambio, la urbe que anhelaba el gobierno municipal de los primeros años del actual<br />
siglo, sería “segura, limpia, humana y ordenada, capaz de ofrecer tranquilidad y<br />
confianza a sus habitantes” en un futuro esperanzador que a la vez otorga “alegría por<br />
el presente”, pues confía lograr un medio ambiente limpio, una ciudad cosmopolita, un<br />
gobierno municipal de calidad y honesto promotor del desarrollo, que opere con una<br />
visión metropolitana; un entorno urbano bello y funcional, una metrópoli orgullosa de<br />
su pasado y sus tradiciones, pero sin menoscabo de su vocación cosmopolita y abierta<br />
a los cambios de la modernidad y el mundo contemporáneo (Loc cit.).<br />
Ya que una ciudad<br />
no es únicamente un sitio en el que se prestan servicios y se trabaja para<br />
satisfacer necesidades materiales. La ciudad debe ser concebida como un<br />
espacio de encuentro 11 y reconocimiento mutuo entre seres humanos con<br />
necesidades afectivas y emocionales, quienes sólo las pueden satisfacer<br />
en el seno de grupos sociales bien integrados pero respetuosos de sus<br />
derechos individuales (Plan Municipal de Desarrollo 2001-2003).<br />
11 Subrayado mío.<br />
93
De igual forma, tanto en el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada propuesto<br />
para los primeros años de este siglo, tenía como metas que inciden en la construcción<br />
de la identidad de Guadalajara: superar el 7º lugar que Guadalajara ocupaba para<br />
hacer negocios en América Latina; hacer de la ciudad una metrópoli del centro<br />
occidente del país y de la Cuenca del Pacífico; ser un centro por excelencia de<br />
servicios médicos, educativos, culturales altamente especializado; todo ello sin dejar<br />
de ser “sede de las tradiciones mexicanas” a través de ferias y exposiciones (Wario,<br />
2005).<br />
Y de acuerdo al Plan Regional Centro Occidente, la Guadalajara ideal deberá<br />
identificarse con las redes globales y regionales de metrópolis americanas y<br />
españolas, y con nuevos proyectos urbanos internos (Presa de Arcediano) que atañen<br />
áreas ecológicas (Barranca de Huentitán), a áreas de servicios como la del aeropuerto<br />
internacional, a áreas de ocio: Proyecto Ciénega y Presa del Ahogado, al mismo<br />
tiempo que con obras financiadas por el sector privado que darán a la ciudad el matiz<br />
moderno que requiere 12<br />
una metrópoli moderna y capaz de enfrentar con éxito el siglo veintiuno.<br />
Me refiero a consolidar la nueva etapa de modernización que requiere la<br />
ciudad de Guadalajara, desde el punto de vista de la calidad y eficiencia<br />
de sus servicios públicos, así como la funcionalidad de su infraestructura<br />
material y urbanística. Gobierno que genera valor agregado y contribuye<br />
al crecimiento económico de la ciudad. Es decir, se trata de que<br />
Guadalajara relance su desarrollo económico, aproveche las<br />
oportunidades derivadas de la globalización (González, 2005).<br />
Un ampliado “nosotros” de Guadalajara<br />
En términos de identidad, la capital jalisciense ha logrado extenderse hasta conformar<br />
la Región Guadalajara. Desde su origen, Guadalajara ha funcionado y se ha<br />
concebido como cabeza o centro de la región occidente primero del virreinato y luego<br />
del país. Es decir, Guadalajara ha mostrado históricamente una relación espacio<br />
estructural y económica, que rebasa lo local y aborda lo regional. De ello está muy<br />
conciente el gobierno municipal tapatío, y sus beneficios políticos, económicos y<br />
culturales, le inducen a seguir considerando a la ciudad como el “núcleo central” de la<br />
región y en particular de los “asentamientos urbanos situados en los valles centrales<br />
de Jalisco” (PMD: 37), para lo cual Guadalajara ya cuenta con la zona metropolitana,<br />
la zona conurbada y la región que llevan su nombre.<br />
La ciudad a la que aspiraba el Ayuntamiento 2001-2003, tenía el carácter cosmopolita<br />
y pretendía ser el “lugar de encuentro de las manifestaciones universales y locales del<br />
arte y la cultura” (Ibídem. 38). Ello además de permitirle a Guadalajara mantener un<br />
centralismo local y regional, que choca con las –por repetidas- tradicionales críticas al<br />
centralismo federal, y confirma, para sus autoridades su papel e “importancia histórica“<br />
que, finalmente, se traducen en ventajas (que hay que aprovechar) derivadas de la<br />
ubicación geográfica de Guadalajara, sobre todo en materia turística, “continente de<br />
oportunidades” y en materia de educación universitaria, que “podría situarse en el<br />
mercado mundial” (Ibídem).<br />
12 Entre esas obras a realizar por la iniciativa privada y que enriquecerían la identidad de Guadalajara,<br />
están el proyecto JVC (que incluye estadio de fútbol, hotel, “mundo infantil”, centro comercial y de<br />
entretenimiento), el del Consejo Económico y Social - a semejanza del europeo-, una torre de<br />
telecomunicaciones, el Museo Guggenheim, (Wario, 2005).<br />
94
Identidad administrativa<br />
La identidad contemporánea de Guadalajara se complementa con una administración<br />
“pública” de tipo empresarial. El Ayuntamiento 2001-2003 se refiere a un “Nuevo<br />
modelo de gestión municipal”, en el que el presupuesto” ya no ha sido “por partidas,<br />
sino por proyectos concretos”, como la obra por contrato que se muestra en el plano 1,<br />
ya que ésta, para el gobierno municipal es “viable y evaluable”, como el resto que se<br />
aprueba, si soluciona “los problemas en su origen al menor costo para la ciudad”<br />
(Garza, 2001: 11).<br />
Como a cualquier empresa privada, al gobierno municipal tapatío le interesa<br />
evaluar de manera clara los resultados alcanzados en la gestión a fin de que puedan<br />
medirse en términos de eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto social, lo cual<br />
pretende alejar su discurso del “formato tradicional en el que solamente se vertían<br />
cifras y frases espectaculares que solían distar mucho de la realidad” (Ibídem: 15),<br />
para que, como hemos visto y completará todo aquel que consulte los informes de<br />
gobierno aquí citados, no se logrará pues en dichos documentos<br />
se presenta [...] la información vertida por cada dependencia, sus acciones<br />
relevantes en el ejercicio 2002, los ahorros logrados en el gasto público, la<br />
población beneficiada, los cambios de infraestructura y servicios en la<br />
ciudad, los indicadores de gestión municipal (Loc. cit.),<br />
pero de acuerdo al anhelo de integración global,<br />
comparados con el promedio de los gobiernos congregados en la<br />
Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC), el acumulado de plantillas<br />
de información municipal, el análisis numérico del ejercicio del gasto<br />
presupuestal, el presupuesto ejercido y el desglose del gasto operativo,<br />
administrativo y de inversión (Garza, 2002: 16).<br />
Inmersos en esta dinámica, el gobierno local trata de hacer destacar a Guadalajara<br />
internacionalmente, propiciando la obtención de inversiones económicas extranjeras<br />
en el sector terciario y fomentando la innovación tecnológica de las infraestructuras y<br />
las telecomunicaciones.<br />
Complementariamente, la reciente identidad de Guadalajara propiciada por su<br />
gobierno neoliberal, ha incluido una política social de comunicación que asume a la<br />
ciudadanía como un mercado, a la acción oficial como un producto a vender y<br />
consumir, y a los funcionarios municipales como “caudillos de marketing” y “súper<br />
gerentes”. Es por ello que las autoridades tapatías de los últimos años, vienen<br />
aplicando de manera “sistemática sondeos y encuestas para conocer no sólo los<br />
problemas de la ciudad, sino además [los niveles] de eficacia gubernamental en la<br />
solución de los mismos desde la perspectiva del ciudadano.” (Garza, 2001: 11).<br />
Desde el año 2000 hasta la fecha, todas las acciones del gobierno municipal se<br />
analizan y evalúan para conocer la “rentabilidad social de cada una de ellas” y para<br />
“determinar su ejecución o rechazo en el Banco Municipal de Proyectos” (Ibídem).<br />
Asimismo desde el año 2002 se han sumado al “consorcio nacional de indicadores<br />
propuesto por la Asociación de Municipios de México (AMMAC) con el fin de comparar<br />
nuestros avances y retrocesos con otros municipios del país (Ibídem). En esta lógica,<br />
el Ayuntamiento ha incluido en la identidad tapatía a la competencia, la comparación y<br />
el reconocimiento de “marcas”. Desde 2001, se implantó el Sistema de<br />
Municipalización de Calidad ISO 9001 en la Dirección de Servicios Municipales, al<br />
obtener el Premio al Gobierno y Gestión Local por el Centro de Investigación Docencia<br />
Económica CIDE a la modernización del catastro predial (Ibídem: 15) y al crear el<br />
disco compacto informativo “Vive Guadalajara” que resultó premiado entre los 10<br />
mejores del país, por la organización “International Best”.<br />
95
Y en toda tarea pública municipal hay campañas de difusión y encuestas a grupos<br />
focales, en busca del pulso de la opinión pública y la retroalimentación, pero más que<br />
nada sirve para<br />
medir el posicionamiento de nuestros mensajes y su respuesta por parte<br />
de la sociedad, así como el nivel de satisfacción sobre los programas de<br />
gobierno y las necesidades que reclaman atención prioritaria (Garza,<br />
2002: 56).<br />
Identidad y edificaciones urbanas<br />
Los símbolos de la ciudad, como conformadores de su identidad, han recibido de parte<br />
de los gobiernos de locales priístas y panistas 13 un trato específico. Para lograr<br />
mantener la identidad de la ciudad, el gobierno de Fernando Garza (2000-2002)<br />
permanentemente hizo alusión al origen de la ciudad en su fundación, para afirmar la<br />
predominancia de Guadalajara en la que considera su área “natural” de influencia y<br />
dominio.<br />
Lo mismo sucede respecto a los edificios que le dan identidad física a la ciudad, cuyos<br />
nombres están ligados al pasado histórico fundacional nacional. Por ello en el 2000 se<br />
llevó a cabo “la iluminación de símbolos arquitectónicos que incluye 14 edificios<br />
patrimoniales”. O bien, “se trabaja [...] en hacer de las calles Pino Suárez, Galeana,<br />
Zaragoza, Ocampo y Colón un espacio más tranquilo.” Lo mismo sucede con la<br />
realización de un Catálogo del Patrimonio Urbano de Guadalajara y el Inventario del<br />
Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Guadalajara (Garza, 2001: 39).<br />
Conclusiones<br />
La identidad de Guadalajara ha sido múltiple y variada, quizá valdría más hablar de<br />
“identidades”. Se ha tratado de una identidad que se ha nutrido y conformado del<br />
pasado y de cada uno de los momentos presentes por los que ha transcurrido, y<br />
recientemente se haya incluido el futuro. Necesariamente se ha revertido al grupo<br />
original del que proviene la ciudad en una concepción objetivista, al mismo tiempo que<br />
ha creado una “ilusión identitaria”, mediante un proceso subjetivista.<br />
La formación de la identidad de Guadalajara, propiciada por la autoridad tiene dos<br />
aspectos complementarios: el de universalización y el de particularización; e ha<br />
basado en una norma de pertenencia, conciente, fundada en oposiciones simbólicas<br />
de diverso carácter: lo mismo ha tomado en cuenta al nicho ecológico donde se asentó<br />
la ciudad; los hechos históricos subjetivamente convertidos en mito y leyenda; su ideal<br />
de ciudad; su desempeño en la economía local, regional, nacional y aún “global”, y su<br />
ansia por incorporar a la ciudad a la cultura occidental. En años recientes la identidad<br />
de esta ciudad se ha arrojado a las ideas globalizadoras, no en vano se vive un<br />
proyecto neoliberal. Este modelo, paradójicamente se ha presentado como el más<br />
capaz para enfrentar los efectos culturales de desintegración y pérdida de identidad.<br />
En el momento presente el discurso sobre la identidad lo mismo incluye las imágenes<br />
de edificios religiosos, que de la arquitectura civil; lo mismo está fundamentada en el<br />
pasado que en el futuro, en el mito que en el proyecto económico; lo mismo se plantea<br />
como meta el atractivo turístico que la ganancia de los capitales monopólicos, pues<br />
todo ahora se ha convertido en mercancía a consumirse, lo mismo se maneja como un<br />
discurso cultural que como uno político, todo se vale en tratándose de la legitimación<br />
del sistema.<br />
13 Con priístas y panistas, se hace referencia a la pertenencia a dos partidos políticos: el Revolucionario<br />
Institucional y el de Acción Nacional. Este último en Jalisco y Guadalajara llegó al poder en 1996, es decir,<br />
antes que a nivel nacional, que tuvo lugar en 2000.<br />
96
Referencias bibliográficas<br />
.ALBA, Alfonso de (1982) (director) Un palacio para Jalisco -Centro Histórico,<br />
administrativo y político de él-, Helen Ladrón de Guevara (coordinadora), Jaime<br />
Olveda (redactor), Guadalajara: Gobierno de Jalisco, Unidad Editorial.<br />
Anuario socioeconómico y demográfico de Guadalajara 2001, Guadalajara:<br />
Ayuntamiento de Guadalajara<br />
ARREGUI, Domingo Lázaro de (1980) Descripción de la Nueva Galisica. Estudio<br />
preliminar de François Chevalier. Presentación de a la edición mexicana por<br />
Carmen Castañeda, Guadalajara. UNED.<br />
AUGÉ, Marc (1987) El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro, Barcelona:<br />
Gedisa.<br />
BACHELARD, Gastón (1975), La poética del espacio, México: FCE (Breviarios,<br />
183).<br />
CASTELLS, Manuel (1999) La era de la información. Economía, Sociedad y<br />
Cultura, 3 vol. México: Siglo Veintiuno editores.<br />
CORNEJO FRANCO, José (1973) Testimonios de Guadalajara, México: UNAM<br />
(Biblioteca del estudiante universitario, 35)<br />
CHAVES, Mariana (2000), "Imaginario y ciudad: estigma, opacidad,<br />
transparencia, postales y placeres" en <strong>Ciudades</strong> 46, abril-junio de 2000, Puebla:<br />
RNIU, pp. 11-17.<br />
CHEVALIER, François (1980) “Estudio preliminar” de Domingo Lázaro de<br />
Arregui, Descripción de la Nueva Galicia, Guadalajara. UNED, pp. 11-69<br />
DOÑÁN, Juan José (2001) Oblatos-Colonias, Andanzas tapatías, Guadalajara:<br />
Campo raso.<br />
FUENTES GÓMEZ, José H. (2000) “Imágenes e imaginarios urbanos: su<br />
utilización en los estudios de las ciudades”, en <strong>Ciudades</strong> 46, abril-junio de 2000,<br />
RNIU, Puebla, México, pp. 3-10.<br />
GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz (2002) Olvidos, acatos y desacatos. Políticas<br />
urbanas para Guadalajara, Guadalajara: U de G.<br />
-----, (2004) Historia de la visión territorial del Estado en México, tesis doctoral en<br />
Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara.<br />
GARZA M. Fernando, presidente municipal (2001) Primer Informe de Gobierno,<br />
Guadalajara; Ayuntamiento de Guadalajara.<br />
-----, (2002) Segundo Informe de Gobierno, Guadalajara; Ayuntamiento de<br />
Guadalajara.<br />
GERHARD, Peter (1962) México en 1742, México. José Porrúa e hijos, sucs.<br />
GIL PRECIADO, Juan (1961) “2º Informe de Gobierno que rindió el C.<br />
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ..., en Urzúa y Hernández,<br />
Jalisco. Testimonio de sus gobernantes., t. V, pp. 61-102.<br />
GOBIERNO de Jalisco 81983) Jalisco. Seis años de crecimiento 1977-1983,<br />
Guadalajara: Unidad editorial.<br />
IGUNIZ, Juan B. (1951) Guadalajara a través de los tiempos, relatos y<br />
descripciones de viajeros y escritores desde el siglo XVI hasta nuestros días, 2<br />
vols., Guadalajara: Banco Refaccionario de Jalisco (edición facsimilar Ayuntamiento<br />
de Guadalajara, 1989-1992.<br />
97
Jalisco, órgano informativo del Gobierno del Estado, época 1, año 5.<br />
LICONA VALENCIA, Ernesto (2000) “El dibujo, la calle y construcción<br />
imaginaria”, en <strong>Ciudades</strong> 46, abril-junio 2000; Puebla: RNIU, pp. 25-33.<br />
LÓPEZ MORENO, Eduardo (1996) La vivienda social. Una historia, Puebla: Red<br />
Nacional de Investigación Urbana, Universidad de Guadalajara, Universidad<br />
Católica de Lovaina, ORSTOM.<br />
MEDINA ASCENCIO, Francisco (1968), Cuarto Informe de gobierno” 3º Informe<br />
de Gobierno,...” en URZÚA OROZCO, Aída y Gilberto Hernández Z. (1987-1989)<br />
Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, t. V, Guadalajara: UNED (Colección<br />
Historia, Serie Documentos e Investigación), pp. 406-478.<br />
-----, (1969) “4º. Informe de Gobierno, ...”, Ibídem, pp. 479-556.<br />
MONNET, Jérôme (1995) Usos e imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de<br />
México, México: DDF- Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.<br />
MOTA ESCOBAR, Alonso de la (1993) Descripción Geográfica de los Reinos de la<br />
Nueva Galicia, Nueva Viscaya y Nuevo León, Guadalajara: Gobierno del Estado de<br />
Jalisco, Universidad de Guadalajara (Colección Histórica de Obras Facsimilares, 8)<br />
MOTA PADILLA, Matías de la (1742/1993) Memoria histórica de los sucesos más<br />
notables de la conquista particular de Jalisco por los españoles, en José Cornejo<br />
Franco (1993) Testimonios de Guadalajara, México: UNAM (Biblioteca del<br />
estudiante universitario, 35), pp. 117-144.<br />
MURÍA, José María (1991) El Territorio de Jalisco”, México: Hexágono.<br />
NAVARRO HIDALGO, Luis Felipe (2000-2003) Guadalajara para niños, ediciones<br />
del Ayuntamiento de Guadalajara.<br />
PAEZ BROTCHIE, Luis (1957) Guadalajara de Indias, Guadalajara, ediciones del<br />
Banco Industrial de Jalisco.<br />
PATRONATO del Centro Histórico, Barrios y Zonas tradicionales de Guadalajara<br />
(1998), Fundación y desarrollo de Guadalajara, folleto 2, 2ª ed., Guadalajara:<br />
ediciones del Patronato del Centro...<br />
Plan Municipal de Desarrollo 2001-2003, (PMD) en Gaceta Municipal, suplemento,<br />
Ayuntamiento de Guadalajara, año 84, julio-septiembre 2001.<br />
PORTELLI, Alessandro (1989) “Historia oral?, historia y memoria: la muerte de Luigi<br />
Trastulli”, en Historia y Fuente Oral, núm. 1.<br />
Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, 1681, México: Miguel Ángel<br />
Porrúa, 5 vol.<br />
RIVERA VARGAS, María Isabel (2002) “Producción global y desarrollo industrial.<br />
De la teoría a la realidad en el Valle del Silicio Mexicano”, en Cultura y desarrollo<br />
regional, Lourdes Celina Vázquez Parada y Ana María de la O Castellanos<br />
(coordinadoras), Guadalajara. Universidad de Guadalajara, pp. 213-239.<br />
SANDOVAL GODOY (1979) Tradiciones y artesanías de Jalisco, s.l.: Banco<br />
Industrial de Jalisco<br />
SEPROE, órgano oficial de la Secretaría de Promoción Económica del gobierno de<br />
Jalisco, Columna “Aunque Usted no lo crea”, febrero 2001.<br />
TELLO, Fray Antonio (1653/1988) Crónica miscelánea de la Sancta Provincia de<br />
Xalisco por fray Antonio Tello, Libro Segundo, volumen <strong>III</strong>, Guadalajara: Gobierno<br />
del estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Instituto Jalisciense de<br />
Antropología e Historia.<br />
98
-----, (1653/1993) “Capítulos del Libro Segundo de la Sancta Provincia de Xalisco,<br />
por Fray Antonio Tello, O.F.M. escrita en 1653)” en José Cornejo Franco (1993)<br />
Testimonios de Guadalajara, México: UNAM (Biblioteca del estudiante<br />
universitario, 35), pp. 3-25.<br />
VALENZUELA A., José Manuel (1992) “Los Ángeles: identidad y movimientos<br />
sociales”, en <strong>Ciudades</strong> 14, <strong>Identidades</strong> colectivas, Puebla: RNIU, pp.14-22.<br />
YÁÑEZ, Agustín (1969) Genio y figura de Guadalajara, 2ª ed., Guadalajara: Et<br />
Caetera, 16.<br />
Páginas de Internet y versiones digitales<br />
http://www.allaboutguadalajara.com/allaboutguadalajaraspan.htm<br />
www.guadalajara.gob.mx<br />
www.guadalajara.net<br />
GONZÁLEZ, Emilio (2005) Primer Informe de Gobierno [versión digital]. Disponible en:<br />
www.guadalajara.g)ob.mx/gobierno/informe/cap1x23.pdf.MicorosftInternet. Consultado<br />
el 17 mayo 2005.<br />
http://www.mexico-tenoch.com/enmarca.php?de=http://www.mexicotenoch.com/charro/charro.html<br />
“Logros” [versión digital] Disponible en www.seproe.jalisco.gob.mx, Consultado en<br />
febrero 2004.<br />
Otras fuentes:<br />
WARIO, Esteban (24-V-2005) “La urbanización de Guadalajara” conferencia en<br />
Seminario de Problemas Urbanos, organizado por la Maestría en Urbanismo y<br />
Desarrollo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de<br />
Guadalajara, del 3 de mayo al 7 de julio 2005.<br />
99
El papel del Estado según el discurso del Banco Mundial (1997-2004)<br />
Implicaciones en la visión del mercado, la sociedad y los sujetos 1<br />
100<br />
Dana Borzese ∗ ,<br />
Natalia Gianatelli ∗∗<br />
Roberta Ruiz ∗∗∗<br />
Los lineamientos de política impulsados por los organismos internacionales de crédito<br />
han venido delimitando los márgenes de acción de la política pública nacional de los<br />
países “en desarrollo” desde hace varias décadas, principalmente a través de las<br />
cláusulas de condicionalidad para otorgar préstamos y del desarrollo de una estrategia<br />
discursiva complementaria. Partiendo de esta premisa, y como aproximación<br />
conceptual al sentido que le imprimen dichos lineamientos a las políticas de lucha<br />
contra la pobreza, nos proponemos entonces abordar la lógica y las principales líneas<br />
de intervención estatal propugnadas por el Banco Mundial en materia social, y los<br />
“aprendizajes” realizados por el organismo en virtud de lo que consideramos el fracaso<br />
de las estrategias de desarrollo sucesivamente promovidas. En este recorrido, nos<br />
interesa identificar y analizar los modos en que el Banco concibe al Estado, el<br />
mercado y –en términos más generales- la dinámica económica y social del<br />
capitalismo actual.<br />
Para ello, en primer lugar, examinamos los postulados que guiaron las reformas<br />
estructurales promovidas por el Consenso de Washington y posteriormente<br />
abordamos particularmente las denominadas “reformas de segunda generación”,<br />
propiciadas a partir de las negativas consecuencias socioeconómicas que sucedieron<br />
a la primera oleada de reformas. Por último, analizamos los diversos planos de la<br />
estrategia de “lucha contra la pobreza” desarrollada en dicho marco por el Banco<br />
Mundial, considerando que esta última no expresa sino un conjunto de herramientas<br />
tendientes a gestionar el riesgo social, entendido no sólo como el peligro al que están<br />
expuestos los grupos vulnerables de la sociedad, sino fundamentalmente como el<br />
“peligro” que ellos encarnan para una gobernabilidad que requiere la eliminación de las<br />
trabas para el desarrollo del capital transnacional.<br />
1 Esta ponencia fue elaborada en el marco del equipo de investigación “Estrategias discursivas<br />
de dominación: del par 'normal- patológico' al paradigma 'inclusión- exclusión'” coordinado por<br />
Susana Murillo en el Centro Cultural de la Cooperación.<br />
∗ Dana Borzese: Licenciada en Sociología con especialización en educación (UBA).<br />
Coordinadora del Área de Evaluación y Sistematización de Proyectos de la Fundación SES. Ha<br />
publicado diversos artículos y ponencias y se desempeñó como becaria del Departamento de<br />
Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación hasta 2005.<br />
∗∗ Natalia Gianatelli: Licenciada en Sociología (UBA) y docente de Facultad de Ciencias<br />
Sociales (UBA). Asistente del Programa Regional de Becas de CLACSO. Integra el equipo de<br />
investigación UBACyT "Violencia doméstica, subjetividad y cultura política" (IIGG/FCS/UBA).<br />
Ha publicado diversos artículos y actualmente es becaria del Departamento de Política y<br />
Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación.<br />
∗∗∗ Roberta Ruiz: Licenciada en Sociología (UBA) y candidata a Magister en Diseño y Gestión<br />
de Políticas y Programas Sociales (FLACSO). Docente de Facultad de Ciencias Sociales (UBA)<br />
e integrante el equipo de investigación UBACyT "Violencia doméstica, subjetividad y cultura<br />
política" (IIGG/FCS/UBA). Ha publicado diversos artículos y actualmente integra el<br />
Departamento de Política y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación.
El Consenso de Washington y las Reformas de primera generación.<br />
El lugar del Estado y el Mercado<br />
101<br />
Desde mediados de los setenta se han desarrollado una serie de procesos con fuertes<br />
implicancias sobre la capacidad de los Estados nacionales para constituirse en actores<br />
fundamentales en la regulación de la vida económica y social. En efecto, las<br />
transformaciones estructurales operadas en los patrones de acumulación del capital a<br />
escala mundial y su creciente movilidad debilitaron la soberanía externa de los<br />
Estados, a la vez que propiciaron una creciente complejización de la vida social a<br />
partir de la consolidación de nuevos actores socioeconómicos vinculados a las<br />
transformaciones en el modelo de acumulación. En América Latina, dichos procesos<br />
se combinan con el sobreendeudamiento público promovido durante los setenta en el<br />
marco de la estrategia de apertura de los mercados, y que resulta vital a la hora de<br />
dar cuenta de la crisis fiscal 2 que atravesaron los Estados latinoamericanos en los<br />
ochenta.<br />
En este contexto -marcado por el auge del neoconservadurismo político y el<br />
reavivamiento de las interpretaciones neoclásicas acerca del funcionamiento de la<br />
economía y la sociedad-, se consolida el paradigma político-económico que servirá de<br />
sustento teórico a las “Reformas de primera generación” promovidos por el Banco<br />
Mundial. Los ejes rectores de la conceptualización neoliberal acerca del rol Estado y el<br />
mercado sostienen que la intervención estatal es ineficiente e injusta; que –en tanto<br />
las fallas del Estado son más probables que las del mercado- todas las alternativas al<br />
libre mercado son intrínsecamente equívocas; y que por tanto la esfera de acción<br />
legítima del Estado debe restringirse al cumplimiento de aquellas funciones que el<br />
mercado no está en condiciones de proveer (Guiñazú, 2000).<br />
En base a estos supuestos, el Consenso de Washington (Williamson, 2002),<br />
antecedente inmediato de los lineamientos de las reformas de primera generación,<br />
propicia un diagnóstico acerca de la crisis latinoamericana sobre la base de dos<br />
causas: el excesivo crecimiento del Estado (proteccionismo, exceso de regulación y<br />
empresas estatales ineficientes y excesivamente numerosas); y el populismo<br />
económico, es decir, la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo<br />
control las demandas salariales tanto en el sector privado como en el público (Bresser<br />
Pereira, 1991:15). Dicho diagnóstico, que el Banco Mundial retoma en su<br />
caracterización de los ochenta como “década perdida” (Banco Mundial, 1993), implica<br />
una interpretación ahistórica de la intervención de los Estados “populistas”. Así, el<br />
activo papel del Estado en materia económica y social se convierte en intrínsecamente<br />
nocivo para el desarrollo económico al inhibir el desenvolvimiento del mercado como<br />
asignador del producto social.<br />
Las “recomendaciones” del Consenso de Washington 3 promueven entonces dos<br />
grandes metas, cuyo objetivo de máxima es “declarar el fin de la era del apartheid” que<br />
caracterizaba a las economías latinoamericanas (Williamson, 1990:2): la estabilización<br />
de la economía a través del ajuste fiscal y de políticas de corte ortodoxo en las que el<br />
mercado se desempeñe como eje rector; y una drástica transformación del Estado<br />
tendiente a la minimización de su papel regulador.<br />
2 El concepto de “crisis fiscal del Estado” acuñado por James O’Connor, expresa un problema<br />
estructural provocado por la persistencia de los déficit públicos (Bresser Pereira, 1991).<br />
3 Disciplina fiscal para eliminar el déficit público; Reorientación del gasto público hacia<br />
educación y salud; Reforma tributaria (ampliación de las bases); Liberalización financiera; Tipo<br />
de cambio garantizado por el mercado y competitivo; Liberalización comercial; Inversión<br />
extranjera directa; Privatización de empresas públicas; Desregulación económica y Garantía<br />
de los derechos de propiedad (Williamson, 1990)
Las propuestas de reforma<br />
102<br />
El diagnóstico, los lineamientos y las propuestas de reformas de primera generación<br />
promovidas por el Banco Mundial a comienzos de los noventa guardan una cabal<br />
correspondencia con los postulados de la ortodoxia económica y el Consenso de<br />
Washington acerca del Estado y el mercado. En este sentido se inscribe su neto corte<br />
fiscalista, así como el hecho de que no se postule propuesta alguna que contemple –<br />
tal como ocurriría en las reformas de segunda generación- el plano institucional.<br />
En América Latina, las fallidas experiencias de los “planes heterodoxos” 4 durante los<br />
ochenta, sirven de sustento a los argumentos del Banco acerca de la necesidad de<br />
redefinir el papel del Estado, a partir de la constatación de que “su presencia cada vez<br />
mayor en el período 1950-80 repercutió negativamente en la eficiencia y el<br />
crecimiento” (Banco Mundial, 1993:25).<br />
Sobre esta base, el BM promueve entonces las propuestas de reforma reseñadas en<br />
el Consenso de Washington, bajo el supuesto de que la estabilidad macroeconómica,<br />
la orientación hacia el exterior, el desarrollo de un sector privado vigoroso y de<br />
programas sociales orientados hacia los pobres, eran los pilares únicos y suficientes<br />
para alcanzar el bienestar social basado en el crecimiento económico sostenible, la<br />
equidad definida en sentido amplio y la calidad de vida (Banco Mundial, 1993). En<br />
dicho contexto, el rol del Estado debía restringirse a la provisión de programas<br />
sociales hacia los pobres; a facilitar la acumulación de capital humano; a invertir en<br />
infraestructura básica y a crear un marco normativo que aliente la competencia,<br />
asegure el derecho de propiedad y proteja a los consumidores.<br />
Ahora bien, de más está decir que como consecuencia de las reformas emprendidas<br />
sobre la base de estos postulados, se opera un drástico corrimiento del eje de la<br />
coordinación social básica entre los diferentes procesos y actores individuales y<br />
colectivos que integran la sociedad, desde el Estado hacia el mercado 5 (Lechner,<br />
1997), y que producto de esta reconfiguración estratégica de los roles del Estado y el<br />
mercado se extienden los procesos de mercantilización y remercantilización de las<br />
relaciones económicas y sociales.<br />
Sin embargo, tanto en su lógica como en su aplicación, las reformas de primera<br />
generación ponen de manifiesto dos intrínsecas limitaciones: en primer término, sus<br />
lineamientos –y en un sentido más general, las recetas ortodoxas- llevan implícita una<br />
expectativa paradójica que reside en el hecho de que el Estado, al que se diagnostica<br />
como “raíz” del problema, debe convertirse en su solución, erigiéndose en el agente<br />
iniciador e instrumento de la estabilización económica y el ajuste estructural (Evans,<br />
1996). En este mismo sentido, la aplicación de las estrategias de desmantelamiento de<br />
los mecanismos de intervención del Estado en la esfera económica requirieron de una<br />
previa concentración de facultades decisorias en el aparato institucional, es decir en la<br />
esfera política del Estado, a partir de la cual se “allanó el camino” para viabilizar las<br />
reformas (Vilas, 2000; Bosoer y Leiras, 1999).<br />
En segundo lugar, la función del mercado en tanto eje hegemónico de la dinámica<br />
social, supone una “integración” concebida a partir de la asignación privada del<br />
producto social, la cual no se sustenta en la articulación de un todo social contenedor<br />
e inclusivo, sino que constituye una forma de coordinación social intrínsecamente<br />
incompleta . La idea de coordinación social involucra tres dimensiones: la regulación<br />
en tanto ordenamiento legal de las relaciones entre distintos procesos y actores; la<br />
representación de las ideas predominantes acerca del orden social y la conducción,<br />
4 El Austral en Argentina, el Inti en Perú y el Cruzado en Brasil<br />
5 Las noción de “formas de coordinación social” remite a diversas estrategias de poder a través<br />
de las cuales la sociedad asegura cierta coordinación básica entre los diferentes procesos y<br />
actores que la integran.
103<br />
que encauza las diferencias sociales en una perspectiva compartida respecto al futuro.<br />
La coordinación basada en el mercado contempla sólo la primera de estas<br />
dimensiones (Lechner, 1997).<br />
Estas limitaciones, así como las consecuencias sociales de los ajustes estructurales y<br />
el riesgo que las mismas traerían aparejado para la gobernabilidad, promoverían<br />
entonces algunos replanteos conceptuales y estratégicos acerca del rol del Estado y el<br />
mercado en la coordinación del orden social.<br />
El Banco Mundial y las reformas de segunda generación<br />
La reforma institucional<br />
[…] los líderes de la región han sido bastante exitosos en la implementación de la<br />
primera generación de reformas […] Más recientemente […] aceptaron explícitamente<br />
el desafío de responder a la creciente demanda por reformas institucionales. […] Este<br />
“Consenso de Santiago” puede desempeñar el mismo papel catalizador para la<br />
agenda de reformas de la siguiente década, que aquel que cumplió anteriormente el<br />
“Consenso de Washington” 6<br />
A partir de 1995, el Banco Mundial inaugura de la mano de la gestión Wolfensohn-<br />
Stiglitz, una etapa caracterizada por un mayor énfasis en los aspectos institucionales<br />
en detrimento del tinte fiscalista que había acompañado las “recomendaciones”<br />
elaboradas en la etapa precedente.<br />
El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 “El Estado en un mundo en<br />
transformación” pone de manifiesto la reformulación de la paradoja ortodoxa que<br />
vislumbraba al Estado como problema y como solución. A partir de entonces, el<br />
discurso y sus estrategias hicieron un mayor hincapié en las fallas de mercado y las<br />
capacidades institucionales del Estado. Este “renovado énfasis” otorgado a la<br />
intervención estatal está orientado por fe en las virtudes de la globalización, la<br />
liberalización de las economías y la eficiencia del mercado en tanto asignador de<br />
recursos.<br />
Las nuevas recetas expresadas por el Banco Mundial se fundamentan principalmente<br />
en la teoría de la Nueva Economía Institucional 7 (NEI) (Burki et al, 1998 [b]; Guiñazú,<br />
2000). El aggiornado marco teórico 8 que sustenta las reformas de segunda generación<br />
concibe a las instituciones como un conjunto de reglas externas -formales e<br />
informales-, pero también como reglas internas –conjunto de disposiciones<br />
internalizadas- y de mecanismos para asegurar su cumplimiento, los cuales configuran<br />
una estructura de incentivos que regula el comportamiento de individuos y<br />
organizaciones dentro de una sociedad (Burki et al, 1998 [b]). Desde esta concepción<br />
el desarrollo institucional tiene como objetivo la adecuación, la rutinización y la<br />
previsibilidad de las conductas como un mecanismo tendiente a reducir la<br />
incertidumbre, la contingencia y el riesgo que caracterizan al mundo actual.<br />
En el plano económico, este modelo teórico cuestiona el supuesto neoclásico de los<br />
mercados perfectos en tanto considera que ni las acciones individuales y colectivas<br />
son totalmente racionales, ni la información es plenamente completa (PNUD, 1998).<br />
Por lo tanto, en la medida que los agentes económicos no poseen igual cantidad y<br />
calidad de información, todo intercambio libre tiende a ser injusto porque existen<br />
6<br />
Segunda Cumbre de las Américas, 1998: 8.<br />
7<br />
Los representantes más destacados de la Nueva Economía Institucional son John Williamson<br />
y Douglas North.<br />
8<br />
Para un análisis de este marco teórico ver capítulo <strong>III</strong> de Susana Murillo (coord) (2005) .
104<br />
costos de transacción 9 desiguales para cada parte. Para el neoinstitucionalismo,<br />
entonces, las instituciones deben colaborar en la reducción de los costos de<br />
transacción y promover conductas que tiendan hacia la maximización del beneficio<br />
económico de las empresas transnacionales.<br />
De acuerdo con el Banco Mundial el Estado es el agente encargado de levar a cabo<br />
esas imprescindibles transformaciones institucionales. Es así como nuevamente, el<br />
Estado se convierte en causa y solución del problema. En este sentido y en la medida<br />
que el Estado es elevado por sobre los intereses particulares, se vuelve imperativo<br />
fortalecer sus instituciones para regular los intercambios, asegurar el cumplimiento de<br />
los contratos, garantizar los derechos de propiedad y facilitar el desarrollo de los<br />
mercados (Banco Mundial, 2002 [a]). Asimismo, existe un conjunto de bienes y<br />
servicios públicos que los mercados no atienden y que deben ser regulados y, en<br />
algunos casos, hasta provistos por el Estado (Banco Mundial, 2004 [a]). Para ello, las<br />
debilitadas instituciones estatales debían ser reformadas al ritmo de las recetas del<br />
llamado “Consenso de Santiago” firmado en ocasión de la Segunda Cumbre de las<br />
Américas en 1998 (Segunda Cumbre de las Américas, 1998; Guiñazú, 2000). Este<br />
nuevo consenso, tal como lo denominó el propio Banco Mundial, incluyó en su plan de<br />
acción, a diferencia del anterior, los siguientes ejes: la educación, la preservación y<br />
fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos; la integración<br />
económica y el libre comercio; y la erradicación de la pobreza y la discriminación<br />
(Declaración de Santiago, 1998).<br />
Promediando la década del noventa, el desarrollo institucional se visualiza como el<br />
complemento necesario del mercado, en la medida en que se constituye en el<br />
instrumento capaz de crear las condiciones necesarias para, por un lado, permitir el<br />
libre desarrollo del capital globalizado, y, por el otro, equilibrar las desigualdades 10 que<br />
la lógica de “la mano invisible” es incapaz de controlar.<br />
Estado y mercado: del antagonismo al complemento<br />
Debe descartarse una falacia muy arraigada en la región: que el Estado y los<br />
mercados son antagónicos por naturaleza (Burki y Perry, 1996: 6(.<br />
La primera ola de reformas se centró en el ajuste fiscal, la estabilidad macroeconómica<br />
y la apertura externa. La segunda, en cambio, fue orientada hacia el fortalecimiento y<br />
la innovación de las instituciones públicas y privadas (en las áreas de educación,<br />
finanzas, justicia y administración pública) con el objetivo de garantizar el desarrollo<br />
sostenible y contener los problemas sociales que se derivaron de la aplicación y las<br />
falsas promesas de las primeras recetas. Buena parte del diagnóstico sobre el cual se<br />
fundamenta este segundo ciclo de reformas parte del reconocimiento del evidente<br />
fracaso de las “teorías del derrame” tan vigentes a principios de los noventa. En<br />
efecto, el ajuste fiscal y la aplicación de políticas ortodoxas no derivaron en el<br />
crecimiento económico sostenido y en la supuesta redistribución del producto social,<br />
sino que en muchos países, en cambio, volvieron a las economías nacionales más<br />
vulnerables a los impactos externos y provocaron un terrible deterioro social (Boron,<br />
9<br />
Los costos de transacción son aquellos “costos” anticipados o derivados de cualquier tipo de<br />
intercambio económico y remiten a la “inversión” de tiempo, conocimiento, dinero, etc. que<br />
requiere la compra o venta de productos o servicios en el mercado. La teoría económica<br />
neoclásica postula que los costos de transacción son iguales a cero en la medida que cada<br />
agente económico cuenta con toda la información necesaria para intervenir en el mercado con<br />
máxima eficacia. En cambio, la NEI sostiene que los costos de transacción no son iguales a<br />
cero sino que identifica diversos tipos de costos de transacción tales como los costos legales,<br />
de ejecución, de evaluación, de vigilancia y de información (PNUD, 1998).<br />
10<br />
Sobre la naturalización de la desigualdad en el discurso del Banco Mundial, ver el Capítulo I<br />
de Murillo 2005 (coord)
105<br />
2004; Vilas, 2000; Guiñazú, 2000). No obstante ello, los expertos del Banco Mundial<br />
atribuyeron la distancia entre las promesas y los resultados efectivos a las debilidades<br />
de las instituciones -sobre todo las públicas- para ejecutar las primeras<br />
transformaciones (Vilas, 2000). En este sentido, estas debilidades son causadas, en<br />
buena parte, por el excesivo estatismo de las sociedades latinoamericanas,<br />
caracterizado por la ineficiencia y la corrupción del sector público. Efectivamente, en el<br />
informe “Más allá del Consenso de Washington: La hora de la reforma institucional”<br />
(1998) el Banco Mundial manifiesta su preocupación por la reforma institucional o<br />
“reforma de segunda generación”.<br />
Numerosos documentos del Banco indican que las primeras reformas impulsaron<br />
nuevas demandas relativas a desarrollo institucional público y privado -tanto en<br />
materia de regulación como de supervisión- para mantener las condiciones<br />
imprescindibles del sostenimiento de las economías latinoamericanas en el marco del<br />
capitalismo globalizado (Banco Mundial, 1996, 1997 y 1998).<br />
Por lo tanto, el entusiasmo expresado por el Banco Mundial sobre el impacto de las<br />
reformas estructurales en la reducción de la pobreza encontró un límite concreto que<br />
vino a ser saldado, en el plano discursivo, apelando a la reforma institucional. En dicho<br />
marco, las consecuencias sociales de los ajustes estructurales emprendidos durante<br />
los ochenta y los noventa en América Latina, fueron vislumbradas principalmente<br />
como “problemas de gestión” y “falta de autonomía” 11 de las instituciones del Estado.<br />
Sobre este diagnóstico fue promovida la necesidad de emprender reformas<br />
institucionales que brindaran mayor eficacia a los poderes públicos, con los objetivos<br />
manifiestos de impulsar el desarrollo, eliminar la pobreza y adaptarse a los cambios<br />
planteados por los procesos de globalización económica y cultural.<br />
La propuesta de un Estado que fortalezca y complemente la acción del mercado -<br />
entendido como eje de la coordinación social- destacó una “misión” basada en cinco<br />
tareas fundamentales ligadas a la garantía de reglas que viabilicen su desarrollo: el<br />
establecimiento de un ordenamiento jurídico básico; el mantenimiento de un entorno<br />
de políticas no distorsionantes (incluida la estabilidad macroeconómica); la inversión<br />
en servicios sociales básicos e infraestructura; la protección de los grupos vulnerables,<br />
y la defensa del medio ambiente (Banco Mundial, 1997).<br />
Este nuevo ciclo se plantea entonces como continuidad y complemento de las<br />
reformas inspiradas en el Consenso de Washington. Pero implican también un<br />
aprendizaje en relación con las primeras en tanto expresan un viraje en la concepción<br />
de la relación Estado/mercado, en la medida que dan mayor importancia que en el<br />
período anterior a la función económica y social del primero. En este sentido, el Banco<br />
Mundial, luego de haber sancionado el fracaso del sector público y haber<br />
recomendado a los gobiernos latinoamericanos la adopción de políticas encaminadas<br />
a reducir el ámbito de la participación pública en la economía, en el Informe de<br />
Desarrollo Mundial de 1997 reconoce que “los países fueron algunas veces demasiado<br />
lejos, que hubo falta de coordinación en los esfuerzos por recuperar el equilibrio entre<br />
gasto público y endeudamiento, y se podaron muchas veces ramas sanas junto con<br />
las secas” 12<br />
11 La autonomía del Estado se refiere a su condición de representante del interés general, es<br />
decir, no “capturado” por ningún interés particular. En particular, el BM refiere esta “captura” a<br />
los intereses corporativos y de funcionarios políticos, intereses propios de lo que denominan<br />
“modelo populista”. Los del capital, en cambio, estarían dando cuenta de un “interés general”<br />
sui generis (Vilas, 2000; Guiñazú, 2000).<br />
12 Banco Mundial, 1997: 26. El mismo informe enuncia en otro pasaje que: “Han fracasado los<br />
intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que<br />
se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz, el desarrollo es imposible”.
106<br />
Desde esta “nueva” perspectiva se sostiene que el desarrollo económico y social de<br />
los países latinoamericanos no es posible sin un “estado efectivo” 13 que cree las<br />
condiciones para el funcionamiento del libre mercado (Guiñazú, 2000; Vilas, 2000).<br />
Por un lado se invoca el fortalecimiento del Estado y se revaloriza su capacidad<br />
institucional para el desarrollo de los marcos legales y jurídicos y las condiciones<br />
sociales y políticas requeridos por el capitalismo postfordista. Por el otro, el mercado<br />
continúa siendo concebido como el eje principal de la dinámica social. Esta<br />
redefinición de las funciones del Estado no implica de ningún modo la vuelta a sus<br />
antiguas funciones de proveedor y garante de los derechos sociales. Al contrario, el<br />
Estado se reafirma como complemento del mercado y sus acciones fundamentales se<br />
limitan a facilitar el desarrollo de los mercados, y a contener los riesgos sociales y<br />
garantizar la gobernabilidad.<br />
Al partir del impulso a las reformas de segunda generación, se redefinen entonces las<br />
relaciones entre Estado y mercado. Si en la década del ochenta el Banco Mundial<br />
proclamaba el feroz “achicamiento” del Estado, desde mediados de los noventa, en<br />
cambio, reclamó la “nueva intervención” del Estado en las áreas claves para viabilizar<br />
la continua aplicación del modelo económico y social neoliberal. Desde 1997 en<br />
adelante, los documentos del Banco Mundial invocan la creciente y -al vez- restringida<br />
participación del Estado para asegurar el continuado y concentrado crecimiento<br />
económico. Tal como recitan los informes bancomundialistas, las funciones del Estado<br />
debían ser orientadas hacia a la implementación de las reformas institucionales<br />
capaces de garantizar la buena gestión pública.<br />
Ahora bien, si la propuesta de un Estado “mínimo” no apuntaba a la articulación de un<br />
todo social inclusivo, el reconocimiento de la importancia del Estado tampoco. El<br />
análisis de la estrategia de lucha contra la pobreza impulsada en el marco de las<br />
reformas de segunda generación nos permitirá desentrañar la lógica a partir de la cual<br />
el Banco Mundial concibe actualmente la resolución de la cuestión social.<br />
Los tres planos de las estrategias del Banco Mundial en la era del “nuevo<br />
consenso”. El plano institucional, el plano social y el plano subjetivo o personal<br />
en la lucha contra la pobreza<br />
En este marco, nos interesa poner el acento en tres planos de la transformación que<br />
se postulan como necesarios y complementarios develando en cada caso los<br />
supuestos sobre el Estado, el mercado y los sujetos que subyacen a estas<br />
recomendaciones.<br />
Es así que, para no quedar atrapados en la lógica bancomundialista, es preciso<br />
reconstruir las estrategias desde el punto de vista de las políticas efectivas que éstas<br />
promueven. En este sentido nos interesa explorar los diferentes planos en que las<br />
estrategias del Banco Mundial se desarrollan para luchar contra la pobreza poniendo<br />
especial énfasis en las que se fueron desplegando en los Informes de Desarrollo<br />
Mundial entre 1997 y 2004 ya que forman parte del plan que viabiliza la<br />
gobernabilidad.<br />
En el recorrido por los sucesivos informes de política de este organismo, observamos,<br />
que a sus ojos, la construcción de una buena gestión pública se basa principalmente<br />
en la reforma institucional pero también en otros dos niveles de transformación: en el<br />
nivel social el Banco promueve el accionar de la sociedad civil en la esfera pública<br />
como ámbito de legitimación de sus actores; garantía de transparencia y control de la<br />
13 En palabras del Banco Mundial: “Un Estado eficaz es imprescindible para poder contar con<br />
los bienes y servicios –y las normas e instituciones- que hacen posible que los mercados<br />
prosperen y que las personas tengan una vida más saludable y feliz” (Banco Mundial, 1997:<br />
1).
107<br />
gestión y reducción de los poderes del Estado. Asimismo, en el plano subjetivo<br />
impulsa la creación de un yo basado en las modernas pautas de conducta, asociadas<br />
al individualismo y el consumo (Vilas, 2000). La mención a estos niveles de<br />
transformación tiene por objeto señalar ciertos puntos de continuidad entre las<br />
estrategias del Banco Mundial, o dicho de otra forma, la complementariedad entre los<br />
planos institucional, social y personal en la construcción integral de su discurso y<br />
estrategias. Veamos.<br />
El plano institucional de las estrategias<br />
Como venimos observando, el Banco Mundial es una institución que -“por suerte”aprende.<br />
De los aprendizajes de las reformas de primera generación asentadas en la<br />
necesidad del ajuste del Estado se concluyó finalmente que este último tiene un papel<br />
esencial. Este papel remite a la forma en que se relaciona con el mercado y por ende,<br />
a una función importante en el desarrollo. Por ello, se reconoce post-consenso de<br />
Washington la necesidad de encarar reformas institucionales (Burki et.al, 1996). Para<br />
ser más precisos con lo que éstas significan, podríamos decir que son reformas de<br />
“instituciones para los mercados” (Banco Mundial, 2002 [a]).<br />
El rol del Estado en estas reformas tiene que ver con propiciar la generación de<br />
nuevas normas de comportamiento dentro de la sociedad para disponer de un marco<br />
institucional adecuado al nuevo mundo globalizado y al crecimiento que se empezó a<br />
alcanzar “gracias” a las reformas primera generación. En este sentido, la impronta<br />
institucionalista pone claramente de manifiesto la reconfiguración del poder político en<br />
esta estrategia del poder global con el foco en el “saber hacer” de las instituciones,<br />
reduciendo la política a la gestión institucional. Entonces, la reforma de la<br />
administración pública, la del sistema financiero, la del sistema de justicia y la de la<br />
educación forman parte de un paquete necesario de transformaciones tendientes a<br />
garantizar el despliegue del ciclo del capital en el nuevo orden global (Negri, 2001).<br />
Éste exige determinadas reglas destinadas a garantizar sus movimientos y el Banco<br />
Mundial -en representación de los capitales trasnacionales- se ocupa de viabilizarlas a<br />
través de sus recomendaciones y exhortaciones, impidiendo que los Estados traben su<br />
accionar o impidan su movilidad. Para ello, el paquete institucional incluye en el<br />
Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 recomendaciones acerca de la reforma<br />
del Estado, en el año siguiente se aboca a las recomendaciones de reforma del sector<br />
financiero y en 1999 a la reforma bancaria y a los procesos de descentralización que<br />
tienen que promover los gobiernos centrales. De esta manera, según este enfoque<br />
eficientista organizado alrededor de una lógica de administración y gestión, se<br />
soslayan los procesos históricos y sociales de los Estados, asumiendo que los<br />
problemas del desarrollo tienen que ver con incapacidades de gestión y de<br />
administración pública que se resuelven en el nivel institucional.<br />
Desde esta perspectiva, el Estado es la institución responsable de “mejorar la<br />
capacidad técnica y la credibilidad de las instituciones que formulan y aplican su<br />
política macroeconómica creando nuevas instituciones o cambiando la naturaleza de<br />
las existentes cuando sea necesario”( Burki y Perry, 1996: 4.)<br />
Así, se puede observar que las distintas reformas promovidas en los diferentes<br />
Informes responden a la necesidad de los países en desarrollo de garantizar la<br />
competitividad del sector privado y mitigar los riesgos del capital. La reforma de la<br />
administración pública, entonces, está orientada a responder a las exigencias de<br />
competitividad en el mundo y a la reconfiguración del sistema en base al modelo<br />
empresarial del capitalismo flexible. El sistema financiero y el sistema de justicia deben<br />
reformarse para brindar la protección legal adecuada para acreedores y accionistas.<br />
Por último, la mejora de la calidad de la educación pública también responde al interés<br />
de los empresarios que tienen que adecuarse al aumento de la competencia a nivel
108<br />
mundial (Burki et.al, 1998 [b]). ¿Qué relación tienen estas reformas, entonces, con la<br />
misión justiciera de luchar contra la pobreza? ¿Qué relación tiene este plano<br />
institucional de las reformas con la regulación orientada a la integración social si lo que<br />
busca producir es el viraje necesario en la conformación del aparato político para<br />
transformarlo en un instrumento de planificación y regulación al servicio de la<br />
coordinación a partir de los mercados?<br />
El plano social de las estrategias<br />
Este plano de la intervención aparece explicado centralmente a partir de la idea del<br />
fortalecimiento del capital social de los pobres. Frecuentemente desde teorías<br />
sociológicas de la integración social (Castel, 1997) estamos acostumbrados a explicar<br />
la vulnerabilidad y exclusión de ciertos sectores de la sociedad a partir de la<br />
fragmentación de ciertos vínculos y soportes relacionales que los someterían a una<br />
situación más grave de precariedad. En esta misma línea, el Banco Mundial –<br />
apropiándose de manera particular de esta visión de la inclusión social- se atreve a<br />
plantear la idea de su lucha contra la pobreza a partir de esta estrategia: el<br />
empoderamiento de los pobres y el fortalecimiento de su capital social. Sin embargo,<br />
creemos necesario abordar este plano de la estrategia desde la visión del Estado que<br />
subyace a esta intención 14 . En principio, esta visión supone un cambio respecto de<br />
otro modelo de Estado que a los ojos del Banco es “demasiado grande”, “obstructivo y<br />
negativo para el desarrollo”: “un Estado orientado más hacia el diseño y la ejecución<br />
de políticas, reglamentaciones, la supervisión de los mercados y el desarrollo de<br />
alianzas con las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales, que a<br />
la directa o exclusiva provisión de bienes y servicios”( Burki y Perry, 1996: 11).<br />
En este sentido, podemos advertir en los Informes la intencionalidad de promover un<br />
proceso de conformación de una forma de gobierno basada en la multiplicidad de<br />
organismos que estaría implicando una desarticulación de otra modalidad centralizada<br />
en un Estado regulador de la vida económica y social y que opera en paralelo a la<br />
estrategia de cambio institucional. Desde el discurso del Banco, es óptimo que este<br />
amplio y heterogéneo espectro de organismos representados en organizaciones no<br />
gubernamentales, organizaciones comunitarias y sociales, asociaciones y entidades<br />
de bien público pueda asumir la provisión de ciertos servicios públicos y la<br />
privatización de otros de manera alternativa al Estado. Los mecanismos de prestación<br />
de servicios alternativos al Estado que propone el Banco Mundial se resumen en los<br />
siguientes: subcontratación de servicios al sector privado; venta de concesiones del<br />
Estado al sector privado; delegación de la responsabilidad (del financiamiento, la<br />
prestación de servicios y la reglamentación) desde el nivel central hacia niveles<br />
inferiores de gobierno; transferencia de responsabilidades a las comunidades, a los<br />
mismos clientes y a los hogares. (Banco Mundial, 2004)<br />
Este plano resulta central para el despliegue de una estrategia de gobierno que hace<br />
intervenir a nuevas organizaciones, por un lado en favor del fortalecimiento de los<br />
mecanismos de representación que filtran -a través de la sociedad civil- las demandas<br />
de los pobres (Negri, 2001) y, por el otro, como mecanismo de control de la sociedad<br />
civil sobre las acciones de los Estados.<br />
Por lo tanto, si bien desde el Consenso de Santiago se destaca que el Estado debe<br />
cumplir la función de regular y coordinar el acceso a los servicios básicos, el interés<br />
está centrado en otorgarles voz a los pobres para disciplinar y supervisar a los<br />
proveedores u organizar mecanismos de autogestión a través del desarrollo de su<br />
14 El funcionamiento y la lógica de esta estrategia de empoderamiento es abordado en el<br />
capítulo <strong>III</strong> de Susana Murillo (coord) 2005 “Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las<br />
nuevas estrategias frente a la cuestión social” (Buenos Aires: CCC - en prensa).
109<br />
capital humano. En esta línea de desvinculación de lo público con lo estatal marcha la<br />
propuesta tendiente a que los pobres eviten la vía larga de rendición de cuentas –<br />
aquella por la cual se reclama accountability estatal- y, en cambio, se relacionen<br />
directamente con los proveedores de servicios para disciplinarlos y garantizar su<br />
provisión. Un ejemplo destacado por el Banco es el caso de los programas de bonos<br />
escolares a través de los cuales los “clientes”, padres de niños en edad escolar, se<br />
vieron provistos de la potestad de expulsar a los docentes de sus hijos (Banco<br />
Mundial, 2004 [a]).<br />
Así, en este plano se refleja una estrategia anclada en un proceso de “desestatalización<br />
del gobierno” (Rose, 1997) en la medida que se promueven formas de<br />
gobierno y regulación del orden social a través de organismos privados o de<br />
organismos públicos no estatales. La misma se orienta fundamentalmente a la gestión<br />
de la pobreza desde lo comunitario 15 . De allí la apelación a múltiples formas de<br />
gobierno no estatalizadas, que nos llevan a la pregunta por los objetivos implícitos del<br />
plano social de la estrategia de lucha contra la pobreza.<br />
El plano subjetivo o personal de las estrategias<br />
La constitución de subjetividad tiene asimismo un lugar central en la estrategia del<br />
poder global desde el discurso bancomundialista. La promoción y desarrollo de un<br />
sujeto de gobierno activo, responsable y capaz de realizarse a sí mismo y resolver sus<br />
propias necesidades aparece recurrentemente en las exhortaciones del Banco Mundial<br />
acerca de lo que es ser un “buen ciudadano”. Sin embargo, la constitución de este<br />
sujeto queda estrechamente ligada a la esfera del consumo y de la realización<br />
personal.<br />
La concepción acerca de los pobres que propicia el Banco Mundial no se articula en<br />
términos de la ciudadanía correspondiente a la vieja sociedad salarial sino en virtud de<br />
su condición de clientes y consumidores. En esta medida, los pobres tienen una<br />
responsabilidad activa e indelegable en cuanto al control que supone la vía corta de<br />
rendición de cuentas públicas y el “poder del cliente sobre los proveedores” (Banco<br />
Mundial, 2004 [a]).<br />
Esta perspectiva nos introduce en una dimensión de la estrategia que construye<br />
sujetos pobres con diferentes capacidades para la gestión de sus propios riesgos y<br />
que también invita a una concepción de la relación que estos sujetos deben tener con<br />
el Estado. En 1997 la idea de participación ciudadana se comenzaba a vislumbrar<br />
todavía opacada por la inminencia de las reformas de los Estados. Sin embargo, ya<br />
aparecía enunciada la necesidad de oír la “voz de los pobres” como complemento de<br />
la estrategia de transformación estatal. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial del<br />
año 1998, abocado al valor del conocimiento para el desarrollo, escuchar la voz de los<br />
pobres y promover su participación vuelve a aparecer como condición necesaria para<br />
ganar su confianza y viabilizar el desarrollo de políticas asistenciales.<br />
Siguiendo esta lógica, el sujeto pobre tiene que hacerse cargo de su propia pobreza,<br />
de su propia “incapacidad”, de no “saber” organizarse, de defender sus derechos, de<br />
aprovechar las oportunidades y protegerse de los riesgos (Banco Mundial, 2000 [b]).<br />
Así, la estrategia del poder se garantiza la resolución de conflictos en un plano que se<br />
consuma a escala personal, micro-moral o comunitaria (Rose, 1997) sin apelar a<br />
instancias de gestión del riesgo que excedan este plano. El ciudadano deseable por el<br />
Banco Mundial es el “pobre brillante” o “pobre exitoso” que representa el ejemplo de<br />
que es posible “salir” de la pobreza asumiendo los propios riesgos y obligaciones para<br />
15 Al respecto, ver el capítulo <strong>III</strong> de Susana Murillo (coord) 2005
110<br />
con la propia situación: los riesgos que supone la gestión de su propia vida y la<br />
obligación que supone ser un sujeto activo que controla a su propio Estado.<br />
Paralelamente al proceso arriba descripto de “des-estatalización del gobierno”, este<br />
plano personal nos permite asistir a “la des-gubernamentalización del Estado” (Rose,<br />
1997) o, su proceso anverso de “gubernamentalización de la comunidad” en la<br />
medida que ya no es el Estado quien hegemoniza las tecnologías de gobierno sino<br />
que son los propios sujetos (y sus organizaciones) quienes ejercen el poder sobre sí<br />
mismos en base a ciertos ideales y expectativas sobre lo que es ser un “buen<br />
ciudadano”. Esta gubernamentalidad comunitaria funciona como contrapunto de un<br />
Estado que advierte la necesidad de canalizar el potencial y latente conflicto social que<br />
suponen sujetos pobres que no “saben” hacerse oír y que “pueden llegar a<br />
convencerse de que la vulneración de la ley es la única forma de hacerse escuchar”<br />
(Banco Mundial, 1997: 4). Frente a este “riesgo inminente”, desde este plano personal<br />
nos preguntamos de qué modo el Banco Mundial concibe las políticas de resolución de<br />
la cuestión social.<br />
Conclusión<br />
El lugar de lo social en el discurso del Banco Mundial<br />
Tras el análisis de las reformas de primera y segunda generación y de los tres planos<br />
en los que se despliega la estrategia de lucha contra la pobreza del Banco Mundial,<br />
pudimos articular algunas respuestas y plantearnos algunos interrogantes sobre el<br />
modo en que el BM piensa la cuestión social.<br />
El escenario de las recomendaciones y estrategias bancomundialistas se caracteriza<br />
por una movilidad –en el marco de la actual lógica de acumulación- que ha “liberado”<br />
al capital de las ataduras que implicaba la necesidad de sostenimiento de un mercado<br />
masivo de consumo y la reproducción de la fuerza de trabajo, reposicionándolo así<br />
frente a la inmovilidad del trabajo –mediada por el cierre de fronteras-.<br />
En dicho escenario, y frente a la dualización estructural del mundo social, observamos<br />
que la pregunta sociológica acerca de las posibilidades y las bases de la<br />
reconstrucción del lazo social toma vigor: ¿Es posible repensar los ejes de la<br />
integración social? o ¿cómo recrear los derechos ciudadanos sobre bases alternativas<br />
a las modeladas desde la sociedad salarial?<br />
Al respecto, observamos que las estrategias promovidas por el Banco Mundial no<br />
están movilizadas por estas preguntas, sino que son el producto de nuevas preguntas<br />
y respuestas acerca de la integración social y sus posibilidades.<br />
En este sentido, mientras la “recuperación de la capacidad institucional” no implicaba<br />
una visión del Estado en tanto agente de desarrollo e integración social, sino como<br />
complemento del mercado y catalizador de su accionar; las estrategias de lucha contra<br />
la pobreza no se elaboran en pos de la integración social a la usanza del capitalismo<br />
fordista–en virtud de la adquisición de derechos de ciudadanía-, ni de una visión<br />
alternativa que apunte a la misma, sino a partir de la transformación de las preguntas<br />
por la integración en (re)afirmaciones sobre lo dado, es decir, el mundo social del<br />
capitalismo global. Así, los distintos planos en los que se desenvuelven las estrategias<br />
del Banco Mundial –el institucional, el social y el personal- se sustentan en la<br />
naturalización de una dualidad económico-social. Dicha naturalización parte de una<br />
concepción del mundo social basada en la existencia de dos esferas que se<br />
reproducen con lógicas diferenciales: a un lado “los incluidos” en el escenario global, al<br />
otro “los pobres”. De este modo, se observan por una parte planteamientos acerca de<br />
la “inclusión” de los pobres en tanto clientes-consumidores, así como la revalorización
111<br />
de la comunidad local como su ámbito de socialización, pertenencia, empoderamiento<br />
y gestión individual de sus riesgos y obligaciones. En contraposición, las “instituciones<br />
para los mercados” responden a una visión global respecto del capital y su movilidad.<br />
Por otra parte, reformulada la pregunta por la integración, se reconvierte el<br />
interrogante por el rol del Estado. Sintéticamente, el Estado capitalista propio del<br />
modelo fordista se elevaba a la vez como “garante” y “árbitro de última instancia”:<br />
garante de la reproducción de la acumulación del capital, y árbitro entre los actores<br />
institucionalizados del capital y del trabajo que pugnaban por la captación del producto<br />
social. Garante, en definitiva, de la legitimación de la propiedad privada y la<br />
acumulación del capital a partir de una particular retraducción de un interés de clase<br />
como “interés común”. En el escenario actual, en cambio, la acumulación del capital no<br />
requiere de mercados de consumo extendidos y fuerza de trabajo, sino de garantías<br />
globales que exceden a los Estados nacionales. Bajo esta lógica, en el esquema<br />
propugnado por el Banco Mundial aquél es reconocido en tanto agente fundamental en<br />
el establecimiento de las reglas que viabilizan el funcionamiento de los mercados en el<br />
plano nacional, a la vez que –en su faceta asistencial- en la contención de la<br />
reproducción de la carencia extrema, aquella que irrumpe en el escenario social como<br />
producto de la exclusión extendida hacia los derechos y las necesidades más básicas,<br />
con el consecuente riesgo político que plantea el excesivo descontento de los pobres.<br />
El Banco Mundial, sus voceros y sus seguidores, articulan entonces una ecuación<br />
global en torno de la garantía de seguridad para el capital y la gestión de los riegos<br />
que puedan ahuyentar las inversiones. La misma se completa con la promoción de<br />
estrategias de innovación en manos de los pobres, pensadas en términos<br />
microsociales, con el horizonte de una integración en tanto ciudadano-consumidor,<br />
producto de una particular vuelta de tuerca al significado de los derechos de<br />
ciudadanía. Por lo tanto, la intervención estatal es promovida en tanto refuerce los<br />
cimientos de este esquema de gobernabilidad articulado en torno de las necesidades<br />
globales y locales del capital concentrado, interés particular que –en el discurso del<br />
Banco Mundial- ocupa actualmente el lugar del “interés general”.<br />
Bibliografía<br />
Boiral, Olivier. “El más poderoso grupo de análisis e intervención política mundial” en<br />
Le Monde Diplomatique. Colombia, Nº 18, noviembre de 2003.<br />
Bosoer, Fabián y Leiras, Santiago. “Posguerra fría, “Neodecisionismo” y nueva fase<br />
del capitalismo” en Boron, Atilio; Gambina, Julio y Minsburg, Naum (compiladores)<br />
Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina y el<br />
Caribe. Buenos Aires, CLACSO-EUDEBA, 1999.<br />
Bresser Pereira, Luiz Carlos. “La crisis de América Latina ¿Consenso de Washington o<br />
crisis fiscal?” en Revista Pensamiento Latinoamericano. Madrid, Nº 19, 1991.<br />
Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós, 1997.<br />
Castel, Robert. “De la peligrosidad al riesgo” en Materiales de Sociología Crítica.<br />
Madrid, Editorial Piqueta, 1986.<br />
Cammack, Paul. “Attacking the poor” en New Left Review. Londres, Nº 13,<br />
Enero/Febrero de 2002.<br />
Corbalán, María Alejandra. El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso<br />
argentino, enseñanzas para América Latina. Buenos Aires, Biblos, 2002.
Evans, Peter. “El Estado como problema y como solución” en Revista Desarrollo<br />
Económico. Buenos Aires, Vol. 35, Nº 140, 1996.<br />
112<br />
Gorz, André. Miserias del presente. Riqueza de lo posible. Buenos Aires, Paidós,<br />
1998.<br />
Guiñazú, María Clelia. “Estado y Reforma en las nuevas recomendaciones del Banco<br />
Mundial: Conceptos y Teorías”. Buenos Aires, Mimeo, 2000.<br />
Isuani, Aldo y Nieto Michel, Daniel. “La cuestión social y el Estado de Bienestar en el<br />
mundo post-keynesiano” en Revista del CLAD. Caracas, Nº 22, Febrero de 2002.<br />
Lechner, Norbert. “Tres formas de coordinación social” en Revista de la CEPAL.<br />
Santiago de Chile, Nº 61, Abril de 1997.<br />
Murillo, Susana. (coord) 2005 “Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las<br />
nuevas estrategias frente a la cuestión social” (Buenos Aires: CCC - en prensa)<br />
Negri, Antonio y Hardt, Michael. Imperio. Buenos Aires, Paidós, 2002.<br />
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Douglass North: La<br />
teoría económica neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano” en Proyecto Red<br />
para la Gobernabilidad y el Desarrollo en América Latina. Barcelona, Instituto<br />
Internacional de Gobernabilidad, 1998.<br />
Rosanvallon, Pierre. La nueva cuestión social. Buenos Aires, Manantial, 1997 (1995).<br />
Rose, Nicolás. “El gobierno en las democracias neoliberales ‘avanzadas’: del<br />
liberalismo al neoliberalismo” en Revista Archipiélago. Madrid, Nº 29, 1997.<br />
Rose, Nikolas. “The death of the social? Re-figuring the territory of government” en<br />
Economy and Society. Open University, U.K., Vol. 25, Nº 3, 1996.<br />
Silver, Hilary. “Exclusión social y Solidaridad social: Tres paradigmas” en Revista<br />
Internacional del Trabajo. Ginebra, Vol. 113, Nº 5-6, 1994.<br />
Vilas, Carlos. “¿Más allá del “Consenso de Washington?. Un enfoque desde la política<br />
de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma institucional” en Revista del<br />
CLAD. Caracas, Nº 18, Octubre de 2000.<br />
Ziegler, Jean. “Portrait de groupe à la Banque Mondiale” en Le Monde Diplomatique.<br />
Paris, Octubre de 2002. Traducción de Ana Soledad Montero.<br />
Zizek, Slavoj. El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003 (1987).<br />
Fuentes<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2004 “Servicios para los pobres”.<br />
Washington D.C., Banco Mundial, 2004[a]. En:<br />
<br />
Banco Mundial. “Orientación estratégica”. Washington D.C., Banco Mundial, 2004[b].<br />
En: .<br />
Banco Mundial. “¿Qué es la voz de los pobres?”. Washington D.C., Banco Mundial,<br />
2004[c]. En: .<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003 “Desarrollo sostenible en un<br />
mundo dinámico. Transformación de las instituciones, crecimiento y calidad de vida”.<br />
Washington D.C., Banco Mundial, 2003. En:<br />
.
113<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002 “Instituciones para los<br />
mercados”. Washington D.C., Banco Mundial, 2002[a]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. “Gestión del riesgo social en Argentina”. Documento elaborado por el<br />
Grupo de Protección Social del Departamento de Desarrollo Humano Oficina Regional<br />
para América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Banco Mundial, 2000[a]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 “Lucha contra la<br />
pobreza”. Washington D.C., Banco Mundial, 2000[b]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000 “En el umbral del siglo<br />
XXI”. Washington D.C., Banco Mundial, 1999[a]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998-1999 “El conocimiento al<br />
servicio del desarrollo”. Washington D.C., Banco Mundial, 1999[b]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 “El Estado en un mundo en<br />
transformación”. Washington D.C., Banco Mundial, 1997. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la<br />
deuda. Washington D.C., Banco Mundial, 1993. En:<br />
.<br />
Burki, Shahid Javed y Perry, Guillermo E. La larga marcha: Un programa de reforma<br />
para América Latina, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe,<br />
Serie Puntos de Vista. Washington D.C., Banco Mundial, 1998[a]. En:<br />
.<br />
Burki, Shahid Javed y Perry, Guillermo E. Más allá del consenso de Washington: La<br />
hora de la reforma institucional, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el<br />
Caribe, Serie Puntos de Vista. Washington D.C., Banco Mundial, 1998[b]. En:<br />
.<br />
Burki, Shahid Javed y Perry, Guillermo E. “¿Qué significa para el Banco Mundial la<br />
reforma del Estado?”, Itinerarios para el Banco Mundial en América Latina y el Caribe.<br />
Washington D.C., Banco Mundial, 1996. En:<br />
.<br />
de Ferranti, David; Perry, Guillermo; Ferreira, Francisco y Walton, Michael.<br />
“Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la historia?”. México, Banco<br />
Mundial, 2003. En:<br />
.
Segunda Cumbre de las Américas. “Declaración de Santiago 1998”. Santiago de Chile,<br />
18 de Abril de 1998.<br />
Williamson, James. “Did the Washington Consensus fail?” Washington D.C., Institute<br />
for International Economics, 2003. En:<br />
.<br />
Williamson, James. “What Washington Means by Policy Reform”. Washington D.C.,<br />
Institute for International Economics, 2002 (1990). En:<br />
.<br />
Williamson, James. “What Should the Bank Think about the Washington Consensus”.<br />
Washington D.C., Institute for International Economics, 1999. En:<br />
.<br />
114
El plano subjetivo en la estrategia de lucha contra la pobreza<br />
del Banco Mundial 1<br />
Introducción<br />
115<br />
Paula Aguilar aguilarpl@yahoo.com.ar<br />
Sabina Dimarco sabinadimarco@yahoo.com.ar<br />
Ana Grondona antrondona@hotmail.com<br />
Ana Soledad Montero solmontero@hotmail.com 2<br />
Este trabajo se propone analizar una de las apuestas de intervención estratégica<br />
impulsadas por el Banco Mundial (en adelante BM) para la gestión de la cuestión<br />
social, tal como esta se configura en el marco de las transformaciones sociales<br />
producidas por las nuevas condiciones de acumulación cuyas consecuencias para los<br />
países latinoamericanos plantean serios desafíos al pensamiento social.<br />
Si consideramos que la forma de diagnosticar un problema social y los conceptos a<br />
partir de los cuales se lo circunscribe condicionan y encauzan las potenciales<br />
propuestas para su resolución, nos resulta relevante realizar un análisis de las<br />
concepciones de “pobreza”, “vulnerabilidad” y “desigualdad” tal como aparecen a lo<br />
largo de los documentos de este organismo 3 . En base a este diagnóstico y a la<br />
definición que los técnicos del BM realizan de estos problemas que este organismo<br />
propondrá en sus documentos empoderar 4 a los pobres como la “solución más<br />
apropiada” a adoptar por los países pobres.<br />
La forma en que se produce el desarrollo de estos conceptos en los últimos años es<br />
central puesto que hablan de un cambio en la perspectiva del BM en el que “la<br />
cuestión social” se replantea como una preocupación de los Estados nacionales 5 y las<br />
instituciones, aún cuando el modo en que se gestione esa preocupación sea novedosa<br />
respecto de las respuestas adoptadas en el pasado 6 . Veremos cómo el<br />
empoderamiento constituye una articulación no sólo de la preocupación de este<br />
organismo por la pobreza, sino también de la línea de reformas institucionales<br />
descentralizadoras impulsadas por el banco en los últimos años.<br />
En este sentido, en este trabajo se abordarán cuatro grandes lineamientos sobre las<br />
características particulares que conlleva el empoderamiento como estrategia compleja<br />
diseñada para responder a la “cuestión social” actual y que identificamos como el<br />
plano subjetivo de su estrategia (de lucha contra la pobreza, en términos del BM). En<br />
primer lugar, veremos que el empoderamiento es una estrategia sumamente vinculada<br />
a las mutaciones de las sociedades disciplinarias (Foucault, 1977) y sus instituciones;<br />
1 El trabajo de investigación que dio origen a las ideas expuestas en esta ponencia forma parte de un<br />
proyecto mayor titulado “Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social”<br />
coordinado por Susana Murillo, tareas realizadas en el Centro Cultural de la Cooperación. Una versión<br />
preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en el II Congreso Nacional de Sociología de la<br />
UBA (2004). Una versión posterior de este trabajo entró en prensa en el año 2006 bajo el titulo del<br />
proyecto citado.<br />
2 Integrantes del equipo “Estrategias discursivas de dominación: del par normal patológico al Inclusión –<br />
Exclusión” en el Centro cultural de la Cooperación. Egresadas y docentes de la Facultad de Ciencias<br />
Sociales – UBA y becarias de doctorado CONICET.<br />
3 Centraremos el análisis en los “Informes sobre el Desarrollo Mundial”, comprendidos en el período<br />
1997-2004, complementando el rastreo con el análisis de documentos específicos sobre empoderamiento<br />
publicados por el organismo.<br />
4 El término “empoderar” y su efecto “el empoderamiento” remiten a traducciones al castellano de los<br />
términos to empower y empowerment respectivamente. Se transformaron en neologismos de traducción<br />
literal y de gran circulación en ámbitos académicos y políticos.<br />
5 En contraposición con la idea de la necesidad de su repliegue, para dar más lugar al mercado como<br />
“eficiente” administrador de los recursos de una sociedad que puede observarse en documentos<br />
anteriores.<br />
6 Nos referimos a las respuestas a la cuestión social definidas por el “Estado de Bienestar”
116<br />
en segundo lugar, observaremos que el desarrollo del empoderamiento ancla<br />
fuertemente en las identidades y lazos locales, en un contexto en el que numerosas y<br />
diversas voces propugnan por un regreso, o al menos revaloración, de la comunidad<br />
como espacio generador de sentidos; luego, intentaremos mostrar que el<br />
empoderamiento, como toda estrategia de poder, no debería ser analizado tan sólo<br />
como un ejercicio de control y restricción sino fundamentalmente en su aspecto<br />
productivo. Por ello, indagamos sobre el tipo de subjetividades que el empoderamiento<br />
supone e intenta generar, el tipo de vínculo social que fomenta y, para concluir, el<br />
modo en que el empoderamiento como estrategia produce saberes útiles y necesarios<br />
en el Capitalismo Mundial Integrado. Estas ideas serán desarrolladas en apartados<br />
específicos, que hilvanan los distintos aspectos de la estrategia. La estrategia como tal<br />
fue reconstruida desde documentos oficiales emitidos por el BM (más precisamente<br />
los Panoramas sobre el Desarrollo Mundial) de tono y carácter prescriptivo y dirigidos<br />
a los gobiernos de los países pobres como principales “interlocutores”<br />
I – Deslizamientos conceptuales: Vulnerabilidad, pobreza, desigualdad<br />
Tal como planteamos en la introducción, el modo en que se define un problema<br />
prefigura las características que debería reunir su solución. Es por ello que para<br />
analizar la estrategia de empoderamiento desarrollada por el BM en estos últimos<br />
años debemos dar cuenta de cómo se ha transformado la mirada del organismo<br />
respecto del fenómeno de la pobreza, particularmente en los países de la periferia, o<br />
tal como los mencionan genéricamente “los países pobres”.<br />
Es importante recordar que el poder simbólico de nominación legítima (Bourdieu,<br />
1990), es decir, la capacidad de generar definiciones legítimas, no es monopolio<br />
exclusivo del Estado. En los últimos años, este poder de nominación es<br />
fundamentalmente “compartido” con los organismos internacionales de crédito que,<br />
por diversos medios, como el financiamiento de las políticas, logran imponer o incidir<br />
en definiciones de fenómenos sociales (por ejemplo, “pobreza”, “desocupación”,<br />
“trabajo decente”), con repercusiones muy concretas en el diseño de políticas públicas.<br />
Las definiciones del BM respecto del fenómeno de la “vulnerabilidad”, de la “pobreza”<br />
o de la “desigualdad” entran a competir con otras definiciones generadas desde otros<br />
espacios del campo social que también intentan comprender las transformaciones<br />
contemporáneas de la sociedad y, eventualmente, generar respuestas 7 . Entre todos<br />
estos discursos no sólo hay enfrentamiento: por el contrario, hay en ocasiones<br />
deslizamientos de significados, interpelaciones sugeridas y hasta coincidencias<br />
inesperadas.<br />
Vulnerabilidad<br />
Uno de los conceptos en juego entre estos discursos es el de vulnerabilidad. El uso de<br />
este término está profundamente ligado a una de las vertientes fundamentales de la<br />
sociología francesa contemporánea, entre cuyos referentes más influyentes se<br />
encuentra Robert Castel, autor de numerosos trabajos centrados en repensar la<br />
cuestión social y las consecuencias del quiebre de la sociedad salarial. Brevemente,<br />
según este autor la vulnerabilidad está asociada no sólo a la exposición a la potencial<br />
exclusión económica, sino también a la desafiliación o erosión de los lazos<br />
comunitarios, institucionales, laborales, afectivos, que constituyen y unen a los sujetos<br />
en el entramado social. Así, el riesgo al que se enfrenta “el vulnerable” es el<br />
enfriamiento del lazo social y su posterior ruptura, tanto del lazo que lo une al mundo<br />
7 Nos referimos fundamentalmente al ámbito académico, productor de investigaciones empíricas y<br />
teorizaciones sobre los conceptos aquí detallados.
117<br />
del trabajo (por la precarización del empleo y el aumento de la desocupación) como de<br />
los lazos de sociabilidad próxima (Castel, 1995). En términos del autor, el vulnerable<br />
se enfrenta al riesgo de la desafiliación social.<br />
Ahora bien, el concepto de vulnerabilidad circula también en el discurso del BM; no<br />
obstante, su significado es sustancialmente diferente al citado en el párrafo<br />
precedente. Como primera particularidad cabe citar que en la concepción<br />
bancomundialista, tanto el “sujeto” como las causas de vulnerabilidad son múltiples. A<br />
continuación intentaremos dar cuenta de esta multiplicidad.<br />
Los sujetos “vulnerables” según la definición que realiza el BM son la población<br />
necesitada (BM, 2002[a]), los muy pobres que no pueden manejar riesgos (BM,<br />
2000[a]) y carecen de vivienda, alimentos, servicios de educación y salud (BM,<br />
2000[b]), las personas de países de bajos y medianos ingresos (BM, 2003), las<br />
familias monoparentales, los toxicómanos (BM, 2000[a]), los habitantes de tierras<br />
frágiles (BM, 2003) y los pobres de avanzada edad, entre otros. Esta concepción de la<br />
vulnerabilidad, aunque más economicista, mantiene grados de parentesco con el<br />
concepto de desafiliación propio de la corriente teórica mencionada. Para los pobresvulnerables<br />
así definidos, se articulará una primera propuesta de estrategia: las<br />
políticas focalizadas de acuerdo a cada uno de los riesgos enfrentados.<br />
Sin embargo, en la enunciación de aquello ante lo cual son vulnerables estos “pobres” 8<br />
se muestra un primer desplazamiento que aleja el concepto de aquel que ya es parte<br />
del sentido común en ámbitos académicos. Por un lado, los riesgos a los que éstos se<br />
enfrentan son: las crisis macroeconómicas (BM, 2002[a]), la amenaza mortal que<br />
representa un pequeño decrecimiento de la asistencia pública (BM, 2000[a]), las<br />
enfermedades evitables, la muerte prematura (BM, 2003), los shocks y las<br />
probabilidades de una crisis (BM, 2004[a]); mientras que por el otro, en la misma<br />
enumeración aparecen como riesgos: los desastres naturales, las inclemencias<br />
atmosféricas, la discapacidad y la violencia personal (BM, 2000[b]).<br />
Incluir estos riesgos en el listado implica dos operaciones que cabe distinguir: la<br />
articulación, en un mismo nivel, de los riesgos socio-económicos y de los desastres<br />
naturales revitaliza una clásica operación ideológica: naturalizar la sociedad en esta<br />
fase histórica de su desarrollo, ocultando con ello el origen histórico de los fenómenos<br />
sociales. En efecto, el segundo sujeto de vulnerabilidad que se construye en el<br />
discurso del BM, los países en desarrollo (BM, 2003) o las economías<br />
latinoamericanas, también son tan (e igualmente) vulnerables ante el cambio climático<br />
como ante los cambios en el flujo de capital (BM, 2003). Retomaremos más adelante<br />
las implicancias de la aparición del problema de la violencia en la lista de riesgos a<br />
enfrentar.<br />
La tercera acepción de vulnerabilidad muestra claramente el proceso de<br />
distanciamiento del discurso del BM respecto de la concepción académica que<br />
tomamos como eje de comparación. Efectivamente, en los documentos del banco<br />
aparecen como sujetos de vulnerabilidad las empresas pequeñas del sector informal<br />
que proveen la mayoría del empleo urbano (sic) (BM, 2003). Estas empresas son<br />
vulnerables ante los abusos burocráticos y la compra de privilegios por parte de los<br />
círculos que gozan de los debidos contactos (BM, 2001), así como ante las fallas<br />
institucionales y de la política (BM, 2003). Curiosa redefinición, puesto que la<br />
explicación dada por el sociólogo francés supone que los sujetos vulnerables son los<br />
8 Toda vez que nos refiramos al término “pobre” estaremos utilizando la acepción del Banco Mundial:<br />
“pobre” es genéricamente el sujeto destinatario de la estrategia, y así es nombrado en los documentos.<br />
De acuerdo al tema central sobre el que versa cada uno de los informes se acentúan diversas facetas de<br />
la pobreza. Es así como en algunos documentos la pobreza implica falta de acceso a servicios y en otros<br />
vivir con menos de 1 dólar por día.
118<br />
trabajadores del sector informal, en tanto no poseen ni beneficios ni protección social<br />
alguna.<br />
Por último, el sujeto de vulnerabilidad pasa a ser, en el Informe de 2003, “la sociedad”<br />
y aquello capaz de vulnerarla son “los choques por ingresos y conflictos y crimen”. Es<br />
en esta última acepción que se vislumbra claramente cómo la preocupación por la<br />
vulnerabilidad deviene en una preocupación por la “violencia social”, vaciando y<br />
transformando el concepto definido por Castel.<br />
La vulnerabilidad de los pobres, por un lado, y la potencial vulnerabilidad de la<br />
sociedad ante esos pobres, por otro, conforman un juego de desplazamientos en el<br />
que la idea de “gestión de riesgo” se articula en una doble significación: gestión del<br />
riesgo de los pobres-vulnerables y gestión del riesgo de violencia social que esa<br />
vulnerabilidad pudiera generar. Entendemos, entonces, en qué sentido “la violencia<br />
personal” aparecía en la lista de riesgos enunciada más arriba.<br />
Ahora bien, en este punto debe hacerse una aclaración sustantiva. Aún cuando se<br />
trate de un concepto claramente distinguible y con consecuencias discursivas y<br />
extradiscursivas igualmente diferenciables, la aparición del concepto de vulnerabilidad<br />
(con su contenido de enfriamiento del lazo social) se enmarca, a nuestro entender, en<br />
el contexto de una redefinición general del fenómeno de la pobreza.<br />
Pobreza<br />
La gestión 9 de riesgo se encuentra indisolublemente ligada a la gestión de la pobreza.<br />
Ahora bien, el análisis de los documentos del organismo a través de los años muestra<br />
claramente que las estrategias de gestión de la pobreza-riesgo han ido variando en<br />
relación con la forma de conceptualizarla y analizar sus causas. Convendrá entonces<br />
hacer un breve racconto histórico. Siguiendo el trabajo de M. Alejandra Corbalán<br />
acerca del BM, se puede decir que es a fines de los años ´60 cuando el Banco Mundial<br />
comienza a pregonar entre sus estrategias el combate contra la pobreza:<br />
Como lo enunciara Robert McNamara -entonces presidente del Banco Mundial-,<br />
la pobreza no es cuestionada desde un punto de vista ético o moral sino como<br />
posible factor detonante que pone en riesgo la estabilidad de las relaciones<br />
norte-sur. (Banco Mundial, 2002[a]: 32. El subrayado es nuestro)<br />
En 1990 el Banco Mundial publica el Informe sobre el Desarrollo Mundial titulado “La<br />
pobreza”, en el cual la reducción de la pobreza en los países del sur se plantea como<br />
la prioridad máxima a encarar. Siguiendo a Ezcurra (1997), es desde este momento<br />
que el alivio a la pobreza pasa a ser catalogado como su “objetivo fundamental” y su<br />
“misión básica”. La estrategia que el Banco Mundial encara durante los años<br />
subsiguientes parece desprenderse de la forma en que la misma era concebida:<br />
pobreza era, antes que cualquier otra cosa, pobreza por ingresos, y era pensada como<br />
un “costo social” transitorio derivado de los ajustes estructurales recetados por el<br />
propio banco y otros organismos de crédito. Su resolución era vista como cuestión de<br />
tiempo y llegaría a través del crecimiento de la economía (indefectiblemente ligado,<br />
según esta visión, a mayor apertura de los mercados, privatizaciones, flexibilización,<br />
etc.). El crecimiento económico, sostenían, se “derramaría” al conjunto de la sociedad<br />
impulsando mejoras en los sectores hasta entonces relegados. De este modo, durante<br />
los ´80 y ´90, “se hizo más hincapié en mejorar la gestión económica y dar más rienda<br />
suelta a las fuerzas del mercado”.( Banco Mundial, 2000[b]: 7.) En otras palabras, las<br />
causas y las respuestas eran consideradas estrictamente económicas.<br />
Esta concepción es la que parece romperse una década después cuando se vuelve<br />
inocultable que, a pesar de ciertos períodos de crecimiento económico, los niveles de<br />
9 Es importante notar que el término Gestión es retomado del lenguaje empresarial.
119<br />
pobreza y desempleo se han agudizado hasta límites insospechados, adquiriendo un<br />
carácter cada vez más estructural. Así, en el Informe de 2000/2001 puede leerse:<br />
“Esta situación de miseria persiste a pesar de que las condiciones humanas han<br />
mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la historia de la humanidad”.(<br />
Banco Mundial, 2000[b]: 3.) El crecimiento no es necesariamente un arma contra el<br />
aumento de la pobreza.<br />
Es a partir de este momento que el Banco Mundial comienza a pensar en la pobreza<br />
como un problema compuesto por múltiples dimensiones que requiere de un enfoque<br />
integral. Es así como en el Informe 2004 se plantea claramente que “la pobreza tiene<br />
muchas dimensiones: significa un bajo nivel de ingresos (vivir con menos de U$S 1 al<br />
día) pero también analfabetismo, mala salud, desigualdad de género y degradación<br />
ambiental” y que “el crecimiento económico es imprescindible pero no suficiente” (BM,<br />
2004[c]: 4). Esta definición supondrá “(...) nuevos desafíos a las personas que toman<br />
decisiones a nivel local, nacional y global”, tal como veremos más adelante (BM,<br />
2004[c]). La pobreza se trasforma en un concepto multidimensional, abarcando así,<br />
todas las esferas de la vida de quien la padece.<br />
La desigualdad como diferencia<br />
La redefinición del problema de la pobreza vinculada a la crisis de la teoría del<br />
derrame mencionada más arriba, supuso el surgimiento de una nueva preocupación al<br />
interior del discurso del BM: la desigualdad. Paradójico reconocimiento a los<br />
economistas críticos de las recetas neoliberales que durante años denunciaron la<br />
desigualdad estructural como causa del crecimiento de la pobreza y la indigencia en<br />
los países periféricos, intentando quebrar el discurso único construido alrededor del<br />
potencial “derrame”<br />
Sin embargo, en el mismo discurso que reconoce el problema de la desigualdad se<br />
desarman las potencialidades disruptivas del consenso económico y social que<br />
transportaba el planteo original. El “problema de la desigualdad” se extiende tanto en<br />
sus fronteras que se vuelve inaprensible, y por tanto, irresoluble. La desigualdad<br />
denunciada ahora por el propio BM involucra las divergencias en el acceso a la<br />
educación, a la salud, suministro de agua, saneamiento, a los servicios públicos, al<br />
acceso a activos, al poder, a la tierra, al crédito, al mercado laboral, a la influencia<br />
política, a la participación, al consumo, al ingreso, al trato de la policía y el sistema<br />
judicial, a la electricidad, a la telefonía, a la aplicación del estado de derecho,<br />
desigualdades socioculturales, políticas, salariales, en las relaciones sociales y<br />
familiares (BM, 2003).<br />
Entendemos que mediante esta proliferación de significaciones de la desigualdad se<br />
desplaza su sentido hacia el de “diferencia”. Operación importante en el sentido de<br />
quitar a la desigualdad su origen estructural en la distribución del ingreso, conformada<br />
por luchas sociales y conflictos diversos en cada país. Plantear la desigualdad como<br />
diferencia, la ubica dentro de las diferencias y matices locales son valores que al BM<br />
le interesa proteger, al menos discursivamente bajo el paraguas del<br />
“multiculturalismo”.<br />
En este sentido, hay un intento de deshistorización de la desigualdad que opera de un<br />
modo paradójico. En el documento de 2003 hay una preocupación aparentemente<br />
historiográfica por la desigualdad, pero se termina por constituirla como un fenómeno<br />
esencial de toda la historia latinoamericana, que ha resistido las diversas políticas que<br />
intentaron modificarla (las del achicamiento del Estado incluidas): “La situación general<br />
es que la desigualdad ha sido especialmente resistente a una variedad de<br />
experimentos en materia de políticas, desde la industrialización para sustituir a las<br />
importaciones hasta políticas populistas y reformas de mercado”. (Banco Mundial,<br />
2002[a]: 12.)Así la devuelve a la lucha histórica entre distintos proyectos sucesivos.
120<br />
Pero solamente para mostrar las continuidades que coincidirían con su carácter casi<br />
natural.<br />
Sin embargo, el BM nos alienta a pensar que es posible romper con las desigualdades<br />
distorsivas que, a diferencia de las desigualdades “positivas” que incentivan el trabajo<br />
y la inversión, sólo perpetúan a las élites atrasadas y clientelistas de Latinoamérica. Se<br />
trata, entonces, de corregir la fuente principal de la desigualdad que, lejos de ser el<br />
mercado o la distribución primaria del ingreso, son las instituciones excluyentes. Esta<br />
idea debe ser fuertemente remarcada, puesto que asociar la pobreza a la desigualdad<br />
y ver las causas de ésta última en la falta de participación e inclusión institucional<br />
constituye el supuesto fundamental a partir del cual se promueve el empoderamiento<br />
como estrategia: “La manera de hacer frente a esta complejidad es el empoderamiento<br />
y la participación –local, nacional e internacional”.( Banco Mundial, 2000[b]: 12.) Sobre<br />
las características de esta estrategia versa el próximo apartado de este trabajo.<br />
II - Una mirada al Empoderamiento en tanto estrategia<br />
La estrategia de empoderamiento, según la define el BM, consiste básicamente en “un<br />
proceso que incrementa los activos y la capacidad de los pobres –tanto hombres como<br />
mujeres- así como los de otros grupos excluidos, para participar, negociar, cambiar y<br />
sostener instituciones responsables ante ellos que influyan en su bienestar”. (Banco<br />
Mundial, 2002-2004: 11.). De lo que se trata es de multiplicar las potencialidades de<br />
un actor social concreto, sea este un individuo o un grupo social, a partir de la gestión<br />
y el control sobre las decisiones y los recursos que se ponen en juego durante el<br />
desarrollo de su vida. En los documentos, el empoderamiento aparece como una<br />
estrategia clave frente a la complejidad que representa el cambio de siglo en lo que<br />
concierne a la pobreza, la fragmentación y la violencia social, puesto que este<br />
concentra ciertos presupuestos e implicancias que permiten poner en práctica tácticas<br />
de gobierno acordes al nuevo diagnóstico de situación.<br />
En el presente apartado se intentará mostrar que el empoderamiento es una estrategia<br />
que se diseña ante un problema de gobernabilidad 10 y que supone tres operaciones<br />
articuladas de gran importancia:<br />
a) vinculación a nivel discursivo entre el crecimiento de la pobreza y la desigualdad<br />
con la exclusión institucional y la falta de participación institucional de los pobres.<br />
b) reordenamiento de las funciones de los distintos actores, mediante la<br />
descentralización y la transferencia de responsabilidades desde el Estado hacia<br />
instituciones mediadoras y hacia los propios pobres, colocándose el BM en una<br />
posición privilegiada<br />
c) interpelación a la cohesión social para paliar la violencia y los conflictos sociales,<br />
mediante el “arraigo comunitario”, la responsabilización, el llamado a participación y la<br />
dotación de voz a los individuos.<br />
La estrategia de empoderamiento diseñada por los expertos del BM articula cuatro<br />
actores fundamentales: los grupos de pobres, que desarrollarán un poder a la medida<br />
de sus posibilidades y necesidades particulares; las instituciones de la sociedad civil<br />
que participan del proceso transmitiendo o generando esas capacidades; el Estado<br />
Nacional como actor encargado de diseñar y aplicar las políticas de descentralización<br />
y municipalización de la gestión necesarias para la estrategia de empoderamiento, que<br />
se aleja cada vez más de la definición del contenido de las políticas; y por último, el<br />
BM, que se posiciona, ante todo, como el que cuenta con las capacidades y el<br />
conocimiento, y se ubica a sí mismo como el “facilitador del conocimiento y el diálogo”.<br />
(Banco Mundial, 2002-2004: 16.)<br />
10 No es la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, sino forma de gobierno, en sentido lato.
El Estado y su lugar<br />
121<br />
El empoderamiento, entendido como nuevo dispositivo de vigilancia de “detección<br />
sistemática”, supone un importante ahorro en términos de recursos de poder y<br />
económicos si se compara con el esquema disciplinario 11 . En este último la presencia<br />
real del vigilante (maestro, trabajador social, médico, psicólogo, etc.) era condición<br />
para el funcionamiento del dispositivo, aún cuando esa co-presencia estuviera<br />
sublimada como en el modelo del Panóptico (Castel, 1986).<br />
La nueva estrategia supone la desarticulación de cierta forma de gobierno centralizada<br />
en un Estado regulador. Se organiza así una compleja red de organizaciones no<br />
gubernamentales, organizaciones comunitarias y sociales, asociaciones y entidades<br />
de bien público 12 proveedoras de bienes y servicios de manera alternativa al Estado.<br />
Estas instituciones, a su vez, están bajo la cuidadosa mirada de los consumidoresclientes<br />
ciudadanos: se trata de un juego recíproco de miradas entre las<br />
organizaciones no estatales, las estatales y los pobres empoderados.<br />
A través de las nuevas y crecientes funciones que van adquiriendo las organizaciones<br />
de la sociedad civil, las responsabilidades del Estado nacional se licuan parcialmente<br />
con la conformación de la red antes mencionada, limitándose a ser el proveedor de la<br />
infraestructura necesaria para el desarrollo de las capacidades de los individuos y de<br />
las organizaciones civiles. Así, en los documentos se observa que el rol del Estado<br />
queda circunscrito a: a)garantizar el acceso a la información y a la infraestructura,<br />
incluyendo en este rubro tanto a la educación básica como al acceso a créditos para<br />
tierras e insumos de la producción, b) implementar la normativa internacional que<br />
permita homogeneizar a los productores/ consumidores de los distintos mercados<br />
nacionales, c) monitorear constantemente los niveles de eficiencia de las políticas<br />
sociales así como el riesgo de fractura a lo largo del tejido social.<br />
Aún cuando en la estrategia el Estado conserve todas estas funciones, en particular<br />
las referidas al monopolio del ejercicio legítimo de la violencia, es necesario resaltar<br />
aquellas que pierde respecto de lo que se denominó Estado de Bienestar, e incluso<br />
yendo más atrás, respecto de lo que el Estado Nación guardó para sí como función<br />
desde 1880 (en el caso de la Argentina).<br />
El lugar atribuido al Estado en los documentos se sostiene en la desconfianza del BM<br />
respecto de la política entendida en el sentido tradicional, haciendo oír sus críticas a<br />
las “burocracias nacionales corruptas” o al “clientelismo político” que enturbiaría toda<br />
posibilidad de diálogo y acuerdo entre intereses dispersos. A partir de este<br />
diagnóstico, las tradicionales responsabilidades del Estado y el gobierno son<br />
transferidas, a causa de su ineficiencia, corrupción y burocracia, a otros actores: “La<br />
impotencia del Estado para proteger la propiedad (...) [y] el fracaso de las instituciones<br />
de política pública para establecer un entorno macroeconómico estable representa<br />
también una mayor carga para los pobres”.( Banco Mundial, 2002[a]: 5.) Así, la<br />
desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales se articula con la<br />
preocupación del BM respecto del crecimiento de la pobreza, puesto que “los pobres a<br />
menudo no perciben beneficios de las inversiones públicas (...) y, con frecuencia, son<br />
víctimas de la corrupción y la arbitrariedad del sector estatal”.( Banco Mundial, 2000[b]:<br />
3.)<br />
En este marco, el Estado Nacional pierde relativa injerencia sobre los contenidos en el<br />
diseño de políticas públicas. Lo único que guarda para sí son capacidades para velar<br />
por su correcto diseño, adaptación, implementación, evaluación y control. En efecto, y<br />
vinculado a esto último, asistimos a una curiosa redefinición de los saberes del experto<br />
11<br />
El término “disciplinario” esta tomado del marco teórico de Michel Foucault. Ver Vigilar y Castigar el<br />
nacimiento de la prisión para mayores detalles al respecto<br />
12<br />
En adelante, cuando hacemos referencia a las instituciones de la sociedad civil incluimos a todos estos<br />
tipos de organismos.
122<br />
burócrata-estatal: la expertise se juega cada vez menos en áreas sustantivas (salud,<br />
educación, trabajo) y crecientemente en saberes metodológicos y técnicos vinculados<br />
más al cómo que al qué de las políticas 13 .<br />
El principal aporte de los saberes específicos no estaría brindado, entonces, por los<br />
especialistas del Estado, sino fundamentalmente por los propios pobres empoderados,<br />
a partir de la participación. Asimismo, los lineamientos metodológicos y técnicos del<br />
diseño de políticas públicas están fuertemente pautados desde los organismos<br />
internacionales de crédito, puesto que fijan directa e indirectamente los estándares de<br />
diseño, monitoreo y evaluación de las mismos, condicionando el financiamiento de los<br />
programas al cumplimiento de las pautas que dichos organismos estipulan.<br />
El rol del Banco Mundial<br />
En este aparente ir y venir de saberes entre los pobres, el Estado, los organismos de<br />
la sociedad civil y el BM, la misión del Banco consiste en “actuar como facilitador,<br />
suministrar información e introducir actores e ideas, más no dirigir, decidir, ni<br />
imponer”.( Banco Mundial, 2002-2004: 27.)<br />
Según analizan los propios expertos en un documento de 2002 (“Empoderamiento y<br />
reducción de la pobreza”) la misión del BM en las políticas de empoderamiento se<br />
desagrega en cuatro funciones principales: a) analizar, evaluar y aconsejar a los<br />
gobiernos nacionales respecto del diseño de políticas públicas en la matriz del<br />
empoderamiento (para lo cual cuenta con recurso de los préstamos, como hemos<br />
explicado); b) convocar a los diversos actores involucrados (instituciones estatales, no<br />
estatales, pobres, etc); c) mediar en los requerimientos de reformas específicas que<br />
impongan las estrategias de empoderamiento; y d) crear la capacidad organizacional<br />
necesaria para llevar a cabo este proceso (p.13).<br />
Esta enumeración evidencia el mecanismo de reproducción del Banco como<br />
organismo, ya que al mismo tiempo que genera una nueva necesidad (empoderar a<br />
los pobres) en base a un nuevo diagnóstico (problema de la vulnerabilidad,<br />
desigualdad y multidimensionalidad de la definición de pobreza) brinda las<br />
herramientas para satisfacerla generando un nuevo campo de experticia que le<br />
permita garantizar la solicitud de consultorías por parte los países pobres. El<br />
conocimiento aportado por el Banco aparece cristalizado en el diseño de políticas y en<br />
estas herramientas que el Banco provee desde una perspectiva abarcadora y<br />
“objetiva”, puesto que tiene opción de extraer experiencias locales del mundo entero.<br />
En suma, el Banco aporta la mirada global. Esta mirada global se prioriza<br />
crecientemente en cuanto es el BM quien esta actuando crecientemente como asesor<br />
en disputas entre distintos países, especialmente cuando hay necesidades de<br />
asesoramiento técnico y modificaciones en legislación transfronteriza 14 .<br />
Entre las organizaciones de la sociedad civil, las estatales y el BM, parte importante de<br />
la comunicación se da mediante “expertos”, muchas veces con formaciones<br />
académicas similares. Sin embargo, estos expertos distan de estar en pie de igualdad,<br />
ya que quienes manejan el recurso financiero de los préstamos tienen mayor<br />
capacidad para establecer “consensos” semiológicos, metodológicos y técnicos en el<br />
planeamiento de políticas. Efectivamente, la campaña de impulso de la estrategia de<br />
empoderamiento iniciada discursivamente por el BM puede haber tenido orígenes en<br />
13 Un ejemplo de este aspecto es la demanda de técnicos que puedan organizar un “plan estratégico” sin<br />
necesariamente conocer en profundidad el área para la cual diseñaran el plan, pero sí la metodología<br />
para concentrar y distribuir la información.<br />
14 Esto se ve claro en los últimos problemas ambientales entre Uruguay y Argentina por las papeleras y el<br />
creciente lugar del BM como medidor de “impactos” de las diferentes políticas.
123<br />
otros expertos -probablemente sea el caso- pero el peso de la estrategia crece<br />
exponencialmente cuando se vuelve condicionamiento de crédito externo para los<br />
países pobres.<br />
<strong>III</strong> - Los pobres sean unidos: cohesión social, participación comunitaria y<br />
responsabilización<br />
Como se ha mencionado, a partir del nuevo milenio comienzan a menguar en el<br />
discurso del BM las certezas (sostenidas durante décadas) respecto a las<br />
posibilidades de que el desarrollo económico redunde en beneficios para la sociedad<br />
en su conjunto 15 . Paulatinamente, desde el Banco comienza a reconocerse que el<br />
crecimiento económico, que según se auspiciaba desde diferentes sectores<br />
neoliberales llegaría de la mano de la reforma del Estado y de la apertura irrestricta del<br />
mercado, conduce paralelamente a la desarticulación de los lazos sociales<br />
indispensables para el sostenimiento de una sociedad gobernable.<br />
En efecto, en esta redefinición en la forma de concebir la pobreza, de la que hemos<br />
dado cuenta más arriba, puede leerse una inquietud por la creciente fragmentación<br />
social. Esta preocupación se manifiesta en algunos documentos en los que se acude a<br />
términos de carácter psicológico y sociológico referentes a la “cohesión social”, tales<br />
como: “lazos comunitarios”, “tejido social”, “valores comunitarios”, “grupos<br />
desfranqueados”. De este modo, la fragmentación social se presenta como la temida<br />
contracara del avance de la aplicación de los paradigmas del neoliberalismo. La<br />
siguiente cita refleja elocuentemente esta contradicción:<br />
En el fin del siglo, el ideal de una sociedad abierta se afirma y sin dudas el triunfo<br />
del individualismo, desde una perspectiva del potencial de progreso es una parte<br />
importante, pero el mismo tiempo de padecimientos. Se libera a los individuos pero<br />
fragmenta el cuerpo social y se deshacen las solidaridades. (...) Es un fenómeno<br />
que lleva a los individuos, por un lado, a gozar de muchos beneficios y libertades, y<br />
por el otro, conlleva en sí mismo una condición muy fuerte de fragilidad. Al binomio<br />
individualización-emancipación se contrapone otro de individuación-fragilización.<br />
(Cichero y Feliu, 1999: 63.)<br />
La fragmentación social como problema aparece fuertemente vinculada al incremento<br />
de la violencia social y la inseguridad. Se hace presente de este modo la segunda<br />
acepción de vulnerabilidad de la que dábamos cuenta más arriba: la sociedad se<br />
fragiliza, se vuelve vulnerable ante la desarticulación de los lazos sociales, quedando<br />
de este modo expuesta a potenciales conflictos. Los documentos dan cuenta de esta<br />
alerta asimilando en varias ocasiones el peligro de advenimiento de “catástrofes<br />
naturales” con “catástrofes sociales” o “conflictos violentos”: “cuando la muerte y la<br />
destrucción son generalizadas, el primer punto de la agenda debe ser la prevención, la<br />
reconciliación y la reconstrucción”.( Banco Mundial, 2003: 156.) Los conflictos civiles,<br />
los homicidios, el crimen y, a gran escala, la guerra civil amenazan a la gente y a los<br />
activos (manufacturados y naturales), y “también asaltan el capital social, socavando<br />
las redes sociales y la confianza” (Ibídem). Los conflictos civiles “además de causar<br />
mortandad, provocan el caos socioeconómico y crean un terrible legado de traumas<br />
sociales y psicológicos”.( Banco Mundial, 2000[b]: 13.)<br />
Esto demuestra que la preocupación por el lazo social ancla en una inquietud mayor:<br />
la amenaza de violencia, delincuencia y conflictos civiles que pongan en jaque la<br />
15 Esta perspectiva fue acaloradamente discutida en un seminario realizado en Buenos Aires en Julio de<br />
2006, donde técnicos del BM para ALC intentaban justificar sin éxito la disociación entre crecimiento<br />
económico y pobreza, planteando a ésta última como causante de la ausencia del crecimiento. El<br />
documento en discusión fue “Reducción de la pobreza y crecimiento, círculos virtuosos y círculos viciosos”<br />
BM, 2006.
124<br />
gobernabilidad de las poblaciones, que actualmente parece encontrarse en estado de<br />
“equilibrio precario”. Esta percepción aumenta en los documentos más recientes.<br />
Vemos así el modo en que el viejo problema del “buen gobierno” se articula al interior<br />
de la estrategia del empoderamiento. La preocupación por mantener el orden al tiempo<br />
que un amoroso interés por el alma y los traumas de los pobres puede leerse a partir<br />
del concepto de “poder pastoral” citado en el primer artículo. En efecto, la<br />
preocupación de los funcionarios de Estado del siglo XVII respecto de ordenar y<br />
potenciar las fuerzas de las naciones nacientes, generó técnicas y tácticas que pueden<br />
ayudarnos a comprender el interés bancomundialista por el corazón y el lazo que une<br />
a los desfranqueados. Una de las metas centrales de éstas tácticas y técnicas era<br />
lograr la “felicidad” y “bienestar” de los súbditos, siendo menester para ello obtener un<br />
conocimiento afectivo, personal y amoroso del alma de cada uno de los ellos:<br />
condición necesaria para poder guiarlos, como el pastor a las ovejas, hacia la<br />
concretización del deseado bienestar mediante un doble mecanismo que, a la vez que<br />
procuraba el conocimiento y bienestar individual, garantizaba la paz y unidad general<br />
del rebaño (Foucault, 1988).<br />
Así, el empoderamiento, definido como una escucha atenta de la voz de los pobres,<br />
fortalecedora de los lazos sociales fragilizados, puede entenderse como una nueva<br />
técnica que da respuesta a una vieja preocupación del arte de gobierno.<br />
Vemos con mayor claridad por qué la “integración social y cultural de los pobres”<br />
(Cichero y Feliu, 1999: 63) se convierte en una prioridad para el banco, en la cual<br />
adquiere un lugar fundamental la estrategia del empoderamiento. A través de la<br />
misma, se promueve la conformación de redes sociales que brinden contención a los<br />
sujetos desfranqueados, guiados por la convicción de que “las personas que logran<br />
ingresar a estas redes están más amparadas” (Ibídem: 2).<br />
No se trata, sin embargo, de una búsqueda por recomponer el dañado tejido social de<br />
la sociedad salarial, en la cual los individuos se integraban en virtud de una función<br />
social que hacía al todo. En el esquema del banco los pobres son instados a juntarse<br />
en virtud de la situación de pobreza que comparten, y no con el objetivo de transformar<br />
la situación en la que se hallan sino para cobijarse bajo el manto de hermandad que<br />
brinda el compartir la situación con otros “iguales”. De este modo, las redes que el<br />
empoderamiento apunta a tender son redes no formales, “redes de pobres” (sic) (BM,<br />
2000[b]: 10-12). Puede observarse entonces que, pese a que los objetivos que se<br />
declaman promueven la lucha contra la pobreza, no se habla de erradicarla sino de<br />
paliar o aliviar sus consecuencias.<br />
La vuelta de la comunidad (empoderada)<br />
La conformación de estas redes informales ocupan un lugar central los procesos de<br />
descentralización y desarrollo local: “la descentralización puede conseguir un mayor<br />
acercamiento entre los organismos que ofrecen servicios y las comunidades y<br />
personas pobres (...). Para ello, habrá que fortalecer la capacidad local (...)”. De este<br />
modo, estas redes locales e informales (en el sentido de que constituyen<br />
efectivamente un capital social pero de carácter no formal y no validable en el<br />
mercado), están lejos de ser una respuesta novedosa al problema de las personas que<br />
se encuentran en situación de pobreza, entre las cuales -tal como fue estudiado por<br />
Javier Auyero- abundan las redes no formales pero brillan por su ausencia los<br />
recursos con los cuales alimentarlas (capital social formal): “así, las redes que servían<br />
como amortiguadores en tiempo de crisis, dejan de cumplir su función habitual: ser un<br />
seguro social informal para la supervivencia individual de los crónicamente pobres”.<br />
(Auyero, 1999: 96.)
125<br />
Así, la estrategia de gestión de la cuestión social que venimos describiendo ancla en el<br />
espacio local, definido como “comunidad”. Hay entonces un “redescubrimiento” de la<br />
comunidad como instancia distinta a lo social, en la que las controversias pueden<br />
resolverse sin enfrentamiento y por común acuerdo 16 .<br />
Las comunidades aparecen, entonces, como el nuevo territorio de administración de<br />
las vidas de individuos y poblaciones; espacio por excelencia en el que los actores<br />
deben “comprometerse” y en el que deben canalizar sus energías sociales. Frente a la<br />
creciente fragmentación y violencia social, el discurso del banco recrea la calidez y<br />
seguridad de los vínculos familiares y comunitarios. En la comunidad son reagrupados<br />
los sujetos vulnerables que aparecían fragmentados, divididos, bajo criterios ahora<br />
espaciales y/o morales: los une la vulnerabilidad, la incapacidad para gestionar sus<br />
vidas y la carencia de capitales, pero también sus vínculos tradicionales, las redes<br />
sociales de que disponen y los saberes prácticos que poseen.<br />
Ahora bien, las condiciones de posibilidad de este “renacer” de la comunidad deben<br />
vincularse con la des-totalización del espacio social a la que asistimos. Las<br />
mutaciones históricas de las que somos testigos desde la década del ´70 suponen,<br />
entre otras consecuencias, la crisis y ocaso de la sociedad salarial como modo de<br />
resolución de la “cuestión social”. Esto no implica que la cuestión social haya sido<br />
resuelta (lo que sería una contradicción en si misma en tanto se trata de un problema<br />
irresoluble), por el contrario se habla de una “nueva cuestión social” mucho más<br />
compleja que la del pasado y cuya respuesta no vendría dada por el modelo de la<br />
integración y solidaridad que avizoraba la sociología clásica 17 . Aún cuando no termina<br />
de delinearse cuál es el modo en que se terminará de articular esa respuesta,<br />
entendemos que la “comunidad empoderada” como espacio de gestión de la vida de<br />
los individuos ocupará un rol central en ella.<br />
En este sentido, la comunidad es presentada como un resguardo para los dos sujetos<br />
cuya vulnerabilidad inquieta al BM: los pobres y la sociedad. Los individuos pobres,<br />
empoderados en su comunidad local, podrían forjar un lazo identitario, un punto de<br />
apoyo o marco de referencia desde el cual construir sentido. En los documentos, esta<br />
“identidad comunitaria” se concibe de manera “ontológica”: el hecho de convivir en<br />
determinada villa, de compartir una fuente de agua, de gestionar algún bien común y el<br />
hecho mismo de ser pobres ya los hace miembros del grupo de pertenencia 18 (Rose,<br />
1996: 334). Allí, los nexos comunitarios serán de carácter inmediato y cara a cara: el<br />
conocimiento mutuo, la escucha y el diálogo sin mediaciones parecen ser los pilares<br />
de la convivencia comunitaria.<br />
Ahora bien: este espacio, al tiempo que brinda a los pobres la posibilidad de<br />
contención económica, social y afectiva, gestiona localmente los conflictos, evitando<br />
su propagación como potencial riesgo para la sociedad.<br />
En el Capitalismo Mundial Integrado (Guattari, 1995), aquellos que no poseen los<br />
medios para moverse al ritmo veloz del mercado y las telecomunicaciones están<br />
condenados a la inmovilidad, a la quietud, a la localidad (Baumann, 1999). Pero el BM,<br />
dicho en sus propios términos, convierte este obstáculo en oportunidad19: sólo una<br />
cosa ata a los pobres: ellos están atados a su comunidad, y el empoderamiento no<br />
16 Las diferencias entre la comunidad y la sociedad, así como el supuesto pasaje de una a otra<br />
conforman un debate clásico y fundante de la sociología moderna, razón por la cual no nos extenderemos<br />
demasiado aquí sobre esa problemática. Para una lectura introductoria invitamos al lector a remitirse a<br />
Robert Nisbet, La formación del pensamiento sociológico, Amorrortu editores, 1996 (1966).<br />
17 Sobre este tema y la recuperación de la idea de comunidad Ver De Marinis, Pablo (2005) “16<br />
comentarios sobre la(s) comunidad y la(s) comunidades”, Papeles del CEIC N° 15, Marzo 2005.<br />
18 “Each assertion of community refers itself to something that already exists and has a claim on us, our<br />
common fate as gay men, women of colour, as people with AIDS, as members of an ethnic group, as<br />
residents in a village or a suburb, as people with a disability”. (Rose)<br />
19 Expresión tomada del lenguaje de la gestión, modelo de análisis “FODA”.
126<br />
hace otra cosa que afianzar aún más esa atadura, creando lazos o fortaleciendo los ya<br />
existentes.<br />
En cualquier caso, es necesario que los pobres se sientan integrantes activos de ese<br />
lugar localizado y reducido al que pertenecen, y que allí logren una “buena vida”, su<br />
“felicidad” y su “bienestar”. De este modo opera la reproducción de lo que Castel<br />
denominó “modelo dual” de la sociedad; esto es, se acepta que nuestras sociedades<br />
tienen una doble velocidad: la de los sectores hipercompetitivos que obedecen a las<br />
exigencias más implacables del mercado y la de los sectores marginados de quienes<br />
no pueden entrar en los circuitos exitosos del capitalismo flexible (Castel, 1986). En<br />
base a este datum, las redes del empoderamiento garantizarían las fronteras,<br />
manteniendo la separación tajante entre los dos mundos y sus dos velocidades. De<br />
este modo, los pobres no sólo deben conformarse con su “destino”, sino que se espera<br />
que lo abracen como si fuera su propia obra.<br />
Gestores de sí mismos: pobres responsables<br />
Ahora bien, el “capital social” y las “redes” que describimos deben ser “construidas”<br />
por y para los pobres de manera tal que ellos mismos puedan trabajar en su propia<br />
“salvación”. En otras palabras, el acceso a esta “felicidad” y “bienestar” no les estaría<br />
garantizado, requiere por el contrario de una posición activa de los sujetos 20 .<br />
El desarrollo sostenible trata del mejoramiento del bienestar humano a través del<br />
tiempo. Qué constituye una buena vida es algo altamente subjetivo, y la<br />
importancia relativa que se le da a diferentes aspectos del bienestar varía según<br />
los individuos, las sociedades y las generaciones. Pero la mayoría de la gente<br />
podría estar de acuerdo en algunos elementos. El tener la habilidad y la<br />
oportunidad para determinar la propia vida (...). Otro es tener un sentido del propio<br />
valor, aumentado por las relaciones familiares y sociales, la inclusividad y la<br />
participación en la sociedad. También lo es el disfrutar de seguridad física y de<br />
libertades civiles y políticas básicas. Y lo es igualmente la apreciación del medio<br />
ambiente natural (...) de hecho, la felicidad y la satisfacción propias de la gente con<br />
la vida están estrechamente asociadas con todos estos factores. (Banco Mundial,<br />
2003: 13. El subrayado es nuestro.)<br />
En esta cita vemos nuevamente la preocupación bancomundialista por el lazo social y<br />
el alma de los pobres, según ya mencionamos más arriba. Sin embargo, entendemos<br />
que aparece un nuevo matiz en esta preocupación: hay una fuerte apelación al ideal<br />
de “autarquía” detrás del discurso del empoderamiento. Entonces, podríamos decir<br />
que junto con el llamado a la autogestión en la comunidad -como modo de administrar<br />
la nueva cuestión social- habría un correlato ético-ideológico, que sostiene no ya la<br />
obligatoriedad en el cumplimiento de la Ley (al estilo kantiano, para decirlo<br />
rápidamente), sino la autosuficiencia, el autocontrol y la autolimitación como valor al<br />
que debería tender tanto el individuo como la comunidad empoderada.<br />
En este sentido, la estrategia de empoderamiento se inscribe en el marco de un<br />
proceso de responsabilización de los individuos, producto de las reconfiguraciones que<br />
estamos mencionando, en favor de “una auto-protección frente a los riesgos, en lugar<br />
de tener que acudir a los gobiernos en busca de ayuda”.( Banco Mundial, 2000[a]: ii. El<br />
subrayado es nuestro.) En la estrategia aquí analizada subyace la idea de que el<br />
pobre es responsable por su situación, y que debe ser dotado de “recursos y activos”<br />
que le permitan modificarla por sí mismo. Citando nuevamente al BM: “el objetivo<br />
central es integrar socialmente a los carenciados en el país (...). Esta concepción<br />
sostiene que el carenciado no es sólo objeto de la integración, sino sujeto activo de la<br />
misma. La idea no es trabajar para los carenciados sino trabajar con los<br />
20 Debemos aclarar que al decir “activa” no queremos decir ni libre ni voluntaria.
127<br />
carenciados”.(Cichero y Feliu, 1999: 65.) De este modo, los organismos<br />
internacionales comparten la característica que Rose atribuye a los programas<br />
neoliberales: “responden a los que sufren como si ellos fueran autores de su propia<br />
desgracia”. (Rose, 1997: 39.)<br />
Así, se pone el acento en las habilidades, el conocimiento y las características que<br />
hacen al sujeto parte de la comunidad, y que se han transformado en responsabilidad<br />
individual: cada uno debe lograr, para permanecer afiliado a la comunidad y evitar ser<br />
excluido, convertirse en su propio gestor 21 a partir de acciones y elecciones<br />
adecuadas.<br />
Entonces, son los pobres quienes pueden revertir su situación a partir de ser dotados<br />
de ciertas capacidades subjetivas, de tomar responsabilidades, mostrarse como<br />
capaces de elegir y calcular sus cursos de acción y de configurar sus vidas de acuerdo<br />
a un código moral de responsabilidad individual y de obligación comunitaria.<br />
De pobre a cliente<br />
Dentro del esquema de gestión de la cuestión social promovido por el BM, las<br />
poblaciones pobres empoderadas pasan de ser “grupos de riesgo” a ser actores con<br />
un lugar asignado. Este lugar es, sin embargo, muy específico, puesto que el pobre es<br />
interpelado como cliente/ usuario de servicios antes garantizados por el estado, hoy<br />
leídas como productos asequibles en un mercado. Áreas de la vida social antes<br />
desmercantilizadas, hoy solo satisfechas por el mercado, para aquellos que pueden<br />
acceder.<br />
Este pasaje de “pobre” a “cliente” se realiza en el ámbito local, en constante<br />
interrelación con instituciones de la sociedad civil y con organismos prestadores de<br />
servicios. Entendemos que esta interpelación está enmarcada en la crisis de la<br />
sociedad salarial, donde el trabajo era la principal instancia dadora de sentido. En el<br />
capitalismo tardío las identidades ya no son normativas, sino plurales, incompletas,<br />
condicionadas y flexibles (Bauman, 2000: 53).<br />
Así, la comunidad empoderada mentada por el BM como espacio de construcción<br />
identitaria reproduce la lógica de consumo en tanto el BM privilegia ejemplos de<br />
“comunidades” de consumidores (de agua, escuelas, hospitales, vecinos por la<br />
seguridad etc.).<br />
De acuerdo a la descripción del BM, los recursos de los que depende la posibilidad de<br />
desarrollarse como pobres-clientes son: el acceso a la información, la inclusión y<br />
participación, la responsabilidad o rendición de cuentas y la capacidad local de<br />
organización. Según el BM la información es el “poder” que los individuos utilizan para<br />
aprovechar oportunidades, negociar, defender derechos y controlar a las instituciones;<br />
la participación y la inclusión, por su parte, dependen de la existencia de espacios para<br />
debatir y decidir las prioridades locales y/o nacionales directa o indirectamente y son<br />
mecanismos fundamentales en la lucha contra la pobreza; en tercer lugar, la<br />
responsabilidad o rendición de cuentas se define como una serie de mecanismos que<br />
permitan ejercer un control sobre cuentas públicas -en tanto contribuyentes- y privadas<br />
-en tanto consumidores- y, finalmente, la capacidad de organización, que estriba tanto<br />
en la posesión de recursos materiales como simbólicos, así como del capital social<br />
necesario para relacionarse con otros organismos similares.<br />
El poder de los clientes-pobres residiría, entonces, en cierta capacidad de “aleccionar”<br />
a quienes les proveen servicios exigiendo rendiciones de cuentas, reforzando y<br />
supervisando la prestación de servicios: el pobre, de este modo, “vota con los pies”<br />
(BM, 2004[a]: 13), al elegir libremente el producto o servicio que más se adecua a sus<br />
21 “One must ‘enterprise’ one’s life through active choice” (Rose, 1966: 343).
128<br />
necesidades 22 . No es necesario aclarar que esta capacidad o poder de los pobres para<br />
lograr su bienestar los ata a su localidad, los inserta en ese núcleo identitario<br />
míticamente “primigenio” en una clave afín a los tiempos que corren.<br />
En este esquema las necesidades de los pobres distan de ser universales (o<br />
reconocidas como tales), por el contrario dependen de factores puramente regionales:<br />
en tanto usuarios y clientes de servicios, los pobres ponen en juego las preferencias<br />
regionales, las tradiciones y valores comunitarios, en fin, “la opinión de las aldeas”<br />
(BM, 2004). Esto constituiría la base de las demandas de los pobres, que, mediante<br />
mecanismos de expresión, participación y descentralización, se canalizarían en<br />
gestiones concretas de resolución de problemas.<br />
Vemos entonces que si, como decíamos más arriba, los saberes del experto están<br />
cada vez menos vinculados a los aspectos sustantivos del diseño de políticas públicas<br />
y más volcados a aspectos metodológicos y técnicos, serán los propios pobres los que<br />
“dicten” el contenido de las políticas. Tal es el caso por ejemplo de “educación con<br />
participación de la comunidad” (EDUCO) en El Salvador, donde los padres y las<br />
comunidades rurales participan en el diseño, implementación, seguimiento y<br />
evaluación de los planes educativos y su puesta en marcha por parte de los<br />
docentes 23 . Ello requiere, fundamentalmente, de la “recuperación” de la voz de los<br />
pobres que, según el diagnóstico de los documentos, ha sido acallada por los “Estados<br />
ineficientes” y las “instituciones corruptas”.<br />
IV - La voz de los pobres<br />
La importancia de la dotación de voz a los pobres como elemento fundamental de la<br />
estrategia del empoderamiento está dada por su definición de punto axial donde se<br />
entrecruzan la gestión de la información y el conocimiento y la participación y rendición<br />
de cuentas, definidos como recursos clave para la lucha contra la pobreza.<br />
Dentro de la estrategia general del empoderamiento se acentúa constantemente la<br />
necesidad de escuchar e incorporar “la voz de los pobres” 24 , de incluir sus opiniones y<br />
vivencias en el diseño de las políticas 25 , y potenciar su actuación como contraparte<br />
“auditora” de las instituciones.<br />
Este acento se enmarca en dos premisas: por un lado la concepción de los pobres no<br />
como mera carencia, sino como portadores de activos 26 . En primer lugar, los pobres<br />
poseen el conocimiento acerca de lo que significa vivir en la pobreza: “Los pobres son<br />
sin duda quienes mejor conocen sus propias necesidades y circunstancias, por eso si<br />
se les escucha, los resultados podrán mejorar notablemente”.(Banco Mundial, 1999[b]:<br />
16.) Además, cuentan con conocimiento nativo sobre recursos naturales y estrategias<br />
de supervivencia local, que los convierte en portadores de saberes (activos o<br />
22<br />
"La competencia creada por la elección de los clientes disciplina también a los proveedores. Un doctor<br />
puede negarse a tratar a pacientes de una casta inferior; ahora bien, si cobra por el número de pacientes<br />
atendidos, comenzará a preocuparse cuando vea que la sala de espera está vacía. Los reembolsos<br />
otorgados a las escuelas en función del número de alumnos (o alumnas) matriculados crean<br />
implícitamente una competencia entre los centros docentes, lo que aumenta las opciones de los alumnos"<br />
(BM, 2004[a]: 13).<br />
23<br />
Para una descripción más extensa acerca de este caso “paradigmático” para el BM, ver el Informe<br />
2004[a].<br />
24<br />
La expresión “voz de los pobres” es utilizada por el BM en los documentos, refiriéndose con ella tanto a<br />
la participación más formal en diversos foros de articulación comunal y nacional, como a las opiniones<br />
vertidas por éstos en estudios de opinión y trabajos de campo paralelos donde se recogen definiciones de<br />
los actores. Cf. “La voz de los pobres”, “¿Hay alguien que nos escuche?”, entre otros.<br />
25<br />
“Es esencial construir la capacidad de la población pobre y excluida para que exprese sus propios<br />
puntos de vista e intereses en la formulación de las políticas públicas (BM, 2002/2004: 3).<br />
26<br />
Puede pensarse como “capacidades” en términos de Amartya Sen.
129<br />
capitales) nada desdeñables que las instituciones deben captar e incorporar al diseño<br />
de sus políticas.<br />
La otra premisa fundamental es procurar el control institucional de los pobres en tanto<br />
destinatarios de las propuestas de intervención a través de la participación en los foros<br />
comunales correspondientes. Como bien dice el banco:<br />
Estas gentes son vulnerables pero tienen una modesta cartera de activos (…): la<br />
tierra (aunque con limitaciones), capital social tradicional, capital humano y<br />
conocimiento nativo. Ni siquiera el potencial de estos bienes ha sido cabalmente<br />
reconocido por las instituciones nacionales ni por las locales. (Banco Mundial,<br />
2003: 12.)<br />
La importancia que la estrategia asigna a la voz de los pobres se convierte además en<br />
un elemento articulador de políticas a nivel local y comunal, con la gestión de una<br />
coordinación a nivel nacional para la “eficaz” administración de los activos (sociales o<br />
materiales, en términos del BM): “Sólo (promoviendo la voz y la inclusión de estos<br />
grupos en la toma de decisiones) las instituciones pueden captar las señales de lo que<br />
está sucediendo en la periferia y diseñar soluciones apropiadas”. (Op. cit. p: 13.)<br />
El lugar que se da a la voz de los pobres se constituye en un pilar de la gestión del<br />
conflicto social y la gobernabilidad. Podemos leer así como, a partir de la participación,<br />
se busca mantener la gestión dentro de niveles suficientes de previsibilidad. El<br />
empoderamiento de los pobres y la participación de los mismos como artífices de las<br />
políticas para la resolución de su problemática puede pensarse entonces como una<br />
forma de canalizar el conflicto. Es así como en la estrategia de la participación el<br />
conflicto social (real o potencial) es drásticamente reducido a “diferencias de opinión”,<br />
como puede advertirse en la siguiente frase:<br />
Dada la diversidad de intereses y puntos de vista diferentes entre los actores<br />
sociales (...) los diálogos no siempre lograrán un consenso total, y es probable que<br />
conlleven cierto grado de conflicto. El reconocer las diferencias de opinión en los<br />
conflictos forma parte de un proceso legítimo de diálogo democrático, y el<br />
prepararse para manejar estas situaciones es un componente clave. (Banco<br />
Mundial, 2002-2004.)<br />
La importancia de la voz de los pobres está también vinculada con la estrategia del BM<br />
para la gestión del conocimiento 27 : existe, en sus propios términos, todo un bagaje de<br />
saber nativo que las instituciones desestiman y que los propios portadores no saben<br />
aprovechar con propiedad: para ello, debe estimularse a los poseedores de ese<br />
conocimiento a trabajar mancomunadamente con las instituciones en virtud de un<br />
beneficio mutuo. Esta atención al conocimiento nativo, otrora desdeñado, se<br />
emparenta y sigue la misma lógica que la gestión del conocimiento científico en escala<br />
internacional. Así, es necesario que los países desarrollados ayuden a los países<br />
pobres a gestionar sus recursos de conocimiento científico e investigación. De este<br />
modo, la estrategia, basada en “intercambios de doble dirección” (Banco Mundial,<br />
1999[b].), supone tanto la transmisión de información y conocimiento por parte de los<br />
pobres hacia el organismo, y viceversa, como el intercambio de desarrollos científicos<br />
entre países.<br />
Podríamos decir que la gestión de información y conocimiento a nivel países 28 adopta<br />
una forma de circulación y difusión global -no olvidemos que “la información es la savia<br />
de los mercados” (BM, 1999 [b]) -mientras que los contenidos de estos flujos de<br />
información se basan en experiencias locales. Así “la finalidad es establecer un<br />
27 Los lineamientos generales de esta estrategia pueden encontrarse en el Informe de Desarrollo Mundial<br />
1998/1999: El conocimiento al servicio del desarrollo.<br />
28 “La explosión mundial de los conocimientos representa para los países en desarrollo una amenaza y<br />
una oportunidad. Si las diferencias aumentan, el mundo quedará cada vez más dividido” (Op. cit. p: 17).
130<br />
sistema dinámico de gestión que permita extraer y transmitir los conocimientos para su<br />
ulterior adaptación y utilización en circunstancias”. (Op.Cit.)<br />
Dada esta estrategia múltiple de gestión del conocimiento y de dotación de voz a los<br />
pobres, los documentos destacan el rol de los traductores culturales, definidos como<br />
aquellos sujetos que tienen un conocimiento que permite articular los ámbitos de<br />
discusión formal del banco, con el lenguaje de los sujetos pobres a empoderar,<br />
actuando como bisagra de la estrategia. Ellos son los encargados de traducir a la<br />
forma que adopta la circulación del conocimiento a escala global, las experiencias<br />
particulares recogidas por los distintos grupos de participación, donde el respeto por la<br />
diversidad y el multiculturalismo son destacados como elementos fundamentales de<br />
cualquier intervención del organismo.<br />
Es así como, a partir de una estrategia que pone énfasis en la participación, se intenta<br />
dar cuenta de la diversidad de grupos que conforman la sociedad en su especificidad.<br />
Se vincula entonces a los sujetos en la discusión de problemáticas particulares, en<br />
torno a puntos específicos y entre pares sin apelar a una instancia superior que<br />
articule las demandas generando una posición común potencialmente disruptiva. Así,<br />
el banco sugiere que “La colaboración activa puede facilitarse (...) con una mayor<br />
participación de los pobres en la vida política y en las decisiones de alcance local”.<br />
(Banco Mundial, 2000[b]: 8.)<br />
Esta radicalización de la diferencia que desarticula toda reivindicación o demanda de<br />
carácter universal o colectivo y que lleva hasta sus últimas consecuencias la lógica de<br />
la identidad local –como un atributo de carácter mera y exclusivamente particulartiene<br />
dos implicancias políticas de enorme importancia: en primer lugar, oblitera toda<br />
posibilidad de construcción de identidades políticas colectivas de carácter universal,<br />
reduciendo las demandas particulares a “carencias” locales, a especificidades<br />
particulares, geográfica y culturalmente situadas, como si fueran producto de las<br />
circunstancias. Esto condena a las comunidades pobres a una existencia marginal y<br />
guetificada, cuya “diferencia” cultural deviene fácilmente objeto de cooptación,<br />
estigmatización y folklorización.<br />
En segundo lugar, la reducción de las demandas al ámbito local, sumada a las ya<br />
nombradas estrategias de descentralización y responsabilización de las comunidades<br />
diluyen el “afuera” de la comunidad, desdibujando todo marco de referencia global o<br />
más estructural, con evidencia de problemas que afectan a un conjunto más amplio de<br />
la población<br />
Ahora bien, el valor de un particularismo sólo adquiere existencia en un contexto más<br />
amplio que instaura la diferencia entre los grupos. Se trata de un sistema universal que<br />
asigna valores, otorga sentidos, distribuye y ordena los espacios sociales. Este lugar<br />
está reservado, en los documentos, a las entidades “supranacionales” o globales -tales<br />
como el BM, entre otros.<br />
De este modo, se puede observar que si bien este sujeto pobre empoderado aparece,<br />
como vimos, como un individuo activo y capaz de dar voz a sus reclamos, su poder<br />
sólo tendrá un alcance local, limitado. De esta forma, la organización, los nexos<br />
morales, los valores que se crean en el seno de la comunidad no alcanzan nunca un<br />
carácter universal. Por el contrario, el empoderamiento, creando lazos o fortaleciendo<br />
los ya existentes, refuerza las ataduras de los pobres a su comunidad, invalidando la<br />
perspectiva macrosocial de su situación (De Marinis, 1998).<br />
En términos de la lucha contra la pobreza, ¿cuál es el objetivo final u horizonte de<br />
incluir la voz de los pobres en la estrategia? En los términos del propio BM, “cuando se<br />
escucha a más gente, se desperdician menos bienes”. (Banco Mundial, 2003: 1.) La<br />
transmisión de activos o capitales de los que los pobres carecen, combinados con<br />
aquellos bienes de los que ya disponen, darían lugar a una mayor participación e<br />
inclusión social. Es así como en el horizonte de la estrategia de empoderamiento está
la administración eficaz de los activos para el desarrollo sustentable y la prevención<br />
del conflicto y la inestabilidad social.<br />
131<br />
Reflexiones finales… Mirándonos en el espejo<br />
A lo largo del presente trabajo se ha intentado desentrañar las diferentes dimensiones<br />
que componen el empoderamiento como estrategia clave en el tratamiento de la<br />
cuestión social tal como se presenta en nuestra contemporaneidad.<br />
En primer lugar, entendemos que el empoderamiento, si bien se propone contener los<br />
riesgos producidos por la precarización social de la mayoría de la población, se<br />
plantea hacerlo mediante una red de instituciones privadas y públicas (estatales y no<br />
estatales) que los gestione localmente sin asumir los costos que supondría encarar<br />
políticas de integración al estilo de los “Estados de Bienestar”.<br />
En segundo lugar, hemos analizado la forma en que esta estrategia da lugar a una<br />
reconfiguración de los roles tradicionales de los sujetos, las instituciones (privadas,<br />
públicas, estatales y no estatales), e incluso el propio Banco Mundial.<br />
Por último, se intentó analizar la estrategia del empoderamiento, no sólo desde sus<br />
aspectos vinculados al control de poblaciones, sino, fundamentalmente, en sus<br />
aspectos productivos: el empoderamiento supone y fomenta subjetividades<br />
particulares (pobres-clientes), crea identidades (locales), intenta producir cierto tipo de<br />
cohesión comunitaria (redes informales), y es a partir de estas operaciones que se<br />
propone garantizar la gobernabilidad de las poblaciones pobres. Pero, además, su<br />
carácter fuertemente productivo se encuentra en la utilización que se intenta realizar<br />
de los saberes y conocimientos “nativos”, es decir, de los sujetos a quienes la<br />
estrategia está dirigida: como vimos, son los propios sujetos empoderados los<br />
encargados de proveer al banco de sus insumos primordiales. Este componente<br />
resulta de vital importancia en un contexto en el que el insumo fundamental en el<br />
nuevo paradigma sociotécnico es el conocimiento.<br />
Siendo este trabajo presentado en un congreso latinoamericano de sociología,<br />
quisiéramos tomarnos un momento para pensar sobre la disciplina y quienes la<br />
ejercemos. Para poder llevar adelante el análisis de la estrategia del empoderamiento<br />
a partir de la lectura crítica de los documentos del Banco Mundial, nos enfrentamos<br />
con una dificultad creciente: el lenguaje utilizado por los equipos técnicos del banco<br />
que redactan los documentos (en su mayoría cientistas sociales) nos devuelve, como<br />
en espejo, nuestras propias herramientas de análisis teórico, muchas veces con su<br />
origen crítico desvirtuado o resignificado. Nociones clásicas de las Ciencias Sociales<br />
como “desigualdad” o “capital social”, “vulnerabilidad” o “pobreza” son retomadas por<br />
el organismo con acepciones particulares 29 .<br />
Esta característica de los documentos profundiza la complejidad de su análisis y<br />
plantea un llamado a la reflexión sobre nuestra propia postura ante ellos, debiendo ser<br />
muy cuidadosos en el uso de las palabras y sus contextos de enunciación. Pero<br />
además, constituye un elemento de alerta insoslayable en tanto miembros de la<br />
comunidad académica de un país pobre como lo es el nuestro: ¿Qué herramientas<br />
utilizamos? ¿Para quiénes escribimos? La respuesta a estas preguntas conlleva<br />
decisiones teóricas, elecciones a la vez subjetivas y profundamente políticas. Pero por<br />
sobre todo, pone sobre la mesa el desafío intelectual de pensar nuevos modos de<br />
definir los problemas que estudiamos, dando cuenta de su complejidad y a la vez<br />
retomando aquellas nociones, si las hubiere, no colonizadas.<br />
Nos interesa, para dar cuenta más cabalmente de la complejidad a la que nos<br />
referimos, recuperar la advertencia foucaultiana según la cual:<br />
29 Hemos intentado dar cuenta de algunos de estos desplazamientos en este trabajo.
132<br />
No hay que imaginar un universo del discurso dominante y el dominado, sino como<br />
una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias<br />
diferentes (...) Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por<br />
todas sometidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo<br />
e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto del poder,<br />
pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia<br />
opuesta. (Foucault, 1999: 122-123.)<br />
Es de esta complejidad inquietante de la que es menester dar cuenta, puesto que el<br />
"nuevo orden" que se está construyendo tras el ocaso de la sociedad salarial no sólo<br />
articula prácticas y discursos distintos a los que articulaba la sociedad salarial, sino<br />
también algunos que son antagónicos con ésta. Aún cuando la nueva configuración no<br />
esté enteramente delineada, no podemos sino comprometernos en la indagación de<br />
los entrecruzamientos discursivos y los matices en las prácticas. En suma,<br />
mantenernos en alerta y descifrar la nueva red mientras ésta se construye, si<br />
queremos efectivamente recuperar el sentido disruptivo del pensamiento crítico.<br />
Bibliografía<br />
Algranti, Joaquín y Ré Valeria. “Retorno a la Comunidad. Nuevas subjetividades<br />
sostenidas en las redes de formas comunitarias emergentes" en Murillo Susana<br />
(compiladora) Contratiempos. Espacios, subjetividad y proyectos en la ciudad de<br />
Buenos Aires. Buenos Aires, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos<br />
Cooperativos, en prensa.<br />
Arias, Marta y Vera, José María. “Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.<br />
¿Una ayuda para los países pobres?”, 2004. En:<br />
.<br />
Auyero, Javier. “La nueva vanguardia de los pobres. Notas de campo sobre los<br />
programas sociales y los intelectuales orgánicos del Banco Mundial” en Apuntes de<br />
Investigación del Cecyp. Buenos Aires, Año <strong>III</strong> N°4, junio de 1999.<br />
Baumann, Zygmunt. “De la ética del trabajo a la estética del consumo” en Trabajo,<br />
consumo y nuevos pobres. Barcelona, Gedisa, 2000.<br />
Baumann, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. México, Fondo de<br />
Cultura Económica, 1999.<br />
Bourdieu, Pierre. “Espacio social y génesis de clase” en Sociología y Cultura. México,<br />
Grijalbo, 1990.<br />
Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós, 1997.<br />
Castel, Robert. “De la peligrosidad al riesgo” en Materiales de Sociología Crítica.<br />
Madrid, Editorial Piqueta, 1986.<br />
Cammack, Paul. “Attacking the poor” en New Left Review. Londres, Nº 13,<br />
Enero/Febrero de 2002.<br />
Corbalán, María Alejandra. El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso<br />
argentino, enseñanzas para América Latina. Buenos Aires, Biblos, 2002.<br />
De Marinis Cúneo, Pablo. “Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los<br />
anglofoucaultianos (O un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo)" en<br />
García Selgas, Fernando y Torre, Ramón (compiladores) Globalización, riesgo,<br />
reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea. Madrid, Centro de<br />
Investigaciones Sociológicas, 1999.<br />
Ezcurra, Ana María. Qué es el neoliberalismo. México, Lugar Editorial, 1997.
133<br />
Foucault, Michel. “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la Razón política” en<br />
Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona, Paidós, 1990 (1988).<br />
Foucault, Michel. “La gubernamentalidad” en Espacios de poder. Madrid, La Piqueta,<br />
1981 (1978).<br />
Gorz, André. Miserias del presente. Riqueza de lo posible. Buenos Aires, Paidós,<br />
1998.<br />
Guattari, Felix. “El capital como 'integral' de formaciones de poder” en Cartografías del<br />
deseo. Buenos Aires, La Marca, 1995.<br />
Murillo, Susana (coordinadora). Contratiempos. Espacios, subjetividades y proyectos<br />
en Buenos Aires. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Ediciones de<br />
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos Aires, 2005.<br />
Nudler, Julio. “Un banco mundial retrógrado” en Página/12, 9 de Septiembre de 2004.<br />
Rosanvallon, Pierre. La nueva cuestión social. Buenos Aires, Manantial, 1997 (1995).<br />
Rose, Nicolás. “El gobierno en las democracias neoliberales ‘avanzadas’: del<br />
liberalismo al neoliberalismo” en Revista Archipiélago. Madrid, Nº 29, 1997.<br />
Rose, Nikolas. “The death of the social? Re-figuring the territory of government” en<br />
Economy and Society. Open University, U.K., Vol. 25, Nº 3, 1996.<br />
Fuentes<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2004 “Servicios para los pobres”.<br />
Washington D.C., Banco Mundial, 2004[a]. En:<br />
<br />
Banco Mundial. “Orientación estratégica”. Washington D.C., Banco Mundial, 2004[b].<br />
En: .<br />
Banco Mundial. “¿Qué es la voz de los pobres?”. Washington D.C., Banco Mundial,<br />
2004[c]. En: .<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003 “Desarrollo sostenible en un<br />
mundo dinámico. Transformación de las instituciones, crecimiento y calidad de vida”.<br />
Washington D.C., Banco Mundial, 2003. En: .<br />
Banco Mundial. “Empoderar a los pobres y promover la rendición de cuentas en<br />
América Latina y el Caribe”. Marco y estrategia regionales para el trabajo con la<br />
sociedad civil AF02-AF04”. Washington D.C., Banco Mundial, 2002-2004. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002 “Instituciones para los<br />
mercados”. Washington D.C., Banco Mundial, 2002[a]. En: www.worldbank.org>.<br />
Banco Mundial. Memoria Preliminar Segundo del Foro Temático Regional<br />
“Gobernabilidad para el empoderamiento de los pobres”. Lima, Perú del 30 de octubre<br />
al 1 de noviembre de 2002[b]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. “Gestión del riesgo social en Argentina”. Documento elaborado por el<br />
Grupo de Protección Social del Departamento de Desarrollo Humano Oficina Regional<br />
para América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Banco Mundial, 2000[a]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 “Lucha contra la<br />
pobreza”. Washington D.C., Banco Mundial, 2000[b]. En: .
134<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000 “En el umbral del siglo<br />
XXI”. Washington D.C., Banco Mundial, 1999[a]. En: .<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998-1999 “El conocimiento al<br />
servicio del desarrollo”. Washington D.C., Banco Mundial, 1999[b]. En:<br />
.<br />
Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 “El Estado en un mundo en<br />
transformación”. Washington D.C., Banco Mundial, 1997. En: .<br />
Banco Mundial. América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la<br />
deuda. Washington D.C., Banco Mundial, 1993. En: .<br />
Burki, Shahid Javed y Perry, Guillermo E. Más allá del consenso de Washington: La<br />
hora de la reforma institucional, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el<br />
Caribe, Serie Puntos de Vista. Washington D.C., Banco Mundial, 1998[b]. En:<br />
.<br />
Cichero, D.; Feliu, P. y Mauro, M.: Consultations with the poor. National Synthesis<br />
report. Argentina. Buenos Aires, Banco Mundial, 1999.<br />
de Ferranti, David; Perry, Guillermo; Ferreira, Francisco y Walton, Michael.<br />
“Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la historia?”. México, Banco<br />
Mundial, 2003. En: .<br />
Naraya, Deepa. Empoderamiento y reducción de la pobreza. Washington D.C.,<br />
Banco Mundial, 2002.<br />
En:.<br />
Naraya, Deepa. “¿Hay quién nos escuche?” en La Voz de los pobres. Washington<br />
D.C., Banco Mundial, 2000. En:<br />
.
PRESENTACIÓN<br />
“Interesados” en la participación: un estudio sobre los<br />
discursos del Banco Mundial 1<br />
135<br />
Matías Landau, Alejandro Capriati, Nicolás Dallorso, Flavia Llanpart, Romina<br />
Malagamba Otegui, Ivana Socoloff, Agustina Pérez Rial. 2<br />
En los últimos años la apelación a la “participación” de la “sociedad civil” ha crecido<br />
desde diferentes ámbitos. Tanto desde la política como desde las ciencias sociales y<br />
los medios de comunicación se invoca continuamente al involucramiento directo de los<br />
ciudadanos en los asuntos públicos. En este contexto, los organismos internacionales<br />
cobran una relevancia central al momento de definir líneas y estrategias de acción. El<br />
objetivo de este trabajo es indagar cómo el Banco Mundial (BM) se constituye como un<br />
actor central de este fenómeno (haciendo de la apelación a la participación un núcleo<br />
central de su estrategia discursiva) y cuáles son sus implicancias y efectos.<br />
El artículo está organizado en dos secciones. En la primera, luego de una breve<br />
historia de los organismos internacionales de crédito, indagaremos acerca de la<br />
emergencia de la participación vinculada al pasaje de las “estrategias de ajuste” a las<br />
“estrategias de desarrollo”. Es en estas últimas donde comienza a postularse la<br />
necesidad de incorporar a la sociedad civil por medio de la participación para llevar a<br />
cabo las reformas institucionales. Posteriormente, nos preguntaremos acerca de las<br />
implicancias de la inclusión de la participación en tanto emergencia de nuevos<br />
discursos, racionalidades y sujetos de gobiernos.<br />
En la segunda sección, ahondaremos en el análisis de discurso del BM 3 a partir de los<br />
documentos publicados en sus sitios de Internet. Como observaremos, la participación<br />
aparece asociada a la resolución de las dos grandes problemáticas que “diagnostica”<br />
el BM para América Latina y que aparecen ligadas entre sí: la pobreza y la debilidad<br />
de las instituciones estatales. En este marco, es a partir de la incorporación de la<br />
participación que se construye discursivamente a los sujetos de gobierno y se va<br />
1 El presente trabajo es fruto de una investigación colectiva desarrollada en el marco del Departamento de<br />
Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación (Buenos Aires, Argentina) en 2003 y 2004.<br />
Contacto: landaumatias@yahoo.com.ar .<br />
2 Lic. Matías Landau: Es licenciado en sociología, docente e investigador de la Facultad de Ciencias<br />
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). Es Magíster en Investigación en Ciencias<br />
Sociales por FCS/UBA. Es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y<br />
Técnicas (CONICET). Es doctorando de la FCS/UBA y de L’École des Hautes Études en Sciences<br />
Sociales (Paris-Francia).<br />
Lic. Alejandro Capriati: Licenciado en sociología, docente e investigador de la Facultad de Ciencias<br />
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). Es becario doctoral del Consejo Nacional de<br />
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino<br />
Germani.<br />
Lic. Nicolás Dallorso: Licenciado en Ciencia Política, docente e investigador de la Facultad de Ciencias<br />
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). Maestrando en Políticas Sociales (FCS/UBA). Es<br />
becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en<br />
el Instituto de Investigaciones Gino Germani.<br />
Lic. Flavia Llanpart: Licenciada en sociología e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la<br />
Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE/UBA).<br />
Lic. Romina Malagamba: Licenciada en sociología, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias<br />
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). con sede en el Instituto de Investigaciones Gino<br />
Germani.<br />
Agustina Pérez Rial: Estudiante avanzada de las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y<br />
Ciencia Política en la UBA. Actualmente forma parte del Proyecto UBACyT de Marita Soto dedicado al<br />
estudio del entrecruzamiento entre estética, medios y vida cotidiana.<br />
Lic. Ivana Socoloff: Licenciada en sociología, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias<br />
sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS/UBA). Investigadora en el Centro Cultural de la<br />
Cooperación y en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín (UNSAM).<br />
3 Análisis que se llevará a cabo a partir de documentos producidos por el mismo organismo.
136<br />
delineando un modelo específico de relaciones a partir de las descripciones,<br />
valoraciones y especificaciones de modos de vinculación entre los distintos actores.<br />
Los usos que se le da a la “participación” van construyendo diferencialmente a cada<br />
uno de los actores involucrados en el discurso.<br />
1. EL BANCO MUNDIAL Y LA PARTICIPACIÓN<br />
1.1 Breve historia de los organismos internacionales de crédito (OIC).<br />
Los OICs tienen ya más de sesenta años de existencia. El origen de las llamadas<br />
“instituciones Bretton Woods” (por el sitio de EEUU donde se llevaron a cabo las<br />
reuniones que dieron paso a su surgimiento) data de 1944, cuando la estructura de las<br />
relaciones internacionales difería en mucho de la situación actual. Su creación, en ese<br />
contexto, respondía a la necesidad de “ordenar” la configuración de relaciones<br />
económicas y sociales que se establecieron a partir de la posguerra y evitar caer en<br />
una nueva crisis económica al estilo de la Gran Depresión de los años ´30 (Woods,<br />
2002: 1). Las condicionalidades 4 que imponían a los países prestatarios, desde<br />
entonces y hasta la década del ´80, tenían como objetivo regular el ciclo económico.<br />
En este sentido, los préstamos del FMI eran de corto plazo y estaban apuntados a<br />
equilibrar la balanza de pagos, mientras que los del BM comenzaron siendo para<br />
inversiones de infraestructura.<br />
Sin embargo, hacia la década del ’70 comenzaron a establecerse nuevas relaciones a<br />
nivel mundial a partir del desmoronamiento del sistema monetario internacional creado<br />
en Bretton Woods como consecuencia del abandono del patrón oro por parte de<br />
EEUU. En este contexto, desaparecía el objetivo inicial del FMI (Woods, 2002). Este<br />
“cimbronazo” y los cambios que se sucedieron a partir de entonces pueden ser<br />
interpretados a la luz de transformaciones en las configuraciones de relaciones a nivel<br />
mundial. Como plantea Corbalán (2002) por esos años comienza a establecerse un<br />
riguroso análisis por parte de algunos actores con fuerte peso en la economía mundial<br />
tendiente a diagnosticar el estado de las relaciones sociales del momento y establecer<br />
nuevas estrategias a partir de ello. La conclusión a la que se accede, a partir de la<br />
conformación de la Comisión Trilateral (EEUU, Europa y Japón) es que la nueva etapa<br />
del capitalismo se basa y necesita de mayores y crecientes interdependencias. En<br />
este nuevo contexto, los OIC creados en Bretton Woods cambian sus funciones para<br />
adecuarlas a la nueva configuración de relaciones y comienzan a mirar con mayor<br />
interés la realidad latinoamericana, aumentando su presencia y sus condicionalidades<br />
en los años subsiguientes.<br />
A partir de la década del ’80 comienza a desarrollarse un proceso de “simbiosis” entre<br />
el FMI y el BM, de “explosión de las condicionalidades” y a definirse nuevas<br />
modalidades llamadas “cruzadas”, que se dan cuando “un país es compelido a aceptar<br />
la condicionalidad de una agencia de financiamiento como precondición para lograr el<br />
apoyo financiero de otro u otros organismos financieros” (Botzman y Tussie, 1991: 66).<br />
En este momento comienzan a priorizarse las condicionalidades que permiten realizar<br />
las reformas estructurales de liberalización comercial y financiera, reducción de la<br />
intervención estatal y apertura de participación del sector privado (Botto, 2003).<br />
A partir del segundo lustro de los años ’90 se evidencia un cambio en las posturas y<br />
las condicionalidades que imponen los OIC. Desde entonces, comienzan a<br />
implementarse préstamos para las llamadas “reformas de segunda generación” que se<br />
4 El concepto de condicionalidad alude a diversas acciones que debe seguir el país prestatario para<br />
hacerse acreedor del préstamo. Como veremos más adelante (punto 1.3) tanto la definición como la<br />
implementación de las condicionalidades han ido variando según las diversas estrategias llevadas<br />
adelante por el BM.
137<br />
concentran en problemáticas institucionales. Éstas involucran una amplia gama de<br />
programas que se enfocan, por un lado, en la llamada “modernización” del Estado a<br />
partir de transformaciones en su marco político-institucional; y, por el otro, en<br />
préstamos de asistencia social compensatorios de los programas de ajuste y reformas<br />
aplicados anteriormente. Es en este momento, cuando comienza a desplegarse una<br />
estrategia destinada a las reformas institucionales, la sociedad civil y la participación<br />
comienzan a tener una presencia creciente en las estrategias de los OIC en general y<br />
del BM en particular. Como lo plantea el propio BM: “desde mediados del decenio de<br />
1990, la participación ha pasado a ser un elemento fundamental de las actividades de<br />
desarrollo del Banco Mundial (...) En los procesos participatorios se ha producido una<br />
gran variedad de interacciones, en numerosos frentes, entre el Banco y sus clientes y<br />
asociados, pero pocos objetivos revisten más importancia que el desarrollo<br />
institucional. Éste, por derecho propio, se ha transformado en uno de los aspectos a<br />
los que el Banco destina mayor volumen de recursos financieros: su proporción<br />
aumento del 18% del total del financiamiento en 1996, al 30% en 2000” (BM, Informe<br />
Anual 2001: p. 113).<br />
1.2 La inclusión de la sociedad civil y de la participación en la agenda del BM.<br />
Las últimas dos décadas, y fundamentalmente los últimos diez años, marcaron una<br />
etapa signada por una preocupación creciente del BM sobre este tema. En 1982 se<br />
crea el “Comité Banco Mundial- ONG” como foro conjunto para el diálogo sobre<br />
políticas entre representantes de ONGs con funcionarios del Banco. Este Comité no<br />
sólo carecía de peso en términos de autonomía como para poder tener real injerencia<br />
en las decisiones del BM, sino que estaba sesgado por la predominancia casi absoluta<br />
de ONGs del Norte. A principios de los ’90, se complementa este Comité con la<br />
creación del Grupo de Trabajo de ONGs sobre el Banco Mundial (GTONG-BM).<br />
(Rabotnicoff, Riggirozzi y Tussie, 2001: 5), Pero es, como decíamos unas líneas más<br />
arriba, a mediados de los ´90 cuando la participación da un salto en la consideración<br />
del BM. Esto puede observarse a partir de: 1) un cambio en la nominación y la<br />
modalidad de acción del staff del BM; 2) en la metodología y la modalidad sugerida<br />
para actuar tanto para los agentes del BM como para sus interlocutores; y 3) en los<br />
objetivos planteados en las reformas impulsadas.<br />
Respecto al punto 1, si hasta 1995 el BM sólo se vinculaba institucionalmente con la<br />
problemática de la sociedad civil y la participación a través de lo que denominaba<br />
“enlaces con las ONGs”, a partir de ese año comienza a contratar “especialistas en<br />
sociedad civil” y a conformar equipos de trabajo que se dedican exclusivamente a ello.<br />
Según el BM: “Estas personas fueron seleccionadas, en gran parte, por su experiencia<br />
de trabajo interna o externa en organizaciones locales de la sociedad civil y recibieron<br />
el encargo de incorporar la participación ciudadana en los productos del Banco,<br />
siempre que esto tuviera sentido en la eficacia de su desarrollo” (Banco Mundial,<br />
Empoderar a los pobres, 2002: 25).<br />
En el momento actual, el BM cuenta para Latinoamérica y el Caribe con un equipo de<br />
diez especialistas en sociedad civil residentes en diversos países y dos especialistas<br />
en sociedad civil en su sede principal. Este cambio en la forma de abordaje de la<br />
Sociedad Civil se plasmó en el año 1999, en la redacción de la primera “Estrategia<br />
Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe 1999-<br />
2001: Facilitando las Alianzas, el Diálogo y las Sinergias” y se profundizó en el 2002<br />
con la“Estrategia Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil en América Latina y el<br />
Caribe 2002-2004: Empoderar a los Pobres y promover la rendición de cuentas en<br />
LAC”. Es decir, lo que hasta entonces sólo se veía como una realidad ajena a los<br />
quehaceres del BM, para los cuales sólo se destinaban “enlaces”, pasó a constituir un<br />
elemento de trabajo primordial haciéndose necesario construir un mapa de acción a<br />
través de una “estrategia”.
138<br />
En lo concerniente al punto 2, en 1996, el BM redacta el Sourcebook sobre<br />
“participación”. Este documento es un punto de inflexión. Si hasta entonces, la<br />
prosperidad, para el BM, estaba asegurada a partir de las reformas estructurales de<br />
principios de los ’90, desde la publicación del Sourcebook, comienza a perfilarse un<br />
nuevo discurso que propone que para alcanzar el desarrollo es necesaria la inclusión<br />
de la participación como metodología de acción. En el Sourcebook se plantea: “We<br />
have written the Sourcebook for World Bank Task Managers –and those who work with<br />
them- to help them support participatory processes in economic and social<br />
development” (BM, 1996: 1). Lo interesante es que el Sourcebook no se plantea como<br />
una forma de persuasión ni de justificación de las bondades de los métodos<br />
participativos, sino que se asume que los que lo lean ya han decidido incorporar<br />
mecanismos participativos a sus trabajos. Es decir, se asume como “verdad evidente”<br />
la relación entre participación y desarrollo. Esto, que aparece desde entonces con una<br />
fuerza creciente en los documentos del BM, difiere sustancialmente de lo que se<br />
planteaban desde las mismas oficinas unos años antes.<br />
Por último, respecto al punto 3, en 1997, el BM publica el Informe sobre Desarrollo<br />
Mundial “El Estado en un mundo cambiante”, en el que se hace específica mención<br />
sobre cómo los mecanismos de apertura hacia la sociedad civil, a través de la<br />
participación, contribuyen a construir gobiernos más efectivos en cuanto a la<br />
receptividad de las demandas (Informe sobre Desarrollo Mundial 1997). De esta forma,<br />
se incentivan una amplia gama de reformas estatales tendientes no ya a reducir su<br />
injerencia en relación a la economía, sino a “acercar Estado a la sociedad” (1997: 125)<br />
y “salvar la distancia entre el Estado y el ciudadano” (1997: 147). En este punto, los<br />
discursos del BM se apartan de las recetas brindadas durante los ´80 y primeros ´90<br />
para “redescubrir” el rol indispensable que debe ocupar el Estado. El objetivo ya no va<br />
a ser cambiarlo por un mercado sin control sino actuar sobre la matriz institucional y<br />
los actores intervinientes.<br />
1.3 Participación y nuevas condicionalidades: de la estrategia del ajuste a la<br />
estrategia del desarrollo.<br />
Recapitulando lo dicho hasta ahora es que se puede plantear que el surgimiento del<br />
interés del BM por la participación está estrechamente vinculado con un cambio en su<br />
estrategia, que abandona el interés por las reformas estructurales y comienza a<br />
plantearse un problema de tipo institucional, lo que evidencia un cambio, en las misma<br />
palabras del BM “del financiamiento para fines de ajuste al financiamiento en respaldo<br />
de la política de desarrollo” (BM, 2002)<br />
Esta nueva preocupación por parte del BM trae consigo una redefinición del sentido y<br />
la cantidad de condicionalidades que se les imponen a los países prestatarios. Si el<br />
financiamiento para realizar políticas de ajuste se caracterizaba por un alto número de<br />
condicionalidades y un escaso o nulo interés por la participación, con el cambio de<br />
estrategia se va a dar el escenario inverso. En lo relativo a las condiciones<br />
establecidas en los préstamos, ellas descienden de un promedio de 61 hacia fines de<br />
los ´80 a 33 en los últimos años (BM, Del financiamiento para fines de ajuste..., 2002:<br />
p.14). Por otro lado, comienza a implementarse una política flexible que deja que el<br />
número y la naturaleza de las condiciones se determinen a nivel de cada operación; y<br />
privilegia un enfoque en el que estos sean “consensuadas” con el país prestatario.<br />
Hay un cambio sustancial en la concepción misma de la idea de “condicionalidad”. Si<br />
en el período de reforma estructural se privilegiaba una matriz operativa, en el sentido<br />
de seguir las prescripciones que mandaban los préstamos, en la actualidad, si bien las<br />
mismas no desaparecen, comienzan a complementarse con una mirada que privilegia<br />
la adopción del mismo país prestatario de la visión participativa que sustentan los<br />
donantes. Como plantea el BM: “la experiencia demuestra que la condicionalidad sólo
139<br />
resultaba eficaz cuando contaba con el amplio respaldo de todos los interesados, esto<br />
es, el gobierno, las autoridades locales y regionales, la sociedad civil y las<br />
comunidades. [Por ello] El nuevo financiamiento destinado a políticas incorporó la<br />
necesidad de emprender un proceso de participación y consulta más amplio y se<br />
abandonó el carácter preceptivo que caracterizaba al anterior procedimiento (...) El<br />
financiamiento destinado a políticas para el desarrollo no entregará un plan maestro<br />
para las políticas de un país, sino que más bien hará hincapié en la importancia de que<br />
los propios países se sientan identificados con ellas” (BM, Financiamiento en apoyo de<br />
políticas de desarrollo, 2004).<br />
Es en esta instancia, donde se vinculan condicionalidad y participación. La<br />
participación no es una condicionalidad tal como era concebida anteriormente, sino<br />
que aparece como novedad en este nuevo escenario. Nunca se plantea que la<br />
participación es una condicionalidad, sin embargo, ella aparece como más que una<br />
simple sugerencia. En el Manual de Operaciones del Banco Mundial de 2003, se<br />
describen algunas consideraciones que deben tener en cuenta los funcionarios del BM<br />
al ofrecer financiamiento en apoyo de políticas de desarrollo. Y allí se puede leer: “El<br />
Banco insta a los países prestatarios a que consulten a las partes interesadas y a la<br />
sociedad civil y a que recaben su participación en la elaboración de las estrategias de<br />
desarrollo del país. (...) El personal del Banco describe en los documentos<br />
programáticos los mecanismos de consulta y participación establecidos por el país<br />
para la operación, y los resultados del proceso participativo empleado para formular la<br />
estrategia de desarrollo del país.” (BM, 2003: 3)<br />
Una de las estrategias nacionales en la que se hace presente la participación es la<br />
elaboración del “Documento de estrategia de lucha contra la pobreza” (DELP). En ese<br />
caso, la participación, si bien no se estipula como condicionalidad, es una condición<br />
sine qua non que debe guiar el proceso. En el documento “Procesos participativos en<br />
la estrategia de la lucha contra la pobreza” (2000), se plantea: “La preparación de un<br />
DELP provisional es un requisito del Banco Mundial y del FMI para préstamos<br />
concesionarios en todos los países que reciban una Asistencia Internacional para el<br />
Desarrollo” (pág. 8). Y agrega: “El plan de Acción para la Participación se centraría en<br />
una facilitación inicial por parte del BM y del FMI para fomentar un compromiso con el<br />
país: el establecimiento de una coordinación y de grupos de trabajo; capacitación; una<br />
evaluación participatoria de la pobreza; y una campaña de información al público”<br />
(pág. 18)<br />
Como vemos, el advenimiento de la participación se hace posible por el cambio de eje<br />
que implica salirse de la estrategia de ajuste a la estrategia de “desarrollo”. Mientras la<br />
estrategia primordial era la de ajuste estructural, el desarrollo de la participación era<br />
mínimo. Pero desde el momento en que el interés se ubica en la reforma institucional,<br />
se hace posible y necesaria la inclusión de la participación. De este modo los procesos<br />
participativos se concentran principalmente en aquellos prestamos destinados a<br />
proyectos sociales compensatorios (planes sociales, estrategias de lucha contra la<br />
pobreza, control y monitoreo cívico, etc.).<br />
¿Quiere decir esto que tomar como objeto de estudio a la inclusión de la participación<br />
en la estrategia del BM tiene un alcance limitado puesto que no se concentra en<br />
reformas estructurales o macro-económicas? Como mostraremos a continuación, no<br />
creemos que esto sea así. Por el contrario, actúa justamente allí donde se construyen<br />
las relaciones de poder y las subjetividades, los discursos y las racionalidades, los<br />
sujetos y objetos de gobierno. Y todo esto lo hace de una forma sutil, construyendo<br />
verdades que se vuelven sentido común y se naturalizan. Por lo tanto, abordar el<br />
problema de la participación supone realizar un análisis del discurso del BM que lo<br />
desustancialice, lo deconstruya y, a partir de ello, muestre cómo se construyen nuevas<br />
estrategias de poder.
1.4 Cómo interpretar la inclusión de la participación: las preguntas por los<br />
nuevos discursos, racionalidades y sujetos de gobierno.<br />
140<br />
Los documentos en los que se expresan con más claridad los discursos que apelan a<br />
la participación son los que aparecen en las páginas dedicadas a la sociedad civil.<br />
Esta situación los convierte en un campo sumamente fértil para realizar un análisis<br />
discursivo en pos de descubrir cuáles son las nuevas racionalidades políticas que<br />
despliegan y cómo van construyendo nuevos sujetos de gobierno 5 .<br />
En primer lugar, comencemos por el discurso. Y, para ello, diferenciémoslo de la<br />
lengua. Como plantea Foucault, una lengua constituye un sistema para enunciados<br />
posibles; es un conjunto finito de reglas que autoriza un número infinito de<br />
aplicaciones. “El discurso, en cambio, es el conjunto siempre finito y actualmente<br />
limitado de las solas secuencias lingüísticas que han sido formuladas”. De allí que el<br />
análisis de la lengua y el del discurso obedezcan a preguntas diferentes. Los<br />
interrogantes que guían los estudios de la primera serán “¿según qué reglas se ha<br />
construido tal enunciado y, por tanto, según qué reglas podrían construirse otros<br />
enunciados semejantes? La descripción del discurso plantea un problema distinto:<br />
¿por qué ha aparecido tal enunciado y no otro en su lugar?” (Foucault, 1983: 97)<br />
Es en este sentido que el análisis del discurso se vincula con el análisis de las<br />
relaciones de poder. El discurso puede ser pensado como el momento de articulación<br />
de las relaciones de poder y saber (Foucault, 1999:122). Como plantea Foucault, las<br />
relaciones de poder “no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una<br />
producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento de los discursos. No<br />
hay un ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcione<br />
en, a partir de, y a través de, este círculo: estamos sometidos a la producción de la<br />
verdad del poder y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de la<br />
verdad” (Foucault, 1999:34).<br />
Desde esta perspectiva, no nos interesa hacer un análisis inmanente del discurso, sino<br />
trabajarlo en tanta materialidad. Como plantea Verón, el análisis de los procesos<br />
discursivos debe enfocarse hacia el estudio de la “materialidad del sentido”. Por lo<br />
tanto, un estudio empírico como éste, debe enfocarse hacia “los fenómenos de<br />
sentidos atestiguados, las disposiciones de materias significantes portadoras de<br />
sentido, los conjuntos significantes que han sido extraídos, por la necesidad del<br />
análisis, del flujo ininterrumpido de producción-circulación-consumo de sentido, en un<br />
contexto social dado” (Verón, 1984:13).<br />
Esto es lo que haremos tomando como objeto de análisis los discursos emergentes de<br />
los documentos del BM. Los mismos tienen como característica singular la de<br />
construirse en base a ciertas categorías que se repiten y se refieren mutuamente, pero<br />
que no se ponen en cuestionamiento. Como plantea Bourdieu: “Estos lugares<br />
comunes –en el sentido aristotélico de nociones o tesis con las cuales se debate pero<br />
acerca de las cuales no se discute- deben su fuerza de convicción al prestigio del lugar<br />
del que emanan y al hecho de que por circular fluidamente de Berlín a Buenos Aires, y<br />
de Londres a Lisboa están presentes en todas partes al mismo tiempo y son<br />
poderosamente aprovechadas por esas instancias presuntamente neutras del<br />
pensamiento imparcial que encontramos en los organismos internacionales” (Bourdieu,<br />
2002: 122). Bourdieu ha descrito esta nueva jerga que se extiende del lenguaje técnico<br />
al académico, pasando por el mediático, como una “nueva vulgata planetaria”.<br />
Términos como “gobernabilidad”, “flexibilidad”, o “empleabilidad”, son los ejemplos<br />
elegido por él. A los cuales –y esto se desarrolla en el trabajo- podríamos agregar<br />
“empoderamiento”, “interesados o stakeholders”, “monitoreo cívico” entre otros más.<br />
5 La mayoría de los documentos que analizamos en este trabajo fueron extraídos de las páginas<br />
www.worldbank.org y www.bancomundial.org.ar. Si bien no es un tema problematizado en el presenta<br />
trabajo, pensamos que la visibilidad de los documentos no es un dato menor.
141<br />
Estos términos tienden a pasar desapercibidos y pensados como tecnicismos. Sin<br />
embargo, construyen toda una filosofía del individuo y de la organización social que<br />
sustenta y recrea una nueva estrategia de poder (Bourdieu, 1999).<br />
El desafío que nos planteamos, a partir de esta constatación es el de rastrear los<br />
lineamientos estructurales del discurso que subyacen en los documentos, para lograr<br />
de esa forma discutir los principios que pretenden quedar fuera de discusión, y en ese<br />
sentido, echar luz sobre la lógica misma del discurso y del poder que pretenden<br />
imponer. Y esto porque, si bien sabemos que no todo es discurso en cuanto a la<br />
construcción de las relaciones de poder 6 , el mismo tiene una fuerza muy importante.<br />
En este sentido, el discurso es un acontecimiento enunciativo, que irrumpe<br />
históricamente y que “puede articularse sobre acontecimientos cuya naturaleza no es<br />
discursiva y que puede ser de orden técnico, práctico, económico, social, político, etc.”<br />
(Foucault, 1983: 99) Esto es sin duda, lo que ocurre con los discursos del BM.<br />
Para analizar como el discurso se constituye como elemento central de la estrategia<br />
de poder, debemos introducir brevemente la noción de gobierno tal como fue pensada<br />
por Foucault y continuada por diversos autores a posteriori. Foucault toma la noción de<br />
gobierno, tal como fue pensada en el Siglo XVI. En ese entonces, lejos de vincular el<br />
gobierno únicamente con lo estatal, éste era definido como el “modo de dirigir la<br />
conducta de individuos o grupos. El gobierno de los niños, de las almas, de las<br />
comunidades, de las familias, de los enfermos” (1988: 232). En este sentido, el<br />
ejercicio del poder es una cuestión de gobierno en tanto que actúa sobre el campo de<br />
posibilidades del otro. Para que exista tal relación, la misma debe operarse entre<br />
sujetos “libres”, no en el sentido jurídico sino en el que posean la capacidad de<br />
movimiento y de modificación de las cosas. El gobierno actúa delimitando el campo<br />
posible de acción del otro: “incita, induce, facilita o dificulta; amplia o limita, vuelve más<br />
o menos probable” (1988: 238)<br />
¿Pero cómo se vincula el discurso, al que aludíamos más arriba, con el ejercicio del<br />
gobierno? Veamos. Para lograr una conducción de la conducta, la relación de poder se<br />
vale de lo que Foucault llama la “relación de comunicación” (1988: 236), en tanto<br />
producción y circulación de elementos de significado. En este sentido, el ejercicio del<br />
gobierno implica siempre la construcción y puesta en práctica de una racionalidad<br />
política específica que se construye a partir de la emergencia y circulación de diversos<br />
discursos; y de tecnologías de gobierno, que se construyen a partir de la aplicación<br />
práctica de ciertos saberes específicos.<br />
Comencemos, en primer lugar, por el concepto de racionalidades políticas. Éstas<br />
constituyen la “mentalidad” sobre la que se edifica la práctica de gobierno. Son, al<br />
decir de Rose y Miller (1991) campos discursivos de configuración cambiante en cuyo<br />
marco se produce una conceptualización del ejercicio del poder. Esta<br />
conceptualización se realiza desde varias dimensiones que deben ser tenidas en<br />
cuenta a la hora de hacer un análisis. En primer lugar, tienen una forma moral en<br />
tanto que se fundan en ideas o principios que guían la acción de gobierno (sentido<br />
común, eficiencia económica, libertad, justicia, etc.). En segundo lugar, tienen un<br />
carácter epistemológico, puesto que se vinculan en relación a cierta concepción sobre<br />
los objetos de gobierno (sociedad, nación, niñez, etc.). En tercer lugar, están<br />
articuladas en un idioma distintivo, a partir de determinados conceptos o ideas que se<br />
6 Tenemos presente que la construcción de “lo verdadero” supone un análisis de la articulación del<br />
discurso con prácticas extradiscursivas. Tanto lo dicho como lo no dicho constituyen fragmentos de<br />
realidad, cuyo ordenamiento ha de comprenderse y, de esta manera, como plantea Foucault: “ver el juego<br />
y el desarrollo de las realidades diversas que se articulan entre sí: un programa, el lazo que lo explica, la<br />
ley que le brinda su valor coercitivo, etcétera, son realidades (aunque de otro modo) al igual que las<br />
instituciones que le dan cuerpo o los comportamientos que se le agregan más o menos fielmente”.<br />
Siguiendo estas consideraciones, las reflexiones que aquí serán vertidas deben leerse como un<br />
“fragmento” de una realidad más compleja, que tendrá que ser profundizada en el futuro a partir del<br />
estudio de otro tipo de discursos y de prácticas extradiscursivas.
142<br />
repiten recurrentemente. En esta perspectiva, por ende, el discurso político es más<br />
que una simple retórica, ya que se parte de una noción performativa del lenguaje que<br />
permite hacer las cosas pensables. Como expresan Rose y Miller: “Political<br />
rationalities, that is to say, are morally coloured, grounded upon knowledge, and made<br />
thinkable through language” (1991: p. 8) Teniendo en cuenta esto, nos preguntaremos<br />
en este trabajo: ¿Cuál/es son las racionalidad/es políticas sobre las que expresan los<br />
documentos analizados? ¿Cuáles son los aspectos morales, epistemológicos y<br />
lingüísticos que se ponen en juego?<br />
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la actualización de estos programas<br />
de gobierno se hace a través de tecnologías de gobierno específicas (técnicas de<br />
cálculos, procesos de exámen, inauguración de determinados profesionales<br />
especialistas, etc.) que no son más que “mecanismos mundanos” (1991: p. 13) a<br />
través de los cuales las autoridades llevan adelante las prácticas de gobierno. Aquí el<br />
discurso se presenta como saber técnico y se incorpora de diversas formas en los<br />
programas descriptos. La construcción de la figura del “especialista en sociedad civil”,<br />
en reemplazo de los “enlaces con ONG”, de la que hablábamos una líneas más arriba,<br />
puede ser pensada como un cambio en las tecnologías de poder que se describe en<br />
los documentos. En este sentido, analizaremos con atención la multiplicidad de<br />
instrumentos novedosos que aparecen identificables en relación a la participación 7 .<br />
En tercer lugar, debemos decir que el análisis de las articulaciones de las<br />
racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno permite descubrir que tipo de<br />
sujeto se pretende construir, que relaciones específicas debería tener, que valores lo<br />
deberían guiar, etc. Y esto es posible porque esta perspectiva de análisis se asienta<br />
sobre una concepción que escapa a los substancialismos y a las racionalidades a<br />
priori. Nuestras hipótesis iniciales suponían que los discursos sobre la participación<br />
actuaban sobre la construcción de la figura del ciudadano 8 . En efecto, la ciudadanía<br />
como plantea Procacci (1999), no es una aparición espontánea ni es simplemente un<br />
status jurídico sino que se construye pacientemente a partir de una multiplicidad de<br />
programas y tecnologías de gobierno que se vinculan con determinadas<br />
racionalidades políticas.<br />
Desde el momento de la “fractura del derecho” (Donzelot, 1985), luego de la<br />
Revolución Francesa, la ciudadanía ha sido un objeto central, aunque no el único, de<br />
las diversas estrategias de gubernamentalidad, entendidas como el campo estratégico<br />
en el que se conciben y ejecutan determinadas acciones de gobierno. Los ideales del<br />
buen ciudadano (el ciudadano de la nación de la construcción de los Estados<br />
modernos, el ciudadano-trabajador del Estado Social, el ciudadano activo y<br />
responsable del neoliberalismo, etc.), así como los programas creados para lograr ese<br />
fin (educación cívica, servicio militar, políticas sociales universales, sólo por citar<br />
algunos ejemplos), han ido delimitando la figura de lo ciudadano y, a partir de ello,<br />
construyendo a los sujetos como tales.<br />
En la cambiante construcción de la figura del ciudadano ha jugado gran parte de las<br />
racionalidades y tecnologías de gobierno implicadas en la conducción de la conducta.<br />
Y esto quizá nunca fue tan marcado como en la segunda mitad del siglo XX, con el<br />
desarrollo de la racionalidad política welfarista (Rose y Miller, 1992; de Marinis, 1999)<br />
y la puesta en práctica de la “estrategia de la ciudadanía social”, tal como la llama<br />
Procacci (1999). Sin embargo, los cambios operados a partir de los ´70 introducen la<br />
7 Tenemos presente que un análisis preciso de las tecnologías de gobierno debe ahondar no sólo en su<br />
formulación discursiva sino también en su aplicación práctica. Sin embargo, a los fines de este trabajo,<br />
nos concentraremos en el análisis de los aspectos principales que emergen de los documentos.<br />
8 En este sentido, la presente investigación es una continuación de la realizada durante el año 2003, que<br />
diera origen al Cuaderno de Trabajo Nro 36 del Centro Cultural de la Cooperación: “Los discursos de la<br />
participación. Una mirada hacia la construcción de la figura del ciudadano en la prensa escrita de la<br />
ciudad de Buenos Aires”
143<br />
pregunta por las nuevas formas en las que se despliega el gobierno, y con ello, se<br />
reavivan las preguntas por la construcción de la figura del ciudadano. Es por ello que<br />
nos preguntamos: ¿Los discursos del BM apuntan a cuestiones vinculadas con la<br />
ciudadanía? ¿Hay una vinculación entre la apelación a la participación y la<br />
construcción de una nueva forma de ciudadanía? ¿En que medida los elementos<br />
asociados a la ciudadanía aparecen asociados a la construcción de los sujetos de<br />
gobierno?<br />
Por último, nos gustaría introducir unas breves líneas acerca del por qué de la elección<br />
de los documentos del BM para adentrarnos en el análisis de las nuevas estrategias<br />
de gobierno. Si en el siglo XVI, tal como nos muestra Foucault, la preocupación se<br />
basaba en la construcción de una racionalidad propia del gobierno de los nacientes<br />
estados nación modernos, hacia fines del siglo XX comienzan a establecerse nuevas<br />
preguntas que ya no sólo apuntan a construir técnicas de gubernamentalidad estatal,<br />
sino que pretenden encontrar respuestas a interrogantes que superan los márgenes<br />
de un Estados Nación en particular. Esto no quiere decir que hayan desaparecido las<br />
preguntas relativas al Estado, sino que ellas ya no se hacen necesariamente desde<br />
dentro de él, sino que cada vez más, se realizan desde nuevos espacios que superan<br />
las fronteras nacionales. Las nuevas racionalidades políticas se delinean, en gran<br />
medida, en oficinas de los Organismos Internacionales. Por esta razón, es que nos<br />
interesa analizar particularmente aquellos documentos que fueron producidos por el<br />
BM. Para rastrear las nuevas racionalidades de gobierno no basta con leer<br />
documentos estatales, pues estos remiten, de una u otra manera a esquemas de<br />
pensamiento que vienen desde organismos internacionales.<br />
Si queremos construir una interpretación crítica que permita una resistencia a las<br />
nuevas formas de dominación, necesitamos recurrir a estos organismos para<br />
comprender como es que operan las estrategias de gobierno en la actualidad. Plantear<br />
esto no supone ni que estas racionalidades vienen impuestas desde “afuera” ni que las<br />
estrategias que allí se dibujan nos marcan un escenario absolutamente conspirativo,<br />
donde sólo podemos mirar cómo se implementa un plan ya prefijado de antemano. Por<br />
el contrario, si nos mantenemos fieles a las líneas teóricas que inician este artículo, es<br />
que podemos decir que las racionalidades que allí se derivan, en tanto se materializan<br />
en las formas de pensar y ejercer el gobierno en cada punto de nuestras sociedades,<br />
no son “externas” sino “internas”. De esta forma, creemos que podremos<br />
desnaturalizar las verdades construidas por el discurso, primer paso esencial para un<br />
pensamiento crítico que busque reflexionar sobre las nuevas formas en las que el<br />
poder se despliega en la actualidad. Volviendo a Bourdieu, no se trata sólo de<br />
identificar los nuevos términos de la nueva vulgata planetaria, sino también poder<br />
analizar el modo específico en que estos se conjugan. Porque, como plantea Foucault:<br />
“es necesario poner en cuestión la forma de racionalidad vigente actualmente en el<br />
campo social. (...) La cuestión consiste en conocer cómo están racionalizadas las<br />
relaciones de poder. Plantearse esta cuestión es la única forma de evitar que otras<br />
instituciones, con los mismos objetivos y los mismo efectos, ocupen su lugar”<br />
(Foucault, 1990: 205).<br />
2. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL BM.<br />
2.1 La descripción de problemáticas: entre la laxitud y la especificidad.<br />
“La Oficina Regional del Banco Mundial para América Latina y<br />
el Caribe (LAC) tiene como propósito: Una región en la que<br />
reinen más equidad y menos pobreza, con instituciones que<br />
respondan a los intereses y aportes de sus ciudadanos”. (BM,<br />
Empoderar a los pobres y promover la rendición de cuentas en<br />
LAC, p. 31).
144<br />
Una primera aproximación al análisis de los documentos, nos permite ir demarcando<br />
cuáles son, a grandes rasgos, los principales temas que se repiten constantemente, se<br />
relacionan e interpenetran constituyendo el punto de partida para la construcción<br />
discursiva que nos propone el BM. A simple vista, aparecen dos cuestiones: la<br />
problemática de la pobreza y la de la debilidad institucional. La totalidad de los<br />
documentos analizados alude, por lo menos, a una de estas cuestiones.<br />
El primer problema, la pobreza, emerge discursivamente como una realidad ineludible.<br />
Esta temática se repite en una serie de documentos en los que el BM detalla “estudios<br />
de caso” o elabora “estrategias regionales” 9 . En ellos, se pretende incorporar<br />
experiencias, herramientas e instrumentos para lograr “Un mundo sin pobreza”, como<br />
reza el lema del organismo. Sin embargo, y a pesar del gran énfasis puesto en la<br />
temática y el reiterado uso del concepto, no es posible hallar en los documentos<br />
analizados una estricta definición de las características y atributos de la pobreza. Por<br />
el contrario, lo que se encuentra son descripciones con un muy bajo nivel de<br />
rigurosidad. Esta descripción vaga de la pobreza, entendemos, le concede al término<br />
una capacidad abarcadora y englobadora; es decir, una importante cuota de laxitud. Y,<br />
sin embargo, esta laxitud se complementa con una descripción específica de diversas<br />
situaciones. En el caso de la pobreza, ésta sólo adquiere rostro según las diferentes<br />
situaciones particulares.<br />
Quizá donde más claramente queda marcada esta relación entre laxitud y<br />
especificidad es en la fórmula usada por el BM para insertarse en la problemática. El<br />
problema de la pobreza no va ser definido por estadísticas o conceptos teóricos muy<br />
elaborados. Por el contrario, el éste se vincula con la “ausencia de voz” y, por lo tanto,<br />
habrá que ver en cada caso quiénes son los que están privados de “ser escuchados”.<br />
Como vemos, una fórmula vaga y general que sirve de marco para una multiplicidad<br />
de particularizaciones diversas. Mediante éstas últimas, la pobreza se “corporiza”: son<br />
los pueblos indígenas, las mujeres, los productores agrícolas, etc. Precisamente,<br />
encontramos citadas en los documentos -junto a los grandes “propósitos”, los<br />
“desafíos” y las “oportunidades” que se plantea el BM- las palabras de un “Hombre de<br />
una zona rural de Jamaica” o el relato acerca de la corrupción de una persona de la<br />
“Isla Trinitaria, zona urbana de Ecuador” 10 . Asimismo, recuadros apropiadamente<br />
resaltados refieren a “La sociedad civil en pos de la paz: El proyecto del Magdalena<br />
Medio en Colombia” o “Utilización de servicios no financieros para tender puentes: El<br />
diálogo sobre la pobreza en Perú” (BM, Empoderar a los pobres y promover la<br />
rendición de cuentas en LAC). Los ejemplos abundan, y el lector de estos documentos<br />
es conducido por un recorrido geográfico a través de las numerosas narraciones<br />
anónimas y de las múltiples experiencias de programas “exitosos” en la región.<br />
El segundo problema, la debilidad institucional, aparece en los documentos ligados al<br />
tema de la participación, el monitoreo cívico (o la vigilancia social), la transparencia, la<br />
circulación de la información y la responsabilidad por la gestión (accountability). La<br />
presentación del problema en este caso se realiza a partir de un diagnóstico de<br />
pérdida de confianza en las instituciones y la consecuente necesidad para el BM de<br />
una transformación de los organismos públicos. Por ejemplo, en un documento<br />
publicado en el 2004 se sostiene: “Como resultado de la reciente crisis económica e<br />
institucional de Argentina con sus cinco cambios de Gobiernos en dos años, la grave<br />
recesión económica y el colapso del sistema financiero, los organismos públicos<br />
perdieron credibilidad.” Y unos párrafos más adelante agrega: “Los principales<br />
9 Como ejemplo de los primeros encontramos la serie de documentos “En Breve”. En cuanto a las<br />
estrategias regionales, el BM ha elaborado hasta el momento cuatro de ellas para la región. En el<br />
presento trabajo hemos limitado el análisis a la segunda (2000-2001) y tercera de ellas (2002-2004).<br />
10 Abundan las citas de las “Voces de los pobres”. En este caso, ambos ejemplos fueron extraídos de la<br />
Tercera estrategia regional (Ver: BM, Empoderar a los pobres y promover la rendición de cuentas en LAC,<br />
pp. 6-9).
145<br />
elementos para permitir que los usuarios hagan responsables a las instituciones por<br />
los servicios que prestan son un mayor acceso a la información, inclusión y<br />
participación, transparencia y formación de capacidades. Al mismo tiempo, se espera<br />
que estos elementos contribuyan a crear, y en algunos casos a restablecer, el nivel de<br />
confianza en la administración pública y a aumentar su eficacia y la buena calidad de<br />
gobierno” (BM, Cartas Compromiso de Argentina: Fortalecimiento del rol de la<br />
sociedad civil, pp. 1-2). En este caso también se pueden observar como juegan<br />
articuladamente en el discurso la laxitud y la especificidad. La “debilidad institucional” o<br />
la “crisis institucional” se definen como crisis de “credibilidad” que se superaría<br />
recreando la “confianza” o la “buena calidad de gobierno”. Estos conceptos, (y por lo<br />
tanto, también la noción misma de “debilidad institucional”) tienen un significado laxo,<br />
que no es aclarado en los documentos. La especificidad se da por la utilización de este<br />
marco para describir un caso concreto, el de Argentina. Pero los mismos pueden ser<br />
utilizados para diferentes países y diferentes situaciones.<br />
2.2 La construcción de la relación entre la pobreza y la debilidad institucional.<br />
Los problemas de la pobreza y de la debilidad institucional no son introducidos por<br />
separado sino que, por el contrario, se presentan como vinculados entre sí. Las<br />
principales ideas que articulan el punto de partida del BM pueden resumirse en pocas<br />
palabras: la pobreza es, en gran medida, fruto de un mal desempeño de las<br />
instituciones estatales. Por lo tanto, la no resolución de los elevados índices de<br />
pobreza producto de la debilidad institucional, constituye el problema que debe<br />
enfrentar la región. De este modo, se crea un argumento que vincula la cuestión de la<br />
pobreza con la debilidad institucional: uno nos lleva indefectiblemente al otro y<br />
viceversa.<br />
Así, como ejemplo de la conjunción de estas dos problemáticas, puede citarse la<br />
“Estrategia Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil para los años 2002-2004”<br />
que ya en su primer párrafo expresa: “Los países de América Latina y el Caribe deben<br />
estar enfrentando desafíos constantemente. Los índices de pobreza y el nivel de<br />
desigualdad continúan siendo elevados, mientras que las debilidades institucionales,<br />
reflejadas en graves problemas de corrupción, continúan restringiendo el desarrollo en<br />
esta región.” Y más adelante, el mismo documento agrega: “no se puede lograr un<br />
desarrollo sostenible y justo sin eliminar los obstáculos que impiden el acceso de los<br />
pobres y los excluidos a los servicios públicos y las instituciones.” (BM, Empoderar a<br />
los pobres y promover la rendición de cuentas en LAC, pp. 2-3).<br />
La descripción que realizan los documentos analizados se instaura así como un punto<br />
de partida, un supuesto axiomático en el cual se asienta todo el andamiaje lógico y<br />
argumental sobre el que se montan los discursos del BM. De esta forma, se van<br />
delineando algunos elementos que son constitutivos de las racionalidades políticas<br />
que guían al BM: no sólo la delimitación de las problemáticas, sino, además, la<br />
modalidad de vincularlas dentro del mismo proceso, planteando que para resolver la<br />
pobreza hay que trabajar sobre el plano institucional. En este sentido, y como veíamos<br />
en la cita, el discurso se construye en base a un marco conceptual que crea un<br />
universo que se cierra sobre sí mismo, puesto que los conceptos se refieren<br />
mutuamente. Se dirá: la pobreza surge porque los funcionarios son corruptos e<br />
ineficientes. Por lo tanto no se escuchan las voces de los pobres. Pero éstos saben<br />
cuáles son sus problemas mejor que nadie. Entonces, hay que “empoderarlos”, para<br />
asegurarse que sean escuchados y esto sólo se logra si “participan” mediante distintas<br />
prácticas como, por ejemplo, el “monitoreo cívico”. Esquemáticamente: corrupción –<br />
pobreza – empoderamiento – participación – monitoreo − eliminación de corrupción −<br />
eliminación de pobreza.
146<br />
La relación entre laxitud y especificidad, como vemos, no sólo se percibe en la<br />
descripción de las problemáticas sino también en el argumento que se construye para<br />
presentarlas como dos cuestiones vinculadas. La laxitud del marco conceptual se<br />
especifica permanentemente, puesto que cada uno de los conceptos se particulariza<br />
en cada caso analizado. Esto permite reducir las complejidades de cada país<br />
estudiado bajo la misma lógica, pero sin abolir la posibilidad de adaptación<br />
permanente. La distinción entre el nivel estructural del discurso y sus presentaciones<br />
en situaciones concretas resulta crucial para mantener la matriz de sentido propuesta<br />
por el BM. La articulación entre ambos niveles permite que lo local, más allá de sus<br />
diferencias, pueda ser siempre incluible (a partir de esta estrategia basada en la<br />
laxitud), al tiempo que dicha laxitud (sostén, justificación y contención) queda siempre<br />
salvaguardada de cualquier tipo de impugnación.<br />
De este modo, el esquema que plantean los discursos es presentado como un<br />
“modelo” que si bien no cuestiona los elementos generales o estructurales, sí permite<br />
un continuo replanteo de sus formas particulares de aplicación (es reflexivo), por lo<br />
que puede variar según el caso (es flexible), puede ser “enseñado” (es pedagógico), y<br />
puede ser aplicado a las distintas realidades (es replicable). Vemos así que el discurso<br />
analizado se auto-contiene constantemente. Y quizá, una de las mayores riquezas de<br />
la construcción de sentido por parte del organismo internacional radica en la<br />
posibilidad de presentar un planteo de auto-reflexión continua y permanente, pero que<br />
verdaderamente trabaja sobre el plano local y jamás cuestiona los preceptos sobre los<br />
que se funda.<br />
2. 3 La recodificación del modelo relacional: la construcción de la idea de<br />
stakeholder o interesado y la participación.<br />
“La participación es un proceso por medio del cual los interesados<br />
influencian y comparten el control de las iniciativas y de las<br />
decisiones, y de los recursos que los afectan”. (Banco Mundial,<br />
Procesos participativos en la estrategia de lucha contra la pobreza,<br />
2000: p2)<br />
“Participation is a process trough which stakeholders influence and<br />
share control over development initiatives and decisions and<br />
resources which affect them” (Banco Mundial, The World Bank<br />
Participation Sourcebook, 1996: p. xi)<br />
Los niveles laxitud y especificidad van desplegándose a lo largo de los diagnósticos<br />
que plantean los documentos en relación a la caracterización de los problemas. Pero<br />
¿cómo se resuelven en relación con las ‘respuestas’o ‘soluciones’ que especifica el<br />
BM? La receta general será la recodificación de los actores y de sus relaciones entre<br />
sí. Y para ello resulta central la conjunción de la participación con un concepto clave<br />
que se vincula estrechamente con las características de la ambivalencia<br />
laxo/específico de los niveles conceptuales utilizados: stakeholder o interesado.<br />
El concepto de stakeholder, proviene del campo del management. Más precisamente<br />
es en 1984 cuando R. Edward Freeman (1984) 11 en su libro Strategic Management: A<br />
Stakeholder Approach define el concepto como aquellos grupos que pueden afectar o<br />
que son afectados por las actividades de la firma. Se trata de una ‘aproximación<br />
alternativa’ a la concepción de la empresa que considera como relevantes no sólo a<br />
los accionistas –shareholders- sino una gama más compleja de actores. Por su parte,<br />
reintroduce en el ámbito de los negocios la necesidad de una ética a partir de<br />
conceptos como ‘corporate social responsability’, ‘compromiso mutuo’, ‘transparencia’,<br />
11 Si bien el término stakeholder ya fue usado en 1963 por el Stanford Research Institute, su acepción era<br />
ligeramente distinta: “grupos sin el apoyo de los cuales la organización dejaría de existir” (Freeman, 1984)
147<br />
‘accountability’. Más aún “el proceso de compromiso crea un contexto dinámico de<br />
interacción, mutuo respeto, diálogo y cambio, no un management de los stakeholders<br />
unidireccional” (Andriof et al, 2002, 9). En el campo político, el concepto cobra<br />
relevancia a partir de un discurso del líder del Partido Laborista Británico -Tony Blairen<br />
1996 en el cual utilizó la expresión ‘stakeholder economy’ para explicar cómo los<br />
ideales socialistas y las aspiraciones económicas podían ser reconciliados en las<br />
políticas del Nuevo Laborismo.<br />
En cuanto al BM, la introducción del concepto en su discurso comienza a mediados de<br />
los ’90 y va cobrando fuerza hasta convertirse en piedra angular en la actualidad. A<br />
nivel de los actores, el abordaje desde la perspectiva stakeholder implica un quiebre<br />
de las identidades estables puesto que los sujetos ya no son interpelados en base a<br />
características fijas y distintivas, sino a partir de un elemento en común: el ser<br />
interesados en la resolución conjunta de un problema local y específico. Todos son<br />
stakeholders, todos son potencialmente interesados: desde el pobre hasta la<br />
asociación civil, desde el indígena hasta el sindicato. No hay impugnación de actores.<br />
Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, si bien se les reconoce múltiples<br />
deficiencias como la rigidez e incapacidad, son descritos como una institución<br />
generadora de democracia” (Banco Mundial: Taller internacional sobre participación y<br />
empoderamiento para un desarrollo inclusivo, 2001: p15). Sin embargo, vale subrayar<br />
el hecho que, para ser incluidos, los diversos actores deben ser ‘identificados’como<br />
interesados 12 . “La participación de una gama de interesados, particularmente los<br />
pobres mismos, para diagnosticar la pobreza lleva a estrategias que reducen la<br />
pobreza más eficazmente. El proceso de participación puede ayudar a formar<br />
asociaciones basadas en la confianza y el consenso entre el gobierno y la sociedad en<br />
todos los niveles”. (Banco Mundial, Procesos participativos en la estrategia de lucha<br />
contra la pobreza, 2000: p1).<br />
Lógicamente, esta redefinición de actores implica una nueva prescripción en cuanto a<br />
la acción. Es aquí entonces donde stakeholder y participación se entrelazan y<br />
conjugan para conformar un nuevo sujeto de gobierno. Ser interpelados como<br />
interesados es ser incluidos como parte; es decir, ser pensados como partícipes del<br />
proceso. Desde la perspectiva del BM, la demostrada incapacidad del gobierno de dar<br />
solución a problemáticas como la pobreza y el mal funcionamiento institucional, vuelve<br />
imperativa la articulación de su accionar con el de otros actores. Consecuentemente,<br />
la posibilidad de resolución de dichas problemáticas emergería de un trabajo conjunto<br />
entre los distintos interesados. Ahora bien, esta articulación es posible a partir de los<br />
‘procesos participativos’ que son presentados como instancias basadas en el ‘diálogo’,<br />
el ‘consenso’ y la ‘colaboración’ 13 entre actores disímiles.<br />
Por lo tanto, la construcción discursiva propuesta por el BM implica que, si bien todos<br />
son potencialmente parte, no todos tienen el mismo lugar. Como veremos a<br />
continuación, si mediante la idea de stakeholder se construye a los actores en un<br />
marco de igualdad; mediante la participación se reintroducen las diferencias y<br />
desigualdades, en tanto que su accionar dependerá del lugar que ocupen en el<br />
entramado de relaciones en virtud de la temática/problemática convocante.<br />
Constituyen las dos caras de una misma moneda: mientras que la noción de<br />
stakeholder rompe las diferencias y recompone a los sujetos de gobierno bajo una<br />
lógica de igualdad –todos somos potencialmente interesados- el concepto de<br />
participación restituye las desigualdades –prescripción diferencial- acorde al esquema<br />
lógico y conceptual del BM. Vale remarcar que la perspectiva propuesta por el BM no<br />
se basa en la negación de la existencia de desiguales entre los interesados, sino, por<br />
12 Ahondaremos sobre esta peculiaridad más adelante.<br />
13 Esta batería de conceptos asociados –de los cuales sólo hemos resaltados unos pocos- van<br />
demarcando y anunciando un tipo particular de interrelación.
el contrario, en un reconocimiento de las mismas y en su posterior empeño por<br />
equiparar fuerzas, por ‘empoderar’.<br />
2.4 De la igualdad de los actores en tanto “interesados” a la reconstrucción<br />
discursiva de las desigualdades<br />
148<br />
Dentro de la laxitud que implica el abordaje a partir de la noción de stakeholder, se<br />
pueden distinguir –a lo largo de los documentos- ciertos actores que aparecen<br />
recurrentemente como interesados y a los cuales se les diagnostica y prescribe un<br />
determinado modo de participación. Estos interesados son fundamentalmente cuatro:<br />
el gobierno (preferentemente nacional, aunque también se alude a los distintos niveles<br />
como el provincial o municipal), las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el pobre<br />
y, finalmente, el mismo BM.<br />
El Estado es descrito desde la desconfianza al enfatizar la corrupción, el clientelismo,<br />
la burocratización como sus características más relevantes. Estos diagnósticos son<br />
complementados con diversas respuestas que privilegian el control sobre las<br />
instituciones públicas como el camino a seguir para fortalecerlas. Como expresa un<br />
participante de un Taller sobre Monitoreo Cívico: “Las repúblicas democráticas han ido<br />
virando desde un foco originario en la división de poderes, hacia el control de poderes,<br />
ya que el Estado moderno y sus acciones generan una serie de potenciales delitos”<br />
(Comentario de un participante a un Seminario Internacional acerca de las prácticas y<br />
experiencias sobre monitoreo organizado por el BM. Extracto de: BM Seminario<br />
Cuentas Claras, 2003, p8)<br />
Esta descripción del Estado se extiende a los diversos gobiernos. Sin embargo, esto<br />
no supone una impugnación, sino que de todos modos se los reivindica como<br />
interesado clave. Efectivamente, no se trata de descalificar al Estado o gobierno per<br />
se, sino que se aspira a revalorizarlo a partir de una reubicación del mismo dentro del<br />
diagrama. Al respecto, en uno de los documentos se rescata que: “[si bien] para<br />
autorizar una donación o un préstamo, en la Argentina se requiere más de una docena<br />
de firmas y obtener dichas firmas puede tomar entre 24hrs y 18 meses, [el BM<br />
reconoce] que la colaboración con el gobierno puede mejorar el impacto y la<br />
sostenibilidad” (BM, Estudio de Caso sobre Instrumentos de Participación, 2002, p72).<br />
Por lo tanto, la construcción de la imagen del gobierno es la de un interesado que si<br />
bien puede resultar un tanto ineficiente, en la colaboración mutua resulta fundamental.<br />
Obviamente, en virtud al diagnóstico de sus falencias, será también objeto de<br />
‘monitoreo cívico’. En las estrategias orientadas a la problemática de la pobreza, la<br />
participación del gobierno se presenta como fundamental al brindar a dichos procesos<br />
un carácter nacional, así como al enmarcar los mismos como proyectos de<br />
colaboración pública y privada. En aquellas estrategias, su función es poner a<br />
disposición de las OSC aquella información necesaria para que puedan realizar la<br />
tarea de vigilancia institucional, a la vez que otorgan herramientas y el aval mismo a<br />
dichos procesos. Sin embargo, los procesos de monitoreo no son concebidos como un<br />
accionar ‘contra’el gobierno o contra el Estado, sino por el contrario como un avance<br />
en términos de participación y accountability que el mismísimo gobierno debe aceptar<br />
como tal. Es así que se lo involucra desde un lado positivo.<br />
En segundo lugar, debemos mencionar a las Organizaciones de la Sociedad Civil<br />
(OSC), las cuales ocupan un lugar clave en tanto que, por un lado, vehiculizan y en<br />
algunos casos hasta promueven la participación de las personas directamente<br />
afectadas, es decir de los interesados ‘sin voz’; y por el otro, son actores clave en el<br />
monitoreo cívico. La denominada Sociedad Civil, a diferencia de lo que ocurre con el<br />
gobierno o el Estado, es descrita a partir de una imagen ideal: “es el escenario en el<br />
que se reúnen las personas con el fin de velar por sus intereses comunes, no para<br />
lucrar no para ejercer el control político, sino porque algún asunto les inspira suficiente
149<br />
interés para tomar medidas colectivas” (BM, Empoderar a los pobres y promover la<br />
rendición de cuentas en el LAC, 2002: p30). Esta definición de carácter flexible permite<br />
considerar como OSC todo tipo de asociaciones, desde grupos religiosos,<br />
organizaciones de caridad, organizaciones comunitarias, movimientos sociales,<br />
ONG’s, hasta fundaciones empresariales e instituciones académicas. Es<br />
efectivamente esta laxitud la que habilitará al BM la inclusión como interesados de una<br />
amplia gama de actores.<br />
Por otra parte, las funciones de las OSC están ligadas a la ya mencionada valoración<br />
ideal. Así pues, en los proyectos participativos destinados a la mejora del<br />
funcionamiento institucional se afirma que: “[las OSC] pueden servir como contrapeso<br />
el Estado al aumentar el nivel de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas del<br />
mismo” (BM, Materia de Reflexión, 1999: p5). En aquellos destinados a la reducción<br />
de la pobreza, las OSC, en tanto ‘representantes de los sectores excluidos’, participan<br />
fundamentalmente ‘empoderando’. De esta forma, son indispensables como actores<br />
articulados con el BM: “las OSC contribuyen principalmente aumentando la capacidad<br />
del Banco en escoger a las poblaciones pobres y socialmente vulnerables […] y<br />
mejorando la implementación y sostenibilidad de proyectos pertinentes, fomentando la<br />
participación de los beneficiarios” (BM, Pensando en Voz Alta I, p7)<br />
El pobre es uno de los actores centrales más peculiares de los cuales se hace<br />
referencia en los documentos. Más allá de la indefinición ya mencionada en cuanto<br />
quién es considerado pobre, lo interesante es la revalorización que se hace de él por<br />
su saber, un saber vinculado no a la educación formal, sino a sus vivencias<br />
cotidianas:“Los pobres son expertos en pobreza, y son capaces de analizar su<br />
situación. Por lo tanto, los esfuerzos de reducción de pobreza pueden considerar las<br />
percepciones de la gente pobre de su calidad de vida, y asimismo de sus prioridades,<br />
limitaciones y oportunidades para su vida y para mejorar su situación” (BM, Procesos<br />
participativos en la estrategia de lucha contra la pobreza, 2000: p26)<br />
Es justamente la experiencia de la pobreza lo que convierte al pobre en un partícipe<br />
necesario en la definición y el accionar frente a ciertas problemáticas. Empero, su<br />
condición de ‘sin voz’ dificulta y hasta imposibilita su accionar puesto que si bien es -<br />
siguiendo el discurso del BM- poseedor de ciertas ‘capacidades’, las mismas necesitan<br />
ser ‘empoderadas’, ‘desarrolladas’, ‘activadas’, y es allí donde la participación de las<br />
OSC resulta crucial. La activación de estas capacidades permitiría al pobre influir<br />
sobre los procesos que condicionan y afectan su existencia y, en última instancia, salir<br />
de la pobreza. Justamente la peculiaridad del pobre radica en que es el único actor<br />
cuya existencia estaría destinada a extinguirse: debe adquirir ciertas habilidades y<br />
capacidades para dejar de ser lo que es.<br />
Finalmente, el BM. Éste se adjudica a sí mismo el rol de garante de la participación<br />
eficaz en tanto ‘facilitador de capacidades y diálogo’ entre gobierno y sociedad civil.<br />
Efectivamente, el carácter consensuado de la participación logrado a partir de un<br />
‘conocimiento objetivo de la situación’ -de un diagnóstico acertado- sólo sería posible a<br />
partir de la participación de este organismo que se convierte en condición sine qua non<br />
para todo proceso participativo. Asimismo, si bien describe su participación como<br />
dogmática por su carácter inclusivo respecto a otros interesados, la misma tiene una<br />
función primordial en la dirección de las estrategias. Su carácter condicionante se<br />
trasluce en los discursos, en la individualización de los interesados, en el fomento del<br />
diálogo entre determinados actores, en la facilitación de ciertas capacidades. Podemos<br />
interpretar la estrategia del BM como un intento de inclusión diferencial donde las<br />
imposiciones tratan de ser lo más sutiles posibles: “En los casos donde hay falta de<br />
confianza u oposición a consultar a la sociedad civil, el Banco puede usar sus<br />
influencias para alentar mejoras en el ambiente político a través de discusiones con el<br />
gobierno acerca de los beneficios de la amplia participación y sugerir pequeños pasos<br />
para ganar la confianza” (BM, folleto Trabajando con la Sociedad Civil, p3)
150<br />
A su vez, el concepto de stakeholder habilita al BM para presentarse simultáneamente<br />
en un nivel de exterioridad e interioridad del propio problema a resolver. Por un lado es<br />
un stakeholder más, puesto que todos los sujetos (ya sean particulares o colectivos)<br />
son considerados interesados potenciales. Pero por el otro, se reserva en cada caso la<br />
tarea de identificación de los stakeholders clave. Así, por ejemplo, en el documento de<br />
1999 Pensando en Voz Alta, en el apartado referido a “Los restos que representa<br />
fomentar el desarrollo sostenible y participativo en la Amazonia”, hay un recuadro que<br />
bajo el título “Principales Partes Interesadas de la Sociedad Civil”, identifica justamente<br />
a los stakeholders clave. En ese caso eran cuatro: los pobladores de la selva, los<br />
productores agrícolas, las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y el Foro de<br />
las Organizaciones de la Sociedad (Foro OSC).<br />
Ahora bien, detrás del supuesto de igualdad que yace en la noción de stakeholder, las<br />
disímiles descripciones y valoraciones de los actores van dibujando un esquema a<br />
partir de la construcción de los sujetos de gobierno y la identificación de las relaciones<br />
entre ellos. El concepto de stakeholder o interesado constituye la expresión máxima de<br />
la tensión entre lo laxo y lo particular. En el nivel de la laxitud, todos son<br />
potencialmente interesados. Sin embargo, sólo tiene sentido si se particulariza el tema<br />
de interés. Es decir, es un concepto vacío que sólo cobra significado en una<br />
descripción concreta. El concepto de stakeholder, entonces, permite romper con las<br />
diferencias a priori y englobar a todos los actores bajo la misma categoría. Sin<br />
embargo, si bien todos quedan prendidos dentro del discurso, para cobrar existencia<br />
deben ser ‘invocados’ a participar. Se crea pues un mecanismo de inclusiones<br />
‘virtuales’: los actores cobran existencia en tanto son identificados como interesados.<br />
Las racionalidades políticas que emergen de los documentos encuentran en la<br />
participación su forma moral predominante. Ella es el principio fundamental al que<br />
refieren todos los documentos. Pero la participación en sí (como cualquier principio<br />
abstracto de gobierno), sólo se cierra conformando una racionalidad específica en la<br />
medida en que desarrolle un carácter epistemológico y un idioma distintivo. Y esto se<br />
hace a través del modelo del stakeholder. Éste hace posible conformar un objeto de<br />
gobierno modulable, que refiere a una realidad meta-estable que permite ser definida y<br />
redefinida constantemente. Lo cual, se realiza a través de la utilización de un idioma<br />
que se basa justamente en articular elementos de un alto nivel de laxitud, pero que<br />
permiten ser, a la vez, especificados en casos concretos. Recapitulando, será<br />
justamente la ‘modulabilidad’ y la laxitud que provee el concepto de stakeholder<br />
combinado con la especificación que se opera al momento de la participación, lo que<br />
tiñan con un matiz singular la construcción discursiva que se desprende de la<br />
racionalidad política que guía al BM.<br />
2.5 El modelo de la participación de los “interesados” y el ocultamiento del<br />
conflicto.<br />
Hasta aquí, desarrollamos de qué forma el discurso del BM va delineando un nuevo<br />
entramado relacional que se vincula con una nueva identificación de los sujetos de<br />
gobierno. En este apartado intentaremos, a manera de hipótesis, precisar algunas<br />
consecuencias que se derivan del discurso.<br />
En primer lugar, observamos el ocultamiento del conflicto, que se deriva de la<br />
particular concepción acerca de lo que es el “interés”. En un esquema como el del<br />
capitalismo industrial, se partía de la idea de que la sociedad estaba constituida por<br />
“intereses” diferentes y contradictorios entre sí. El interés común, en todo caso, estaba<br />
vinculado con la resolución de un conflicto originario. En cambio, concebir al conflicto<br />
como un problema asumido y a resolver es algo que desaparece de los documentos<br />
del BM. Se dirá: todos queremos resolver la pobreza, por lo tanto, se debe buscar la<br />
solución a un problema y ya no a un conflicto entre partes.
151<br />
La praxis participativa que propone el BM se basa en la idea del “diálogo” que se<br />
materializa en el foro, el taller o la mesa de diálogo. Es importante señalar las<br />
diferencias de cualquiera de estas instancias con las mesas de negociación propias de<br />
la representación patronal y sindical, que otrora fuesen los modelos de vinculación<br />
entre los actores para el tratamiento de la cuestión social en general, y de la<br />
problemática referente al derecho laboral, en particular. En esas mesas de<br />
negociación, la aceptación del conflicto entre las partes era un a priori; de alguna<br />
forma había un acuerdo respecto a la existencia del disenso. Toda la negociación se<br />
basaba en este conflicto y los acuerdos alcanzados en la mesa ratificaban el conflicto<br />
“originario” entre las partes. En cambio, en cada una de las instancias propuestas en la<br />
estrategia del BM para la sociedad civil, los actores participantes son acogidos en un<br />
ambiente de “armonía” e “intercambio”, donde cada uno de ellos tiene “algo que<br />
aportar y mucho por recibir”. Todos están llamados a participar y nadie queda sin esta<br />
oportunidad. En otras palabras, la instancia de la mesa diálogo no implica la negación<br />
superadora del conflicto, por el contrario lo que hace es cristalizar las relaciones de<br />
poder.<br />
Pero, fundamentalmente, no es un espacio basado en un conflicto entre partes. Por el<br />
contrario, es un lugar donde todos los actores se encuentran en un clima de<br />
“colaboración”. De esta forma, al borrar las diferencias entre los actores, se elimina la<br />
posibilidad de leer los contrapuntos en términos de derechos no garantizados.<br />
Tomemos, por ejemplo, el caso paradigmático del pobre. Como ya hemos señalado,<br />
los pobres, convertidos en “interesados”, tienen su lugar en los foros para intercambiar<br />
experiencias. Estas vivencias son entendidas como “activos” importantísimos para<br />
aportar en el foro; sólo los pobres pueden contribuir con esta experiencia 14 . De esta<br />
forma, los documentos se convierten en una tribuna abierta de la experiencia de la<br />
pobreza, en un lugar en donde los pobres pueden expresar sus descontentos: “No hay<br />
dónde trabajar… Nos enfermamos y no tenemos dinero para sanarnos, no tenemos<br />
drogas porque son caras… El gobierno lo encarece todo… Somos pobres,<br />
abandonados, lloramos, no tenemos sino tristezas… No tenemos dinero para comprar<br />
fertilizantes ni semillas, todo es en dólares… No tenemos qué comer.” Juncal,<br />
Ecuador. (BM, “Estrategia Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil en América<br />
Latina y el Caribe 2002-2004: Empoderar a los Pobres y promover la rendición de<br />
cuentas en LAC”).<br />
Los documentos se hacen eco en numerosas oportunidades de estos “descontentos”<br />
y, además, estas intervenciones justifican los programas que adoptan las<br />
metodologías participativas para incorporar e integrar a los pobres. Sin embargo,<br />
dichos reclamos no son entendidos en la mayor parte de los casos en términos de<br />
derechos vulnerados sino como simples “descontentos”, lo cual imposibilita su<br />
traducción en demandas o exigencias. En este sentido, la praxis participativa<br />
propuesta por el BM genera una ruptura con la tradición republicana que entendía a la<br />
sociedad civil y a sus demandas como ciudadanos, sujetos de derechos y<br />
obligaciones, frente a una comunidad. Asimismo, se desvanece el diagrama de juego<br />
político donde la negociación era el procedimiento capaz de resolver el sistema de<br />
expectativas y temores resultante del siempre irresoluble conflicto entre igualdad<br />
formal y desigualdad real.<br />
La negación del conflicto social como base de la instancia de “diálogo” elimina los<br />
procedimientos de presión imposibilitando así la evolución del reclamo en exigencia.<br />
14 “Poverty is like heat, you cannot see it; so to know poverty you have to go through it. Adaboya, Ghana”<br />
(The voices of the Poor, http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/index.htm)
152<br />
De hecho, no está concebida, en la modalidad del foro, la posibilidad de exigencia<br />
alguna por parte de los pobres hacia el gobierno, el BM o las OSC. De esta manera,<br />
no hay lugar desde el cual enunciar el conflicto social en el marco de la “democracia<br />
participativa”. En este sentido, la voz de los pobres, de las comunidades pobres o de<br />
los pueblos tradicionales se constituye en un campo de lucha por su gestión o control.<br />
Así, el empoderamiento de los pobres es una estrategia donde el “darles voz” puede<br />
entenderse como una forma de mitigar una situación conflictiva. El nuevo entramado<br />
de relaciones constituye una reconfiguración del sistema democrático. La lógica de la<br />
representación política -atravesada según estos discursos por la corrupción,<br />
ineficiencia, discrecionalidad y debilidad institucional- se yuxtapone con la lógica<br />
participativa. De este modo, el ocultamiento del conflicto, a través de la praxis<br />
participativa en la resolución de los problemas sociales, es un impedimento a la<br />
constitución de visiones antagónicas en el nivel de las representaciones políticas. El<br />
específico modo de articular y complementar ambas lógicas, mediante una novedosa<br />
forma de gestión de la política, transforma las relaciones entre los actores<br />
intervinientes en el juego político, reconfigurando el rol del ciudadano.<br />
¿Cómo se hace posible ocultar el conflicto? Quizá la respuesta esté en la forma en<br />
que la historia (no) entra como dimensión explicativa en los discursos analizados. El<br />
BM nos habla de una América Latina en la que sus habitantes, pobres en su mayoría,<br />
se encuentran desesperados, desmoralizados y profundamente desanimados. Pero<br />
esta descripción de un presente apesadumbrado omite el relato de la historia de los<br />
procesos que dieron lugar a la coyuntura actual. Así, América Latina deja de ser<br />
pensada como una región de importantes luchas sociales, de dictaduras y de grandes<br />
resistencias; para convertirse discursivamente en un producto ahistórico: aquejada por<br />
la pobreza y el acecho permanente de la corrupción.<br />
Si analizamos los efectos de la mecánica participativa en el nivel de las relaciones de<br />
fuerza, podemos observar cómo la metodología aportada por el BM oculta el<br />
diferencial de poder de los distintos actores al eliminar de sus discursos la historia. El<br />
BM brinda un modelo de participación que no permite dar cuenta de los procesos y las<br />
luchas sociales. En este marco la “mesa de diálogo” legitima y reifica las relaciones de<br />
poder en su seno y transforma el dominio en hegemonía. Una vez advertido esto cabe<br />
preguntarnos, retomando los señalamientos que se le hicieron al liberalismo desde la<br />
teoría política crítica, por las características de esta “democracia participativa”; es<br />
decir, preguntarnos si la propuesta del BM contempla una comunidad que se autoorganiza<br />
o más bien una que se auto-sujeta.<br />
Este ocultamiento del conflicto se vincula, en segundo lugar, con la subsunción de la<br />
política en la gestión. Como decíamos, además de la pobreza, la otra problemática<br />
central que se repite continuamente en el discurso del BM es el problema institucional<br />
en la región. Es decir, la corrupción política, la debilidad institucional, la ineficacia del<br />
aparato administrativo, la discrecionalidad en el manejo gubernamental, etc. Esta<br />
problemática para el BM interpela directamente a la ciudadanía y requiere su<br />
participación, principalmente a través del “monitoreo cívico”. El encumbramiento del<br />
problema institucional, por parte del BM, como asunto prioritario en la agenda pública<br />
latinoamericana tiene numerosas consecuencias. Cabe resaltar que priorizar el debate<br />
ciudadano sobre la gestión gubernamental en detrimento de la discusión sobre la<br />
política gubernamental, implica eliminar el carácter conflictivo que ésta<br />
necesariamente supone. No se discute la política, sino su gestión. El mundo de la<br />
política siempre implicó un campo abierto para las disputas acerca de cómo percibir y,<br />
en consecuencia, actuar sobre la vida social. Por el contrario, la gestión alude a la<br />
instrumentación de programas, a disponer medios –los mejores y más adecuados–<br />
para lograr así los objetivos políticos. La política queda subsumida a la gestión. Sin<br />
embargo, es justamente ésta, la mejor forma de “hacer política” por parte del BM. Si<br />
bien gestión y política son dos caras que aparecen como contrarias, en realidad, una
153<br />
refiere a la otra. Proponer, evaluar o ejecutar acciones públicas siempre refiere a un<br />
contenido político, en tanto se vincula con el establecimiento de una matriz de<br />
relaciones, en las que se definen lugares, funciones, distribuciones, etc. Y esto es lo<br />
que hace el BM. Posicionarse desde un lugar ambiguo, mediante la relación<br />
laxitud/especificidad que le permite un accionar “en lo político” desde “la gestión”. De<br />
esta forma, no sólo recodifica las relaciones “políticas” entre los actores a los que<br />
interpela, sino que, además, queda exento de ser identificado como un actor político<br />
más.<br />
A MODO DE CONCLUSIÓN<br />
Los OIC ocupan un el rol central en la actualidad, no sólo por su capacidad de<br />
prescripción de políticas macroeconómicas que afectan a los países de América<br />
Latina, sino también por una dimensión que quizá es menos perceptible a simple vista<br />
pero no por ello menos importante: su capacidad para generar discursos que se<br />
materializan en racionalidades políticas específicas, tendientes a la producción de<br />
determinado tipo de sujeto de gobierno. Es desde ésta última dimensión que en este<br />
artículo nos introdujimos al análisis de los discursos de la participación elaborados y<br />
difundidos por el BM.<br />
A lo largo del artículo fuimos observando como la inclusión de la problemática de la<br />
participación en la agenda del BM está vinculada a un proceso socio-histórico en el<br />
cual, tras el fracaso de la denominadas “estrategias de ajuste”, prevalecientes durante<br />
la década de los ’80 y la primera parte de los ’90, el BM da un giro hacia lo que llama<br />
las “estrategias de desarrollo”. En éstas es que aparece con fuerza la idea del<br />
“stakeholder” o “interesado”, medio a través del cual se constituye el universo<br />
discursivo sobre la participación, presentado como un espacio en el que reina la<br />
horizontalidad y el diálogo entre los diversos actores involucrados. Sin embargo, esta<br />
horizontalidad será sólo aparente, ya que será el BM quien detente para sí la<br />
capacidad de instituir un problema como tal, a partir de la generación de un<br />
diagnóstico y ciertas prescripciones para su resolución. De esta forma, se<br />
reconstituyen las diferencias entre los actores, se borra la historia y se subsume la<br />
política en la gestión.<br />
El diccionario de la Real Academia Española no da dos acepciones bien diferentes de<br />
la palabra “interesado”. Por un lado es aquel que “tiene interés en algo”, por el otro es<br />
quien “se deja llevar demasiado por el interés, o solo se mueve por él”. Por supuesto<br />
que estas dos definiciones responden a la vez a dos significados de la palabra interés.<br />
En el primer caso, interés hace referencia a “inclinación del ánimo hacia un objeto, una<br />
persona, una narración, etc.”. En el segundo, a “provecho, utilidad, ganancia”.<br />
Creemos que esta ambigüedad constitutiva de las nociones de interés e interesado<br />
permite percibir claramente el modo a través del cual el BM desarrolla la relación<br />
interesado-participación y el uso que hace de él.<br />
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES<br />
Bibliografía<br />
-Alvarez, Sonia 2000 “Capital social y concepciones de pobreza en el discurso del<br />
Banco Mundial, su funcionalidad en la “nueva cuestión social”, jornada de discusión<br />
“La cuestión social en Buenos Aires”, UNGS.<br />
-Andrenacci, Luciano. “Imparis Civitatis. Elementos para una teoría de la ciudadanía”;<br />
ponencia presentada en el Vº Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad
154<br />
Argentina de Análisis Político (SAAP); Universidad Nacional de Río Cuarto, 14 al 17 de<br />
noviembre de 2001.<br />
-Andrenacci, Luciano. “Ciudadanos de Argirópolis”, en Revista Ágora. Buenos Aires,<br />
Nro7, 1997<br />
-Andriof, Usted, Waddock, 2002 Sutherland Rahman: Introduction en Unfolding<br />
Stakeholder thinking vol.1. Greenleaf Publishing.<br />
-Botto, Mercedes y Tussie, Diana 2003 El ALCA y las Cumbres de las Américas: ¿una<br />
nueva relación público-privada? (Buenos Aires: Biblos)<br />
-Botto, Mercedes 2003 Principales cambios en las condicionalidades de las IEI. Mimeo<br />
-Botzman, Mirta y Tussie, Diana 1991 Argentina y el ocaso del Plan Baker. Las<br />
negocaciones con el Banco Mundial, en Boletín Informativo Techint Nro 265.<br />
-Bourdieu, Pierre 2002 “La nueva vulgata planetaria” en Pensamiento y acción<br />
(Buenos Aires: Libros del Zorzal).<br />
-Bourdieu, Pierre 1999 “Sobre las astucias de la razón imperialista” en Revista<br />
Apuntes de Investigación Nro 4, Buenos Aires, Junio de 1999.<br />
-Corbalán, María Alejandra 2002 El banco mundial. Intervención y disciplinamiento. El<br />
caso argentino, enseñanzas para América Latina (Buenos Aires: Biblos)<br />
-Chartier, Roger. "La quimera del origen. Foucault, la Ilustración y la Revolución<br />
Francesa" en Escribir las prácticas. Buenos Aires, Manantial, 1994.<br />
-de Marinis, Pablo. “Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaultianos<br />
(o un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo” en Ramón Ramos Torre<br />
y Fernando García Selgas (ed.) Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la<br />
teoría social contemporánea. Madrid, CIS, 1999a.<br />
-Dean, Mitchell 1999 Governmentality: power and rule in modern society (Londres:<br />
Sage).<br />
-Donzelot, Jacques. L' invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques.<br />
Paris, Éditions du Seuil, 1985.<br />
-Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. Tomo I. México, Siglo XXI, 1999.<br />
-Foucault, Michel. "Fobia al Estado”, en La vida de los hombres infames. Montevideo,<br />
Altamira, 1992.<br />
-Foucault, Michel. Arqueología del Saber. Mexico, Siglo XXI, 1991a.<br />
-Foucault, Michel. “Nuevo orden interior y control social” en Saber y Verdad. Madrid,<br />
La Piqueta, 1991b.<br />
-Foucault, Michel 1990 (1981) "Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón<br />
política", en Tecnologías del yo y otros textos (Barcelona: Paidós<br />
-Foucault, Michel 1988 “El sujeto y el poder” en H. Dreyfus y P. Rabinow, Michel<br />
Foucaul, más allá del estructuralismo y la hermenéutica (Mexico: UNAM)<br />
-Foucault, Michel 1983 “Contestación al Círculo de Epistemología”, en Michel Foucault.<br />
El Discurso del poder (Buenos Aires: Folios Ediciones).<br />
-Foucault, Michel. "La gubernamentalidad", en Foucault, Michel y otros, Espacios de<br />
poder. Madrid, La Piqueta, 1981.<br />
-Freeman, E. 1984: Strategic Management: A stakeholder Approach. Boston Pitman<br />
-Procacci, Giovanna “Ciudadanos pobres, la ciudadanía social y la crisis de los<br />
Estados de Bienestar”; en García, Soledad y Lukes, Steven: Ciudadanía: justicia<br />
social, identidad y participación. Madrid, Siglo XXI, 1999.<br />
-Rabotnicof, Nora 2001 “La caracterización de la sociedad civil en la perspectiva de los<br />
BMDs” en Revista Nueva Sociedad (Caracas) Nro 171.<br />
-Rabotnicof, Nora, Riggirozzi, María Pía y Tussie, Diana 2001 “Los organismos<br />
internacionales frente a la sociedad civil: las agendas en juego” en Luces y sombras<br />
de una nueva relación. El Banco Interaméricano de Desarrollo, el Banco Mundial y la<br />
Sociedad Civil (Buenos Aires: FLCASO)<br />
-Rose, Nikolas “El gobierno de las democracias liberales ´avanzadas´: del liberalismo<br />
al neoliberalismo´. En: Archipiélago. Cuaderno de critica de la cultura 29, 1997.<br />
-Rose, Nikolas y Miller, Peter “Political power beyond the state. Problematics of<br />
government” En: British Journal of Sociology Nro 43, 1992
-Verón, Eliseo. Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización. Buenos Aires,<br />
UBA-CBC, 1984.<br />
155<br />
Fuentes documentales<br />
-Del financiamiento para fines de ajuste al financiamiento en respaldo de la política de<br />
desarrollo, 2002.<br />
-Empoderamiento en Acción I, newsletter,<br />
-Empoderamiento en Acción II, newsletter, julio 2003.<br />
-Empoderamiento en Acción <strong>III</strong>, newsletter,<br />
-Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, May 1, 2002.<br />
-En breve 42: “Responsabilidad Social en las Operaciones de Emergencia”, febrero<br />
2004.<br />
-En Breve nº40: "Cartas Compromiso de Argentina: Fortaleciendo el rol de la sociedad<br />
civil", febrero 2004, Magüi Moreno Torres.<br />
-Estrategia Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil en América Latina y el<br />
Caribe 1999-2001 “Facilitando las Alianzas, el Dialogo y las Sinergias”, Estrategy<br />
Paper.<br />
-Estrategia Regional para el Trabajo con la Sociedad Civil en América Latina y el<br />
Caribe 2002-2004 “Empoderar a los Pobres”, Estrategy Paper.<br />
-Manual de Operaciones del Banco Mundial, Anexo B: Financiamiento en apoyo de la<br />
política de desarrollo, Diciembre de 2003.<br />
-Materia de Reflexión, publicación, Equipo de Sociedad Civil de la Region America<br />
Latina y el Caribe y otros colegas del BM, actos de una serie de "Brown Bags" sobre el<br />
temas de la participación de la sociedad civil, organizados durante el año fiscal 1999.<br />
-Informe Anual 2001, Capíulo 5: “Eficacia en términos de desarrollo”.<br />
-Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo cambiante.<br />
-Pensando en Voz Alta I, publicación, Equipo de Sociedad Civil para América Latina y<br />
el Caribe, Personal del BM, octubre 1999.<br />
-Pensando en Voz Alta II, publicación, Equipo de Sociedad Civil para América Latina y<br />
el Caribe, Personal del BM, octubre 2000.<br />
-Pensando en Voz Alta <strong>III</strong>, publicación, Equipo de Sociedad Civil para América Latina<br />
y el Caribe, Personal del BM, primavera 2002.<br />
-Pensando en Voz Alta IV, publicación, Equipo de Sociedad Civil para América Latina<br />
y el Caribe, Personal del BM, primavera 2003.<br />
-Procesos participativos en la Estrategia para la lucha contra la pobreza, J. Edgerton,<br />
K. Mc Clean, C. Robb, P. Shah y S. Tikare, 2000.<br />
-Seminario internacional cuentas claras. Minutas de las exposiciones realizadas,<br />
autores varios, 2002.<br />
-Sourcebook sobre participación, 1996.<br />
Taller Latinoamericano sobre Estrategias para la reducción de la Pobreza, Reporte<br />
Final, Santa Cruz, Bolivia, 3-4 Diciembre, 2001.<br />
-Taller internacional sobre participación y empoderamiento para un desarrollo<br />
inclusivo, 2001<br />
Working with Civil Society, Brochure.
<strong>III</strong>. ESPACIOS DE CONFLICTOS<br />
156
¿Velas sin Banderas?<br />
Discursos mediáticos sobre la (in)seguridad y la construcción<br />
de sujetos (i)legítimos de protesta.<br />
Introducción:<br />
157<br />
Paula Lucía Aguilar*<br />
María José Nacci**<br />
“Uno escribe para tratar de responder a las preguntas que zumban en la<br />
cabeza,moscas tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escribe puede<br />
cobrar sentido colectivo cuando de alguna manera coincide con la necesidad<br />
social de respuesta”<br />
Las Venas Abiertas de América Latina.<br />
Eduardo Galeano<br />
Este trabajo nace a partir del interrogante acerca de las condiciones de posibilidad de<br />
emergencia de los discursos que hacen eje en la (in)seguridad, cuya emergencia<br />
puede observarse – siguiendo la pregunta arqueológica fouaultiana – en las notas<br />
publicadas por diversos medios de prensa y en las características distintivas de<br />
numerosas movilizaciones sucedidas durante el año 2004 en la ciudad de Buenos<br />
Aires.<br />
Siguiendo el planteo metodológico agrupado bajo el nombre de autor Michel Foucault<br />
(Foucault, 1999) nos hemos propuesto rastrear en dos periódicos de gran circulación<br />
en la Argentina, Clarín 1 y La Nación 2 , la construcción discursiva 3 de una serie de<br />
cadenas referenciales que se presentan como dicotomías que contraponen<br />
caracterizaciones sobre sujetos y acciones de protesta. De este modo hemos podido<br />
observar cómo se constituyen contraposiciones entre series discursivas 4 : la gente que<br />
- marcha pacífica- busca seguridad por medio de la fé (uso de velas, rezos,<br />
celebraciones religiosas) vs. Los piqueteros 5 –que son violentos– y hacen desorden<br />
1 El Diario Clarín, fundado en 1945 y dirigido por la Fundación Noble, es el periódico de mayor circulación<br />
en el país, a partir del cual se constituye la agenda mediática seguida por numerosos programas radiales<br />
y noticieros televisivos. El Clarín, pese a que ha tenido en sus inicios cierta orientación desarrollista, se<br />
ha caracterizado el pragmatismo de sus notas de opinión y editoriales. En la actualidad es el diario con<br />
mayor tirada en Argentina y uno de los de mayor difusión en el mundo de habla hispana, con una tirada<br />
que supera los 400.000 ejemplares y se ubica en el segundo puesto, entre los más leído por Internet.<br />
2 El Diario la Nación, periódico fundado en por Bartolomé Mitre en 1870, es el segundo periódico en<br />
circulación en Argentina, detrás de Clarín. De tendencia tradicionalmente conservadora, suele ser vía de<br />
expresión de sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los grandes productores<br />
agropecuarios de la Argentina. Sin embargo, entre sus columnistas y editorialistas han pasado<br />
personalidades de gran renombre y diversas tendencias políticas. A su primer director y fundador lo<br />
sucedieron sus hijos, Bartolomé Mitre y Vedia y Emilio Mitre. Este último creó S.A. La Nación en 1909, la<br />
cual sigue siendo la sociedad propietaria del diario. Entre 1909 y 1912 los co-directores fueron los nietos<br />
del fundador, Luís y Jorge. En 1932 Luís Mitre asume ambas funciones, que mantiene hasta su muerte en<br />
1950. Desde entonces hasta su muerte en 1982 el diario es conducido por Bartolomé Mitre, bisnieto del<br />
fundador, y desde 1982 hasta el presente por Bartolomé Mitre, tataranieto del fundador.<br />
3 Estamos trabajando el concepto dispositivo discursivo bajo el nombre de autor Michel Foucault.<br />
4 Respecto al concepto de serie discursiva véase: Foucault, Michel: “Arqueología del Saber”.<br />
5 Llamase en La Argentina piquetero básicamente (más allá de los calificativos valorativos que se les<br />
imputan desde diferentes sectores sociales) a aquella persona generalmente trabajador/trabajadora<br />
desocupado/a, que ante la imposibilidad de participar en el circuito del capital mediante la producción, y<br />
por ende, expresar sus demandas a través de la huelga –histórica medida de fuerza que ha signado el<br />
mundo del trabajo desde la primera revolución industrial en adelante– interviene en el modo de<br />
producción capitalista o bien en el “sistema” en su etapa de ‘circulación’ mediante su interrupción<br />
momentánea a través de la realización de piquetes o cortes de rutas, avenidas, calles, puentes, y<br />
carreteras provinciales, nacionales o incluso internacionales (de allí, el término ‘piquetero’). Resulta<br />
pertinente aclarar que durante los últimos 30 años en la Argentina a causa de la retracción del estado<br />
interventor, la desproletarización y des industrialización de la economía y el consecuente aumento de las
158<br />
(irrumpen el tránsito, ensucian la ciudad). Se muestra a las marchas pacíficas como<br />
apolíticas, en contraposición a las marchas violenta/ políticas. Estas series de<br />
enunciados, formaciones discursivas constructoras de otredad, definen ‘lo uno’, lo<br />
‘legítimo’, lo ‘estética’ y ‘éticamente aceptable’ en contraposición con ‘lo otro: “lo<br />
estética y éticamente repudiable”.<br />
A partir del trabajo con estas series de discursos nos surgen varios interrogantes,<br />
entre ellos nombraremos a los que hemos encontrado centrales en el presente trabajo:<br />
¿Qué definiciones sobre de la participación política circulan en el corpus analizado?<br />
¿A qué se alude cuando se habla de (in)seguridad? ¿Cuáles son las soluciones<br />
propuestas? ¿Quién es la ‘gente’ (lo uno)? y si hay un ‘otro’ que no es gente, ¿quién o<br />
qué sería? Las nociones de pueblo y gente, de causas y sujetos legítimos e ilegítimos<br />
de protesta, recorren este trabajo que busca rastrear las nociones construidas a partir<br />
de estas marchas, plagadas de velas y sin banderas.<br />
Entre velas...<br />
“... Ya la gente empezaba a desconcentrarse. En los alrededores del Congreso, sobre<br />
monumentos y en variadas esquinas, podían verse todavía miles de velas blancas, que<br />
seguían encendidas, proyectando su luz...” (Clarín 02/04/04)<br />
Este trabajo surgió a partir de una experiencia compartida. La noche del 1º de abril<br />
estábamos en las inmediaciones de la facultad de ciencias sociales y escuchamos por<br />
radio que mas de 90.000 personas (hasta ese momento, luego dependiendo de los<br />
medios oscilaban entre 120 y 150 mil los participantes) se hallaban reunidas frente al<br />
Congreso de la Nación Argentina, con velas y sin banderas, hecho insistentemente<br />
reiterado por quien difundía al noticia. Nos sentimos sorprendidas por las particulares<br />
características de esta manifestación convocada por el padre de un chico secuestrado<br />
y luego asesinado por sus captores, Juan Carlos Blumberg. Decidimos llegarnos hasta<br />
allí para observar de cerca este fenómeno. Caminamos la Avenida Córdoba hasta la<br />
Avenida Callao en pleno centro porteño y ya cerca del Congreso nos sorprendió un<br />
mar de gente marchando cuya imagen evocaba más una ferviente procesión religiosa<br />
que cualquier manifestación en la que hubiésemos participado antes. El asfalto estaba<br />
cubierto por la cera que caía de las miles de velas enarboladas por los manifestantes<br />
mientras las veredas actuaban de espontáneos santuarios, con mujeres rezando en<br />
voz alta. Al avanzar, varias personas nos pidieron enfáticamente que firmáramos un<br />
petitorio “por nuestros hijos, por nuestra seguridad”. Entonces, consultamos a varios<br />
por el contenido del petitorio, sin lograr que nos indicaran claramente en qué consistía.<br />
La apelación era unánime: “por la seguridad, por Axel”.<br />
Luego de atravesar esta experiencia, sentíamos la necesidad personal, política y<br />
profesional de entender de qué se trataba este fenómeno. A partir de ese momento,<br />
comenzamos a prestar atención a su repercusión mediática que marcaba la seguridad<br />
como tema central de ‘agenda’ que “inmediatamente”, eliminándose las necesidades<br />
de reflexión y debate, debía ser “resuelta”.<br />
Consideraciones metodológicas: Leyendo diarios y algo más...<br />
En el presente trabajo analizamos un corpus periodístico conformado por notas<br />
periodísticas publicadas por los periódicos Clarín y Nación durante 5 meses: desde el<br />
filas de desocupados y subocupados –entre otros motivos– se han multiplicado el número de piqueteros,<br />
conservándose el nombre proveniente de la performance de huelga, aunque de modo redefinido y<br />
resignificado. En este tipo de acciones de protesta se apela principalmente a los gobiernos municipales,<br />
provinciales y nacionales para que otorguen planes de subsistencias básicos, subsidios universales de<br />
desempleo o fuentes de trabajo genuino, entre muchas otras demandas.
159<br />
1º de abril del 2004, fecha de la primera marcha por la inseguridad convocada por<br />
Juan Carlos Blumberg, hasta fines de agosto del mismo año, luego de la tercer<br />
‘marcha Blumberg’. Este período estuvo signado por una cantidad considerable de<br />
acontecimientos políticos vinculados con la emergencia de estas marchas –sin<br />
embargo– nos abocamos a rastrear en el corpus periodístico la conformación de un<br />
‘dispositivo discursivo’ constructor de demandas y sujetos ‘legítimos’ e<br />
‘ilegítimos’ de protesta.<br />
En este sentido, pese que escapa al objetivo del presente trabajo analizar los efectos<br />
de la construcción mediática sobre los sujetos, nos parece recordar el poder simbólico<br />
que ejercen los medios masivos de comunicación y en particular los gráficos, en este<br />
caso, los dos periódicos. Se trata de un poder de world making/ word making, es<br />
decir que construye el mundo a la vez que acuña términos mediante la<br />
descomposición, análisis y composición de etiquetas y clasificaciones sociales<br />
(Bourdieu, 1988). Es decir, la conformación e influencia de la llamada ‘agenda’<br />
mediática en la constitución de imaginarios colectivos.<br />
Resuelta interesante recordar, bajo una óptica foucaultiana, que las prácticas<br />
discursivas son constructoras de saberes que construyen verdades sobre los<br />
sujetos, que a su vez, tienen efectos sobre sus propias prácticas. Cotidianamente se<br />
repite por los medios de comunicación masivos: la inseguridad crece. Esta<br />
aseveración, suerte de ‘tópico’ incontrovertible, se ha ido convirtiendo en “una<br />
realidad/verdad” que se presenta –al menos en grandes urbes como la ciudad de<br />
Buenos Aires y sus alrededores– como “incuestionable” por los discursos circulantes<br />
y se ha ido arraigando fuertemente en denominado ‘sentido común’: sustrato sobre el<br />
que se construye buena parte del discurso social y político acerca de los otros,<br />
‘campo’ en el que se delimitan las ‘fronteras duras’, las que construyen barreras de<br />
inclusión/exclusión sobre los sujetos y sus demandas, que incluso frecuentemente<br />
llegan a delinear el concepto de ‘humanidad’. Este proceso, que llamativamente<br />
ocurre aún en los albores del S.XXI, funciona como punto de partida (o de llegada,<br />
según se lo aborde) de procesos de constitución identitaria y adquiere particular<br />
relevancia cuando las referencias de reconocimiento positivo que ha ido<br />
constituyendo sobre ‘sí misma’ lo que podríamos englobar bajo el rótulo ‘clase media’<br />
van perdiendo a diario su sostén material (Motto. 2005). Nos parece interesante –<br />
entonces– para graficar con mayor claridad la metodología aplicada en el análisis del<br />
corpus seleccionado, citar una metáfora visual, a modo ilustrativo: Como un cristal<br />
descompone la luz, un diario, una revista, su discurso, descompone la realidad.<br />
Queremos seguir el rastro de esa realidad cromáticamente descompuesta y por<br />
medio de el, reconstruir el cristal, el dispositivo discursivo; [lo cual] implica una previa<br />
deconstrucción del discurso (Motto, 2005).<br />
Los invitamos, entonces, a bucear por estos discursos circulantes en el intento de ver<br />
cómo estos dispositivos discursivos constituyen ciertas nociones y cómo estos<br />
enunciables, a su vez, constituyen al dispositivo.<br />
“La gente marcha masivamente” y ¿el pueblo?<br />
Analizando el corpus periodístico hemos podido observar que tanto el periódico La<br />
Nación como el diario Clarín utilizan el término “gente” para referirse a aquellas<br />
personas que se movilizan en pedido de seguridad. En cambio, el término “pueblo”<br />
aparece solamente en algunos artículos que contienen declaraciones de integrantes<br />
de movimientos piqueteros 6 , que hacen referencia a sus demandas como “demandas<br />
6 Movimiento social/popular de piqueteros (puede verse piquetero en cita al pie de página nº 5). Existen<br />
movimientos piqueteros de diversas tendencias que han realizado numerosas alianzas y sufrido varias<br />
escisiones, lo cual dificulta el trazado de un “mapa piquetero nacional”. Por nombrar tan sólo algunos
160<br />
del pueblo”. ¿Por qué se da esta dicotomía? es la primer pregunta que nos surge.<br />
Para intentar responderla recurrimos, como primera instancia, a las definiciones de un<br />
diccionario de uso común de la lengua para observar las diferencias que existen entre<br />
ambos términos.<br />
El Pequeño Larousse Ilustrado nos dice al respecto:<br />
Gente: f. (lat. gens, gentis). Reunión de varias personas; hay mucha gente en las<br />
calles// personas en general: buena gente. //fam. Conjunto de personas que están a<br />
las órdenes de otras: yo tengo toda mi gente/ /nación: derecho de gentes// Provinc. y<br />
Amer. persona decente: fulano no es gente// ant. Gentiles: Apóstol de las gentes//<br />
gente bien, personas de cierta condición social// fam. gente menuda, los niños// Es<br />
galicismo usarlo en plural: buenas gentes.<br />
Pueblo: m. (lat. populis). Población: un pueblo de tres mil almas// conjunto de los<br />
habitantes de un lugar, región o país: el pueblo español (sinon. clan, raza, tribu)//<br />
gente común de una población: el pueblo de los barrios bajos de Madrid. (sinon.<br />
público, vecindario) // gente común y humilde de una población// Nación: los pueblos<br />
civilizados// pueblo bajo, la plebe.<br />
Podemos observar que ambos términos tienen múltiples acepciones sin embargo,<br />
encontramos importantes diferencias entre ambas definiciones. Mientras que por el<br />
término ‘gente’ pueden entenderse “reunión de varias personas”, “persona decente”,<br />
“gente bien” y “personas de cierta condición social”; por ‘pueblo’ se entiende “conjunto<br />
de los habitantes de un lugar, región o país”, “gente común y humilde de una<br />
población”. La diferencia respecto a la alusión de pertenencia de clase resulta notoria<br />
desde la propia definición de un diccionario “de uso común de la lengua”. Según lo que<br />
hemos podido observar, este matiz de clase entre ambos términos se refuerza en el<br />
uso que se hace de dichos términos en los periódicos analizados. El término “pueblo”<br />
tiene una fuerte carga histórica y refiere a un colectivo con pasado común, sea real o<br />
imaginario, o combinación de ambas cuestiones. Su sustitución por el término “gente”<br />
puede leerse como un proceso de neutralización valorativa con consecuencias ahistorizantes.<br />
Consideremos que el término ‘gente’ es un sustantivo que refiere y apela<br />
a los individuos y alude a acciones individuales. “La gente vino sola a la marcha”<br />
exclamaba el padre de Axel orgulloso. El diario La Nación enunciaba el día después<br />
de la primera marcha Blumberg: 7 “Un pedido de justicia que sonó con fuerza en todo el<br />
país. La gente se reunió en forma espontánea”.<br />
De este modo, vemos cómo se asocia la “gente” a una organización “espontánea” e<br />
“individual” que busca “justicia”. Ahora bien, en esta serie enunciativa ¿quién es esa<br />
podemos citar la Corriente Clasista y Combativa (CCC), La Unión de Trabajadores Desocupados (UTD),<br />
Los Movimientos de Trabajadores desocupados (MTD), el MTD Aníbal Verón, MTD Evita, El Movimiento<br />
Territorial de Liberación (MTL), Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Movimiento Independiente de<br />
Jubilados y Desocupados (MIJD), Movimiento Sin Trabajo (MST), etcétera. No obstante, las fuentes<br />
bibliográficas coinciden en que han comenzado a partir de mediados de la década del los ’90, con sus<br />
primeros antecedentes entre los años ’94 y ’96 con los piquetes de Cutral-có y Plaza Huincul en el sur del<br />
país, y Tartagal y Mosconi en el norte, realizados principalmente por trabajadores desempleados de los<br />
Yacimientos Pretrolíferos Fiscales (YPF). Asimismo, resulta pertinente aclarar que los movimientos<br />
piqueteros del gran Buenos Aires poseen fuertes liderazgos femeninos, mujeres que ante complejas<br />
situaciones socioeconómicas y padeciendo sus graves a nivel familiar y psíquico, se organizaron en<br />
redes colectivas (muchas de las cuales se han tejido en torno a movimientos piqueteros) que regeneran<br />
del algún modo lazos sociales y promueven diversas formas de ocupación y participación. Hoy en día,<br />
ciertos movimientos piqueteros, concebidos y nomenclados ‘MTD’ están debatiendo su autodenominación<br />
para pasar del término "desocupados” a agruparse bajo otras denominaciones que<br />
resalten su identidad en torno a sus variadas ocupaciones generadas a partir de su pertenencia y<br />
experiencia en el movimiento piquetero. Al respecto existe abundante bibliografía. Puede consultarse<br />
variado material, artículos, referencias bibliográficas y la cronología de los principales hechos de conflicto<br />
socio-político de la Argentina, período 2000-2006, en la Revista Observatorio Social de América Latina<br />
(OSAL/CLACSO) www.clacso.edu.ar.<br />
7 Nota del día 2 de abril de 2004
161<br />
‘gente’? Según el diario La Nación, “son miles de personas hartas de la inseguridad<br />
(...) oficinistas trajeados y vecinos” (2/4/04). Por su parte, Clarín tituló: “El secuestro y<br />
crimen de Axel movilizó a una multitud. Sin banderas políticas, con velas blancas, la<br />
gente exigió seguridad”. La “gente” es entonces la que “se moviliza por seguridad” sin<br />
“banderas políticas” y “con velas”. Entonces, ¿el pueblo es caracterizado como el que<br />
se moviliza sin velas y con banderas políticas, por otras causas (acaso por otras<br />
inseguridades)? no. En estos discursos periodísticos, la palabra “pueblo” casi no<br />
aparece, salvo en las citas textuales que contienen declaraciones de algunos<br />
dirigentes piqueteros. Entonces, el “pueblo” en estos discursos resulta una omisión,<br />
una elipsis. Recordemos que la elipsis es un recurso de cohesión narrativa que se<br />
utiliza para evitar redundancias en la escritura cuando un término ya fue nombrado<br />
repetidas veces. Sin embargo, en los discursos de los diarios no se nombra el término<br />
“pueblo”, por ende, no se trata de un recurso de cohesión sino de una omisión, es<br />
decir, una ausencia. Veamos ahora algún pasaje del corpus periodístico en el que se<br />
nombre la palabra “pueblo”: “Los piqueteros amenazaron con volver a cortar rutas. El<br />
líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, anunció ayer<br />
cortes de rutas en los próximos 60 días en todo el país. En el mismo acto, advirtió al<br />
Gobierno: Se nos acabó la paciencia. Si no hay un aumento en los planes de trabajo,<br />
el pueblo hará tronar el escarmiento...” (La Nación 13/ 04/04)<br />
El término “pueblo” aparece en boca de un dirigente piquetero y sus dichos se<br />
muestran amenazantes. Estos sujetos son los “otros” que reclaman. Es decir, no son<br />
“la gente”. Se autoidentifican con el término “pueblo” pero tampoco son denominados<br />
como tales por estos medio, por ende ¿quiénes o qué son? Posiblemente, podría<br />
pensarse en la imagen ‘del otro’, calificado como amenazante, violento, y como<br />
piqueteros “más duros” o “más blandos” según las banderas que enarbolen; quienes<br />
provocan problemas de circulación e incomodan a los transeúntes y automovilistas:<br />
-Para reclamar por los planes sociales dados de baja por el Gobierno<br />
bonaerense o para pedir la revalorización de los veteranos de Malvinas, los<br />
piqueteros volvieron a salir ayer a la calle y a provocar problemas en el<br />
tránsito en distintos puntos de la Ciudad” (Clarín, 03/04/04)<br />
-Un grupo de piqueteros irrumpió en el Sheraton para repudiar al FMI. Como<br />
acto más hostil, quemaron una bandera de los Estados Unidos ante la mirada<br />
de turistas y transeúntes. En todo momento hubo un atronador bombo que<br />
sonó sin cesar. Y de a ratos, cohetes que aturdían a los transeúntes. (Clarín,<br />
junio/04).<br />
Sin embargo, en la segunda marcha Blumberg 8 participaron varios movimientos<br />
piqueteros, como encontramos en los diarios que analizamos. No obstante, para<br />
poder participar y ser aceptados entre “la gente” deberían abandonar sus vestimentas<br />
y banderas distintivas: “...A cara descubierta, sin palos y sin banderas. Por primera<br />
vez los piqueteros duros dejarán de lado sus señas particulares para intentar que su<br />
presencia no desentone con el resto...” (Clarín, 20/04/04)<br />
Estos periódicos reproducen declaraciones respecto al “miedo” que le producía a la<br />
“gente” la participación de algunos integrantes de movimientos piqueteros. El propio<br />
Juan Carlos Blumberg, en declaraciones reproducidas por los diarios expresa: “que la<br />
gente no tenga miedo y concurra pero no minorías que quieren entorpecer la marcha.<br />
Sólo aceptamos ciudadanos con velas, sin pancartas políticas, sin agrupación gremial<br />
ni nada por el estilo (...) que no se introduzcan para perjudicar”. Después del acto, el<br />
propio Blumberg asumió en conferencia de prensa: “sin dudas, los piqueteros nos<br />
restaron gente, se dijeron muchas cosas y la gente tuvo miedo” (Clarín, 23/4/04)<br />
8 Realizada frente a tribunales en Plaza Lavalle el 22 de abril de 2004.
162<br />
Consideramos relevante detenernos en este punto para intentar desenmarañar ciertas<br />
cadenas referenciales que constituyen un dispositivo discursivo que periódico a<br />
periódico va esbozando una suerte de ‘otro’ ‘peligroso’, ‘temible’ que no puede<br />
‘compartir’ con ‘la gente’ la movilización si no abandona sus insignias: sus banderas y<br />
vestimenta distintiva. Al respecto, tras la movilización, una señora perteneciente a un grupo<br />
piquetero, madre de otro joven asesinado, contaba, atónita: “hoy estuvimos en la plaza [Lavalle donde se<br />
realizó la marcha] y unos periodistas se me acercaron y preguntaban por qué llevaba ‘casaca’ y ‘gorra’,<br />
yo les contesté, porque soy desocupada”. Observamos, entonces, cómo las banderas y la<br />
vestimenta características son identificados por integrantes del movimiento piquetero<br />
como símbolos distintivos que les permiten, entre otras cuestiones, visibilizase, es<br />
decir, reconocerse y ser reconocidos por la sociedad. Según diversos autores<br />
(Mellucci, 1994; Revilla Blanco, 1994) la performance de la propia acción colectiva,<br />
reafirma la identidad de sus participantes aunque no toda acción colectiva, sea acto<br />
de manifestación y/o protesta reivindicativa implica un proceso de identificación.<br />
Podemos observar entonces cómo se ‘permite’ la participación sólo si participan sin<br />
‘distintivos’. Así, para poder participar de la segunda ‘marcha Blumberg’, los<br />
piqueteros debían camuflarse estar entre ‘gentes’ negar. Este es un emergente que<br />
hemos podido rastrear del proceso mediático de construcción de otredad; “un otro” a<br />
quien se lo construye como ‘peligroso’ cuya conducta no es propia ‘de gentes’.<br />
Respecto a las condiciones de posibilidad socio-históricas de emergencia, en términos<br />
foucaultianos, del uso del significante ‘gente’ en los discursos mediáticos y a la<br />
‘denegación’ del término ‘pueblo’, algunos autores sitúan al ‘primer’ peronismo como<br />
punto de inflexión respecto a su utilización y circulación, tanto en términos de<br />
valorización como de legitimación en tanto ‘protagonista’ y ‘destinatario’, ‘causa’,<br />
‘motivo’, “como el motor y la masa” 9 . Durante la cruenta dictadura iniciada en 1976,<br />
momento que situamos como punto de inflexión y comienzo de la mutación histórica<br />
en Argentina, aún lo referente al el significante pueblo podía relacionarse con “lo no<br />
militar” 10 . A partir de 1983, tras la inicial euforia de la ‘primavera democrática’ se<br />
acentúa –principalmente durante la década del los ‘90– un complejo proceso de<br />
quiebre y fragmentación social con graves consecuencias sociales, políticas y<br />
culturales. En este contexto se produce una suerte de desplazamiento del significante<br />
‘pueblo’ –que parece caer en desuso – por el significante ‘gente’.<br />
Entonces, ¿‘el pueblo’ es reemplazado por ‘la gente’? Esta pregunta, lejos de<br />
estimularnos en la búsqueda de alguna respuesta en particular, cataliza la ramificación<br />
de interrogantes que nos circundan. No obstante, arriesgaremos, utilizando como<br />
brújula la experiencia recogida en investigaciones anteriores y simultáneas, la<br />
indagación de una de ellas: ¿estaríamos, acaso, ante el resquebrajamiento de alguna<br />
identidad cultural? Las prácticas y centralmente el ‘imaginario’ construido en torno a (y<br />
a través de) la sociedad disciplinaria ha producido cuerpos dóciles y disciplinados pero<br />
a su vez, ha forjado sujetos fuertes y con potencial de resistencia (Foucault, 1975) que<br />
han sido reprimidos en nuestro país durante las dictaduras militares por los más<br />
terribles métodos de tortura, mediante la desaparición de personas y el terror. La<br />
disciplina ‘nos está haciendo sentir’ los crujidos de su fracturas desde mediados de los<br />
años ’70. Se puede escuchar por ahí incluso que “la disciplina está en terapia<br />
intensiva”. Sin embargo, los imaginarios y contradicciones en torno a ese proceso<br />
histórico social no nos resultan ajenos, continúan atravesándonos (Murillo et al, 2005).<br />
9<br />
Entre estos autores se encuentra por ejemplo Sarlo, Beatriz quien sostiene esta tesis en su libro Tiempo<br />
Presente.<br />
10<br />
En argentina entre los años 76 y 83, gobernó una junta militar que, como ha ocurrido en la mayor parte<br />
de América Latina ha perseguido, secuestrado, torturado, obligado al exilio y condenando al terror a miles<br />
y miles del personas, Los números oficiales refieren a 30 mil desaparecidos según los infomes de la<br />
CONADEPH, en el célebre “Nunca Mas”. No obstante investigaciones recientes sostiene que el número<br />
de personas desaparecidas puedes ser mayor dado a 30 años del golpe militar, existen gran cantidad de<br />
personas que comienzan a plantearse dudas sobre el paradero de familiares y conocidos desaparecidos<br />
en aquellos años.
La crisis de las instituciones disciplinarias tradicionales, entre ellas, la escuela, la<br />
fábrica, y la familia, se inscribe en un escenario urbano que tiende a la guethificación<br />
y a la fragmentación urbana. En este marco, el significante “gente” que alude a un<br />
concepto individual, que parece negar lo colectivo, hace fuerte eco en los sujetos<br />
que son atravesados por estos discursos que los atemorizan y contraponen a la figura<br />
de un ‘otro’ que no es ’gente’. Así, a través de un dispositivo discursivo constructor de<br />
otredad se tiende a deshumanizar a quienes no son incluidos bajo el rótulo de ‘gente’,<br />
‘de lo mismo’, de los ‘uno’. Indicios claro de esto, hemos encontrado en diferentes<br />
expresiones de estas movilizaciones que exigen el endurecimiento de penas y<br />
demandan por ejemplo, trabajo disciplinario para los presos, a modo de mágico<br />
‘antibiótico social’. Entre los murmullos que recorren estas movilizaciones ‘silenciosas’<br />
hasta llegar a retumbar por los parlantes erguidos en los imponentes escenarios<br />
donde el padre del joven secuestrado habla bajo la luz áurea de un potente reflector –<br />
resguardado por un rabino, un pastor evangelista y un cura de la iglesia católica– se<br />
escucha un clamor que parece preguntarse por qué nos e aplicará más “disciplina”. El<br />
viejo debate entre las correlaciones ‘a mayor número de delitos, más cárceles’ o ‘a<br />
más cárceles, mayor número de delitos’, no parece superada. El ya viejo libro de<br />
Michel Foucault y sobre la prisión, y las implicancias de vigilar y castigar, no parece<br />
presente entre los folletos de lectura que hacen a la liturgia de estas manifestaciones.<br />
La Liturgia<br />
“...Después se entonó el Himno Nacional y se cumplieron todos los pasos de<br />
la liturgia que impusieron las multitudes que participaron de las marchas<br />
porteñas. Sin pancartas, y sólo portando las velas blancas encendidas, los<br />
asistentes aplaudieron en silencio y repitieron: "Justicia, justicia, justicia" (La<br />
Nación, 29/04/04)<br />
Con éste termino describe el periódico La Nación las prácticas comunes en las<br />
marchas que proponen como eje “la seguridad”, que se sucedieron a partir de la<br />
primera movilización masiva, organizada tras la muerte de Axel Blumberg 11 : Liturgia.<br />
La caracterización de las manifestaciones como un hecho cercano a la celebración<br />
religiosa se repite en las diversas crónicas publicadas. La formas de expresión que<br />
adoptan estas movilizaciones, amplificadas y acentuadas por los periódicos, no sólo<br />
dejan traslucir un componente litúrgico o religioso en términos de hecho ritual,<br />
componente presente en toda manifestación en tanto espacio-tiempo de acción<br />
colectiva en el que se definen, redefine y se confirman el compromiso grupal; sino que<br />
esta “liturgia” implica una marca de diferenciación entre la portación de símbolos que<br />
le son propios y otros que se suponen ‘indebidos’ y no son aceptados.<br />
Los elementos aceptados por esta liturgia se definen por su imponente presencia: una<br />
vela por cada manifestante que marcha lentamente con la solemnidad y emotividad<br />
características de las procesiones religiosas, las pancartas con los rostros de las<br />
personas secuestradas o asesinadas, y el murmullo de la oración constante. En el<br />
acto central “el padre de Axel” aparece como único orador, acompañado o bien por<br />
clérigos de varios cultos: un rabino, un sacerdote católico y uno musulmán o por un<br />
coro que enhebra melodías como telón de fondo. Veamos cómo los organizadores de<br />
las marchas, en declaraciones reproducidas por los diarios, estipulan<br />
puntillosamamente las condiciones de participación: “todos los ciudadanos pueden<br />
concurrir, pero con una vela, sin ninguna pancarta o identificación de partido<br />
político o agrupación” 12<br />
11 La primera movilización masiva se realizo el 1/04/04 y es la que da origen a este trabajo.<br />
12 Declaraciones Blumberg al diario Página/12, 20/04/04<br />
163
Desde el discurso de los organizadores de las manifestaciones contra la inseguridad,<br />
enfatizado y reproducido por los titulares y crónicas de los medios gráficos que<br />
analizamos, se apela a la ausencia de banderas y pancartas políticas como signo de<br />
“genuina” independencia o como de rechazo a la política partidaria. Sin embargo, las<br />
demandas y exigencias que se realizan poniendo en el lugar del destinatario a los<br />
poderes ejecutivo, legislativo y judicial (recordemos que varias de las manifestaciones<br />
han sido frente al Congreso Nacional y frente en plaza Lavalle, frente al Palacio de<br />
Tribunales) son demandas netamente políticas. Por ende, esta apelación de cambios<br />
y reformas judiciales 13 enmascara bajo el discurso de la apoliticidad una imagen tan<br />
inestable como producida por las incontables llamas de las velas encendidas. Estos<br />
enunciados son reforzados por los por la impactante escena que componen los oficios<br />
religiosos de varias tradiciones, acompañados por las jóvenes voces de algunos<br />
coros:<br />
“A las 19, frente a Congreso, el público empezó a prender las velas,<br />
pasándose el fuego unos a otros como si se tratara de un rito religioso.<br />
Cerca de la valla se veía gente humilde, muchos con modestas cartulinas que<br />
aludían a familiares, víctimas de la inseguridad o violencia policial” (La Nación,<br />
02/04/04)<br />
Todo esto compone una imponente “liturgia”, como la han bautizado los periódicos,<br />
que se reitera y reproduce en diferentes lugares del país, donde las noticias sobre<br />
secuestros y las repercusiones de las movilizaciones que se organizan por justicia y<br />
contra la inseguridad, son tomados como el tema central de la agenda mediática y<br />
planteadas casi como “epopéyicas cruzadas” de quienes son los construidos como los<br />
sujetos legítimos de protesta, que por medio de “la fe”, al candor de pequeñas velas,<br />
entre rezos, realizan fuertes exigencias políticas.<br />
Marchar ¿o protestar?<br />
164<br />
“Y... están los que marchan por la seguridad, viste, por la justicia<br />
y los que nada mas... protestan”<br />
Entrevista a Nora, empleada, 35 años<br />
Los periódicos que analizamos caracterizan a las movilizaciones por la inseguridad<br />
como “marchas” o “manifestaciones” y a aquellas movilizaciones convocadas<br />
alrededor de otras demandas, por ejemplo, las de desocupados, como “protestas”.<br />
Dicho esto, cabe detenernos a analizar los sentidos de estas diferentes<br />
denominaciones. La idea de la “marchar” implica estar en camino, movilizarse o<br />
manifestarse por. De este modo se le inscribe un tono “positivo”: la gente marcha por<br />
justicia. La gente se pone en movimiento. En cambio, la denominación “protesta” no<br />
es identificada como un reclamo organizado por una demanda legítima realizada por<br />
ciudadanos en su carácter de sujeto de derechos, sino, por el contrario, a través de<br />
diferentes calificativos casi peyorativos, tales como “caótica”, “ruidosa”,<br />
“entorpecedora”. Es así como, “la protesta piquetera”, es presentada como una<br />
“incómoda y constante queja”. Tanto La Nación como Clarín, cada uno con distintos<br />
énfasis dados por su línea editorial y por ende, diferentes estrategias discursivas,<br />
13 Blumberg entrego en la tercera marcha del 2004 un petitorio, “Pido al congreso Juicio por jurados para<br />
delitos graves./Reforma al régimen de Menores./Prisión efectiva por portación, tenencia y ocultamiento de<br />
armas, cualquiera sea el calibre./Documentos inviolables./Celulares con seguimiento satelital./Creación de<br />
un FBI argentino./Reforma del sistema penal, con juicio rápidos para delitos "in fraganti" y castigo de las<br />
reincidencias./Más presupuesto a la Justicia/.Menos políticos en el Consejo de la Magistratura./Ley de<br />
Información Pública./Reforma política, sin lista sábana y con voto electrónico y ley de financiamiento de<br />
los partidos. (Clarín 24/08/04). Para más información respecto de los petitorios presentados<br />
http://www.fundacionaxel.org.ar/index.php?dir=ver_ancho&seccion=institucional
caracterizan a las movilizaciones piqueteras como “caóticas”, como un suceso<br />
entorpecedor que genera “caos”, que interrumpe. Así lo postula La Nación:<br />
165<br />
“El centro porteño, bloqueado nuevamente por piqueteros. En una jornada de<br />
protestas multitudinarias y pacíficas, las agrupaciones piqueteras más<br />
combativas realizaron ayer cortes de rutas y marchas que convirtieron el<br />
tránsito porteño en un caos. Las medidas de fuerza continuarán hoy con más<br />
bloqueos y movilizaciones a La Plata...” (La Nación, mayo de 2004).<br />
Aparecen en este caso los términos caos y bloqueo, y se aclara que la jornada fue<br />
pacífica ya que se entiende que podría haber sido “violenta” en tanto participaban del<br />
“bloqueo” los sectores más “combativos”. La imagen construida en el fragmento citado,<br />
se distancia de las crónicas referentes a las marchas contra la inseguridad, las cuales<br />
da por supuesto, son pacíficas y se las destaca, precisamente, como un “acto pacífico<br />
por la justicia” y haciéndose hincapié en “la demanda” que se enuncia como ‘la’<br />
demanda legítima: “Una masiva y pacífica movilización que, según las estimaciones,<br />
reunió a más de 150.000 personas en torno del Congreso Nacional para reclamar<br />
seguridad” (La Nación, 2/4/04).<br />
Resulta interesante comparar cómo calificaron los diarios a la tercera marcha<br />
Blumberg y a la movilización y acampe piquetero que se dieron prácticamente en<br />
simultáneo a fines de agosto del año 2004 14 . Los diferentes enunciados asocian los<br />
rastros del acampe piquetero a un tendal de basura “que asustó a los turistas”. Las<br />
huellas de los piqueros fueron retratadas por La Nación como excrementos que<br />
fueron regados por los monumentos históricos y las iglesias aledañas. Sin embargo,<br />
las huellas que dejaron de los manifestantes por la “seguridad” fueron descriptas como<br />
“el eco de un renovado clamor”. Los titulares de los diarios ilustran esta contraposición:<br />
“Cotillón, puente cortado y un tendal de basura en una típica jornada<br />
piquetera. Los piqueteros duros que acamparon en plaza de mayo<br />
terminaron su protesta. ” (Clarín, 27/8/04)<br />
“Otra vez fue masiva la marcha de Blumberg reclamando seguridad” (Clarín,<br />
27/8/04)<br />
“El campamento de los piqueteros dejó 2,5 toneladas de basura. Los duros<br />
sin incidentes terminaron su jornada de protesta en la Plaza De Mayo” (La<br />
Nación, 27/8/04)<br />
“Renovado clamor: mas seguridad. Juan Carlos Blumberg reunió decenas de<br />
miles de personas frente al congreso.” (La Nación, 27/8/04)<br />
El contraste entre ambos enunciados es claro y la equiparación de los efectos del<br />
acampe piquetero con conductas “cuasi animales” es elocuente. Asimismo, es<br />
interesante observar cómo se enuncia “lo vergonzante” de la “suciedad piquetera”<br />
exhibida ante la mirada de los turistas, es decir, los rastros de la acción de ese otro<br />
que no se quiere mostrar al exterior. La imagen de los “incivilizados” que ensucian<br />
cuales “bárbaros” el centro histórico, “la inmaculada cuna del movimiento fundacional<br />
de la patria ante la azorada mirada de los turistas” como explícitamente consigna el<br />
14 Una contraposición similar en la cobertura de las manifestaciones se evidencio ante la conjunción de<br />
marchas ocurrida el 31/08/06, al realizarse una “marcha Blumberg” por primera vez hacia plaza de mayo,<br />
frente a la Casa Rosada (Sede del gobierno nacional). Algunos grupos de piqueteros llamaron a una<br />
concentración a pocas cuadras de allí (el Obelisco). Los medios insistían en marcar cual de las dos era<br />
más numerosa. En una carta de lectores de La Nación un participante de la marcha Blumberg intenta<br />
diferenciarse “Fuimos con velas, no fuimos con palos.” En esta cuarta marcha recrudeció la polémica<br />
respecto a su intencionalidad política. Blumberg mismo salio a aclarar esta situación “Blumberg asegura<br />
que la marcha a Plaza de Mayo no es contra Kirchner” (Clarín 31/08/06) en la misma nota, niega su<br />
postulación como candidato a un cargo electivo y recuerda la necesidad de ir “sin ninguna pancarta<br />
política” (Clarín 31/08/06).
166<br />
tradicional diario La Nación, nos rememora las mas rancias crónicas de hace más de<br />
6o años atrás, del populacho con “las patas en la fuente” 15 , aunque el contexto<br />
histórico es muy distinto y los sectores populares no están clamando por la liberación<br />
de un líder que los identifica y posteriormente reconoce sus derechos sociales, sino<br />
luchando por demandas básicas de supervivencia, hecho que se muestra ausente en<br />
estos discursos mediáticos.<br />
¿De qué (in)seguridad hablamos?<br />
“Oid mortaaaaales el griiiiiitooooooo sagraaaaaaadooo: seguridad, seguridad, seguridad!!!”<br />
(versión del Himno Nacional alterada por un religioso en un marcha por la seguridad .<br />
(26/08/04)<br />
Como ya mencionamos, la demanda que se postula como legítima y unánime es la<br />
demanda por la “seguridad” que es creciente y está fuertemente potenciada por los<br />
discursos de los diarios. Sin embargo, se equipara la “seguridad” a la ausencia de<br />
delitos contra la propiedad y contra las personas, tales como asaltos y secuestros y la<br />
inseguridad, al aumento de ese tipo de delitos. Sin embargo, siguiendo investigaciones<br />
recientes, (Murillo, 2002; Gianatelli, 2002) se puede inferir, que existe una fuerte<br />
sensación de incertidumbre en los sujetos en la Buenos Aires actual que está<br />
potenciada por diferentes tipos de “inseguridades”, que exceden la inseguridad física,<br />
producto del temor creciente a los delitos y a la violencia. Se trata de inseguridades<br />
“subjetivas” (Romero Vázquez, 2000), conjunto de representaciones que impactan con<br />
fuerza sobre la constitución de subjetividad. Inseguridades vinculares-afectivas;<br />
inseguridades económicas-laborales; inseguridades institucionales, basadas en la<br />
desconfianza y la sensación de desprotección, desde instituciones tales como el<br />
sistema educativo, el sistema de salud, la policía, y la justicia. Sumado a la<br />
inseguridad política, relacionada con la deslegitimación y descreimiento en los partidos<br />
políticos y sindicatos, relacionados con la corrupción y la inmoralidad. Todo lo cual<br />
posee fortísimas consecuencias para los sujetos. “Las múltiples formas de la<br />
inseguridad que describimos (...) conducen al repliegue de las relaciones y el contacto<br />
con los otros que ya no son reconocidos como semejantes sino muchas veces como<br />
rivales o enemigos (...) Esta caracterización del semejante obstaculiza los<br />
intercambios cotidianos y tiñe las relaciones incluso de cierta desconfianza latente que<br />
dificulta la construcción de vínculos durables y contribuye a la generación de nuevas<br />
formas de exclusión, generando mayores niveles de violencia” (Gianatelli, 2002:<br />
367,368).<br />
Así como hemos mencionado otras acepciones a la palabra inseguridad que padecen<br />
los sujetos, y que no son mencionadas por los diarios, podemos dársela a la palabra<br />
seguridad. ¿Qué tipo de seguridad se pide a gritos amplificados por los medios?<br />
¿cuáles son las otras seguridades no mencionadas?. Por seguridad deberíamos<br />
poder entender también la seguridad alimentación, la seguridad habitacional, la<br />
seguridad social que garantice, por ejemplo, asistencia médica y evite a los sujetos la<br />
sensación de indefensión constante, seguridad, respecto al efectivo reaseguro de sus<br />
derechos y garantías. Estas son sólo algunas de las acepciones no utilizadas. Es<br />
decir, por medio de los discursos de los diarios que hemos analizado se utiliza la<br />
15 Los trabajadores que tras una ardua jornada de caminata desde las zonas fabriles de Buenos Aires<br />
llegaron a la Plaza de Mayo el 17/10/45 exigiendo la liberación del General Perón (preso en la Isla Martín<br />
García) encontraron alivio para sus pies cansados en las fuentes de la plaza. Este hecho fue visto con<br />
sorpresa y profundo desagrado por los sectores acomodados de la ciudad. La expresión “meter las patas<br />
en la fuente” quedo en la memoria colectiva identificada con la visibilización de los sectores populares y<br />
sus demandas en el centro de la capital.
“seguridad” respecto a la disminución de delitos y las propuestas 16 que se realizan<br />
son, básicamente, el endurecimiento de las penas, además de la reforma política:<br />
167<br />
“Con el marco de exigencia ciudadana expresado en la marcha del jueves<br />
pasado, las dos cámaras del Congreso sesionarán hoy para tratar proyectos de<br />
ley, siete en total, dirigidos a combatir la inseguridad pública. Se aumentará la<br />
pena contra los robos con armas. Y también se incrementará el castigo a la<br />
tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Además, se tratarán iniciativas<br />
para acotar las excarcelaciones” Clarín 7/4/04<br />
“Avanzan los proyectos para endurecer penas: El Congreso, en sendas<br />
sesiones simultáneas en la Cámara de Diputados y en el Senado, aprobó ayer<br />
un paquete de proyectos de ley que dispone el agravamiento de penas de<br />
determinados delitos, en un intento de dar respuesta inmediata a la presión<br />
ciudadana por mayor seguridad pública” (La Nación 08/04/04)<br />
Es notorio cómo el dispositivo discursivo produce significados legitimados y los<br />
restantes quedan fuera del discurso circulante. Todas las demás (in)seguridades por<br />
las que reclaman los “otros ” sujetos que protestan son denegadas y sus acciones,<br />
como exponíamos antes, son estigmatizadas e incluso, criminalizadas.<br />
Por último, debemos recordar que la seguridad es también un bien de consumo y un<br />
signo o marca de status 17 en ciertos sectores sociales que necesitan protegerse y<br />
asegurar su “seguridad” para estar a salvo de “los otros peligrosos”, figura que se<br />
construye social e históricamente.<br />
¿¡El piquete es delito!? Rol de los diarios en el proceso de criminalización de la<br />
protesta social:<br />
La criminalización de la protesta social es un lamentable fenómeno que ha crecido<br />
considerablemente en los últimos años. Citemos solamente algunas noticias respecto<br />
al proceso de judicialización de la protesta y el encarcelamiento de varios<br />
manifestantes:<br />
“Juzgan a piqueteros por cortar el tránsito. Siete piqueteros serán llevados a<br />
juicio oral y público por interrumpir el tránsito en la provincia de Buenos Aires.<br />
Se los acusa, además, de intimidación agravada con explosivos químicos.”(La<br />
Nación, 15/4/04)<br />
“Fallo judicial contra los piquetes: La Cámara Nacional de Casación Penal<br />
ratificó que los cortes de cualquier vía de tránsito constituyen un "delito". Los<br />
camaristas sostuvieron que no vale alegar en este caso que los trabajadores<br />
ejercieron de esa forma sus derechos de expresión, petición y reunión. En un<br />
fallo conocido ayer, la Cámara de Casación consideró que la interrupción del<br />
tránsito, en cualquier caso, representa "mecanismos primitivos de pseudosdefensa<br />
de sectores o intereses, o en algunos casos ni siquiera de estos,<br />
inaceptables en los tiempos que corren y que constituyen además de delitos,<br />
actos de disgregación social". Los camaristas se anticiparon a rechazar<br />
posibles críticas. Y negaron que con esta decisión —que alcanzaría por<br />
extensión a los piqueteros— se pretenda "criminalizar la protesta social" porque<br />
—añadieron— hasta tanto el Congreso no modifique las figuras delictivas<br />
existentes, "los jueces deben aplicar" la ley. (Clarín, 29/4/04)<br />
16<br />
Para dar una cabal idea de las demandas de estos sectores sugerimos visitar la página de la fundación<br />
Axel Blumberg: < www.fundacionaxel.org.ar><br />
17<br />
Maristella Svampa (Socióloga) advierte sobre la ambivalencia de las demandes “por seguridad” y la<br />
conformación del acceso a la seguridad privada como un símbolo de Status.
Ante esta situación consideramos interesante señalar cómo en los cuerpos de las<br />
noticias que analizamos, publicadas tanto por La Nación y como por Clarín, se genera<br />
una constante incitación a que se “tomen” acciones sobre los manifestantes que<br />
“perturban el libre tránsito” y “no tienen límites”:<br />
“Durante la jornada de protesta no se registraron hechos de violencia. En<br />
tanto que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no intervinieron<br />
para garantizar el libre tránsito, pese a la existencia de varios dictámenes<br />
previos de jueces y fiscales recomendando penalizar las marchas piqueteras.<br />
(...) El Gobierno volvió a mostrar una actitud dual, con declaraciones duras<br />
hacia la metodología piquetera y mano blanda en el terreno de los hechos”<br />
(Clarín, mayo de 2004)<br />
168<br />
“Nuevo desafío piquetero. Un grupo de piqueteros con la cara cubierta y palos<br />
marchó ayer por el centro de esta ciudad desafiando la medida del fiscal<br />
platense Marcelo Romero, que el martes último ordenó a la policía filmar y<br />
fotografiar a todos aquellos que portaran "armas impropias". Tras la<br />
movilización, se inició una investigación judicial” (La Nación, junio de 2004)<br />
Incluso pueden encontrarse declaraciones transcriptas por los diarios de las primeras<br />
marchas por la inseguridad de este año, que resultan claras en este sentido:<br />
“Otro blanco constante de ira de la gente –furiosa por al falta de respuesta de<br />
la Casa Rosada– fue el presidente Néstor Kirchner, a quien se acusó de no<br />
dar la cara. Desconociendo que éste se hallaba en Río Gallegos dijo una<br />
señora: “para los piquetero siempre está”. (La Nación 02/04/04)<br />
Durante el mes de junio del 2004 se ha realizado una jornada contra la criminalización<br />
de la protesta y nos parece interesante citar la opinión de algunos especialistas:<br />
“…Existe una coherencia, un sistema para la represión del conflicto social.<br />
Cada vez que se corta la ruta escuchamos la misma polémica sobre la<br />
existencia de dos derechos que colisionan, el de peticionar a las autoridades y<br />
el de circular libremente. Y resulta que en todos los casos el Poder Judicial le<br />
otorga mayor jerarquía a la libre circulación, olvidando que el primer deber de<br />
los jueces es proteger a las minorías despojadas de derecho…”. 18 Y Añade:<br />
“existen campañas de estigmatización de las organizaciones piqueteras que<br />
han desdibujado el hecho de que los cortes se hacen en reclamo de derechos<br />
que el Estado tiene la obligación de garantizar” lo cual se vincula a su vez con<br />
el discurso anti-piquetero “que circula en los medios masivos y que alimenta el<br />
Gobierno” con el endurecimiento de la Justicia frente a la protesta.<br />
Coincidimos con su diagnóstico que puede reforzarse por medio del análisis de los<br />
discursos emergentes en los periódicos analizados. Veamos algún ejemplo“<br />
…Nuevos incidentes se registraron ayer durante una marcha piquetera. Todo<br />
iba bien hasta que los piqueteros llegaron al Ministerio de Trabajo, fuertemente<br />
custodiado por la Policía. Más allá de la polémica sobre el origen de los<br />
incidentes, lo cierto es que los manifestantes derribaron las vallas de<br />
contención y las desparramaron por la avenida Leandro N. Alem. Como saldo,<br />
hubo una piquetera herida en la cabeza y tres manifestantes contusos” Clarín,<br />
junio de 2004<br />
Puede observarse cómo el acento está puesto en la actitud de los piqueteros, que son<br />
indicados como los que provocaron los disturbios y se justifica y avala de este modo<br />
el accionar represivo. Incluso, en las movilizaciones que realizaron diferentes<br />
agrupaciones del movimiento piquetero contra la criminalización de la protesta social<br />
se destaca el ‘caos’ que generan los manifestantes en el tránsito, dejando de este<br />
18 Opinión emitida por Svampa, Maristella.
modo, a través de esta estrategia discursiva, el reclamo de los piqueteros en segundo<br />
plano:<br />
“… Por el desprocesamiento de piqueteros .Una vez más los piqueteros<br />
complicaron el tránsito porteño al marchar ayer por diversas calles para<br />
reclamar "el fin de la criminalización de la protesta social". El Movimiento<br />
Teresa Rodríguez se concentró en el Obelisco y se dirigió hasta el Palacio de<br />
Tribunales y hasta la Secretaría de Derechos Humanos (La Nación, 13/6/04)<br />
¿Lo mismo pero distinto? Sobre algunas diferencias en las líneas editoriales de<br />
La Nación y Clarín:<br />
Teniendo en cuenta el análisis que realizamos hasta el momento, y los diferentes<br />
ejemplos que citamos, podemos señalar que las estrategias discursivas de ambos<br />
diarios conducen a la construcción de ciertas cadenas referenciales que tienden a<br />
contraponer dicotómicamente diferentes construcciones respecto al sujeto y motivo<br />
legítimo de protesta, así como qué es “la seguridad” o “la inseguridad”, lo ‘ética’ y<br />
‘estéticamente’ ‘deseable’ y lo ‘ética’ y ‘estéticamente’ ‘repudiable’. Es decir, la<br />
construcción discursiva que conduce a la contraposición dicotómica entre “la gente” y<br />
“lo otro”.<br />
Sin embargo, tomando como referencia el trabajo de una autora llamada María Rosa<br />
del Coto, podemos observar cómo las estrategias discursivas de los diarios tienen<br />
orientaciones diferentes. Es interesante señalar cómo La Nación, sobre todo luego de<br />
las primeras movilizaciones por la inseguridad, despliega una mirada “afectiva” sobre<br />
estas marchas, y apuesta manifiestamente a lo emotivo, con lo cual tiende a generar<br />
efectos identificatorios que no deja de “utilizar” (publica poemas y cartas de<br />
adhesión de sus lectores a Blumberg, por ejemplo) se convierten en un decidido<br />
impulsor de la primera marcha y de la difusión de las actividades de la “fundación<br />
Axel Blumberg”. El diario identifica al Ingeniero Blumberg como “hombre del año” (La<br />
Nación, 02/01/05)<br />
Clarín, por su parte, de acuerdo con su insistente declamación de “objetividad”,<br />
construye un discurso que intenta mostrarse como mas “neutro” y “distante”, aunque<br />
interrumpido por negritas y adjetivos valorativos. No obstante, en un segundo<br />
momento el espacio destinado a Blumberg aumenta considerablemente y sus páginas<br />
muestran, a través de imágenes fotográficas, su protagonismo y el impacto social que<br />
su convocatoria causó en la “gente”. Asimismo se realizan interpelaciones directas al<br />
gobierno, frecuentemente apelándose a “la necesidad” de “intervenir” ante las<br />
protestas piqueteras que generan caos, como ya mencionamos.<br />
La “demonización” de la política: Sobre lo político, lo a-político y sus<br />
expresiones.<br />
169<br />
Las marchas por la seguridad son resaltadas por los medios que analizamos como<br />
“apolíticas” y este rasgo es destacado como algo distintivo que resguarda a estas<br />
manifestaciones de “la suciedad” de la política, proponiéndose el reemplazo de<br />
pancartas y banderas o consignas, por velas blancas. Respecto al discurso<br />
caracterizado como “apolítico” que se enuncia, pese al carácter fuertemente político de<br />
las demandas y movilizaciones, podemos relacionarlo con el proceso de<br />
“demonización” de la política que comenzó en Argentina hace unas tres décadas. La<br />
política como un término cuasi obsceno, “ser político” como el último de los adjetivos<br />
peyorativos, sinónimo de corrupción, inmoralidad, desfachatez, desvergüenza,<br />
etcétera; son asociaciones de términos frecuentes en los últimos años, potenciadas<br />
por discursos mediáticos que tienden a sacralizar a algunas figuras políticas que luego<br />
son desmitificadas y condenadas, sistemáticamente. Dicho rápidamente, este efecto
170<br />
en la discursividad, este efecto de enunciabilidad respecto a la política puede<br />
relacionarse con el proceso de profunda transformación social que comienza con las<br />
dictaduras militares de los años setenta (desde el golpe de Estado del 76’,<br />
precisamente) que bajo el terror y el genocidio, amedrentó, silenció y quebrantó a una<br />
sociedad, sumamente politizada a lo que ya nos referíamos anteriormente como<br />
proceso de mutación histórica.<br />
Han transcurrido más de 20 años de continuidad de la democracia representativa en<br />
Argentina, no obstante, la representatividad, la coherencia y la legitimidad de los<br />
sucesivos gobiernos ha sido fuertemente cuestionada, hecho que ha quedado en<br />
evidencia a nivel internacional tras el proceso de eclosión social ocurrido a fines del<br />
2001. Ser político o hacer política parecieran, tras la década del ’90, en el marco de<br />
precarización y empobrecimiento creciente, hechos “dignos de sospecha”. Sin<br />
embargo, desde hace varios años algunos movimientos sociales se vienen<br />
constituyendo y organizando, fuera de las estructuras de los partidos políticos y<br />
sindicatos tradicionales. En el marco de la situación socio-económica de los últimos<br />
años, la proliferación de movimientos de desocupados y de diferente índole, que<br />
exceden la llamada y muchas veces “maldecida” política “tradicional”, han configurado<br />
escenarios que planteaban fuertes expectativas de cambio. Todo esto, dentro de un<br />
sistema que intenta perpetuarse eliminando figuras que se han vuelto “innombrables”<br />
y renovando discursos que parecían estar en desuso, que se superponen con la<br />
añoranza o imaginario del antiguo “Estado de bienestar” (Nacci, Zarlenga, 2003).<br />
Discursos que se erigen como innovadores/transformadores se multiplicaron en los<br />
últimos tiempos pese a que su correlato empírico, por ejemplo, en términos de<br />
redistribución de la riqueza, no ha variado sustancialmente, aunque se haya<br />
incremento la recaudación fiscal y la “reactivación económica” flamee en estandartes<br />
de plataformas de nuevos y viejos partidos y se lo reitere a diario por un considerable<br />
cúmulo de medios de comunicación masivo.<br />
En particular, los periódicos que analizamos identifican como politizadas recién a la<br />
tercer (Agosto 2004) y cuarta (Agosto 2006) ‘marcha Blumberg’, cuando entre las<br />
consignas se plantean una serie de medidas en torno a la llamadas listas sábanas, y<br />
a la crisis de la política representativa o se rumorea la posibilidad de que Blumberg se<br />
postule como candidato 19 y el escenario de la marcha cambia del Congreso Nacional<br />
a la Casa de Gobierno. Se diferencian de las dos primeras como si las anteriores<br />
hubiesen sido “apolíticas”.<br />
¿Qué ocurre, entonces, con estos discursos que se enuncian como militantes de lo apolítico<br />
y contienen fuertes demandas políticas? Según lo que hemos podido analizar,<br />
se evidencia una profundización de la tendencia de “demonización de la política” a la<br />
que antes aludíamos. Luego, del agudo grito de “que se vayan todos” 20 de diciembre<br />
del 2001 parece haber sido sustituido, en el discurso de los diarios analizados, por la<br />
bandera de la inseguridad, mediante consignas más difusas, pero no menos<br />
impactantes. El grito de la “libertad” sustituido por el grito por el de “la seguridad”, tal<br />
como fuera realizada en una suerte de versión especial ‘marcha Blumberg’ del himno<br />
nacional argentino, resuena como un eco que nos alerta a prestar atención a estos<br />
cambios en la visibilidad y enunciabilidad de las demandas ciudadanas.<br />
19<br />
Esto que en el 2004 eran rumores abstractos se han ido materializando en propuestas concretas, como<br />
pude observarse en los periódicos que analizamos, para postularse como a importantes cargos electivos<br />
por partidos de centro derecha, por intentar situarlos geográficamente de algún modo. Al respecto puede<br />
encontrarse información revisando los titulares de los últimos meses del 2006, trabajo que hemos<br />
realizado para actualizar y revisar el presente trabajo.<br />
20<br />
Consigna fundamental de las asambleas barriales y manifestaciones ocurridas el 19 y 20 de diciembre<br />
de 2001.
La proclama “piquete y cacerola, la lucha es una sola” 21 que fue hace pocos años<br />
repetida hasta el hartazgo por los titulares de los periódicos que analizamos, parece<br />
haber quedado en las nieblas de un muy lejano recuerdo. La estrategia discursiva, en<br />
este sentido, ha mutado y se acusa ahora a quienes se manifiestan con banderas<br />
políticas como ‘sospechosos’ y se reproducen discursos que alientan su<br />
criminalización. La ‘gente’ / ‘ciudadanos decentes’, son enunciados como sujetos<br />
legítimos de protesta, que marchan tras el velo de la apoliticidad, en movilizaciones<br />
que han ejercido efectos inéditos sobre la política nacional, interpelando a todo tipo de<br />
políticos, principalmente magistrados, legisladores y jueces. Este contexto se<br />
presenta como una fuerte contradicción: las decisiones políticas más importantes de<br />
los últimos tiempos, en el plano de lo que se identifica como seguridad o inseguridad,<br />
y en su correlato en materia procesal-penal, fueron tomadas a partir los petitorios de<br />
marchas proclamadas como apolíticas, con el importante apoyo del dispositivo<br />
discursivo de los medios de comunicación masivos, como hemos analizado aquí. Esta<br />
contradicción es compleja y nos interpela, pero para intentar situarla y entender sus<br />
diversas caras, consideramos propicio destacar, según lo que hemos podido analizar,<br />
que el discurso de la apoliticidad resulta un importante motor en la construcción de<br />
nuevos escenarios políticos, que inciden en complejas disputas en el espacio público,<br />
con fuertes consecuencias en la vida política nacional.<br />
Algunas reflexiones para finalizar...<br />
La construcción discursiva de la demanda por la seguridad como demanda legítima,<br />
que soslaya la presencia de otras (in)seguridades, constituye una constante en de los<br />
dos periódicos analizados. Así, a partir de esta definición de ‘reclamo legitimo’ se van<br />
concatenando definiciones taxativas acerca de quiénes son los sujetos de protesta<br />
cuya visibilidad debe y puede ser tenida en cuenta. La gente se opone a un otro<br />
diferente que es construido mediante diferentes mecanismos, entre ellos, por el<br />
dispositivo discursivo detectado en el corpus analizado. Las políticas que se acentúan<br />
en las páginas de sendos periódicos sugieren más abierta o solapadamente la<br />
‘eliminación’ de ‘ese otro’ para ocultar y negar sus reclamos, orientándose a un<br />
extremo donde el horizonte de la deshumanización está siempre presente.<br />
Asimismo, la paradójica ausencia de la política destacada por los periódicos a través<br />
del énfasis puesto en el carácter litúrgico de estos actos de ciudadanía – la ausencia<br />
de banderas, la proliferación de velas y la preeminencia del silencio – contrasta<br />
notoriamente con las demandas netamente políticas exigidas y objetivadas en los<br />
petitorios, que han redundado precisamente en materia política de modo cuasi<br />
inmediato. Se trata de acciones ciudadanas que concomitantemente derivaron en<br />
relevantes reformas en la legislación penal argentina. Así, aparece el contraste entre<br />
ese ‘otro diferente’, ‘politizado’ que debería resignar sus reclamos y ropajes<br />
identitarios para poder compartir la arena, el espacio público ‘de la gente’. De este<br />
modo se construye una fuerte sensación de miedo, de que “nadie está a salvo” que<br />
refuerza estas prácticas.<br />
Desde que atravesamos por esa impresionante movilización plagada de velas y sin<br />
banderas sentimos la necesidad, como gráficamente lo expresaba Eduardo Galeano,<br />
de hacer este trabajo como una respuesta personal y como un pequeño aporte a esta<br />
compleja problemática que atraviesa nuestra sociedad.<br />
171<br />
21 Esta consigna, también identificable con el momento más álgido de la crisis del 2001 supone la unión<br />
de dos formas de protesta y dos luchas “las cacerolas” (sectores medios) y los “piquetes” (sectores<br />
populares).
*Paula Lucía Aguilar: Lic. en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es<br />
Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Docente de la<br />
Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y de Facultad de Comunicación Social (UCES).<br />
Investigadora integrante de proyecto un proyecto UBACYT acreditado en la Facultad de<br />
Ciencias Sociales (UBA). Participa del área de Ciencias Sociales del Centro Cultural de la<br />
Cooperación y del grupo “Género y Cultura Política” del CEDINCI. Integrante del Observatorio<br />
Latinoamericano de Geopolítica. Doctoranda del Programa de Doctorado de la Facultad de<br />
Ciencias Sociales (FSOC/UBA).<br />
4**María José Nacci: Lic. y Prof. en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es<br />
Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Docente de la<br />
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora becaria de un Programa de Investigación<br />
acreditado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires<br />
(IIGG/UBA). Participa del Grupo de Trabajo Campesino y Trabajadores Rurales del IDES<br />
(UNGS) y se desenvuelve como Asesora Académica de UMMEP. Doctoranda del Programa<br />
de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC/UBA).<br />
Bibliografía:<br />
Bourdieu, Pierre: “Espacio Social y poder simbólico” en Cosas Dichas, Gedisa,<br />
Barcelona 1988.<br />
Caletti, Sergio “Axel y la basura” en Informe especial sobre Los Medios de<br />
Comunicación y la “Ola de Inseguridad”, Revista de la Faculta de Ciencias Sociales,<br />
septiembre de 2004.<br />
172<br />
Del Coto, María Rosa: “Tres estrategia Discursivas” en Informe especial sobre Los<br />
Medios de Comunicación y la “Ola de Inseguridad”, Revista de la Faculta de Ciencias<br />
Sociales, septiembre de 2004.<br />
Foucault, Michel 1999 (1969) Arqueología del saber, (México: Ed. Siglo XXI<br />
Foucault, Michel 1991 (1975) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión, (Buenos<br />
Aires: Ed. Siglo XXI<br />
Melucci, Alberto (1994) “Asumir un compromiso juntos: identidad y movilización en los<br />
movimientos sociales”, en Revista Zona Abierta, Nº 69 (Buenos Aires: S. XXI).<br />
MOTTO, C. “Enemigos urbanos”, En Jorge Próspero Roze; Susana Murillo; Ana<br />
Nuñez. Nuevas identidades urbanas en América Latina. (Buenos Aires. Espacio<br />
Editorial. 2005. ISBN 950-802-210-8.<br />
Murillo, Susana, Coordinadora (2002); Sujetos a la Incertidumbre. <strong>Transformaciones</strong><br />
sociales y construcción de subjetividad en la Buenos Aires actual. (Buenos Aires:<br />
Centro Cultural de la Cooperación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos)<br />
Nacci, María José y Zarlenga, Matías: “¿Nuevos Puntos de Fuga? Reflexiones sobre<br />
los límites y posibilidades para la construcción de espacialidades públicas y relaciones<br />
vinculares de participación político-comunitaria en Buenos Aires”. Publicado en CD de<br />
Actas del XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS,<br />
2003, Arequipa, Perú; y en Murillo, Susana Coordinadora: “Contratiempos”; Ed. Centro<br />
Cultural de la Cooperación, en prensa.<br />
Revilla Blanco, Marisa: “El concepto de movimiento social: Acción, identidad y<br />
sentido”; Revista Zona Abierta nº 69; 1994.<br />
Romero Vázquez, Bernardo 2000 “Etnografía de la cultura de la seguridad. Métodos<br />
cualitativos para el análisis de la seguridad subjetiva” en Elbert, Carlos Alberto; Murillo,<br />
Susana; López González, Mirtha y Kalinsky, Mónica (compiladores) La criminología<br />
del siglo XXI en América Latina. Parte Segunda (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni)
CIUDADES Y MEMORIAS. LA CONFRONTACIÓN POR EL SIGNIFICADO DE LA<br />
GUERRA DE MALVINAS EN EL NORDESTE ARGENTINO.<br />
INTRODUCCIÓN<br />
173<br />
Ana Rosa Pratesi 1<br />
Varinia Gómez, Gisela Lovisa y María Candelaria Mazzucchi 2<br />
Las ciudades son un espacio privilegiado para la producción de referencias tangibles<br />
de la memoria social: el emplazamiento de monumentos, producción de graffiti y<br />
escenario de ceremonias a través de los cuales los distintos sectores de la sociedad<br />
confrontan por la imposición y apropiación de la memoria de la sociedad, es decir que<br />
la ciudad es un espacio de lucha por los aspectos simbólicos que influirán en la<br />
subjetividad de sus habitantes.<br />
En este trabajo intentamos conocer cómo en las ciudades se inscribe la memoria de<br />
uno de los acontecimientos sociopolíticos más importantes del siglo XX para la<br />
Argentina: la Guerra del Atlántico Sur en la que confrontaron Argentina y Gran Bretaña<br />
en 1982.<br />
En estudios previos realizados en ciudades del nordeste argentino, hemos detectado<br />
que se trata de uno de los hitos históricos que aparecen con mayor frecuencia en la<br />
memoria autobiográfica de sujetos adultos, a la vez que los recuerdos están cargados<br />
de emociones contradictorias.<br />
Particularizamos el estudio en tres ciudades del nordeste argentino – región que<br />
aportó gran número de soldados a la guerra en proporción a su población -; estas<br />
ciudades son: Corrientes, capital de la provincia homónima, Resistencia, capital de la<br />
provincia del Chaco y Reconquista, la ciudad más importante de la región norte de la<br />
provincia de Santa Fe.<br />
Analizamos los monumentos, graffiti y ceremonias conmemorativos en los que<br />
se reflejan tanto los recuerdos como los olvidos, como así también las distintas<br />
versiones de la memoria sostenidas por grupos identitarios diferentes.<br />
Presentamos los elementos particulares del marco social que sostiene y recrea<br />
la memoria de la Guerra de Malvinas.<br />
MEMORIA Y CIUDAD<br />
La memoria evocativa, tanto de los acontecimientos individuales como de los<br />
colectivos, implica dos operaciones: el recuerdo y el olvido. La selección de los<br />
elementos que quedan en la esfera de cada una de estas acciones está sujeta a la<br />
lógica de la construcción de la identidad individual y social.<br />
Cuando se trata de la construcción de la identidad social, la selección de los recuerdos<br />
es objeto de confrontación, en el presente, entre grupos de la sociedad que intentan<br />
apropiarse de la memoria social e imponer una determinada identidad.<br />
1 Dra. en Antropología social. Investigadora del Programa Política, Historia y Memoria Social.<br />
Universidad Nacional de Misiones – Instituto de Estudios Ambientales y Sociales, Chaco.<br />
Argentina anapratesi@gigared.com<br />
2 Estudiantes de Psicología del Instituto Semper de Corrientes, Argentina.
174<br />
La identidad social y, por lo tanto, la memoria social impuesta, produce elementos<br />
recordatorios que operan como marcos sociales para la evocación de los recuerdos<br />
por parte de los individuos, que así pueden recordar hechos y detalles que son<br />
mantenidos por otros (Halbwachs, 2004)<br />
En la construcción de esa memoria están implicadas dos funciones, una es la memoria<br />
en tanto ideas que se constituyen en puntos de referencia, otra es la consideración de<br />
las condiciones sociales en la actualidad como factor orientador de la actitud racional<br />
con la que se evoca. (Halbwachs, 2004)<br />
Tanto el marco de las ideas, el núcleo más estable de la memoria, como las<br />
adaptaciones a los cambios sociales, se hacen evidentes en los distintos elementos<br />
concretos que la sociedad construye para establecer los vínculos con el pasado.<br />
Estos elementos concretos, referencias tangibles, son: los mitos, relatos, símbolos,<br />
ceremonias, monumentos, obras artísticas, etc.<br />
Muchas de estas referencias tangibles del recuerdo tienen su lugar en las ciudades;<br />
sus habitantes, en la vida cotidiana, entran en contacto frecuente con ellas y, por un<br />
proceso de naturalización, pasan a ser casi invisibles, pero no por eso menos<br />
efectivas.<br />
Es el caso de los monumentos oficiales, pero también de los monumentos alternativos<br />
que los impugnan; las ceremonias conmemorativas, y los intentos de interferir en ellas;<br />
la imposición de nombres a lugares públicos; el reconocimiento como patrimonio de<br />
determinados edificios, etc.<br />
Esto significa que en el espacio urbano se libra a cada momento la lucha por dar<br />
significado al pasado, por recordar algunos hechos y personajes y olvidar otros, es<br />
decir por la construcción de la identidad social.<br />
Uno de los hechos de la historia reciente que ha dado lugar a la producción de<br />
elementos para la evocación ha sido la guerra de Malvinas.<br />
LA GUERRA DE MALVINAS<br />
La Guerra del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña, se desarrolló entre el 2 de<br />
abril y el 14 de junio de 1982. Comenzó con el intento de la tercera Junta de Gobierno<br />
de la última dictadura militar – autodenominada Proceso de Reorganización Nacional -,<br />
de recuperar el territorio del Archipiélago de Malvinas (Falklands para los<br />
anglosajones), ocupando su capital Puerto Stanley.<br />
Se trató de una acción inesperada para la gran mayoría de los argentinos, pero que,<br />
sin embargo, empalmaba con una aspiración nacional y con un sentimiento anti<br />
colonialista y particularmente anti británico.<br />
Las fuerzas argentinas estaban compuestas por 13.000 hombres, más la flota y la<br />
aviación; por su parte, Gran Bretaña envió, a través de 14.816 km., una flota de 100<br />
unidades y 20.000 hombres. Los hombres argentinos muertos fueron 635, de ellos<br />
412 (65 %) eran soldados conscriptos (Guber, 2004), los británicos muertos fueron 255<br />
(Etchebarne, 2002).<br />
En esos 74 días, en el continente, la guerra concitó una adhesión generalizada, se<br />
produjo el movimiento social más masivo de los últimos tiempos, que incluyó a todos<br />
los sectores políticos y sociales. Se trató de un movimiento social que actuaba<br />
constreñido por el corsé de la dictadura, pero que, paradójicamente, a pesar de ello y<br />
por ello mismo, significó un impulso para el derrocamiento de la dictadura y la<br />
renovación de la vida política.
175<br />
Sin embargo, después del 14 de junio de 1982 se siguieron sumando víctimas en<br />
ambos bandos, al año 2002 se contaban 300 suicidios entre los ex combatientes<br />
argentinos y 264 entre los británicos. (Etchebarne, 2002)<br />
La Guerra en la Memoria Autobiográfica<br />
En un trabajo anterior (Pratesi y otros, 2004) investigamos la evocación de hitos<br />
sociales y políticos en la memoria autobiográfica de adultos del nordeste argentino, y<br />
su papel en la construcción de la identidad.<br />
Encontramos que el hecho con mayor involucramiento subjetivo es el todos<br />
entrevistados denominan “Malvinas”, en referencia a la guerra del Atlántico Sur antes<br />
mencionada.<br />
En todas las narraciones “Malvinas” tiene el significado de guerra y aparece la<br />
mitología característica de ese acontecimiento:<br />
- la conducción de un general borracho;<br />
- las hazañas de los aviadores argentinos;<br />
- la propaganda engañosa del gobierno argentino;<br />
- la propaganda engañosa del gobierno inglés, encarnado por “La Thatcher”.<br />
También están presentes las acciones de los entrevistados durante el acontecimiento:<br />
- los que esperaban ser convocados a las filas,<br />
- los que rezaban la novena por la paz y el regreso de los soldados,<br />
- los que hacían donaciones en dinero o especies,<br />
- los que recolectaban donaciones en los espacios públicos,<br />
- los que tejían ropas para abrigar a los soldados, etc.<br />
Este recuerdo aparece anudado a una carga emotiva de distinto contenido: dolor,<br />
enojo, decepción, asombro, entrelazados de diversas maneras.<br />
Esto nos llevó a continuar indagando específicamente acerca de la guerra de Malvinas<br />
en la memoria autobiográfica (Pratesi y otros, 2005) de personas que no estuvieran<br />
directamente involucradas en la guerra, en el sentido de haber sido combatientes o<br />
familiares de combatientes.<br />
Encontramos que se trataba de recuerdos propios de la “memoria de sangre” (Freid,<br />
2001), la emoción de los recuerdos correspondía a hechos que significan el<br />
enfrentamiento con la violencia y la muerte y, por lo tanto, provocan miedo, dolor y<br />
pérdida.<br />
LAS CIUDADES OBSERVADAS<br />
Durante la guerra hubo regiones del país que tuvieron un significado especial en su<br />
desarrollo:<br />
Buenos Aires, centro de las decisiones políticas y militares y origen de las<br />
informaciones y comunicaciones al pueblo.<br />
La Región Patagónica - integrada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra<br />
del fuego - que, por su cercanía con el territorio en conflicto y lugar de las acciones<br />
bélicas, fue asiento de los contingentes que se embarcaban hacia las islas.
176<br />
La Región del Nordeste Argentino (NEA) – conformada por las provincias de<br />
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Norte de Santa Fe - , cuya población<br />
representa un escaso porcentaje de la población total del país, es en su mayoría<br />
pobre, y aportó a la guerra un número de hombres proporcionalmente mayor que el<br />
resto de las regiones.<br />
A modo de ejemplo, en la provincia del Chaco, en 1982, vivía el 2,5% de la población<br />
argentina, los hombres chaqueños que combatieron en la guerra representaban el<br />
14% (1.850) de las fuerzas, y lo muertos en guerra el 8,5 % (54) del total.<br />
La población de la provincia de Corrientes, para la misma época, representaba el 2,4%<br />
de la población total del país, aportó a la guerra 1837 hombres (14%) de los cuales<br />
murieron 60 ( 9,5 %).<br />
En el Norte de Santa Fe la población en la década del 80 era de, aproximadamente<br />
110.000, el 0,4 % de la población total del país; 60 hombres, el 0,4 % del total de las<br />
fuerzas, participaron en las acciones bélicas y 16 murieron, representando el 2,5 %<br />
del total de caídos.<br />
Para este trabajo hemos concentrado las observaciones en ciudades de Corrientes,<br />
Chaco y Norte de Santa Fe.<br />
En la provincia de Corrientes<br />
Corrientes Capital, es una ciudad fundada por la corriente colonizadora española a<br />
finales de siglo XVI, a orillas del río Paraná. Su población actual es de alrededor de<br />
320.000 habitantes (Censo 2001)<br />
Yapeyú, fundada como misión jesuítica a orillas del río Uruguay, hoy es un pueblo<br />
perteneciente al Departamento San Martín y su población es de 2.114 habitantes<br />
(Censo 2001), que combina características de villa veraniega y patrimonio nacional.<br />
Se trata de un pueblo con gran significado para la identidad nacional, ya que fue el<br />
lugar de nacimiento del héroe José de San Martín, cuya casa natal, parte de la<br />
reducción jesuítica, y las cenizas de sus padres se conservan enmarcados en un<br />
templete.<br />
En la provincia del Chaco<br />
Resistencia, capital de la provincia, fue fundada a fines del siglo XIX por una corriente<br />
migratoria italiana, a orillas del río Negro, afluente del Paraná. Actualmente el Área<br />
Metropolitana del Gran Resistencia tiene 350 mil habitantes (Censo 2001); la vecindad<br />
con la ciudad de Corrientes forma un importante conglomerado urbano. Es sede del<br />
Batallón de Apoyo Logístico "Resistencia" del Ejército Argentino.<br />
En la provincia de Santa Fe<br />
Reconquista, es la ciudad más importante de la zona norte de la provincia, también<br />
poblada por una corriente migratoria italiana. Tiene 70.000 habitantes, población que<br />
crece durante el periodo escolar por la afluencia de estudiantes de las localidades<br />
vecinas; es asiento de la <strong>III</strong>º Brigada de la Fuerza Aérea.<br />
LOS MONUMENTOS<br />
Como referencia tangible, los monumentos tienen las funciones de apoyo externo para<br />
la evocación y difusores de la memoria, creando así la ilusión de una memoria común.<br />
(Candau, 2002)<br />
Lefebvre (1980) presenta dos caras, como anverso y reverso, de lo monumental:
177<br />
- por un lado, el aspecto opresivo y colonizador de los monumentos<br />
dedicados a los poderosos; se destaca la formalidad de un esplendor que<br />
ofrece a la contemplación pasiva símbolos que han perdido su significado y<br />
vigencia.<br />
- por otro lado, la capacidad de los monumentos para la congregación de<br />
la vida social, a la vez que proyecta sobre su entorno una concepción del<br />
mundo y una idea de trascendencia.<br />
Los monumentos afirman “tanto el deber como el poder, el saber como la<br />
alegría y la esperanza” (Lefebvre, 1980: )<br />
Hay monumentos que han sido erigidos para otras funciones, generalmente<br />
sedes de instituciones (catedrales, palacios, etc.) o tumbas; otros en cambio, son<br />
construidos con la intencionalidad de legitimar a posteriori determinados hechos o<br />
personajes.<br />
Este último es el caso de los “monumentos a los caídos”, son erigidos<br />
intencionalmente como tributo a ellos e inducen la legitimación de la guerra pasada;<br />
los distintos actores que, de alguna manera usen el monumento y su entorno, le darán<br />
un sentido particular. (Massa, 1998)<br />
Son los monumentos a los caídos los que marcan con insistencia la Guerra de<br />
Malvinas en los habitantes de las ciudades observadas.<br />
Corrientes capital<br />
Se trata de un monumento a los caídos ubicado en la Avenida Costanera sobre el río<br />
Paraná, en el lugar de la playa “Islas Malvinas”. En un semicírculo delineado por<br />
columnas yace una piedra de fondo celeste con el mapa del archipiélago en azul<br />
oscuro y una placa dedicada a los caídos en la guerra de Malvinas. Es el escenario en<br />
el que se realizan los actos conmemorativos en las fechas significativas.<br />
La ubicación corresponde a un lugar de esparcimiento, zona de reunión social<br />
de los correntinos y especialmente de los jóvenes.<br />
Yapeyú<br />
Foto: Diario El Litoral de Corrientes<br />
En el mismo año 1982 se inauguró el monumento a los correntinos caídos en la<br />
guerra, se alza en la plaza donde está el Templete Histórico Sanmartiniano, en<br />
cuyo interior se encuentra la casa natal de José de San Martín y las cenizas de sus<br />
padres.<br />
El monumento consiste en un Arco Trunco, haciendo referencia a las jóvenes<br />
vidas inconclusas y a la empresa de recuperación de la soberanía que no fue<br />
completada. En cada columna del arco se dispone una placa de bronce con los<br />
nombres de los caídos y su grado militar.
Resistencia<br />
Foto: Pratesi<br />
178<br />
En el año 2004, el Día de la Reafirmación de la Soberanía en las Islas Malvinas, se<br />
inauguró el monumento a los chaqueños caídos en la guerra. Fue realizado por un<br />
reconocido escultor, a la vez organizador de la Bienal de Escultura de Resistencia,<br />
el evento cultural más importante de la provincia promovido por los distintos<br />
gobiernos que han pasado desde 1988 a la actualidad.<br />
El monumento consta de 54 figuras humanas despojadas de todo atributo terrenal,<br />
que van saliendo de la tierra – que figuran las trincheras de las acciones bélicas –<br />
para ascender hacia dos bloques de piedra – que representan las Islas Malvinas –,<br />
estos bloques están enlazados por la bandera argentina que culmina con una<br />
paloma blanca. En la base hay dos placas de bronce con el nombre de los caídos,<br />
sin identificar grado militar.<br />
Está ubicado en una avenida de acceso a la ciudad que también ha sido adoptado<br />
como espacio público para las reuniones sociales y práctica de actividades físicas.<br />
Foto: Pratesi<br />
Muy distinta es la imagen de los graffiti pintados por los ex combatientes en las<br />
calles céntricas de la ciudad, en sitios de mucho tránsito vehicular y peatonal. También<br />
se trata de figuras humanas, pero en este caso ostentan los atributos del guerrero,<br />
desde su vestimenta que incluye botas y casco, las armas de fuego y la postura alerta,<br />
alguna figuras están identificadas con el nombre de soldados caídos en la guerra.
Enmarcando las figuras se leen frases: “No nos rendimos” y “ ¡Volveremos carajo!”<br />
Reconquista<br />
Foto: Pratesi<br />
179<br />
En el año 2002 se instaló un Recordatorio a los caídos en el naufragio del Crucero<br />
General Belgrano en la Estación Terminal de Ómnibus, uno de los lugares de acceso a<br />
la ciudad.<br />
La leyenda 1982 – 2 de mayo – 1992, recuerda la fecha en que se produjo el ataque al<br />
Crucero durante el cual murieron 323 hombres; el mapa señala didácticamente que el<br />
lugar donde se produjo el ataque estaba ubicado en la zona de exclusión y no en la<br />
zona bélica, lo que significaba infringir normas de guerra.<br />
En 1997 se inauguró Monumento a los Héroes de Malvinas situado en la Plaza San<br />
Martín, centro cívico y recreativo de la ciudad.<br />
Sobre un semicírculo se levantan dos paredes con sendas placas de mármol negro, en<br />
una de ellas se encuentra en mapa de las islas con las leyendas: “Malvinas un<br />
sentimiento – 1992 - 1997”, en la otra placa figuran los nombres de los 16 hombres<br />
caídos con su grado militar, entre ambas placas de levanta una antorcha.<br />
En el año 2002 se impuso el nombre de “ Héroes de Malvinas” al camino entre la<br />
ciudad de Reconquista y su vecina Avellaneda, conocido como “camino viejo”. En esa<br />
oportunidad se instaló, en un círculo, un tronco de árbol con una placa donde consta<br />
el nombre del camino.<br />
Por su parte, el Centro de Ex Combatientes del Departamento Gral. Obligado,<br />
distribuye por la ciudad una calcomanía donde figuran el mapa de las Islas Malvinas<br />
pintadas con la bandera argentina sobre un fondo de sol radiante, enmarcado por la<br />
leyenda: “Yo tengo memoria...! Y usted...?”<br />
En esta presentación hemos introducido tanto los monumentos oficiales, realizados<br />
por los gobiernos provinciales y municipales, cuanto las expresiones alternativas, que<br />
se constituyen en contra monumentos, realizados por las agrupaciones de ex<br />
combatientes. Analizando las distintas expresiones encontramos diferencias y<br />
similitudes en cuanto a la idea que enfatizan, las identidades que sustentan esas ideas<br />
y los lugares de emplazamiento.<br />
En cuanto a la idea valor que sostienen, tenemos que:<br />
La mayoría de las expresiones están referidas al territorio del archipiélago, denotando<br />
el derecho de la Argentina sobre ellos; los recordatorios de Reconquista y el<br />
monumento en Corrientes Capital participan de esta idea, todos ellos fueron<br />
construidos a partir de la década de los años 90. La calcomanía de los Ex
180<br />
Combatientes de Reconquista tiene la particularidad de presentar una interpelación<br />
más enfática a la población en general.<br />
La idea de que la empresa de recuperación de la soberanía sobre las islas ha quedado<br />
inconclusa y, por lo tanto, aún es una tarea pendiente, está presente en el monumento<br />
a Yapeyú, construido a los pocos meses de finalizada la guerra.<br />
La paz y la unidad nacional está representada en el monumento más nuevo (2004), el<br />
de Resistencia, en el que se excluye toda alusión a un conflicto; para la misma época,<br />
y en la misma ciudad los ex combatientes pintaron los graffiti en los que la idea central<br />
es la guerra y la disposición para continuarla.<br />
En una primera mirada se diría que todos los monumentos presentan una única<br />
identidad protagónica, la de los hombres caídos en la guerra y, por lo tanto, héroes de<br />
la patria. Sin embargo, teniendo en cuenta la idea del monumento y la forma en que se<br />
evoca a los caídos, surgen diferentes identidades.<br />
En algunos monumentos – Yapeyú y Plaza de Reconquista - se destaca el hecho de<br />
que todos los héroes pertenecían a las Fuerzas Armadas Argentinas, ya sea en su<br />
condición de soldados conscriptos, suboficiales u oficiales, evidenciando la jerarquía<br />
propia de la identidad militar.<br />
En las expresiones de los Ex combatientes de Resistencia y Reconquista se omite<br />
toda referencia a las Fuerzas Armadas, caracterizando al héroe como combatiente<br />
por los derechos de la patria, sin diferencias jerárquicas.<br />
En el caso del Recordatorio por los caídos en el naufragio del Gral. Belgrano, los<br />
hombres muertos en un naufragio son víctimas de un crimen de guerra.<br />
En los monumentos de Corrientes Capital y Resistencia se trata de héroes sin otras<br />
connotaciones, aun que en el último más que de héroes de guerra se trataría de<br />
héroes por la paz y la unidad nacional.<br />
El lugar de emplazamiento aporta el contexto a las ideas e identidades y también<br />
denota una intencionalidad en cuanto a su significado. Para el caso de estos<br />
monumentos de carácter funerario, cenotafios, se podría esperar que se erijan en un<br />
lugar retirado, apropiado para la evocación y meditación.<br />
Sin embargo en la mayoría de los monumentos se da lo contrario, ya que se han<br />
emplazado en aquellos lugares de la ciudad de mayor visibilidad y aún lugares de<br />
recreación: son los accesos a la ciudad, plazas y calles céntricos, espacios públicos<br />
con mucha circulación de personas.<br />
Esa exposición tiene la intencionalidad de la afirmación de los derechos a la soberanía<br />
(Guber, 2001), pero además, en el caso de estas ciudades, también tiene que ver con<br />
la demostración del aporte que la provincia y la ciudad ha hecho a la patria.<br />
En palabras de la Intendenta de Resistencia al inaugurar el monumento<br />
“La ubicación de este monumento en el acceso a nuestra ciudad es el<br />
sentimiento de un pueblo, para que todo aquel que ingrese en esta ciudad sepa<br />
de nuestro sentimiento, que las Malvinas son argentinas y que la sangre<br />
derramada por nuestros soldados no fue en vano". (Diario Norte, 11 de junio de<br />
2004)<br />
El emplazamiento del monumento en Yapeyú sigue la misma lógica que el cenotafio<br />
nacional en la Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires, en vecindad con el<br />
monumento a San Martín (Guber, 2001): el alineamiento del hecho histórico de la<br />
Guerra de Malvinas con la Guerra de la Independencia bajo la tutela del padre de la<br />
patria San Martín.
181<br />
Un aspecto significativo de los monumentos es el material del que están hecho, es<br />
valorado el bronce, el mármol y la piedra, capaces de conservar una memoria lítica,<br />
imperecedera; por este motivo, el monumento del camino entre Reconquista y<br />
Avellaneda es desvalorizado por ser “un palo”.<br />
LAS CEREMONIAS<br />
Los monumentos se constituyen en escenografías de las ceremonias, actos rituales de<br />
narración del pasado, en los cuales se reitera cíclicamente la donación simbólica<br />
retribuyendo la donación de vida de los héroes. Se desarrollan en fechas significativas.<br />
En referencia a la Guerra de Malvinas hay dos fechas conmemorativas:<br />
- el 10 de junio como “Día de la Reafirmación de la Soberanía Argentina en las<br />
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico” en recuerdo hechos<br />
armados y jurídicos ocurridos en 1770 y 1829 respectivamente, fue instituida<br />
en el año 1983 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín<br />
- el 2 de abril “Día Nacional del Veterano de Guerra y de los Caídos en la<br />
Guerra de Malvinas”, por una ley del año 2000 bajo la presidencia de Carlos<br />
Menem.<br />
Hasta el año 2000 el 10 de junio fue feriado nacional, a partir de ese año el 2 de abril<br />
fue feriado nacional y el 10 de junio pasó a ser un día laborable.<br />
Las conmemoraciones del día 10 de junio tenían escasa adhesión y emoción, ya que<br />
no representaba los hechos vividos recientemente, además de estar muy cerca de la<br />
fecha de finalización de la guerra con la derrota, el 14 de junio. En la provincia de<br />
Corrientes, desde el año 1983, se conmemoró la guerra el día 2 de abril con feriado<br />
provincial.<br />
En cada provincia los lugares de celebración del día 2 de abril no se realizan<br />
exclusivamente en la capital, sino que son sedes sucesivas las distintas localidades<br />
del interior, cada una de ellas con sus propios cenotafios, en esas ceremonias se<br />
congregan las distintas agrupaciones de Veteranos y Ex combatientes 3 , las<br />
autoridades locales y provinciales. Estas agrupaciones también toman parte de los<br />
desfiles cívico militares que se realizan para conmemorar el día dela Revolución de<br />
Mayo (25 de Mayo) y el día de la Independencia (9 de julio).<br />
Como hemos visto, a excepción del monumento en Yapeyú inaugurado en 1982, los<br />
monumentos fueron erigiéndose a partir de mediados de la década de los años 90 y<br />
continúan construyéndose. Las ceremonias también fueron cambiando a través de los<br />
años, al principio se hacían en las plazas locales con la presencia mayoritaria de los<br />
ex combatientes, posteriormente fueron adquiriendo más pompa y solemnidad, y el<br />
protagonismo de la ceremonia es disputado entre autoridades, ex combatientes y<br />
veteranos.<br />
Algunos elementos en común de estas ceremonias son la presencia de alumnos de las<br />
escuelas, especialmente los abanderados, miembros de las fuerzas armadas y de<br />
seguridad, miembros de la iglesia católica; las ofrendas florales, la entonación del<br />
himno nacional y de la marcha a las Malvinas, un minuto de silencio.<br />
En el año 1992, a 10 años de los hechos las ceremonias fueron así:<br />
3 Veteranos y Ex Combatientes conforman agrupaciones separadas y tienen posiciones<br />
políticas distintas, cuyo desarrollo excede la finalidad de este trabajo.
En Resistencia<br />
182<br />
En la plaza central de la ciudad, el acto organizado por la municipalidad consistió en la<br />
entonación del Himno Nacional Argentino, el toque de queda, el recitado de una<br />
poesía por parte de una niña y el discurso del Presidente de la Asociación de<br />
Veteranos. Posteriormente se realizó un desfile en el que participaron agrupaciones<br />
del ejército, policía, estudiantes y los veteranos de guerra.<br />
En Reconquista<br />
Hubo actos recordatorios en la Plaza “Fuerza Aérea”, sin discursos, y en la Iglesia<br />
Catedral a cargo del Obispo y con la participación de personal de la Fuerza Aérea,<br />
prefectura, policía, Intendente, presidente del Concejo, ex combatientes y escuelas<br />
con abanderados.<br />
En el año 2004<br />
En Resistencia<br />
Con la inauguración del monumento a los caídos el día 10 de junio, se realizó una<br />
ceremonia en la que fueron oradores el gobernador de la provincia y la intendenta de<br />
Resistencia, no hubo discurso de ex combatientes por “desinteligencia organizativa” a<br />
nivel ministerial. Algunos párrafos significativos de los discursos:<br />
El gobernador Roy Nickish se centró en la soberanía argentina y en el origen<br />
chaqueño de los héroes:<br />
“Este monumento ratifica nuestro compromiso de honor ante los familiares de<br />
los 54 héroes comprovincianos que dejaron su vida en el sur: las Malvinas son<br />
argentinas, forman parte de nuestro sentimiento y no sólo de nuestro territorio”.<br />
(Diario Norte, 11-06-04)<br />
La Intendenta Aída Ayala alude a lo que, por lo general, se elude, el movimiento social<br />
que acompañó la guerra, que sería un factor legitimante del monumento levantado:<br />
“ (...) todo el pueblo argentino se unió con una emoción diferente, mezcla de<br />
angustia, incertidumbre y orgullo ante estos jóvenes que iban marchando hacia<br />
el sur en defensa de la patria. Por eso, acompañamos y nos unimos a este<br />
accionar del gobierno en el descubrimiento e inauguración de este monumento<br />
en homenaje a nuestros soldados caídos en Malvinas. Cada tumba argentina<br />
en Malvinas es un pedazo recuperado". (Diario Norte, 11-06-04)<br />
También se dedica a los héroes para revestirlos de los valores del coraje y el<br />
patriotismo y, también, para reconocer a los héroes vivos:<br />
"Como intendenta, como mujer, como madre, quiero decirles a las familias de<br />
los caídos en Malvinas que acompañamos su dolor, esa herida abierta. A los<br />
excombatientes, nuestros héroes de hoy, darles nuestro reconocimiento y<br />
orgullo por el accionar de hace 22 años y reiterar que a nuestros soldados les<br />
faltaban muchas cosas; pero les sobró fuerza, valentía y coraje para defender a<br />
nuestra patria.” (Diario Norte, 11-06-04)<br />
En el seno del colectivo de esos héroes vivos se mostraban las diferencias; mientras<br />
los Veteranos de Guerra invitaban a la población a participar del acto, los Ex<br />
Combatientes aceptaban críticamente el homenaje, pintando en las calles del centro<br />
de la ciudad: “Sí al monumento, pensiones con aumento”, reclamando de las<br />
autoridades reconocimiento concreto en asistencia médica, social, viviendas, etc.<br />
En Corrientes
Fue el año en que el gobierno provincial otorgó una pensión a los ex combatientes,<br />
que hasta entonces no percibían ningún reconocimiento económico. Hubo dos actos:<br />
183<br />
- En la Plaza 25 de mayo, centro cívico de la ciudad, organizado por los<br />
Ex combatientes, con la presencia de algunos representantes del gobierno<br />
provincial y de la legislatura culminó con un desfile de los ex combatientes<br />
junto a sus familiares y estudiantes.<br />
- En el Monumento a los Caídos en la Costanera, organizado por los<br />
Veteranos de Guerra, con menor concurrencia.<br />
En el año 2005<br />
En el Chaco el acto provincial se realizó en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz<br />
Peña; en la ciudad de Corrientes, nuevamente se organizaron actos separados de los<br />
Ex combatientes en la Plaza 25 de Mayo y de los Veteranos de Guerra en el cenotafio<br />
de la Costanera.<br />
Reconquista fue la sede del acto central de la provincia de Santa Fe, con la presencia<br />
de autoridades provinciales, en el lugar del monumento se descubrió una placa con la<br />
leyenda “Homenaje de la provincia de Santa Fe a sus hijos caídos en combate”.<br />
Firmada por el Gobernador Obeid.<br />
El acto continuó en una escuela con la presencia de miembros del gobierno provincial<br />
y municipal, legisladores, de la Fuerza Aérea, Prefectura, Policía, ex combatientes de<br />
toda la provincia, estudiantes y público. El lugar estaba enmarcado con estas<br />
leyendas:<br />
“AYER HOY Y SIEMPRE<br />
Las islas Malvinas nos pertenecen por cariño y por historia<br />
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”<br />
La ubicación de los asistentes dejaba en claro que los anfitriones eran las autoridades,<br />
colocadas a la cabecera del acto, desde donde se dirigían los discursos, al frente de<br />
ellos, como invitados privilegiados, los ex combatientes.<br />
Los distintos sectores se ubicaron de esta manera: en rojo, la Banda de la Brigada; en<br />
verde, los Ex combatientes ( alrededor de 100 ); en azul, los Abanderados de<br />
Instituciones; en naranja la Policía, Prefectura, Guardia Rural; en negro, las<br />
Autoridades del municipio y el gobierno provincial; en lila, el público en general y<br />
periodistas; el círculo corresponde al lugar de los oradores.<br />
Después de cantar el Himno y hacerse una invocación religiosa se escucharon los<br />
discursos pronunciados por el Presidente de Ex combatientes, Intendente y Secretario<br />
de Estado de la Provincia. Continuó un minuto de silencio y la representación<br />
alegórica, por parte de estudiantes, de madres que viajan a Malvinas luego de la<br />
muerte de sus hijos, con la conclusión de que : “Los héroes no son de bronce, son<br />
hombres que dan la vida por la patria “.<br />
Un día antes, en la vecina ciudad de Avellaneda, se realizó el acto conmemorativo con<br />
la presencia de las autoridades de la ciudad, los abanderados y ex combatientes de la<br />
zona. Los discursos fueron hechos por un sobreviviente del naufragio del Crucero Gral<br />
Belgrano, un escritor local y el intendente, algunos dichos fueron:<br />
“A la Argentina le falta poner los pies en Malvinas, dejar una bandera, fundar<br />
escuelas, que hablen el idioma...”
184<br />
“Tenemos valor y lealtad para poder sacar a estos delincuentes de una vez...”<br />
“...la disparidad de fuerzas y recursos”<br />
“...la capacidad y heroísmo que fueron elogiados por el enemigo”<br />
“...necesidad de mantener vivo este capítulo de la historia para que los jóvenes<br />
tengan conocimiento de la misma”<br />
“Quien pierde la memoria no conoce donde está parado”<br />
Podemos ver cómo, a través de acciones y discursos, las ceremonias se constituyen<br />
en oportunidades para expresar todo aquello que los monumentos callan:<br />
las aspiraciones nacionales y el sentimiento anti imperialista<br />
- la reivindicación de la guerra, el análisis y balance de lo sucedido.<br />
- el movimiento social y el involucramiento de los oradores.<br />
- los atributos de coraje y valentía de los héroes, y<br />
- el reconocimiento a los héroes vivos.<br />
REFLEXIONES FINALES<br />
Con estos análisis podemos hacer la comparación entre los contenidos de las<br />
memorias propias de los individuos, de los monumentos y de las ceremonias, y<br />
veremos como ellas se complementan y enmarcan unas a otras, lo que nos permitiría<br />
entender cómo se está construyendo la memoria de “Malvinas” para las futuras<br />
generaciones.<br />
Nos encontramos con dos extremos de la memoria social:<br />
- La memoria monumental, abstracta y vicaria, centrada exclusivamente<br />
en la soberanía y el heroísmo de los hombres de la patria.<br />
- La memoria individual e inter subjetiva, que por ser memoria encarnada<br />
se expresa emocionalmente, en la que los derechos soberanos son el fondo<br />
donde se recortan nítidamente el enemigo en sus dos representaciones, por un<br />
lado el imperialismo de la Gran Bretaña, por el otro la dictadura y corrupción<br />
del gobierno nacional, como así también el movimiento envolvente de la<br />
sociedad que apoyaba la empresa.<br />
- Entre ambos extremos, estableciendo un puente y haciendo uso de las<br />
dos anteriores, la memoria ceremonial, cuyo entorno es el monumento, pero<br />
en las cuales se ponen en juego las emociones de las memorias inter<br />
subjetivas.<br />
Se trata de memorias de diferente duración:<br />
- a memoria individual, cuyos cambios están influenciados por los elementos<br />
propios del marco social y, que no sobrevive a la vida del sujeto evocador;<br />
- la memoria de los monumentos, memoria lítica que permanece por varias<br />
generaciones;<br />
- la memoria ceremonial que, a medida que se debilita la memoria individual se<br />
va haciendo más formal y abstracta. El lugar que los ex combatientes ocuparán<br />
en ella será menos el de representantes de un sector social y más el de<br />
significantes en exhibición ( Savigliano, Marta, citado por Jaume,2000) cuya<br />
presencia será disputada por quienes quieran apropiarse del sentido de las<br />
ceremonias.
Por ello podríamos decir que para las generaciones futuras la memoria Guerra de<br />
Malvinas quedará reducida a la fórmula de Héroes que murieron por la Patria.<br />
Fuentes:<br />
INDES – Instituto Nacional de Estadística y Censo – Censos 1980 y 2001.<br />
Diario Norte de Resistencia, 03-04-92 y 11-06-04.<br />
Diario el Litoral de corrientes, 03-04-04 y 03-04-05<br />
Centro de Ex soldados combatientes del Departamento Gral. Obligado.<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
185<br />
Candau, Joel (2002) Antropología de la memoria. Buenos Aires, Nueva Visión.<br />
Elías, Norbert [1977] (1993) El proceso de la civilización. México: Fondo de Cultura<br />
Económica.<br />
Etchebarne, Juan (2002) El trauma suicida de las Malvinas. Diario El Mundo de<br />
España, 10-2-2002. http://www.el-mundo.es/cronica/2002/330/1013413872.html<br />
Disponible el 15/12/04.<br />
Freid, Gabriela (2001) Memorias que insisten: la intersubjetividad de la memoria y los<br />
hijos de desaparecidos por la dictadura militar argentina (1976-1983). En: Groppo,<br />
Bruno y Patricia Flier La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en<br />
Argentina, Chile y Uruguay. La Plata, Ediciones al Margen.<br />
Guber, Rosana (2001) ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda.<br />
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.<br />
--------------------- (2004) De chicos a veteranos. Memorias argentinas de la guerra de<br />
Malvinas. Buenos aires, Editorial Antropofagia.<br />
Halbwachs, Maurice (2004) Los marcos sociales de la memoria. Barcelona, Anthropos.<br />
Jaume, Fernando (2000) Estrategias políticas y usos del pasado en las ceremonias<br />
conmemorativas de la “Masacre de Margarita Belén” 1996-1998. En: Avá. Revista de<br />
Antropología. Nº 2, septiembre de 200, pág.65-93. Facultad de Humanidades y<br />
ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina.<br />
Lefebvre, Henri (1980) La Revolución Urbana. Madrid, Alianza.<br />
Massa, Paola (1998) Antropología y patrimonio cultural. Un estudio sobre los<br />
monumentos a los caídos. En: ALTERIDADES. 8 (16): Págs. 85-94. disponible en:<br />
http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt16-6-massa.pdf. El 29/4/05.<br />
Pratesi, Ana Rosa, Andrzej Koselak, María Angélica Mazzaro y Álvaro Muchutti.<br />
(2004) Hitos sociales y políticos en la memoria autobiográfica de adultos del Nordeste<br />
Argentino. Ponencia presentada en XXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto<br />
de Investigaciones Geohistóricas-CONICET. Facultad de Ciencias Naturales y Museo<br />
– UNLP. Resistencia, 9, 10 y 11 de septiembre de 2004.<br />
Pratesi, Ana Rosa, Andrzej Koselak, Álvaro Muchutti y Nélida Herrera (2005) La<br />
Guerra de Malvinas en la Memoria Autobiográfica de Adultos del Nordeste Argentino.<br />
Ponencia aceptada para su presentación en XXV Encuentro de Geohistoria Regional.<br />
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes. Dirección de Ciencia y<br />
Tecnología . Corrientes 25,26 y 27 de agosto de 2005.
INDIGENISMO Y PROCESOS ELECTORALES EN GUERRERO<br />
186<br />
Manuel Ángel Rodriguez<br />
El estado de Guerrero es el de mayor marginación y pobreza de la república<br />
mexicana. En este el 79 % de los municipios están considerados como de Alta y Muy<br />
Alta Marginalidad 1 , estando Metlatonoc en el primer lugar nacional. Trece de los<br />
setenta y cinco 2 ayuntamientos se encuentran entre los primeros 95 de mayor<br />
marginación de la república. Esto es el resultado de que en el estado el 49.83 % de las<br />
viviendas guerrerenses tienen piso de tierra. El 44.03 % de la población habita en<br />
viviendas sin agua entubada. El 22.63 % de las viviendas se encuentran sin energía<br />
eléctrica. El 50.48 % de las viviendas se encuentran sin drenaje ni excusado. En el<br />
69.64 % de las viviendas sus habitantes se encuentran hacinados. El 56.13 % de la<br />
población guerrerense vive en localidades menores a 5 mil habitantes. El 50.63 % de<br />
la población de 15 años o más no han completado su primaria y el 12.9 % son<br />
analfabetas. Si los guerrerenses en su mayoría viven en pobreza los indígenas del<br />
estado sobreviven en condiciones que rayan en la miseria.<br />
En 1,303 localidades del estado de Guerrero se habla lengua indígena, con alrededor<br />
de 35 lenguas diferentes (ver anexo 1). De 5, 522 3 localidades que existen en<br />
Guerrero 4 en 908 el 70 % o más de la población son indígenas. De estos el 61.3 % de<br />
15 años o más son analfabetas 5 . El 39.2 % de 5 años o más son monolingües. El<br />
47.85 habitan en viviendas sin electricidad. El 69.87 % no tienen agua entubada y el<br />
96.06 % no cuenta con drenaje. La presencia indígena en las localidades de Guerrero,<br />
como en otros estados, tiene una estrecha relación con los altos grados de<br />
marginalidad.<br />
Tabla # 1:Localidades y población con presencia de habitantes de lengua indígena de<br />
acuerdo al grado de marginación<br />
Indígenas (1) alta y muy alta 19.74 %<br />
Predominantemente indígena (2) alta y muy alta 1.38 %<br />
Moderada presencia indígena (3) alta y muy alta 3.84 %<br />
1<br />
Mientras que en el aspecto nacional son consideradas bajo estas condiciones el 48 % de la población.<br />
2<br />
Esto es de acuerdo a los datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, realizado por el<br />
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En estos momentos en Guerrero son<br />
80 municipios.<br />
3<br />
Índice de Marginación a nivel de localidad 2000, Consejo Nacional de Población, 2002, S/F, México, p.<br />
115.<br />
4<br />
En localidades de México con presencia indígena se señala que las localidades de Guerrero son 7,719.<br />
Consejo Nacional de Población, México, S/F, p. 40; Esta diferencia entre los datos se puede explicar por<br />
la concepción que tienen los lugareños de lo que es una localidad. "Los nombres de localidades tal y<br />
como los registran las cabeceras municipales, entonces, no se aplican a lugares geográficos, sino a una<br />
realidad totalmente invisible: la existencia a lazos de cooperación entre jefes de familias, los cuales están<br />
en perpetua evolución". Dehouve, Daniele, Ensayo de geopolítica indígena: los municipios tlapanecos,<br />
CIESAS y Miguel Ángel Porrúa, México, 2001, p. 283; "... los empleados del INEGI, al establecer el censo<br />
y los mapas de la sierra, suelen pedir el nombre del paraje en donde divisan un grupo de casas. Muchas<br />
veces los campesinos contestan: 'aquí no hay nada, solo son casas'. Esta frase recuerda la citada por<br />
Catharine Good 'es mi hermano, pero no somos nada'. Tanto en lo familiar como en lo comunitario el<br />
intercambio de trabajo es el acto que crea la relación. Ibid.<br />
5<br />
"... de las 500 localidades con mayor marginación del país, más de 85 por ciento son localidades<br />
indígenas, donde el rezago educativo es de tal magnitud que el analfabetismo en promedio compromete a<br />
91 por ciento de la población de 15 o más anos de edad y 98 por ciento no terminó la primaria [...]<br />
alrededor de 96 por ciento de la población ocupada que reside en dichas localidades obtiene menos de<br />
dos salarios mínimos, con lo cual son sumamente limitadas sus oportunidades de adquirir los bienes y<br />
servicios que proporcionan una vida digna". Índice de Marginación a nivel localidad 2000, Op. Cit., p. 37.
Escasa presencia indígena (4) alta y muy alta 83.7 %<br />
187<br />
(1) Localidades con al menos 70 % de su población de 5 años o más hablantes de lengua indígena.<br />
(2) Localidades con 40 a menos de 70 % de su población de 5 años o más de hablante de lengua<br />
indígena.<br />
(3) Localidades con 10 a menos de 40 % de su población de 5 años o más de hablante indígena.<br />
(4) Localidades con menos de 10 % de su población de 5 años o más de hablantes de lengua<br />
indígena 6 .<br />
El 99.3 % de las localidades del estado de Guerrero están consideradas como de Alta<br />
y Muy Alta Marginalidad y en ellas están asentadas el 94.1 % de la población indígena<br />
y el 95.9 % de los hablantes de una lengua indígena.<br />
Tabla # 2: Distribución de las localidades y de la población con presencia indígena<br />
LOCALIDADES POBLACIÓN POBLACIÓN HABLANTE<br />
INDÍGENA DE LENGUA INDÍGENA<br />
Predominante (1) 35. 7 % 70.1 % 83.4 %<br />
Media (2) 3.1 % 7.6 % 5.4 %<br />
Escasa (3) 9.2 % 7.8 % 4.2 %<br />
Dispersa o Nula (4) 68 % 14.4 % 7 %<br />
(1) Localidades con al menos 70 % o más de indígenas.<br />
(2) Localidades con 40 a 69.9 % de indígenas.<br />
(3)<br />
(4)<br />
Localidades con 10 a 39.9 % de indígenas.<br />
Localidades con menos de 10 % de indígenas 7 .<br />
Una vez más se confirma que en aquellas regiones donde viven los indígenas son de<br />
extrema pobreza. En Guerrero como en otros lugares de la república los indígenas son<br />
uno de los grupos de población históricamente excluidos de la participación del<br />
proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Esto como resultado de tener un<br />
menor acceso a los servicios y bienes esenciales como la educación, salud y una<br />
vivienda adecuada a sus necesidades. Esta situación es más dramática para los<br />
indígenas que viven en las localidades consideradas indígenas y predominantemente<br />
indígenas donde las posibilidades de avanzar económica y socialmente son nulas.<br />
Estas localidades también son consideradas como rurales. Así que indigenismo,<br />
ruralidad y marginación están entrelazados. Las condiciones que se necesitan para<br />
considerar un área, territorio y/o municipio rural son las siguientes:<br />
a. Una alta dispersión de la población y con localidades menores a 500<br />
habitantes.<br />
b. Crecimiento poblacional por debajo de la tasa de crecimiento del estado o con<br />
pérdida de población.<br />
c. Marginación Alta o Muy Alta.<br />
d. Bajo nivel de ocupación laboral.<br />
e. Baja participación relativa al resto del estado en la conformación del Producto<br />
Interno Bruto estatal.<br />
Por otro lado si bien la pobreza y/o marginación implica no tener acceso a bienes y<br />
servicios que proveen los mínimos de bienestar sus manifestaciones más claras son:<br />
1- Alimentación inadecuada o desnutrición.<br />
6 Rodríguez, Manuel Ángel, “Procesos electorales en la Costa Chica de Guerrero”, El Cotidiano # 138,<br />
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, julio – agosto 2006.<br />
7 Cuadro construido con información del Índice de marginación a nivel localidad 2000, Concejo Nacional<br />
de Población, México, 2002 y Localidades de México con presencia indígena, Consejo Nacional de<br />
Población, México, S/F.
188<br />
2- Analfabetismo.<br />
3- Difícil o nulo acceso a la salud.<br />
4- Bajos o nulos ingresos.<br />
Ante este panorama de pobreza, necesidad y sin visos de cambio en el corto plazo la<br />
única salida que vislumbra el campesino indígena es emigrar a un municipio donde<br />
pueda subsistir en mejores condiciones y estos son los que tienen un mayor índice de<br />
urbanización 8 .<br />
El estado de Guerrero se compone de siete regiones de las cuales dos de estas, la<br />
Costa Chica y La montaña, son caracterizadas por tener el 50.24 % de la población del<br />
estado que habla una lengua indígena 9 . El 88.59 % de la población económicamente<br />
activa de estas regiones se emplea en el sector económico primario, la producción<br />
agropecuaria. De estos el 95.85 percibe menos de un salario mínimo de ingreso<br />
mensual y el 47.14 % recibe de 1 a 2 salarios mínimos.<br />
Como representantes de las condiciones socio económicas de estas regiones tenemos<br />
por la Costa Chica al municipio de Xochistlahuaca. El 76.27 % de sus habitantes son<br />
hablantes de una lengua indígena 10 y el 51.82 % no habla castellano. Mientras en todo<br />
el estado el 12.9 % de la población de 15 años y más son analfabetas en este<br />
municipio lo es el 35.1 %. En La Montana es el municipio de Metlatonoc el que<br />
representa fielmente la pobreza de esta región 11 . El 99.5 % de sus habitantes son<br />
hablantes de una lengua indígena. El 71.8 % de la población de 15 años y más son<br />
analfabetas superando por 58.9 % al del estado. El 82.1 % de la población<br />
económicamente activa recibe menos de un salario mínimo.<br />
Procesos electorales en Guerrero<br />
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha obtenido a través del tiempo sus<br />
mejores resultados electorales en aquellos municipios que tienen como distintivo el ser<br />
de Alta y Muy Alta Marginalidad. En el siglo XIX la esclavitud siguió la ruta del azúcar y<br />
en México el voto priísta ha transitado victoriosamente por los ayuntamientos pobres.<br />
Por las características propias de los municipios guerrerenses y los porcentajes<br />
electorales tan desproporcionados a favor del PRI entre el área rural 12 y la urbana se<br />
8 Rodríguez, Manuel Ángel, “Ruralidad, urbanización, participación federal y obra pública en Guerrero”, en<br />
Javier Delgadillo Macías (Coordinador) Enfoque territorial para el desarrollo rural en México, de próxima<br />
publicación.<br />
9 Las lenguas indígenas que se hablan en estas dos regiones son el Nahuatl, Mixteco, Tlapaneco y<br />
Amuzgo. El 70 % de las personas que viven en un hogar indígena se desenvuelven en alguna de las<br />
lenguas indígenas, si bien es cierto que los hombres muestran una tendencia ligeramente superior que las<br />
mujeres a perder su lengua autóctona. Proyecto de la Universidad Intercultural de los pueblos Indígenas<br />
del Sur, México, Guerrero, S/F, p.6. "... 74 por ciento de las 14, 900 localidades indígenas tienen grado<br />
de marginación muy alto y 25 por ciento registra un grado de marginación alto. [...] 94 por ciento de los 4.4<br />
millones de habitantes de estas localidades son personas hablantes de alguna lengua indígena [...] de los<br />
3, 291 asentamientos predominantemente indígenas 1, 489 tienen grado muy alto y 1, 592 grado alto de<br />
marginación, lo que representa 93 por ciento de aquel total, respectivamente". Índice de marginalidad, Op.<br />
Cit. p. 37<br />
10 Otros ayuntamientos que pertenecen a esta región son Tlacoachistlahuaca y San Luis Acatlan con un<br />
66.46 % y 47.55 % de hablantes de lengua indígena respectivamente. Pellotier, Víctor M., Monografía y<br />
diagnóstico del Distrito Federal 08, con cabecera en Ometepec, Guerrero, Documento inédito, p. 30.<br />
11 De acuerdo al Consejo Nacional de Población es el municipio más pobre del país y donde se registran<br />
los índices de mortalidad y de desnutrición más alto a nivel nacional, solos comparables con los de<br />
naciones como África. El índice de mortalidad infantil es cinco veces superior a la media nacional y carece<br />
de infraestructura de hospitales, drenaje y carreteras.<br />
12 “Hay evidencia de que en zonas de difícil acceso el voto no será completamente libre y secreto”. Global<br />
Exchange, Las condiciones pre electorales en México 2000, junio 2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p.<br />
4.
189<br />
le ha imputado el uso de prácticas ilegales y fraudulentas 13 . Como acusaciones más<br />
frecuentes se han señalado:<br />
1- Compra de credenciales de elector<br />
2- Intimidación a la ciudadanía por parte de las diferentes corporaciones<br />
policíacas o caciques 14 .<br />
3- Compra de votos 15 .<br />
1- Dinero en efectivo antes y durante la elección 16 .<br />
2- Tarjetas de tortibonos, toneladas de cemento, varillas, láminas.<br />
3- Despensas alimenticias antes y durante la elección.<br />
4- Presión sobre los electores 17 .<br />
13 “La manipulación de funcionarios de casilla es aun una posibilidad real de violación en varias<br />
comunidades rurales, pobres, donde el aislamiento, la pobreza y la presión social continúan convirtiendo<br />
al fraude electoral como una opción importante para aquellos que pretenden llevarlo a cabo”. Ibid., p. 8;<br />
“En áreas rurales, las elites económicas también manipulan el poder político, usando el fraude y la<br />
violencia electoral donde no pudieran generar los votos a través de algún otro medio”. Ibid., p. 10.<br />
14 “No son las elecciones federales sino las locales las que hacen una diferencia de su vida cotidiana.<br />
Incluso, los conflictos entre grupos monolingües se incrementan porque estas poblaciones son blanco<br />
privilegiado para la coerción por parte de caciques y líderes de partido”. González, Víctor, “Elecciones<br />
federales poco representan para la vida cotidiana de grupos indígenas”, El Financiero, México, 21 de<br />
febrero de 2000, p. 83; “La amplia presencia militar y la existencia de grupos paramilitares en algunas<br />
regiones podrán causar abstencionismo debido al miedo de aquellos que deben pasar retenes militares y<br />
policíacos o zonas de conflicto para llegar a las urnas electorales”. Global Exchange, Op. Cit., p. 4;<br />
“…actos de intimidación que exacerban un clima general de miedo y desconfianza en la mecánica del<br />
proceso electoral”. Global Exchange, “Las condiciones pre electorales en México 2000: Oaxaca”, junio de<br />
2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p. 31; Recibimos “… informes de individuos que afirmaban ser<br />
presionados para ausentarse del proceso de selección de funcionarios de casilla por parte de los<br />
simpatizantes del partido dominante”. Global Exchange, “Las condiciones pre electorales en México 2000:<br />
Yucatán”, junio de 2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p. 34; “Aquí (Tlaxiaco, Oaxaca) los partidos<br />
ofrecen alimentos para ganar votos. “Toma un kilo de fríjol si votas por mí” es la oferta de candidatos. La<br />
intimidación de partidos es frecuente”. González, op. Cit., p. 83; “En varios de los estados que visitamos<br />
el nivel de militarización se acompañaba de la posibilidad de que muchos ciudadanos se sintieran<br />
inhibidos a votar. En comunidades indígenas de Chiapas, donde existen muchas comunidades de<br />
personas desplazadas encontramos seria preocupación sobre la ubicación de casillas electorales. […]<br />
Ansiedad porque las casillas electorales eran ubicadas en comunidades que son hostiles hacia ellos o,<br />
estaban a gran distancia de los campamentos que ellos viven”. Global Exchange, “Las condiciones pre<br />
electorales en México 2000: Conclusiones”, junio de 2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p. 34<br />
15 “…hay evidencia de que dichas prácticas no son exclusivas del PRI, sino también ocurren bajo<br />
gobiernos de oposición lo que sugiere que estas prácticas políticas en México están profundamente<br />
arraigadas”. Global Exchange, Op. Cit., p. 11: “Existe la creencia generalizada que la entrega de los<br />
programas sociales gubernamentales están condicionados bajo el compromiso de uno, a votar a favor del<br />
partido en el poder. En correspondencia con este entendido encontramos que varias comunidades habían<br />
tomado la decisión explicita de rechazar los programas gubernamentales, sobre todo PROGRESA, para<br />
no comprometer su voto. Se nos dijo que PROGRESA estaba principalmente confinado a comunidades<br />
identificadas con el partido oficial”. Global Exchange, “Las condiciones pre electorales en México 2000:<br />
Chiapas”, junio de 2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p. 17; “…las prácticas de ofrecer recursos para<br />
inducir el voto tendían a ocurrir cerca del día de la elección. En algunos casos los funcionarios del partido<br />
o candidatos distribuían los beneficios de los programas gubernamentales […] Durante las elecciones<br />
estatales recientes, los representantes del PRI o sus candidatos y en un caso un candidato del PAN,<br />
proporcionó no perecederos (arroz, azúcar y aceite para cocinar), materiales de construcción hasta dinero<br />
en efectivo a individuos a cambio de la promesa de votar por sus candidatos o partido. Varios de estos<br />
obsequios se ofrecieron el mismo día de las elecciones”. Global Exchange, Op. Cit., p. 29 – 30.<br />
16 “Cuando usted le entrega los recursos de Crédito a la Palabra dice a los beneficiarios que el dinero<br />
proviene del PRI? ¡Pues claro! Además, ya lo saben. Nosotros mismos les hacemos ver que el PAN o el<br />
PRD nunca les han traído un programa así”. Velázquez, Jaime, “Votar en el municipio más pobres: en<br />
Tuzamapan todo se lo deben al PRI”, Proceso # 1234, México, 25 de junio de 2000, Internet; “Los<br />
beneficiarios, mujeres principalmente, que reciben los recursos de Progresa, se reúnen con las<br />
promotoras de la Secretaria de Desarrollo (SEDESOL), y ellas les explican que el dinero entregado<br />
proviene del PRI, pues ellas también son priístas. Se les dio ese cargo pero son priístas”. Ibid.
5- Uso de fondos públicos y edificios gubernamentales 18 .<br />
6- Artimañas a través del órgano electoral y funcionarios electorales.<br />
7- Control sobre los medios de comunicación.<br />
8- No secretividad del voto.<br />
190<br />
Lo anteriormente señalado es producto de relaciones sociales de cacicazgo y<br />
clientelismo. El primero de estos tiene su origen en la concentración de la riqueza que<br />
en poblaciones pequeñas traen aparejado el control político. En estas localidades<br />
encontramos que el grado de marginalidad fluctúa entre Alta y Muy Alta y las<br />
posibilidades de encontrar trabajo la podemos clasificar como muy baja. Antes estas<br />
condiciones el campesinado asalariado vive sometido a los designios del propietario.<br />
De igual manera los que son productores quedan supeditados al circulo de influencia<br />
de este que acapara la producción bien por deudas contraídas, coacción o por ser el<br />
único que posee el transporte adecuado para llevarla al mercado.<br />
Esta subordinación rebasa el aspecto laboral y económico: condiciones de trabajo,<br />
salarios, precio de productos, créditos, etcétera, sino que alcanza el aspecto político.<br />
El propietario también decide, por convencimiento en algunos casos pero más por<br />
coacción, la preferencia electoral de los subordinados y su familia.<br />
El tener un criterio diferente de aquel que tiene el control económico y político de la<br />
localidad puede acarrear prejuicios para los osados. Ante una situación de<br />
autoritarismo y pobreza como la que hemos descrito es relativamente fácil conocer las<br />
preferencias electorales y establecer control sobre el sentido del voto. Como resultado<br />
aquellos que sufraguen diferente al partido que representa al cacique quedaran<br />
relegados en el momento de distribuirse beneficios entre la población y de los cuales<br />
están urgidos. Su subsistencia y la de los suyos depende de la decisión del cacique<br />
que es implacable en su venganza con los que deciden alejarse del redil.<br />
En el caso del clientelismo este se sustenta en las relaciones autoritarias que imperan<br />
entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. Los grupos más<br />
17 […] “Los empleados con contratos de gobierno estaban siendo presionados a reclutar simpatizantes<br />
para el PRI a través de sus redes profesionales”. Global, Op. Cit., p. 35; “… la franja divisoria entre los<br />
bienes de servicios gubernamentales y la promoción inapropiada de la fortuna del partido oficial en las<br />
casillas había sido estrechada de varias maneras […] Los funcionarios gubernamentales dicen a los<br />
receptores de PROCAMPO y PROGRESA y pensionados de gobiernos que su participación a estos<br />
programas esta condicionado a su apoyo al partido oficial o que la perdida del PRI en las siguientes<br />
elecciones obligan a excluirlos del programa […] Algunos mayas que recibieron beneficios de<br />
PROCAMPO en ceremonias grandes se percibían a sí mismos como estableciendo para bien de sus<br />
comunidades un contrato público con la obligación de votar por los candidatos del PRI”. Ibid.; “también se<br />
nos informó (en el estado de Guerrero) que en algunas áreas los militares controlan a los líderes<br />
comunitarios que a su vez controlan el voto del electorado local”. Global Exchange, “Las condiciones pre<br />
electorales en México 2000: Guerrero”, junio de 2000, Estados Unidos, Fotocopiado, p. 22; “es el uso de<br />
tácticas de presión para influenciar tanto el proceso electoral como el comportamiento individual del<br />
electorado en áreas económicamente marginadas del estado que deben ser atendidas”. Global Exchange,<br />
Op. Cit., p. 36; “Otro ejemplo, de la compra y coacción del voto incluye el intento explícito para obtener el<br />
compromiso de los empleados públicos en Chiapas de votar a favor de los candidatos del PRI a la<br />
presidencia y la gubernatura”. Global Exchange, Op. Cit., p. 16.<br />
18 “Al menos 15 programas de interés social que promueve el gobierno federal podrían ser utilizados por<br />
instancias estatales y municipales para la compra de votos, según reveló hoy el presidente de la<br />
Academia Mexicana de Derechos Humanos, Oscar González”. Anaya, Norma, “Programas sociales, mina<br />
para la compra de votos”, El Financiero, México, 12 de marzo de 2000, p. 13; “Los programas sociales<br />
“se han confundido con el Revolucionario Institucional”; caciques o señores feudales, como son los<br />
gobernadores de ese partido” utilizan los recursos para promover a sus candidatos; órganos<br />
coadyuvantes al IFE, como la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de la PGR, “carecen de toda<br />
credibilidad”, incluso algunas juntas estatales o distritales o direcciones ejecutivas “son controladas<br />
todavía por la gente de la Secretaría de Gobernación”. González, Víctor, “Programas sociales se han<br />
confundido con el PRI denuncian ante la ONU”, El Financiero, México, 4 de mayo de 2000, p. 57.
191<br />
empobrecidos de la sociedad se encuentran indefensos ante las instancias<br />
gubernamentales teniendo que aceptar las condiciones que estas les imponen para<br />
recibir beneficios que por ley les corresponden. Beneficios sociales como lo son<br />
tarjetas de tortibonos y fertilizantes entre otros eran entregados a los incondicionales y<br />
en algunos casos vía líderes partidarios generándose de esta manera una relación<br />
clientelar.<br />
Competitividad y bipartidismo en Guerrero<br />
Como consecuencia de la competitividad electoral en el estado de Guerrero la<br />
geografía electoral ha sufrido modificaciones en cada proceso electoral. Sin embargo<br />
en ningún proceso electoral previo al del 5 de octubre de 2005 los cambios en la<br />
distribución electoral habían sido tan importantes. Este estado había sido considerado<br />
un bastión del PRI. Es por esto que son tan significativas las derrotas en 45 de los<br />
ayuntamientos (58.45 %) de la entidad. Siendo esta la mayor derrota sufrida por parte<br />
del tricolor en una elección para elegir presidentes municipales en el estado. El PRD<br />
logró triunfar en 41 ayuntamientos siendo esta la mayor cosecha de triunfos para este<br />
partido en sus quince años de fundación. El PAN y el Partido Verde Ecologista de<br />
México (PVEM) triunfaron en tres y un ayuntamiento respectivamente.<br />
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRIUNFOS DEL PRI EN LAS ELECCIONES<br />
MUNICIPALES 1989 - 2005 (TOTALES DE LOS MUNICIPIOS)<br />
PORCENTAJE DE VOTACIÓN 1989 1993 1996 1999 2002 2005<br />
1 - 49.9 9.33 10..66 17.31 6.58 30.26 24.67<br />
50 - 79.9 48 70.66 80.77 73.68 22.36 16.88<br />
80 - 89.9 16.66 9.33 1.92 1.32 0 0<br />
90 - 100 6.66 4 0 0 0 0<br />
Hasta el 1989 el dominio del espectro guerrerense por parte del PRI era prácticamente<br />
absoluto. Era común, por lo menos no causaba asombro, el que obtuviese triunfos con<br />
porcentajes del 98 al 100 % de la votación depositada. A partir de 1989 esta<br />
predominancia ha menguado de manera importante. Hace su aparición en la<br />
estadística electoral los triunfos sin ser mayoría. Lo que se ha denominado la minoría<br />
mayor, y que nosotros preferimos llamar primera minoría.<br />
Como observamos debido a la debacle que sufrió el PRI en esta última elección no<br />
solo se vieron disminuidos los triunfos de este partido en los rangos de alta votación<br />
sino incluso en aquellos donde triunfaba con un escaso margen porcentual.<br />
COMPETITIVIDAD Y BIPARTIDISMO EN GUERRERO 1989 - 2005<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
1989<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
1993<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
1996<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
1999<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
2002<br />
Pres.<br />
Mun.<br />
2005<br />
Competitividad 19 2.66 0 3.95 3.94 25.0 0<br />
Alta<br />
competitividad 20<br />
24.0 17.33 31.58 51.32 51.32 33.77<br />
19<br />
Cuando en la cantidad de votos recibida por dos partidos no existe una diferencia mayor al 10 % de la<br />
votación válida depositada.
Partido único 21 5.33 4.0 0 0 0 0<br />
Gobierno en<br />
minoría 22<br />
13.33 9.3 22.37 17.1 30.26 58.44<br />
192<br />
A partir de 1989 se inicia en Guerrero un proceso de bipartidismo y competitividad<br />
electoral entre PRI y PRD. Esta se ha incrementado de manera importante ya que en<br />
2005 los gobiernos en minoría tuvieron un crecimiento de 438 % en relación a la<br />
primera fecha así como la Alta Competitividad.<br />
DISTRIBUCIÓN DE TRIUNFOS POR PARTIDO 1980 - 2005<br />
Año Aytos. PRI<br />
Aytos. PCM<br />
/PSUM/PRD Aytos. PRT Aytos. PARM Aytos. PAN Aytos. PT<br />
1980 98.67 1.33 0 0 0 0<br />
1983 97.3 1.35 1.35 0 0 0<br />
1986 97.3 1.35 0 1.35 0 0<br />
1989 74.67 23.52 0 1.8 0 0<br />
1993 92 8 0 0 0 0<br />
1996 75 23.68 0 0 1.31 0<br />
1999 81.6 18.4 0 0 1.31 0<br />
2002 52.6 39.5 0 0 6.6 1.32<br />
2005 41.56 53.25 0 0 3.9 1.3<br />
La primera derrota del PRI en un proceso electoral municipal en Guerrero la sufrió en<br />
Alcozauca a manos del Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1980. Desde ese año y<br />
hasta el 2002 no había podido recuperar ese ayuntamiento. En 1983 el Partido<br />
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se unió al PCM y triunfó en Copalillo y<br />
posteriormente en 1986 el Partido auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)<br />
completó la trilogía de partidos que lograron derrotar al antes partido invencible. En<br />
1989 después de unas tumultuosas elecciones las presidencias municipales del<br />
estado se dividen entre estos partidos. El PRI con la mayoría de presidencias seguido<br />
del PRD y PARM. Hay que señalar que en cinco ayuntamientos a consecuencia de<br />
protestas pos electorales no se determinó a quien entregar constancias de mayoría y<br />
se integraron Concejos Municipales. Aún así el tricolor triunfa en el 75 % de los<br />
municipios 23 . En 1993 solo obtienen triunfos el PRI y el PRD, este último reduciendo<br />
sus triunfos considerablemente en relación al proceso anterior. En 1996 se integra a la<br />
lista de partidos de oposición triunfadores el Partido Acción Nacional (PAN).<br />
Nuevamente en 1999 se reducen los ayuntamientos donde la oposición triunfa. En la<br />
elección de 2002 el PRI pierde casi el 50 % de los ayuntamientos en manos de la<br />
oposición obteniendo estos triunfos hasta ese año sin precedentes.<br />
Regiones y procesos electorales en Guerrero<br />
20 Cuando en la cantidad de votos recibida por dos partidos no existe una diferencia mayor al 10 % y entre<br />
ellos acumulan el 90 % o más de la votación válida depositada.<br />
21 Uno de los partidos participantes en el proceso electoral obtiene 90 % o más de la votación valida<br />
depositada.<br />
22 Cuando uno de los partidos participantes en el proceso electoral triunfa pero no recibe más del 50 % de<br />
la votación válida depositada.<br />
23 Como se observa en el cuadro anterior el PRI obtiene en 1980 el 98.67 % de los municipios; en 1983 el<br />
97.3 %; en 1986 el 97.3 %; en 1989 el 74.67 %; en 1993 el 92 %; en 1996 el 75 %; en 1999 el 81.6 %; en<br />
2002 el 52.6 % y en la última elección del 2005 el 41.56 %.
193<br />
De siete regiones que componen el estado de Guerrero cinco de ellas son de Alta y<br />
Muy Alta Marginalidad. Es en estas regiones donde el PRI comparativamente obtiene<br />
sus mejores resultados electorales. Este comportamiento electoral lo pueden explicar<br />
las condiciones clientelares y en ocasiones caciquiles a que han sido sometidos los<br />
habitantes de estas regiones a través del tiempo. Las condiciones socioeconómicas<br />
que los mantienen en esa situación de dependencia (analfabetismo, hacinamiento<br />
familiar, bajos ingresos económicos o desempleo, localidades pequeñas y sin servicios<br />
básicos como lo son agua, drenaje, electricidad, etc.) 24 los hacen presa fácil de la<br />
coacción o la amenaza para que depositen su voto en determinado sentido. La urgente<br />
necesidad de apoyos gubernamentales (tortibonos, abono y semilla para la siembra,<br />
laminas de cartón para su vivienda, agua para sus cultivos, etc.) no les permiten emitir<br />
un voto verdaderamente libre. Sobre sus cabezas pende la espada del retiro de estos<br />
apoyos en caso de votar por un partido diferente al que sostiene las oficinas<br />
gubernamentales que les proveen de los paliativos para su supervivencia. Sin<br />
embargo los cambios políticos no se han dejado esperar y en Guerrero como en otros<br />
estados la oposición ha logrado triunfar, como se ha señalado, en diferentes procesos<br />
electorales generándose una verdadera competencia electoral.<br />
Como consecuencia de la nueva competitividad electoral en el estado de Guerrero la<br />
geografía electoral de 1989 a la fecha se ha ido modificando en cada proceso<br />
electoral. Sin embargo en ningún proceso electoral previo al 2005 los cambios en la<br />
distribución electoral habían sido tan importantes como en esa fecha. La Costa Chica y<br />
La Montaña de Guerrero no han sido indiferentes a estos cambios.<br />
DESEMPEÑO ELECTORAL DEL PRI EN LA MONTAÑA Y LA COSTA CHICA<br />
MONTAÑA COSTA CHICA AMBAS<br />
NUNCA HA PERDIDO 18.75 30.77 24.76<br />
PERDIO HASTA EL 1983 0 7.69 7.69<br />
PERDIO HASTA EL 1986 18.75 7.69 13.22<br />
PERDIO HASTA EN 1993 6.25 23.08 14.66<br />
PERDIO HASTA EN 1996 0 7.69 7.69<br />
PERDIO HASTA EL 1999 25 23.08 24.04<br />
PERDIO HASTA EL 2002 25 0 25<br />
Cuando analizamos los resultados electorales en las regiones indígenas de Guerrero<br />
encontramos lo siguiente:<br />
1- Que el 25 % de los municipios de estas regiones el PRI nunca ha perdido. Que<br />
la lealtad al tricolor es más evidente en la Costa Chica que en La Montaña.<br />
2- Sin embargo fue en la Costa Chica donde primero el PRI perdió en una<br />
elección de presidente municipal.<br />
3- Que fue hasta la elección de 1993 que el PRI sufre su primera derrota<br />
importante en las regiones indígenas y fue en la Costa Chica donde pierde el<br />
23 % de los ayuntamientos.<br />
4- Que seis años más tarde el PRI sufre su primer descalabro que incide en todas<br />
las regiones indígenas del estado cuando en el 24 % de los ayuntamientos<br />
triunfa la oposición.<br />
24 Rodríguez, Op.Cit., p. 33.
194<br />
5- Que a pesar de que en la Costa Chica fue donde primero el PRI perdió una<br />
elección de presidente municipal a través del tiempo ha demostrado una<br />
fidelidad mayor al tricolor que la región de La Montaña. Una muestra de esto es<br />
que en el 31 % de sus ayuntamientos nunca ha perdido el PRI.<br />
COMPETITIVIDAD ELECTORAL EN LAS REGIONES INDÍGENAS DE GUERRERO<br />
1977 - 2005<br />
MONTAÑA COSTA CHICA AMBAS<br />
COMPETITIVIDAD 3.12 0.77 1.945<br />
ALTA COMPETENCIA 20 13.08 16.54<br />
COMPETENCIA BAJA 3.75 4.61 4.18<br />
PARTIDO ÚNICO 25.62 25.38 25.5<br />
GOBIERNO EN MINORÍA 8.75 21.54 15.14<br />
Cuando analizamos los últimos 28 años de procesos electorales de las regiones<br />
indígenas de Guerrero encontramos que estas no han sido ajenas al avance<br />
democrático que se ha dejado sentir en todo el estado. Sin embargo estas se<br />
encuentran a la zaga de otras regiones donde después de 1989 el Partido Único ha<br />
sido desterrado y en estas regiones se niega a morir. De igual manera la<br />
competitividad electoral entre PRI y PRD no es tan encarnizada como en el resto del<br />
estado. Esto se refleja en el bajo porcentaje de los Gobierno en Minoría.<br />
Distribución de triunfos en la Montaña y Costa Chica<br />
TRIUNFOS 2005<br />
MONTAÑA<br />
TRIUNFOS 2005<br />
COSTA CHICA AMBAS<br />
PRI 43.75 46.15 44.95<br />
PRD 50 38.46 44.23<br />
PAN 6.25 7.69 6.97<br />
PVEM 0 7.69 3.84<br />
Cuando observamos el proceso electoral del 2 de octubre de 2005 nos percatamos del<br />
descenso sufrido por el PRI en el estado y la importancia de las regiones indígenas en<br />
la votación priísta. Cuando analizamos los triunfos obtenidos por los partidos<br />
participantes en esta última elección encontramos que de manera global en estas<br />
regiones el PRI supera levemente al PRD. Aunque en el 55.04 % de todos los<br />
ayuntamientos gobernara un partido diferente al tricolor. La votación de las zonas<br />
indígenas de Guerrero son tan importantes para el tricolor que sus triunfos representan<br />
el 59.35 % de todos los triunfos obtenidos en el estado para esta votación.<br />
Cuando analizamos las regiones de manera separada constatamos la fortaleza del<br />
PRI en la Costa Chica donde supera el PRD en triunfos obtenidos y el avance<br />
importante logrado para el PRD en la región de La Montaña donde el PRD gobierna en<br />
la mitad de los ayuntamientos.
CONCLUSIONES<br />
195<br />
El Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero de 1988 hasta la fecha<br />
ha sufrido un descenso electoral importante. Desde esa fecha con sus altibajos los<br />
partidos de oposición fueron ganando espacios hasta que en 2005 desbancan al PRI<br />
de manera contundente del liderato electoral. Sin embargo este descenso electoral no<br />
es homogéneo en todas las regiones del estado de Guerrero. Como no es homogénea<br />
las condiciones socioeconómica de los guerrerenses. Esta es la situación de las<br />
regiones de la Costa Chica y La Montaña donde el PRI mantiene un enclave electoral<br />
importante. Cuando en otras regiones ha sufrido derrotas en todos sus municipios en<br />
estas regiones hay ayuntamientos donde el tricolor nunca ha sido derrotado.<br />
Cuando analizamos los últimos 28 años de procesos electorales de las regiones<br />
indígenas de Guerrero encontramos que estas no han sido ajenas al avance<br />
democrático que se ha dejado sentir en todo el estado. Sin embargo estas se<br />
encuentran a la zaga de otras regiones donde después de 1989 el Partido Único ha<br />
sido desterrado y en estas regiones se niega a morir. De igual manera la<br />
competitividad electoral entre PRI y Partido de la Revolución Democrática no es tan<br />
encarnizada como en el resto del estado. Esto se refleja en el bajo porcentaje de los<br />
Gobierno en Minoría.<br />
La votación de las zonas indígenas de Guerrero ha sido una fuente importante de<br />
votos para el PRI a lo largo de la historia política electoral del estado de Guerrero.
Bibliografia / Hemerografía<br />
196<br />
1- Anaya, Norma, “Programas sociales, mina para la compra de votos”, El<br />
Financiero, México, 12 de marzo de 2000, p. 13.<br />
2- Dehouve, Daniele, Ensayo de geopolítica indígena: los municipios tlapanecos,<br />
CIESAS y Miguel Ángel Porrúa, México, 2001.<br />
3- Global Exchange, Las condiciones pre electorales en México 2000, junio 2000,<br />
Estados Unidos, Fotocopiado.<br />
4- González, Víctor, “Elecciones federales poco representan para la vida<br />
cotidiana de grupos indígenas”, El Financiero, México, 21 de febrero de 2000,<br />
p. 83.<br />
5- González, Víctor, “Programas sociales se han confundido con el PRI denuncian<br />
ante la ONU”, El Financiero, México, 4 de mayo de 2000, p. 57<br />
6- Localidades de México con presencia indígena, Consejo Nacional de<br />
Población, México, S/F.<br />
7- Marginación a nivel de localidad 2000, Consejo Nacional de Población, 2002,<br />
S/F.<br />
8- Proyecto de la Universidad Intercultural de los pueblos Indígenas del Sur,<br />
México, Guerrero, S/F.<br />
9- Pellotier, Víctor M., Monografía y diagnóstico del Distrito Federal 08, con<br />
cabecera en Ometepec, Guerrero, Documento inédito.<br />
10- Rodríguez, Manuel Ángel, “Procesos electorales en la Costa Chica de<br />
Guerrero”, El Cotidiano # 138, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad<br />
Azcapotzalco, México, julio – agosto 2006.<br />
11- Rodríguez, Manuel Ángel, “Ruralidad, urbanización, participación federal y obra<br />
pública en Guerrero”, en Javier Delgadillo Macías (Coordinador) Enfoque<br />
territorial para el desarrollo rural en México, de próxima publicación.<br />
12- Velázquez, Jaime, “Votar en el municipio más pobres: en Tuzamapan todo se<br />
lo deben al PRI”, Proceso # 1234, México, 25 de junio de 2000, Internet.<br />
13- XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, Instituto Nacional de<br />
Estadística, Geografía e Informática, México, 2000.<br />
ANEXO 1<br />
DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES INDÍGENAS Y DE SU POBLACIÓN POR<br />
LENGUA PRINCIPAL EN GUERRERO<br />
LENGUA INDÍGENA POBLACIÓN LOCALIDADES<br />
NAHUATL 35.7 % 33.4 %<br />
MIXTECO 28.9 % 28.6 %<br />
TLAPANECO 25.8 % 27.9 %<br />
AMUZGO 9.7 % 9.6 %
Espacios públicos en la dinámica de los enfrentamientos<br />
Conflictos sociales en dos ciudades del Nordeste de Argentina 1<br />
I. LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN OPOSICIÓN<br />
197<br />
Jorge Próspero Roze 2<br />
Gabriela Barrios 3<br />
A lo largo del siglo XX, la reflexión sobre la ciudad -y las relaciones sociales<br />
concomitantes-, se consolida como conocimiento en la sociología urbana al mismo<br />
momento en que en miles de ciudades del mundo se ejecutan acciones de<br />
transformación –urbanismo, planeamiento urbano, gobierno de la ciudad- tanto en<br />
relación con el espacio físico, como con la forma en que los citadinos producen y<br />
reproducen sus condiciones de existencia en ese ámbito. Este encuentro entre la<br />
acción y la reflexión se faceta en tanto la teoría opera como justificación y como crítica,<br />
donde lo que es y lo que debe ser la ciudad, en última instancia expresa el deseo de<br />
sostenibilidad o transformación del orden social vigente. (Roze, 2001).<br />
Los espacios públicos y su configuración ocupan un lugar central en esta polifonía. Las<br />
gigantescas transformaciones urbanas de París del Barón de Haussman motivadas<br />
por las barricadas proletarias, la calle sin ciudadanos ociosos de los proyectos y<br />
principios urbanísticos de Le Corbusier (1986); la aguda crítica de Jane Jacob (1973)<br />
fundada en la peligrosidad precisamente de las calles sin vecinos; las consideraciones<br />
a favor y en contra de la calle y el monumento de Heri Lefebvre (1980), hasta la idea<br />
de las masas “cortando el tránsito” de Marshall Berman (1988:163-164), son hitos en<br />
el interjuego de la acción y la reflexión sobre el orden de las ciudades y sus espacios.<br />
Avanzamos en la reflexión y las retomamos a partir de un conflicto que se despliega<br />
en una ciudad intermedia de Argentina: Corrientes, donde una protesta social de larga<br />
duración se sostiene en diversas formas de ocupación de espacios públicos: plazas,<br />
calles y un puente interprovincial que constituyeron los espacios de enfrentamiento<br />
que motivan estas reflexiones. Comparamos con casos de enfrentamientos en la<br />
vecina ciudad: Resistencia, en el Chaco, vinculadas ambas por el puente Chaco-<br />
Corrientes.<br />
El conflicto irrumpe en la ciudad<br />
La ciudad es el lugar donde los hombres se agruparon para convivir, cohesionados<br />
por alguna actividad que les permitía producir y reproducir sus condiciones de vida.<br />
Mucho se ha escrito sobre las actividades que constituyeron ciudades: el ejército, la<br />
corte, el mercado, la existencia de intermediarios con el más allá, la ciudad moderna<br />
producto del capitalismo, la ciudad de las actividades urbanas, dominantemente la<br />
industria, ciudades del ocio, ciudades de servicios. Se convive sumando viviendas y<br />
servicios que hagan posible y deseable la vida cotidiana. También la suma de<br />
espacios habitables tiene su historia de progresiva disociación con los espacios de<br />
trabajo en los albores del capitalismo.<br />
La ciudad de los hombres conviviendo, es la ciudad de los hombres trabajando, los<br />
hombres comprando y vendiendo, los hombres reuniéndose en foros, teatros, iglesias,<br />
1<br />
Una versión inicial de este trabajo fue presentado en el XXIV Congreso de ALAS (Barrios; Gandulfo;<br />
Roze. 2003)<br />
2<br />
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-. Universidad<br />
Nacional de Misiones. Fundación IdEAS. Instituto de Estudios Ambientales y Sociales.<br />
3<br />
Universidad Nacional del Nordeste. Fundación IdEAS - Instituto de Estudios Ambientales y Sociales.
198<br />
asambleas, clubes, los hombres desplazándose, los hombres construyendo espacios<br />
distintos de las habitaciones. La naturaleza doblegada, humanizada, pero también<br />
condicionando, determinando en última instancia la vida de los citadinos.<br />
La ciudad así, además de viviendas, comercios y servicios, tiene calles, tiene plazas,<br />
tiene parques, tiene lugares de todos y de nadie donde lo permitido y lo prohibido<br />
constituye una parte importante de los derechos del ciudadano, las costumbres y el<br />
control de los grupos sociales sobre los individuos.<br />
¿Qué sucede cuando el uso acostumbrado, cotidiano, supuesto de los espacios se<br />
quiebra porque una parte de la sociedad ha decidido mostrar su descontento con el<br />
orden vigente –el orden entre los hombres y el ordenamiento resultante de hombres y<br />
cosas- y para ello hace uso del espacio público?<br />
Se hace presente el conflicto, la manifestación, acciones que no constituían hasta<br />
entonces la esencia de esos espacios, que no formaban parte de las relaciones<br />
sociales que habían dado motivo a su existencia. El espacio público; calles, plazas,<br />
rutas, parques, cambia su fisonomía.<br />
¿ Qué acciones de los individuos en sociedad se posibilitan, transforman, hacen<br />
posible en cada uno de esos espacios ?<br />
Iniciamos esa reflexión sobre el espacio público por excelencia: la calle.<br />
La calle<br />
En el conflicto, la calle se ocupa, se corta. En ese espacio se irrumpe, se permanece y<br />
se liberan combates.<br />
1. La calle se ocupa. Aquí debemos reflexionar sobre un elemento de la dinámica de<br />
los individuos en términos de comportamientos colectivos.<br />
Una perspectiva que nos permite aproximarnos a la relación entre conflictos sociales y<br />
espacios públicos deriva de los estudios de Canetti (1981) sobre la masa. El autor<br />
efectúa una primera taxonomía caracterizándolas en masas abiertas y las masas<br />
cerradas.<br />
“La masa natural es la masa abierta su crecimiento no tiene límites prefijados.<br />
(…) ‘Abierta’ debe entenderse aquí en sentido amplio; lo es por todas partes y<br />
en cualquier dirección. La masa abierta existe mientras crece. Su<br />
desintegración comienza apenas ha dejado de crecer.<br />
Porque con la misma rapidez con la que se constituyó, la masa se desintegra.<br />
En esta forma espontánea es una configuración frágil. Su apertura, que le<br />
posibilita el crecimiento, es al mismo tiempo, su peligro. Siempre permanece<br />
vivo en ella el presentimiento de la desintegración que la amenaza….<br />
En oposición a la masa abierta que puede crecer hasta el infinito, que está por<br />
todas partes y que precisamente por eso reclaman un interés universal, está la<br />
masa cerrada.<br />
Ésta renuncia al crecimiento y pone su mira principal en la perduración. Lo que<br />
primero llama en ella la atención es el límite. La masa cerrada se establece, se<br />
crea su lugar limitándose; el espacio que llenará le es señalado. … Se hallan<br />
vigilados los accesos a su propio espacio; a ella no puede ingresarse de<br />
cualquier manera. El límite se respeta. Puede que sea de piedra, de sólidos<br />
muros. Quizá se requiera un determinado acto de recepción; quizás haya que<br />
aportar determinada cantidad para ingresar…<br />
El límite impide un aumento desordenado pero dificulta y retarda la<br />
desintegración. La masa gana en estabilidad lo que sacrifica de posibilidad de<br />
crecimiento. Se halla protegida de influencias externas que podrían serle<br />
hostiles y peligrosas. Pero cuenta además y especialmente con la repetición.
199<br />
Ante la perspectiva de volver a reunirse, la masa supera una y otra vez su<br />
disolución. … El espacio le sigue perteneciendo aun en la bajamar y, en su<br />
vacío, le recuerda el período de pleamar. (Canetti. 1981:11)<br />
Una larga historia se ha construido con la irrupción de las masas desde los albores del<br />
capitalismo 4 . Las posibilidades abiertas a cualquier cambio construyeron un imaginario<br />
de deseo entre quienes buscaban un orden más justo, a la par que una fuerte<br />
desconfianza en quienes buscaban controlar el cambio. Las masas que mueven<br />
procesos de cambio no fueron ni son las masas controladas.<br />
Instrumentar la posibilidad de construir situaciones de masas ha sido el objetivo de los<br />
revolucionarios de todos los tiempos, donde la insurrección es la expresión máxima de<br />
las masas realizando su objetivo.<br />
Cuando las masas no crecen espontáneamente, son convocadas, se autolimitan,<br />
tienen prefijado un objetivo, estamos ante un acto, una marcha, una manifestación,<br />
una demostración de ocupación temporaria de ese espacio.<br />
Los jóvenes americanos expresándose contra la inhumanidad desatada en la guerra<br />
de Vietnam pusieron en crisis la retaguardia del ejército más poderoso del planeta.<br />
Esas masas limitadas se nutren, se diferencian, se expresan con la construcción de<br />
símbolos. Las banderas, pancartas, estandartes, carteles, vestimentas a veces,<br />
expresan lo que son diferencias en la unidad, unidad en la diferencia. También los<br />
cantos y las consignas que se vocean. A veces lo opuesto, el silencio.<br />
Masas controladas, organizadas, fugaces, inventaron en Argentina el “Escrache”,<br />
donde se repudia e identifica a los enemigos de la sociedad 5 , a modo de juicio popular<br />
a los portadores de inhumanidad.<br />
La calle que se ocupa es la calle donde muchos individuos han roto las barreras que<br />
los aíslan unos de otros construyendo colectivos sociales.<br />
2. La calle se corta. De la Barricada al Piquete urbano<br />
Las masas abiertas expresando su descontento en la calle y su culminación en la<br />
barricada del siglo XIX aludidas con la metáfora de “cortar el tránsito” en la páginas de<br />
Marshall Berman y descripta por Víctor Hugo en “Los miserables” fueron el paradigma<br />
de las luchas en el “siglo de las revoluciones proletarias”. Motines, insurrecciones,<br />
revueltas fueron distintas formas que adquirieron. La respuesta de los señores del<br />
orden lo constituían sus ejércitos lanzados contra los ciudadanos.<br />
Pero la solución definitiva vendría no de cambiar las relaciones sociales sino cambiar<br />
el orden de las cosas. De la mano del Urbanismo los espacios edificados cambiaron<br />
de forma, de lugar, de función, se reformulo el mapa de París jerarquizando los<br />
espacios vacíos -las calles, las perspectivas, los paseos- reinventando la vida urbana.<br />
Se determinó además cambiar de lugar a los hombres: expulsión del proletariado del<br />
Centro de la ciudad a las periferias bajo el control de la policía y el ejército. Fue la<br />
ejecución del Plan del Barón de Haussman, bajo el gobierno de Napoleón <strong>III</strong> en<br />
Francia 6 . El renovado París de las avenidas y bulevares, el Centro recuperado por la<br />
4<br />
Por datar algún inicio en la reflexión.<br />
5<br />
Ante el domicilio del represor se pinta en la calle y en la fachada el nombre del escrachado seguido de la<br />
acusación: represor, asesino, torturador, etc.<br />
La pintura roja se convierte en el arma de repudio, de la muerte social del represor, que queda marcado<br />
ante sus vecinos, quienes comparten con él lo cotidiano y ese espacio semiprivado que constituye el<br />
barrio. (Roze; Pratesi. 2002), También en Pratesi. (2000)<br />
6<br />
"Entiendo aquí por "Haussmann", no solamente la manera específica bonapartista del Haussmann<br />
parisino de trazar calles anchas, largas y rectas a través de los barrios obreros construidos estrechamente<br />
y bordearlos a cada lado con edificios lujosos; su finalidad aparte la de carácter estratégico, tendiente a
200<br />
burguesía. De sus lugares de sociabilidad, de circulación rápida de los nuevos<br />
vehículos, y también de la posibilidad de hacer uso de la caballería y emplazar<br />
cañones para detener las multitudes. No obstante, la calle de las masas proletarias,<br />
las calles de la Comuna de París reaparecieron y reaparecen con la dinámica de las<br />
masas abiertas hasta nuestros días.<br />
Ahora bien, sin constituir hechos de masas abiertas, la calle puede ser cortada.<br />
Los obreros desocupados de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI en nuestras<br />
ciudades latinoamericanas también cortan las calles.<br />
En Argentina, cortando rutas y encendiendo fogatas demandando fuentes de trabajo o<br />
impidiendo el cierre, demandando vida 7 , se denominaron “fogoneros” y “piqueteros”<br />
quedando esta última nominación a todos aquellos cuya metodología de acción es el<br />
corte de la circulación, en una ruta o una calle de las ciudades.<br />
En la ciudad de Resistencia un pequeño grupo de desocupados, colocando bicicletas,<br />
corta una calle céntrica por una promesa de pago incumplida por el estado, o la falta<br />
de respuesta de una demanda de resolución inmediata. En otras circunstancia el corte<br />
de la calle o la ruta es una convocatoria masiva de agrupaciones y partidos para<br />
presionar una demanda.<br />
Como todos los instrumentos de lucha, las posibilidades iniciales generadas en el<br />
carácter social de su composición y la justicia de sus demandas de vida, es apropiado<br />
por diversas fracciones políticas, constituyendo a partir de ese momento, solo un<br />
método más del diálogo limitado al ámbito de lo político 8 .<br />
3. En la calle se irrumpe. La demostración en situaciones controladas dio lugar al<br />
“acto relámpago”. Una esquina, pequeños grupos que se concentran, canta, gritan<br />
consignas y alguno de participantes toma la palabra. Se produce mucho ruido, arrojan<br />
panfletos y rápidamente el grupo se disuelve en individualidades que circulan. Se<br />
produjo un hecho. Se demostró que el poder no es infalible. Que aún en situaciones de<br />
máxima represión se pueden crear espacios de protesta.<br />
Estudiantes en lucha frente a la represión de los gobiernos militares se expresaban<br />
con esos instrumentos en distintas ciudades de Argentina en los albores del período<br />
de Protesta Social en Argentina (1969-1973). Militantes peronistas cuya expresión,<br />
nombres, símbolos estaban prohibidos en la argentina desde la “Revolución<br />
Libertadora” de 1955, fingían acaloradas discusiones en esquinas populosas, en las<br />
que rápidamente involucraban a los curiosos, los caminantes y producían un espacio<br />
de expresión, de libertad, de lucha teórica.<br />
hacer más difícil la lucha de barricadas, era formar un proletariado de la construcción específicamente<br />
bonapartista y dependiente del gobierno y así mismo transformar París en una ciudad de lujo. Entiendo<br />
por "Haussmann" la práctica generalizada de abrir brechas en los barrios obreros, particularmente los<br />
situados en el centro de nuestras grandes ciudades, ya responda a esto una atención de salud pública o<br />
de embellecimiento, o bien a una demanda de grandes locales comerciales en el centro, o bien a unas<br />
necesidades de comunicaciones, como ferrocarriles, calles, etc. El resultado es en todas partes el mismo,<br />
cualquiera sea el motivo invocado: Las callejuelas y los callejones sin salida más escandalosos<br />
desaparecen, y la burguesía se glorifica con un resultado tan grandioso; pero... callejuelas y callejones sin<br />
salida reaparecen prontamente en otra parte, y muy a menudo en lugares muy próximos". Engels.<br />
1973.371<br />
7 Los piqueteros en ese momento fueron ejecutores y guardianes de una lucha compartida por todo un<br />
poblamiento que cortaba la ruta al resto del país porque del conjunto de las muy diversas razones que los<br />
diferenciaban en su pluralidad social había sin embargo una que los unificaba a todos ellos: se negaban<br />
a desaparecer. (Marín. 2001)<br />
8 La táctica de lucha que habían instrumentado, el corte de ruta, se convertiría en un proceso social y<br />
políticamente complejo: mediante la capacidad corrupta y represiva de la sociedad argentina, el corte<br />
sería reinstalado en la ruta fetichista del proceso mercantil capitalista. (Marín.2001)
201<br />
4. En la calle se busca demostrar permaneciendo. El encadenamiento de las<br />
sufragistas de principio de siglo se constituyó en instrumento de individuos<br />
desposeídos solicitando o re-presentando una demanda, exigiendo una respuesta al<br />
poder que los ignora. Al extremo de la desesperación el bonzo, el individuo que se<br />
inmola.<br />
La demostración se hace extensa en el tiempo cuando se arma en la calle un lugar de<br />
permanencia. Una carpa frente al lugar donde se demanda 9 .<br />
Frente a la Casa de Gobierno del Chaco, en la ciudad de Resistencia, durante varios<br />
meses del año 1999 y 2000, desocupados construyeron un rancho donde se mostraba<br />
al poder las condiciones de vida de la mayoría de la población de la provincia.<br />
Docentes movilizados erigieron una carpa a comienzos del año 2000, frente al<br />
“Rancho de la Dignidad” como fue denominado. La visibilidad de la crítica activa de<br />
pobres y maestros frente al poder político en la provincia fue reprimido cuando la<br />
visibilidad, a través de los medios, se hizo extensa al conjunto del país a partir de un<br />
evento cultural de alcance internacional, que tuvo su lugar en la plaza principal, y que<br />
describimos mas adelante.<br />
5. En la calle se liberan combates. Larga historia de los combates callejeros.<br />
Ejércitos ocupando el espacio urbano y el pueblo resistiendo ya con acciones directas,<br />
enfrentado en barricadas 10 o en acciones desde las sombras, donde el paradigma<br />
contemporáneo, la referencia para la resistencia del pueblo ocupado, y al mismo<br />
tiempo para la represión, fue la guerra de Argelia expulsando el colonialismo francés.<br />
Allí se inventaron la organización de combatientes civiles en células, el terror de los<br />
ocupantes, los enfrentamientos en las sombras, la solidaridad de los citadinos, y así<br />
también la tortura de prisioneros, la detención indiscriminada de ciudadanos, la<br />
represalia sobre ciudadanos inocentes de las fuerzas armadas francesas de<br />
ocupación.<br />
Las ciudades en guerra pueden ser destruidas, desechas: El Líbano convertida en<br />
ruinas, al momento en que su situación, su población, su mera existencia, forma parte<br />
de la estrategia de varios ejércitos contendientes. Bagdad.<br />
Un punto de llegada en la guerra civil contra regímenes opresores fue la guerrilla<br />
urbana en Uruguay y Argentina a comienzos de la década del ’70.<br />
Frente a la guerrilla rural, el foco que triunfa en Cuba y busca reproducirse en otros<br />
países de América Latina, los jóvenes armados moral, luego materialmente en<br />
Uruguay y Argentina constituyeron, en la década del ’70 una situación paradigmática<br />
en el marco de una guerra civil, no asumida ni reconocida, excepto por las fuerzas<br />
combatientes. En Argentina, la guerrilla urbana del Ejército Revolucionario del Pueblo<br />
y las distintas organizaciones peronistas –Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas<br />
Armadas Peronistas, y Montoneros- inventaron formas de enfrentamiento que<br />
pasarían a la historia de los pueblos en armas. Una descripción de su dinámica podría<br />
ser la descripción del dirigente Montonero Mario Firmeních en un reportaje que le hace<br />
Gabriel García Marquez en abril de 1977. Señala el escritor:<br />
9 En la primera semana de noviembre de 2000, en la ciudad de Resistencia coexistían 5 carpas:<br />
• En Secheep, empresa provincial de energía eléctrica, por despidos de trabajadores.<br />
• En el superior Tribunal de Justicia, por la cesantía de dos gremialistas.<br />
• En la Municipalidad, el sindicato municipal reclama el pago de retenciones realizadas a los<br />
trabajadores y no transferidas al sindicato.<br />
• En la Municipalidad, mujeres jornalizadas despedidas.<br />
• En la Cerámica Toba, por despidos y suspensiones de trabajadores.<br />
10 …o tirando aceite hirviendo en las invasiones inglesas en Buenos Aires a inicios del siglo XIX.
202<br />
Las ciudades de mediano y pequeño porte limitan las posibilidades de acción de los<br />
ejércitos guerrilleros donde el control social dificulta las posibilidades operativas en el<br />
secreto de las identidades de los civiles en armas. No obstante, grupos armados han<br />
tomado, en los ’70, pueblos (Garín, La Calera, Acheral, General Mansilla, Santa Lucía,<br />
Los Sosas), y en otra escala, comisarías y establecimientos fabriles, etc.<br />
La actividad de las organizaciones armadas dificultosamente pudo ganar las calles en<br />
el Nordeste Argentino. No era totalmente posible “desaparecer en el anonimato de la<br />
grandes poblaciones urbanas”.<br />
La plaza<br />
Lugares de expansión, espacio verde, paseos, encuentros, aventuras adquieren<br />
contenido y constituyen imaginarios alrededor de inclusiones inesperadas,<br />
inapropiadas, impensadas; construyen espacios identitarios a partir de constituir el<br />
lugar de lo extraño a lo cotidiano, lo diferente, lo inesperado o lo in-apropiado.<br />
También puede construir identidades operando exclusiones, creando un adentro<br />
diferente, especial, insular, un espacio sacralizado, ajeno, donde se accede para ser<br />
partícipe de un hecho que no nos pertenece.<br />
Espacios de vida y espacios de contemplación las plazas son lugares cargados de<br />
simbolismos donde el juego de lo público, los posible, lo deseado, lo pensado, la<br />
inclusión, la segmentación, son construcciones de actores que presionan y actores<br />
que resisten. Espacios ganados y espacios en disputa.<br />
Territorios de imaginarios materializados, de órdenes adversos e inhumanos o<br />
inclusivos y de resistencia.<br />
El espacio del ciudadano. La reunión, el encuentro el paseo, pero también el mercado.<br />
El lugar de la memoria en el monumento. El lugar de la mirada amplia que permiten<br />
hacer visible la arquitectura monumental del poder de los sujetos investidos de poder,<br />
terrenal en los edificios gubernamentales, y sacralizado en templos. También del<br />
monopolio de uso de la fuerza como “plaza de armas”.<br />
La plaza se ocupa. Las masas se realizan en las plazas. Se expresan, se diferencian,<br />
se muestran al poder y sostienen la expresión.<br />
El peronismo en Argentina construyó sus momentos claves en la Plaza de Mayo en<br />
Argentina. Las masas invistieron al Líder, con quien, en la plaza imaginaban un<br />
diálogo donde sólo una parte hacía uso de la palabra. La otra gesticulaba.<br />
La plaza es también lugar de masacres. Los opositores agrupados fueron blanco fácil<br />
y previamente discriminados en la plaza Colón en Antofagasta en 1906; en la Plaza de<br />
Mayo, Buenos Aires 1955; en la matanza de Tlatelolco en 1968 en la Plaza de las Tres<br />
Culturas; en Tian'anmen, Pekín en 1989, sólo por citar algunas cercanas.<br />
Las plazas en nuestra región constituyen espacios privilegiados de expresión de<br />
descontento. Los sujetos movilizados que se trasladan desde el interior a expresarse<br />
en el lugar del poder se asientan en la gran plaza central de la ciudad de Resistencia.<br />
Improvisan Ollas Populares, levantan carpas y construyen una cotidianidad durante el<br />
tiempo que dura la protesta.<br />
Productores Agrarios agrupados en Ligas a comienzos de los ’70, aborígenes en<br />
diferentes momentos, prácticamente hasta nuestros días, maestros, desocupados, han<br />
acampado en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia hasta encontrar respuestas a sus<br />
demandas o hasta su desalojo.<br />
"El puente"
203<br />
"El puente", con comillas constituye en el juego de los imaginarios de la movilización<br />
una calle potenciada. Es el cruce entre el corte de ruta del piquetero -el puente es una<br />
ruta- y la calle ocupada del citadino movilizado.<br />
Es, además el corte del tránsito sin alternativas, sin desvíos.<br />
"Por otra parte, en las reflexiones, y en la conciencia de quienes cortábamos el puente,<br />
estaba claro, que sólo así cortando el paso del flujo de capital, podían ser escuchados.<br />
Porque lo que se comentaba en el puente, es que el corte tendría efecto cuando las<br />
cancillerías de Brasil y Chile comenzaran a llamar al gobierno nacional" -escribíamosreproduciendo<br />
las palabras de un dirigente piquetero local.<br />
La dimensión de las consecuencias potenciales determina en los ocupantes<br />
consecuencias reales. El puente se reprime. La metáfora y la fuerza simbólica del<br />
corte es desplazada por la materialidad de los flujos del capital. El orden del sistema<br />
determina que el capital debe circular, y las "fuerzas del orden" deben garantizar la<br />
circulación.<br />
El puente a que hacemos referencia a lo largo del trabajo es una de las pocas<br />
conexiones viales, que une ambas costas del Río Paraná. 300 kilómetros río arriba<br />
otro puente une Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación, 500 kilómetros río<br />
abajo un túnel fluvial conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe. Constituye un paso<br />
obligado para la circulación de personas y mercancías entre Chile y el norte argentino<br />
y varios estados del sur del Brasil.<br />
En la costa correntina la bajada del puente se encuentra casi en el centro de la ciudad<br />
y de hecho, el camino de conexión con la ruta Nacional Nº 12 atraviesa la ciudad de<br />
Corrientes. En la Costa chaqueña la ciudad de Resistencia está situada a siete<br />
kilómetros de su desembocadura donde se ubicaron cabinas de peaje. A pesar de la<br />
distancia, los cortes del puente por los trabajadores desocupados chaqueños es<br />
mucho más asiduo que en la costa correntina.<br />
La metáfora de Baudelaire acerca de "cortar el tránsito" con que Marshall Berman<br />
(1988: 163-64) construye una imagen de las revoluciones de nuestro siglo se presta<br />
para la significación del puente Chaco-Corrientes en la protesta.<br />
II. CALLES, PLAZAS Y “EL PUENTE” EN LA PROTESTA<br />
EN DOS CIUDADES EN ARGENTINA<br />
Nuestras reflexiones refieren a los espacios de un conflicto paradigmático en la región<br />
cual fue lo que se conoció como “La plaza de la dignidad”, y también “La plaza del<br />
aguante” en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre.<br />
También haremos referencia a otros conflictos ocurridos en la cercana ciudad de<br />
Resistencia –en la vecina provincia del Chaco- a los efectos de hacer observables la<br />
dinámica de los espacios urbanos en nuestras particulares ciudades de Argentina.<br />
El nordeste de Argentina 11 en el año 1991 constituía la región más pobre del país, con<br />
muy altos niveles de analfabetismo (2 y ½ veces la nacional y más elevada que en<br />
cualquiera otra región del país) 12 ; mortandad infantil (30% por arriba del parámetro<br />
nacional), hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (casi 80% superior al<br />
promedio nacional, que alcanzaba al 20%).<br />
11 Conforman la región geográfica noreste, las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.<br />
Corrientes es en este grupo la unidad política de mayor antigüedad. La región limita al Norte con<br />
Paraguay y al este con Brasil y Uruguay.<br />
12 Los datos corresponden SIEMPRO (1991)
204<br />
Durante nueve meses de 1999, la provincia de Corrientes fue escenario de múltiples<br />
manifestaciones de ciudadanos en acción. De abril a diciembre, en distintas<br />
localidades del interior provincial, pero concentrándose principalmente en la ciudad<br />
capital, se sucedieron innumerables formas de expresar la protesta: huelgas, paros,<br />
retención de servicios, cortes de rutas –prolongados o intermitentes-, marchas<br />
sectoriales y multisectoriales -de la luz, del silencio-, movilizaciones y caravanas,<br />
cortes de calles, ollas populares, clases públicas, escraches, pintadas, cacerolazos,<br />
apagones, bocinazos, misas, procesiones y rezos, y los singulares cortes de “el<br />
Puente” y la toma de “la Plaza”.<br />
Con la prolongación de la protesta activa, de manifestaciones continuas, sus formas<br />
fueron adaptándose y adecuándose para ocupar los espacios de la ciudad e<br />
interrumpir la cotidianeidad de la vida urbana, en busca de respuesta a las demandas.<br />
La localización de la protesta en los distintos espacios públicos urbanos: calles,<br />
plazas, y los accesos de la ciudad, despiertan nuestra atención. 13<br />
La elección de los espacios en una protesta de larga duración combina diversas<br />
estrategias: por una parte, expresar el desacuerdo, la oposición, la presencia en el<br />
espacio simbólico mismo de representación del poder: la plaza frente a la localización<br />
de la Legislatura Provincial y Casa de Gobierno; por otra entorpecer –cortando el<br />
puente-, la circulación de personas y mercancías y motivar a distintas instancias del<br />
estado del poder a buscar soluciones al conflicto que de por sí no constituía una<br />
preocupación prioritaria para la vida económica y política de la provincia. El conflicto<br />
se genera a partir de la demanda del pago de salarios atrasados de los empleados de<br />
la administración provincial, donde el sector más postergado lo constituían los<br />
docentes quienes fueron el grupo que motoriza y sostiene el enfrentamiento.<br />
Por ello, se trataba de mantener una presencia activa en la vida urbana a través de la<br />
manifestación en las calles. Cada una de las modalidades de protestas y de la<br />
condición de esos espacios genera reacciones en el estado del poder: en la plaza se<br />
protege; en la calle se "observa atentamente", en el puente, se reprime.<br />
De nuevo nos preguntamos por el interjuego de la espacialidad, ahora desde la<br />
dinámica de un conflicto con múltiples expresiones.<br />
Los espacios de la protesta.<br />
Con la confluencia de manifestaciones de empleados provinciales de diferentes áreas<br />
de la administración no coordinadas y el malestar de la población la protesta se volvió<br />
cotidiana rápidamente. En cualquier lugar surgía un modo de expresión ligada a ella.<br />
Un diario local señalaba, ya en el mes de mayo de 1999:<br />
“Últimamente en Corrientes, todos los días hay manifestaciones de protesta. Y por su<br />
constancia y reiteración dejan de ser novedad y pierden cierto impacto como noticia”<br />
(Diario El Libertador. Corrientes. 5/5/99: Pg. 4)<br />
Y días más tarde el titular de tapa decía: “el corte de cada día” (El Libertador, 08/05/99.<br />
Nota de tapa. Corrientes).<br />
La ciudad convivió los dos primeros meses con las más variadas manifestaciones, y se<br />
incorporaron (o, fue necesario incorporar) nuevas formas de expresar la protesta, el<br />
corte del Puente y la toma de la Plaza, para buscar otorgar eficacia a la estrategia.<br />
13 .Reflexionamos también en relación con ese conflicto, en, Roze; Barrios. Calles, plazas y puentes:<br />
formas de ocupación del espacio público durante la protesta social. presentado en las <strong>III</strong> Jornadas de<br />
Imaginarios Sociales. Secretaria de Posgrado y Relaciones Institucionales. Facultad de Arquitectura,<br />
Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Septiembre del 2001
205<br />
Dos espacios públicos paradigmáticos condicionan las formas de la protesta y deben<br />
desenvolverse en las características propias de Corrientes: el centro y la plaza. El<br />
centro refiere a la concentración comercial, el espacio del mercado, del comercio, de<br />
paseo de compras.<br />
Una peatonal comercian unía el antiguo mercado y la plaza central denominada<br />
“Sargento Cabral” en cuyo frente se alza la Iglesia Catedral. Contrariamente a<br />
tradicional trazado de ciudades de acuerdo con las Leyes de Indias donde alrededor<br />
de la plaza principal se establecían las sedes del poder religioso y del poder temporal,<br />
en Corrientes el poder político: la Casa de Gobierno y la Legislatura, así como la<br />
Jefatura de Policía y el Rectorado de la Universidad, están situadas enfrente otra plaza<br />
denominada “25 de mayo”. Se ha<br />
separado, los espacios que expresan el<br />
poder en dos plazas diferentes en una<br />
el poder político y temporal –Casa de<br />
Gobierno y Legislatura- en otra: del<br />
dominio espiritual ejercido por una<br />
iglesia de amplísima influencia en la<br />
población de la provincia.<br />
“La plaza”, la del conflicto es la que<br />
expresaba el lugar del poder político 14 .<br />
Su nombre oficial es “Plaza 25 de<br />
Mayo” fue renombrada durante la<br />
protesta como “Plaza de La esperanza”,<br />
“Plaza del Aguante” y finalmente “Plaza<br />
de la Dignidad”. Por su relación con el<br />
poder político, había sido el punto de<br />
llegada de las innumerables marchas<br />
anteriores.<br />
Los cortes de “el Puente”, se refieren al Puente Interprovincial General Belgrano, que<br />
une las provincias del Chaco y Corrientes –y sus ciudades capitales: Resistencia y<br />
Corrientes-. Conforma además un tramo de la Ruta Nacional Nº 12, principal<br />
conectora de la Red Mercosur del Noreste. El acceso se ha convertido en los últimos<br />
años en uno de los espacios recreativos de la ciudad.<br />
La distancia entre el acceso al Puente y “la Plaza”, no supera los mil metros.<br />
Los tiempos de la protesta<br />
De abril a diciembre de 1999 se prolongó la protesta en la ciudad capital.<br />
En una periodización inicial (Barrios.1999), identificamos cuatro momentos en relación<br />
con la totalidad del conflicto:<br />
Un primer momento - Mediados de abril al 6 de junio de 1999- en tanto etapa de<br />
conformación de la manifestación de protesta concentrada geográficamente,<br />
caracterizado por protestas disgregadas espacial y sectorialmente. Pero no como<br />
etapa previa a la conformación de un movimiento único ni desarrollado desde una<br />
unidad de organización.<br />
Un segundo momento - 7 de junio a fines de julio -, lo caracterizamos sí por la<br />
concentración masiva en el lugar de La Plaza y durante el cual los responsables<br />
14<br />
Paradójicamente las expresiones militantes del poder político establecerían campamento en la plaza de<br />
la Catedral estatuyendo una “contra-plaza”.
206<br />
políticos de dar respuestas aparecían identificados en el escenario de la lucha con<br />
claridad: el gobierno del PANU 15 . La Plaza creció en estos meses albergando<br />
alrededor de 200 carpas, y con una actividad propia permanente.<br />
Durante el tercer momento - Agosto al 9 de diciembre -, las modalidades de protestas<br />
continúan, pero relegadas –sobre todo en los medios de comunicación- por la lucha<br />
política en vista a las elecciones. El cambio de gobierno brinda soluciones parciales –<br />
pagando algunos salarios adeudados, pero no logra sostenerlo en el tiempo, ni<br />
atender todos los reclamos, la crisis se profundiza: la protesta se realiza ahora al<br />
gobierno de la coalición. Estos meses prorrogan las manifestaciones, volviendo<br />
finalmente a la situación inicial.<br />
El cuarto momento -10 al 17 de diciembre -, identifica el desenlace. Se reitera la<br />
modalidad de protesta más conflictiva y de mayor presión: el corte del puente y en<br />
esta oportunidad la ocupación del mismo por tiempo indeterminado, que fue<br />
desocupado a partir de la fuerte represión ejercida por la Gendarmería el 17 de<br />
Diciembre. La crisis se profundiza en términos institucionales, nuevamente la<br />
intervención Nacional de la provincia de Corrientes encuentra justificación. La protesta<br />
tiene el punto de conclusión, pero sin la resolución de los reclamos, aún de los más<br />
concretos: la regularización del pago de salarios. Recién en junio de 2000, se<br />
efectivizan los anunciados cronogramas de pago de la deuda del Estado con sus<br />
empleados.<br />
Los sujetos de la protesta<br />
Delimitar socialmente La Protesta de Corrientes, es una tarea de gran amplitud y<br />
dificultosamente podamos incluir a la totalidad de los sectores que de distinta manera<br />
fueron partícipes. Aún restringiéndonos a La Plaza de la Dignidad, del Aguante, el<br />
sinnúmero de acciones surgidas de la misma no logra ser completa en nuestro<br />
registro.<br />
“Los alumnos del [colegio] nacional manifestando en la puerta de la Municipalidad; las<br />
maestras cortando cuanta calle se les ponía delante, IOSCOR y Judiciales de aquí<br />
para allá; la masiva marcha de la Luz de los tutores, las misas populares en la<br />
Catedral, los cortes de ruta en toda la provincia, el corte del puente de 30 mil<br />
personas, los municipales movilizándose, los escraches y los muñecos, los hospitales<br />
parados... y desde hace un poco más de un mes La Plaza del Aguante...” (El<br />
Correntinazo- Nº2- 12/07/99) 4 .<br />
Varias de éstas formas de protestas serán también utilizadas por los “opositores” a<br />
esta protesta, los defensores del Partido Nuevo: cortes de rutas, la contra plaza, el<br />
corte del puente, marchas, pintadas, etc.<br />
En cuanto a los sectores que participaron y organizaron las mismas podemos indicar:<br />
Docentes, Docentes católicos, Administración Pública, Empleados de Salud,<br />
Empleados de la Justicia, Policía, Estudiantes secundarios, Estudiantes Universitarios,<br />
Abogados, Agrupaciones Políticas, Empleados de la Legislatura, Remiseros,<br />
Periodistas, Productores Rurales, Empleados de la empresa de Energía 5 , Tutores, etc.<br />
Sin embargo, esto no refleja con precisión el número de carpas que se instalaron en<br />
su totalidad y los períodos de mayor asentamiento.<br />
15 Partido Nuevo. Agrupación creada por un caudillo terrateniente local de una tradicional familia de<br />
hombres de gobierno: "Tato" Romero Feris, que rompe el siempre gobernante "Pacto Autonomista<br />
Liberal" y se convierte en un fenómeno electoral propio de la provincia de Corrientes.<br />
16 Publicación del la Juventud del Frente de la Resistencia.<br />
17 Se toma como base las categorías identificadas en una encuesta realizada durante la toma de la<br />
Plaza, (formulario de relevamiento auto administrado: Investigación : La Plaza del Aguante).
207<br />
Por último y en cuanto a la localización de la protesta, nos limitamos a lo ocurrido en la<br />
Capital, sin desconocer que en toda la provincia se llevaron adelante acciones que<br />
aportaron al movimiento.<br />
"La Plaza"<br />
El 7 de Junio, luego del segundo corte del puente, los manifestantes se dirigen a la<br />
Casa de Gobierno y se quedan en la Plaza 25 de Mayo enfrente mismo de ese edificio<br />
y de la Legislatura de la provincia. Se inicia la gesta de “la Plaza” en Corrientes.<br />
Luego de la vigilia de ese primer día, comienzan a instalarse carpas 18 de los distintos<br />
sectores, llegando a más de 200 durante ese mes. Se instaura en este espacio, rutinas<br />
que reproducen la actividad docente centralmente, entre los meses de junio y<br />
diciembre.<br />
Este espacio fue “protegido” por las fuerzas de seguridad provincial y nacional ante<br />
amenazas de enfrentamientos de los simpatizantes del PANU. No hubo una fecha de<br />
terminación de la gesta. La Plaza, fue “desocupándose” de manera paulatina, no hubo<br />
un día de levantar las carpas y con ellas la protesta. En muchos casos se reconoce<br />
que no fueron quienes instalaron las carpas los que las desarmaron, sino que se<br />
realizaron “operativos” –adjudicados al municipio- para este fin o que simplemente<br />
durante las noches las carpas “iban desapareciendo”. Este proceso cobra fuerza luego<br />
de la represión del 17 de diciembre en el puente.<br />
La plaza tomada es la presencia constante ante el poder político, imposible no verla<br />
todos los días. Tan constante que pareciera “incorporada al paisaje”, allí pierde la<br />
eficacia de provocar la resolución política, también (o porque) deja de ser noticia.<br />
<strong>Identidades</strong> y vida cotidiana en la plaza “del Aguante”.<br />
En la “plaza de la dignidad”, se ponen en juego los valores supremos de la<br />
nacionalidad: la sede gubernamental, la Iglesia (aunque no es la catedral, es una de<br />
las más tradicionales de Corrientes). La pregunta expresada en la plaza, en el<br />
“aguante” como se llamaba a la larga e incierta espera era: “¿quiénes pertenecen a la<br />
nación?”<br />
El espacio fue tomado por un sector importante de la población, con un fuerte apoyo<br />
de la sociedad local y provincial, que se manifestaba de distintas maneras, por los<br />
medios de comunicación social, llevando provisiones y alimentos a la plaza, no<br />
enviando a sus hijos a las escuelas. En cierto sentido se “privatizó” el espacio público.<br />
Aunque quienes lo habían tomado lo reclamaban a su vez para todos.<br />
La inversión –entre lo público y lo privado- que se produjo, es que quienes lo<br />
pretendían para sí en ese momento, quizá también querían poder transformarlo en<br />
público nuevamente. Pero público en un sentido de homogeneidad e igualdad, que en<br />
la sociedad correntina, heterogénea, jerárquica y relacional no se percibe.<br />
El espacio antes de ser tomado por este sector, tampoco era vivenciado como de<br />
todos, e igual para todos, como sería en el caso de una sociedad individualista. El<br />
18 Existen versiones que indican esta acción como resultado espontáneo de los grupos participantes ante<br />
la inclemencia del tiempo y la necesidad de permanecer como “custodios” de las decisiones que<br />
asumieran los representantes políticos. Otros afirman que habría sido una alternativa discutida y<br />
acordada. De nuestro trabajo de revisión y registro debemos indicar que previa a la Plaza de la Dignidad<br />
de Corrientes, en la localidad de Sauce, ya el 8 de Mayo el diario El Libertador de Corrientes informa que<br />
“los docentes instalaron en la plaza la carpa de la dignidad”. (16 pp).
itual que se dio en esos días tensos del último corte de puente, y que al mismo tiempo<br />
se debatía en la sociedad argentina también frente a los ‘piqueteros’ fue:<br />
“¿Uds. quiénes son para ocupar ese espacio, para no dejarme pasar? Tengo derecho<br />
a pasar, soy un ciudadano y estoy en mi derecho!”<br />
208<br />
No obstante, se fue construyendo una vida privada, con sus pequeños rituales, de la<br />
comida, del mate con bizcochos, del encuentro, del compartir, en la plaza, en la calle,<br />
y en el puente, sobretodo cuando los cortes de éste comenzaron a ser más y más<br />
largos cada vez. El último tuvo una duración de 7 días, que culminó en una violenta<br />
represión, la primera del nuevo gobierno nacional 19 . Una cantidad de acciones que<br />
estaban totalmente fuera de su domino de origen.<br />
En la Plaza, la casa avanzó sobre la calle. El espacio privado sobre el público.<br />
Se construían nuevas rutinas. El canto del Himno Nacional fue un ritual que se sucedía<br />
–como un rezo diario, tomados de las manos-. Se lo cantaba a capella casi<br />
diariamente, en las marchas, en la plaza, en el puente, hasta frente a situaciones de<br />
peligro de represión o de descontrol social.<br />
Paradójicamente, ritual que refuerza la concepción de ciudadano de una nación, que<br />
a la vez tiene que cantarlo en su identidad de “autoconvocado”. Esa caracterización<br />
para hacerse presente como ciudadano en la escena social, no le sirve para ser<br />
representado en la escena democrática. A la vez estos rituales re-creaban antiguas<br />
relaciones sociales corporativas, vecinales, político-partidarias, transformando una<br />
nueva identidad en el interjuego de lo cotidiano. No se trataba igual, ni se hablaba<br />
igual a aquellos que participaban de las marchas, o iban a la plaza, o cortaban el<br />
puente, de los otros que nunca “aparecían”, la condición de persona estaba dada por<br />
esta participación, la cosmovisión y las relaciones del espacio de lo cotidiano, se<br />
experimentaban ahora en la plaza, en la asamblea, en el puente.<br />
“El puente”<br />
En el período de ocupación de la plaza, se realizaron 6 cortes del puente Chaco-<br />
Corrientes. Estos fueron: 12 de mayo, 7 de Junio, 27 y 28 de Julio, 23 de Septiembre,<br />
23 de Noviembre y la toma por tiempo indeterminado del 10 al 17 de Diciembre.<br />
Desde su primer corte, logra paralizar el tránsito de uno de los corredores de<br />
intercambio económico más importantes. Necesariamente la medida afecta a muchos<br />
otros, sale del ámbito de la ciudad y de la provincia.<br />
"La ciudad también amaneció sitiada por los camioneros que esperaban que se<br />
levante la protesta en el puente. Cansados de aguardar, decidieron hacer su propia<br />
medida de fuerza: cortar los accesos a Corrientes: 'si nosotros no podemos circular no<br />
circula nadie', aseguraron. Algo similar ocurrió del lado chaqueño, donde los accesos a<br />
Resistencia también fueron cortados...." (Diario Clarín. Buenos Aires. 15/12/99: Pg.14)<br />
"Que los correntinos se vayan a protestar a la Casa de Gobierno. Qué tenemos<br />
nosotros que ver con ellos? No puede ser.... Estamos perdiendo mucho dinero" (Diario<br />
Norte. Resistencia 16/12/99 : Pg. 8)<br />
19 . La represión se produce un día después de la asunción como presidente del Radical Fernando de la<br />
Rua. Gran parte de la población vería a este personaje como la tabla de salvación de los desmanes,<br />
básicamente económicos e institucionales del anterior presidente Menem, no obstante bastaron pocas<br />
horas de su gobierno para descubrir que era más de lo mismo.
209<br />
El puente cortado es una rutina catastrófica 20 : siempre es noticia.<br />
Siempre motiva la intervención, el otorgamiento de alguna respuesta que haga bajar a<br />
los manifestantes, y la intervención indiscutible del Estado Federal por jurisdicción. "En<br />
ejercicio de este poder legítimo, y cumpliendo con la función de resguardar el orden y<br />
los intereses comunes", dos de los seis cortes fueron reprimidos por gendarmería.<br />
Ambos cortes fueron por tiempo indeterminado, el primero de 36 horas afectó<br />
directamente el tránsito de turistas que regresaban de las vacaciones de invierno, el<br />
segundo de 7 días, involucró al transporte de carga internacional y tras la reacción de<br />
éstos de cortar el acceso a las ciudades de Corrientes y Resistencia, incorporó al<br />
conflicto el reclamo de la Cámara de Comercio y la Federación Económica de la<br />
vecina provincia del Chaco.<br />
Tras la represión del 17 de Diciembre, dos muertos y varios heridos pusieron fin a las<br />
formas de expresión de la protesta, sin respuesta a los reclamos.<br />
La convivencia de tantas formas de protesta continuó hasta Diciembre, las nuevas no<br />
excluyeron a las anteriores, se sumaron formas. La relación entre Plaza y Puente,<br />
aparece en tanto medios de presión diferentes: vigilar, supervisar las decisiones<br />
políticas la primera; afectar, interrumpir la circulación del capital, el segundo.<br />
Las decisiones de reprimir a los ocupantes del puente no fueron sólo una cuestión de<br />
la demanda de los sectores afectados sino también de la dinámica social de esos<br />
procesos. Mientras en “La Plaza” la constitución de una masa cerrada – que tenía<br />
como objetivo la duración, su presencia permanente-, cuando se trasladan hacia el<br />
puente se produce una necesaria apertura y el hecho convoca a sectores con mucho<br />
menos compromiso con el poder y el “orden” de la pequeño burguesía urbana que<br />
delimitaba el enfrentamiento.<br />
Desde los bordes del puente se respondía a los avances de la policía con lluvia de<br />
cascotes y se protagonizaban no pocas refriegas ante los avances de la represión.<br />
El conflicto replanteaba, amplificando, los conflictos que afectaban al conjunto de la<br />
sociedad Correntina. En el puente no se debatía el salario de los empleados públicos,<br />
sino la suma de problemas que podían resumirse en la pauperización relativa de todo<br />
el conjunto, en particular de los pobres de la ciudad 21 .<br />
Sobre los instrumentos propios del Conflicto<br />
Plaza y Puente se construyeron en tanto instrumentos de enfrentamiento diferentes<br />
ante el poder político durante la protesta.<br />
La ocupación de la Plaza concentra la protesta y la mantiene presente<br />
permanentemente. Se erige en tanto vigilante del accionar del poder político local y en<br />
especial del legislativo: quién entra a sesionar, a quién hay que buscar; control -o<br />
esperanza de control- directo del voto de cada legislador. Aunque la presión parece<br />
lograr respuestas institucionales importantes, las soluciones económicas no son<br />
alcanzadas. Sin embargo la misma permanencia la agota en su eficacia, sobre todo<br />
cuando cambia el ámbito decisional y es el poder ejecutivo provincial quien debe dar<br />
respuesta., y éste requiere del nivel nacional.<br />
20<br />
La cuestión se complejiza porque también es un espacio privilegiado de protesta para organizaciones<br />
de piqueteros de la provincia del Chaco.<br />
21<br />
Los muertos en la represión del puente no fueron empleados públicos, sino dos pobres de villas vecinas<br />
que se habían sumado a la protesta
210<br />
"No nos iremos de la plaza sin que nada cambie; y el cambio no debe ser sólo de<br />
figuras, sino de políticas" Esta fue la frase final de la declaración de la Mesa<br />
Coordinadora de Autoconvocados "7 de junio", acordada el 2 de julio 1999 22<br />
El puente tomado por tiempo indeterminado aparece entonces, ya no como amenaza<br />
posible, sino exigiendo la actuación del poder nacional afectando y requiriendo<br />
respuestas en el plano económico y político. En ambos casos esto ocurrió, aunque la<br />
respuestas fueron sólo paliativos momentáneos y posteriores al ejercicio represivo de<br />
las fuerzas de seguridad nacional.<br />
"El puente se transformó en un símbolo de rebeldía y contraponer de masas, cada<br />
corte de puente dejaba sin interlocutores válidos al poder local ante el Gobierno<br />
Nacional, toda la institucionalidad temblaba ante lo que se presentaba como<br />
inmanejable e infinitamente legítimo. (...) El puente está allí, vital, como un recurso<br />
siempre último, pero siempre a mano y vigente en el imaginario social de toda esta<br />
generación". Señalan los ocupantes.<br />
Cuadro 1. Características de los instrumentos del enfrentamiento<br />
Objetivo de la<br />
acción<br />
Estrategia<br />
Tipo de<br />
afectación<br />
Eficacia política<br />
Ocupación de "la Plaza" Cortes de "El Puente" (por tiempo indeterminado)<br />
Presión al poder político local -legislativo- Presión al poder ejecutivo nacional<br />
Concentración y presencia permanente de los<br />
distintos sectores en afectados directamente<br />
de la provincia.<br />
Vigilia permanente y pacífica<br />
Local - provincial<br />
Base moral<br />
La extensión en tiempo disminuye la eficacia.<br />
Modificaciones políticas como medios de la<br />
búsqueda de soluciones.<br />
Corte de la circulación interprovincial e internacional. Afectación<br />
que se extiende a sectores sociales no vinculados directamente<br />
con la crisis provincial, y a intereses económico extraprovinciales.<br />
Resistencia y enfrentamientos<br />
Global - nacional<br />
Base económica<br />
La extensión del tiempo aumenta la presión hacia el poder<br />
central.<br />
Represión para desalojar el puente, y posterior habilitación de<br />
fondos nacionales para "atender" la crisis.<br />
Otras Plazas ocupadas forjando identidades en la región<br />
Una plaza sin nombre. La plaza Cabral de Corrientes, frente a la Iglesia Catedral,<br />
también alojaba carpas, pero de otro origen y otra factura. Se trataba de una respuesta<br />
de partidarios del gobierno como oposición a las fracciones movilizadas.<br />
Diferente composición social de los ocupantes (en la primera dominantemente<br />
pequeño-burguesía urbana, en ésta pobres de la ciudad y de otras localidades), no<br />
determinaron una imagen ni una dinámica identitaria que pudiera sostenerse y menos<br />
reproducirse. No fueron noticia de diarios. No hubo televisión que las construya como<br />
real. No quedó siquiera en el recuerdo.<br />
Paradójicamente los derrotados de la “Plaza de la dignidad” se establecieron como<br />
paradigma en la memoria, en tanto aquellos que compartieron la victoria de lo<br />
institucional a través de su apoyo, no existieron en ninguna crónica.<br />
Una plaza segmentada. En Resistencia, la gran plaza 25 de Mayo de 1810 23 es el<br />
lugar también de ocupación por diferentes grupos: la ocupación de la plaza por<br />
productores agrarios organizado en Ligas en las grandes movilizaciones de 1971;<br />
22<br />
Comunicación -hoja- distribuida en la plaza.<br />
23<br />
Que ocupa cuatro manzanas. Punto de partida de las avenidas de expanden la cuadrícula en los cuatro<br />
puntos cardinales.
211<br />
carpas docentes en las grandes huelgas de 1988, aborígenes demandando<br />
condiciones de vida y existencia en el 2006.<br />
La plaza 25 de Mayo, una vez al año hasta el 2005 fue lugar de un evento de nivel<br />
internacional: un concurso de esculturas donde durante una semana (coincidente con<br />
las vacaciones de invierno) artistas nacionales e internacionales son invitados a<br />
realizar una obra a la vista de todo el público. El espacio es segmentado del conjunto,<br />
y una docena de escultores en general extranjeros o extraprovinciales compiten en un<br />
certamen que busca colocar a la provincia en el calendario internacional de eventos<br />
culturales.<br />
El 17 de julio del año 2000, coincidente con La Bienal Internacional de las Esculturas,<br />
un grupo de desocupados, en los márgenes de la plaza realizan una violenta protesta<br />
contra el gobierno provincial con quema de neumáticos, rotura de vidrios de la Casa<br />
de Gobierno, enfrentamiento con la policía, los que son rápidamente reprimidos con el<br />
objetivo que este grupo no pueda "ganar la plaza".<br />
Los negociadores del conflicto fueron los escultores-organizadores locales, quienes<br />
moderan el conflicto con la policía y negocian, por ejemplo, la devolución de bicicletas<br />
que la policía había secuestrado a los desocupados-movilizados.<br />
Estos escultores al día siguiente resisten la ocupación de espacio cultural sacralizado<br />
donde los desocupados pretenden instalar alguna carpa de protesta.<br />
Se montan alrededor de los escultores carpas ofreciendo artesanías, aborígenes<br />
desparramando en el suelo sus trabajos, escultores ofreciendo rifas, y al final de la<br />
semana, se cierra el evento con fuegos artificiales.<br />
La Plaza vuelve a ser el lugar de nadie, hasta el próximo certamen de esculturas 24 o la<br />
próxima ocupación de sectores disconforme con el orden de los gobernantes.<br />
Nuevos significados y nuevas identidades.<br />
Señalábamos que la calle espacio público por excelencia adquiere nuevos significados<br />
con la protesta. También señalábamos que el piquete también se resignificaba.<br />
Originalmente se trataba de no permitir la entrada a la fábrica de los ‘carneros’<br />
aquellos compañeros que querían trabajar y no adherirse a la huelga.<br />
Hoy la metáfora en nuestra región, es que no hay ‘fábrica’ donde poner los piquetes, y<br />
que aquellos que ayer tomaban la fábrica u oficiaban de “carneros”, están aumentando<br />
hoy la tasa de desempleo. El capital se flexibilizó, no está localizado, sino que fluye, y<br />
hoy los ‘piqueteros’ intentan detenerlo en su camino.<br />
Nuevas identidades que surgen a fines de los 90’ y se consolidan con el nuevo siglo<br />
configuran, en su movimiento, en sus expresiones, nuevos espacios sociales que<br />
tienen múltiples planos, y que demanda que una parte importante del análisis ponga<br />
su acento en el uso y la significación de los espacios donde los sujetos dan sentido a<br />
sus demandas de vida y trascendencia.<br />
Bibliografía<br />
ANGUITA, Eduardo; CAPARROS, Martín. 2006. La Voluntad: 1976-78. Buenos<br />
Aires. Bocket.<br />
BARRIOS , Gabriela; ROZE, Jorge Próspero 1999 El movimiento de lo social frente<br />
a una situación de crisis política: "La plaza de la esperanza en Corrientes" . En<br />
colaboración con Gabriela Barrios . En Reunión de Comunicaciones Científicas y<br />
24 Frente a esta situación que de algún modo tiende a repetirse, el certamen del año 2006 se realiza en un<br />
espacio también público, pero de acceso restringido, alejado de la sede del Gobierno de la Provincia.
212<br />
Tecnológicas. Actas. Tomo I. Ciencias Sociales. Secretaría General de Ciencia y<br />
Técnica. (UNNE). Corrientes. 25 al 29 de Octubre de 1999.<br />
www.unne.edu.ar/cyt/sociales/s-015.pdf<br />
BARRIOS , Gabriela. 2000. MOVIMIENTOS DE PROTESTA SOCIAL –El caso de<br />
Corrientes durante 1999- . Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Actas.<br />
Secretaría General de Ciencia y Técnica. (UNNE). Corrientes. 25 al 29 de Octubre de<br />
2000. En soporte electrónico (CD ROM)<br />
BARRIOS, María Gabriela. El ejercicio de la violencia legítima en el Estado<br />
neoliberal. La represión al movimiento de protesta social, el caso de Corrientes.<br />
XX<strong>III</strong> Congreso ALAS. Comisión Nº 12- 049. Guatemala, 2001.<br />
BARRIOS , Gabriela, GANDULFO, Carolina, ROZE, Jorge Próspero. 2003. Espacios<br />
ocupados y formas de ocupación: construcción identitaria de un movimiento de<br />
protesta. En colaboración con Gabriela Barrios y Carolina Gandulfo. Presentado en el<br />
XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología – ALAS. América<br />
Latina: hacia una nueva alternativa de desarrollo. Universidad Nacional de San<br />
Agustín de Arequipa. Arequipa. Del 4 a 7 de noviembre del 2003. CD Rom.<br />
BERMAN, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI, Madrid,<br />
1988.<br />
CANETTI, Elías. 1981. Masa y poder. Buenos Aires. Muchnik Editores.<br />
ENGELS, Federico. 1973. Contribución al problema de la vivienda. Primera parte.<br />
Cómo resuelve Proudhon el problema de la vivienda. en Obras Escogidas en tres<br />
tomos, tomo II, Edit. Progreso, Moscú.<br />
LE CORBUSIER. 1986 La Carta de Atenas. Planeta. Agostini. Buenos Aires.<br />
LEFEBVRE, Henri. [1970] La revolución urbana. Madrid. Alianza editorial. 1980. Cap. 1<br />
JACOB, Jane. 1973. Muerte y vida de las grandes ciudades, Península, Madrid, 1973.<br />
MARIN, Juan Carlos. 2001. Cortar la ruta. Documento distribuido por Internet. 10 de<br />
agosto del 2001.<br />
PRATESI, Ana. 2000. Pañuelos blancos, pintura roja. El movimiento de derechos<br />
humanos en la Argentina. 1º premio en la categoría Ensayo del Concurso “Identidad:<br />
de las huella a las palabras” organizado por Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.<br />
ROZE, Jorge Próspero. 2001 La ciudad: Lugar de confrontación del ciudadano y/o<br />
cuartel del soldado social. En Rodriguez Manuel Angel ; Roze, Jorge Próspero<br />
<strong>Ciudades</strong> <strong>Latinoamericanas</strong>: Una Visión Social Del Urbanismo. Fomento Universitas.<br />
Colección Memorias. Universidad Autónoma de Guerrero. Guerrero. México. Marzo del<br />
2001. ISBN: 968-6766-01-4<br />
ROZE, Jorge Próspero; PRATESI, Ana Rosa. 2002. Ejercicio del gobierno y<br />
respuestas desde sectores de la sociedad en un proceso de desterritorialización.<br />
El caso de la Provincia del Chaco. En Castaña, A.; Raposo, I.; Woelflin, M.L.<br />
Globalización y Territorio . VI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de<br />
Investigadores sobre Globalización y Territorio. Rosario. UNR editora. 2002. Paginas<br />
231 a 254. ISBN 950-673-347-3<br />
SIEMPRO. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.<br />
2001. Informe de Situación Social. Nº 11. Diagnóstico social de la Provincia del<br />
Chaco. República Argentina. Presidencia de la Nación. Consejo Nacional de<br />
Coordinación de Políticas sociales.