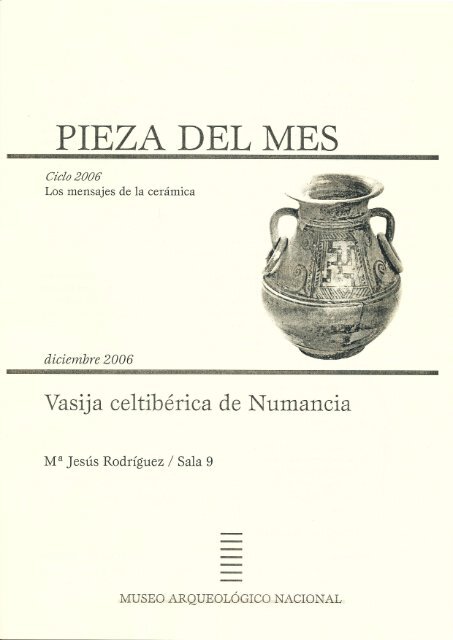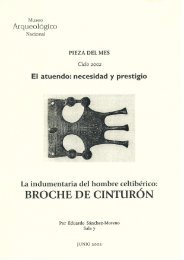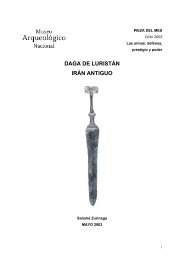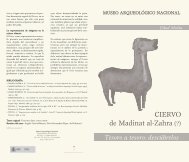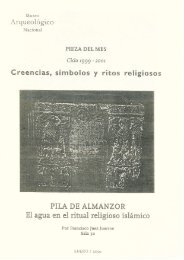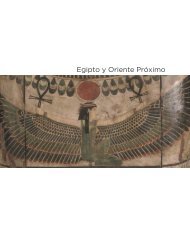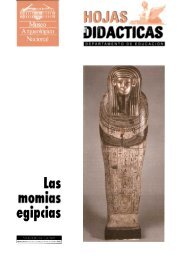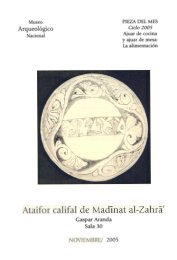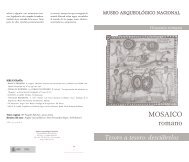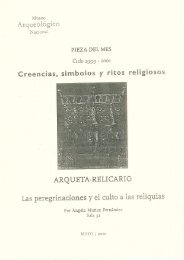Vasija numantina - Museo Arqueológico Nacional
Vasija numantina - Museo Arqueológico Nacional
Vasija numantina - Museo Arqueológico Nacional
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PMZA DEL MtrS<br />
Cíclo 2006<br />
Los mensajes de la cerámica<br />
diciembre 2006<br />
Vasij a celtib érica de l\um a:ncia<br />
Mu Jesús Rodríguez / SaIa I<br />
E<br />
,MUSE C, ARgUEOLÓcrC O NACTONAL
DESCRIPCION<br />
Se trata de una vasija d"e arcilla de color ocfe que se encontró incompleta' Presenta<br />
dos asas delas que penden sendas anillas. Latécnica empleada pala su ejecución<br />
fue e1 torno y su cocción fue oxidante. Presenta una capa de en$obe y decoración<br />
geométrica asimétrica pintad.a en una de sus caras: un tetrasquel o "svástica" fodeado<br />
de un friso de 1íneas oblicuas paralelas; posiblemente presentaba la misma<br />
decoración en la otra cara. Los motivos decorativos son de un co10r entre e1 rojo<br />
oscufo y el ne$ro que Se conoce como tono avinado' En su base tiene e1número de<br />
inventario 1920 /37 /94.<br />
LUGAR DE HALL AZGO Y DATACIÓN<br />
procede d.el yacimiento de Numancia (Garray, Soria), se$uramente de su necrópo-<br />
1is desconocida hasta 1993, aunque la ciudad se cofioce desde e1 siglo XVII y 1as<br />
refercnciaa ella, d.esde \a caídadel lmperio. La vasija fue hallada en 1920, es decir'<br />
67 años antes de1 descubrimiento de 1a necrópolis'<br />
pertenecea 1a cultura celtibéric a, alirLa época, e1 siglo I a. C., en que Numancia formaba<br />
ya parte de1 mundo lomano, habia sido conquistada por e1 $eneral Escipión<br />
en 133 a.C.yrepoblada con $entes celtíberas afines a Roma' Este será e1 motivo por<br />
e1 cua1, a pesaf d.e pertenecer cronológicamente a un período de ocupación romana,<br />
1a forma, los temas decorativos y otros elementos nos remiten al mundo celtibérico,<br />
como veremos.<br />
USO Y FUNCIÓN<br />
Por su tamaño, forma y decoración es posible que formataparte del ajuar funerario<br />
que acompañaría 1os restos cremados de1 difunto' que sería probablemente una<br />
p.r*ru de 1a é1ite o próxima a e11a, puesto que el pueblo común no efa acompañado<br />
en su "viaje final" por ningún objeto de ajuar'<br />
Si 1a vasija tuvo un uso previo de contenedor en los ámbitos doméstico o funerario<br />
no 1o podremos saber nunca ya que en e1 momento de Su excavación el recipiente<br />
segufamente fue lavado, por 1o que no queda ningún resto que, tras sus análisis químico,<br />
nos permita saber si contuvo 1os restos de 1a cremación de1 difunto' alimentos<br />
só1idos o alguna bebida de fermento de tri$o o cebada empleados en e1 ritual<br />
funerario.<br />
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN. LOS ALFARES<br />
Latécnicaempleada parahacer e1 cuerpo de esta vasija, al igual que 1as restantes<br />
cerámicas <strong>numantina</strong>s y 1as de algunos talleres celcanos, fue e1 tofno, tecnolo$ía<br />
introducida pof 1os comerciantes fenicios en e1 siglo VIII y $eneralizada en e\<br />
mundo celtibérico desde e1 siglo V. Después fue sometida a una cocción oxidante'
esto es, con entrada de oxígeno en el horno. Las asas y las anillas fueron realizadas<br />
a torno y pegadas después. Posteriormente, fue sometida a un baño de engobe<br />
(mezcla de arci1la, óxidos y colorantes) para facilitar 1a decoración posterior, tal y<br />
como coffesponde a este tipo de cerámica decorada.<br />
E1 trabajo y modo de producción cerámicos en los alfares celtibéricos han sido estudiados<br />
con detenimiento por los arqueólogos. En los asentamientos se han encontrado<br />
zolaas especializadas en 1a producción cerámica, con espacios delimitados<br />
para e1 horno de alfar y para e1 secado de las cerámicas que suponen la existencia<br />
de personas dedicadas 1a mayor parte de su tiempo a la producción cerámica.<br />
LA TÉCNICA Y LOS MOTWOS DECORATTVOS<br />
Los motivos decorativos de 1a vasija son monocromos, de color avinado a negro,<br />
obtenidos de1óxido de hierro. Tras ser decorada, fue cocida por segundayez er':ur,a<br />
atmósfera de nuevo oxidante. Esta técnica procede sin duda del mundo ibérico,<br />
pero sus formas y temas decorativos son propios del mundo celtibérico. Por su alta<br />
calidad, belTeza y originalidad, 1as cerámicas de Numancia destacan en el mundo<br />
celtibérico.<br />
La decoración geométrica se da con más frecuencia en \a cerámica <strong>numantina</strong> que<br />
la decoración con figuras humanas o zoomorfas ya que 1os motivos geométricos,<br />
tales como ajedrezados, triángu1os, trisqueles y tetrasqueles, tan habituales en los<br />
repertorios de 1a cultura de La Téne, pueden utilizarse exclusivamente o combinados<br />
con aqué11as y se insertan generalmente en composiciones simétricas perfecta-<br />
Fig.1. Diferentes vasijas celtibéricas con decoración g€om€trizante (Basado en Ló¡¡io, 1997: 251 y ss)
mente adecuadas a1 marco pictórico que cada forma ofrece, como sucede en esta<br />
vasija.<br />
Las representaciones zoomorfas se d.esarrollan en frisos corridos o destacan alften'<br />
te d.e ciertas jarras o en el fondo de 1as copas. Estos motivos figurados presentan un<br />
estilo curvilíneo de base geométrica que evidencia 7a gran capacidad de abstracción<br />
de sus artesanos. Entre sus creaciones destacan cabal1'os, como en e1 Vaso de1<br />
Domador, pero esta misma estilización curvilínea recombina motivos geométricos<br />
de tradición anterior, como en e1 Plato de| pájaro. Junto a estas obras, cabe señalar<br />
otras creaciones no menos geniales, como e1 Vaso de los guefferos con figuras<br />
humanas, seguramente una lucha mítica entre campeones, y el Yaso del toto, c;'tya<br />
genial capacidad de abstracción anuncia 1as mejores creaciones de1 arte abstracto<br />
de1 s. XX, pues en e11a parece haberse inspirado el mismo Picasso.<br />
En definitiva,larepresentación de figuras humanas son menos frecuentes y cuand.o<br />
aparecen 1o hacen en sencillas escenas; representan tan sólo un siete por ciento<br />
de ias d.ecoraciones cerámicas y normalmente se enmarcan con motivos geométri-<br />
cos.<br />
LA DECORACIÓN, REFLEJO DE LA RELIGIÓN CELTIBÉRICA<br />
Son numerosos 1os círculos radiados y tetrasqueles que aparecef_en las decoraciones<br />
de 1as cerámicas celtibéricas. También se han conservado en los umbrales de<br />
1as casas, en 1os que tuvieron una evidente función protectora tanto de la casa como<br />
de sus ocupantes.<br />
En 1íneas generales y basándonos en 1as últimas investigaciones, se puede afirmar<br />
que existe una relación entre las deidades celtibéricas de catácter astral y<br />
estos motivos geométricos radiados o de tipo "svástica" que decoran 1as cerámicas,<br />
ya que en 1a religión celtibérica, básicamente naturalista, tenia un peso muy<br />
importante 1a adoración de Lug, dios solar, y de 1a 1una. Éstos dioses ayudaban<br />
a 1os d.ifuntos en su viaje final y sus ciclos respectivos eran altamente sugerentes<br />
de muefte y fesulrección. Los celtíberos creíal, incluso, que la noche daba<br />
,,a7.u2,, a1 d.ía: pot eso pensaban que los muertos volvían a 1a vida Y, €n sentido<br />
{eneral, eran fuente de fecundidad. Por este motivo, decoraban con estos temas<br />
sus cerámicas funerarias, como es e1 caso de esta vasija, pafa propiciar un buen<br />
viaje de la muerte.<br />
Estos símbolos relacionados con astros solares están documentados desde e1 neolítico,<br />
creyéndose que su nomenclatura -"svástica- procedería de 1a taíz sumeria<br />
"súatz" (fuego con asPas)'<br />
También 1os motivos frgurados de 1a cerámtca se inspiran en mitos y creencias celtas,<br />
además d.e ilustrarnos sobre aspectos de vestim enta y armamento e incluso<br />
sobre costumbres sociales y creencias citadas por 1os autores c1ásicos.
Fig. 2. Diferentes ejemplos de tipologías cerámicas celtibéricas con represcntaciones de tetrasqueles, trisquelcs, rspus y ajedrezados (Basado<br />
en Lorrio, 7997:253).<br />
LA CIUDAD CELTIBÉNICA DE NLIMANCIA<br />
La ciudad celtibérica de Numancia se adaptó a la orografía de7 cerro de la Muela,<br />
limitado a suvez por los ríos Duero,Tera y Medrano. Antes de ser arévaca, estuvo<br />
ocupada por el pueblo pelendón hasta fines del siglo V a.C o inicios de1 IV a.C.<br />
Posteriormerrte, a finales del siglo III a.C. o principios del II a.C. 1a habitaronlos<br />
arévacos, coincidiendo con 1a eclosión de la cultura celtlbérica.<br />
La fase denominada Celtibérico Tardío (III a.C. - 133 a.C.), etapa de transición y de<br />
profundo cambio en el mundo celtibérico, presenta una seña1ada tendencia hacia<br />
formas de vida cadayez más urbanas, tendencia que se debe enmarcar entre el pro-<br />
ceso precedente en e1 mundo tartesio-ibérico y e1 de la aparición de los oppida en<br />
Centroeuropa. Durante esta fase, 1os arévacos se extienden hacia el norte soriano a<br />
costa de sus vecinos pelendones tomando pafie de su territorio, así, Numancia,<br />
pasará de ser un centro pelendón a ser de dominio arévaco hasta que, en época<br />
altoimperial, vuelve a estar poblada por pelendones, debido a la poiítica de restitución<br />
de límites practicada por Roma.
-.., $s¡dss5<br />
-', Necrópolis<br />
ii:t in::t<br />
Fig. 3., Localización de la ciudacl celtibérica de Numancia y cle la necrópolis y sondeos que se llevaron a cabo en el siglo xX (basado en Jimeno<br />
et alii,2001:68).<br />
No está claro e1 momento en que Numancia, capital de los afévacos' deja de sef un<br />
sencillo castfo pafa conveftifse en 1a destacada ciudad (oppidum) que Ítace frente<br />
a Roma. En cualquier caso su protagonismo histórico está en relación con 1as guerras<br />
celtibéricas (f SS-f gS a.C.) Ante 1a ruptura de 1as relaciones entle Roma y algu-<br />
nos pueblos indígenas -belos y titos- en el 153 a. C., tras 1as reclamaciones que éstos<br />
hicieran pof e1 incumplimiento de 1os pactos con Tiberio Sempronio Graco,<br />
muchos de ellos se fefugiafon entfe 1os muros de Numancia' Esta ciudad se puso,<br />
así, al frente de las gueffas celtibéricas y su caída, en e1año 133 a.C. supuso el frnal<br />
de 1as mismas.<br />
La lucha contfa 1os arévacos y sus aliados y e1 asedio de Numancia duró veinte<br />
años, con vafias fases de conflicto y paz.En e1 aío I34 a.C. había llegado a la<br />
península 1béricapublio Cornelio Escipión con el objetivo de acabar con 1a resistencia<br />
de Numan cia, para e1lo aisla la ciudad arévacabloqueando 1a comunicación<br />
por e1 Duero y levanta un cefco de 9 kms. de perímetro sobre e1 que sitúa siete campamentos.<br />
La ciudad resiste 15 meses de asedio pero termina cayendo pof inanición<br />
en el 133 a.C., tras una resistenata <strong>numantina</strong> que ha pasado a la posteridad<br />
y no sin antes recurrir sus habitantes a situaciones extremas, como alimentarse de<br />
cadáveres humanos u optar por suicidios colectivos, tal como relatan los clásicos.<br />
Los pocos supervivientes que quedafon fueron encadenados y conducidos a Roma<br />
para fofinar parte,junto con el botín conseguido, del desfrle triunfal de las tropas<br />
y su general a 1o 1ar$o del Foro de 1a ciudad'
Sobre 1a ciudad ceTthérica asolada por Escipión se desarrollaron varias ocupacio-<br />
nes más, al menos una tardo- ceTttbérica (tardo-republicana, durante e1 siglo I a. C.),<br />
ala que pertenece nuestra vasija, y otra posterior plenamente romana (imperiai,<br />
desde e1 siglo I a1 IV d.C.) Durante la primera, se perfecciona e1 trazado urbano,<br />
manteniéndose en general e1 esquemaindígena y no se produce nin$ún cambio<br />
espectacular ni se levantan grandes edificios púb1icos. Durante la segunda, se<br />
impulsa la red viaria y 1a ciudad, a1 igual que otros oppida celtibéricos como Bilbilis,<br />
Uxama y Termes, y adquiere el rango de municipium latino con el edicto Flavio (74<br />
d.C.) A pesar de 1a progresiva y lenta romanización cu1tural, pervive la tradición<br />
ind.ígena, como ya indicamos. A partir del s.IV d.C.,\a ciudad pierde i.mportancia<br />
en favor de explotaciones rurales dispersas tipo villae'<br />
LOS CELTÍNBROS' UNA SOCIEDAD GUERRERA<br />
Según 1as fuentes greco-1atinas, las cuencas altas del Tajo-Duero y e1 valle medio<br />
de1 Ebro estaban habitadas durante 1a Edad de1 Hierro por distintas entidades étni-<br />
cas celtibéricas: arévacos, titos, belos, lusones, pelendones y, más a occidente' vac-<br />
ceos.<br />
Los d.atos analizados de 1os ajuares funerarios de 1as necrópolis celtlbéricas coinciden<br />
en destacar el papel de las élites de tipo gueffero dentro de esta sociedad, fuertemente<br />
jeratquizada, en 1a que e1 armamento es un signo exterior de prestigio,<br />
aunque se verá desplazado por 1as joyas a partir de un determinado momento.<br />
permiten anali-<br />
Las noticias proporcionadas por 1as fuentes literarias $recolatinas<br />
zar eÍrprofundidad la fase fina1 o tardía (Celtibérico Tardío, siglo III a.C. - 133 a.C.)<br />
de1 mundo celtibérico y su organización sociopolítica, evidenciando un pallorama<br />
más complejo que el obtenido anteriormente, basado tan só1o en 1a documentación<br />
arqueológica.La existencia de grupos parentales de carácter familiar o suprafamiliar,<br />
o de tipo no parental como el hospitium, 1a clientela o los $rupos de edad y de<br />
instituciones sociopolíticas, como senados o asambleas, así como de entidades étni-<br />
cas y territoriales, se documentan a través de las fuentes literarias o de las evidencias<br />
epigráficas. También ofrecen importante información sobre costumbres familiares<br />
y hábitos sociales. Por ejemplo, Estrabón relata 1as comidas o reuniones que<br />
se realizaban en e1 interior de las casas: 1as personas, por orden de edad, se situaban<br />
en semicírculo alrededor de 1os hogares y sobre bancos adosados ala pared,<br />
documentados en 1as excavaciones; además nos transmiten información sobre 1a<br />
or ganización e conómic a.<br />
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y VIDA COTIDIANA: LA CULTURA MATE.<br />
RIAL<br />
Las bases económicas sobre 1as que se articula la sociedad <strong>numantina</strong> en 1a antesa-<br />
1a d.e su romanización son ia agricultúta y 7a ganadería, complementadas con otras<br />
actividades artesanales de gran relevancta: metalurgia del hierro, alfarería cerámi-
ca, trabajo textil, industrias de transformación de alimentos como la molienda, la<br />
minería y e1 aprovechamiento forestal..., además de 1as relaciones comerciales con<br />
otros pueblos a través de las cuales l1egan a Celtiberia productos como el vino o el<br />
aceite. Muchos objetos e instrumentos, algunos de fuerte influencia norpirenáica y<br />
otros ibérica, propios de estas labores han llegado hasta nosotros en las excavaciones<br />
de Numancia. Entre e1los, instrumentos de telar como pesas y fusayolas; aperos<br />
agrícolas; herramientas para el trabajo de la madera o 1a piedra; elementos relacionados<br />
con la alimentación: molinos pétreos, vasijas y silos con granos de trigo y<br />
cebada en su interior, ho$ares, hornos, numerosas vasijas cerámicas...así como cisternas<br />
y atajeas en relación con el almacenamiento de agua.<br />
No debemos olvidar que la escritura se documenta desde mediados del siglo II a. C.<br />
en 1as acuñaciones numismáticas, aunque 1a diversidad de alfabetos y su rápida<br />
generalización permiten suponer una introducción anterior desde 1as áreas ibéricas<br />
meridionales y orientales. También hay que señalar 1a existencia de leyes escri-<br />
tas en bronce.<br />
EL PROBLEMA DE LA GÉNESIS DE LA CULTURA CELTIBÉRICA<br />
Un problema esencial es el de la génesis de la cultura ce7t7bérica. Se han venido uti-<br />
Tizando con frecuencia términos como campos de urnas, haIlstáttico, posthallstáttico<br />
o céltico, en un intento por establecerla vinculaciórr con la realidad arqueológica<br />
europea, encubriendo con e1lo, de forma más o menos explícita, 1a existencia<br />
de posturas invasionistas que relacionan la formación del grupo celtibérico con la<br />
llegada de sucesivas oleadas de celtas venidos de centroeuropa. Esta tesis fue defendida<br />
por Bosch Gimpera en diferentes trabajos publicados desde 1os años 20, en los<br />
que, aunando las fuentes históricas y fi1ológicas con la realidad arqueológica, planteabala<br />
existencia de distintas invasiones,lo que abrió unavía de difícil salida para<br />
1a investigación arqueológica española al no encontrar el necesario refrendo en los<br />
datos arqueológicos.<br />
La hipótesis invasionista fue mantenida por 1os lingüistas, pero sin poder aportar<br />
información respecto a su cronología o a las vías de llegada. La de mayor antigüedad,<br />
considerada precelta, incluiría el lusitano, lengua que para algunos investigadores<br />
debe considerarse como un dialecto céltico, mientras que la más reciente<br />
sería el denominado celtibérico, ya plenamente céltico. No obstante, 1a delimitación<br />
de 1a cultura de los campos de urnas en e1 noreste de la Penínsu1a, área lingüísticamenteibérica,<br />
por tanto no céltica ni aun indoeuropea,y el que dicha cul-<br />
tura no aparezca en áreas celtizadas, obligó areplantear 1as tesis invasionistas, pues<br />
ni aceptando una única invasión, 1a de los campos de urnas, podría explicarse el<br />
fenómeno de 7a ceTtización peninsular.<br />
La dificultad de relacionar 1os datos lingüísticos y la realidad arqueológica ha propiciado<br />
el que ambas disciplinas ftabajen por separado, impidiendo disponer de<br />
una visión g1oba1, pues no sería aceptable una hipótesis lingüística que no tuviera
su refrendo en la realidad arqueológica, rri una arqueológica que se desentendiera<br />
de la información filo1ógica. Así, fi.lólogos y arqueólogos han trabajado disociados,<br />
tendiendo estos últimos o a buscar elementos exógenos que probaran la tesis invasionista<br />
o, sin llegar arregat 1a existencia de celtas en 1a península lbérica, al menos<br />
restringir el uso del término a las evidencias de tipo lingüístico, epigráfico, etc., en<br />
contradicción con los datos que ofrecen las fuentes escritas.<br />
Almagro-Gorbea ha propuesto una interpretación alternativa, partiendo de 1a dificultad<br />
en mantener que el origen de los celtas hispanos pueda relacionarse con 1a<br />
cultura de los campos de urnas, cuya dispersión se circunscribe al cuadrante nororiental<br />
de la Península; tal origen habría de buscarse en su substrato uprotocelta"<br />
conservado en 1as regiones del occidente peninsular, aunque en 1a transición de1<br />
Bronce Final a la Edad de1 Hierro se extendería desde 1as regiones atlánticas a la<br />
Meseta. De dicho substrato protocéltico surge 1a cultura celtibérica, con 1o que que-<br />
darían explicadas las similitudes culturales, socioeconómicas, lingüísticas e ideológicas<br />
que hay entre ambos y 7a progresiva asimilación de dicho substrato por parte<br />
de aqué1la. De acuerdo con Almagro-Gorbea,la ceTtización de 1a Penínsulalbérica<br />
se presenta como un fenómeno complejo, en e1 que una aportación étnica única y<br />
determinada, presente en los planteamientos invasionistas, ha dejado de ser consi-<br />
derada como elemento imprescindible para explicar el surgimiento y desarrollo de<br />
la cultura cé7tica peninsular, de la que 1os celtíberos constituyen e1 grupo mejor<br />
conocido.<br />
A pesar de 1o dicho, 1a reducida información sobre e1 final de la Edad del Bronce<br />
en la Meseta oriental dificulta la valoración del substrato en la formación de1<br />
mundo celtibérico , a17Ír cuando ciertas evidencias vienen a confirmar la continuidad<br />
de1 poblamiento al menos en la zona donde el fenómeno celtibérico irrumpirá<br />
con mayor fuerza: el Alto Tajo - AltoJalón - Alto Duero. Por otro lado, aunque esté<br />
por valorar todavía 1a incidenciareal de 1os grupos de campos de urnas en el pro-<br />
ceso de gestación de1 mundo celtibérico, 1a presencia de aportes étnicos procedentes<br />
del valie del Ebro estaría documentada en las altas tierras de 1a Meseta oriental,<br />
como parece confirmar el asentamiento de Fuente Estaca (Ernbid), en el noreste de<br />
la provincia de Guad aTajara. No debe desestimarse 1a posibilidad de que estas infiltraciones<br />
de grupos de campos de urnas hubiesen sido portadoras de una lengua<br />
indoeuropea precedente de \a celtibérica, conocida a partir de una serie de documentos<br />
epigráficos fechados en las dos centurias anteriores al cambio de era.<br />
A partir de 1a conquista romana 1as poblaciones que se resistieron más a estas fueron<br />
sometidas y sus territorios fueron repoblados con gentes de las etnias más colaboracionistas<br />
con Roma.<br />
CONCLUSIÓN<br />
No podemos fi.na1izar sin remarcar \a gran personalidad de la cuitura celtlbérica en<br />
e1 cuadro general del mundo céltico, en grarr medida debido a 1a importante
10<br />
influencia que 1a cultura ib&ica ejerció sobre e1la, unido a su situación periférica<br />
en el extremo suroriental de Europa, alejada de 1as corrientes culturales que afectaron<br />
de una forma determinante a 1os celtas continentales, identificados arqueológicamente<br />
con 1as culturas de Hallstatt y de La Téne.<br />
Consecuencia de todo e1lo son las producciones artesanales tan singularmente<br />
características, entre ellas 1as producciones cerámicas, ejemplo de sincretismo plasmado<br />
en sus formas y decoraciones, tal y como hemos podido admirar enla cerámica<br />
<strong>numantina</strong> que hemos analizado.<br />
Será precisamente Roma, adaptándose en pafie al sustrato loca1 e imponiendo sus<br />
criterios, quien termine por instituir en la península Ibérica una cultura material<br />
acorde con modos de vida ya plenamente urbanos.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Alma$ro-Gorbea, M. (1993): "Los Celtas en la Península Ibérica: origen y personalidad culturalo, en<br />
Alma$ro-Gorbea, M. y Ruiz Zapateto, G. (eds.): Los Celtas: Hispania y Europa, Madrid, pp. l2l-<br />
I/J.<br />
Alma$ro-Gorbea, M. y Lorrio, A. J. (1991): ol-es Celtes de la Péninsule Ibérique au illéme siécle av.<br />
J.-C.", Actes du IXe Congrés International d'études celtiques (Paris, 1991), premiére partie: Les<br />
Celtes au IIIe siécle avantJ.-C., (Études Ceitiques, XXVIII), paris, pp. 33-46.<br />
Álvarez-Sanchís, J. R. and Ruiz Zapatero, G. (2001) .Cementerios y asentamientos: bases para una<br />
'<br />
demografía arqueológica de la Meseta en la Edad del Hierro', in Berrocal-Ragel, L. and Gardes, ph.,<br />
(eds.), Entre Celtas e lberos. Las poblaciones protohistóricas de las Galias e Hispania, Bibliotheca<br />
Archaeologica Hispana, 8, Madrid, Real Academia de la Historia, 6t-TS.<br />
Arenas, J. A. (1999): La Edad del Hierro en el Sistema Ibérico Central. España. fgritish<br />
Archaeological Reports. International Series 780), Oxford.<br />
Arenas,J. A. y Palacios, M. V. (coord.) (tggg): El origen del mundo celtibérico. Actas de los encuentros<br />
sobre el origen del mundo celtibérico (Molina de Aragón, 1gg8), Guadalajara.<br />
Bosch Gimpera, P. (1932): Etnologia de la península Ibérica, Barcelona.<br />
Burillo, F. (coord.) (i990): Necrópolis Celtibéricas. II Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, 1988),<br />
Zaragoza.<br />
(coord.) (rggS): El poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, 1991),<br />
Zaragoza.<br />
_, -, (f gSA): Los Ceitíberos: Etnias y estados, Barcelona.<br />
(coord.) (tOOO): IV Simposio sobre los Celtíberos. Economía (Daroca, IggT),Zaragoza.<br />
Buriilo, F.,Pérez Casas,J.A.y de Sus, M. L., (eds.), (1ggg): Celtíberos, Zaragoza.<br />
Capalvo, A. (1996): Celtiberia, Zaragoza.<br />
ciprés, P. (1993):<br />
"celtiberia: lacreacióngeográfica de un espacio provincialo, Ktema, 1g, pp. 259-
291.<br />
Dominguez, A. (1997): "Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior", en Alfaro,<br />
C. et alii, Historia Monetaria de Hispania Antigua, Madrid, pp. 116-193.<br />
Gómez Fraile, J. M. (2001): Los celtas en los va1les Altos del Duero y del Ebro, Memorias del<br />
Seminario de Historia Antigua VIII, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.<br />
Hoz,J. de (1986): "La epigrafía celtibérica", Reunión sobre epigrafía hispánica de época romano-<br />
republicana, Zaragoza, pp. 43 -1'02.<br />
(fggS):<br />
"Las sociedades celtibérica y lusitana y la escriturao, Archivo Español de<br />
_,<br />
Arqueología, 68, 3-30.<br />
Jimeno, A. (2000): "El origen del urbanismo en el Alto Duero", Soria Arqueológica,2, pp. 239-262.<br />
Jimeno, A., Revilla, M. L., de la Torre, J. I., Berzosa, R. y Martínez,J. P. (2002): Numancia. Guía<br />
del yacimiento. Soria, Junta de Castilla y León-Asociación de Amigos del <strong>Museo</strong> Numantino.<br />
J or dán, C. (1 998) : Introducción al celtibérico, Zar aPoza.<br />
Lenerz-de Wilde, M. (1991): Iberia Celtica. Archáelogische Zeuginisse keltischer Kultur auf der<br />
Pyrenáenhalbinsel, Stuttgart.<br />
Lorrio, A. J. (1994): "La<br />
evolución de la panoplia celtibérica", Madrider Mitteilungen,35, pp. 272'<br />
257.<br />
_, (Lggz): Los Celtíberos, (Complutum Extra, 7), Alicarrte.<br />
_, (1999): ol,os Celtíberos: análisis arqueológico de un proceso de etnogénesis", Revista de<br />
Guimaráes, (Congresso de Proto-História Europeia (Guimaráes, 1999), Revista de Guimaráes, vo1.<br />
Especial, vol. 1, 1999, pp. 297-379.<br />
_, (2000): "Grupos culturales y etnias en 1a Celtiberia", Cuadernos de Arqueología de Ia<br />
Universidad de Navarra, vol. 8, 2000, pp. 99-180.<br />
Romero, F. (1991): Los castros de la Edad del Hierro en el Norte de la provincia de Soria, Valladolid.<br />
Romero, F. yJimeno, A. (1993): "El valle dei Duero en la antesala de la Historia. Los grupos del<br />
Bronce Medio-Final y Primer Hierroo, en Almagro-Gorbea, M. y Ruiz Zapatero, G. (eds.): Los<br />
Celtas: Hispania y Europa, Madrid, pp.775-222.<br />
Ru\z-Gálvez, M. (1985-86): El mundo ceitibérico visto bajo la óptica de la "Arqueología Social",<br />
Kalathos, 5-6, pp. 7I-1,06.<br />
F.luiz Zapatero, G. (1995): "El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones>, en<br />
Burillo, F. (coord.), Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, 1991),<br />
Zaragoza, pp. 25-40.<br />
Fiuiz Zapatero, G. y Lorrio, A. J. (1988): "Elementos e influjos de tradición de "Campos de Urnas"<br />
en la Meseta Sudoriental", I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, 1985),<br />
Ciudad Real, tomo IIi, pp. 257-267.<br />
_, (f ggS): "Las raíces prehistóricas del mundo celtibérico", en Arenas, J. A. y Palacios, M. V.<br />
(coord.), El origen del mundo celtibérico. Actas de los encuentros sobre el origen del mundo celti-<br />
bérico (Molina de Aragón, 1998), Guadalajara, pp. 27-36.<br />
Salinas, M. (1996): Conquista y romanización de Celtiberia, Salamanca.<br />
Schüle, W. (1969): Die Meseta-Kultu¡en der Iberischen Halbinsel, (Madrider Forschungen, 3),<br />
Berlin.<br />
Schulten, A. (1914): Numantia L Die Keltiberer und ihre Kriege mit Rom, Munich.<br />
Sopeña, G. (1995): Ética y ritual. Aproximación al estudio de la religiosidad de los pueblos celtibé-<br />
ricos, Zara$oza.<br />
Taracena, B. (i954): "Los pueblos celtibéricosn, en MenéndezPidal, R. (dir.), Historia de España, I,<br />
3, Madrid, pp. 195-299.<br />
Tovar, A. (1989): Iberische Landeskunde. II. 3 Tarraconensis (1989), Baden-Baden.<br />
Untermann,J. (19S3): "Die Keltiberer und das Keltiberische,, en Campanile, E. (ed.), P¡oblemi di<br />
lingua e di cultura nel campo indoeuropeo, Pisa, pp. 709-727.<br />
_, (tggZ): Monumenta Linguarum Hispanicarum. IV. Die tartessischen, keltiberischen und<br />
lusitanischen Inschriften, Wiesbaden.<br />
VV AA. (f gSz): I Simposium sobre los Celtíberos (Daroca, 1986), ZaraSoza<br />
1l
l2<br />
PIEZA DEL MES<br />
Departamento de Difusión<br />
Sábados: 17,30 h.<br />
Domingos: 11,30 y 12,30 h.<br />
Duración aproximada:<br />
30 minutos<br />
Entrada libre y gratuita<br />
Texto:<br />
Má Jesús Rodríguez<br />
Asesoramiento científi co<br />
Dpto. de Protohistoria<br />
Maquetación:<br />
Luis Canillo