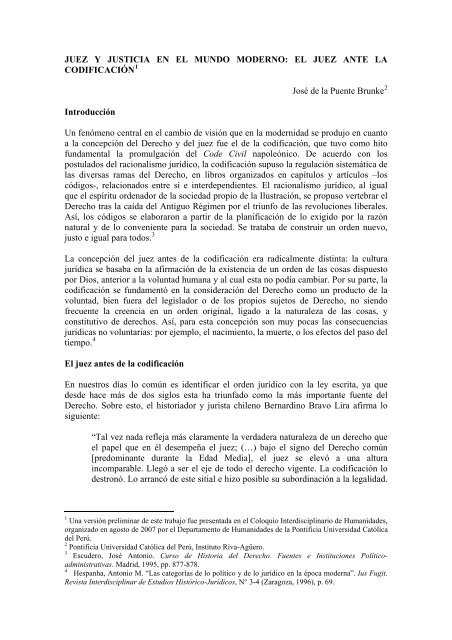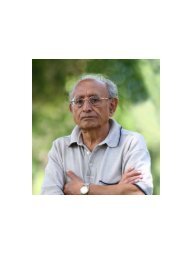juez y justicia en el mundo moderno - Pontificia universidad ...
juez y justicia en el mundo moderno - Pontificia universidad ...
juez y justicia en el mundo moderno - Pontificia universidad ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JUEZ Y JUSTICIA EN EL MUNDO MODERNO: EL JUEZ ANTE LACODIFICACIÓN 1 José de la Pu<strong>en</strong>te Brunke 2IntroducciónUn f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o c<strong>en</strong>tral <strong>en</strong> <strong>el</strong> cambio de visión que <strong>en</strong> la modernidad se produjo <strong>en</strong> cuantoa la concepción d<strong>el</strong> Derecho y d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> fue <strong>el</strong> de la codificación, que tuvo como hitofundam<strong>en</strong>tal la promulgación d<strong>el</strong> Code Civil napoleónico. De acuerdo con lospostulados d<strong>el</strong> racionalismo jurídico, la codificación supuso la regulación sistemática d<strong>el</strong>as diversas ramas d<strong>el</strong> Derecho, <strong>en</strong> libros organizados <strong>en</strong> capítulos y artículos –loscódigos-, r<strong>el</strong>acionados <strong>en</strong>tre sí e interdep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes. El racionalismo jurídico, al igualque <strong>el</strong> espíritu ord<strong>en</strong>ador de la sociedad propio de la Ilustración, se propuso vertebrar <strong>el</strong>Derecho tras la caída d<strong>el</strong> Antiguo Régim<strong>en</strong> por <strong>el</strong> triunfo de las revoluciones liberales.Así, los códigos se <strong>el</strong>aboraron a partir de la planificación de lo exigido por la razónnatural y de lo conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te para la sociedad. Se trataba de construir un ord<strong>en</strong> nuevo,justo e igual para todos. 3La concepción d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> antes de la codificación era radicalm<strong>en</strong>te distinta: la culturajurídica se basaba <strong>en</strong> la afirmación de la exist<strong>en</strong>cia de un ord<strong>en</strong> de las cosas dispuestopor Dios, anterior a la voluntad humana y al cual esta no podía cambiar. Por su parte, lacodificación se fundam<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> la consideración d<strong>el</strong> Derecho como un producto de lavoluntad, bi<strong>en</strong> fuera d<strong>el</strong> legislador o de los propios sujetos de Derecho, no si<strong>en</strong>dofrecu<strong>en</strong>te la cre<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> un ord<strong>en</strong> original, ligado a la naturaleza de las cosas, yconstitutivo de derechos. Así, para esta concepción son muy pocas las consecu<strong>en</strong>ciasjurídicas no voluntarias: por ejemplo, <strong>el</strong> nacimi<strong>en</strong>to, la muerte, o los efectos d<strong>el</strong> paso d<strong>el</strong>tiempo. 4El <strong>juez</strong> antes de la codificaciónEn nuestros días lo común es id<strong>en</strong>tificar <strong>el</strong> ord<strong>en</strong> jurídico con la ley escrita, ya quedesde hace más de dos siglos esta ha triunfado como la más importante fu<strong>en</strong>te d<strong>el</strong>Derecho. Sobre esto, <strong>el</strong> historiador y jurista chil<strong>en</strong>o Bernardino Bravo Lira afirma losigui<strong>en</strong>te:“Tal vez nada refleja más claram<strong>en</strong>te la verdadera naturaleza de un derecho que<strong>el</strong> pap<strong>el</strong> que <strong>en</strong> él desempeña <strong>el</strong> <strong>juez</strong>; (…) bajo <strong>el</strong> signo d<strong>el</strong> Derecho común[predominante durante la Edad Media], <strong>el</strong> <strong>juez</strong> se <strong>el</strong>evó a una alturaincomparable. Llegó a ser <strong>el</strong> eje de todo <strong>el</strong> derecho vig<strong>en</strong>te. La codificación lodestronó. Lo arrancó de este sitial e hizo posible su subordinación a la legalidad.1 Una versión pr<strong>el</strong>iminar de este trabajo fue pres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> <strong>el</strong> Coloquio Interdisciplinario de Humanidades,organizado <strong>en</strong> agosto de 2007 por <strong>el</strong> Departam<strong>en</strong>to de Humanidades de la <strong>Pontificia</strong> Universidad Católicad<strong>el</strong> Perú.2 <strong>Pontificia</strong> Universidad Católica d<strong>el</strong> Perú, Instituto Riva-Agüero.3Escudero, José Antonio. Curso de Historia d<strong>el</strong> Derecho. Fu<strong>en</strong>tes e Instituciones Políticoadministrativas.Madrid, 1995, pp. 877-878.4Hespanha, Antonio M. “Las categorías de lo político y de lo jurídico <strong>en</strong> la época moderna”. Ius Fugit.Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, N° 3-4 (Zaragoza, 1996), p. 69.
Lo que equivale a maniatarlo, a reducir la función judicial a la mínimaexpresión, a una mera aplicación de los dictados de gobernantes y legisladores”. 5Para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>el</strong> gran poder que t<strong>en</strong>ía <strong>el</strong> <strong>juez</strong> antes de la codificación, debe recordarseque la tarea de impartir <strong>justicia</strong> fue <strong>en</strong> principio la más importante atribución d<strong>el</strong>gobernante. La tarea es<strong>en</strong>cial d<strong>el</strong> príncipe era la de gubernare et regere cum aequitate etiustitia, y precisam<strong>en</strong>te la imag<strong>en</strong> más negativa que de él podía ofrecerse era la d<strong>el</strong> rexiniquus. 6 En efecto, un <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to c<strong>en</strong>tral de la teoría política medieval fue la afirmaciónde que la primera y más importante misión de la autoridad era <strong>el</strong> mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to de la<strong>justicia</strong>. 7 Al juzgar, <strong>el</strong> príncipe medieval era él mismo ley (rex est animata lex), y suspalabras eran un reflejo d<strong>el</strong> ord<strong>en</strong> objetivo de lo justo, que era la ley. 8 El príncipe eraun lector “de la realidad natural <strong>en</strong> la que está inscrito <strong>el</strong> Derecho; (…) no aparece comoun creador d<strong>el</strong> Derecho, sino como qui<strong>en</strong> lo dice: ius dicit; (…) [<strong>el</strong> príncipe es] <strong>el</strong>intérprete de una dim<strong>en</strong>sión preexist<strong>en</strong>te y sobreord<strong>en</strong>ada, determinando que supotestad <strong>en</strong> <strong>el</strong> plano jurídico es prefer<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te interpretativa”. Así, <strong>el</strong> Derecho era másord<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to que autoridad. 9 Un ámbito <strong>en</strong> <strong>el</strong> que se mostró de modo especialm<strong>en</strong>teclaro la id<strong>en</strong>tificación d<strong>el</strong> príncipe con la ley fue <strong>el</strong> de los procesos criminales <strong>en</strong> latradición jurídica europea contin<strong>en</strong>tal: esos procesos, <strong>en</strong> todas sus fases, solían sersecretos, tanto para <strong>el</strong> público <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral como para los propios acusados. Foucault hapuesto de r<strong>el</strong>ieve esta circunstancia para <strong>el</strong> caso específico de Francia, donde unaord<strong>en</strong>anza de fines d<strong>el</strong> siglo XVII confirmó y reforzó esa tradición: <strong>el</strong> acusado no podíaacceder a los docum<strong>en</strong>tos de su caso; no podía conocer la id<strong>en</strong>tidad de sus acusadores; ytampoco podía saber cuáles eran las evid<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> las que aqu<strong>el</strong>los se fundam<strong>en</strong>taban.El secreto d<strong>el</strong> proceso reflejaba <strong>el</strong> principio de que <strong>el</strong> establecimi<strong>en</strong>to de la verdad eraatribución exclusiva d<strong>el</strong> soberano, y de aqu<strong>el</strong>los que por d<strong>el</strong>egación suya administraban10<strong>justicia</strong>.El panorama jurídico <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>mundo</strong> medieval se caracterizó por la vig<strong>en</strong>cia d<strong>el</strong>d<strong>en</strong>ominado Derecho común (ius commune), creado <strong>en</strong> bu<strong>en</strong>a medida por los glosadoresy los com<strong>en</strong>taristas, qui<strong>en</strong>es dieron forma a un gran conjunto de nociones jurídicas queinterpretaban <strong>el</strong> Derecho romano y <strong>el</strong> Derecho canónico. Ambos constituían <strong>el</strong>utrumque ius. Ese Derecho común no estuvo basado tanto <strong>en</strong> leyes escritas cuanto <strong>en</strong>opiniones de juristas. No fue un Derecho legal, sino un Derecho de juristas; y como talfue un Derecho de controversias, que se fue formando a partir d<strong>el</strong> contraste de lasopiniones jurídicas. 11 Eran los juristas –los autores de la doctrina jurídica- los quefijaban las posiciones de los jueces. 12 Sin embargo, <strong>en</strong> la Europa medieval –<strong>en</strong> laEuropa d<strong>el</strong> Derecho común- las opiniones de los juristas sobre los temas más variadosfueron numerosísimas, al punto de que se ha llegado a decir que por <strong>en</strong>tonces <strong>el</strong>5 Bravo Lira, Bernardino. “Judex, Minister Aequitatis. La integración d<strong>el</strong> derecho antes y después de lacodificación”. Anuario de Historia d<strong>el</strong> Derecho Español, LXI (Madrid, 1991), p. 111.6 Grossi, Paolo. El ord<strong>en</strong> jurídico medieval. Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 107.7 Cassirer, Ernst. El mito d<strong>el</strong> Estado. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 116.8 Maravall, José Antonio. Estado <strong>moderno</strong> y m<strong>en</strong>talidad social. Madrid, 1972, tomo II, p. 405.9 Grossi, El ord<strong>en</strong>, p. 108.10 Foucault, Mich<strong>el</strong>. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York, Vintage Books, 1995(segunda edición), pp. 35-36.11 Guzmán, Alejandro. “Decisión de controversias jurisprud<strong>en</strong>ciales y codificación d<strong>el</strong> Derecho <strong>en</strong> laépoca moderna”. Anuario de Historia d<strong>el</strong> Derecho Español, L (Madrid, 1980), p. 853. Al haber surgido<strong>en</strong> Italia, ese Derecho de juristas fue conocido como mos italicus. Escudero, Curso de Historia d<strong>el</strong>Derecho, p. 414.12 Bravo Lira, “Judex”, p. 113.
Derecho era “naturalm<strong>en</strong>te incierto”. 13 Pero <strong>en</strong> ese tiempo –al igual que hoy- serequería de soluciones ciertas, precisas y definitivas a los conflictos que se planteaban.Así, se creó <strong>el</strong> mecanismo de la communis opinio doctorum, que permitió que lapluralidad y la heterog<strong>en</strong>eidad de las soluciones brindadas por los juristas fuerareconducida a cierta unidad, con lo cual <strong>el</strong> <strong>juez</strong> podía hallar una solución uniforme. 14Sin embargo, esa unidad fue r<strong>el</strong>ativa, y ya veremos cómo fueron los humanistas d<strong>el</strong>R<strong>en</strong>acimi<strong>en</strong>to los que criticaron con dureza la confusión exist<strong>en</strong>te. Es más, laproliferación de opiniones de tan numerosos autores fue considerada como causante d<strong>en</strong>ocivas confusiones <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>mundo</strong> jurídico. Por ejemplo, <strong>en</strong> <strong>el</strong> siglo XVII <strong>el</strong> célebretratadista Diego de Saavedra Fajardo llegó a proponer que se prohibiera <strong>el</strong> ingreso aEspaña de “tantos libros de jurisprud<strong>en</strong>cia como <strong>en</strong>tran”, ya que consideraba que “con<strong>el</strong>los se confund<strong>en</strong> los ing<strong>en</strong>ios, y queda embarazado y dudoso <strong>el</strong> juicio”. Resultaba, portanto, perjudicial buscar la <strong>justicia</strong> <strong>en</strong> “la confusa noche de las opiniones de losDoctores”. 15Puede decirse, <strong>en</strong> líneas g<strong>en</strong>erales, que hasta <strong>el</strong> siglo XVIII <strong>el</strong> arbitrio –es decir, lafacultad que t<strong>en</strong>ían los jueces y los tribunales de crear Derecho sin t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta la leyescrita- 16 tuvo la supremacía <strong>en</strong> cuanto a la solución de los conflictos <strong>en</strong> sede judicial.El <strong>juez</strong> era <strong>el</strong> Minister aequitatis. Pero con los avances d<strong>el</strong> p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to ilustrado –apoyado <strong>en</strong> la crítica humanista previa, de la que hablaremos a continuación-, empezó apredominar una creci<strong>en</strong>te desconfianza fr<strong>en</strong>te a las arbitrariedades de los jueces, yfinalm<strong>en</strong>te se consideró que <strong>el</strong> mejor remedio sería la codificación: “se busca <strong>en</strong> la ley<strong>el</strong> remedio contra la arbitrariedad judicial, (…) y se int<strong>en</strong>ta <strong>en</strong>jaular al <strong>juez</strong> d<strong>en</strong>tro d<strong>el</strong>derecho legislado”. 17Antes de la codificación, tuvo gran vig<strong>en</strong>cia <strong>el</strong> d<strong>en</strong>ominado casuismo jurídico, <strong>en</strong> virtudd<strong>el</strong> cual <strong>el</strong> <strong>juez</strong> declaraba <strong>el</strong> derecho –iuris dictio- caso por caso. La labor d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> era <strong>el</strong>ars boni et aequi: <strong>el</strong> arte de “descubrir” <strong>el</strong> derecho <strong>en</strong> cada caso, a partir de la “equidadnatural” y de las aptitudes que todo <strong>juez</strong> debía reunir, como eran la ci<strong>en</strong>cia, laexperi<strong>en</strong>cia, <strong>el</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to agudo, la rectitud de conci<strong>en</strong>cia y la prud<strong>en</strong>cia. 18 Enefecto, los más notables repres<strong>en</strong>tantes de la literatura jurídica indiana señalaron, de unou otro modo, la importancia de esas cualidades <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>juez</strong>. Por ejemplo, Francisco deAlfaro y Juan de Solórzano Pereira coincidieron <strong>en</strong> que eran condiciones fundam<strong>en</strong>talesla aptitud física, la aptitud moral, la ci<strong>en</strong>cia y la experi<strong>en</strong>cia. 1913 Guzmán, “Decisión de controversias”, p. 854.14 Guzmán, “Decisión de controversias”, pp. 854 y 872. Por ejemplo, <strong>en</strong> Castilla los reyes int<strong>en</strong>taron, a lolargo d<strong>el</strong> siglo XV, disminuir la importancia de la doctrina como fu<strong>en</strong>te d<strong>el</strong> Derecho, justam<strong>en</strong>te con <strong>el</strong>propósito de fortalecer la vig<strong>en</strong>cia de la legislación real. No tuvieron éxito, pero sí establecieron a quéjuristas se podía citar y <strong>el</strong> valor de cada refer<strong>en</strong>cia. Y aunque <strong>en</strong> 1505 las Leyes de Toro afirmaron que lasopiniones de los juristas no t<strong>en</strong>ían carácter vinculante, <strong>el</strong> problema persistió <strong>en</strong> los siglos posteriores, por<strong>el</strong> prestigio d<strong>el</strong> que aqu<strong>el</strong>los gozaban. Escudero, Curso de Historia d<strong>el</strong> Derecho, p. 415.15 Saavedra Fajardo, Diego de. Idea de un príncipe político-cristiano repres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> ci<strong>en</strong> empresas.Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1985, p. 141.16 Luque Talaván, Migu<strong>el</strong>. Un universo de opiniones. La literatura jurídica indiana. Madrid, ConsejoSuperior de Investigaciones Ci<strong>en</strong>tíficas, 2003, p. 95.17 Bravo Lira, “Judex”, p. 112.18 Tau Anzoátegui, Víctor. Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre <strong>el</strong> espíritu d<strong>el</strong> DerechoIndiano. Bu<strong>en</strong>os Aires, Instituto de Investigaciones de Historia d<strong>el</strong> Derecho, 1992, p. 488.19 Barri<strong>en</strong>tos Grandon, Javier. “La s<strong>el</strong>ección de ministros togados para Indias”. En XI Congreso d<strong>el</strong>Instituto Internacional de Historia d<strong>el</strong> Derecho Indiano. Bu<strong>en</strong>os Aires, 4 al 9 de septiembre de 1995.Actas y Estudios. Bu<strong>en</strong>os Aires, Instituto de Investigaciones de Historia d<strong>el</strong> Derecho, 1997, vol. III, pp.298-299.
En ese contexto casuista -estudiado con det<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to para <strong>el</strong> caso hispanoamericano porVíctor Tau Anzoátegui-, 20 la ley escrita no era, por tanto, la primera fu<strong>en</strong>te d<strong>el</strong> Derecho,existi<strong>en</strong>do otras de igual o mayor importancia, como la costumbre, la doctrina de losautores o la jurisprud<strong>en</strong>cia. El <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to agudo y la rectitud de conci<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>juez</strong> eran especialm<strong>en</strong>te valorados. Por ejemplo, <strong>en</strong> <strong>el</strong> siglo XVII un <strong>juez</strong> de laAudi<strong>en</strong>cia de Charcas -Luis José Merlo de la Fu<strong>en</strong>te, oidor decano de ese tribunal-, <strong>en</strong>un texto bastante raro, <strong>en</strong> <strong>el</strong> que def<strong>en</strong>día la corrección de sus acciones, destacaba laimportancia d<strong>el</strong> “tribunal de su conci<strong>en</strong>cia”, al explicar cómo decidía:“Y como para que <strong>el</strong> juicio sea perfecto, es <strong>el</strong> fundam<strong>en</strong>to principal saber <strong>el</strong>hecho (…). Para que la <strong>justicia</strong> quede llana, y <strong>el</strong> derecho al hecho corresponda(…). Fiando solam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la <strong>justicia</strong> que le asiste, confirmada <strong>en</strong> <strong>el</strong> tribunal desu conci<strong>en</strong>cia, donde <strong>el</strong>la misma es testigo, y <strong>juez</strong>, que con integridad acusa,cond<strong>en</strong>a y nos absu<strong>el</strong>ve, como lo sintió San Ambrosio”. 21Junto con <strong>el</strong>lo, se buscaba una suerte de aislami<strong>en</strong>to de los magistrados, con <strong>el</strong> fin deque fueran imparciales <strong>en</strong> sus resoluciones. Por ejemplo, <strong>en</strong> <strong>el</strong> Perú virreinal fueronmuy precisas las normas que pret<strong>en</strong>dieron regir ese aislami<strong>en</strong>to, disponi<strong>en</strong>do -<strong>en</strong>treotras cosas- que los ministros de la Audi<strong>en</strong>cia -al igual que sus hijos- no podían contraernupcias <strong>en</strong> la jurisdicción d<strong>el</strong> tribunal <strong>en</strong> <strong>el</strong> que prestaban sus servicios; no podían serpadrinos de matrimonios ni de bautizos; estaban prohibidos de hacer visitas y de acudira desposorios o <strong>en</strong>tierros; no podían ser propietarios de bi<strong>en</strong>es inmuebles, ni t<strong>en</strong>er tratosmercantiles. 22Me parece especialm<strong>en</strong>te r<strong>el</strong>evante la circunstancia <strong>en</strong> virtud de la cual los jueces noestaban obligados a publicar los fundam<strong>en</strong>tos de sus resoluciones. 23 Este fue unf<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o que se dio no solo <strong>en</strong> la tradición jurídica hispana, sino también <strong>en</strong> otroslugares de Europa. Había un motivo práctico para <strong>el</strong>lo: a medida que la tradición d<strong>el</strong> iuscommune fue afirmándose, se multiplicaban las interpretaciones concerni<strong>en</strong>tes a lasdiversas instituciones jurídicas. Así, los abogados citaban a un creci<strong>en</strong>te número deautores <strong>en</strong> respaldo de sus respectivas posiciones, lo cual era natural, ya que <strong>el</strong> iuscommune era es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te un Derecho de juristas. La no publicación de losfundam<strong>en</strong>tos de las resoluciones de los jueces evitaba polémicas jurídicas que podíanser interminables, y a la vez permitía <strong>el</strong> mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to d<strong>el</strong> prestigio de los jueces (al noponerse <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>cia posibles razonami<strong>en</strong>tos erróneos). 2420 Tau Anzoátegui, Casuismo y sistema.21 Merlo. Def<strong>en</strong>sa legal <strong>en</strong> exclusión de los cargos que le sacaron si<strong>en</strong>do Oidor de la Real Audi<strong>en</strong>cia deLa Plata. Madrid, 1677, f. 3v.22 En <strong>el</strong> título XVI d<strong>el</strong> libro II de la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias (Madrid, 1681),aparec<strong>en</strong> las m<strong>en</strong>cionadas disposiciones, y muchas otras r<strong>el</strong>ativas al des<strong>en</strong>volvimi<strong>en</strong>to de los ministros d<strong>el</strong>as Audi<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> las ciudades <strong>en</strong> las que residían. Véase también Pu<strong>en</strong>te Brunke, José de la. “Los oidores<strong>en</strong> la sociedad limeña: notas para su estudio (Siglo XVII)”. Temas Americanistas, 7 (Sevilla, 1990), pp.11-13.23 Levaggi, Ab<strong>el</strong>ardo. "La fundam<strong>en</strong>tación de las s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> <strong>el</strong> Derecho indiano". Revista de Historiad<strong>el</strong> Derecho, N° 6 (Bu<strong>en</strong>os Aires, 1978), pp. 45-73; Tau Anzoátegui, Víctor. "Los comi<strong>en</strong>zos de lafundam<strong>en</strong>tación de las s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> la Arg<strong>en</strong>tina". Revista de Historia d<strong>el</strong> Derecho, N° 10 (Bu<strong>en</strong>osAires, 1982), p. 268.24 Honores Gonzales, R<strong>en</strong>zo. La fundam<strong>en</strong>tación de las s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>mundo</strong> hispánico: una visiónhistórica. Trabajo inédito.
El prestigio d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> era fundam<strong>en</strong>tal, considerando que era t<strong>en</strong>ido por repres<strong>en</strong>tante d<strong>el</strong>rey, e incluso por ministro de Dios, al decir de Castillo de Bobadilla:“No solam<strong>en</strong>te los Reyes y grandes Monarcas, sino tambi<strong>en</strong> los <strong>juez</strong>es sonministros de Dios, y por Dios exerc<strong>en</strong> sus oficios y disciern<strong>en</strong> las cosas justas losquales no solo repres<strong>en</strong>tan al Principe terr<strong>en</strong>o, que los puso y constituyo <strong>en</strong> losjuzgados y corregimi<strong>en</strong>tos, pero son imag<strong>en</strong> y simulacro d<strong>el</strong> Principe eterno, d<strong>el</strong>qual procede todo poderio y señorio”. 25Por tanto, <strong>el</strong> <strong>juez</strong> desarrollaba su labor <strong>en</strong> ese contexto casuista, y con una gran libertadpara resolver. Un oidor de la Audi<strong>en</strong>cia de Lima, Pedro García de Ovalle, que ademásfue asesor d<strong>el</strong> virrey conde de Lemos, publicó un interesante texto def<strong>en</strong>diéndose dequi<strong>en</strong>es lo acusaban de no administrar <strong>justicia</strong> adecuadam<strong>en</strong>te. Cito un párrafo <strong>en</strong>particular, <strong>en</strong> <strong>el</strong> que está implícita la vital importancia d<strong>el</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to agudo d<strong>el</strong> <strong>juez</strong>,al igual que la trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia de las doctrinas <strong>en</strong> <strong>el</strong> marco de ese “Derecho de juristas”:“(…) los juicios de los hombres vivos, que <strong>en</strong> los Tribunales juzgan las causas,son como los de los autores muertos que escribieron dándonos reglas. Losautores <strong>en</strong> un punto o cuestión su<strong>el</strong><strong>en</strong> estar divididos <strong>en</strong> varias opiniones. Losjueces al votar hac<strong>en</strong> lo mismo, y sucede cada día, que dos están por unas<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia, tres por otra, y muchas veces hac<strong>en</strong> paridad, remitiéndose <strong>en</strong>discordia. ¿Quién dirá cuál de estas opiniones es la más justa? Si lo dic<strong>en</strong> otroshombres, daremos <strong>en</strong> <strong>el</strong> mismo inconv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te, o duda, de donde se infiere quesólo Dios sabe lo más justo. Y no por esto habrá qui<strong>en</strong> pueda decir que la mejorparte de votos, o <strong>en</strong> <strong>el</strong> caso de la pariedad (sic), los que después quedaronsuperados votaron injustam<strong>en</strong>te, o no votaron legalm<strong>en</strong>te, ni por <strong>el</strong>lo, o porrevocarse la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia, sean sindicados, quer<strong>el</strong>lados o molestados”. 26La crítica humanista al arbitrio d<strong>el</strong> <strong>juez</strong>El panorama antes referido, que t<strong>en</strong>ía al arbitrio d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> como <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to c<strong>en</strong>tral, <strong>en</strong>tró<strong>en</strong> crisis a partir de la crítica humanista. En efecto, ya <strong>en</strong> <strong>el</strong> propio siglo XV loshumanistas manifestaban su disconformidad fr<strong>en</strong>te a la que consideraban excesiva fe <strong>en</strong>los textos de autoridad -es decir, no veían con bu<strong>en</strong>os ojos <strong>el</strong> “Derecho de juristas”-, conlo cual empezó a cuestionarse <strong>el</strong> sistema de la communis opinio. Los humanistaspusieron <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>cia la inseguridad y la incerteza jurídicas que se podían derivar de laproliferación y diversidad de opiniones sobre cada tema <strong>en</strong> conflicto. Por ejemplo,25 Castillo de Bobadilla, Jerónimo: Politica para Corregidores, y Señores de Vassallos, <strong>en</strong> tiempo de paz,y de guerra. Y para Juezes Eclesiasticos y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Resid<strong>en</strong>cias, y susOficiales: y para Regidores, y Abogados, y d<strong>el</strong> valor de los Corregimi<strong>en</strong>tos, y Goviernos Real<strong>en</strong>gos, y d<strong>el</strong>as Ord<strong>en</strong>es. Amberes, 1704, vol. II, lib. III, cap. I, N° 5.26 Estatera jurídica, balanza <strong>en</strong> que se pesan los fundam<strong>en</strong>tos legales. Crisol, y piedra de toque <strong>en</strong> que seafinan, y reconoc<strong>en</strong> los quilates d<strong>el</strong> z<strong>el</strong>o d<strong>el</strong> servicio d<strong>el</strong> Rey. Con que <strong>el</strong> Conde de Lemos, Virrey d<strong>el</strong>Perú, y <strong>el</strong> Lic<strong>en</strong>ciado D. Pedro García de Ovalle, su Asesor, Alcalde d<strong>el</strong> Crim<strong>en</strong>, que era <strong>en</strong>tonces de laReal Audi<strong>en</strong>cia de Lima, y oy es Oydor de la Real Chancillería de Valladolid: Hizieron causa, ypronunciaron s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia de muerte, y confiscación de todos sus bi<strong>en</strong>es, sin embargo de ap<strong>el</strong>ación, nisuplicación contra <strong>el</strong> Maestre de Campo Joseph de Salcedo, que se executó <strong>en</strong> su persona, y bi<strong>en</strong>es porprincipal pertrador [sic] de los d<strong>el</strong>itos de motor , auxiliador, y fom<strong>en</strong>tador de las sediciones , y alborotosd<strong>el</strong> asi<strong>en</strong>to de minas de Laicacota, fábrica, y guarnición de un Castillo, y conspiración contra dichoVirrey. Respuesta a la acusación d<strong>el</strong> Señor Fiscal de Su Majestad <strong>en</strong> su Real Consejo de Indias,propuesta contra dicho Don Pedro García de Ovalle. Sobre <strong>el</strong> cont<strong>en</strong>ido de la dicha s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia, y reformaque se hizo <strong>en</strong> <strong>el</strong> Consejo quando se revocó, fs. 52-52v.
Tomás Moro, que había sido <strong>juez</strong> local <strong>en</strong> Londres, consideraba que las doctrinas“atiborradas” y tan numerosas de los juristas eran innecesarias y perniciosas para <strong>el</strong>logro de la <strong>justicia</strong>. En <strong>el</strong> siglo XVII diversos autores continuaron con una crítica que sehabía iniciado tiempo atrás: la d<strong>el</strong> carácter hermético d<strong>el</strong> saber de jueces, juristas yletrados, que <strong>en</strong> muchos casos les podía servir para cubrir <strong>en</strong>gaños e in<strong>justicia</strong>s. 27 Así,se suscitó una literatura crítica que estuvo vig<strong>en</strong>te hasta inicios d<strong>el</strong> siglo XIX, y que sedesarrolló <strong>en</strong> paral<strong>el</strong>o con <strong>el</strong> trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tal crecimi<strong>en</strong>to de la legislación real. 28 Enefecto, <strong>en</strong> <strong>el</strong> contexto d<strong>el</strong> inicio d<strong>el</strong> desarrollo d<strong>el</strong> Estado <strong>moderno</strong>, <strong>el</strong> Derecho realempieza a adquirir mayor importancia, llegando a calificárs<strong>el</strong>e también como Derechopatrio o nacional. 29Además, los humanistas criticaban ese “Derecho de juristas”, y la propia tradición d<strong>el</strong>ius commune, a partir d<strong>el</strong> argum<strong>en</strong>to de que los juristas com<strong>en</strong>taban los textos d<strong>el</strong>Derecho romano sin t<strong>en</strong>er una preparación filológica, lo cual les llevaba a cometererrores al leer los docum<strong>en</strong>tos antiguos. Así, los humanistas, como estudiosos de lasl<strong>en</strong>guas clásicas, buscaron los manuscritos originales d<strong>el</strong> Derecho romano, preparandoediciones críticas y distanciándose de las interpretaciones medievales. Ahora bi<strong>en</strong>: paralos humanistas los textos jurídicos romanos no constituían un Derecho vig<strong>en</strong>te, y <strong>en</strong> esodiscrepaban también de los cultivadores d<strong>el</strong> ius commune. 30En cuanto a la solución de conflictos, la crítica humanista supuso <strong>el</strong> inicio de unconjunto de planteami<strong>en</strong>tos que ofrecieron alternativas al esquema de la communisopinio, basadas <strong>en</strong> la promulgación de normas decisorias de las controversias de parted<strong>el</strong> legislador. 31 Los humanistas plantearon, fr<strong>en</strong>te al antiguo Corpus Iuris, la formaciónde un nuevo cuerpo de leyes, concebido según las categorías metodológicas que <strong>el</strong>lospostulaban. Por ejemplo, a fines d<strong>el</strong> siglo XVI, <strong>en</strong> España, se postulaba dividir lasmaterias jurídicas de manera lógica; escribir las leyes de modo claro y llano; <strong>en</strong> l<strong>en</strong>guacast<strong>el</strong>lana, para que <strong>el</strong> pueblo <strong>en</strong>t<strong>en</strong>diera lo que se le mandaba y lo que se le prohibía.Lo explicaba por <strong>en</strong>tonces Pedro Simón Abril d<strong>el</strong> sigui<strong>en</strong>te modo:“Para esta manera de obra no bastan personas, que sepan solam<strong>en</strong>te leyes,aunque las sepan por <strong>el</strong> cabo, sino que convi<strong>en</strong>e, que sean juntam<strong>en</strong>te muysabios Filósofos, y muy prud<strong>en</strong>tes Jurisconsultos, para que como Jurisconsultos<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>dan la <strong>justicia</strong> y materias legales, y como Filósofos las pongan por<strong>el</strong>egante ord<strong>en</strong> y concierto, poni<strong>en</strong>do cada materia <strong>en</strong> su propio lugar, y nomezclando cosas aj<strong>en</strong>as de la profesión, ni tratando <strong>en</strong> diversos lugares unamisma materia; lo cual no puede hacer, qui<strong>en</strong> por método Lógica no sabe, cómose ha de disponer una doctrina con luz y claridad”. 32Ese anh<strong>el</strong>o de ord<strong>en</strong> y de “sistematización” <strong>en</strong> cuanto al Derecho se advierte no solo <strong>en</strong>los int<strong>el</strong>ectuales humanistas, sino también <strong>en</strong> qui<strong>en</strong>es integraban las Cortes –asambleasestam<strong>en</strong>tales- <strong>en</strong> Castilla. Por ejemplo, <strong>en</strong> 1542 diversos repres<strong>en</strong>tantes ante las Cortesde Valladolid solicitaban que las normas se ord<strong>en</strong>aran “poni<strong>en</strong>do cada ley debajo d<strong>el</strong>27 Hespanha, António M. Vísperas d<strong>el</strong> Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII).Madrid, Taurus Humanidades, 1989, p. 432.28 Guzmán, “Decisión de controversias”, pp. 860-861.29 Bravo Lira, “Judex”, p. 117.30 Luque, Un universo de opiniones, pp. 195-196.31 Guzmán, “Decisión de controversias”, p. 873.32 Guzmán, “Decisión de controversias”, p. 880.
título que convi<strong>en</strong>e”, y dos años después se reclamaba “que todas las leyes de estosreinos se compil<strong>en</strong> y pongan <strong>en</strong> ord<strong>en</strong> y se impriman”. 33 El ya citado Pedro Simón Abrilno dudó <strong>en</strong> afirmar que para <strong>el</strong> gobierno era más aconsejable guiarse por <strong>el</strong> Derechoescrito que por “<strong>el</strong> arbitrio de la bu<strong>en</strong>a razón”, ya que aqu<strong>el</strong> es <strong>el</strong>aborado con madurez yprud<strong>en</strong>cia y está “más libre de pasión”. Sugería que las leyes mandaran o prohibieran demodo breve y claro, “sin preámbulos ni retóricas, que son cosas indignas de la gravedady autoridad d<strong>el</strong> legislador”. Así, dejaba clara su posición contraria al “Derecho dejuristas” propio d<strong>el</strong> tiempo d<strong>el</strong> predominio d<strong>el</strong> ius commune. 34De todos modos, la crítica humanista no fue <strong>en</strong> una sola dirección. No olvidemos que,de acuerdo con la corri<strong>en</strong>te d<strong>el</strong> “utopismo”, tan cara a muchos humanistas, fue frecu<strong>en</strong>te<strong>el</strong> rechazo al “formalismo rígido” d<strong>el</strong> derecho escrito, y la prefer<strong>en</strong>cia por <strong>el</strong> gobiernode la razón natural y d<strong>el</strong> criterio de la equidad. Sin embargo, si<strong>en</strong>do esto cierto, opinaMaravall que la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia d<strong>el</strong> humanismo r<strong>en</strong>ac<strong>en</strong>tista fue clara <strong>en</strong> <strong>el</strong> s<strong>en</strong>tido dedirigirse a “la formación de un derecho legal, escrito, estatalizado, uniforme, sometido aun proceso de formalización y racionalización”, de acuerdo con <strong>el</strong> tipo ideal de la“dominación legal” que plantearía Max Weber. 35Si por una parte <strong>el</strong> humanismo jurídico postulaba que los jueces fueran a la vez filósofosy jurisconsultos, por otro lado tuvo una influ<strong>en</strong>cia decisiva <strong>en</strong> la actual visión legalistad<strong>el</strong> Derecho y de la figura d<strong>el</strong> <strong>juez</strong>, que triunfará tiempo después, de la mano de laIlustración y d<strong>el</strong> liberalismo. En ese triunfo de la visión legalista tuvo también un pap<strong>el</strong>fundam<strong>en</strong>tal <strong>el</strong> iusnaturalismo racionalista: con <strong>el</strong> propósito de establecer un Derechoprov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te de la razón, dejan de lado la dialéctica d<strong>el</strong> caso como método jurídico y<strong>en</strong>tronizan la deducción axiomática. Esto suponía una serie de principios y reglasg<strong>en</strong>erales, <strong>en</strong>lazados <strong>en</strong>tre sí de modo lógico y fundados <strong>en</strong> la razón. De este modo, loque cabía era la demostración de los axiomas, y no su discusión. 36El triunfo de la codificaciónCon <strong>el</strong> triunfo de la codificación, la cual fue principalm<strong>en</strong>te obra de los gobernantes, <strong>el</strong>pap<strong>el</strong> de los juristas fue solo de carácter auxiliar. Tanto los juristas como los juecespasaron a ocupar un pap<strong>el</strong> secundario y subordinado: 37 anteriorm<strong>en</strong>te, <strong>el</strong> rey-<strong>juez</strong> nocreaba la ley, sino que la reconocía y la aplicaba; <strong>en</strong> <strong>el</strong> nuevo contexto, era <strong>el</strong> Estado <strong>el</strong>que creaba la norma y luego la aplicaba. Así, la legislación –con la creci<strong>en</strong>teimportancia que va adquiri<strong>en</strong>do <strong>el</strong> derecho escrito o derecho positivo- empieza a emanarde la voluntad soberana d<strong>el</strong> monarca, que es la que otorgará validez a todas lasnormas. 3833 Maravall, Estado <strong>moderno</strong>, p. 425.34 Maravall, Estado <strong>moderno</strong>, p. 428.35 Maravall, Estado <strong>moderno</strong>, p. 428. De acuerdo con <strong>el</strong> tipo ideal weberiano de la “dominación legal”, laracionalidad de la ley garantiza los derechos formales de las partes <strong>en</strong> un litigio. El propio Weber admite,sin embargo, que d<strong>en</strong>tro de ese esquema puede ocurrir que circunstancias fortuitas g<strong>en</strong>er<strong>en</strong> in<strong>justicia</strong>ssustantivas. Por ejemplo, si una de las partes olvida informar al <strong>juez</strong> de un dato importante a favor suyo<strong>en</strong> <strong>el</strong> plazo procesalm<strong>en</strong>te previsto, ese dato no existe. El <strong>juez</strong> debe ceñirse a lo formalm<strong>en</strong>te manifestado<strong>en</strong> <strong>el</strong> expedi<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> aras de la predictibilidad de los procedimi<strong>en</strong>tos formales propios de un sistemajurídico racional. B<strong>en</strong>dix, Reinhard. Max Weber. An Int<strong>el</strong>lectual Portrait. Berk<strong>el</strong>ey - Los Ang<strong>el</strong>es –London, University of California Press, 1977, p. 399.36 Guzmán, “Decisión de controversias”, p. 886.37 Bravo Lira, “Judex”, p. 113.38 Maravall, Estado <strong>moderno</strong>, pp. 409, 413 y 424.
Lo interesante es que tanto antes como después de la codificación, las quejas fr<strong>en</strong>te alDerecho y los jueces son bastante parecidas: se refier<strong>en</strong> a las oscuridades,contradicciones o defectos de las leyes; y también a la inseguridad jurídica. No deja deser paradójico <strong>el</strong> que la inseguridad jurídica sea echada hoy <strong>en</strong> falta al igual que hacevarios ci<strong>en</strong>tos de años. En esos tiempos, la no publicación de los fundam<strong>en</strong>tos de lass<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cias de los jueces era invocado como uno de los hechos g<strong>en</strong>eradores de esainseguridad. Hoy se publican los fundam<strong>en</strong>tos; sin embargo, la seguridad jurídica siguesi<strong>en</strong>do <strong>en</strong> muchos casos una ilusión, debido a circunstancias extrajurídicas –porejemplo, la corrupción- que pued<strong>en</strong> hacer variar radicalm<strong>en</strong>te los razonami<strong>en</strong>tos de losjueces. Antes, los males se atribuían al arbitrio de los jueces; hoy los atribuimos a lacorrupción, o a la arbitrariedad de los gobernantes a través de abusos legislativos, o deabusos administrativos. 39Ahora bi<strong>en</strong>: hasta aquí he descrito, <strong>en</strong> líneas g<strong>en</strong>erales -habría que considerar muchosotros matices-, los grandes cambios <strong>en</strong> cuanto a la percepción de lo que es <strong>el</strong> <strong>juez</strong>. Sinembargo, a pesar de la codificación y d<strong>el</strong> predominio d<strong>el</strong> principio de legalidad, es claroque hoy <strong>en</strong> día <strong>el</strong> <strong>juez</strong> sigue interpretando, aunque d<strong>en</strong>tro d<strong>el</strong> marco mandatorio de laley escrita. Al prácticam<strong>en</strong>te id<strong>en</strong>tificarse hoy ley y Derecho, <strong>el</strong> <strong>juez</strong> solo puedeinterpretar d<strong>en</strong>tro d<strong>el</strong> marco de la aplicación de la ley. Estamos <strong>en</strong> <strong>el</strong> tiempo de “laomnipot<strong>en</strong>cia de la ley”; 40 antes, <strong>en</strong> cambio, <strong>el</strong> radio de acción d<strong>el</strong> <strong>juez</strong> era mucho másabierto, y su objetivo era <strong>el</strong> de declarar <strong>el</strong> Derecho, a partir de otras fu<strong>en</strong>tes que t<strong>en</strong>íanigual o aun mayor peso que la ley escrita, como eran la jurisprud<strong>en</strong>cia, la doctrinajurídica y la costumbre.Obviam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> ese contexto <strong>el</strong> <strong>juez</strong> era un personaje mucho más poderoso.Precisam<strong>en</strong>te con la codificación se pret<strong>en</strong>dió proteger a los ciudadanos de las presuntasarbitrariedades de los jueces; sin embargo, <strong>en</strong> muchos casos se les dejó “inermes fr<strong>en</strong>tea la autoridad de los gobernantes”, 41 ya que <strong>el</strong>los eran los autores de la ley codificada.Por eso, <strong>el</strong> ya citado Bernardino Bravo Lira afirma que no es correcto hablar de “Poder”42judicial; resulta paradójico que se empiece a hablar de poder judicial justam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> laetapa histórica <strong>en</strong> la que <strong>el</strong> <strong>juez</strong> pierde bu<strong>en</strong>a parte de su poder y de su influ<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> lasociedad.39 Bravo Lira, “Judex”, p. 115.40 Bravo Lira, “Judex”, p. 151.41 Bravo Lira: “Judex”, p. 162.42 Bravo Lira: “Judex”, p. 151.