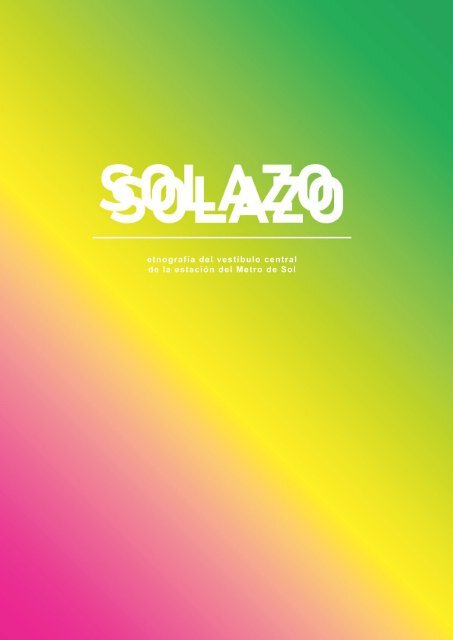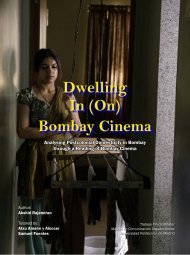You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
etnografía del vestibulo central<br />
de la estación del Metro de Sol<br />
etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
1
etnografía del vestibulo central<br />
de la estación del Metro de Sol<br />
SSOOLLAAZZOO<br />
Estudio de entografía del vestibulo central<br />
de la estación del metro Sol en Mdrid<br />
Modulo de Fundamentos de Comunicación<br />
MAca Master en Comunicación Arquitectonica<br />
Escuela Técnica Superior de Arquitectura<br />
Profesores<br />
Antonio Agustín García<br />
Amparo Lasén<br />
Estudiantes<br />
Akshid Rajendran<br />
Álvaro Pardo Ballesteros<br />
Marina Villalobos Violán<br />
Natasa Lekkou<br />
Selene Jiménez Salgado<br />
julio 2018, Madrid<br />
2 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
3
ÍNDICE<br />
7<br />
7<br />
8<br />
8<br />
11<br />
13<br />
14<br />
20<br />
20<br />
20<br />
22<br />
23<br />
24<br />
24<br />
30<br />
33<br />
43<br />
43<br />
49<br />
50<br />
53<br />
INTRODUCCIÓN<br />
CONTEXTO<br />
LA ESTACIÓN DE SOL<br />
LA INTERACCIÓN SOCIAL<br />
EL LUGAR<br />
EL REGISTRO<br />
EL ESTUDIO<br />
LOS FLUJOS (AKA LOS QUE ATRAVIESAN)<br />
EL PEATÓN HABIL<br />
EVITAR LA COLISIÓN<br />
LA HORA PUNTA<br />
VELOCIDADES<br />
LOS QUE PARAN<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
EL ESPACIO BORDE<br />
LA DESATENCIÓN CORTÉS<br />
**DIAGRAMAS DE LOS QUE PARAN<br />
DEL TIEMPO<br />
AL ESPACIO<br />
EL NO LUGAR<br />
SEÑALETICA Y ACCESIBILIDAD<br />
INTERACCIÓNES<br />
ÍNTIMAS<br />
4 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
5
INTRODUCCIÓN<br />
CONTEXTO<br />
El estudio etnográfico SOLAZO responde a un ejercicio enmarcado<br />
dentro de la asignatura “Fundamentos de la Comunicación” del Máster<br />
en Comunicación Arquitectónica (MACA) impartido en la Escuela Técnica<br />
Superior de Arquitectura de Madrid. A través de este trabajo se busca<br />
manifestar una serie de dinámicas sociales que tienen lugar en el vestíbulo<br />
de la estación de Metro de Sol (Madrid) e identificar las causas sociológicas<br />
que las producen.<br />
Plaza de Sol - accesos principales mas usados<br />
6 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
7
LA ESTACIÓN DE SOL<br />
Sol es una estación multimodal situada bajo la céntrica Puerta del Sol de<br />
Madrid, en el barrio del mismo nombre del distrito Centro. Su zona tarifaria<br />
es la A y está considerada una estación adaptada para discapacitados<br />
según el Consorcio Regional de Transportes. Cuenta con nueve accesos,<br />
situados en las calles Carretas, Carmen, Alcalá, Mayor y Preciados, así<br />
como la cúpula de RENFE y un acceso directo a El Corte Inglés de la calle<br />
Preciados, así como dos ascensores.<br />
En la página web del Metro de Madrid 1 aparece definida como “la estación<br />
más céntrica del Metro de Madrid, ubicada en el distrito Centro, en la<br />
emblemática Puerta del Sol. Por su estratégica posición, es una de las<br />
estaciones que más tráfico de viajeros registra. En ella se puede hacer<br />
trasbordo entre las líneas 1, 2 y 3 de Metro. La estación muestra un<br />
aspecto amplio y moderno tras la remodelación, con una gran estancia<br />
central donde se encuentran diversas tiendas.”<br />
La elección de esta estación como objeto del estudio sociológico responde<br />
a su gran relevancia dentro de la red de transporte público de la Comunidad<br />
de Madrid, ya que en esta estación confluyen las líneas 1, 2 y 3 del Metro<br />
de Madrid y C-3 y C-4 de la red de Cercanías Madrid. De hecho, durante<br />
el pasado año 2017 la estación de Metro de Sol fue la más transitada de la<br />
red, registrando un total de 21.936.772 entradas (por delante de Moncloa<br />
con 19.344.895 entradas o Príncipe Pío con 15.727.577 entradas) 2 .<br />
Además, su situación estratégica en el centro físico y social de la capital,<br />
y su conexión entre distintas líneas de transporte la convierten también,<br />
posiblemente, en la estación que mayor tránsito de turistas y nuevos<br />
usuarios recibe de toda la ciudad. A esta afluencia se suma la de todos los<br />
trabajadores de las áreas cercanas, residentes del barrio o gente atraída<br />
por la gran oferta de comercio y ocio de la zona, e incluso usuarios que<br />
solo utilizan la estación a modo de intercambiador sin llegar a salir de ella.<br />
El uso del espacio de estos grupos responde a distintas franjas horarias a<br />
lo largo de la semana (la actividad no es igual un martes por la mañana que<br />
un sábado por la tarde), que se analizarán y compararán detalladamente<br />
en este caso de estudio.<br />
La estación de Sol pertenece al primer desarrollo de Metro de toda la<br />
red. Los andenes de la Línea 1 entraron en funcionamiento en 1919, al<br />
inaugurarse el primer tramo del metro en la ciudad entre Sol y Cuatro<br />
Caminos. La estación de La línea 2 fue incorporada en 1924, situándose<br />
por encima de la Línea 1 y perpendicularmente a ellos. La estación de la<br />
línea 3 fue incorporada en 1936, situándose más o menos al mismo nivel<br />
que la Línea 1 y también perpendicular a la Línea 2. Es importante destacar<br />
que el primer tramo inaugurado de las tres líneas incluía la estación de<br />
Sol. Posteriormente, las líneas de Cercanías fueron inauguradas en 2009.<br />
Los distintas fases de construcción, reforma y adaptación de los distintos<br />
andenes de la estación han configurado un espacio complejo y discontinuo,<br />
distribuido en distintos niveles entrelazados entre sí.<br />
LA INTERACCIÓN SOCIAL<br />
Viajamos de un lugar a otro de Madrid en Metro y, al hacerlo, nos vemos<br />
obligatoriamente enfrentados con “los otros”. La vida cotidiana es un<br />
compartir el espacio y el tiempo, es —tal y como dicen Peter Berger y<br />
Thomas Luckmann (2001)— un mundo intersubjetivo, aquello que comparto<br />
con los otros. Es, por lo tanto, el punto de encuentro entre significados: mis<br />
significados y los significados de los otros. De hecho, el transporte público,<br />
en su misma concepción, no podría entenderse sin esta interacción con<br />
los otros. Aunque cada persona se dirija a un destino concreto, a través de<br />
una ruta distinta, interactúa de forma constante con el resto de pasajeros<br />
que hay a su alrededor, presentándose de alguna forma frente a ellos y los<br />
otros frente a ella generando así una interacción social.<br />
Es por ello que entendemos el espacio del vestíbulo de Sol como un<br />
gran espacio de interacción social. Más concretamente, como una suma<br />
de interacciones continuas y fugaces. Este carácter cotidiano, rutinario<br />
y ordinario en torno a la interacción social entre tipos de usuarios muy<br />
distintos entre sí lo convierten en un espacio muy interesante de ser<br />
investigado.<br />
Las rutinas cotidianas, con sus casi constantes interacciones con los<br />
demás, estructuran y conforman lo que hacemos. Al estudiarlas podemos<br />
aprender mucho de nosotros como seres sociales y de la misma vida<br />
social. Nuestras vidas están organizadas en torno a la repetición de pautas<br />
de comportamiento parecidas día tras día, semana tras semana, mes tras<br />
mes y año tras año. - Anthony Giddens (2006, p.106)<br />
Desde el momento en que la puerta automática del vagón se abre,<br />
contamos con un tiempo, un tanto difícil de determinar para bajar del<br />
metro. Si titubeamos, podemos recibir un portazo o que nos lleve a la<br />
siguiente estación. Este sería un buen ejemplo de lo que Goffman (1997)<br />
denomina “comprometer la actuación”. Goffman equipara toda situación<br />
social con una puesta en escena, y en este sentido, toda situación social<br />
tiene un guión que debe seguirse tal cual. Si alguno de los actores hace<br />
o dice algo que no está dentro del guión, la actuación se compromete, y<br />
con ello la interacción va por otro cauce que no es el que “debería ser”.<br />
De esta manera, se entiende que definir la situación es definir el guión<br />
de los actores, y por lo tanto, del devenir y conclusión del conjunto de la<br />
actuación. Así pues, la definición de la situación en el Metro sería sencilla:<br />
cada uno sólo quiere llegar a su destino sin percances.<br />
1. https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Las_tienes_que_conocer/SolEmblematica.html<br />
2. Informe de utilización por estaciones ofrecido por Metro de Madrid. https://www.metromadrid.<br />
es/es/portal_de_transparencia/inf_econ_presup_estad/datos_estadisticos/index.html<br />
8 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
9
EL LUGAR<br />
EL LUGAR<br />
Ante toda esta complejidad y variedad espacial, se decide escoger el<br />
vestíbulo principal de Metro (nivel -2 desde la cota de calle, nombrado<br />
Vestíbulo Puerta del Sol) como lugar de representación y de estudio,<br />
observando cómo en él se desarrollan distintos tipos de interacciones<br />
entre los usuarios y el espacio.<br />
El espacio del vestíbulo es un espacio de tránsito y distribución, pero<br />
también un espacio construido a través de la representación. El acceso<br />
principal del Metro desde los tornos —situado bajo la Puerta del Sol, cinco<br />
de las bocas o ascensores de acceso desembarcan en él— desemboca<br />
en un espacio de doble altura que distribuye la circulación hasta las<br />
tres líneas de metro que confluyen en la estación y un acceso inferior al<br />
vestíbulo de Cercanías.<br />
Estación de Sol - vestibulo<br />
10 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
11
EL REGISTRO<br />
EL REGISTRO<br />
El proceso de registro se llevó a cabo a través de visitas nuestras a la<br />
estación de Sol. El material registrado consiste en fotografías, videos,<br />
entrevistas y dibujos.<br />
Através de este material principal fue posible continuar con el estudio<br />
entografico. Este material nos permitio hacer nuestas observaciones y<br />
llegar a conclusiones.<br />
A lo largo de esta presentación se encuentra parte del trabajo que se<br />
podia poner en papel; pero otra gran parte del trabajo se encuentra en<br />
una biblioteca digital propia que creamos a raiz del material audiovisual<br />
que recogimos.<br />
Este codigo QR dirige a un video que preparamos intentando recoger<br />
nuestra materia propia en un entidad audiovisual que servira en el<br />
entendimiento no solo del proyecto, si no tambien del proceso de registro<br />
y ordenamiento de la información que ibamos colectando durante los<br />
ultimos meses.<br />
12 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
13
EL ESTUDIO<br />
EL ESTUDIO<br />
Hacer una etnografía en la estación de Sol ha supuesto, desde nuestra<br />
perspectiva, aclarar el enfoque del estudio respecto a los grupos y tipos de<br />
personas y los hábitos que estos desarrollan en la estación. Desde el primer<br />
acercamiento al vestíbulo central de Sol, resultaba imposible encontrar<br />
hábitos o grupos de gente que habitaban el espacio frecuentemente para<br />
desarrollar una cierta actividad. O por lo menos, este estudio no se podía<br />
basar sólo en estas observaciones, porque de ese modo se excluía de la<br />
ecuación una de las variables más importantes de la etnografía de Sol: los<br />
flujos.<br />
El mero uso y carácter de una de las estaciones más centrales y populares<br />
de Madrid, un espacio de conexión, paso y transbordo, nos hizo pensar que<br />
nuestro enfoque tenía que partir no del tipo de actividades (ocio, trabajo,<br />
etc) ni de tipos de las personas que lo habiten (estudiantes, jóvenes,<br />
turistas, mayores, etc). Decidimos entonces que había que hacer una<br />
categorización propia de los usuarios del espacio a través de la duración<br />
de su estancia en la estación.<br />
Además, las acciones que se realizan en el espacio de la estación varían<br />
no sólo en función del tipo de personas que la utilizan, sino también de<br />
las franjas horarias en las que lo hacen. Centrándonos en los días entre<br />
semana, de lunes a viernes —durante el fin de semana existe más variación,<br />
algo más complicado de etnografiar con éxito en el breve tiempo de esta<br />
investigación— es más fácil observar una rutina y una serie de hábitos<br />
repetidos en el tiempo. De las diecinueve horas y media que abre el metro<br />
cada día (entre las 6:00 y la 1:30), escogimos tres momentos cruciales: la<br />
entrada al trabajo o centro de estudios (entre las 7:30 y las 9:30), la hora<br />
de la comida o fin de la media jornada (entre las 14:00 y las 16:00) y el fin<br />
de la jornada laboral y del resto de actividades extra realizadas durante<br />
la tarde (entre las 20:00 y las 22:00). Las situaciones desempeñadas en<br />
estas tres etapas varían, algo observado tanto en el uso del espacio como<br />
en la predisposición y actitud con la que los transeúntes se enfrentan a él<br />
(por lo general, la gente avanza por el espacio con más prisa durante la<br />
mañana, volviendo con más calma al final de la tarde).<br />
EN DEFINITIVA, PARA ESTE ESTUDIO<br />
SE PLANTEAN ENTONCES TRES<br />
GRANDES CATEGORÍAS DE PERSONAS:<br />
LOS QUE ESTÁN (TRABAJADORES),<br />
LOS QUE PARAN,<br />
LOS QUE ATRAVIESAN (FLUJOS)<br />
Y TRES FRANJAS HORARIAS DE<br />
REFERENCIA<br />
ENTRADA AL TRABAJO (08.00-10.00)<br />
HORA DE COMER (14.00-16.00)<br />
SALIDA DEL TRABAJO (20.00-22.00)<br />
14 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
15
16 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
17
Nuestra rutina diaria hace que actuemos de forma autómata. Pocas veces<br />
son las que, en nuestro día a día, nos paramos a pensar sobre el camino<br />
a casa o al trabajo y con las personas con las que nos cruzamos.<br />
La noción de “flujo”, más conocida por el trabajo de Deleuze e Irigaray,<br />
aparece repetidamente en la teoría social. Sin embargo en este resumen<br />
hecho por John Allen vemos cómo Simmel se enfoca en el nivel de<br />
interacción social y las cuestiones sociológicas “clásicas” de la confianza,<br />
la relación de lugar, los extraños y las normas.<br />
“El pensamiento de Simmel sobre la proximidad, la distancia y el movimiento<br />
puede revelar cómo las personas dan sentido a las complejas redes de<br />
interacción social actuales y más allá de la vida urbana cosmopolita ... los<br />
tiempos modernos para Simmel se experimentan principalmente a través<br />
de relaciones cambiantes de proximidad y distancia y, más ampliamente,<br />
a través de culturas de movimiento y movilidad.” - Paul Allen (2000, p.55).<br />
La estación de Sol es un espacio que está en constante evolución. Y<br />
aunque sea un espacio hasta cierto punto pensado para los posibles flujos,<br />
es precisamente este espacio y su percepción del mismo los que influyen<br />
principalmente a los patrones y dinámica de su movimiento interior. En<br />
The Hidden Dimension (1966), Edward Hall explica cómo la percepción del<br />
espacio-tiempo por parte del ser humano no es algo estático. El espacio<br />
no existe desde un único punto de vista. El espacio percibido no es solo el<br />
espacio “que se ve”, sino más bien el espacio “que se deja para la acción”.<br />
Por tanto, lo que define a un espacio es efectivamente cómo uno se podría<br />
actuar dentro de él.<br />
Ocurre que, cuando la estación no está demasiado concurrida, cuando hay<br />
espacio suficiente para que cada pasajero haga su cruce lo más anónima<br />
y rápidamente posible, la desatención cortés (término acuñado por<br />
Goffman) parece ser sencilla. En cambio, en las horas puntas, cuando el<br />
Metro está rebosante, esta desatención cortés se vuelve más complicada,<br />
y es cuando mejor podemos observar el fenómeno que nos interesa: la<br />
inercia de los flujos.<br />
Los reducidos espacios que existen entre los pasajeros al cruzar este<br />
espacio no permiten que los pasajeros se ignoren amablemente entre sí,<br />
resultando muy difícil esquivarse en muchos cruces. Son estas horas en<br />
las que fácilmente se interrumpe el orden de la interacción. Los cuerpos<br />
que vienen de un pasillo chocan con los que van en contra de su corriente<br />
y se impide el transcurrir de una gran masa fragmentándose y creando<br />
recorridos alternativos, quizás no tan directos.<br />
En los pasillos que desembocan en el hall, la circulación se articula<br />
mediante dos “carriles” paralelos y opuestos (generalmente avanzando<br />
por la derecha, siguiendo el orden automovilístico), algo que resulta mucho<br />
más complicado en el espacio abierto de doble altura, el patio central,<br />
aparentemente está carente de ninguna direccionalidad clara dado que se<br />
cruzan varios recorridos.<br />
En Social Force Model for Pedestrian Dynamics (D. Helbing, P. Molnar,<br />
1998) se sugiere que el movimiento de los peatones se puede describir<br />
como si estuvieran sujetos a “fuerzas sociales”. Estas “fuerzas” no son<br />
ejercidas directamente por el entorno personal de los peatones, pero son<br />
una medida de las motivaciones internas de los individuos para realizar<br />
ciertas acciones (movimientos). El concepto de fuerza correspondiente se<br />
analiza con más detalle y también se puede aplicar a la descripción de<br />
otros comportamientos.<br />
Modelo de representación esquemática de<br />
los procesos que influyen a los cambios de<br />
comportamiento, desarrollado por psicólogo<br />
Kurt Lewin.<br />
18 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
19
LOS FLUJOS (AKA LOS QUE ATRAVIESAN)<br />
EL PEATÓN HÁBIL<br />
El peatón es un ente social, pero también una unidad de transporte,y<br />
además muy eficiente. Controla muchas variables externas: dos patrones<br />
de cruce en el frente izquierdo, 290 pies por minuto, tres en el derecho,<br />
ángulo en los autos 30 grados y cierre, un semáforo empezando a<br />
parpadear NO CAMINAR. Dentro de milisegundos puede responder con<br />
cambios de sentido, aceleraciones y retrasos, y encima avisar al resto<br />
de lo que está haciendo. Imaginad las érdenes y los ordenadores que se<br />
necesitaría para llegar a su alcance.<br />
Ingenieros de movilidad gastan millones desarrollando sistemas<br />
de movilidad humana automatizados. Pero el mejor sistema, con<br />
diferencia, es una persona. Whyte, W.( 2012).<br />
hasta quedarse quieto unos momentos, que funciona como una fracción<br />
suficiente para evitar colisión.<br />
:<br />
Habiamos notado de que el espacio del vestibulo era un espacio no muy<br />
familiar a la conversación ni a la baja velocidad. Es un espacio de tensión.<br />
A nivel espacial y ambiental hay muchisimos estimulos (las pantallas,<br />
la señaletica enorme, mucha gente, ruido). Por otra parte, un paseante<br />
tiene que entrar a este pelotón de personas, luchar para evitarlas y al final<br />
encontrar su camino. Esta es una condición que si uno no esta familiarizado<br />
con la estación de Sol, se le anula todo el resto de actividades cerebrales<br />
y se concentra unicamente en el reto mayor de salir del cruze de flujos, y<br />
encontrar su camino con exito, sin chocarse, sin hacer ruta innecesaria y<br />
sin perderse.<br />
EVITANDO LA COLISION<br />
Si observamos los flujos del espacio central desde una vista aérea, lo<br />
que se ve son variantes de flujos de personas, que entran y salen por<br />
las salidas de los andenes de las líneas de metro o los tornos de acceso.<br />
Cuando los caminos se cruzan, los flujos parecen que uniformemente<br />
se adaptan a cada nueva situación de encuentro. Las unidades (las<br />
personas) reaccionan frente la posible colisión bajando ligeramente la<br />
velocidad y haciendo ligeras maniobras —sin parar— para evitar chocarse<br />
con el resto. Los movimientos de unos afectan a los del otro, y como dice<br />
Erving Goffman, “la sencilla evitación de la colisión es una demostración<br />
remarcable de un esfuerzo cooperativo.”<br />
Para centrarnos en el movimiento de los flujos en la estación del Sol,<br />
recorrimos en el analisis de los peatones de Nueva York de William Whyte<br />
en su libro City: Rediscovering the Center.<br />
En el momento de cruce, los flujos que entran en el vestibulo desde las<br />
distintas salidas del metro, se empiezan a dirigir hacia el medio del espacio<br />
como si fuera un orden predeterminado, para después juntarse con el<br />
resto de personas y flujos, atravesar el pelotón, y seguir andando. Según<br />
Whyte, las habilidades avanzadas del peatón le permiten evitar la colisión<br />
a través de una serie de tecnicas, como por ejemplo el “course shift”: en un<br />
ejemplo de pase simple, las miradas de los dos peatones se encuentran.<br />
Este es el momento critico de comunicación, donde se están transmitiendo<br />
los mensajes de “hacia dónde quiero ir” y/o “te he visto y me has visto”.<br />
Unos momentos antes del pase, las miradas se retiran, y ambos peatones<br />
proceden en un ligero cambio de rumbo para llegar a evitar el choque.<br />
Pero el vestibulo de Sol no es una acera ni una plaza grande y amplia; supone<br />
un reto mayor cuando uno tiene que desarrolar maniobras destinadas en<br />
evitar personas que se acercan simultaneamente de direcciones distintas.<br />
En casos como este, se añade en las tecnicas anteriores el “retraso”,<br />
un casi imperceptible retraso en el movimiento, que puede disminuirse<br />
Madrid, Estación de Sol - vestibulo<br />
Nueva York, Times Square<br />
20 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
21
LA HORA PUNTA<br />
“Los tiempos del rush-hour son mas energéticos. Especialmente,<br />
el de la mañana es mas propositivo. Es la hora cuando las personas<br />
verdaderamente intentan ir del punto A al punto B, y lo consiguen<br />
con una habilidad considerable.”<br />
William Whyte, 1988, City: Redescovering the Center, capitulo El<br />
peatón hábil<br />
Durante las horas puntas, tal y como nosotros ademas las hemos clasificado<br />
en este estudio, hay ciertas observaciónes que creemos que surgen de las<br />
condiciones especificas de esos fragmentos del dia, de unas condiciones<br />
especiales de prisa.<br />
En la categoría de “los que traviesan”, nos encontramos con las personas<br />
que van de prisa, casi corriendo.<br />
Este grupo de usuarios, los que van deprisa, generan un paramentro<br />
importante que afecta la actitud del resto de los usuarios del espacio. Es<br />
aceptable que en la hora punta va a haber personas que van a atravesar<br />
el espacio corriendo, y la percepción colectiva sobre ese asunto es que<br />
hay que respetarles.<br />
Asi que, la primera prevision ante ese posible encuentro con una persona<br />
que va de prisa, es ponerse de lado. Por eso que la “regla no escrita” de<br />
colocarse al lado derecho en las escaleras automaticas, para dejar que los<br />
que van de prisa pueden pasar en una velocidad mas rapida.<br />
Muchas veces, aunque los que van corriendo suelen marcar solos su propio<br />
camino, haciendo slaloms entre el resto de la gente, los que van de prisa<br />
suelen marcar un camino de lo cual pueden aprovechar todos aquellos que<br />
quieren ir un poquito mas rapido. Según Whyte, cuando hay una dirección<br />
dominante, se crea un sub-flujo (high-speed lane) que genera una especie<br />
de camino en “offset”, aprovechando del mejor camino y que suele andar<br />
a la velocidad mas alta que permita el grado de congestión. Uno puede<br />
elegir seguir el sub-flujo, o si no, dejarles que pasen.<br />
VELOCIDADES<br />
Varias son las investigaciones que han comprobado que las personas<br />
que viven en grandes ciudades andan más deprisa que las personas que<br />
viven en ciudades pequeñas. La explicación de Boris Pushkarev, experto<br />
en políticas de transporte, es que andan más rápido porque tienen que<br />
recorrer distancias más largas. El psicólogo Stanley Milgram apunta a un<br />
asunto de sobrecarga: las personas en una ciudad grande se enfrentan con<br />
un volumen enorme de estímulos y una gran cantidad de personas con las<br />
que interactuar. La carga es mayor de lo que un individuo puede procesar,<br />
así que se defiende del entorno e intenta minimizarlo andando rápido (más<br />
información en el apartado La Desatención Cortés). De algún modo, la<br />
estación de metro, especialmente en el espacio del gran vestíbulo a doble<br />
altura, el exceso de estímulos, produce en las personas, “una sobrecarga”<br />
que hace que, como dice Jaime, 37, “se sientan en tierra de nadie y esto<br />
les hace andar y atravesar el espacio lo más rápido que pueden”.<br />
Pero otra explicación que da Whyte (más relacionada con nuestro caso<br />
de estudio) es el intento por aumentar la estimulación ambiental. Las<br />
personas que van deprisa, pueden llegar a tener a veces un punto de<br />
arrogancia, donde parece que obviamente se van a un sitio concreto, como<br />
si estuvieran diciendo “soy una persona importante, ocupada, y estoy en<br />
camino”. Pero aparte de esa observación, Whyte plantea una explicación<br />
mucho más sencilla y común, pero al mismo tiempo la que probablemente<br />
más convence: andan rápido porque tienen prisa.<br />
Personas deprisa dirigiendose hacie el vestibulo<br />
de la estacion de Sol<br />
22 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
23
LOS QUE PARAN<br />
EL ESPACIO DE BORDE<br />
Diagrama de movimientos y estancias en el vestibulo<br />
HORARIO 8:00-10.00<br />
Aunque sin duda el espacio del hall es un espacio dinámico, de tránsito<br />
puro y duro, no son pocas las personas que se detienen en él por distintos<br />
motivos, ya sea por haberse perdido y buscan su camino o por haber<br />
quedado con alguien (sin duda es el espacio de referencia en la estación)<br />
entre otras posibles razones. Decía Jan Gehl en Life Between Buildings<br />
(1971), que “si los espacios están desolados y vacíos (sin bancos,<br />
columnas, plantas, árboles, etc.) y si las fachadas carecen de detalles<br />
interesantes (nichos, agujeros, pasarelas, escaleras, etc.), puede ser muy<br />
difícil encontrar lugares donde detenerse” (p. 153). Y sin duda, Sol es un<br />
claro ejemplo en ese sentido. El espacio no invita a pararse en ningún<br />
momento, sino todo lo contrario.<br />
Flujos<br />
Los que están: musicos y performers colocados en los espacios vacíos que dejen<br />
los flujos. Una de las variables que hacen que el resto pare.<br />
24 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
25
Analizando el acto de pararse en este vasto espacio encontramos varios<br />
tipos de situaciones principalmente: aquellos que se paran en el centro o<br />
los que lo hacen pegados a los distintos bordes que configuran el espacio.<br />
El primer caso responde generalmente a tres casos: el encuentro<br />
informal entre conocidos —“En principio, esta es una acción<br />
necesaria porque es descortés evitar el contacto con un buen<br />
conocido. Como nadie sabe de antemano si la conversación será<br />
larga o corta, y como ninguno de los participantes puede sugerir<br />
mover la reunión a un lugar adecuado, se puede ver la conversación<br />
en todas partes donde la gente se encuentra, más o menos<br />
independiente del tiempo y el lugar.” (Jan Gehl, 1971, p.147),<br />
las personas perdidas que buscan ubicarse desde este “centro”, o —el caso<br />
que de algún modo junta los dos anteriores— las personas desorientadas<br />
que paran a algún otro usuario para preguntarle por indicaciones hacia su<br />
destino.<br />
El caso de la parada entre conocidos podría entenderse no sólo desde<br />
el encuentro, sino también desde la despedida, dado que hemos podido<br />
observar cómo varios grupos de personas que llegan juntas —tanto desde<br />
el exterior del Metro como desde alguna de las líneas que allí confluyen—<br />
paran juntos en el espacio del hall para despedirse antes de separar sus<br />
caminos.<br />
Completaría este grupo de paradas más o menos espontáneas un<br />
fenómeno muy propio de la era digital: los transeúntes que se detienen de<br />
forma repentina para consultar algo en la pantalla de su móvil.<br />
Preguntando en la Oficina de Atención al Cliente y Tienda de merchandising<br />
oficial de Metro situada en la estación (en la misma cota de este hall<br />
distribuidor), Mabel (empleada de Metro, española, en torno a los 40 años)<br />
nos comenta que “las personas que se acercan allí principalmente lo<br />
hacen preguntando por indicaciones hacia su línea de destino o una salida<br />
concreta hacia la calle”. El laberíntico espacio de la estación —creada a lo<br />
largo de sucesivas ampliaciones a lo largo de las décadas— con continuos<br />
cambios de cota es complejo de entender e interpretar, incluso haciendo<br />
uso de la señalética. En el caso concreto del vestíbulo, esta sensación<br />
de desorientación se acrecienta debido a la descompresión del espacio<br />
(doble altura) y multitud de posibles elecciones de camino allí presentes.<br />
Pidiendo un plano disponible de la estación, Mabel responde que no hay<br />
ninguno disponible de acceso público (nos invita a acudir a la estación<br />
Alto del Arenal, donde hay una oficina central), intuye que por motivos de<br />
seguridad. Preguntando por lo mismo al jefe de seguridad a cargo de la<br />
estación, confirma que no hay ningún plano disponible —ya no solo útil por<br />
orientación, sino necesario para evacuación—.<br />
“Para paradas de mayor duración, se aplica otro conjunto de reglas.<br />
Donde el acto evoluciona desde la brevedad hasta una función<br />
real de permanencia, cuando uno se detiene para esperar algo o<br />
alguien, para disfrutar de los alrededores o para ver lo que está<br />
sucediendo, surge el problema de encontrar un buen lugar para<br />
pararse.” Jan Gehl (1971, p.147)<br />
Esta definición de resume a la perfección la problemática en torno a cómo<br />
y dónde pararse en un espacio dinámico y concurrido. Para una estancia<br />
de mayor tiempo —aunque la mayor parte de paradas observadas<br />
responderían al primer grupo que un encuentro fugaz o inevitable, la espera<br />
requiere de encontrar un espacio que cumpla unas mayores condiciones<br />
de seguridad y control: el espacio de borde.<br />
“Las zonas populares para alojarse se encuentran a lo largo de<br />
las fachadas en un espacio o en la transición entre un espacio y el<br />
siguiente, donde es posible ver ambos espacios al mismo tiempo.<br />
(...) La explicación obvia de la popularidad de las zonas de borde<br />
es que la colocación en el borde de un espacio brinda las mejores<br />
oportunidades para inspeccionarlo. Edward T. Hall discute una<br />
explicación adicional en el libro “The Hidden Dimension”, que<br />
describe cómo la colocación en el borde de un bosque o cerca de<br />
una fachada ayuda al individuo o grupo a mantener su distancia de<br />
los demás. En el borde del bosque o cerca de la fachada, uno está<br />
menos expuesto que si está afuera en el medio de un espacio. No<br />
está en el camino de nadie ni de nada. Puede ver, pero no ser visto<br />
demasiado, y el territorio personal se reduce a un semicírculo<br />
frente al individuo. Cuando la espalda de uno está protegida, otros<br />
pueden acercarse solo de forma frontal, lo que facilita vigilar y<br />
reaccionar, por ejemplo, mediante una expresión facial intimidante<br />
en caso de invasión indeseada del territorio personal”. - Jan Gehl<br />
(1971, p.149)<br />
Parada por perdida<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
Además de los espacios de borde mencionados —paramentos verticales<br />
y conexiones entre distintos espacios concatenados—, Gehl también<br />
26 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
27
menciona la importancia de algunos elementos aislados pero que<br />
contribuyen a esta sensación de control sobre el espacio: “Dentro de las<br />
zonas de permanencia, las personas seleccionan cuidadosamente los<br />
lugares para pararse en los huecos, en las esquinas, en las entradas o<br />
cerca de columnas, árboles, farolas o soportes físicos comparables que<br />
definen los lugares de descanso a pequeña escala” (1971, p.151). En el<br />
caso concreto de Sol, los grandes pilares que soportan el espacio sirven<br />
de claros ejemplos de esta situación, así como el final de las escaleras,<br />
donde se pueden encontrar a diversas personas apoyadas en actitud de<br />
espera (si bien es cierto que en menor proporción respecto a las paredes<br />
del perímetro).<br />
“Si el borde falla, entonces el espacio nunca se volverá vivo” -<br />
Chistopher Alexander, A Pattern Language (1977)<br />
Este espacio de borde no sólo es utilizado por transeúntes, sino también<br />
por otros usuarios del espacio como los músicos. Estos músicos reciben<br />
un permiso del Ayuntamiento que han de enseñar al personal de seguridad<br />
del Metro, pudiendo elegir en qué lugar de la estación se colocan.<br />
Curiosamente (o no), los dos que vimos se colocaban es un espacio muy<br />
cercano entre sí —frente a las escaleras mecánicas, en el triángulo dejado<br />
entre la pared y el ascensor pero pegados a la esquina—, pero con distintas<br />
orientaciones. Dimitri, un músico con un acordeón (búlgaro, cercano<br />
a los 60 años) se coloca siempre en la propia esquina, pero orientado<br />
hacia el túnel que hace de conexión entre la entrada de XXX y el hall,<br />
sorprendentemente dando la espalda al gran espacio central. Dado que de<br />
malas maneras rechazó responder a nuestras preguntas, sólo podemos<br />
especular en que es por el mayor recogimiento de este enclave y su mejor<br />
control del espacio tanto a nivel de sonido como de seguridad.<br />
En otra visita, Carlos (latino, entre 25 y 30 años), que toca la guitarra<br />
acompañado al cajón por un amigo, nos comentó amablemente que habían<br />
tenido algún percance con el músico del acordeón dado que muchas veces<br />
ocupa demasiadas horas a lo largo del día sin dejar a otros músicos tocar<br />
en el espacio. Además nos comenta el por qué de la elección de su sitio:<br />
el control y visibilidad total —en este caso, tanto ver como ser visto— del<br />
espacio a doble altura y la capacidad de proyectarse lo máximo posible.<br />
Carlos añade que, curiosamente, cuando más tránsito hay en la estación<br />
—entre semana, horas punta de entrada y salida del trabajo— es cuando<br />
menos se para la gente a ver su espectáculo. Eso nos llevó a observar y<br />
reflexionar acerca de cómo el propio ritmo de la estación influye en cada<br />
uno de sus usuarios. Respecto a lo anterior, basados en nuestras propias<br />
observaciones junto con las palabras de Carlos y Dimitri, parece que hay<br />
un cambio de disponibilidad según el momento del día por parte de los<br />
usuarios de metro a pararse a escuchar a los músicos o a atender a los<br />
espectáculos que tienen lugar en el vestíbulo. La gente por la mañana va<br />
más deprisa, aparecen más entidades individuales, como bien comenta<br />
Whilliam Whyte, el personaje de “soy una persona ocupada y voy de prisa”.<br />
Por otro lado, durante los horarios nocturnos es cuando más disponibles<br />
están los usuarios de metro a pararse; y este es el parámetro que facilita<br />
las “condiciones de estancia” según Jan Gehl, aparte de la sensación de<br />
seguridad “algo que se pueda ver y/o algo que se pueda escuchar”<br />
Fusión de diagramas de flujos y parados.<br />
Señalado con el color graduado el espacio donde los usuarios se suelen parar.<br />
Observamos que son espacios de borde y tambien los espacios que dejan vacios los propios flujos<br />
28 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
29
LA DESATENCIÓN CORTÉS<br />
Como comentábamos anteriormente, en estos casos y por lo general, se<br />
pone en marcha la desatención cortés planteada por Erving Goffman, que<br />
mantiene el orden en la interacción social. Este dispositivo consiste en<br />
que los distintos pasajeros tratan de mostrarse la menor atención posible<br />
entre ellos, pero sin dejar de ser educados y amables en todo momento.<br />
De las personas con las que nos cruzamos diariamente, la mayoría de<br />
ellas, son una incógnita. Desconocemos de ellas o nos limitamos a intuir<br />
cosas como su ideología, su origen étnico o social, su edad precisa, dónde<br />
viven, sus gustos. Ceder espacio suficiente a cada uno para que no se<br />
sienta observado o presionado por la situación. En la estación de Sol, las<br />
personas se ocultan todo lo que pueden, de alugna manera, han recibido<br />
permiso para dotarse de una opacidad para definirse aparte, en otros<br />
sitios, en otros momentos. Tal y como lo define Giddens (2006, p.105):<br />
“La desatención cortés no es lo mismo que no prestar atención a la otra<br />
persona. Cada individuo indica al otro que se da cuenta de su presencia<br />
pero evita cualquier gesto que pudiera considerarse demasiado atrevido.<br />
Prestar desatención cortés a otros es algo que hacemos de un modo más<br />
o menos inconsciente, pero tiene una importancia fundamental en nuestra<br />
vida cotidiana.”<br />
En ambos casos, el extrañamiento mutuo, el permanecer ajenos los<br />
unos a los otros en un marco espacio-temporal restringido y común,<br />
como es la estación del metro, es un ejemplo de orden social realizado,<br />
universo cultural que configuran en ese momento, cuerpos que coordinan<br />
su actividad, pactando formas infinitamente variadas de apropiación de<br />
ese espacio que al tiempo practican y generan y consiguiéndolo en la<br />
gran mayoría de ocasiones. Los usuarios del metro han renunciado a<br />
identificarse. El criterio que orienta las prácticas en este espacio está<br />
dominado por el principio de no interferencia, no intervención.<br />
En cuanto al espacio personal, Giddens (2006, p.123) apunta que hay<br />
diferencias culturales al respecto, pero que “en la cultura occidental se<br />
suele mantener una distancia de al menos un metro cuando se entabla una<br />
interacción focalizada con otros; si se está de pie junto a otras personas la<br />
distancia puede disminuir”. En este sentido, Giddens añade que Edward<br />
T. Hall distingue hasta cuatro zonas dentro del espacio privado, aunque<br />
en la interacción ordinaria las más llenas son la distancia íntima (“de hasta<br />
45 centímetros, reservada a muy pocos contactos sociales”) y la personal.<br />
Invadir este espacio personal de los otros (no solo espacialmente, sino<br />
a través de los distintos sentidos como sonidos estridentes u olores<br />
desagradables), así como observarles fijamente o durante un largo tiempo,<br />
apelarles directamente o provocar acciones que se salgan del guión autoasumido<br />
por todos rompen el orden de la interacción generando situaciones<br />
incómodas. Y si estos espacios se invaden, puede que las personas traten<br />
de recuperar su espacio, ya sea mediante una mirada amenazadora o<br />
incluso un leve codazo.<br />
“En las situaciones de interacción no se espera de nosotros que<br />
estemos simplemente presentes en la escena. Lo que los demás<br />
esperan, y nosotros también, es que pongamos en funcionamiento<br />
lo que Goffman llama la “alerta controlada”. Una parte fundamental<br />
de ser humano consiste en demostrar continuamente a los demás<br />
nuestra competencia en las rutinas de la vida cotidiana.” - Anthony<br />
Giddens (2006, p. 114)<br />
30 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
31
HORARIO 08:00-10.00<br />
09:30<br />
Parada larga duración<br />
HORARIO 08:00-10.00<br />
32 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
Flujos<br />
33
HORARIO 14:00-16.00<br />
Hablar/ Despedida/ Espera<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
14:30<br />
Otras Paradas<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
Parada por perdida<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
14:31<br />
Parada por ocio<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
34 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
Flujos<br />
35
HORARIO 14:00-16.00<br />
Parada arga duración<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
14:32<br />
Parada arga duración<br />
HORARIO 14:00-16.00<br />
Flujos<br />
36 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
37
HORARIO 20:00-22.00<br />
Hablar/ Despedida/ Espera<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
21:05<br />
Hablar/ Despedida/ Espera<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
Parada por perdida<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
21:10<br />
Flujos<br />
38 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
39
HORARIO 20:00-22.00<br />
Parada por perdida<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
21:15<br />
Parada por perdida<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
Parada larga duración<br />
HORARIO 20:00-22.00<br />
Flujos<br />
40 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
41
DEL TIEMPO<br />
AL ESPACIO<br />
EL (NO) LUGAR<br />
El antropólogo Marc Augé describe los no lugares como los espacios<br />
del anonimato en contraposición a los lugares antropológicos. Para<br />
Augé (2008), los lugares se definen a partir de ser lugares de identidad,<br />
relacionales e históricos. Del mismo modo, los no lugares se caracterizan<br />
en función de que no se presentan como lugares de identidad, ni como<br />
relacionales, ni como históricos.<br />
Para él, la modernidad se presenta plagada de lugares mientras que una<br />
de las características de la sobremodernidad es que parece estar repleta<br />
de no-lugares. Por otro lado, Augé menciona que el lugar “se cumple por<br />
la palabra, el intercambio alusivo de algunas palabras de pasada, en la<br />
connivencia y la intimidad cómplice de los hablantes” (2008, p. 83).<br />
¿Por qué habría la tentación de designar al intercambiador del Metro<br />
como un no-lugar? Marc Augé propone que los no-lugares se caracterizan<br />
por el movimiento, señalando ”tanto las instalaciones necesarias para la<br />
circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de<br />
trenes, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes<br />
centros comerciales” (2008, p.45). Es este movimiento el que los hace<br />
carentes de significado y de historia, puesto que las personas –usuarios–<br />
que circulan por esos no-lugares, no los habitan, y al no habitarlos, no los<br />
“simbolizan”.<br />
Sin embargo, Augé reconoce que, refiriéndose a los lugares y los nolugares,<br />
“el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo<br />
no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin<br />
cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (2008, p. 45).<br />
Compartimos esta cuestión con el antropólogo ya que también proponemos<br />
la estación como un lugar, puesto que para los pasajeros cuenta con una<br />
gran carga simbólica, histórica y social. Quizá un lugar con un significado<br />
cualitativamente menor en comparación con otros lugares, pero un lugar<br />
en definitiva.<br />
42 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
43
Tal y como comentábamos en la introducción, es la estación más transitada,<br />
la primera de la red y está situada bajo uno de los puntos más emblemáticos<br />
y concurridos de la ciudad: la Puerta del Sol. Todo ello aporta una gran<br />
carga simbólica a un espacio que, desde su condición de espacio dinámico<br />
propio del transporte colectivo, no debería poseer tal y como apunta Augé.<br />
A partir de esto, la interacción en el espacio de la estación como lugar,<br />
se matiza, de manera cualitativamente distinta que en los no-lugares.<br />
Esta dualidad del espacio como lugar histórico y relacional o no lugar<br />
transitivo y anónimo, podríamos enfocarla desde “La producción del espacio”<br />
de Henri Lefevbre (1974), entiendo Sol —en su conjunto, pero en este<br />
caso desde la estación subterránea— como un espacio de representación<br />
capitalista en fase de transformación constante: “El mismo transita entre<br />
un espacio previo (histórico, religioso-político) que actúa como sustrato y<br />
que no habría desaparecido, y un espacio otro, nuevo (espacio diferencial),<br />
que está engendrándose en su interior y que no termina de desplegarse.<br />
Este espacio abstracto se aleja de la complejidad de la realidad social y<br />
se presenta, bajo discursos pretendidamente clarificadores y coherentes,<br />
como producto acabado y aislado, lo que hace que se muestre desgajado<br />
de los procesos de producción y con ellos de las relaciones de producción,<br />
dominación y explotación.” (1974, p. 15)<br />
En las redes sociales, canal principal de comunicación en la era digital,<br />
distintos usuarios planteaban sus dudas, aprecio o repulsa hacia a la<br />
medida. El usuario @orionis22 consultaba acerca de si el cambio de<br />
señalética podría despistar a turistas extranjeros, a lo que la cuenta oficial<br />
de Metro de Madrid en Twitter respondía 4 : “Se mantiene la información<br />
de la estación en toda la señalética implementada. La publicitaria es<br />
complementaria y ha sido añadida temporalmente en algunas lamas.”<br />
No es la primera vez que la estación de Sol muta su nombre y apariencia<br />
por un contrato publicitario tipo naming rights 5 . Entre 2013 y 2016 cambió su<br />
nombre por Vodafone Sol —de hecho toda la línea 2 del suburbano cambió<br />
su nombre— después de firmar un contrato con la marca de telefonía móvil.<br />
Este contrato supuso un desembolso de poco más de un millón de euros<br />
por año, una cifra ridícula en comparación con el despliegue publicitario<br />
que suponía. De hecho, la maniobra publicitaria no tuvo un gran efecto ya<br />
que la campaña contó con varios fallos 6 y un desapego generalizado entre<br />
los usuarios del servicio y la marca. De hecho, los usuarios repudiaban la<br />
“venta” y defendían la identidad “original” de la estación sin ser adulterado<br />
por la publicidad, por su carácter simbólico, intentando entender las fases<br />
del proceso y reforzando su carácter como “lugar (social)”.<br />
La fuerte carga simbólica de la estación de Sol, como espacio de<br />
representación, ha repercutido en numerosas ocasiones como espacio de<br />
proyección publicitaria 3 . Este hecho se podría entender a la perfección<br />
desde una situación concreta que encontramos durante el desarrollo de<br />
esta etnografía. Próxima estación: Han Solo. Saliendo de los vagones de<br />
Metro uno podía advertir cómo la nueva película del universo Star Wars<br />
había modificado la concepción de la estación mediante un ejercicio de<br />
grafía dejando temporalmente (del 24 de mayo al 1 de junio de 2018) de<br />
nombrarse Sol, para convertirse en Han Solo. Este cambio respondía a<br />
nueva campaña publicitaria que renombra la estación de Sol con fines<br />
comerciales, causando distintas reacciones entre los usuarios del servicio.<br />
Algunas personas observaban sorprendidas los nuevos rótulos que se<br />
podían ver en las lamas, comentándolo con sus acompañantes e incluso<br />
parándose a hacerle fotos.<br />
Campaña de publicidad aprovechando el cartel de la estación de Sol<br />
3. https://www.youtube.com/watch?v=UXaydADA6Hk<br />
4. https://twitter.com/metro_madrid/status/997450412751052800<br />
5. http://www.branderstand.com/naming-rights/<br />
6. https://ecomovilidad.net/madrid/adios-vodafone-sol-5-fallos-esta-campana/<br />
44 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
45
De hecho, los usuarios repudiaban la “venta” y defendían la identidad<br />
“original” de la estación sin ser adulterado por la publicidad, por<br />
su carácter simbólico, intentando entender las fases del proceso y<br />
reforzando su carácter como “lugar (social)”. El espacio (social) es<br />
un producto (social). (...) Mucha gente no aprobará que el espacio<br />
haya adquirido en el modo de producción actual y en la sociedad<br />
tal cual es una especie de realidad propia, de similar alcance y en<br />
el mismo proceso global que la mercancía, el dinero y el capital,<br />
aunque sea una realidad claramente distintiva. Otros, ante esta<br />
paradoja, exigirán pruebas. De que el espacio así producido<br />
sirve tanto de instrumento del pensamiento como de la acción; al<br />
mismo tiempo, que constituye un medio de producción, un medio<br />
de control y, en consecuencia, de dominación y de poder, pero que<br />
escapa parcialmente, en tanto que tal, a los que se sirven de él. Las<br />
fuerzas sociales y políticas (estatales) engendraron este espacio<br />
al intentar adueñarse de él completamente, sin llegar no obstante<br />
a conseguirlo; las mismas fuerzas que impulsan la realidad<br />
espacial hacia una especie de autonomía imposible de dominar<br />
pugnan por agotarla, fijarla con el propósito de sojuzgarla. ¿Sería<br />
éste un espacio abstracto? Sí, pero también un espacio «reai»,<br />
como la mercancía y el dinero, abstracciones concretas. ¿Sería<br />
un espacio concreto? Sí, sin duda, pero no del mismo modo que<br />
un objeto, que un producto cualquiera. ¿Se trata de un espacio<br />
instrumental? Con toda seguridad, pero al igual que el conocimiento,<br />
desborda !a instrumentalidad. ¿Se reduce a una proyección, a<br />
una «objetivación» de un saber? Sí y no: el saber objetivado en un<br />
producto ya no coincide con el conocimiento teórico. El espacio<br />
contiene relaciones sociales y es preciso saber cuáles, cómo y por<br />
qué.” - Henri Lefevbre (1974, p.86)<br />
46 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
47
SEÑALETICA Y ACCESIBILIDAD<br />
De todas las definiciones que permiten asignar a un espacio la calidad de<br />
público, una debería ser, como indica Henri Lefebvre, un espacio accesible<br />
a todos y para todos. La accesibilidad se muestra entonces no sólo como<br />
lo que hace a un lugar capaz de interactuar con otros lugares, sino como<br />
el núcleo que permite evaluar el nivel de democracia en una sociedad.<br />
A pesar de ser la estación de metro y cercanías de Sol totalmente accesible<br />
desde el año 2009, la morfología de la estación sigue siendo complicada,<br />
especialmente para todos aquellos con diversidad funcional. Sin embargo,<br />
las personas que hacen uso de este servicio de accesibilidad, muchas<br />
veces no lo hacen por no entender o no localizar las orientaciones. Basta<br />
observar unos segundos la estación de sol, para darse cuenta que ersonas<br />
mayores con dificultad para bajar andando una escalera, personas con<br />
carritos de bebé, con maletas, con las bolsas de la compra, etc. hacen uso<br />
de la escalera (con dificultad) debido a no encontrar los ascensores. Estas<br />
situaciones verifican que el propio diseño espacial no facilita entender la<br />
distribución del lugar ni acceder al interior, exterior u otros andenes de la<br />
estación. A partir de las luces, los colores, las pantallas publicitarias y la<br />
distribución del espacio, se puede asumir que el espacio puede generar<br />
en el usuario desorientación e incluso agobio.<br />
La señalética, funciona de formas distintas y curiosas. En el vestíbulo<br />
central, por ejemplo, aparecen unas señales enormes con los números de<br />
las líneas correspondientes. La necesidad de colocar unas letras de gran<br />
tamaño en este espacio se podría vincular con el sentimiento de ausencia<br />
de instrucciones, falta de orientación y de claridad en este espacio de<br />
cruces. Por otra parte, es importante aclarar que no es únicamente el<br />
propio diseño del espacio el que está limitando la accesibilidad a personas<br />
con diversidad funcional o dificultades de otro tipo, sino que incluso las<br />
instrucciones de accesibilidad (dirección a ascensores) no son ni claras ni<br />
directas para cualquier usuario, dejando claro que el proyecto de señalética<br />
queda lejos de ser eficaz en su función.<br />
El propio diseño espacial no facilite entender la distribución del lugar ni<br />
acceder a la estación. Desde las luces hasta los colores, las pantallas<br />
publicitarias y la distribución del espacio, se puede asumir que el espacio<br />
puede generar al usuario un sentimiento de desorientación y incluso<br />
agobiante. La señaletica funciona de formas distintas y curiosas. En el<br />
vestibulo central por ejemplo aparecen unas señales enormes con los<br />
numeros de las lineas correspondientes. La necesidad de colocar unas<br />
letras asi de grandes en este espacio se podria vincular con el sentimiento<br />
de falta de instrucciones, falta de orientacion y de claridad en este espacio<br />
de cruces. Por otra parte, no es solo que el propio diseño del espacio limite<br />
la accesibilidad a personas con dificultades, pero incluso las instrucciones<br />
de accesibilidad (dirección a ascensores) no son muy claras ni directas.<br />
48 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
49
INTERACCIÓNES<br />
ÍNTIMAS<br />
En la estación de Sol, la circulación de los transeúntes puede ser<br />
considerada como “una secuencia de adaptaciones y readaptaciones<br />
de unos respecto de todos los demás, protocolos de observabilidad<br />
recíproca, un constante trasiego de iniciativas en un espacio<br />
sometido a todo tipo de imbricaciones y yuxtaposiciones. El orden<br />
del espacio público es el orden del acomodamiento y de los apaños<br />
sucesivos, un principio de orden espacial de los recorridos en<br />
que la liquidez y la buena circulación están aseguradas por una<br />
disuasión cooperativa entre los usuarios del propio Metro, el<br />
cúmulo de micronegociaciones.(Manuel Delgado, 2007, p.188).<br />
El espacio no es solamente el vacío dejado por las paredes y las columnas,<br />
sino también por los puntos temporalmente fijos. Personas, mascotas,<br />
maletas y papeleras; todos contribuyen al espacio percibido normalizando<br />
así las trayectorias del movimiento del usuario.<br />
La relación de cada elemento del espacio con el tiempo nos ayuda a definir<br />
varias categorías. Los elementos más estáticos y más arquitectónicos o<br />
construidos se sitúan en esa primera categoría. Por otro lado, a medida<br />
que aumenta la velocidad, la participación sensorial disminuye hasta que<br />
se experimenta la privación de ella. El espacio cinestésico y el espacio<br />
visual se aíslan el uno del otro, dejando de reforzarse mutuamente. Una<br />
segunda categoría se podría definir con los elementos temporalmente fijos<br />
(trabajadores, músicos, performers) desarrollando sus propias actividades<br />
laborales en distintos puntos específicos del espacio. La tercera clasificación<br />
constituirá en usuarios del espacio que se paran por diferentes motivos<br />
(gente perdida, distraída, saludándose o despidiéndose, utilizando un<br />
teléfono móvil etc.). Y por último los usuarios que por su propia cantidad y<br />
velocidad de alguna manera definen los flujos.<br />
Las relaciones entre elementos vivos, flexibles, fijos se generan en el<br />
espacio y llegan a afectarse a ellos mismos y al propio espacio en el tiempo.<br />
Puede ser que la huella que dejen al espacio los que estan, os que paran y<br />
los que traviesan afecte al espacio en si? Las limitaciones de la arquitectura<br />
se enfrentan con las dificultades que genere el propio espacio a lo largo<br />
del tiempo. Casos como el de Sol nos hace pensar como se redibujaria<br />
ese vestibulo, si les dejariamos un lapiz a cada una de las personitas que<br />
eventualmente se encuentran metidos en esos pasos y cruces en el medio<br />
del espacio central de la estación del metro mas popular de Madrid.<br />
50 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
51
BIBLIOGRAFIA<br />
Allen, J. (2000) On Georg Simmel: proximity, distance and movement,<br />
in: M. Crang & N. Thrift (Eds). (2000), Thinking Space, pp. 54–70<br />
(London: Routledge)<br />
Augé, M. (1998). Los “no lugares” espacios del anonimato: una antropología<br />
de la sobremodernidad. Gedisa.<br />
Gehl, J. (2011). Life Between Buildings: Using Public Space. Island Press.<br />
Giddens, A., & Griffiths, S. (2006). Sociology. Polity Press.<br />
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday.<br />
Hall, E. T. (1990). The Hidden Dimension. Anchor Books.<br />
Helbing, D., & Molnár, P. (1995). Social force model for pedestrian dynamics.<br />
Physical Review E, 51(5), 4282–4286.<br />
Lefebvre, H. (1992). The Production of Space. Wiley.<br />
Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers<br />
(Edited by Dorwin Cartwright.). Oxford, England: Harpers.<br />
Ruiz, M. D. (2007). Sociedades movedizas: pasos hacia una antropología<br />
de las calles. Editorial Anagrama.<br />
Shields, R. (1997) Flow as a new paradigm, Space and Culture, 1, pp. 1–4.<br />
Simmel, G. (1995). The Metropolis and Mental Life. In P. Kasinitz (Ed.),<br />
Metropolis (pp. 30–45). London: Palgrave Macmillan UK.<br />
Whyte, W. H., & Underhill, P. (2012). City: Rediscovering the Center.<br />
University of Pennsylvania Press, Incorporated.<br />
52 etnografía del vestibulo central de la estación del Metro de Sol<br />
53
MAca 2018