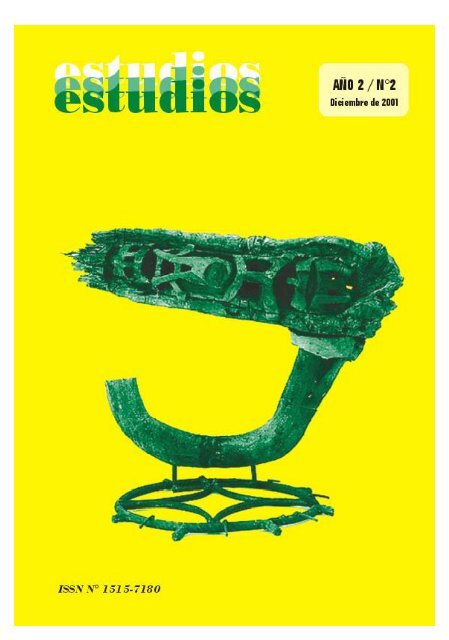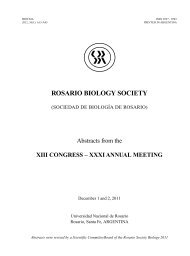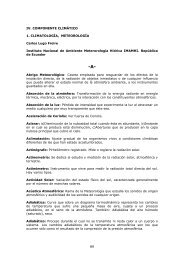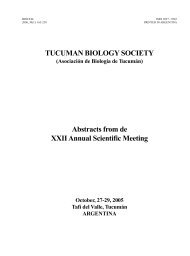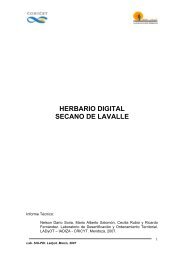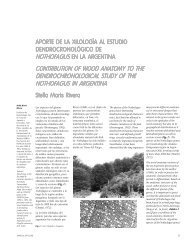Descargar la revista en formato PDF [893 Kb
Descargar la revista en formato PDF [893 Kb
Descargar la revista en formato PDF [893 Kb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Director<br />
Prof. Dr. Arturo Andrés Roig.<br />
Comité Editorial<br />
Adriana Arpini, Beatriz Bragoni, Cristian Buchrucker, Alejandra Ciriza, Este<strong>la</strong> Fernández Nadal, Flor<strong>en</strong>cia<br />
Ferreira de Cassone, Roberto Fol<strong>la</strong>ri, Norma Fóscolo, Omar Gais, Liliana Giorgis, Jorge Hidalgo, C<strong>la</strong>ra Jalif<br />
de Bertranou, Diego Lavado, Rosa Licata, Eduardo Peñafort, Este<strong>la</strong> Saint-André, María del Carm<strong>en</strong> Schi<strong>la</strong>rdi,<br />
Luis Triviño.<br />
Comité Asesor y Evaluador<br />
Yamandú Acosta (Uruguay), Hugo Achugar (Uruguay), Carlos Bazán (Canadá), Hugo Biagini (Bu<strong>en</strong>os Aires<br />
– Arg<strong>en</strong>tina), Alcira Bonil<strong>la</strong> (Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), Carm<strong>en</strong> Bohórquez (V<strong>en</strong>ezue<strong>la</strong>), Atilio Borón (Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires – Arg<strong>en</strong>tina), María Eug<strong>en</strong>ia Borsani (Comahue – Arg<strong>en</strong>tina), Horacio Cerutti (México), Enrique Dussel<br />
(México), Nolberto Espinosa (Arg<strong>en</strong>tina), Gracie<strong>la</strong> Fernández (La P<strong>la</strong>ta – Arg<strong>en</strong>tina), María Teresa Flores<br />
(Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), Raúl Fornet Betancour (Alemania), Pablo Guadarrama G. (Cuba), Violeta Guyot<br />
(San Luis – Arg<strong>en</strong>tina), Mario Heler (Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), Frantz Hinke<strong>la</strong>mmert (Costa Rica), María<br />
Cristina Li<strong>en</strong>do (Córdoba – Arg<strong>en</strong>tina), Mario Magallón (México), Ricardo Maliandi (La P<strong>la</strong>ta – Arg<strong>en</strong>tina),<br />
Álvaro Márquez Fernández (V<strong>en</strong>ezue<strong>la</strong>), Victor Martín (V<strong>en</strong>ezue<strong>la</strong>), Ricardo Melgar Bao (México), Dorando<br />
Michelini (Río Cuarto – Arg<strong>en</strong>tina), Salvador Morales (Cuba), María Inés Mudrovcick (Comahue – Arg<strong>en</strong>tina),<br />
Carlos Osandón B. (Chile), Carlos Pa<strong>la</strong>dines (Ecuador), Carlos Pérez Zaba<strong>la</strong> (Río Cuarto – Arg<strong>en</strong>tina), Javier<br />
Pinedo C. (Chile), Eduardo Rabossi (Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), Marcos Reyes Dávi<strong>la</strong> (Puerto Rico), Manuel<br />
Reyes Mate (España), María Luisa Rivara de Tuesta (Perú), María El<strong>en</strong>a Rodríguez Ozán (México), Carlos<br />
Rojas Osorio (Puerto Rico), Luis Alberto Romero (Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), María Luisa Rubinelli (Jujuy<br />
– Arg<strong>en</strong>tina), Gregor Sauerwaldt (Alemania), José Sazbón (Bu<strong>en</strong>os Aires – Arg<strong>en</strong>tina), Alejandro Serrano<br />
Caldera (Nicaragua), David Sobrevil<strong>la</strong> (Perú), Gabriel Vargas Lozano (México), Leopoldo Zea (México).<br />
Comité de Publicación<br />
Delia Albarracín, Fernanda Beigel, Ana Luisa Dufour, Mariano Maure, Marisa Muñoz, Marcos O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>,<br />
Dante Ramaglia, Cecilia Tosoni, Oscar Za<strong>la</strong>zar.<br />
Año 2 / N° 2 ISSN N°: 1515-7180 Diciembre de 2001
Toda correspond<strong>en</strong>cia puede dirigirse a<br />
Estudios de Filosofía Práctica e Historia de <strong>la</strong>s Ideas<br />
INCIHUSA – CRICYT<br />
Av. Adrián Ruiz Leal s/n (5500) M<strong>en</strong>doza. Arg<strong>en</strong>tina<br />
Casil<strong>la</strong> de Correos: 131 (5500) M<strong>en</strong>doza. Arg<strong>en</strong>tina<br />
Fax: 54 261 4202196 / 54 261 4287370<br />
estudios@<strong>la</strong>b.cricyt.edu.ar<br />
Suscripciones<br />
En Arg<strong>en</strong>tina $ 30 (dos números);<br />
<strong>en</strong> el exterior u$s 35 (dos números).<br />
Giros o cheques a nombre de Adriana Arpini.
INDICE<br />
Recuerdo de Abe<strong>la</strong>rdo Villegas 7<br />
Dossier: Ética y espacio público 9<br />
FRANZ HINKELAMMERT<br />
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 11<br />
LAURA MUES DE SCHRENK<br />
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia 29<br />
DANIELA RAWICZ<br />
Esfera pública, autonomía y democracia 36<br />
NORMA FÓSCOLO<br />
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política 48<br />
Artículos 57<br />
JOSÉ LUIS MÉNDEZ<br />
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural norteamericana 59<br />
CARMEN L. BOHÓRQUEZ<br />
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 66<br />
CARMEN PERILLI<br />
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina a fines de mil<strong>en</strong>io 100<br />
PEDRO E. GARCÍA RUIZ<br />
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de E. Dussel 107<br />
DANUTA TERESA MOZEJKO Y RICARDO LIONEL COSTA<br />
Trazos de id<strong>en</strong>tidad 124<br />
Com<strong>en</strong>tarios de Libros 131<br />
MARÍA LUISA RIVARA DE TUESTA<br />
Edgard Montiel: El humanismo americano 133<br />
PILAR PIÑEYRÚA<br />
Este<strong>la</strong> Fernández Nadal (Comp.): Itinerarios socialistas <strong>en</strong> América Latina 136<br />
JESÚS RODOLFO SANTANDER<br />
Enrique Dussel y <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación 141
MARIANA ALVARADO Y NATALIA FISCHETTI<br />
Sirio López Ve<strong>la</strong>sco: Ética de <strong>la</strong> liberación 147<br />
HUGO BIAGINI<br />
Eduardo Deves Valdés: El p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano <strong>en</strong><br />
el S. XX, Tomo I: Del Ariel de Rodó a <strong>la</strong> CEPAL (1900-1950) 150<br />
FERNANDA BEIGEL<br />
Eric Hobsbawm: A <strong>la</strong> zaga. Decad<strong>en</strong>cia y fracaso de <strong>la</strong>s vanguardias<br />
del siglo XX 151<br />
ALEJANDRA GABRIELE<br />
Pablo Guadarrama González: Positivismo <strong>en</strong> América Latina /<br />
Antipositivismo <strong>en</strong> América Latina 154<br />
SONIA VARGAS<br />
Adriana Arpini (ed.): Razón práctica y discurso social <strong>la</strong>tinoamericano:<br />
El p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to «fuerte» de Alberdi, Betances, Hostos, Martí, Ugarte 158<br />
Los autores 162
Recuerdo de Abe<strong>la</strong>rdo Villegas<br />
l inesperado y doloroso fallecimi<strong>en</strong>to de Abe<strong>la</strong>rdo Villegas<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> ciudad de Helsinski, el 6 de julio del año pasado,<br />
lo ha sorpr<strong>en</strong>dido <strong>en</strong> esa lúcida etapa de madurez que<br />
dan los años de experi<strong>en</strong>cia y de g<strong>en</strong>erosa <strong>en</strong>trega a<br />
ideales comunes a tantos a lo <strong>la</strong>rgo y lo ancho de nuestra<br />
América. Era Abe<strong>la</strong>rdo amigo querido y el afecto que había sabido ganarse no<br />
sólo t<strong>en</strong>ía su orig<strong>en</strong> <strong>en</strong> su carácter jovial y afectuoso, sino <strong>en</strong> su saber de maestro<br />
y su tarea creativa y tesonera de escritor. Discípulo <strong>en</strong> sus años juv<strong>en</strong>iles de<br />
Leopoldo Zea, se plegó tempranam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> g<strong>en</strong>erosa tarea de rescate de nuestra<br />
humanidad, luchando por años, como tantos que hemos estado unidos <strong>en</strong> una<br />
tarea común que mucho ha t<strong>en</strong>ido y aún ti<strong>en</strong>e de misional, con empeño,<br />
constancia y, sobre todo, lucidez. Imposible olvidar <strong>la</strong> camaradería espontánea y<br />
cordial de nuestro querido amigo y su no m<strong>en</strong>os querida esposa, Eug<strong>en</strong>ia<br />
Revueltas. La casa de ellos fue para tantos, un lugar de <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro no sólo ll<strong>en</strong>o<br />
de afectos, sino siempre de fecundas pláticas. Cuando llegaron para el Cono Sur<br />
de nuestro Contin<strong>en</strong>te los años crueles y fuimos tantos los que tuvimos que<br />
abandonar nuestras tierras, Abe<strong>la</strong>rdo, así como ese amigo no m<strong>en</strong>os querido,<br />
Leopoldo Zea, nos abrieron g<strong>en</strong>erosam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s puertas de esa ya v<strong>en</strong>erable<br />
institución, tan ll<strong>en</strong>a de recuerdos, <strong>la</strong> Universidad Nacional Autónoma de México,<br />
que tan hospita<strong>la</strong>riam<strong>en</strong>te acogió a tantos exiliados <strong>en</strong> sus diversas sedes. En<br />
1972, había publicado Abe<strong>la</strong>rdo uno de sus más valiosos libros y cuyos aportes<br />
no han perdido actualidad a pesar de los tiempos transcurridos, Reforma y<br />
revolución <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano y a propósito del cual habíamos<br />
intercambiado temas y problemas, lo que nos permitió no sólo profundizar una<br />
amistad <strong>en</strong>tab<strong>la</strong>da espontáneam<strong>en</strong>te, sino también consolidar criterios y puntos<br />
de vista, siempre <strong>en</strong> él fecundos. Por sobre todo, sin embargo, estuvo siempre su<br />
alma g<strong>en</strong>erosa y desinteresada y su profundo y cálido s<strong>en</strong>tido de <strong>la</strong> amistad.<br />
Arturo Andrés Roig
Dossier<br />
Ética y Espacio público
Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo<br />
Acción directa y efectos<br />
indirectos: <strong>la</strong> ética del mercado<br />
ab<strong>la</strong>r de los derechos humanos,<br />
significa hab<strong>la</strong>r de<br />
ética. Las primeras dec<strong>la</strong>-<br />
raciones de los derechos<br />
humanos, <strong>la</strong> de EE.UU. y <strong>la</strong> de <strong>la</strong> Revolu-<br />
ción Francesa, son resultado de una am-<br />
plia discusión ética, que antecede a estas<br />
dec<strong>la</strong>raciones y se transforma posterior-<br />
m<strong>en</strong>te <strong>en</strong> tradición de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to. Sin<br />
embargo, se trata de una discusión sobre<br />
<strong>la</strong> ética que ap<strong>en</strong>as aparece <strong>en</strong> los trata-<br />
dos de ética hoy, aunque siga si<strong>en</strong>do <strong>la</strong><br />
postura ética que más impacto ti<strong>en</strong>e. Se<br />
trata de un p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to que parte de<br />
David Hume y pasa a Adam Smith y es<br />
transformado por <strong>la</strong> crítica que Karl Marx<br />
efectúa <strong>en</strong> el interior de este p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to.<br />
Este p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to trata <strong>la</strong> ética no<br />
como juicio de valor sino como dim<strong>en</strong>sión<br />
necesaria de toda acción humana. No hay<br />
allí por un <strong>la</strong>do una acción y por el otro<br />
<strong>la</strong>do un juicio ético sobre <strong>la</strong> acción, sino<br />
que <strong>la</strong> ética es discutida como condición<br />
de posibilidad de <strong>la</strong> acción misma.<br />
La acción es vista primariam<strong>en</strong>te<br />
como acción medio-fin de individuos, que<br />
calcu<strong>la</strong>n esta re<strong>la</strong>ción. Es acción directa y<br />
lineal, juzgada por su carácter formal-racional.<br />
Esta acción es fragm<strong>en</strong>taria, es<br />
decir, siempre de un alcance directo par-<br />
cial. Aparece <strong>en</strong>tonces <strong>la</strong> pregunta por el<br />
ord<strong>en</strong>, que es <strong>la</strong> pregunta por <strong>la</strong> normati-<br />
vidad de un ord<strong>en</strong>. Es precisam<strong>en</strong>te <strong>la</strong><br />
pregunta por <strong>la</strong> ética que rige a estos individuos.<br />
La respuesta es por <strong>la</strong> vía de <strong>la</strong><br />
ética del mercado. El ord<strong>en</strong>, que surge de<br />
<strong>la</strong> acción social fragm<strong>en</strong>taria, no puede<br />
ser sino el ord<strong>en</strong> del mercado. El caos,<br />
que am<strong>en</strong>aza a partir del carácter frag-<br />
m<strong>en</strong>tario de <strong>la</strong>s acciones individuales, es<br />
ord<strong>en</strong>ado por el mercado. Eso significa<br />
que es ord<strong>en</strong>ado por <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong><br />
ética del mercado.<br />
Es visible <strong>la</strong> afinidad <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s dec<strong>la</strong>ra-<br />
ciones de los derechos humanos del siglo<br />
XVIII y <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong> ética del mercado.<br />
Aunque no se reduc<strong>en</strong> a <strong>la</strong> ética del<br />
mercado, incluy<strong>en</strong> estas normas básicas<br />
de <strong>la</strong> ética del mercado. Se trata sobre<br />
todo del reconocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> propiedad<br />
privada, del cumplimi<strong>en</strong>to de contratos,<br />
de <strong>la</strong> exclusión del asesinato, de <strong>la</strong> compet<strong>en</strong>cia,<br />
pero también de <strong>la</strong>s seguridades<br />
del individuo fr<strong>en</strong>te al Estado y su juris-<br />
dicción.<br />
Estos derechos humanos establec<strong>en</strong><br />
principios del ord<strong>en</strong>, que son a <strong>la</strong> vez<br />
normas éticas fundantes del ord<strong>en</strong>. Sin<br />
embargo, son normas afines a <strong>la</strong>s normas<br />
de <strong>la</strong> ética del mercado, pero no constitu-<br />
y<strong>en</strong> automáticam<strong>en</strong>te un ord<strong>en</strong> burgués.<br />
Sin embargo, Hume y Adam Smith quie-<br />
r<strong>en</strong> constituir teóricam<strong>en</strong>te el ord<strong>en</strong> bur-<br />
gués. Smith lo hace con toda c<strong>la</strong>ridad.<br />
Explica el hecho de que a partir de <strong>la</strong><br />
acción fragm<strong>en</strong>taria se produce el ord<strong>en</strong><br />
del mercado, es decir, el ord<strong>en</strong> ord<strong>en</strong>ado<br />
por <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong> ética del mercado,<br />
como resultado de efectos indirectos de<br />
esta acción directa. En re<strong>la</strong>ción a estos<br />
efectos indirectos, hab<strong>la</strong> de efectos no-<br />
int<strong>en</strong>cionales. Todo el ord<strong>en</strong> del mercado<br />
ahora es visto como efecto indirecto de <strong>la</strong><br />
acción directa, que es acción fragm<strong>en</strong>taria.<br />
La discusión sobre estos efectos indi-<br />
rectos aparece con <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eralización de <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones mercantiles <strong>en</strong> el siglo XVII y<br />
XVIII y su transformación <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ciones<br />
capitalistas de producción. Por un <strong>la</strong>do,
12 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
se hace notar que <strong>la</strong> multiplicidad de acciones<br />
fragm<strong>en</strong>tarias <strong>en</strong> el mercado pro-<br />
duce un ord<strong>en</strong> que ya no es resultado de<br />
una organización premeditada de parte de<br />
poderes públicos. Por otro <strong>la</strong>do, se hac<strong>en</strong><br />
visibles los efectos indirectos de esta ac-<br />
ción directa coordinada por el mercado <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> creci<strong>en</strong>te pauperización de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción.<br />
Con Adam Smith esta discusión des-<br />
emboca <strong>en</strong> <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> mano invisible.<br />
Se trata de una ética del mercado, cuyas<br />
normas son <strong>la</strong>s normas del mercado. De<br />
una parte, es una ética formal, que es<br />
condición del funcionami<strong>en</strong>to mismo del<br />
mercado. Pero de otra, es ética material,<br />
<strong>en</strong> cuanto sosti<strong>en</strong>e que el ord<strong>en</strong> del mercado<br />
es un ord<strong>en</strong> de armonía preestable-<br />
cida, resultado de una autorregu<strong>la</strong>ción del<br />
mercado que realiza automáticam<strong>en</strong>te el<br />
interés g<strong>en</strong>eral.<br />
Por este argum<strong>en</strong>to material <strong>la</strong> ética<br />
del mercado se transforma <strong>en</strong> una ética<br />
de <strong>la</strong> sociedad burguesa. Se transforma<br />
<strong>en</strong> una ética absoluta y sus normas llegan<br />
a ser inape<strong>la</strong>bles. Esta ética es justificada<br />
<strong>en</strong> nombre de <strong>la</strong> “mano invisible” de<br />
Adam Smith, que muchas veces se expre-<br />
sa con el término del automatismo del<br />
mercado o provid<strong>en</strong>cia del mercado. So<strong>la</strong>-<br />
m<strong>en</strong>te por este argum<strong>en</strong>to <strong>la</strong> ética del<br />
mercado es transformada <strong>en</strong> ética absoluta.<br />
El argum<strong>en</strong>to sosti<strong>en</strong>e que el ser hu-<br />
mano no ti<strong>en</strong>e responsabilidad por los<br />
efectos indirectos de sus acciones directas<br />
porque el mecanismo del mercado contie-<br />
ne t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias que transforman a estos<br />
efectos automáticam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> efectos que<br />
promuev<strong>en</strong> el interés g<strong>en</strong>eral. Por tanto, <strong>la</strong><br />
responsabilidad por los efectos indirectos<br />
no corresponde al ser humano, sino a <strong>la</strong><br />
institución-mercado vista como colectivi-<br />
dad. Eso se puede resumir así: el efecto<br />
indirecto del mercado es comp<strong>en</strong>sar todos<br />
los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción directa,<br />
de una manera tal que sirvan al interés<br />
g<strong>en</strong>eral. El ser humano se puede des<strong>en</strong>t<strong>en</strong>der<br />
de estos efectos indirectos, <strong>en</strong><br />
cuanto actúa <strong>en</strong> el mercado y respeta <strong>la</strong>s<br />
normas de <strong>la</strong> ética del mercado. Resulta<br />
un rigorismo ético.<br />
En esta forma, <strong>la</strong> ética del mercado<br />
resulta una ética de <strong>la</strong> irresponsabilidad.<br />
Dec<strong>la</strong>ra que el ser humano no es respon-<br />
sable por los efectos de sus actos a condi-<br />
ción de que cump<strong>la</strong> con <strong>la</strong> ética del mercado.<br />
La responsabilidad del mercado es<br />
pura abstracción, un cielo, pero que es-<br />
conde infiernos. Si<strong>en</strong>do una ética absoluta,<br />
es ética de <strong>la</strong> irresponsabilidad absoluta.<br />
El argum<strong>en</strong>to c<strong>en</strong>tral de esta ética<br />
atraviesa todo el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to burgués<br />
hasta hoy. Max Weber lo asume con expre-<br />
sa refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> mano invisible de Adam<br />
Smith. La misma expresión “ética del mercado”<br />
vi<strong>en</strong>e de Max Weber. Sin embargo,<br />
Max Weber hace algo más. Da a esta ética<br />
de <strong>la</strong> irresponsabilidad absoluta el nombre<br />
de ética de responsabilidad. Produce<br />
una confusión de pa<strong>la</strong>bras que resulta una<br />
verdadera falsificación de monedas.<br />
El argum<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> mano invisible es<br />
un argum<strong>en</strong>to ético, y Adam Smith –que<br />
es filósofo moral– lo <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de como tal.<br />
En <strong>la</strong> teoría económica de hoy se esconde<br />
este hecho, pres<strong>en</strong>tándolo como un simple<br />
juicio de hecho. Sin embargo, se trata de<br />
un juicio de hecho que desemboca <strong>en</strong> una<br />
ética. Eso es algo que rechaza <strong>la</strong> metodo-<br />
logía dominante hoy, sin poder evitarlo <strong>en</strong><br />
ningún caso.<br />
Esta vincu<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre juicios de hecho<br />
y juicios sobre <strong>la</strong> ética está tanto <strong>en</strong><br />
Hume como <strong>en</strong> Adam Smith. Cuando<br />
Hume critica <strong>la</strong> fa<strong>la</strong>cia naturalista no cae<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> ceguera del positivismo del siglo XX,<br />
que quiere deshacerse de toda vincu<strong>la</strong>ción<br />
<strong>en</strong>tre juicios de hecho y juicios sobre éti-<br />
cas. Hume critica el derecho natural anterior,<br />
<strong>en</strong> el cual de hechos naturales son<br />
deducidos valores por medio de analogías.<br />
Hume cambia esta re<strong>la</strong>ción completam<strong>en</strong>te.<br />
Deriva ahora <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong>s condicio-<br />
nes de racionalidad formal de <strong>la</strong> acción<br />
directa. Parte de <strong>la</strong>s acciones fragm<strong>en</strong>tarias<br />
de individuos, para preguntar por <strong>la</strong>s<br />
condiciones que hac<strong>en</strong> posible que estas
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 13<br />
acciones sean compatibles, es decir, integr<strong>en</strong><br />
un ord<strong>en</strong>. La solución <strong>la</strong> ve <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones mercantiles. El<strong>la</strong>s hac<strong>en</strong> posible<br />
<strong>la</strong> racionalidad formal de <strong>la</strong>s acciones<br />
fragm<strong>en</strong>tarias porque, como efecto indirecto,<br />
produc<strong>en</strong> un ord<strong>en</strong> 1 . Con eso es afirmado<br />
el mercado <strong>en</strong> nombre de un juicio<br />
de hecho. Pero este mismo juicio de hecho,<br />
que afirma al mercado como ámbito<br />
de racionalidad formal, afirma <strong>la</strong> ética del<br />
mercado como condición de posibilidad<br />
de esta racionalidad. Aparece un nuevo<br />
tipo de juicio de hecho, que desemboca<br />
<strong>en</strong> un juicio que afirma <strong>la</strong> validez de una<br />
ética. Al separar el ser del deber, Hume<br />
vincu<strong>la</strong> proceso y deber. Pero los juicios<br />
sobre este proceso sigu<strong>en</strong> si<strong>en</strong>do juicios<br />
de hecho. Por eso, Hume no separa juicios<br />
de hecho y juicios sobre <strong>la</strong> ética, sino<br />
que introduce una nueva concepción de<br />
los juicios de hecho. Esta misma argum<strong>en</strong>tación<br />
sigue <strong>en</strong> Adam Smith. Aunque<br />
<strong>en</strong> términos más so<strong>la</strong>pados, <strong>la</strong> <strong>en</strong>contramos<br />
igualm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Max Weber y <strong>en</strong><br />
Hayek. Todos estos p<strong>en</strong>sadores derivan<br />
una ética a partir de juicios de hecho,<br />
pero a <strong>la</strong> vez están inmersos <strong>en</strong> una confusión<br />
sobre <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre juicios de<br />
hecho y juicios constitutivos de una ética.<br />
La contradicción es más obvia <strong>en</strong> Max<br />
Weber. Por un <strong>la</strong>do deriva constantem<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> ética del mercado <strong>en</strong> nombre de juicios<br />
de hecho, mi<strong>en</strong>tras por el otro insiste <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> separación completa <strong>en</strong>tre juicios de<br />
hecho y juicios de valor. Es muy difícil<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>la</strong> aparición, <strong>en</strong> Weber, de una<br />
contradicción tan abierta. Uno sospecha<br />
razones ideológicas, que pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> paréntesis<br />
<strong>la</strong> propia lógica. Allí parece radicar<br />
<strong>la</strong> verdadera fa<strong>la</strong>cia 2 .<br />
Sin embargo, <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong> ética<br />
1 Hume todavía ve el mercado bajo <strong>la</strong> óptica de <strong>la</strong><br />
propiedad. Que el mercado sea producto de <strong>la</strong><br />
fragm<strong>en</strong>tariedad de toda acción humana, es un<br />
hecho que está m<strong>en</strong>cionado, o más bi<strong>en</strong> insinuado<br />
<strong>en</strong> Hume, pero no constituye todavía el eje<br />
de su argum<strong>en</strong>tación. Con Max Weber y Hayek<br />
se transforma, con toda razón, <strong>en</strong> el eje. Inclusive<br />
<strong>en</strong> Marx el mercado es visto primordialm<strong>en</strong>te<br />
bajo el punto de vista de <strong>la</strong> propiedad.<br />
del mercado coincid<strong>en</strong> con <strong>la</strong>s normas resultantes<br />
del imperativo categórico de<br />
Kant, aunque Kant no <strong>la</strong>s deriva como ética<br />
del mercado. Kant <strong>la</strong>s deriva de <strong>la</strong>s nor-<br />
mas mismas y de <strong>la</strong> posibilidad de su universalización.<br />
Las ve completam<strong>en</strong>te separadas<br />
de <strong>la</strong> pregunta por <strong>la</strong> “felicidad”. No<br />
da una base material a <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s<br />
normas de <strong>la</strong> ética formal. Postu<strong>la</strong> una<br />
id<strong>en</strong>tidad <strong>en</strong>tre cumplimi<strong>en</strong>to de normas y<br />
felicidad so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el Summum Bonum,<br />
es decir, <strong>en</strong> Dios, pero niega cualquier<br />
posibilidad de juzgar sobre <strong>la</strong>s normas a<br />
partir de una argum<strong>en</strong>tación material. Lo<br />
que Adam Smith construye por medio de<br />
<strong>la</strong> mano invisible es precisam<strong>en</strong>te esta coincid<strong>en</strong>cia<br />
<strong>en</strong>tre el cumplimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s<br />
normas y el interés g<strong>en</strong>eral, lo que <strong>en</strong> términos<br />
de Kant sería <strong>la</strong> coincid<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre<br />
<strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s normas y <strong>la</strong> felicidad.<br />
Pero, a pesar de eso, Kant afirma <strong>la</strong> ética<br />
formal, que él deriva, <strong>en</strong> términos tan ab-<br />
solutos como lo hace Adam Smith. Kant<br />
afirma una ética que conti<strong>en</strong>e toda <strong>la</strong> ética<br />
del mercado, pero nunca hab<strong>la</strong> del<br />
mercado. Su ética, por supuesto, no se re-<br />
duce a una ética del mercado, sin embargo,<br />
<strong>la</strong> conti<strong>en</strong>e. En <strong>la</strong> filosofía actual de <strong>la</strong><br />
ética, sin embargo, se m<strong>en</strong>ciona casi exclusivam<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> ética de Kant y se deja de<br />
<strong>la</strong>do <strong>la</strong> ética de Adam Smith, que ha t<strong>en</strong>ido<br />
un impacto histórico incomparablem<strong>en</strong>te<br />
mayor que <strong>la</strong> ética de Kant. Se deja de<br />
<strong>la</strong>do el hecho de que todo p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
económico desde Smith hasta hoy pasa por<br />
constantes discusiones éticas, cuyo carácter<br />
ético los propios economistas tratan de es-<br />
conder 3 . En <strong>la</strong> tradición de Kant se pregunta<br />
por <strong>la</strong> justificación filosófica de <strong>la</strong>s normas<br />
éticas, <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición de Hume, <strong>en</strong><br />
cambio, se pregunta por <strong>la</strong> necesidad de<br />
2 Cfr. Hinke<strong>la</strong>mmert, Franz J., ”La metodología<br />
de Max Weber y <strong>la</strong> derivación de valores <strong>en</strong><br />
nombre de <strong>la</strong> Ci<strong>en</strong>cia”, <strong>en</strong> Epistemología y Política,<br />
Bogotá, CINEP, 1980, 125-158. También:<br />
Hinke<strong>la</strong>mmert, Franz, Democracia y Totalitarismo,<br />
San José, DEI, 1987, 81-112; y Gutiérrez,<br />
Germán, Ética y economía <strong>en</strong> Adam Smith y<br />
Friedrich Hayek. San José, DEI, 1998.<br />
3 Cfr. Gutiérrez, Germán, Ética y economía <strong>en</strong> Adam<br />
Smith y Friedrich Hayek, San José, DEI, 1998.
14 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
tales normas como condición de posibilidad<br />
de <strong>la</strong> racionalidad de <strong>la</strong> acción social.<br />
El problema de <strong>la</strong> ética del mercado<br />
como ética del ord<strong>en</strong> burgués no está <strong>en</strong><br />
que afirme el mercado. Aunque el ord<strong>en</strong><br />
no sea burgués, aparece <strong>la</strong> ética del mer-<br />
cado. El problema consiste <strong>en</strong> el hecho de<br />
que Adam Smith transforme <strong>la</strong> ética del<br />
mercado <strong>en</strong> ética absoluta, lo que hace<br />
por medio de <strong>la</strong> construcción de <strong>la</strong> autorregu<strong>la</strong>ción<br />
del mercado, que desemboca<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> provid<strong>en</strong>cia del mercado y que sos-<br />
ti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> coincid<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre el cumplimi<strong>en</strong>to<br />
de <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong> ética del mercado y<br />
el interés g<strong>en</strong>eral. Con eso se elimina <strong>la</strong><br />
relevancia de los efectos indirectos de <strong>la</strong><br />
acción directa <strong>en</strong> los mercados y se <strong>en</strong>tre-<br />
ga <strong>la</strong> responsabilidad por estos efectos al<br />
mercado como sujeto substitutivo 4 . La ética<br />
del mercado es transformada <strong>en</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> irresponsabilidad.<br />
4 Hayek afirma <strong>la</strong> derivación de <strong>la</strong> ética desde juicios<br />
de hecho muy expresam<strong>en</strong>te: “Estoy conv<strong>en</strong>cido<br />
de que no elegimos nuestra moralidad,<br />
pero que <strong>la</strong> tradición respecto a <strong>la</strong> propiedad y<br />
el contrato que hemos heredado son una condición<br />
necesaria para <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
actual. Podemos tratar de mejorar<strong>la</strong> parcialm<strong>en</strong>te<br />
y <strong>en</strong> forma experim<strong>en</strong>tal [...]. Decir que el<br />
derecho de propiedad dep<strong>en</strong>de de un juicio de<br />
valor equivale a decir que <strong>la</strong> preservación de <strong>la</strong><br />
vida es una cuestión de juicio de valor. Desde el<br />
mom<strong>en</strong>to <strong>en</strong> que aceptamos <strong>la</strong> necesidad de<br />
mant<strong>en</strong>er vivos a todos cuantos exist<strong>en</strong> <strong>en</strong> el<br />
pres<strong>en</strong>te no t<strong>en</strong>emos elección. El único juicio de<br />
valor se refiere a <strong>la</strong> estimación que se t<strong>en</strong>ga<br />
acerca de <strong>la</strong> preservación de <strong>la</strong> vida”. Cfr.<br />
Hayek, Friedrich von, “Ent<strong>revista</strong>”, Mercurio,<br />
19/4/81.<br />
Hayek hab<strong>la</strong> de <strong>la</strong> ética del mercado como una<br />
ética necesaria y lo hace <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición de<br />
Hume. Por eso <strong>la</strong> puede derivar de juicios de<br />
hecho. Sin embargo, sus afirmaciones no son<br />
necesariam<strong>en</strong>te ciertas. Los juicios de hecho<br />
pued<strong>en</strong> ser falsos sin dejar de ser juicios de hecho.<br />
El problema no es <strong>la</strong> afirmación de que el<br />
mercado es necesario para poder sost<strong>en</strong>er hoy <strong>la</strong><br />
vida humana, de <strong>la</strong> cual se deriva <strong>la</strong> afirmación<br />
del mercado. El problema está <strong>en</strong> que el mercado,<br />
si no está interv<strong>en</strong>ido, destruye <strong>la</strong> posibilidad<br />
de <strong>la</strong> vida humana igualm<strong>en</strong>te. El problema es<br />
<strong>la</strong> absolutización del mercado, que Hayek lleva<br />
a extremos no so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te inauditos, sino también<br />
peligrosos.<br />
Hay dos problemas que aquejan al mundo: el<br />
desord<strong>en</strong>... y el ord<strong>en</strong>. En su extremo, ambos<br />
llevan a <strong>la</strong> muerte. El problema de <strong>la</strong> estrategia<br />
de acumu<strong>la</strong>ción de capital consiste <strong>en</strong> que se<br />
trata de un ord<strong>en</strong> que lleva a <strong>la</strong> muerte.<br />
Los efectos indirectos de <strong>la</strong><br />
acción directa<br />
La teoría de Adam Smith es una teoría<br />
de los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción<br />
medio-fin. Por eso sosti<strong>en</strong>e que <strong>la</strong> acción<br />
directa medio-fin desarrol<strong>la</strong>, a través del<br />
mercado y como efecto indirecto y no in-<br />
t<strong>en</strong>cionado, esta armonía de intereses.<br />
Para contestar esta teoría –que es de<br />
carácter mítico– hace falta recurrir a un<br />
análisis de estos efectos indirectos de <strong>la</strong><br />
acción humana directa.<br />
Todas nuestras acciones –vistas como<br />
acciones medio-fin– ti<strong>en</strong><strong>en</strong> efectos indirec-<br />
tos, que muchas veces son efectos noint<strong>en</strong>cionales.<br />
En <strong>la</strong> teoría económica se<br />
hab<strong>la</strong> de efectos externos. Se trata de<br />
efectos que son el subproducto de <strong>la</strong> acción<br />
dirigida hacia un fin realizable <strong>en</strong><br />
términos técnicos y que deja a <strong>la</strong> empre-<br />
sa, que persigue este fin, ganancias. Cuando<br />
se construy<strong>en</strong> refrigeradoras de deter-<br />
minado tipo técnico, aparec<strong>en</strong> gases<br />
(CFC), cuyo efecto indirecto es <strong>la</strong> destrucción<br />
de <strong>la</strong> capa de ozono que protege a <strong>la</strong><br />
tierra de determinados rayos del sol, que<br />
son dañinos para <strong>la</strong> vida <strong>en</strong> <strong>la</strong> tierra.<br />
Cuando se ta<strong>la</strong>n bosques para ganar tie-<br />
rras agríco<strong>la</strong>s, se eliminan como efecto<br />
indirecto <strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes más importantes del<br />
oxíg<strong>en</strong>o del aire y se produce dióxido de<br />
carbono, que promueve un efecto inverna-<br />
dero para <strong>la</strong> tierra <strong>en</strong>tera. Cuando <strong>en</strong> los<br />
Alpes de Europa se construy<strong>en</strong> canchas<br />
de esquí, se eliminan bosques de protec-<br />
ción que obstaculizaron <strong>la</strong> formación de<br />
<strong>la</strong>s ava<strong>la</strong>nchas de nieve. El efecto indirec-<br />
to es el aum<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s ava<strong>la</strong>nchas. Cuan-<br />
do se bota el agua usada a los ríos, el<br />
efecto indirecto de <strong>la</strong>s actividades produc-<br />
tivas, orig<strong>en</strong> de aguas contaminadas, es <strong>la</strong><br />
contaminación del agua de los ríos. También,<br />
cuando se r<strong>en</strong>uncia a <strong>la</strong>s políticas<br />
de empleo, del desarrollo económico y<br />
social <strong>en</strong> función de <strong>la</strong> actual política del<br />
mercado total, el efecto indirecto es <strong>la</strong><br />
exclusión de grandes partes de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>-
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 15<br />
ción y el socavami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
sociales <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral.<br />
Estos efectos indirectos dañinos se<br />
originan muchas veces de manera no-int<strong>en</strong>cional.<br />
Muchas veces no se sabe cuáles<br />
serán los efectos indirectos de determina-<br />
das acciones ori<strong>en</strong>tadas por el cálculo<br />
medio-fin. Pero también, ante efectos indi-<br />
rectos que parec<strong>en</strong> re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te insignifi-<br />
cantes, se desconoce si su g<strong>en</strong>eralización<br />
puede convertirlos a futuro <strong>en</strong> am<strong>en</strong>azas<br />
globales. Ta<strong>la</strong>r un bosque no am<strong>en</strong>aza de<br />
por sí <strong>la</strong> producción del oxíg<strong>en</strong>o <strong>en</strong> el<br />
mundo. Pero cuando ocurre <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eraliza-<br />
ción de <strong>la</strong> ta<strong>la</strong> de bosques aparece <strong>la</strong><br />
am<strong>en</strong>aza global, a partir de <strong>la</strong> cual se<br />
produce <strong>la</strong> crisis global del medio am-<br />
bi<strong>en</strong>te.<br />
Sin embargo, <strong>en</strong> el curso del tiempo<br />
estos efectos indirectos de nuestra acción<br />
llegan a ser consci<strong>en</strong>tes. Llegamos a saber<br />
que <strong>la</strong>s am<strong>en</strong>azas y <strong>la</strong>s crisis globales resultan<br />
como subproducto o efectos indi-<br />
rectos de nuestras acciones calcu<strong>la</strong>das <strong>en</strong><br />
términos de un cálculo medio-fin fragm<strong>en</strong>tario.<br />
En este caso, hace falta asumir una<br />
posición fr<strong>en</strong>te a estas am<strong>en</strong>azas globales<br />
que han surgido y que podemos ubicar <strong>en</strong><br />
sus causas. De efectos no-int<strong>en</strong>cionales se<br />
transforman ahora <strong>en</strong> efectos conocidos y<br />
consci<strong>en</strong>tes.<br />
La posición que se toma fr<strong>en</strong>te a estos<br />
efectos indirectos que ahora aparec<strong>en</strong><br />
como am<strong>en</strong>azas globales con sus crisis<br />
globales respectivas –crisis de <strong>la</strong> Exclu-<br />
sión de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción, de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
sociales mismas y del medio ambi<strong>en</strong>te–<br />
puede ser y es muy variada. Se puede l<strong>la</strong>-<br />
mar a <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tar<strong>la</strong>s, a aceptar<strong>la</strong>s o inclusi-<br />
ve a provocar<strong>la</strong>s ahora int<strong>en</strong>cionalm<strong>en</strong>te.<br />
Cuando hoy se cobra despiadadam<strong>en</strong>te <strong>la</strong><br />
deuda externa del Tercer Mundo, estamos<br />
ante una acción directa que ti<strong>en</strong>e como<br />
efecto indirecto hacer imposible a estos<br />
países una política de desarrollo para in-<br />
sertarse autónomam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el mercado<br />
mundial. No puede haber mucha duda de<br />
que este efecto indirecto coincide con <strong>la</strong><br />
int<strong>en</strong>ción real que motiva <strong>la</strong> acción directa<br />
del cobro de esta deuda. Se quiere impe-<br />
dir el desarrollo de estos países sin decir-<br />
lo. Por eso se hab<strong>la</strong> so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te del cobro<br />
de <strong>la</strong> deuda como algo absolutam<strong>en</strong>te ne-<br />
cesario –lo que resulta ser un extremo<br />
rigorismo ético– camuf<strong>la</strong>ndo así <strong>la</strong> int<strong>en</strong>ción<br />
por debajo, que es hacer imposible<br />
un desarrollo autónomo de estos países.<br />
Inclusive se puede celebrar esta política,<br />
como lo hace Schumpeter cuando hab<strong>la</strong><br />
de <strong>la</strong> “destrucción creadora”, sigui<strong>en</strong>do a<br />
Bakunin que ya antes había celebrado <strong>la</strong><br />
viol<strong>en</strong>cia anarquista como fuerza destruc-<br />
tiva creadora. Esta celebración de <strong>la</strong> des-<br />
trucción explica <strong>la</strong> mística de <strong>la</strong> muerte<br />
tan <strong>en</strong> boga hoy especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre los<br />
ejecutivos de <strong>la</strong> gran empresa. El gran<br />
éxito de los libros de Cioran <strong>en</strong>tre ellos<br />
es un bu<strong>en</strong> indicador de esta mística de<br />
<strong>la</strong> muerte.<br />
Obviam<strong>en</strong>te, lo int<strong>en</strong>cional y lo no-int<strong>en</strong>cional<br />
no coincide con lo directo y lo<br />
indirecto. No toda acción int<strong>en</strong>cional es<br />
acción directa y <strong>la</strong> acción directa no reve<strong>la</strong><br />
necesariam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> int<strong>en</strong>ción del actor.<br />
Los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción di-<br />
recta pued<strong>en</strong> ser b<strong>en</strong>évolos. La acción <strong>en</strong><br />
el mercado puede promover acciones<br />
complem<strong>en</strong>tarias de otros, y <strong>la</strong> acción<br />
común puede llevar de una manera indirecta<br />
e incluso no-int<strong>en</strong>cional a <strong>la</strong> inc<strong>en</strong>ti-<br />
vación mutua de un desarrollo de fuerzas<br />
productivas. Sobre este hecho fue construido<br />
el mito de <strong>la</strong> mano invisible del<br />
mercado y del automatismo del mercado.<br />
Este mito resulta <strong>en</strong> cuanto que se niega<br />
<strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de los efectos destructores<br />
indirectos de <strong>la</strong> acción efici<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el mer-<br />
cado. Sin embargo, el problema del bi<strong>en</strong><br />
común aparece con los efectos indirectos<br />
destructivos. Es propiam<strong>en</strong>te el campo de<br />
<strong>la</strong> ética <strong>en</strong> cuanto no sea ética funcional a<br />
instituciones como el mercado, sino una<br />
ética de <strong>la</strong> afirmación de <strong>la</strong> vida 5 .<br />
5 Cfr. Gutiérrez, Germán, “Ética funcional y ética<br />
de <strong>la</strong> vida”, Pasos, San José, DEI, Nº 74, nov/<br />
dic. de 1997.
16 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
Los efectos indirectos destructivos están<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> raíz de <strong>la</strong>s am<strong>en</strong>azas globales<br />
hoy: <strong>la</strong> exclusión, <strong>la</strong> destrucción del me-<br />
dio ambi<strong>en</strong>te y el socavami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones sociales. Hoy p<strong>en</strong>d<strong>en</strong> como<br />
am<strong>en</strong>azas globales sobre nosotros.<br />
La ética necesaria y <strong>la</strong> ética de<br />
<strong>la</strong> responsabilidad.<br />
Hace falta discutir especialm<strong>en</strong>te el<br />
hecho de <strong>la</strong>s éticas necesarias, que escapa<br />
completam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> metodología vig<strong>en</strong>-<br />
te, que considera <strong>la</strong> ética como “juicio de<br />
valor”, al mismo nivel de los juicios de<br />
gusto. La ética necesaria se contrapone a<br />
<strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> “bu<strong>en</strong>a vida”, sin negar a<br />
el<strong>la</strong> sus derechos. Sin embargo, <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> bu<strong>en</strong>a vida presupone <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de<br />
<strong>la</strong> ética necesaria y no se puede confundir<br />
con el<strong>la</strong>. La ética necesaria es dim<strong>en</strong>sión<br />
imprescindible de cualquier conviv<strong>en</strong>cia<br />
humana, y si no se da <strong>en</strong> un grado sufi-<br />
ci<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> propia vida humana se acaba.<br />
Por eso <strong>la</strong> ética necesaria puede ser afir-<br />
mada por juicios de hecho. Implica aque-<br />
llos valores sin los cuales <strong>la</strong> propia conviv<strong>en</strong>cia<br />
humana –y, por tanto, <strong>la</strong> sobrevi-<br />
v<strong>en</strong>cia humana– no es posible. Si tal éti-<br />
ca no rige, no hay sobreviv<strong>en</strong>cia humana.<br />
Se trata evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te de un juicio de<br />
hecho, que afirma <strong>la</strong> necesidad de una<br />
determinada ética. No afirma el deber de<br />
cumplir con esta ética, sino afirma que<br />
su cumplimi<strong>en</strong>to es necesario para que el<br />
ser humano pueda existir.<br />
La ética de <strong>la</strong> bu<strong>en</strong>a vida afirma algo<br />
difer<strong>en</strong>te. Sosti<strong>en</strong>e que no se vive bi<strong>en</strong> y<br />
como se debe vivir, si no se cumple con<br />
esta ética. Son éticas específicas de cultu-<br />
ras, religiones o grupos sociales. Cuando<br />
una cultura excluye el alcohol, no afirma<br />
una norma necesaria. Se puede vivir to-<br />
mando alcohol también. Afirma un tipo<br />
de vida bu<strong>en</strong>a, o una vida sagrada. Por<br />
eso <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> bu<strong>en</strong>a vida no es ética<br />
necesaria, y no puede ser derivada de al-<br />
gún juicio de hecho. Por esta misma razón<br />
<strong>la</strong>s normas de una ética de bu<strong>en</strong>a<br />
vida no constituy<strong>en</strong> derechos humanos. A<br />
<strong>la</strong> luz de <strong>la</strong> ética necesaria son opcionales.<br />
La ética necesaria, <strong>en</strong> cambio, formu-<br />
<strong>la</strong> derechos humanos.<br />
La ética opcional se puede distinguir<br />
muy bi<strong>en</strong> de <strong>la</strong> ética necesaria. Es preci-<br />
sam<strong>en</strong>te una ética que expresa <strong>la</strong> condi-<br />
ción de posibilidad de <strong>la</strong> vida humana.<br />
Tales condiciones forman juicios de he-<br />
cho, con el resultado de que <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong> ética se puede afirmar como consecu<strong>en</strong>cia<br />
de un juicio de hecho. Eso no<br />
conti<strong>en</strong>e ninguna fa<strong>la</strong>cia naturalista <strong>en</strong><br />
s<strong>en</strong>tido de Hume, y el propio Hume lo<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dió así. El juicio no se sigue de ana-<br />
logías con <strong>la</strong> naturaleza humana, sino de<br />
<strong>la</strong> racionalidad de <strong>la</strong> acción humana. De<br />
hecho, hay una <strong>la</strong>rga tradición de <strong>la</strong> deri-<br />
vación de éticas necesarias. De una mane-<br />
ra no sistemática, podemos reflexionar a<br />
partir de el<strong>la</strong>.<br />
En un mom<strong>en</strong>to de rabia, Calígu<strong>la</strong>,<br />
emperador romano y uno de los peores<br />
déspotas de <strong>la</strong> historia, exc<strong>la</strong>maba: “Qui-<br />
siera que el pueblo tuviera un solo cue-<br />
llo: para cortarlo”. No pudo hacerlo.<br />
Pero si lo hubiera hecho, su régim<strong>en</strong><br />
habría terminado. Habría sido suicidio.<br />
Todo su poder descansaba sobre <strong>la</strong> g<strong>en</strong>te.<br />
Si no había más g<strong>en</strong>te, no había más<br />
poder.<br />
No es cierto lo que dice Dostoyevski:<br />
“Si no se cree <strong>en</strong> Dios, todo es lícito”.<br />
Los más grandes crím<strong>en</strong>es de <strong>la</strong> humani-<br />
dad se justificaron por <strong>la</strong> cre<strong>en</strong>cia <strong>en</strong><br />
Dios. La condición para que todo sea lí-<br />
cito es otra. Es <strong>la</strong> disposición al suicidio.<br />
Calígu<strong>la</strong> puede cortar el cuello de todos<br />
a condición de que acepte su suicidio. Si<br />
no lo acepta, no puede hacerlo. Pero si<br />
acepta su suicidio, deja de ser también<br />
Calígu<strong>la</strong> por el hecho de que deja de<br />
existir.<br />
Lo mismo vale <strong>en</strong> el chantaje atómico<br />
mutuo. El mayor poder lo ti<strong>en</strong>e <strong>en</strong> este<br />
caso aquél que puede conv<strong>en</strong>cer al otro
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 17<br />
de que está dispuesto al suicidio. No estar<br />
dispuesto al suicidio resulta <strong>en</strong>tonces<br />
una debilidad.<br />
No estar dispuesto al suicidio, crea<br />
límites hasta <strong>en</strong> el caso del despotismo<br />
más extremo.<br />
El déspota ti<strong>en</strong>e que saber estos límites<br />
si quiere que su despotismo dure.<br />
Aparec<strong>en</strong> muchas acciones que no son lí-<br />
citas <strong>en</strong> el caso de que el despotismo<br />
quiera para sí una exist<strong>en</strong>cia <strong>la</strong>rga. Si l<strong>la</strong>-<br />
mamos ética a <strong>la</strong>s prohibiciones para el<br />
poder, <strong>en</strong>tonces hay una ética del déspota.<br />
Nace de <strong>la</strong>s propias condiciones de <strong>la</strong><br />
exist<strong>en</strong>cia del despotismo. Se trata de una<br />
ética que nace del cálculo de los límites<br />
de lo aguantable. Se reduce a este cálcu-<br />
lo y por eso se trata de una ética <strong>en</strong> el<br />
límite de <strong>la</strong> disolución de toda ética. El<br />
déspota puede hacer lo que quiere so<strong>la</strong>-<br />
m<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los límites que le impone lo<br />
aguantable de parte de los dominados.<br />
Estos límites no están so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te dados<br />
por el peligro del levantami<strong>en</strong>to de los<br />
dominados. Aparec<strong>en</strong> también cuando los<br />
dominados son tratados de una manera<br />
tan dura que <strong>la</strong> propia reproducción de<br />
su vida es impedida. Si muer<strong>en</strong> por inanición,<br />
se desvanece el poder del déspota<br />
también. Por eso el cálculo de los límites<br />
de lo aguantable nace con el despotismo y<br />
es un cálculo despótico. Eso se puede in-<br />
vertir. Donde aparece el cálculo de los lí-<br />
mites de lo aguantable, hay un déspota,<br />
qui<strong>en</strong> lo realiza. Sin embargo, se trata de<br />
un cálculo no confiable. Por eso, el despo-<br />
tismo ti<strong>en</strong>de a destruirse a sí mismo.<br />
Esta idea de <strong>la</strong> autolimitación de cual-<br />
quier despotismo por el cálculo de <strong>la</strong>s<br />
condiciones de su propia posibilidad<br />
como despotismo, aparece muy temprano.<br />
Pero no aparece como ética del déspota,<br />
sino como ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones.<br />
La razón está <strong>en</strong> el hecho de que un dés-<br />
pota nunca puede actuar solo, necesita de<br />
<strong>la</strong> lealtad de sus co<strong>la</strong>boradores. El déspota<br />
aparece <strong>en</strong>tonces como el jefe de <strong>la</strong><br />
banda de <strong>la</strong>drones 6 .<br />
El primero que hab<strong>la</strong> de <strong>la</strong> ética de<br />
<strong>la</strong>drones es P<strong>la</strong>tón. El argum<strong>en</strong>to es s<strong>en</strong>-<br />
cillo y toda <strong>la</strong> ética de P<strong>la</strong>tón se basa <strong>en</strong><br />
él. Aunque no se quiera y no se reconozca<br />
ninguna ética, jamás se puede prescin-<br />
dir de el<strong>la</strong>. Inclusive <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones<br />
<strong>la</strong> necesita. Los <strong>la</strong>drones quier<strong>en</strong> robar y<br />
matan para hacerlo. Pero, con eso no nie-<br />
gan <strong>la</strong> ética, sino so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te <strong>la</strong> restring<strong>en</strong>.<br />
Para que <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones pueda funcionar,<br />
<strong>en</strong> su interior ti<strong>en</strong>e que asegurar<br />
que ningún <strong>la</strong>drón robe al otro, que nin-<br />
guno mate al otro y que no se mi<strong>en</strong>tan<br />
mutuam<strong>en</strong>te. Si no aseguran esta ética <strong>en</strong><br />
su interior, no pued<strong>en</strong> robar efici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>-<br />
te. Para funcionar como banda de <strong>la</strong>drones<br />
ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que asegurarse mutuam<strong>en</strong>te<br />
por esta ética. Pero también ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que<br />
asegurarse mutuam<strong>en</strong>te el sust<strong>en</strong>to de su<br />
vida. Si no com<strong>en</strong> bi<strong>en</strong>, ¿cómo van a po-<br />
der robar y quitar <strong>la</strong> comida a otros?<br />
P<strong>la</strong>tón desarrol<strong>la</strong> a partir de este argum<strong>en</strong>to<br />
toda su ética de <strong>la</strong> polis griega. No<br />
descubre ninguna otra ética. Según P<strong>la</strong>tón,<br />
<strong>la</strong> misma polis funciona sobre <strong>la</strong> base del<br />
paradigma de esta ética de <strong>la</strong>drones.<br />
El argum<strong>en</strong>to hizo historia. Aparece<br />
con mucha regu<strong>la</strong>ridad <strong>en</strong> los p<strong>en</strong>sadores<br />
posteriores, hasta inclusive Adam Smith,<br />
que considera toda ética de <strong>la</strong> empresa<br />
capitalista según el paradigma de <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones. Pero aparece<br />
igualm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los Evangelios y <strong>en</strong> Agusti-<br />
no. Igualm<strong>en</strong>te aparece <strong>en</strong> Chuang-Tzu, filósofo<br />
chino taoísta que ha vivido alrede-<br />
dor del 200 a.C.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong>drones va<br />
cambiando su lugar según el <strong>en</strong>foque del<br />
p<strong>en</strong>sador respectivo. En P<strong>la</strong>tón y Adam<br />
Smith es el paradigma de toda ética. El<br />
hecho de que <strong>la</strong> ética por ellos propuesta<br />
sea una ética válida inclusive para <strong>la</strong> ban-<br />
da de <strong>la</strong>drones, parece <strong>en</strong>tonces una<br />
6 Sobre <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones <strong>en</strong> P<strong>la</strong>tón,<br />
los Evangelios, Augustino y Adam Smith, cfr.<br />
Hinke<strong>la</strong>mmert, Franz, El grito del sujeto. Del<br />
teatro mundi del evangelio de Juan al perro-mundo<br />
de <strong>la</strong> globalización, San José, DEI, 1998, 159-185.
18 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
prueba de que es <strong>la</strong> única ética válida.<br />
Chuang-Tzu, los Evangelios y Agustino, <strong>en</strong><br />
cambio, d<strong>en</strong>uncian <strong>la</strong> ética vig<strong>en</strong>te <strong>en</strong> sus<br />
sociedades respectivas como una ética de<br />
<strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones. Por tanto, le contra-<br />
pon<strong>en</strong> una refer<strong>en</strong>cia de juicio, que les<br />
permite d<strong>en</strong>unciar<strong>la</strong>. Es el Tao <strong>en</strong> Chuang-<br />
Tzu, el reino de Dios <strong>en</strong> los Evangelios y<br />
<strong>la</strong> ciudad de Dios <strong>en</strong> Agustino.<br />
Esta refer<strong>en</strong>cia aparece <strong>en</strong> los Evangelios<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> esc<strong>en</strong>a de <strong>la</strong> purificación del<br />
templo. En los Evangelios sinópticos, Je-<br />
sús d<strong>en</strong>uncia al templo como “cueva de<br />
<strong>la</strong>drones”, es decir, como institución regi-<br />
da por <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong>drones. En el Evange-<br />
lio de Juan, se lo d<strong>en</strong>uncia como “casa<br />
de comercio” (emporio). En el contexto eso<br />
significa que <strong>la</strong> casa de comercio es consi-<br />
derada como un lugar donde rige <strong>la</strong> ética<br />
de los <strong>la</strong>drones. Fr<strong>en</strong>te a estas cuevas de<br />
<strong>la</strong>drones, Jesús pone el reino de Dios.<br />
Esta refer<strong>en</strong>cia está <strong>en</strong> el orig<strong>en</strong> del<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to del bi<strong>en</strong> común, tal como<br />
surge <strong>en</strong> <strong>la</strong> Edad Media. La sociedad bur-<br />
guesa elimina esta refer<strong>en</strong>cia y <strong>la</strong> sustituye<br />
por el interés g<strong>en</strong>eral, como lo desarro-<br />
l<strong>la</strong> Adam Smith. No sorpr<strong>en</strong>de <strong>en</strong>tonces<br />
que Adam Smith vuelva a <strong>la</strong> posición de<br />
P<strong>la</strong>tón, para <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> ética de los <strong>la</strong>dro-<br />
nes es <strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia de toda ética válida.<br />
Adam Smith desemboca así <strong>en</strong> una paradoja:<br />
si todos se guían por le ética de los<br />
<strong>la</strong>drones, el interés g<strong>en</strong>eral como interés<br />
de todos está mejor guardado; resulta<br />
<strong>en</strong>tonces como una “armonía preestablecida”<br />
producida por los <strong>la</strong>drones.<br />
El mismo Adam Smith desemboca con<br />
eso <strong>en</strong> el cálculo del límite de lo aguanta-<br />
ble. Lo hace más explícitam<strong>en</strong>te con su<br />
teoría del sa<strong>la</strong>rio, que es ciertam<strong>en</strong>te una<br />
teoría asesina. En esta teoría, el equilibrio<br />
<strong>en</strong> el mercado de trabajo es asegurado<br />
por <strong>la</strong> muerte por hambre de los trabajadores<br />
sobrantes y sus familiares.<br />
Hay una pelícu<strong>la</strong> famosa que trata<br />
esta ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones. Es El<br />
padrino con Marlon Brando. El padrino<br />
es el jefe de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones que se<br />
preocupa de <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> ética <strong>en</strong>tre<br />
los <strong>la</strong>drones, que es condición de <strong>la</strong> efica-<br />
cia de <strong>la</strong> banda 7 . Por supuesto, esta ética<br />
no vale <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción a <strong>la</strong>s víctimas de <strong>la</strong><br />
banda. En el interior de <strong>la</strong> banda no de-<br />
b<strong>en</strong> ni asesinar ni robar, mi<strong>en</strong>tras sí pue-<br />
d<strong>en</strong> y deb<strong>en</strong> hacerlo hacia el exterior. Pero<br />
también <strong>en</strong> esta re<strong>la</strong>ción aparec<strong>en</strong> nor-<br />
mas. La banda cobra “protection money”<br />
(dinero de protección) a <strong>la</strong>s empresas<br />
exist<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> <strong>la</strong> región dominada por <strong>la</strong><br />
banda. Esta re<strong>la</strong>ción, otra vez, es domina-<br />
da por el cálculo del límite de lo aguantable.<br />
La protection money debe ser lo más<br />
alta posible, respetando el límite de lo<br />
aguantable para <strong>la</strong>s empresas-víctimas. La<br />
banda roba, pero a <strong>la</strong> vez está preocupada<br />
por no destruir <strong>la</strong> fu<strong>en</strong>te de riqueza de <strong>la</strong><br />
que está robando. Por tanto, se calcu<strong>la</strong> el<br />
límite hasta donde se puede aum<strong>en</strong>tar <strong>la</strong><br />
protection money sin que <strong>la</strong> empresa, a <strong>la</strong><br />
cual se roba, quiebre. El padrino fom<strong>en</strong>ta<br />
incluso el desarrollo de estas empresas,<br />
pues sabe que, <strong>en</strong> el grado <strong>en</strong> el cual cre-<br />
c<strong>en</strong>, <strong>la</strong> protection money crece también.<br />
En <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias y <strong>en</strong> especial <strong>en</strong> <strong>la</strong> fi-<br />
losofía termina con Adam Smith <strong>la</strong> discu-<br />
sión sobre <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Cuando Bobbio se refiere a <strong>la</strong> posible<br />
difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones y el<br />
Estado, reduce el problema a <strong>la</strong> discusión<br />
de <strong>la</strong> legitimidad de ellos y lo mismo hace<br />
Max Weber. V<strong>en</strong> <strong>en</strong> el problema de <strong>la</strong> éti-<br />
ca nada más que un problema metodológico<br />
de “juicios de valor” que se discute a<br />
nivel de juicios de gusto. Con eso <strong>la</strong> dis-<br />
cusión sobre <strong>la</strong> ética pierde su realismo.<br />
Inclusive <strong>la</strong> reivindicación de un bi<strong>en</strong> co-<br />
mún es tratada como juicio de gusto. Sin<br />
embargo, esta negación a afrontar <strong>la</strong> discusión<br />
seria de <strong>la</strong> ética camuf<strong>la</strong> un interés.<br />
El argum<strong>en</strong>to de P<strong>la</strong>tón según el cual<br />
ninguna re<strong>la</strong>ción humana es posible sin<br />
7 En <strong>la</strong> guerra del Golfo el gobierno de EE.UU.<br />
cobró protection money a los gobiernos de Japón<br />
y de Alemania y también del cercano ori<strong>en</strong>te. El<br />
gobierno de Alemania mandó sin discusión un<br />
cheque de 20 mil millones de marcos.
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 19<br />
una ética correspondi<strong>en</strong>te, sigue <strong>en</strong> pie.<br />
La ética no es alguna decoración de una<br />
vida que, <strong>en</strong> caso de que no haya ética,<br />
funciona sin ética. Hay una ética que es <strong>la</strong><br />
condición misma de <strong>la</strong> posibilidad de <strong>la</strong><br />
vida humana y de cualquier acción huma-<br />
na, aunque se trate de <strong>la</strong>s acciones de<br />
una banda de <strong>la</strong>drones. Hace falta discu-<br />
tir esta ética. Pero de P<strong>la</strong>tón y de <strong>la</strong> dis-<br />
cusión posterior sobre <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong>drones<br />
sigue otro resultado también: <strong>la</strong> socie-<br />
dad que no introduce una ética del bi<strong>en</strong><br />
común, cae necesariam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> una ética<br />
cuyo paradigma es <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda de<br />
<strong>la</strong>drones. No deja de t<strong>en</strong>er ética, lo que<br />
ocurre es que su ética llega a ser <strong>la</strong> propia<br />
de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Eso nos demuestra <strong>la</strong> razón por <strong>la</strong><br />
cual <strong>la</strong> sociedad burguesa dejó de reflexionar<br />
sobre <strong>la</strong> ética <strong>en</strong> términos de una<br />
condición necesaria de toda conviv<strong>en</strong>cia<br />
humana, para pasar a <strong>la</strong>s discusiones sin<br />
s<strong>en</strong>tido sobre “juicios de valor”. Camuf<strong>la</strong><br />
así su interés por no mostrar lo que su<br />
ética vig<strong>en</strong>te es. No quiere mostrar que<br />
estamos vivi<strong>en</strong>do <strong>en</strong> una sociedad, cuya<br />
ética ti<strong>en</strong>e como paradigma <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong><br />
banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Por eso, el problema no es <strong>la</strong> disyun-<br />
tiva <strong>en</strong>tre no t<strong>en</strong>er ética y t<strong>en</strong>er<strong>la</strong>, o <strong>la</strong> de<br />
ord<strong>en</strong>/caos, institución/anomia. Se trata de<br />
<strong>la</strong> disyuntiva <strong>en</strong>tre sociedades que reduc<strong>en</strong><br />
su ética a <strong>la</strong>s de <strong>la</strong>s bandas de <strong>la</strong>drones,<br />
y sociedades que somet<strong>en</strong> a estas bandas<br />
de <strong>la</strong>drones a una ética del bi<strong>en</strong> común.<br />
Efectivam<strong>en</strong>te, nuestra sociedad de <strong>la</strong><br />
estrategia de acumu<strong>la</strong>ción l<strong>la</strong>mada globalización,<br />
no se puede <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der sino a par-<br />
tir del paradigma de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>dro-<br />
nes. Hoy ya todo funciona <strong>en</strong> estos términos<br />
y se <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de bi<strong>en</strong> lo que pasa si se<br />
lo interpreta a partir de <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong><br />
banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Pero esta reducción de <strong>la</strong> ética a <strong>la</strong><br />
ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones nos destrui-<br />
rá si se transforma <strong>en</strong> <strong>la</strong> lógica dominante<br />
de nuestra sociedad. La t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia apa-<br />
rece con una sociedad cuyo efecto indirec-<br />
to es <strong>la</strong> producción de <strong>la</strong>s crisis globales<br />
de <strong>la</strong> exclusión, del socavami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones sociales y de <strong>la</strong> crisis del me-<br />
dio ambi<strong>en</strong>te. A partir de estas crisis se<br />
nos hace pres<strong>en</strong>te lo que es hoy el bi<strong>en</strong><br />
común: <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tar estas crisis a partir de<br />
<strong>la</strong> reformu<strong>la</strong>ción del conjunto de <strong>la</strong> estrategia<br />
de acumu<strong>la</strong>ción de capital, como<br />
condición de posibilidad de dar solucio-<br />
nes realistas. El bi<strong>en</strong> común hoy no es<br />
copia de lo que se p<strong>en</strong>saba del bi<strong>en</strong> co-<br />
mún con anterioridad. Surge hoy como<br />
exig<strong>en</strong>cia de respuestas a <strong>la</strong>s crisis globales,<br />
resultado de los efectos indirectos del<br />
sistema que nos domina. Para evitar el<br />
<strong>en</strong>foque del bi<strong>en</strong> común, el sistema actual<br />
promete cielos para producir y legitimar<br />
los infiernos que está promovi<strong>en</strong>do. Hay<br />
que resistir a <strong>la</strong> lógica del sistema, que se<br />
nos <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ta.<br />
Su lógica, que se realiza si no lo <strong>en</strong>-<br />
fr<strong>en</strong>tamos, es Calígu<strong>la</strong>. Calígu<strong>la</strong> querría<br />
que el pueblo tuviera un solo cuello: para<br />
cortarlo. No podía hacerlo por el simple<br />
hecho de que el pueblo no t<strong>en</strong>ía <strong>en</strong> solo<br />
cuello. Hoy, <strong>en</strong> cambio, el mundo es un<br />
mundo global. Hoy el pueblo y <strong>la</strong> natura-<br />
leza ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un solo cuello. Aparec<strong>en</strong> nuevos<br />
Calígu<strong>la</strong>s, que quier<strong>en</strong> cortarlo aun-<br />
que <strong>en</strong> su consecu<strong>en</strong>cia se suicid<strong>en</strong> a sí<br />
mismos. La banda de <strong>la</strong>drones está convirtiéndose<br />
<strong>en</strong> una banda de Calígu<strong>la</strong>s.<br />
Por supuesto, eso no es un pronóstico,<br />
sino una proyección a partir de <strong>la</strong> lógica<br />
del sistema, como se nos pres<strong>en</strong>ta hoy.<br />
Un pronóstico t<strong>en</strong>dría que evaluar <strong>la</strong>s<br />
posibilidades de <strong>la</strong> resist<strong>en</strong>cia al sistema<br />
y sus posibilidades de lograr que el siste-<br />
ma no se desarrolle según <strong>la</strong> proyección.<br />
En este s<strong>en</strong>tido se puede hab<strong>la</strong>r de <strong>la</strong><br />
capacidad de adaptación del sistema. La<br />
tesis de <strong>la</strong> autodestructividad del sistema<br />
no dice más que el sistema surgido de <strong>la</strong><br />
reacción fr<strong>en</strong>te al desord<strong>en</strong> es <strong>en</strong>trópico.<br />
Lo es <strong>en</strong> el grado <strong>en</strong> el cual logra impo-<br />
ner su lógica. Sin duda, el sistema capitalista<br />
ha mostrado su capacidad de adap-<br />
tación <strong>en</strong> muchas situaciones extremas.
20 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
Además, no puede haber duda de que el<br />
socialismo histórico co<strong>la</strong>psó por incapaci-<br />
dad de hacer algo parecido.<br />
Pero, ¿qué son estas adaptaciones? En<br />
<strong>la</strong> frase correspondi<strong>en</strong>te, el sujeto grama-<br />
tical es el sistema, que se adapta. Pero<br />
parece ser a <strong>la</strong> vez sujeto substitutivo. En<br />
realidad, el sistema no se adapta de por<br />
sí, sino que crea desórd<strong>en</strong>es, a conse-<br />
cu<strong>en</strong>cia de los cuales aparec<strong>en</strong> resist<strong>en</strong>cias,<br />
que lo obligan a aceptar condiciones,<br />
que, vistas desde <strong>la</strong> lógica del sistema,<br />
son simples distorsiones. Ti<strong>en</strong>e que aceptar<strong>la</strong>s,<br />
si quiere subsistir, lo que implica<br />
responder a estas resist<strong>en</strong>cias. Es decir,<br />
ti<strong>en</strong>e que aceptar<strong>la</strong>s, lo que implica también,<br />
que se escapa a su propia lógica<br />
autodestructora. Es <strong>la</strong> reacción al desor-<br />
d<strong>en</strong> que mueve el ord<strong>en</strong>, el ord<strong>en</strong> no hace<br />
nada de por sí.<br />
Los que v<strong>en</strong> el ord<strong>en</strong> desde el siste-<br />
ma, v<strong>en</strong> <strong>en</strong> estos desórd<strong>en</strong>es –resist<strong>en</strong>cias–<br />
simplem<strong>en</strong>te distorsiones del merca-<br />
do o del sistema <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral. Los conside-<br />
ran una irracionalidad, que no pued<strong>en</strong> eliminar,<br />
si <strong>la</strong>s resist<strong>en</strong>cias son sufici<strong>en</strong>te-<br />
m<strong>en</strong>te fuertes. Pero lo que desde el pun-<br />
to de vista del sistema es desord<strong>en</strong> y distorsión,<br />
y por tanto irracionalidad, es pre-<br />
cisam<strong>en</strong>te aquello que obliga al sistema a<br />
respetar una racionalidad, que el sistema<br />
<strong>en</strong> su lógica niega.<br />
Si ahora se ve el sistema como suje-<br />
to substitutivo, se dice acertadam<strong>en</strong>te,<br />
que el sistema se adapta. Sin embargo,<br />
esta adaptación es reacción a resist<strong>en</strong>-<br />
cias, que ti<strong>en</strong>e que tomar <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta, para<br />
que el sistema siga funcionando como<br />
sistema. Pero desde el punto de vista del<br />
sistema, se calcu<strong>la</strong> <strong>la</strong> fuerza de <strong>la</strong> resist<strong>en</strong>cia,<br />
para decidir hasta dónde hay que<br />
ceder. Tomándo<strong>la</strong>s <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta, el sistema<br />
mejora y se hace más racional, aunque<br />
cometa desde el punto de vista del siste-<br />
ma una irracionalidad (al aceptar distor-<br />
siones).<br />
Si ahora se construye idealm<strong>en</strong>te un<br />
sistema (<strong>en</strong> una dinámica perfecta), resul-<br />
ta un sistema capaz de eliminar todas <strong>la</strong>s<br />
distorsiones, que desde el punto de vista<br />
del sistema son c<strong>la</strong>sificadas como tales.<br />
Este sistema es de suicidio, es autodestructor.<br />
Y hoy el peligro es que el sistema<br />
logre esta capacidad opresora. Si lo logra,<br />
pierde precisam<strong>en</strong>te su capacidad de<br />
adaptación.<br />
El sistema realm<strong>en</strong>te exist<strong>en</strong>te, <strong>en</strong><br />
cambio, es un sistema que no ti<strong>en</strong>e esta<br />
pureza teórica. Pero precisam<strong>en</strong>te subsis-<br />
te porque no <strong>la</strong> ti<strong>en</strong>e. Si <strong>la</strong> tuviera, no<br />
subsistiría. Por esta razón <strong>la</strong>s soluciones<br />
hoy ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ser complejas. Los teóricos<br />
del sistema –sobre todo del sistema del<br />
mercado– se ori<strong>en</strong>tan por este sistema<br />
ideal, y cuanto más lo hac<strong>en</strong>, efectivam<strong>en</strong>-<br />
te destruy<strong>en</strong> y disminuy<strong>en</strong> lo que desde el<br />
punto de vista del sistema es su capacidad<br />
de adaptación, y <strong>la</strong> proyección se<br />
convierte <strong>en</strong> pronóstico.<br />
Desde esta perspectiva, surg<strong>en</strong> problemas<br />
adicionales más específicos de nues-<br />
tro tiempo de globalización. Globalización<br />
hoy implica que <strong>la</strong>s am<strong>en</strong>azas que pesan<br />
sobre <strong>la</strong> humanidad son am<strong>en</strong>azas globa-<br />
les. Es legítimo dudar de que, fr<strong>en</strong>te a<br />
am<strong>en</strong>azas globales, el ord<strong>en</strong> puede ser<br />
asegurado por estas reacciones al desor-<br />
d<strong>en</strong>. Si eso no se puede, el sistema está<br />
am<strong>en</strong>azado de una manera nueva, que es<br />
difícil evaluar todavía.<br />
La ética como condición de<br />
posibilidad de <strong>la</strong> vida humana: el<br />
bi<strong>en</strong> común<br />
Hoy <strong>la</strong> sobreviv<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> humanidad<br />
se ha transformado <strong>en</strong> un problema ético.<br />
La reducción de toda ética a juicios de<br />
valor ha dado cancha libre a <strong>la</strong> destrucción<br />
del ser humano y de <strong>la</strong> naturaleza<br />
que nos rodea. La reducción de <strong>la</strong> ética a<br />
juicios de valor supone que <strong>la</strong> ética es<br />
una pura decoración de <strong>la</strong> vida humana,<br />
de <strong>la</strong> cual también se puede prescindir.<br />
Hemos prescindido de <strong>la</strong> ética y nos <strong>en</strong>-
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 21<br />
fr<strong>en</strong>tamos a <strong>la</strong> autodestrucción. La calcu<strong>la</strong>mos<br />
bi<strong>en</strong> y <strong>la</strong> llevamos a cabo con efi-<br />
cacia. Cortamos <strong>la</strong> rama sobre <strong>la</strong> cual<br />
estamos s<strong>en</strong>tados y estamos orgullos de<br />
<strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia con <strong>la</strong> cual lo hacemos.<br />
Esta ética hoy parte de algo de lo que<br />
no partieron <strong>la</strong>s éticas anteriores, y de lo<br />
que probablem<strong>en</strong>te no podían partir. Se<br />
trata de los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción<br />
directa. Que hoy <strong>la</strong> ética t<strong>en</strong>ga que partir<br />
de estos efectos es resultado de <strong>la</strong> propia<br />
globalización del mundo. Al ser ahora <strong>la</strong><br />
tierra global, <strong>la</strong> acción directa produce<br />
efectos indirectos a partir de los cuales se<br />
derivan am<strong>en</strong>azas globales. Hoy <strong>la</strong> ética<br />
ti<strong>en</strong>e que asumir estos efectos indirectos.<br />
Como tal resulta ser una ética del bi<strong>en</strong><br />
común difer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s éticas del bi<strong>en</strong> co-<br />
mún anteriores.<br />
La acción directa se constituye por<br />
decisiones fragm<strong>en</strong>tarias y particu<strong>la</strong>res de<br />
producción y consumo, de investigación<br />
empírica, desarrollo y aplicación de tecno-<br />
logías. Todas estas acciones son acciones<br />
medio-fin, calcu<strong>la</strong>bles <strong>en</strong> términos costosb<strong>en</strong>eficios<br />
y coordinadas por re<strong>la</strong>ciones<br />
mercantiles y cálculos correspondi<strong>en</strong>tes de<br />
eficacia (ganancias, tasas de crecimi<strong>en</strong>to<br />
del producto, etc.). La modernidad <strong>en</strong> to-<br />
das su formas – lo que incluye al socialis-<br />
mo histórico – ha reducido al máximo <strong>la</strong><br />
acción humana a este tipo de acciones<br />
directas. Medida así, <strong>la</strong> racionalidad de <strong>la</strong><br />
acción directa se juzga a partir del logro<br />
de un fin fragm<strong>en</strong>tario, y se calcu<strong>la</strong>n los<br />
medios por sus costos. Como los medios<br />
son fines de otras acciones directas, aparece<br />
un circuito medio-fin <strong>en</strong> el que todas<br />
<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones medio-fin están interconec-<br />
tadas por acciones directas fragm<strong>en</strong>tarias.<br />
Toda acción directa, sin embargo, con-<br />
lleva efectos indirectos. Estos pued<strong>en</strong> ser<br />
positivos, como sucede cuando un proceso<br />
de producción conlleva efectos indirec-<br />
tos que repercut<strong>en</strong> sobre otro proceso de<br />
producción fom<strong>en</strong>tándolo <strong>en</strong> alguna de<br />
sus condiciones. Las propias re<strong>la</strong>ciones<br />
mercantiles pued<strong>en</strong> conllevar tales efectos<br />
indirectos positivos, <strong>en</strong> cuanto propician<br />
inc<strong>en</strong>tivos a <strong>la</strong> producción, al intercambio<br />
de productos y a su abaratami<strong>en</strong>to.<br />
Pero los efectos indirectos ti<strong>en</strong><strong>en</strong> también<br />
otra cara. Ésta es <strong>la</strong> cara de su des-<br />
tructividad. Cada producción conlleva una<br />
destrucción, cada persecución de un inc<strong>en</strong>tivo<br />
mercantil conlleva una destrucción<br />
de razones humanas para vivir <strong>en</strong> convi-<br />
v<strong>en</strong>cia. Para producir un mueble de madera,<br />
hay que destruir un árbol. Para pro-<br />
ducir determinados refrigeradores, hay<br />
que soltar determinados gases al aire que<br />
lo contaminan. Para usar agua hay que<br />
devolver<strong>la</strong> <strong>en</strong> forma usada, lo que implica<br />
muchas veces contaminación del agua de<br />
los ríos y mares y <strong>la</strong> muerte de los peces.<br />
Todo eso son efectos indirectos de <strong>la</strong> ac-<br />
ción directa.<br />
Estos efectos indirectos se acumu<strong>la</strong>n<br />
tanto más, cuanto más se hace redonda<br />
<strong>la</strong> tierra. Cuanto más <strong>la</strong> acción directa se<br />
desarrol<strong>la</strong> –algo que hoy todavía se l<strong>la</strong>ma<br />
progreso– tanto más <strong>la</strong> tierra se globaliza.<br />
Por tanto, los resultados de los efectos<br />
indirectos se acumu<strong>la</strong>n y aparec<strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
am<strong>en</strong>azas globales de <strong>la</strong> exclusión, del<br />
socavami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ciones sociales y<br />
de <strong>la</strong> crisis del medio ambi<strong>en</strong>te. Deja de<br />
haber contrapesos naturales <strong>en</strong> cuanto<br />
que toda <strong>la</strong> naturaleza es ahora expuesta<br />
a este tipo de acción directa fragm<strong>en</strong>taria,<br />
sea naturaleza virg<strong>en</strong>, sean lugares de ra-<br />
dicación de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción excluida. El resultado<br />
es <strong>la</strong> am<strong>en</strong>aza para <strong>la</strong> propia so-<br />
breviv<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> humanidad. Esta am<strong>en</strong>a-<br />
za está hoy c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te perceptible.<br />
Hace falta una nueva ética. Pero no<br />
son <strong>la</strong>s normas éticas, que están <strong>en</strong> cues-<br />
tión. No se trata de nuevos mandami<strong>en</strong>tos.<br />
Mandami<strong>en</strong>tos ya t<strong>en</strong>emos: no matar,<br />
no robar, no m<strong>en</strong>tir. Pero todas estas nor-<br />
mas han sido reducidas a éticas funcionales<br />
de un sistema, que funciona casi ex-<br />
clusivam<strong>en</strong>te sobre <strong>la</strong> base de <strong>la</strong> raciona-<br />
lidad de <strong>la</strong>s acciones directas y, por tanto,<br />
fragm<strong>en</strong>tarias. Con eso han sido redu-<br />
cidas a <strong>la</strong>s normas del paradigma de <strong>la</strong>
22 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
ética de <strong>la</strong>drones. Las éticas funcionales<br />
respetan estas normas para vio<strong>la</strong>r<strong>la</strong>s:<br />
matarás, robarás, m<strong>en</strong>tirás. Las inviert<strong>en</strong>.<br />
Si queremos compr<strong>en</strong>der esta inversión,<br />
t<strong>en</strong>emos que recurrir a los efectos<br />
indirectos de <strong>la</strong> acción directa. Por medio<br />
de estos efectos indirectos <strong>la</strong>s normas se<br />
conviert<strong>en</strong> <strong>en</strong> su contrario. En <strong>la</strong> acción<br />
directa exigimos respetar a estas normas,<br />
convirtiéndo<strong>la</strong>s <strong>en</strong> éticas funcionales como<br />
lo es <strong>la</strong> ética del mercado. Pero, al no<br />
hacer <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> el juicio ético a los efec-<br />
tos indirectos de esta misma acción, llevamos<br />
a cabo un gran g<strong>en</strong>ocidio de <strong>la</strong> po-<br />
b<strong>la</strong>ción y una gigantesca expoliación del<br />
mundo. La propia ética funcional promueve<br />
estos g<strong>en</strong>ocidios al pasar por <strong>en</strong>cima<br />
de los efectos indirectos de esta misma<br />
acción, guiada por <strong>la</strong>s normas éticas tan<br />
apreciadas. La misma ética funcional se<br />
transforma <strong>en</strong> un imperativo categórico<br />
de: matarás, robarás, m<strong>en</strong>tirás.<br />
Por eso, no se trata de cambiar <strong>la</strong>s<br />
normas, sino se trata de hacer efectivas<br />
estas normas fr<strong>en</strong>te a los efectos indirectos<br />
de <strong>la</strong> acción directa. Entonces descu-<br />
brimos que es asesinato contaminar el<br />
aire. Es robo, privar a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción de<br />
sus condiciones materiales de exist<strong>en</strong>cia y<br />
destruir a <strong>la</strong> naturaleza. Es m<strong>en</strong>tira, pre-<br />
s<strong>en</strong>tar este sistema de expoliación como<br />
progreso. Son asesinatos, expoliaciones y<br />
m<strong>en</strong>tiras promovidas <strong>en</strong> nombre de <strong>la</strong><br />
propia ética, reducida a <strong>la</strong> ética funcional<br />
del sistema de <strong>la</strong> acción directa <strong>en</strong> los<br />
mercados. Por eso, el problema no radica<br />
<strong>en</strong> discutir <strong>la</strong>s normas ni <strong>en</strong> preguntar<br />
cómo puede justificarse filosóficam<strong>en</strong>te <strong>la</strong><br />
validez de estas normas. Las normas es-<br />
tán <strong>en</strong> el interior de <strong>la</strong> conviv<strong>en</strong>cia humana.<br />
El problema radica <strong>en</strong> su reducción a<br />
una ética que sigue al paradigma de una<br />
ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Introducir hoy los efectos indirectos de<br />
<strong>la</strong> acción directa <strong>en</strong> <strong>la</strong>s normas que inclu-<br />
sive <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones promueve,<br />
transforma <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>dro-<br />
nes <strong>en</strong> una ética del bi<strong>en</strong> común. Las<br />
normas, como normas formales, no permit<strong>en</strong><br />
distinguir <strong>en</strong>tre estos dos reinos de<br />
<strong>la</strong> ética. Por eso resulta, que <strong>la</strong> ética del<br />
mercado es s<strong>en</strong>cil<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te <strong>la</strong> universalización<br />
de <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones.<br />
Sólo los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción<br />
reve<strong>la</strong>n el cont<strong>en</strong>ido material de <strong>la</strong> ética<br />
formal. Enfr<strong>en</strong>tarlos es una exig<strong>en</strong>cia, que<br />
resulta del reconocimi<strong>en</strong>to del ser huma-<br />
no como sujeto vivo concreto. Los efectos<br />
indirectos muestran los caminos necesa-<br />
rios de este reconocimi<strong>en</strong>to.<br />
Por eso es importante no considerar a<br />
estos efectos indirectos como efectos no-<br />
int<strong>en</strong>cionales. Si bi<strong>en</strong> los efectos indirec-<br />
tos pued<strong>en</strong> ser no-int<strong>en</strong>cionales, <strong>la</strong> pregunta<br />
por <strong>la</strong> int<strong>en</strong>cionalidad no puede ser<br />
<strong>la</strong> pregunta decisiva. Muchos de los efec-<br />
tos indirectos aparec<strong>en</strong> desde una dim<strong>en</strong>sión<br />
no-int<strong>en</strong>cional. Pero <strong>en</strong> cuanto que se<br />
hac<strong>en</strong> notar, se toma conci<strong>en</strong>cia o se pue-<br />
de tomar conci<strong>en</strong>cia de su carácter de<br />
efectos indirectos, dejan de ser no-int<strong>en</strong>-<br />
cionales y son ahora efectos indirectos<br />
consci<strong>en</strong>tes. Ciertam<strong>en</strong>te pued<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er relevancia<br />
moral recién cuando han sido<br />
reconocidos como efectos indirectos. Pero<br />
con eso se transforman <strong>en</strong> efectos indirectos<br />
consci<strong>en</strong>tes.<br />
Su relevancia moral no se puede ex-<br />
presar sufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia a<br />
<strong>la</strong> int<strong>en</strong>cionalidad de <strong>la</strong> acción. Que <strong>la</strong><br />
acción ti<strong>en</strong>e int<strong>en</strong>ciones, ma<strong>la</strong>s o bu<strong>en</strong>as,<br />
es un simple presupuesto para poder hab<strong>la</strong>r<br />
de acción. Que <strong>la</strong> acción sea una ac-<br />
ción, que implique como acción social<br />
siempre y necesariam<strong>en</strong>te una ética formal<br />
de parte de aquellos que actúan <strong>en</strong><br />
común, y como su condición de posibili-<br />
dad, es algo obvio. Pero <strong>la</strong> acción no<br />
puede ser éticam<strong>en</strong>te responsable, si no<br />
se hace responsable de los efectos indi-<br />
rectos que lleva consigo. Esta es <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión<br />
de responsabilidad de <strong>la</strong> acción,<br />
que distingue <strong>la</strong> ética del bi<strong>en</strong> común de<br />
<strong>la</strong> ética funcional, que siempre ti<strong>en</strong>e<br />
como su paradigma <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> banda<br />
de <strong>la</strong>drones.
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 23<br />
Pero esta responsabilidad es social, es<br />
algo que <strong>la</strong> sociedad ti<strong>en</strong>e que asegurar,<br />
no puede ser simple ética privada. Es<br />
condición de <strong>la</strong> posibilidad de <strong>la</strong> vida<br />
humana y como tal <strong>la</strong> propia sociedad tie-<br />
ne que def<strong>en</strong>der<strong>la</strong>. Como sociedad no<br />
puede admitir <strong>la</strong> ori<strong>en</strong>tación de <strong>la</strong> acción<br />
directa por simples criterios formales.<br />
Ti<strong>en</strong>e que transformarse de una manera<br />
tal, que <strong>la</strong> ética del bi<strong>en</strong> común pase de<br />
lo deseable a lo efectivam<strong>en</strong>te posible.<br />
En este s<strong>en</strong>tido, <strong>la</strong> ética del bi<strong>en</strong> co-<br />
mún es una ética de responsabilidad.<br />
El cálculo de los límites de lo<br />
aguantable y los derechos<br />
humanos.<br />
Hace falta hab<strong>la</strong>r sobre el cálculo de<br />
los límites de lo aguantable. Con este cál-<br />
culo nuestra sociedad pret<strong>en</strong>de responder<br />
a <strong>la</strong>s t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias destructoras que resultan<br />
de los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción di-<br />
recta <strong>en</strong> el mercado totalizado de hoy. Se<br />
calcu<strong>la</strong> los límites de lo aguantable <strong>en</strong><br />
re<strong>la</strong>ción al ser humano, hab<strong>la</strong>ndo de los<br />
límites de <strong>la</strong> gobernabilidad. Se calcu<strong>la</strong><br />
hasta dónde puede llegar <strong>la</strong> exclusión de<br />
<strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción y hasta dónde pued<strong>en</strong> bajar<br />
los sa<strong>la</strong>rios. Fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> naturaleza externa<br />
se hace cálculos parecidos. Se calcu<strong>la</strong><br />
hasta dónde <strong>la</strong> temperatura-media de <strong>la</strong><br />
tierra puede subir, sin que los países poderosos<br />
estén <strong>en</strong> grave peligro. Se calcu<strong>la</strong><br />
hasta dónde puede aum<strong>en</strong>tar el hoyo de<br />
ozono, hasta dónde puede aum<strong>en</strong>tar <strong>la</strong><br />
contaminación de <strong>la</strong>s ciudades etc. Se<br />
hac<strong>en</strong> los cálculos, para poder ir, por un<br />
<strong>la</strong>do, hasta el límite y, por el otro, para<br />
no franquearlo.<br />
Estos mismos cálculos reve<strong>la</strong>n que se<br />
sabe que no existe una autorregu<strong>la</strong>ción<br />
del mercado, <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de una armo-<br />
nía preestablecida, aunque <strong>la</strong> ideología del<br />
sistema mant<strong>en</strong>ga esta afirmación fraudul<strong>en</strong>ta.<br />
Se sabe que hay am<strong>en</strong>azas globales,<br />
aunque no se <strong>la</strong>s hace pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> su ver-<br />
dadero alcance.<br />
Fr<strong>en</strong>te a esta refer<strong>en</strong>cia al límite de lo<br />
aguantable <strong>en</strong> nuestra sociedad no val<strong>en</strong><br />
valores. Fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> miseria no vale el argu-<br />
m<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> justicia, sino exclusivam<strong>en</strong>te el<br />
argum<strong>en</strong>to refer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> gobernabilidad.<br />
La miseria llega a ser un problema a tra-<br />
tar cuando haya peligro para el sistema.<br />
Que haya peligro para el ser humano, no<br />
cu<strong>en</strong>ta 8 . Sobre <strong>la</strong> solución también se juz-<br />
ga bajo este punto de vista. Si el aum<strong>en</strong>to<br />
de <strong>la</strong> represión puede asegurar <strong>la</strong> goberna-<br />
bilidad, el<strong>la</strong> es preferible a <strong>la</strong> ayuda al<br />
necesitado (siempre y cuando resulte más<br />
barata). El cálculo refer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> naturale-<br />
za es el mismo. Su exist<strong>en</strong>cia misma y su<br />
belleza no cu<strong>en</strong>tan, siempre y cuando su<br />
destrucción no afecta al sistema.<br />
El cálculo de los límites de lo aguan-<br />
table como criterio de <strong>la</strong> acción socava<br />
todos los valores. Sin embargo, presupo-<br />
ne que haya <strong>en</strong> el límite una sost<strong>en</strong>ibili-<br />
dad tanto de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción como de <strong>la</strong><br />
naturaleza externa. Es el cálculo que ema-<br />
na de <strong>la</strong> ética cuyo paradigma es <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones. Los <strong>la</strong>drones no<br />
deb<strong>en</strong> matar a todo el mundo, para que<br />
puedan volver a robar, y aquéllos que<br />
hac<strong>en</strong> <strong>la</strong> expoliación de <strong>la</strong> naturaleza, no<br />
deb<strong>en</strong> destruir<strong>la</strong> definitivam<strong>en</strong>te para que<br />
puedan seguir expoliándo<strong>la</strong>. Por tanto,<br />
aparec<strong>en</strong> normas de limitación de <strong>la</strong> acción<br />
directa, que, aunque <strong>en</strong> el límite,<br />
expresan una ética. Pero se trata de <strong>la</strong><br />
ética de <strong>la</strong> banda de <strong>la</strong>drones que niega<br />
toda validez de valores de por sí.<br />
Por eso, <strong>la</strong> ori<strong>en</strong>tación por el cálculo<br />
del límite de lo aguantable no puede reco-<br />
8 “El derecho no vi<strong>en</strong>e del sufrimi<strong>en</strong>to, vi<strong>en</strong>e de<br />
que el tratami<strong>en</strong>to de éste hace al sistema más<br />
performativo. Las necesidades de los más desfavorecidos<br />
no deb<strong>en</strong> servir <strong>en</strong> principio de regu<strong>la</strong>dor<br />
del sistema, pues al ser ya conocida <strong>la</strong> manera<br />
de satisfacer<strong>la</strong>s, su satisfacción no puede<br />
mejorar sus actuaciones, sino so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te dificultar<br />
(aum<strong>en</strong>tar) sus gastos. La única contra-indicación<br />
es que <strong>la</strong> no-satisfacción puede desestabilizar<br />
el conjunto. Es contrario a <strong>la</strong> fuerza<br />
regu<strong>la</strong>rse de acuerdo a <strong>la</strong> debilidad”. En:<br />
Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna,<br />
Madrid, Cátedra, 1987, 112 s.
24 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
nocer derechos humanos del tipo de los<br />
derechos inher<strong>en</strong>tes a <strong>la</strong> vida humana. No<br />
puede aceptar derechos humanos fr<strong>en</strong>te a<br />
los efectos indirectos de <strong>la</strong> acción directa<br />
<strong>en</strong> los mercados. No se puede aceptar<br />
sino límites de lo aguantable, para reac-<br />
cionar fr<strong>en</strong>te a ellos, recurri<strong>en</strong>do de nuevo<br />
al cálculo. No se deja de hab<strong>la</strong>r de los<br />
valores, pero éstos ahora son socavados y<br />
finalm<strong>en</strong>te devorados por el cálculo.<br />
Como valores ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una exist<strong>en</strong>cia mera-<br />
m<strong>en</strong>te dec<strong>la</strong>matoria. Más allá del cálculo<br />
no se les concede ninguna vig<strong>en</strong>cia.<br />
Sin embargo, el cálculo del límite de<br />
lo aguantable es apar<strong>en</strong>te. No se puede<br />
conocer este límite antes de haberlo franqueado.<br />
En el caso de una situación de<br />
no-retorno este cálculo se transforma <strong>en</strong><br />
un fuego fatuo, que indica el camino a <strong>la</strong><br />
perdición.<br />
Cuando este cálculo del límite de lo<br />
aguantable se g<strong>en</strong>eraliza, incluye también<br />
los valores de <strong>la</strong> acción directa <strong>en</strong> los<br />
mercados. Las propias vio<strong>la</strong>ciones de <strong>la</strong><br />
ética del mercado son <strong>en</strong>tonces calcu<strong>la</strong>das<br />
de esta manera. Pero también para el<br />
mercado vale <strong>la</strong> necesidad de una ética<br />
vig<strong>en</strong>te más allá del cálculo. En el mercado<br />
se debe calcu<strong>la</strong>r todo, pero <strong>la</strong> ética<br />
del mercado ti<strong>en</strong>e que t<strong>en</strong>er un valor<br />
más allá de cualquier cálculo de v<strong>en</strong>tajas.<br />
Si los participantes <strong>en</strong> el mercado hac<strong>en</strong><br />
dep<strong>en</strong>der <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> ética del mer-<br />
9 Kant ti<strong>en</strong>e dos ejemplos, que pued<strong>en</strong> ac<strong>la</strong>rar el<br />
problema. El primero es el del “depósito”, que<br />
de hecho es un préstamo. Yo recibí un préstamo<br />
de algui<strong>en</strong>, y me he comprometido a devolverlo,<br />
sin que haya nada escrito. Ahora el prestamista<br />
muere. ¿Debo devolver? Ningún cálculo me llevaría<br />
a devolverlo. Al contrario, si calculo, no<br />
hay razón para devolverlo, porque los herederos<br />
o no lo sab<strong>en</strong> o, si lo sab<strong>en</strong>, no pued<strong>en</strong> comprobar<br />
nada. Kant sosti<strong>en</strong>e, que ti<strong>en</strong>e que devolverse,<br />
porque <strong>la</strong> obligación existe más allá de cualquier<br />
cálculo. Y yo creo que Kant ti<strong>en</strong>e razón.<br />
Se trata de un problema que <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición de<br />
Hume y Adam Smith no ti<strong>en</strong>e solución. El otro<br />
ejemplo es difer<strong>en</strong>te, y trata de <strong>la</strong> m<strong>en</strong>tira. Un<br />
asesino me pregunta, dónde está <strong>la</strong> persona que,<br />
como yo sé, él quiere asesinar. ¿Debo decirle<br />
dónde está? Y Kant responde que sí. Después<br />
de haber rechazado <strong>la</strong> mediación por el cálculo,<br />
cado del propio cálculo de v<strong>en</strong>tajas, el<br />
mercado mismo pierde su efici<strong>en</strong>cia. Si<br />
ahora cada uno calcu<strong>la</strong> el límite de lo<br />
aguantable, se produce <strong>la</strong> anomia del<br />
mercado. También <strong>la</strong> ética del mercado<br />
necesita valores que t<strong>en</strong>gan vig<strong>en</strong>cia de<br />
por sí.<br />
Eso nos hace volver a los argum<strong>en</strong>tos<br />
de Kant, cuando desarrol<strong>la</strong> <strong>la</strong> ética <strong>en</strong> un<br />
s<strong>en</strong>tido muy difer<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación<br />
ética de Hume, de Adam Smith y de los<br />
teóricos del contrato social. Kant int<strong>en</strong>ta<br />
derivar valores de una vig<strong>en</strong>cia de por sí<br />
más allá de cualquier cálculo 9 . No creo,<br />
sin embargo que <strong>la</strong> derivación de Kant<br />
resulte un verdadero aporte para nuestra<br />
argum<strong>en</strong>tación; pero hay que tomar <strong>en</strong><br />
cu<strong>en</strong>ta su preocupación. Si los valores no<br />
ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una vig<strong>en</strong>cia de por sí, son arrol<strong>la</strong>dos<br />
por el cálculo y <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia <strong>la</strong><br />
misma vida humana está am<strong>en</strong>azada. Por<br />
este camino sólo puede mostrarse que <strong>la</strong><br />
validez de por sí de los valores –y por<br />
tanto de los derechos humanos– es nece-<br />
saria; pero, creo que una justificación <strong>en</strong><br />
el s<strong>en</strong>tido del deber no resulta posible.<br />
Esta vig<strong>en</strong>cia de por sí de los valores<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra hoy <strong>la</strong> más grande resist<strong>en</strong>cia.<br />
Max Weber <strong>la</strong> d<strong>en</strong>uncia como “ética de <strong>la</strong><br />
convicción” y <strong>la</strong> culpa de los grandes pro-<br />
blemas de su tiempo. La reducción de los<br />
valores al cálculo, <strong>en</strong> cambio, <strong>la</strong> l<strong>la</strong>ma<br />
“ética de <strong>la</strong> responsabilidad”. De esta<br />
rechaza toda mediación. Llega a un rigorismo<br />
ético, que desemboca <strong>en</strong> <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración con el<br />
asesinato. Id<strong>en</strong>tifica <strong>la</strong> afirmación más allá del<br />
cálculo con <strong>la</strong> afirmación de valores absolutos.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> mediación ti<strong>en</strong>e que ser por <strong>la</strong><br />
vida humana y no por el cálculo. Por tanto, <strong>en</strong><br />
el primer ejemplo resulta <strong>la</strong> obligación a pagar –<br />
por supuesto, bajo <strong>la</strong> condición de que el deudor<br />
puede efectivam<strong>en</strong>te pagar–, mi<strong>en</strong>tras resulta, <strong>en</strong><br />
el segundo ejemplo, <strong>la</strong> obligación de no decir <strong>la</strong><br />
verdad, por tanto, de m<strong>en</strong>tir.<br />
En Hume y Adam Smith <strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> felicidad<br />
(<strong>la</strong> vida humana) es miope y no llega<br />
más allá de un burdo utilitarismo, mi<strong>en</strong>tras <strong>en</strong><br />
Kant precisam<strong>en</strong>te falta. Hume y Adam Smith<br />
no pued<strong>en</strong> constituir valores que val<strong>en</strong> más allá<br />
de cualquier cálculo, mi<strong>en</strong>tras Kant los puede<br />
constituir so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te <strong>en</strong> términos de su rigorismo<br />
ético de valores absolutos.
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 25<br />
manera aportó decisivam<strong>en</strong>te al socavami<strong>en</strong>to<br />
de todos los valores por el cálcu-<br />
lo. Se trata de un <strong>en</strong>foque netam<strong>en</strong>te ni-<br />
hilista.<br />
Pero <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>cia de por sí de los valo-<br />
res no implica transformar todos los va-<br />
lores <strong>en</strong> valores absolutos <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido de<br />
un rigorismo ético, aunque Kant efectiva-<br />
m<strong>en</strong>te lo considera así. Nuestra posición<br />
no excluye <strong>la</strong> mediación de los valores.<br />
Pero <strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> mediación jamás<br />
debe ser el cálculo del límite de lo aguan-<br />
table, que so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te los socava, sino puede<br />
ser únicam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> propia vida humana<br />
y <strong>la</strong> capacidad de sobreviv<strong>en</strong>cia de el<strong>la</strong>.<br />
Desde <strong>la</strong> perspectiva del cálculo, se trata<br />
de una gratuidad, sin <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> propia<br />
vida humana resulta am<strong>en</strong>azada.<br />
Tomás de Aquino, David Hume y<br />
nosotros.<br />
Resulta l<strong>la</strong>mativo observar, a <strong>la</strong> luz de<br />
<strong>la</strong> derivación de <strong>la</strong> ética a partir de juicios<br />
de hecho, el derecho natural escolástico,<br />
tal como aparece <strong>en</strong> Tomás de Aquino. Es<br />
el “socorro a <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>ción”, preocupado<br />
por <strong>la</strong> “vida decorosa” de cada uno y que<br />
se expresa como un derecho natural. Es<br />
común interpretar esta exig<strong>en</strong>cia del derecho<br />
natural tomista como un juicio de va-<br />
lor, que mezc<strong>la</strong> ilegítimam<strong>en</strong>te juicios de<br />
hecho y juicios de valor. Es paradigmática<br />
<strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia que hace Max Weber a<br />
eso, después de criticar esta supuesta<br />
confusión <strong>en</strong>tre estos niveles. Dice Weber:<br />
“Esto sucede con <strong>la</strong> ‘idea’ del ‘socorro<br />
de manut<strong>en</strong>ción’ y de muchas<br />
teorías de los canonistas, <strong>en</strong> especial<br />
de Santo Tomás, <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con el<br />
concepto típico-ideal empleado hoy con<br />
refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> ‘economía urbana’ de <strong>la</strong><br />
Edad Media, al que antes aludimos.<br />
Ello vale más todavía para el famoso<br />
‘concepto fundam<strong>en</strong>tal’ de <strong>la</strong> economía<br />
política: el ‘valor económico’. Desde <strong>la</strong><br />
escolástica hasta <strong>la</strong> teoría de Marx se<br />
combina aquí <strong>la</strong> idea de algo que vale<br />
‘objetivam<strong>en</strong>te’, esto es de un deber<br />
ser, con una abstracción extraída del<br />
curso empírico de formación de precios.<br />
Y tal concepción, a saber, que el<br />
‘valor’ de <strong>la</strong>s mercancías debe estar regu<strong>la</strong>do<br />
por determinados principios de<br />
‘derecho natural’, ha t<strong>en</strong>ido –y ti<strong>en</strong>e todavía–<br />
inconm<strong>en</strong>surable importancia<br />
para el desarrollo de <strong>la</strong> cultura, por<br />
cierto no solo de <strong>la</strong> Edad Media” 10 .<br />
Imaginémonos <strong>en</strong>tonces <strong>la</strong> situación a<br />
partir de <strong>la</strong> cual Tomás argum<strong>en</strong>ta su<br />
derecho natural del “socorro a <strong>la</strong> manu-<br />
t<strong>en</strong>ción”. Sabemos quién es Tomás. Es un<br />
aristócrata, profesor de <strong>la</strong> universidad de<br />
París <strong>en</strong> el siglo XIII. A <strong>la</strong> vez es un inte-<br />
lectual lúcido. Entonces imaginemos los<br />
pasos de su argum<strong>en</strong>to:<br />
1. Tomás escribe bu<strong>en</strong>os libros, pero<br />
para vivir ti<strong>en</strong>e que comer y vestirse. Sin<br />
embargo, sin vivir, no puede escribir sus<br />
libros. Tampoco puede comerlos. Lo que<br />
come, es producto del trabajo de los cam-<br />
pesinos. Sin embargo se da cu<strong>en</strong>ta de que<br />
no puede comer su desayuno si estos<br />
campesinos, que lo produc<strong>en</strong>, por su par-<br />
te no pued<strong>en</strong> desayunar. Entonces dejan<br />
de existir, no produc<strong>en</strong> más y Tomás no<br />
ti<strong>en</strong>e qué desayunar. Concluye correcta-<br />
m<strong>en</strong>te que aquéllos que produc<strong>en</strong> su desayuno,<br />
deb<strong>en</strong> desayunar también, para<br />
que él mismo pueda desayunar. Pero eso<br />
vale para toda <strong>la</strong> comida que él come (y<br />
que tanto le gustaba comer, al punto de<br />
ser muy gordo). Pero lo mismo vale para<br />
su vestido. No se puede vestir con sus libros,<br />
otros ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que producir sus vesti-<br />
dos. Sin embargo, si aquéllos que le pro-<br />
duc<strong>en</strong> el vestido, no se pued<strong>en</strong> vestir, no<br />
pued<strong>en</strong> producir vestidos y Tomás se que-<br />
da sin vestido. Por tanto, concluye otra<br />
vez, que también aquéllos que produc<strong>en</strong><br />
el vestido para él deb<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er lo sufici<strong>en</strong>te<br />
para vestirse ellos también.<br />
10 Weber, Max, “La ‘objetividad’ cognoscitiva de <strong>la</strong><br />
ci<strong>en</strong>cia social y de <strong>la</strong> política social” (1904), <strong>en</strong>:<br />
Ensayos sobre metodología sociológica, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, Am orrortu, 1958, 84.
26 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
Ciertam<strong>en</strong>te, estas conclusiones no<br />
conti<strong>en</strong><strong>en</strong> ningún juicio de valor, sino que<br />
son simples juicios de hecho. Si ahora<br />
Tomás se preocupa para que los campesinos<br />
y los tejedores t<strong>en</strong>gan para vivir, tam-<br />
poco concluye valores. Simplem<strong>en</strong>te respe-<br />
ta el hecho de que <strong>la</strong> propia vida dep<strong>en</strong>de<br />
de <strong>la</strong> condición de posibilidad de <strong>la</strong><br />
vida de estos otros. Si no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> para vi-<br />
vir, Tomás tampoco puede vivir y, por tanto,<br />
no puede escribir sus libros. Lo que<br />
está supuesto es <strong>la</strong> división social del tra-<br />
bajo, que no puede funcionar sin que cada<br />
productor t<strong>en</strong>ga para vivir él también.<br />
Se trata de un juicio de hecho, pero<br />
se trata a <strong>la</strong> vez de un hecho vincu<strong>la</strong>do<br />
con <strong>la</strong> vida humana. Conti<strong>en</strong>e una exig<strong>en</strong>-<br />
cia fr<strong>en</strong>te al sistema; pero esta exig<strong>en</strong>cia –<br />
que es un deber– es producida por hechos.<br />
No aparece ningún juicio de valor<br />
<strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de Max Weber. Se trata de<br />
un deber, que debe cumplirse, para que el<br />
sistema de <strong>la</strong> división social del trabajo<br />
funcione. Sin embargo, el juicio es válido<br />
so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te si todos quier<strong>en</strong> vivir. Debemos<br />
excluir el suicidio como posibilidad. Qui<strong>en</strong><br />
está dispuesto al suicidio, no necesita<br />
más de los otros y se pone por <strong>en</strong>cima<br />
de estos hechos, para anu<strong>la</strong>rlos. Son he-<br />
chos so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te, si suponemos que todos<br />
quier<strong>en</strong> seguir vivi<strong>en</strong>do. En este s<strong>en</strong>tido<br />
son un producto humano. Pero no por<br />
eso pierd<strong>en</strong> su objetividad.<br />
2. Pero Tomás no concluye so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te<br />
que todos los participantes <strong>en</strong> esta divi-<br />
sión social del trabajo deb<strong>en</strong> poder vivir.<br />
Insiste, además, <strong>en</strong> que deb<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er una<br />
vida decorosa. Sin duda, para Tomás vida<br />
decorosa no significa que todos t<strong>en</strong>gan el<br />
mismo nivel de vida. Considera <strong>la</strong> vida<br />
decorosa dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te del estado social <strong>en</strong><br />
el cual cada uno se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra. Por eso el<br />
campesino ti<strong>en</strong>e otra vida decorosa que el<br />
artesano, éste otra que el clérigo o el aris-<br />
tócrata. El campesino ti<strong>en</strong>e que comer<br />
también, pero de ninguna manera tan<br />
bi<strong>en</strong> como el aristócrata. Pero se trata de<br />
un marco de variabilidad, d<strong>en</strong>tro del cual<br />
el que m<strong>en</strong>os ti<strong>en</strong>e, debe t<strong>en</strong>er todavía sufici<strong>en</strong>te.<br />
En cuanto a esta re<strong>la</strong>ción de desigual-<br />
dad, Tomás, sin embargo, establece un<br />
principio. Considera que hay valores su-<br />
periores y valores inferiores. Por supues-<br />
to, él como aristócrata y catedrático, sirve<br />
a valores superiores, mi<strong>en</strong>tras el cam-<br />
pesino, produci<strong>en</strong>do alim<strong>en</strong>tación, sirve a<br />
valores inferiores. Sin embargo, Tomás<br />
establece como principio, que ningún va-<br />
lor superior jamás puede ser realizado<br />
sacrificando algún valor inferior. Con eso<br />
re<strong>la</strong>tiviza <strong>la</strong> jerarquización de los valores,<br />
dec<strong>la</strong>rando precisam<strong>en</strong>te a los valores in-<br />
feriores como última instancia de <strong>la</strong> realización<br />
de los valores superiores. De esta<br />
manera resulta, que <strong>la</strong> vida decorosa de<br />
todos está por <strong>en</strong>cima de cualquier valor<br />
superior. Tomás lo resume <strong>en</strong> estas pa<strong>la</strong>-<br />
bras: gratia suponit naturam (La gracia<br />
presupone a <strong>la</strong> naturaleza).<br />
Sin duda, para este nivel de sufici<strong>en</strong>-<br />
cia no hay criterios unívocos. Pero <strong>la</strong> exi-<br />
g<strong>en</strong>cia de una vida decorosa, incluso<br />
para aquél que m<strong>en</strong>os ingresos ti<strong>en</strong>e,<br />
posee un s<strong>en</strong>tido más preciso. Se puede<br />
explicar eso con el concepto del cálculo<br />
del límite de lo aguantable. Visto desde<br />
el poder –y Tomás hab<strong>la</strong> desde el punto<br />
de vista del poder– hay siempre <strong>la</strong> t<strong>en</strong>tación<br />
de llevar al mínimo el abastecimi<strong>en</strong>-<br />
to de aquéllos que no están <strong>en</strong> el poder.<br />
Se sabe que algún abastecimi<strong>en</strong>to ti<strong>en</strong>e<br />
que haber. Pero desde el punto de vista<br />
del cálculo de <strong>la</strong> maximización de los<br />
ingresos de los poderosos, el abastecimi<strong>en</strong>to<br />
de los otros ti<strong>en</strong>e que ser lo mí-<br />
nimo necesario para que el sistema no<br />
quiebre. Por lo tanto, se efectúa el cálculo<br />
del límite de lo aguantable.<br />
Sin embargo, se trata de un cálculo<br />
apar<strong>en</strong>te, porque el límite de lo aguantable<br />
se conoce so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te una vez que se lo<br />
ha franqueado. La consecu<strong>en</strong>cia es <strong>la</strong> con-<br />
vulsión, <strong>la</strong> crisis, <strong>la</strong> am<strong>en</strong>aza a <strong>la</strong> propia<br />
sost<strong>en</strong>ibilidad de <strong>la</strong> vida humana y, por<br />
tanto, al sistema mismo.
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo 27<br />
La exig<strong>en</strong>cia de una vida decorosa<br />
también para aquél que m<strong>en</strong>os ti<strong>en</strong>e, y<br />
que Tomás exige, corresponde a un prin-<br />
cipio de prud<strong>en</strong>cia. Excluye <strong>la</strong> actuación<br />
<strong>en</strong> función del cálculo del mínimo de lo<br />
aguantable para exigir una vida decorosa<br />
para todos, aunque sea según el estado<br />
social <strong>en</strong> el cual se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran. Es un<br />
principio de limitación del cálculo del<br />
poder, que emana de <strong>la</strong> misma lógica del<br />
poder <strong>en</strong> cuanto se somete a <strong>la</strong> exig<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong> sost<strong>en</strong>ibilidad de <strong>la</strong> vida humana.<br />
Para que haya sost<strong>en</strong>ibilidad de <strong>la</strong> vida<br />
humana, y por tanto sost<strong>en</strong>ibilidad de <strong>la</strong><br />
propia sociedad, debe haber ori<strong>en</strong>taciones<br />
más allá del cálculo del máximo de poder<br />
y de ganancia.<br />
Tampoco <strong>en</strong> este caso se trata de nin-<br />
gún juicio de valor <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido de Max<br />
Weber, sino de simples juicios de hecho,<br />
aunque sea <strong>en</strong> este caso un juicio de pru-<br />
d<strong>en</strong>cia. Sin embargo, los hechos, a partir<br />
de los cuales se juzga, se constituy<strong>en</strong> a<br />
partir de <strong>la</strong> afirmación de <strong>la</strong> vida humana<br />
y, por tanto, de <strong>la</strong> exclusión del suicidio –<br />
<strong>en</strong> este caso del suicidio colectivo– del ser<br />
humano. Si se acepta el suicidio colectivo,<br />
no hay ninguna razón objetiva para esta<br />
limitación del cálculo. Pero tampoco <strong>la</strong><br />
exclusión del suicidio colectivo es un “jui-<br />
cio de valor”, sino es <strong>la</strong> propia afirmación<br />
de <strong>la</strong> realidad, que siempre fr<strong>en</strong>te al sui-<br />
cidio se desvanece.<br />
Lo que afirmamos aquí de <strong>la</strong> vida decorosa<br />
de todos, hoy, por supuesto, in-<br />
cluye <strong>la</strong> vida decorosa de <strong>la</strong> propia natu-<br />
raleza externa al ser humano. Tomás no<br />
<strong>la</strong> m<strong>en</strong>ciona, porque <strong>en</strong> su tiempo no pa-<br />
rece ser un problema. Sin embargo, hoy<br />
t<strong>en</strong>dría que incluirse <strong>en</strong> <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación.<br />
3. La afirmación de los valores. Apare-<br />
c<strong>en</strong> exig<strong>en</strong>cias, que efectivam<strong>en</strong>te se pronuncian<br />
<strong>en</strong> forma de valores, cuya validez<br />
se establece “de por sí”, es decir, más allá<br />
de cualquier cálculo de v<strong>en</strong>tajas. Pero<br />
tampoco resultan de “juicios de valor”,<br />
pues no se pronuncian como deber, sino<br />
como necesidad de un deber. Para que<br />
haya sost<strong>en</strong>ibilidad de <strong>la</strong> vida humana,<br />
estos valores ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ser afirmados<br />
más allá del cálculo de lo aguantable. Eso<br />
otra vez es un juicio de hecho, aunque<br />
desemboque <strong>en</strong> <strong>la</strong> afirmación de <strong>la</strong> nece-<br />
sidad de determinados valores de validez<br />
“de por sí”. No conti<strong>en</strong><strong>en</strong> un juicio moral,<br />
sino un juicio sobre <strong>la</strong> moral a partir de<br />
los hechos. El juicio moral aparece cuando<br />
se afirma que cada uno ti<strong>en</strong>e que asu-<br />
mir moralm<strong>en</strong>te estos valores. Ningún<br />
análisis ci<strong>en</strong>tífico puede dar ese paso.<br />
Puede so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te afirmar que este paso<br />
ti<strong>en</strong>e que darse, para que <strong>la</strong> vida humana<br />
sea sost<strong>en</strong>ible.<br />
4. La validez absoluta de normas. Que<br />
los valores ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que t<strong>en</strong>er una validez<br />
de por sí, no implica necesariam<strong>en</strong>te que<br />
se trate de valores absolutos. Significa<br />
so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te que no pued<strong>en</strong> ser rechazados<br />
<strong>en</strong> nombre de algún cálculo de v<strong>en</strong>tajas,<br />
que desemboca siempre <strong>en</strong> el cálculo del<br />
límite de lo aguantable. En cuanto los<br />
valores absolutos son expresados como<br />
normas, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran siempre <strong>en</strong> contra-<br />
dicción con los valores de validez de por<br />
sí, porque reduc<strong>en</strong> los valores al cálculo.<br />
Las normas absolutas destruy<strong>en</strong> <strong>la</strong> vida<br />
humana y fr<strong>en</strong>te a el<strong>la</strong>s aparece <strong>la</strong> afirma-<br />
ción de valores de validez de por sí, aunque<br />
también éstos necesitan mediación.<br />
Sin embargo, siempre son valores de <strong>la</strong><br />
vida humana concreta, que incluye <strong>la</strong> vida<br />
de <strong>la</strong> naturaleza externa. Ellos constituy<strong>en</strong><br />
los derechos humanos <strong>en</strong> cuanto derechos<br />
de <strong>la</strong> vida humana.<br />
El resultado de esta argum<strong>en</strong>tación<br />
coincide con lo que Tomás de Aquino pre-<br />
s<strong>en</strong>ta como derecho natural <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción a<br />
<strong>la</strong> justicia social. Pero, ¿es ésta <strong>la</strong> argu-<br />
m<strong>en</strong>tación de Tomás de Aquino? En tér-<br />
minos explícitos, sin duda, no lo es.<br />
La argum<strong>en</strong>tación que estoy pres<strong>en</strong>tan-<br />
do, es nuestra y de hoy. En términos ex-<br />
plícitos, aparece precisam<strong>en</strong>te con <strong>la</strong><br />
modernidad y atraviesa nuestra historia<br />
moderna. Se trata de un esquematismo,
28 Franz Hinke<strong>la</strong>mmert<br />
que surge a través de esta historia moderna,<br />
pasando por varias etapas. Podemos<br />
hab<strong>la</strong>r de tres:<br />
1. El método de derivación de <strong>la</strong> ética,<br />
que descubre David Hume y que pasa<br />
de David Hume a Adam Smith, pero<br />
que desemboca <strong>en</strong> <strong>la</strong> ética del mercado<br />
como ética única y, por tanto,<br />
como norma absoluta.<br />
2. La crítica de Marx, que transforma este<br />
método a partir de <strong>la</strong> ori<strong>en</strong>tación por<br />
<strong>la</strong> vida humana concreta.<br />
3. La crítica a Marx, que se efectúa durante<br />
<strong>la</strong>s últimas décadas a partir del<br />
concepto de <strong>la</strong> inevitabilidad de <strong>la</strong> ins-<br />
titucionalidad. Se manti<strong>en</strong>e, sin embargo,<br />
<strong>en</strong> el marco del método descu-<br />
bierto por Hume, transformándolo<br />
RESUMEN<br />
Los derechos humanos fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> globalidad del mundo<br />
Hab<strong>la</strong>r de Derechos Humanos significa hab<strong>la</strong>r<br />
de ética. En <strong>la</strong>s primeras dec<strong>la</strong>raciones de<br />
DH, <strong>la</strong> de EEUU y <strong>la</strong> de <strong>la</strong> Revolución Francesa,<br />
es visible su afinidad con <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong><br />
ética del mercado. Ésta resulta una ética de <strong>la</strong><br />
irresponsabilidad, cuyo argum<strong>en</strong>to c<strong>en</strong>tral –el<br />
de <strong>la</strong> mano invisible– atraviesa todo el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
burgués hasta hoy. Pero el mito del automatismo<br />
del mercado resulta sólo si se niega<br />
<strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de los efectos destructores indirectos<br />
de <strong>la</strong> acción efici<strong>en</strong>te del mercado.<br />
Aparece, <strong>en</strong>tonces, el problema del bi<strong>en</strong> común,<br />
SUMMARY<br />
Human rights and “globalization”<br />
Speaking of human rights is speaking of<br />
ethics. In the first statem<strong>en</strong>ts of human rights –<br />
those of the US and the Fr<strong>en</strong>ch Revolution– it is<br />
easily detected their affinity with market ethics.<br />
This is an irresponsibility ethics, whose c<strong>en</strong>tral<br />
argum<strong>en</strong>t –that of the invisible hand– crosses<br />
the whole bourgeois thought to the pres<strong>en</strong>t time.<br />
But the myth of market automatism is only<br />
possible upon d<strong>en</strong>ial of the indirect destructive<br />
effects of the effici<strong>en</strong>t action of market. Here,<br />
arises the problem of common good, which<br />
otra vez. Por tanto, integra a <strong>la</strong>s dos<br />
posiciones anteriores. Con eso, <strong>la</strong> mo-<br />
dernidad desemboca el<strong>la</strong> misma <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
crítica de <strong>la</strong> modernidad.<br />
Nos queda una pregunta. Si <strong>la</strong> mo-<br />
dernidad desemboca hoy <strong>en</strong> una posición<br />
que el análisis preced<strong>en</strong>te demuestra ser<br />
<strong>la</strong> misma a <strong>la</strong> que arribó uno de los más<br />
grandes p<strong>en</strong>sadores del tiempo premo-<br />
derno, <strong>en</strong>tonces parece necesario poner<br />
<strong>en</strong> sospecha <strong>la</strong> certeza de <strong>la</strong> crítica que<br />
<strong>la</strong> modernidad, por lo m<strong>en</strong>os desde Da-<br />
vid Hume, formuló al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to anterior.<br />
Debe haber un marco común que<br />
todavía permanece opaco para nuestra<br />
mirada. Sin embargo, so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te puedo<br />
levantar <strong>la</strong> pregunta, sin t<strong>en</strong>er todavía<br />
una respuesta concluy<strong>en</strong>te.<br />
que pert<strong>en</strong>ece al campo de <strong>la</strong> ética <strong>en</strong> cuanto<br />
no se trate de una ética funcional sino de una<br />
que afirme el valor de <strong>la</strong> vida. Ahora bi<strong>en</strong>, <strong>la</strong><br />
reducción de <strong>la</strong> ética a juicios basados <strong>en</strong> el<br />
cálculo de b<strong>en</strong>eficios a partir de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción medio<br />
– fin, deja el paso libre a <strong>la</strong> destrucción del<br />
ser humano y de <strong>la</strong> naturaleza. La acción directa<br />
produce efectos indirectos, que como resultado<br />
de <strong>la</strong> propia globalización se han convertido<br />
<strong>en</strong> una am<strong>en</strong>aza global. Hoy <strong>la</strong> ética ti<strong>en</strong>e<br />
que hacerse cargo de esos efectos indirectos y<br />
rep<strong>la</strong>ntearse como ética del bi<strong>en</strong> común.<br />
belongs to the field of ethics, as long as it is not<br />
a functional ethics but one that reaffirms the<br />
value of life. But the reduction of ethics to<br />
statem<strong>en</strong>ts based on the estimation of b<strong>en</strong>efits<br />
of the mean-goal re<strong>la</strong>tion gives way to the<br />
destruction of human being and of nature.<br />
Direct action produces indirect effects that, as a<br />
result of “globalization” itself, have become a global<br />
threat. Nowadays, ethics has to deal with<br />
those indirect effects and be reconsidered as<br />
ethics of common good.
as sigui<strong>en</strong>tes reflexiones sur-<br />
gieron ante <strong>la</strong> pregunta que<br />
seguram<strong>en</strong>te muchos de Uds.<br />
compart<strong>en</strong>; pregunta que me<br />
ha movido a lo <strong>la</strong>rgo de cuatro décadas,<br />
<strong>en</strong> que México, pero no so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te nues-<br />
tro país, parece estarse desmoronando.<br />
Mi mayor interés fue el de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>la</strong>s<br />
razones y causas de que <strong>en</strong> el mundo al-<br />
gunas sociedades pudieran prosperar <strong>en</strong><br />
sus procesos democráticos socio-políticos<br />
y económicos, mi<strong>en</strong>tras que otras pare-<br />
c<strong>en</strong> recaer a un estado de guerra de to-<br />
dos contra todos. Mi curiosidad aum<strong>en</strong>tó<br />
<strong>en</strong> los años 70, cuando <strong>en</strong> México flo-<br />
recía <strong>la</strong> economía petrolera. Mi pregunta<br />
suele repetirse: ¿Cómo fue posible que al<br />
partir de esos años, a pesar de que a<br />
México fluían millones de dó<strong>la</strong>res, los<br />
campesinos y los indios siguieran vivi<strong>en</strong>do<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> pobreza y el abandono consue-<br />
tudinario de siglos? ¿A qué se debía que<br />
por esos años <strong>en</strong> México se formara una<br />
nueva c<strong>la</strong>se de nuevos inm<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>te ri-<br />
cos, pero a <strong>la</strong> vez millones de familias se<br />
empobrecían, a pesar de que el presid<strong>en</strong>te<br />
def<strong>en</strong>diera nuestra moneda como un<br />
perro? En esos años se creó una nueva<br />
oligarquía –banqueros, políticos, administradores<br />
públicos– de <strong>la</strong> cual cada seis<br />
años surge una nueva camada, pero cu-<br />
yos capitales se trasfier<strong>en</strong> a bancos extranjeros.<br />
Llegó a tal grado el saqueo del<br />
país, que <strong>en</strong> <strong>la</strong> última década un banco<br />
internacional se prestó a <strong>la</strong>var más de<br />
100 millones de dó<strong>la</strong>res pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a<br />
un pari<strong>en</strong>te presid<strong>en</strong>cial.<br />
Y no puedo dejar de preguntarme:<br />
¿Cuáles son <strong>la</strong>s razones de que los pode-<br />
rosos económica y políticam<strong>en</strong>te no pue-<br />
dan o no quieran compartir su riqueza<br />
Laura Mues de Schr<strong>en</strong>k<br />
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia<br />
con <strong>la</strong>s miles de familias desamparadas,<br />
ignoradas y olvidadas? Hasta por interés<br />
propio: ¿Por qué no compartir esa rique-<br />
za <strong>en</strong> forma de escue<strong>la</strong>s, hospitales, ha-<br />
bitación, caminos pavim<strong>en</strong>tados, agua potable,<br />
para no «t<strong>en</strong>er que soportar» <strong>la</strong><br />
pres<strong>en</strong>cia «de <strong>la</strong>s Marías» y demás g<strong>en</strong>te<br />
pobre? ¿Acaso el pueblo de México se<br />
merece que <strong>la</strong>s oligarquías saque<strong>en</strong> im-<br />
punem<strong>en</strong>te el país sin temor a represa-<br />
lias, y sin <strong>la</strong> posibilidad de pedirles<br />
cu<strong>en</strong>ta por falta de efectividad de <strong>la</strong>s le-<br />
yes... si existieran y se cumplieran leyes<br />
tales? Aún <strong>la</strong> fundación del Barzón fue<br />
poco efectiva. En el pueblo ha aum<strong>en</strong>ta-<br />
do el descont<strong>en</strong>to, pero nadie usa <strong>la</strong> vio-<br />
l<strong>en</strong>cia como expresión de protesta, sabi<strong>en</strong>do<br />
que sería inútil. Al pueblo sólo le<br />
resta construir varias vías para poner <strong>en</strong><br />
marcha un proceso de democratización<br />
incluy<strong>en</strong>te de todos los ciudadanos. P. ej.<br />
necesita saber que los jueces se ati<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
estrictam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> ley y desean poder<br />
cumplir con el<strong>la</strong> sin t<strong>en</strong>er que sobornar<br />
a los empleados públicos. Necesita saber<br />
que dar o pagar soborno a un empleado<br />
público, ya sea un ag<strong>en</strong>te de tránsito o<br />
una persona tras una v<strong>en</strong>tanil<strong>la</strong> es un<br />
delito, y que el ciudadano, al sobornar a<br />
estos dichos empleados, se hace cómpli-<br />
ce de dichos delitos, contribuy<strong>en</strong>do el/el<strong>la</strong><br />
misma a <strong>la</strong> delincu<strong>en</strong>cia. Y el ciudadano<br />
necesita confiar <strong>en</strong> que cada paso del<br />
proceso electoral es honesto y transpa-<br />
r<strong>en</strong>te y que los votos no se compran ni<br />
se v<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, etc. Mucho se ha logrado des-<br />
de principios de este siglo XXI, aunque<br />
sólo estamos dando los primeros pasos.<br />
Para responder a tantas preguntas<br />
eché mano de dos métodos distintos. El<br />
primero consistió <strong>en</strong> revisar los estudios
30 Laura Mues de Schr<strong>en</strong>k<br />
hechos por historiadores, sociólogos y filósofos<br />
interesados <strong>en</strong> el tema. Recurrí a<br />
p<strong>en</strong>sadores que superaron <strong>la</strong> politología<br />
empírico-positivista, y cuyo objeto de observación<br />
son f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os invisibles y no<br />
cuantificables, a saber, <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong><br />
que se basan <strong>la</strong>s instituciones sociales.<br />
En cierta forma yo hice algo parecido.<br />
Volvi<strong>en</strong>do a mi pregunta básica g<strong>en</strong>e-<br />
ral, diría: ¿Cuáles son los factores que<br />
hac<strong>en</strong> posible el desarrollo y el funcio-<br />
nami<strong>en</strong>to de una democracia? ¿Son los<br />
gobiernos los que se <strong>en</strong>cargan de ello?<br />
¿O dep<strong>en</strong>de más bi<strong>en</strong> de <strong>la</strong> economía de<br />
una sociedad? Entre los argum<strong>en</strong>tos que<br />
se han aducido como factores para responder<br />
a dicha pregunta está <strong>la</strong> tesis de<br />
Max Weber expuesta <strong>en</strong> La Etica Protes-<br />
tante y el Espíritu del Capitalismo.<br />
Aunque <strong>en</strong> esa obra Weber no e<strong>la</strong>bora<br />
expresam<strong>en</strong>te los factores que conduc<strong>en</strong><br />
a <strong>la</strong> democracia, qui<strong>en</strong>es defi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tercam<strong>en</strong>te<br />
el capitalismo como su conditio<br />
sine qua non, aduc<strong>en</strong> que <strong>la</strong> democracia<br />
se ha desarrol<strong>la</strong>do <strong>en</strong> países con niveles<br />
económicos elevados, ya que su cultura<br />
es una versión secu<strong>la</strong>rizada de <strong>la</strong>s virtu-<br />
des protestantes. Se refier<strong>en</strong> al hecho de<br />
que, <strong>en</strong> efecto, existe una corre<strong>la</strong>ción<br />
<strong>en</strong>tre protestantismo y capitalismo <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s democracias del s. XX, principalm<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> los países escandinavos y los<br />
Estados Unidos.<br />
Sin embargo, ¿existe dicha corre<strong>la</strong>ción<br />
o es una re<strong>la</strong>ción causal? En el<br />
mundo actual t<strong>en</strong>emos varios contraejem-<br />
plos. Singapur y Japón <strong>en</strong> los últimos 50<br />
años, y también <strong>la</strong>s ciudades del norte<br />
de Italia, como Milán, Bolonia, Flor<strong>en</strong>cia,<br />
Turín, cuya economía ha sido vibrante e<br />
innovadora desde el siglo XII. Pero es así<br />
que <strong>en</strong> estas últimas culturas no domina<br />
el protestantismo. Así, <strong>la</strong> Etica protestante<br />
y el capitalismo no pued<strong>en</strong> ser los<br />
únicos factores determinantes. Deb<strong>en</strong><br />
darse otros factores necesarios. Además<br />
aunque es cierto que <strong>la</strong>s virtudes protes-<br />
tantes del trabajo, <strong>la</strong> frugalidad y el aho-<br />
rro conduc<strong>en</strong> a <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción de bi<strong>en</strong>es<br />
materiales, no llevan siempre a <strong>la</strong> forma-<br />
ción de capital, como se demuestra <strong>en</strong><br />
los terrat<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes mexicanos del s. XX.<br />
Porque el capital no es <strong>la</strong> riqueza mate-<br />
rial gastada para el consumo, sino usada<br />
para inversiones <strong>en</strong> el proceso productivo,<br />
<strong>la</strong>s cuales se increm<strong>en</strong>ta, ya sea por<br />
medio del mercado de los objetos produ-<br />
cidos, ya sea por los intereses que cobran<br />
bancos o usureros por los créditos<br />
exigidos. Quizás <strong>la</strong> tesis de Max Weber<br />
sea cierta, pero no es sufici<strong>en</strong>te para explicar<br />
todos los factores que conduc<strong>en</strong> al<br />
desarrollo de <strong>la</strong> democracia.<br />
Pero existe un texto contemporáneo<br />
que sirve como complem<strong>en</strong>to a <strong>la</strong>s re-<br />
flexiones de Weber. Dicho texto parte de<br />
preguntas semejantes a <strong>la</strong>s nuestras. Es<br />
una investigación empírica, hecha con un<br />
equipo de economistas, sociólogos, histo-<br />
riadores, y especialistas <strong>en</strong> estadísticas.<br />
Me refiero al reci<strong>en</strong>te libro de Robert D.<br />
Putnam Making Democracy Work,<br />
(Princeton University Press, Princeton,<br />
New Jersey, 1993). Putnam empieza su<br />
libro p<strong>la</strong>nteando preguntas como éstas:<br />
¿De qué manera influy<strong>en</strong> <strong>la</strong>s instituciones<br />
formales (como lo es <strong>la</strong> democracia) <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> política y el gobierno?... ¿El funciona-<br />
mi<strong>en</strong>to de una institución dep<strong>en</strong>de de su<br />
contexto social, económico y cultural?...<br />
¿O <strong>la</strong> calidad de una democracia dep<strong>en</strong>-<br />
de de <strong>la</strong> calidad de sus ciudadanos, de<br />
modo que cada pueblo ti<strong>en</strong>e el gobierno<br />
que se merece? (pág. 3).<br />
Putnam hizo sus investigaciones comparando<br />
dos tipos de sociedades. Las<br />
primeras son aquel<strong>la</strong>s <strong>en</strong> que <strong>la</strong> demo-<br />
cracia florece, <strong>la</strong> economía alcanza niveles<br />
altos, <strong>la</strong> distribución de <strong>la</strong> riqueza es<br />
equitativa y aproximadam<strong>en</strong>te igualitaria,<br />
<strong>la</strong> organización de <strong>la</strong>s instituciones democráticas<br />
se basa <strong>en</strong> <strong>la</strong> cohesión social<br />
y <strong>la</strong> confianza mutua <strong>en</strong>tre los ciudada-<br />
nos. Cohesión social que tradicionalm<strong>en</strong>te<br />
se forjó como autogobierno de base. Y<br />
comparó esas sociedades con su contra-
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia 31<br />
rio: Sociedades como <strong>la</strong> nuestra, con<br />
grandes contrastes <strong>en</strong> <strong>la</strong> distribución de<br />
<strong>la</strong> riqueza, gobernadas jerárquicam<strong>en</strong>te<br />
por los jefes y patrones locales. Son sociedades<br />
<strong>en</strong> que rige <strong>la</strong> desconfianza<br />
mutua, rige <strong>la</strong> voluntad de los poderosos,<br />
<strong>la</strong> cohesión social existe so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te d<strong>en</strong>tro<br />
del núcleo familiar. Y <strong>en</strong> <strong>la</strong> familia<br />
rige el autoritarismo jerárquico, <strong>en</strong> que<br />
<strong>la</strong>s mujeres son <strong>la</strong>s personas más sometidas.<br />
Donde hay cohesión d<strong>en</strong>tro de los<br />
grupos, éstos se ord<strong>en</strong>an obedeci<strong>en</strong>do a<br />
una disciplina semi-militar. El ejemplo<br />
más puro es <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s mafias.<br />
Durante el R<strong>en</strong>acimi<strong>en</strong>to un grupo de<br />
amigos, comprometidos con el funcionami<strong>en</strong>to<br />
de <strong>la</strong> República de Flor<strong>en</strong>cia, ha-<br />
bían descrito ciertas virtudes que fom<strong>en</strong>-<br />
taban <strong>la</strong> cohesión social. En El Príncipe<br />
Maquiavello <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>ma «virtudes cívicas»<br />
o «ciudadanas». Dichas virtudes estaban<br />
ya <strong>en</strong> pl<strong>en</strong>a vig<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>la</strong>s ciudades del<br />
norte de Italia, tales como, Flor<strong>en</strong>cia,<br />
Milán, Turín y Génova. Son aquel<strong>la</strong>s vir-<br />
tudes que hac<strong>en</strong> posible <strong>la</strong> cohesión social<br />
debido a <strong>la</strong>s conductas de los ciu-<br />
dadanos <strong>en</strong>tre sí. Putnam l<strong>la</strong>ma este<br />
conjunto de virtudes «capital social»,<br />
otros autores lo han l<strong>la</strong>mado «recurso<br />
moral». Es «capital», y no simplem<strong>en</strong>te<br />
riqueza porque es una inversión que<br />
produce, como ganancia, grandes b<strong>en</strong>efi-<br />
cios para todos los ciudadanos. Y ¿<strong>en</strong><br />
qué consist<strong>en</strong> esos b<strong>en</strong>eficios? ¿Cuáles<br />
son los efectos de <strong>la</strong> práctica de dichas<br />
virtudes sociales? Hoy día, los ciudada-<br />
nos participan <strong>en</strong> <strong>la</strong> discusión e implem<strong>en</strong>tación<br />
de los asuntos políticos, sin<br />
que sean dirigidos o acarreados por sus<br />
jefes. Hay confianza <strong>en</strong>tre sí de que <strong>la</strong><br />
conducta de todos será <strong>la</strong> correcta por-<br />
que se guían por <strong>la</strong> ley moral y <strong>la</strong>s leyes<br />
positivas.<br />
Todo el espectro social parece cons-<br />
tituir una democracia participativa. Pues<br />
<strong>la</strong>s redes sociales ocupadas del bi<strong>en</strong>estar<br />
político y social, organizadas de ma-<br />
nera horizontal sobre una base ciudada-<br />
na y no jerárquica, unida por el afán de<br />
que <strong>la</strong> república siga funcionando como<br />
hasta ahora, demuestran que <strong>en</strong> estas<br />
«comunidades cívicas» el hilo conductor<br />
de su funcionami<strong>en</strong>to es <strong>la</strong> virtud de <strong>la</strong><br />
solidaridad basada <strong>en</strong> <strong>la</strong> integridad mo-<br />
ral de <strong>la</strong> gran mayoría; existe un profundo<br />
compromiso con <strong>la</strong>s conductas soli-<br />
darias, gracias a <strong>la</strong> participación cívica y<br />
a <strong>la</strong> integridad moral. Este «recurso moral»<br />
parece ser <strong>la</strong> condición necesaria<br />
para el funcionami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> democra-<br />
cia. La solidaridad, dice Putnam, es el<br />
lubricante que manti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> democracia<br />
viva y sana.<br />
A su vez, los gobernantes son re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te<br />
honestos y muestran empeño <strong>en</strong><br />
gobernar igualitariam<strong>en</strong>te, sin favoritismo<br />
ni nepotismo. Si un gobernante hace una<br />
promesa o empeña su pa<strong>la</strong>bra sin cum-<br />
plir<strong>la</strong>s, pierde su bu<strong>en</strong>a reputación y<br />
arruina su carrera política. Así, <strong>en</strong> esta<br />
sociedad típicam<strong>en</strong>te ideal, habrá un con-<br />
cierto de bu<strong>en</strong>a voluntad <strong>en</strong>tre los gober-<br />
nantes, <strong>la</strong> ciudadanía y <strong>la</strong>s leyes, de<br />
modo que todos se podrán s<strong>en</strong>tir re<strong>la</strong>ti-<br />
vam<strong>en</strong>te afortunados.<br />
En el otro polo del espectro se da el<br />
f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o que Putnam l<strong>la</strong>ma «regiones no<br />
cívicas», tales como Sicilia y Ca<strong>la</strong>bria.<br />
Allí, hasta <strong>la</strong> noción de «democracia» se<br />
desprecia. Hay muy poca participación <strong>en</strong><br />
asociaciones sociales y culturales. Desde<br />
el punto de vista de sus habitantes, los<br />
asuntos públicos son asuntos del gobier-<br />
no, pero no suyos. Los problemas que<br />
haya <strong>en</strong> <strong>la</strong> ciudad, deb<strong>en</strong> ser resueltos<br />
por los políticos, por el gobierno. Hay un<br />
dicho con el que casi todos están de<br />
acuerdo: «<strong>la</strong>s leyes se hicieron para vio<strong>la</strong>r<strong>la</strong>s».<br />
El s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to que domina <strong>la</strong><br />
vida <strong>en</strong> sociedad es el miedo recíproco.<br />
Dado que dichas conductas llevan a <strong>la</strong><br />
ilegalidad cotidiana, los habitantes exig<strong>en</strong><br />
mayor disciplina y un aum<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s<br />
fuerzas policiales. Atrapada <strong>en</strong> ese círculo<br />
vicioso, <strong>la</strong> g<strong>en</strong>te se si<strong>en</strong>te impot<strong>en</strong>te,<br />
explotada y ll<strong>en</strong>a de desconfianza de los
32 Laura Mues de Schr<strong>en</strong>k<br />
grupos externos. No es de sorpr<strong>en</strong>der<br />
que el gobierno repres<strong>en</strong>tativo no sea<br />
efectivo; también de él desconfía <strong>la</strong> g<strong>en</strong>te,<br />
como <strong>en</strong>tre nosotros. Los habitantes son<br />
gobernados jerárquicam<strong>en</strong>te. Rig<strong>en</strong>, no<br />
<strong>la</strong>s leyes, sino <strong>la</strong> voluntad y el arbitrio de<br />
los jefes y patrones locales. La cohesión<br />
social existe so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te d<strong>en</strong>tro del núcleo<br />
familiar. En ese ambi<strong>en</strong>te se desarrol<strong>la</strong> el<br />
autoritarismo más rígido, donde <strong>la</strong> mujer<br />
está bajo <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> de todos los varones<br />
de <strong>la</strong> familia.<br />
El contraste <strong>en</strong>tre los dos tipos de<br />
sociedad ti<strong>en</strong>e una tradición de más de<br />
mil años. Las Repúblicas antes m<strong>en</strong>cio-<br />
nadas, fundadas como sociedades comunales,<br />
gozan hasta <strong>la</strong> fecha de <strong>la</strong> partici-<br />
pación ciudadana. Sus gobiernos son efi-<br />
caces y honestos. El núcleo de esta tradición<br />
es y ha sido el conjunto de redes<br />
de reciprocidad organizada y de solidari-<br />
dad cívica, tales como gremios, fraternidades<br />
religiosas, cooperativas, sociedades<br />
de ayuda mutua, asociaciones de vecinos,<br />
y aun grupos de personas que se reún<strong>en</strong><br />
regu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te para cantar <strong>en</strong> un coro.<br />
Debe ser un p<strong>la</strong>cer semanal escucharlo.<br />
Respecto a <strong>la</strong> economía: Las comunidades<br />
que viv<strong>en</strong> solidariam<strong>en</strong>te ti<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
un nivel de vida alto y <strong>la</strong> riqueza de <strong>la</strong><br />
República se distribuye equitativam<strong>en</strong>te.<br />
Sin embargo, a pesar del neoliberalismo,<br />
estas sociedades no se hicieron cívicas<br />
porque fueran ricas. Los docum<strong>en</strong>tos<br />
históricos le demuestran a Putnam justa-<br />
m<strong>en</strong>te lo contrario. Se hicieron ricas<br />
porque fueron y son cívicas y solidarias,<br />
ya que existe <strong>la</strong> confianza de unos hacia<br />
los otros y de éstos hacia el gobierno.<br />
Tal parece que el recurso moral, objetivado<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s normas de los diversos gru-<br />
pos, asociaciones y redes de ayuda mu-<br />
tua y <strong>la</strong> confianza recíproca, especialm<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> confianza, son el factor –<strong>la</strong><br />
condición de posibilidad– más importan-<br />
te para el desarrollo económico. Hay<br />
comunidades <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cuales <strong>la</strong> confianza<br />
es asombrosa, <strong>en</strong> <strong>la</strong> comunidad china<br />
donde aun cuando se trata de un préstamo<br />
de un millón de dó<strong>la</strong>res, se <strong>en</strong>tre-<br />
ga <strong>la</strong> mercancía haci<strong>en</strong>do una promesa<br />
so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te, dando <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra. Lo es también<br />
para un eficaz y bu<strong>en</strong> gobierno. De<br />
lo anterior, Putnam concluye lo sigui<strong>en</strong>te:<br />
«Una sociedad basada <strong>en</strong> <strong>la</strong> confianza y<br />
reciprocidad mutua es más efici<strong>en</strong>te y<br />
tranqui<strong>la</strong> que <strong>la</strong>s sociedades basadas <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> desconfianza». Como resultado, cada<br />
uno trata a los demás respetuosa, hospi-<br />
ta<strong>la</strong>ria y g<strong>en</strong>erosam<strong>en</strong>te. ¿Será esta con-<br />
ducta una de <strong>la</strong>s consecu<strong>en</strong>cias de <strong>la</strong> interpretación<br />
de algún mandami<strong>en</strong>to, ex-<br />
presadas por cierto teólogo? «Amar al<br />
prójimo significa servirle».<br />
La idea que ahora nos interesa es <strong>la</strong><br />
de «democracia». Aquí no es necesario<br />
describir<strong>la</strong>, pero sí es necesario elucidar<br />
los supuestos que implica. Y ése será el<br />
segundo método que seguiré. La noción<br />
de democracia implica:<br />
a- que todos los seres humanos son<br />
iguales; iguales, no por sus características<br />
biológicas, ni por su lugar de orig<strong>en</strong>, ni<br />
por su sexo, ni el color de <strong>la</strong> piel, ni su<br />
c<strong>la</strong>se socio-económica, etc. Es decir, <strong>la</strong><br />
igualdad implica que todos, como seres<br />
humanos, ti<strong>en</strong><strong>en</strong> conci<strong>en</strong>cia del mundo y<br />
de sí. Significa ser consci<strong>en</strong>tes de sus ne-<br />
cesidades materiales y psíquico-m<strong>en</strong>tales,<br />
de sus dolores, car<strong>en</strong>cias, deseos, anhe-<br />
los, etc. y de ser motivados por ellos para<br />
actuar. Pero también son iguales por su<br />
capacidad de p<strong>en</strong>sar, de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der, de<br />
apr<strong>en</strong>der muchas cosas, de realizar algu-<br />
nos de sus deseos y reprimir otros. Pero<br />
sobre todo por ser capaces de proponer-<br />
se metas para <strong>la</strong> vida individual y social.<br />
T<strong>en</strong>er conci<strong>en</strong>cia de sí significa por eso t<strong>en</strong>er<br />
conci<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s cosas y personas<br />
del mundo. No <strong>en</strong> balde afirma Aristóteles<br />
que el ser humano es un animal político,<br />
un ser <strong>en</strong> sociedad, ser-<strong>en</strong>-el-mundo, dirá<br />
Heidegger. Y Aristóteles hace explícito el<br />
hecho de que nadie puede v<strong>en</strong>ir al mundo<br />
por g<strong>en</strong>eración espontánea como si so<strong>la</strong>-<br />
m<strong>en</strong>te existiera como «yo».
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia 33<br />
b- Pero esta concepción contradice los<br />
supuestos del neoliberalismo, <strong>en</strong> que se<br />
concibe <strong>la</strong> sociedad como un conjunto di-<br />
vidido <strong>en</strong> dos c<strong>la</strong>ses: los «winners» (qui<strong>en</strong>es<br />
ganan <strong>en</strong> el juego de competitividad)<br />
y los «loosers», (qui<strong>en</strong>es pierd<strong>en</strong>). La con-<br />
cepción neoliberal, sigui<strong>en</strong>do a Hobbes,<br />
sosti<strong>en</strong>e a <strong>la</strong> vez que todos los seres hu-<br />
manos son iguales <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de que<br />
todos nac<strong>en</strong> libres; pero ello implica que<br />
todos nac<strong>en</strong> <strong>en</strong> condiciones socio-econó-<br />
micas iguales, de modo que todos gozan<br />
de igualdad de oportunidades. Lo cual es<br />
totalm<strong>en</strong>te falso. Los p<strong>en</strong>sadores más se-<br />
rios que sigu<strong>en</strong> <strong>la</strong> misma t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia libe-<br />
ral, sosti<strong>en</strong><strong>en</strong>, con m<strong>en</strong>or hipocresía, que<br />
<strong>la</strong> igualdad debe ser <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida como «<strong>la</strong><br />
igualdad ante <strong>la</strong> ley». Lo que estos p<strong>en</strong>-<br />
sadores olvidan es que los legis<strong>la</strong>dores<br />
han formu<strong>la</strong>do <strong>la</strong>s leyes de tal manera<br />
que protejan los intereses de los más<br />
fuertes, o sea que <strong>la</strong>s leyes no siempre<br />
son justas.<br />
Con este p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to –expresado c<strong>la</strong>-<br />
ram<strong>en</strong>te por Hobbes– se inicia <strong>la</strong> modernidad<br />
<strong>en</strong> los países anglo-sajones, casi<br />
simultáneam<strong>en</strong>te al comi<strong>en</strong>zo de <strong>la</strong> ex-<br />
pansión territorial del Imperio Británico,<br />
o sea <strong>la</strong> expansión del liberalismo econó-<br />
mico. Como se sabe, Hobbes desconfiaba<br />
profundam<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> confianza <strong>en</strong> el prójimo.<br />
En su misantropía concibió al ser<br />
humano como egoísta por naturaleza.<br />
Antes de existir <strong>en</strong> un estado civil, vive<br />
<strong>en</strong> un estado de naturaleza, donde no<br />
hay gobierno, ni leyes, ni autoridad. En<br />
dicho estado, todos están provistos de<br />
un gran poder (power) que nadie les<br />
puede quitar, salvo matándolos. Ese gran<br />
poder es <strong>la</strong> libertad, dado que <strong>en</strong> dicho<br />
estado todavía no existe ley alguna.<br />
Qui<strong>en</strong> rige es el más fuerte, qui<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>e<br />
puede matar a qui<strong>en</strong> sea, pues no hay<br />
qui<strong>en</strong> lo domine. Por eso, ellos viv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
un estado perman<strong>en</strong>te de miedo. En po-<br />
cas pa<strong>la</strong>bras, <strong>en</strong> dicho estado, los hombres<br />
están <strong>en</strong> una guerra constante de<br />
todos contra todos.<br />
Cansados de esa ley de <strong>la</strong> selva, se<br />
un<strong>en</strong> para formar un pacto social, <strong>en</strong><br />
que se promet<strong>en</strong> regirá <strong>la</strong> paz. Para ello<br />
se propon<strong>en</strong> formar un pacto social, mediante<br />
el cual pasan a establecer <strong>la</strong> «so-<br />
ciedad civil». En el<strong>la</strong> se compromet<strong>en</strong> a<br />
someterse a <strong>la</strong>s leyes que El Leviatán<br />
expida. Pero aun <strong>en</strong> el estado civil, los<br />
hombres son egoístas. El pacto civil de<br />
ninguna manera los lleva a formar agrupaciones<br />
solidarias de ayuda y confianza<br />
mutua. La sociedad que Hobbes diseñó<br />
es por antonomasia una sociedad autoritaria,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> que no puede existir <strong>la</strong> par-<br />
ticipación ciudadana <strong>en</strong> ninguna de sus<br />
instituciones.<br />
La idea de igualdad <strong>en</strong>tre los seres hu-<br />
manos, expresada como idea fundante de<br />
<strong>la</strong> noción de los «derechos del hombre»,<br />
v<strong>en</strong>drá casi un siglo después con Locke,<br />
qui<strong>en</strong> aún los l<strong>la</strong>ma «derechos naturales».<br />
L<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> at<strong>en</strong>ción el que Locke describa el<br />
estado de naturaleza como un estado mo-<br />
ral, porque ya allí vive <strong>en</strong> <strong>la</strong> razón de to-<br />
dos <strong>la</strong> «ley de <strong>la</strong> razón», que también l<strong>la</strong>ma<br />
«<strong>la</strong> ley de Dios». Es de notar que<br />
Locke, tomando <strong>la</strong> idea del «estado de<br />
naturaleza» ya <strong>en</strong>umera allí los derechos<br />
fundantes: el derecho a <strong>la</strong> vida, a <strong>la</strong> liber-<br />
tad y a <strong>la</strong> propiedad. Al describir el orig<strong>en</strong><br />
de <strong>la</strong> riqueza de los individuos, hace un<br />
magnífico análisis del proceso económico<br />
que llevara a <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong> rique-<br />
za, a <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>cias de c<strong>la</strong>se basadas <strong>en</strong> el<br />
dinero, y <strong>la</strong> justificación de esa difer<strong>en</strong>cia.<br />
Más interesante aún es que como «ley de<br />
Dios» m<strong>en</strong>cione justo el trabajo (de los<br />
esc<strong>la</strong>vos), <strong>la</strong> frugalidad y el comercio, el<br />
cual a su vez g<strong>en</strong>era aún más riqueza.<br />
Pero lo más sorpr<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te es que, a pesar<br />
de repetir reiteradam<strong>en</strong>te «<strong>la</strong> ley de Dios»,<br />
nunca m<strong>en</strong>cione el amor al prójimo, <strong>la</strong><br />
compasión, <strong>la</strong> ayuda y confianza mutua<br />
<strong>en</strong>tre los humanos, etc. No es casualidad<br />
que Max Weber haya recordado a Locke.<br />
Como tampoco es de sorpr<strong>en</strong>derse que <strong>en</strong><br />
nuestras sociedades panamericanas rija<br />
una camaril<strong>la</strong> semejante al Leviatan.
34 Laura Mues de Schr<strong>en</strong>k<br />
c- El concepto de «democracia» sólo<br />
puede t<strong>en</strong>er s<strong>en</strong>tido si <strong>en</strong> dicho concepto<br />
incluimos a todos los ciudadanos y si los<br />
concebimos como iguales <strong>en</strong>tre sí. Pues<br />
democracia implica <strong>la</strong> desaparición de <strong>la</strong><br />
nobleza, y <strong>la</strong> igualdad de oportunidades;<br />
una de <strong>la</strong>s razones de que <strong>la</strong>s democracias<br />
que mejor funcionan y <strong>la</strong>s más<br />
igualitarias de nuestros días sean <strong>la</strong>s so-<br />
ciedades de Europa c<strong>en</strong>tral. En dichas<br />
sociedades se conservan hasta <strong>la</strong> fecha<br />
los «recursos morales» de <strong>la</strong> Edad Media<br />
con sus gremios indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes, a pesar<br />
de que también allá haya llegado el neo-<br />
liberalismo, <strong>la</strong> religión del nuevo imperio.<br />
Por ejemplo <strong>en</strong> el s. XIX, sólo veinte<br />
años después del florecimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> Re-<br />
volución Industrial, se construyeron to-<br />
das <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s necesarias para que <strong>la</strong><br />
pob<strong>la</strong>ción pudiera salir del analfabetis-<br />
mo. Los antiguos gremios de artesanos,<br />
además del proscrito Manifiesto de Marx<br />
favorecieron <strong>la</strong> fundación de los grandes<br />
sindicatos. Entre los trabajadores y los<br />
patrones no sólo no regía el antagonismo,<br />
sino que los patrones –guiados por<br />
el «auto-interés» ilustrado»– pusieron em-<br />
peño <strong>en</strong> que <strong>la</strong> tradición medieval de los<br />
estam<strong>en</strong>tos gremiales se conservara. Las<br />
Fábricas insta<strong>la</strong>ron escue<strong>la</strong>s para apr<strong>en</strong>-<br />
dices, oficiales y maestros especializados.<br />
Un apr<strong>en</strong>diz de metalurgia debió haber<br />
pasado por <strong>la</strong>s tres etapas de su forma-<br />
ción, para después ser maestro de esas<br />
mismas escue<strong>la</strong>s, con un sueldo semejan-<br />
te al de trabajador especializado. Algunas<br />
empresas construyeron casas, no humildes<br />
casuchas, para sus trabajadores; fun-<br />
daron escue<strong>la</strong>s, iglesias y campos de re-<br />
creo, donde los trabajadores podían jugar<br />
fútbol, ajedrez o tomarse una cerve-<br />
za –pero sólo los domingos a <strong>la</strong> tarde.<br />
Dichas escue<strong>la</strong>s vocacionales se conservan<br />
hasta nuestros días, <strong>en</strong> que los<br />
maestros especializados pued<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er su<br />
ti<strong>en</strong>da, donde también se hac<strong>en</strong> compos-<br />
turas. Un tal trabajador, el señor Bosch,<br />
el inv<strong>en</strong>tor de <strong>la</strong>s bujías para automóviles,<br />
era un trabajador maestro de una<br />
compañía especializada <strong>en</strong> <strong>la</strong> producción<br />
de focos. En sociedad con el dueño, fundaron<br />
<strong>la</strong> compañía Bujías Bosch», divi-<br />
di<strong>en</strong>do <strong>en</strong>tre sí y sus co<strong>la</strong>boradores y<br />
trabajadores parte de <strong>la</strong>s ganancias. Algo<br />
parecido se hizo <strong>en</strong> México <strong>en</strong> <strong>la</strong> fábrica<br />
de papel «Loreto», hoy día propiedad del<br />
Sr. Slim.<br />
d- Pero a <strong>la</strong> vez, <strong>la</strong> noción «democra-<br />
cia» lleva <strong>en</strong> sí una serie de antinomias,<br />
a saber: <strong>la</strong> democracia implica <strong>la</strong>s nociones<br />
de igualdad y de libertad. De <strong>la</strong> li-<br />
bertad a secas se deriva <strong>la</strong> autonomía, <strong>la</strong><br />
facultad de darse cada uno a sí mismo<br />
<strong>la</strong>s reg<strong>la</strong>s para sus cre<strong>en</strong>cias, para su<br />
conducta y para su proyecto de vida. A<br />
esta facultad se le l<strong>la</strong>ma «autodeterminación».<br />
Sin embargo puede ser que un<br />
grupo autodeterminado actúe <strong>en</strong> contra<br />
de <strong>la</strong>s leyes de <strong>la</strong> sociedad <strong>en</strong> que vive.<br />
En ese caso <strong>la</strong>s virtudes que hac<strong>en</strong> posi-<br />
ble <strong>la</strong> cohesión social, es decir los «re-<br />
cursos morales», disminuy<strong>en</strong>. No <strong>en</strong> balde<br />
se argum<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> contra de <strong>la</strong> tiranía<br />
de <strong>la</strong>s mayorías.<br />
Para terminar: me parece que <strong>en</strong><br />
nuestras sociedades autoritarias y oligár-<br />
quicas, qui<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>e que apr<strong>en</strong>der <strong>en</strong> car-<br />
ne propia lo que significa igualdad, debería<br />
ser despojado de su poder si no hace<br />
bi<strong>en</strong> su trabajo de gobernar. Y me pare-<br />
ce que <strong>la</strong> única manera de hacerlo está<br />
<strong>en</strong> manos de una sociedad solidaria.<br />
Ésta podría ejercer su poder mediante el<br />
boicot a <strong>la</strong>s propiedades de los responsables,<br />
boicoteando sus establecimi<strong>en</strong>tos,<br />
ti<strong>en</strong>das, productos, bancos, etc. Ojalá mi<br />
sueño de una democracia pl<strong>en</strong>a se cump<strong>la</strong><br />
un día <strong>en</strong> este pícaro mundo.
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia 35<br />
RESUMEN<br />
Las condiciones históricas necesarias para <strong>la</strong> democracia<br />
Las reflexiones que se desarrol<strong>la</strong>n <strong>en</strong> el trabajo<br />
surg<strong>en</strong> del interés por <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>la</strong>s razones<br />
y <strong>la</strong>s causas por <strong>la</strong>s cuales algunas sociedades<br />
pued<strong>en</strong> prosperar <strong>en</strong> sus procesos democráticos,<br />
socio-políticos y económicos, mi<strong>en</strong>tras que otras<br />
parec<strong>en</strong> caer <strong>en</strong> un estado de guerra de todos<br />
contra todos. Para ello se sigu<strong>en</strong> dos caminos,<br />
SUMMARY<br />
Historical necessary conditions for democracy.<br />
The reflections developed in this paper are<br />
an attempt to understand why some societies<br />
succeed in their democratic, social-political,<br />
and economical process, while others seem to<br />
fall in a perman<strong>en</strong>t state of war. For this, two<br />
ways are followed: on the one hand, revision<br />
por una parte, se revisan estudios realizados<br />
por historiadores, sociólogos y filósofos que han<br />
estudiado el tema, poni<strong>en</strong>do <strong>en</strong> <strong>la</strong> mira los f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os<br />
no cuantificables, o sea, <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong><br />
que se basan <strong>la</strong>s instituciones sociales. Por otra<br />
parte, se procede a elucidar los supuestos implícitos<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> idea de democracia.<br />
of previous works by historians, sociologists,<br />
and philosophers that focus on nonquantitative<br />
ph<strong>en</strong>om<strong>en</strong>a, i.e. re<strong>la</strong>tions that<br />
support social institutions; on the other hand,<br />
assessm<strong>en</strong>t of implied assumptions in the idea<br />
of democracy.
a distinción <strong>en</strong>tre esfera públi-<br />
ca y esfera privada atraviesa<br />
más o m<strong>en</strong>os explícitam<strong>en</strong>te<br />
muchas de <strong>la</strong>s tradiciones de<br />
<strong>la</strong> filosofía y <strong>la</strong> teoría política moderna; y<br />
de su definición se extra<strong>en</strong> una serie de<br />
consecu<strong>en</strong>cias que a m<strong>en</strong>udo marcan fuer-<br />
tem<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s posiciones respecto a <strong>la</strong>s posibilidades<br />
de democratización de nuestras<br />
sociedades. Jürg<strong>en</strong> Habermas puede consi-<br />
derarse como uno de los autores contemporáneos<br />
que más ha trabajado el tema;<br />
desde su obra clásica Historia y crítica de<br />
<strong>la</strong> opinión pública hasta Facticidad y validez,<br />
con <strong>la</strong>s importantes transformacio-<br />
nes que ha sufrido su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> este<br />
tránsito, <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> “esfera pública”<br />
se manti<strong>en</strong>e como uno de los núcleos du-<br />
ros de su teorización. Ésta se ha vuelto,<br />
por tanto, una refer<strong>en</strong>cia obligada para<br />
cualquier estudio sobre este tema.<br />
La pregunta c<strong>en</strong>tral que guía este tra-<br />
bajo, sigui<strong>en</strong>do <strong>la</strong> línea de reflexión del filósofo<br />
alemán, es <strong>la</strong> de cómo <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia<br />
de una “esfera pública” se re<strong>la</strong>ciona con <strong>la</strong><br />
constitución de un ord<strong>en</strong> social y político<br />
legítimo. En <strong>la</strong> base de este interrogante<br />
se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>la</strong> preocupación, de <strong>la</strong>rga<br />
data, por <strong>la</strong> participación activa y efectiva<br />
de <strong>la</strong> sociedad, los ciudadanos-soberanos,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> construcción del ord<strong>en</strong> político, esto<br />
es, <strong>la</strong> preocupación por <strong>la</strong>s pot<strong>en</strong>cialidades<br />
de <strong>la</strong> publicidad política para promo-<br />
ver <strong>la</strong> autoorganización social 1 . En el co-<br />
razón de este problema permanece, desde<br />
Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
Esfera pública, autonomía y democracia<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas<br />
1 Esta preocupación es retomada por Habermas<br />
<strong>en</strong> el prefacio a <strong>la</strong> reedición de 1990 de su obra<br />
Historia y crítica de <strong>la</strong> opinión pública, <strong>en</strong> continuación<br />
con una línea de reflexión d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong><br />
filosofía política que se remonta a Kant y<br />
Rousseau y que es continuada <strong>en</strong> este siglo por<br />
H. Ar<strong>en</strong>dt y el mismo Habermas, <strong>en</strong>tre otros.<br />
los oríg<strong>en</strong>es del capitalismo hasta <strong>la</strong>s ac-<br />
tuales sociedades difer<strong>en</strong>ciadas, <strong>la</strong>s t<strong>en</strong>siones<br />
Estado-sociedad y Estado-mercado.<br />
Esto nos lleva a revisar, <strong>en</strong> primer lu-<br />
gar, <strong>la</strong> definición del propio concepto de<br />
esfera pública, para luego analizar sus<br />
re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong> política y <strong>la</strong> sociedad.<br />
Para <strong>la</strong> tradición liberal, <strong>la</strong> esfera pública<br />
se id<strong>en</strong>tificó con el Estado y el poder<br />
político <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, <strong>en</strong> oposición a <strong>la</strong> esfe-<br />
ra privada, de <strong>la</strong> sociedad civil y el mercado.<br />
Asimismo, esta distinción adquirió<br />
otro matiz: <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción de lo público<br />
con lo estatal-colectivo y lo privado con lo<br />
individual. A partir del siglo XVIII, con <strong>la</strong><br />
emerg<strong>en</strong>cia y consolidación de <strong>la</strong> burgue-<br />
sía, ti<strong>en</strong>e lugar una progresiva separación<br />
institucional (constitucional) y organizativa<br />
<strong>en</strong>tre el Estado y <strong>la</strong> sociedad, escisión que<br />
se corresponde con aquel<strong>la</strong> otra <strong>en</strong>tre Estado<br />
y economía (mercado). En efecto, tal<br />
como sosti<strong>en</strong>e Habermas: “el poder públi-<br />
co se consolida como un perceptible estarfr<strong>en</strong>te-a<br />
aquellos que le están meram<strong>en</strong>te<br />
sometidos y que, por lo pronto, sólo <strong>en</strong>-<br />
cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> él su propia determinación<br />
negativa. Porque ellos son <strong>la</strong>s personas<br />
privadas que, por carecer de cargo alguno,<br />
están excluidas de <strong>la</strong> participación <strong>en</strong> el<br />
poder público. ‘Público’ <strong>en</strong> este estricto s<strong>en</strong>-<br />
tido resulta análogo a estatal” (Habermas,<br />
1962: 56). Sin embargo, es importante<br />
destacar que si bi<strong>en</strong> lo económico-social se<br />
hace privado, al mismo tiempo se convier-<br />
te <strong>en</strong> asunto de “interés público”, esto es,<br />
comi<strong>en</strong>za a adquirir relevancia pública. La<br />
economía deja de pert<strong>en</strong>ecer al espacio<br />
doméstico del oikos y pasa a estar coordinada<br />
con los órganos del poder público a<br />
través de reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>taciones, garantías, obli-<br />
gaciones, derecho privado, etc.
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 37<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, junto con este proceso,<br />
se desarrol<strong>la</strong>, vincu<strong>la</strong>do al s<strong>en</strong>tido de<br />
“publicidad”, <strong>la</strong> pr<strong>en</strong>sa moderna. Pero<br />
este nuevo espacio no se ext<strong>en</strong>dió hasta<br />
el “hombre común” sino que se constitu-<br />
yó específicam<strong>en</strong>te como un ámbito don-<br />
de <strong>la</strong> burguesía económicam<strong>en</strong>te activa<br />
(comerciantes, capitalistas, profesionales,<br />
etc.) interactuaba para g<strong>en</strong>eralizar sus in-<br />
tereses y hacerlos valer de manera efectiva<br />
fr<strong>en</strong>te al poder estatal. De esta for-<br />
ma <strong>la</strong> sociedad (burguesía) quebraba los<br />
límites de un supuesto poder estatal autónomo.<br />
Desde el siglo XVIII hasta <strong>la</strong> actuali-<br />
dad, <strong>la</strong> noción de “esfera pública” ha sufrido<br />
importantes transformaciones que<br />
han acompañado los cambios <strong>en</strong> todas<br />
los ámbitos de <strong>la</strong> sociedad. En Historia y<br />
crítica de <strong>la</strong> opinión pública Habermas<br />
p<strong>la</strong>ntea, <strong>en</strong> el contexto del Estado de<br />
bi<strong>en</strong>estar, <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de una superación<br />
fáctica de <strong>la</strong> división clásica <strong>en</strong>tre Estado<br />
y sociedad: por una parte el Estado se<br />
habría “socializado” y, por otra, el mercado<br />
se habría “estatalizado”. D<strong>en</strong>tro de este<br />
nuevo marco, <strong>la</strong> esfera pública se <strong>en</strong>sam-<br />
b<strong>la</strong> con <strong>la</strong> privada y se vé cada vez más<br />
debilitada <strong>en</strong> sus funciones críticas debi-<br />
do fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te al adv<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to de<br />
<strong>la</strong>s grandes masas a <strong>la</strong> vida social y política<br />
(con los consigui<strong>en</strong>tes problemas de<br />
instrucción y formación masiva; obligación<br />
del Estado de resolver <strong>la</strong>s necesidades<br />
colectivas, etc.). De esta forma, <strong>la</strong> esfera<br />
de lo público se vuelve un campo de <strong>en</strong>-<br />
fr<strong>en</strong>tami<strong>en</strong>to de intereses particu<strong>la</strong>res <strong>en</strong><br />
disputa, <strong>en</strong> el que es difícil advertir una<br />
posibilidad de cons<strong>en</strong>so. Aun así, el filó-<br />
sofo alemán sigue sost<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>la</strong> validez<br />
normativa del concepto y seña<strong>la</strong> que su<br />
realización puede hacerse efectiva a partir<br />
del “control alternado de organizaciones<br />
que actú<strong>en</strong> <strong>en</strong> el marco de una concurr<strong>en</strong>-<br />
cia establecida conforme a su configura-<br />
ción interna y basada <strong>en</strong> <strong>la</strong> acción del<br />
Estado y <strong>en</strong>tre sí –<strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera de lo pú-<br />
blico” (Habermas, 1986, 61).<br />
Finalm<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> escritos más reci<strong>en</strong>tes,<br />
Habermas empr<strong>en</strong>de una nueva revisión<br />
g<strong>en</strong>eral del marco teórico de <strong>la</strong> noción de<br />
esfera pública a partir de <strong>la</strong> conceptuación<br />
de <strong>la</strong>s sociedades actuales como sis-<br />
temas complejos difer<strong>en</strong>ciados funcional-<br />
m<strong>en</strong>te. Se trata básicam<strong>en</strong>te de abandonar<br />
los presupuestos de unidad y totali-<br />
dad de <strong>la</strong> vida social (repres<strong>en</strong>tación<br />
holista de una totalidad social), heredada<br />
del marxismo, a los cuales permanecía<br />
vincu<strong>la</strong>da su propuesta original.<br />
La esfera pública es redefinida <strong>en</strong> función<br />
de un nuevo esquema: <strong>la</strong> distinción<br />
<strong>en</strong>tre sistema y mundo de vida. La econo-<br />
mía, el mercado, y el Estado son los dominios<br />
de acción integrados sistémica-<br />
m<strong>en</strong>te, cuya fuerza integradora descansa<br />
<strong>en</strong> dos media específicos: el dinero y el<br />
poder administrativo respectivam<strong>en</strong>te. La<br />
particu<strong>la</strong>ridad de estos sistemas es que ya<br />
no podrían reorganizarse democráticam<strong>en</strong>te<br />
desde d<strong>en</strong>tro sin poner <strong>en</strong> peligro su<br />
propia lógica sistémica. De otra parte,<br />
está el mundo de vida <strong>en</strong> cuyos dominios<br />
de acción se <strong>en</strong>contrarían <strong>la</strong> sociedad ci-<br />
vil y <strong>la</strong> esfera pública y <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual se ori-<br />
gina y produce <strong>la</strong> integración social bajo<br />
<strong>la</strong> “fuerza productiva de <strong>la</strong> comunicación”.<br />
D<strong>en</strong>tro de este nuevo marco, <strong>la</strong> esfera<br />
pública constituiría un espacio intermedio<br />
<strong>en</strong>tre lo estatal y el mercado (pero que<br />
busca ejercer una influ<strong>en</strong>cia sobre ellos),<br />
espacio autónomo, de equidad incluy<strong>en</strong>te,<br />
<strong>en</strong> el que los individuos deliberan y for-<br />
man opinión sobre los temas de interés<br />
social, a partir de <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación racional<br />
y <strong>la</strong> crítica. En este punto aparece <strong>la</strong><br />
relevancia de <strong>la</strong> esfera pública para <strong>la</strong><br />
constitución de un ord<strong>en</strong> democrático. La<br />
publicidad política es <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida por<br />
Habermas como “<strong>la</strong> sustancia de <strong>la</strong>s con-<br />
diciones comunicativas bajo <strong>la</strong>s que puede<br />
realizarse una formación discursiva de<br />
<strong>la</strong> voluntad y de <strong>la</strong> opinión de un público<br />
compuesto por los ciudadanos de un Estado”<br />
(Habermas, 1994: 26). El modelo<br />
de democracia que el filósofo alemán tie-
38 Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
ne <strong>en</strong> m<strong>en</strong>te, es el de una democracia<br />
deliberativa <strong>en</strong> <strong>la</strong> que <strong>la</strong> ley legítima es el<br />
resultado de <strong>la</strong> deliberación g<strong>en</strong>eral 2 . En<br />
este s<strong>en</strong>tido, retoma el concepto de Joshua<br />
Coh<strong>en</strong>, para qui<strong>en</strong> <strong>la</strong> idea de una demo-<br />
cracia deliberativa <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra sus bases <strong>en</strong><br />
el ideal de una asociación democrática <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> que <strong>la</strong> justificación de los términos y<br />
condiciones de <strong>la</strong> asociación procede me-<br />
diante <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación y el razonami<strong>en</strong>to<br />
públicos <strong>en</strong>tre ciudadanos iguales. En <strong>la</strong><br />
concepción de Coh<strong>en</strong>, <strong>la</strong> justificación polí-<br />
tica del ejercicio del poder debe prov<strong>en</strong>ir<br />
del libre razonami<strong>en</strong>to público <strong>en</strong>tre igua-<br />
les. Por esta razón, <strong>la</strong> democracia “no es<br />
meram<strong>en</strong>te una forma de <strong>la</strong> política, sino<br />
un marco de condiciones sociales e institu-<br />
cionales que facilita <strong>la</strong> discusión libre <strong>en</strong>-<br />
tre ciudadanos iguales” (Coh<strong>en</strong>, 2000: 29).<br />
Sin embargo, advierte Habermas, <strong>la</strong><br />
constitución de una esfera pública es con-<br />
dición necesaria pero no sufici<strong>en</strong>te para<br />
una sociedad democrática. Junto a el<strong>la</strong> se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>la</strong> necesidad de un marco ins-<br />
titucional que garantice <strong>la</strong>s posibilidades<br />
de deliberación. Esto es, “<strong>la</strong> instituciona-<br />
lización de procedimi<strong>en</strong>tos legales que<br />
asegur<strong>en</strong> un cumplimi<strong>en</strong>to aproximado de<br />
los exig<strong>en</strong>tes presupuestos comunicativos<br />
requeridos para <strong>la</strong>s negociaciones equita-<br />
tivas y <strong>la</strong>s argum<strong>en</strong>taciones no coaccionadas.<br />
Estos presupuestos ideales exig<strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
completa inclusión de todos los posibles<br />
afectados, <strong>la</strong> igualdad de derechos de todas<br />
<strong>la</strong>s partes, <strong>la</strong> interacción no coactiva,<br />
una oferta sin restricciones <strong>en</strong> cuanto a<br />
los temas y a <strong>la</strong>s contribuciones, <strong>la</strong><br />
revisabilidad de los resultados, etc.”<br />
(Habermas, 1994: 27).<br />
2 Pero no <strong>la</strong> expresión de <strong>la</strong> voluntad g<strong>en</strong>eral, al<br />
estilo rousseauniano. Habermas seña<strong>la</strong> que “<strong>la</strong><br />
fu<strong>en</strong>te de legitimidad no es <strong>la</strong> voluntad predeterminada<br />
de los individuos, sino más bi<strong>en</strong> el proceso<br />
de su formación, es decir, <strong>la</strong> deliberación<br />
misma... Una decisión legítima no repres<strong>en</strong>ta <strong>la</strong><br />
voluntad de todos, pero es algo que resulta de <strong>la</strong><br />
deliberación de todos (Habermas, 1994, 26).<br />
3 En muchos casos esto no necesariam<strong>en</strong>te resulta<br />
contradictorio ya que el Estado admite <strong>la</strong><br />
Hasta aquí, <strong>la</strong> propuesta de Habermas.<br />
Antes de <strong>en</strong>trar a analizar <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción de<br />
<strong>la</strong> esfera pública con <strong>la</strong>s distintas dim<strong>en</strong>-<br />
siones de <strong>la</strong> democracia, querríamos dejar<br />
p<strong>la</strong>nteados algunos interrogantes respecto<br />
de este modelo.<br />
Como hemos dicho, <strong>la</strong> esfera pública<br />
se conserva como un espacio autónomo<br />
respecto al Estado y al mercado, a pesar<br />
de los int<strong>en</strong>tos perman<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong>s lógicas<br />
de estas dos esferas por “colonizarlo”, y<br />
es precisam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> esa autonomía donde<br />
reside, <strong>en</strong> gran parte, su pot<strong>en</strong>cial democratizador.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, por una parte se<br />
seña<strong>la</strong> que <strong>la</strong> esfera pública constituye un<br />
espacio “jurídicam<strong>en</strong>te privado”, es decir,<br />
legalm<strong>en</strong>te separada del Estado. Sin em-<br />
bargo, por otra parte se afirma que éste<br />
es qui<strong>en</strong> brinda el marco institucional que<br />
<strong>la</strong> garantiza. Es decir, <strong>la</strong> esfera pública no<br />
se constituye por el Estado pero sí debe<br />
estar garantizada por él. Además se seña<strong>la</strong><br />
que esta publicidad está políticam<strong>en</strong>te<br />
ori<strong>en</strong>tada hacia <strong>la</strong>s instituciones jurídica-<br />
m<strong>en</strong>te públicas ya que su propósito es<br />
influir sobre el<strong>la</strong>s. Nos preguntamos si<br />
cabría hacer aquí <strong>la</strong> misma crítica “inter-<br />
na” que se hace al liberalismo respecto a<br />
los derechos y garantías individuales, esto<br />
es, mi<strong>en</strong>tras más autonomía se requiere<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera pública, más debe el Estado<br />
interv<strong>en</strong>ir para garantizar<strong>la</strong>. Asimismo, <strong>la</strong><br />
legitimidad producida por el cons<strong>en</strong>so,<br />
bajo <strong>la</strong> racionalidad comunicativa, sólo es<br />
validada por los procedimi<strong>en</strong>tos legales<br />
influidos por una racionalidad de dominio<br />
(instrum<strong>en</strong>tal). La esfera pública “se opone”<br />
al Estado pero éste es qui<strong>en</strong> garanti-<br />
za su exist<strong>en</strong>cia 3 .<br />
pres<strong>en</strong>cia de una esfera pública re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te<br />
autónoma. Sin embargo, <strong>en</strong> tanto <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia<br />
de una publicidad política autónoma repres<strong>en</strong>te<br />
una am<strong>en</strong>aza para <strong>la</strong> estabilidad del ord<strong>en</strong><br />
vig<strong>en</strong>te, siempre existe <strong>la</strong> posibilidad legal de<br />
interv<strong>en</strong>ir y/o c<strong>la</strong>usurar este espacio deliberativo<br />
(tal como sucede <strong>en</strong> <strong>la</strong>s dictaduras). La<br />
t<strong>en</strong>sión <strong>en</strong>tre legalidad y legitimidad permanece<br />
siempre pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el horizonte de <strong>la</strong> democracia.
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 39<br />
Por otra parte, está el problema de<br />
cómo afectan <strong>la</strong>s desigualdades sociales<br />
reales y concretas <strong>en</strong> <strong>la</strong> apropiación civil<br />
del espacio público. Tal como sosti<strong>en</strong>e<br />
Fraser, exist<strong>en</strong> “poderosas presiones infor-<br />
males que marginalizan <strong>la</strong>s contribuciones<br />
de miembros de grupos subordinados<br />
tanto <strong>en</strong> contextos cotidianos como <strong>en</strong><br />
esferas públicas oficiales... <strong>la</strong> economía<br />
política produce estructuralm<strong>en</strong>te lo que<br />
<strong>la</strong> cultura logra informalm<strong>en</strong>te: exclusión”<br />
(<strong>en</strong> Olvera Rivera, 1999: 72). Las garan-<br />
tías institucionales <strong>en</strong> muchos casos no<br />
alcanzan a cubrir <strong>la</strong> disparidad <strong>en</strong>orme<br />
de capital cultural y de poder <strong>en</strong>tre los<br />
participantes de una esfera pública. Los<br />
niveles de educación, el acceso a <strong>la</strong> infor-<br />
mación (<strong>en</strong>tre otros factores), <strong>en</strong> suma, el<br />
manejo de los códigos culturales hegemónicos,<br />
defin<strong>en</strong> a m<strong>en</strong>udo <strong>la</strong> posición estra-<br />
tégica de los deliberantes <strong>en</strong> una esfera<br />
pública. La igualdad formal, normativa,<br />
queda confrontada indefectiblem<strong>en</strong>te con<br />
<strong>la</strong> desigualdad real.<br />
En este punto es necesario destacar,<br />
además de <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> “normativi-<br />
dad” del concepto, <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de un pre-<br />
supuesto teórico según el cual “<strong>la</strong>s materias<br />
sociales preñadas de conflicto pued<strong>en</strong><br />
ser regu<strong>la</strong>das, ante todo, racionalm<strong>en</strong>te,<br />
es decir, regu<strong>la</strong>das <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>cia a los intereses<br />
comunes de todos los afectados”<br />
(Habermas, 1994: 27). Observamos que<br />
Habermas manti<strong>en</strong>e una noción de “razón”<br />
bastante ilustrada, <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de<br />
considerar<strong>la</strong> (más allá de su lógica instru-<br />
m<strong>en</strong>tal, dominadora o comunicativa) como<br />
una especie de conci<strong>en</strong>cia transpar<strong>en</strong>te y<br />
unívoca, compartida de manera uniforme<br />
por todos. Lo mismo ocurre con su concepción<br />
del l<strong>en</strong>guaje 4 .<br />
4 Podemos m<strong>en</strong>cionar aquí <strong>la</strong> observación de<br />
Olvera, qui<strong>en</strong> seña<strong>la</strong> que “el dominio del l<strong>en</strong>guaje<br />
natural es sufici<strong>en</strong>te sólo para conversaciones<br />
de asuntos cotidianos, mas normalm<strong>en</strong>te no lo<br />
es para debates de ord<strong>en</strong> público. Las difer<strong>en</strong>cias<br />
<strong>en</strong> capital cultural y <strong>en</strong> habilidad lingüística<br />
constituy<strong>en</strong> otra forma de desigualdad de los<br />
participantes” (Olvera, 1999: 76).<br />
Lo que nos interesa cuestionar es <strong>en</strong>tonces<br />
¿hasta qué punto se puede postu-<br />
<strong>la</strong>r una esfera pública autónoma? Olvera<br />
seña<strong>la</strong> <strong>en</strong> este s<strong>en</strong>tido que “el concepto<br />
dualista de <strong>la</strong> sociedad (mundo de vida-<br />
sistema) ti<strong>en</strong>e grandes dificultades inter-<br />
nas. Para empezar, debe decirse que los<br />
media sistémicos (el dinero y el poder)<br />
no pued<strong>en</strong> concebirse como operadores<br />
exclusivos de un sistema específico. En<br />
otras pa<strong>la</strong>bras, el poder opera también <strong>en</strong><br />
el mercado y el dinero <strong>en</strong> el Estado. Más<br />
aún, tanto el dinero como el poder son<br />
factores ineludibles de <strong>la</strong> reproducción de<br />
<strong>la</strong> vida cotidiana a nivel del mundo de<br />
vida. A su vez, <strong>la</strong> acción comunicativa es<br />
indisp<strong>en</strong>sable como mecanismo de interac-<br />
ción d<strong>en</strong>tro del propio sistema” 5 (Olvera,<br />
1996:37).<br />
Si aceptáramos <strong>en</strong>tonces que <strong>la</strong> esfe-<br />
ra pública no es, <strong>en</strong> <strong>la</strong> práctica, un espa-<br />
cio autónomo y que está atravesada tanto<br />
por el Estado como por el mercado y <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones de poder ¿esto implica necesa-<br />
riam<strong>en</strong>te su disolución, como concepto<br />
normativo y como realidad histórica? Ad-<br />
miti<strong>en</strong>do su exist<strong>en</strong>cia, pero mediada por<br />
<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sociales <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral (incluy<strong>en</strong>do<br />
al Estado y al mercado) ¿cuál sería<br />
su función <strong>en</strong> este caso (<strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con<br />
<strong>la</strong> democracia)? ¿Cómo se articu<strong>la</strong>n <strong>la</strong>s<br />
racionalidades <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tadas que cada esfe-<br />
ra porta? No pret<strong>en</strong>demos <strong>en</strong> este traba-<br />
jo resolver estos interrogantes, sino dejarlos<br />
p<strong>la</strong>nteados y t<strong>en</strong>erlos pres<strong>en</strong>tes para<br />
los análisis que sigu<strong>en</strong>.<br />
Esfera pública y sociedad civil<br />
Como m<strong>en</strong>cionamos más arriba, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
propuesta de Habermas <strong>la</strong> sociedad civil<br />
estaría, junto con <strong>la</strong> esfera pública, <strong>en</strong> el<br />
5 A lo que podríamos agregar que <strong>la</strong> propia “comunicación”<br />
permanece siempre ligada a <strong>la</strong>s formas<br />
de poder y dinero. Tal como seña<strong>la</strong> Olvera,<br />
<strong>la</strong> comunicación también puede ser utilizada<br />
como medio para fines estratégicos y no sólo<br />
para <strong>la</strong> interacción.
40 Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
espacio intermedio <strong>en</strong>tre Estado y mercado,<br />
presidida por <strong>la</strong> racionalidad comuni-<br />
cativa. Coh<strong>en</strong> y Arato int<strong>en</strong>tan superar este<br />
esquema dualista, y reintroduc<strong>en</strong> <strong>en</strong> a <strong>la</strong><br />
sociedad civil atravesando todas <strong>la</strong>s esfe-<br />
ras: pública, privada, Estado, mercado. Se<br />
trata de dar cu<strong>en</strong>ta de toda una serie de<br />
mediaciones institucionales (empíricas) <strong>en</strong>-<br />
tre los subsistemas y el mundo de <strong>la</strong> vida,<br />
aus<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de Habermas.<br />
Las dos mediaciones rescatadas por<br />
estos autores son <strong>la</strong> sociedad política y <strong>la</strong><br />
sociedad económica. La primera se refiere<br />
a los foros oficiales que constituy<strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
esfera pública: par<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to, sistema de<br />
partidos, etc. Estas instituciones permanec<strong>en</strong><br />
siempre con un pie <strong>en</strong> lo estatal y<br />
otro <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad civil, ya que de ésta<br />
toman y procesan demandas y aspiraciones.<br />
La sociedad económica alude a <strong>la</strong>s<br />
instituciones creadas por el derecho priva-<br />
do: sindicatos, asociaciones patronales,<br />
actores vincu<strong>la</strong>dos al mercado. Éstos es-<br />
tán articu<strong>la</strong>dos, por una parte, a <strong>la</strong>s leyes<br />
que regu<strong>la</strong>n su ejercicio, pero también a<br />
una serie de asociaciones y movimi<strong>en</strong>tos<br />
que p<strong>la</strong>ntean formas de control sobre el<br />
mercado 6 .<br />
En suma, <strong>la</strong> sociedad civil, es <strong>en</strong>t<strong>en</strong>di-<br />
da por Coh<strong>en</strong> y Arato como “<strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión<br />
institucional [y sociológica] del mundo de<br />
vida compuesta por <strong>la</strong> familia, <strong>la</strong>s asocia-<br />
ciones y <strong>la</strong> esfera pública (el mundo de<br />
<strong>la</strong> vida es, a <strong>la</strong> inversa, el sustrato sociocultural<br />
de reproducción de <strong>la</strong> sociedad<br />
civil). A difer<strong>en</strong>cia de Habermas, postu<strong>la</strong>-<br />
mos <strong>la</strong> sociedad política y económica <strong>en</strong>tre<br />
<strong>la</strong> sociedad civil y <strong>en</strong> cada uno de los<br />
subsistemas, repres<strong>en</strong>tando estructuras<br />
institucionales <strong>en</strong> <strong>la</strong>s que los procesos de<br />
6 Este concepto de sociedad civil manti<strong>en</strong>e una<br />
deuda con Gramsci qui<strong>en</strong> utilizó este concepto<br />
para marcar <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>tre Ori<strong>en</strong>te (Rusia)<br />
“donde el Estado lo era todo y <strong>la</strong> sociedad<br />
civil una ‘masa ge<strong>la</strong>tinosa’ y amorfa fácilm<strong>en</strong>te<br />
dominable, y Occid<strong>en</strong>te, donde <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
<strong>en</strong>tre el Estado y una sociedad civil mucho más<br />
compleja y difer<strong>en</strong>ciada eran infinitam<strong>en</strong>te más<br />
sutiles e interp<strong>en</strong>etradas” (Grüner, 1997: 66).<br />
comunicación del l<strong>en</strong>guaje ordinario coexist<strong>en</strong><br />
con formas de comunicación im-<br />
pulsadas por el poder y el dinero” (Arato<br />
y Coh<strong>en</strong>, 1999: 45).<br />
En este esquema quedan mejor resuel-<br />
tas dos cuestiones: <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción prácti-<br />
co-concreta <strong>en</strong>tre sociedad civil y esfera<br />
pública y los sistemas estatal y de merca-<br />
do, a través del reconocimi<strong>en</strong>to de institu-<br />
ciones mediadoras; pero también <strong>la</strong> articu<strong>la</strong>ción<br />
de <strong>la</strong>s distintas lógicas de los<br />
media dinero, poder, comunicación. Así,<br />
los int<strong>en</strong>tos de colonización del Estado y<br />
el mercado siempre <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran formas de<br />
resist<strong>en</strong>cia prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes del mundo de <strong>la</strong><br />
vida y sus recursos: <strong>la</strong>s formas de comunicación,<br />
solidaridad y personalidad de <strong>la</strong><br />
vida cotidiana. Tal como sosti<strong>en</strong><strong>en</strong> los<br />
autores: “si bi<strong>en</strong> es cierto que <strong>la</strong> administración<br />
y <strong>la</strong> racionalidad económica pue-<br />
d<strong>en</strong> colonizar el mundo-vida y tomar o<br />
reemp<strong>la</strong>zar algunos de sus procesos de<br />
reproducción por <strong>la</strong> lógica del dinero y el<br />
poder, no pued<strong>en</strong> hacerlo de manera total<br />
sin provocar <strong>la</strong> disfunción cultural y socio-psicológica<br />
de <strong>la</strong> sociedad y/o de <strong>la</strong>s<br />
formas de resist<strong>en</strong>cia organizada” (Arato y<br />
Coh<strong>en</strong>, 1999: 46).<br />
Nos restaría remarcar que <strong>la</strong> sociedad<br />
civil, <strong>en</strong> esta perspectiva, no está destina-<br />
da sólo a resistir los int<strong>en</strong>tos de invasión<br />
de <strong>la</strong> lógica del poder y el dinero sino<br />
que ti<strong>en</strong>e un aspecto productivo que bus-<br />
ca ext<strong>en</strong>der <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> sociedad<br />
sobre los sistemas. El desarrollo de <strong>la</strong>s<br />
asociaciones y movimi<strong>en</strong>tos que <strong>en</strong> el<strong>la</strong><br />
surg<strong>en</strong> r<strong>en</strong>ueva de manera perman<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s<br />
formas de solidaridad, <strong>la</strong>s pautas de co-<br />
municación y deliberación públicas y per-<br />
mite <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración de nuevas pot<strong>en</strong>cialidades<br />
culturales que, pau<strong>la</strong>tinam<strong>en</strong>te, van<br />
permeando <strong>la</strong>s instancias políticas repre-<br />
s<strong>en</strong>tativas y el aparato del Estado. A difer<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong> perspectiva liberal que conci-<br />
be a <strong>la</strong> sociedad civil sin esfera pública,<br />
es decir, sólo derechos y garantías individuales<br />
pero sin interacción comunicativa,<br />
<strong>en</strong> este esquema pasa a primer p<strong>la</strong>no una
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 41<br />
dim<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> sociedad civil, <strong>la</strong> esfera<br />
pública, que actúa como el espacio de<br />
articu<strong>la</strong>ción y vehiculización de esa influ<strong>en</strong>-<br />
cia política. De <strong>la</strong> int<strong>en</strong>sidad con <strong>la</strong> que<br />
este proceso se dé <strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad, dep<strong>en</strong>-<br />
d<strong>en</strong> <strong>la</strong>s posibilidades de democratización.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de una sociedad<br />
civil fuerte, con capacidad de influ<strong>en</strong>-<br />
cia fr<strong>en</strong>te a los poderes instituidos, autén-<br />
ticam<strong>en</strong>te operante y democratizante, dep<strong>en</strong>de<br />
de una serie de condiciones elem<strong>en</strong>-<br />
tales, <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s que podemos destacar:<br />
• Efectiva institucionalización y ext<strong>en</strong>sión<br />
de los derechos fundam<strong>en</strong>tales a los cam-<br />
pos político, social y económico.<br />
• Permeabilidad de <strong>la</strong>s instancias repres<strong>en</strong>tativas<br />
(partidos políticos, par<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to,<br />
Estado, etc.) a <strong>la</strong>s demandas societales.<br />
• Exist<strong>en</strong>cia de una cultura pluralista,<br />
abierta a lo nuevo y con recursos propios<br />
de r<strong>en</strong>ovación 7 .<br />
• Cumplimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s demandas de los<br />
movimi<strong>en</strong>tos c<strong>la</strong>sistas, “actores fundam<strong>en</strong>-<br />
tales del proceso de democratización <strong>en</strong>-<br />
t<strong>en</strong>dido éste como <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eralización de<br />
derechos y de <strong>la</strong>s formas de participación<br />
social <strong>en</strong> el control del sistema” (Olvera,<br />
1996: 42) 8 .<br />
En efecto, el logro de estos requisitos<br />
básicos no está dado de manera uniforme<br />
<strong>en</strong> todas <strong>la</strong>s sociedades actuales. En América<br />
Latina, y <strong>en</strong> <strong>la</strong> mayoría de los países<br />
del tercer mundo, <strong>la</strong>s instituciones políti-<br />
cas democráticas han sido formalm<strong>en</strong>te<br />
adoptadas pero ignoradas de hecho o uti-<br />
lizadas funcionalm<strong>en</strong>te como instrum<strong>en</strong>to<br />
de dominación. Asimismo, hay que t<strong>en</strong>er<br />
<strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s múltiples formas de cli<strong>en</strong>te-<br />
7 En este punto podemos incluir todo aquello que<br />
se refiere al debate sobre el reconocimi<strong>en</strong>to de<br />
derechos culturales que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra hoy <strong>en</strong> el<br />
corazón de <strong>la</strong>s demandas por democratización.<br />
8 Esta observación de Olvera deja p<strong>la</strong>nteada acertadam<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> superación efectiva<br />
de los conflictos de c<strong>la</strong>se <strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades contemporáneas.<br />
Cuestión que, creemos, no puede<br />
ser excluida del debate sobre <strong>la</strong> democracia.<br />
9 Ejemplo de esto es el intercambio, practicado <strong>en</strong><br />
el Estado de Bi<strong>en</strong>estar, de derechos sociales por<br />
derechos políticos.<br />
lismo político ext<strong>en</strong>didas no sólo <strong>en</strong> los<br />
países pobres sino también <strong>en</strong> el mundo<br />
desarrol<strong>la</strong>do 9 . A esto se suman <strong>la</strong>s <strong>en</strong>or-<br />
mes desigualdades socio-culturales (económicas)<br />
que caracterizan (no sólo) a nues-<br />
tros países, así como <strong>la</strong>s propias re<strong>la</strong>cio-<br />
nes conflictivas d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> misma sociedad<br />
civil 10 . Todos estos factores reales co-<br />
locan a <strong>la</strong> sociedad civil <strong>en</strong> una posición<br />
de debilidad institucional que a m<strong>en</strong>udo<br />
restringe <strong>en</strong>ormem<strong>en</strong>te su capacidad de<br />
influ<strong>en</strong>cia política, a <strong>la</strong> vez que <strong>en</strong>turbia <strong>la</strong><br />
capacidad dialógica de los sujetos.<br />
Nuevam<strong>en</strong>te nos <strong>en</strong>contramos con <strong>la</strong><br />
autonomía de <strong>la</strong>s esferas como realidad<br />
contrafactual. El propio Habermas ti<strong>en</strong>e <strong>en</strong><br />
cu<strong>en</strong>ta esta problemática al referirse a <strong>la</strong><br />
cuestión de los medios de comunicación:<br />
“si, y <strong>en</strong> qué proporción, una publicidad<br />
dominada por los medios de masas permi-<br />
te a los portadores de <strong>la</strong> sociedad civil <strong>la</strong><br />
oportunidad de competir prometedoram<strong>en</strong>te<br />
con el poder de los medios de los inva-<br />
sores políticos y económicos. Es decir: <strong>la</strong><br />
oportunidad de cambiar el espectro de razones,<br />
temas y valores canalizados por in-<br />
flu<strong>en</strong>cias externas, y <strong>la</strong> oportunidad de<br />
abrirlos innovadoram<strong>en</strong>te y de filtrarlos<br />
críticam<strong>en</strong>te” (Habermas, 1994: 34).<br />
Esfera pública y ciudadanía<br />
Podríamos decir que a partir de <strong>la</strong><br />
redefinición de lo público/privado introducida<br />
por <strong>la</strong> línea habermasiana de Coh<strong>en</strong><br />
y Arato, lo público puede considerarse <strong>en</strong><br />
dos dim<strong>en</strong>siones: político-estatal y civilcultural.<br />
Podemos decir que si <strong>la</strong> cuestión<br />
10 Hay que reconocer, sin embargo, que durante<br />
mucho tiempo se puso el ac<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
de conflicto y se descuidó el estudio<br />
de <strong>la</strong>s formas de solidaridad y co<strong>la</strong>boración<br />
que se dan <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad civil (J. Alexander).<br />
Hoy se asume que existe una “porosidad”<br />
<strong>en</strong>tre los grupos que alude a <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de<br />
un ethos de cooperación y cohesión societal.<br />
Sin embargo, esta porosidad tampoco está<br />
predefinida y <strong>en</strong> <strong>la</strong> práctica asume muy variadas<br />
formas y grados.
42 Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
de <strong>la</strong> sociedad civil afecta a <strong>la</strong> segunda<br />
dim<strong>en</strong>sión, <strong>la</strong> ciudadanía ti<strong>en</strong>e que ver<br />
más con <strong>la</strong> primera. Nos parece <strong>en</strong>tonces<br />
interesante incluir cómo se articu<strong>la</strong>n <strong>la</strong>s<br />
cuestiones de ciudadanía <strong>en</strong> este panora-<br />
ma. También aquí nos surg<strong>en</strong> una serie<br />
de interrogantes: ¿<strong>la</strong> esfera pública puede<br />
postu<strong>la</strong>rse como el espacio de ejercicio de<br />
<strong>la</strong> ciudadanía? ¿qué re<strong>la</strong>ción hay <strong>en</strong>tre<br />
ciudadanía y autonomía de los sujetos<br />
que participan <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera pública? ¿qué<br />
re<strong>la</strong>ción existe <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> esfera pública y<br />
los derechos y obligaciones jurídicam<strong>en</strong>te<br />
establecidos?<br />
Durante los últimos tiempos <strong>la</strong> noción<br />
de ciudadanía ha sido objeto de una serie<br />
de (re) conceptualizaciones a fin de actua-<br />
lizar<strong>la</strong> <strong>en</strong> función de <strong>la</strong>s transformaciones<br />
ocurridas a nivel mundial. Podemos distinguir,<br />
junto con Habermas, dos grandes<br />
líneas <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía política <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
con <strong>la</strong> ciudadanía: <strong>la</strong> concepción republicana<br />
y <strong>la</strong> liberal. La primera, <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
sus oríg<strong>en</strong>es <strong>en</strong> Aristóteles, se continúa<br />
con Maquiavelo y se re<strong>la</strong>ciona con <strong>la</strong> “virtud<br />
cívica”, esto es, <strong>la</strong> capacidad de <strong>la</strong><br />
sociedad y los individuos para influir ac-<br />
tivam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> lo político estatal. La ciudadanía,<br />
para esta tradición, implica c<strong>en</strong>tral-<br />
m<strong>en</strong>te derechos positivos de participación<br />
y comunicación política.<br />
La tradición liberal nace con Hobbes y<br />
Locke y concibe <strong>la</strong> ciudadanía como una<br />
contraprestación de derechos y obligaciones<br />
con el Estado. Para esta línea de p<strong>en</strong>-<br />
sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción de los individuos con<br />
el Estado es externa y el ejercicio de <strong>la</strong><br />
ciudadanía se basa <strong>en</strong> el reconocimi<strong>en</strong>to<br />
de derechos y libertades negativas, univer-<br />
sales y homogéneos. Asimismo, para el<br />
liberalismo <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre derechos y<br />
obligaciones es contractual, de reciproci-<br />
dad inmediata o de intercambio restringido;<br />
por tanto, para cada derecho hay ge-<br />
neralm<strong>en</strong>te una obligación equival<strong>en</strong>te.<br />
En términos g<strong>en</strong>erales podríamos<br />
ubicar a Habermas d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> primera<br />
concepción. En efecto, <strong>la</strong> capacidad de<br />
autoorganización jurídica y <strong>la</strong> posibilidad<br />
de una praxis intersubjetivam<strong>en</strong>te compar-<br />
tida, aspectos c<strong>en</strong>trales <strong>en</strong> <strong>la</strong> perspectiva<br />
del filósofo alemán, no pued<strong>en</strong> p<strong>en</strong>sarse<br />
desde <strong>la</strong> perspectiva individualista de los<br />
intereses privados.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> tradición republicana<br />
manti<strong>en</strong>e una noción de ciudadanía muy<br />
vincu<strong>la</strong>da a <strong>la</strong> pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cia a una comuni-<br />
dad ética y cultural. Históricam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong><br />
nación. Para Habermas, por el contrario,<br />
<strong>la</strong> ciudadanía no está necesariam<strong>en</strong>te liga-<br />
da a <strong>la</strong> nación. La vincu<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre etnos<br />
y demos, esto es, <strong>la</strong> asociación <strong>en</strong>tre una<br />
noción de ciudadanía como pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cia a<br />
una comunidad prepolítica (tradición, l<strong>en</strong>gua,<br />
rasgos étnicos) y otra como comuni-<br />
dad política con una voluntad democráti-<br />
ca común, es históricam<strong>en</strong>te conting<strong>en</strong>te<br />
pero no (necesariam<strong>en</strong>te) conceptual.<br />
Habermas asume de <strong>la</strong> tradición libe-<br />
ral el s<strong>en</strong>tido universalista de los derechos<br />
y recupera <strong>la</strong> noción rousseauniana<br />
de “autodeterminación”, no como <strong>la</strong> inver-<br />
sión de <strong>la</strong> soberanía del príncipe, sino<br />
como <strong>la</strong> transformación de <strong>la</strong> dominación<br />
<strong>en</strong> autolegis<strong>la</strong>ción. A partir de aquí propo-<br />
ne una compr<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> ciudadanía<br />
como práctica de <strong>la</strong> autodeterminación<br />
colectiva. Esta noción de ciudadanía per-<br />
manece estrecham<strong>en</strong>te ligada a <strong>la</strong>s nociones<br />
de esfera pública y sociedad civil. La<br />
sociedad civil, compuesta por asociacio-<br />
nes, organizaciones y movimi<strong>en</strong>tos que<br />
g<strong>en</strong>eran un espacio público de debate,<br />
presiona por elecciones políticas y legis<strong>la</strong>-<br />
ciones estatales, y muchas ideas de ciudadanía<br />
se originan <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad civil más<br />
que <strong>en</strong> el Estado. Según esta propuesta<br />
sociedades civiles más fuertes vigorizan <strong>la</strong><br />
ciudadanía y viceversa.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, esta concepción de <strong>la</strong> ciu-<br />
dadanía implica dos requisitos fundam<strong>en</strong>tales:<br />
por una parte, <strong>la</strong>s garantías forma-<br />
les de los derechos (civiles, políticos, so-<br />
ciales, culturales), es decir <strong>la</strong> “ciudadaníacomo-condición<br />
legal” y, por otra, <strong>la</strong> par-<br />
ticipación vital del individuo o ciudadanía-
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 43<br />
como-actividad deseable” (Kymlica y<br />
Norman, 1997: 7). A partir de <strong>la</strong>s críticas<br />
al Estado de Bi<strong>en</strong>estar, Kymlica y Norman<br />
p<strong>la</strong>ntean el interrogante de ¿cómo volver<br />
al ciudadano activo? Estas dos cuestiones<br />
no están escindidas.<br />
Con respecto a lo primero, Marshall<br />
ha seña<strong>la</strong>do que el proceso de ciudadani-<br />
zación reconoce tres mom<strong>en</strong>tos fundam<strong>en</strong>tales:<br />
el siglo XVIII de los derechos civi-<br />
les, el siglo XIX de los derechos políticos<br />
y el siglo XX de los derechos sociales.<br />
Kymlica incorpora como paso p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te el<br />
reconocimi<strong>en</strong>to de los derechos culturales.<br />
Aunque esta concepción evolucionista pre-<br />
s<strong>en</strong>ta más de un problema, <strong>en</strong> especial<br />
para el caso de Latinoamérica 11 , sirve<br />
para marcar <strong>la</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> ampliación<br />
de los derechos como producto de <strong>la</strong>s<br />
luchas sociales <strong>en</strong> <strong>la</strong> modernidad. Con el<br />
crecimi<strong>en</strong>to demográfico y <strong>la</strong> consolidación<br />
del Estado nacional de masas, se produce<br />
una readecuación de <strong>la</strong> noción de ciu-<br />
dadanía a partir de <strong>la</strong> introducción de <strong>la</strong><br />
idea de repres<strong>en</strong>tación. Por tanto, parale-<br />
<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te al proceso de ext<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> ciudadanía<br />
se produce, por una parte, un vaciami<strong>en</strong>to<br />
formalista de los derechos, es<br />
decir, derechos que quedan <strong>en</strong> <strong>la</strong> letra<br />
muerta porque no hay manera de hacer-<br />
los efectivos <strong>en</strong> <strong>la</strong> vida social y, por otra,<br />
una unidireccionalidad de <strong>la</strong> ciudadanía,<br />
ya que al estar vedada <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia de<br />
gobierno directo, <strong>la</strong> aspiración de gobernar<br />
se transforma <strong>en</strong> <strong>la</strong> de ser “bi<strong>en</strong> go-<br />
bernados” 12 .<br />
Esta expansión <strong>en</strong> número y <strong>en</strong> dim<strong>en</strong>siones<br />
de <strong>la</strong> ciudadanía, lo que indu-<br />
dablem<strong>en</strong>te se considera como un avance<br />
d<strong>en</strong>tro del proceso de democratización, no<br />
11 A. Ciriza seña<strong>la</strong> que “<strong>en</strong> América Latina los<br />
derechos civiles y políticos retrocedieron con los<br />
procesos dictatoriales iniciados hacia mediados<br />
de <strong>la</strong> década del 70” por tanto, durante <strong>la</strong> transición<br />
democrática, <strong>la</strong> lucha por <strong>la</strong> efectivización<br />
de <strong>la</strong> ciudadanía puede incluir de manera conjunta<br />
sus tres dim<strong>en</strong>siones. Ciriza, Alejandra,<br />
“De contratos, derechos e individuos”, p. 24.<br />
12 De todas formas, <strong>la</strong> noción de repres<strong>en</strong>tación<br />
también puede ser ubicada <strong>en</strong> estas dos tradicio-<br />
invalida <strong>en</strong>tonces el hecho del desfasaje<br />
real <strong>en</strong>tre derechos proc<strong>la</strong>mados y derechos<br />
garantizados que seña<strong>la</strong>ra Marx <strong>en</strong><br />
el Estado burgués, esto es, <strong>la</strong> esquizia<br />
<strong>en</strong>tre igualdad proc<strong>la</strong>mada y desigualda-<br />
des efectivas. Por el contrario, si t<strong>en</strong>emos<br />
<strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias a <strong>la</strong> abstracción,<br />
formalización y unidireccionalidad esta<br />
contradicción se agudiza aún más. De<br />
hecho, nunca se han considerado tantos<br />
derechos como <strong>en</strong> <strong>la</strong> actualidad, pero<br />
nunca se ha vivido un retroceso tan grande<br />
<strong>en</strong> cuanto a su efectivización. Esto se<br />
refuerza particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el caso de los<br />
países del l<strong>la</strong>mado “tercer mundo”, <strong>en</strong> los<br />
que, como seña<strong>la</strong>mos, aún no se ha completado<br />
siquiera el proceso de institucionalización<br />
formal de los derechos y don-<br />
de <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ormes desigualdades sociales<br />
at<strong>en</strong>tan contra <strong>la</strong>s posibilidades de autén-<br />
tico ejercicio ciudadano.<br />
Creemos que <strong>la</strong> efectivización de los<br />
derechos es precisam<strong>en</strong>te una de <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>-<br />
ves para considerar una ciudadanía activa.<br />
Sin embargo, nuevam<strong>en</strong>te vemos cómo<br />
el Estado y el mercado atraviesan este<br />
proceso: uno, a través del control e imposición<br />
del marco legal, el otro, a través de<br />
<strong>la</strong> reproducción de <strong>la</strong>s desigualdades. La<br />
“autodeterminación” política y social cho-<br />
ca <strong>en</strong> este punto con <strong>la</strong>s lógicas del poder<br />
y el dinero. Así, existe un círculo que se<br />
refuerza mutuam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre esfera pública-<br />
sociedad civil-ciudadanía. La ciudadanía<br />
sólo puede hacerse efectiva a partir de <strong>la</strong><br />
exist<strong>en</strong>cia de un espacio público de deliberación<br />
<strong>en</strong> el que una sociedad civil fortalecida<br />
pueda hacer visible, p<strong>en</strong>sable y<br />
debatible los conflictos que <strong>la</strong> atraviesan<br />
y, al mismo tiempo, pueda ejercer activa-<br />
nes: republicana y liberal. En una concepción<br />
republicana esta unidireccionalidad int<strong>en</strong>ta ser<br />
superada ya que se concibe <strong>la</strong> repres<strong>en</strong>tación no<br />
como el otorgami<strong>en</strong>to de “autoridad” que nos<br />
remite a <strong>la</strong> figura tute<strong>la</strong>r de un repres<strong>en</strong>tante<br />
con pl<strong>en</strong>a capacidad de ord<strong>en</strong>ar y mandar, sino<br />
como “autorización”, <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de que el<br />
control lo manti<strong>en</strong>e qui<strong>en</strong> otorga <strong>la</strong> autoridad y<br />
no qui<strong>en</strong> <strong>la</strong> recibe. Ti<strong>en</strong>e que ver con <strong>la</strong> posibilidad<br />
de ejercer “accountability”.
44 Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
m<strong>en</strong>te <strong>la</strong> soberanía popu<strong>la</strong>r, <strong>la</strong> capacidad<br />
de gobernar, de participar <strong>en</strong> <strong>la</strong> ree<strong>la</strong>boración<br />
del sistema, de interv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> <strong>la</strong>s dis-<br />
putas por <strong>la</strong>s ori<strong>en</strong>taciones culturales y <strong>la</strong><br />
manera de p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> sociedad.<br />
Sin embargo, esta dinámica no se da<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad de manera ais<strong>la</strong>da. Los<br />
imperativos económicos del mercado pro-<br />
duc<strong>en</strong> fragm<strong>en</strong>tación de los <strong>la</strong>zos sociales,<br />
introduc<strong>en</strong> <strong>la</strong> lógica de <strong>la</strong> comercialización<br />
<strong>en</strong> todas <strong>la</strong>s esferas de <strong>la</strong> vida social y<br />
g<strong>en</strong>eran exclusiones cada vez más variadas<br />
13 . El Estado neo-liberal de derecho,<br />
por su parte, se muestra cada vez más<br />
aliado al mercado, a <strong>la</strong> vez que refuerza<br />
su racionalidad instrum<strong>en</strong>tal respecto a <strong>la</strong><br />
participación ciudadana.<br />
Habermas introduce, <strong>en</strong> este s<strong>en</strong>tido,<br />
una preocupación c<strong>en</strong>tral que <strong>en</strong><strong>la</strong>za de<br />
alguna manera los temas que hemos de-<br />
sarrol<strong>la</strong>do y nos permite introducirnos de<br />
ll<strong>en</strong>o <strong>en</strong> el problema de <strong>la</strong> democracia: “el<br />
estado de Derecho y el Estado social son<br />
también posibles sin democracia”. La c<strong>la</strong>ve<br />
de lectura de esta afirmación se <strong>en</strong>-<br />
cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> el doble carácter que atribuye<br />
a los derechos: “los derechos liberales<br />
que, consideradas <strong>la</strong>s cosas históricam<strong>en</strong>-<br />
te, cristalizaron <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> posición<br />
social del propietario privado, pued<strong>en</strong> <strong>en</strong>-<br />
t<strong>en</strong>derse desde puntos de vista funcionales<br />
como institucionalización de un sistema<br />
económico gobernado por el mercado,<br />
mi<strong>en</strong>tras que desde puntos de vista normativos<br />
garantizan libertades individuales.<br />
Los derechos sociales significan desde<br />
puntos de vista funcionales <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción<br />
de burocracias de un Estado B<strong>en</strong>efactor, y<br />
desde puntos de vista normativos garantizan,<br />
<strong>en</strong> términos de comp<strong>en</strong>sación, el<br />
cumplimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s legítimas aspiraciones<br />
a una participación justa <strong>en</strong> <strong>la</strong> riqueza<br />
social” (Habermas, 1998: 633).<br />
13 En efecto, el capitalismo actual se caracteriza<br />
precisam<strong>en</strong>te por hacer ext<strong>en</strong>siva <strong>la</strong> forma mercancía<br />
a cada vez mayores aspectos de <strong>la</strong> vida<br />
social. En particu<strong>la</strong>r nos referimos a <strong>la</strong> “cultura”<br />
<strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido amplio, incluy<strong>en</strong>do aquí <strong>en</strong>tre otras<br />
cosas, <strong>la</strong> cultura política y <strong>la</strong> comunicación.<br />
Posibilidades de democratización<br />
En este apartado retomamos algunas<br />
de <strong>la</strong>s ideas desarrol<strong>la</strong>das más arriba para<br />
int<strong>en</strong>tar hacer un ba<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> propuesta<br />
de rescate de <strong>la</strong> esfera pública <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
con una propuesta de democratización.<br />
Uno de los aspectos más importantes<br />
que nos parece c<strong>en</strong>tral recuperar del p<strong>la</strong>n-<br />
teo de Habermas, es <strong>la</strong> dualidad, inher<strong>en</strong>te<br />
a toda teoría social crítica, <strong>en</strong>tre un<br />
área diagnóstico-exploratoria, que implica<br />
una apropiación de <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias sociales<br />
para desarrol<strong>la</strong>r un análisis ci<strong>en</strong>tífico del<br />
pres<strong>en</strong>te, especialm<strong>en</strong>te de sus ‘pot<strong>en</strong>cia-<br />
les crisis’ y un área utópico-anticipatoria,<br />
referida al aspecto normativo, el cual se<br />
supone debe ser informado y limitado<br />
por el área anterior. En efecto, <strong>la</strong> lectura<br />
funcional y normativa de los derechos es<br />
una muestra de cómo opera este marco<br />
analítico.<br />
Sin embargo, esta dualidad constituye<br />
asimismo una t<strong>en</strong>sión difícil de resolver,<br />
aun <strong>en</strong> términos teóricos. La dim<strong>en</strong>sión<br />
normativa de <strong>la</strong> propuesta de Habermas<br />
se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> insist<strong>en</strong>cia por intro-<br />
ducir una idea de democracia que supere<br />
los límites del Estado liberal de dere-<br />
cho y “<strong>la</strong> aceptación pasiva del elitismo<br />
democrático como destino”. Esta democracia<br />
deliberativa “no parte ya del suje-<br />
to <strong>en</strong> gran <strong>formato</strong> que sería el todo de<br />
una comunidad o una comunidad tomada<br />
<strong>en</strong> conjunto, sino de discursos anónima-<br />
m<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre<strong>la</strong>zados <strong>en</strong>tre sí. Hace recaer<br />
<strong>la</strong> carga principal de <strong>la</strong>s m<strong>en</strong>cionadas<br />
expectativas normativas sobre los proce-<br />
dimi<strong>en</strong>tos democráticos y sobre <strong>la</strong> infra-<br />
estructura que para ellos repres<strong>en</strong>taría<br />
un espacio público político alim<strong>en</strong>tado<br />
de fu<strong>en</strong>tes espontáneas” (Habermas,<br />
1998: 634).<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, este proyecto parte, como<br />
hemos visto, de una serie de supuestos<br />
que difícilm<strong>en</strong>te <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran arraigo <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones empíricas. El principal de estos<br />
requisitos es <strong>la</strong> autonomía de <strong>la</strong> esfera
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 45<br />
pública, o más exactam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> autonomía<br />
de <strong>la</strong>s esferas <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral. Tal como seña-<br />
<strong>la</strong> Olvera, este modelo parte de <strong>la</strong> “inevi-<br />
tabilidad de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s instituciones<br />
sistémicas, es decir, el Estado y el<br />
mercado” y “se p<strong>la</strong>ntea una estrategia<br />
autolimitada que busca compatibilizar <strong>en</strong><br />
el <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo <strong>la</strong> lógica del mercado, <strong>la</strong>s<br />
necesidades y estructuras del sistema po-<br />
lítico y <strong>la</strong>s necesidades del mundo de <strong>la</strong><br />
vida” (Olvera, 1996: 40).<br />
Habermas sosti<strong>en</strong>e que tanto los mer-<br />
cados de capitales y trabajo, como el poder<br />
administrativo <strong>en</strong>carnado <strong>en</strong> <strong>la</strong>s buro-<br />
cracias estatales, obedec<strong>en</strong> a su propia<br />
lógica que es indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te de <strong>la</strong>s int<strong>en</strong>ciones<br />
de los sujetos. A difer<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong><br />
integración social que discurre a través<br />
de valores, normas y <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to intersubjetivo,<br />
<strong>la</strong> integración sistémica no<br />
está mediada por <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia de los<br />
actores. “Por esta razón –agrega- capitalismo<br />
y democracia se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong><br />
una re<strong>la</strong>ción de t<strong>en</strong>sión, negada a m<strong>en</strong>u-<br />
do por <strong>la</strong>s teorías liberales” (Habermas,<br />
1998: 629).<br />
En este punto <strong>la</strong> t<strong>en</strong>sión <strong>en</strong>tre diag-<br />
nóstico y propuesta normativa devi<strong>en</strong>e <strong>en</strong><br />
contradicción. Habermas advierte que<br />
existe una dim<strong>en</strong>sión societal, <strong>la</strong> esfera<br />
pública, que no se agota completam<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s lógicas del poder y el dinero y que,<br />
a través de <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia intersubjetiva,<br />
ti<strong>en</strong>e capacidad para influir <strong>en</strong> éstas. Pero<br />
al mismo tiempo acepta <strong>la</strong> inevitabilidad<br />
de exist<strong>en</strong>cia de estas lógicas como reali-<br />
dades fuera del control de los individuos.<br />
Nos preguntamos <strong>en</strong>tonces hasta qué pun-<br />
to es posible aspirar a democratizar el<br />
mercado y el Estado sin que esto implique<br />
un quiebre, una subversión de <strong>la</strong> ló-<br />
gica de <strong>la</strong> dominación y el poder. En<br />
suma ¿hasta qué punto es posible compatibilizar<br />
<strong>la</strong> democracia con el capitalismo,<br />
sin int<strong>en</strong>tar transformar sus racionalida-<br />
des de poder y dinero? En este s<strong>en</strong>tido,<br />
subrayamos que <strong>la</strong> propuesta es, como<br />
seña<strong>la</strong> Olvera, autolimitada.<br />
No obstante, esto no desmerece <strong>en</strong><br />
ningún punto <strong>la</strong> advert<strong>en</strong>cia de un pot<strong>en</strong>-<br />
cial democratizador <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera pública,<br />
aunque, como sosti<strong>en</strong>e Olvera, este pot<strong>en</strong>cial<br />
no pueda estar “teóricam<strong>en</strong>te predefi-<br />
nido” (Olvera, 1999: 73). Rescatamos el<br />
int<strong>en</strong>to de esta perspectiva por construir<br />
una democracia activa, de participación y<br />
comunicación de <strong>la</strong> sociedad, fundada “no<br />
sólo <strong>en</strong> <strong>la</strong>s garantías institucionales de un<br />
estado de derecho, sino <strong>en</strong> <strong>la</strong> cultura po-<br />
lítica de una pob<strong>la</strong>ción acostumbrada a<br />
<strong>la</strong> libertad” (Habermas, 1994: 32). Sin<br />
embargo, creemos que esta propuesta<br />
sólo puede ser sost<strong>en</strong>ida a condición de<br />
que se libere a <strong>la</strong>s instancias de integración<br />
sistémica (Estado y mercado) del<br />
“determinismo legal” que <strong>la</strong>s <strong>en</strong>cierra y se<br />
reconozca normativa y empíricam<strong>en</strong>te su<br />
conting<strong>en</strong>cia histórica y su carácter de<br />
producción humana también.<br />
Al colocar como horizonte utópico-normativo<br />
<strong>la</strong> noción de “autonomía” y “auto-<br />
determinación”, creemos que <strong>la</strong> propuesta<br />
puede ir más allá todavía, para cuestionar<br />
<strong>la</strong>s esferas sistémicas también. Si admiti-<br />
mos que exist<strong>en</strong> cruces empíricos <strong>en</strong>tre<br />
sistema y mundo de <strong>la</strong> vida, <strong>la</strong>s pot<strong>en</strong>cialidades<br />
de crisis necesariam<strong>en</strong>te deberán<br />
atravesar tanto a uno como a otro.<br />
Esto implicaría, evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te una<br />
vuelta a <strong>la</strong> categoría de totalización o to-<br />
talidad, propia de <strong>la</strong> teoría crítica, que<br />
Habermas decidió abandonar (<strong>la</strong> categoría).<br />
No <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido “totalitario” que<br />
implicaría <strong>la</strong> definición de un lugar privi-<br />
legiado e históricam<strong>en</strong>te determinado desde<br />
donde mirar <strong>la</strong> sociedad (<strong>la</strong> economía,<br />
<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones productivas, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se social,<br />
el partido). Pero sí <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de una<br />
recuperación de <strong>la</strong> aspiración a compr<strong>en</strong>-<br />
der como histórica y socialm<strong>en</strong>te produci-<br />
do lo que se muestra a primera luz como<br />
una legalidad ciega que gobierna <strong>la</strong> vida<br />
humana.<br />
Tal vez podamos hab<strong>la</strong>r de una “trampa”,<br />
por l<strong>la</strong>marlo de algún modo, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
noción de democracia y autonomía que <strong>la</strong>
46 Danie<strong>la</strong> Rawicz<br />
tradición liberal nos ha heredado: <strong>la</strong> idea<br />
de considerar a los sujetos como si fue-<br />
ran libres, iguales, autónomos. En este<br />
s<strong>en</strong>tido, Eduardo Grüner p<strong>la</strong>ntea <strong>la</strong> cuestión<br />
de cómo podría “emerger un sujeto<br />
autónomo <strong>en</strong> una sociedad heterónoma<br />
dominada por intereses particu<strong>la</strong>res que<br />
son interiorizados por los propios sujetos<br />
cuya pl<strong>en</strong>a autonomía requeriría su libera-<br />
ción” (Grüner, 1997: 148).<br />
En este punto, p<strong>en</strong>samos, el p<strong>la</strong>nteo<br />
de Habermas se vuelve <strong>en</strong> cierto modo<br />
tautológico: <strong>la</strong> conquista de <strong>la</strong> autonomía<br />
y <strong>la</strong> democracia ti<strong>en</strong><strong>en</strong> como supuestos o<br />
premisas <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> autonomía y<br />
<strong>la</strong> democracia, es decir, una pob<strong>la</strong>ción<br />
acostumbrada a <strong>la</strong> libertad. Tal como sos-<br />
ti<strong>en</strong>e Grüner: “‘autonomía’ es un concepto<br />
que hay que manejar con precaución: el<br />
ideal de una unidad del cuerpo político<br />
como ‘horizonte de expectativas’ regu<strong>la</strong>dor<br />
de <strong>la</strong> práctica autoinstituy<strong>en</strong>te implica que<br />
no puede existir –como no existía <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
concepción at<strong>en</strong>i<strong>en</strong>se de <strong>la</strong> polis- una se-<br />
paración, una ‘esquizia’, <strong>en</strong>tre lo político,<br />
lo social, lo económico. Esta separación<br />
es, justam<strong>en</strong>te, una manipu<strong>la</strong>ción ideoló-<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Arato, A. y Coh<strong>en</strong>, J., “Esfera pública y sociedad<br />
civil”, <strong>en</strong> Revista Metapolítica, n° 9, vol. 3, México,<br />
1999.<br />
Avritzer, Leonardo, “Diálogo y reflexividad: acerca<br />
de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre esfera pública y medios<br />
de comunicación”, <strong>en</strong> Revista Metapolítica, n° 9,<br />
vol. 3, México, 1999.<br />
Ciriza, Alejandra, “De contratos, derechos e individuos.<br />
Problemas y <strong>en</strong>crucijadas <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong><br />
condición ciudadana de <strong>la</strong>s mujeres”, <strong>en</strong> <strong>revista</strong><br />
El Rodaballo, Nº 5, Bu<strong>en</strong>os Aires, verano 1996-<br />
1997.<br />
Coh<strong>en</strong>, Joshua, “Procedimi<strong>en</strong>to y sustancia <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
democracia deliberativa”, <strong>en</strong> Metapolítica, n° 14,<br />
México, abril-junio 2000.<br />
Grüner, Eduardo, Las formas de <strong>la</strong> espada.<br />
Miserias de <strong>la</strong> teoría política de <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, Colihue, 1997.<br />
Habermas, J., Historia y crítica de <strong>la</strong> opinión<br />
pública, México, Ediciones G. Gili, 1994.<br />
gica que pret<strong>en</strong>de hacer de <strong>la</strong> autonomía<br />
de <strong>la</strong> política un fetiche por el cual se<br />
hace pasar <strong>la</strong> parte por el todo: <strong>la</strong> ‘igual-<br />
dad’ de una ciudadanía meram<strong>en</strong>te jurídica<br />
disfraza (al mismo tiempo que reve<strong>la</strong>,<br />
si se <strong>la</strong> sabe leer bi<strong>en</strong>) <strong>la</strong> profunda des-<br />
igualdad económica y social, que es <strong>la</strong><br />
que obstaculiza el movimi<strong>en</strong>to autoinstitu-<br />
y<strong>en</strong>te del conjunto” (Grüner, 1997: 147).<br />
Tal vez restringi<strong>en</strong>do <strong>la</strong> propuesta de<br />
Habermas a <strong>la</strong>s sociedades europeas, <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s que el bi<strong>en</strong>estar económico, <strong>la</strong>s insti-<br />
tuciones políticas y el ejercicio de los derechos<br />
ciudadanos están bastante más<br />
consolidados, podríamos p<strong>en</strong>sar que este<br />
proyecto ti<strong>en</strong>e un corre<strong>la</strong>to más o m<strong>en</strong>os<br />
efectivo <strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad. Sin embargo, esta<br />
posición pres<strong>en</strong>ta más de un peligro si<br />
nos ubicamos desde una perspectiva <strong>la</strong>tinoamericana.<br />
Por una parte, desconocer<br />
el <strong>la</strong>zo intrínseco que existe <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s so-<br />
ciedades «del primer mundo», «avanzadas»,<br />
y el mundo subdesarrol<strong>la</strong>do, lo que<br />
podría llevar, por otra parte, a calificar<br />
de «patológicas» nuestras sociedades por<br />
permanecer estructuralm<strong>en</strong>te desviados<br />
de <strong>la</strong> norma.<br />
Habermas, J., A. Touraine y otros, “La esfera de<br />
lo público”, <strong>en</strong> Touraine y Habermas: <strong>en</strong>sayos<br />
de teoría social, Universidad Autónoma de Pueb<strong>la</strong><br />
y Universidad Autónoma Metropolitana de<br />
Azcaptzalco, México, 1986.<br />
Habermas, J. “Reconciliación mediante el uso<br />
público de <strong>la</strong> razón” <strong>en</strong> J. Habermas y J.<br />
Rawls, Debate sobre el liberalismo político,<br />
Barcelona, Paidós, 1998.<br />
Habermas, J., “Ciudadanía e Id<strong>en</strong>tidad Nacional”<br />
<strong>en</strong> Facticidad y Validez, Madrid, Ed. Trotta,<br />
1998.<br />
Janosky, Thomas, Citiz<strong>en</strong>ship and Civil Society,<br />
Cambridge U.P., 1998.<br />
Kymlica, W. y Norman, W., “El retorno del ciudadano”,<br />
<strong>en</strong> Revista Ágora, n° 7, Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
invierno de 1997.<br />
Lechner, Norbert, “¿La política debe y puede<br />
repres<strong>en</strong>tar lo social?”, <strong>en</strong> ¿Qué queda de <strong>la</strong><br />
repres<strong>en</strong>tación política?, Caracas, CLACSO-<br />
Nueva Sociedad, 1992.
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas 47<br />
Lefort, C<strong>la</strong>ude, “La repres<strong>en</strong>tación política no<br />
agota <strong>la</strong> democracia”, <strong>en</strong> ¿Qué queda de <strong>la</strong> repres<strong>en</strong>tación<br />
política?, Caracas, CLACSO- Nueva<br />
Sociedad, 1992.<br />
Mc Carthy, Thomas, “Practical Discourse: On the<br />
re<strong>la</strong>tion of morality to politics”, <strong>en</strong> Habermas<br />
and the public sphere, Craig Calhoun ed.,<br />
Massachusetts, The MIT Press, 1996.<br />
RESUMEN<br />
El artículo se propone hacer una lectura crítica<br />
del concepto de “esfera pública” <strong>en</strong> <strong>la</strong> perspectiva<br />
teórica de Jürg<strong>en</strong> Habermas. El trabajo<br />
aborda <strong>la</strong> cuestión de cómo <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de una<br />
“esfera pública” se re<strong>la</strong>ciona con <strong>la</strong> constitución<br />
de un ord<strong>en</strong> social y político legítimo. En <strong>la</strong><br />
base de este interrogante se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>la</strong> preocupación<br />
por <strong>la</strong> participación activa y efectiva de<br />
Mouffe, Chantal, El retorno de lo político,<br />
México, Paidós, 1998.<br />
Olvera Rivera, Alberto, “El concepto de sociedad<br />
civil <strong>en</strong> una perspectiva habermasiana”, <strong>en</strong> Sociedad<br />
Civil. Análisis y Debates, n° 1, vol. I.,<br />
México, 1996.<br />
Olvera Rivera, Alberto, “Apuntes sobre <strong>la</strong> esfera<br />
pública como concepto sociológico”, <strong>en</strong> Revista<br />
Metapolítica, n° 9, vol. 3, México, 1999.<br />
Esfera pública, autonomía y democracia <strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta de J. Habermas.<br />
SUMMARY<br />
Public sphere, autonomy and democracy in J. Habermas’s proposal.<br />
The purpose of this article is to make a<br />
critical study of the concept of “public sphere”<br />
in J. Habermas’s theoretical view. This work<br />
approaches the question of how the exist<strong>en</strong>ce<br />
of public sphere is re<strong>la</strong>ted to the constitution<br />
of a political and social order. This question is<br />
supported by the concern of the active and<br />
<strong>la</strong> sociedad, los ciudadanos-soberanos, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
construcción del ord<strong>en</strong> político, esto es, <strong>la</strong> preocupación<br />
por <strong>la</strong>s pot<strong>en</strong>cialidades de <strong>la</strong> publicidad<br />
política para promover <strong>la</strong> autoorganización<br />
social. En este s<strong>en</strong>tido, se retoman <strong>la</strong>s categorías<br />
de autonomía y democracia, a fin de establecer<br />
sus re<strong>la</strong>ciones de t<strong>en</strong>sión con <strong>la</strong> noción<br />
de esfera pública.<br />
true participation of actual citiz<strong>en</strong>s, in the<br />
construction of political order, i.e. the concern<br />
of publicity pot<strong>en</strong>tialities in promoting social<br />
organization. The categories of autonomy and<br />
democracy are analized in order to set their<br />
re<strong>la</strong>tion to the notion of public sphere.
nterrogantes ligados a f<strong>en</strong>ó-<br />
m<strong>en</strong>os contemporáneos como<br />
<strong>la</strong>s transformaciones del tra-<br />
bajo, el desempleo masivo, el<br />
debilitami<strong>en</strong>to y cuestionami<strong>en</strong>to del estado<br />
de bi<strong>en</strong>estar y hasta el riesgo de des-<br />
aparición del Estado Nación como cuerpo<br />
político <strong>en</strong>derezado al bi<strong>en</strong> común, rondan,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> bibliografía sobre estos temas,<br />
<strong>en</strong> torno a una cuestión c<strong>en</strong>tral: <strong>la</strong> es<strong>en</strong>-<br />
cia del trabajo.<br />
A grandes rasgos, se podría ade<strong>la</strong>ntar<br />
que <strong>la</strong> bibliografía consultada se mueve <strong>en</strong><br />
torno a ciertas posiciones, más o m<strong>en</strong>os<br />
matizadas:<br />
1- La es<strong>en</strong>cia del trabajo está determina-<br />
da por <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones económicas: interés,<br />
producción, consumo, mercado.<br />
Su rasgo fundam<strong>en</strong>tal es el mercantil:<br />
el trabajo crea valor económico. Este<br />
es el modo como parec<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derlo<br />
D. Méda, H. Ar<strong>en</strong>dt (ésta, sigui<strong>en</strong>do<br />
los pasos de Heidegger), Rifkin. Es <strong>la</strong><br />
visión utilitarista del trabajo que ti<strong>en</strong>-<br />
de a asimi<strong>la</strong>rlo a <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor que se pres-<br />
ta, por un sa<strong>la</strong>rio, para <strong>la</strong> subsist<strong>en</strong>cia<br />
individual. Se reduce, pues, al empleo.<br />
2- El trabajo es <strong>la</strong> base del <strong>la</strong>zo social.<br />
Las re<strong>la</strong>ciones que <strong>en</strong>tre<strong>la</strong>zan a los<br />
hombres dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong> de <strong>la</strong>s acciones que<br />
los individuos realizan, <strong>en</strong> vistas del<br />
todo (aunque este proceso no sea consci<strong>en</strong>te)<br />
desde el lugar que ocupan <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
división del trabajo. Por <strong>en</strong>de, también<br />
<strong>la</strong> sociedad modifica sus características<br />
según <strong>la</strong> evolución de los procesos de<br />
trabajo. Éste ti<strong>en</strong>e fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te<br />
un valor social objetivo. En esta línea<br />
se p<strong>la</strong>ntean los trabajos de J. Donzelot<br />
y R. Castel, a partir de <strong>la</strong> concepción<br />
durkheimiana de lo social.<br />
Norma Fóscolo<br />
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política.<br />
3. El trabajo, aunque determinado por <strong>la</strong>s<br />
situaciones históricas, forma parte de<br />
<strong>la</strong> condición misma del hombre. Al<br />
tiempo que es una necesidad, es a<br />
través del trabajo que el hombre realiza<br />
su es<strong>en</strong>cia. El trabajo es <strong>en</strong>tonces<br />
sinónimo de autorrealización, de au-<br />
tonomía. Esta postura ac<strong>en</strong>túa el valor<br />
antropológico y ético del trabajo.<br />
A esta línea podrían adscribirse J.-Y.<br />
Calvez y A. Gorz, éste último, crítico<br />
de <strong>la</strong> mera id<strong>en</strong>tificación de <strong>la</strong> poiesis<br />
humana con el trabajo-empleo de <strong>la</strong><br />
sociedad industrial y de su consecu<strong>en</strong>te<br />
«ética del trabajo».<br />
La cuestión se vuelve más compleja<br />
cuando se asocia el trabajo (y no se puede<br />
sino hacerlo) a otras dim<strong>en</strong>siones: al<br />
ámbito de <strong>la</strong> reproducción de <strong>la</strong> vida y al<br />
ámbito ético y político. Así, no es de extrañar<br />
que los autores que <strong>en</strong>fatizan el<br />
valor utilitario que ha adquirido el traba-<br />
jo, <strong>la</strong>nc<strong>en</strong> una sombra sobre su dim<strong>en</strong>sión<br />
social y ac<strong>en</strong>tú<strong>en</strong>, <strong>en</strong> desmedro de<br />
<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sociales producidas por el<br />
trabajo, <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión política (Ar<strong>en</strong>dt,<br />
Méda) o <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión comunitaria : co-<br />
munidad de proximidad del voluntariado<br />
(Rifkin), comunidad política (Méda), comunidades<br />
asociativas (Gorz). Estas di-<br />
m<strong>en</strong>siones estarían por fuera del trabajo,<br />
le son externas.<br />
Por el contrario, los autores que<br />
<strong>en</strong>fatizan el valor social del trabajo, como<br />
base de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sociales <strong>en</strong>tre los<br />
hombres, redim<strong>en</strong>sionan lo social e inser-<br />
tan aquí <strong>la</strong> problemática política <strong>en</strong> re<strong>la</strong>-<br />
ción con <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones de trabajo y su<br />
conflictividad: <strong>la</strong> cuestión social. Es el<br />
caso de Donzelot y Castel qui<strong>en</strong>es se re-<br />
fier<strong>en</strong> a <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión antropológica del
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política. 49<br />
trabajo no <strong>en</strong> términos de «es<strong>en</strong>cia» individual<br />
o colectiva, sino <strong>en</strong> vistas de su<br />
valor para el sujeto social y como base de<br />
lo social mismo.<br />
En estas páginas nos det<strong>en</strong>dremos<br />
fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> un aspecto de <strong>la</strong><br />
cuestión aunque éste nos derivará, necesariam<strong>en</strong>te,<br />
hacia el c<strong>en</strong>tro mismo del pro-<br />
blema.<br />
¿Es el trabajo <strong>la</strong> base del <strong>la</strong>zo social?<br />
¿O bi<strong>en</strong> es el trabajo una ideología que<br />
nos ti<strong>en</strong>e hechizados, una construcción<br />
histórica que hay que «des<strong>en</strong>cantar»? En<br />
el caso de que se lograra demostrar esta<br />
segunda afirmación ¿sobre qué otras ba-<br />
ses se construye <strong>la</strong> sociedad?<br />
El libro de Dominique Méda (1998),<br />
cuyas tesis confrontaremos, se p<strong>la</strong>ntea<br />
estas preguntas y responde: no, a <strong>la</strong> primera;<br />
sí, a <strong>la</strong> segunda y, <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia,<br />
propone otro modo de repres<strong>en</strong>tarse y<br />
construir lo social.<br />
Sin embargo (es lo que int<strong>en</strong>taremos<br />
demostrar) es posible contestar positiva-<br />
m<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> primera pregunta, dici<strong>en</strong>do: el<br />
trabajo es <strong>la</strong> base del vínculo social y<br />
también afirmativam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> segunda: el<br />
trabajo y <strong>la</strong> sociedad son construcciones<br />
históricas.<br />
1. Trabajo y <strong>la</strong>zo social.<br />
En primer lugar, sería necesario deter-<br />
minar qué tipo de concepto es el trabajo.<br />
Méda afirma que una construcción ideoló-<br />
gica hizo del trabajo una categoría antro-<br />
pológica, un «invariante de <strong>la</strong> naturaleza<br />
humana, cuyo rastro se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> todo<br />
tiempo y lugar, que propicia <strong>la</strong> realización<br />
personal y, sobre todo, que el trabajo es<br />
el c<strong>en</strong>tro y el fundam<strong>en</strong>to del vínculo so-<br />
cial» (Id., 17).<br />
Donzelot (1984) afirma, respecto de lo<br />
social, que éste ti<strong>en</strong>e una fecha de naci-<br />
mi<strong>en</strong>to; lo concibe como un género híbri-<br />
do construido <strong>en</strong> <strong>la</strong> intersección <strong>en</strong>tre lo<br />
social-comunitario y lo político, surgido<br />
por 1850, una «inv<strong>en</strong>ción necesaria para<br />
hacer gobernable una sociedad que ha<br />
optado por un régim<strong>en</strong> democrático»<br />
(p.13). Se refiere al modo como se resol-<br />
vió históricam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> «cuestión social».<br />
La cuestión social aparece <strong>en</strong> el siglo<br />
XIX por <strong>la</strong> am<strong>en</strong>aza de <strong>la</strong> desintegración<br />
de <strong>la</strong> Nación debida a <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia del<br />
proletariado para qui<strong>en</strong> <strong>la</strong>s promesas del<br />
liberalismo y de <strong>la</strong> ilustración, de “liber-<br />
tad”, “igualdad” y “fraternidad”, se habían<br />
ahogado <strong>en</strong> <strong>la</strong>s espantosas condiciones de<br />
exist<strong>en</strong>cia a que los sometía <strong>la</strong> explotación<br />
de su trabajo. Habían desaparecido los<br />
antiguos <strong>la</strong>zos comunitarios y <strong>la</strong> ciudada-<br />
nía política, por su parte, era abstracta y<br />
m<strong>en</strong>tirosa e incapaz de lograr <strong>la</strong> inclusión<br />
de <strong>la</strong> mayoría trabajadora.<br />
En <strong>la</strong> g<strong>en</strong>ealogía de lo social, por lo<br />
tanto, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra el trabajo tal como<br />
hoy se lo <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de. Y el trabajo, como hoy<br />
lo conocemos, fue un factor determinante<br />
para <strong>la</strong> transformación de lo comunitario<br />
<strong>en</strong> lo social. R. Castel afirma que el tra-<br />
bajo debe ser visto, por razones históri-<br />
cas, no sólo como <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción técnica de<br />
producción, sino como el soporte privile-<br />
giado de inscripción <strong>en</strong> <strong>la</strong> estructura so-<br />
cial (1995, 14). Advierte que <strong>en</strong> el siglo<br />
XIX, al producirse una transformación <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> repres<strong>en</strong>tación o imag<strong>en</strong> del trabajo,<br />
éste dejó de ser un deber que responde a<br />
exig<strong>en</strong>cias religiosas, morales o económi-<br />
cas –para reproducir <strong>la</strong> vida– y (olvida de-<br />
cir Castel) también políticas, porque el<br />
trabajo premoderno realizado por unos<br />
bajo dominio de otros permitía, precisa-<br />
m<strong>en</strong>te, el dominio de éstos sobre aquellos.<br />
El trabajo, pues, pasó a ser fu<strong>en</strong>te de to-<br />
das <strong>la</strong>s riquezas y, por ser socialm<strong>en</strong>te<br />
útil, debió ser rep<strong>en</strong>sado y reorganizado a<br />
partir de los principios de <strong>la</strong> nueva eco-<br />
nomía política (1995, 160-166).<br />
Desde <strong>en</strong>tonces aparece el valor antropológico<br />
del trabajo, su característica de<br />
fundam<strong>en</strong>to del ord<strong>en</strong> social, <strong>en</strong>t<strong>en</strong>diéndo-<br />
se <strong>la</strong> sociedad como <strong>la</strong> interacción de <strong>la</strong><br />
totalidad de los ag<strong>en</strong>tes que, a través de<br />
<strong>la</strong> división social del trabajo, son solida-
50 Norma Fóscolo<br />
riam<strong>en</strong>te interdep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes. Es c<strong>la</strong>ro que,<br />
para ello, era necesario que el trabajo fue-<br />
ra concebido como una actividad libre.<br />
Sólo <strong>en</strong>tonces puede concebirse una sociedad<br />
que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> sí misma el princi-<br />
pio de su organización (Id., 18): <strong>la</strong>s socie-<br />
dades no son concebidas como «naturales»<br />
ni son tampoco producto de un con-<br />
trato político. Se produce pues el pasaje<br />
de un fundam<strong>en</strong>to trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> inman<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong> sociedad misma. No de otra<br />
manera <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de Durkheim <strong>la</strong> sociedad,<br />
que, por <strong>la</strong> misma razón, se convierte,<br />
desde ahora, <strong>en</strong> objeto de ci<strong>en</strong>cia.<br />
Operadores de esta transformación de<br />
lo social, y no sólo del concepto de lo<br />
social, fueron el mercado y el trabajo.<br />
A su vez, el trabajo que el individuo<br />
realiza es fu<strong>en</strong>te de reconocimi<strong>en</strong>to social,<br />
por su utilidad social; proporciona un<br />
«status», una id<strong>en</strong>tidad social objetiva<br />
porque está protegida por un «estatuto»<br />
de derechos y obligaciones, con frecu<strong>en</strong>cia<br />
legalm<strong>en</strong>te explícito.<br />
Varios autores han analizado <strong>la</strong> compleja<br />
trama histórica que condujo a <strong>la</strong><br />
construcción de <strong>la</strong>s categorías modernas<br />
del trabajo y de <strong>la</strong> sociedad. Uno de esos<br />
hilos es <strong>la</strong> transformación del trabajo<br />
mismo, asa<strong>la</strong>riado y mercantilizado, pero<br />
libre y socialm<strong>en</strong>te útil; otros hilos están<br />
re<strong>la</strong>cionados con los dogmas de fe de <strong>la</strong><br />
economía política liberal, del utilitarismo<br />
y hasta de <strong>la</strong> ilustración: a través del trabajo<br />
de todos se lograría el bi<strong>en</strong>estar de<br />
todos, gracias al mercado que mant<strong>en</strong>dría<br />
<strong>la</strong> armonía. Así, el desarrollo tecnológico<br />
traería consigo, <strong>en</strong> un cresc<strong>en</strong>do de pro-<br />
greso al infinito, <strong>la</strong> adultez moral de <strong>la</strong><br />
Humanidad.<br />
Estos dogmas han impregnado tam-<br />
bién al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to marxista, pescado <strong>en</strong><br />
f<strong>la</strong>grante contradicción, según Méda, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
apuesta a <strong>la</strong> realización personal a través<br />
de <strong>la</strong> producción de carácter colectivo<br />
(Id., 102). La conciliación, dice esta autora,<br />
<strong>en</strong>tre ambos aspectos, no se produjo<br />
<strong>en</strong> y por <strong>la</strong> comunidad política, sino <strong>en</strong> el<br />
s<strong>en</strong>o mismo de esta última sociedad<br />
«que sólo permite una sociabilidad extre-<br />
madam<strong>en</strong>te abstracta, que se realiza por<br />
signos» (Id., 104).<br />
2. El trabajo como autorrealización<br />
y como ali<strong>en</strong>ación<br />
Creemos que Méda está confundi<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación del trabajo <strong>en</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor, que ya<br />
fue d<strong>en</strong>unciada por Marx, con <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación<br />
de <strong>la</strong> sociedad de masas, tecnológica, mer-<br />
cantil y consumista que es críticam<strong>en</strong>te<br />
juzgada desde fines de los años ’60 por<br />
autores prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología y<br />
del marxismo (Heidegger, <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> de<br />
Frankfurt, Ar<strong>en</strong>dt, Habermas, etc.).<br />
Por ahora, nos det<strong>en</strong>dremos <strong>en</strong> esta<br />
contradicción seña<strong>la</strong>da <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> «realización<br />
personal» y el «trabajo colectivo». El<br />
orig<strong>en</strong> de esta contradicción se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
<strong>en</strong> Marx, según <strong>la</strong> autora citada, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
polisemia del concepto «trabajo» que para<br />
Marx significa el trabajo-esfuerzo del indi-<br />
viduo y también, tomando más amplias<br />
connotaciones, significa «cultura o forma-<br />
ción». Sólo así fue posible para Marx,<br />
dice <strong>la</strong> autora, construir sobre <strong>la</strong>s huel<strong>la</strong>s<br />
de Hegel una «es<strong>en</strong>cia del trabajo, esto es,<br />
un ideal de creación y de autorrealiza-<br />
ción» (Id., 81).<br />
Para ac<strong>la</strong>rar esta cuestión, nada mejor<br />
que volver a leer los Manuscritos de fi-<br />
losofía y economía. Allí Marx afirma:<br />
1- El hombre es un ser g<strong>en</strong>érico, es decir,<br />
social, porque «se re<strong>la</strong>ciona consigo<br />
mismo como un universal y, por eso,<br />
libre» (1974, 110).<br />
2- La universalidad del hombre se reve<strong>la</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> «universalidad que hace de <strong>la</strong><br />
naturaleza todo su cuerpo inorgánico,<br />
tanto por ser (a) un medio de subsis-<br />
t<strong>en</strong>cia inmediato, como por ser (b) <strong>la</strong><br />
materia, el objeto y el instrum<strong>en</strong>to de<br />
su actividad vital. La naturaleza es el<br />
cuerpo inorgánico del hombre [g<strong>en</strong>érico]».<br />
«Que el hombre vive de <strong>la</strong> natu-<br />
raleza quiere decir que <strong>la</strong> naturaleza
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política. 51<br />
es su cuerpo, con el cual ha de mant<strong>en</strong>erse<br />
<strong>en</strong> proceso continuo para no<br />
morir» (Id., 110-111).<br />
3- El trabajo <strong>en</strong>aj<strong>en</strong>ado, es decir, el trabajo<br />
abstracto, es el que (a) «convierte a<br />
<strong>la</strong> naturaleza <strong>en</strong> algo aj<strong>en</strong>o al hombre<br />
y (b) lo hace aj<strong>en</strong>o de sí mismo, de su<br />
propia función activa, de su actividad<br />
vital, también hace del género algo aje-<br />
no al hombre; hace que para él <strong>la</strong><br />
vida g<strong>en</strong>érica [<strong>la</strong> vida social] se con-<br />
vierta <strong>en</strong> medio de <strong>la</strong> vida individual»<br />
(Id., 111).<br />
La contradicción, pues, no radica <strong>en</strong><br />
una ma<strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación de Marx. El<strong>la</strong> es<br />
<strong>la</strong> contradicción por Marx mismo seña<strong>la</strong>da<br />
que se aloja <strong>en</strong> el propio s<strong>en</strong>o de <strong>la</strong><br />
realidad del trabajo. El trabajo no es, al<br />
mismo tiempo medio para sobrevivir, fundam<strong>en</strong>to<br />
del <strong>la</strong>zo social y fu<strong>en</strong>te de<br />
autodesarrollo personal. Es el trabajo <strong>en</strong>a-<br />
j<strong>en</strong>ado, convertido <strong>en</strong> mercancía el que<br />
separa a un hombre del otro hombre y al<br />
hombre de su es<strong>en</strong>cia g<strong>en</strong>érica y, por lo<br />
tanto, convierte al trabajo mismo <strong>en</strong> una<br />
función cuasi animal porque resulta <strong>en</strong>de-<br />
rezado so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> sobreviv<strong>en</strong>cia indi-<br />
vidual. Sólo cuando se supere esta contradicción<br />
y <strong>la</strong> «naturaleza como cuerpo inor-<br />
gánico del hombre g<strong>en</strong>érico» sea apropia-<br />
da por el trabajador mismo, asociado con<br />
otros igualm<strong>en</strong>te libres, podrá el trabajo<br />
ser fu<strong>en</strong>te del autodesarrollo y producto<br />
de <strong>la</strong> creatividad del hombre. El trabajo<br />
mismo, ahora sí <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dido como «cultura<br />
y formación» se convertirá <strong>en</strong> una necesi-<br />
dad del hombre rico <strong>en</strong> necesidades.<br />
3. Labor y trabajo.<br />
El no haber compr<strong>en</strong>dido el carácter<br />
dialéctico de <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación de Marx<br />
induce también a Ar<strong>en</strong>dt (1993) a reprochar<br />
a Marx <strong>la</strong> reducción del trabajo a<br />
<strong>la</strong>bor (Id., 102).<br />
Recordemos brevem<strong>en</strong>te los conceptos<br />
que construye H. Ar<strong>en</strong>dt. La <strong>la</strong>bor es<br />
una actividad correspondi<strong>en</strong>te al proceso<br />
biológico del cuerpo, sometido a <strong>la</strong>s leyes<br />
del crecimi<strong>en</strong>to, metabolismo y decad<strong>en</strong>-<br />
cia. Por lo tanto «<strong>la</strong> condición humana de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>bor es <strong>la</strong> vida misma» (Id., 21). Se<br />
está refiri<strong>en</strong>do al trabajo <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dido como<br />
mera reproducción de <strong>la</strong> vida.<br />
El trabajo, por el contrario, corresponde<br />
a una exig<strong>en</strong>cia no natural del<br />
hombre pues él «proporciona un mundo de <strong>la</strong>s vidas individuales,<br />
mi<strong>en</strong>tras que este mundo sobrevive y<br />
trasci<strong>en</strong>de a todas el<strong>la</strong>s. La condición<br />
humana del trabajo es <strong>la</strong> mundanidad»<br />
(Id., 21).<br />
La categoría de mundo, es sabido,<br />
ha sido trabajada profundam<strong>en</strong>te por<br />
Heidegger (1951): el exist<strong>en</strong>te es inher<strong>en</strong>te<br />
a un mundo, pues <strong>la</strong> condición humana<br />
excluye <strong>la</strong> ipseidad pura, el Dasein es ya<br />
un ser-<strong>en</strong>-el-mundo. Si el mundo es lo que<br />
nos permite percibir a <strong>la</strong>s cosas como<br />
prágmata, cosas-a-<strong>la</strong>-mano, útiles, esto no<br />
se debe a <strong>la</strong> proximidad material de <strong>la</strong>s<br />
mismas, sino a que el mundo está signado<br />
por <strong>la</strong> preocupación. En el mundo, el objeto,<br />
antes de ser objeto de conocimi<strong>en</strong>to,<br />
actúa como refer<strong>en</strong>te. El ser del útil es el<br />
tejido de re<strong>la</strong>ciones que re<strong>en</strong>vía al exist<strong>en</strong>te<br />
de un útil al otro y al ser-con-otros exis-<br />
t<strong>en</strong>tes. Éstos, a su vez, son objeto de cura<br />
o cuidado (cf. Santander, 1979).<br />
El mundo es, pues, el fruto del traba-<br />
jo colectivo y es el modo como inmediata-<br />
m<strong>en</strong>te se es con el otro: lo social.<br />
Conocida es, sin embargo, <strong>la</strong> desvalo-<br />
rización que Heidegger hace de lo social,<br />
a partir del carácter de «caída <strong>en</strong> el mundo»<br />
de <strong>la</strong> cotidianeidad del <strong>en</strong>te. Así como<br />
<strong>la</strong> cura es una manera subrrogante y de-<br />
fici<strong>en</strong>te del ser-ahí-<strong>en</strong>-el-mundo. (cf. <strong>la</strong>s<br />
críticas que Bourdieu (1991) hace a<br />
Heidegger a este respecto).<br />
Comparti<strong>en</strong>do quizás esta desvalorización<br />
Ar<strong>en</strong>dt llega a afirmar que el «nada<br />
utópico ideal» que guía los textos de<br />
Marx, es el de una «humanidad socializada<br />
por completo, cuyo único propósito<br />
fuera mant<strong>en</strong>er el proceso de <strong>la</strong> vida»; <strong>en</strong>
52 Norma Fóscolo<br />
ese caso «<strong>la</strong> distinción <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>bor y trabajo<br />
desaparece por <strong>en</strong>tero; todo trabajo<br />
se convertiría <strong>en</strong> <strong>la</strong>bor, debido a que <strong>la</strong>s<br />
cosas se <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derán no <strong>en</strong> su mundana y<br />
objetiva cualidad, sino como resultado de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>bor y de <strong>la</strong>s funciones del proceso de<br />
<strong>la</strong> vida» (Id., 104).<br />
En realidad, creemos haber demostra-<br />
do que, si Marx afirma el valor del traba-<br />
jo no ali<strong>en</strong>ado es, precisam<strong>en</strong>te, porque<br />
éste nos libera de <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor. Traduci<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong>s metáforas vitalistas de Marx a térmi-<br />
nos f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ológicos se puede decir que<br />
<strong>la</strong> «naturaleza inorgánica, cuerpo del hom-<br />
bre g<strong>en</strong>érico», es decir, del hombre como<br />
ser social, es precisam<strong>en</strong>te el mundo. El<br />
mundo de <strong>la</strong>s interacciones es <strong>la</strong> cons-<br />
trucción de lo social y <strong>la</strong> mediación nece-<br />
saria de <strong>la</strong> vida que deja por eso de ser<br />
<strong>la</strong> mera vida animal para convertirse <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> vida g<strong>en</strong>érica.<br />
Heidegger, al referirse a <strong>la</strong> «caída» <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
vida cotidiana, Habermas, <strong>en</strong> sus críticas al<br />
Estado de bi<strong>en</strong>estar, Adorno y Horkheimer,<br />
todos ellos, d<strong>en</strong>unciaron <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación del<br />
individuo <strong>en</strong> <strong>la</strong> racionalidad tecnológico-<br />
instrum<strong>en</strong>tal aunque <strong>la</strong>s vías de salvación<br />
de <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación que estos autores seña<strong>la</strong>n<br />
no son exactam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s mismas.<br />
En <strong>la</strong> argum<strong>en</strong>tación de H. Ar<strong>en</strong>dt, <strong>la</strong><br />
sociedad contemporánea, totalm<strong>en</strong>te abocada<br />
al trabajo ha reducido también a<br />
éste a <strong>la</strong>bor, porque ha perdido de vista a<br />
<strong>la</strong> vita activa: <strong>la</strong> acción es <strong>la</strong> única actividad<br />
que se da <strong>en</strong>tre los hombres sin <strong>la</strong><br />
mediación de cosas o materia, correspon-<br />
di<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> condición humana de <strong>la</strong> pluralidad.<br />
«Esta pluralidad es específicam<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> condición –no <strong>la</strong> condición sine qua<br />
non sino <strong>la</strong> conditio per quam de toda <strong>la</strong><br />
vida política” (Id., 21). El consumismo, <strong>la</strong><br />
tecnología, no han emancipado al hombre<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor, sino sólo int<strong>en</strong>sificado el proceso<br />
de <strong>la</strong> vida natural; <strong>la</strong> sociedad de<br />
masas, es decir, <strong>la</strong> sociedad de consumi-<br />
dores, no es el mundo: «el mundo, el<br />
hogar levantado por el hombre <strong>en</strong> <strong>la</strong> Tie-<br />
rra y hecho con el material que <strong>la</strong> natura-<br />
leza terr<strong>en</strong>a <strong>en</strong>trega a <strong>la</strong>s manos humanas,<br />
está formado no por cosas que se<br />
consum<strong>en</strong>, sino por cosa que se usan»<br />
(Id., 141).<br />
Las expuestas son <strong>la</strong>s razones por <strong>la</strong>s<br />
cuales Ar<strong>en</strong>dt y Méda se rehusan a p<strong>en</strong>-<br />
sar que el trabajo pueda ser el fundam<strong>en</strong>to<br />
del vínculo social. Sólo los <strong>la</strong>zos que <strong>la</strong><br />
política anuda pued<strong>en</strong> convertirse <strong>en</strong> el<br />
verdadero vínculo que una a los hombres.<br />
Pero recordemos que <strong>la</strong> utopía moder-<br />
na del trabajo puso <strong>en</strong> el trabajo y <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
sociedad sobre él fundada su esperanza<br />
de emancipación porque, <strong>en</strong> épocas ante-<br />
riores, reducidos algunos hombres a <strong>la</strong><br />
condición de animal <strong>la</strong>borans, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor<br />
no so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te cond<strong>en</strong>aba a éstos a <strong>la</strong> ta-<br />
rea de reproducir el cíclico proceso de <strong>la</strong><br />
vida, sino que era <strong>la</strong> condición de <strong>la</strong> liberación<br />
de los otros para <strong>la</strong> vida política:<br />
es <strong>la</strong> forma de dominación política pre-<br />
moderna <strong>la</strong> que hizo que algunos no pudieran<br />
liberarse por el trabajo y del traba-<br />
jo. Por esto decíamos más arriba, con<br />
Donzelot, que lo social es aquello a partir<br />
de lo cual una sociedad se hace goberna-<br />
ble y se concibe como democrática, es<br />
decir, incluy<strong>en</strong>te e igualitaria.<br />
La sociedad, que es un constructo his-<br />
tórico, se ha fundado sobre el trabajo; el<br />
<strong>la</strong>zo social es el trabajo; pero, al mismo<br />
tiempo, el trabajo mismo fue una catego-<br />
ría utópica, el horizonte <strong>en</strong> cual se fundó<br />
<strong>la</strong> misma sociedad moderna (Castel,<br />
1995, 204).<br />
4. Algunas distinciones.<br />
¿Significa esto que esta sociedad es<br />
justa, que todos y cada uno de los individuos<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran allí su realización perso-<br />
nal y su realización como seres sociales?<br />
Evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> respuesta es: no. ¿Es<br />
pues el trabajo una categoría que hay que<br />
des<strong>en</strong>cantar o son <strong>la</strong>s condiciones <strong>en</strong> que<br />
el trabajo se pres<strong>en</strong>ta que hay que rechazar?<br />
En <strong>la</strong> actualidad estas condiciones<br />
de dominio que el trabajo ejerce no se
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política. 53<br />
visualizan como explotación, como <strong>en</strong> el<br />
siglo XIX, sino como exclusión de lo so-<br />
cial. La producción colectiva de <strong>la</strong> rique-<br />
za no necesita ya a todos; el trabajo excluye<br />
a los individuos del trabajo. El<br />
mundo se ha vuelto inhóspito para gran-<br />
des masas de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción.<br />
Y bi<strong>en</strong>, tanto <strong>la</strong> explotación como <strong>la</strong><br />
exclusión por el trabajo, no deberían ser<br />
atribuidas per se al trabajo, sino quizás a<br />
<strong>la</strong>s condiciones mercantiles que lo acom-<br />
pañaron desde el comi<strong>en</strong>zo de <strong>la</strong> moder-<br />
nidad.<br />
En este punto parece necesario hacer<br />
algunas distinciones <strong>en</strong> vistas de una re-<br />
flexión m<strong>en</strong>os simplista sobre <strong>la</strong> cuestión.<br />
1- Si el trabajo se visualiza so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te<br />
desde el punto de vista mercantil, ta-<br />
rea productiva que se presta a cambio<br />
de un sa<strong>la</strong>rio a otro, qui<strong>en</strong> es el que<br />
ti<strong>en</strong>e toda <strong>la</strong> decisión sobre el proceso<br />
y su s<strong>en</strong>tido, se obti<strong>en</strong>e una visión<br />
reductiva de lo social –que aparece<br />
como un mero juego de intereses- y<br />
reductiva del trabajo mismo. Es c<strong>la</strong>ro<br />
también que el trabajo aparece como<br />
heterorregu<strong>la</strong>do (Gorz, 1995), ali<strong>en</strong>an-<br />
te y p<strong>en</strong>oso para el individuo que lo<br />
realiza.<br />
2- Tanto más ali<strong>en</strong>ante es el trabajo <strong>en</strong><br />
aquel s<strong>en</strong>tido cuanto que lo económico<br />
se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra autorregu<strong>la</strong>do y escin-<br />
dido de <strong>la</strong>s esferas de <strong>la</strong> vida y de <strong>la</strong><br />
política. O, peor aún, cuando <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión<br />
económica ha invadido de tal ma-<br />
nera <strong>la</strong> vida del individuo que éste se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra coercitivam<strong>en</strong>te dominado<br />
por <strong>la</strong> hybris del consumo que todo lo<br />
traduce a valor de cambio (Id.).<br />
Y más aún, <strong>en</strong> un nivel anterior y más<br />
profundo, es decir <strong>en</strong> el mom<strong>en</strong>to<br />
mismo de <strong>la</strong> creación de plusvalía <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> producción, se puede mostrar, como<br />
Lyotard lo ha hecho, <strong>la</strong> heterog<strong>en</strong>eidad<br />
que existe <strong>en</strong>tre el trabajo y lo econó-<br />
mico <strong>en</strong> el régim<strong>en</strong> capitalista. El<br />
difer<strong>en</strong>do <strong>en</strong>tre ambos «regím<strong>en</strong>es de<br />
frases» sólo pudo ser (ma<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te) sal-<br />
dado mediante <strong>la</strong> traducción del trabajo<br />
y el intercambio a tiempo a través<br />
de <strong>la</strong> ficción jurídica del contrato. Pero<br />
el tiempo del trabajo pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te al<br />
ord<strong>en</strong> de <strong>la</strong> duración, es decir de <strong>la</strong><br />
vida, del cuerpo del trabajador es ra-<br />
dicalm<strong>en</strong>te difer<strong>en</strong>te del tiempo del<br />
capital, que es del ord<strong>en</strong> de <strong>la</strong> ganan-<br />
cia, ahorro... de tiempo, tiempo abs-<br />
tracto, puro pres<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> fin, supresión<br />
del tiempo (Lyotard, 199-205).<br />
3- Aun si el trabajo se reduce al empleo,<br />
es decir, un lugar determinado d<strong>en</strong>tro<br />
de un sector socio-profesional d<strong>en</strong>tro<br />
de una sociedad, se podría sin embar-<br />
go acotar que <strong>en</strong> el actor trabajador<br />
no se agota el sujeto trabajador. Aquí<br />
es necesario recordar que, precisam<strong>en</strong>-<br />
te, el trabajo asa<strong>la</strong>riado fue el que<br />
permitió que el trabajador, fuera del<br />
tiempo de trabajo, se pert<strong>en</strong>eciera a sí<br />
mismo y no ya a su patrón.<br />
De todos modos, esta descripción del<br />
trabajo está muy ligada al modelo de tra-<br />
bajo taylorista-fordista del capitalismo industrial,<br />
<strong>en</strong> el que todavía se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran<br />
sumidas algunas ramas de <strong>la</strong> producción<br />
y no pocos trabajadores.<br />
Sin embargo, se podría fantasear con<br />
<strong>la</strong> idea de que <strong>la</strong>s transformaciones re-<br />
ci<strong>en</strong>tes del proceso mismo del trabajo han<br />
hecho o harán fracturarse algunos pares<br />
tradicionales:<br />
• Valor del trabajo/tiempo de trabajo.<br />
En <strong>la</strong>s disímiles tareas que impone <strong>la</strong><br />
cada vez más compleja división del traba-<br />
jo, y dada <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> informática,<br />
<strong>la</strong> robótica y <strong>la</strong> comunicación, resulta<br />
prácticam<strong>en</strong>te imposible medir el valor de<br />
un trabajo, y por <strong>en</strong>de su remuneración,<br />
por el tiempo de trabajo. En este s<strong>en</strong>ti-<br />
do, no parece tan desatinada <strong>la</strong> propues-<br />
ta de Gorz, de otorgar al trabajo y a sus<br />
productos «precios políticos» y no ya pre-<br />
cios puram<strong>en</strong>te derivados del intercambio<br />
mercantil que ya de manera muy ficticia<br />
calcu<strong>la</strong> el precio del trabajo por el tiempo.<br />
• Trabajo manual / trabajo intelectual.
54 Norma Fóscolo<br />
La revolución tecnológica por una parte, y<br />
<strong>la</strong>s t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias creci<strong>en</strong>tes del sector de ser-<br />
vicios, cada vez más personalizados, han<br />
hecho casi ficticia esta distinción. No se<br />
trata de creer que hoy o <strong>en</strong> un futuro to-<br />
das <strong>la</strong>s tareas serán intelectuales, pero sin<br />
dudas hay cada vez un mayor marg<strong>en</strong> de<br />
los procesos intelig<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> reemp<strong>la</strong>zo de<br />
los manuales y automáticos. Sin embargo,<br />
no queremos caer <strong>en</strong> <strong>la</strong> nueva utopía<br />
toyotista que promete autonomía de deci-<br />
siones, flexibilidad de los procesos, multi-<br />
funcionalidad del trabajador y, por lo tanto,<br />
una nueva y gratificante «ética» del tra-<br />
bajo (o de <strong>la</strong> empresa) prometedora de<br />
creatividad y autorrealización, sobre lo que<br />
Gorz (1998) nos advierte.<br />
Una vez hechas estas distinciones,<br />
quisiéramos ac<strong>la</strong>rar nuestra opinión:<br />
Es cierto que el trabajo como base del<br />
<strong>la</strong>zo social y otorgador de id<strong>en</strong>tidad social<br />
es una construcción histórica, como <strong>la</strong><br />
misma sociedad.<br />
Pero esta construcción se basó <strong>en</strong> una<br />
utopía de emancipación sobre <strong>la</strong> que es<br />
necesario preguntarse si ha llegado ya el<br />
mom<strong>en</strong>to de abandonar<strong>la</strong>. El trabajo no<br />
ali<strong>en</strong>ado, es decir, no sometido a <strong>la</strong>s imposiciones<br />
del mercado o al dominio de<br />
uno sobre otros ti<strong>en</strong>e como objeto <strong>la</strong><br />
construcción del hogar común: el mundo.<br />
En este s<strong>en</strong>tido, el trabajo es <strong>la</strong> base del<br />
<strong>la</strong>zo social aunque este último no necesi-<br />
te ya de <strong>la</strong> copres<strong>en</strong>cia inmediata propia<br />
de <strong>la</strong> vida comunitaria. El trabajo como<br />
mediación necesaria es una manifestación<br />
de ese impulso tan humano de dominio<br />
de <strong>la</strong> naturaleza y es expansión de lo que,<br />
con Moscovici (1977), podríamos l<strong>la</strong>mar<br />
el instinto epistémico de búsqueda y descubrimi<strong>en</strong>to<br />
¿O es posible negar que <strong>la</strong>s<br />
prometeicas conquistas tecnológicas que<br />
<strong>en</strong> nuestra época se han logrado, gracias<br />
al trabajo acumu<strong>la</strong>do de <strong>la</strong> humanidad,<br />
pued<strong>en</strong> hacer este hogar más habitable<br />
para todos los hombres de <strong>la</strong> tierra?<br />
Por otra parte, es necesario reconocer<br />
que el trabajo, <strong>en</strong> sí, no basta para que<br />
los frutos del mismo estén igualm<strong>en</strong>te al<br />
alcance de todos: el reparto de <strong>la</strong> riqueza<br />
g<strong>en</strong>érica es hoy más injusto que nunca.<br />
Sin embargo, esta objeción, de índole<br />
ética y política no es sufici<strong>en</strong>te para des-<br />
conocer el <strong>en</strong>orme valor del trabajo. Pre-<br />
cisam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> valoración del trabajo humano<br />
y de <strong>la</strong> producción social de riqueza,<br />
al tiempo que <strong>la</strong> comprobación de que<br />
tanto trabajo acumu<strong>la</strong>do no ha logrado <strong>en</strong><br />
algunos casos ni siquiera asegurar <strong>la</strong> vida<br />
o el mínimo bi<strong>en</strong>estar a bu<strong>en</strong>a parte de <strong>la</strong><br />
humanidad, es lo que nos obliga a mant<strong>en</strong>er<br />
una actitud crítica.<br />
La realidad social, como manifestación<br />
f<strong>la</strong>grante de estas contradicciones, es precisam<strong>en</strong>te<br />
el terr<strong>en</strong>o que hace posible y<br />
necesario el ejercicio de <strong>la</strong> crítica.<br />
Pero quizás esa crítica no pueda<br />
ejercerse sin un horizonte utópico determi-<br />
nado él también por <strong>la</strong> realidad y <strong>la</strong> nece-<br />
sidad del trabajo. La utopía de una sociedad<br />
de hombres libres: liberados, no sólo<br />
<strong>en</strong> el trabajo y del trabajo ali<strong>en</strong>ado, sino<br />
también por el trabajo. Por el trabajo que<br />
hace de <strong>la</strong> tierra, un mundo, el hogar para<br />
<strong>la</strong> autorrealización de <strong>la</strong> humanidad toda.<br />
5. Vida y política.<br />
Una cuestión resta por resolver: ¿<strong>la</strong><br />
aparición de lo social ha hecho desapare-<br />
cer, ha opacado o reemp<strong>la</strong>zado el vínculo<br />
y <strong>la</strong> acción políticas, que constituy<strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
dim<strong>en</strong>sión más propiam<strong>en</strong>te humana?<br />
Esta es <strong>la</strong> hipótesis que sust<strong>en</strong>tan Ar<strong>en</strong>dt<br />
y Méda.<br />
Respecto a esta afirmación seña<strong>la</strong>mos<br />
que, <strong>en</strong> <strong>la</strong> bibliografía analizada, aparec<strong>en</strong><br />
dos posibilidades de fuga para salir de <strong>la</strong><br />
sociedad del trabajo. Una, <strong>la</strong> fuga hacia<br />
atrás: volver a <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor, que hoy recibe el<br />
nombre de «tercer sector» o «voluntariado»<br />
(Rifkin, 1995) o eludir el trabajo <strong>en</strong>a-<br />
j<strong>en</strong>ado y p<strong>la</strong>ntearlo como trabajo auto-<br />
creador del individuo a través de comunidades<br />
asociativas (Gorz, 1995 y 1998).<br />
Pero ¿estas formas de trabajo nos asegu-
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política. 55<br />
ran una sociedad que abarque a todos los<br />
individuos, libres e iguales? ¿O se repeti-<br />
rían situaciones de dominación o de ex-<br />
clusión abandonando a cada uno a <strong>la</strong>s<br />
desigualdades de orig<strong>en</strong>? ¿Puede este tra-<br />
bajo individual o comunitario, no g<strong>en</strong>éri-<br />
co, lograr <strong>la</strong> construcción colectiva del<br />
mundo humano?<br />
La otra huída es hacia ade<strong>la</strong>nte. Reto-<br />
mar <strong>la</strong> tarea abandonada después de<br />
Hegel, propone Méda. Romper <strong>la</strong>s atadu-<br />
ras que nos manti<strong>en</strong><strong>en</strong> ligados a <strong>la</strong> socie-<br />
dad y al trabajo y propiciar, <strong>en</strong> su lugar,<br />
un Estado de base comunitaria (ya no<br />
contractualista) «porque <strong>la</strong> sociedad es<br />
anterior al contrato» (Op. cit., 218). «Sólo<br />
el Estado puede hacer que <strong>la</strong> sociedad se<br />
distancie de sí misma»; el Estado «repre-<br />
s<strong>en</strong>ta a <strong>la</strong> sociedad su unidad mediante<br />
<strong>la</strong>s instituciones»; el Estado es el que<br />
puede repres<strong>en</strong>tar «<strong>la</strong> unidad simbólica<br />
de <strong>la</strong> nación y hacerlo desde <strong>la</strong> razón»<br />
(Id., 222). El Estado es el que da cuer-<br />
po a <strong>la</strong> comunidad (Id., 224). Sólo así<br />
se cumpliría con <strong>la</strong> urg<strong>en</strong>te tarea de tejer<br />
y retejer el vínculo social, afirma esta<br />
autora.<br />
Creemos que hay, <strong>en</strong> Méda, una reducción<br />
de <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión política a <strong>la</strong> vida<br />
misma del Estado. Otros autores le l<strong>la</strong>-<br />
man a esto, policía: «conjunto de procedimi<strong>en</strong>tos<br />
mediante los cuales se efectúan <strong>la</strong><br />
agregación y el cons<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s co-<br />
lectividades, <strong>la</strong> organización de los poderes,<br />
<strong>la</strong> distribución de los lugares y fun-<br />
ciones y los sistemas de legitimación de<br />
esta distribución» (Rancière, 1996, 43).<br />
En cambio, <strong>la</strong> política, según Rancière,<br />
debería por el contrario p<strong>en</strong>sarse como <strong>la</strong><br />
actividad del hombre que posee logos, el<br />
cual supone e implica <strong>la</strong> exig<strong>en</strong>cia de un<br />
mundo común de argum<strong>en</strong>tación. La polí-<br />
tica es así, <strong>la</strong> lucha por <strong>la</strong> aparición, <strong>en</strong> el<br />
ámbito de <strong>la</strong> visibilidad, de <strong>la</strong> parte de<br />
los múltiples que pret<strong>en</strong>d<strong>en</strong> para sí <strong>la</strong> ti-<br />
tu<strong>la</strong>ridad de lo que es proc<strong>la</strong>mado común,<br />
de un derecho. La política no es<br />
pues, <strong>la</strong> ociosa actividad del aristócrata,<br />
liberado de <strong>la</strong>s urg<strong>en</strong>cias de <strong>la</strong> vida, sino<br />
<strong>la</strong>s luchas por el reconocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong><br />
multiplicidad de los vivi<strong>en</strong>tes.<br />
Y bi<strong>en</strong>, desde el Siglo XIX y hasta hoy,<br />
el ingreso <strong>en</strong> <strong>la</strong> visibilidad política, <strong>la</strong> par-<br />
ticipación de los múltiples <strong>en</strong> lo que es<br />
común, <strong>en</strong> el mundo común, se hace a<br />
través del trabajo libre de cada uno <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
construcción común del mundo.<br />
Si <strong>la</strong> sociedad de trabajo no cumplió<br />
con el destino utópico que <strong>en</strong> el<strong>la</strong> se de-<br />
positó, es decir, <strong>la</strong> liberación por el traba-<br />
jo y <strong>la</strong> liberación del trabajo como <strong>la</strong>bor<br />
y como dominio, significa que estamos<br />
aún lejos del horizonte utópico, pero no<br />
significa que el trabajo y <strong>la</strong> sociedad deban<br />
o puedan, sin más, desaparecer.<br />
También es cierta <strong>la</strong> necesidad de <strong>la</strong><br />
política. Aunque <strong>la</strong> reproducción de <strong>la</strong><br />
vida biológica estuviera para todos asegu-<br />
rada, precisam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> tarea de humaniza-<br />
ción y emancipación del trabajo, vida que<br />
da vida, vida g<strong>en</strong>érica, todavía está p<strong>en</strong>-<br />
di<strong>en</strong>te y ésta sea quizás <strong>la</strong> apuesta de <strong>la</strong><br />
lucha política. La forma social que, desde<br />
1848 toma el derecho a <strong>la</strong> vida es el de-<br />
recho al trabajo, afirma Castel.<br />
O dicho de otro modo:<br />
Desde el siglo pasado, <strong>la</strong>s grandes<br />
luchas que pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<strong>la</strong> de juicio el<br />
sistema g<strong>en</strong>eral del poder ya no se<br />
hac<strong>en</strong> <strong>en</strong> nombre del reconocimi<strong>en</strong>to<br />
de antiguos derechos ni <strong>en</strong> función del<br />
sueño mil<strong>en</strong>ario de un ciclo de tiempos<br />
y una edad de oro. Ya no se espera<br />
más al emperador de los pobres, ni<br />
el reino de los últimos días, ni siquiera<br />
el restablecimi<strong>en</strong>to de justicias consideradas<br />
como ancestrales; lo que se<br />
reivindica y sirve de objetivo es <strong>la</strong><br />
vida, <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida como necesidades fundam<strong>en</strong>tales,<br />
es<strong>en</strong>cia concreta del hombre,<br />
cumplimi<strong>en</strong>to de sus virtualidades,<br />
pl<strong>en</strong>itud de lo posible. Poco importa<br />
si se trata o no de utopía; t<strong>en</strong>emos<br />
ahí un proceso de lucha muy<br />
real. La vida como objeto fue <strong>en</strong> cierto<br />
modo tomada al pie de <strong>la</strong> letra y<br />
vuelta contra el sistema que pret<strong>en</strong>día<br />
contro<strong>la</strong>r<strong>la</strong>. (Foucault, 1987, 175).
56 Norma Fóscolo<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Ar<strong>en</strong>dt, Hanna. La condición humana. Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, Paidós, 1993.<br />
Bourdieu, Pierre. La ontología política de<br />
Martin Heidegger. Bu<strong>en</strong>os Aires, Paidós básica,<br />
1991.<br />
Calvez, Jean-Ives. Necesidad del trabajo; ¿desaparición<br />
o reaparición de un valor? Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, Losada, 1999.<br />
Castel, Robert. Les métamorphoses de <strong>la</strong><br />
question sociale. Paris, Fayard, 1995.<br />
Donzelot, Jacques. L’inv<strong>en</strong>tion du social. Paris,<br />
Fayard, 1984.<br />
Durkheim, Emile. La división social del trabajo.<br />
Barcelona, P<strong>la</strong>neta Agostini, 1985.<br />
Foucault, Michel. Historia de <strong>la</strong> sexualidad. 1.<br />
La voluntad de saber. México, Siglo XXI, 1987.<br />
Gorz, André. Metamorfosis del trabajo. Madrid,<br />
Sistema, 1995.<br />
Gorz, André. Miserias del pres<strong>en</strong>te, riquezas de<br />
RESUMEN<br />
Trabajo y <strong>la</strong>zo social. Vida y política.<br />
El trabajo pret<strong>en</strong>de retomar <strong>la</strong>s cuestiones<br />
que p<strong>la</strong>ntea Dominique Méda: ¿Es el trabajo<br />
el fundam<strong>en</strong>to del vínculo social? ¿O se trata<br />
de una construcción ideológica que convi<strong>en</strong>e<br />
«des<strong>en</strong>cantar»? Se analizan dos tipos de<br />
ali<strong>en</strong>aciones, seña<strong>la</strong>das por H. Ar<strong>en</strong>dt: <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación<br />
del trabajo <strong>en</strong> <strong>la</strong>bor y <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación de<br />
SUMMARY<br />
Work and social bond. Life and politics.<br />
This work deals with the questions brought<br />
up by Dominique Méda: Is work the basis of<br />
social bond? Or is it an ideological construction<br />
that should be “dis<strong>en</strong>chanted”? Two kinds of<br />
ali<strong>en</strong>ation, pointed by H. Ar<strong>en</strong>dt, are analyzed:<br />
ali<strong>en</strong>ation of work as <strong>la</strong>bor, and ali<strong>en</strong>ation of<br />
lo posible. Bu<strong>en</strong>os Aires, Paidós, 1995.<br />
Habermas, Jünger. Ensayos políticos. Barcelona<br />
P<strong>en</strong>ínsu<strong>la</strong>, 1994.<br />
Heidegger, Martin. El ser y el tiempo. México,<br />
Fondo de Cultura. 1951.<br />
Marx, Karl. Manuscritos. Economía y filosofía.<br />
Madrid, Alianza, 1974.<br />
Méda, Dominique. El trabajo. Un valor <strong>en</strong> peligro<br />
de extinción. Barcelona, Gedisa, 1998.<br />
Moscovici, Serge. La société contre nature.<br />
Paris, Union Générale d’Editions/1018, 1977.<br />
Rancière, Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía.<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, Nueva Visión, 1996.<br />
Rifkin, Jeremy. El fin del trabajo. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Paidós, 1995.<br />
Santander, Jesús Rodolfo. Trabajo y praxis <strong>en</strong><br />
de Martin Heidegger. Un<br />
<strong>en</strong>sayo de confrontación con el marxismo. Tesis<br />
doctoral. Lovaina, polycopiado, 1979.<br />
<strong>la</strong> acción por <strong>la</strong> sociedad de trabajo. Se concluye<br />
que el trabajo como construcción del<br />
mundo es una categoría utópica construida<br />
socialm<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> que no se puede prescindir.<br />
El derecho al trabajo, como derecho a <strong>la</strong> vida<br />
y al mundo es <strong>la</strong> apuesta de <strong>la</strong> lucha política<br />
todavía hoy.<br />
action by the working society. It is concluded<br />
that work, as a construction of the world, is a<br />
socially built Utopian category that cannot be<br />
omitted. The right to work, as the right to live<br />
and to access to the world, is still today the bet<br />
of political action.
Artículos
l tomar posesión de Puerto<br />
Rico, los Estados Unidos<br />
se propusieron abiertam<strong>en</strong>-<br />
te destruir <strong>la</strong> cultura puer-<br />
torriqueña, sustituir el idioma español por<br />
el inglés y eliminar toda id<strong>en</strong>tificación de<br />
nuestro pueblo con una id<strong>en</strong>tidad nacio-<br />
nal propia.<br />
Todo ese int<strong>en</strong>to de asimi<strong>la</strong>ción cultu-<br />
ral y lingüística estaba montado, sin em-<br />
bargo, sobre un desconocimi<strong>en</strong>to monum<strong>en</strong>tal<br />
de <strong>la</strong> cultura puertorriqueña. Un<br />
bu<strong>en</strong> ejemplo de esto fueron <strong>la</strong>s dec<strong>la</strong>ra-<br />
ciones que hizo <strong>en</strong> 1898 el último cónsul<br />
de Estados Unidos <strong>en</strong> Puerto Rico, Phillip<br />
C. Hanna cuando dijo:<br />
Espero también que el idioma español<br />
sea cosa del pasado <strong>en</strong> esta is<strong>la</strong>. 1<br />
Dos años más tarde, el Presid<strong>en</strong>te<br />
McKinley recibió el sigui<strong>en</strong>te informe de<br />
uno de sus <strong>en</strong>viados a Puerto Rico:<br />
La mayor parte del pueblo de esta is<strong>la</strong><br />
no hab<strong>la</strong> un español puro. El idioma es<br />
un «patois» casi incompr<strong>en</strong>sible para un<br />
nativo de Barcelona o Madrid. Existe <strong>la</strong><br />
posibilidad de que sea casi tan fácil educar<br />
a este pueblo para que <strong>en</strong> lugar de<br />
su «patois» adopte el inglés, como sería<br />
educarlo para que adopte como suya <strong>la</strong><br />
elegante l<strong>en</strong>gua de Castil<strong>la</strong>. 2<br />
Apoyándose <strong>en</strong> esta visión equivocada<br />
de nuestra cultura, <strong>la</strong> dominación colonial<br />
de Estados Unidos <strong>en</strong> Puerto Rico obstruyó<br />
el proceso de formación histórica de<br />
nuestra nacionalidad, trastocó <strong>la</strong> base<br />
productiva de <strong>la</strong> economía isleña y alteró<br />
radicalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> estructura social del país.<br />
José Luis Méndez<br />
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural<br />
norteamericana<br />
1 M<strong>en</strong>saje del Presid<strong>en</strong>te del S<strong>en</strong>ado de Puerto<br />
Rico, Miguel Hernández Agosto, <strong>en</strong> ocasión de<br />
<strong>la</strong> firma de <strong>la</strong> ley que dec<strong>la</strong>ra el español como el<br />
idioma oficial de Puerto Rico, pronunciado <strong>en</strong><br />
San Juan de Puerto Rico, 5 de abril de 1991.<br />
2 Idem.<br />
La cultura puertorriqueña actual es un<br />
producto de todas esas determinaciones.<br />
Por eso, no podemos conocer el lugar del<br />
español <strong>en</strong> nuestra vida cultural sin exa-<br />
minar brevem<strong>en</strong>te el contexto histórico <strong>en</strong><br />
que se desarrol<strong>la</strong> nuestra id<strong>en</strong>tidad nacio-<br />
nal y los condicionantes económicos <strong>en</strong><br />
que se <strong>en</strong>marca <strong>la</strong> actividad política, <strong>la</strong><br />
creación artística y <strong>la</strong> actividad cultural <strong>en</strong><br />
nuestro país.<br />
La invasión norteamericana sorpr<strong>en</strong>dió<br />
a Puerto Rico <strong>en</strong> un mom<strong>en</strong>to <strong>en</strong><br />
que, a pesar de los vínculos coloniales<br />
que ataban <strong>la</strong> Is<strong>la</strong> a España, ya existía<br />
una cultura nacional, que rec<strong>la</strong>maba ma-<br />
yor autonomía respecto a <strong>la</strong> Metrópolis y<br />
cuyo único destino parecía ser <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia.<br />
Ese proceso fue totalm<strong>en</strong>te<br />
trastocado con <strong>la</strong> llegada de los norteame-<br />
ricanos. Las nuevas autoridades coloniales<br />
vincu<strong>la</strong>ron inmediatam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> Is<strong>la</strong> al siste-<br />
ma político y administrativo norteamerica-<br />
no y se dieron a <strong>la</strong> tarea de destruir <strong>la</strong><br />
cultura hispánica y <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad <strong>la</strong>tinoa-<br />
mericana del país. A tales fines, impusie-<br />
ron <strong>la</strong> utilización del idioma inglés, <strong>la</strong> v<strong>en</strong>eración<br />
de los héroes y los símbolos de<br />
los Estados Unidos y <strong>la</strong> mitología social<br />
de <strong>la</strong> nación dominadora.<br />
La meta principal de <strong>la</strong> política norte-<br />
americana hacia Puerto Rico <strong>en</strong> ese mo-<br />
m<strong>en</strong>to fue c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te desp<strong>la</strong>zar por completo<br />
el antiguo sistema administrativo<br />
colonial, <strong>la</strong> cultura hispánica y el idioma<br />
español, para insta<strong>la</strong>r <strong>en</strong> su lugar un nuevo<br />
ord<strong>en</strong> institucional directam<strong>en</strong>te dep<strong>en</strong>-<br />
di<strong>en</strong>te de los Estados Unidos, que facilita-<br />
rá <strong>la</strong> explotación económica del territorio<br />
recién adquirido e incorporará cada vez<br />
más a los puertorriqueños al sistema de<br />
vida y al mercado norteamericano.
60 José Luis Méndez<br />
Por eso, <strong>la</strong> conquista militar de Puerto<br />
Rico por Estados Unidos fue inmedia-<br />
tam<strong>en</strong>te seguida por una gran invasión<br />
de capital norteamericano que se concretó<br />
principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> producción de<br />
azúcar y tabaco, <strong>en</strong> el comercio y <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
banca. En m<strong>en</strong>os de diez años, el predominio<br />
económico de <strong>la</strong> haci<strong>en</strong>da cafetale-<br />
ra fue sustituido por una economía capi-<br />
talista de p<strong>la</strong>ntación azucarera. Para <strong>en</strong>tonces,<br />
más de <strong>la</strong> mitad de <strong>la</strong> tierra de-<br />
dicada al cultivo de <strong>la</strong> caña pasó a ser<br />
contro<strong>la</strong>da por tres grandes compañías<br />
azucareras norteamericanas. 3 Muchas de<br />
esas tierras habían sido propiedad de<br />
hac<strong>en</strong>dados y de agricultores de mediana<br />
y pequeña t<strong>en</strong><strong>en</strong>cia, arruinados por el<br />
nuevo ord<strong>en</strong> económico. Las dificultades<br />
que estos cambios <strong>en</strong> <strong>la</strong> base productiva<br />
infligieron a <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se de hac<strong>en</strong>dados fue-<br />
ron determinantes. La invasión norteame-<br />
ricana significó para esta c<strong>la</strong>se <strong>la</strong> quiebra<br />
de su proyecto hegemónico y <strong>la</strong> pérdida<br />
de los logros autonómicos obt<strong>en</strong>idos<br />
fr<strong>en</strong>te a España.<br />
La situación de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se trabajadora<br />
puertorriqueña fue un tanto difer<strong>en</strong>te.<br />
Originalm<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> dominación norteamericana<br />
tuvo varios atractivos para <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se<br />
trabajadora isleña. Entre estos atractivos<br />
hay que seña<strong>la</strong>r el impulso dado al desarrollo<br />
de <strong>la</strong>s fuerzas productivas, el avan-<br />
ce <strong>en</strong> <strong>la</strong> modernización, <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eralización<br />
del trabajo libre y el establecimi<strong>en</strong>to de<br />
<strong>la</strong>s libertades civiles. Pero el giro tomado<br />
por el desarrollo económico y <strong>la</strong> evolu-<br />
ción de los acontecimi<strong>en</strong>tos políticos<br />
problematizaron rápidam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>-<br />
cia de esta categoría social. Antes de que<br />
transcurrieran tres décadas, el desarrollo<br />
de <strong>la</strong>s fuerzas productivas de <strong>la</strong>s dos<br />
principales industrias coloniales, el azú-<br />
car y el tabaco, com<strong>en</strong>zó a chocar con el<br />
crecimi<strong>en</strong>to pob<strong>la</strong>cional.<br />
3 Angel Quintero Rivera. C<strong>la</strong>ses sociales e id<strong>en</strong>tidad<br />
nacional <strong>en</strong> Puerto Rico: Id<strong>en</strong>tidad nacional y c<strong>la</strong>se<br />
social, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1979, 23.<br />
En efecto, ya para <strong>la</strong> década del treinta<br />
tanto el azúcar como el tabaco dejan<br />
de g<strong>en</strong>erar <strong>la</strong> lucha de c<strong>la</strong>ses y <strong>la</strong>s t<strong>en</strong>sio-<br />
nes sociales <strong>en</strong> Puerto Rico e hizo imposible<br />
<strong>la</strong> coexist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> sociedad colo-<br />
nial con el monocultivo azucarero. Por<br />
eso, se hizo imperativa una rearticu<strong>la</strong>ción<br />
de <strong>la</strong> actividad productiva y <strong>la</strong> organiza-<br />
ción económica.<br />
En el p<strong>la</strong>no político e ideológico, <strong>la</strong><br />
década del treinta fue también un período<br />
de afirmación nacional y de creación cul-<br />
tural, <strong>en</strong> el cual los más importantes grupos<br />
sociales se vieron obligados a rep<strong>en</strong>-<br />
sar su visión del hombre y del universo<br />
para responder a <strong>la</strong>s interrogantes p<strong>la</strong>nteadas<br />
por <strong>la</strong> coyuntura histórica. Al cabo<br />
de sólo tres décadas de dominación, el<br />
ord<strong>en</strong> económico impuesto por los Estados<br />
Unidos <strong>en</strong> Puerto Rico había <strong>en</strong>trado<br />
<strong>en</strong> crisis y con él, el esquema administra-<br />
tivo colonial, <strong>la</strong> ideología asimilista y <strong>la</strong><br />
función burdam<strong>en</strong>te americanizante del<br />
Departam<strong>en</strong>to de Instrucción Pública y de<br />
<strong>la</strong> universidad estatal.<br />
Las nuevas circunstancias imponían<br />
un nuevo proyecto económico y político,<br />
una reestructuración del aparato administrativo<br />
y una visión más sofisticada de <strong>la</strong><br />
Universidad. El ag<strong>en</strong>te principal de estos<br />
cambios fue <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se social de los profesionales,<br />
formada principalm<strong>en</strong>te por los<br />
desc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes de hac<strong>en</strong>dados. Este grupo<br />
humano había sufrido el impacto del capitalismo<br />
agrario sobre <strong>la</strong> sociedad tradi-<br />
cional, el cual dislocó <strong>la</strong> estructura de <strong>la</strong><br />
haci<strong>en</strong>da. Por eso, <strong>en</strong> vez de reproducir el<br />
mundo de sus antepasados, los padres de<br />
los miembros de esta categoría social<br />
ori<strong>en</strong>taron a sus hijos hacia una nueva actividad<br />
económica. La profesionalización de<br />
los hac<strong>en</strong>dados había com<strong>en</strong>zado desde<br />
principios de siglo, pero no alcanzó su pl<strong>en</strong>a<br />
magnitud hasta <strong>la</strong> década del treinta.<br />
La demanda de nuevas profesiones<br />
surge, por un <strong>la</strong>do, de <strong>la</strong>s necesidades<br />
administrativas de <strong>la</strong> nueva estructura ju-<br />
rídica imp<strong>la</strong>ntada por los norteamerica-
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural norteamericana 61<br />
nos y, por otro <strong>la</strong>do, de los requerimi<strong>en</strong>tos<br />
de <strong>la</strong> industria azucarera. Esta indus-<br />
tria necesitaba un bu<strong>en</strong> número de quí-<br />
micos, agrónomos e ing<strong>en</strong>ieros mecánicos<br />
para <strong>la</strong>s c<strong>en</strong>trales azucareras. Para for-<br />
mar estos cuadros, se creó <strong>en</strong> 1913 el<br />
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas,<br />
dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> Universidad de Puerto<br />
Rico y localizado <strong>en</strong> <strong>la</strong> ciudad de Maya-<br />
güez. 4<br />
La Universidad de Puerto Rico fue fun-<br />
dada <strong>en</strong> 1903. Su principal recinto, loca-<br />
lizado <strong>en</strong> Río Piedras, formaba sobre todo<br />
maestros, abogados, farmacéuticos y cua-<br />
dros para <strong>la</strong> burocracia. Originalm<strong>en</strong>te, <strong>la</strong><br />
universidad estatal fue una escue<strong>la</strong> de<br />
adiestrami<strong>en</strong>to de maestros para <strong>la</strong>s es-<br />
cue<strong>la</strong>s públicas. En sus primeros años, <strong>la</strong><br />
Universidad de Puerto Rico estaba gobernada<br />
por una Junta de Síndicos cuyo<br />
presid<strong>en</strong>te era el Comisionado de Educa-<br />
ción, qui<strong>en</strong> t<strong>en</strong>ía también <strong>la</strong> función de<br />
rector.<br />
El ejercicio simultáneo de <strong>la</strong> rectoría<br />
de <strong>la</strong> Universidad de Puerto Rico y de <strong>la</strong><br />
dirección del Departam<strong>en</strong>to de Instrucción<br />
Pública no fue un accid<strong>en</strong>te. Al principio<br />
de <strong>la</strong> dominación norteamericana <strong>en</strong> Puerto<br />
Rico, <strong>la</strong> función de <strong>la</strong> Universidad <strong>en</strong> el<br />
país fue un mero apéndice del proceso de<br />
americanización de nuestro pueblo. Por<br />
eso, <strong>la</strong> fórmu<strong>la</strong> de ley que creaba <strong>la</strong> ins-<br />
titución universitaria buscaba c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te<br />
insertar a nuestro primer c<strong>en</strong>tro doc<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> los p<strong>la</strong>nes del Departam<strong>en</strong>to de Ins-<br />
trucción cuya finalidad básica era <strong>la</strong><br />
americanización.<br />
Al <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> crisis <strong>la</strong> industria cañera<br />
y desarrol<strong>la</strong>rse el s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to nacionalista,<br />
surgió un rechazo importante a <strong>la</strong> asimi<strong>la</strong>ción<br />
a los Estados Unidos y a <strong>la</strong> fun-<br />
ción americanizante que <strong>la</strong>s autoridades<br />
coloniales habían confiado a <strong>la</strong> Universidad.<br />
El principal ag<strong>en</strong>te histórico de ese<br />
cambio fue, como ya habíamos seña<strong>la</strong>do,<br />
4 Juan José Osuna. History or Education in Puerto<br />
Rico. Río Piedras, Editorial de <strong>la</strong> Universidad<br />
de Puerto Rico, 1949, 23<br />
el sector profesional desc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te de antiguos<br />
hac<strong>en</strong>dados y medianos agricultores<br />
arruinados. Este grupo no había r<strong>en</strong>uncia-<br />
do a <strong>la</strong>s aspiraciones hegemónicas de sus<br />
padres y esperaba convertirse <strong>en</strong> el porta-<br />
voz de <strong>la</strong>s reivindicaciones de <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses<br />
popu<strong>la</strong>res sacudidas <strong>en</strong> ese mom<strong>en</strong>to por<br />
<strong>la</strong> crisis económica y el desempleo.<br />
La oposición de los sectores profesio-<br />
nales y estudiantiles al gobierno colonial<br />
<strong>en</strong> esos años se explica también por el<br />
tipo de división del trabajo establecido<br />
por los Estados Unidos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
décadas de <strong>la</strong> colonización de Puerto<br />
Rico. En esa época, los puertorriqueños<br />
estaban g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te privados de <strong>la</strong>s responsabilidades<br />
directivas y organizativas<br />
tanto <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera pública como <strong>en</strong> <strong>la</strong> pri-<br />
vada y sólo desempeñaban funciones subalternas.<br />
Los únicos puertorriqueños ca-<br />
paces de esca<strong>la</strong>r posiciones de cierta im-<br />
portancia <strong>en</strong> ese mom<strong>en</strong>to eran los que,<br />
además de dominar perfectam<strong>en</strong>te el idio-<br />
ma inglés, apoyaban incondicionalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong><br />
americanización y <strong>la</strong> desaparición de<br />
nuestra id<strong>en</strong>tidad nacional y cultural.<br />
Esta situación g<strong>en</strong>eró mucho descon-<br />
t<strong>en</strong>to y frustración <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> juv<strong>en</strong>tud puertorriqueña<br />
de <strong>en</strong>tonces, <strong>la</strong> cual se sintió<br />
atraída por el Partido Nacionalista, dirigi-<br />
do a partir de 1930 por el doctor Pedro<br />
Albizu Campos. Albizu había transforma-<br />
do esa agrupación de una especie de club<br />
cultural <strong>en</strong> una organización anti-imperialista<br />
y militante que desafiaba abiertam<strong>en</strong>-<br />
te el aparato colonial norteamericano <strong>en</strong><br />
Puerto Rico. El Partido Nacionalista fue <strong>la</strong><br />
primera organización que d<strong>en</strong>unció <strong>en</strong>érgi-<br />
cam<strong>en</strong>te el imperialismo, <strong>la</strong> agresión cul-<br />
tural y el aus<strong>en</strong>tismo económico.<br />
El s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to de afirmación nacional<br />
se desarrolló también <strong>en</strong> esos años <strong>en</strong>tre<br />
<strong>la</strong> Juv<strong>en</strong>tud Liberal Unionista, <strong>la</strong> cual desafió<br />
<strong>la</strong> posición oficial de su partido.<br />
Esta organización ofrecía <strong>la</strong>s alternativas<br />
de estadidad e indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, pero <strong>la</strong> juv<strong>en</strong>tud<br />
impulsó <strong>la</strong> adopción de una ori<strong>en</strong>-<br />
tación exclusivam<strong>en</strong>te indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tista. 5
62 José Luis Méndez<br />
Los jóv<strong>en</strong>es partidarios de esta posición<br />
se id<strong>en</strong>tificaron con <strong>la</strong> facción liberal diri-<br />
gida por Luis Muñoz Marín, qui<strong>en</strong> para<br />
fines de esa década abandonó <strong>la</strong> organización<br />
para fundar <strong>en</strong> 1937 el Partido Popu-<br />
<strong>la</strong>r Democrático.<br />
El P.P.D. fue <strong>la</strong> organización que dirigió<br />
<strong>la</strong> reori<strong>en</strong>tación económica y política que<br />
surgió como alternativa a <strong>la</strong> crisis de <strong>la</strong><br />
economía de p<strong>la</strong>ntación y a <strong>la</strong> ori<strong>en</strong>tación<br />
superasimilista de <strong>la</strong>s primeras décadas<br />
del colonialismo norteamericano <strong>en</strong> Puer-<br />
to Rico. Por eso pudo vincu<strong>la</strong>r el s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to<br />
nacionalista, que tan marcadam<strong>en</strong>-<br />
te se desarrolló <strong>en</strong> nuestro país <strong>en</strong> <strong>la</strong> dé-<br />
cada del treinta, con los rec<strong>la</strong>mos de justicia<br />
social que <strong>la</strong> crisis económica había<br />
g<strong>en</strong>erado. A partir de ambas aspiraciones,<br />
logró organizar una amplia coalición de<br />
fuerzas políticas y sociales <strong>en</strong> respaldo a<br />
un programa de reconstrucción nacional.<br />
En al p<strong>la</strong>no económico, el triunfo del<br />
Partido Popu<strong>la</strong>r <strong>en</strong> <strong>la</strong> década del cuar<strong>en</strong>-<br />
ta trajo como resultado <strong>la</strong> liquidación de<br />
<strong>la</strong> economía de p<strong>la</strong>ntación cañera y su<br />
sustitución por un programa de industria-<br />
lización. En el p<strong>la</strong>no político e ideológico,<br />
<strong>la</strong> victoria electoral de los popu<strong>la</strong>res significó<br />
<strong>la</strong> reorganización del aparato estatal<br />
colonial para adecuarlo a <strong>la</strong>s necesidades<br />
de <strong>la</strong> nueva estructura, el desarrollo de <strong>la</strong><br />
conci<strong>en</strong>cia nacional y a los rec<strong>la</strong>mos de<br />
mayor participación de los puertorrique-<br />
ños <strong>en</strong> <strong>la</strong> administración del país.<br />
En los primeros quince años de go-<br />
bierno popu<strong>la</strong>r Estados Unidos sale de <strong>la</strong><br />
depresión económica, reestructura su organización<br />
estatal para darle paso al Es-<br />
tado b<strong>en</strong>efactor y, luego de participar <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial y convertirse<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> primera pot<strong>en</strong>cia del mundo capita-<br />
lista de <strong>la</strong> post-guerra, se involucra <strong>en</strong> un<br />
nuevo conflicto a comi<strong>en</strong>zos del cincu<strong>en</strong>ta<br />
cuando intervi<strong>en</strong>e <strong>en</strong> Corea. 6<br />
5 Isabel Picó. «Los estudiantes universitarios de <strong>la</strong><br />
década del treinta: Del nacionalismo cultural al<br />
nacionalismo político», Revista de Ci<strong>en</strong>cias Sociales,<br />
Vol. XXIV, Núms. 3-4, junio 1985.<br />
Durante ese período, <strong>la</strong> política del<br />
Partido Popu<strong>la</strong>r evoluciona del populismo<br />
y el nacionalismo inicial hacia una acomo-<br />
dación con el colonialismo. Ese giro tomado<br />
por el proceso político puertorriqueño<br />
creó una gran insatisfacción <strong>en</strong> <strong>la</strong> universidad<br />
estatal. Por eso, de <strong>la</strong> reforma de<br />
1942 <strong>la</strong> actividad estudiantil <strong>en</strong> <strong>la</strong> Univer-<br />
sidad de Puerto Rico se mueve a <strong>la</strong> huelga<br />
de 1948. El proceso huelgario terminó<br />
de definir el giro tomado por <strong>la</strong> <strong>en</strong>señanza<br />
universitaria <strong>en</strong> nuestro país.<br />
La nueva universidad puertorriqueña<br />
que surge después de <strong>la</strong> huelga de 1948<br />
estaba muy lejos de ser <strong>la</strong> institución a<br />
que habían aspirado los profesores y estudiantes<br />
que promovieron <strong>la</strong> reforma de<br />
1942. Pero tampoco era igual al c<strong>en</strong>tro de<br />
americanización burda que insta<strong>la</strong>ron <strong>la</strong>s<br />
autoridades norteamericanas <strong>en</strong> 1903. La<br />
universidad puertorriqueña de <strong>la</strong>s décadas<br />
del cincu<strong>en</strong>ta y el ses<strong>en</strong>ta fue inspirada <strong>en</strong><br />
el modelo de <strong>en</strong>señanza liberal norteame-<br />
ricana. Su filosofía educativa no era abiertam<strong>en</strong>te<br />
americanizante ni anti-puertorri-<br />
queña. Pero adoptó formas muy sutiles<br />
para combatir el s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to nacionalista<br />
que se había manifestado <strong>en</strong> <strong>la</strong> huelga es-<br />
tudiantil de 1948 y para mant<strong>en</strong>er a<br />
nuestra juv<strong>en</strong>tud alejada de <strong>la</strong>s ideas<br />
puestas <strong>en</strong> boga por el proceso de descolonización,<br />
que <strong>en</strong> ese mom<strong>en</strong>to estaba <strong>en</strong><br />
vías de transformar el mapa político y<br />
geográfico de Asia y África.<br />
El artífice de esa nueva política fue el<br />
Rector del Recinto del Río Piedras de <strong>en</strong>tonces,<br />
Lcdo. Jaime B<strong>en</strong>ítez, qui<strong>en</strong> durante<br />
los años que estuvo a <strong>la</strong> cabeza de esa ins-<br />
titución imp<strong>la</strong>ntó <strong>la</strong>s doctrinas del «occid<strong>en</strong>talismo»<br />
y de <strong>la</strong> «casa de estudios». 7<br />
Los desacuerdos con el occid<strong>en</strong>talismo<br />
b<strong>en</strong>itista no se limitaron al sector inde-<br />
6 Emilio González. «El populismo y <strong>la</strong> Universidad»,<br />
pon<strong>en</strong>cia pres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> el Simposio sobre<br />
Universidad, Sociedad y Poder, celebrado <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad de Puerto Rico del 13 al 15 de noviembre<br />
de 1985, 11.<br />
7 Jaime B<strong>en</strong>ítez. Junto a <strong>la</strong> Torre, «Jornadas de un<br />
Programa Universitario (1942-1962)», Editorial<br />
Universitaria, San Juan, 1962, 76.
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural norteamericana 63<br />
p<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tista. También se manifestaron <strong>en</strong><br />
un sector del P.P.D., para el cual <strong>la</strong> afirmación<br />
nacional y <strong>la</strong> cultura puertorriqueña<br />
eran todavía valores importantes que debían<br />
ser conservados y desarrol<strong>la</strong>dos. Ese<br />
criterio fue una consideración básica para<br />
<strong>la</strong> creación <strong>en</strong> 1955 del Instituto de Cultura<br />
Puertorriqueña.<br />
La ley que crea esa <strong>en</strong>tidad concibe al<br />
Instituto como una corporación pública<br />
dedicada al «estudio, conservación, divulgación<br />
y <strong>en</strong>riquecimi<strong>en</strong>to de nuestra cultura<br />
nacional». 8<br />
Una de <strong>la</strong>s áreas de mayor esfuerzo<br />
del Instituto de Cultura ha sido el traba-<br />
jo desplegado para que nuestro pueblo<br />
t<strong>en</strong>ga un conocimi<strong>en</strong>to más completo de<br />
los hechos históricos y los hombres ilus-<br />
tres del país, <strong>la</strong> organización de actos<br />
conmemorativos de natalicios y efemérides<br />
nacionales y <strong>la</strong> creación de monum<strong>en</strong>tos<br />
para honrar a nuestros próceres. Este<br />
último esfuerzo ha sido criticado por algu-<br />
nos de los propulsores de <strong>la</strong> nueva historiografía<br />
puertorriqueña qui<strong>en</strong>es cuestio-<br />
nan el énfasis excesivo de esa institución<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> figuras históricas y los próceres, <strong>la</strong><br />
falta de pres<strong>en</strong>cia de los sectores popu<strong>la</strong>-<br />
res <strong>en</strong> el esquema de <strong>la</strong>s interpretaciones<br />
históricas a partir de <strong>la</strong>s cuales se esta-<br />
blece <strong>la</strong> política oficial del Instituto, <strong>la</strong> fijación<br />
de esa ag<strong>en</strong>cia con el pasado y <strong>la</strong><br />
negativa de los dirig<strong>en</strong>tes de ese organis-<br />
mo a darle paso <strong>en</strong> sus investigaciones a<br />
una visión más ci<strong>en</strong>tífica y objetiva de los<br />
procesos históricos y sociales. 9<br />
Los nuevos historiadores puertorriqueños<br />
critican igualm<strong>en</strong>te algunas de <strong>la</strong>s ex-<br />
presiones literarias del indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tismo<br />
de los años cincu<strong>en</strong>ta y ses<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s cuales,<br />
a pesar del rechazo absoluto a <strong>la</strong> dominación<br />
americana que <strong>la</strong>s caracteriza, fueron<br />
incorporadas al patrimonio cultural del<br />
sistema precisam<strong>en</strong>te porque no repres<strong>en</strong>tan<br />
ninguna am<strong>en</strong>aza para los intereses<br />
coloniales y porque ayudan a pres<strong>en</strong>tar <strong>la</strong>s<br />
aspiraciones de id<strong>en</strong>tidad nacional como<br />
un proyecto fracasado de imposible reali-<br />
zación. Muchos de los escritores y artistas<br />
a los que se refiere esta crítica recibieron<br />
un apoyo considerable del Instituto de Cultura<br />
a sus obras o trabajaron para <strong>la</strong> Divi-<br />
sión de Educación a <strong>la</strong> Comunidad del Departam<strong>en</strong>to<br />
de Instrucción Pública, hasta<br />
que el triunfo electoral del Partido Nuevo<br />
Progresista <strong>en</strong> 1968 hizo imposible <strong>la</strong> coexist<strong>en</strong>cia<br />
de los artistas e intelectuales<br />
indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tistas <strong>en</strong> esa ag<strong>en</strong>cia.<br />
El triunfo del Partido Nuevo Progresis-<br />
ta dio un nuevo giro a <strong>la</strong> lucha cultural<br />
<strong>en</strong> Puerto Rico. El anexionismo puertorriqueño,<br />
como seña<strong>la</strong> el sociólogo Aarón<br />
Gamaliel Ramos:<br />
fue moldeado históricam<strong>en</strong>te por<br />
dos elem<strong>en</strong>tos políticos: su necesidad<br />
de acop<strong>la</strong>rse a los requerimi<strong>en</strong>tos del<br />
Estado metropolitano del cual aspiraba<br />
a ser parte, y su necesidad de lidiar<br />
con el desarrollo de fuerzas <strong>en</strong> <strong>la</strong> socie-<br />
dad colonial que construían una nacio-<br />
nalidad cada vez más fuerte. Sus pro-<br />
puestas políticas durante el Siglo Vein-<br />
te, (<strong>la</strong> americanización, el pu<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre<br />
dos mundos, <strong>la</strong> estadidad jíbara, etc.)<br />
fueron respuestas de <strong>la</strong> intelectualidad<br />
anexionista ante esa doble presión. 10<br />
En efecto, <strong>la</strong>s posturas del movimi<strong>en</strong>to<br />
anexionista fr<strong>en</strong>te al idioma español y<br />
<strong>la</strong> cultura puertorriqueña han pasado por<br />
difer<strong>en</strong>tes etapas. En términos g<strong>en</strong>erales,<br />
se podría decir que han evolucionado de<br />
<strong>la</strong> disposición de sup<strong>la</strong>ntar completam<strong>en</strong>te<br />
el idioma español y <strong>la</strong> cultura nacional<br />
por el inglés y <strong>la</strong> cultura americana a <strong>la</strong>s<br />
dec<strong>la</strong>raciones reci<strong>en</strong>tes de que el español<br />
«no es negociable» y a <strong>la</strong> def<strong>en</strong>sa de <strong>la</strong><br />
«estadidad jíbara».<br />
8 Ricardo E. Alegría. El Instituto de Cultura Puertorriqueña:<br />
8 años contribuy<strong>en</strong>do a fortalecer nuestra<br />
conci<strong>en</strong>cia nacional. San Juan, Instituto de<br />
Cultura Puertorriqueña, 1978, 7.<br />
9 Esta crítica aparece de una manera explícita o<br />
implícita <strong>en</strong> varios de los trabajos de los historiadores<br />
vincu<strong>la</strong>dos al C<strong>en</strong>tro de Estudios de <strong>la</strong><br />
Realidad Puertorriqueña, CEREP.<br />
10 Aarón Gamaliel Ramos. «Quemarse como mariposas:<br />
El problema del idioma <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
anexionista actual», <strong>en</strong> Idioma, agrupaciones<br />
sociales y discurso político, Cuadernos del<br />
Idioma, Número 4, febrero 1991.
64 José Luis Méndez<br />
Pero no nos dejemos llevar únicam<strong>en</strong>te<br />
por <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras. Si bi<strong>en</strong> es cierto que<br />
los anexionistas puertorriqueños ya no<br />
m<strong>en</strong>osprecian públicam<strong>en</strong>te al español o a<br />
<strong>la</strong> cultura puertorriqueña y han dec<strong>la</strong>rado<br />
que aspiran a una estadidad hecha a <strong>la</strong><br />
medida para Puerto Rico e insist<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
que <strong>en</strong> el proceso para <strong>la</strong> anexión hay<br />
que mant<strong>en</strong>er el español también, no es<br />
m<strong>en</strong>os cierto que durante <strong>la</strong>s reci<strong>en</strong>tes y<br />
fracasadas vistas congresionales para <strong>la</strong><br />
celebración de un plebiscito sobre el sta-<br />
tus de nuestro país se olvidaron de todas<br />
sus prédicas anteriores y consignaron for-<br />
malm<strong>en</strong>te su determinación de trocar el<br />
idioma y <strong>la</strong> cultura nacional por <strong>la</strong> anexión<br />
a los Estados Unidos.<br />
La verdad salta a <strong>la</strong> vista. La única<br />
explicación coher<strong>en</strong>te de esa c<strong>la</strong>udicación<br />
tan rápida y absoluta es <strong>la</strong> falta de apego<br />
del liderato anexionista al idioma español<br />
y a <strong>la</strong> cultura puertorriqueña. En otras<br />
pa<strong>la</strong>bras, cuando el liderato anexionista<br />
hab<strong>la</strong> de estadidad jíbara o afirma que «el<br />
español no es negociable», lo hace sin ninguna<br />
convicción y movido so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te por<br />
<strong>la</strong> constatación de que para <strong>la</strong> inm<strong>en</strong>sa<br />
mayoría del pueblo y el electorado puertorriqueño<br />
el español es su único vehículo<br />
de expresión y no estaría dispuesta a apo-<br />
yar electoralm<strong>en</strong>te su supresión y sustitución<br />
por el inglés.<br />
Para un partido como el Nuevo Pro-<br />
gresista, que amplió extraordinariam<strong>en</strong>te<br />
su base electoral <strong>en</strong> <strong>la</strong> década del set<strong>en</strong>-<br />
ta bajo <strong>la</strong> consigna de que «<strong>la</strong> estadidad<br />
es para los pobres», el problema del idioma<br />
repres<strong>en</strong>ta una contradicción insupe-<br />
rable. Esto es así no tanto porque no<br />
pueda conv<strong>en</strong>cer a su electorado de que<br />
es necesario abandonar el español y <strong>la</strong><br />
cultura nacional para sustituirlos por el<br />
inglés y <strong>la</strong> mitología social estadounid<strong>en</strong>se,<br />
sino porque no puede conv<strong>en</strong>cer a los<br />
congresistas y a <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se dirig<strong>en</strong>te de los<br />
Estados Unidos sobre <strong>la</strong> conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>cia de<br />
anexar como estado a un país hispano-<br />
par<strong>la</strong>nte, <strong>la</strong>tinoamericano y caribeño, el<br />
cual ha producido g<strong>en</strong>te que ha sido capaz<br />
de atacar al Congreso y <strong>la</strong> resid<strong>en</strong>cia pre-<br />
sid<strong>en</strong>cial de los Estados Unidos para de-<br />
f<strong>en</strong>der su indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia y <strong>en</strong> el que más<br />
del 80% de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción, además de ser<br />
mestiza, ap<strong>en</strong>as puede hab<strong>la</strong>r el inglés.<br />
Si a esta realidad le añadimos el hecho<br />
de que <strong>la</strong> consigna «<strong>la</strong> estadidad de los<br />
pobres» es percibida por muchos congre-<br />
sistas y líderes políticos norteamericanos<br />
como una visión parasitaria de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
de Puerto Rico con los Estados Unidos,<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>deremos mejor por qué el Congreso<br />
americano no quiso comprometerse apro-<br />
bando un plebiscito <strong>en</strong> el que junto a <strong>la</strong><br />
indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia y el Estado Libre Asociado<br />
se hubiese dado a los puertorriqueños <strong>la</strong><br />
oportunidad de escoger <strong>la</strong> estadidad.<br />
Uno de los factores que pesó <strong>en</strong> <strong>la</strong> decisión<br />
del Congreso norteamericano de<br />
susp<strong>en</strong>der los p<strong>la</strong>nes de celebrar un ple-<br />
biscito <strong>en</strong> nuestro país bajo el auspicio<br />
congresional fue precisam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> aproba-<br />
ción de <strong>la</strong> derogada ley de 1991 que dec<strong>la</strong>-<br />
raba el español único idioma oficial. Hasta<br />
poco tiempo antes, el Partido Popu<strong>la</strong>r<br />
no había querido darle paso a esa ley im-<br />
pulsada por un sector indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te del<br />
movimi<strong>en</strong>to indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tista de nuestro<br />
país <strong>en</strong> el que se destacó el Director Eje-<br />
cutivo actual del Instituto de Cultura<br />
Puertorriqueña, doctor Carmelo Delgado<br />
Cintrón. Pero <strong>la</strong> oportunidad de <strong>en</strong>viar un<br />
m<strong>en</strong>saje al Congreso de los Estados Unidos<br />
sobre nuestra realidad lingüística que<br />
ayudara a descartar como opción <strong>la</strong> estadi-<br />
dad <strong>en</strong> el Congreso se impuso sobre el<br />
temor del Partido Popu<strong>la</strong>r de que el sector<br />
anexionista utilizara demagógicam<strong>en</strong>te para<br />
fines electorales esa decisión. Ese mismo<br />
año el jurado que concede el Premio Prín-<br />
cipe de Asturias seleccionó a Puerto Rico<br />
como ganador por haber aprobado <strong>la</strong> ley<br />
que convierte el español como único idio-<br />
ma oficial. La indignación del sector<br />
anexionista no pudo ser mayor. El diario<br />
El nuevo Día, propiedad del hijo del ex<br />
gobernador anexionista Luis A. Ferré, bau-
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural norteamericana 65<br />
tizó <strong>la</strong> ley con el mote de «English Only» y<br />
<strong>la</strong> pres<strong>en</strong>tó como un int<strong>en</strong>to de separar a<br />
Puerto Rico de los Estados Unidos.<br />
Durante <strong>la</strong> pasada campaña electoral<br />
el candidato a gobernador por el Partido<br />
Nuevo Progresista, Dr. Pedro Rosselló, se<br />
comprometió a derogar dicha ley. Luego<br />
de ser electo, <strong>la</strong> primera pieza que <strong>en</strong>vió<br />
el Gobernador a <strong>la</strong> Legis<strong>la</strong>tura fue, como<br />
había prometido, <strong>la</strong> ley que deroga <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ción<br />
que dec<strong>la</strong>raba al español único<br />
idioma oficial para los asuntos guberna-<br />
m<strong>en</strong>tales <strong>en</strong> nuestro país. Con esa acción<br />
el recién inaugurado gobierno anexionista<br />
se propone <strong>en</strong>viar un m<strong>en</strong>saje al Congre-<br />
so de Estados Unidos que contradiga el<br />
que <strong>en</strong>vió anteriorm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> ley que ellos<br />
calificaron como de «Spanish Only». Ese<br />
m<strong>en</strong>saje que aparece <strong>en</strong> <strong>la</strong> exposición de<br />
motivos de <strong>la</strong> pieza legis<strong>la</strong>tiva recién apro-<br />
bada no es otro que: «nuestro pueblo ha<br />
v<strong>en</strong>ido utilizando indistintam<strong>en</strong>te el español<br />
y el inglés por nueve décadas».<br />
El problema con esa aseveración es<br />
que se trata de una información <strong>en</strong>gañosa,<br />
ya que durante <strong>la</strong>s nueve décadas a<br />
<strong>la</strong>s que se hace refer<strong>en</strong>cia el único idioma<br />
que ha utilizado nuestro pueblo como<br />
RESUMEN<br />
Desde que EEUU tomó posesión de Puerto<br />
Rico, se siguió un proceso sistemático de destrucción<br />
de <strong>la</strong> cultura puertorriqueña, uno de<br />
cuyos principales instrum<strong>en</strong>tos consistió <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
sustitución del idioma español por el inglés.<br />
Dicha cultura, a pesar del vínculo colonial que<br />
<strong>la</strong> había mant<strong>en</strong>ido ligada a España, se había<br />
desarrol<strong>la</strong>do con fuerte s<strong>en</strong>tido nacional que<br />
rec<strong>la</strong>maba mayor autonomía y aspiraba a <strong>la</strong> in-<br />
conjunto es el español. El inglés que más<br />
del 80% de nuestro pueblo no domina se<br />
utiliza únicam<strong>en</strong>te por una minoría de los<br />
puertorriqueños con propósitos comerciales<br />
u oficiales. Pero de ninguna manera se<br />
puede decir que ha sido utilizado «indistin-<br />
tam<strong>en</strong>te» por <strong>la</strong> mayoría de nuestro país.<br />
El <strong>en</strong>vío de este m<strong>en</strong>saje <strong>en</strong>gañoso al<br />
Congreso de Estados Unidos lo que hace<br />
es ilustrar <strong>la</strong> <strong>en</strong>cerrona <strong>en</strong> que se ha colocado<br />
el movimi<strong>en</strong>to anexionista puerto-<br />
rriqueño <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con nuestro idioma y<br />
nuestra cultura nacional.<br />
En efecto <strong>en</strong> <strong>la</strong>s últimas décadas el<br />
movimi<strong>en</strong>to anexionista se ha caracteriza-<br />
do por un doble discurso (asimilista <strong>en</strong><br />
Washington y def<strong>en</strong>sor de <strong>la</strong> puertorrique-<br />
ñidad <strong>en</strong> nuestro país) <strong>en</strong> el que <strong>la</strong> su-<br />
puesta def<strong>en</strong>sa de <strong>la</strong> estadidad jíbara y el<br />
p<strong>la</strong>nteami<strong>en</strong>to de que <strong>la</strong> cultura y el idio-<br />
ma no son negociables <strong>en</strong>tra <strong>en</strong> contradic-<br />
ción con el m<strong>en</strong>saje <strong>en</strong>gañoso <strong>en</strong>viado al<br />
Congreso y al pueblo de los Estados Uni-<br />
dos <strong>en</strong> el que se le quiere hacer creer que<br />
<strong>en</strong> Puerto Rico nuestro pueblo maneja<br />
indistintam<strong>en</strong>te el inglés y el español, lo<br />
cual, todo el que conozca nuestra realidad<br />
sabe que no es verdad.<br />
El proceso político puertorriqueño y <strong>la</strong> agresión cultural norteamericana.<br />
SUMMARY<br />
dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia. El int<strong>en</strong>to norteamericano de asimi<strong>la</strong>ción<br />
cultural y lingüística se montó sobre<br />
un desconocimi<strong>en</strong>to monum<strong>en</strong>tal de <strong>la</strong> cultura<br />
puertorriqueña. El pres<strong>en</strong>te trabajo ti<strong>en</strong>e por<br />
objeto examinar el contexto histórico y <strong>la</strong>s condiciones<br />
económicas <strong>en</strong> que se <strong>en</strong>marcan <strong>la</strong> actividad<br />
política, <strong>la</strong> creación artística y <strong>la</strong> producción<br />
cultural puertorriqueña a lo <strong>la</strong>rgo del<br />
siglo XX.<br />
The Puerto Rican political process and the North American cultural aggression.<br />
Since the US took possession of Puerto<br />
Rico, a systematic process of destruction of the<br />
Puerto Rican culture followed. One of the main<br />
instrum<strong>en</strong>ts of this destruction was substitution<br />
of the Spanish <strong>la</strong>nguage by English. This<br />
culture, in spite of the cultural bond with<br />
Spain, had developed a strong national feeling<br />
that demanded more autonomy and aspired to<br />
get indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ce. The North American attempt<br />
to assimi<strong>la</strong>te Puerto Rican culture and <strong>la</strong>nguage<br />
was based upon a great ignorance of this<br />
culture. This paper examines the historical<br />
context and the economical conditions that<br />
frame the political activity, the artistic creation,<br />
and the cultural production of Puerto Rico<br />
during the 20 th C<strong>en</strong>tury.
Introducción<br />
scribir una historia de <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> América<br />
Latina supone el análisis y<br />
reconstrucción de situaciones<br />
que se manifiestan no sólo <strong>en</strong> múltiples<br />
ejes espacio-temporales, sino, además, <strong>en</strong><br />
múltiples y a veces contradictorios p<strong>la</strong>nos<br />
socio-culturales. Doblem<strong>en</strong>te marginada,<br />
como mujer y como india, sólo <strong>en</strong> contadas<br />
ocasiones <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a ha sido<br />
considerada por <strong>la</strong> tradición histórica oc-<br />
cid<strong>en</strong>tal como objeto valioso de estudio.<br />
Y <strong>en</strong> los casos <strong>en</strong> que lo ha sido, resulta<br />
casi imposible poder precisar su imag<strong>en</strong><br />
real a partir de descripciones históricas a<br />
m<strong>en</strong>udo distorsionadas por una visión<br />
occid<strong>en</strong>talizadora, cristiana y machista. Si<br />
a esto agregamos, <strong>la</strong> distorsión que subyace<br />
<strong>en</strong> el presupuesto mismo con el cual<br />
Occid<strong>en</strong>te ha construido <strong>la</strong> historia de<br />
América Latina, es decir, a partir de <strong>la</strong><br />
dicotomía civilización-barbarie, y no como<br />
producto del <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tami<strong>en</strong>to de culturas<br />
difer<strong>en</strong>tes pero igualm<strong>en</strong>te válidas; no resulta<br />
<strong>en</strong>tonces extraño que <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de<br />
<strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a termine diluyéndose y<br />
confundiéndose con <strong>la</strong> de un ser abyecto<br />
y demonizado.<br />
Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización<br />
de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina<br />
La re<strong>la</strong>ción con el Otro sólo nos autoriza a compr<strong>en</strong>derlo,<br />
pues el sólo hecho de que sea otro, ya nos impide el p<strong>en</strong>sar o<br />
el querer <strong>en</strong> su lugar.<br />
C<strong>la</strong>ude Lévi-Strauss.<br />
Las otras sociedades no son tal vez mejores que <strong>la</strong>s nues-<br />
tras; pero aunque lo creamos así, no t<strong>en</strong>emos a nuestra dispo-<br />
sición ninguna manera de probarlo.<br />
C<strong>la</strong>ude Lévi-Strauss.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> tradición histórica<br />
occid<strong>en</strong>tal ha privilegiado <strong>la</strong>s acciones<br />
heroicas de individuos <strong>en</strong> detrim<strong>en</strong>to de<br />
<strong>la</strong>s acciones anónimas de colectividades<br />
de individuos; llám<strong>en</strong>se éstas pueblo,<br />
masas, o grupos marginales. Sólo <strong>en</strong> los<br />
casos <strong>en</strong> que <strong>la</strong> acción de estas masas ha<br />
provocado cambios brutalm<strong>en</strong>te radicales<br />
<strong>en</strong> el curso de los acontecimi<strong>en</strong>tos, el<strong>la</strong>s<br />
han merecido lugar destacado <strong>en</strong> <strong>la</strong> histo-<br />
ria. Sirvan de ejemplos <strong>la</strong> Revolución<br />
Francesa y <strong>la</strong> Revolución Bolchevique. En<br />
el resto de los casos, estos grupos de in-<br />
dividuos, pueblos y hasta culturas <strong>en</strong>teras<br />
han v<strong>en</strong>ido conformando <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia<br />
una especie de público de galería, arras-<br />
trado emocionalm<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> acción dramática<br />
que contemp<strong>la</strong>.<br />
Sólo <strong>en</strong> tiempos reci<strong>en</strong>tes los historia-<br />
dores han com<strong>en</strong>zado a preocuparse por<br />
esas masas anónimas, o por esos grupos<br />
marginados e indifer<strong>en</strong>ciados. Como re-<br />
sultado, contamos hoy con algunos estudios<br />
serios que int<strong>en</strong>tan reconstruir, si no<br />
su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to, por lo m<strong>en</strong>os <strong>la</strong>s condi-<br />
ciones concretas de su exist<strong>en</strong>cia. De esta<br />
manera, los archivos parroquiales, los re-<br />
gistros públicos, los expedi<strong>en</strong>tes tribunali-<br />
cios, se han convertido <strong>en</strong> fu<strong>en</strong>tes privilegiadas<br />
para el estudio de <strong>la</strong> vida cotidia-
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 67<br />
na y del sistema de valores adoptados<br />
por estos sectores olvidados de <strong>la</strong> histo-<br />
ria. Algunos de estos estudios están dedi-<br />
cados a <strong>la</strong> mujer y de <strong>en</strong>tre ellos, muy<br />
pocos, a <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a 1 .<br />
Al porc<strong>en</strong>taje aún precario de estas<br />
reci<strong>en</strong>tes investigaciones –por re<strong>la</strong>ción al<br />
universo hacia el cual se proyectan– se<br />
un<strong>en</strong> los condicionami<strong>en</strong>tos ideológicos<br />
adicionales que, <strong>en</strong> <strong>la</strong> cultura occid<strong>en</strong>tal,<br />
acompañan al ejercicio de una condición<br />
catalogada de inferior: el ser mujer. Ejer-<br />
cida ésta, además, d<strong>en</strong>tro de una circunstancia<br />
histórico-cultural así mismo consi-<br />
derada: el ser indio. La conjugación de<br />
ambas condiciones se constituye <strong>en</strong> dificultad<br />
de no poca monta <strong>en</strong> el int<strong>en</strong>to de<br />
construir una historia del ser fem<strong>en</strong>ino<br />
indíg<strong>en</strong>a.<br />
Dejaremos de <strong>la</strong>do <strong>en</strong> el pres<strong>en</strong>te<br />
caso, el problema de <strong>la</strong>s categorías de «in-<br />
dio» o de «indíg<strong>en</strong>a»; no por parecernos<br />
de poca importancia, pues <strong>la</strong>s considera-<br />
mos estigmáticas, sino por conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>cias<br />
metodológicas y de concesión a <strong>la</strong> bibliografía<br />
manejada y a los usos y costum-<br />
bres del contexto <strong>en</strong> el cual se inscribe<br />
este tipo de trabajo.<br />
Este ser fem<strong>en</strong>ino indíg<strong>en</strong>a se sitúa,<br />
además, <strong>en</strong> <strong>la</strong>s coord<strong>en</strong>adas de un conti-<br />
n<strong>en</strong>te que, como es sabido, fue sometido<br />
a un proceso de conquista y colonización<br />
caracterizado por formas extremas de vio-<br />
l<strong>en</strong>cia física y cultural, y cuyas circunstancias<br />
de realización se reve<strong>la</strong>n mucho más<br />
<strong>en</strong> sus consecu<strong>en</strong>cias, que <strong>en</strong> los textos<br />
de qui<strong>en</strong>es protagonizaron su ejecución.<br />
Tal es <strong>la</strong> maraña de intereses, valores,<br />
cre<strong>en</strong>cias, repres<strong>en</strong>taciones, ambiciones y<br />
1 Pi<strong>la</strong>r Alberti Manzanares <strong>en</strong>contró que de 808<br />
artículos publicados <strong>en</strong> <strong>la</strong> Revista de Indias, desde<br />
su aparición hasta 1988, sólo 100 trataban el<br />
tema de «lo indíg<strong>en</strong>a» y, de estos, sólo 7 se referían<br />
específicam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a. Cf.<br />
Pi<strong>la</strong>r Alberti Manzanares, «La Mujer Indíg<strong>en</strong>a<br />
Americana <strong>en</strong> ‘Revista de Indias’», Revista de<br />
Indias, no. 187, (1989): 683-690.<br />
2 La revalorización actual del mestizaje (ac<strong>en</strong>tuada<br />
durante <strong>la</strong> celebración del V C<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ario), no<br />
sólo <strong>en</strong>cubre <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia de su orig<strong>en</strong>, esto es, <strong>la</strong><br />
otras motivaciones inconfesadas que determinaron,<br />
ocultaron, exageraron, defor-<br />
maron y hasta inv<strong>en</strong>taron «hechos» que<br />
luego fueron constituidos <strong>en</strong> historia.<br />
En esta historia de <strong>la</strong> América Latina<br />
construida por Occid<strong>en</strong>te, dos tesis am-<br />
pliam<strong>en</strong>te difundidas y re<strong>la</strong>cionadas <strong>en</strong>tre<br />
sí, ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ver específicam<strong>en</strong>te con <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a. La primera, un tanto<br />
metafísica, refiere al fundam<strong>en</strong>to mismo<br />
del ser <strong>la</strong>tinoamericano actual: el mestiza-<br />
je. La segunda, toca el aspecto más pro-<br />
fundo de <strong>la</strong> subjetividad: <strong>la</strong> erótica. La<br />
re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre ambas tesis se expresa <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> sugerida proposición de que el mestiza-<br />
je –y con él, <strong>la</strong> construcción de <strong>la</strong> nueva<br />
cultura– fue posible gracias a <strong>la</strong> disposi-<br />
ción, “incitadoram<strong>en</strong>te” voluntaria, de <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a para el abrazo amoroso<br />
con el conquistador.<br />
A todas luces, esta proposición, implí-<br />
cita <strong>en</strong> <strong>la</strong> mayor parte de los cronistas y<br />
<strong>en</strong> no pocos historiadores contemporá-<br />
neos, ti<strong>en</strong>e como propósito inicial el de<br />
exculpar al macho conquistador de los<br />
actos de vio<strong>la</strong>ción, individual o colectiva,<br />
perpetrados contra <strong>la</strong> mujer india. En se-<br />
gundo lugar, esta proposición agrega una<br />
justificación a posteriori del hecho g<strong>en</strong>eral<br />
de <strong>la</strong> Conquista y Colonización de Améri-<br />
ca por parte de Europa. Sost<strong>en</strong>dremos,<br />
<strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia, que <strong>la</strong> revalorización<br />
positiva que se pret<strong>en</strong>de hacer hoy del<br />
mestizaje como hecho histórico-cultural,<br />
constituye una legitimación anacrónica 2 de<br />
<strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia ejercida contra <strong>la</strong>s diversas<br />
culturas que pob<strong>la</strong>ban el contin<strong>en</strong>te americano.<br />
Viol<strong>en</strong>cia que provocó <strong>en</strong> estos<br />
pueblos una ruptura radical de su proyec-<br />
utilización de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a como objeto<br />
sexual, sino que obvia el hecho histórico que<br />
refuta su valorización. En efecto, poco se dice<br />
con respecto a <strong>la</strong>s normas de segregación racial<br />
que estuvieron vig<strong>en</strong>tes durante toda <strong>la</strong> Colonia<br />
y aun después de <strong>la</strong> Indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia. La curiosa<br />
tab<strong>la</strong> de c<strong>la</strong>sificación de <strong>la</strong>s mezc<strong>la</strong>s raciales que<br />
nos ofrece Angel Ros<strong>en</strong>b<strong>la</strong>t <strong>en</strong> su libro La Pob<strong>la</strong>ción<br />
Indíg<strong>en</strong>a y el Mestizaje <strong>en</strong> América (Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Editorial Nova, 1954), constituye un c<strong>la</strong>ro<br />
ejemplo.
68 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
to histórico y <strong>la</strong> pérdida definitiva de su<br />
autonomía y libertad.<br />
Asimismo, int<strong>en</strong>taremos demostrar<br />
que <strong>la</strong> cons<strong>en</strong>sualidad y participación<br />
incitadora que se le atribuye a <strong>la</strong> mujer<br />
indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> <strong>la</strong> constitución biológica del<br />
mestizaje, constituye un int<strong>en</strong>to de ocultar<br />
o minimizar <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia sexual ejercida<br />
contra el<strong>la</strong>; viol<strong>en</strong>cia que, con toda proba-<br />
bilidad, se dio desde el mismo primer<br />
mom<strong>en</strong>to <strong>en</strong> que su desnudez quedó ex-<br />
puesta a <strong>la</strong> mirada cargada de tabúes del<br />
macho cristiano 3 .<br />
Es evid<strong>en</strong>te que para que <strong>la</strong> revalori-<br />
zación del mestizaje como hecho históri-<br />
co-cultural cump<strong>la</strong> su función legitimadora,<br />
se hace necesario despojar primero al<br />
hecho biológico de cualquier refer<strong>en</strong>cia a<br />
<strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia con <strong>la</strong> cual fue cometido. Para<br />
ello, nada puede ser más conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te que<br />
construir una erótica <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual no sólo <strong>la</strong><br />
iniciativa sexual parta de <strong>la</strong> mujer, sino<br />
que esta iniciativa se pres<strong>en</strong>te acompaña-<br />
da de todos los «vicios» de los que una<br />
mujer pueda ser capaz. De esta manera,<br />
ninguna norma social, ningún principio<br />
cristiano, ningún código moral se verá<br />
afectado y <strong>la</strong> bondad del macho ejecutor<br />
permanecerá inmacu<strong>la</strong>da. Es de nuevo el<br />
mito de Adán y Eva; sólo que esta Eva,<br />
por no ser b<strong>la</strong>nca y no reconocer <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia<br />
del verdadero Dios, resulta mucho<br />
más perversa y deg<strong>en</strong>erada que su homó-<br />
loga <strong>en</strong> cuanto a los instrum<strong>en</strong>tos y fines<br />
de <strong>la</strong> t<strong>en</strong>tación.<br />
Así, es dable decir que como hecho<br />
histórico-cultural, el mestizaje se constituyó<br />
<strong>en</strong> América Latina <strong>en</strong>tre el Amor y <strong>la</strong><br />
Muerte. En tanto que su legitimación fue<br />
proveída por los textos de Cronistas y<br />
Viajeros de Indias y contó con <strong>la</strong> b<strong>en</strong>di-<br />
ción de <strong>la</strong> Santa Iglesia Católica.<br />
3 No es muy difer<strong>en</strong>te esta actitud de <strong>la</strong> que actualm<strong>en</strong>te<br />
debe <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tar una mujer cuando resulta<br />
víctima de una vio<strong>la</strong>ción. Si logra llevar a su<br />
agresor ante <strong>la</strong> Justicia, <strong>la</strong> carga de <strong>la</strong> prueba le<br />
corresponderá a el<strong>la</strong>. El mínimo indicio de supuesta<br />
incitación, podría dejar libre a su agresor.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, para <strong>la</strong> fundam<strong>en</strong>tación y<br />
contrastación de <strong>la</strong>s hipótesis seña<strong>la</strong>das,<br />
hemos tratado de utilizar <strong>la</strong> mayor diver-<br />
sidad de textos y docum<strong>en</strong>tos primarios a<br />
nuestro alcance. Una investigación poste-<br />
rior más amplia será evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te nece-<br />
saria para afinar conceptos y cubrir el<br />
mayor universo posible. Hemos tratado de<br />
complem<strong>en</strong>tar <strong>la</strong> información aportada<br />
por <strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes primarias, con estudios<br />
contemporáneos sobre el papel de <strong>la</strong> mu-<br />
jer indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> el proceso de conquista y<br />
colonización de América por parte de España<br />
4 . Creemos, sin embargo, que <strong>la</strong>s di-<br />
ficultades metodológicas de una historia<br />
de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a trasci<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>la</strong> propia<br />
disponibilidad de fu<strong>en</strong>tes, por muy abun-<br />
dantes y variadas que puedan ser. De ello<br />
hab<strong>la</strong>remos más ade<strong>la</strong>nte.<br />
Asimismo, hacemos <strong>la</strong> salvedad de<br />
que lo que int<strong>en</strong>tamos realizar aquí co-<br />
rresponde a una aproximación interdisciplinaria<br />
sobre el tema; es decir, que con-<br />
jugamos el análisis histórico con interpre-<br />
taciones antropológicas, económicas y filosóficas.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, se hace necesario advertir<br />
que este trabajo adolece de una defici<strong>en</strong>cia<br />
metodológica seria, pero inevitable por<br />
el mom<strong>en</strong>to: el problema de <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eraliza-<br />
ción del tema tratado. Nos excusamos<br />
valiéndonos del mismo pecado cometido<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s propias fu<strong>en</strong>tes, desde Colón <strong>en</strong><br />
ade<strong>la</strong>nte. No olvidemos que <strong>la</strong> aplicación<br />
del término ‘indio’ totalizó de un solo plu-<br />
mazo <strong>la</strong> gran diversidad de culturas que<br />
pob<strong>la</strong>ban el territorio americano desde<br />
miles de años antes de <strong>la</strong> llegada de los<br />
europeos; y que <strong>la</strong> aplicación g<strong>en</strong>érica y<br />
homog<strong>en</strong>eizante de leyes, cédu<strong>la</strong>s u ord<strong>en</strong>anzas,<br />
pero sobre todo de <strong>la</strong> moral cris-<br />
tiana, terminó por disolver <strong>en</strong> el Ser de <strong>la</strong><br />
4 Será después necesario hacer un estudio comparativo<br />
del papel jugado por <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong><br />
los procesos colonizadores de otras pot<strong>en</strong>cias<br />
europeas <strong>en</strong> América.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 69<br />
nueva Totalidad, <strong>la</strong> individualidad y aún<br />
<strong>la</strong> diversidad lingüística y cultural de los<br />
pueblos conquistados. La unidim<strong>en</strong>siona-<br />
lidad del proceso de conquista y colonización<br />
se impuso sobre los int<strong>en</strong>tos de algu-<br />
nos cronistas de particu<strong>la</strong>rizar sus obser-<br />
vaciones. Y <strong>la</strong>s historias posteriores hicieron<br />
poco esfuerzo por equilibrar <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>n-<br />
za. Afortunadam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> actual perspectiva<br />
1. El mito de <strong>la</strong> Malinche o <strong>la</strong> doble<br />
historia de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a<br />
El efecto perversam<strong>en</strong>te atray<strong>en</strong>te de<br />
los estereotipos ha provocado no pocas<br />
tragedias <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia personal y colectiva<br />
de los individuos. Una vez creado un<br />
modelo, poco esfuerzo se hace para exa-<br />
minar <strong>la</strong>s diverg<strong>en</strong>cias que con él puedan<br />
t<strong>en</strong>er los casos particu<strong>la</strong>res. La propia<br />
ci<strong>en</strong>cia trabaja <strong>en</strong> función de <strong>la</strong> construc-<br />
ción de modelos explicativos y g<strong>en</strong>eralizadores<br />
de ev<strong>en</strong>tos simi<strong>la</strong>res posteriores.<br />
Como todo modelo, el estereotipo que-<br />
da sometido al principio de <strong>la</strong> analogía, y<br />
<strong>la</strong> dificultad sólo radicaría <strong>en</strong> <strong>en</strong>contrar el<br />
término común que permita hacer <strong>la</strong><br />
transfer<strong>en</strong>cia. Una vez establecido éste,<br />
cualquier afirmación que se haga sobre<br />
un individuo particu<strong>la</strong>r será creída sin<br />
necesidad de prueba, pues queda amparada<br />
por <strong>la</strong> veracidad que se le atribuye al<br />
modelo 6 .<br />
En el caso que nos ocupa, un estereotipo<br />
fue construido casi desde el inicio<br />
mismo del proceso de conquista y coloni-<br />
zación de América: <strong>la</strong> Malinche. Mito de<br />
doble lectura, <strong>la</strong> Malinche ha v<strong>en</strong>ido a ca-<br />
racterizar dos visiones, hasta ahora irre-<br />
conciliables, no sólo de <strong>la</strong> mujer, sino de<br />
5 Este primer capítulo fue publicado <strong>en</strong> Für Enrique<br />
Dussel. Aus An<strong>la</strong>ss seines 60. Geburstages.<br />
Concordia Reihe Monographi<strong>en</strong> (Aach<strong>en</strong>, 1995),<br />
pp. 15-22.<br />
6 Un problema adicional p<strong>la</strong>nteado por los estereotipos<br />
es que muchas veces se torna difícil<br />
distinguir <strong>en</strong> el discurso si se está hab<strong>la</strong>ndo<br />
histórica focaliza <strong>la</strong> at<strong>en</strong>ción sobre <strong>la</strong>s<br />
particu<strong>la</strong>ridades, int<strong>en</strong>ta establecer dife-<br />
r<strong>en</strong>cias y ha abierto <strong>la</strong> posibilidad de rea-<br />
lizar análisis más aproximados de <strong>la</strong> realidad,<br />
al incorporar el mundo del imagi-<br />
nario. En todo caso, <strong>en</strong>tre los textos con-<br />
sultados se incluy<strong>en</strong> estudios de especificidades<br />
geográficas y culturales, así como<br />
de situaciones históricas particu<strong>la</strong>res.<br />
I- Las dificultades metodológicas de una historia de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a 5<br />
<strong>la</strong> propia historia de América Latina.<br />
Mi<strong>en</strong>tras que para el colonizador, qui<strong>en</strong> se<br />
asume además como el portador de <strong>la</strong> ver-<br />
dad absoluta, <strong>la</strong> Malinche repres<strong>en</strong>ta <strong>la</strong><br />
lógica aceptación de <strong>la</strong> luz civilizadora,<br />
para el colonizado, <strong>en</strong> cambio, el<strong>la</strong> no pue-<br />
de ser vista sino como el símbolo de <strong>la</strong><br />
traición suprema. En ambos casos, sin<br />
embargo, <strong>la</strong> acción de <strong>la</strong> Malinche se<br />
des<strong>en</strong>vuelve simultáneam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> dos nive-<br />
les: el erótico y el cultural. Así, al <strong>en</strong>tregar,<br />
junto con su cuerpo, los instrum<strong>en</strong>tos de<br />
su l<strong>en</strong>gua y conocimi<strong>en</strong>tos, <strong>la</strong> Malinche <strong>en</strong>-<br />
trega también <strong>la</strong> cultura de <strong>la</strong> cual provi<strong>en</strong>e.<br />
Al p<strong>en</strong>etrar <strong>en</strong> su cuerpo, el conquista-<br />
dor p<strong>en</strong>etra también <strong>en</strong> los secretos de una<br />
tradición y de un mundo que desconoce,<br />
pero sobre el cual está decidido a ejercer<br />
dominio. Al escoger al varón español, <strong>la</strong><br />
Malinche no sólo hace posible <strong>la</strong> aniqui<strong>la</strong>ción<br />
del varón indio, sino que legitima,<br />
además, toda futura posesión –voluntaria o<br />
forzada– de <strong>la</strong>s otras mujeres indias.<br />
Por ello, no resulta sorpr<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te que<br />
<strong>la</strong> mayor parte de <strong>la</strong>s refer<strong>en</strong>cias sobre <strong>la</strong><br />
Malinche destaqu<strong>en</strong> <strong>la</strong> idea de <strong>en</strong>trega:<br />
<strong>en</strong>tregada como esc<strong>la</strong>va por su pueblo de<br />
orig<strong>en</strong>; <strong>en</strong>tregada al conquistador por su<br />
pueblo adoptivo; y <strong>en</strong>tregada por su vo-<br />
del modelo o del individuo real, y este problema<br />
está particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los textos<br />
de los cronistas de Indias. Por lo que concierne<br />
a nuestro propio trabajo, hemos tratado de<br />
que el contexto deje sufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te c<strong>la</strong>ro el<br />
s<strong>en</strong>tido <strong>en</strong> el cual se está utilizando el término<br />
‘mujer’.
70 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
luntad a Cortés, puesto que permanece a<br />
su <strong>la</strong>do. A esta historia de sucesivas <strong>en</strong>-<br />
tregas, que ti<strong>en</strong>e como fu<strong>en</strong>te <strong>la</strong> versión<br />
ofrecida por Bernal Díaz del Castillo 7 , se<br />
une <strong>la</strong> de que <strong>la</strong> Malinche, según el cal<strong>en</strong>-<br />
dario astrológico 8 , habría nacido con un<br />
destino trágico 9 . Los elem<strong>en</strong>tos estaban<br />
dados para conformar un mito que se<br />
repetirá luego con pocas variantes y que<br />
no deja de guardar cierta similitud con <strong>la</strong><br />
de uno de los símbolos más trágicos de<br />
<strong>la</strong> cultura occid<strong>en</strong>tal: Edipo. Ambos, <strong>en</strong>-<br />
viados a “desaparecer” por sus padres<br />
ante el terror de que pudiera cumplirse el<br />
destino trágico que los dioses les habían<br />
trazado, logran sobrevivir a esta int<strong>en</strong>ción<br />
primera y terminan cumpli<strong>en</strong>do su desti-<br />
no <strong>en</strong> medio del mayor horror. Tal vez el<br />
hecho de que <strong>la</strong> Malinche, a difer<strong>en</strong>cia de<br />
Edipo, no pareció culpabilizarse por ha-<br />
ber provocado y ayudado a <strong>la</strong> extermina-<br />
ción de su propia raza, p<strong>en</strong>da todavía<br />
como una gran mácu<strong>la</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia<br />
del <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
En todo caso, y a pesar de <strong>la</strong> versión<br />
alterna del rapto de <strong>la</strong> Malinche ofrecida<br />
por Gómara 10 , el reforzami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> idea<br />
de haber sido <strong>en</strong>tregada por sus propios<br />
padres a unos mercaderes de esc<strong>la</strong>vos, es<br />
decir, v<strong>en</strong>dida; el que tal acto se haya<br />
producido al amparo de <strong>la</strong> noche y que,<br />
7 Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de <strong>la</strong><br />
Conquista de <strong>la</strong> Nueva España, Cap. 37 ( 1632;<br />
reedición, México: Porrúa, 1969), pp. 56-57.<br />
8 «Astrología Judiciaria o arte de adivinar que estos<br />
mexicanos usaban para saber cuales días<br />
eran bi<strong>en</strong> afortunados, y que condiciones t<strong>en</strong>drían<br />
los que nacían <strong>en</strong> los días atribuidos a los<br />
caracteres o signos que aquí se pon<strong>en</strong>, y parece<br />
cosa de nigromancia, que no de astrología».<br />
Bernardino de Sahagún, Historia G<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong>s<br />
cosas de Nueva España, Libro 4 (1524 ; reedición,<br />
Madrid: Alianza Editorial, 1988), pp. 233-<br />
284.<br />
9 Georges Baudot, «Malintzi, l’irregulière», in<br />
Femmes des Amériques (Toulouse, Univ. de<br />
Toulouse-le Mirail, 1986), pp.22-23.<br />
10 Según Gómara, <strong>la</strong> Malinche era «hija de ricos<br />
padres y pari<strong>en</strong>tes del señor de aquel<strong>la</strong> tierra<br />
(Xalisco, de un lugar dicho Viluta); y que si<strong>en</strong>do<br />
muchacha <strong>la</strong> habían hurtado ciertos mercaderes<br />
<strong>en</strong> tiempos de guerra, y traído a v<strong>en</strong>der a <strong>la</strong><br />
feria de Xica<strong>la</strong>nco, que es un gran pueblo sobre<br />
además, aquéllos lo ocultaran anunciando<br />
públicam<strong>en</strong>te su “muerte”; así como el<br />
hecho de que, años después, el pueblo<br />
que <strong>la</strong> compró <strong>la</strong> <strong>en</strong>tregara como pres<strong>en</strong>te<br />
al amo recién llegado 11 ; permite fácil-<br />
m<strong>en</strong>te establecer <strong>la</strong> suposición concomitan-<br />
te de que una gran carga de res<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>tos<br />
y de r<strong>en</strong>cores secretos llevó a <strong>la</strong> Malin-<br />
che a rechazar “ese universo de dioses<br />
imp<strong>la</strong>cables que no le daba ninguna oportunidad,<br />
(esa) sociedad rígida que <strong>la</strong> con-<br />
d<strong>en</strong>aba a vivir definitivam<strong>en</strong>te al marg<strong>en</strong>” 12 .<br />
Visto así, no podría sucederle nada<br />
mejor a <strong>la</strong> Malinche que caer <strong>en</strong> manos<br />
de Cortés. Aunque también el propio Cor-<br />
tés <strong>la</strong> <strong>en</strong>tregara a uno de sus lugart<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes,<br />
<strong>la</strong> recuperara luego, y terminara ca-<br />
sándo<strong>la</strong> con un tercero. El sil<strong>en</strong>cio sobre<br />
estos últimos cambios de manos da por<br />
s<strong>en</strong>tado que, sobre ellos, <strong>la</strong> Malinche no<br />
t<strong>en</strong>dría razón para acumu<strong>la</strong>r ningún r<strong>en</strong>-<br />
cor y que, antes por el contrario, los disfrutaba,<br />
ya que «Dios le había hecho mu-<br />
cha merced <strong>en</strong> quitar<strong>la</strong> de adorar ídolos<br />
ahora y ser cristiana» 13 . Por otra parte,<br />
con su ejemplo, <strong>la</strong> Malinche estaría inau-<br />
gurando un camino de red<strong>en</strong>ción para <strong>la</strong>s<br />
otras mujeres indíg<strong>en</strong>as y construy<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong>s bases de <strong>la</strong> nueva cultura 14 .<br />
Es aquí, con <strong>la</strong> Malinche, donde se<br />
bifurca definitivam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong><br />
Coazacualco, no muy aparte de Tabasco; y de<br />
allí era v<strong>en</strong>ida a poder del señor de Potonchán».<br />
Cuando llegó a manos de Cortés, éste le habría<br />
prometido «más que libertad si le trataba verdad<br />
<strong>en</strong>tre él y aquellos de su tierra...». Francisco<br />
López de Gómara, Historia de <strong>la</strong> Conquista de<br />
México (1552 ; reedición, Caracas: Biblioteca<br />
Ayacucho, 1979), p.46.<br />
11 De acuerdo a los cronistas, <strong>en</strong> muchas de estas<br />
sociedades era costumbre ofrecer mujeres a los<br />
recién llegados, bi<strong>en</strong> para agradarlos o bi<strong>en</strong> para<br />
apaciguarlos. En todo caso, tal acto no debe<br />
haber implicado permisividad total para el visitante,<br />
ni lo colocaba fuera de toda norma.<br />
12 G. Baudot, Op.Cit., p. 23.<br />
13 B. Díaz del Castillo, Op.Cit., p. 57.<br />
14 “El<strong>la</strong> proponía el más bello modelo vivi<strong>en</strong>te del<br />
mestizaje de culturas y sus dos hijos, nacidos de<br />
dos padres españoles, inauguraban ese Nuevo<br />
Mundo que de alguna forma el<strong>la</strong> había dado a<br />
luz”. G. Baudot, Op.Cit., p. 28. (Traducción<br />
nuestra. En ade<strong>la</strong>nte: (T. A.).
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 71<br />
mujer india y, con el<strong>la</strong>, de <strong>la</strong> América<br />
Latina. Ante <strong>la</strong> luz civilizadora, fu<strong>en</strong>te de<br />
Verdad y Salvación, ofrecida, además, por<br />
varones cristianos, vali<strong>en</strong>tes y atractivos,<br />
¿cómo no suponer que toda mujer, y más<br />
aún si<strong>en</strong>do india, abandonaría gustosa<br />
familia, comunidad, tradiciones y valores<br />
para disfrutar <strong>en</strong> sus brazos del doble<br />
gozo, terr<strong>en</strong>al y celestial? De <strong>la</strong> misma<br />
manera, no podía compr<strong>en</strong>derse y mucho<br />
m<strong>en</strong>os tolerarse, que <strong>la</strong>s culturas aboríg<strong>en</strong>es<br />
se resistieran a abandonar sus formas<br />
inmemoriales de estar <strong>en</strong> el mundo<br />
para <strong>en</strong>trar a formar parte del Ser de <strong>la</strong><br />
nueva Totalidad. Negarse a ello, era per-<br />
manecer <strong>en</strong> <strong>la</strong> barbarie, <strong>en</strong> el No-Ser y,<br />
por lo tanto, <strong>en</strong> <strong>la</strong> Nada, <strong>en</strong> <strong>la</strong> Muerte.<br />
Desde esta concepción, desde esta<br />
c<strong>en</strong>tralidad omnímoda del Ser, América<br />
Latina se define y se explica desde Euro-<br />
pa. Y desde el ego conquistador, que es,<br />
al mismo tiempo, un ego fálico, <strong>la</strong> india<br />
se constituye como mujer sólo cuando<br />
opta por el varón español, esto es, cuando<br />
se convierte <strong>en</strong> Doña Marina 15 .<br />
2. La imposibilidad de una alteridad<br />
fem<strong>en</strong>ina<br />
Como complem<strong>en</strong>to del «modelo Malinche»,<br />
nos <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tamos <strong>en</strong> los textos a<br />
15 La otra opción era Cristo: “Sólo unos pocos<br />
años después de <strong>la</strong> conquista de <strong>la</strong> ciudad de<br />
México <strong>en</strong> 1521, <strong>la</strong>s muchachas indias asistían a<br />
c<strong>la</strong>ses de doctrina cristiana <strong>en</strong> <strong>la</strong>s «escue<strong>la</strong>s»<br />
ubicadas <strong>en</strong> los patios de <strong>la</strong>s iglesias de los frailes<br />
franciscanos”. Cf. Ann Miriam Gal<strong>la</strong>gher<br />
(R.S.M.), «The Indians nuns of Mexico City’s<br />
Monasterio of Corpus Christi, 1724-1821", in<br />
Latin American Wom<strong>en</strong>. Historical Perspectives,<br />
ed. Asuncion Lavrin (Westport, Conn,:<br />
Gre<strong>en</strong>wood Press, 1978), p. 150. (T. A.). No<br />
obstante, por lo que toca a México, los prejuicios<br />
raciales no van a permitir que <strong>la</strong>s indias profes<strong>en</strong><br />
como monjas sino hasta 1724. Ibid., p. 152.<br />
16 Una síntesis de <strong>la</strong>s ideas de estos autores se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
<strong>en</strong> Asunción Lavrin, «In search of the<br />
colonial woman in Mexico: the sev<strong>en</strong>te<strong>en</strong>th and<br />
eighte<strong>en</strong>th c<strong>en</strong>turies», in Latin American Wom<strong>en</strong><br />
..., pp.23-59. Es ésta <strong>la</strong> ideología que determina<br />
<strong>la</strong> visión que de <strong>la</strong> mujer ti<strong>en</strong><strong>en</strong> los hombres de<br />
<strong>la</strong> España del S. XVI. Por otra parte, es necesario<br />
t<strong>en</strong>er pres<strong>en</strong>te que una bu<strong>en</strong>a parte de <strong>la</strong><br />
historiografía de <strong>la</strong> conquista provi<strong>en</strong>e de los<br />
mismos que <strong>la</strong> llevaron a cabo, así como de<br />
una incompr<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> posibilidad de<br />
realización del ser fem<strong>en</strong>ino, distinta a <strong>la</strong><br />
mode<strong>la</strong>da por <strong>la</strong> ideología cristiana occi-<br />
d<strong>en</strong>tal. ¿Hasta dónde, podríamos preguntarnos,<br />
<strong>la</strong>s descripciones que hoy toma-<br />
mos como fu<strong>en</strong>tes «primarias» y, por tanto,<br />
como fundam<strong>en</strong>to de todo análisis histórico<br />
sobre <strong>la</strong>s culturas aboríg<strong>en</strong>es, pue-<br />
d<strong>en</strong> escapar a los rígidos esquemas que<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> época determinaban <strong>la</strong> condición<br />
fem<strong>en</strong>ina? ¿Es que Bernal Díaz del Castillo,<br />
Bernardino de Sahagún o Fernández<br />
de Oviedo podían considerar a <strong>la</strong> mujer<br />
de manera distinta a como <strong>la</strong> definían<br />
Fray Martín de Córdova, Fray Hernández<br />
de Ta<strong>la</strong>vera o Luis Vives? 16 . Y <strong>en</strong> caso de<br />
que no pudieran concebir<strong>la</strong> de otra manera,<br />
¿cuál puede ser el grado de confiabi-<br />
lidad de estos textos por lo que respecta,<br />
ya no al juicio del Otro <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, sino<br />
de <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>ridad fem<strong>en</strong>ina de esa alteridad?<br />
Considerando a sus propias mujeres<br />
como seres de m<strong>en</strong>or valía intelectual<br />
y social, y a los indíg<strong>en</strong>as como <strong>en</strong> “un<br />
grado más que micos, o monas” 17 , es evi-<br />
d<strong>en</strong>te que <strong>la</strong> valoración que estos cronistas<br />
establec<strong>en</strong> de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a, está<br />
construida más sobre sus propias repre-<br />
s<strong>en</strong>taciones, que sobre observaciones reales.<br />
De allí, que sólo <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida <strong>en</strong> que<br />
otros que comulgaban pl<strong>en</strong>am<strong>en</strong>te con sus objetivos.<br />
Cf. Pierre Duviols, «Revisionnisme<br />
historique et droit colonial au 16ème siècle: le<br />
thème de <strong>la</strong> tyrannie des Incas», in Indianité,<br />
Ethnocide, Indig<strong>en</strong>isme <strong>en</strong> Amèrique Latine,<br />
(Paris: Editions du CNRS, 1982), p. 11.<br />
17 «Los indios eran tan sumam<strong>en</strong>te bárbaros e incapaces,<br />
cuales nunca se podrá imaginar caber<br />
tal torpeza <strong>en</strong> figura humana: tanto que los españoles<br />
que primero los descubrieron, no podían<br />
persuadirse de que t<strong>en</strong>ían alma racional, sino<br />
cuando mucho un grado más que micos, o monas,<br />
y no formaban ningún escrúpulo <strong>en</strong> cebar<br />
sus perros con carne de ellos, tratándolos como<br />
a puros animales: hasta que haci<strong>en</strong>do <strong>la</strong>rgas informaciones<br />
<strong>la</strong> Santidad de Paulo III dec<strong>la</strong>ró<br />
que eran humanos y que t<strong>en</strong>ían alma como nosotros».<br />
B<strong>en</strong>ito Peñaloza y Mondragón, «Libro<br />
de <strong>la</strong>s cinco excel<strong>en</strong>cias del español que despueb<strong>la</strong><br />
España para su mayor pot<strong>en</strong>cia y despob<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>to»<br />
(1629). En Ideología y Praxis de <strong>la</strong> Conquista<br />
(Docum<strong>en</strong>tos), ed. Germán Marquínez<br />
Argote (Bogotá : Editorial Nueva América,<br />
1978), p. 58.
72 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
<strong>la</strong> india empr<strong>en</strong>de el camino de <strong>la</strong> Malinche<br />
y es debidam<strong>en</strong>te cristianizada (bau-<br />
tismo y matrimonio eclesiástico compr<strong>en</strong>-<br />
didos), <strong>en</strong> esa misma medida comi<strong>en</strong>za<br />
el<strong>la</strong> a existir ontológicam<strong>en</strong>te como mujer.<br />
Podría objetarse que muchas de <strong>la</strong>s<br />
informaciones que estos cronistas nos<br />
ofrec<strong>en</strong> sobre <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a fueron<br />
recogidas directam<strong>en</strong>te de boca de infor-<br />
mantes, ellos mismos indíg<strong>en</strong>as. Tal es el<br />
caso, por ejemplo, de Bernardino de<br />
Sahagún y su Historia G<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong>s<br />
Cosas de Nueva España. Sin desmerecer<br />
los valores propios del admirable, cons-<br />
tante y aún sincero trabajo de Sahagún y<br />
de muchos otros, no puede, sin embargo,<br />
obviarse el hecho de que estos informan-<br />
tes no eran otros que los hijos de <strong>la</strong>s<br />
noblezas indíg<strong>en</strong>as, educados por los propios<br />
misioneros <strong>en</strong> <strong>la</strong>s artes y <strong>en</strong> el espí-<br />
ritu de <strong>la</strong> cultura letrada europea 18 . Agre-<br />
guemos a ello, que los datos proporcionados<br />
por estos informantes correspondían<br />
normalm<strong>en</strong>te a respuestas exigidas por un<br />
cuestionario previam<strong>en</strong>te e<strong>la</strong>borado y, <strong>en</strong><br />
consecu<strong>en</strong>cia, predeterminado. Fue a tra-<br />
vés de estos cuestionarios o Re<strong>la</strong>ciones,<br />
<strong>en</strong> es<strong>en</strong>cia homog<strong>en</strong>eizantes, dirigidos a<br />
recoger una información ya discriminada<br />
de antemano, que los españoles int<strong>en</strong>ta-<br />
ron reconstruir el pasado de esa realidad<br />
aborig<strong>en</strong> anterior a su llegada y que ellos<br />
mismos habían hecho desaparecer <strong>en</strong> po-<br />
cos años.<br />
D<strong>en</strong>tro de esa g<strong>en</strong>eralidad <strong>en</strong> <strong>la</strong> que<br />
18 Serge Gruzinski, La Colonisation de l’imaginaire.<br />
Societés indigènes et occid<strong>en</strong>talisation dans le<br />
Méxique espagnol XVI e -XVIII e siècles (Paris:<br />
Editions Gallimard, 1988), pp. 84-85.<br />
19 «El indio es una inv<strong>en</strong>ción del colonizador y un<br />
producto de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción colonial que éste instaura.<br />
(...) Designar al Otro como Indio, término<br />
g<strong>en</strong>érico y reductor puesto que <strong>en</strong>globa <strong>en</strong> un<br />
conjunto uniforme a todos los indíg<strong>en</strong>as del<br />
Nuevo Mundo cualquiera que sean sus pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cias<br />
étnicas y sus difer<strong>en</strong>cias culturales, <strong>en</strong>tra<br />
d<strong>en</strong>tro del proceso occid<strong>en</strong>tal de dominación<br />
y de ali<strong>en</strong>ación. La sociedad b<strong>la</strong>nca no puede <strong>en</strong><br />
efecto admitir al Otro si no es <strong>en</strong>globándolo. La<br />
utilización del término “indio” ti<strong>en</strong>e por objeto<br />
anu<strong>la</strong>r sus difer<strong>en</strong>cias”. Françoise Morin,<br />
terminaban diluyéndose todas <strong>la</strong>s diversidades<br />
culturales 19 y <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual el principio<br />
dualista de bi<strong>en</strong>-mal / alma-cuerpo / hom-<br />
bre-mujer, determinaban el Ser y el No-<br />
Ser, <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a no podía t<strong>en</strong>er lu-<br />
gar <strong>en</strong> cuanto tal. De allí que tal vez sea<br />
a partir del recurso metodológico de <strong>la</strong><br />
lectura negativa como podríamos aproxi-<br />
marnos a <strong>la</strong> realidad “real” de <strong>la</strong> mujer<br />
indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> América Latina. Es decir, se<br />
tomaría con mayor credibilidad lo prohi-<br />
bido, lo cond<strong>en</strong>ado o lo intolerado, más<br />
que lo afirmado explícitam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los propios<br />
textos. Textos estos que, <strong>en</strong> su ma-<br />
yor parte, no reflejan otra cosa que una<br />
gran incompr<strong>en</strong>sión de los principios de<br />
organización social, cognitiva y erótica del<br />
mundo aborig<strong>en</strong> al cual int<strong>en</strong>tan referir.<br />
Creemos que si este recurso metodológico<br />
se refuerza con una apertura hacia <strong>la</strong><br />
antropología y <strong>la</strong> arqueología 20 , nuestro co-<br />
nocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s culturas aboríg<strong>en</strong>es se<br />
acercará más a <strong>la</strong> verdad, que a los fantas-<br />
mas del imaginario europeo medieval que<br />
aún parec<strong>en</strong> gozar de muy bu<strong>en</strong>a salud.<br />
3. Los peligros de una lectura<br />
feminista occid<strong>en</strong>tal<br />
Agreguemos a <strong>la</strong> dificultad del condi-<br />
cionami<strong>en</strong>to ideológico anteriorm<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>-<br />
cionado, otro derivado de su formu<strong>la</strong>ción<br />
actual. Es decir, el que inspirado <strong>en</strong> un<br />
movimi<strong>en</strong>to de reivindicación de los dere-<br />
chos de <strong>la</strong> mujer d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> sociedad<br />
contemporánea, pret<strong>en</strong>de aplicar estos<br />
«Indi<strong>en</strong>, Indig<strong>en</strong>isme, Indianité». In Indianité,<br />
Ethnocide, Indig<strong>en</strong>isme <strong>en</strong> Amèrique Latine, (Paris<br />
: Editions du CNRS, 1982), p. 3. (T. A.).<br />
20 Por ejemplo, excavaciones reci<strong>en</strong>tes efectuadas<br />
por los arqueólogos Ard<strong>en</strong> y Diana Chase de <strong>la</strong><br />
Universidad de Florida <strong>en</strong> el sitio conocido<br />
como Caracol (<strong>en</strong> Belice), muestran que contrariam<strong>en</strong>te<br />
a lo sost<strong>en</strong>ido hasta ahora, <strong>la</strong> sociedad<br />
maya no parece haber estado dividida <strong>en</strong> c<strong>la</strong>ses<br />
sociales rígidas y que el final viol<strong>en</strong>to de Caracol<br />
no se debió a sublevaciones popu<strong>la</strong>res, sino<br />
a guerras con otros grupos. El País (Madrid), 16<br />
de Enero de 1993, p. 25. Por supuesto, esta es<br />
una tesis que requiere mayores evid<strong>en</strong>cias, pero<br />
al m<strong>en</strong>os muestra que <strong>la</strong> tesis contraria tampoco<br />
puede ser tomada como definitiva.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 73<br />
mismos parámetros al exam<strong>en</strong> y valoración<br />
de <strong>la</strong>s «oportunidades» que tanto <strong>la</strong><br />
sociedad aborig<strong>en</strong>, como <strong>la</strong> colonial, ofre-<br />
cían a <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral y a <strong>la</strong> indíg<strong>en</strong>a,<br />
<strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r. Tal es el caso, por ejem-<br />
plo, del artículo de Elinor Burkett, «Indian<br />
wom<strong>en</strong> and white society: the case of<br />
sixte<strong>en</strong>th-c<strong>en</strong>tury Peru» 21 . Aun cuando una<br />
crítica <strong>en</strong> profundidad del referido traba-<br />
jo caería fuera de los límites de nuestros<br />
objetivos pres<strong>en</strong>tes, no podemos <strong>en</strong> esta<br />
ocasión dejar de hacer algunas refer<strong>en</strong>cias<br />
al mismo. Por lo pronto, baste seña<strong>la</strong>r<br />
que aun cuando <strong>en</strong> muchos aspectos <strong>la</strong><br />
autora reconoce que “(<strong>la</strong>) sociedad andina<br />
se coloca fuera del esquema clásico occid<strong>en</strong>tal”<br />
22 , no deja por ello de concluir que<br />
d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> sociedad colonial se dieron<br />
situaciones que “tuvieron el efecto de ampliar<br />
<strong>la</strong>s alternativas e increm<strong>en</strong>tar <strong>la</strong><br />
movilidad de <strong>la</strong>s mujeres indíg<strong>en</strong>as” 23 ; que<br />
gracias a ello algunas de estas mujeres<br />
lograron “fortalecer su posición económica<br />
y social” <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad colonial, y que,<br />
por lo tanto, el<strong>la</strong>s se <strong>en</strong>contraron <strong>en</strong> condiciones<br />
mejores que <strong>la</strong>s ofrecidas por su<br />
sociedad tradicional, <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual “había<br />
pocas vías de escape”.<br />
En esta sociedad tradicional indíg<strong>en</strong>a<br />
a <strong>la</strong> que <strong>la</strong> autora se refiere y a <strong>la</strong> cual<br />
describe (de manera un tanto simplista)<br />
como rígida y patriarcal, <strong>la</strong> mujer sólo<br />
t<strong>en</strong>dría como alternativa a <strong>la</strong> reclusión<br />
hogareña del trabajo del hi<strong>la</strong>do, del tejido<br />
y de otros oficios domésticos, <strong>la</strong> de <strong>la</strong><br />
belleza 24 . Belleza que le permitiría acceder<br />
al estatuto privilegiado de Virg<strong>en</strong> del Sol,<br />
el cual, aun con todos los privilegios, no<br />
21 Latin American Wom<strong>en</strong>..., pp. 101-128.<br />
22 Ibid, p.103.<br />
23 Ibid, p.123.<br />
24 Ibid, p.104.<br />
25 Ibid.<br />
26 Ibid, pp. 107-108.<br />
27 Mostrando ciertas contradicciones, <strong>la</strong> autora, al<br />
mismo tiempo que sosti<strong>en</strong>e que <strong>la</strong> vida <strong>en</strong> los<br />
pueblos tradicionales cambió muy poco <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
a los patrones pre-conquista, afirma que<br />
había razones que compelían a los individuos a<br />
abandonarlos e irse a <strong>la</strong>s ciudades españo<strong>la</strong>s.<br />
constituía “una alternativa real, por cuanto<br />
<strong>la</strong> mujer individual no ejercía control<br />
alguno sobre <strong>la</strong> misma. Fuera que hubie-<br />
se nacido hermosa o no, fuera que fuese<br />
escogida o no, <strong>en</strong> todo caso el<strong>la</strong> no t<strong>en</strong>ía<br />
<strong>la</strong> opción de rehusarse” 25 . Sin embargo <strong>la</strong><br />
misma autora, al referirse al trabajo masculino<br />
d<strong>en</strong>tro de esa sociedad rígida, <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> cual los roles y responsabilidades de<br />
cada individuo eran asignados por <strong>la</strong> burocracia<br />
c<strong>en</strong>tral, no considera inconv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>-<br />
te atribuirle al hombre “libertad” para<br />
dedicarse a otras actividades 26 .<br />
Lo anterior nos permite alertar sobre<br />
los prejuicios que desde nuestra sociedad<br />
actual –fundada <strong>en</strong> el modo de producción<br />
capitalista y, por tanto, regida por<br />
valores c<strong>en</strong>trados <strong>en</strong> <strong>la</strong> individualidad, <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> competitividad, <strong>en</strong> <strong>la</strong> igualdad de oportunidades<br />
que el desarrollo de <strong>la</strong>s fuer-<br />
zas productivas ha hecho posible para <strong>la</strong><br />
mujer y, sobre todo, <strong>en</strong> <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tificación<br />
<strong>en</strong>tre prestigio social y bi<strong>en</strong>es materiales<br />
adquiridos– podemos proyectar sobre el<br />
pasado. A nuestro juicio, <strong>en</strong> el trabajo de<br />
Elinor C. Burkett subyace una visión fe-<br />
minista que si bi<strong>en</strong> apoyaríamos <strong>en</strong> tan-<br />
to aplicada al pres<strong>en</strong>te, resulta anacrónica<br />
al int<strong>en</strong>tar juzgar a <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a<br />
<strong>en</strong> términos de los valores que acabamos<br />
de m<strong>en</strong>cionar y, <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r, al destacar<br />
–<strong>en</strong> cuanto los considera positivos– los<br />
«logros» que <strong>en</strong> materia de «participación<br />
<strong>en</strong> el mercado» alcanzó <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad colonial 27 . Logros que<br />
perderían sin embargo tal carácter, si se<br />
llegara a especificar <strong>la</strong>s circunstancias<br />
particu<strong>la</strong>res <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cuales ocurrían. Alu-<br />
Entre estas razones figurarían <strong>la</strong>s pocas oportunidades<br />
de casami<strong>en</strong>to y los insost<strong>en</strong>ibles tributos;<br />
<strong>en</strong> tanto que <strong>la</strong> ciudad ofrecía nuevos horizontes:<br />
«La idea de una mujer abandonando su<br />
pueblo, su familia, y su seguridad para dirigirse,<br />
atravesando montañas, hacia una ciudad extraña,<br />
parece aterrorizar a muchas mujeres modernas;<br />
<strong>la</strong> misma (idea) pudo haber provocado<br />
emociones simi<strong>la</strong>res <strong>en</strong> esa época. El hecho de<br />
que ci<strong>en</strong>tos de mujeres hicieran justam<strong>en</strong>te esto<br />
testimonia lo duro de <strong>la</strong> vida <strong>en</strong> el pueblo y <strong>la</strong><br />
atracción de <strong>la</strong>s ciudades». Ibid, p.109. (T. A.).
74 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
dir a <strong>la</strong> supuesta v<strong>en</strong>taja o “asc<strong>en</strong>sión”<br />
social que repres<strong>en</strong>taba, para una mujer<br />
indíg<strong>en</strong>a, v<strong>en</strong>der librem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el merca-<br />
do comida o artesanía 28 , supone, por una<br />
parte, dar por s<strong>en</strong>tada <strong>la</strong> “superioridad”<br />
de <strong>la</strong> sociedad colonial y, por <strong>la</strong> otra,<br />
considerar que tal trabajo libraba a estas<br />
mujeres de <strong>la</strong> marginalidad y de <strong>la</strong> exclu-<br />
sión. Cuestión que se cae por su propio<br />
peso al sólo contrastar<strong>la</strong> con <strong>la</strong> situación<br />
privilegiada de <strong>la</strong> mujer b<strong>la</strong>nca, con <strong>la</strong> de<br />
otros sectores de <strong>la</strong> sociedad <strong>en</strong> posibili-<br />
dad de realizar tal trabajo y con <strong>la</strong>s reales<br />
condiciones de vida de estas mujeres<br />
indíg<strong>en</strong>as.<br />
Consideramos que una «revalorización»<br />
de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a desde esta<br />
perspectiva, no sólo no está muy alejada<br />
II- La condición de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong> América originaria<br />
1. El rol fem<strong>en</strong>ino <strong>en</strong> los mitos de<br />
orig<strong>en</strong><br />
Esta es <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción de cómo todo<br />
estaba <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>so, todo <strong>en</strong> calma, <strong>en</strong><br />
sil<strong>en</strong>cio (...). So<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te había inmovili-<br />
dad y sil<strong>en</strong>cio <strong>en</strong> <strong>la</strong> oscuridad, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
noche. Sólo el Creador, el Formador,<br />
Tepeu, Gucumatz, los Prog<strong>en</strong>itores, es-<br />
taban <strong>en</strong> el agua rodeados de c<strong>la</strong>ridad<br />
(...). Llegó aquí <strong>en</strong>tonces <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra, vi-<br />
nieron juntos Tepeu y Gucumatz, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
oscuridad, <strong>en</strong> <strong>la</strong> noche, y hab<strong>la</strong>ron <strong>en</strong>-<br />
tre sí Tepeu y Gucumatz. Hab<strong>la</strong>ron,<br />
pues, consultando <strong>en</strong>tre sí y meditando;<br />
se pusieron de acuerdo, juntaron sus<br />
pa<strong>la</strong>bras y su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to. Entonces se<br />
manifestó con c<strong>la</strong>ridad, mi<strong>en</strong>tras medi-<br />
taban, que cuando amaneciera debía<br />
aparecer el hombre.<br />
Popol Vuh. (Primera Parte,<br />
Capítulo Primero) 29 .<br />
Como <strong>en</strong> casi todas <strong>la</strong>s mitologías<br />
amerindianas <strong>la</strong> creación de todo cuanto<br />
existe y, <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r, de <strong>la</strong> humanidad,<br />
de <strong>la</strong> visión «malinchista», sino que desvía<br />
el análisis hacia los aspectos más super-<br />
ficiales de <strong>la</strong> cuestión. No se trata de<br />
cuantificar <strong>la</strong>s oportunidades de inserción<br />
de estas mujeres <strong>en</strong> <strong>la</strong> nueva sociedad,<br />
sino de valorar el costo de tal inserción.<br />
Costo <strong>en</strong> términos de patrimonio cultural,<br />
de ubicación <strong>en</strong> el mundo, de realización<br />
de valores creídos, de interre<strong>la</strong>ción con el<br />
Otro y con <strong>la</strong> naturaleza y, sobre todo, de<br />
legitimidad del nuevo modelo impuesto.<br />
En tanto el trabajo histórico int<strong>en</strong>te sepa-<br />
rarse de <strong>la</strong> Etica, no t<strong>en</strong>dremos sino<br />
ideologizaciones de <strong>la</strong> realidad.<br />
28 «El<strong>la</strong>s dominaban <strong>la</strong> p<strong>la</strong>za del mercado y mant<strong>en</strong>ían<br />
numerosas ti<strong>en</strong>das pequeñas y negocios,<br />
v<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do víveres y preparando comidas, v<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do<br />
objetos de p<strong>la</strong>ta y cera». Ibid, p. 111. (T. A.).<br />
no obedece a un solo principio g<strong>en</strong>era-<br />
dor, como <strong>en</strong> el caso de <strong>la</strong>s mitologías<br />
semitas, por ejemplo, sino a <strong>la</strong> interv<strong>en</strong>-<br />
ción de parejas creadoras. Principio mas-<br />
culino y principio fem<strong>en</strong>ino que actúan<br />
<strong>en</strong> armonía para <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drar <strong>la</strong> vida pere-<br />
cedera: el Corazón del Cielo que fecunda<br />
al Corazón de <strong>la</strong> Tierra; Alom, <strong>la</strong> diosa<br />
madre que concibe los hijos y Qaholom,<br />
el dios padre que los <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dra; Tepeu, el<br />
rey, actuando junto con Gucumatz, <strong>la</strong><br />
serpi<strong>en</strong>te; <strong>la</strong> Gran Abue<strong>la</strong> y el Gran<br />
Abuelo. La refer<strong>en</strong>cia es siempre dual <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> mitología Quiché; como también lo es<br />
<strong>en</strong>tre los Guaraníes a través del Gran<br />
Padre y <strong>la</strong> Gran Madre, y aún <strong>en</strong>tre los<br />
Incas, que constituy<strong>en</strong> una sociedad patriarcal:<br />
el Padre Sol, pero junto a él, <strong>la</strong><br />
Madre, Pachamama 30 .<br />
29 Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché, ed.<br />
Adrián Recinos (1947; reedición, México: Fondo<br />
de Cultura Económica, 1973), pp.23-24.<br />
30 Y <strong>en</strong>tre los Náhuatl: Teteoinnan, madre de los<br />
dioses, así como Cihuacoatl, <strong>la</strong> Mujer-Serpi<strong>en</strong>te;<br />
u Omecihuatl, dama de <strong>la</strong> dualidad, parte fem<strong>en</strong>ina<br />
de <strong>la</strong> pareja primordial; también l<strong>la</strong>mada<br />
Omeoteotl, el Dios Dual.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 75<br />
Sin embargo, no se trata so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te de<br />
una simple pres<strong>en</strong>cia fem<strong>en</strong>ina que podría<br />
ser considerada necesaria <strong>en</strong> tanto recep-<br />
tora de simi<strong>en</strong>te, aunque pasiva <strong>en</strong> cuanto<br />
a decidir <strong>la</strong> acción creativa. Por el con-<br />
trario, <strong>en</strong> todas estas mitologías <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra<br />
creadora es producto del cons<strong>en</strong>so<br />
previo, del acuerdo armónico: «...y hab<strong>la</strong>-<br />
ron <strong>en</strong>tre sí Tepeu y Gucumatz. Hab<strong>la</strong>ron,<br />
pues, consultando <strong>en</strong>tre sí y meditando,<br />
se pusieron de acuerdo, juntaron sus pa<strong>la</strong>bras<br />
y su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to». Y si activa es<br />
<strong>la</strong> participación fem<strong>en</strong>ina mítica, el<strong>la</strong> con-<br />
tinúa siéndolo como ser creado: «Entonces<br />
existieron también sus esposas y fue-<br />
ron hechas sus mujeres. Dios mismo <strong>la</strong>s<br />
hizo cuidadosam<strong>en</strong>te...» 31 ; “Wiracocha (...)<br />
el que crea dici<strong>en</strong>do: ¡que sea el hombre,<br />
que sea <strong>la</strong> mujer!”. El<strong>la</strong>, creada <strong>en</strong> el mismo<br />
acto primario, de <strong>la</strong> misma materia<br />
prima, aparece <strong>en</strong> el mundo físico comparti<strong>en</strong>do<br />
con el hombre el mismo estatuto<br />
ontológico: ni derivación, ni sujeción; ni<br />
mucho m<strong>en</strong>os culpabilización mítica de<br />
todas <strong>la</strong>s desgracias ulteriores 32 .<br />
En este s<strong>en</strong>tido, cabe considerar que<br />
si <strong>en</strong> <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> dominación<br />
ejercida por el varón sobre <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
sociedad occid<strong>en</strong>tal, no puede dejarse de<br />
<strong>la</strong>do <strong>la</strong> simbólica cristiana, de <strong>la</strong> misma<br />
manera se hace necesario partir de <strong>la</strong><br />
correspondi<strong>en</strong>te simbólica, para compr<strong>en</strong>der<br />
el papel de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades<br />
amerindianas. Simbólica que ayuda a explicar<br />
no sólo <strong>la</strong> concepción matrilineal de<br />
<strong>la</strong> transmisión del poder o <strong>la</strong>s normas<br />
matrilocales de resid<strong>en</strong>cia, sino, incluso,<br />
el valor del trabajo fem<strong>en</strong>ino <strong>en</strong> <strong>la</strong> organi-<br />
zación socio-económica de <strong>la</strong> comunidad;<br />
así como <strong>la</strong>s formas particu<strong>la</strong>res <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
que se expresa su erotismo.<br />
31 Popol Vuh, Cap. III, p.107.<br />
32 Compárese con el Génesis, capítulos I al III.<br />
33 Génesis, 3:16. Una de <strong>la</strong>s cosas que más asombraba<br />
a los españoles era el hecho de que <strong>la</strong><br />
india pariera sin dolor y se incorporara de inmediato<br />
a su actividad habitual: “...<strong>en</strong> acabándolos<br />
(sus hijuelos) de parir, se levantan de <strong>la</strong><br />
cama d<strong>en</strong>tro de muy poco, y ati<strong>en</strong>d<strong>en</strong> a los ministerios<br />
de su casa como si no fues<strong>en</strong> el<strong>la</strong>s, sino<br />
En efecto, es pat<strong>en</strong>te el paralelismo<br />
<strong>en</strong>tre <strong>la</strong> erótica de <strong>la</strong> teogonía bíblica y <strong>la</strong><br />
erótica que el cristianismo consagra como<br />
norma a ser vivida. En ambos mom<strong>en</strong>tos,<br />
mítico y concreto-exist<strong>en</strong>cial, <strong>la</strong> mujer<br />
aparece despojada de toda sexualidad<br />
posible al quedar <strong>la</strong> expresión de esta<br />
sexualidad originariam<strong>en</strong>te id<strong>en</strong>tificada<br />
con <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración de males de todo tipo.<br />
Por ello, aunque <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> mujer<br />
sea necesaria para <strong>la</strong> propagación de <strong>la</strong><br />
especie humana, su maternidad queda<br />
cond<strong>en</strong>ada, desde el propio mom<strong>en</strong>to ori-<br />
ginario, al dolor; y su persona misma<br />
sometida a <strong>la</strong> potestad del varón, qui<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> ade<strong>la</strong>nte <strong>la</strong> dominará 33 .<br />
Nada de esto ocurre <strong>en</strong> <strong>la</strong>s teogonías<br />
amerindianas. No sólo los principios fe-<br />
m<strong>en</strong>ino y masculino participan por igual<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> creación del mundo y de <strong>la</strong> humani-<br />
dad, sino que <strong>en</strong> ambos está implícita<br />
una sexualidad activa: <strong>la</strong> Gran Abue<strong>la</strong> y el<br />
Gran Abuelo, <strong>la</strong> Gran Madre y el Gran<br />
Padre, así como otras parejas creadoras.<br />
Por otra parte, si bi<strong>en</strong> estas teogonías dan<br />
cu<strong>en</strong>ta de graves faltas cometidas por <strong>la</strong>s<br />
primeras g<strong>en</strong>eraciones humanas creadas –<br />
tan graves que obligan a su castigo o des-<br />
trucción– estas faltas, sin embargo, no<br />
son particu<strong>la</strong>rizadas ni <strong>en</strong> hombre ni <strong>en</strong><br />
mujer, sino que son atribuidas al material<br />
utilizado <strong>en</strong> su creación o, <strong>en</strong> última instancia,<br />
a una soberbia colectiva 34 . Así,<br />
ante <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia de culpas originarias,<br />
podemos suponer que <strong>la</strong> erótica fem<strong>en</strong>ina<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s culturas amerindianas no t<strong>en</strong>ía<br />
más limitaciones que <strong>la</strong>s que podían imponerle<br />
<strong>la</strong>s leyes fisiológicas y, concomi-<br />
tantem<strong>en</strong>te, <strong>la</strong>s derivadas del particu<strong>la</strong>r<br />
grado de desarrollo de <strong>la</strong>s fuerzas produc-<br />
tivas d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> sociedad.<br />
otras, <strong>la</strong>s que <strong>en</strong> su lugar hubieran pasado los<br />
peligros y dolores del parto. Si esto hac<strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
mujeres, ¿qué no harán los hombres?”. Alonso<br />
de Ovalle, Histórica Re<strong>la</strong>ción del Reino de Chile<br />
(1646), <strong>en</strong> Thomas Gómez e Itamar Olivares,<br />
Culturas y Civilizaciones Americanas, (La<br />
Gar<strong>en</strong>ne-Colombes, France : Editions de<br />
l’Espace Europé<strong>en</strong>, 1989), pp. 76-77.<br />
34 Popol Vuh, primera parte, Cap. III, pp. 30-31.
76 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
2. La participación de <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
organización socio-económica de <strong>la</strong>s<br />
comunidades indíg<strong>en</strong>as<br />
A pesar de los diversos grados de desarrollo<br />
cultural y tecnológico pres<strong>en</strong>tes<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s distintas sociedades que habitaban<br />
el contin<strong>en</strong>te americano, es posible seña<strong>la</strong>r<br />
un elem<strong>en</strong>to es<strong>en</strong>cial y definitorio, pre-<br />
s<strong>en</strong>te <strong>en</strong> todas el<strong>la</strong>s, que podría permitir-<br />
nos <strong>la</strong> superación teórica de esa diversidad<br />
y <strong>la</strong> posibilidad de establecer pará-<br />
metros comunes de re<strong>la</strong>cionami<strong>en</strong>to eco-<br />
nómico, social y político 35 . Se trata de <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>ción que <strong>en</strong> todos estos grupos huma-<br />
nos se establece con el factor productivo<br />
básico: <strong>la</strong> tierra. En efecto, tanto <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
sociedades tribales, conformadas por un<br />
reducido número de familias agrupadas<br />
alrededor de un cacique y con una agricultura<br />
incipi<strong>en</strong>te, hasta <strong>la</strong>s grandes socie-<br />
dades complejam<strong>en</strong>te estructuradas, de<br />
economía diversificada, con pob<strong>la</strong>ciones<br />
superiores al millón de habitantes y con<br />
dominio político sobre inm<strong>en</strong>sos territo-<br />
rios y grupos sociales m<strong>en</strong>os complejos,<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción hombre-tierra, es directa o in-<br />
directam<strong>en</strong>te comunitaria. Es decir, que<br />
no <strong>en</strong>contramos <strong>en</strong> el<strong>la</strong>s ningún atisbo de<br />
propiedad individual o privada de <strong>la</strong> tie-<br />
rra. Esta característica, perfectam<strong>en</strong>te<br />
constatable, gravita de tal manera sobre el<br />
resto de sus estructuras sociales que per-<br />
mite suponer al s<strong>en</strong>tido de comunidad<br />
como el elem<strong>en</strong>to definitorio de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
sociales y de producción de <strong>la</strong>s<br />
sociedades indíg<strong>en</strong>as americanas 36 .<br />
35 Hermes Tovar, Notas sobre el modo de producción<br />
precolombino (Bogotá: Aque<strong>la</strong>rre, 1974).<br />
36 Un análisis de este s<strong>en</strong>tido de comunidad se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> nuestro libro El Resguardo <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Nueva Granada ¿Proteccionismo o despojo ? (Bogotá:<br />
Editorial Nueva América, 1997).<br />
37 Sust<strong>en</strong>tándose <strong>en</strong> esta tesis, Tovar (Op. Cit., p. 9)<br />
distingue, de acuerdo al grado de complejidad alcanzada,<br />
cinco tipos de comunidades indíg<strong>en</strong>as<br />
exist<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> América antes de <strong>la</strong> conquista, a<br />
saber : Comunidad Tribal, Comunidad Compuesta,<br />
Comunidad Ampliada, Reino Comunitario e<br />
Imperio Comunitario; <strong>en</strong> todos los cuales va a<br />
estar pres<strong>en</strong>te, de manera determinante, este s<strong>en</strong>tido<br />
de comunidad al que nos hemos referido.<br />
Según Hermes Tovar, <strong>la</strong> propiedad comunitaria<br />
de <strong>la</strong> tierra permitiría afirmar,<br />
junto a otros factores, <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de un<br />
modo de producción sui g<strong>en</strong>eris <strong>en</strong> América.<br />
Dicho modo compr<strong>en</strong>dería, por su-<br />
puesto, difer<strong>en</strong>tes estadios de desarrollo;<br />
alcanzando su máxima expresión <strong>en</strong> el<br />
Imperio Incaico 37 . Cabe suponer, además,<br />
que este modelo podría haberse transfor-<br />
mado o perfeccionado, de no haber sido<br />
viol<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>te interrumpido por <strong>la</strong> inva-<br />
sión hispánica.<br />
En este modo de producción <strong>la</strong> comunidad<br />
funciona como fundam<strong>en</strong>to del ac-<br />
ceso a <strong>la</strong> tierra 38 y como garante del dis-<br />
frute de los productos g<strong>en</strong>erados <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
misma 39 , por lo que <strong>la</strong> propiedad indivi-<br />
dual resulta innecesaria d<strong>en</strong>tro del mis-<br />
mo. Fue este s<strong>en</strong>tido comunitario, que<br />
regu<strong>la</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones del hombre con <strong>la</strong><br />
tierra y con los objetos de su <strong>en</strong>torno, lo<br />
que no pudo ser compr<strong>en</strong>dido por los<br />
españoles. Es por ello que Colón no se<br />
muestra tan sorpr<strong>en</strong>dido por <strong>la</strong> exuberan-<br />
cia del paisaje, como por el despr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to<br />
de que hace ga<strong>la</strong> “esta g<strong>en</strong>te que<br />
da todo lo que ti<strong>en</strong>e por cualquier cosa<br />
que le d<strong>en</strong>”. Despr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to que es inmediatam<strong>en</strong>te<br />
interpretado como falta de<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to y asociado a <strong>la</strong> posibilidad<br />
del despojo fácil.<br />
Por otra parte, este s<strong>en</strong>tido comunita-<br />
rio trasci<strong>en</strong>de lo meram<strong>en</strong>te económico<br />
para otorgar a <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sociales y<br />
políticas, una dim<strong>en</strong>sión integradora y de<br />
participación equitativa. Tanto a nivel de<br />
38 La re<strong>la</strong>ción del individuo con <strong>la</strong> tierra pasa a<br />
través de <strong>la</strong> comunidad; es decir, el individuo<br />
usufructúa <strong>la</strong> tierra <strong>en</strong> tanto es miembro de esa<br />
comunidad y sólo porque lo es.<br />
39 Del exced<strong>en</strong>te producido, una parte se destinaba<br />
al intercambio con otros grupos y <strong>la</strong> otra era<br />
almac<strong>en</strong>ada para asistir a los incapacitados, y<br />
para ser consumida <strong>en</strong> <strong>la</strong>s fiestas de <strong>la</strong> comunidad.<br />
A excepción de algunos tabúes que sólo<br />
permitían el consumo de determinados bi<strong>en</strong>es a<br />
los caciques o principales, no había difer<strong>en</strong>cias<br />
<strong>en</strong> el consumo de los bi<strong>en</strong>es producidos. Éstos,<br />
al igual que lo obt<strong>en</strong>ido por intercambio, t<strong>en</strong>ían<br />
carácter comunitario.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 77<br />
<strong>la</strong> unidad familiar –<strong>en</strong> <strong>la</strong> que el hombre<br />
no ti<strong>en</strong>e más derecho que <strong>la</strong> mujer al<br />
usufructo del cultivo de <strong>la</strong> parce<strong>la</strong> asigna-<br />
da– como a nivel de <strong>la</strong> sociedad <strong>en</strong> su<br />
conjunto, el s<strong>en</strong>tido de lo común, de lo<br />
compartido, determina <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre<br />
sus miembros. Esta dim<strong>en</strong>sión integradora<br />
se manti<strong>en</strong>e incluso <strong>en</strong> el caso de aquel<strong>la</strong>s<br />
comunidades que resultaron dominadas<br />
por otras. Así, <strong>en</strong>tre los Incas, <strong>la</strong> nobleza<br />
de <strong>la</strong> comunidad v<strong>en</strong>cida pasaba a formar<br />
parte de <strong>la</strong> estructura de poder imperial,<br />
<strong>en</strong> tanto que <strong>en</strong> el p<strong>la</strong>no ideológico, <strong>la</strong>s<br />
divinidades locales se integraban al siste-<br />
ma teogónico de <strong>la</strong> comunidad dominante.<br />
En otras pa<strong>la</strong>bras, podría decirse que<br />
<strong>la</strong>s consecu<strong>en</strong>cias del establecimi<strong>en</strong>to de<br />
re<strong>la</strong>ciones de dominación de una comuni-<br />
dad sobre otra eran, fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te,<br />
de ord<strong>en</strong> político, <strong>en</strong> tanto no afectaban <strong>la</strong><br />
organización interna de <strong>la</strong>s comunidades<br />
dominadas 40 . Hecho éste, que fue bi<strong>en</strong><br />
aprovechado por los españoles para con-<br />
quistar imperios tan complejos como el<br />
Inca o el Azteca.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, es bajo este s<strong>en</strong>tido de<br />
comunidad que caracteriza a <strong>la</strong> organiza-<br />
ción socio-económica de <strong>la</strong>s culturas<br />
amerindianas, que debe situarse el análi-<br />
sis del papel desempeñado <strong>en</strong> el<strong>la</strong> por <strong>la</strong><br />
mujer. Sost<strong>en</strong>emos que este s<strong>en</strong>tido otorga<br />
una significación difer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>cio-<br />
40 La dominación se materializaba <strong>en</strong> el ord<strong>en</strong><br />
económico a través de una int<strong>en</strong>sificación de <strong>la</strong><br />
producción de exced<strong>en</strong>te destinado al tributo,<br />
que ahora debía ser no sólo para el gobierno de<br />
su comunidad, sino también para el de <strong>la</strong> comunidad<br />
dominante.<br />
41 “... <strong>la</strong> primera opresión de c<strong>la</strong>ses fue <strong>la</strong> del sexo<br />
fem<strong>en</strong>ino por el masculino (...) y por ello <strong>la</strong> primera<br />
división del trabajo es <strong>la</strong> que se hizo <strong>en</strong>tre<br />
el varón y <strong>la</strong> mujer”. Friedrich Engels, El orig<strong>en</strong><br />
de <strong>la</strong> familia, <strong>la</strong> propiedad privada y el Estado<br />
(1884; reedición, Madrid: Editorial Fundam<strong>en</strong>tos,<br />
1970, p.83).<br />
42 “Hermanos –les decía yo–, ¿por qué no ayudáis<br />
a sembrar a vuestras pobres mujeres que están<br />
fatigadas del sol, trabajando con sus hijos a los<br />
pechos?, ¿no veis que pued<strong>en</strong> <strong>en</strong>fermar el<strong>la</strong>s y<br />
vuestros hijos?, ayudadles vosotros también.<br />
“Tú, Padre –respondían ellos– no sabes de estas<br />
cosas y por esto te dan lástima; has de sa-<br />
nes sociales de una comunidad, incluso<br />
<strong>en</strong> aquellos casos <strong>en</strong> que un escaso desa-<br />
rrollo tecnológico impone una división<br />
sexual del trabajo. A difer<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s<br />
sociedades occid<strong>en</strong>tales, <strong>en</strong> <strong>la</strong>s que esta<br />
división primera se fijó, a niveles concre-<br />
tos e ideológicos, como ocasión de dominación<br />
del varón sobre <strong>la</strong> mujer 41 –hasta<br />
el punto de que aún hoy <strong>la</strong> realización de<br />
determinadas tareas se considera una<br />
obligación para <strong>la</strong> mujer y un at<strong>en</strong>tado a<br />
<strong>la</strong> integridad masculina–, <strong>en</strong> <strong>la</strong>s socieda-<br />
des amerindianas pareció ser otro el principio<br />
que determinaba <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores a reali-<br />
zar por uno y otro sexo.<br />
Si bi<strong>en</strong> ésta es una afirmación que<br />
debe ser sust<strong>en</strong>tada a través de una in-<br />
vestigación específica, nos atrevemos a<br />
pres<strong>en</strong>tar<strong>la</strong> como una posible explicación<br />
de <strong>la</strong> sorpresa y consecu<strong>en</strong>te cond<strong>en</strong>ación<br />
manifestada por algunos cronistas, al ob-<br />
servar que <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores efectuadas por<br />
hombres y mujeres d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> comuni-<br />
dad no parecían corresponderse con los<br />
patrones de división «normal» del trabajo<br />
que ellos mismos traían 42 . Tales “anorma-<br />
lidades” hac<strong>en</strong> sospechar que <strong>en</strong> el estu-<br />
dio de una organización social conformada<br />
sobre el s<strong>en</strong>tido de comunidad, se<br />
hace inoperante cualquier análisis que se<br />
pret<strong>en</strong>da hacer desde una concepción del<br />
individuo como ag<strong>en</strong>te libre y distinto de<br />
ber que <strong>la</strong>s mujeres sab<strong>en</strong> parir, y nosotros no;<br />
si el<strong>la</strong>s siembran, <strong>la</strong> caña de maíz da dos o tres<br />
mazorcas; <strong>la</strong> mata de yuca da dos o tres canastos<br />
de raíces, y así multiplica todo. ¿Por qué?,<br />
porque <strong>la</strong>s mujeres sab<strong>en</strong> parir y sab<strong>en</strong> como<br />
han de mandar parir al grano que siembran...”<br />
Esta es <strong>la</strong> ignorancia de aquellos pobres bárbaros,<br />
y ésta <strong>la</strong> satisfacción de su gran caletre<br />
con que a los principios respond<strong>en</strong> a ésta y a<br />
otras racionales reconv<strong>en</strong>ciones...” José Gumil<strong>la</strong>,<br />
El Orinoco Ilustrado (1745). En T. Gómez e I.<br />
Olivares, Culturas y Civilizaciones..., pp. 213-<br />
214. En otros casos, el ver<strong>la</strong>s desempeñando<br />
tareas que no eran “propias” de una mujer,<br />
llevaba a los cronistas a decir que estas mujeres<br />
parecían “tan varoniles que tal vez, cuando<br />
importa y hay falta de hombres, toman <strong>la</strong>s armas,<br />
como si lo fueran...”, Alonso de Ovalle,<br />
Histórica Re<strong>la</strong>ción del Reino de Chile (1646). En<br />
Ibid, p. 76.
78 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
su pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cia a una comunidad. De allí<br />
que <strong>la</strong> mujer que describ<strong>en</strong> los cronistas,<br />
sea una mujer que se pres<strong>en</strong>ta sometida<br />
a condiciones de extrema explotación 43 .<br />
Explotación que, de ser tan cierta, debe-<br />
ría aparecer reflejada <strong>en</strong> <strong>la</strong>s descripciones<br />
que los propios indíg<strong>en</strong>as daban sobre <strong>la</strong><br />
organización de sus comunidades y, fun-<br />
dam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te, a nivel simbólico, <strong>en</strong> sus<br />
ley<strong>en</strong>das y mitos de orig<strong>en</strong>.<br />
Podemos suponer, por lo tanto, que a<br />
excepción de los grupos <strong>en</strong> estadio tribal,<br />
<strong>en</strong> el resto de <strong>la</strong>s sociedades indíg<strong>en</strong>as se<br />
dio una división del trabajo que se basa-<br />
ba más <strong>en</strong> el nivel social o <strong>en</strong> <strong>la</strong> especia-<br />
lización, que <strong>en</strong> el hecho de ser varón o<br />
mujer. En efecto, un análisis comparativo<br />
de aquellos textos de los cronistas que<br />
ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ver con el tejido, <strong>la</strong> cerámica,<br />
el cultivo de <strong>la</strong> tierra o el trabajo de <strong>la</strong><br />
pluma, nos permit<strong>en</strong> comprobar que, <strong>en</strong><br />
g<strong>en</strong>eral, estas actividades eran realizadas<br />
tanto por uno como por otro sexo d<strong>en</strong>tro<br />
de <strong>la</strong> unidad familiar 44 . Quedan a salvo de<br />
esta g<strong>en</strong>eralización aquel<strong>la</strong>s actividades<br />
que revist<strong>en</strong> un carácter sagrado, como<br />
ciertos tejidos e<strong>la</strong>borados por <strong>la</strong>s Vírg<strong>en</strong>es<br />
del Sol <strong>en</strong>tre los Incas; o tareas que de-<br />
43 En g<strong>en</strong>eral, como ya apuntamos anteriorm<strong>en</strong>te,<br />
los cronistas no se acercan a este “nuevo mundo”<br />
con int<strong>en</strong>ción de compr<strong>en</strong>derlo tal cual es,<br />
sino buscando determinar el grado de aproximación<br />
o de alejami<strong>en</strong>to con lo que cre<strong>en</strong> el único<br />
modelo cultural posible. De allí que frecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te<br />
confieran más realidad a sus estereotipos<br />
y prejuicios que a los hechos observados. “Concluida<br />
esta fa<strong>en</strong>a, y una vez ya quemada <strong>la</strong> <strong>la</strong>branza,<br />
no les queda que trabajar a los indios,<br />
según su detestable costumbre; porque el sembrar,<br />
limpiar, coger los frutos y almac<strong>en</strong>arlos,<br />
todo pert<strong>en</strong>ece ya a <strong>la</strong>s pobres mujeres”. J.<br />
Gumil<strong>la</strong>, Op. Cit ., p. 123. En esta misma colección<br />
de docum<strong>en</strong>tos nos <strong>en</strong>contramos este texto<br />
de Fray Diego de Landa (Re<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong>s cosas<br />
del Yucatán, 1560-66) : “Son grandes trabajadoras<br />
y vividoras porque de el<strong>la</strong>s cuelgan los mayores<br />
y más trabajos de <strong>la</strong> sust<strong>en</strong>tación de sus<br />
casas y educación de sus hijos y paga de sus<br />
tributos, y con todo eso, si es m<strong>en</strong>ester, llevan<br />
algunas veces carga mayor <strong>la</strong>brando y sembrando<br />
sus mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>tos” (p. 146). Sin embargo,<br />
los españoles acrec<strong>en</strong>taron esta “explotación”,<br />
con el agravante de que <strong>la</strong>s comunidades perdieron<br />
el s<strong>en</strong>tido que dignificaba su trabajo.<br />
mandaban una gran fuerza física, o repres<strong>en</strong>taban<br />
peligros mayores, como <strong>la</strong> gue-<br />
rra 45 y <strong>la</strong> cacería de grandes animales. Tal<br />
vez lo más marcadam<strong>en</strong>te “fem<strong>en</strong>ino” hayan<br />
sido <strong>la</strong>s tareas culinarias. Asimismo,<br />
no parece haber habido discriminación <strong>en</strong><br />
cuanto al sexo <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de educación,<br />
según lo muestran textos que refie-<br />
r<strong>en</strong> a <strong>la</strong> <strong>en</strong>señanza de cantos y bailes 46 ;<br />
así como tampoco parecía haber<strong>la</strong> <strong>en</strong> los<br />
destinatarios de <strong>la</strong>s prédicas morales 47 .<br />
El tema de <strong>la</strong> educación merece un<br />
lugar especial. De acuerdo a <strong>la</strong> información<br />
aportada por los cronistas, <strong>la</strong>s muje-<br />
res <strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades amerindianas po-<br />
dían recibir dos tipos de educación: una,<br />
g<strong>en</strong>eral, que ocurría <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>o de <strong>la</strong> fami-<br />
lia y otra, especial, que recibía <strong>en</strong> templos<br />
o lugares especiales destinados para tal<br />
efecto. El retrato que hace, por ejemplo,<br />
Sahagún de <strong>la</strong>s jóv<strong>en</strong>es <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad<br />
azteca, no ti<strong>en</strong>e nada que <strong>en</strong>vidiarle al de<br />
<strong>la</strong>s virtuosas doncel<strong>la</strong>s de <strong>la</strong> sociedad<br />
cristiana: castas, recatadas, hac<strong>en</strong>dosas y<br />
hasta <strong>en</strong>tregadas a <strong>la</strong>s oraciones 48 . Incluso<br />
algunas, cu<strong>en</strong>ta este autor, eran prome-<br />
tidas por sus madres casi al nacer para<br />
el servicio del templo 49 ; lo que v<strong>en</strong>dría a<br />
44 Un interesante trabajo, aún sin publicar, sobre<br />
<strong>la</strong> producción textil y otras actividades del sector<br />
terciario <strong>en</strong> América Latina, antes y después de<br />
<strong>la</strong> conquista, fue realizado <strong>en</strong> el C<strong>en</strong>tro Experim<strong>en</strong>tal<br />
de Estudios Latinoamericanos de <strong>la</strong> Universidad<br />
del Zulia por los investigadores Eloy<br />
Altuve y Yamelys Galué. Sus conclusiones nos<br />
permit<strong>en</strong> <strong>la</strong> afirmación preced<strong>en</strong>te.<br />
45 Aunque no son escasos los testimonios que indican<br />
que “van muchas veces con los maridos a<br />
pelear <strong>la</strong>s mujeres, que también sab<strong>en</strong> tirar de<br />
un arco...” Por supuesto, el cronista no deja de<br />
agregar su parecer de que “más deb<strong>en</strong> ir para<br />
servicio y deleite...” F. López de Gómara, La conquista<br />
de México [Los Indios del Darién], p. 105.<br />
46 Georges Baudot, Les Lettres Précolombi<strong>en</strong>nes<br />
(Toulouse: Edouart Privat, ed., 1976), p. 53.<br />
47 Código Mbya-Guaraní. En Ibid, pp. 320-323.<br />
48 B. de Sahagún, Historia de <strong>la</strong> Nueva España,<br />
Libro VI, Cap. XVIII y XIX, pp. 365-373.<br />
49 Ibid. La trasposición de usos y aspectos rituales<br />
del Cristianismo es muy frecu<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los re<strong>la</strong>tos<br />
hechos por misioneros, guiados sobre todo<br />
por su afán de mostrar <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia del Dios<br />
cristiano <strong>en</strong> esas regiones desde tiempos muy<br />
antiguos.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 79<br />
ser el equival<strong>en</strong>te del ingreso a un Conv<strong>en</strong>to<br />
de Monjas. Además de los templos<br />
destinados a <strong>la</strong> educación de <strong>la</strong>s jóv<strong>en</strong>es –<br />
como los Acl<strong>la</strong>huasi 50 de los Incas–, otros<br />
lugares permitían instruir a los jóv<strong>en</strong>es de<br />
ambos sexos <strong>en</strong> el conocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s<br />
historias antiguas o <strong>en</strong> <strong>la</strong>s artes literarias<br />
51 . En sociedades estructuradas de<br />
manera m<strong>en</strong>os compleja, <strong>la</strong> educación de<br />
los jóv<strong>en</strong>es se realizaba mayorm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el<br />
s<strong>en</strong>o familiar, pero cubría, igualm<strong>en</strong>te, to-<br />
dos estos aspectos 52 . De <strong>la</strong> misma mane-<br />
ra, está docum<strong>en</strong>tado algo que nuestras<br />
sociedades aún no terminan de imp<strong>la</strong>ntar<br />
de manera efectiva: <strong>la</strong> educación sexual de<br />
los jóv<strong>en</strong>es 53 .<br />
Sin embargo, al <strong>la</strong>do de este retrato<br />
de una sociedad que se apartaría muy<br />
poco del modelo cristiano, Sahagún y<br />
otros cronistas colocan jóv<strong>en</strong>es «disolutas,<br />
lozanas, putas, polidas... Andan pompeán-<br />
dose. Atavíanse curiosam<strong>en</strong>te (...) Dánse<br />
al vicio de <strong>la</strong> carne» 54 . Abundantes des-<br />
50 Sobre esta institución, así como sobre <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia<br />
que ejercieron <strong>la</strong>s Acl<strong>la</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad<br />
incaica, véase el interesante trabajo de Pi<strong>la</strong>r<br />
Alberti Manzanares, “La influ<strong>en</strong>cia económica y<br />
política de <strong>la</strong>s Acl<strong>la</strong>cuna <strong>en</strong> el Incanato”, Revista<br />
de Indias, no. 76 (1985) : 557-585.<br />
51 “Desde <strong>la</strong> edad de doce años, los jóv<strong>en</strong>es y <strong>la</strong>s<br />
jóv<strong>en</strong>es recibían <strong>la</strong>s <strong>en</strong>señanzas del cuicacalli; el<br />
cual era objeto de <strong>la</strong>s más altas at<strong>en</strong>ciones... <strong>la</strong><br />
organización del cuicacalli era confiada a poetas<br />
de r<strong>en</strong>ombre, a músicos o a danzarines distinguidos<br />
y remunerados por el T<strong>la</strong>toani, por el<br />
mismo rey, muy preocupado por el prestigio de<br />
<strong>la</strong>s “casas de canto”. G. Baudot, Les Lettres..., p.<br />
54. (T. A.).<br />
52 Una idea aproximada de <strong>la</strong> manera <strong>en</strong> que se<br />
cumple <strong>la</strong> acción educativa <strong>en</strong> sociedades de organización<br />
simple, <strong>la</strong> podemos obt<strong>en</strong>er a partir<br />
de estudios etnográficos tales como los realizados<br />
por C<strong>la</strong>ude Levi-Strauss, George Frazer y<br />
otros. Por lo que toca a <strong>la</strong>s sociedades del pasado,<br />
ver el Código Mbya-Guaraní reproducido por<br />
G. Baudot <strong>en</strong> <strong>la</strong> obra ya citada; así como El<br />
Orinoco Ilustrado de J. Gumil<strong>la</strong>, o los textos de<br />
grandes viajeros como Humboldt.<br />
53 “Nota hijo mío lo que te digo. Mira que el mundo<br />
ya ti<strong>en</strong>e este estilo de <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drar y multiplicar,<br />
y para esta g<strong>en</strong>eración y multiplicación ord<strong>en</strong>ó<br />
Dios que una mujer usase de un varón, y<br />
un varón de una mujer; pero esto convi<strong>en</strong>e que<br />
se haga con temp<strong>la</strong>nza y con discreción. No te<br />
arrojes a <strong>la</strong> mujer como el perro se arroja a lo<br />
cripciones que respond<strong>en</strong> más a <strong>la</strong> imag<strong>en</strong><br />
de una prostituta dispuesta a exhibir-<br />
se <strong>en</strong> los muelles de Cádiz, que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
calzadas de una vil<strong>la</strong> azteca. Es evid<strong>en</strong>te<br />
que esta refer<strong>en</strong>cia, c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te occid<strong>en</strong>ta-<br />
lizada, al igual que <strong>la</strong> frecu<strong>en</strong>te atribución<br />
de carácter varonil 55 a aquel<strong>la</strong>s mujeres<br />
que desempeñaban alguna función dirig<strong>en</strong>-<br />
te, o realizaban alguna actividad que exi-<br />
giera ciertas destrezas, responde mucho<br />
más a <strong>la</strong>s repres<strong>en</strong>taciones que de <strong>la</strong><br />
mujer t<strong>en</strong>ían estos autores, que a una si-<br />
tuación real.<br />
En cuanto a <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de re<strong>la</strong>ciones<br />
de dominación del varón sobre <strong>la</strong> mujer<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades amerindianas, éstas<br />
podrían admitirse <strong>en</strong> <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>madas gran-<br />
des culturas, particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te Incas y Ma-<br />
yas; <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cuales un dios guerrero, masculino,<br />
demandaba <strong>la</strong> consagración y, <strong>en</strong><br />
algunos casos, el sacrificio de jóv<strong>en</strong>es<br />
doncel<strong>la</strong>s. De <strong>la</strong> misma manera, algunas<br />
de estas vírg<strong>en</strong>es eran otorgadas por el<br />
que ha de comer; no te hayas a manera de perro<br />
<strong>en</strong> comer y tragar lo que le dan, dándote a<br />
<strong>la</strong>s mujeres ante (sic) de tiempo (...) Mira que el<br />
maguey, si lo abr<strong>en</strong> de pequeño para quitarle <strong>la</strong><br />
miel, ni ti<strong>en</strong>e sustancia ni da miel, sino piérdese<br />
(...) Y si por v<strong>en</strong>tura destemp<strong>la</strong>dam<strong>en</strong>te y ante<br />
de tiempo te dieres al deleite carnal (...) andarás<br />
como cuartanario, descolorido, <strong>en</strong>f<strong>la</strong>quecido (...)<br />
Y cuando te casares, serás así como el que coge<br />
miel del maguey, que no mana porque lo acogeraron<br />
ante de tiempo, y el que chupa para sacar<br />
miel dél no saca nada, y aborrecerle ha, y desecharle<br />
ha. Así te hará tu mujer, que como estás<br />
ya seco y acabado y no ti<strong>en</strong>es que darle, dices<br />
“no puedo más”. Aborrecerte ha y desecharte<br />
ha, porque no satisfaces a su deseo y buscará<br />
otro porque tú ya estas agotado. Y aunque<br />
no t<strong>en</strong>ía tal p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to, por <strong>la</strong> falta que <strong>en</strong> ti<br />
halló hacerte ha adulterio...”. Cf. B. de Sahagún,<br />
Op.Cit ., Libro VI, Cap. XXI, pp. 381-382.<br />
54 Ibid, Libro X, Cap. I, p. 585.<br />
55 “La mujer principal rige muy bi<strong>en</strong> su familia y<br />
<strong>la</strong> sust<strong>en</strong>ta, por lo cual merece que le obedezcan,<br />
le teman y le sirvan, y gobierna varonilm<strong>en</strong>te<br />
(...) es mansa, humana, constante y varonil...”.<br />
Ibid, Libro X, Cap. XIII, p. 602. Igualm<strong>en</strong>te,<br />
Alonso de Ovalle resalta lo varoniles que<br />
son <strong>la</strong>s mujeres chil<strong>en</strong>as “que tal vez, cuando<br />
importa y hay falta de hombres, toman <strong>la</strong>s armas<br />
como si lo fueran...”. Histórica Re<strong>la</strong>ción del<br />
Reino de Chile (1646), <strong>en</strong> T. Gómez e I.<br />
Olivares, Culturas y Civilizaciones, p. 76.
80 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
Inca <strong>en</strong> matrimonio a capitanes o a otros<br />
señores, lo cual le permitía asegurar leal-<br />
tades y pactar o fortalecer alianzas políti-<br />
cas 56 . Sin embargo, cabe destacar que no<br />
por ello <strong>la</strong>s mujeres dejaban de participar<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> vida política del Imperio, particu<strong>la</strong>r-<br />
m<strong>en</strong>te, aquél<strong>la</strong>s que se movían <strong>en</strong> torno<br />
al Inca, bi<strong>en</strong> como mujeres principales o<br />
como mujeres secundarias. De <strong>en</strong>tre el<strong>la</strong>s,<br />
se dice que <strong>la</strong> Coya gobernaba el imperio<br />
<strong>en</strong> su aus<strong>en</strong>cia (cuando el Inca andaba<br />
guerreando) y, según Huaman Poma, go-<br />
bernaba además directam<strong>en</strong>te sobre otros<br />
territorios 57 .<br />
Lam<strong>en</strong>tablem<strong>en</strong>te, nuestro conocimi<strong>en</strong>-<br />
to de <strong>la</strong>s estructuras socio-económicas y<br />
políticas de <strong>la</strong>s culturas amerindianas es<br />
aún bastante fragm<strong>en</strong>tario y defici<strong>en</strong>te, lo<br />
que impide trazar un perfil c<strong>la</strong>ro del papel<br />
de <strong>la</strong>s mujeres <strong>en</strong> estas sociedades. Sin<br />
embargo, todo hace suponer que si bi<strong>en</strong><br />
no se trataba del mejor estado posible<br />
d<strong>en</strong>tro de los principios organizacionales<br />
de cada una de esas culturas, sí podría-<br />
mos decir que <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a –<strong>en</strong> tanto<br />
persona– ocupaba tal vez una posición<br />
mejor que aquél<strong>la</strong> que le correspondía a<br />
<strong>la</strong>s mujeres europeas del siglo XV <strong>en</strong> una<br />
sociedad que se decía portadora de razón<br />
civilizadora. O por lo m<strong>en</strong>os, no pesaba<br />
sobre el<strong>la</strong>s el dualismo cristiano, que hace<br />
de <strong>la</strong> mujer el instrum<strong>en</strong>to erótico de Sa-<br />
tanás, destinado a perder a los hombres y<br />
a sembrarles <strong>la</strong> vida de desgracias.<br />
3. Del Amor y sus re<strong>la</strong>tos.<br />
Tal vez mi mujeril ser comete locuras,<br />
se ap<strong>en</strong>a mi corazón.<br />
¡Qué remedio! ¿Qué haré yo, a quién<br />
t<strong>en</strong>dré por varón?<br />
..............................<br />
Deja que me aderece con plumas,<br />
mamacita<br />
deja que me pinte <strong>la</strong> cara...<br />
¿Cómo me verá mi compañero de<br />
p<strong>la</strong>cer...?<br />
Canto de mujeres de Chalco.<br />
(Poesía Náhuatl) 58 .<br />
Si difícil es reconstruir <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de<br />
<strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a a través de sus actua-<br />
ciones públicas como miembro de una<br />
familia o de una comunidad, mucho más<br />
lo es int<strong>en</strong>tar una aproximación al mundo<br />
de sus deseos y realizaciones <strong>en</strong> el ord<strong>en</strong><br />
sexual. De hecho, no sólo fue este aspecto<br />
el que resultó más distorsionado <strong>en</strong> los<br />
re<strong>la</strong>tos que nos dejaron los escribanos de<br />
<strong>la</strong> moral cristiana, sino que sus vías acostumbradas<br />
de expresión fueron de inme-<br />
diato proscritas por una práctica represi-<br />
va que <strong>en</strong> nombre de valores foráneos, <strong>la</strong>s<br />
dec<strong>la</strong>raba pervertidas.<br />
Muy poco se salvó de <strong>la</strong> cond<strong>en</strong>ación.<br />
Sobre todo, porque pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>do esta<br />
cuestión a <strong>la</strong> vida privada, <strong>la</strong> misma no<br />
podía escapar a ser juzgada desde los<br />
cánones de <strong>la</strong> moral cristiana, cuya imposición<br />
fue tarea fundam<strong>en</strong>tal de los reli-<br />
giosos que llegaron a América 59 . Así, t<strong>en</strong>i-<br />
das como prácticas perversas, <strong>la</strong>s costumbres<br />
sexuales de los indíg<strong>en</strong>as no van a<br />
aparecer <strong>en</strong> los textos de los cronistas,<br />
sino cuando es m<strong>en</strong>ester pres<strong>en</strong>tar<strong>la</strong>s –<br />
hiperbolizadas o transformadas por sus<br />
56 F<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o, por otra parte, muy ext<strong>en</strong>dido <strong>en</strong> todos<br />
los imperios que han primado sobre <strong>la</strong> tierra.<br />
57 Cf . P. Alberti Manzanares, Op.Cit ., pp. 577-578.<br />
También <strong>en</strong>tre los S<strong>en</strong>úes, que habitaban <strong>la</strong> parte<br />
noroccid<strong>en</strong>tal de <strong>la</strong> actual Colombia, <strong>en</strong>contramos<br />
una Cacica y su corte reinando sobre<br />
Finz<strong>en</strong>ú, sobre numerosos pob<strong>la</strong>dos del valle del<br />
Sinú. El hermano de ésta, <strong>en</strong>tretanto, “gobernaba<br />
<strong>en</strong> Z<strong>en</strong>ufana pero él, al igual que sus<br />
vasallos, le r<strong>en</strong>dían pleitesía...” Cf. B. Le Roy<br />
Gordon, El Sinú: Geografía Humana y Ecología<br />
(Bogotá: Carlos Val<strong>en</strong>cia Editores, 1983), p. 55.<br />
58 Angel Garibay, Poesía Náhuatl. III. Cantares<br />
Mexicanos, Seg. pte. (México: UNAM, 1968),<br />
pp. 58-59.<br />
59 “Los testimonios que nos han llegado sobre <strong>la</strong><br />
producción erótica de los antiguos mexicanos<br />
son muy raros, pero esto no quiere decir que el<br />
género haya sido poco apreciado. Debemos más<br />
bi<strong>en</strong> considerar <strong>la</strong>s circunstancias que presidieron<br />
<strong>la</strong> “recuperación” de <strong>la</strong> literatura náhuatl<br />
(...) esta obra de rescate literario fue es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te<br />
hecha por los religiosos españoles. Podemos<br />
por tanto p<strong>en</strong>sar, sin dificultad (t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong><br />
cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> época y el objetivo de los misioneros),<br />
que a estos les repugnara guardar textos que no<br />
podían ser escuchados sin disgusto”. G. Baudot,<br />
Les Lettres..., p. 98. (T. A.).
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 81<br />
propios fantasmas sexuales– como señal<br />
de barbarie 60 y demonización; o bi<strong>en</strong> para<br />
legitimar formas extremas de aniqui<strong>la</strong>ción<br />
física 61 : cuanto más se parecieran estos<br />
seres recién “descubiertos” a los animales,<br />
tanto más fácil de justificar su someti-<br />
mi<strong>en</strong>to o aniqui<strong>la</strong>ción.<br />
No obstante, ciertas refer<strong>en</strong>cias m<strong>en</strong>os<br />
manipu<strong>la</strong>das se co<strong>la</strong>ron <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> profusión<br />
de descripciones hechas sobre <strong>la</strong>s cultu-<br />
ras indíg<strong>en</strong>as, y algunos textos poéticos<br />
que versan sobre el amor, pudieron también<br />
escapar a <strong>la</strong> cond<strong>en</strong>ación g<strong>en</strong>eral 62 .<br />
Sigui<strong>en</strong>do <strong>la</strong>s pautas del dualismo<br />
cristiano, los cronistas van a discriminar<br />
<strong>la</strong>s observaciones sobre <strong>la</strong> vida amorosa<br />
de los hombres y de <strong>la</strong>s mujeres indíge-<br />
nas, construy<strong>en</strong>do dos imág<strong>en</strong>es opuestas<br />
63 : por un <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> de aquéllos que vi-<br />
v<strong>en</strong> moralm<strong>en</strong>te como si fueran cristianos<br />
y, por el otro, <strong>la</strong> de los pervertidos. Las<br />
mujeres que se ubican <strong>en</strong> el primer caso<br />
son recatadas, obedec<strong>en</strong> al marido, viv<strong>en</strong><br />
dedicadas a su hogar y son muy devo-<br />
60 “Era Pacra [un cacique del Darién] hombre feo<br />
y sucio, si <strong>en</strong> aquel<strong>la</strong>s partes se había visto,<br />
grandísimo puto, y que t<strong>en</strong>ía muchas mujeres<br />
(...) con <strong>la</strong>s cuales usaba también contra natura...”.<br />
“Casan los señores con cuantas quier<strong>en</strong>;<br />
los otros con una o dos (...) dejan, truecan y<br />
aún v<strong>en</strong>d<strong>en</strong> sus mujeres, especial si no par<strong>en</strong><br />
(...) Son ellos celosos y el<strong>la</strong>s bu<strong>en</strong>as de su cuerpo,<br />
según dic<strong>en</strong> algunos. Ti<strong>en</strong><strong>en</strong> mancebías públicas<br />
de mujeres, y aún de hombres <strong>en</strong> muchos<br />
casos, que vist<strong>en</strong> y sirv<strong>en</strong> como hembras sin les<br />
ser afr<strong>en</strong>ta...”. F. López de Gómara, Historia de<br />
<strong>la</strong> conquista de México, pp. 97 y 104.<br />
61 Un hecho frecu<strong>en</strong>te durante <strong>la</strong> conquista fue el<br />
aperreami<strong>en</strong>to de indios, previa acusación de<br />
sodomía: “Aperreó Balboa 50 putos que halló<br />
allí y luego quemolos, informado primero de su<br />
abominable y sucio pecado”. Ibid, p. 93.<br />
62 Algunos historiadores toman <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia de textos<br />
sobre el amor, como aus<strong>en</strong>cia del amor mismo.<br />
Así, por ejemplo, <strong>en</strong> “El Amor <strong>en</strong> <strong>la</strong> América<br />
Prehispánica” [Revista de Indias, no. 115-<br />
118 (1969), pp. 151-171], Jaime Delgado, a pesar<br />
de que reconoce <strong>la</strong> adulteración o el sil<strong>en</strong>cio<br />
expreso de <strong>la</strong> información sobre <strong>la</strong>s manifestaciones<br />
amorosas de los indíg<strong>en</strong>as, no puede escapar<br />
a <strong>la</strong> t<strong>en</strong>tación de justificar lo contrario; es<br />
decir, que si hay sil<strong>en</strong>cio era porque no había<br />
nada que contar (p. 152). Delgado parece ignorar<br />
que el Amor, como <strong>la</strong> Razón, es propiedad<br />
de todos los hombres por igual.<br />
63 El libro décimo de <strong>la</strong> Historia G<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong>s Co-<br />
tas 64 . Todo lo contrario ocurre con los<br />
segundos. Tanto hombres como mujeres<br />
parec<strong>en</strong> vivir sin respetar norma alguna,<br />
apareándose de cualquier manera y con<br />
qui<strong>en</strong> les v<strong>en</strong>ga <strong>en</strong> gana 65 ; pued<strong>en</strong> cambiar<br />
–los hombres– a su mujer “por una<br />
bacinita de azófar o una hacha de hierro”<br />
66 ; son putas, el<strong>la</strong>s y polígamos o<br />
sodomitas, ellos; se emborrachan y son<br />
haraganes. En otras pa<strong>la</strong>bras, llevan una<br />
vida disoluta y ruin 67 .<br />
Dejando de <strong>la</strong>do <strong>la</strong>s distorsiones, podría<br />
decirse que, <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, <strong>la</strong> monoga-<br />
mia (y evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>la</strong> moniandria) y <strong>la</strong><br />
fidelidad <strong>en</strong>tre parejas, era <strong>la</strong> norma 68 ;<br />
aun cuando <strong>en</strong> <strong>la</strong>s capas altas de algunas<br />
sociedades, como ocurre <strong>en</strong> <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>madas<br />
grandes culturas, <strong>la</strong> poligamia estuviese<br />
instituida. Lo contrario de lo establecido<br />
como norma g<strong>en</strong>eral, es decir, el adulterio,<br />
era c<strong>en</strong>surado socialm<strong>en</strong>te y <strong>en</strong> algu-<br />
nos casos acarreaba sanciones graves, que<br />
podían llegar hasta <strong>la</strong> muerte y <strong>la</strong> muti<strong>la</strong>-<br />
ción de algunas partes del cuerpo 69 . Aho-<br />
sas de Nueva España de Bernardino de Sahagún<br />
es un c<strong>la</strong>ro ejemplo de <strong>la</strong> aplicación de este dualismo.<br />
64 “Enseñan lo que sab<strong>en</strong> a sus hijas y crían<strong>la</strong>s<br />
bi<strong>en</strong> a su modo (...). Ti<strong>en</strong><strong>en</strong> por gran fealdad<br />
mirar a los hombres y reírseles...”. Asimismo,<br />
“Eran [<strong>la</strong>s indias] muy devotas y santeras, y así<br />
t<strong>en</strong>ían muchas devociones con sus ídolos, quemándoles<br />
de sus inci<strong>en</strong>sos, ofreciéndoles dones<br />
de ropas de algodón...”. Fray Diego de Landa,<br />
“Re<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong>s Cosas del Yucatán”, <strong>en</strong> T.<br />
Gómez e I. Olivares, Culturas y Civilizaciones,<br />
pp. 145-146.<br />
65 El Inca Garci<strong>la</strong>so atribuye estas mismas características<br />
a los “bárbaros” que habitaban <strong>la</strong> región<br />
antes de <strong>la</strong> organización del Imperio Inca;<br />
lo cual no es más que una muestra de cómo<br />
funciona el discurso de <strong>la</strong> dominación: legitimarse<br />
por <strong>la</strong> negación del Otro. Cf. Com<strong>en</strong>tarios Reales<br />
de los Incas (Primera Parte), Libro I (Madrid:<br />
BAE, 1963), p. 24.<br />
66 Fray Diego de Ocaña al hab<strong>la</strong>r de los Chiriguanos,<br />
<strong>en</strong> Un Viaje Fascinante (1599-1606). En T.<br />
Gómez e I. Olivares, Op.Cit., p. 74.<br />
67 Cf. Thomas Gómez, L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique.<br />
Rêves et Realités de <strong>la</strong> Conquête (Paris: Aubier,<br />
1992), p. 288 ss.<br />
68 Cf. J. Delgado, Op. Cit., p. 158. Igualm<strong>en</strong>te, B. de<br />
Sahagún, Op. Cit ., Libro VI, Cap. XIX, p. 372.<br />
69 José Tude<strong>la</strong> de <strong>la</strong> Ord<strong>en</strong>, “La p<strong>en</strong>a del adulterio<br />
<strong>en</strong> los pueblos precortesianos”, Revista de<br />
Indias, no. 123-124 (1971), pp. 377-388.
82 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
ra bi<strong>en</strong>, ninguna de estas situaciones puede<br />
ser sin embargo juzgada <strong>en</strong> abstracto,<br />
pues es necesario t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que son<br />
<strong>la</strong>s condiciones concretas de exist<strong>en</strong>cia de<br />
cada grupo (d<strong>en</strong>sidad pob<strong>la</strong>cional, difer<strong>en</strong>-<br />
cia <strong>en</strong> el número de pob<strong>la</strong>ción fem<strong>en</strong>ina<br />
<strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> masculina, estructuración<br />
social, etc.) <strong>la</strong>s que fijan el estableci-<br />
mi<strong>en</strong>to de determinadas normas. Entre<br />
los Guaraníes, por ejemplo, el adulterio<br />
cometido por <strong>la</strong> mujer no implicaba nece-<br />
sariam<strong>en</strong>te repudio, pues todo dep<strong>en</strong>día<br />
de que fuese o no <strong>la</strong> primera vez ; y <strong>en</strong><br />
caso de darse el repudio, éste debía ha-<br />
cerse prud<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te y sin maltratos 70 .<br />
Por su parte, Diego de Landa, <strong>en</strong> su<br />
Re<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong>s Cosas del Yucatán, nos<br />
refiere un caso de fidelidad amorosa dig-<br />
no de <strong>la</strong> pluma de un Shakespeare. Según<br />
cu<strong>en</strong>ta Landa, una doncel<strong>la</strong> prefirió ser<br />
mandada a aperrear por el Capitán López<br />
de Ávi<strong>la</strong> , antes que romper <strong>la</strong> promesa<br />
jurada de no conocer otro hombre que su<br />
amado 71 . Y no era éste un caso excepcio-<br />
nal. Ya desde los primeros re<strong>la</strong>tos escritos,<br />
se da noticia de suicidios fem<strong>en</strong>inos<br />
o de huidas masivas, ante el anuncio de<br />
<strong>la</strong> llegada de un varón desconocido que<br />
poseía sin demandar cons<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to y sin<br />
escatimar viol<strong>en</strong>cia. Por otro <strong>la</strong>do, los in-<br />
numerables casos de vio<strong>la</strong>ción reportados<br />
o calificados como tales, indican, <strong>en</strong> sí<br />
mismos, <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s mujeres<br />
indíg<strong>en</strong>as de una concepción erótica que<br />
trasci<strong>en</strong>de el mero contacto físico, que tie-<br />
ne sus propias normas de realización y<br />
que, por lo tanto, refiere a una alteridad<br />
bi<strong>en</strong> definida.<br />
De hecho, aun cuando <strong>en</strong> algunas so-<br />
ciedades amerindianas es bastante c<strong>la</strong>ra<br />
<strong>la</strong> preemin<strong>en</strong>cia masculina <strong>en</strong> los esta-<br />
m<strong>en</strong>tos de poder político y religioso –lo<br />
cual podría explicarse como consecu<strong>en</strong>cia<br />
lógica de los hechos de guerra–, <strong>en</strong> el as-<br />
pecto que nos concierne, <strong>la</strong> mujer no pa-<br />
rece haber estado <strong>en</strong> posición de inferioridad<br />
respecto al hombre. Incluso bajo el<br />
supuesto negado de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de re<strong>la</strong>-<br />
ciones sexuales públicas, indiscriminadas<br />
y «contra natura», como algunos cronistas<br />
refier<strong>en</strong>, no parece que éstas hayan sido<br />
privilegio del varón. En todo caso, de ser<br />
ciertas, se trataría de una orgía colectiva<br />
totalm<strong>en</strong>te anómica y como tal, no nos<br />
interesa.<br />
Por lo que toca a <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sexua-<br />
les que se daban d<strong>en</strong>tro del marco de <strong>la</strong>s<br />
normas o costumbres particu<strong>la</strong>res establecidas,<br />
que son <strong>la</strong>s que seguram<strong>en</strong>te ocu-<br />
rrían <strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades amerindianas –<br />
como <strong>en</strong> cualquier otro grupo humano<br />
que haya habitado o habite este p<strong>la</strong>neta–<br />
<strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes consultadas, sean transcripcio-<br />
nes de re<strong>la</strong>tos orales de orig<strong>en</strong> anterior a<br />
<strong>la</strong> conquista o sean textos posteriores,<br />
coincid<strong>en</strong> todas, tácitam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> mostrar<br />
<strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de una valoración de <strong>la</strong> mujer<br />
simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> del hombre. Tanto <strong>la</strong> una<br />
como el otro, son reconocidos como suje-<br />
tos de pasiones, portadores activos de<br />
deseos cuya satisfacción es considerada<br />
natural, y con derecho a dejar su pareja<br />
si <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción no resultaba grata y a tomar<br />
otra <strong>en</strong> su lugar: «Viudos y viudas se con-<br />
certaban sin fiesta ni solemnidad», aunque<br />
el cronista 72 interprete, interpo<strong>la</strong>ndo su visión<br />
machista, que tal cosa lo que signifi-<br />
caba era “que (<strong>la</strong>s mujeres) se dejaban con<br />
tanta facilidad como se tomaban”.<br />
La separación de una pareja, por otra<br />
parte, no implicaba tampoco ningún impe-<br />
dim<strong>en</strong>to para que <strong>la</strong> mujer, aún quedando<br />
con hijos, volviese a tomar marido 73 .<br />
Cuestión ésta que asombraba a los espa-<br />
ñoles y para <strong>la</strong> cual no podían ofrecer<br />
más explicación que el suponer a <strong>la</strong> mu-<br />
jer (de nuevo desde su óptica), como ob-<br />
jeto. De tal manera que “el oficio de <strong>la</strong><br />
g<strong>en</strong>eración” que está <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s cosas “que<br />
dan cont<strong>en</strong>to a <strong>la</strong> vida” 74 , no era un p<strong>la</strong>-<br />
70 Le Code Mbya-Guaraní, <strong>en</strong> G. Baudot, Les<br />
Lettres ..., p. 320.<br />
71 F. Diego de Landa, Op.Cit ., p. 98.<br />
72 F. Diego de Landa, Op.Cit ., p. 83.<br />
73 Ibid, p. 82.<br />
74 B. de Sahagún, Op. Cit., Libro VI, Cap. XVIII,<br />
p. 366.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 83<br />
cer que <strong>en</strong> esas sociedades le estuviera<br />
negado a <strong>la</strong> mujer; como tampoco era el<strong>la</strong><br />
considerada, por disfrutarlo, un ser per-<br />
vertido: “...para esta g<strong>en</strong>eración y multiplicación<br />
ord<strong>en</strong>ó Dios que una mujer usase<br />
de un varón, y un varón de una mujer”. 75<br />
Tampoco <strong>la</strong> edad parecía ser una<br />
limitante para el goce sexual. En el Libro<br />
VI, Cap. XXI, Sahagún recoge una anécdo-<br />
ta según <strong>la</strong> cual, dos viejitas de cabellos<br />
más b<strong>la</strong>ncos que <strong>la</strong> nieve fueron <strong>en</strong>viadas<br />
a prisión por haber sido adúlteras e infie-<br />
les a sus maridos con dos jóv<strong>en</strong>es guardianes<br />
del templo 76 . Lo que sigue como<br />
alegato de ambas ancianas, refiere a <strong>la</strong><br />
v<strong>en</strong>taja fisiológica de <strong>la</strong>s mujeres de poder<br />
t<strong>en</strong>er sexo a cualquier edad y de su dere-<br />
cho a aprovecharse de dicha v<strong>en</strong>taja.<br />
Esta realidad sexual fem<strong>en</strong>ina <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
una hermosa vía de expresión <strong>en</strong> los<br />
Cuecuechcuicatl, poesía erótica náhuatl<br />
que deja s<strong>en</strong>tir <strong>la</strong> fuerza de <strong>la</strong> pasión fem<strong>en</strong>ina,<br />
<strong>la</strong> es<strong>en</strong>cia de sus íntimos deseos,<br />
y los meandros de su capacidad amatoria.<br />
El texto hab<strong>la</strong> por sí mismo:<br />
Ay, mi chiquito y bonito rey<br />
Axayacatito,<br />
Si de veras eres varón, aquí ti<strong>en</strong>es<br />
donde ocuparte.<br />
¿ Ya no ti<strong>en</strong>es tu pot<strong>en</strong>cia ?<br />
Toma mi pobre c<strong>en</strong>iza, anda y luego<br />
trabájame.<br />
V<strong>en</strong> a tomar<strong>la</strong>, v<strong>en</strong> a tomar<strong>la</strong>: mi<br />
alegría:<br />
.........................<br />
Entre alegres gozos estaremos ri<strong>en</strong>do,<br />
<strong>en</strong>traremos <strong>en</strong> alegría, y yo apr<strong>en</strong>deré.<br />
Tampoco, tampoco... no te <strong>la</strong>nces por<br />
favor,<br />
oh mi chiquito, rey Axayacatito...<br />
Ya mueves, ya das <strong>la</strong> vuelta a tus<br />
manitas,<br />
ya bi<strong>en</strong>, ya bi<strong>en</strong> quieres agarrar mis<br />
tetas:<br />
¡ya casi corazoncito mío!<br />
Tal vez vas a dejar perdida<br />
mi belleza, mi integridad:<br />
con flores de ave preciosa<br />
mi vi<strong>en</strong>tre yo te <strong>en</strong>trego... allí está,<br />
a tu perforador lo ofr<strong>en</strong>do a ti <strong>en</strong><br />
don» 77 .<br />
Si <strong>la</strong> mujer se igua<strong>la</strong>ba al hombre <strong>en</strong><br />
expresión amatoria, también eran igua<strong>la</strong>-<br />
dos ambos, cuando <strong>la</strong> vía escogida para<br />
ejercer su erotismo transgredía alguna<br />
norma. Así, <strong>la</strong>s p<strong>en</strong>as o sanciones extre-<br />
mas por <strong>la</strong> comisión de adulterio, aun<br />
cuando variaran de una cultura a otra, no<br />
parecían discriminar <strong>en</strong>tre los sexos <strong>en</strong> el<br />
interior de <strong>la</strong> misma. Desde los castigos<br />
más crueles como “el ap<strong>la</strong>stami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong><br />
cabeza del reo <strong>en</strong>tre dos grandes pie-<br />
dras” 78 , hasta <strong>la</strong> mera c<strong>en</strong>sura social, <strong>la</strong><br />
p<strong>en</strong>a, cuando era aplicada, concernía tanto<br />
a <strong>la</strong> mujer como al hombre y tanto al<br />
infiel como al amante. Su contraparte, <strong>la</strong><br />
fidelidad, cuando formaba parte de los<br />
valores instituidos, también se esperaba<br />
por igual de ambos 79 .<br />
A partir de <strong>la</strong>s consideraciones anteriores,<br />
se puede ya vislumbrar una eróti-<br />
ca que se constituye y ti<strong>en</strong>e como funda-<br />
m<strong>en</strong>to <strong>la</strong> g<strong>en</strong>italidad, antes que <strong>la</strong> falicidad.<br />
Una erótica <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual, el cuerpo es<br />
instrum<strong>en</strong>to del amor y no su negación, y<br />
<strong>en</strong> donde <strong>la</strong> s<strong>en</strong>sibilidad no resulta castrada<br />
por el mecánico e inevitable deber<br />
de <strong>la</strong> reproducción. Una erótica, <strong>en</strong> fin,<br />
que es pulsión cosmogónica, que <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dró<br />
al mundo y a los hombres sin culpas<br />
y sin dolor, y <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual lo fem<strong>en</strong>ino y lo<br />
masculino participan del mismo estatuto<br />
ontológico.<br />
75 Ibid, p. 381. Igualm<strong>en</strong>te, “...tú no te heciste a ti,<br />
ni te formaste: yo y tu madre tuvimos ese cuidado<br />
y te hecimos...”. p. 368.<br />
76 Ibid, pp. 382-383.<br />
77 A. M. Garibay, Op.Cit ., p. 56.<br />
78 B. de Sahagún, Op.Cit ., Libro VI, Cap. XIX, p.<br />
372.<br />
79 J. Delgado, Op.Cit ., p. 158.
84 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
III- La condición de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a bajo <strong>la</strong> conquista y <strong>la</strong><br />
colonización españo<strong>la</strong><br />
1. La mirada de Colón y <strong>la</strong><br />
construcción de <strong>la</strong> antípoda<br />
fem<strong>en</strong>ina<br />
Salvo <strong>la</strong>s prostitutas, no es probable<br />
que Colón y los hombres que lo acompa-<br />
ñaban hubies<strong>en</strong> visto desnuda a una mujer,<br />
incluida <strong>la</strong> suya propia. En efecto, <strong>la</strong><br />
rígida moral cristiana, que pret<strong>en</strong>día redu-<br />
cir el problema del bi<strong>en</strong> y el mal mediante<br />
<strong>la</strong> cond<strong>en</strong>ación del sexo como tal y,<br />
consecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, mediante <strong>la</strong> negación<br />
de <strong>la</strong> corporeidad, había circunscrito <strong>la</strong><br />
desnudez y con el<strong>la</strong>, el cara-a-cara eróti-<br />
co 80 , al único espacio <strong>en</strong> el que le era<br />
permitido escapar mom<strong>en</strong>táneam<strong>en</strong>te a<br />
esta cond<strong>en</strong>ación: el l<strong>en</strong>ocinio. Así, desnu-<br />
dez y prostitución se hicieron indisocia-<br />
bles; <strong>en</strong> tanto que pudor y castidad definían<br />
a <strong>la</strong>s mujeres virtuosas. Un discurso<br />
paralelo no existía para el hombre, pues<br />
se daba por supuesto que el mal residía<br />
desde siempre <strong>en</strong> <strong>la</strong>s mujeres 81 .<br />
La exteriorización práctica de esta<br />
moral, imponía a <strong>la</strong>s mujeres –además<br />
del ocultami<strong>en</strong>to de sus atributos físicos–<br />
<strong>la</strong> observación de normas estrictas de<br />
comportami<strong>en</strong>to social; particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
aquello que tocaba a sus re<strong>la</strong>ciones con el<br />
sexo opuesto, cualquiera que fuese el gra-<br />
do de afinidad exist<strong>en</strong>te. La reg<strong>la</strong> de oro<br />
era <strong>la</strong> de no dar pie a que se p<strong>en</strong>sase<br />
que no se era una mujer virtuosa. Com-<br />
portami<strong>en</strong>to que, por otra parte, era el<br />
exigido y esperado por el hombre; sobre<br />
todo cuando se trataba de <strong>la</strong>s mujeres<br />
que estaban bajo su «protección» 82 .<br />
Separada de su corporeidad y recluida<br />
d<strong>en</strong>tro de los muros del hogar o del con-<br />
v<strong>en</strong>to, <strong>la</strong> mujer cristiana del Siglo XV no<br />
esperaba otra recomp<strong>en</strong>sa que el hecho<br />
de que sus virtudes, definidas desde un<br />
mundo religioso y masculino, le fueran<br />
reconocidas por éste. Eran <strong>la</strong>s normas fi-<br />
jadas por este mundo masculino, <strong>la</strong>s que<br />
determinaban <strong>la</strong> única forma posible y<br />
segura de ser mujer. Actuar <strong>en</strong> contrario,<br />
sólo ofrecía deshonor y desgracias sin fin.<br />
Paradójicam<strong>en</strong>te y a pesar de todos los<br />
esfuerzos que <strong>la</strong> mujer pudiera hacer para<br />
mant<strong>en</strong>er una conducta intachable, lo más<br />
cierto que se podía esperar de el<strong>la</strong> era,<br />
precisam<strong>en</strong>te, lo contrario. Originaria<br />
fu<strong>en</strong>te de mal, a <strong>la</strong> mujer se le atribuía<br />
una naturaleza <strong>la</strong>sciva que sólo <strong>la</strong> protección,<br />
vigi<strong>la</strong>ncia y hasta el castigo ejercido<br />
por el hombre, podía mant<strong>en</strong>er bajo lími-<br />
tes contro<strong>la</strong>bles y permitidos 83 . Sin <strong>la</strong><br />
imposición de restricciones, el<strong>la</strong> no haría<br />
sino reproducir <strong>la</strong>s condiciones de <strong>la</strong> caí-<br />
da originaria y arrastrar de nuevo al hombre<br />
hacia otras formas de perdición.<br />
Bajo estos parámetros se establece<br />
<strong>en</strong>tonces, <strong>en</strong> el mundo cristiano, una erótica<br />
sust<strong>en</strong>tada sobre el par pulsión natu-<br />
ral-culpa, que se manifiesta a través de<br />
re<strong>la</strong>ciones sado-masoquistas, ali<strong>en</strong>antes de<br />
<strong>la</strong> sexualidad tanto fem<strong>en</strong>ina como mascu-<br />
lina 84 . El juego erótico se establece <strong>en</strong>tre<br />
80 Término que hemos tomado de Enrique Dussel<br />
<strong>en</strong> su obra ya citada.<br />
81 Fray Martín de Córdoba (Jardín de Nobles Doncel<strong>la</strong>s,<br />
1460) aconsejaba a <strong>la</strong>s mujeres que aunque<br />
fem<strong>en</strong>inas por naturaleza debían esforzarse<br />
<strong>en</strong> ser varoniles <strong>en</strong> virtud. Del mismo modo,<br />
Luis Vives <strong>en</strong> su Instrucción de <strong>la</strong> mujer cristiana<br />
(1524), establece como verdad innegable que<br />
todo lo bu<strong>en</strong>o y lo malo de este mundo es causado,<br />
sin ninguna duda, por <strong>la</strong> mujer. Cf. A.<br />
Lavrin, “In search of the colonial woman...», pp.<br />
25-26.<br />
82 Al convertir a <strong>la</strong> mujer <strong>en</strong> fu<strong>en</strong>te exclusiva del<br />
mal, <strong>la</strong> moral cristiana se hace dual y va a permitir<br />
<strong>en</strong> el hombre todo cuanto cond<strong>en</strong>a <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
mujer. Este hecho, com<strong>en</strong>tado abundantem<strong>en</strong>te<br />
por diversos autores, lo recoge Sor Juana Inés<br />
de <strong>la</strong> Cruz <strong>en</strong> uno de sus más popu<strong>la</strong>res versos:<br />
«Hombres necios que acusáis a <strong>la</strong> mujer sin razón...».<br />
83 Cf . Susan Migd<strong>en</strong> Socolow, «Wom<strong>en</strong> and Crime:<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, 1757-97», in Readings in Latin<br />
American History, vol. 1, The formative c<strong>en</strong>turies,<br />
(Durham: Duke University Press, 1985), p. 290.<br />
84 Cf. Jaques Le Goff, «Le réfus du p<strong>la</strong>isir», in<br />
L’imaginaire médiéval. Essais (París: Gallimard,<br />
1991), pp.136-148. Igualm<strong>en</strong>te, Enrique Dussel,<br />
Op.Cit., p. 100.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 85<br />
<strong>la</strong> seducción de <strong>la</strong> virg<strong>en</strong> como prueba de<br />
masculinidad y el castigo y cond<strong>en</strong>a social<br />
de <strong>la</strong> seducida, como prueba y salvaguar-<br />
da de <strong>la</strong> feminidad. La t<strong>en</strong>sión sólo se<br />
rompe <strong>en</strong> ese espacio límbico del l<strong>en</strong>oci-<br />
nio que <strong>la</strong> propia iglesia exonera de peca-<br />
do 85 , y el único <strong>en</strong> el cual es posible dejar<br />
libre el impulso sexual. Como <strong>en</strong> este<br />
espacio no imperan <strong>la</strong>s restricciones, <strong>la</strong><br />
mujer que lo habita, <strong>la</strong> prostituta, es, por<br />
definición, una mujer <strong>la</strong>sciva, deg<strong>en</strong>erada<br />
y lujuriosa; es decir, es el otro yo de <strong>la</strong><br />
mujer virtuosa. Al mismo tiempo, el hombre<br />
que frecu<strong>en</strong>ta este espacio –situado<br />
fuera de los límites de <strong>la</strong> norma cristia-<br />
na– no está obligado a observar <strong>en</strong> él ningún<br />
comportami<strong>en</strong>to específico respecto a<br />
este ser fem<strong>en</strong>ino que cumple el doble<br />
papel de ser <strong>la</strong> proyección satisfaci<strong>en</strong>te de<br />
sus impulsos y <strong>la</strong> definición, por oposi-<br />
ción, de <strong>la</strong> “verdadera” mujer. Son estas<br />
dos feminidades, complem<strong>en</strong>tarias y antagónicas<br />
a <strong>la</strong> vez, <strong>la</strong>s que conforman <strong>la</strong><br />
concepción de <strong>la</strong> mujer que impera <strong>en</strong> esa<br />
sociedad cristiana y feudal que se arriesga<br />
a surcar el Mar T<strong>en</strong>ebroso <strong>en</strong> búsque-<br />
da de una vía más corta al mercado de<br />
<strong>la</strong>s especies.<br />
Cuando América se atraviesa <strong>en</strong> el ca-<br />
mino y Colón avista <strong>la</strong>s primeras desnu-<br />
deces, su actitud es, <strong>en</strong> primera instancia,<br />
contemp<strong>la</strong>tiva. Por insospechadas, Colón<br />
se deja arrastrar por <strong>la</strong> emoción estética<br />
85 Durante el siglo XVI <strong>la</strong> Iglesia no consideraba<br />
pecado el t<strong>en</strong>er re<strong>la</strong>ciones con una prostituta,<br />
siempre y cuando a ésta se le pagaran sus «servicios».<br />
Es decir, lo consideraba una transacción.<br />
Cf . Agustín Redondo, «Realités et fictions du<br />
statut féminin au Siècle d’Or» (Seminario del<br />
D.E.A. dictado <strong>en</strong> <strong>la</strong> Universidad Paris III <strong>en</strong><br />
diciembre de 1992).<br />
86 Cristóbal Colón, Textos y Docum<strong>en</strong>tos Completos,<br />
ed. de Consuelo Vare<strong>la</strong> (Madrid: Alianza Editorial,<br />
1982).<br />
87 Según André Saint-Lu, <strong>la</strong> refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> «b<strong>la</strong>ncura»<br />
de los indios se debía a que Colón quería<br />
dejar bi<strong>en</strong> c<strong>la</strong>ro que no se trataba de negros,<br />
puesto que había prometido llegar a <strong>la</strong> India.<br />
«Se percibe también, al m<strong>en</strong>os por lo que respecta<br />
a <strong>la</strong>s mujeres, un prejuicio muy europeo<br />
<strong>en</strong> favor de <strong>la</strong> b<strong>la</strong>ncura de <strong>la</strong> tez». A. Saint-Lu,<br />
«La perception de <strong>la</strong> nouveauté chez Cristophe<br />
que esas desnudeces le produc<strong>en</strong>. La refer<strong>en</strong>cia<br />
a <strong>la</strong> hermosura de los cuerpos,<br />
tanto de hombres como de mujeres, es<br />
una constante <strong>en</strong> su diario desde <strong>la</strong> primera<br />
visión ocurrida el 12 de Octubre<br />
hasta casi el último viaje 86 . En principio,<br />
el Almirante no asocia a esta desnudez<br />
ninguna cond<strong>en</strong>a moral y cree, por el con-<br />
trario, haber <strong>en</strong>contrado el Paraíso Terre-<br />
nal: el otro espacio permitido para <strong>la</strong> desnudez.<br />
A pesar de ello, desde ese mismo<br />
primer mom<strong>en</strong>to, el hecho contemp<strong>la</strong>tivo<br />
comi<strong>en</strong>za a ser interpretado desde un ego<br />
conquistador que agrega, a <strong>la</strong> belleza es-<br />
tética de <strong>la</strong>s líneas, <strong>la</strong> cualidad ideologi-<br />
zante de ser “no negros” 87 , y que toma <strong>la</strong><br />
ing<strong>en</strong>uidad inicial, como <strong>la</strong> propicia oca-<br />
sión para convertir a los nuevos seres <strong>en</strong><br />
“bu<strong>en</strong>os servidores” y bu<strong>en</strong>os cristianos 88 .<br />
Desde este primer re<strong>la</strong>to de viaje se<br />
hace evid<strong>en</strong>te que a pesar de <strong>la</strong> belleza de<br />
los cuerpos, no se está <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>cia de<br />
iguales <strong>en</strong> humanidad. El modelo de hom-<br />
bre civilizado y cristiano con el cual se<br />
midió a bárbaros y g<strong>en</strong>tiles –apunta<strong>la</strong>do<br />
por <strong>la</strong> expulsión de los judíos y el triun-<br />
fo militar sobre los musulmanes–, negaba<br />
de antemano cualquier posibilidad de ser<br />
hombre que fuera distinta a <strong>la</strong> determina-<br />
da por el Ser de esa totalidad triunfante<br />
que era <strong>la</strong> naci<strong>en</strong>te España. De esta manera,<br />
estos seres no previstos por <strong>la</strong> con-<br />
ci<strong>en</strong>cia europea quedaron no sólo totaliza-<br />
Colomb», in Etudes sur l’impact cultural du<br />
Nouveau Monde, (Paris: L’Harmattan, 1981),<br />
p.16. (T. A.).<br />
88 Desde el mismo instante de <strong>la</strong> primera mirada,<br />
Colón observa, como qui<strong>en</strong> contemp<strong>la</strong> el<br />
<strong>la</strong>rgo del cabello o una marca corporal, que<br />
“no parec<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er ninguna secta”. Así, como<br />
ésta, sorpr<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>la</strong>s continuas observaciones<br />
de índole cultural que Colón se permite hacer<br />
alegrem<strong>en</strong>te, con tan sólo haber echado un<br />
vistazo g<strong>en</strong>eral y muchas veces hasta sin haber<br />
bajado a tierra. Pero más sorpr<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te<br />
aún, es <strong>la</strong> actitud de sus com<strong>en</strong>tadores posteriores<br />
y de los propios historiadores contemporáneos,<br />
que toman casi acríticam<strong>en</strong>te estas<br />
afirmaciones de Colón. Un estudio del Diario<br />
de Colón desde el punto de vista del acto comunicativo,<br />
incluida <strong>la</strong> gestualidad, es tarea<br />
que está aún por hacerse.
86 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
dos bajo <strong>la</strong> d<strong>en</strong>ominación de Indio, sino<br />
que además resultaron individualm<strong>en</strong>te<br />
indifer<strong>en</strong>ciados <strong>en</strong>tre sí. Es así como, el<br />
12 de Noviembre, Colón decide tomar<br />
prisioneros a cinco mancebos que habían<br />
subido a <strong>la</strong> nave, y para que mejor se<br />
comportaran y no trataran de huir, <strong>en</strong>vió<br />
algunos miembros de su tripu<strong>la</strong>ción «a<br />
una casa que es de <strong>la</strong> parte del río del<br />
Poni<strong>en</strong>te, y se trujeron siete cabeças de<br />
mugeres <strong>en</strong>tre chicas e grandes y tres ni-<br />
ños» 89 .<br />
Podemos ver reflejada <strong>en</strong> este texto <strong>la</strong><br />
negación de toda individualidad <strong>en</strong> el «in-<br />
dio», así como <strong>la</strong> de su derecho a decidir<br />
el tipo y grado de re<strong>la</strong>ciones a mant<strong>en</strong>er<br />
con sus semejantes; potestad ésta que<br />
caracteriza privilegiadam<strong>en</strong>te a los seres<br />
humanos: «Siete cabeças de mugeres»,<br />
cual cabezas de ganado, son <strong>la</strong>s <strong>en</strong>viadas<br />
a recoger por Colón para mant<strong>en</strong>er apaci-<br />
guados y cont<strong>en</strong>tos a los cinco machos<br />
prisioneros 90 , sin que para ello mediara<br />
demanda de cons<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to o constata-<br />
ción de nexos familiares. En éste, como<br />
<strong>en</strong> otros casos, Colón se esfuerza por de-<br />
jar c<strong>la</strong>ra una supuesta comp<strong>la</strong>c<strong>en</strong>cia o<br />
cons<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to de parte de estos indíg<strong>en</strong>as<br />
que él ha decidido ret<strong>en</strong>er, o, al me-<br />
nos, su no oposición. Sin embargo, a lo<br />
<strong>la</strong>rgo del texto se cue<strong>la</strong>n refer<strong>en</strong>cias sobre<br />
<strong>la</strong> huida de algunos indios, o sobre <strong>la</strong><br />
incorporación de otros que lo hacían obli-<br />
gados por <strong>la</strong> circunstancia de que su<br />
mujer e hijos ya habían sido apresados.<br />
A partir de esta primera y radical ne-<br />
gación de <strong>la</strong> persona humana, <strong>en</strong> tanto<br />
sujeto volitivo y de raciocinio autónomo,<br />
comi<strong>en</strong>za a imponerse una re<strong>la</strong>ción de<br />
dominación tal que desembocará, como es<br />
sabido, no sólo <strong>en</strong> <strong>la</strong> aniqui<strong>la</strong>ción física<br />
de millones de individuos, sino, además,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> casi total desaparición de <strong>la</strong>s ricas<br />
variantes culturales pres<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> América.<br />
El ego conquistador no admitió ni siquie-<br />
ra <strong>la</strong> posibilidad del dis<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to; así<br />
como el Ser no admite <strong>la</strong> posibilidad de<br />
una realidad situada más allá del propio<br />
horizonte. El dictum va a ejemp<strong>la</strong>rizarse<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> suposición, apriorísticam<strong>en</strong>te irreba-<br />
tible, de <strong>la</strong> disposición <strong>en</strong>tusiasta de los<br />
indíg<strong>en</strong>as para apr<strong>en</strong>der <strong>la</strong> nueva l<strong>en</strong>gua,<br />
para trabajar para los nuevos amos, para<br />
abrazar <strong>la</strong> nueva fe y, <strong>en</strong> el caso de <strong>la</strong>s<br />
mujeres, para arrojarse <strong>en</strong> los brazos del<br />
macho v<strong>en</strong>cedor. Y todo ello percibido por<br />
Colón desde el mismo 12 de Octubre de<br />
1492 91 .<br />
Por lo que toca a <strong>la</strong>s mujeres, Colón<br />
se guarda muy bi<strong>en</strong> de <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> detalles<br />
sobre <strong>la</strong>s posibles, y sin duda ciertas,<br />
acciones sexuales ejercidas sobre el<strong>la</strong>s por<br />
su tripu<strong>la</strong>ción 92 . Sin embargo, es dable<br />
observar a lo <strong>la</strong>rgo del diario que mi<strong>en</strong>tras,<br />
por un <strong>la</strong>do, el Almirante comi<strong>en</strong>za<br />
a calificar a los varones indios –amén de<br />
hermosos cuanto más b<strong>la</strong>ncos– de cobardes,<br />
haraganes, <strong>la</strong>drones 93 , hechiceros,<br />
salvajes y crueles, sigue por el contrario<br />
ratificando su apreciación de “mugeres<br />
atán fermosas, que es maravil<strong>la</strong>” 94 , o de<br />
los “lindos cuerpos de mugeres” 95 que allí<br />
89 C. Colón, Op.Cit., p. 56.<br />
90 Consuelo Vare<strong>la</strong> reporta <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te nota escrita<br />
al marg<strong>en</strong> <strong>en</strong> el diario: «¡Mira qué maravil<strong>la</strong>!».<br />
Ibid.<br />
91 Ibid, pp. 30-31.<br />
92 Cf. Thomas Gómez, L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique,<br />
pp. 223 ss.<br />
93 En <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción del primer viaje, Colón hace <strong>la</strong><br />
observación de que los indíg<strong>en</strong>as eran incapaces<br />
de <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> una casa si el que <strong>la</strong> habitaba se<br />
<strong>en</strong>contraba aus<strong>en</strong>te y de cómo compartían todo,<br />
principalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> comida. Sin embargo, <strong>en</strong> instrucción<br />
dada a Mos<strong>en</strong> Pedro Marguerite, el 9<br />
de Abril de 1494, le ord<strong>en</strong>a cortar nariz y orejas<br />
a los indios <strong>la</strong>drones, «porque son miembros<br />
que no podrán esconder». Op.Cit., p. 216.<br />
94 Cristóbal Colón, Fragm<strong>en</strong>to de cartas a los Reyes,<br />
escritas desde <strong>la</strong> Españo<strong>la</strong> <strong>en</strong>tre septiembre<br />
de 1498 y octubre de 1500, Op.Cit., p. 225.<br />
95 Ibid, p. 90.<br />
96 Las otras refer<strong>en</strong>cias ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ver con el mito<br />
de <strong>la</strong>s Amazonas, tema éste tratado in ext<strong>en</strong>so<br />
por Pierre Ragon <strong>en</strong> su libro Les Amours Indi<strong>en</strong>nes<br />
ou l’Imaginaire du Conquistador (Paris: Armand<br />
Colin, 1992). No obstante, queremos l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong><br />
at<strong>en</strong>ción no sólo sobre el hecho de <strong>la</strong> situación<br />
de vecindad con los Caribes (caníbales) –seña<strong>la</strong>da<br />
también por Ragon (p. 101)– que Colón asigna<br />
a <strong>la</strong>s Amazonas, sino también sobre el hecho<br />
de que sea precisam<strong>en</strong>te con ellos, con qui<strong>en</strong>es<br />
<strong>la</strong>s Amazonas quieran juntarse para reproducirse.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 87<br />
se <strong>en</strong>contraban, y de cómo eran el<strong>la</strong>s <strong>la</strong>s<br />
primeras que v<strong>en</strong>ían a recibirles con pre-<br />
s<strong>en</strong>tes. Prácticam<strong>en</strong>te todas <strong>la</strong>s refer<strong>en</strong>cias<br />
que allí aparec<strong>en</strong> sobre <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a,<br />
están re<strong>la</strong>cionadas con su desnudez y con<br />
<strong>la</strong> hermosura de su cuerpo 96 . Cuerpos<br />
desnudos que no sólo se ofrec<strong>en</strong> librem<strong>en</strong>te<br />
a <strong>la</strong> vista, sino que se acercan<br />
ofer<strong>en</strong>tes y sin dar ninguna señal del re-<br />
cato y del pudor que se espera muestre<br />
una mujer virtuosa.<br />
Si a ello agregamos <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga jornada<br />
de viaje de una tripu<strong>la</strong>ción masculina con<br />
los anteced<strong>en</strong>tes que se les atribuy<strong>en</strong>, no<br />
puede suponerse que pasara otra cosa<br />
que <strong>la</strong> que obligó <strong>en</strong> ade<strong>la</strong>nte a que los<br />
hombres indíg<strong>en</strong>as “(hicieran) esconder<br />
sus mujeres de los cristianos» 97 . Por ce-<br />
los, dice Colón, con lo cual ya exime de<br />
culpa a estos cristianos. Como los sigue<br />
eximi<strong>en</strong>do, por ejemplo, cuando explica <strong>en</strong><br />
su diario que fue él qui<strong>en</strong> <strong>en</strong> alguna ocasión<br />
los <strong>en</strong>vió a un pob<strong>la</strong>do a apreh<strong>en</strong>der<br />
algunos indios y que ante <strong>la</strong> huida masi-<br />
va de éstos, sus hombres sólo lograron<br />
tomar a una mujer; curiosam<strong>en</strong>te no a <strong>la</strong><br />
más vieja y por lo tanto más l<strong>en</strong>ta para<br />
correr, sino a una “muy moça y hermoça”,<br />
<strong>la</strong> cual, por otra parte, cuando <strong>la</strong> <strong>en</strong>vió de<br />
vuelta a tierra con algunos marineros,<br />
decían éstos que no se quería ir 98 .<br />
En un estado de anomia sexual como<br />
el que se pres<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> esa ocasión, sería<br />
sumam<strong>en</strong>te ing<strong>en</strong>uo suponer que estos<br />
hombres, v<strong>en</strong>idos de una sociedad carga-<br />
da de tabúes, reprimidos sexualm<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
sus re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s mujeres «dec<strong>en</strong>tes»<br />
97 C. Colón, Op. Cit., p. 90<br />
98 Ibid, p. 79.<br />
99 No debe olvidarse que Colón zarpa con un título<br />
que lo autoriza a tomar posesión de cuanto<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tre y que aunque lo haga <strong>en</strong> nombre de<br />
los Reyes, también él ti<strong>en</strong>e participación <strong>en</strong> los<br />
b<strong>en</strong>eficios.<br />
100 Ibid, pp. 93, 225.<br />
101 Ibid. La prueba más fehaci<strong>en</strong>te de este desbordami<strong>en</strong>to<br />
sexual, lo constituye <strong>la</strong> muerte de todos<br />
aquellos a qui<strong>en</strong>es Colón dejó establecidos<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> Españo<strong>la</strong>, mi<strong>en</strong>tras él retornaba a Castil<strong>la</strong><br />
y preparaba su segundo viaje. Según el testimo-<br />
y ante <strong>la</strong> abundante exposición de «lindos<br />
cuerpos» desnudos, no se <strong>en</strong>tregaran a<br />
una des<strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ada posesión –viol<strong>en</strong>ta o<br />
no– de una parte de lo que desde antes<br />
de partir ya daban como ev<strong>en</strong>tualm<strong>en</strong>te<br />
suyo 99 . El mismo Colón lo reconoce implí-<br />
citam<strong>en</strong>te al aseverar, dos meses después<br />
de su llegada, que los españoles son “co-<br />
diciosos y desmedidos”, <strong>en</strong> contraste con<br />
<strong>la</strong> franqueza de los indios. Posesión que<br />
igualm<strong>en</strong>te demuestra el hecho de que<br />
pocos años después, no hubiera español<br />
“ni bu<strong>en</strong>o ni malo que no t<strong>en</strong>ga dos y<br />
tres indios que lo sirvan (...) y mugeres<br />
atán fermosas, que es maravil<strong>la</strong>” 100 . Situa-<br />
ción ésta, según afirma Colón, tan inevitable<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s circunstancias dadas, como <strong>la</strong><br />
de comer carne <strong>en</strong> sábado 101 .<br />
Lo que de hecho se conformó debió<br />
ser, pues, una especie de materialización<br />
sexual del País de Jauja. Difícilm<strong>en</strong>te po-<br />
día <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a escapar a estas circunstancias,<br />
como no pudo ninguna de<br />
<strong>la</strong>s culturas as<strong>en</strong>tadas <strong>en</strong> <strong>la</strong>s tierras bau-<br />
tizadas como América, evitar ser subsumida<br />
por <strong>la</strong> totalidad invasora. No recono-<br />
ci<strong>en</strong>do <strong>en</strong> los portadores de esas culturas<br />
ni siquiera el estatuto mínimo de persona<br />
humana, m<strong>en</strong>os podía esperarse que su<br />
especificidad fem<strong>en</strong>ina tuviese más lugar<br />
que el asignado como satisfactora de<br />
apremios sexuales. La incompr<strong>en</strong>sión de<br />
<strong>la</strong> alteridad cultural implicó <strong>la</strong> negación<br />
de <strong>la</strong> alteridad individual.<br />
De esta manera, <strong>la</strong> incapacidad para<br />
situarse <strong>en</strong> espacios culturales difer<strong>en</strong>tes<br />
al propio, <strong>la</strong> incompr<strong>en</strong>sión de formas<br />
nio del doctor Chanca, médico de <strong>la</strong> expedición,<br />
tal hecho fue resultado de los celos que los cristianos<br />
despertaron <strong>en</strong> los indíg<strong>en</strong>as por haberse<br />
apoderado cada uno de tres y hasta de cuatro<br />
mujeres. Igualm<strong>en</strong>te refiere el padre Las Casas<br />
que estos hombres les quitaban <strong>la</strong>s mujeres a los<br />
maridos y <strong>la</strong>s hijas a los padres y que este hecho<br />
irritó a los naturales, qui<strong>en</strong>es les dieron<br />
muerte. Cf . «Lettre du Dr. Chanca sur le<br />
deuxième voyage, février 1494», <strong>en</strong> Cristophe<br />
Colomb, La Découverte de l’Amérique. Re<strong>la</strong>tions<br />
de Voyage: 1493-1504 (Paris: François Maspero,<br />
1979), pp. 68-69, 72.
88 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
difer<strong>en</strong>tes de re<strong>la</strong>cionami<strong>en</strong>to interpersonal,<br />
<strong>la</strong> imposibilidad de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der mundos<br />
no-bíblicos y <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia de c<strong>en</strong>sura so-<br />
cial, se constituyeron <strong>en</strong> elem<strong>en</strong>tos pot<strong>en</strong>ciadores<br />
de <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia con <strong>la</strong> cual el va-<br />
rón conquistador tomó posesión de <strong>la</strong>s<br />
hembras a su alcance. La conci<strong>en</strong>cia moral<br />
reflejada por Colón no parecía ir más<br />
allá de cierta preocupación por cubrir <strong>la</strong><br />
desnudez de <strong>la</strong>s mujeres indíg<strong>en</strong>as (no así<br />
de los hombres), y este reflejo bi<strong>en</strong> podría<br />
responder a <strong>la</strong> obligación formal que le<br />
imponía su rol de conductor supremo de<br />
aquel<strong>la</strong> av<strong>en</strong>tura. Sin embargo, estas reti-<br />
c<strong>en</strong>cias morales no le impidieron colectar,<br />
<strong>en</strong>tre los objetos que llevaría como prueba<br />
de su hazaña ante Sus Majestades<br />
Católicas, algunas indias.<br />
En todo caso, si algún vestigio de culpabilidad<br />
hubiese podido atorm<strong>en</strong>tar el<br />
alma de estos cristianos, el mismo podía<br />
ser resuelto desde <strong>la</strong>s propias coord<strong>en</strong>adas<br />
morales, desp<strong>la</strong>zando <strong>la</strong> reedición<br />
paradisíaca de <strong>la</strong> desnudez corporal feme-<br />
nina hacia ese otro espacio que le era<br />
propio. Espacio éste que por frecu<strong>en</strong>tado<br />
alguna vez, resultaba más familiar, y que<br />
por <strong>en</strong>contrarse fuera de los límites de <strong>la</strong><br />
moral, estaba a salvo de cualquier restric-<br />
ción y más alejado de cualquier posibili-<br />
dad de of<strong>en</strong>der a Dios.<br />
Es así como, el 7 de agosto de 1503,<br />
Colón ya no es capaz de percibir hermo-<br />
sos cuerpos, ni mujeres que se acercan<br />
para dar gracias al Cielo por haber <strong>en</strong>via-<br />
do a tan vali<strong>en</strong>tes cristianos allí, sino que<br />
lo que está ante sus ojos son «dos muchachas<br />
muy ataviadas. La más vieja no<br />
sería de once años y <strong>la</strong> otra de siete,<br />
ambas con tanta desemboltura (sic), que<br />
no serían más unas putas». 102<br />
2. La pérdida de <strong>la</strong> alteridad erótica<br />
Convertidas, así, <strong>la</strong>s mujeres indias <strong>en</strong><br />
prostitutas, su posesión quedaba legitima-<br />
da. Pronto com<strong>en</strong>zarían a atribuírsele los<br />
comportami<strong>en</strong>tos que <strong>en</strong> Castil<strong>la</strong> definían<br />
a esa antípoda de <strong>la</strong> mujer virtuosa. De<br />
naturaleza <strong>la</strong>sciva, aparec<strong>en</strong> estas indias<br />
ofreciéndose espontáneam<strong>en</strong>te al conquis-<br />
tador, dejando atrás no sólo familia y co-<br />
munidad, sino también sus parejas habituales<br />
103 . De esta manera, comi<strong>en</strong>za a<br />
emerger de los textos que siguieron al<br />
Diario de Colón, <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de una mujer<br />
ardi<strong>en</strong>te, no satisfecha hasta el mom<strong>en</strong>to<br />
por los varones de su raza y que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>-<br />
tra <strong>en</strong> el conquistador, el falo realm<strong>en</strong>te<br />
adecuado a <strong>la</strong> int<strong>en</strong>sidad de su fr<strong>en</strong>ético<br />
ardor. Ante esa apertura incitadora que se<br />
ofrece con tanta abundancia, el conquistador,<br />
de hombría incuestionable y guerrero<br />
v<strong>en</strong>cedor, queda legítimam<strong>en</strong>te relevado de<br />
cualquier cuestionami<strong>en</strong>to moral. B<strong>la</strong>ndida<br />
triunfalm<strong>en</strong>te su espada, no <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
razón para no b<strong>la</strong>ndir también su falo.<br />
Dando ri<strong>en</strong>da suelta a deseos <strong>la</strong>rgam<strong>en</strong>te<br />
reprimidos, el conquistador cae como ave<br />
de presa sobre <strong>la</strong> totalidad erótica amerin-<br />
diana 104 , desquiciándo<strong>la</strong>.<br />
Por lo que toca al varón indio, éste no<br />
sólo es aniqui<strong>la</strong>do físicam<strong>en</strong>te, o sometido<br />
a condiciones de extrema servidumbre 105 ,<br />
sino que también desaparece como pare-<br />
ja de su mujer; al tiempo que ésta co-<br />
mi<strong>en</strong>za a ser definida como tal, sólo por<br />
re<strong>la</strong>ción al varón conquistador; unas veces<br />
como “servicio personal” y, <strong>en</strong> otras, como<br />
concubina. En ambos casos, g<strong>en</strong>erando<br />
mestizos que tardarán varios siglos <strong>en</strong><br />
<strong>en</strong>contrar un lugar <strong>en</strong> el ord<strong>en</strong> colonial.<br />
Dicho de otro modo, <strong>la</strong> derrota del<br />
indio fue una derrota absoluta. V<strong>en</strong>cido<br />
por una superior tecnología guerrera,<br />
hubo de sufrir, además, <strong>la</strong> derrota cultural<br />
que lo definió como dado a <strong>la</strong> flojera<br />
102 C. Colón, Textos y Docum<strong>en</strong>tos, p. 300.<br />
103 Fernández de Oviedo fue el principal propagador<br />
de esta tesis, de <strong>la</strong> cual ni siquiera Las Casas<br />
escapó. Cf . Pierre Ragon, Les amours<br />
indi<strong>en</strong>nes, pp. 131 ss.<br />
104 Cf . E. Dussel, Liberación de <strong>la</strong> mujer, p. 40.<br />
105 Las condiciones inhumanas de trabajo han sido<br />
sufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te docum<strong>en</strong>tadas; sin embargo, si<br />
hemos de citar alguna fu<strong>en</strong>te <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r, referimos<br />
a Bartolomé de Las Casas, Brevísima Re<strong>la</strong>ción<br />
de <strong>la</strong> Destrucción de <strong>la</strong>s Indias (5 vols.), ed.<br />
Juan Pérez de Tude<strong>la</strong> (Madrid: BAE, 1958).
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 89<br />
y a <strong>la</strong> borrachera, y de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to tan<br />
pobre que le era más provechoso ser<br />
«hombre esc<strong>la</strong>vo que salvaje libre» 106 . A<br />
el<strong>la</strong> se agregó, <strong>la</strong> derrota religiosa, que<br />
sepultó a sus dioses bajo el peso de un<br />
Cristo intolerante; y <strong>la</strong> derrota conceptual,<br />
que lo obligó a apr<strong>en</strong>der de nuevo el<br />
mundo a través de fonemas extraños y de<br />
categorías aj<strong>en</strong>as. Pero, sobre todo, fue<br />
derrotado <strong>en</strong> lo más íntimo de su ser<br />
primario: fue derrotado sexualm<strong>en</strong>te.<br />
Esta derrota sexual siguió dos verti<strong>en</strong>-<br />
tes diverg<strong>en</strong>tes, pero igualm<strong>en</strong>te negadoras<br />
de su alteridad erótica. Por un <strong>la</strong>do, fue<br />
acusado de sodomía 107 , <strong>en</strong> grados difícil-<br />
m<strong>en</strong>te imaginables. Esta acusación, de <strong>la</strong>rga<br />
data <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición guerrera occid<strong>en</strong>-<br />
tal, constituyó no sólo uno de los argu-<br />
m<strong>en</strong>tos más poderosos para justificar <strong>la</strong><br />
matanza colectiva del varón indio 108 , sino<br />
que además, a nivel ideológico, agregaba<br />
otra circunstancia at<strong>en</strong>uante del avasal<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>to<br />
sexual sobre <strong>la</strong>s mujeres. La ex-<br />
t<strong>en</strong>sión con <strong>la</strong> que se decía que estaba<br />
arraigada <strong>la</strong> sodomía <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
masculina, unida a <strong>la</strong> descripción de<br />
prácticas aberrantes que hasta incluía ni-<br />
ños de corta edad 109 , convertía a este sec-<br />
106 “Ante los esfuerzos de Las Casas por suprimir<br />
el trabajo forzado, los colonos se mostraban<br />
m<strong>en</strong>os indignados que incrédulos: «Entonces, exc<strong>la</strong>maban,<br />
¿uno no puede servirse más de estas<br />
bestias de carga?» (...). En el curso de una verdadera<br />
investigación sico-sociológica concebida<br />
según los cánones más modernos, se le pres<strong>en</strong>tó<br />
a los colonos un cuestionario destinado a saber<br />
si, según ellos, los indios eran o no «capaces<br />
de vivir por ellos mismos, como los campesinos<br />
de Castil<strong>la</strong>». Todas <strong>la</strong>s respuestas fueron negativas:<br />
«Cuando mucho, tal vez, sus nietos; aunque<br />
los indíg<strong>en</strong>as son tan profundam<strong>en</strong>te viciosos<br />
que hasta se puede dudar de ello, para probarlo:<br />
huy<strong>en</strong> de los españoles, rehusan trabajar<br />
sin remuneración pero llevan su perversidad a<br />
tal extremo que rega<strong>la</strong>n sus bi<strong>en</strong>es; no aceptan<br />
rechazar a aquellos de sus compañeros a qui<strong>en</strong>es<br />
los españoles les han cortado <strong>la</strong>s orejas». Y<br />
como conclusión unánime: «Es mejor para los<br />
indios convertirse <strong>en</strong> hombres esc<strong>la</strong>vos que permanecer<br />
como salvajes libres...».” C<strong>la</strong>ude Lévi-<br />
Strauss, Tristes Tropiques (Paris: Plon, 1961), pp.<br />
67-68. (T. A.).<br />
tor de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>en</strong> un conjunto de individuos<br />
que si algún interés conservaban<br />
por <strong>la</strong>s mujeres, poco tiempo y ocasión<br />
t<strong>en</strong>drían para manifestárselo. Como coro<strong>la</strong>rio<br />
de ello, <strong>la</strong> insatisfacción sexual inna-<br />
ta de <strong>la</strong>s mujeres indias se acrec<strong>en</strong>taba.<br />
En oposición a <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> del sodomita,<br />
aparece <strong>la</strong> del indio flemático, inhábil<br />
sexualm<strong>en</strong>te, o tan desinteresado <strong>en</strong> el<br />
sexo que había hasta que tocar <strong>la</strong> campana<br />
de <strong>la</strong> iglesia para recordarle que era <strong>la</strong><br />
hora de cumplir con sus deberes conyuga-<br />
les. Inservible como macho, el varón indio<br />
pasa a <strong>la</strong> historia del mundo colonial<br />
como mano de obra gratuita y siempre<br />
disponible, para servir <strong>en</strong> <strong>la</strong> construcción<br />
de vil<strong>la</strong>s, templos, acequias o caminos,<br />
proveer de alim<strong>en</strong>tos y ropajes al macho<br />
triunfador, suplir a <strong>la</strong>s bestias de carga<br />
para que el comercio con <strong>la</strong> metrópoli no<br />
se interrumpiera y, <strong>en</strong> el mejor de los<br />
casos, para estar más cerca de Dios como<br />
apr<strong>en</strong>diz de monje <strong>en</strong> algún conv<strong>en</strong>to.<br />
El símbolo que resume esta pérdida<br />
de <strong>la</strong> erótica originaria y <strong>la</strong> inclusión ali<strong>en</strong>ante<br />
de <strong>la</strong> sexualidad amerindiana <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
totalidad fálica occid<strong>en</strong>tal, lo constituye,<br />
sin lugar a dudas, <strong>la</strong> Malinche 110 . Como<br />
107 En g<strong>en</strong>eral, <strong>la</strong> teología medieval definía como<br />
sodomía todo tipo de coito practicado <strong>en</strong> forma<br />
difer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> posición tradicional; <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r,<br />
refiere al coito anal, indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te del<br />
sexo de los participantes. En América, el término<br />
fue utilizado <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de homosexualidad<br />
masculina. Para una refer<strong>en</strong>cia explícita sobre <strong>la</strong><br />
acusación y consecu<strong>en</strong>cias de <strong>la</strong> sodomía <strong>en</strong><br />
América, remitimos a <strong>la</strong> obra de Pierre Ragon,<br />
ya citada (pp. 19 y ss.).<br />
108 La tristem<strong>en</strong>te célebre acción de Núñez de<br />
Balboa <strong>en</strong> el Darién, al hacer aperrear doc<strong>en</strong>as<br />
de indios por el supuesto pecado de sodomía, es<br />
repres<strong>en</strong>tada por De Bry <strong>en</strong> uno de sus célebres<br />
grabados. Ver <strong>la</strong> reproducción del mismo <strong>en</strong><br />
Miguel Rojas-Mix, América Imaginaria (Barcelona:<br />
Lum<strong>en</strong>, 1992), p. 137.<br />
109 «...mandábanles (sus padres) dormir <strong>en</strong> los templos,<br />
donde los mozos mayores <strong>en</strong> aquel vicio a<br />
los niños corrompían, y después salidos de allí<br />
mal acostumbrados, difícil era librallos de aquel<br />
vicio». Bartolomé de Las Casas, Apologética historia<br />
sumaria, ed. Edmundo O’Gorman (México:<br />
UNAM, 1967), vol. 2, p. 515.<br />
110 Ver Cap. I de este trabajo.
90 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
el<strong>la</strong>, muchas mujeres indíg<strong>en</strong>as se convirtieron,<br />
voluntariam<strong>en</strong>te o no, <strong>en</strong> concubi-<br />
nas de jefes expedicionarios y, por tanto,<br />
se colocaron <strong>en</strong> posición “privilegiada” con<br />
respecto al resto de su comunidad. Otras<br />
lo fueron de jefes m<strong>en</strong>ores, de funciona-<br />
rios reales y hasta de curas doctrineros 111 .<br />
Durante los primeros tiempos de <strong>la</strong> con-<br />
quista y ante <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia casi total de<br />
mujeres europeas, el varón triunfante<br />
siempre tuvo una o más indias a su dis-<br />
posición.<br />
En mucho mayor número, sin embargo,<br />
se hizo pat<strong>en</strong>te <strong>la</strong> resist<strong>en</strong>cia y negati-<br />
va de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a a ser incorpora-<br />
da como <strong>en</strong>te totalizado del nuevo ord<strong>en</strong>.<br />
Tanto <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>ción, como el rapto devinie-<br />
ron parte de <strong>la</strong> cotidianidad fem<strong>en</strong>ina 112 .<br />
Cuando no eran requeridos sus servicios<br />
sexuales, lo era su fuerza de trabajo. En<br />
ambos casos, el tras<strong>la</strong>do forzado a <strong>la</strong>s<br />
posesiones de españoles implicó para <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a el abandono de su familia<br />
y de su comunidad. Y <strong>en</strong> los casos <strong>en</strong><br />
que permaneció <strong>en</strong> su lugar de orig<strong>en</strong>, se<br />
vio obligada a asumir el trabajo de los<br />
hombres muertos o <strong>en</strong> servicio de Mita 113 ,<br />
a fin de completar el tributo debido por<br />
111 T. Gómez, L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique, pp. 235-236.<br />
112 «La sexta fuerza y viol<strong>en</strong>cia nunca jamás oída<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s demás naciones y reinos [se cumple<br />
aquí] ya que son forzadas <strong>la</strong>s mujeres contra<br />
su voluntad, y <strong>la</strong>s casadas contra <strong>la</strong> voluntad de<br />
sus maridos, <strong>la</strong>s doncellitas y muchachas de<br />
diez y quince años contra <strong>la</strong> voluntad de sus<br />
padres y madres, por mandami<strong>en</strong>to de los Alcaldes<br />
mayores y ordinarios o Corregidores, <strong>la</strong>s<br />
sacan de sus casas y dejan a sus maridos, padres<br />
y madres sin regalo alguno, privándoles<br />
del servicio que del<strong>la</strong>s podían recibir y van forzadas<br />
a servir <strong>en</strong> casas aj<strong>en</strong>as de algunos<br />
<strong>en</strong>com<strong>en</strong>deros o de otras personas, cuatro o<br />
cinco u ocho leguas y más, <strong>en</strong> estancias u<br />
obrajes, donde muchas veces quedan amancebadas<br />
con los dueños de <strong>la</strong>s casas o estancia u<br />
obrajes, con mestizos o mu<strong>la</strong>tos o negros, g<strong>en</strong>te<br />
desalmada». Carta de Juan Ramírez, obispo<br />
de Guatema<strong>la</strong>, firmada el 10 de marzo de 1603<br />
(Archivo G<strong>en</strong>eral de Indias, Audi<strong>en</strong>cia de Guatema<strong>la</strong><br />
156). Citado por E. Dussel, Liberación<br />
de <strong>la</strong> mujer, p. 35.<br />
su comunidad. La desestructuración radical<br />
que desquició su mundo no dejó,<br />
pues, ningún espacio intocado y ya difícil-<br />
m<strong>en</strong>te podría re<strong>en</strong>contrarse como mujer.<br />
La salida más a <strong>la</strong> mano <strong>la</strong> constitu-<br />
yó, durante esos primeros tiempos, el<br />
suicidio colectivo y el infanticidio. Por<br />
mom<strong>en</strong>tos, fue el único acto de libertad<br />
posible:<br />
«...nos somos informados que <strong>en</strong><br />
esa tierra se van acabando los indios<br />
naturales del<strong>la</strong>, por los malos tratami<strong>en</strong>tos<br />
que sus <strong>en</strong>com<strong>en</strong>deros les hac<strong>en</strong>;<br />
(...) y los tratan peor que esc<strong>la</strong>vos<br />
(...) y mujeres que muer<strong>en</strong> y revi<strong>en</strong>tan<br />
con <strong>la</strong>s pesadas cargas; y a otras y a<br />
sus hijos los hac<strong>en</strong> servir <strong>en</strong> sus granjerías,<br />
y duerm<strong>en</strong> <strong>en</strong> los campos y allí<br />
par<strong>en</strong> y crían (...); y muchos se ahorcan,<br />
y otros se dejan morir sin comer,<br />
y otros toman yerbas v<strong>en</strong><strong>en</strong>osas, y que<br />
hay madres que matan a sus hijos <strong>en</strong><br />
pariéndolos, dici<strong>en</strong>do que lo hac<strong>en</strong> por<br />
librarlos de los trabajos que el<strong>la</strong>s padec<strong>en</strong>;<br />
y que han concebido los dichos<br />
indios muy grande odio al nombre cristiano<br />
(...) y así todo lo que hac<strong>en</strong> es<br />
por fuerza; y que estos daños son mayores<br />
a los indios que están <strong>en</strong> nuestra<br />
real corona, por estar <strong>en</strong> administración...»<br />
114 .<br />
113 La Mita, antiguo sistema <strong>la</strong>boral incaico que<br />
consistía <strong>en</strong> el tras<strong>la</strong>do de fuerza <strong>la</strong>boral desde<br />
sus sitios de orig<strong>en</strong> a los lugares donde debían<br />
desarrol<strong>la</strong>rse obras de interés común, o bi<strong>en</strong> al<br />
pa<strong>la</strong>cio del Inca para su servicio, fue adoptado<br />
por <strong>la</strong> Corona para proporcionar a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
españo<strong>la</strong> <strong>la</strong>s necesarias prestaciones de los indios.<br />
Es decir, <strong>la</strong> mita se convirtió, a partir del<br />
siglo XVI, <strong>en</strong> un mecanismo de distribución de<br />
<strong>la</strong> fuerza <strong>la</strong>boral indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong>tre los diversos sectores<br />
de <strong>la</strong> economía colonial. En cuanto a <strong>la</strong><br />
manera <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> Mita era empleada <strong>en</strong> el<br />
imperio incaico, ver <strong>la</strong> Primera Parte de los Com<strong>en</strong>tarios<br />
Reales del Inca Garci<strong>la</strong>so de <strong>la</strong> Vega,<br />
Libro V, Cap. XI, ed. cit., p. 162.<br />
114 Real Cédu<strong>la</strong> de Felipe II sobre el inhumano<br />
trato a que los <strong>en</strong>com<strong>en</strong>deros chil<strong>en</strong>os sometían<br />
a los naturales. Cf . Alvaro Jara, “Fu<strong>en</strong>tes para<br />
<strong>la</strong> historia del trabajo <strong>en</strong> el Reino de Chile»<br />
(1965) <strong>en</strong> Thomas Gómez e Itamar Olivares,<br />
Aspectos Socioeconómicos de <strong>la</strong> América españo<strong>la</strong><br />
(S. XVI-XVIII). Textos y Docum<strong>en</strong>tos (La<br />
Gar<strong>en</strong>ne-Colombes, France: Editions de<br />
l’Espace Europé<strong>en</strong>ne, 1989), p. 184.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 91<br />
Más tarde, <strong>la</strong> necesidad de <strong>la</strong> superviv<strong>en</strong>cia<br />
impuso <strong>la</strong> necesidad de <strong>la</strong> adapta-<br />
ción, y el dev<strong>en</strong>ir concubina de español y<br />
luego de mestizos, negros o pardos, se<br />
convirtió <strong>en</strong> un futuro casi cierto para <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a 115 . El alejami<strong>en</strong>to de su<br />
pareja natural fue impuesto, <strong>en</strong> <strong>la</strong> mayoría<br />
de los casos, por el hecho de que <strong>la</strong><br />
mano de obra indíg<strong>en</strong>a fem<strong>en</strong>ina era uti-<br />
lizada, principalm<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> <strong>la</strong> morada familiar<br />
del español o <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros urbanos;<br />
<strong>en</strong> tanto que <strong>la</strong> masculina era tras<strong>la</strong>dada<br />
hacia sitios distantes de éstos, tales como<br />
minas, obrajes o haci<strong>en</strong>das, o bi<strong>en</strong> utiliza-<br />
da <strong>en</strong> el transporte y carga de materiales<br />
y mercancías.<br />
Por lo que toca a <strong>la</strong> perman<strong>en</strong>cia de<br />
parejas propiam<strong>en</strong>te indíg<strong>en</strong>as, <strong>la</strong> Iglesia<br />
se <strong>en</strong>cargó de someter<strong>la</strong>s a los moldes<br />
cristianos 116 , y de eliminar cualquier ves-<br />
tigio de uniones puram<strong>en</strong>te p<strong>la</strong>c<strong>en</strong>teras, al<br />
imponer <strong>la</strong> noción de familia cristiana.<br />
Dicho sea de paso, el esfuerzo desplegado<br />
respecto a <strong>la</strong>s uniones <strong>en</strong> <strong>la</strong>s que un pe-<br />
ninsu<strong>la</strong>r estaba implicado, fue siempre<br />
mucho más débil y tardío. Una vez cris-<br />
tianizada, <strong>la</strong> erótica amerindiana quedaría<br />
sometida <strong>en</strong> ade<strong>la</strong>nte al imperio de <strong>la</strong><br />
procreación.<br />
115 «...muchas personas de maduro juicio han observado<br />
que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s partes donde decaece conocidam<strong>en</strong>te<br />
el número de los indios se v<strong>en</strong> muchas<br />
indias sin hijos y <strong>en</strong>teram<strong>en</strong>te estériles, y éstas<br />
son <strong>la</strong>s casadas con indios; pero al mismo tiempo<br />
se reconoce <strong>en</strong> los mismos parajes y pueblos<br />
que todas <strong>la</strong>s indias casadas con europeos o con<br />
mestizos, cuarterones, mu<strong>la</strong>tos y zambos, y también<br />
<strong>la</strong>s que se casan con negros, son tan fecundas<br />
y procrean tanto, que pued<strong>en</strong> apostar a<br />
bu<strong>en</strong> seguro con <strong>la</strong>s hebreas más rodeadas de<br />
hijos (...) ¿Qué causa oculta hay aquí? ¿Qué<br />
difer<strong>en</strong>cia? Digo que de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia nace <strong>la</strong><br />
causa: <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia está <strong>en</strong> que si <strong>la</strong> india casada<br />
con indio procrea, sal<strong>en</strong> indios humildes, desat<strong>en</strong>didos<br />
de <strong>la</strong>s otras g<strong>en</strong>tes, prontos a servir<br />
hasta a los mismos negros esc<strong>la</strong>vos (...) indios<br />
sujetos al abatimi<strong>en</strong>to (...); obligados al tributo<br />
(...), (<strong>en</strong> cambio son) fecundas <strong>la</strong>s indias que no<br />
se casan con indios (...) porque ya sus hijos no<br />
son indios, ya no <strong>en</strong>tran <strong>en</strong> el número de tributarios,<br />
mejoran de color, de fortuna y son t<strong>en</strong>idos<br />
<strong>en</strong> más que los indios». J. Gumil<strong>la</strong>, El<br />
Orinoco Ilustrado (1745) <strong>en</strong> T. Gómez e I.<br />
Olivares, Culturas y Civilizaciones..., pp. 36-37.<br />
3. Lo que esconde el mestizaje<br />
Como producto de <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia ejercida<br />
contra <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a, el mestizaje hizo<br />
su aparición <strong>en</strong> <strong>la</strong>s tierras que luego serían<br />
bautizadas como América, para bo-<br />
rrar tal vez el pecado original de no haber<br />
sido desde siempre cristianas. Su producto,<br />
el mestizo, utilizado hoy como símbolo<br />
legitimador de <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia que le dio ori-<br />
g<strong>en</strong>, deambuló durante siglos a merced de<br />
<strong>la</strong>s t<strong>en</strong>siones antagónicas que ori<strong>en</strong>taron<br />
<strong>la</strong> dinámica de los conflictos sociales del<br />
período colonial.<br />
Eng<strong>en</strong>drado al marg<strong>en</strong> de toda norma<br />
social, tanto hispánica como aborig<strong>en</strong>, el<br />
mestizo no era considerado ni como pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te<br />
al mundo aborig<strong>en</strong>, ni mucho<br />
m<strong>en</strong>os al de los conquistadores. De he-<br />
cho, y a pesar de <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> del Inca<br />
Garci<strong>la</strong>so, disposiciones legales específicas<br />
se <strong>en</strong>cargaban de prohibir el estableci-<br />
mi<strong>en</strong>to de mestizos <strong>en</strong> pob<strong>la</strong>dos indíg<strong>en</strong>as<br />
117 y de limitar su actividad <strong>en</strong> <strong>la</strong>s vi-<br />
l<strong>la</strong>s de españoles. Hijo sin padre, dep<strong>en</strong>-<br />
dió de una madre que <strong>en</strong> muchos casos<br />
hubo de concebirlo contra su voluntad y a<br />
qui<strong>en</strong> su pres<strong>en</strong>cia debía producirle s<strong>en</strong>ti-<br />
mi<strong>en</strong>tos <strong>en</strong>contrados. Mucho tiempo hubo<br />
116 «Indio cristiano que estuviere amancebado públicam<strong>en</strong>te<br />
le persuadan a que se case y dexe <strong>la</strong><br />
manceba y no lo queri<strong>en</strong>do hazer sea açotado<br />
públicam<strong>en</strong>te, y cortados los cabellos y <strong>la</strong> India<br />
lo mismo y desterrada del repartimi<strong>en</strong>to por un<br />
año y <strong>la</strong> misma p<strong>en</strong>a se de al que adulterie o<br />
tuviere dos o tres mugeres o mancebas (...). El<br />
que se casare dos veces por mano de clérigo, le<br />
yerr<strong>en</strong> con un hierro <strong>en</strong> <strong>la</strong> fr<strong>en</strong>te a manera de<br />
Q y le d<strong>en</strong> dozci<strong>en</strong>tos azotes». Ord<strong>en</strong>anzas de<br />
Segregación. Cf. Juan Mati<strong>en</strong>zo, Gobierno del<br />
Perú (S.XVI) <strong>en</strong> T. Gómez e I. Olivares, Aspectos<br />
Socioeconómicos..., p. 47.<br />
117 La pres<strong>en</strong>cia de mestizos <strong>en</strong> estos pob<strong>la</strong>dos<br />
constituyó una de <strong>la</strong>s principales fu<strong>en</strong>tes del<br />
conflicto por <strong>la</strong> tierra durante todo el período<br />
colonial. As<strong>en</strong>tados <strong>en</strong> el interior de los mismos<br />
o <strong>en</strong> sus cercanías, los mestizos tomaban <strong>en</strong> alquiler<br />
o se apropiaban parce<strong>la</strong>s de tierra pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes<br />
a los indíg<strong>en</strong>as, que luego se negaban<br />
a devolver. Por estar situados <strong>en</strong>tre ambos<br />
mundos, se negaban también a pagar los tributos<br />
que les eran exigidos a los indios, o los<br />
diezmos o quintos reales exigidos a los p<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>res.
92 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
de pasar para que estos hijos de uniones<br />
ocasionales, viol<strong>en</strong>tas <strong>la</strong> mayoría de <strong>la</strong>s<br />
veces, múltiples incluso, com<strong>en</strong>zaran a ser<br />
reconocidos como hijos de algún conquistador.<br />
Entretanto, sólo fueron hijos de <strong>la</strong>s<br />
que luego empezaron a ser l<strong>la</strong>madas,<br />
eufemísticam<strong>en</strong>te, concubinas de españoles;<br />
pret<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do con este término, ocultar <strong>la</strong><br />
falta de cons<strong>en</strong>so de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> constitución del hecho del mestizaje.<br />
La carga de <strong>la</strong> prueba pesó siempre<br />
sobre <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a, como sigue pe-<br />
sando aun hoy sobre toda mujer que exija<br />
justicia ante una vio<strong>la</strong>ción. Sin pret<strong>en</strong>der<br />
excluir <strong>la</strong> ocurr<strong>en</strong>cia de uniones sexuales<br />
verdaderam<strong>en</strong>te cons<strong>en</strong>suales, esto es,<br />
bajo <strong>la</strong> aceptación –y el deseo– de ambas<br />
partes, se hace necesario insistir sobre <strong>la</strong>s<br />
vías viol<strong>en</strong>tas por <strong>la</strong>s que se <strong>en</strong>cauzó <strong>la</strong><br />
dominación erótica del varón español so-<br />
bre <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a. Particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te,<br />
porque persiste <strong>la</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a seguir l<strong>la</strong>mando<br />
con-cubina, a qui<strong>en</strong> fue vista pri-<br />
mariam<strong>en</strong>te como objeto sexual, y de na-<br />
turaleza incluso no humana 118 .<br />
La interv<strong>en</strong>ción de <strong>la</strong> iglesia no mejo-<br />
ró esta situación; antes por el contrario,<br />
pareció complicar<strong>la</strong>. Tolerante <strong>en</strong> alto grado<br />
ante <strong>la</strong> poligamia de los p<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>res<br />
con <strong>la</strong>s indíg<strong>en</strong>as (y posteriorm<strong>en</strong>te con<br />
<strong>la</strong>s mujeres negras), persiguió imp<strong>la</strong>cablem<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong> misma situación <strong>en</strong> el mundo<br />
aborig<strong>en</strong>. Las consecu<strong>en</strong>cias de esta acti-<br />
tud fueron desastrosas <strong>en</strong> todos los s<strong>en</strong>tidos.<br />
En el interior de aquel<strong>la</strong>s comuni-<br />
dades <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cuales <strong>la</strong> poligamia era una<br />
práctica establecida y aceptada como norma<br />
a seguir por <strong>la</strong> sociedad <strong>en</strong> su conjun-<br />
to, <strong>la</strong> imposición del matrimonio único<br />
118 «No estaban ni siquiera seguros de que fues<strong>en</strong><br />
hombres, como tampoco criaturas diabólicas o<br />
animales. Tal era el s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to del rey Fernando,<br />
puesto que <strong>en</strong> 1512 importaba esc<strong>la</strong>vas b<strong>la</strong>ncas<br />
para <strong>la</strong>s Indias occid<strong>en</strong>tales con el único<br />
propósito de impedir que los españoles se casaran<br />
con <strong>la</strong>s indíg<strong>en</strong>as «que están lejos de ser<br />
criaturas racionales»» . C. Lévi-Strauss, Tristes<br />
Tropiques, p. 67. (T. A.).<br />
119 «Los primeros afectados y cond<strong>en</strong>ados a ser<br />
borrados fueron los hijos de aquel<strong>la</strong>s madres<br />
(obligatoriam<strong>en</strong>te con <strong>la</strong> primera mujer<br />
tomada como esposa), alteró todo el or-<br />
d<strong>en</strong> social y despojó de s<strong>en</strong>tido a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>-<br />
ción amorosa. Amén del desamparo <strong>en</strong><br />
que sumió a <strong>la</strong>s mujeres e hijos v<strong>en</strong>idos<br />
a posteriori de <strong>la</strong> primera unión 119 . La<br />
irracionalidad de <strong>la</strong> medida constituyó<br />
una aplicación más de <strong>la</strong> doble moral<br />
cristiana y una nueva negación del Otro.<br />
Como legitimadora ad hoc del acto<br />
conquistador, <strong>la</strong> Iglesia fue incapaz de<br />
compr<strong>en</strong>der <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de normas so-<br />
ciales basadas <strong>en</strong> principios difer<strong>en</strong>tes a<br />
los de <strong>la</strong> cristiandad, y cuando int<strong>en</strong>tó<br />
compr<strong>en</strong>der<strong>la</strong>s, lo hizo con el único obje-<br />
tivo de mejor combatir<strong>la</strong>s. Así, imponi<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> moral cristiana como <strong>la</strong> única posi-<br />
ble, cond<strong>en</strong>ó una poligamia que por ha-<br />
berse constituido desde otra norma, era<br />
éticam<strong>en</strong>te incuestionable. En tanto que<br />
adoptó una posición fariseica ante <strong>la</strong> co-<br />
exist<strong>en</strong>cia de monogamias «oficialm<strong>en</strong>te»<br />
cristianas y el mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to de mujeres<br />
indíg<strong>en</strong>as bajo el rubro de «servicio perso-<br />
nal». En este último caso, cuando era inevitable<br />
referirse al uso sexual que el es-<br />
pañol daba a estas mujeres, se decía que<br />
<strong>la</strong> india vivía amancebada con un hombre<br />
b<strong>la</strong>nco, o con qui<strong>en</strong> fuera el caso; aun<br />
cuando su voluntad no hubiera interv<strong>en</strong>i-<br />
do <strong>en</strong> tal amancebami<strong>en</strong>to. Las medidas<br />
que esporádicam<strong>en</strong>te se tomaban para<br />
evitarlo, podían ser tan risibles como <strong>la</strong><br />
de estipu<strong>la</strong>r «que si estos (...) necesitaban<br />
una india de servicio, <strong>la</strong> tuvieran so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>-<br />
te por un mes, al cabo del cual debía ser<br />
cambiada por otra» 120 .<br />
En otras ocasiones, el celo obsesivo de<br />
<strong>la</strong> iglesia por amoldar <strong>la</strong> erótica indíg<strong>en</strong>a<br />
repudiadas por los esposos a qui<strong>en</strong>es <strong>la</strong> Iglesia<br />
conminaba a abandonar <strong>la</strong> poligamia. (Entre <strong>la</strong><br />
nobleza) mujeres y bastardos fueron brutalm<strong>en</strong>te<br />
apartados del rango que les correspondía. El<br />
substrato de <strong>la</strong>s alianzas se vio trastocado». S.<br />
Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire, p. 92.<br />
(T. A.).<br />
120 Cf. María del Carm<strong>en</strong> Borrego Plá, «Visita de<br />
Martín Camacho a los indios bogas», Anuario de<br />
Estudios Americanos 38 (1981): 302.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 93<br />
a los cánones cristianos, <strong>la</strong> llevó a crear<br />
<strong>la</strong>s mismas situaciones que pret<strong>en</strong>día<br />
combatir; como, por ejemplo, al casar <strong>en</strong><br />
una <strong>en</strong>comi<strong>en</strong>da a una india que ya estaba<br />
casada <strong>en</strong> otra 121 .<br />
Como producto de éstas y otras pare-<br />
cidas situaciones, se com<strong>en</strong>zó a mestizar<br />
el contin<strong>en</strong>te. Su indet<strong>en</strong>ible increm<strong>en</strong>to,<br />
sin embargo, no llegó a cambiar cualitati-<br />
vam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> posición del mestizo d<strong>en</strong>tro de<br />
<strong>la</strong> sociedad <strong>en</strong> gestación, sino hasta des-<br />
pués del período emancipador; pues <strong>la</strong>s<br />
exig<strong>en</strong>cias de «limpieza de sangre» fueron<br />
establecidas – y permanecieron durante<br />
todo el período colonial – tan pronto<br />
como empezaron a llegar <strong>la</strong>s mujeres<br />
b<strong>la</strong>ncas y a darse matrimonios que «ase-<br />
guraban» <strong>la</strong> preservación del linaje.<br />
La mujer indíg<strong>en</strong>a, por su parte, continuó<br />
igualm<strong>en</strong>te como servicio sexual, al<br />
igual que otras mujeres no-b<strong>la</strong>ncas que el<br />
propio proceso había ido ubicando <strong>en</strong> los<br />
difer<strong>en</strong>tes estratos <strong>en</strong> los que se constitu-<br />
yó <strong>la</strong> sociedad colonial. Si bi<strong>en</strong> ya era<br />
considerada criatura racional, no por ello<br />
aum<strong>en</strong>tó <strong>la</strong> disposición del varón español<br />
a convertir <strong>en</strong> esposa a una mujer indíge-<br />
na 122 . De el<strong>la</strong> siguió esperando <strong>la</strong> misma<br />
actitud <strong>la</strong>sciva o poco recatada que le<br />
atribuyó desde el primer mom<strong>en</strong>to y, por<br />
tanto, fueron pocos los casos <strong>en</strong> los que<br />
121 «...los <strong>en</strong>com<strong>en</strong>deros se llevaban ocultam<strong>en</strong>te a<br />
su casa a muchas indias pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a otras<br />
<strong>en</strong>comi<strong>en</strong>das, y al cabo de cierto tiempo de servir<br />
a dicho <strong>en</strong>com<strong>en</strong>dero, eran casadas, por el<br />
doctrinero de esta nueva <strong>en</strong>comi<strong>en</strong>da, con indios<br />
pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a <strong>la</strong> misma, por lo que a veces se<br />
daba el caso de que una india estaba casada dos<br />
veces con indios distintos – uno pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te a<br />
su <strong>en</strong>comi<strong>en</strong>da originaria, de donde había sido<br />
raptada, y otro pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> nueva <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
que había sido integrada a <strong>la</strong> fuerza». Ibid, pp.<br />
302-303.<br />
122 «Su presunción, su detestable orgullo y su desprecio<br />
por estas g<strong>en</strong>tes eran tales que aunque<br />
ellos mismos hubies<strong>en</strong> llegado a este país <strong>en</strong><br />
harapos y muertos de hambre, pues <strong>en</strong> Castil<strong>la</strong><br />
no comían todos los días, consideraban como el<br />
peor de los males después de <strong>la</strong> muerte <strong>la</strong> obligación<br />
que les era impuesta de casarse con su<br />
concubina, considerando que se trataba de un<br />
gran deshonor convertido <strong>en</strong> una afr<strong>en</strong>ta inso-<br />
<strong>la</strong> consideró lo sufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te “digna”<br />
como para convertir<strong>la</strong> <strong>en</strong> madre de sus<br />
legítimos herederos 123 . Tanto así, que toda<br />
mujer soltera que viniese de España –<br />
cualquiera que hubies<strong>en</strong> sido allá <strong>la</strong>s cir-<br />
cunstancias de su virtud– era preferida<br />
por esposa ante <strong>la</strong> más casta de <strong>la</strong>s doncel<strong>la</strong>s<br />
indíg<strong>en</strong>as 124 . De esta manera, el ser<br />
de <strong>la</strong> mujer india se constituyó no sólo<br />
por re<strong>la</strong>ción al varón español, sino, además,<br />
por oposición a <strong>la</strong> mujer b<strong>la</strong>nca<br />
cristiana.<br />
Algunos matrimonios se produjeron,<br />
sin embargo, <strong>en</strong>tre español e india, pero<br />
éstos se dieron <strong>en</strong> número casi desprecia-<br />
ble y, <strong>en</strong> su gran mayoría, <strong>en</strong>volvían a<br />
españoles de nivel social bajo; o bi<strong>en</strong> el<br />
matrimonio repres<strong>en</strong>taba una v<strong>en</strong>taja con-<br />
siderable para éstos 125 .<br />
La estabilización de <strong>la</strong> sociedad colo-<br />
nial trajo aparejada <strong>la</strong> desintegración cada<br />
vez más ac<strong>en</strong>tuada de <strong>la</strong> comunidad aborig<strong>en</strong><br />
como totalidad cultural y, con el<strong>la</strong>,<br />
<strong>la</strong> separación de <strong>la</strong> mujer aborig<strong>en</strong> de su<br />
contraparte masculina. Utilizados ambos<br />
muchas veces <strong>en</strong> sectores difer<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong><br />
economía colonial, <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a pasó<br />
a formar pareja con miembros de otros<br />
estratos sociales que integraban igualm<strong>en</strong>-<br />
te los sectores dominados de <strong>la</strong> sociedad<br />
colonial.<br />
portable». (Nicolás de Ovando, gobernador de <strong>la</strong><br />
Españo<strong>la</strong>, 1501). Citado por T. Gómez,<br />
L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique, p. 234. (T. A.).<br />
123 «En <strong>la</strong> práctica <strong>la</strong>s actitudes (de los colonizadores)<br />
hacia <strong>la</strong> mujer dep<strong>en</strong>dían de su posición<br />
social y de su color. Éste no miraba a <strong>la</strong> mujer<br />
b<strong>la</strong>nca con los mismos ojos con los que miraba<br />
a <strong>la</strong> negra o a <strong>la</strong> mujer amerindiana (...). Mi<strong>en</strong>tras<br />
se aceptaba que <strong>la</strong> mujer b<strong>la</strong>nca era sexualm<strong>en</strong>te<br />
inatacable y que <strong>la</strong> promiscuidad sexual<br />
de su parte podía acarrearle <strong>la</strong> muerte a manos<br />
de su esposo o de su padre, se suponía, <strong>en</strong> cambio,<br />
que <strong>la</strong> mujer de color no estaba <strong>en</strong> posición<br />
de repeler los avances sexuales de su amo...».<br />
A.J.R. Russell-Wood, «Wom<strong>en</strong> and Society in<br />
Colonial Brazil», Readings in Latin American<br />
History, Vol. I, The Formative C<strong>en</strong>turies (Durham:<br />
Duke University Press, 1985), pp. 206-207.<br />
(T.A.).<br />
124 T. Gómez, L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique, pp. 224-225.<br />
125 Ibid, p. 233.
94 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
La limpieza de sangre y <strong>la</strong> pureza religiosa<br />
fueron los valores que apunta<strong>la</strong>ron<br />
el rígido sistema de castas que permitió<br />
al elem<strong>en</strong>to hispánico afincarse como sector<br />
dominante <strong>en</strong> una sociedad cada vez<br />
más mixig<strong>en</strong>ada. En esta esca<strong>la</strong> de supe-<br />
rioridades de raza, lo indio fue establecido<br />
como el polo opuesto de lo b<strong>la</strong>nco, <strong>en</strong><br />
una especie de réplica de <strong>la</strong> esca<strong>la</strong> que<br />
separa al animal de Dios. Cuanto más se<br />
asc<strong>en</strong>diera hacia el polo superior, es decir,<br />
hacia lo b<strong>la</strong>nco, más hombre se era. Los<br />
grupos raciales sometidos a esta esca<strong>la</strong><br />
medidora de los grados de humanidad,<br />
apr<strong>en</strong>dieron a definirse por re<strong>la</strong>ción a el<strong>la</strong><br />
y <strong>en</strong> antagonismo con los situados <strong>en</strong> los<br />
grados inferiores. Si bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> esca<strong>la</strong> no se<br />
podía remontar, pues el hecho biológico<br />
de ser indio o cuarterón era irreversible,<br />
126 «Si el hecho de hab<strong>la</strong>r una l<strong>en</strong>gua difer<strong>en</strong>te de<br />
<strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua oficial, de vivir <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>o de una comunidad,<br />
de compartir un cierto número de valores<br />
tradicionales fundados sobre un sistema<br />
de reciprocidad y de re<strong>la</strong>ciones de par<strong>en</strong>tesco<br />
pued<strong>en</strong> ser considerados como marcadores objetivos<br />
de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad indíg<strong>en</strong>a, es sobre todo <strong>la</strong><br />
situación de dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia social, económica y<br />
cultural <strong>en</strong> <strong>la</strong> que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra el indio respec-<br />
Conclusión<br />
Si bi<strong>en</strong> el mestizaje forma parte de <strong>la</strong><br />
realidad constitutiva de <strong>la</strong> actual América<br />
Latina, su valoración no puede prescindir<br />
del análisis de <strong>la</strong>s circunstancias bajo <strong>la</strong>s<br />
cuales se conformó y, <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r, de <strong>la</strong>s<br />
condiciones bajo <strong>la</strong>s cuales se dio el abra-<br />
zo sexual <strong>en</strong>tre el varón español y <strong>la</strong> mu-<br />
jer indíg<strong>en</strong>a. Las determinaciones ideológicas<br />
bajo <strong>la</strong>s cuales este hecho fue inter-<br />
pretado, conformaron un discurso <strong>en</strong> el<br />
cual <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a quedó<br />
reducida al ejercicio de una g<strong>en</strong>italidad<br />
perman<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te incitadora. Esta actitud<br />
incitante, manifestada <strong>en</strong> <strong>la</strong> desnudez y <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> «falta de recato» para exponerse ante<br />
<strong>la</strong>s miradas masculinas, habría des<strong>en</strong>ca-<br />
d<strong>en</strong>ado el proceso constituy<strong>en</strong>te del mestizaje.<br />
La construcción de esta imag<strong>en</strong><br />
los hijos podrían nacer <strong>en</strong> una posición<br />
más «favorecida» o m<strong>en</strong>os despreciable.<br />
El ejercicio de <strong>la</strong> dominación cumplida<br />
por el español sobre <strong>la</strong> totalidad de los<br />
estratos así determinados, <strong>en</strong>contraba su<br />
eco <strong>en</strong> el tratami<strong>en</strong>to que cada uno de<br />
ellos otorgaba al situado <strong>en</strong> el grado inferior.<br />
El peso de todo este m<strong>en</strong>oscabo de<br />
humanidad recaía sobre aquél que había<br />
sido situado <strong>en</strong> el último es<strong>la</strong>bón de <strong>la</strong><br />
cad<strong>en</strong>a: el indíg<strong>en</strong>a 126 .<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, sobre esta esca<strong>la</strong> de de-<br />
gradación racial que se equivalía <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
práctica con diversas formas de domina-<br />
ción social y económica, se instauraba <strong>la</strong><br />
dominación metafísica del varón sobre <strong>la</strong><br />
mujer. De allí que, con toda razón, afirme<br />
Dussel que el oprimido supremo es <strong>la</strong><br />
mujer india.<br />
to del b<strong>la</strong>nco y del mestizo lo que caracteriza<br />
su id<strong>en</strong>tidad. Ciertos antropólogos han propuesto<br />
por lo demás el concepto de «raza social»<br />
para definir el estatuto del indio y mostrar con<br />
ello que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s sociedades <strong>la</strong>tinoamericanas <strong>la</strong><br />
noción de raza no debe <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derse <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido<br />
biológico, sino definida <strong>en</strong> términos socio-económicos».<br />
F. Morin, “Indi<strong>en</strong>, Indig<strong>en</strong>isme,<br />
Indianité”, p. 4. (T. A.).<br />
prostituida de <strong>la</strong> india, permitió sil<strong>en</strong>ciar<br />
<strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia real con <strong>la</strong> cual fue poseída y<br />
agregó una cualidad –tal vez <strong>la</strong> más<br />
motivadora para qui<strong>en</strong>es vinieron des-<br />
pués– a <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> que parale<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te se<br />
construía del héroe conquistador: inv<strong>en</strong>ci-<br />
ble, aún <strong>en</strong> los terr<strong>en</strong>os más escabrosos.<br />
La posesión de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a marchó<br />
aparejada a <strong>la</strong> eliminación del varón<br />
indíg<strong>en</strong>a. Además de su aniqui<strong>la</strong>ción físi-<br />
ca, <strong>la</strong> transformación de su virilidad <strong>en</strong><br />
sodomía lo destituyó como pareja sexual<br />
de su mujer para darle paso al falo con-<br />
quistador. La disolución de <strong>la</strong> pareja indíg<strong>en</strong>a<br />
llevó, <strong>en</strong>tonces, a que <strong>la</strong> feminidad<br />
originaria fuese redefinida, por re<strong>la</strong>ción al<br />
nuevo varón, desde una doble sujeción:<br />
como mujer y como india. La categoría de
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 95<br />
“servicio personal” sintetizó ambas sujeciones.<br />
En otras ocasiones se le aplicó <strong>la</strong><br />
categoría de “concubina”, atribuyéndosele<br />
una cons<strong>en</strong>sualidad que pocas veces existió.<br />
En ambos casos, de su vi<strong>en</strong>tre germi-<br />
naron hijos cuya ubicación ontológica aún<br />
permanece obstaculizada por numerosas<br />
interrogantes.<br />
El desquiciami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> erótica origi-<br />
naria fue completado por <strong>la</strong> interv<strong>en</strong>ción<br />
de <strong>la</strong> Iglesia. La imposición de <strong>la</strong> monoga-<br />
mia <strong>en</strong> aquel<strong>la</strong>s comunidades <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cua-<br />
les <strong>la</strong> poligamia formaba parte del sistema<br />
de valores instituidos, alteró profun-<br />
dam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s normas de resid<strong>en</strong>cia y de<br />
par<strong>en</strong>tesco, y dejó a <strong>la</strong> deriva una gran<br />
cantidad de mujeres y de niños que has-<br />
ta ese mom<strong>en</strong>to habían contado con <strong>la</strong><br />
seguridad que da <strong>la</strong> pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cia a un grupo<br />
familiar determinado. De modo contra-<br />
rio, <strong>la</strong> Iglesia toleró <strong>la</strong> poligamia ejercida<br />
por el varón cristiano <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s indias a<br />
su servicio, aun cuando los preceptos bí-<br />
blicos cond<strong>en</strong>aban dicha práctica. La<br />
catequización desde temprana edad se<br />
<strong>en</strong>cargó de pob<strong>la</strong>r el imaginario de los<br />
indíg<strong>en</strong>as cristianizados, de fantasmas<br />
surgidos desde una concepción dualista<br />
que id<strong>en</strong>tificaba el mal con todo aquello<br />
que tuviera que ver con <strong>la</strong> corporeidad.<br />
Así, <strong>la</strong> erótica amerindiana terminó por<br />
perder sus últimas refer<strong>en</strong>cias metafísicas<br />
y quedó completada su colonización.<br />
Junto al temor a <strong>la</strong> muerte y al deseo<br />
de trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, es el amor <strong>la</strong> tercera<br />
fuerza que impulsa al hombre a luchar<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
1492-1992. La Interminable Conquista. Emancipación<br />
e Id<strong>en</strong>tidad de América Latina (Ensayos,<br />
Diálogos, Poemas y Cantares). Bogotá: Editorial<br />
El Búho, 1991.<br />
Alberti Manzanares, Pi<strong>la</strong>r. «La influ<strong>en</strong>cia económica<br />
y política de <strong>la</strong>s acl<strong>la</strong>cuna o Vírg<strong>en</strong>es del<br />
Sol <strong>en</strong> el Incanato». Revista de Indias, no.176<br />
(1985): 557-585.<br />
______ «La Mujer Indíg<strong>en</strong>a Americana <strong>en</strong> ‘Revista<br />
de Indias’». Revista de Indias 49, no.187<br />
(1989): 683-690.<br />
por su sobreviv<strong>en</strong>cia. Por tanto, <strong>la</strong> pérdida<br />
de <strong>la</strong>s posibilidades de expresión amo-<br />
rosa es una pérdida ontológica. A esta<br />
pérdida, el hombre amerindiano debió<br />
sumar <strong>la</strong> cond<strong>en</strong>a de sus refer<strong>en</strong>cias<br />
míticas y <strong>la</strong> constatación de <strong>la</strong> miseria de<br />
su vida: ya no le era posible ser hombre.<br />
La incompr<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> alteridad cultural<br />
de <strong>la</strong> cual formaba parte, implicó <strong>la</strong> nega-<br />
ción de su alteridad individual. Para el<br />
ego que expresaba <strong>la</strong> totalidad occid<strong>en</strong>tal<br />
y cristiana, no se podía ser Otro si no se<br />
era como él; y no si<strong>en</strong>do como-se-debeser,<br />
simplem<strong>en</strong>te, no se es. Bajo esta dia-<br />
léctica irresoluta, negadora de una síntesis<br />
emerg<strong>en</strong>te y distinta, el mestizaje no puede<br />
proponerse como el surgimi<strong>en</strong>to de lo<br />
inédito, sino como el truncami<strong>en</strong>to de in-<br />
finitas posibilidades de creación cultural,<br />
es decir, de otras maneras de realizar <strong>la</strong><br />
es<strong>en</strong>cia humana.<br />
El espacio rec<strong>la</strong>mado con justicia por<br />
<strong>la</strong> Alteridad excluye su constitución espe-<br />
cu<strong>la</strong>r como reproducción de lo mismo. El<br />
Otro no es el que me sirve para mejor<br />
compr<strong>en</strong>derme, sino aquél ante cuya rea-<br />
lidad yo debo abrirme para avanzar un<br />
poco más <strong>en</strong> <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión del mundo.<br />
Ante <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia del Otro, lo que descu-<br />
bro son los límites de aplicación de <strong>la</strong>s<br />
categorías con <strong>la</strong>s cuales v<strong>en</strong>go interpretando<br />
el mundo. Por lo tanto, no soy yo<br />
qui<strong>en</strong> le otorga ser, es él qui<strong>en</strong> me cons-<br />
tituye. El reconocimi<strong>en</strong>to de este hecho es<br />
condición de posibilidad de una verdade-<br />
ra historia de <strong>la</strong> humanidad.<br />
______ «Mujeres sacerdotisas aztecas: <strong>la</strong><br />
cihuat<strong>la</strong>macazque m<strong>en</strong>cionada <strong>en</strong> dos manuscritos<br />
inéditos». Estudios de cultura náhuatl 24<br />
(1994): 171-217.<br />
Alcina Franch, José. «Procreación, amor y sexo<br />
<strong>en</strong>tre los mexica». Estudios de cultura náhuatl<br />
21 (1991): 59-82.<br />
Anderson, Arthur. «Las mujeres extraordinarias<br />
de Chimalpahin». Estudios de Cultura Náhuatl<br />
25 (1995): 225-237.
96 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
Báez-Jorge, Felix. “Las seductoras macabras<br />
(Imág<strong>en</strong>es numerosas de <strong>la</strong> sexualidad fem<strong>en</strong>ina<br />
<strong>en</strong> Mesoamérica”. Pa<strong>la</strong>bra Hombre 73 (<strong>en</strong>eromarzo<br />
1990): 5-27.<br />
Baudot, Georges. Les Lettres Précolombi<strong>en</strong>nes.<br />
Préface de Jacques Soustelle. Toulouse: Edouart<br />
Privat Editeur, 1976.<br />
______ «Malintzi, l’irregulière». In Femmes des<br />
Amériques (Colloque International, 18-19 Avril<br />
1985), 19-30. Toulouse: Services de Publications<br />
de l’Université de Toulouse-le-Mirail, 1986.<br />
Burkhart, Louise M. «Mujeres mexicas <strong>en</strong> ‘el<br />
fr<strong>en</strong>te’ del hogar: trabajo doméstico y religión <strong>en</strong><br />
el México azteca». Mesoamérica / Antigua 12:23<br />
(junio 1992): 23-54.<br />
Beltrán Peña, Francisco. Los Muiscas. P<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
y Realizaciones. Bogotá: Editorial Nueva<br />
América, 1981.<br />
B<strong>en</strong>assy, Marie-Cécile (Comp.). La Sociedad<br />
Colonial Hispanoamericana. París: SEDES,<br />
1975.<br />
Bernard, Carm<strong>en</strong> et Serge Gruzinski. «La<br />
Redécouverte de l’Amérique». L’Homme 32, no.<br />
122 (avril-décembre 1992): 7-38.<br />
Bohórquez, Carm<strong>en</strong>. El Resguardo <strong>en</strong> <strong>la</strong> Nueva<br />
Granada. Bogotá: Editorial Nueva América,<br />
1997.<br />
Borrego P<strong>la</strong>, María del Carm<strong>en</strong>. «Visita de Martín<br />
Camacho a los indios bogas». Anuario de<br />
Estudios Americanos 38 (1981): 271-303.<br />
Bouyer, Marc. «Trois femmes américaines dans<br />
l’iconographie europé<strong>en</strong>ne de <strong>la</strong> Découverte:<br />
l’Amazone tueuse de mâles, <strong>la</strong> sorcière cannibale,<br />
<strong>la</strong> belle Floridi<strong>en</strong>ne». In Femmes des Amériques<br />
(Colloque International 18-19 Avril 1985), 43-56.<br />
Toulouse: Service de Publications de l’Université<br />
de Toulouse-le-Mirail, 1986.<br />
Burkett, Elinor. “Indian Wom<strong>en</strong> and white<br />
society: the case of sixte<strong>en</strong>th-c<strong>en</strong>tury Perú”. In<br />
Latin American Wom<strong>en</strong>. Historical Perspectives,<br />
edited by Asuncion Lavrin, 101-128. Westport,<br />
Conn.: Gre<strong>en</strong>wood Press, 1978.<br />
Cail<strong>la</strong>vet, Chantal et Martin Minchon. “Le Métis<br />
imaginaire: idéaux c<strong>la</strong>ssificatoires et stratégies<br />
socio-raciales <strong>en</strong> Amérique Latine (XVI e -XX e<br />
siècles)”. L’Homme 32, no. 122 (Avril-Décembre<br />
1992): 115-132.<br />
Colm<strong>en</strong>ares, Germán. Historia Económica y Social<br />
de Colombia. 1537-1719. Bogotá: Ediciones<br />
Tercer Mundo, 1983.<br />
Colomb, Cristophe. La découverte de l’Amérique.<br />
I. Journal de bord, 1492-1493. Paris: François<br />
Maspero, 1979.<br />
______ La découverte de l’Amérique. II.<br />
Re<strong>la</strong>tions de voyage, 1493-1504. Paris: François<br />
Maspero, 1979.<br />
Colón, Cristóbal. Textos y docum<strong>en</strong>tos completos.<br />
Re<strong>la</strong>ciones de viajes, cartas y memoriales.<br />
Edición de Consuelo Vare<strong>la</strong>. Madrid: Alianza<br />
Editorial, 1982.<br />
Córdoba, Fray Martín de. «Jardín de Nobles<br />
Doncel<strong>la</strong>s». En Prosistas Castel<strong>la</strong>nos del Siglo<br />
XV, II, 67-117. Madrid: At<strong>la</strong>s, 1964.<br />
Cronistas de <strong>la</strong>s Culturas Precolombinas (Antología).<br />
Prólogo y notas de Luis Nico<strong>la</strong>u D’Olwer.<br />
México: Fondo de Cultura Económica, 1963.<br />
De<strong>la</strong>marre, Catherine et Bertrand Sal<strong>la</strong>rd. La<br />
femme au temps des Conquistadores. Mesnilsur-l’Estrée,<br />
France: Editions Stock/Pernoud.,<br />
1992.<br />
De Landa, Diego. Re<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong>s cosas de<br />
Yucatán (Selección de Textos). Madrid: Ediciones<br />
de Miguel Rivera, 1985.<br />
Delgado, Jaime. «El amor <strong>en</strong> <strong>la</strong> América Prehispánica».<br />
Revista de Indias, no. 115-118: 151-<br />
171 (1969).<br />
Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de<br />
<strong>la</strong> Conquista de <strong>la</strong> Nueva España. Introducción<br />
y notas de Joaquín Ramírez Cabañas. México:<br />
Editorial Porrúa, 1969.<br />
Durant-Forest, Jacqueline. «La femme dans <strong>la</strong><br />
societé aztèque». In Femmes des Amériques<br />
(Colloque International 18-19 avril 1985), 9-18.<br />
Toulouse: Service de Publications de l’Université<br />
de Toulouse-le-Mirail, 1986.<br />
Dussel, Enrique. Liberación de <strong>la</strong> Mujer y Erótica<br />
Latinoamericana. Bogotá: Editorial Nueva<br />
América, 1983.<br />
______ 1492 l’occultation de l’autre. Paris: Les<br />
Editions Ouvrières, 1992.<br />
Duviols, Jean-Paul et Annie Molinié-Bertrand,<br />
ed. Enfers et Damnations dans le monde<br />
hispanique et hispano-américain (Actes du<br />
colloque international). Paris: Presses Universitaires<br />
de France, 1996.<br />
Duviols, Jean-Paul. “Les premiers ‘sauvages’<br />
selon Colomb et Vespucci”. Les Langues Neo-<br />
Latines, 75 année. Fasc.1, 1 er trimestre, no. 236<br />
(1981): 39-53.<br />
Duviols, Pierre. «Révisionnisme historique et droit<br />
colonial au 16 ème siècle: le thème de <strong>la</strong> tyrannie<br />
des Incas». In Indianité, Ethnocide, Indigénisme<br />
<strong>en</strong> Amérique Latine, 11-22. Toulouse- le-Mirail:<br />
GRAL. C<strong>en</strong>tre Interdisciplinaire d’Etudes Latino-<br />
Américaines; Paris: Editions du CNRS, 1982.<br />
El p<strong>la</strong>cer de pecar y el afán de normar (Seminario<br />
de Historia de <strong>la</strong>s M<strong>en</strong>talidades). México :<br />
Joaquín Mortiz, 1988.<br />
Eliade, Mircea. Mythes, rêves et mystères.<br />
Paris: Editions Gallimard, 1957.<br />
Engels, Friedrich. El Orig<strong>en</strong> de <strong>la</strong> familia, <strong>la</strong><br />
propiedad privada y el Estado. Madrid: Editorial<br />
Fundam<strong>en</strong>tos, 1970.<br />
Espinoza, Waldemar. «Las mujeres secundarias<br />
de Huayna Capac: dos casos de señoralismo feudal<br />
<strong>en</strong> el Imperio Inca». Revista del Museo Nacional<br />
de Lima 42 (1976): 250-263.<br />
Fernández de Oviedo, Gonzalo. Historia g<strong>en</strong>eral<br />
y natural de <strong>la</strong>s Indias. Madrid: Biblioteca de<br />
Autores Españoles, 1959.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 97<br />
Gal<strong>la</strong>gher, Ann Miriam, R.S.M. «The Indians<br />
nuns of Mexico City’s Monasterio of Corpus<br />
Christi, 1724-1821". In Latin American Wom<strong>en</strong>.<br />
Historical Perspectives. Edited by Asunción<br />
Lavrin, 150-172. Westport, Conn: Gre<strong>en</strong>wood<br />
Press, 1978.<br />
Garibay, Angel María. Poesía Náhuatl. Vol. I,<br />
Romance de los Señores de <strong>la</strong> Nueva España.<br />
Vols. II y III, Cantares Mexicanos. Manuscritos<br />
de <strong>la</strong> Biblioteca Nacional de México. México:<br />
Universidad Nacional Autónoma de México,<br />
1968.<br />
Gerbi, Antonello. La disputa del Nuevo Mundo.<br />
Historia de una polémica 1750-1900. México:<br />
Fondo de Cultura Económica, 1982.<br />
Gómez, Thomas. L’inv<strong>en</strong>tion de l’Amérique.<br />
Rêve et réalites de <strong>la</strong> Conquête. Paris: Aubier,<br />
1992.<br />
Gómez, Thomas e Itamar Olivares (Comp.). Aspectos<br />
Socioeconómicos de <strong>la</strong> América Españo<strong>la</strong><br />
(S.XVI-XVIII). Textos y docum<strong>en</strong>tos. La Gar<strong>en</strong>ne-<br />
Colombes, France: Editions de l’Espace Europé<strong>en</strong>,<br />
1989.<br />
______ Culturas y Civilizaciones Americanas.<br />
Textos y docum<strong>en</strong>tos. La Gar<strong>en</strong>ne-Colombes,<br />
France: Editions de l’Espace Europé<strong>en</strong>, 1989.<br />
______ La Formación del Imperio Español <strong>en</strong><br />
América (S.XVI). Textos y Docum<strong>en</strong>tos. La<br />
Gar<strong>en</strong>ne-Colombes, France: Editions de l’Espace<br />
Europé<strong>en</strong>., 1990.<br />
Gordon, B. Le Roy. El Sinú: Geografía Humana<br />
y Ecología. Bogotá: Carlos Val<strong>en</strong>cia Editores,<br />
1983.<br />
Gruzinski, Serge. La colonisation de l’imaginaire.<br />
Societés indigènes et occid<strong>en</strong>talisation dans le<br />
Méxique espagnol. XVI e -XVIII e siècles. Paris:<br />
Editions Gallimard, 1988.<br />
Haskett, Robert “’Not a Pastor but a Wolf’:<br />
Indig<strong>en</strong>ous-Clergy Re<strong>la</strong>tions in early Cuernavaca<br />
and Taxco”. The Americas 50:3 (January 1994):<br />
93-336.<br />
Historia Social y Económica de España y América<br />
(5 Vols.). Dirigida por J. Vinc<strong>en</strong>s Vives.<br />
Barcelona: Editorial Vic<strong>en</strong>s-Vives, 1979.<br />
Ideología y Praxis de <strong>la</strong> Conquista (Textos).<br />
Editado por Germán Marquínez A. Bogotá: Editorial<br />
Nueva América, 1978.<br />
Knibiehler, Yvonne et Régine Goutalier. La<br />
femme au temps des Colonies. Paris: Editions<br />
Stock, 1985.<br />
Konetzke, Richard. América Latina II. La Epoca<br />
Colonial. Historia Universal Siglo XXI. (Vol.<br />
22). Madrid : Editorial Siglo XXI, 1978.<br />
Las Casas, Bartolomé de. Brevísima Re<strong>la</strong>ción de<br />
<strong>la</strong> Destrucción de <strong>la</strong>s Indias. (5 Vols.). Edición<br />
de Juan Pérez de Tude<strong>la</strong>. Madrid: Biblioteca de<br />
Autores Españoles, 1958.<br />
_______ Apologética historia sumaria (2 Vols.).<br />
Edición de Edmundo O’Gorman. México: UNAM,<br />
1962.<br />
Lavrin, Asunción. «In search of the colonial<br />
woman in México: the sev<strong>en</strong>te<strong>en</strong>th and eighte<strong>en</strong>th<br />
c<strong>en</strong>turies». In Latin American Wom<strong>en</strong>. Historical<br />
Perspectives. Edited by Asunción Lavrin, 23-59.<br />
Westport, Conn: Gre<strong>en</strong>wood Press, 1978.<br />
______ “La mujer <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad colonial hispanoamericana”.<br />
En Historia de América Latina.<br />
(Tomo IV). Leslie Bethell, ed., 109-137. Barcelona:<br />
Cambridge University Press; Editorial Crítica,<br />
1991.<br />
______ «The church as an economical<br />
institution». In The Roman Catholic Church in<br />
Colonial Latin America, 182-194. New York,<br />
1971.<br />
Le Goff, Jacques. “Le réfus du p<strong>la</strong>isir”. In<br />
L’imaginaire médiéval. Essais, 136-148. Paris:<br />
Editions Gallimard, 1991.<br />
León-Portil<strong>la</strong>, Miguel “Un cura que no vi<strong>en</strong>e y<br />
otro al que le gusta <strong>la</strong> india Francisca: dos cartas<br />
<strong>en</strong> náhuatl de <strong>la</strong> Chontalpa, Tabasco, 1579-<br />
1580”. Estudios de Cultura Nahuatl 24 (1994):<br />
139-170.<br />
Levi-Strauss, C<strong>la</strong>ude. Tristes Tropiques. Paris:<br />
Librairie Plon, 1961.<br />
Liévano Aguirre, Indalecio. Grandes Conflictos<br />
Económicos y Sociales de nuestra Historia.<br />
Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1986.<br />
López de Gómara, Francisco. Historia de <strong>la</strong><br />
Conquista de México. Prólogo y Cronología de<br />
Jorge Gurria Lacroix. Caracas: Biblioteca<br />
Ayacucho (65), 1979.<br />
______ Historia G<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong>s Indias y Vida<br />
de Hernán Cortés. Prólogo y Cronología de Jorge<br />
Gurria Lacroix. Caracas: Biblioteca Ayacucho<br />
(64), 1979.<br />
Marx, Ro<strong>la</strong>nd. “De l’éducation des femmes aux<br />
VII e et XVIII e siècles”. In La Femme <strong>en</strong> Angleterre<br />
et dans les colonies américaines aux XVII e et<br />
XVIII e siècles. (Colloque), 17-31. Paris: Publications<br />
de <strong>la</strong> Sorbonne, 1975.<br />
Millones, Luis; Max Hernández y Virgilio Galdo.<br />
«Amores Cortesanos y amores prohibidos: romance<br />
y c<strong>la</strong>ses sociales <strong>en</strong> el antiguo Perú».<br />
Revista de Indias, no. 169 (1982): 669-688.<br />
Morin, Françoise. «Indi<strong>en</strong>, Indig<strong>en</strong>isme, Indianité».<br />
In Indianité, Ethnocide, Indig<strong>en</strong>isme <strong>en</strong> Amérique<br />
Latine, 11-22. Paris : GRAL, Toulouse-Le-Mirail;<br />
Editions du CNRS, 1982.<br />
Mörner, Magnus. Le Métissage dans l’histoire de<br />
l’Amérique Latine. Paris: Fayard, 1971 (or.<br />
ang<strong>la</strong>is, 1967).<br />
Moulin, Françoise. “Christophe Colomb et le<br />
discours sur l’Autre”. In Les Groupes Dominantes<br />
et leur(s) discours. Cahiers de l’UER d’Etudes<br />
Ibériques (4), 169-184. Paris: Services de<br />
Publications de <strong>la</strong> Sorbonne Nouvelle - Paris III,<br />
1984.<br />
Muriel, Josefina. Las Mujeres de Hispanoamérica.<br />
Epoca colonial. Madrid : Editorial Mapfre,<br />
1992.
98 Carm<strong>en</strong> L. Bohórquez<br />
Ots Capdequi, J.M. El Estado español <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
Indias. México: Fondo de Cultura Económica,<br />
1976.<br />
Paz, Octavio. El <strong>la</strong>berinto de <strong>la</strong> soledad. México:<br />
Fondo de Cultura Económica, 1959.<br />
Phe<strong>la</strong>n, John L. «The Problem of Conflicting<br />
Spanish Imperial Ideologies in the Sixte<strong>en</strong>th<br />
C<strong>en</strong>tury». In Readings in Latin American<br />
History. Vol. I, The Formative C<strong>en</strong>turies. Edited<br />
by Peter J. Bakewell, John J. Johnson &<br />
Meredith D. Dodge, 3-9. Durham: Duke University<br />
Press, 1985.<br />
Pitt-Rivers, Julian. “La Culture Métisse:<br />
dynamique du statut ethnique”. L’Homme 32,<br />
no. 122-124 (Avril-Décembre, 1992): 133-148.<br />
Poma de Aya<strong>la</strong>, Felipe Guamán. Nueva Crónica<br />
y Bu<strong>en</strong> Gobierno. Editado por Franklin Pease.<br />
(2 Vols.). Caracas: Biblioteca Ayacucho, (75 y<br />
76), 1980.<br />
Popol Vuh. Las Antiguas historias del Quiché.<br />
Traducción del original y notas de Adrian<br />
Recinos. México: Fondo de Cultura Económica,<br />
1973.<br />
Quesada, Carlos. «La malédiction métaphysique de<br />
<strong>la</strong> femme indi<strong>en</strong>ne dans Tristes Tropiques de<br />
C<strong>la</strong>ude Levi-Strauss». In Femmes des Amériques<br />
(Colloque International 18-19 Avril, 1985), 155-166.<br />
Toulouse: Université de Toulouse-le-Mirail, 1986.<br />
Ragon, Pierre. Les Amours Indi<strong>en</strong>nes ou<br />
l’Imaginaire du Conquistador. Paris: Armand<br />
Colin, 1992.<br />
______ Les Indi<strong>en</strong>s de <strong>la</strong> Découverte.<br />
Evangélisation, Mariage et Sexualité. Paris,<br />
Editions L’Harmattan, 1992.<br />
Redondo, Agustín, éd. Amours légitimes, amours<br />
illégitimes <strong>en</strong> Espagne (XVI-XVII siècles). Paris:<br />
Publications de <strong>la</strong> Sorbonne, 1985.<br />
______ Images de <strong>la</strong> femme <strong>en</strong> Espagne aux XVI e<br />
et XVII e siècles. Des traditions aux<br />
r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>ts et à l’émerg<strong>en</strong>ce d’images<br />
nouvelles. Paris: Publications de <strong>la</strong> Sorbonne, 1994.<br />
______ Le corps dans <strong>la</strong> societé espagnole<br />
dans le XVI e et XVII e siècle. Paris: Publications<br />
de <strong>la</strong> Sorbonne, 1990.<br />
Redondo, Agustin. «L’emprise idéologique de<br />
l’Eglise dans l’Espagne du XVI e siècle, à travers<br />
les ‘Manuels de Confesseurs’». In Les Groupes<br />
Dominants et leur(s) discours (domaine Ibérique<br />
et Latino-Américaine), 75-90. Paris: Service des<br />
Publications de l’Université de <strong>la</strong> Sorbonne<br />
Nouvelle-Paris III, 1984.<br />
Ribeiro, Darcy. Frontières Indigènes de <strong>la</strong><br />
Civilisation. Paris: Union Générale d’Editions, 1979.<br />
______ Las Américas y <strong>la</strong> Civilización. I, La<br />
Civilización Occid<strong>en</strong>tal y nosotros. Los Pueblos<br />
Testimonio. Bu<strong>en</strong>os Aires: C<strong>en</strong>tro Editor de<br />
América Latina, 1969.<br />
Rodríguez Shadow, María and Robert E. Shadow,<br />
«Mujer, religión y muerte <strong>en</strong> el conocimi<strong>en</strong>to<br />
náhuatl prehispánico». Primer anuario de <strong>la</strong><br />
Dirección de Etnología y Antropología social del<br />
INAH. México: Instituto Nacional de Antropología<br />
e Historia, 1995: 43-49.<br />
Rojas-Mix, Miguel. América Imaginaria. Barcelona:<br />
Editorial Lum<strong>en</strong>, 1992.<br />
Ros<strong>en</strong>b<strong>la</strong>t, Angel. La pob<strong>la</strong>ción indíg<strong>en</strong>a y el<br />
mestizaje <strong>en</strong> América (2 vols.). Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Editorial Nova, 1954.<br />
Russell-Wood, A.J.R. «Wom<strong>en</strong> and Society in<br />
Colonial Brazil». In Readings in Latin American<br />
History. Vol. I, The Formative C<strong>en</strong>turies, 204-<br />
237. Durham: Duke University Press, 1985.<br />
Sahagún, Bernardino de. Historia G<strong>en</strong>eral de<br />
<strong>la</strong>s Cosas de Nueva España. Madrid: Alianza<br />
Editorial, 1988.<br />
Saignes, Thierry. «Politiques Ethniques dans <strong>la</strong><br />
Bolivie Coloniale. XVI e -XIX e siècles». In Indianité,<br />
Ethnocide, Indigénisme <strong>en</strong> Amérique Latine, 23-<br />
52. Paris : GRAL, Toulouse-le-Mirail; Editions<br />
du CNRS, 1982.<br />
Saint-Lu, André. «La perception de <strong>la</strong> nouveauté<br />
chez Christophe Colomb». In Etudes sur l’impact<br />
culturel du Nouveau Monde. I. (Seminaire<br />
Interuniversitaire sur l’Amérique Espagnole<br />
Coloniale), 11-24. Paris: Editions L’Harmattan,<br />
1981.<br />
_____ “Las Casas et les femmes des conquistadores<br />
et des colons”. Hommage à Amédée Mas,<br />
189-197. Poitiers, 1972.<br />
Santana, Ema. “Mito y realidad de <strong>la</strong> emigración<br />
fem<strong>en</strong>ina españo<strong>la</strong> al Nuevo Mundo <strong>en</strong> el S.<br />
XVI”. In Femmes des Amériques. (Colloque<br />
International 18-19 Avril, 1985), 31-42. Toulouse<br />
: Services de Publications de l’Université de<br />
Toulouse-le-Mirail, 1986.<br />
Silverb<strong>la</strong>tt, Ir<strong>en</strong>e. Moon, Sun and Witches: G<strong>en</strong>der<br />
Ideologies and C<strong>la</strong>ss in Inca and Colonial Peru.<br />
Princeton: Princeton University Press, 1987.<br />
Socolow, Susan M. “Wom<strong>en</strong> and Crime: Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, 1757-97”. In Readings in Latin American<br />
History. Vol. I, The Formative C<strong>en</strong>turies. Edited<br />
by Peter J. Bakewell, John J. Johnson &<br />
Meredith D. Dodge, 278-291. Durham: Duke<br />
University Press, 1985.<br />
Stern, Steve J. “The Rise and Fall of Indian-<br />
White Alliances: A regional view of “Conquest”<br />
History”. In Readings in Latin American History.<br />
Vol. I, The Formative C<strong>en</strong>turies, 10-34. Durham:<br />
Duke University Press, 1985.<br />
Tol<strong>en</strong>tino, Hugo. Origines du préjugé racial aux<br />
Amériques. Paris: Editions Robert Laffont, 1984.<br />
Tovar, Hermes. La Formación Social Chibcha.<br />
Bogotá: Ediciones CIEC, Universidad Nacional de<br />
Colombia, 1980.<br />
______ Notas sobre el Modo de Producción Precolombino.<br />
Bogotá: Editorial Aque<strong>la</strong>rre, 1974.<br />
Tude<strong>la</strong>, Elisa Sampson Vera, «Fashioning a Cacique<br />
Nun: from saints’ lives to indian lives in the<br />
Spanish Americas». G<strong>en</strong>der & History 9:2<br />
(August 1997): 171-200.
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina 99<br />
Tude<strong>la</strong> de <strong>la</strong> Ord<strong>en</strong>, José. “La p<strong>en</strong>a de adulterio<br />
<strong>en</strong> los pueblos precortesianos”. Revista de Indias,<br />
no. 123-124 (1971): 377-388.<br />
Vega, Inca Garci<strong>la</strong>so de <strong>la</strong>. Com<strong>en</strong>tarios Reales<br />
de los Incas. (Primera Parte). Madrid: Biblioteca<br />
de Autores Españoles, 1963.<br />
Vives, Luis. “Instrucción de <strong>la</strong> Mujer Cristiana”.<br />
En Obras Completas de Luis Vives. Madrid:<br />
Edición de Lor<strong>en</strong>zo Rivêre, 1946-48 (2 vols.).<br />
Wood, Stephanie, «Sexual Vio<strong>la</strong>tion in the<br />
Conquest of the Americas». In Sex and<br />
Sexuality in Early America. Edited by Merril D.<br />
RESUMEN<br />
La mujer indíg<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> colonización de <strong>la</strong> erótica <strong>en</strong> América Latina<br />
Abordar el estudio de <strong>la</strong> condición de <strong>la</strong><br />
mujer indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> el proceso de conquista y<br />
colonización de América Latina, exige abordar<br />
el análisis de <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción de dos problemas<br />
que <strong>la</strong> tocan sobremanera: el mestizaje y <strong>la</strong> expresión<br />
erótica. La re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre ambos se expresa<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> sugerida proposición de que el<br />
mestizaje -y con él, <strong>la</strong> construcción de <strong>la</strong> nueva<br />
cultura- fue posible gracias a <strong>la</strong> disposición<br />
“voluntaria” de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a para el abrazo<br />
amoroso con el conquistador.<br />
Las determinaciones ideológicas bajo <strong>la</strong>s<br />
cuales este hecho fue interpretado, conformaron<br />
un discurso <strong>en</strong> el cual <strong>la</strong> progresiva “prostitución”<br />
de <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de <strong>la</strong> mujer indíg<strong>en</strong>a; unida<br />
a <strong>la</strong> parale<strong>la</strong> destitución del varón indio de su<br />
rol de pareja sexual, bajo los cargos de sodomía<br />
o de desinterés sexual, terminaron por<br />
exculpar <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia sexual ejercida sobre ésta<br />
por el varón conquistador.<br />
A este primer desquiciami<strong>en</strong>to de los patrones<br />
originarios de re<strong>la</strong>cionami<strong>en</strong>to sexual, se<br />
SUMMARY<br />
The indig<strong>en</strong>ous woman and the colonization of erotica in Latin America<br />
The study of the indig<strong>en</strong>ous woman within<br />
the processes of conquers and colonization in<br />
Latin America implies the tackling of two<br />
questions closely re<strong>la</strong>ted to her: crossbreeding<br />
and erotic expression. The re<strong>la</strong>tionship betwe<strong>en</strong><br />
these two concepts is expressed in the proposal<br />
that crossbreeding –and h<strong>en</strong>ce the construction of<br />
a new culture– was possible due to the woman’s<br />
“willing” surr<strong>en</strong>der to the conqueror’s love<br />
requests. An ideologically biased discourse<br />
proposed a progressive prostitution of the<br />
indig<strong>en</strong>ous woman, together with a devaluation of<br />
the indig<strong>en</strong>ous man as a sexual partner, finally<br />
exonerating the conqueror from his sexual abuse<br />
on the indig<strong>en</strong>ous woman. This decomposition of<br />
the original sexual interchange pattern comes<br />
together with the imposition of the Christian<br />
Smith, 9-34. New York and London: New York<br />
University Press, 1988.<br />
Zea, Leopoldo. Discurso desde <strong>la</strong> marginación y<br />
<strong>la</strong> barbarie. México: Fondo de Cultura Económica,<br />
1990.<br />
Zea, Leopoldo, ed. El Descubrimi<strong>en</strong>to de América<br />
y su impacto <strong>en</strong> <strong>la</strong> Historia. México: Fondo<br />
de Cultura Económica, 1991.<br />
______ Quini<strong>en</strong>tos años de Historia, S<strong>en</strong>tido y<br />
Proyección. México: Fondo de Cultura Económica,<br />
1991.<br />
suma <strong>la</strong> imposición de <strong>la</strong> moral cristiana. La<br />
catequización desde temprana edad pobló el<br />
imaginario de los indíg<strong>en</strong>as cristianizados, de<br />
fantasmas surgidos desde una concepción<br />
dualista que id<strong>en</strong>tificaba el mal con <strong>la</strong> corporeidad<br />
y particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te con su expresión fem<strong>en</strong>ina.<br />
El Génesis sustituyó sus mitos de orig<strong>en</strong> y<br />
cerc<strong>en</strong>ó el principio activo fem<strong>en</strong>ino <strong>en</strong> el acto<br />
creador, con lo cual <strong>la</strong> erótica amerindiana perdió<br />
sus últimas refer<strong>en</strong>cias metafísicas y quedó<br />
completada su colonización.<br />
Este trabajo constituye un primer int<strong>en</strong>to de<br />
reconstrucción de este proceso a partir del análisis<br />
de algunos mitos de orig<strong>en</strong> y de textos referidos<br />
a <strong>la</strong> expresión amorosa <strong>en</strong> <strong>la</strong>s culturas<br />
originarias, contrastándolos luego con <strong>la</strong> visión<br />
que van imponi<strong>en</strong>do los conquistadores a través<br />
de sus crónicas, desde Colón <strong>en</strong> ade<strong>la</strong>nte,<br />
y concluy<strong>en</strong>do con <strong>la</strong> puesta <strong>en</strong> cuestión de <strong>la</strong><br />
tesis del mestizaje como síntesis dialéctica del<br />
“<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro” de culturas.<br />
moral. The early imposed catechism filled the<br />
indig<strong>en</strong>ous imagination with the ghosts of a dual<br />
conception that matched evil with corporeity,<br />
especially the feminine one. The G<strong>en</strong>esis<br />
substituted the creation myths and their feminine<br />
principle, and thus the <strong>la</strong>st metaphysic refer<strong>en</strong>ces<br />
of the American indig<strong>en</strong>ous erotica were lost and<br />
the colonization was complete.<br />
This work is a first attempt to reconstruct<br />
this process from the analysis of some creation<br />
myths and texts referred to the erotic expression<br />
of the original cultures. This reconstruction is<br />
th<strong>en</strong> compared with the vision imposed by the<br />
conquerors through their chronicles, since<br />
Columbus. The work finally questions<br />
crossbreeding as a dialectical synthesis of the<br />
cultures “<strong>en</strong>counter”.
n el ocaso del siglo XX <strong>la</strong><br />
narrativa arg<strong>en</strong>tina puede<br />
leerse como inquietante cartografía<br />
del imaginario na-<br />
cional. La escritura trabaja <strong>en</strong> <strong>la</strong>s grietas<br />
sufridas por <strong>la</strong>s repres<strong>en</strong>taciones id<strong>en</strong>titarias<br />
y se conforma como espacio donde<br />
los textos pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> esc<strong>en</strong>a <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia.<br />
De <strong>la</strong> geografía literaria emerge un ord<strong>en</strong><br />
social perverso que funda su legalidad <strong>en</strong><br />
el crim<strong>en</strong>. Los re<strong>la</strong>tos tej<strong>en</strong> un vasto uni-<br />
verso <strong>en</strong> el que acechan fantasmales ciudades<br />
que crec<strong>en</strong> <strong>en</strong> el desierto de ar<strong>en</strong>a<br />
de Zama o <strong>en</strong> <strong>la</strong>s tolderías de La liebre;<br />
deambu<strong>la</strong>n personajes cond<strong>en</strong>ados a <strong>la</strong><br />
pres<strong>en</strong>cia/ aus<strong>en</strong>cia –los fantasmas indios<br />
de <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>en</strong> Fuegia, el <strong>en</strong>t<strong>en</strong>ado, extran-<br />
jero de dos mundos de Saer, <strong>la</strong>s sombras<br />
paródicas de <strong>la</strong>s nove<strong>la</strong>s de Soriano, “el<br />
hombre que llega al pueblo” de Tizón–;<br />
difer<strong>en</strong>cias negadas <strong>en</strong> <strong>la</strong> inv<strong>en</strong>ción de un<br />
linaje europeo como <strong>en</strong> los mundos de<br />
Bizzio o de Rivera-; barcos o aeropuertos<br />
convertidos <strong>en</strong> territorios –los náufragos<br />
de <strong>la</strong>s estrel<strong>la</strong>s de Belgrano Rawson o los<br />
historiadores de papel de Juan Martini.<br />
La fábu<strong>la</strong> histórica arg<strong>en</strong>tina dibuja,<br />
de modo fatal, <strong>la</strong>s mismas figuras legiti-<br />
mando un estado que <strong>en</strong>mascara su au-<br />
toritarismo con <strong>la</strong> construcción de un<br />
imaginario liberal <strong>en</strong> una tierra donde,<br />
como dice Yofré, el personaje de Rivera,<br />
“el contrato social que filosofó un lic<strong>en</strong>cioso<br />
ginebrino, ha sido suscripto por<br />
asesinos. (Aquí), donde el gusto por el<br />
Carm<strong>en</strong> Perilli<br />
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de mil<strong>en</strong>io<br />
Describir, medir y repres<strong>en</strong>tar <strong>la</strong> superficie de <strong>la</strong> tierra se<br />
transforma para los hombres <strong>en</strong> necesidad imperiosa de<br />
administrar su medio ambi<strong>en</strong>te y su territorio o simplem<strong>en</strong>te de<br />
descubrir el mundo que nos rodea. (Un manual).<br />
poder es un gusto por <strong>la</strong> muerte” (1984).<br />
El mapa literario nos ofrece desconcer-<br />
tantes itinerarios: cru<strong>en</strong>tas e hi<strong>la</strong>rantes<br />
empresas de conquista que impon<strong>en</strong><br />
modernos sueños a <strong>la</strong> realidad america-<br />
na, desatando aquel<strong>la</strong>s fuerzas que Marx<br />
l<strong>la</strong>ma “pot<strong>en</strong>cias infernales”. El país se<br />
repres<strong>en</strong>ta como un “imperio babélico”<br />
invisible y, al mismo tiempo, un “imperio<br />
de ratas” (Martini, 1989). Curioso desti-<br />
no de los docum<strong>en</strong>tos de <strong>la</strong> cultura, el<br />
de convertirse <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>tos de barbarie,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> medida <strong>en</strong> que excluy<strong>en</strong> y nie-<br />
gan voces y cuerpos. La Patria niega <strong>la</strong><br />
exist<strong>en</strong>cia del Otro, lo reduce a anacrónico<br />
y satánico espejismo; <strong>la</strong> fábu<strong>la</strong> his-<br />
tórica nacional <strong>en</strong>cubre el arrasami<strong>en</strong>to<br />
de tierras y culturas.<br />
Los textos muestran el cru<strong>en</strong>to proce-<br />
so de construcción de <strong>la</strong> nación y de su<br />
legitimidad a lo <strong>la</strong>rgo del siglo XIX cuando<br />
se compone <strong>la</strong>boriosam<strong>en</strong>te un código<br />
maestro, expresado de modo binario y<br />
antinómico, que, como re<strong>la</strong>to dominante,<br />
atraviesa toda lectura posterior de <strong>la</strong> rea-<br />
lidad nacional, explicando <strong>la</strong> t<strong>en</strong>sión que<br />
conforma nuestro inconci<strong>en</strong>te político<br />
(Jameson, 1991). La nación “comunidad<br />
imaginada” (Anderson, 1991) se naturali-<br />
za como dominio; <strong>la</strong> historia le arma un<br />
pasado común que consolida <strong>la</strong> hegemo-<br />
nía patricia y <strong>la</strong> geografía le dibuja un<br />
mapa errático, de confusos límites. La literatura<br />
reescribe continuam<strong>en</strong>te hechos y<br />
mitos ape<strong>la</strong>ndo a proféticas sombras.
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de mil<strong>en</strong>io 101<br />
Nuestras ficciones pres<strong>en</strong>tan una suerte<br />
de ontología negativa de <strong>la</strong> Patria, ata-<br />
cando no sólo el concepto de tiempo his-<br />
tórico lineal sino el de espacio propio y<br />
aj<strong>en</strong>o. Rivera imagina <strong>la</strong> historia de “esta<br />
dulce tierra” como re<strong>la</strong>to de un crim<strong>en</strong>;<br />
Tomás Eloy Martínez asevera que <strong>en</strong><br />
nuestro país “cada vez que hay un cadá-<br />
ver de por medio <strong>la</strong> historia se vuelve<br />
loca”. Todas <strong>la</strong>s voces apuntan contra <strong>la</strong>s<br />
nociones tradicionales de territorio y fron-<br />
tera. La trilogía de Juan Martini transcu-<br />
rre siempre <strong>en</strong> no lugares (Augé,1993),<br />
espacios sin fundaciones; <strong>la</strong> irrealidad<br />
estructura obras como Cita <strong>en</strong> Marruecos<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> que <strong>la</strong> Pampa es lugar de memoria<br />
<strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con el no lugar utópico.<br />
Los escritores d<strong>en</strong>uncian una id<strong>en</strong>ti-<br />
dad c<strong>la</strong>usurada, sustraída a <strong>la</strong> historia,<br />
reflejo de espejos ultramarinos, producto<br />
del colonialismo. El “ser nacional” apare-<br />
ce como el mito dorado de <strong>la</strong> nación<br />
moderna, impuesto a costa del sil<strong>en</strong>cia-<br />
mi<strong>en</strong>to de los subalternos cuyas culturas<br />
son cond<strong>en</strong>adas al “olvido obligatorio”<br />
(Lotman). La escritura resignifica moder-<br />
nidad y ord<strong>en</strong> como formas de exterminio<br />
material y simbólico. Fundación y crim<strong>en</strong><br />
se <strong>en</strong>hebran <strong>en</strong> mueca sombría. En todos<br />
los trances históricos decisivos el Estado<br />
Arg<strong>en</strong>tino se construye ape<strong>la</strong>ndo a <strong>la</strong><br />
muerte, reforzada por <strong>la</strong>s desapariciones<br />
–todas formas de <strong>la</strong> desterritorialización<br />
viol<strong>en</strong>ta.<br />
Los textos muestran figuras constan-<br />
tes: el cautiverio de mujeres acompañado<br />
por <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>ción; <strong>la</strong> desaparición de niños,<br />
el hambre y <strong>la</strong> miseria; <strong>la</strong> corrupción de<br />
los poderosos; el destierro. Alrededor de<br />
el<strong>la</strong>s hay un <strong>la</strong>rgo tejido de ficciones. Si<br />
tomamos <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> de <strong>la</strong> cautiva hay un<br />
hilo que comi<strong>en</strong>za con <strong>la</strong> Arg<strong>en</strong>tina Ma-<br />
nuscrita de Ruy Díaz de Guzmán hasta<br />
llegar a Emma <strong>la</strong> cautiva de César Aira,<br />
pasando por los re<strong>la</strong>tos borgeanos.<br />
Todas <strong>la</strong>s nove<strong>la</strong>s reconoc<strong>en</strong> <strong>en</strong> el Facundo<br />
de Sarmi<strong>en</strong>to el orig<strong>en</strong> de una cul-<br />
tura donde <strong>la</strong> lucha se <strong>en</strong>tab<strong>la</strong> <strong>en</strong>tre el<br />
Sujeto y El Otro que puede ser el indio,<br />
el gaucho, el negro, el inmigrante, el anar-<br />
quista, <strong>la</strong> mujer, el intelectual, el izquier-<br />
dista. El discurso oficial lo construye<br />
como am<strong>en</strong>aza al ord<strong>en</strong> del edificio insti-<br />
tucional garantizado por el Estado que<br />
repres<strong>en</strong>ta el Uno que decide <strong>en</strong> nombre<br />
de todos.<br />
La extranjería es <strong>la</strong> repres<strong>en</strong>tación<br />
misma de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia. El verdugo <strong>en</strong> el<br />
umbral o El profundo sur de Andrés Ri-<br />
vera inscribe <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> persecución<br />
política desde los inmigrantes anarquistas<br />
o El santo oficio de <strong>la</strong> memoria <strong>la</strong> saga<br />
de una familia inmigrante. En el otro ex-<br />
tremo se ficcionaliza el exilio. En estado<br />
de memoria de Tununa Mercado trabaja<br />
los vacíos de <strong>la</strong> ida desde los rincones de<br />
<strong>la</strong> memoria y <strong>la</strong> cotidianeidad, inscribi<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> historia como “letra de lo mínimo”;<br />
Tizón dice: “Desde que me negué a dor-<br />
mir <strong>en</strong>tre viol<strong>en</strong>tos y asesinos, los años<br />
pasan, mis pa<strong>la</strong>bras se conviert<strong>en</strong> <strong>en</strong> pie-<br />
dras y soy como un borracho que hubie-<br />
ra asesinado a su memoria” (1984).<br />
Josefina Ludmer, refiriéndose a <strong>la</strong> no-<br />
ve<strong>la</strong> de principios de siglo, propone utili-<br />
zar el delito como instrum<strong>en</strong>to de definición,<br />
por exclusión, del texto político y<br />
cultural, que separa <strong>la</strong> cultura de <strong>la</strong> no<br />
cultura durante el siglo XIX. Se trata de<br />
p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> cultura arg<strong>en</strong>tina como fundada<br />
a partir del delito del m<strong>en</strong>or o del segun-<br />
do –el Otro– que <strong>en</strong>cubre el delito del<br />
mayor o del primero –El Estado, el Poder.<br />
Esta lectura es muy suger<strong>en</strong>te, podemos<br />
<strong>en</strong>trever<strong>la</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> producción de nuestro<br />
imaginario novelesco.<br />
Toda comunidad atesora sus cosmogo-<br />
nías; estas fábu<strong>la</strong>s le permit<strong>en</strong> afirmar<br />
una id<strong>en</strong>tidad que se legitima <strong>en</strong> un illo<br />
tempore donde se instaura su Fantasma.<br />
La escritura <strong>la</strong>s deconstruye mostrando el<br />
g<strong>en</strong>ocidio y <strong>la</strong> sustitución utópica de una<br />
realidad por otra; el vaciami<strong>en</strong>to y el tras-<br />
p<strong>la</strong>nte como rituales fundantes de nuestra<br />
historia. Extraño tejido de poder y cri-<br />
m<strong>en</strong>, discurso y locura, am<strong>en</strong>aza y com-
102 Carm<strong>en</strong> Perilli<br />
plot, exilio y muerte, donde <strong>la</strong> construcción<br />
de <strong>la</strong> alteridad étnica, cultural y<br />
sexual se une a <strong>la</strong> de <strong>la</strong> alteridad ideoló-<br />
gica y económica. Este movimi<strong>en</strong>to de<br />
nuestro imaginario se exacerba hasta con-<br />
vertir al pueblo <strong>en</strong> el subalterno al que se<br />
ignora y reprime.<br />
La globalización adquiere débiles más-<br />
caras democráticas al precio de <strong>la</strong> segre-<br />
gación, <strong>la</strong> <strong>en</strong>trega patrimonial, <strong>la</strong> pobreza<br />
cultural, <strong>la</strong> desprotección social y <strong>la</strong> muer-<br />
te. Los ci<strong>en</strong>tíficos deambu<strong>la</strong>n <strong>en</strong> el desier-<br />
to buscando el mítico sur del que han<br />
sido expulsados a punto de convertirse <strong>en</strong><br />
sombras, <strong>en</strong> Osvaldo Soriano y Antonio<br />
Dal Masseto. Bandas de pandilleros y<br />
prostitutas manejan el poder <strong>en</strong> La vida<br />
<strong>en</strong>tera de Juan Martini.<br />
Este mundo de conquistas y contraconquistas<br />
adapta y reformu<strong>la</strong> modelos y<br />
prácticas culturales. Uno de los proble-<br />
mas de nuestra cultura es el de <strong>la</strong>s fronteras<br />
g<strong>en</strong>éricas. Gran parte de <strong>la</strong> escritu-<br />
ra <strong>la</strong>tinoamericana desafía el canon occi-<br />
d<strong>en</strong>tal. Vastas y brumosas zonas como el<br />
<strong>en</strong>sayo y el testimonio lo pon<strong>en</strong> a prueba.<br />
A <strong>la</strong> arritmia histórica propia de <strong>la</strong> trans-<br />
posición de los modelos culturales se suman<br />
nuevas funciones asumidas por <strong>la</strong><br />
letra escrita.<br />
Nuestra nove<strong>la</strong> se propone como crítica<br />
de <strong>la</strong> lectura y de <strong>la</strong> escritura. Género<br />
narcisista incluye su autocuestionami<strong>en</strong>to<br />
como formación textual. No trata de docum<strong>en</strong>tar<br />
sino de convertir <strong>la</strong> escritura <strong>en</strong><br />
reescritura de los códigos maestros del<br />
imaginario social, proponer lecturas reve<strong>la</strong>doras<br />
de articu<strong>la</strong>ciones simbólicas cultu-<br />
rales y sociales. “Lo que no hac<strong>en</strong> nues-<br />
tras nove<strong>la</strong>s es contar <strong>la</strong> historia tal como<br />
<strong>la</strong> contaban los realistas del siglo veinte,<br />
sino tal como hoy se <strong>la</strong> puede contar, par-<br />
ti<strong>en</strong>do del interrogante de que nos interesa<br />
escribir nove<strong>la</strong>s que interrogu<strong>en</strong> de qué<br />
historia se trata y cómo <strong>la</strong> contamos”<br />
(Martini, 1984).<br />
Los novelistas pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<strong>la</strong> de juicio<br />
repres<strong>en</strong>taciones de lo real, buscan grietas<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s que <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras adquieran <strong>la</strong> peligrosa<br />
transpar<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s cosas. La es-<br />
critura reflexiona sobre otras escrituras;<br />
int<strong>en</strong>ta des<strong>en</strong>trañar otros saberes y sus<br />
vincu<strong>la</strong>ciones con el poder. Regresa una y<br />
otra vez sobre <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tros y des<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tros<br />
<strong>en</strong>tre ficción e historia, transitando desde<br />
<strong>la</strong> crónica histórica a <strong>la</strong> teoría y crítica<br />
de los discursos culturales. “Lo primero<br />
que noté fue que <strong>en</strong> esos papeles había<br />
un re<strong>la</strong>to. Es decir, el manantial de un<br />
mito: o más bi<strong>en</strong> un accid<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el cami-<br />
no donde mito e historia se bifurcan y <strong>en</strong><br />
el medio queda el reino indestructible y<br />
desafiante de <strong>la</strong> ficción Pero aquello no<br />
era ficción: era el principio de una historia<br />
verdadera que, sin embargo, parecía<br />
fábu<strong>la</strong>” (Martínez, 1995). Las nove<strong>la</strong>s<br />
aprovechan estructuras y fábu<strong>la</strong>s del re<strong>la</strong>to<br />
histórico; lo retan a abandonar sus cer-<br />
tezas, deve<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> transformación de los<br />
hechos <strong>en</strong> mitos. Aunque pesimistas, los<br />
creadores no apuestan al posmoderno “fin<br />
de <strong>la</strong> historia”, buscan preguntas y res-<br />
puestas <strong>en</strong> <strong>la</strong>s estructuras profundas, escrib<strong>en</strong><br />
“<strong>la</strong> historia de una car<strong>en</strong>cia, no <strong>la</strong><br />
car<strong>en</strong>cia de una historia”.<br />
Desconfían de los grandes re<strong>la</strong>tos<br />
<strong>en</strong>gañosos, <strong>la</strong> idea tradicional de totalidad<br />
se ha fracturado. La vida ya no es “<strong>en</strong>te-<br />
ra”, ya sólo se pued<strong>en</strong> componer lugares,<br />
hay atmósferas <strong>en</strong> este “profundo sur”. Se<br />
escuchan conversaciones como <strong>la</strong>s de<br />
Marta Traba, se preservan fragm<strong>en</strong>tos, se<br />
puede leer <strong>en</strong> los márg<strong>en</strong>es. Recortes de<br />
periódicos, cartas, imág<strong>en</strong>es perdidas, vo-<br />
ces, todo texto es útil, sirve para devolver<br />
los interrogantes negados a <strong>la</strong> historia.<br />
Nadie ti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> verdad <strong>en</strong> su poder, sólo<br />
puede buscar<strong>la</strong>s <strong>en</strong> cuadros extraños o <strong>en</strong><br />
el discurso de una loca. “Fíjese que el<strong>la</strong><br />
va dici<strong>en</strong>do esas pa<strong>la</strong>bras, <strong>la</strong>s subrayadas<br />
<strong>en</strong> rojo, <strong>la</strong>s va dici<strong>en</strong>do <strong>en</strong>tre los agujeros<br />
que se puede hacer <strong>en</strong> medio de lo que<br />
está obligada a repetir <strong>la</strong> historia de<br />
Bairoletto, <strong>la</strong> virg<strong>en</strong> y todo el delirio. Si se<br />
fija <strong>en</strong> <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>tes versiones va a ver<br />
que <strong>la</strong>s únicas pa<strong>la</strong>bras que cambian de
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de mil<strong>en</strong>io 103<br />
lugar son esas con <strong>la</strong>s que el<strong>la</strong> trata de<br />
contar lo que vio” (Piglia, 1988).<br />
Una trama <strong>en</strong>igmática y siniestra se<br />
exti<strong>en</strong>de <strong>en</strong> los discursos que adquier<strong>en</strong><br />
el tono de lo policial; <strong>la</strong> derrota se cierne<br />
como fatalidad. En <strong>la</strong>s narraciones subya-<br />
ce un diseño trágico; el terror y <strong>la</strong> muerte<br />
p<strong>la</strong>ntean el dominio de una viol<strong>en</strong>cia<br />
delirante. La pregunta por <strong>la</strong> finalidad se<br />
transforma <strong>en</strong> inquietud por el orig<strong>en</strong>. La<br />
historia arg<strong>en</strong>tina, tragedia de los v<strong>en</strong>ci-<br />
dos, <strong>en</strong>cubierta y negada <strong>en</strong> épica triunfa-<br />
lista de los v<strong>en</strong>cedores puede tornarse <strong>en</strong><br />
sátira mordaz y policial negro.<br />
La escritura ti<strong>en</strong>de estrechos <strong>la</strong>zos<br />
<strong>en</strong>tre <strong>la</strong> literatura y otros discursos sociales<br />
como el periodismo; una cinta de<br />
Moebius donde se establec<strong>en</strong> extrañas<br />
continuidades. Las obras pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> crisis<br />
<strong>la</strong> seguridad de los gestos testimoniales.<br />
La Historia se convierte <strong>en</strong> “suma de ver-<br />
siones narrativas”, <strong>en</strong> algunos casos armónica,<br />
<strong>en</strong> otros conflictiva. Tomás Eloy<br />
Martínez responde a <strong>la</strong> Historia desde <strong>la</strong><br />
nove<strong>la</strong>, reutilizando <strong>la</strong>s formas del periodismo,<br />
su letra emplea <strong>la</strong> voz que le dic-<br />
tó <strong>la</strong>s memorias de Perón para atrapar al<br />
personaje <strong>en</strong> <strong>la</strong>s múltiples ficciones del<br />
poder.<br />
La ficción novelesca juega a registrar<br />
lo real al mismo tiempo que consigna <strong>la</strong><br />
imposibilidad del gesto. El escritor propo-<br />
ne <strong>la</strong> inv<strong>en</strong>ción como modo privilegiado<br />
de lectura de lo real, como antropología<br />
de lo imaginario. La nove<strong>la</strong> riop<strong>la</strong>t<strong>en</strong>se<br />
comi<strong>en</strong>za siempre <strong>en</strong> <strong>la</strong> pregunta sobre <strong>la</strong><br />
historia –¿Hay una historia?, leemos <strong>en</strong><br />
Respiración Artificial; reivindica el antiguo<br />
gesto del narrador <strong>en</strong> un mundo donde<br />
puede desaparecer. Los re<strong>la</strong>tos nos invitan<br />
a <strong>la</strong> av<strong>en</strong>tura de <strong>la</strong> libertad, <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tan <strong>la</strong>s<br />
inv<strong>en</strong>ciones de <strong>la</strong> historia nacional; pon<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> esc<strong>en</strong>a los dioses o demonios que nos<br />
acosan.<br />
Las ficciones de fines de mil<strong>en</strong>io se<br />
compon<strong>en</strong> desde dos espacios significativos:<br />
cuerpos y letras. La inscripción de<br />
los cuerpos es parale<strong>la</strong> y complem<strong>en</strong>taria<br />
a <strong>la</strong> mitificación de <strong>la</strong>s letras. D<strong>en</strong>tro de<br />
<strong>la</strong> historia cultural arg<strong>en</strong>tina <strong>la</strong> letra apa-<br />
rece como alta expresión del espíritu y el<br />
cuerpo como figuración deleznable de <strong>la</strong><br />
materia. La nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de<br />
siglo realiza una voraz y revulsiva ins-<br />
cripción de los textos maestros de <strong>la</strong> tradición<br />
literaria. La escritura emerge como<br />
cuerpo de <strong>la</strong> ficción y el cuerpo metafori-<br />
za <strong>la</strong> escritura de <strong>la</strong> historia. Ricardo<br />
Piglia propone que <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> litera-<br />
tura arg<strong>en</strong>tina puede ser <strong>la</strong> historia de un<br />
sistema de citas, refer<strong>en</strong>cias culturales,<br />
alusiones, p<strong>la</strong>gios, traducciones.<br />
Una cartografía de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> se cons-<br />
truye sobre dos líneas, g<strong>en</strong>ésica e históricam<strong>en</strong>te<br />
opuestas, cuyas prácticas se<br />
acercan <strong>en</strong> el deliberado exceso al que se<br />
somete a los recursos de <strong>la</strong> repres<strong>en</strong>tación,<br />
puesta <strong>en</strong> crisis. La afirmación bru-<br />
tal de <strong>la</strong> realidad se torna negación obs-<br />
tinada de <strong>la</strong> misma y a <strong>la</strong> inversa. Cuerpos<br />
y escrituras están cont<strong>en</strong>idos <strong>en</strong> un<br />
mismo arco, aunque sean elem<strong>en</strong>tos pro-<br />
v<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes de tradiciones estéticas e ideológicas<br />
difer<strong>en</strong>tes.<br />
Poni<strong>en</strong>do el énfasis <strong>en</strong> el peso de lo<br />
real, <strong>la</strong> narrativa insiste <strong>en</strong> su afán de<br />
inscribirlo como Letra lo que produce un<br />
efecto de ficción. En el otro extremo, <strong>la</strong><br />
aus<strong>en</strong>cia de refer<strong>en</strong>cias extratextuales<br />
transforma <strong>la</strong> letra <strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad. La exa-<br />
cerbación de estos gestos cuestiona <strong>la</strong>s<br />
fronteras de géneros. El cuerpo es espacio<br />
que se <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ta a <strong>la</strong> agresión interna o<br />
externa, al deterioro y a <strong>la</strong> desaparición.<br />
Vivir d<strong>en</strong>tro de un cuerpo supone <strong>la</strong> percepción<br />
de un límite: el de <strong>la</strong> muerte. No<br />
se trata sólo del cuerpo propio, sino del<br />
cuerpo aj<strong>en</strong>o, esa zona donde reverbera <strong>la</strong><br />
cuestión del Poder. Obras como El anti-<br />
guo alim<strong>en</strong>to de los héroes o Conversa-<br />
ción al Sur inscrib<strong>en</strong> el cuerpo como docum<strong>en</strong>to<br />
histórico; otras como El ojo de<br />
<strong>la</strong> patria, Santa Evita giran alrededor de<br />
cadáveres, <strong>la</strong> muti<strong>la</strong>ción y <strong>la</strong> <strong>en</strong>fermedad<br />
son alegoría de <strong>la</strong> historia <strong>en</strong> La revolu-<br />
ción es un sueño eterno
104 Carm<strong>en</strong> Perilli<br />
El cuerpo fem<strong>en</strong>ino es el cuerpo con<br />
mayúscu<strong>la</strong>s; cuerpo espiado, prohibido,<br />
<strong>en</strong>igmático a <strong>la</strong> vez que el emblema mis-<br />
mo de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia. Fu<strong>en</strong>te de fascinación<br />
o de temor, <strong>la</strong> mujer es concebida como<br />
el otro, divino o demoníaco que se erige<br />
como objeto y no como sujeto. El sil<strong>en</strong>cio<br />
fem<strong>en</strong>ino es el lugar de una pa<strong>la</strong>bra dis-<br />
tinta de <strong>la</strong> que puede brotar <strong>la</strong> literatura.<br />
La l<strong>en</strong>gua de <strong>la</strong> mujer es doble: es l<strong>en</strong>gua<br />
<strong>en</strong> tanto que sexo y es l<strong>en</strong>gua <strong>en</strong> tanto<br />
pa<strong>la</strong>bra, no <strong>en</strong> tanto letra.<br />
Si los cuerpos se hab<strong>la</strong>n desde <strong>la</strong> perversión,<br />
<strong>la</strong> literatura –cuerpo simbólico–<br />
se arma <strong>en</strong> <strong>la</strong> traducción perversa de<br />
otros discursos. El texto hegemónico de <strong>la</strong><br />
cultura arg<strong>en</strong>tina está diseñado sobre una<br />
torcedura, <strong>la</strong> del modelo. Una verdadera<br />
poética de <strong>la</strong> destrucción (Arriguci) afecta<br />
tanto el campo semántico como <strong>la</strong> forma<br />
discursiva am<strong>en</strong>azando los universos<br />
discursivos. El autor simu<strong>la</strong> ignorar al<br />
lector, afirma constantem<strong>en</strong>te <strong>la</strong> autono-<br />
mía de su <strong>en</strong>unciado con respecto al re-<br />
ceptor. La irrisión de <strong>la</strong> escritura parece<br />
rechazar al otro exterior a el<strong>la</strong>, transfor-<br />
mándose <strong>en</strong> espejo que desafía <strong>la</strong> homo-<br />
g<strong>en</strong>eidad de <strong>la</strong> imag<strong>en</strong> del sujeto: “Un<br />
hombre cuando escribe para que lo lean<br />
otros hombres mi<strong>en</strong>te. Yo que escribo<br />
para mí, no oculto <strong>la</strong> verdad. Digo: no<br />
temo descubrir ante mí lo que oculto a<br />
los demás” (Rivera, 1991).<br />
El hermetismo de los discursos y <strong>la</strong><br />
anemia anecdótica repel<strong>en</strong> una lectura<br />
p<strong>la</strong>c<strong>en</strong>tera y agregan lo siniestro como<br />
efecto c<strong>en</strong>tral. A <strong>la</strong> idea económica de <strong>la</strong><br />
escritura que propugnó el discurso liberal<br />
y el discurso de <strong>la</strong> izquierda se opone<br />
una idea antieconómica, casi como desafiando<br />
el discurso del estado neoliberal.<br />
Los discursos juegan a perderse tanto <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> suma t<strong>en</strong>sión que exalta <strong>la</strong> descripción<br />
al modo del nouveau roman como <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
letra que se esfuerza por ser pa<strong>la</strong>bra, des-<br />
cubri<strong>en</strong>do su compon<strong>en</strong>te retórico.<br />
La desintegración alcanza al mundo<br />
narrativo y sus protagonistas que, <strong>en</strong><br />
muchos casos, se duplican <strong>en</strong> escorzos de<br />
<strong>en</strong>unciados que se <strong>en</strong>tremezc<strong>la</strong>n: “una no-<br />
ve<strong>la</strong> es un recorte <strong>en</strong> un texto imaginario<br />
y sin fin, un fragm<strong>en</strong>to construido con<br />
ideas flotantes, con pa<strong>la</strong>bras sueltas, con<br />
residuos y jirones, con artificios expresi-<br />
vos y con vaci<strong>la</strong>ciones conceptuales, una<br />
apari<strong>en</strong>cia que interroga el s<strong>en</strong>tido de <strong>la</strong>s<br />
apari<strong>en</strong>cias, que investiga <strong>la</strong>s resacas y<br />
los remansos de lo real, <strong>la</strong>s <strong>en</strong>crucijadas<br />
que <strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua organiza como historias, un<br />
texto desgajado, <strong>en</strong> fin, que sabe sin sa-<br />
ber” (Martini, 1991).<br />
El sujeto ya no es el sujeto cerrado,<br />
es como espacio donde se juegan miste-<br />
riosas fuerzas. Lo siniestro devi<strong>en</strong>e de lo<br />
bajo y de lo reprimido, transformado <strong>en</strong><br />
familiar y cotidiano. El límite forma par-<br />
te de <strong>la</strong> definición de esa inquietante extrañeza<br />
–aquello que se torna revulsivo<br />
<strong>en</strong> def<strong>en</strong>sa de <strong>la</strong> racionalidad a <strong>la</strong> que<br />
ataca. El arte pulsa sus límites: el asco es<br />
uno de los efectos. Detrás de una super-<br />
ficie insoportable, se agitan una serie rei-<br />
terada de significantes que hac<strong>en</strong> añicos<br />
cualquier repres<strong>en</strong>tación autocomp<strong>la</strong>ci<strong>en</strong>te,<br />
insisti<strong>en</strong>do <strong>en</strong> lo que se desecha, convir-<br />
tiéndolo <strong>en</strong> valor. La literatura trae constantem<strong>en</strong>te<br />
aquello de lo que no se hab<strong>la</strong><br />
porque no se soporta.<br />
La podredumbre inunda el espacio de<br />
<strong>en</strong>unciación que, como <strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua tumefac-<br />
ta de Castelli o el cadáver de Eva hab<strong>la</strong><br />
desde <strong>la</strong> muerte, sost<strong>en</strong>iéndose con viol<strong>en</strong>cia<br />
<strong>en</strong> el borde del arte. El lector se vé<br />
apremiado a p<strong>en</strong>etrar <strong>en</strong> un mundo que<br />
puede ser insoportablem<strong>en</strong>te real o insoportablem<strong>en</strong>te<br />
irreal, un infierno albino<br />
como lo l<strong>la</strong>ma Sergio Bizzio, un lugar sin<br />
límite. Lo siniestro se afirma <strong>en</strong> <strong>la</strong> repetición<br />
de personajes, acciones, lugares,<br />
situaciones.<br />
Los escritores reingresan a <strong>la</strong> historia<br />
por nuevos s<strong>en</strong>deros; sobre aquel<strong>la</strong>s zo-<br />
nas inundadas por <strong>la</strong> negación y el olvido,<br />
<strong>en</strong> busca de una lectura difer<strong>en</strong>te e<br />
impugnadora. Abandonan <strong>la</strong> tarea docu-<br />
m<strong>en</strong>tal a los re<strong>la</strong>tos testimoniales. Al mis-
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de mil<strong>en</strong>io 105<br />
mo tiempo se apartan del fantasy tradicional,<br />
buscando los medios para imagi-<br />
nar los bordes. La incertidumbre ti<strong>en</strong>e<br />
que ver con <strong>la</strong> pérdida, con <strong>la</strong> derrota<br />
inexplicable <strong>en</strong> un trágico <strong>la</strong>berinto del<br />
que no advierte salida, ni siquiera <strong>la</strong> bus-<br />
ca. Lo siniestro ti<strong>en</strong>e una función contracultural<br />
y transgresora, <strong>en</strong>vía a un refe-<br />
r<strong>en</strong>te crudam<strong>en</strong>te imaginativo donde los<br />
distintos disfraces de <strong>la</strong> muerte desafían<br />
NOVELAS<br />
Aira, César, La luz arg<strong>en</strong>tina, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
C<strong>en</strong>tro Editor de América Latina, 1983.<br />
______ La liebre, Bu<strong>en</strong>os Aires: Emecé, 1991.<br />
______ Embalse, Bu<strong>en</strong>os Aires: Emecé, 1992.<br />
Belgrano Rawson, Eduardo, Fuegia, Bu<strong>en</strong>os Aires<br />
Sudamericana, 1991.<br />
Bizzio, Sergio, Infierno Albino, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Sudamericana, 1993.<br />
Feinmann, José Pablo, La astucia de <strong>la</strong> razón:<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: Alfaguara, 1990.<br />
Fresán, Rodrigo, Historia Arg<strong>en</strong>tina: Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
P<strong>la</strong>neta Biblioteca del Sur, 1991.<br />
Marimón, Antonio, El antiguo alim<strong>en</strong>to de los<br />
héroes, Bu<strong>en</strong>os Aires: Punto Sur, 1988.<br />
Martínez, Tomás Eloy, Lugar común <strong>la</strong> muerte,<br />
Caracas,: Monte Avi<strong>la</strong>, 1979.<br />
______ La nove<strong>la</strong> de Perón, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Legasa, 1985.<br />
______ La mano del amo, Bu<strong>en</strong>os Aires: P<strong>la</strong>neta<br />
Biblioteca del Sur, 1991.<br />
Martini, Juan Carlos, La vida <strong>en</strong>tera, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, Bruguera, 1982.<br />
______ Composición de Lugar, Bu<strong>en</strong>os Aires<br />
Bruguera, 1984.<br />
______ El fantasma imperfecto, Bu<strong>en</strong>os Aires :<br />
Legasa, 1986.<br />
______ La construcción del héroe, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Legasa, 1989.<br />
______ El <strong>en</strong>igma de <strong>la</strong> realidad, Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Alfaguara: 1991.<br />
Mercado, Tununa, Canon de alcoba, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Ada Korn, 1988<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Anderson, B<strong>en</strong>edict, Comunidades imaginadas,<br />
México: Fondo de Cultura Económica, 1991.<br />
Arrigucci, Davi , O Escorpiao Enca<strong>la</strong>crado, San<br />
Pablo, Perspectiva, 1973.<br />
el asombro ante el horror al reunir barbarie<br />
y racionalidad.<br />
Los novelistas arg<strong>en</strong>tinos de fines de<br />
mil<strong>en</strong>io, como los cartógrafos, describ<strong>en</strong>,<br />
mid<strong>en</strong> y repres<strong>en</strong>tan <strong>la</strong>s ficciones de nues-<br />
tra cultura pintando un fascinante y ate-<br />
rrador mapa de nuestro imaginario social,<br />
quizá porque si<strong>en</strong>t<strong>en</strong> también <strong>la</strong> necesi-<br />
dad de manejar su territorio o simple-<br />
m<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> av<strong>en</strong>tura de descubrirlo.<br />
______ En estado de memoria, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Ada Korn, 1990.<br />
Piglia, Ricardo, Prisión Perpetua, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Sudamericana, 1988.<br />
Rivera, Andrés, Nada que perder, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
C<strong>en</strong>tro Editor de América Latina, 1982.<br />
______ En esta dulce tierra, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Folios, 1984.<br />
______ La revolución es un sueño eterno, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1987.<br />
______ El amigo de Baude<strong>la</strong>ire, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Alfaguara, 1991.<br />
______ La sierva, Bu<strong>en</strong>os Aires: Alfaguara, 1992.<br />
______ El verdugo <strong>en</strong> el umbral, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Alfaguara, 1995.<br />
______ El profundo sur, Bu<strong>en</strong>os Aires: Alfaguara,<br />
1999.<br />
Rabanal, Rodolfo, Cita <strong>en</strong> Marruecos, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Seix Barral, P<strong>la</strong>neta, 1997.<br />
Saer, Juan José, El <strong>en</strong>t<strong>en</strong>ado, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Folios, 1983.<br />
Soriano, Osvaldo, No habrá más p<strong>en</strong>as ni olvido,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: Bruguera, 1982.<br />
______ Cuarteles de invierno, Bu<strong>en</strong>os Aires:<br />
Bruguera, 1982.<br />
______ A sus p<strong>la</strong>ntas r<strong>en</strong>dido un león, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Sudamericana, 1986.<br />
______ Una sombra ya pronto serás, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Sudamericana, 1990.<br />
______ El ojo de <strong>la</strong> patria, Bu<strong>en</strong>os Aires : Sudamericana:<br />
1992.<br />
Traba, Marta, Conversación al sur, México: Siglo<br />
XXI, 1984.<br />
Augé, Marc, Los “no lugares”. Espacios del anonimato.<br />
Una antropología de <strong>la</strong> sobremodernidad,<br />
España: Gedisa, 1993.<br />
B<strong>en</strong>jamin, Walter, Ensayos escogidos, Madrid:<br />
Taurus, 1991.
106 Carm<strong>en</strong> Perilli<br />
Iglesia, Cristina, Cautivas y misiones. Mitos<br />
b<strong>la</strong>ncos de <strong>la</strong> conquista, Bu<strong>en</strong>os Aires: Catálogos,<br />
1987.<br />
Jameson. Fredric, Docum<strong>en</strong>tos de cultura, Docum<strong>en</strong>tos<br />
de barbarie, Madrid: Visor, 1991.<br />
Lotman, Iuri, Semiótica de <strong>la</strong> cultura, Madrid,<br />
Cátedra, 1982 .<br />
Ludmer, Josefina, El cuerpo del delito, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Perfil, 1999.<br />
RESUMEN<br />
Geografías de <strong>la</strong> nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina de fines de mil<strong>en</strong>io.<br />
En el ocaso del siglo XX <strong>la</strong> narrativa arg<strong>en</strong>tina<br />
puede leerse como inquietante cartografía<br />
de <strong>la</strong> ley<strong>en</strong>da nacional. La escritura trabaja <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s grietas sufridas por <strong>la</strong>s repres<strong>en</strong>taciones<br />
id<strong>en</strong>titarias y se conforma como espacio donde<br />
los textos pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> esc<strong>en</strong>a <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>cia. De <strong>la</strong><br />
geografía literaria emerge un ord<strong>en</strong> social perverso<br />
que funda su legalidad <strong>en</strong> el crim<strong>en</strong>, cuyo<br />
efecto discursivo c<strong>en</strong>tral es lo siniestro Los re-<br />
SUMMARY<br />
Geography of the Arg<strong>en</strong>tine novel at the <strong>en</strong>d of the mill<strong>en</strong>ium.<br />
At the <strong>en</strong>d of the 20 th C<strong>en</strong>tury, Arg<strong>en</strong>tine<br />
narrative can be read as a disturbing cartography<br />
of national leg<strong>en</strong>d. Writing operates in the<br />
crevices of id<strong>en</strong>tity repres<strong>en</strong>tations and creates a<br />
space where viol<strong>en</strong>ce bursts through the text. A<br />
perverse social order, founded on crime, emerges<br />
from the literary geography; its discourse c<strong>en</strong>ters<br />
on the evil. The stories weave a vast universe<br />
Perilli, Carm<strong>en</strong>, Las ratas <strong>en</strong> <strong>la</strong> torre de Babel.<br />
La nove<strong>la</strong> arg<strong>en</strong>tina <strong>en</strong>tre 1982 y 1992, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Letra Bu<strong>en</strong>a, 1994.<br />
Perilli, Carm<strong>en</strong>, Historiografía y ficción <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> narrativa hispanoamericana, Colección<br />
Humanitas, Tucumán: Facultad de Filosofía y<br />
Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1994.<br />
Piglia, Ricardo, Crítica y Ficción, Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Siglo XXI, 1991.<br />
<strong>la</strong>tos tej<strong>en</strong> un vasto universo <strong>en</strong> el que letras<br />
y cuerpos se acercan, poni<strong>en</strong>do a prueba los límites<br />
<strong>en</strong>tre realidad y ficción. La fábu<strong>la</strong> literaria<br />
ape<strong>la</strong> a <strong>la</strong> fábu<strong>la</strong> histórica y <strong>la</strong> convierte <strong>en</strong><br />
reflexión y análisis, reve<strong>la</strong>ndo su retórica. Los<br />
narradores se embarcan <strong>en</strong> un nuevo proyecto<br />
narrativo que arma un mapa de <strong>la</strong>s estructuras<br />
profundas convirtiéndolos <strong>en</strong> antropólogos del<br />
imaginario arg<strong>en</strong>tino.<br />
where words and bodies come closer, questioning<br />
the borders betwe<strong>en</strong> reality and fiction. The<br />
literary fable appeals to the historical fable and<br />
turns it into reflection and analysis, and reveals<br />
its rhetoric. Narrators <strong>en</strong>gage in a new narrative<br />
project that outlines a map of the deep<br />
structures, and thus they become anthropologists<br />
of the Arg<strong>en</strong>tine imagination.
I-<br />
in duda es acertada <strong>la</strong> afir-<br />
mación de A<strong>la</strong>n Guy respecto<br />
a que <strong>la</strong> filosofía de<br />
<strong>la</strong> liberación y <strong>la</strong> teología<br />
de <strong>la</strong> liberación son algunos de los aportes<br />
culturales más importantes de Améri-<br />
ca Latina durante el siglo XX. 1 D<strong>en</strong>tro de<br />
este movimi<strong>en</strong>to, que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra su orig<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina a finales de los años ses<strong>en</strong>-<br />
ta, 2 destaca <strong>la</strong> obra de Enrique Dussel. 3<br />
Más allá de <strong>la</strong>s distinciones que puedan<br />
realizarse <strong>en</strong> el interior de <strong>la</strong> filosofía de<br />
<strong>la</strong> liberación, tal y como lo sugier<strong>en</strong> acer-<br />
tadam<strong>en</strong>te Horacio Cerutti y Francisco<br />
Miró Quesada, 4 Dussel ha logrado man-<br />
t<strong>en</strong>er su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to a <strong>la</strong> altura de los<br />
cambios radicales que han afectado a los<br />
discursos c<strong>en</strong>trados <strong>en</strong> <strong>la</strong> idea político-<br />
social de liberación. Para muchos <strong>la</strong> per-<br />
Pedro E. García Ruiz<br />
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973<br />
Una aproximación al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Enrique Dussel<br />
1 Véase A. Guy, “Importancia y actualidad de <strong>la</strong><br />
filosofía hispanoamericana”, <strong>en</strong> E. Formet (director).<br />
Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones<br />
al panorama actual, Barcelona: PPU, 1987.<br />
2 Véase E. Dussel, “Una década arg<strong>en</strong>tina (1966-<br />
1976) y el orig<strong>en</strong> de <strong>la</strong> ‘Filosofía de <strong>la</strong> liberación’”,<br />
<strong>en</strong> Reflexâo (Campinas), 38 (1987), pp.<br />
20-50, reproducido <strong>en</strong> id., Historia de <strong>la</strong> filosofía<br />
y filosofía de <strong>la</strong> liberación, Bogotá: Nueva América,<br />
1994, pp. 55-96.<br />
3 Entre otros véase: E. Dom<strong>en</strong>chonok, Filosofía<br />
Latinoamericana. Problemas y t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias, Bogotá:<br />
Ediciones el Búho, 1990; R. Fornet-Betancourt,<br />
“Filosofía de <strong>la</strong> liberación”, <strong>en</strong> E. Form<strong>en</strong>t, op.<br />
cit., pp. 123-150; P. Guadarrama González, “Reflexiones<br />
sobre <strong>la</strong> filosofía <strong>la</strong>tinoamericana de <strong>la</strong><br />
liberación”, <strong>en</strong> Prometeo (México), 6 (1986), pp.<br />
25-30.<br />
4 H. Cerutti Guldberg, Filosofía de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
México: FCE, 1983, nos hab<strong>la</strong><br />
de “sectores”: “populista” y “crítico del sector<br />
populista”; el primero se subdivide <strong>en</strong> “dogmatismo<br />
de <strong>la</strong> ambigüedad concreta” y <strong>en</strong> “populismo<br />
de <strong>la</strong> ambigüedad abstracta”; el segundo<br />
<strong>en</strong> “subsector historicista” y <strong>en</strong> “subsector problematizador”,<br />
pp. 226-270. La obra de Dussel<br />
queda situada <strong>en</strong> el “populismo de <strong>la</strong> ambigüedad<br />
abstracta”. F. Miró Quesada, “Filosofía de<br />
tin<strong>en</strong>cia de una “filosofía de <strong>la</strong> liberación”<br />
como movimi<strong>en</strong>to intelectual estaba cond<strong>en</strong>ada<br />
a desaparecer cuando <strong>la</strong>s condi-<br />
ciones histórico-sociales que le dieron<br />
vida hubieran sido superadas. 5 Así lo<br />
sostuvo <strong>en</strong> 1976 Joaquín Hernández Al-<br />
varado: “La filosofía de <strong>la</strong> liberación está<br />
llegando a sus últimas posibilidades. Es<br />
díficil que logre más <strong>en</strong>foques y perspec-<br />
tivas fecundas de <strong>la</strong>s que ha dado y que<br />
fueron <strong>en</strong> años anteriores un verdadero<br />
r<strong>en</strong>acimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong>tinoamerica-<br />
no”. 6<br />
La obra de Dussel, a difer<strong>en</strong>cia de<br />
otros miembros del movimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> fi-<br />
losofía de <strong>la</strong> liberación, 7 no ha abando-<br />
nado sus hipótesis de trabajo originales y<br />
<strong>la</strong>s ha <strong>en</strong>riquecido a través de diversas<br />
polémicas, mostrando que no eran única-<br />
<strong>la</strong> liberación: converg<strong>en</strong>cias y diverg<strong>en</strong>cias”, <strong>en</strong><br />
América Latina (Moscú), 11 (1988), reproducido<br />
<strong>en</strong> Materiales para <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filosofía <strong>en</strong><br />
Latinoamérica, C<strong>en</strong>tro de Docum<strong>en</strong>tación <strong>en</strong><br />
Filosofía Latinoamericana e Ibérica, México:<br />
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapa<strong>la</strong>pa,<br />
1995, nº 1, 21 pp., toma como guía de su<br />
trabajo <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “Dec<strong>la</strong>ración de Morelia” —<br />
firmada por Enrique Dussel, Arturo Roig,<br />
Abe<strong>la</strong>rdo Villegas, Leopoldo Zea y él mismo—<br />
y ofrece, a mi juicio, una visión más objetiva<br />
que <strong>la</strong> de Cerutti <strong>en</strong> su tratami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>cias<br />
<strong>en</strong> el interior de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación.<br />
5 Entre estas condiciones podríamos m<strong>en</strong>cionar <strong>la</strong><br />
Teoría de <strong>la</strong> Dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, los movimi<strong>en</strong>tos nacionales<br />
de liberación <strong>en</strong> América Latina y el<br />
Concilio Vaticano II.<br />
6 J. Hernández Alvarado, “¿Filosofía de <strong>la</strong> liberación<br />
o liberación de <strong>la</strong> filosofía?”, <strong>en</strong> Cuadernos<br />
Salmantinos de Filosofía (Sa<strong>la</strong>manca), III (1976),<br />
pp. 379-399; aquí: p. 393.<br />
7 De los diversos miembros fundadores de <strong>la</strong> filosofía<br />
de <strong>la</strong> liberación (Osvaldo Ardiles, Hugo<br />
Assmann, Mario Casal<strong>la</strong>, Carlos Cull<strong>en</strong>, Julio<br />
de Zan, Aníbal Fornari, Daniel Guillot, Antonio<br />
Kin<strong>en</strong>, Rodolfo Kusch, Diego Pró, Agustín de <strong>la</strong><br />
Riega, Arturo Roig) algunos, como Juan Carlos
108 Pedro E. García Ruiz<br />
m<strong>en</strong>te el resultado de una coyuntura histórica<br />
determinada. El célebre debate<br />
sobre <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de una filosofía <strong>la</strong>ti-<br />
noamericana auténtica 8 iniciado por el<br />
peruano Augusto Sa<strong>la</strong>zar Bondy <strong>en</strong> 1968, 9<br />
<strong>en</strong> donde exponía <strong>la</strong> necesidad de <strong>la</strong> par-<br />
ticipación activa de <strong>la</strong> filosofía <strong>en</strong> <strong>la</strong> superación<br />
de <strong>la</strong> “cultura de <strong>la</strong> dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>-<br />
cia” 10 prevaleci<strong>en</strong>te <strong>en</strong> América Latina,<br />
constituyó una de <strong>la</strong>s guías teóricas más<br />
importantes para <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> libera-<br />
ción: “En última instancia, vivimos <strong>en</strong> el<br />
nivel consci<strong>en</strong>te según modelos de cultura<br />
que no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> asidero <strong>en</strong> nuestra con-<br />
dición de exist<strong>en</strong>cia. En <strong>la</strong> cruda tierra<br />
de esta realidad histórica, que ha de ser<br />
juzgada tomando <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s grandes<br />
masas pauperizadas de nuestros países,<br />
<strong>la</strong> conducta imitativa da un producto deformado<br />
que se hace pasar por el mode-<br />
lo original. Y este modelo opera como<br />
mito que impide reconocer <strong>la</strong> verdadera<br />
situación de nuestra comunidad y poner<br />
<strong>la</strong>s bases de una g<strong>en</strong>uina edificación de<br />
Scannone, han desarrol<strong>la</strong>do una filosofía de <strong>la</strong><br />
liberación inspirada <strong>en</strong> <strong>la</strong> cultura popu<strong>la</strong>r y <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica de los símbolos culturales sigui<strong>en</strong>do<br />
a Paul Ricoeur (véase J.C. Scannone,<br />
“Simbolismo religioso y p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to especu<strong>la</strong>tivo<br />
filosófico según Paul Ricoeur”, <strong>en</strong> Stromata<br />
36 [1980], pp. 215-226; id., “Hacia una filosofía<br />
a partir de <strong>la</strong> sabiduría popu<strong>la</strong>r”, <strong>en</strong> Análisis 17<br />
[Bogotá], 35-36 [1982], pp. 269-275); otros,<br />
como Horacio Cerutti, decididam<strong>en</strong>te han r<strong>en</strong>unciado<br />
a el<strong>la</strong>.<br />
8 Esta cuestión que, <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, ha sido constante<br />
<strong>en</strong> toda <strong>la</strong> filosofía <strong>la</strong>tinoamericana <strong>en</strong> el siglo<br />
XX fue p<strong>la</strong>nteada por Juan Bautista Alberdi <strong>en</strong><br />
el último cuarto del siglo XIX <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina.<br />
Sobre el tema véase J.E. Gracia e I. Jaksic, Filosofía<br />
e id<strong>en</strong>tidad <strong>en</strong> América Latina, Caracas:<br />
Monte Avi<strong>la</strong> Editores, 1988.<br />
9 A. Sa<strong>la</strong>zar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra<br />
América? México: Siglo XXI, 1968. Sobre <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre filosofía y liberación <strong>en</strong> este importante<br />
autor véase E. Dussel, “La ‘filosofía de<br />
<strong>la</strong> dominación’ de Augusto Sa<strong>la</strong>zar Bondy”, <strong>en</strong><br />
Materiales para <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filosofía <strong>en</strong> Latinoamérica,<br />
C<strong>en</strong>tro de Docum<strong>en</strong>tación <strong>en</strong> Filosofía<br />
Latinoamericana e Ibérica, México: Universidad<br />
Autónoma Metropolitana-Iztapa<strong>la</strong>pa, 1995,<br />
nº 2, 9 pp.<br />
10 Véase A. Sa<strong>la</strong>zar Bondy, La cultura de <strong>la</strong> dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia,<br />
Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1966.<br />
11 Ibid., p. 118.<br />
nuestra <strong>en</strong>tidad histórica, de nuestro<br />
propio ser”. 11 La originalidad de <strong>la</strong> filo-<br />
sofía <strong>la</strong>tinoamericana era una cuestión<br />
que se resolvía <strong>en</strong> el ejercicio de <strong>la</strong> misma<br />
y <strong>en</strong> su compromiso concreto con <strong>la</strong><br />
realidad social. Por ello escribió nuestro<br />
autor: “La pres<strong>en</strong>te obra 12 no pret<strong>en</strong>de<br />
p<strong>en</strong>sar sólo <strong>la</strong>s condiciones de posibili-<br />
dad de una filosofía <strong>la</strong>tinoamericana. El<strong>la</strong><br />
es, desde su comi<strong>en</strong>zo, filosofía <strong>la</strong>tinoamericana”.<br />
13 En este s<strong>en</strong>tido, el grupo<br />
fundador de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación<br />
afirmó que ésta “<strong>en</strong>tre nosotros es <strong>la</strong><br />
única filosofía <strong>la</strong>tinoamericana posible,<br />
que es lo mismo que decir que es <strong>la</strong> úni-<br />
ca filosofía posible <strong>en</strong>tre nosotros. El<br />
p<strong>en</strong>sar filosófico que no tome debida<br />
cu<strong>en</strong>ta crítica de sus condicionami<strong>en</strong>tos y<br />
que no se juegue históricam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el esc<strong>la</strong>recimi<strong>en</strong>to<br />
y <strong>la</strong> liberación del pueblo<br />
<strong>la</strong>tinoamericano es ahora, pero lo será<br />
mucho más <strong>en</strong> el futuro, un p<strong>en</strong>sar decad<strong>en</strong>te,<br />
superfluo, ideológico, <strong>en</strong>cubridor,<br />
innecesario”. 14<br />
12 Se trata de Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> I, Bu<strong>en</strong>os Aires: Siglo<br />
XXI, 1973; reeditada como Filosofía ética <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> I. Presupuestos de una<br />
filosofía de <strong>la</strong> liberación, México: Edicol, 1977.<br />
13 Ibid., p. 11. Aquí radica también <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia<br />
<strong>en</strong>tre <strong>la</strong> postura de Dussel y <strong>la</strong> de Zea respecto<br />
al status quaestionis de <strong>la</strong> filosofía: para<br />
Dussel, como para Sa<strong>la</strong>zar Bondy, <strong>la</strong> filosofía<br />
debe partir de <strong>la</strong> realidad <strong>la</strong>tinoamericana y,<br />
<strong>en</strong> concreto, de su negatividad (dominación,<br />
pauperización, etcétera). Para Zea, según<br />
Dussel, el proyecto de una filosofía de <strong>la</strong> liberación<br />
queda finalm<strong>en</strong>te subsumido <strong>en</strong> el más<br />
vasto y m<strong>en</strong>os crítico de una reconstrucción<br />
de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong>s ideas. La cuestión es: ¿filosofía<br />
<strong>la</strong>tinoamericana o filosofía de <strong>la</strong> liberación?<br />
Sa<strong>la</strong>zar Bondy y Dussel optaron por<br />
una filosofía articu<strong>la</strong>da a una praxis con miras<br />
a <strong>la</strong> transformación social. Sobre estos temas<br />
véase E. Dussel, “La ‘filosofía de <strong>la</strong> dominación’<br />
de Augusto Sa<strong>la</strong>zar Bondy”, op. cit. Id.,<br />
“El proyecto de una ‘filosofía de <strong>la</strong> historia <strong>la</strong>tinoamericana’<br />
de Leopoldo Zea”, <strong>en</strong> R.<br />
Fornet-Betancourt, Für Leopoldo Zea, Aach<strong>en</strong>:<br />
Concordia Reihe Monographi<strong>en</strong>, Augustinus,<br />
1992, pp. 24-37.<br />
14 “A manera de manifiesto”, <strong>en</strong> VV.AA. Hacia<br />
una filosofía de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: Editorial Bonum, 1973. Contraportada.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 109<br />
Fr<strong>en</strong>te a dos maneras de abordar<br />
los problemas filosóficos por <strong>en</strong>tonces, a<br />
saber, por medio del análisis lingüístico<br />
—que era el predominante <strong>en</strong> América<br />
Latina— cuya característica principal era,<br />
como ya lo había <strong>en</strong>fatizado Herbert<br />
Marcuse <strong>en</strong> El hombre unidim<strong>en</strong>sional, 15<br />
su carácter acrítico e indifer<strong>en</strong>te respecto<br />
a los problemas sociales y económicos; 16<br />
o por medio del marxismo de cuño estalinista<br />
y althusseriano que se imponía <strong>en</strong><br />
los distintos grupos izquierdistas y <strong>en</strong><br />
gran parte del sector intelectual radical<br />
<strong>la</strong>tinoamericano —fluctuando desde postu-<br />
ras de militancia activa hasta revisionis-<br />
mos estructuralistas—, 17 <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong><br />
liberación optó 18 por <strong>la</strong> her<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong><br />
anterior g<strong>en</strong>eración filosófica arg<strong>en</strong>tina<br />
repres<strong>en</strong>tada por Carlos Astrada, Nimio<br />
de Anquín y Miguel Ángel Virasoro: conti-<br />
nuar su crítica y relectura de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>ome-<br />
nología de Husserl y de <strong>la</strong> ontología de<br />
Heidegger. “La filosofía de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia no<br />
fue una ‘filosofía de <strong>la</strong> crisis’, sino una<br />
‘crisis de <strong>la</strong> filosofía’ depuradora, que<br />
15 Véase H. Marcuse, El hombre unidim<strong>en</strong>sional.<br />
Ensayo sobre <strong>la</strong> ideología de <strong>la</strong> sociedad industrial<br />
avanzada, México: P<strong>la</strong>neta Agostini, 1985, capítulo<br />
7: “El triunfo del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to positivo: <strong>la</strong><br />
filosofía unidim<strong>en</strong>sional”, pp. 197-227. Sobre <strong>la</strong><br />
influ<strong>en</strong>cia de Marcuse <strong>en</strong> <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración de <strong>la</strong><br />
filosofía de <strong>la</strong> liberación de Dussel véase P. E.<br />
García Ruiz, Aproximación a <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación<br />
de Enrique Dussel. Análisis de los supuestos<br />
fundam<strong>en</strong>tales de su filosofía, tesis de lic<strong>en</strong>ciatura<br />
<strong>en</strong> filosofía, México: Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Iztapa<strong>la</strong>pa, División de Ci<strong>en</strong>cias<br />
Sociales y Humanidades, 1994, capítulo III, 4:<br />
“La aportación de H. Marcuse y E. Bloch: <strong>la</strong><br />
politización de <strong>la</strong> ontología”, pp. 147-156.<br />
16 Tómese como ejemplo el sigui<strong>en</strong>te texto: “La filosofía<br />
<strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido estricto, se <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ta a <strong>la</strong>s concepciones<br />
del mundo, como a <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias, a <strong>la</strong>s<br />
artes y cualquiera de los sectores de <strong>la</strong> vida cultural<br />
de <strong>la</strong>s sociedades; pero no se confunde con<br />
ninguno de ellos. A <strong>la</strong> filosofía no le corresponde<br />
determinar los ideales de <strong>la</strong> vida y no disputa, ni<br />
con los moralistas, ni con los políticos el derecho<br />
a darles una formu<strong>la</strong>ción adecuada o a propagarlos;<br />
ni con los investigadores de <strong>la</strong> psicología y <strong>la</strong>s<br />
ci<strong>en</strong>cias sociales el derecho a explorar sus complejos<br />
oríg<strong>en</strong>es. La filosofía guarda su interés<br />
predominantem<strong>en</strong>te cognoscitivo y perman<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
posesión de los instrum<strong>en</strong>tos de análisis”. F.<br />
Salmerón, “La filosofía y <strong>la</strong>s actitutes morales”,<br />
abrió <strong>la</strong>s puertas al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to actual,<br />
ayudando a despr<strong>en</strong>dernos tal vez defini-<br />
tivam<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> omnipot<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> Auto-<br />
conci<strong>en</strong>cia. A <strong>la</strong> vez reabrió los cauces de<br />
una lectura de Hegel y del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
social posthegeliano, siempre a partir del<br />
presupuesto de <strong>la</strong> absoluta prioridad del<br />
Ser sobre el p<strong>en</strong>sar. Este proceso, ocurri-<br />
do como dev<strong>en</strong>ir interno del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
arg<strong>en</strong>tino y no como fruto importado, debía<br />
llevar necesariam<strong>en</strong>te al <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro del<br />
ser nacional y <strong>la</strong>tinoamericano y a su se-<br />
ña<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>to como alteridad”. 19<br />
II El p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Dussel durante<br />
los años ses<strong>en</strong>ta se había situado decidi-<br />
dam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>o-<br />
logía-herm<strong>en</strong>éutica al int<strong>en</strong>tar <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración<br />
de una antropología filosófica 20 fun-<br />
dada <strong>en</strong> <strong>la</strong> reconstrucción de <strong>la</strong>s visiones<br />
de mundo (Weltaschauung<strong>en</strong>) subyac<strong>en</strong>tes<br />
al ser histórico de <strong>la</strong> América Lati-<br />
na. 21 Se trata de un acceso herm<strong>en</strong>éutico<br />
al ser de lo <strong>la</strong>tinoamericano inspirado <strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> J. Gracia, E. Rabossi, E. Vil<strong>la</strong>nueva y M.<br />
Dascal (compi<strong>la</strong>dores), El análisis filosófico <strong>en</strong><br />
América Latina, México: FCE, 1985, p. 290.<br />
17 Véase G. Ramos, “Política y concepción del<br />
mundo: antinomias del marxismo <strong>la</strong>tinoamericano”,<br />
<strong>en</strong> Revista Cubana de Ci<strong>en</strong>cias Sociales, 17<br />
(1988), pp. 35-51. Sobre el tema <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral véase<br />
P. Guadarrama González, Marxismo y antimarxismo<br />
<strong>en</strong> América Latina, México: Editora<br />
Política, Ediciones El Caballito, 1994.<br />
18 Respecto a esta opción ha seña<strong>la</strong>do A. Roig:<br />
“En lo que podríamos l<strong>la</strong>mar el ‘a<strong>la</strong> derecha’ del<br />
movimi<strong>en</strong>to, fue <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida <strong>la</strong> ‘filosofía de <strong>la</strong> liberación’<br />
como una alternativa <strong>en</strong>tre el individualismo<br />
liberal del capitalismo y el marxismo, el<br />
cual era acusado de ‘colectivismo anticristiano’<br />
”, <strong>en</strong> “Cuatro tomas de posición a esta altura de<br />
los tiempos”, <strong>en</strong> Nuestra América, UNAM<br />
(México), 11 (1984), mayo-agosto, p. 58.<br />
19 VV. AA., Hacia una filosofía de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
op. cit., pp. 5-6.<br />
20 Véase: E. Dussel, “Situación problemática de <strong>la</strong><br />
antropología filosófica”, <strong>en</strong> Nordeste (Resist<strong>en</strong>cia),<br />
7 (1965), pp. 101-130.<br />
21 Véase E. Dussel, El humanismo semita. Estructuras<br />
int<strong>en</strong>cionales radicales del pueblo de Israel y<br />
otros semitas, Bu<strong>en</strong>os Aires: EUDEBA, 1969;<br />
id., El dualismo <strong>en</strong> <strong>la</strong> antropología de <strong>la</strong> cristiandad.<br />
Desde los oríg<strong>en</strong>es hasta antes de <strong>la</strong> conquista<br />
de América, Bu<strong>en</strong>os Aires: Editorial Guada-
110 Pedro E. García Ruiz<br />
el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Paul Ricoeur y, <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral,<br />
<strong>en</strong> los análisis de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología<br />
postrasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tal (Heidegger, Merleau-<br />
Ponty, Sartre, etcétera). Esto queda expuesto<br />
<strong>en</strong> los diversos trabajos de <strong>la</strong><br />
época de carácter filosófico e histórico <strong>en</strong><br />
donde Dussel se sirve de <strong>la</strong>s tesis básicas<br />
de <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica ricoeuriana para<br />
dar cu<strong>en</strong>ta de <strong>la</strong> situación de América<br />
Latina <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia universal, idea que<br />
le fue sugerida por <strong>la</strong> obra de Leopoldo<br />
Zea. 22 La hipótesis de trabajo era <strong>la</strong> si-<br />
gui<strong>en</strong>te: “Toda civilización ti<strong>en</strong>e un s<strong>en</strong>tido,<br />
aunque dicho s<strong>en</strong>tido esté difuso, in-<br />
consci<strong>en</strong>te y sea difícil de ceñir. Todo ese<br />
sistema se organiza <strong>en</strong> torno a un núcleo<br />
ético-mítico que estructura los cont<strong>en</strong>idos<br />
últimos int<strong>en</strong>cionales de un grupo, que<br />
puede descubrirse por <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica de<br />
los mitos fundam<strong>en</strong>tales de <strong>la</strong> comuni-<br />
dad”. 23 La civilización se sust<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> valo-<br />
res que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran ocultos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
distintas manifestaciones de <strong>la</strong> misma,<br />
para acceder a ellos es necesario investi-<br />
gar <strong>la</strong>s distintas estructuras que <strong>en</strong> su<br />
lupe, 1974; id., El humanismo helénico, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: EUDEBA, 1975. Esta trilogía geopolítica-cultural<br />
fue redactada <strong>en</strong>tre 1962 y 1968.<br />
Un análisis de estas obras se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> P.<br />
E. García Ruiz, op. cit., capítulo II: “Antropología<br />
filosófica y visiones de mundo: el acceso<br />
herm<strong>en</strong>éutico al ser de América Latina”, pp.<br />
24-83.<br />
22 Véase E. Dussel, “Iberoamérica <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia<br />
universal”, <strong>en</strong> Revista de Occid<strong>en</strong>te (Madrid), 25<br />
(1965), pp. 85-95. “La obra de Zea América como<br />
conci<strong>en</strong>cia me impactó de tal manera que desde<br />
aquel mom<strong>en</strong>to hasta hoy mi int<strong>en</strong>to es justam<strong>en</strong>te<br />
posibilitar <strong>la</strong> ‘<strong>en</strong>trada’ de América Latina<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> historia mundial. Debo agradecer a Zea el<br />
haberme <strong>en</strong>señado que América Latina está fuera<br />
de <strong>la</strong> historia”, E. Dussel, “El proyecto de<br />
una ‘filosofía de <strong>la</strong> historia <strong>la</strong>tinoamericana’ de<br />
Leopoldo Zea”, articulo citado, p. 30, nota 11.<br />
23 E. Dussel, “La civilización y su núcleo éticomítico”,<br />
<strong>en</strong> id., Hipótesis para una historia de <strong>la</strong><br />
Iglesia <strong>en</strong> América Latina, Barcelona: Este<strong>la</strong>,<br />
1967, p. 28. Esta idea está tomada de un artículo<br />
de Ricoeur publicado <strong>en</strong> Esprit <strong>en</strong> octubre de<br />
1961: “Civilización universal y culturas nacionales”,<br />
reproducido ahora <strong>en</strong> P. Ricoeur, Historia y<br />
verdad, Madrid: Ediciones Encu<strong>en</strong>tro, 1990, pp.<br />
251-263.<br />
24 “Me parece que, si se quiere llegar al núcleo<br />
c<strong>en</strong>tral, hay que p<strong>en</strong>etrar hasta esa capa de imá-<br />
conjunto constituy<strong>en</strong> a una comunidad<br />
histórica. 24 En estas obras ya se prefigu-<br />
ra una severa crítica a <strong>la</strong> cultura griega y<br />
al euroc<strong>en</strong>trismo asociado a el<strong>la</strong>; Dussel<br />
opone a <strong>la</strong> visión griega del mundo <strong>la</strong><br />
judeo-cristiana (semita). La finalidad era<br />
cuestionar <strong>la</strong> visión de <strong>la</strong> historia universal<br />
que interpreta el acontecer histó-<br />
rico desde el concepto de “desarrollo”<br />
(Entwicklung ), 25 es decir, compr<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> historia como una sucesión lineal de<br />
etapas que <strong>en</strong> realidad son <strong>la</strong> proyección<br />
de <strong>la</strong> historia interna de Europa al status<br />
de universalidad concebida desde una filo-<br />
sofía de <strong>la</strong> historia <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido hegeliano.<br />
América Latina se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra, <strong>en</strong> este s<strong>en</strong>tido,<br />
fuera de <strong>la</strong> modernidad. 26<br />
En su conjunto, dichas obras ofre-<br />
c<strong>en</strong> una visión herm<strong>en</strong>éutica de <strong>la</strong> “protohistoria”<br />
de América Latina que define <strong>la</strong>s<br />
categorías antropológicas y éticas —grie-<br />
gas, judías y cristianas— que están a <strong>la</strong><br />
base de <strong>la</strong> autocompr<strong>en</strong>sión de lo <strong>la</strong>tino-<br />
americano. Sin embargo, el <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tami<strong>en</strong>-<br />
to <strong>en</strong>tre diversas culturas, <strong>en</strong> este caso <strong>la</strong><br />
g<strong>en</strong>es y de símbolos que constituy<strong>en</strong> <strong>la</strong>s repres<strong>en</strong>taciones<br />
de base de un pueblo [...]. Las imág<strong>en</strong>es<br />
y los símbolos constituy<strong>en</strong> lo que podríamos<br />
l<strong>la</strong>mar el soñar despierto de un grupo histórico.<br />
En este s<strong>en</strong>tido hablo del núcleo éticomítico<br />
que constituye el fondo cultural de un<br />
pueblo”, P. Ricoeur, Historia y verdad, op. cit., p.<br />
259.<br />
25 “De Hegel el concepto ‘desarrollo’ pasó a Marx,<br />
y de éste a <strong>la</strong> economía y sociología del ‘desarrollo’.<br />
Por ello deseamos hoy retornar al cont<strong>en</strong>ido<br />
‘filosófico’ de esta pa<strong>la</strong>bra que, como decimos<br />
fue el más antiguo. Un país ‘sub-desarrol<strong>la</strong>do’,<br />
ontológicam<strong>en</strong>te, es ‘no-moderno’, pre-<br />
Aufklärung, para Hegel”. E. Dussel, 1492. El <strong>en</strong>cubrimi<strong>en</strong>to<br />
del otro. El orig<strong>en</strong> del mito de <strong>la</strong> modernidad,<br />
Bogotá: Ediciones Antropos, 1992, p.<br />
23, nota 6.<br />
26 Sobre esta cuestión véase ibid., confer<strong>en</strong>cia 1:<br />
“El ‘euroc<strong>en</strong>trismo’ ”, pp. 21-34. A esta postura,<br />
sost<strong>en</strong>ida por Dussel desde finales de los años<br />
ses<strong>en</strong>ta, se le d<strong>en</strong>omina ahora, junto a otras,<br />
“teorías postcoloniales como contramodernidad y<br />
loci de <strong>en</strong>unciación difer<strong>en</strong>cial”. Véase W.<br />
Mignolo, “La razón postcolonial: her<strong>en</strong>cias coloniales<br />
y teorías postcoloniales”, <strong>en</strong> A. de Toro<br />
(editor), Postmodernidad y postcolonialidad. Breves<br />
reflexiones sobre Latinoamérica, Theorie und<br />
Kritik der Kultur und Literatur, Frankfurt am<br />
Maim:Verveurt Iberoamericana, 1997, p. 61.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 111<br />
europea y <strong>la</strong> amerindia, cuestionó el modelo<br />
herm<strong>en</strong>éutico de Ricoeur, adecuado<br />
para un análisis cultural <strong>en</strong>dóg<strong>en</strong>o pero<br />
insufici<strong>en</strong>te para explicar un <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tami<strong>en</strong>to<br />
exóg<strong>en</strong>o y asimétrico <strong>en</strong>tre distintas<br />
culturas; <strong>en</strong> otros términos: <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éu-<br />
tica cultural parecía incapacitada para<br />
explicar el hecho de <strong>la</strong> dominación. Pese<br />
a esto, Dussel seguirá utilizando durante<br />
varios años más <strong>la</strong> obra de Ricoeur. 27 Las<br />
investigaciones de Dussel se c<strong>en</strong>tran du-<br />
rante estos años (1965-1969) <strong>en</strong> un as-<br />
pecto fundam<strong>en</strong>tal de <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica<br />
cultural: dar cu<strong>en</strong>ta del “ser” de América<br />
Latina a través de una reconstrucción de<br />
su protohistoria, es decir, <strong>la</strong> cuestión era<br />
histórica pero ante todo ontológica. Así lo<br />
sosti<strong>en</strong>e Dussel <strong>en</strong> El humanismo semita:<br />
“Se trata de una problemática [el análisis<br />
de <strong>la</strong>s estructuras int<strong>en</strong>cionales semitas]<br />
que, a primera vista y sin medir <strong>la</strong>s con-<br />
secu<strong>en</strong>cias, pareciera del todo alejada de<br />
<strong>la</strong>s preocupaciones del hombre contempo-<br />
ráneo <strong>la</strong>tinoamericano; pero, si indaga-<br />
mos un poco más profundam<strong>en</strong>te los cont<strong>en</strong>idos<br />
mismos de nuestra conci<strong>en</strong>cia<br />
actual, si pret<strong>en</strong>demos fundar los valores<br />
de nuestra cultura, <strong>en</strong>tonces compr<strong>en</strong>deremos<br />
que no se trata de una investigación<br />
gratuita e inútil, sino de gran necesidad<br />
para abarcar ci<strong>en</strong>tíficam<strong>en</strong>te los supuestos<br />
de nuestro ‘mundo’ <strong>la</strong>tinoamericano”. 28<br />
Asimismo, <strong>en</strong> “Iberoamérica <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia<br />
universal” (1965) insiste <strong>en</strong> <strong>la</strong> necesidad<br />
de una “conci<strong>en</strong>tización” (<strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de<br />
27 Véase E. Dussel, “Erm<strong>en</strong>eutica e liberazione.<br />
Dal<strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologia erm<strong>en</strong>eutica ad una<br />
Filosofia de <strong>la</strong> Liberazione. Dialogo con Paul<br />
Ricoeur”, <strong>en</strong> G. Cantillo, D. Jervolino (et al). Filosofía<br />
e liberazione. La sfida del p<strong>en</strong>siero del<br />
Terzo-Mondo, Lecce: Capone, 1992, pp. 78-107.<br />
En E. Dussel, América Latina: dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia y liberación,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: García Cambeiro, 1974,<br />
se pued<strong>en</strong> <strong>en</strong>contrar diversos artículos que<br />
muestran <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia de Ricoeur <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
de Dussel durante este periodo.<br />
28 E. Dussel, El humanismo semita, op. cit., pp. XI-XII.<br />
29 Véase E. Dussel, “Iberoamérica <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia<br />
universal”, artículo citado, pp. 86-87.<br />
30 E. Dussel, “¿Ti<strong>en</strong>e el ser <strong>la</strong>tinoamericano pasado<br />
y futuro?”, <strong>en</strong> id., América Latina: dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>-<br />
Zea) o “interiorización” de nuestro pasado<br />
para poder definir nuestra id<strong>en</strong>tidad cul-<br />
tural actual. 29 Similiar int<strong>en</strong>ción ti<strong>en</strong>e su<br />
escrito “¿Ti<strong>en</strong>e el ser <strong>la</strong>tinoamericano pasado<br />
y futuro?”: “El ser de América, su<br />
mundo, está falto de una compr<strong>en</strong>sión<br />
sufici<strong>en</strong>te de su pasado, y por ello de su<br />
pres<strong>en</strong>te y futuro. Falto de una esperanza<br />
<strong>en</strong> su futuro, carece del <strong>en</strong>tusiasmo para<br />
indagar su pasado. Pero mi<strong>en</strong>tras no se<br />
tome conci<strong>en</strong>cia pl<strong>en</strong>aria de <strong>la</strong> totalidad<br />
de su ser histórico, pasado mil<strong>en</strong>ario,<br />
pres<strong>en</strong>te crítico y futuro universal, se debatirá<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> noche que nos ha dejado el<br />
siglo XIX”. 30<br />
III Simultáneam<strong>en</strong>te a estas investigaciones,<br />
Dussel había profundizado <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
ética con <strong>la</strong> pl<strong>en</strong>a convicción de que <strong>la</strong>s<br />
cuestiones prácticas deberían adquirir un<br />
lugar privilegiado <strong>en</strong> su proyecto de una<br />
herm<strong>en</strong>éutica cultural de América Latina.<br />
En 1969 <strong>en</strong> un <strong>la</strong>rgo artículo que poste-<br />
riorm<strong>en</strong>te será publicado como Para una<br />
de-strucción de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> ética, 31<br />
Dussel int<strong>en</strong>ta construir <strong>la</strong>s bases de una<br />
“ética ontológica” que a su juicio se podía<br />
e<strong>la</strong>borar a partir de <strong>la</strong> ontología funda-<br />
m<strong>en</strong>tal esbozada <strong>en</strong> Sein und Zeit. De<br />
hecho, con este int<strong>en</strong>to, Dussel fue un<br />
precursor <strong>en</strong> los estudios sobre <strong>la</strong> re<strong>la</strong>-<br />
ción <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> filosofía aristotélica, estric-<br />
tam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> Ética Nicomaquea y <strong>la</strong> analítica<br />
exist<strong>en</strong>cial del Dasein. 32 “La Ética<br />
cia y liberación, op. cit., p. 34.<br />
31 E. Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
de <strong>la</strong> ética”, <strong>en</strong> Universidad (Santa Fe), 80<br />
(1970), pp. 163-328. Publicado posteriorm<strong>en</strong>te con<br />
el mismo título <strong>en</strong> M<strong>en</strong>doza: Ser y Tiempo, 1973.<br />
32 La re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre Aristóteles y Heidegger ha sido<br />
sacada a <strong>la</strong> luz gracias a <strong>la</strong> publicación de <strong>la</strong><br />
Gesamtausgabe de Martin Heidegger (Frankfurt<br />
am Maim: Vittorio Klostermann) <strong>en</strong> donde se<br />
muestra, <strong>en</strong> los tempranos cursos de Friburgo<br />
(1919-1923), <strong>la</strong> incorporación de <strong>la</strong> ética aristotélica<br />
al proyecto de una “ontología fundam<strong>en</strong>tal”.<br />
Véase al respecto F. Volpi, Heidegger et Bretano.<br />
L’aristotelismo e il problema dell’«univocita»<br />
dell’essere nel<strong>la</strong> formazione filosofica del giovane<br />
Martin Heidegger, Padua: Casa Editrice Dott,
112 Pedro E. García Ruiz<br />
Nicomaquea no es un mero tratado de<br />
ética, es un capítulo de <strong>la</strong> ontología fun-<br />
dam<strong>en</strong>tal. Sin <strong>la</strong> descripción del ser del<br />
hombre <strong>la</strong> filosofía aristotélica habría<br />
quedado inconclusa <strong>en</strong> su fundam<strong>en</strong>to.<br />
Lo descrito <strong>en</strong> el tratado Del alma era<br />
todavía insufici<strong>en</strong>te. Lo que aquí estamos<br />
describi<strong>en</strong>do no es meram<strong>en</strong>te una moral<br />
casuística, sino el modo como se nos<br />
manifiesta el ser mismo del hombre”. 33<br />
Este trabajo fue considerado por Dussel<br />
como un “pu<strong>en</strong>te” <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s cuestiones<br />
históricas y filosóficas que <strong>en</strong> los años<br />
anteriores había trabajado con cierta in-<br />
dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre sí, pero siempre te-<br />
ni<strong>en</strong>do el problema de América Latina de<br />
fondo. “Desde <strong>en</strong>ero de 1970 com<strong>en</strong>cé <strong>en</strong><br />
mis cursos de ética con <strong>la</strong> hipotésis de<br />
fundam<strong>en</strong>tar una filosofía de <strong>la</strong> liberación<br />
<strong>la</strong>tinoamericana. De esta manera reunía,<br />
sólo ahora, mi recuperación de <strong>la</strong> barba-<br />
rie con <strong>la</strong> filosofía. Mi preocupación histórica<br />
y filosófica se integraba. Entiénda-<br />
se que historia para mí era, no tanto <strong>la</strong><br />
historia del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano<br />
—aunque también—, sino <strong>la</strong> historia de<br />
los acontecimi<strong>en</strong>tos popu<strong>la</strong>res reales (his-<br />
toria <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de <strong>la</strong> historia o historia<br />
hispanomaericana). La tarea era es-<br />
trictam<strong>en</strong>te filosófica y todo com<strong>en</strong>zó por<br />
una Destrucción de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> ética.<br />
La terminología era todavía heidegge-<br />
riana, pero de int<strong>en</strong>ción <strong>la</strong>tinoamerica-<br />
na”. 34 La ética ontológica desarrol<strong>la</strong>da <strong>en</strong><br />
Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia de<br />
Antonio Mi<strong>la</strong>ni, 1976; id., “Dasein comme praxis:<br />
l’assimi<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> radicalisation heideggeri<strong>en</strong>ne<br />
de <strong>la</strong> philosophie pratique d’Aristote”, <strong>en</strong> VV.AA.<br />
Heidegger et l’idée de <strong>la</strong> phénoménologie, Dordrecht:<br />
Kluwer Academic Publishers (Pha<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologica,<br />
108), 1988. Véase también: J. Taminiaux, “La<br />
réapropiation de l’Ethique à Nicomaque: poiesis et<br />
praxis dans l’articu<strong>la</strong>tion de l’ontologie<br />
fondam<strong>en</strong>tale”, <strong>en</strong> id., Lectures de l’ontologie<br />
fondam<strong>en</strong>tale. Essais sur Heidegger, Gr<strong>en</strong>oble:<br />
Jérôme Millon, 1995. Nótese que a pesar de no<br />
aparecer todavía <strong>la</strong> Gesamtausgabe (comi<strong>en</strong>za a<br />
publicarse <strong>en</strong> 1975), Dussel pudo establecer con<br />
c<strong>la</strong>ridad <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre Aristóteles y Heidegger<br />
recurri<strong>en</strong>do a <strong>la</strong> obra publicada, estrictam<strong>en</strong>te a<br />
Sein und Zeit (1927), Vom Wes<strong>en</strong> und Begriff der<br />
<strong>la</strong> ética y que será incorporada <strong>en</strong> el<br />
primer tomo de Para una ética de <strong>la</strong> li-<br />
beración <strong>la</strong>tinoamericana (1973), ofrece-<br />
rá unas bases teóricas que Dussel conservará<br />
incluso <strong>en</strong> su actual Ética de <strong>la</strong><br />
liberación (1998): <strong>la</strong> crítica a <strong>la</strong> subjeti-<br />
vidad como fundam<strong>en</strong>tum inconcussum<br />
del mundo realizada por Heidegger <strong>en</strong><br />
Sein und Zeit mostraba <strong>la</strong> insufici<strong>en</strong>cia<br />
de una filosofía ori<strong>en</strong>tada por el ideal de<br />
ci<strong>en</strong>tificidad, por un <strong>la</strong>do, y por el crite-<br />
rio de <strong>la</strong> autoevid<strong>en</strong>cia absoluta de <strong>la</strong><br />
conci<strong>en</strong>cia, por otro. De ahí <strong>la</strong> necesidad<br />
de transformar positivam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> f<strong>en</strong>ome-<br />
nología y ello sólo pudo significar para<br />
Heidegger virar hacia una ontología herm<strong>en</strong>éutica<br />
del Dasein. La destrasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>-<br />
talización de <strong>la</strong> filosofía apuntaba a una<br />
compr<strong>en</strong>sión de <strong>la</strong> subjetividad desde<br />
una óptica distinta a <strong>la</strong> establecida por<br />
<strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia: 35 “La ‘situa-<br />
ción herm<strong>en</strong>éutica’ es el punto de partida<br />
de una redefinición de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>olo-<br />
gía”. 36 El debate de Heidegger con <strong>la</strong> fe-<br />
nom<strong>en</strong>ología trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tal de Husserl<br />
estableció <strong>la</strong>s bases necesarias para<br />
resituar <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> subjetividad <strong>en</strong><br />
un nuevo terr<strong>en</strong>o: <strong>en</strong> <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica del<br />
“ser-<strong>en</strong>-el-mundo”. “El análisis de <strong>la</strong><br />
mundanidad del mundo es una ‘conquis-<br />
ta es<strong>en</strong>cial’, <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida <strong>en</strong> que, por<br />
primera vez <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filosofía<br />
el ‘ser-<strong>en</strong>-el-mundo’ se descubre como un<br />
hecho (faktum) primario e irreductible,<br />
siempre ya dado y radicalm<strong>en</strong>te ‘anterior’<br />
Physis bei Aristoteles (1938) y. Brief über d<strong>en</strong><br />
Humanismus (1946).<br />
33 E. Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
de <strong>la</strong> ética”, articulo citado, p. 191.<br />
34 E. Dussel, “Filosofía y liberación <strong>la</strong>tinoamericana”,<br />
<strong>en</strong> Latinoamérica (México), 10 (1977), p. 86.<br />
35 Véase B. Merker, Selbsttäuschung und<br />
Selbserk<strong>en</strong>ntnis. Zu Heideggers Transformation der<br />
Phänom<strong>en</strong>ologie Husserls, Frankfurt am Maim:<br />
Suhrkamp Ver<strong>la</strong>g, 1988.<br />
36 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> II: Eticidad y moralidad,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: Siglo XXI, 1973; reeditada como<br />
Filosofía ética <strong>la</strong>tinoamericana, volum<strong>en</strong> II: Accesos<br />
hacia una Filosofía de <strong>la</strong> Liberación, México:<br />
Edicol, 1977, p. 144.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 113<br />
a toda toma de conci<strong>en</strong>cia”. 37 Con <strong>la</strong><br />
“metafísica de <strong>la</strong> subjetividad” 38 el sujeto<br />
se convierte <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida universal del<br />
conocimi<strong>en</strong>to y del ser de <strong>la</strong>s cosas; 39<br />
por ello es necesaria su destrucción,<br />
mostrar <strong>en</strong> su original condición <strong>la</strong> cons-<br />
titución ontológica propia del Dasein que<br />
se esconde <strong>en</strong> <strong>la</strong> capa <strong>en</strong>cubridora del<br />
ego cogito. La analítica exist<strong>en</strong>cial seña-<br />
<strong>la</strong> una dim<strong>en</strong>sión más originaria que <strong>la</strong><br />
establecida por <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción sujeto-objeto,<br />
y es esta problemática <strong>la</strong> que opera <strong>en</strong> el<br />
fondo de todo el proyecto dusseliano de<br />
una ética ontológica: “La ‘ética’ de <strong>la</strong> que<br />
hab<strong>la</strong>mos no es ni el ethos vig<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
cada uno de nosotros o <strong>en</strong> <strong>la</strong>s culturas y<br />
grupos, ni <strong>la</strong>s éticas filosóficas dadas <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> historia de Occid<strong>en</strong>te, sino una ética<br />
ontológica (ethica per<strong>en</strong>nis) cuya historia<br />
se ha ido fraguando <strong>en</strong> el oscuro ontonar<br />
de <strong>la</strong>s éticas filosóficas dadas, que no<br />
fueron sino el p<strong>en</strong>sar determinado a partir<br />
y sobre ethos concretos. Lo mismo es<br />
decir: ‘destrucción de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong>s<br />
éticas filosóficas’ que ‘descubrimi<strong>en</strong>to de<br />
<strong>la</strong> gestación histórica de <strong>la</strong> ética ontológi-<br />
ca’ ”. 40 Para Dussel <strong>la</strong> destrucción <strong>en</strong><br />
s<strong>en</strong>tido heideggeriano es una búsqueda<br />
de lo olvidado, una re-apropiación de <strong>la</strong><br />
tradición <strong>en</strong> <strong>la</strong> forma de un desmontaje<br />
(Abbau) 41 para poner <strong>en</strong> su correcta originalidad<br />
lo <strong>en</strong>cubierto por <strong>la</strong> tradición<br />
filosófica. “La de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
no es sino <strong>la</strong> actitud apropiada por <strong>la</strong><br />
que se re-conquista, <strong>en</strong> contra de <strong>la</strong> <strong>en</strong>-<br />
37 M. Heidegger, “Séminaire de Zähring<strong>en</strong>” (1973),<br />
<strong>en</strong> id., Vier Seminare. Le Thor (1966/1968/1969).<br />
Zähring<strong>en</strong> (1973), Frankfurt am Maim: Vittorio<br />
Klostermann, 1977. Traducción francesa de Jean<br />
Beaufret <strong>en</strong> M. Heidegger, Questions IV,<br />
Gallimard: París, 1996, p. 461.<br />
38 Véase M. Heidegger, “Überwindung der<br />
Metaphysik”, <strong>en</strong> id., Vorträge und Aufsätze,<br />
Pfulling<strong>en</strong>: Günter Neske, 1954, p. 70.<br />
39 “Como ego f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ológico me he convertido<br />
<strong>en</strong> espectador puro de mí mismo, y no t<strong>en</strong>go<br />
como válido nada más que lo que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro inseparable<br />
de mí mismo, nada más que mi vida<br />
pura y lo que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro separable de el<strong>la</strong> misma,<br />
y por cierto exactam<strong>en</strong>te del modo como <strong>la</strong><br />
reflexión primig<strong>en</strong>ia, intuitiva, me descubre<br />
para mí mismo”. E. Husserl, Die Pariser<br />
cubridora interpretación vulgar de <strong>la</strong> historia,<br />
el s<strong>en</strong>tido olvidado que fue instau-<br />
rado por los grandes g<strong>en</strong>ios culturales<br />
del pasado, es decir, donde esos hombres<br />
eran-<strong>en</strong>-el-mundo”. 42 El ethos, como<br />
<strong>la</strong> estructura int<strong>en</strong>cional propia del hom-<br />
bre <strong>en</strong> el mundo, pert<strong>en</strong>ece a una cultura,<br />
pero d<strong>en</strong>ota ante todo el carácter per-<br />
sonal de cada uno; así el ethos es <strong>la</strong><br />
manera propia del existir humano. Según<br />
esto, <strong>la</strong> ética sería un mom<strong>en</strong>to más de<br />
este ethos pero expresado ya un nivel<br />
temático; <strong>la</strong> ética filosófica es un p<strong>en</strong>sar<br />
meditativo y metódico y, si se quiere,<br />
ci<strong>en</strong>tífico, pero sigue si<strong>en</strong>do un mom<strong>en</strong>to<br />
del “ser-<strong>en</strong>-el-mundo” del hombre. Toda<br />
ética, incluso <strong>la</strong> filosófica, se da <strong>en</strong> un<br />
contexto y alcanza su realización <strong>en</strong> el<br />
interior de éste. “Al fin, todas <strong>la</strong>s éticas<br />
filosóficas griegas [como cualquier ética]<br />
fueron un p<strong>en</strong>sar de-structor o crítico del<br />
ethos griego, es decir, p<strong>en</strong>saron los últimos<br />
supuestos, pero de su mundo histó-<br />
ricam<strong>en</strong>te determinado”. 43 El mundo his-<br />
tórico —<strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de Dilthey— condicionaría<br />
el papel crítico de <strong>la</strong> ética; <strong>la</strong><br />
ética de Aristóteles, Agustín o Kant, ex-<br />
presan un ethos propio que es irrebasable<br />
<strong>en</strong> un s<strong>en</strong>tido cultural e histórico. Es<br />
digno de notar que aquí Dussel se anti-<br />
cipa a <strong>la</strong>s posturas de los comunitaristas,<br />
tal y como son expuestas <strong>en</strong> autores<br />
como A<strong>la</strong>sdair MacIntyre o Charles Taylor,<br />
qui<strong>en</strong>es v<strong>en</strong> <strong>en</strong> el concepto herm<strong>en</strong>éutico<br />
de tradición <strong>la</strong> única alternativa viable<br />
Vorträge und Cartesianische Meditation<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />
Edmund Husserl Gesammelte Werke-<br />
Husserliana, tomo 1, edición de S. Strasser,<br />
D<strong>en</strong> Haag: Martinus Nijhoff, 1973, p. 15. (Traducción<br />
de A. Zirión: Confer<strong>en</strong>cias de París,<br />
México: UNAM, 1988).<br />
40 E. Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
de <strong>la</strong> ética”, artículo citado, p. 163.<br />
41 Sobre este concepto véase M. Heidegger,<br />
Ontologie. Herm<strong>en</strong>eutik del Faktizität, curso del<br />
semestre de verano <strong>en</strong> Friburgo (1923), edición<br />
de Käte Bröcker-Oltmanns, Gesamtausgabe,<br />
tomo 63, Frankfurt am Maim: Vittorio<br />
Klostermann, 1988, p. 76.<br />
42 E. Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
de <strong>la</strong> ética”, artículo citado, p. 165.<br />
43 Ibid., pp. 166-167.
114 Pedro E. García Ruiz<br />
para acceder a una ética sustantiva y no<br />
únicam<strong>en</strong>te formal. La difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre<br />
estas posturas y <strong>la</strong> sost<strong>en</strong>ida por Dussel<br />
<strong>en</strong> 1969 es que para éste <strong>la</strong>s éticas filosóficas<br />
“descubr<strong>en</strong> y pon<strong>en</strong> a <strong>la</strong> luz del<br />
día una estructura ontológica fundam<strong>en</strong>-<br />
tal que es ya una ética igualm<strong>en</strong>te ontológica<br />
pero desdibujada bajo el ropaje, a<br />
veces nuevam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>cubridor, de muchos<br />
coro<strong>la</strong>rios propios a tal o cual cultura”. 44<br />
Lo que no está condicionado por su<br />
mundo histórico —lo que podríamos l<strong>la</strong>-<br />
mar el “invariable humano”— forma parte<br />
de <strong>la</strong> ética ontológica que se gesta <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> historia misma de <strong>la</strong> filosofía; por ello<br />
“es necesario dejar lo griego de <strong>la</strong>s éticas<br />
griegas, lo cristiano de <strong>la</strong>s éticas cristia-<br />
nas, lo moderno de <strong>la</strong>s éticas modernas<br />
y ante nuestros ojos aparecerá una antigua<br />
y siempre fundante ethica per<strong>en</strong>nis<br />
que es necesario hoy des-cubrir<strong>la</strong>, p<strong>en</strong>-<br />
sar<strong>la</strong>, exponer<strong>la</strong>”. 45<br />
Para una de-strucción de <strong>la</strong> histo-<br />
ria de <strong>la</strong> ética trata de iniciar el camino<br />
para e<strong>la</strong>borar y fundam<strong>en</strong>tar tal ética; su<br />
tarea, todavía indicativa e introductoria,<br />
versará sobre <strong>la</strong>s éticas filosóficas situa-<br />
das <strong>en</strong> su ethos. Los análisis de <strong>la</strong>s éticas<br />
de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, y<br />
de <strong>la</strong> ética axiológica moderna (Scheler y<br />
Hartmann), se realizan desde los supuestos<br />
de <strong>la</strong> ontología fundam<strong>en</strong>tal heideggeriana<br />
compr<strong>en</strong>dida desde Aristóteles tomando<br />
como hilo conductor <strong>la</strong> idea de una destrucción<br />
de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> ontología<br />
44 Ibid., pp. 167-168.<br />
45 Ibid., p. 168.<br />
46 Véase M. Heidegger, Ser y tiempo. Traducción de<br />
J. Gaos, México: FCE, § 6.<br />
47 “La ética es sólo un p<strong>en</strong>sar meditativo, un capítulo<br />
final de <strong>la</strong> ontología fundam<strong>en</strong>tal”, E.<br />
Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia de<br />
<strong>la</strong> ética”, p. 311.<br />
48 Ibid., p. 168, nota 9. Cursivas mías.<br />
49 M. Heidegger, Brief über d<strong>en</strong> Humanismus, <strong>en</strong><br />
Wegmark<strong>en</strong>, Frankfurt am Maim, Vittorio<br />
Klostermann, 1967. Tradución francesa de Jean<br />
Beaufret <strong>en</strong> M. Heidegger, Questions III, París:<br />
Gallimard, 1996, p. 113. Heidegger precisa <strong>en</strong>seguida:<br />
“Peu après <strong>la</strong> parution de Sein und Zeit ,<br />
anunciada <strong>en</strong> Sein und Zeit. 46 La int<strong>en</strong>ción<br />
de Dussel <strong>en</strong> este interesante y origi-<br />
nal trabajo puede resumirse <strong>en</strong> tres pun-<br />
tos que se implican mutuam<strong>en</strong>te: a) continuar<br />
<strong>la</strong> crítica y destrucción de <strong>la</strong> noción<br />
de subjetividad moderna como funtam<strong>en</strong>tum<br />
inconcussum iniciada por Heidegger; b)<br />
<strong>en</strong>marcar <strong>la</strong>s diversas éticas filosóficas <strong>en</strong><br />
el horizonte de <strong>la</strong> ontología fundam<strong>en</strong>tal; 47<br />
y c) mostrar <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de una ética<br />
ontológica de corte estrictam<strong>en</strong>te heidegge-<br />
riano: “La ética ontológica demuestra te-<br />
mática y metódicam<strong>en</strong>te, filosóficam<strong>en</strong>te,<br />
<strong>la</strong> estructura ontológica que el hombre es,<br />
y, por ello, y al mismo tiempo, dicha es-<br />
tructura ontológica es una estructura ética:<br />
<strong>la</strong>s notas es<strong>en</strong>ciales del hombre, no<br />
sólo <strong>en</strong> tanto que emerg<strong>en</strong> de dicha es<strong>en</strong>-<br />
cia sino <strong>en</strong> tanto se <strong>la</strong>s apropia librem<strong>en</strong>te<br />
como posibilidades, constituy<strong>en</strong> <strong>la</strong> mo-<br />
ralidad ontológica. Dicha estructura de <strong>la</strong><br />
cotidianidad es el tema de <strong>la</strong> ética ontológica”.<br />
48<br />
Respecto a esta problemática ya ha-<br />
bía indicado Heidegger <strong>en</strong> Brief über d<strong>en</strong><br />
Humanismus: “P<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> verdad del Ser<br />
es al mismo tiempo p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> humanitas<br />
del homo humanus. Lo que cu<strong>en</strong>ta es <strong>la</strong><br />
humanitas al servicio de <strong>la</strong> verdad del<br />
Ser, pero sin el humanismo <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido<br />
metafísico. Pero si <strong>la</strong> humanitas se reve<strong>la</strong><br />
<strong>en</strong> este punto es<strong>en</strong>cial para el p<strong>en</strong>sa-<br />
mi<strong>en</strong>to del Ser ¿<strong>la</strong> ontología no t<strong>en</strong>dría<br />
que ser completada por una ‘ética’?”. 49<br />
Heidegger creía que <strong>la</strong> ética como discipli-<br />
un jeune ami me demanda: ‘Quand écrirez-vous<br />
une éthique?’ Là où l’ess<strong>en</strong>ce de l’homme est<br />
p<strong>en</strong>sée de façon aussi ess<strong>en</strong>tielle, c’est-à-dire<br />
partir uniquem<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> question portant sur <strong>la</strong><br />
vérité de l’Être, mais où pourtant l’homme n’est<br />
pas érigé comme c<strong>en</strong>tre de l’étant, il faut que<br />
s’eveille l’exig<strong>en</strong>ce d’une intimation qui le lie, et<br />
de règles disant comm<strong>en</strong>t l’homme, expérim<strong>en</strong>té<br />
à partir de l’ek-sist<strong>en</strong>ce à l’Être, doit vivre<br />
conformém<strong>en</strong>t à son destin [Geschicklich]. La<br />
vœu d’une éthique appelle d’autant plus<br />
impérieusem<strong>en</strong>t sa réalisation que le désarroi<br />
évid<strong>en</strong>t de l’homme, non moins que son desárroi<br />
caché, s’accroiss<strong>en</strong>t au-delà de toute mesure”.<br />
Ibid., p. 114.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 115<br />
na filosófica ocultaba <strong>la</strong> originaria cuestión<br />
del ser; con P<strong>la</strong>tón y Aristóteles<br />
<strong>la</strong> ética se proyecta como una ci<strong>en</strong>cia<br />
(episteme), es decir, el p<strong>en</strong>sar se convierte<br />
<strong>en</strong> filosofía y ésta <strong>en</strong> ci<strong>en</strong>cia, lo que impli-<br />
ca “<strong>la</strong> ruina del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to”. 50 Por ello<br />
Heidegger creía que “<strong>la</strong>s tragedias de<br />
Sófocles <strong>en</strong>cierran más originalm<strong>en</strong>te el<br />
ethos <strong>en</strong> su decir que <strong>la</strong>s lecciones de<br />
Aristóteles sobre <strong>la</strong> ‘ética’ ”. 51 Éste es el<br />
orig<strong>en</strong> del p<strong>la</strong>nteami<strong>en</strong>to de una ética on-<br />
tológica que Dussel int<strong>en</strong>ta exponer <strong>en</strong><br />
Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia de<br />
<strong>la</strong> ética. El germ<strong>en</strong> de este proyecto se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra sintetizado <strong>en</strong> <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te afir-<br />
mación de Heidegger: “Si conforme al<br />
s<strong>en</strong>tido fundam<strong>en</strong>tal de <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra ethos ,<br />
el término ‘ética’ debe indicar que esta<br />
disciplina pi<strong>en</strong>sa <strong>la</strong> estancia del hombre,<br />
podemos decir que este p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to pi<strong>en</strong>-<br />
sa <strong>la</strong> verdad del ser como el elem<strong>en</strong>to<br />
original del hombre <strong>en</strong> tanto que ex-siste<br />
si<strong>en</strong>do ya el<strong>la</strong> misma <strong>la</strong> ética origina-<br />
ria”. 52 Sin embargo, para Heidegger <strong>la</strong><br />
pregunta por <strong>la</strong> verdad del ser no ti<strong>en</strong>e<br />
re<strong>la</strong>ción alguna con <strong>la</strong> ontología y <strong>la</strong> éti-<br />
ca; 53 por ello pierde su base <strong>en</strong> este ám-<br />
bito <strong>la</strong> pregunta por <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre una<br />
y otra, de manera que “el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
del ser, <strong>en</strong> cuanto tal, es el p<strong>en</strong>sar del ser<br />
y nada más”. 54 El antihumanismo de<br />
Heidegger <strong>en</strong> Brief über d<strong>en</strong> Humanismus<br />
es pat<strong>en</strong>te. 55 Dussel no compartió este<br />
antihumanismo porque <strong>la</strong> ética únicam<strong>en</strong>te<br />
se puede ocupar del hombre; <strong>en</strong> este<br />
s<strong>en</strong>tido Para una de-strucción de <strong>la</strong> his-<br />
toria de <strong>la</strong> ética es también una severa<br />
crítica al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to heideggeriano. El<br />
aspecto antropológico, siempre fundam<strong>en</strong>-<br />
50 Ibid., p. 115.<br />
51 Ibidem.<br />
52 Ibid., p. 118.<br />
53 “La p<strong>en</strong>sée qui pose <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> verité de<br />
l’Être, et par là même détermine le séjour<br />
ess<strong>en</strong>tial de l’homme à partir de l’Être et vers<br />
lui, n’est ni éthique ni ontologie”. Ibid., p. 119.<br />
54 Ibid., p. 119. Das And<strong>en</strong>k<strong>en</strong> an das Sein.<br />
55 Sobre <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre humanismo y metafísica<br />
véase J. Derrida, “Los fines del hombre”, <strong>en</strong> id.,<br />
Márg<strong>en</strong>es de <strong>la</strong> filosofía. Traducción de C.<br />
tal para Dussel desde sus primeros escritos,<br />
quedará reivindicado <strong>en</strong> Para una<br />
de-strucción de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> ética y<br />
se tornará piedra angu<strong>la</strong>r de su ética de<br />
<strong>la</strong> liberación. Y, <strong>en</strong> efecto, <strong>la</strong>s últimas pa-<br />
<strong>la</strong>bras de esta obra anuncian inequívoca-<br />
m<strong>en</strong>te el derrotero posterior del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
de Dussel: “La metafísica del su-<br />
jeto se concretó históricam<strong>en</strong>te, desde el<br />
siglo XVI, como dialéctica de dominadordominado,<br />
ya que <strong>la</strong> ‘voluntad de poder’<br />
fue <strong>la</strong> culminación de <strong>la</strong> modernidad.<br />
Pero, si <strong>la</strong> superación de <strong>la</strong> modernidad<br />
es lo que se vi<strong>en</strong>e gestando, dicha supe-<br />
ración histórica, es un movimi<strong>en</strong>to de li-<br />
beración. La filosofía <strong>la</strong>tinoamericana<br />
ti<strong>en</strong>e ahora su oportunidad”. 56<br />
IV La destrucción de <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong><br />
ética cobra el carácter de una propedéuti-<br />
ca para fundar una ética ontológica; <strong>la</strong><br />
crítica a <strong>la</strong> metafísica de <strong>la</strong> subjetividad<br />
iniciada por Heidegger debe ser llevada a<br />
cabo de nuevo, revisando aquellos mom<strong>en</strong>tos<br />
c<strong>la</strong>ves <strong>en</strong> <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filoso-<br />
fía <strong>en</strong> los que el sujeto se consolida. Para<br />
Dussel, al igual que para Xavier Zubiri, 57<br />
(que ejerce una fuerte influ<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> su<br />
obra) Hegel es <strong>la</strong> culminación de <strong>la</strong> filoso-<br />
fía occid<strong>en</strong>tal, de ahí <strong>la</strong> necesidad de<br />
incursionar <strong>en</strong> su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y, estricta-<br />
m<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> el método dialéctico. “Los ins-<br />
trum<strong>en</strong>tos herm<strong>en</strong>éuticos com<strong>en</strong>zaban a<br />
serme profundam<strong>en</strong>te insatisfactorios. Ello<br />
nos llevó <strong>en</strong> el mismo 1970 a com<strong>en</strong>zar<br />
un estudio profundo de Hegel, que nos<br />
ocupará hasta 1974. De esta etapa apare-<br />
ce La dialéctica hegeliana”. 58 Esta obra,<br />
González Marín, Madrid: Cátedra, 1998, pp.<br />
145-174.<br />
56 E. Dussel, “Para una de-strucción de <strong>la</strong> historia<br />
de <strong>la</strong> ética”, artículo citado, p. 318. Cursivas<br />
mías.<br />
57 “Toda auténtica filosofía comi<strong>en</strong>za hoy por ser<br />
una conversación con Hegel”, X. Zubiri, Naturaleza,<br />
Historia, Dios, Madrid: Alianza, 1963, p.<br />
225.<br />
58 E. Dussel, “Filosofía y liberación <strong>la</strong>tinoamericana”,<br />
artículo citado, p. 86.
116 Pedro E. García Ruiz<br />
escrita <strong>en</strong>tre 1970 y 1973 se sitúa <strong>en</strong>tre<br />
el abandono del proyecto de una ética<br />
ontológica y el inicio de <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> li-<br />
beración, de ahí su importancia para<br />
compr<strong>en</strong>der adecuadam<strong>en</strong>te el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>-<br />
to de Dussel. Su segunda edición, publica-<br />
da <strong>en</strong> 1972, refleja este cambio de paradigma:<br />
Método para una filosofía de <strong>la</strong><br />
liberación. 59 “Si pudiéramos definir <strong>en</strong><br />
pocas pa<strong>la</strong>bras <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> primera<br />
y segunda edición diríamos lo sigui<strong>en</strong>-<br />
te: <strong>en</strong> <strong>la</strong> primera, nos movíamos todavía<br />
ing<strong>en</strong>uam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el ámbito de <strong>la</strong> ontología,<br />
que permite no sólo <strong>la</strong> guerra sino<br />
que diviniza <strong>la</strong> injusticia y hace imposible<br />
<strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación. En esta segunda<br />
edición, después de haber descubierto <strong>la</strong><br />
metafísica o ética de <strong>la</strong> liberación, va-<br />
mos volviéndonos sobre nuestro pasado y<br />
descubrimos, cada vez con más c<strong>la</strong>ridad,<br />
<strong>la</strong> importancia de <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración inmediata<br />
posthegeliana y <strong>la</strong> novedad y g<strong>en</strong>ialidad de<br />
los grandes políticos de los pueblos de <strong>la</strong><br />
periferia”. 60 En La dialéctica hegeliana<br />
Dussel aún no había logrado e<strong>la</strong>borar<br />
adecuadam<strong>en</strong>te lo que l<strong>la</strong>mará el “método<br />
analéctico” 61 <strong>en</strong> oposición al método dia-<br />
léctico propio de <strong>la</strong> ontología. 62 ¿Cómo se<br />
produce este cambio de perspectiva? Po-<br />
dríamos hab<strong>la</strong>r de dos tipos de motivos:<br />
objetivos y subjetivos. En los primeros<br />
podríamos incluir <strong>la</strong> recepción de <strong>la</strong> teo-<br />
ría de <strong>la</strong> dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, <strong>la</strong> teología de <strong>la</strong><br />
59 Véase E. Dussel, La dialéctica hegeliana. Supuestos<br />
y superación o del inicio originario del filosofar,<br />
M<strong>en</strong>doza: Ser y Tiempo, 1972; En su<br />
segunda edición se tituló Método para una filosofía<br />
de <strong>la</strong> liberación. Superación análectica de <strong>la</strong><br />
dialéctica hegeliana, Sa<strong>la</strong>manca: Sígueme, 1974.<br />
Tercera edición, México: Universidad de<br />
Guada<strong>la</strong>jara, 1991.<br />
60 E. Dussel, Método para una filosofía de <strong>la</strong> liberación,<br />
pp. 13-14.<br />
61 Véase E. Dussel, “El método analéctico y <strong>la</strong> filosofía<br />
<strong>la</strong>tinoamericana”, <strong>en</strong> VV. AA. Hacia una<br />
filosofía de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana, op. cit.,<br />
pp. 118-137.<br />
62 Véase E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación<br />
<strong>la</strong>tinoamericana, tomo I, op. cit., pp. 150ss.<br />
63 “Sin embargo, el que me permitió, algui<strong>en</strong> siempre<br />
da el disparo cuando se está preparado, y ‘me<br />
despertó del sueño ontológico’ (heideggeriano y<br />
liberación y de los movimi<strong>en</strong>tos nacionales<br />
de liberación, así como de los movi-<br />
mi<strong>en</strong>tos estudiantiles que <strong>en</strong> el caso de<br />
Arg<strong>en</strong>tina ti<strong>en</strong>e como esc<strong>en</strong>ario <strong>la</strong> ciudad<br />
de Córdoba —el l<strong>la</strong>mado “Cordobazo”<br />
(1969) protagonizado por estudiantes y<br />
obreros con resultados semejantes a los<br />
de México, París y Frankfurt durante<br />
1968—. En los segundos se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>la</strong><br />
influ<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> obra de Emmanuel<br />
Lévinas, Totalité et infini. Essai sur<br />
l’exteriorité así como una interesante re-<br />
cepción de <strong>la</strong> primera Escue<strong>la</strong> de<br />
Frankfurt. Lévinas permite a Dussel cons-<br />
truir categorías adecuadas para explicar,<br />
más allá del marco categorial de <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica<br />
cultural de Ricoeur y de <strong>la</strong> on-<br />
tología fundam<strong>en</strong>tal de Heidegger, el hecho<br />
masivo de <strong>la</strong> dominación: ofrece <strong>la</strong> posibilidad<br />
de p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> ética <strong>en</strong> términos polí-<br />
ticos e incluso geopolíticos. Es por ello<br />
que Lévinas significa una ruptura teórica<br />
<strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Dussel. 63<br />
La situación anterior se refleja c<strong>la</strong>ra-<br />
m<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre La dialéctica hegeliana y su<br />
segunda edición, Método para una filoso-<br />
fía de <strong>la</strong> liberación: gracias al concepto<br />
levinasiano de “exterioridad” como lo situado<br />
más allá (meta-física) de <strong>la</strong> totalidad<br />
del ser, de <strong>la</strong> ontología, Dussel redescubre<br />
esta problemática <strong>en</strong> los posthegelianos<br />
(Feuerbach, Kierkegaard, Marx) y especial-<br />
m<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el último Schelling. En <strong>la</strong> Dialé-<br />
hegeliano) fue un extraño libro de Emmanuel<br />
Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre <strong>la</strong> exterioridad.<br />
Esta obra del primero y más grande de<br />
los f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ólogos franceses[...] me permitió <strong>en</strong>contrar,<br />
desde <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología y <strong>la</strong> ontología<br />
heideggeriana, <strong>la</strong> manera de superar<strong>la</strong>s. La ‘exterioridad<br />
del Otro’, del pobre, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra, desde<br />
siempre, más allá del ser”. E. Dussel, “Filosofía<br />
y liberación <strong>la</strong>tinoamericana”, artículo citado, p.<br />
87. Un excel<strong>en</strong>te análisis de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />
filosofía de Lévinas y <strong>la</strong> primera ética de <strong>la</strong> liberación<br />
de Dussel se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> obra de P.<br />
Sudar, El rostro del Pobre, “inversión del ser” y reve<strong>la</strong>ción<br />
del “más allá del ser” <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía de<br />
Emmanuel Lévinas. Su resonancia <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía y<br />
<strong>la</strong> teología de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana, Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires: Ediciones de <strong>la</strong> Facultad de Teología de <strong>la</strong><br />
Universidad Católica de Arg<strong>en</strong>tina, Editora Patria<br />
Grande, 1981, pp. 167-173.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 117<br />
ctica hegeliana se dedican pocas páginas<br />
a estos p<strong>en</strong>sadores (de <strong>la</strong> 123 a <strong>la</strong> 126), y<br />
únicam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> segunda edición estudia-<br />
rá con mayor amplitud el tema. Asimismo,<br />
descubre que <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> alteridad<br />
también había sido p<strong>la</strong>nteada por Jean<br />
Paul Sartre <strong>en</strong> La crítica de <strong>la</strong> razón dialéctica<br />
y por Xavier Zubiri <strong>en</strong> Sobre <strong>la</strong><br />
es<strong>en</strong>cia. 64 Esto nos indica al m<strong>en</strong>os dos<br />
cosas: primera, <strong>en</strong> esta obra no había una<br />
concepción c<strong>la</strong>ra y definitiva, aunque ya<br />
sugerida, del método analéctico; y, segun-<br />
da, Dussel había <strong>en</strong>contrado los límites<br />
teóricos de <strong>la</strong> dialéctica y su incapacidad<br />
para dar cu<strong>en</strong>ta de <strong>la</strong> noción de alteridad<br />
sin caer <strong>en</strong> una filosofía de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad o<br />
monológica, propia de toda <strong>la</strong> filosofía de<br />
<strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia; esta tesis queda expresada<br />
emblemáticam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía hegeliana:<br />
“La dialéctica es el movimi<strong>en</strong>to inman<strong>en</strong>te<br />
del absoluto como subjetividad absoluta,<br />
que, <strong>en</strong> el espíritu infinito <strong>en</strong> el que se<br />
manifiesta como conci<strong>en</strong>cia el espíritu ab-<br />
soluto, parte del faktum de <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia<br />
cotidiana e in-volutivam<strong>en</strong>te alcanza el ser<br />
como punto de partida del sistema. El sa-<br />
ber como filosofía descubre, por su parte,<br />
el movimi<strong>en</strong>to inman<strong>en</strong>te de Dios mismo<br />
que de desdob<strong>la</strong> <strong>en</strong> el cosmos y <strong>la</strong> histo-<br />
ria de <strong>la</strong> humanidad como mom<strong>en</strong>to nece-<br />
sario de su es<strong>en</strong>cia”. 65<br />
La importancia de los posthegelia-<br />
nos y el último Schelling es c<strong>la</strong>ra para<br />
Dussel: <strong>en</strong> ellos <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra a los primeros<br />
críticos de <strong>la</strong> filosofía como sistema que<br />
Hegel expone grandiosam<strong>en</strong>te, sistema<br />
que, sin embargo, queda reducido al principio<br />
de id<strong>en</strong>tidad pues <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia es<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida aquí como determinación inte-<br />
rior del espíritu. Éste es un problema que<br />
ya había preocupado a Franz Ros<strong>en</strong>zweig y<br />
que será c<strong>en</strong>tral <strong>en</strong> <strong>la</strong> obra de Emmanuel<br />
64 Véase E. Dussel, Método para una filosofía de <strong>la</strong><br />
liberación, § 22 y § 23.<br />
65 E. Dussel, La dialéctica hegeliana, op.cit., p. 120.<br />
66 Véase E. Dussel, Método para una filosofía de <strong>la</strong><br />
liberación, op. cit., capítulo 4: “Superación europea<br />
de <strong>la</strong> dialéctica hegeliana”, pp. 119-180.<br />
67 Véase S. Mosès, “La critique de <strong>la</strong> totalité dans<br />
Lévinas: <strong>la</strong> filosofía como sistema pret<strong>en</strong>de<br />
eliminar <strong>la</strong> alteridad, <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia, lo<br />
que Lévinas designa con el término Autrui,<br />
otro. El otro es lo exterior al sistema. Los<br />
posthegelianos opusieron una exterioridad<br />
a <strong>la</strong> totalidad del sistema hegeliano:<br />
exterioridad teológica (Kierkegaard y<br />
Schelling), antropológica (Feuerbach y<br />
Marx) o ética (Lévinas). 66 Para estos p<strong>en</strong>-<br />
sadores existe una exterioridad respecto<br />
al ser; <strong>en</strong> términos de Ros<strong>en</strong>zweig: <strong>la</strong><br />
alteridad es anterior al sistema. 67 Esta<br />
situación es expresada por Dussel a través<br />
de <strong>la</strong> adaptación de un conjunto de<br />
conceptos levinasianos: “exterioridad”,<br />
“metafísica”, “Mismo”, “Otro”, “rostro”,<br />
“totalidad”, etcétera, que buscan dar cu<strong>en</strong>-<br />
ta de una trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia irreducible al<br />
ejercicio teórico de <strong>la</strong> razón. El problema<br />
c<strong>en</strong>tral al que quiere responder Dussel,<br />
sigui<strong>en</strong>do a Lévinas, es mostrar que <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones éticas no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que ver con<br />
una problemática epistemológica o de co-<br />
nocimi<strong>en</strong>to, sino que, incluso, lo episte-<br />
mológico <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra su s<strong>en</strong>tido a partir de<br />
lo ético. La re<strong>la</strong>ción con los demás no es<br />
teórica, es práctica. “El primado de <strong>la</strong><br />
ontología heideggeriana no reposa sobre el<br />
truismo: ‘para conocer el <strong>en</strong>te es necesa-<br />
rio haber compr<strong>en</strong>dido el ser del <strong>en</strong>te’.<br />
Afirmar <strong>la</strong> prioridad del ser con respecto<br />
al <strong>en</strong>te, es ya pronunciarse sobre <strong>la</strong> es<strong>en</strong>-<br />
cia de <strong>la</strong> filosofía, subordinar <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
con alguno que es un <strong>en</strong>te (re<strong>la</strong>ción ética)<br />
a una re<strong>la</strong>ción con el ser del <strong>en</strong>te que,<br />
impersonal, permite <strong>la</strong> apreh<strong>en</strong>sión, <strong>la</strong><br />
dominación del <strong>en</strong>te (<strong>en</strong> una re<strong>la</strong>ción de<br />
saber) subordina <strong>la</strong> justicia a <strong>la</strong> libertad<br />
[...] La ontología heideggeriana que subor-<br />
dina a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción con el ser toda re<strong>la</strong>ción<br />
con el <strong>en</strong>te, afirma el primado de <strong>la</strong> liber-<br />
tad con respecto a <strong>la</strong> ética”. 68 Esta crítica<br />
<strong>la</strong> philosophie de Franz Ros<strong>en</strong>zweig”, <strong>en</strong> Les<br />
études philosophiques, 3 (1976), pp. 351-366.<br />
68 E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur<br />
l’exteriorité, La Haya: Martinus Nijhoff<br />
(Pha<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologica, 8), 1961. Traducción de<br />
D.E. Guillot: Totalidad e infinito. Ensayo sobre <strong>la</strong><br />
exterioridad, Sa<strong>la</strong>manca: Sígueme, 1977, p. 69.
118 Pedro E. García Ruiz<br />
fue uno de los motivos filosóficos por los<br />
cuales Dussel abandonó el proyecto de<br />
una ética ontológica <strong>en</strong> favor de una ética<br />
de <strong>la</strong> liberación o “metafísica de <strong>la</strong> alteridad”,<br />
como <strong>la</strong> designó sigui<strong>en</strong>do a Lévinas,<br />
pues <strong>la</strong> ontología “como filosofía primera<br />
que no cuestiona al Mismo, es una filosofía<br />
de <strong>la</strong> injusticia”. 69<br />
V La filosofía de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad, de lo<br />
Mismo, tal vez <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra su mejor formu-<br />
<strong>la</strong>ción <strong>en</strong> una s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia de Parménides:<br />
“Pues es lo mismo p<strong>en</strong>sar que ser”. 70<br />
Lévinas afirmó que “La filosofía occid<strong>en</strong>tal<br />
ha sido muy a m<strong>en</strong>udo una ontología:<br />
una reducción de lo Otro al Mismo, por<br />
mediación de un término medio y neutro<br />
que asegura <strong>la</strong> intelig<strong>en</strong>cia del ser”. 71 La<br />
id<strong>en</strong>tificación <strong>en</strong>tre ser y p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to es<br />
el motivo oculto y constante que permite<br />
interpretar <strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filosofía occid<strong>en</strong>tal<br />
de manera unitaria; esta re<strong>la</strong>ción<br />
parece estar, de un modo u otro, detrás<br />
de todos los grandes p<strong>en</strong>sadores de occid<strong>en</strong>te.<br />
Parti<strong>en</strong>do de Heidegger, Dussel bus-<br />
ca mostrar los límites de dicha tradición<br />
y cree verlos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s críticas de Lévinas;<br />
sin embargo, el propio Lévinas se torna<br />
insufici<strong>en</strong>te para dar cu<strong>en</strong>ta de <strong>la</strong> proble-<br />
mática que preocupa a Dussel: explicar<br />
los motivos filosóficos que <strong>en</strong>cubr<strong>en</strong> y jus-<br />
tifican <strong>la</strong> dominación y opresión de Amé-<br />
rica Latina. La re<strong>la</strong>ción interna que establece<br />
Lévinas <strong>en</strong>tre ontología y política,<br />
re<strong>la</strong>ción que, a juicio de Dussel, Lévinas<br />
no profundiza, le sugiere a nuestro autor<br />
que sin <strong>la</strong>s adecuadas mediaciones un<br />
discurso como el levinasiano se torna<br />
69 Ibid., p. 70.<br />
70 Parménides, Fragm<strong>en</strong>to 3, D.K.<br />
71 E. Lévinas, op. cit., p. 67.<br />
72 E. Dussel, “Pa<strong>la</strong>bras preliminares” a id., y D.E.<br />
Guillot, Emmanuel Lévinas y <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires: Editorial Bonum, 1975, p. 9.<br />
73 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> II, op. cit., p. 160.<br />
74 Estas cuestiones son tratadas por Dussel <strong>en</strong> los<br />
tres últimos volúm<strong>en</strong>es que constituy<strong>en</strong> su primer<br />
ética: Filosofía ética de <strong>la</strong> liberación, volu-<br />
equívoco. “Debemos <strong>en</strong>tonces a Lévinas <strong>la</strong><br />
descripción de <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia originaria,<br />
pero debemos superarlo, dejarlo atrás <strong>en</strong><br />
cuanto a <strong>la</strong> implem<strong>en</strong>tación de mediaciones”.<br />
72 Aquí es donde confluy<strong>en</strong> sus pre-<br />
ocupaciones sobre América Latina con <strong>la</strong><br />
ética y <strong>la</strong> crítica a <strong>la</strong> ontología: es necesario<br />
tras<strong>la</strong>dar <strong>la</strong>s categorías éticas y onto-<br />
lógicas a un discurso geopolítico, única-<br />
m<strong>en</strong>te así adquirirá s<strong>en</strong>tido una ética de<br />
<strong>la</strong> liberación. El “otro” (Autrui) levinasiano<br />
puede ser compr<strong>en</strong>dido como un pueblo,<br />
una cultura, una nación, incluso un contin<strong>en</strong>te;<br />
por ejemplo, América Latina, Asia<br />
o África respecto a Europa o Estados<br />
Unidos. Superar a Lévinas significará para<br />
Dussel rep<strong>en</strong>sar <strong>la</strong> cuestión del otro des-<br />
de América Latina y desde <strong>la</strong> analogía,<br />
“superación que he podido formu<strong>la</strong>r a<br />
partir de un personal diálogo mant<strong>en</strong>ido<br />
con el filósofo <strong>en</strong> París y Lovaina <strong>en</strong> <strong>en</strong>e-<br />
ro de 1972”. 73 Parti<strong>en</strong>do de <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión<br />
de <strong>la</strong> filosofía de Lévinas geopolítica<br />
y analógicam<strong>en</strong>te, Dussel pudo distinguir<br />
distintos niveles <strong>en</strong> los que <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
de poder deforman <strong>la</strong> interacción huma-<br />
na: a nivel mundial (c<strong>en</strong>tro-periferia), a<br />
nivel nacional (élites-masas, burguesía<br />
nacional-pueblo), a nivel erótico (mujer-<br />
varón), a nivel pedagógico (cultura elitista-<br />
cultura popu<strong>la</strong>r), a nivel religioso (el problema<br />
del fetichismo), etcétera. El otro,<br />
absolutam<strong>en</strong>te otro, de Lévinas es concre-<br />
tizado analógicam<strong>en</strong>te: el otro es el indio<br />
empobrecido, el negro segregado, el judío<br />
exterminado, el africano y asiático discri-<br />
minado, <strong>la</strong> mujer como objeto sexual, el<br />
niño o el jov<strong>en</strong> manipu<strong>la</strong>do por una edu-<br />
cación ideológica. 74 Con esta postura,<br />
m<strong>en</strong> III: De <strong>la</strong> erótica a <strong>la</strong> pedagógica, México:<br />
Edicol, 1977; reeditado como Filosofía ética de <strong>la</strong><br />
liberación, volum<strong>en</strong> III: Niveles concretos de <strong>la</strong><br />
ética <strong>la</strong>tinoamericana, Bu<strong>en</strong>os Aires, Ediciones<br />
Megápolis-La Aurora, 1988. Id., Filosofía ética<br />
<strong>la</strong>tinoamericana, volum<strong>en</strong> IV: Política <strong>la</strong>tinoamericana.<br />
Antropológica III, Bogotá, Universidad<br />
Santo Tomás, 1979. Id., Filosofía ética <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> V: Arqueológica <strong>la</strong>tinoamericana<br />
(antifetichismo metafísico), Bogotá: Universidad<br />
Santo Tomás, 1979.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 119<br />
Dussel no parecía superar únicam<strong>en</strong>te a<br />
Lévinas, sino a sí mismo; <strong>la</strong> crítica a <strong>la</strong><br />
herm<strong>en</strong>éutica cultural ricoeuriana de <strong>la</strong><br />
que hablábamos más arriba, se amplía a<br />
<strong>la</strong> propia obra de Dussel, especialm<strong>en</strong>te a<br />
<strong>la</strong> triología geopolítica-cultural y a su con-<br />
cepción de América Latina. Los escritos<br />
de 1962-1969 adolec<strong>en</strong> ciertam<strong>en</strong>te de <strong>la</strong><br />
aus<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> dominación<br />
c<strong>en</strong>trándose <strong>en</strong> los aspectos culturales (estructuras<br />
int<strong>en</strong>cionales, símbolos sagra-<br />
dos, arquetipos, mitos, etcétera) relevantes<br />
para un análisis herm<strong>en</strong>éutico. 75<br />
Los argum<strong>en</strong>tos básicos bajo los cua-<br />
les articu<strong>la</strong> Dussel su ética de <strong>la</strong> liberación<br />
(1973) resum<strong>en</strong> <strong>en</strong> realidad los resultados<br />
de sus obras Para una de-strucción de <strong>la</strong><br />
historia de <strong>la</strong> ética, La dialéctica hegelia-<br />
na, y Método para una filosofía de <strong>la</strong> liberación.<br />
Acepta del análisis heideggeriano<br />
que el fundam<strong>en</strong>to ontológico del p<strong>en</strong>sa-<br />
mi<strong>en</strong>to moderno se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> subjetividad<br />
del sujeto, tesis que sin duda <strong>en</strong>-<br />
cu<strong>en</strong>tra su mejor expresión <strong>en</strong> <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>-<br />
te afirmación de Edmund Husserl: “La<br />
maravil<strong>la</strong> de <strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s es el yo puro y<br />
<strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia pura”; 76 a <strong>la</strong> que cabría opo-<br />
ner esta de Emmanuel Lévinas: “La exterioridad<br />
no es una negación, sino una<br />
maravil<strong>la</strong>”. 77 Entre estos extremos se si-<br />
túa <strong>la</strong> obra de Dussel <strong>en</strong> 1973. En el primer<br />
volum<strong>en</strong> de <strong>la</strong> ética Dussel recupera<br />
los análisis ontológicos que ya había rea-<br />
lizado <strong>en</strong> sus obras preced<strong>en</strong>tes tratando<br />
de mostrar que <strong>la</strong> ontología heideggeriana<br />
ofrece <strong>la</strong> descripción más fiel del modo <strong>en</strong><br />
que el hombre existe <strong>en</strong> su mundo cotidiano;<br />
éste constituye el horizonte irrebasable<br />
75 Véase E. Dussel, “Más allá del culturalismo”, <strong>en</strong><br />
“Introducción g<strong>en</strong>eral” a Historia G<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong><br />
Iglesia <strong>en</strong> América Latina, Sa<strong>la</strong>manca: Sígueme,<br />
volum<strong>en</strong> I, 1983, pp. 34-36.<br />
76 E. Husserl, Ide<strong>en</strong> sur einer reiner Phänom<strong>en</strong>ologie<br />
und Phänom<strong>en</strong>ologische Philosophie. Drittes Buch:<br />
Die Phänom<strong>en</strong>ologie und die fundam<strong>en</strong>te der<br />
Wiss<strong>en</strong>chaft<strong>en</strong>, <strong>en</strong> Edmund Husserl Gesammelte<br />
Werke-Husserliana, tomo 5, edición de W.<br />
Biemel, D<strong>en</strong> Haag: Martinus Nijhoff, 1952, p. 75.<br />
77 E. Lévinas, Totalidad e infinito, op. cit., p. 297.<br />
78 Véase C. Lafont, La razón como l<strong>en</strong>guaje. Una<br />
de cada cultura y cabe l<strong>la</strong>marlo una totalidad.<br />
Según <strong>la</strong> analítica exist<strong>en</strong>cial, <strong>en</strong> el<br />
existir cotidiano se da una previa com-<br />
pr<strong>en</strong>sión (prerreflexiva) de <strong>la</strong>s cosas, es<br />
decir, el acceso al <strong>en</strong>te intramundano es<br />
posible merced a <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión de s<strong>en</strong>-<br />
tido inher<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> estructura del “ser-<strong>en</strong>el-mundo”<br />
<strong>la</strong> cual está organizada holísti-<br />
cam<strong>en</strong>te. 78 A esto lo l<strong>la</strong>ma Dussel “com-<br />
pr<strong>en</strong>sión exist<strong>en</strong>cial” y “com-pr<strong>en</strong>sión del<br />
ser”; 79 si el tema de <strong>la</strong> ética se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra,<br />
como p<strong>en</strong>saba Aristóteles, <strong>en</strong> <strong>la</strong> cotidiani-<br />
dad, no se puede aceptar el primado moderno<br />
de <strong>la</strong> subjetividad, pues ya no se<br />
trata de un acceso originario. Este pro-<br />
blema fue c<strong>en</strong>tral para Heidegger durante<br />
los años veinte: ¿cómo acceder al faktum<br />
de <strong>la</strong> vida sin contaminar<strong>la</strong> con una acti-<br />
tud teórica? Para Heidegger <strong>la</strong> actitud teórica<br />
es secundaria respecto a <strong>la</strong> estructu-<br />
ra de <strong>la</strong> pre-compr<strong>en</strong>sión. 80 “Aunque <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
actual investigación f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ológica se superan<br />
ciertas barreras, también exist<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
el<strong>la</strong> dogmas y presupuestos, oscuridades;<br />
una f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología pura no existe; fácticam<strong>en</strong>te,<br />
<strong>en</strong> cuanto es una actividad hu-<br />
mana, también está <strong>la</strong>strada de presu-<br />
puestos. Pues lo filosófico no consiste <strong>en</strong><br />
liberarse de los presupuestos con argu-<br />
m<strong>en</strong>taciones, sino <strong>en</strong> reconocerlos y colo-<br />
car <strong>la</strong> investigación sobre ellos de manera<br />
positiva”. 81 A esto se refiere Dussel<br />
cuando afirma que el punto de partida de<br />
<strong>la</strong> ética no puede ser el ego cogito de<br />
Descartes, el Ich d<strong>en</strong>ke de Kant, ni el ego<br />
cogito cogitatum de Husserl; el hombre<br />
no se define como un yo pi<strong>en</strong>so, sino<br />
como un <strong>en</strong>te arrojado <strong>en</strong> el mundo <strong>en</strong> el<br />
revisión del “giro lingüístico” <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía del l<strong>en</strong>guaje<br />
alemán, Madrid: Visor, 1993, p. 72.<br />
79 Véase E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación<br />
<strong>la</strong>tinoamericana, volum<strong>en</strong> I, op. cit., pp 38-47.<br />
80 Véase M. Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., § 31:<br />
“El ‘ser-ahí’ como compr<strong>en</strong>sión” (Das Dasein<br />
als Versteh<strong>en</strong>).<br />
81 M. Heidegger, Logik. Die Frage nach der<br />
Wahrheit, curso del semestre de invierno de<br />
1925/1926, Gesamtausgabe tomo 21, edición de<br />
W. Biemel, Frankfurt am Maim: Vittorio<br />
Klostermann, 1976, p. 280. Cursivas mías.
120 Pedro E. García Ruiz<br />
s<strong>en</strong>tido de “estar ya siempre compr<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do”;<br />
esto quiere decir que “el hombre no<br />
es totalidad dada; es apertura a <strong>la</strong> Tota-<br />
lidad. Es finitud”. 82 El inacabami<strong>en</strong>to del<br />
hombre es lo que constituye su poder-ser,<br />
es decir, sus posibilidades. Según Dussel,<br />
<strong>la</strong> manera <strong>en</strong> que el hombre compr<strong>en</strong>de<br />
su mundo y <strong>la</strong>s posibilidades inher<strong>en</strong>tes<br />
a él es a través de una dialéctica com-<br />
pr<strong>en</strong>siva exist<strong>en</strong>cial; todo esto se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
ya <strong>en</strong> <strong>la</strong> Ética Nicomaquea: “Nadie<br />
delibera acerca de aquello que no puede<br />
ser de otra manera de como es; por ello<br />
<strong>la</strong> facultad compr<strong>en</strong>sora-interpretativa (to<br />
logistikon) es un mom<strong>en</strong>to del ser del<br />
hombre como com-pr<strong>en</strong>sor del ser<br />
(logon)”. 83 El modo propio de existir <strong>en</strong> el<br />
mundo sería <strong>la</strong> praxis. A difer<strong>en</strong>cia del<br />
sujeto, el hombre (Dasein) no conceptualiza<br />
objetos, se <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ta a un mundo pre-<br />
estructurado significativam<strong>en</strong>te por un<br />
conjunto de útiles; es decir, <strong>en</strong> <strong>la</strong> cotidianidad,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> praxis, el hombre se sitúa<br />
atemáticam<strong>en</strong>te con un mundo cosas que<br />
son mediación para un fin, de ahí que<br />
para Dussel <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia cotidiana se<br />
constituya es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te por una teleología<br />
inman<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> acción: “La herm<strong>en</strong>éutica o<br />
interpretación <strong>en</strong> su posición exist<strong>en</strong>cial o<br />
práctica (cotidiana) es un despliegue de <strong>la</strong><br />
compr<strong>en</strong>sión derivada del útil como posibilidad<br />
hacia un recortar o fijar uno de<br />
sus aspectos, una de sus internas posibi-<br />
lidades difer<strong>en</strong>ciantes”. 84 El valor se sitúa<br />
<strong>en</strong>tonces como una mediación para el po-<br />
der-ser, lo que significa que no existe algo<br />
que valga por sí mismo; no hay valores<br />
sin el hombre, pues lo valioso radica <strong>en</strong><br />
que sea una posibilidad exist<strong>en</strong>cial; <strong>la</strong><br />
axiología sería una abstracción fundada <strong>en</strong><br />
una pura actividad intelectual, pues lo va-<br />
82 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> I, op. cit., p. 49.<br />
83 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 1; 1139 a 14-<br />
15. Como podrá apreciarse, ésta es una traducción<br />
libre de Dussel. El texto original dice:<br />
“pues nadie delibera sobre cosas que no pued<strong>en</strong><br />
ser de otra manera; así, <strong>la</strong> parte calcu<strong>la</strong>dora es<br />
una parte del alma dotada de razón”. Traduc-<br />
lioso únicam<strong>en</strong>te adquiere este carácter<br />
cuando intervi<strong>en</strong>e <strong>en</strong> <strong>la</strong> consecusión de un<br />
fin, ¿cuál fin? Mi poder-ser. La praxis es,<br />
<strong>en</strong>tonces, el modo propio <strong>en</strong> que el hombre<br />
realiza su poder-ser <strong>en</strong> el mundo; o<br />
<strong>en</strong> otros términos: <strong>en</strong> el obrar se resume<br />
<strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia del hombre; de ahí que<br />
Dussel sost<strong>en</strong>ga que <strong>la</strong> praxis es <strong>la</strong> “ac-<br />
tualidad” (<strong>en</strong>ergeia) del hombre <strong>en</strong> el<br />
mundo. En suma: “Lo que <strong>la</strong> praxis auténtica<br />
permite que adv<strong>en</strong>ga <strong>en</strong> mí es <strong>la</strong><br />
perfectio, el llegar a ser fácticam<strong>en</strong>te el<br />
poder-ser-ad-v<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te pro-yectado y compr<strong>en</strong>dido<br />
dia-lécticam<strong>en</strong>te [...] Esa<br />
perfectio de <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> praxis es media-<br />
ción necesaria es <strong>la</strong> mía. La ‘miidad’<br />
(Jemeinigkeit) del adv<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to es res -<br />
ponsabilidad de <strong>la</strong> praxis, de una praxis<br />
que es además y siempre con-otros <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
historia que por último es historia univer-<br />
sal de mi época, es manifestación del ser<br />
del hombre”. 85<br />
VI La ontología es, pues, un discurso<br />
sobre el ser (el poder-ser del hombre)<br />
cuyo movimi<strong>en</strong>to es dialéctico. Tanto para<br />
Hegel como para Heidegger, según Dussel,<br />
el ser es el ámbito <strong>en</strong> el cual los <strong>en</strong>tes<br />
adquier<strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido. Parti<strong>en</strong>do de esta hipó-<br />
tesis Dussel cree poder afirmar, con<br />
Lévinas, que <strong>la</strong> filosofía occid<strong>en</strong>tal ha ne-<br />
gado, de diversas maneras, <strong>la</strong> alteridad.<br />
La harto compleja reconstrucción de <strong>la</strong><br />
historia de <strong>la</strong> filosofía que realiza Dussel<br />
<strong>en</strong> los dos primeros tomos de Para una<br />
ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana<br />
tomando como hilo conductor esta idea,<br />
es ciertam<strong>en</strong>te convinc<strong>en</strong>te. Y <strong>en</strong> efecto: el<br />
problema de <strong>la</strong> alteridad fue <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dido <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> historia de <strong>la</strong> filosofía de occid<strong>en</strong>te<br />
ción de A. Gómez Robledo: Ética Nicomaquea,<br />
México: UNAM, Bibliotheca Scriptorvm<br />
Graecorvm et Romanorvm Mexicana, Instituto<br />
de Investigaciones Filológicas/C<strong>en</strong>tro de Estudios<br />
Clásicos, 1983, p. 134.<br />
84 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> I, op. cit., p. 69.<br />
85 Ibid., p. 95.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 121<br />
como un despliegue interno del fundam<strong>en</strong>to<br />
ontológico, lo difer<strong>en</strong>te. 86 El ser se<br />
coloca a sí mismo como otro, es una “es-<br />
cisión de sí” <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido hegeliano. En<br />
Plotino <strong>la</strong> alteridad es emanación de <strong>la</strong><br />
unidad absoluta (Eneada, V, I, 4), y para<br />
Hegel <strong>la</strong> Naturaleza es alteridad de <strong>la</strong> Idea<br />
o Espíritu: “La Naturaleza ha sido deter-<br />
minada como <strong>la</strong> idea <strong>en</strong> <strong>la</strong> forma del ser-<br />
otro (Anderssein). Como <strong>la</strong> idea es, de<br />
este modo, <strong>la</strong> negación de sí misma y<br />
exterior a sí, <strong>la</strong> Naturaleza no es exterior<br />
sólo re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te respecto a <strong>la</strong> Idea (y<br />
respecto a <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia subjetiva de <strong>la</strong><br />
idea, el espíritu), sino que <strong>la</strong> exteriori-<br />
dad constituye <strong>la</strong> determinación <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
cual el<strong>la</strong> es como naturaleza”. 87 La exte-<br />
rioridad, <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida como determinación<br />
propia del ser y de <strong>la</strong> alteridad, <strong>en</strong> tanto<br />
que “ser-otro”, son mom<strong>en</strong>tos del mo-<br />
vimi<strong>en</strong>to dialéctico. “La negación, no ya<br />
como <strong>la</strong> nada abstracta, sino como un<br />
ser determinado, es un algo, es so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>-<br />
te <strong>la</strong> forma para este algo: es el ser<br />
como otro (Andere)”. 88 Por ello, <strong>la</strong> ontología<br />
es viol<strong>en</strong>cia; pues <strong>la</strong> alteridad no es<br />
difer<strong>en</strong>cia, sino distinción: “Lo dis-tinto<br />
(de dis-, y del verbo tinguere: pintar,<br />
poner tintura), indica mejor <strong>la</strong> diversidad<br />
y no supone <strong>la</strong> unidad previa: es lo sepa-<br />
rado, no necesariam<strong>en</strong>te proced<strong>en</strong>te de <strong>la</strong><br />
id<strong>en</strong>tidad que como Totalidad los com-<br />
pr<strong>en</strong>de”. 89 Merced a esta indicación,<br />
Dussel busca articu<strong>la</strong>r su propia propuesta<br />
con <strong>la</strong> de Lévinas; el otro absolu-<br />
tam<strong>en</strong>te otro levinasiano 90 debe ser re-<br />
contextualizado para poder e<strong>la</strong>borar un<br />
86 “La pa<strong>la</strong>bra castel<strong>la</strong>na ‘di-fer<strong>en</strong>cia’ nos remite a<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>tina compuesta de dis-(partícu<strong>la</strong> con <strong>la</strong> significación<br />
de división o negación) y al verbo ferre<br />
(llevar con viol<strong>en</strong>cia, arrastrar). Lo difer<strong>en</strong>te es lo<br />
arrastrado desde <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad, in-difer<strong>en</strong>cia originaria<br />
o unidad hasta <strong>la</strong> dualidad. La di-fer<strong>en</strong>cia<br />
supone <strong>la</strong> unidad: lo Mismo”. Ibid., p. 102.<br />
87 G.W.F. Hegel, Enciclopedia de <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias filosóficas.<br />
Traducción de E. Ovejero y Maury, México:<br />
Porrúa, 1980, § 247.<br />
88 Ibid., § 91.<br />
89 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> I, op. cit., p. 102.<br />
90 Véase E. Lévinas, Totalidad e infinito, op. cit., p. 57.<br />
discurso <strong>en</strong> el cual quepa sost<strong>en</strong>er una<br />
ética de <strong>la</strong> liberación.<br />
Como ya habíamos indicado más arri-<br />
ba, el punto c<strong>en</strong>tral radica <strong>en</strong> que Lévinas<br />
muestra que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción con los demás no<br />
se establece a partir de criterios de cono-<br />
cimi<strong>en</strong>to; 91 de ahí que, a su juicio, Husserl<br />
no pudiera resolver el problema de <strong>la</strong><br />
intersubjetividad <strong>en</strong> <strong>la</strong> quinta meditación<br />
cartesiana, pues seguía abordando <strong>la</strong><br />
cuestión del otro desde el punto de vista<br />
de <strong>la</strong> percepción y de <strong>la</strong> reflexión: 92 “El<br />
s<strong>en</strong>tido de todo nuestro discurso consiste<br />
<strong>en</strong> afirmar no que el otro escapa siempre<br />
al saber, sino que no ti<strong>en</strong>e ningún s<strong>en</strong>tido<br />
hab<strong>la</strong>r aquí de conocimi<strong>en</strong>to o ignorancia,<br />
porque <strong>la</strong> justicia, <strong>la</strong> trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia por<br />
excel<strong>en</strong>cia y <strong>la</strong> condición del saber no es<br />
de ninguna manera, como se pret<strong>en</strong>de,<br />
una noesis corre<strong>la</strong>tiva de un noema”. 93 La<br />
re<strong>la</strong>ción con el otro se establece a través<br />
del l<strong>en</strong>guaje, pues para Lévinas éste es,<br />
originariam<strong>en</strong>te, una re<strong>la</strong>ción ética, pues<br />
lo ético designa <strong>la</strong> no viol<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> alte-<br />
ridad y el l<strong>en</strong>guaje, según Lévinas, cumple<br />
con esta función: “El hecho banal de <strong>la</strong><br />
conversación libre del ord<strong>en</strong> de <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>-<br />
cia. Este hecho banal es <strong>la</strong> maravil<strong>la</strong> de<br />
<strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s”. 94 El método adecuado<br />
para acceder a esta problemática será el<br />
“analéctico”. Con este término Dussel quiere<br />
indicar que fr<strong>en</strong>te al método dialéctico<br />
de <strong>la</strong> ontología, existe una vía de acceso a<br />
<strong>la</strong> alteridad sin <strong>la</strong> necesidad de recurrir a<br />
<strong>la</strong> mediación de <strong>la</strong> teoría y de <strong>la</strong> reflexión<br />
tal y como operan <strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición de <strong>la</strong><br />
filosofía de <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia. La antigua aso-<br />
91 “Lo propio del método ana-léctico es que es intrínsecam<strong>en</strong>te<br />
ético y no meram<strong>en</strong>te teórico,<br />
como es el discurso óntico de <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias u<br />
ontológico de <strong>la</strong> dialéctica”. E. Dussel, Para una<br />
ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana, volum<strong>en</strong> II,<br />
op. cit., p. 163.<br />
92 Véase M. Theuniss<strong>en</strong>, The Other. Studies in the<br />
Social Ontology of Husserl, Heidegger, Sartre, and<br />
Buber. Traducción inglesa de Ch. Macann,<br />
Cambridge, Massachussets: MIT Press, 1984.<br />
capítulo I: “The Original Trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tal Project<br />
of Social Ontology: Husserl’s Theory of<br />
Intersubjectivity”.<br />
93 E. Lévinas, Totalidad e infinito, p. 112.
122 Pedro E. García Ruiz<br />
ciación <strong>en</strong>tre lum<strong>en</strong> y ratio pres<strong>en</strong>te ya <strong>en</strong><br />
Descartes, y constante <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía occi-<br />
d<strong>en</strong>tal a través de <strong>la</strong> metáfora óptica (<strong>la</strong><br />
reflexión como un “mirarse a sí mismo”),<br />
es indicación para Dussel de que el méto-<br />
do dialéctico se define por ser totalizador,<br />
monológico. Lo que parece distinguir uno<br />
y otro método es que el analéctico parte<br />
de una concepción intersubjetiva del suje-<br />
to, es decir, no se toma como punto de<br />
partida el solus ipse tan característico de<br />
<strong>la</strong> filosofía moderna; el punto de partida<br />
es un sujeto desc<strong>en</strong>trado. La sigui<strong>en</strong>te<br />
afirmación de Feuerbach resume, a juicio<br />
de Dussel, <strong>la</strong> característica principal del<br />
método analéctico: “La verdadera dialéctica<br />
no es un monólogo del p<strong>en</strong>sador con-<br />
sigo mismo, sino un diálogo <strong>en</strong>tre el Yo y<br />
el Tú”. 95 El modelo de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong><br />
conci<strong>en</strong>cia basado <strong>en</strong> un sujeto opuesto a<br />
un objeto, sigue operando bajo el supues-<br />
to de <strong>la</strong> metáfora óptica, y es, <strong>en</strong> este<br />
s<strong>en</strong>tido, pre-dialógico: <strong>la</strong> actitud teórica ya<br />
no puede ser considerada como el medio<br />
adecuado para acceder a <strong>la</strong> alteridad del<br />
otro. “Si <strong>la</strong> filosofía fuera sólo teoría,<br />
compr<strong>en</strong>sión refleja del ser e interpreta-<br />
ción pasada del <strong>en</strong>te, <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra del Otro<br />
sería indefectiblem<strong>en</strong>te reducida a ‘lo ya<br />
dicho’ e interpretada equívocam<strong>en</strong>te desde<br />
el fundam<strong>en</strong>to vig<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> Totalidad”. 96<br />
Con todo, el método analéctico ha<br />
t<strong>en</strong>ido cambios <strong>en</strong> lo que se refiere a su<br />
formu<strong>la</strong>ción. En Método para una filosofía<br />
de <strong>la</strong> liberación, Dussel lo contrapone<br />
al método dialéctico de <strong>la</strong> ontología; lo<br />
analéctico del método consiste <strong>en</strong> <strong>la</strong> afir-<br />
94 “Parler et écouter <strong>en</strong> font qu’un, ils <strong>en</strong> se<br />
succèd<strong>en</strong>t pas. Parler institue ainsi le rapport<br />
moral d’égalité et par conséqu<strong>en</strong>t reconnaît <strong>la</strong><br />
justice”. E. Lévinas, “Éthique et esprit”, <strong>en</strong><br />
id., Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme,<br />
París: Le Livre de Poche, 1995, pp. 19-20.<br />
95 L. Feuerbach, Principios de filosofía del futuro.<br />
Traducción de E. Subirats, Barcelona: Editorial<br />
Labor, 1976, p. 110.<br />
96 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> II, op. cit., p. 170.<br />
97 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoa-<br />
mericana, volum<strong>en</strong> I, op. cit., p. 125.<br />
mación del ámbito ético que constituye <strong>la</strong><br />
exterioridad metafísica del otro; esta alte-<br />
ridad, irreductible, por lo tanto, a <strong>la</strong> teo-<br />
ría, es el punto de apoyo para construir<br />
una lógica de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia. La lógica del<br />
método dialéctico es negativa <strong>en</strong> tanto<br />
que no supera <strong>la</strong>s contradicciones de <strong>la</strong><br />
totalidad sino que <strong>la</strong>s conserva. El méto-<br />
do analéctico, por el contrario, afirmaría<br />
<strong>la</strong> negatividad del otro. Ésta sería una<br />
dialéctica positiva, <strong>la</strong> verdadera dialéctica<br />
para Feuerbach, pues incluye <strong>en</strong> el<strong>la</strong> un<br />
mom<strong>en</strong>to alterativo. Aquí, como es evid<strong>en</strong>te,<br />
existe ambigüedad, pues Dussel hab<strong>la</strong><br />
indistintam<strong>en</strong>te de “mom<strong>en</strong>to” analéctico,<br />
de “ana-dia-léctica”, de “método” analéctico<br />
y de “dialéctica positiva”: todos esos<br />
conceptos parec<strong>en</strong> indicar lo mismo: <strong>la</strong><br />
afirmación de <strong>la</strong> negación, es decir, del<br />
otro, del pobre, del oprimido. Escuchar<br />
su voz es el punto de partida de <strong>la</strong> éti-<br />
ca de <strong>la</strong> liberación. “El saber-oír es el<br />
mom<strong>en</strong>to constitutivo del método mismo;<br />
es el mom<strong>en</strong>to discipu<strong>la</strong>r del filosofar; es<br />
<strong>la</strong> condición de posibilidad de saber-interpretar<br />
para saber-servir (<strong>la</strong> erótica, <strong>la</strong><br />
pedagógica, <strong>la</strong> política, <strong>la</strong> teológica)”. 97 Al<br />
proponer el servicio al otro <strong>en</strong> <strong>la</strong> praxis<br />
de <strong>la</strong> liberación, Dussel está asumi<strong>en</strong>do a<br />
Lévinas y radicalizando su propuesta a<br />
una cuestión casi aus<strong>en</strong>te <strong>en</strong> éste: <strong>la</strong><br />
construcción de una sociedad más justa. 98<br />
En suma, el método de <strong>la</strong> ética de<br />
<strong>la</strong> liberación estaría constituido por tres<br />
mom<strong>en</strong>tos: a) los ethos concretos y sus<br />
correspondi<strong>en</strong>tes éticas exist<strong>en</strong>ciales arti-<br />
cu<strong>la</strong>das <strong>en</strong> torno a una simbólica o her-<br />
98 “Lévinas queda como extático ante el Otro, el<br />
Absoluto que debe respetarse litúrgicam<strong>en</strong>te,<br />
pero mal o nada nos muestra cómo servirlo<br />
de hecho, cómo liberarlo históricam<strong>en</strong>te,<br />
cómo construir un nuevo ord<strong>en</strong> (del que nos<br />
hab<strong>la</strong> Ros<strong>en</strong>zweig)”. E. Dussel, “Pa<strong>la</strong>bras<br />
preliminares” a id., y D.E. Guillot, Emmanuel<br />
Lévinas y <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana, op. cit.,<br />
p. 9. Es lo que d<strong>en</strong>omina Dussel el pasaje de<br />
una “Totalidad” vig<strong>en</strong>te a una “nueva Totalidad”,<br />
es decir, <strong>la</strong> cuestión práctica de <strong>la</strong> liberación.
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al [...] 123<br />
m<strong>en</strong>éutica de los símbolos cotidianos; b)<br />
<strong>la</strong> ética ontológica expuesta por <strong>la</strong> dialéc-<br />
tica; y c) <strong>la</strong> ética “metafísica” (<strong>en</strong> el s<strong>en</strong>ti-<br />
do de Lévinas) o analéctica. La ética parte<br />
de una f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología herm<strong>en</strong>éutica (lo<br />
simbólico) se pi<strong>en</strong>sa dialécticam<strong>en</strong>te (<strong>la</strong><br />
totalidad) y se cuestiona analécticam<strong>en</strong>te<br />
(<strong>la</strong> alteridad). Para una ética de <strong>la</strong> libe-<br />
ración <strong>la</strong>tinoamericana sintetiza de esta<br />
manera <strong>la</strong>s investigaciones anteriores <strong>en</strong><br />
torno a una antropología filosófica, a un<br />
RESUMEN<br />
En <strong>la</strong> década de los ses<strong>en</strong>ta, Enrique Dussel<br />
propone el proyecto de una antropología filosófica<br />
fundada <strong>en</strong> <strong>la</strong> reconstrucción de <strong>la</strong>s visiones<br />
de mundo que subyac<strong>en</strong> a América Latina; se<br />
trata de un acceso herm<strong>en</strong>éutico al ser de lo<br />
<strong>la</strong>tinoamericano que queda p<strong>la</strong>smado <strong>en</strong> diversos<br />
trabajos de <strong>la</strong> época de carácter filosófico e<br />
histórico <strong>en</strong> donde Dussel se sirve de <strong>la</strong>s tesis<br />
básicas de <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica ricoeuriana para dar<br />
cu<strong>en</strong>ta de <strong>la</strong> situación de América Latina <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
historia universal. Desde este marco conceptual,<br />
Dussel int<strong>en</strong>ta una destrucción de <strong>la</strong> historia de<br />
99 E. Dussel, Para una ética de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
volum<strong>en</strong> II, op. cit., p. 174.<br />
Filosofía de <strong>la</strong> Liberación: 1969-1973. Una aproximación al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Enrique Dussel<br />
SUMMARY<br />
Liberation philosophy: 1969-1973. An aproach to the E. Dussel’s thought<br />
In the sixties, Enrique Dussel proposes the<br />
project of a philosophical anthropology based<br />
in the reconstruction of world visions subjac<strong>en</strong>t<br />
in Latin America; it is a herm<strong>en</strong>eutical<br />
access to Latin -america n being already shaped<br />
in works of philosophical and historical character<br />
from which Dussel takes the basic thesis<br />
of the Ricoeur’s herm<strong>en</strong>eutic to exp<strong>la</strong>in the<br />
situation of Latin America in Universal History.<br />
From this conceptual point of view Dussell tries<br />
to get rid of the occid<strong>en</strong>tal ethics, history by<br />
acceso herm<strong>en</strong>éutico al ser de América<br />
Latina, y a una ética ontológica, pero aho-<br />
ra interpretados desde el paradigma de<br />
una filosofía que se autocompr<strong>en</strong>de como<br />
postmoderna: “Por <strong>en</strong>contrarnos más allá<br />
de <strong>la</strong> totalidad europea, moderna y domi-<br />
nadora, es una filosofía del futuro, es<br />
mundial, postmoderna y de liberación”. 99<br />
<strong>la</strong> ética occid<strong>en</strong>tal tomando como hilo conductor<br />
los análisis de <strong>la</strong> ontología fundam<strong>en</strong>tal de<br />
Heidegger y <strong>la</strong> filosofía práctica de Aristóteles<br />
junto a un profundo estudio de <strong>la</strong> dialéctica<br />
hegeliana. Debido a <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia de Emmanuel<br />
Lévinas este proyecto será cuestionado: Lévinas<br />
permite a Dussel construir categorías adecuadas<br />
para p<strong>en</strong>sar, más allá de <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica cultural<br />
de Ricoeur y de <strong>la</strong> ontología fundam<strong>en</strong>tal de<br />
Heidegger, <strong>la</strong> ética <strong>en</strong> términos políticos y<br />
geopolíticos. De este cambio conceptual surge <strong>la</strong><br />
filosofía de <strong>la</strong> liberación.<br />
taking as a conducting thread Heidegger’s analysis<br />
of the fundam<strong>en</strong>tal ontology and Aristotle’s<br />
practical philosophy together with an exhaustive<br />
research of Hegel’s dialectic. Due to the influ<strong>en</strong>ce<br />
of Emmanuel Lévinas this project leads to<br />
a debate: Does Lévinas allow Dussel to build adequate<br />
categories to consider ethics in political<br />
and geopolitical terms, beyond Ricoeur’s cultural<br />
herm<strong>en</strong>eutic and Heidegger’s fundam<strong>en</strong>tal ontology?<br />
Liberation Philosophy arises from this conceptual<br />
change.
Introducción<br />
Danuta Teresa Mozejko y Ricardo Lionel Costa<br />
a eficacia <strong>en</strong> el proceso de imposición<br />
de repres<strong>en</strong>taciones<br />
dep<strong>en</strong>de, <strong>en</strong> bu<strong>en</strong>a medida,<br />
del recurso a significaciones<br />
ya cons<strong>en</strong>suadas <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad donde<br />
circu<strong>la</strong>n los discursos. Los <strong>en</strong>unciadores<br />
produc<strong>en</strong> variaciones a partir de modos<br />
de repres<strong>en</strong>tación compartidos, de modo<br />
tal que los efectos específicos de s<strong>en</strong>tido<br />
result<strong>en</strong> más aceptables.<br />
La propuesta de Mitre, <strong>en</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
de San Martín y de <strong>la</strong> emancipación<br />
sudamericana 1 , de un modelo de id<strong>en</strong>tidad<br />
nacional, se organiza alrededor de<br />
dos modos de repres<strong>en</strong>tación asociados:<br />
lo orgánico y <strong>la</strong> familia. Si “guerras de <strong>la</strong><br />
indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia”, “revolución”, “emancipa-<br />
ción”, son nociones que involucran rupturas<br />
viol<strong>en</strong>tas con los ag<strong>en</strong>tes de domina-<br />
ción, el recurso a <strong>la</strong>s metáforas m<strong>en</strong>cionadas<br />
pone <strong>en</strong> juego significaciones que<br />
complejizan <strong>la</strong> lectura de los procesos re-<br />
volucionarios <strong>en</strong> tanto simples cortes con<br />
un pasado inmediato.<br />
La indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia es pres<strong>en</strong>tada por<br />
Mitre, como una serie de acciones que ti<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
como objetivo <strong>la</strong> instauración de un<br />
ord<strong>en</strong> que se opone al caos de algunos<br />
aspectos de <strong>la</strong> Colonia, y que se legitiman<br />
porque implican <strong>la</strong> posibilidad de retorno<br />
a un ord<strong>en</strong> primero, natural, y, por consigui<strong>en</strong>te,<br />
a un estado de armonía que se<br />
asocia con una suerte de paraíso perdido,<br />
pero recuperable. Lo orgánico, <strong>en</strong> tanto<br />
conjunto de seres vivos <strong>en</strong> el que cada<br />
1 MITRE, Bartolomé. Historia de San Martín y<br />
de <strong>la</strong> emancipación sudamericana. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Peuser, 1950 (2ª edición), 1247 págs. Los números<br />
<strong>en</strong>tre paréntesis correspond<strong>en</strong> a <strong>la</strong>s páginas<br />
de esta edición.<br />
Trazos de id<strong>en</strong>tidad<br />
parte contribuye al bi<strong>en</strong>estar del todo, y<br />
<strong>la</strong> familia, como conjunto de seres huma-<br />
nos, <strong>en</strong>tre los cuales se establec<strong>en</strong> re<strong>la</strong>ciones<br />
de interdep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia armónica, se con-<br />
viert<strong>en</strong> <strong>en</strong> modos de repres<strong>en</strong>tación cons<strong>en</strong>suados:<br />
ambas presupon<strong>en</strong> posiciones<br />
y re<strong>la</strong>ciones inscriptas <strong>en</strong> el ord<strong>en</strong> de lo<br />
natural, de una consanguinidad que fija<br />
roles y que, tras<strong>la</strong>dada al campo de lo<br />
humano, permite configurar, por una parte,<br />
sujetos pasionales (madre, padre, hermanos)<br />
cuyas conductas se rig<strong>en</strong> por<br />
amores y odios, adhesiones y rupturas,<br />
que matizan sus vínculos, y por otra, su-<br />
jetos sometidos a <strong>la</strong>s normas propias de<br />
su rol, cuyo cumplimi<strong>en</strong>to es requisito no<br />
sólo para asegurar el ord<strong>en</strong> social, sino<br />
también el natural. Junto con estos aspectos<br />
fácilm<strong>en</strong>te aceptables por los <strong>en</strong>uncia-<br />
tarios de <strong>la</strong> obra de Mitre, se juegan algunos<br />
matices que nos parece útil destacar.<br />
Sin embargo, antes de <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> ellos,<br />
creemos necesario poner de relieve ciertos<br />
elem<strong>en</strong>tos que ayudan a situar <strong>la</strong> obra <strong>en</strong><br />
el espacio donde el ag<strong>en</strong>te social lleva a<br />
cabo el trabajo de producción-reproducción<br />
de significaciones.<br />
La construcción del lugar desde donde<br />
hab<strong>la</strong> Mitre, reviste especial importancia<br />
para el análisis de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre el discurso<br />
y <strong>la</strong>s condiciones sociales de su<br />
producción. Dicho lugar, que <strong>en</strong>t<strong>en</strong>demos<br />
como sistema de re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre posiciones<br />
2 , está conformado por diversos facto-<br />
res, <strong>en</strong>tre los cuales se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra el que<br />
m<strong>en</strong>cionaremos <strong>en</strong>seguida. Su inclusión<br />
permite percibir <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción significativa,<br />
2 Un esbozo de nuestro <strong>en</strong>foque teórico se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
<strong>en</strong> el trabajo “El discurso como práctica”,<br />
pres<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> el III Coloquio Latinoamericano<br />
de Estudios del Discurso, ALED, Santiago de<br />
Chile, abril de 1999.
Trazos de id<strong>en</strong>tidad 125<br />
que l<strong>la</strong>mamos de coher<strong>en</strong>cia, exist<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong>tre <strong>la</strong> posición de Mitre y los trazos de<br />
id<strong>en</strong>tidad delineados <strong>en</strong> el discurso.<br />
1. Una am<strong>en</strong>aza<br />
Entre 1869 y 1895, <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción de<br />
Arg<strong>en</strong>tina pasó de 1.737.076 a 3.954.911<br />
habitantes. En este crecimi<strong>en</strong>to jugó un<br />
papel fundam<strong>en</strong>tal <strong>la</strong> inmigración que,<br />
además, alcanzó sus niveles mayores <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> década del 80. 3 El flujo migratorio tuvo<br />
aristas difer<strong>en</strong>tes, y <strong>en</strong>tre el<strong>la</strong>s no podría<br />
ignorarse su carácter de “am<strong>en</strong>aza”. En lo<br />
económico, por ejemplo, <strong>la</strong> demanda de<br />
tierras <strong>en</strong> <strong>la</strong> pampa húmeda -recurso estratégico<br />
<strong>en</strong> torno al cual giraba funda-<br />
m<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> producción y acumu<strong>la</strong>ción<br />
de riqueza y, como consecu<strong>en</strong>cia, <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción<br />
de poder social y político- signi-<br />
ficaba un riesgo para qui<strong>en</strong>es t<strong>en</strong>ían <strong>la</strong><br />
propiedad y control de <strong>la</strong>s mismas.<br />
La importancia numérica de los inmi-<br />
grantes, ligada a <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tración <strong>en</strong> el<br />
tiempo, y al hecho de que el conting<strong>en</strong>te<br />
mayoritario era de proced<strong>en</strong>cia no-españo-<br />
<strong>la</strong>, predominantem<strong>en</strong>te italiana, constituía<br />
también una am<strong>en</strong>aza <strong>en</strong> lo cultural, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
diversidad de sus compon<strong>en</strong>tes como: l<strong>en</strong>-<br />
gua, forma de vida, ideas... 4 . La búsqueda<br />
de elem<strong>en</strong>tos que contribuyan a definir<br />
una id<strong>en</strong>tidad nacional, puede <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derse<br />
como una acción de def<strong>en</strong>sa ante <strong>la</strong> inva-<br />
sión de “lo aj<strong>en</strong>o”, “lo extraño”, que es<br />
disperso (vi<strong>en</strong>e de varios países) y corre<br />
el riesgo de “diluir” lo propio. Pero si,<br />
además de esto, consideramos que los<br />
ag<strong>en</strong>tes que principalm<strong>en</strong>te intervi<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
3 D<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> década del 80, incluso, los años de<br />
mayor aflu<strong>en</strong>cia fueron 1887, 88 y 89. Sobre<br />
este aspecto, y los cambios operados <strong>en</strong> <strong>la</strong> estructura<br />
social, ver: DI TELLA, Torcuato y<br />
OTROS, Arg<strong>en</strong>tina, sociedad de masas, Bs. As.,<br />
EUDEBA, 1965. GALLO, Ezequiel y CORTES<br />
CONDE, Roberto, Arg<strong>en</strong>tina. La república conservadora,<br />
Bs. As., Paidós, 1995.<br />
4 Se lo verá c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te <strong>en</strong> algunos ámbitos, como<br />
el de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>la</strong>borales, con <strong>la</strong> introducción<br />
de ideas anárquicas.<br />
5 Ver al respecto: ROMERO, José Luis, Las ideas<br />
políticas <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina, Bs. As., Fondo de Cultura<br />
Económica, 1975. Y: Las ideologías de <strong>la</strong> cul-<br />
<strong>la</strong> explicitación y formu<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad<br />
nacional, son integrantes de <strong>la</strong><br />
“minoría culta”, <strong>la</strong> “ élite ilustrada” 5 , es<br />
decir: qui<strong>en</strong>es ejerc<strong>en</strong> control y administran<br />
repres<strong>en</strong>taciones acerca del país, su<br />
proyecto, su futuro, e incluso rec<strong>la</strong>marían<br />
el papel de ori<strong>en</strong>tadores de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se social<br />
y económicam<strong>en</strong>te dominante, <strong>la</strong> ame-<br />
naza de <strong>la</strong> inmigración a “<strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad<br />
nacional” puede <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derse como am<strong>en</strong>aza<br />
a <strong>la</strong> élite ilustrada, y <strong>la</strong> def<strong>en</strong>sa de “lo<br />
propio” contra “lo extraño”, como def<strong>en</strong>sa<br />
de <strong>la</strong> posición de control cultural ocupado<br />
por esta minoría culta.<br />
El recurso a los oríg<strong>en</strong>es como mane-<br />
ra de “redescubrir lo propio que id<strong>en</strong>tifica<br />
y difer<strong>en</strong>cia”, es también empleado por<br />
Mitre. Pero no <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra tales oríg<strong>en</strong>es <strong>en</strong><br />
los indíg<strong>en</strong>as, a qui<strong>en</strong>es reduce a <strong>la</strong> condición<br />
de “materia inerte” 6 . Los indíg<strong>en</strong>as<br />
y sus culturas no serían aptos para fun-<br />
dar ni el gobierno de los criollos ni <strong>la</strong>s<br />
ideas y valores dominantes <strong>en</strong> <strong>la</strong> época.<br />
Estos oríg<strong>en</strong>es son ubicados <strong>en</strong> España<br />
para <strong>la</strong> cultura, y <strong>en</strong> el carácter de “nativos,<br />
hijos de conquistadores” para <strong>la</strong> c<strong>la</strong>-<br />
se dirig<strong>en</strong>te. Todo lleva a p<strong>en</strong>sar que <strong>la</strong><br />
búsqueda de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad nacional como<br />
si fuese un orig<strong>en</strong> dado, por lo mismo<br />
natural y universal para todos los habi-<br />
tantes del país, constituiría más bi<strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
formu<strong>la</strong>ción (e imposición) de un princi-<br />
pio de visión y divisiones 7 , que permite<br />
excluir del derecho al poder tanto a los<br />
indíg<strong>en</strong>as (materia inerte), como a los es-<br />
pañoles (no adaptados al medio), y ahora<br />
a los inmigrantes. En otras pa<strong>la</strong>bras, se<br />
tura nacional y otros <strong>en</strong>sayos, Bs. As., C<strong>en</strong>tro<br />
Editor de América Latina, 1982. También:<br />
HALPERIN DONGHI, Tulio, Proyecto y construcción<br />
de una nación (1846 – 1880). Bs. As.,<br />
Ariel Editora, 1995.<br />
6 Este aspecto se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra más desarrol<strong>la</strong>do <strong>en</strong>:<br />
MOZEJKO, D.T., “Las definiciones de lo nacional<br />
como modelos de inclusión/exclusión”, <strong>en</strong><br />
pr<strong>en</strong>sa.<br />
7 Sobre <strong>la</strong> constitución e imposición de principios<br />
de visión y división que pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a posiciones<br />
específicas, como “universales”, ver:<br />
BOURDIEU, P., Méditations Pascali<strong>en</strong>nes, París,<br />
Seuil, 1997.
126 Danuta Teresa Mozejko y Ricardo Lionel Costa<br />
trataría de construir e imponer <strong>la</strong> idea<br />
acerca de <strong>la</strong> legitimidad del poder y pre-<br />
dominio de los criollos, ocultando el ca-<br />
rácter arbitrario de <strong>la</strong> dominación, <strong>en</strong> el<br />
imperativo de <strong>la</strong> naturaleza.<br />
2. La familia.<br />
La familia, como modelo de <strong>la</strong> nación,<br />
constituye una de <strong>la</strong>s figuras más insist<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te<br />
utilizadas <strong>en</strong> <strong>la</strong> segunda mitad<br />
del siglo XIX, para dar cu<strong>en</strong>ta de un<br />
modo de re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre los ciudadanos de<br />
los países reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te indep<strong>en</strong>dizados<br />
que han de configurar una id<strong>en</strong>tidad, un<br />
modo de ser que, a manera de rasgo perman<strong>en</strong>te,<br />
deberá constituir <strong>la</strong> definición<br />
de lo que “somos” y <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia con<br />
aquello que “no somos”. En <strong>la</strong> obra de<br />
Mitre, dos son <strong>la</strong>s familias que establec<strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>zos de consanguinidad:<br />
•La familia particu<strong>la</strong>r:<br />
San Martín es hijo de español y de<br />
una sobrina de conquistadores, y su ori-<br />
g<strong>en</strong> étnico es c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te criollo, según <strong>la</strong><br />
definición del texto de Mitre: desc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te<br />
directo de español, de sangre pura,<br />
adaptado al medio (38). En <strong>la</strong> medida <strong>en</strong><br />
que es criollo, repres<strong>en</strong>ta al actor al que<br />
corresponde el ejercicio legítimo del po-<br />
der, <strong>la</strong> subordinación o eliminación de <strong>la</strong>s<br />
otras razas, para configurar un grupo<br />
humano único que construya un futuro de<br />
progreso para <strong>la</strong> humanidad toda:<br />
Desminti<strong>en</strong>do los siniestros presa-<br />
gios que <strong>la</strong> cond<strong>en</strong>aban a <strong>la</strong> absorción<br />
por <strong>la</strong>s razas inferiores que formaban<br />
parte de su masa social, <strong>la</strong> raza criol<strong>la</strong>,<br />
<strong>en</strong>érgica, elástica, asimi<strong>la</strong>ble y asimi<strong>la</strong>-<br />
dora, <strong>la</strong>s ha refundido <strong>en</strong> sí, emanci-<br />
pándo<strong>la</strong>s y dignificándo<strong>la</strong>s, y cuando ha<br />
sido necesario, suprimiéndo<strong>la</strong>s, y así<br />
ha hecho prevalecer el dominio del tipo<br />
superior con el auxilio de todas <strong>la</strong>s<br />
razas superiores del mundo, aclimata-<br />
das <strong>en</strong> su suelo hospita<strong>la</strong>rio, y de este<br />
modo el gobierno de <strong>la</strong> sociedad le per-<br />
t<strong>en</strong>ece exclusivam<strong>en</strong>te (58-59).<br />
•La familia como <strong>en</strong>tidad colectiva:<br />
San Martín, <strong>en</strong> cuanto personaje indivi-<br />
dual, r<strong>en</strong>uncia rápidam<strong>en</strong>te a su familia<br />
inmediata para inscribirse <strong>en</strong> el ámbito de<br />
lo colectivo. Lo privado cede lugar a lo<br />
público, <strong>la</strong> familia particu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> familia<br />
nacional, <strong>la</strong> Patria. Hasta el lugar de nacimi<strong>en</strong>to<br />
desaparece como espacio de lo pri-<br />
vado, para incorporarse al espacio conti-<br />
n<strong>en</strong>tal; <strong>la</strong> madre, doña Gregoria, r<strong>en</strong>uncia<br />
al afecto de su hijo que lucha por <strong>la</strong> Ma-<br />
dre Patria; <strong>la</strong> esposa se ve abandonada<br />
porque el caballero sirve a <strong>la</strong>s nuevas naciones;<br />
incluso los soldados pierd<strong>en</strong> sus<br />
nombres –su id<strong>en</strong>tidad individual– para<br />
asumir un nombre de guerra que los<br />
transforma <strong>en</strong> actores ubicados <strong>en</strong> el espa-<br />
cio público. Las acciones de los sujetos<br />
particu<strong>la</strong>res se inscrib<strong>en</strong> <strong>en</strong> el ámbito del<br />
deber ser donde los afectos personales son<br />
sustituidos por <strong>la</strong> adhesión al bi<strong>en</strong> común.<br />
3. Las naciones<br />
San Martín se convierte, <strong>en</strong>tonces, <strong>en</strong><br />
el conductor de un grupo humano que<br />
reconoce una g<strong>en</strong>ealogía y una id<strong>en</strong>tidad:<br />
el criollo es español, y de sangre pura. La<br />
madre de familia es España, “Madre Patria”,<br />
de qui<strong>en</strong> se hereda un atributo: <strong>la</strong><br />
sangre, cimi<strong>en</strong>to biológico de id<strong>en</strong>tidad<br />
cultural, que no se ha mezc<strong>la</strong>do con <strong>la</strong> de<br />
moros ni judíos, y tampoco lleva restos<br />
de sangre indíg<strong>en</strong>a, ni negra, porque <strong>la</strong>s<br />
otras razas han sido incorporadas a <strong>la</strong><br />
criol<strong>la</strong>, o, cuando fue necesario, han sido<br />
suprimidas.<br />
Lo biológico y lo cultural religioso, se<br />
un<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> conformación de los límites.<br />
Pert<strong>en</strong>ecer a <strong>la</strong> raza criol<strong>la</strong> vincu<strong>la</strong> a los<br />
americanos con los españoles y a través<br />
de ellos, con los europeos, y <strong>la</strong> frontera<br />
de lo propio coincide con <strong>la</strong> que definía <strong>la</strong><br />
cultura p<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>r:<br />
Desde ese mom<strong>en</strong>to <strong>la</strong> corri<strong>en</strong>te his-<br />
tórica que de tres siglos atrás traía el<br />
despotismo de ori<strong>en</strong>te a occid<strong>en</strong>te, cam-<br />
bia de rumbo, y <strong>la</strong> acción de los princi-<br />
pios de <strong>la</strong> reg<strong>en</strong>eración americana va de
Trazos de id<strong>en</strong>tidad 127<br />
occid<strong>en</strong>te a ori<strong>en</strong>te y se propaga <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Europa, hasta <strong>en</strong>contrarse con su anti-<br />
guo punto de conjunción <strong>en</strong> los límites<br />
del cristianismo y del is<strong>la</strong>mismo (49).<br />
También San Martín, como figura he-<br />
roica que conduce al grupo, se inicia <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s luchas contra los “impíos”, <strong>en</strong> def<strong>en</strong>sa<br />
de España.<br />
A <strong>la</strong>s raíces hispánicas de <strong>la</strong> historia<br />
privada y pública, se agregan ante-<br />
ced<strong>en</strong>tes g<strong>en</strong>erales de <strong>la</strong> emancipación<br />
sudamericana:<br />
•La indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia se legitima por su<br />
inscripción <strong>en</strong> lo natural, como rasgo<br />
perman<strong>en</strong>te del modo de ser americano,<br />
arraigado <strong>en</strong> lo español: el individualismo<br />
de los conquistadores, “el espíritu de in-<br />
dividualismo que legaron a sus desc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes,<br />
<strong>en</strong> su sangre, con sus instintos<br />
de indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia” (17). La id<strong>en</strong>tidad se<br />
configura como her<strong>en</strong>cia inscripta <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
naturaleza física y, por lo mismo, legítima:<br />
“La bu<strong>en</strong>a y <strong>la</strong> ma<strong>la</strong> semil<strong>la</strong> cultivadas<br />
<strong>en</strong> el nuevo suelo, se modificaron, se vivificaron<br />
y reg<strong>en</strong>eraron, dando por pro-<br />
ducto una democracia g<strong>en</strong>ial, cuyo ger-<br />
m<strong>en</strong> estaba <strong>en</strong> <strong>la</strong> naturaleza del hombre<br />
trasp<strong>la</strong>ntado a un nuevo medio ambi<strong>en</strong>-<br />
te” (17). Una vez más, <strong>la</strong> metáfora de lo<br />
orgánico, vegetal y fisiológico-humano <strong>en</strong><br />
este caso, contribuye a legitimar los pro-<br />
cesos de emancipación y <strong>la</strong>s transforma-<br />
ciones posteriores. Sin embargo, opera<br />
también exclusiones que interesa destacar:<br />
los indíg<strong>en</strong>as son elem<strong>en</strong>to inerte (38),<br />
cosas (39), “lógicam<strong>en</strong>te v<strong>en</strong>cidos, ahogados<br />
para siempre <strong>en</strong> su propia sangre,<br />
porque no eran dueños de <strong>la</strong>s fuerzas<br />
vivas de <strong>la</strong> sociedad, y porque no repres<strong>en</strong>taban<br />
<strong>la</strong> causa de <strong>la</strong> América civili-<br />
zada” (39); se opon<strong>en</strong>, <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia,<br />
a “los nativos, hijos de los conquistadores”<br />
(39). Si “nativo” significa “Pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>-<br />
te al país o lugar <strong>en</strong> que uno ha nacido”,<br />
“innato, propio y conforme a <strong>la</strong> naturaleza<br />
de cada cosa” 8 , <strong>la</strong> filiación españo<strong>la</strong> de<br />
los criollos se convierte <strong>en</strong> principio<br />
definidor de id<strong>en</strong>tidad natural... La adap-<br />
tación al medio, como rasgo que los difer<strong>en</strong>cia<br />
de los p<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>res, se traduce, <strong>en</strong><br />
el texto de Mitre, <strong>en</strong> principio de r<strong>en</strong>ova-<br />
ción d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> misma g<strong>en</strong>ealogía: <strong>la</strong><br />
tradición españo<strong>la</strong> es semil<strong>la</strong> que germina<br />
<strong>en</strong> América; <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia sudamerica-<br />
na es vástago del mismo tronco, el “de <strong>la</strong><br />
raza civilizadora índicoeuropea a que<br />
está reservado el gobierno del mundo”<br />
(41). Si, además de <strong>la</strong> her<strong>en</strong>cia natural,<br />
cada grupo humano se define por el reco-<br />
nocimi<strong>en</strong>to de valores comunes, <strong>la</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>-<br />
cia a <strong>la</strong> armonía se asocia con un desp<strong>la</strong>zami<strong>en</strong>to<br />
ori<strong>en</strong>tado hacia <strong>la</strong> civilización,<br />
c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te localizada <strong>en</strong> el espacio indo-<br />
europeo. Sobre estos rasgos comunes, se<br />
afirman los particu<strong>la</strong>rismos: desc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes<br />
de una misma familia biológica y compar-<br />
ti<strong>en</strong>do <strong>la</strong> misma sangre, <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>tes<br />
naciones –hijas de <strong>la</strong> misma madre– here-<br />
dan, de el<strong>la</strong>, <strong>la</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a def<strong>en</strong>der ras-<br />
gos particu<strong>la</strong>res.<br />
•Desde el punto de vista político, <strong>la</strong><br />
indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia sudamericana ti<strong>en</strong>e su ori-<br />
g<strong>en</strong> <strong>en</strong> los Cabildos de <strong>la</strong> Colonia, “sombra<br />
de <strong>la</strong>s antiguas comunidades libres<br />
de <strong>la</strong> madre patria” (18).<br />
•Desde <strong>la</strong> perspectiva jurídica, <strong>la</strong>s leyes<br />
americanas se originan <strong>en</strong> el sistema<br />
legal ibérico.<br />
4. Las rupturas<br />
D<strong>en</strong>tro de este marco, <strong>la</strong> separación<br />
de España se explica de varias maneras.<br />
Por una parte, <strong>la</strong> metáfora de lo orgánico-<br />
humano, asociado con <strong>la</strong> familia, inscribe<br />
el proceso de <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> el marco<br />
de lo natural necesario: madre e hija<br />
se separan “lógica y legalm<strong>en</strong>te” (18)<br />
para conservar <strong>la</strong> vida de cada una de<br />
el<strong>la</strong>s: “El divorcio <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s colonias y <strong>la</strong><br />
madre patria se efectuó <strong>en</strong> el mom<strong>en</strong>to<br />
crítico <strong>en</strong> que el abrazo que <strong>la</strong>s unía,<br />
<strong>la</strong>s sofocaba recíprocam<strong>en</strong>te, y separán-<br />
dose se salvaron” (44). Permítas<strong>en</strong>os ob-<br />
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario<br />
de <strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua españo<strong>la</strong>, Madrid, Espasa Calpe,<br />
1970, pág . 912.
128 Danuta Teresa Mozejko y Ricardo Lionel Costa<br />
servar <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia de lexemas que retoman<br />
<strong>la</strong> metáfora de <strong>la</strong> familia: “divorcio”,<br />
“madre”, “abrazo”, términos que refuerzan<br />
los roles familiares y los <strong>la</strong>zos afectivos<br />
involucrados, como así también los cam-<br />
bios operados. El divorcio se asocia con<br />
un cambio pasional <strong>en</strong> el que los <strong>la</strong>zos<br />
afectivos positivos vincu<strong>la</strong>ntes (“amor”)<br />
son reemp<strong>la</strong>zados por los negativos y<br />
escindidores (“odio”, 36), y con otro<br />
posicional y de re<strong>la</strong>ciones, <strong>en</strong> el que <strong>la</strong><br />
dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia recíproca se transforma <strong>en</strong><br />
libertad. D<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong> lógica del re<strong>la</strong>to que<br />
se va construy<strong>en</strong>do, esta transformación<br />
ti<strong>en</strong>e sus causas.<br />
En efecto, <strong>la</strong> atribución del poder legítimo,<br />
natural, al ag<strong>en</strong>te colectivo pueblo,<br />
lleva a reformu<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones familia-<br />
res. Tanto el “pueblo” que reside <strong>en</strong> España,<br />
como el “pueblo criollo” adaptado al<br />
medio americano, ti<strong>en</strong><strong>en</strong> los mismos dere-<br />
chos; este principio de homología fundam<strong>en</strong>tal<br />
lleva a atribuirles el rol de herma-<br />
nos. Si, ante <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia del rey, los espa-<br />
ñoles p<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>res reasum<strong>en</strong> <strong>la</strong> soberanía<br />
(47), debe reconocerse <strong>la</strong> misma facultad<br />
a los criollos americanos. Su negación,<br />
significa un desconocimi<strong>en</strong>to de derechos,<br />
que legitima redefinir lo que se es y <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones que se establec<strong>en</strong>. La “Madre<br />
Patria”, que no cumple adecuadam<strong>en</strong>te<br />
con su función se convierte <strong>en</strong> “madras-<br />
tra” (40) y deja de ser patria; el servicio<br />
del héroe se desp<strong>la</strong>za hacia otra figura<br />
fem<strong>en</strong>ina: <strong>la</strong> “verdadera madre” (77). La<br />
oposición no se establece <strong>en</strong>tre falso vs<br />
verdadero; <strong>la</strong> figura de <strong>la</strong> madrastra españo<strong>la</strong><br />
no niega el <strong>la</strong>zo biológico, sino que<br />
instaura el derecho a considerar<strong>la</strong> de otra<br />
manera, y a redefinir <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones con<br />
el<strong>la</strong>, debido al mal ejercicio que ha he-<br />
cho de sus funciones. A su vez, <strong>la</strong> “hija”,<br />
siempre inscripta <strong>en</strong> el campo de lo orgánico,<br />
va creci<strong>en</strong>do, como una adolesc<strong>en</strong>te:<br />
[...] el organismo de <strong>la</strong> temprana<br />
edad <strong>en</strong> que el desarrollo se iniciaba y<br />
cuando el cuerpo asumía <strong>la</strong>s formas ex-<br />
ternas que debía conservar[...] (19).<br />
La separación se justifica <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida<br />
<strong>en</strong> que <strong>la</strong> figura materna aparece de-<br />
gradada, y <strong>la</strong> hija repres<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> posibili-<br />
dad de transformación, restableci<strong>en</strong>do <strong>la</strong><br />
lógica de lo natural. La Colonia es defini-<br />
da como un período de inercia, un parén-<br />
tesis, <strong>en</strong> el proceso de crecimi<strong>en</strong>to del<br />
embrión gestado por España. Ahora, “un<br />
grupo de naciones indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes, surgi-<br />
das de un embrión colonial que yacía <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> inercia” (11), recupera <strong>la</strong>s leyes natura-<br />
les olvidadas, y demanda su derecho a <strong>la</strong><br />
igualdad fraternal. La difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre los<br />
dos modos, el colonial y el indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te,<br />
radica <strong>en</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción, por parte de <strong>la</strong><br />
Metrópolis, de re<strong>la</strong>ciones feudales, jerárquicas,<br />
opuestas a <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre<br />
pares, que respetan el “individualismo”<br />
consagrado por <strong>la</strong> naturaleza. La indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
tratará de r<strong>en</strong>ovar el “ord<strong>en</strong> social<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> materia viva con arreglo a <strong>la</strong> ley<br />
de <strong>la</strong> naturaleza” (17). Se trata de legitimar<br />
tanto el orig<strong>en</strong> como <strong>la</strong> ruptura,<br />
acudi<strong>en</strong>do al ord<strong>en</strong> natural y sin r<strong>en</strong>unciar<br />
a <strong>la</strong> g<strong>en</strong>ealogía, ya que “los hechos reve<strong>la</strong>n<br />
<strong>la</strong> educación del vástago, y <strong>la</strong> cooperación<br />
de los antecesores muestra el germ<strong>en</strong> de<br />
un nuevo ord<strong>en</strong> de f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os” (17).<br />
También desde el punto de vista polí-<br />
tico, <strong>la</strong> ruptura se justifica como conse-<br />
cu<strong>en</strong>cia de una transgresión. En un período<br />
definido como <strong>en</strong>fermedad, España<br />
consagra el absolutismo y una jerarquiza-<br />
ción social que at<strong>en</strong>ta contra <strong>la</strong> igualdad y<br />
<strong>la</strong> vida misma de los hijos; éstos son des-<br />
heredados y desaparece el amor <strong>en</strong> <strong>la</strong> re-<br />
<strong>la</strong>ción (22); <strong>la</strong> figura materna cede lugar<br />
al amo. Fr<strong>en</strong>te a esto, <strong>la</strong> emancipación<br />
resuelve un problema de subsist<strong>en</strong>cia, <strong>la</strong><br />
vida se impone gracias al impulso del individualismo,<br />
natural <strong>en</strong> los españoles<br />
adaptados al nuevo medio, que defi<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> igualdad como derecho natural. El<br />
<strong>en</strong>emigo, ahora, ya no es tanto el español,<br />
sino el “realista” 9 , <strong>en</strong> tanto def<strong>en</strong>sor de <strong>la</strong><br />
monarquía absoluta que insta<strong>la</strong> el caos<br />
social y político, <strong>la</strong> muerte, por oposición<br />
a los “patriotas”, sujetos de un poder legí-
Trazos de id<strong>en</strong>tidad 129<br />
timo, que defi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>la</strong> igualdad 10 , respetan<br />
<strong>la</strong>s normas naturales y defi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>la</strong> vida.<br />
La g<strong>en</strong>ealogía no se niega jamás; por<br />
el contrario, <strong>la</strong> emancipación restituye el<br />
ord<strong>en</strong> natural perdido. No hay corte sino<br />
retorno al pasado legítimo, a los vínculos<br />
de consanguinidad. España cometió transgresiones<br />
<strong>en</strong> el campo jurídico y político y<br />
se alejó del ord<strong>en</strong>; <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, al<br />
reconocer y modificar el caos, sólo recupera<br />
el cosmos inicial y asegura <strong>la</strong> vig<strong>en</strong>-<br />
cia de los valores tanto para <strong>la</strong>s naciones<br />
americanas como para <strong>la</strong> misma España.<br />
Desde ahora, todos compartirán idéntica<br />
búsqueda de <strong>la</strong> armonía.<br />
Conclusión<br />
En este re<strong>la</strong>to fundante de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad<br />
nacional, <strong>la</strong> g<strong>en</strong>ealogía aparece como<br />
instrum<strong>en</strong>to para recuperar oríg<strong>en</strong>es, pre-<br />
cisar límites y legitimarlos; <strong>la</strong> ruptura con<br />
<strong>la</strong> Metrópolis se funda <strong>en</strong> el crecimi<strong>en</strong>to y<br />
madurez de <strong>la</strong> hija, así como <strong>en</strong> <strong>la</strong> trans-<br />
gresión de <strong>la</strong> “madre” que, al no cumplir<br />
con su rol, vio<strong>la</strong> el ord<strong>en</strong> jurídico, políti-<br />
co, y por lo tanto natural; sin embargo, <strong>la</strong><br />
consanguinidad natural no se altera. La<br />
recuperación del ord<strong>en</strong> se opera <strong>en</strong> una<br />
redefinición de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones: una hija<br />
emancipada, es decir, liberada de <strong>la</strong><br />
matria 11 potestad, sin que cambie <strong>la</strong> san-<br />
gre heredada que sigue corri<strong>en</strong>do por <strong>la</strong>s<br />
v<strong>en</strong>as. Sangre que resulta un fundam<strong>en</strong>to<br />
biológico de id<strong>en</strong>tidad <strong>en</strong> un período <strong>en</strong> el<br />
que, como dice Adolfo Prieto 12 , “el nacio-<br />
9 La Real Academia Españo<strong>la</strong> define “realismo”<br />
como “Doctrina u opinión favorable a <strong>la</strong> monarquía.<br />
En España se dijo con aplicación a <strong>la</strong> pura<br />
o absoluta” (op.cit. pág.1108).<br />
10 D<strong>en</strong>tro de esta misma línea de metáforas que<br />
recurr<strong>en</strong> a <strong>la</strong> her<strong>en</strong>cia biológica <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>o de <strong>la</strong><br />
familia, cabe notar que <strong>la</strong>s rebeliones indíg<strong>en</strong>as<br />
son pres<strong>en</strong>tadas como “bastardas” (631).<br />
11 Nos permitimos parafrasear <strong>la</strong> definición que<br />
propone <strong>la</strong> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:<br />
“Emancipar”: “Libertar de <strong>la</strong> patria potestad, de<br />
<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> o de <strong>la</strong> servidumbre” (op.cit. pág. 509)<br />
12 PRIETO, Adolfo. El discurso criollista <strong>en</strong> <strong>la</strong> formación<br />
de <strong>la</strong> Arg<strong>en</strong>tina moderna. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Sudamericana, 1988, pág. 170. Por su parte,<br />
Esteban Buch afirma: “Esta élite [de <strong>la</strong> que for-<br />
nalismo antihispánico de <strong>la</strong> tradición liberal<br />
podía [...] convertirse <strong>en</strong> nacionalismo<br />
hispanizante”, <strong>la</strong> fobia hacia España se<br />
comp<strong>en</strong>saba con un decreto del Poder<br />
Ejecutivo que suprimía, <strong>en</strong> el Himno Na-<br />
cional “todas <strong>la</strong>s estrofas que of<strong>en</strong>dían <strong>la</strong><br />
imag<strong>en</strong> de España y de los españoles”, y<br />
se buscaba símbolos id<strong>en</strong>tificatorios que<br />
permitieran una difer<strong>en</strong>ciación <strong>en</strong>tre noso-<br />
tros y los otros, esos conting<strong>en</strong>tes de extranjeros<br />
que suscitaban fuertes s<strong>en</strong>ti-<br />
mi<strong>en</strong>tos x<strong>en</strong>ofóbicos.<br />
Pero el problema no habría sido meram<strong>en</strong>te<br />
de id<strong>en</strong>tidad como difer<strong>en</strong>cia, sino<br />
como principio que permite definir y legi-<br />
timar quién ti<strong>en</strong>e el derecho a “administrar<br />
lo propio” y conducir los destinos del país.<br />
¿Cómo <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>la</strong> toma de distancia <strong>en</strong> lo<br />
cultural respecto a España, proc<strong>la</strong>mada ya<br />
por <strong>la</strong> G<strong>en</strong>eración del 37 con <strong>la</strong> que Mitre<br />
<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> contacto y sintonía desde su ju-<br />
v<strong>en</strong>tud <strong>en</strong> Montevideo, y que continúa <strong>la</strong><br />
élite letrada y liberal de <strong>la</strong> que forma parte<br />
–abierta al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de franceses, ingle-<br />
ses, norteamericanos–, con el recurso a<br />
España como madre <strong>en</strong> <strong>la</strong> que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>-<br />
tra el orig<strong>en</strong> y principio de id<strong>en</strong>tidad, sino<br />
por <strong>la</strong> modificación de los intereses que<br />
están <strong>en</strong> juego ante el surgimi<strong>en</strong>to de ame-<br />
nazas nuevas al poder de <strong>la</strong> élite letrada?<br />
Cabe preguntarse si lo que está <strong>en</strong> cuestión,<br />
e indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia<br />
que de ello pudieran t<strong>en</strong>er los ag<strong>en</strong>tes in-<br />
volucrados, es <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad y los principios,<br />
o el poder y los intereses.<br />
ma parte Mitre] busca por <strong>en</strong>tonces conciliar su<br />
espíritu liberal y cosmopolita con un impulso<br />
conservador que <strong>la</strong> lleva a cerrar fi<strong>la</strong>s <strong>en</strong> torno<br />
a <strong>la</strong> “tradición”[...] En efecto, <strong>la</strong> necesidad de<br />
legitimar una hegemonía que pronto s<strong>en</strong>tirá<br />
am<strong>en</strong>azada por <strong>la</strong>s grandes corri<strong>en</strong>tes inmigratorias<br />
provoca <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>o de <strong>la</strong> oligarquía arg<strong>en</strong>tina<br />
una reformu<strong>la</strong>ción ideológica <strong>en</strong> cuyo transcurso<br />
se verá al nacionalismo antihispánico liberal<br />
volverse nacionalismo hispanizante; habrá<br />
<strong>en</strong>tonces que adaptar el himno para que armonice<br />
con el nuevo rol que se reserva a <strong>la</strong> “Madre<br />
Patria” <strong>en</strong> el re<strong>la</strong>to mítico de los oríg<strong>en</strong>es de<br />
<strong>la</strong> Nación” (Cf. BUCH, Esteban. O juremos con<br />
gloria morir. Historia de una Épica de Estado.<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, Sudamericana, 1994, pág.90.
130 Danuta Teresa Mozejko y Ricardo Lionel Costa<br />
La puesta <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción de algunos elem<strong>en</strong>tos<br />
que caracterizan el espacio social<br />
y <strong>la</strong> posición 13 desde <strong>la</strong> que Mitre produ-<br />
ce su obra, con <strong>la</strong>s repres<strong>en</strong>taciones allí<br />
e<strong>la</strong>boradas, permite formu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> hipótesis<br />
según <strong>la</strong> cual el principio de selección de<br />
lo que se incluye y/o excluye a nivel de repres<strong>en</strong>taciones,<br />
así como el manejo que<br />
se hace de significaciones, analogías, opo-<br />
siciones..., se constituye <strong>en</strong> <strong>la</strong> articu<strong>la</strong>ción<br />
de dos órd<strong>en</strong>es de condicionami<strong>en</strong>tos: <strong>la</strong><br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
BOURDIEU, P., Méditations Pascali<strong>en</strong>nes, París,<br />
Seuil, 1997.<br />
Las reg<strong>la</strong>s del arte, Barcelona, Anagrama, 1995.<br />
BUCH, Esteban, O juremos con gloria morir.<br />
Historia de una Épica de Estado. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Sudamericana, 1994.<br />
DI TELLA, Torcuato y OTROS, Arg<strong>en</strong>tina, sociedad<br />
de masas, Bs. As., EUDEBA, 1965.<br />
GALLO, Ezequiel y CORTES CONDE, Roberto,<br />
Arg<strong>en</strong>tina. La república conservadora, Bs. As.,<br />
Paidós, 1995.<br />
HALPERIN DONGHI, Tulio, Proyecto y construcción<br />
de una nación (1846 – 1880). Bs. As.,<br />
Ariel Editora, 1995.<br />
MITRE, Bartolomé, Historia de San Martín y de<br />
<strong>la</strong> emancipación sudamericana. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
RESUMEN<br />
Trazos de id<strong>en</strong>tidad<br />
A partir de un marco teórico que afirma una<br />
re<strong>la</strong>ción de coher<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre el discurso y <strong>la</strong>s<br />
condiciones sociales de su producción, <strong>en</strong> el<br />
pres<strong>en</strong>te artículo se int<strong>en</strong>ta mostrar cómo un<br />
ag<strong>en</strong>te social particu<strong>la</strong>r, Bartolomé Mitre <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Historia de San Martín y de <strong>la</strong> emancipación<br />
sudamericana, construye una g<strong>en</strong>ealogía para <strong>la</strong><br />
nación arg<strong>en</strong>tina. La manera de definir <strong>la</strong> propia<br />
id<strong>en</strong>tidad guarda re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> posición de <strong>la</strong><br />
SUMMARY<br />
Traces of id<strong>en</strong>tity<br />
Starting with a theoretical frame that<br />
confirms the consist<strong>en</strong>cy betwe<strong>en</strong> discourse and<br />
social conditions for production, the pres<strong>en</strong>t<br />
paper attempts to show how a particu<strong>la</strong>r social<br />
ag<strong>en</strong>t, Bartolomé Mitre in his “History of San<br />
Martín and the South American emancipation”,<br />
builds up a g<strong>en</strong>ealogy for the Arg<strong>en</strong>tine nation.<br />
His definition of reality is that of the educated<br />
posición re<strong>la</strong>tiva del ag<strong>en</strong>te social <strong>en</strong> el<br />
sistema de re<strong>la</strong>ciones y los intereses liga-<br />
dos a <strong>la</strong> misma, por una parte; y por<br />
otra, el hecho de que no cualquier estrategia<br />
es apta para asegurar <strong>la</strong> eficacia <strong>en</strong><br />
el proceso de producción e imposición de<br />
repres<strong>en</strong>taciones.<br />
13 Empleamos estos términos <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido que les<br />
da P. Bourdieu <strong>en</strong>, por ejemplo: Las reg<strong>la</strong>s del<br />
arte, Barcelona, Anagrama, 1995.<br />
Peuser, 1950 (2ª edición).<br />
MOZEJKO, Danuta Teresa, “Las definiciones de<br />
lo nacional como modelos de inclusión/exclusión”,<br />
<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>sa.<br />
PRIETO, Adolfo, El discurso criollista <strong>en</strong> <strong>la</strong> formación<br />
de <strong>la</strong> Arg<strong>en</strong>tina moderna. Bu<strong>en</strong>os Aires,<br />
Sudamericana, 1988<br />
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de<br />
<strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua españo<strong>la</strong>, Madrid, Espasa Calpe,<br />
1970.<br />
ROMERO, José Luis, Las ideas políticas <strong>en</strong><br />
Arg<strong>en</strong>tina, Bs. As., Fondo de Cultura Económica,<br />
1975.<br />
Las ideologías de <strong>la</strong> cultura nacional y otros<br />
<strong>en</strong>sayos, Bs. As., C<strong>en</strong>tro Editor de América Latina,<br />
1982.<br />
élite letrada, de <strong>la</strong> que Mitre forma parte, d<strong>en</strong>tro<br />
del sistema de fuerzas exist<strong>en</strong>tes, y <strong>en</strong> el<br />
que <strong>en</strong>tran a jugar nuevas am<strong>en</strong>azas a su poder,<br />
como <strong>la</strong>s corri<strong>en</strong>tes inmigratorias de <strong>la</strong> segunda<br />
parte del siglo XIX. El concepto de nación<br />
e<strong>la</strong>borado <strong>en</strong> este contexto, se figurativiza <strong>en</strong><br />
metáforas aptas para asegurar <strong>la</strong> eficacia <strong>en</strong> el<br />
proceso de producción e imposición de repres<strong>en</strong>taciones.<br />
elite, of which he is a member, within the<br />
existing system of forces, and with new threats<br />
on his power, as those aris<strong>en</strong> from the<br />
immigration streams of the second half of the<br />
19 th C<strong>en</strong>tury. The concept of nation in this<br />
context takes the shape of metaphors that<br />
<strong>en</strong>sure efficacy in the process of production and<br />
imposition of repres<strong>en</strong>tations.
Com<strong>en</strong>tarios<br />
de Libros
I<br />
Para iniciar<br />
nuestra pres<strong>en</strong>tación<br />
de El humanismo<br />
americano debemos, <strong>en</strong> primer lugar,<br />
ubicarlo como un texto de carácter<br />
filosófico. Efectivam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> América, llevamos<br />
una secu<strong>en</strong>cia de cuatro siglos y<br />
medio <strong>en</strong> el quehacer filosófico, hemos<br />
adoptado y adaptado: <strong>la</strong> filosofía escolástica<br />
y el humanismo, el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to ilustrado,<br />
el romanticismo, el positivismo<br />
materialista, el espiritualismo y, <strong>en</strong> <strong>la</strong> etapa<br />
contemporánea, múltiples t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias<br />
del ámbito filosófico académico influy<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> nuestro quehacer filosófico: f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología,<br />
exist<strong>en</strong>cialismo, estructuralismo, filosofía<br />
analítica del l<strong>en</strong>guaje, filosofía de<br />
<strong>la</strong> ci<strong>en</strong>cia, historicismo y otras inclinaciones<br />
de <strong>la</strong> reflexión universal.<br />
Para Francisco Miró Quesada <strong>en</strong> Despertar<br />
y proyecto del filosofar <strong>la</strong>tinoamericano,<br />
por <strong>la</strong>s décadas del cincu<strong>en</strong>ta a<br />
ses<strong>en</strong>ta, surge <strong>en</strong> México una g<strong>en</strong>eración<br />
de filósofos <strong>la</strong>tinoamericanos para qui<strong>en</strong>es<br />
hacer filosofía significa llegar a <strong>la</strong> creatividad<br />
filosófica a través de <strong>la</strong> total asunción<br />
del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to aj<strong>en</strong>o (el occid<strong>en</strong>tal). La<br />
originalidad del filósofo <strong>la</strong>tinoamericano<br />
se concibe como <strong>la</strong> culminación de un<br />
<strong>la</strong>rgo proceso asimi<strong>la</strong>tivo, como el resultado<br />
personal inevitable a que ti<strong>en</strong>e que llegar<br />
qui<strong>en</strong> ha compr<strong>en</strong>dido hasta sus últimos<br />
fundam<strong>en</strong>tos el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to filosófico<br />
<strong>en</strong> su expresión histórica para llegar a<br />
descubrir su propio camino como verdadera<br />
aut<strong>en</strong>ticidad. Son los l<strong>la</strong>mados filósofos<br />
asuntivos.<br />
Pero, no todos están de acuerdo <strong>en</strong><br />
seguir contribuy<strong>en</strong>do <strong>en</strong> <strong>la</strong> realización de<br />
un p<strong>en</strong>sar referido a <strong>la</strong>s grandes temáticas<br />
del filosofar tradicional. Parti<strong>en</strong>do de <strong>la</strong><br />
consideración de que el filósofo jov<strong>en</strong> es<br />
un hombre que experim<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> viv<strong>en</strong>cia de<br />
un des<strong>en</strong>foque del trato de problemáticas<br />
Edgar Montiel<br />
El humanismo americano<br />
Filosofía de una comunidad de naciones<br />
Lima, Perú, PCE, 2000, 318 p.<br />
que no correspond<strong>en</strong> a <strong>la</strong> realidad que lo<br />
circunda, si<strong>en</strong>te una exig<strong>en</strong>cia «extrínseca»<br />
<strong>en</strong> lo que respecta a estar al tanto y conocer<br />
el proceso de <strong>la</strong> contemporaneidad filosófica,<br />
pero si<strong>en</strong>te, al mismo tiempo, que<br />
se pierde <strong>en</strong> <strong>la</strong> teoría, considera que <strong>la</strong><br />
aut<strong>en</strong>ticidad de nuestro filosofar es difer<strong>en</strong>te.<br />
Con esta consideración se aparta de<br />
<strong>la</strong> línea g<strong>en</strong>eral del movimi<strong>en</strong>to recuperativo<br />
asuntivo y son los que dan lugar a <strong>la</strong><br />
bifurcación de nuestros filósofos <strong>en</strong> asuntivos<br />
y afirmativos. Son afirmativos porque<br />
constituy<strong>en</strong> una línea de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to que<br />
proc<strong>la</strong>ma que sólo <strong>la</strong> meditación sobre <strong>la</strong><br />
propia realidad puede producir <strong>la</strong> aut<strong>en</strong>ticidad<br />
filosófica. Esta original concepción<br />
se debe a que <strong>la</strong> filosofía mexicana ha pasado<br />
por el exist<strong>en</strong>cialismo y el pu<strong>en</strong>te del<br />
historicismo de Ortega y Gasset y <strong>en</strong> especial<br />
por <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia personal del maestro<br />
José Gaos. En efecto, los principios del<br />
historicismo seña<strong>la</strong>n que no hay una filosofía<br />
mejor que otra y que toda filosofía<br />
es re<strong>la</strong>tiva a su circunstancia histórica, y<br />
que <strong>la</strong> realidad es <strong>la</strong> que origina <strong>la</strong>s situaciones<br />
de donde se derivan los verdaderos<br />
problemas, y el esfuerzo por resolverlos<br />
con s<strong>en</strong>tido directo y concreto es, justam<strong>en</strong>te,<br />
lo que habrá de producir soluciones<br />
filosóficas auténticas. Por último, <strong>la</strong><br />
filosofía siempre ha consistido <strong>en</strong> ser<br />
aplicada como un instrum<strong>en</strong>to para <strong>la</strong><br />
compr<strong>en</strong>sión y <strong>la</strong> justificación de <strong>la</strong> realidad;<br />
por lo tanto debemos echar mano a<br />
los sistemas filosóficos más adecuados<br />
para ser adaptados a nuestra realidad. El<br />
filósofo, <strong>en</strong> tanto asume su situación histórica<br />
concreta, se ve impedido a t<strong>en</strong>er<br />
que reve<strong>la</strong>r a su comunidad su propio ser<br />
y <strong>la</strong> elección de su destino. Aparece así <strong>la</strong><br />
idea de <strong>la</strong> filosofía como responsabilidad<br />
y <strong>la</strong> del ser del filósofo comprometido con<br />
su circunstancia concreta, con una realidad,<br />
ante <strong>la</strong> cual ya no puede permanecer<br />
indifer<strong>en</strong>te. Ser filósofo <strong>la</strong>tinoamericano
134 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
significa t<strong>en</strong>er el coraje sufici<strong>en</strong>te para reve<strong>la</strong>r<br />
a <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia de sus contemporáneos<br />
cuál es el destino de América Latina.<br />
Sin lugar a dudas Edgar Montiel se<br />
reve<strong>la</strong> <strong>en</strong> El humanismo americano como<br />
un filósofo afirmativo, es un p<strong>en</strong>sador<br />
peruano de bril<strong>la</strong>nte trayectoria <strong>en</strong> el estudio<br />
del proceso de <strong>la</strong> filosofía <strong>en</strong> el Perú<br />
y <strong>en</strong> América, es un teórico de <strong>la</strong> subversión<br />
creadora, un investigador de nuestra<br />
id<strong>en</strong>tidad, un crítico del movimi<strong>en</strong>to histórico-filosófico<br />
de nuestra América y un<br />
intelectual que busca respuestas filosóficas<br />
fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s problemáticas de nuestra realidad.<br />
Así, fr<strong>en</strong>te al conformismo filosófico<br />
que nos es habitual, postu<strong>la</strong> <strong>la</strong> subversión<br />
creadora, fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> aculturación de cinco<br />
siglos opone <strong>la</strong> mostración de nuestra<br />
verdadera id<strong>en</strong>tidad –prehispánica y occid<strong>en</strong>tal–,<br />
fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> recepción pasiva de<br />
filósofos, doctrinas y sistemas propone <strong>la</strong><br />
crítica a los mismos y <strong>la</strong> selección que<br />
pueda corresponder a nuestra propia<br />
tempo-espacialidad. Y fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> imitación<br />
incondicional de <strong>la</strong> filosofía surgida <strong>en</strong> los<br />
c<strong>en</strong>tros de poder académico filosóficos,<br />
p<strong>la</strong>ntea <strong>la</strong> necesidad de crear respuestas<br />
reflexivas originales.<br />
II<br />
Creación, crítica, id<strong>en</strong>tidad y subversión<br />
son pa<strong>la</strong>bras c<strong>la</strong>ves para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der el<br />
m<strong>en</strong>saje de Edgar Montiel cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> El<br />
humanismo americano. Filosofía de una<br />
comunidad de naciones. Sin embargo, el<br />
nombre mismo nos lleva a considerar que<br />
<strong>la</strong> filosofía que él practica, o a <strong>la</strong> que se<br />
adhiere con mayor int<strong>en</strong>sidad, es neohumanista.<br />
Montiel parte del humanismo de Fray<br />
Bartolomé de <strong>la</strong>s Casas, y lo afirma <strong>en</strong><br />
cada estudio que realiza a lo <strong>la</strong>rgo de su<br />
obra, porque su perspectiva es preocupación<br />
constante por el reconocimi<strong>en</strong>to del<br />
americano, de su capacidad exist<strong>en</strong>cial<br />
creativa y también por el reconocimi<strong>en</strong>to<br />
de su humanidad como hombre de carne<br />
y hueso que debe ser liberado del subdesarrollo<br />
y de <strong>la</strong> dominación. Pero el humanismo<br />
iniciado <strong>en</strong> <strong>la</strong> polémica <strong>en</strong>tre<br />
Fray Bartolomé de <strong>la</strong>s Casas y Ginés de<br />
Sepúlveda debe estudiarse <strong>en</strong> su proceso<br />
evolutivo <strong>en</strong> nuestro contin<strong>en</strong>te, y no sólo<br />
eso, sino que debe <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derse como el<br />
aporte más significativo de América a <strong>la</strong><br />
humanidad. En efecto, nuestro autor se<br />
pregunta: «¿Qué hubiera pasado si Fray<br />
Bartolomé de <strong>la</strong>s Casas perdía, <strong>en</strong> 1551,<br />
<strong>la</strong> crucial polémica sobre <strong>la</strong> condición<br />
humana o no del hombre originario de<br />
América, fr<strong>en</strong>te al doctor Ginés de Sepúlveda?»<br />
(Ob.cit. p. 11).<br />
«Probablem<strong>en</strong>te el curso de <strong>la</strong> historia<br />
–dice– habría tomado otro cauce y, con<br />
certeza, <strong>la</strong>s ideas humanitarias se habrían<br />
retrasado <strong>en</strong> su evolución. ¿Por cuánto<br />
tiempo nos habríamos quedado <strong>en</strong> América<br />
oril<strong>la</strong>dos a <strong>la</strong> condición de homúnculos,<br />
sometidos a servidumbre, como pret<strong>en</strong>día<br />
el Dr. Sepúlveda? La posibilidad no era<br />
remota, pues se buscaba precisam<strong>en</strong>te legitimar<br />
<strong>la</strong>s guerras de conquista y sometimi<strong>en</strong>to<br />
contra los ‘indios idó<strong>la</strong>tras’ para<br />
volverlos esc<strong>la</strong>vos, dec<strong>la</strong>rarlos desprovistos<br />
de razón e incapaces de administrar<br />
sus bi<strong>en</strong>es» (Loc. cit.).<br />
Controversia, querel<strong>la</strong> jurídica (teológica<br />
con fondo económico) de <strong>la</strong> mayor<br />
trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, porque se trataba nada<br />
m<strong>en</strong>os que de reconocer o no <strong>la</strong> condición<br />
humana de esos seres que pob<strong>la</strong>ban<br />
el inm<strong>en</strong>so territorio del Nuevo Mundo.<br />
En materia filosófica, a <strong>la</strong> servidumbre<br />
natural proc<strong>la</strong>mada por Aristóteles y Sepúlveda,<br />
se opuso <strong>la</strong> tesis sobre el libre<br />
albedrío de los hombres de San Agustín<br />
(aunque vivan <strong>en</strong> estado de rudeza).<br />
Fr<strong>en</strong>te al reconocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> racionalidad<br />
de los naturales <strong>en</strong>contrados <strong>en</strong> el<br />
contin<strong>en</strong>te, Las Casas pudo mode<strong>la</strong>r un<br />
destino mejor para <strong>la</strong> condición humana<br />
toda. Y este reconocimi<strong>en</strong>to fue un avance<br />
cualitativo para <strong>la</strong> humanidad.<br />
Así, América se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> los oríg<strong>en</strong>es<br />
del humanismo moderno, <strong>la</strong> controversia<br />
de Val<strong>la</strong>dolid pasa por <strong>la</strong> Revolución<br />
Francesa (igualdad de todos los hombres)<br />
y <strong>en</strong> 1948 arriba a <strong>la</strong> Dec<strong>la</strong>ración<br />
Universal de los Derechos del Hombre,<br />
consagrada urbi et orbi por <strong>la</strong>s Naciones<br />
Unidas hace sólo 52 años. En el primer<br />
artículo, de reconocida influ<strong>en</strong>cia <strong>la</strong>scasiana,<br />
se dice: «Todos los seres humanos nac<strong>en</strong><br />
libres e iguales <strong>en</strong> dignidad y derechos y<br />
dotados como están de razón y conci<strong>en</strong>-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 135<br />
cia, deb<strong>en</strong> comportarse fraternalm<strong>en</strong>te los<br />
unos con los otros».<br />
Somos herederos de esta historia –<br />
dice Montiel– y hoy día conlleva una responsabilidad<br />
y un deber proseguir <strong>la</strong> obra<br />
nunca acabada de emancipación humana,<br />
pues <strong>en</strong> materia de libertades y derechos<br />
<strong>la</strong> batal<strong>la</strong> nunca está definitivam<strong>en</strong>te ganada,<br />
más aún si hay nuevas libertades y<br />
derechos a conquistar <strong>en</strong> lo económico,<br />
social y político, como el derecho a <strong>la</strong><br />
paz, rec<strong>la</strong>mado por <strong>la</strong> UNESCO.<br />
Hay otro aporte muy significativo del<br />
Nuevo Mundo a <strong>la</strong> cultura occid<strong>en</strong>tal que<br />
seña<strong>la</strong> Montiel. Se trata de que <strong>la</strong> filosofía<br />
contemporánea nació <strong>en</strong> el siglo XVI,<br />
esta filosofía nació con una vocación moderna<br />
pues los valores espirituales y materiales<br />
que caracterizarían <strong>la</strong> modernidad<br />
no se habrían consagrado sin <strong>la</strong> interv<strong>en</strong>ción<br />
de América que sirvió «como pa<strong>la</strong>nca<br />
que hizo mover el mundo hacia <strong>la</strong><br />
modernidad».<br />
En primer lugar seña<strong>la</strong> <strong>la</strong> contribución<br />
de América <strong>en</strong> <strong>la</strong> economía de Europa, <strong>la</strong><br />
masiva introducción del oro y <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ta que<br />
g<strong>en</strong>eró una «revolución de los precios»,<br />
una inf<strong>la</strong>ción elevada, que obligó al surgimi<strong>en</strong>to<br />
de nuevos grupos de poder económico<br />
y político, que dio lugar a <strong>la</strong> gestación<br />
de <strong>la</strong> revolución industrial; <strong>la</strong> necesidad<br />
de transformar <strong>la</strong> naturaleza para<br />
b<strong>en</strong>eficio del hombre –avance de <strong>la</strong> ci<strong>en</strong>cia<br />
y <strong>la</strong> tecnología–; <strong>la</strong> valoración del hombre<br />
como categoría individual, capaz de crear<br />
y superarse, y <strong>en</strong> fin <strong>la</strong> revolución política<br />
inspirada por una o<strong>la</strong> de utopistas que<br />
soñaban con América como tierra prometida<br />
y sede de <strong>la</strong> experim<strong>en</strong>tación social,<br />
muchos de ellos lectores del Inca<br />
Garci<strong>la</strong>so, qui<strong>en</strong> también influyó poderosam<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> los ilustrados franceses, y <strong>en</strong><br />
nuestra indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia. (Ibid p. 14).<br />
Desde <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión humana, <strong>la</strong> expresión<br />
inequívoca de modernidad está constituida<br />
por el poderoso proceso de mestizaje<br />
que se produce vertiginosam<strong>en</strong>te y<br />
que constituye una novedad <strong>en</strong> el mundo,<br />
el surgimi<strong>en</strong>to de una nueva realidad humana.<br />
Es el oro de los cuerpos que se<br />
mezc<strong>la</strong>n –dice Montiel. Este mestizaje está<br />
<strong>en</strong> el orig<strong>en</strong> del humanismo americano, es<br />
una filosofía de vida que sale de <strong>la</strong>s <strong>en</strong>trañas<br />
de <strong>la</strong> historia americana.<br />
Desde <strong>la</strong> perspectiva contemporánea<br />
nuestro autor seña<strong>la</strong> que el vasto imaginario<br />
de América constituye <strong>en</strong> nuestros<br />
días su tesorería cultural. En efecto, <strong>la</strong>s<br />
obras más relevantes producidas <strong>en</strong> el<br />
contin<strong>en</strong>te <strong>en</strong> música, literatura, cine, teatro<br />
o <strong>en</strong> los tratados sociológicos, filosóficos,<br />
teológicos, o económicos más innovadores<br />
se advierte <strong>la</strong> expresión del ser y<br />
<strong>la</strong> historia americana. En esta práctica<br />
creativa se si<strong>en</strong>te <strong>la</strong> personalidad de <strong>la</strong><br />
región. Constituye –agrega– una nueva<br />
manifestación de nuestra humanidad que<br />
es expresión de una virtud trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te.<br />
El imaginario <strong>en</strong> América es de tanta<br />
p<strong>en</strong>etración que cumple una función reve<strong>la</strong>dora<br />
de un mundo verosímil y con cuyo<br />
acervo <strong>la</strong> creación <strong>la</strong>tinoamericana muestra<br />
su originalidad, sus atributos como<br />
cultura. Su aceptación universal se debe a<br />
que es reconocida como una s<strong>en</strong>sibilidad<br />
difer<strong>en</strong>te.<br />
Es posible acceder a <strong>la</strong> universalidad<br />
cuando <strong>la</strong> cultura transmite algo auténtico,<br />
pues cuando desarrol<strong>la</strong> sus facultades<br />
creadoras define su especificidad y su difer<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong>s otras: al afirmarse se distingue,<br />
rompe el mimetismo desalmado (sin<br />
alma) de <strong>la</strong> cultura plástica y repetitiva.<br />
Como último punto <strong>en</strong> esta exposición<br />
del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to humanista de Montiel<br />
debemos referirnos a su apreciación sobre<br />
«<strong>la</strong> imitación des<strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ada que fom<strong>en</strong>ta <strong>la</strong><br />
globalización y que constituye una fuerza<br />
adversa a <strong>la</strong> irradicacón cultural del contin<strong>en</strong>te<br />
y es factor de empobrecimi<strong>en</strong>to<br />
civilizacional».<br />
Para Edgar Montiel, <strong>en</strong> contraste con<br />
el f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o imitativo, <strong>la</strong> creación, <strong>la</strong> aut<strong>en</strong>ticidad,<br />
forman parte de <strong>la</strong> movilización<br />
<strong>en</strong> el desarrollo durable y el ejercicio<br />
de nuestra soberanía <strong>en</strong> el mundo. El p<strong>la</strong>gio<br />
y <strong>la</strong> recepción acrítica de modelos y<br />
conceptos (no decimos el rechazo indiscriminado)<br />
es un acto de pereza intelectual.<br />
Por eso, <strong>la</strong> creatividad, el vuelo imaginario,<br />
<strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia crítica, son formas de <strong>la</strong><br />
subversión creadora, que lucha por liberarnos<br />
de todo tipo de ataduras y por<br />
<strong>en</strong>de del subdesarrollo y <strong>la</strong> dominación.<br />
María Luisa Rivara
Hay un único<br />
lugar donde<br />
ayer y hoy se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran y se<br />
reconoc<strong>en</strong> y se<br />
abrazan, y ese lugar es mañana. Su<strong>en</strong>an<br />
muy futuras ciertas voces del pasado<br />
americano muy pasado. Las antiguas<br />
voces, pongamos por caso, que<br />
todavía nos dic<strong>en</strong> que somos hijos de<br />
<strong>la</strong> tierra, y que <strong>la</strong> madre no se v<strong>en</strong>de<br />
ni se alqui<strong>la</strong>. (...) También nos anuncian<br />
otro mundo posible <strong>la</strong>s voces antiguas<br />
que nos hab<strong>la</strong>n de comunidad.<br />
La comunidad, el modo comunitario<br />
de producción y de vida, es <strong>la</strong> más remota<br />
tradición de <strong>la</strong>s Américas, <strong>la</strong> más<br />
americana de todas (...) Porque no hay<br />
nada m<strong>en</strong>os foráneo que el socialismo<br />
<strong>en</strong> estas tierras nuestras. Foráneo es,<br />
<strong>en</strong> cambio, el capitalismo: como <strong>la</strong> virue<strong>la</strong>,<br />
como <strong>la</strong> gripe, vino de afuera.<br />
Eduardo Galeano<br />
La historia no terminó: un recorrido<br />
por los socialismos <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
Hab<strong>la</strong>r hoy de socialismo puede sonar<br />
anacrónico. Más aún de “alternativas”<br />
socialistas y mucho más si el p<strong>la</strong>nteo se<br />
sitúa <strong>en</strong> el contin<strong>en</strong>te <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
No es novedad que a <strong>la</strong> caída del l<strong>la</strong>mado<br />
“socialismo real”, se le vino a sumar<br />
<strong>la</strong> expansión p<strong>la</strong>netaria casi ilimitada (de<br />
<strong>la</strong> mano de <strong>la</strong> globalización y el neoliberalismo)<br />
del modelo e ideología capitalistas.<br />
Así, <strong>la</strong> derrota de movimi<strong>en</strong>tos popu<strong>la</strong>res<br />
y guerrilleros <strong>en</strong> América Latina <strong>en</strong><br />
los últimos 30 años, los g<strong>en</strong>ocidios (de<br />
vidas y p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>tos) llevados a cabo<br />
durante <strong>la</strong>s dictaduras, <strong>la</strong> adscripción de<br />
varios partidos socialistas europeos (y no<br />
sólo) a <strong>la</strong>s doctrinas neoliberales son<br />
ap<strong>en</strong>as algunos de los hechos que parec<strong>en</strong><br />
marcar que hoy por hoy, y quién<br />
sabe por cuánto tiempo más, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
Este<strong>la</strong> Fernández Nadal –compi<strong>la</strong>dora<br />
Itinerarios socialistas <strong>en</strong> América Latina<br />
Córdoba, Arg<strong>en</strong>tina, Alción Editora, 2001<br />
de fuerzas favorece indiscutiblem<strong>en</strong>te (<strong>en</strong><br />
el mundo <strong>en</strong>tero y <strong>en</strong> América Latina <strong>en</strong><br />
particu<strong>la</strong>r) al modelo capitalista de mercado,<br />
sin alternativas, sin fisuras y hasta<br />
sin contradicciones.<br />
Esto es exactam<strong>en</strong>te lo que el discurso<br />
oficial y hegemónico (l<strong>la</strong>mado por algunos<br />
“p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to único”) sosti<strong>en</strong>e. Lo<br />
que resulta l<strong>la</strong>mativo es que esas mismas<br />
interpretaciones v<strong>en</strong>gan del campo<br />
opositor. Que se olvide, desde esta mirada,<br />
que aquel l<strong>la</strong>mado “socialismo real”<br />
era justam<strong>en</strong>te “l<strong>la</strong>mado” y no tan “real”<br />
(y que <strong>la</strong>s esperanzas de una profundización<br />
de principios y prácticas socialistas<br />
estaban frustradas bastante antes que el<br />
muro se desmoronara), que <strong>la</strong> globalización<br />
es <strong>la</strong> forma actual que adopta el<br />
imperialismo (y el capitalismo), que <strong>la</strong><br />
historia no sabe de eternidades y que <strong>la</strong>s<br />
vidas e ideales derrotados r<strong>en</strong>ac<strong>en</strong> y r<strong>en</strong>acerán<br />
siempre <strong>en</strong> <strong>la</strong> memoria y los<br />
actos de los oprimidos.<br />
Los investigadores (estudiantes y doc<strong>en</strong>tes<br />
universitarios de <strong>la</strong> UNCuyo) que,<br />
coordinados por Este<strong>la</strong> Fernández, escribieron<br />
“Itinerarios socialistas <strong>en</strong> América<br />
<strong>la</strong>tina”, sab<strong>en</strong> que <strong>la</strong> historia no termina.<br />
A fines del siglo XX, y <strong>en</strong> el marco del<br />
recordatorio de los 30 años de <strong>la</strong> muerte<br />
del Che, <strong>en</strong>cararon un estudio colectivo<br />
sobre <strong>la</strong>s ideas <strong>la</strong>tinoamericanas. Con<br />
pequeños subsidios (y motivados, según<br />
su propias pa<strong>la</strong>bras, por el objetivo de<br />
“apr<strong>en</strong>der y cambiar el mundo”) com<strong>en</strong>zaron<br />
<strong>la</strong> lectura sistemática de dos de<br />
los grandes p<strong>en</strong>sadores y revolucionarios<br />
socialistas <strong>la</strong>tinoamericanos del siglo XX:<br />
Mariátegui y Ernesto Guevara. A medida<br />
que avanzaba el trabajo de investigación,<br />
fueron ampliando el interés hacia otros<br />
p<strong>en</strong>sadores de América Latina que antes<br />
y después conformaron una tradición intelectual<br />
crítica, desde el humanismo<br />
contestatario hasta el marxismo. De <strong>la</strong>
Com<strong>en</strong>tarios de libros 137<br />
investigación nació este producto reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te<br />
editado.<br />
“Itinerarios...” parte de <strong>la</strong> certeza de<br />
que <strong>la</strong> historia de los países <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
gestó una corri<strong>en</strong>te de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
intelectual estrecham<strong>en</strong>te vincu<strong>la</strong>da a<br />
<strong>la</strong> lucha e intereses de los sectores popu<strong>la</strong>res.<br />
Desde <strong>la</strong>s luchas por <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
y <strong>la</strong> ruptura de los <strong>la</strong>zos coloniales,<br />
hasta <strong>la</strong>s actuales reafirmaciones de<br />
una alternativa opuesta al discurso hegemónico<br />
del capitalismo tardío, fueron<br />
abriéndose caminos que si bi<strong>en</strong> pudieron<br />
surgir de corri<strong>en</strong>tes intelectuales europeas,<br />
se anc<strong>la</strong>ron <strong>en</strong> <strong>la</strong> realidad de nuestro<br />
contin<strong>en</strong>te gestando respuestas que<br />
iban conformando una id<strong>en</strong>tidad específica.<br />
Hab<strong>la</strong>r de un “socialismo <strong>la</strong>tinoamericano”<br />
<strong>en</strong> los últimos 200 años, no implica<br />
imaginar una línea de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y<br />
acción monolítica que haya avanzado<br />
progresivam<strong>en</strong>te, sin pausa y <strong>en</strong> una<br />
misma dirección, hasta <strong>la</strong> actualidad.<br />
Supone, <strong>en</strong> cambio, “itinerarios” múltiples<br />
y diversos (a veces contradictorios<br />
<strong>en</strong>tre sí), que <strong>en</strong> cada época, <strong>en</strong> cada<br />
región, <strong>en</strong> cada contexto cultural y económico,<br />
surgieron, se desarrol<strong>la</strong>ron y, g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te,<br />
fueron reprimidos o ahogados.<br />
Esos itinerarios, si bi<strong>en</strong> sintetizaron <strong>en</strong><br />
variadas ocasiones <strong>en</strong> individuos (intelectuales,<br />
p<strong>en</strong>sadores, revolucionarios, dirig<strong>en</strong>tes)<br />
tuvieron y ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un carácter<br />
es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te colectivo. Implican <strong>la</strong> construcción<br />
(según <strong>la</strong>s categorías del m<strong>en</strong>docino<br />
Arturo Roig, uno de los p<strong>en</strong>sadores<br />
estudiados <strong>en</strong> el libro) de un “nosotros”<br />
colectivo, que <strong>en</strong> los sucesivos “comi<strong>en</strong>zos<br />
y recomi<strong>en</strong>zos” de nuestra historia<br />
<strong>la</strong>tinoamericana, se fue erigi<strong>en</strong>do como<br />
sujeto de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y de transformación<br />
social.<br />
El libro que nos ocupa no busca pres<strong>en</strong>tar<br />
una propuesta inape<strong>la</strong>ble, sintetizada<br />
<strong>en</strong> un p<strong>en</strong>sador prec<strong>la</strong>ro o <strong>en</strong> un líder<br />
de conci<strong>en</strong>cias, superadora de otras<br />
posturas contemporáneas o pasadas,<br />
como <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral hacían los libros que<br />
<strong>en</strong>caraban <strong>la</strong> cuestión de <strong>la</strong> revolución<br />
socialista, por lo m<strong>en</strong>os hasta hace veinte<br />
años. Por el contrario, para pres<strong>en</strong>tar<br />
esos itinerarios plurales realiza su propio<br />
recorrido abierto (“esta experi<strong>en</strong>cia”, dice<br />
Este<strong>la</strong> Fernández <strong>en</strong> <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>tación, “no<br />
pret<strong>en</strong>de ser exhaustiva sino que, por el<br />
contrario, repres<strong>en</strong>ta tan solo un paso, el<br />
primero, <strong>en</strong> el proyecto de recuperación<br />
de <strong>la</strong> producción teórica socialista del<br />
contin<strong>en</strong>te”). Ese itinerario discursivo se<br />
anc<strong>la</strong> <strong>en</strong> distintos mom<strong>en</strong>tos y países; <strong>en</strong><br />
cada uno de ellos aparece <strong>la</strong> conformación<br />
de un sujeto de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y acción<br />
transformadora, propiam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
Sujetos plurales para nuevos espacios<br />
La primera parte aborda el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
de Simón Rodríguez, maestro de<br />
Simón Bolívar. En el marco de <strong>la</strong>s luchas<br />
indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tistas, el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to del v<strong>en</strong>ezo<strong>la</strong>no<br />
combina el americanismo con el<br />
compromiso social hacia los desposeídos.<br />
El artículo escrito por Alejandra Ciriza y<br />
Este<strong>la</strong> Fernández Nadal lo ubica d<strong>en</strong>tro<br />
del socialismo utópico, <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida que<br />
su proyecto postu<strong>la</strong> mejorar <strong>la</strong>s condiciones<br />
de exist<strong>en</strong>cia de los sectores popu<strong>la</strong>res<br />
pero con el liderazgo de los grupos<br />
poderosos. Esa alianza (que se va a verificar<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s distintas guerras de indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia)<br />
supuso un nuevo sujeto para un<br />
nuevo ord<strong>en</strong> social, <strong>en</strong> un nuevo espacio.<br />
Rodríguez impugna el sistema capitalista<br />
liberal, para proponer <strong>en</strong> cambio una<br />
economía social p<strong>la</strong>nificada (incluy<strong>en</strong>do<br />
<strong>la</strong> organización de <strong>la</strong> producción, <strong>la</strong> reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>tación<br />
del comercio exterior y el<br />
reparto de <strong>la</strong>s tierras). La organización<br />
republicana que surgiría después de romper<br />
los <strong>la</strong>zos coloniales, implicaba <strong>la</strong><br />
exist<strong>en</strong>cia de hombres libres, ciudadanos<br />
educados <strong>en</strong> el ejercicio de su voluntad.<br />
El espacio donde se realizaría semejante<br />
proyecto era América, pero no aquél<strong>la</strong><br />
con <strong>la</strong> que deliraban los utópicos europeos:<br />
topos vacío, puro, natural, indeterminado<br />
históricam<strong>en</strong>te, sino una América<br />
donde sus habitantes (indios y criollos)<br />
podrían construir su propia utopía.<br />
El americanismo de Rodríguez tuvo<br />
su propio l<strong>en</strong>guaje. Danie<strong>la</strong> Rawicz, <strong>en</strong> el<br />
segundo capítulo del libro, lo vincu<strong>la</strong> con<br />
el género <strong>en</strong>sayístico, desarrol<strong>la</strong>do después<br />
por los románticos post-revolucionarios.<br />
El <strong>en</strong>sayo, “modo de expresión pro-
138 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
pio y peculiar de un sujeto histórico, el<br />
hispanoamericano”, se constituyó como el<br />
género discursivo por excel<strong>en</strong>cia que expresaba<br />
(no sin contradicciones) un nuevo<br />
universo simbólico integrado por <strong>la</strong>s<br />
demandas de <strong>la</strong>s masas popu<strong>la</strong>res y de<br />
<strong>la</strong> burguesía <strong>en</strong> asc<strong>en</strong>so. Rawicz afirma<br />
que un “espíritu de <strong>en</strong>sayo” p<strong>en</strong>etra todas<br />
<strong>la</strong>s manifestaciones discursivas de <strong>la</strong><br />
época, marcado por rasgos formales específicos,<br />
tales como <strong>la</strong> provisoriedad, el<br />
fragm<strong>en</strong>tarismo y <strong>la</strong> eficacia comunicativa.<br />
En los <strong>en</strong>sayos decimonónicos americanos,<br />
<strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua adquiere historicidad explícita<br />
y es uno de los modos con que<br />
los pueblos americanos construy<strong>en</strong> su<br />
id<strong>en</strong>tidad. En el caso de Rodríguez, el<br />
l<strong>en</strong>guaje se vuelve también espacio de<br />
revolución. El caraqueño propone una<br />
nueva sintaxis, una nueva gramática que<br />
rompa los <strong>la</strong>zos con <strong>la</strong> l<strong>en</strong>gua castiza.<br />
Abundan los aforismos y elem<strong>en</strong>tos que<br />
incorporan <strong>la</strong> oralidad al l<strong>en</strong>guaje escrito;<br />
el objetivo es lograr <strong>la</strong> vitalidad de <strong>la</strong><br />
pa<strong>la</strong>bra, <strong>en</strong> contra del l<strong>en</strong>guaje “puro” y<br />
<strong>en</strong> pos de una mejor comunicación con<br />
el receptor.<br />
De los conmocionantes tiempos inmediatam<strong>en</strong>te<br />
posteriores a <strong>la</strong> revolución,<br />
los autores de “Itinerarios...” nos propon<strong>en</strong><br />
saltar a fines del siglo XIX, cuando<br />
el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de José Ing<strong>en</strong>ieros expresa<br />
una alianza <strong>en</strong>tre socialismo, positivismo<br />
y <strong>la</strong>tinoamericanismo. Marisa A.<br />
Muñoz y Dante Ramaglia recorr<strong>en</strong> <strong>la</strong> ext<strong>en</strong>sa<br />
y t<strong>en</strong>sionada obra del arg<strong>en</strong>tino,<br />
expresión de los agudos conflictos históricos.<br />
Una primera etapa juv<strong>en</strong>il del “hijo<br />
rebelde de <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración del 80”, fundador<br />
junto a Juan B. Justo del Partido<br />
Socialista Obrero Internacional, estuvo<br />
signada por <strong>la</strong> conjunción de marxismo y<br />
positivismo; el socialismo es, para Ing<strong>en</strong>ieros,<br />
“una consecu<strong>en</strong>cia lógica y necesaria<br />
de <strong>la</strong> evolución económica” y es<br />
necesario at<strong>en</strong>der a <strong>la</strong> cuestión social <strong>en</strong><br />
nombre del “progreso” y <strong>la</strong> “civilización”.<br />
Pero este socialismo positivista de Ing<strong>en</strong>ieros<br />
también se nutre del anarquismo<br />
a <strong>la</strong> hora de cuestionar <strong>la</strong>s normas burguesas,<br />
tanto <strong>en</strong> lo económico y político,<br />
como <strong>en</strong> lo cultural y cotidiano. Se integran<br />
nuevos sujetos sociales al proyecto<br />
de transformación: <strong>la</strong> mujer, el niño, el<br />
proletariado intelectual. Esta verti<strong>en</strong>te<br />
libertaria de Ing<strong>en</strong>ieros <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra expresión<br />
<strong>en</strong> el periódico “La Montaña”, que<br />
funda y dirige con Leopoldo Lugones <strong>en</strong><br />
1897.<br />
La segunda época intelectual de Ing<strong>en</strong>ieros,<br />
seguram<strong>en</strong>te <strong>la</strong> más triste para<br />
los intereses popu<strong>la</strong>res, lo <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra inclinando<br />
<strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nza para el <strong>la</strong>do del positivismo.<br />
El ci<strong>en</strong>tificismo, y su afán por<br />
explicar “objetivam<strong>en</strong>te” <strong>la</strong> realidad, imperan<br />
<strong>en</strong> sus escritos: el conflicto nacional<br />
es <strong>en</strong>tre civilización y barbarie; <strong>la</strong><br />
raza europea (superior a <strong>la</strong> indíg<strong>en</strong>a) trajo<br />
<strong>la</strong> civilización; el socialismo es <strong>la</strong> etapa<br />
que sigue naturalm<strong>en</strong>te al capitalismo;<br />
<strong>la</strong>s sociedades avanzan a través de <strong>la</strong><br />
“cooperación <strong>en</strong>tre c<strong>la</strong>ses”, por lo tanto<br />
se hac<strong>en</strong> necesarias <strong>la</strong>s alianzas con<br />
otras fuerzas políticas. Se trata, como<br />
dic<strong>en</strong> los autores, de una posición congru<strong>en</strong>te<br />
con <strong>la</strong> “viabilidad de un proyecto<br />
de modernización nacional” y muy alejada<br />
de <strong>la</strong>s épocas de “La Montaña”.<br />
Las revoluciones soviética y mexicana,<br />
<strong>la</strong> reforma universitaria y el des<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro<br />
de Ing<strong>en</strong>ieros con <strong>la</strong> dirig<strong>en</strong>cia nacional,<br />
están <strong>en</strong> <strong>la</strong>s raíces de un nuevo giro <strong>en</strong><br />
su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to. Comi<strong>en</strong>za a re<strong>la</strong>tivizar<br />
algunas tesis positivistas y a considerar<br />
al “pueblo” <strong>la</strong>tinoamericano como sujeto<br />
de transformaciones. Su anterior discurso<br />
europeizante da lugar a “una prédica<br />
<strong>en</strong> def<strong>en</strong>sa de <strong>la</strong> integración de <strong>la</strong>s naciones<br />
<strong>la</strong>tinoamericanas am<strong>en</strong>azadas por el<br />
avance del imperialismo estadounid<strong>en</strong>se”.<br />
La realidad une a este último Ing<strong>en</strong>ieros<br />
con el primero: sus escritos juv<strong>en</strong>iles son<br />
fu<strong>en</strong>tes inspiradoras del movimi<strong>en</strong>to estudiantil<br />
del ’18.<br />
Dos puntales <strong>en</strong> <strong>la</strong> praxis y el<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to revolucionarios<br />
La cuarta parte de “Itinerarios...” estudia<br />
al primer gran teórico marxista no<br />
ortodoxo <strong>la</strong>tinoamericano: Fernanda<br />
Beigel aborda <strong>la</strong> conflu<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre el marxismo<br />
y el indig<strong>en</strong>ismo <strong>en</strong> José Carlos<br />
Mariátegui. Un nuevo sujeto revolucionario<br />
plural se p<strong>la</strong>sma <strong>en</strong> sus escritos de<br />
<strong>la</strong> <strong>revista</strong> “Amauta”, sujeto que había surgido<br />
de <strong>la</strong> luchas por <strong>la</strong> Reforma Univer-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 139<br />
sitaria. Mariátegui propugna <strong>la</strong> unión <strong>en</strong>tre<br />
estudiantes, indios, artistas y obreros<br />
para construir un nuevo ord<strong>en</strong> socialista<br />
<strong>en</strong> América Latina. La acción de esta<br />
vanguardia pasa por un rescate del indig<strong>en</strong>ismo<br />
(eje de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad nacional<br />
americana), una rebelión artística contra<br />
el ideal mimético del realismo del siglo<br />
XIX y una ruptura con el proyecto imperialista.<br />
El arte aparece como una forma<br />
de proyectar los sueños sociales, sueños<br />
que se concretarían <strong>en</strong> una revolución<br />
social. Su indig<strong>en</strong>ismo no busca “restaurar”<br />
el pasado incaico, pero sí <strong>en</strong>contrar<br />
allí <strong>la</strong>s raíces para <strong>la</strong> construcción de un<br />
“Perú integral”.<br />
Sucede que Mariátegui, además de<br />
p<strong>la</strong>ntear un nuevo «nosotros» <strong>la</strong>tinoamericano,<br />
también realiza una crítica medu<strong>la</strong>r<br />
a <strong>la</strong> racionalidad moderna y propone<br />
recuperar el valor del «mito» para <strong>la</strong> revolución.<br />
Esto es lo que investigan Danie<strong>la</strong><br />
Rawicz y Alejandro Paredes <strong>en</strong> el segundo<br />
capítulo que los «Itinerarios...»<br />
dedican a Mariátegui. Aquí está <strong>la</strong> gran<br />
originalidad del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to del peruano:<br />
su marxismo le permite observar una<br />
crisis profunda <strong>en</strong> el esquema racionalista<br />
a comi<strong>en</strong>zos del siglo XX. Para Mariátegui,<br />
<strong>la</strong> moderna civilización burguesa<br />
sufre <strong>la</strong> falta de una fe, y <strong>en</strong> eso radica<br />
su crisis, materializada (<strong>en</strong>tre otros) <strong>en</strong><br />
el avance del fascismo. Paradójicam<strong>en</strong>te,<br />
p<strong>la</strong>ntea el peruano, haber pregonado a <strong>la</strong><br />
razón como mito ficticio (a través del<br />
racionalismo) sólo ha servido para desacreditar<br />
más a <strong>la</strong> razón.<br />
Por ello propone una racionalidad alternativa<br />
donde se un<strong>en</strong> logos y mito. La<br />
revolución es concebida como un acto<br />
creativo, una pasión guiada por una necesidad<br />
de trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, donde el mito es<br />
su guía y esperanza, aspiración moral colectiva.<br />
A difer<strong>en</strong>cia de los mitos proc<strong>la</strong>mados<br />
por el fascismo, el «mito revolucionario»<br />
<strong>en</strong> Mariátegui adquiere una función<br />
utópica liberadora, <strong>en</strong>carnada <strong>en</strong> <strong>la</strong>s prácticas<br />
revolucionarias del pres<strong>en</strong>te que anticipan<br />
<strong>la</strong> futura sociedad socialista. Pero<br />
el socialismo ya no es un sistema económico<br />
más efici<strong>en</strong>te que el capitalismo<br />
(como <strong>en</strong> Ing<strong>en</strong>ieros), sino <strong>la</strong> promesa concreta<br />
de una vida pl<strong>en</strong>a y más humana.<br />
Del Amauta, el camino de «Itinerarios...»<br />
nos conduce al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y <strong>la</strong><br />
acción del guerrillero arg<strong>en</strong>tino-cubano.<br />
Para Este<strong>la</strong> Fernández Nadal y Gustavo<br />
David Silnik, el principal aporte de Ernesto<br />
Guevara al marxismo contemporáneo<br />
pasa por su humanismo y sus concepciones<br />
sobre <strong>la</strong> desali<strong>en</strong>ación, fruto de<br />
una circunstancia política particu<strong>la</strong>r<br />
(como fue <strong>la</strong> construcción del socialismo<br />
<strong>en</strong> Cuba) que debió realizarse <strong>en</strong> aus<strong>en</strong>cia<br />
de una doctrina esc<strong>la</strong>recedora (hay<br />
un vacío teórico <strong>en</strong> el marxismo acerca<br />
de <strong>la</strong> transición al socialismo, decía el<br />
Che). En el marco de una polémica económica,<br />
desatada <strong>en</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>en</strong>tre 1963 y<br />
1965, el Che cuestiona el modelo soviético<br />
de construcción del socialismo, que a<br />
su juicio reproduce <strong>la</strong> lógica mercantil<br />
capitalista, y rechaza que el móvil para el<br />
desarrollo y el trabajo deba seguir si<strong>en</strong>do<br />
el interés material.<br />
Los autores analizan los dos proyectos<br />
<strong>en</strong> pugna <strong>en</strong> Cuba: el impulsado por<br />
dirig<strong>en</strong>tes acordes a <strong>la</strong> línea moscovita<br />
(def<strong>en</strong>sores de <strong>la</strong> autonomía financiera de<br />
cada unidad de producción d<strong>en</strong>tro de <strong>la</strong><br />
is<strong>la</strong>) y el propugnado por el Che, basado<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nificación integral de los recursos<br />
económicos según criterios y métodos ya<br />
no mercantiles sino socialistas, con estímulos<br />
ya no materiales sino morales.<br />
La propuesta económica del Che para<br />
<strong>la</strong> fase de transición está basada <strong>en</strong> su<br />
concepción humanista del socialismo,<br />
inspirada <strong>en</strong> los escritos del jov<strong>en</strong> Marx.<br />
El ac<strong>en</strong>to está <strong>en</strong> el hombre, como actor<br />
consci<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> historia. La transformación<br />
de <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia que implica liberarse<br />
de <strong>la</strong> <strong>en</strong>aj<strong>en</strong>ación capitalista es una<br />
tarea a realizarse desde el comi<strong>en</strong>zo <strong>en</strong><br />
una transición al socialismo. Una nueva<br />
sociedad, con un hombre nuevo (<strong>en</strong> construcción<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> Cuba revolucionaria) supone<br />
desde el vamos una nueva re<strong>la</strong>ción<br />
<strong>en</strong>tre trabajo intelectual y trabajo manual<br />
(el Che va a impulsar <strong>la</strong> figura del «trabajo<br />
voluntario») <strong>en</strong> un proceso para<br />
abolir, definitivam<strong>en</strong>te, <strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes principales<br />
de ali<strong>en</strong>ación humana: <strong>la</strong> propiedad<br />
privada y <strong>la</strong> producción mercantil.<br />
Pero el Che sabía que el socialismo<br />
no podría desarrol<strong>la</strong>rse pl<strong>en</strong>am<strong>en</strong>te sin
140 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
su expansión mundial. Por eso va a llevar<br />
su acción revolucionaria a África primero<br />
y a Bolivia después. La proyección<br />
<strong>la</strong>tinoamericana e internacional del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
guevariano es el tema del capítulo<br />
escrito por Danie<strong>la</strong> Rawicz y Susana<br />
Cuello. El <strong>la</strong>tinoamericanismo del Che<br />
(gestado <strong>en</strong> sus viajes juv<strong>en</strong>iles) <strong>en</strong><strong>la</strong>za<br />
con el universo discursivo y <strong>la</strong> historia<br />
de luchas del contin<strong>en</strong>te, y hace del Che<br />
un continuador de Bolívar y Martí. Su<br />
internacionalismo proletario ti<strong>en</strong>e, según<br />
<strong>la</strong>s autoras (que retoman el <strong>en</strong>foque de<br />
Michael Löwy) una coher<strong>en</strong>cia filosófica y<br />
de praxis revolucionaria: es <strong>la</strong> humanidad<br />
«<strong>la</strong> que debe ser el esc<strong>en</strong>ario, el sujeto<br />
y el objeto de <strong>la</strong> lucha revolucionaria».<br />
Nuevas reflexiones desde el pres<strong>en</strong>te<br />
El punto de llegada de «Itinerarios...»<br />
está dedicado a tres p<strong>en</strong>sadores contemporáneos.<br />
Fernanda Beigel analiza <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
<strong>en</strong>tre estructura y superestructura<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> obra del ecuatoriano Agustín Cueva.<br />
Autor de una fuerte crítica a <strong>la</strong> corri<strong>en</strong>te<br />
que pres<strong>en</strong>ta a <strong>la</strong> literatura como un valor<br />
<strong>en</strong> sí, autónoma e indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te de<br />
toda re<strong>la</strong>ción social, Cueva también se<br />
niega a considerar a lo superestructural<br />
como un mero reflejo de <strong>la</strong>s condiciones<br />
materiales. Examina, <strong>en</strong> cambio, cuáles<br />
son <strong>la</strong>s mediaciones que se realizan <strong>en</strong><br />
cada proceso social: no al reduccionismo<br />
economicista, sí, <strong>en</strong> cambio, a un historicismo<br />
que logre explicar los grados de<br />
determinación de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia sobre <strong>la</strong><br />
conci<strong>en</strong>cia.<br />
Las difíciles re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre teología<br />
y marxismo han sido estudiadas por Alejandra<br />
Ciriza <strong>en</strong> <strong>la</strong> figura de Franz<br />
Hinke<strong>la</strong>mmert, uno de los repres<strong>en</strong>tantes<br />
de <strong>la</strong> teología de <strong>la</strong> liberación. Este alemán,<br />
estrecham<strong>en</strong>te ligado a Latinoamérica,<br />
realiza una crítica del pres<strong>en</strong>te,<br />
signado por <strong>la</strong> omnipot<strong>en</strong>te pres<strong>en</strong>cia del<br />
capitalismo y su discurso único, negador<br />
de <strong>la</strong> vida y de cualquier utopía que no<br />
sea <strong>la</strong> de <strong>la</strong> ley del mercado. Su crítica<br />
también abarca a <strong>la</strong> ortodoxia católica,<br />
que ofrece un complem<strong>en</strong>to divino al ord<strong>en</strong><br />
terrestre del imperio al co<strong>la</strong>borar<br />
con <strong>la</strong> legitimación del despotismo neoliberal.<br />
Dice Ciriza: «La solución, desde el<br />
punto de vista de Hinke<strong>la</strong>mmert está <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> afirmación de <strong>la</strong> vida humana fr<strong>en</strong>te a<br />
<strong>la</strong> ley. Sin ley no hay posibilidad de vida<br />
humana tampoco. La salvación es que <strong>la</strong><br />
ley vuelva a ser ley para <strong>la</strong> vida.»<br />
«Itinerarios...» se cierra con un artículo<br />
sobre Arturo Roig escrito por Este<strong>la</strong><br />
Fernández Nadal y Marisa Muñoz, que<br />
optan por abordar <strong>la</strong> producción teórica<br />
del m<strong>en</strong>docino desde su concepción de <strong>la</strong><br />
filosofía como un «saber para <strong>la</strong> vida»,<br />
«que ac<strong>en</strong>túa el papel transformador del<br />
sujeto humano concreto, histórico y empírico».<br />
Seguidam<strong>en</strong>te, recorr<strong>en</strong> conceptos<br />
desarrol<strong>la</strong>dos por Roig <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> filosofía<br />
<strong>la</strong>tinoamericana: <strong>la</strong> búsqueda de <strong>la</strong>s<br />
voces sil<strong>en</strong>ciadas de los «sujetos sociales<br />
que no toman <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra directam<strong>en</strong>te»,<br />
<strong>la</strong> «aprioridad» del sujeto como principio<br />
del filosofar, el carácter colectivo de ese<br />
sujeto, <strong>la</strong> peculiar producción simbólica<br />
<strong>la</strong>tinoamericana. La reflexión filosófica<br />
vincu<strong>la</strong>da a <strong>la</strong> praxis no puede despr<strong>en</strong>derse,<br />
afirma Roig, de <strong>la</strong> reflexión ética.<br />
Fr<strong>en</strong>te al «egoísmo racional» e hipócrita<br />
del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to hegemónico se levanta <strong>la</strong><br />
«moral de <strong>la</strong> protesta» desde abajo, mediante<br />
diversas formas de resist<strong>en</strong>cia y<br />
desobedi<strong>en</strong>cia. Fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> ideología del<br />
capitalismo triunfante, se afirma <strong>la</strong><br />
praxis de los movimi<strong>en</strong>tos sociales. Roig<br />
llega para recordarnos que <strong>la</strong> crítica a <strong>la</strong><br />
razón moderna no se resuelve precisam<strong>en</strong>te<br />
por <strong>la</strong> apología posmoderna de <strong>la</strong><br />
fragm<strong>en</strong>tación ni con <strong>la</strong> r<strong>en</strong>uncia a <strong>la</strong><br />
utopía y al sujeto histórico.<br />
Pi<strong>la</strong>r Piñeyrúa
A Enrique Dussel<br />
me une una vieja<br />
amistad nacida <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
lejana M<strong>en</strong>doza,<br />
provincia arg<strong>en</strong>tina<br />
que fue tierra de nuestra infancia y de<br />
nuestros años mozos, y muchos recuerdos:<br />
el recuerdo de <strong>la</strong> casa de calle Garibaldi,<br />
unida <strong>en</strong> mi memoria a <strong>la</strong> imag<strong>en</strong><br />
de su hermano Gustavo, a qui<strong>en</strong> dedica<br />
esta obra, el recuerdo de primeras militancias,<br />
de los primeros estudios universitarios<br />
y, más tarde, <strong>en</strong> <strong>la</strong> misma M<strong>en</strong>doza, el<br />
Seminario de Filosofía Latinoamericana <strong>en</strong><br />
donde alternábamos con Arturo Roig,<br />
Horacio Cerutti, Norma Fóscolo, Jorge Hidalgo<br />
y tantos otros amigos, <strong>en</strong> aquel año<br />
de 1975, poco después de que una bomba<br />
puesta por <strong>la</strong> extrema derecha destruyera<br />
parte de su casa, precisam<strong>en</strong>te donde se<br />
<strong>en</strong>contraba su biblioteca, y poco antes de<br />
que el golpe militar de Vide<strong>la</strong> acabara con<br />
tantos sueños de transformación y nos<br />
obligara a partir al exilio, inaugurando <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> Arg<strong>en</strong>tina un obscuro período <strong>en</strong> el que<br />
–como todo el mundo sabe–pudo vio<strong>la</strong>rse<br />
constante e impunem<strong>en</strong>te el derecho humano<br />
fundam<strong>en</strong>tal a <strong>la</strong> vida. Hoy me pregunto<br />
si <strong>la</strong> negación de seguridad nacional,<br />
de terrorismo de estado –negación bi<strong>en</strong> conocida<br />
por <strong>la</strong>s d<strong>en</strong>uncias que ante <strong>la</strong> opinión<br />
pública internacional realizó, <strong>en</strong>tre<br />
otros, el movimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s Madres de <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>za de Mayo y que, de una u otra manera,<br />
fue determinante para toda una g<strong>en</strong>eración<br />
de arg<strong>en</strong>tinos– me pregunto si esa experi<strong>en</strong>cia,<br />
aunque fuera vivida <strong>en</strong> el exilio,<br />
no impulsó a Enrique Dussel a concebir<br />
esta última expresión de su ética de <strong>la</strong> liberación<br />
que él define, precisam<strong>en</strong>te, como<br />
una ética de <strong>la</strong> vida, pues pone <strong>en</strong> su base,<br />
como principio absoluto, <strong>la</strong> dignidad de <strong>la</strong><br />
vida humana que había sido negada por <strong>la</strong><br />
totalidad cerrada de un estado terrorista.<br />
Es que sin duda, <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia de esos<br />
Enrique Dussel<br />
Ética de <strong>la</strong> liberación: <strong>en</strong> <strong>la</strong> edad<br />
de <strong>la</strong> globalización y de <strong>la</strong> exclusión<br />
Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía. Coeditada por<br />
Editorial Trotta, Madrid, Universidad Metropolitana (Iztapa<strong>la</strong>pa),<br />
Universidad Autónoma de México, 1998, 661 p.<br />
acontecimi<strong>en</strong>tos y <strong>la</strong> inevitable evocación<br />
de tantos otros simi<strong>la</strong>res ocurridos <strong>en</strong> este<br />
siglo que <strong>la</strong> acompaña, dan que p<strong>en</strong>sar y<br />
muev<strong>en</strong> a <strong>la</strong> reflexión. En todo caso, los<br />
cinco volúm<strong>en</strong>es de Para una ética de <strong>la</strong><br />
Liberación Latinoamericana que fueron<br />
publicados <strong>en</strong>tre 1973 y 1980, acompañaron<br />
los acontecimi<strong>en</strong>tos referidos. Estos y<br />
otros trabajos le han valido a Dussel el<br />
reconocimi<strong>en</strong>to de ser el creador de <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> liberación y ser uno de los iniciadores<br />
de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación <strong>en</strong><br />
América Latina. Lo que hoy l<strong>la</strong>mamos ética<br />
de <strong>la</strong> liberación ti<strong>en</strong>e, <strong>en</strong> efecto, sus<br />
primeros comi<strong>en</strong>zos <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina y desde<br />
allí se expande, primero hacia América<br />
Latina y después hacia otros contin<strong>en</strong>tes.<br />
Voy a referirme ahora a los conceptos fundam<strong>en</strong>tales<br />
de su ética de <strong>la</strong> liberación, los<br />
que también están pres<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> su nueva<br />
ética.<br />
Ante todo seña<strong>la</strong>remos que Dussel<br />
concibe su ética de <strong>la</strong> liberación como <strong>la</strong><br />
parte fundam<strong>en</strong>tal de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación<br />
y <strong>la</strong> <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de como filosofía primera.<br />
Esta tesis indica por sí so<strong>la</strong> un<br />
comi<strong>en</strong>zo particu<strong>la</strong>r, pues para <strong>la</strong> tradición<br />
<strong>la</strong> filosofía primera, esa parte de <strong>la</strong><br />
filosofía que Aristóteles l<strong>la</strong>maba prote<br />
philosophia, era una ci<strong>en</strong>cia especu<strong>la</strong>tiva<br />
mi<strong>en</strong>tras que <strong>la</strong> ética era filosofía práctica.<br />
Dussel pi<strong>en</strong>sa que <strong>la</strong> teoría está siempre<br />
condicionada por <strong>la</strong> praxis. Su filosofía<br />
es una filosofía de <strong>la</strong> praxis. Sobre<br />
este punto volveré más ade<strong>la</strong>nte.<br />
Aunque <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación debe<br />
ser considerada una g<strong>en</strong>uina creación <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
no hay que olvidar que<br />
tuvo <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta diversos aportes de <strong>la</strong> ética<br />
europea y norteamericana y <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral<br />
de toda <strong>la</strong> tradición occid<strong>en</strong>tal, pero debe<br />
- Este escrito fue leído el 9 de julio de 1998, <strong>en</strong><br />
ocasión de <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>tación de este libro <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad Autónoma de Pueb<strong>la</strong>, México.
142 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
seña<strong>la</strong>rse también que situó rigurosam<strong>en</strong>te<br />
dichos aportes <strong>en</strong> <strong>la</strong> perspectiva de un<br />
problema c<strong>en</strong>tral: <strong>la</strong> liberación del oprimido.<br />
La liberación del oprimido me parece,<br />
<strong>en</strong> efecto, ser el tema c<strong>en</strong>tral de <strong>la</strong> reflexión<br />
de Dussel, al que todos los demás<br />
se refier<strong>en</strong>, «<strong>la</strong> única estrel<strong>la</strong> de su camino».<br />
La dedicación a un solo p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
es sin duda un signo <strong>en</strong> el que se reconoce<br />
al g<strong>en</strong>uino p<strong>en</strong>sador. El tratami<strong>en</strong>to<br />
de <strong>la</strong> problemática de <strong>la</strong> liberación le<br />
impondrá nuevos objetos de reflexión y le<br />
conducirá a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración de nuevas categorías<br />
y nuevos métodos. Voy a referirme<br />
ahora brevem<strong>en</strong>te a estos innovadores<br />
de su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to.<br />
Para empezar establece Dussel una<br />
distinción original <strong>en</strong>tre, por una parte, el<br />
conjunto de normas, de conductas vig<strong>en</strong>tes,<br />
establecidas, dominantes y hegemónicas<br />
<strong>en</strong> una sociedad, conjunto de normas<br />
al que l<strong>la</strong>ma por conv<strong>en</strong>ción «moral» y,<br />
por otra parte, un espacio que, fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong><br />
moral, es el espacio de exterioridad al<br />
que d<strong>en</strong>omina «ética». Distinción importante<br />
que convi<strong>en</strong>e no perder de vista<br />
para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der lo que sigue.<br />
No hay una so<strong>la</strong> moral. En todo mom<strong>en</strong>to<br />
histórico <strong>en</strong>contramos <strong>en</strong> cada grupo<br />
humano, <strong>en</strong> cada cultura, una moral<br />
aceptada por <strong>la</strong> g<strong>en</strong>te. Así hab<strong>la</strong>mos de<br />
una moral católica, de una moral protestante,<br />
de <strong>la</strong> moral azteca, de <strong>la</strong> moral del<br />
caballero medieval europeo, etc. Por esto<br />
puede decirse que hay numerosas morales<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> historia y que <strong>la</strong>s morales son re<strong>la</strong>tivas.<br />
Aunque aceptadas por todo el mundo<br />
<strong>en</strong> un mom<strong>en</strong>to dado, <strong>la</strong>s morales<br />
pued<strong>en</strong> cambiar, pued<strong>en</strong> ser trasc<strong>en</strong>didas.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, si <strong>la</strong> moral es re<strong>la</strong>tiva, <strong>la</strong> ética<br />
es, <strong>en</strong> cambio, una y absoluta. Sus<br />
principios val<strong>en</strong> para todas <strong>la</strong>s épocas.<br />
Principios tales como éste: «dad libertad<br />
al oprimido» (que bi<strong>en</strong> podría ser <strong>la</strong> divisa<br />
de <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación), o como<br />
el principio del derecho a <strong>la</strong> vida, el derecho<br />
que los sujetos éticos ti<strong>en</strong><strong>en</strong> a vivir,<br />
reproducir y desarrol<strong>la</strong>r su vida, <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
que tanto insiste <strong>la</strong> nueva obra de Dussel,<br />
son principios que val<strong>en</strong> para todas <strong>la</strong>s<br />
épocas. Son universales. Por otra parte,<br />
estos principios son positivos y también<br />
negativos. Son negativos <strong>en</strong> cuanto son<br />
principios críticos, pues hac<strong>en</strong> fr<strong>en</strong>te a<br />
toda moral que autoriza <strong>la</strong> opresión y nos<br />
obliga normativam<strong>en</strong>te a negar toda reg<strong>la</strong><br />
y todo comportami<strong>en</strong>to opresivo fr<strong>en</strong>te a<br />
otro. Al igual que <strong>en</strong> otras filosofías críticas,<br />
como <strong>en</strong> <strong>la</strong> de Marx por ejemplo, <strong>la</strong><br />
fu<strong>en</strong>te de esta negatividad no es una negación<br />
sino una afirmación. En última instancia<br />
–y éste es el carácter positivo del<br />
principio– <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación reposa<br />
sobre el reconocimi<strong>en</strong>to del carácter afirmativo<br />
de <strong>la</strong> víctima, del reconocimi<strong>en</strong>to<br />
del otro como otro, de su calidad de persona,<br />
de ser fin <strong>en</strong> sí mismo, es decir del<br />
reconocimi<strong>en</strong>to de aquello que el ord<strong>en</strong><br />
moral le desconoce. Dussel dirá que <strong>la</strong><br />
víctima se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> exterioridad<br />
del sistema.<br />
Se ve <strong>en</strong>tonces que <strong>en</strong> <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong><br />
liberación operan dos categorías fundam<strong>en</strong>tales:<br />
<strong>la</strong> de <strong>la</strong> totalidad, con <strong>la</strong> que se<br />
alude a un ord<strong>en</strong> moral y ontológico, y <strong>la</strong><br />
de <strong>la</strong> exterioridad, con <strong>la</strong> que se alude a<br />
un ord<strong>en</strong> metafísico o ético, que está más<br />
allá de lo moral.<br />
El mundo cotidiano de Heidegger, el<br />
mundo de <strong>la</strong> vida de Husserl, <strong>la</strong> totalidad<br />
del ser de Heggel, el sistema capitalista,<br />
el sistema social autorrefer<strong>en</strong>cial de<br />
Luhmann ca<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>la</strong> óptica de <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> liberación de Enrique Dussel, bajo<br />
<strong>la</strong> categoría opresiva de totalidad. Para<br />
Nik<strong>la</strong>s Luhmann, por ejemplo, que se<br />
mueve <strong>en</strong> el horizonte de un paradigma<br />
de <strong>la</strong> razón instrum<strong>en</strong>tal <strong>en</strong> donde sólo<br />
hay «sistema social sin sujeto», el sistema<br />
social es un sistema cibernético autorrefer<strong>en</strong>cial,<br />
y el «ser humano» no es un<br />
constitutivo del sistema sino sólo un <strong>en</strong>torno<br />
del sistema. Algo que con razón<br />
Dussel <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra trágico, pues aquí <strong>la</strong><br />
vida es sólo una condición del sistema<br />
pero nunca criterio material ni principio<br />
ético. El sistema social autorrefer<strong>en</strong>cial<br />
admite conting<strong>en</strong>cia, apertura e interp<strong>en</strong>etración,<br />
pero nunca <strong>la</strong> irrupción del<br />
sujeto, del otro. De este escamoteo del<br />
mom<strong>en</strong>to heterónomo del sistema testimonia<br />
también el hecho de que Luhmann<br />
se interese exclusivam<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> perman<strong>en</strong>cia<br />
del sistema, pero que evite p<strong>la</strong>ntear<br />
<strong>la</strong> cuestión de su extinción y de su<br />
originación, aspectos que para <strong>la</strong> ética de
Com<strong>en</strong>tarios de libros 143<br />
<strong>la</strong> liberación de Dussel, son de «extrema<br />
prioridad». (pp. 256-257) Dussel recuerda<br />
estas pa<strong>la</strong>bras de Luhmann: «La teoría<br />
económica se ve obligada (de otra<br />
manera no sería útil) a mant<strong>en</strong>er sangre<br />
fría ante <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia rico-pobre (...) Las<br />
almas simples int<strong>en</strong>tan contrarrestar lo<br />
anterior recurri<strong>en</strong>do a <strong>la</strong> ética». Así pues,<br />
el sistema social autorrefer<strong>en</strong>cial de<br />
Luhmann es a ojos de Dussel, al igual<br />
que el sistema capitalista, <strong>la</strong> totalidad de<br />
Hegel o el mundo de Heidegger, una totalidad<br />
de s<strong>en</strong>tido <strong>en</strong> cuyos horizontes<br />
todo lo que ocurre ti<strong>en</strong>e que se compr<strong>en</strong>dido.<br />
Todas estas totalidades se pres<strong>en</strong>tan,<br />
incluso, como fundam<strong>en</strong>to último de<br />
toda racionalidad, pues más allá del horizonte<br />
que <strong>la</strong>s limita no habría más que<br />
lo irracional, lo sin fundam<strong>en</strong>to. Volveré<br />
sobre este punto más ade<strong>la</strong>nte <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
a Heidegger.<br />
Lo anterior le permitirá a Dussel dos<br />
categorías de <strong>la</strong> praxis: <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación y <strong>la</strong><br />
liberación. Con esta redefinición ganará<br />
una amplitud que le permitirá abarcar un<br />
mayor número de f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os de dominación.<br />
Así, <strong>la</strong> categoría marxista de ali<strong>en</strong>ación<br />
es definida ahora de <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te<br />
manera: hay ali<strong>en</strong>ación cuando el otro, <strong>en</strong><br />
tanto que lo absolutam<strong>en</strong>te otro del sistema,<br />
es negado por éste <strong>en</strong> su exterioridad,<br />
subsumido <strong>en</strong> él y convertido <strong>en</strong> un<br />
mom<strong>en</strong>to del sistema, como ocurre <strong>en</strong> el<br />
capitalismo, <strong>en</strong> donde el trabajo vivo, aunque<br />
inestimable por ser <strong>la</strong> fu<strong>en</strong>te de todo<br />
valor, es sin embargo rebajado al ser convertido<br />
<strong>en</strong> simple fuerza de trabajo que se<br />
compra y se v<strong>en</strong>de <strong>en</strong> el mercado. O<br />
como ocurre, por ejemplo, <strong>en</strong> los estados<br />
modernos cuyos tecnócratas p<strong>la</strong>nifican y<br />
desarrol<strong>la</strong>n grandes programas <strong>en</strong> los<br />
cuales los individuos no cu<strong>en</strong>tan más que<br />
como «recursos humanos» sustituibles (y<br />
<strong>en</strong> donde <strong>la</strong>s fuerzas de <strong>la</strong> naturaleza,<br />
podríamos quizás agregar por nuestra<br />
parte, son sólo «recursos naturales» calcu<strong>la</strong>bles).<br />
En estos casos el otro (el otro<br />
humano, o el otro natural) es subsumido<br />
por el sistema como parte, medio, instrum<strong>en</strong>to;<br />
es cosificado.<br />
En acuerdo con lo anterior <strong>la</strong> categoría<br />
«liberación» será redefinida, <strong>en</strong> este<br />
cuadro conceptual, como «negación de <strong>la</strong><br />
ali<strong>en</strong>ación», aunque no <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de <strong>la</strong><br />
negación de <strong>la</strong> negación (<strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción a <strong>la</strong><br />
cual los mom<strong>en</strong>tos superados son abstractos),<br />
sino como negación que se hace<br />
a partir de <strong>la</strong> positiva afirmación de <strong>la</strong><br />
dignidad de <strong>la</strong> víctima. Aunque el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
de <strong>la</strong> liberación es dialéctico, creo<br />
que Dussel no quiere ponerse completam<strong>en</strong>te<br />
bajo el signo de <strong>la</strong> dialéctica, pues<br />
esta última abriga <strong>en</strong> sí tanto dialécticas<br />
de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia al estilo de <strong>la</strong> dialéctica<br />
negativa de Adorno, que define a <strong>la</strong> dialéctica<br />
como el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to riguroso de<br />
<strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia (dialéctica, ésta, que Dussel<br />
no rechaza), como dialécticas de <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad<br />
como <strong>la</strong> de Hegel (que Dussel sí rechaza).<br />
Dussel preferirá hab<strong>la</strong>r de analéctica<br />
<strong>en</strong> at<strong>en</strong>ción al mom<strong>en</strong>to positivo de su<br />
dialéctica, mom<strong>en</strong>to, éste, que no es otra<br />
cosa que <strong>la</strong> positiva afirmación del más<br />
allá del ser del sistema (<strong>la</strong> afirmación de<br />
<strong>la</strong> dignidad de <strong>la</strong> víctima más allá del<br />
desconocimi<strong>en</strong>to que sufre por parte del<br />
sistema). El método de Dussel se l<strong>la</strong>mará<br />
analéctico.<br />
Es inevitable que el principio de <strong>la</strong><br />
afirmación positiva de <strong>la</strong> realidad negada<br />
por <strong>la</strong> totalidad desemboque <strong>en</strong> una<br />
praxis negadora de <strong>la</strong> totalidad opresora,<br />
esto es, <strong>en</strong> una praxis que para liberar<br />
debe transformar. Es compr<strong>en</strong>sible, <strong>en</strong>tonces,<br />
que <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación no quiera<br />
limitarse a <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción de principios<br />
sino que quiera analizar también <strong>la</strong>s estructuras<br />
concretas de dominación y que<br />
se preocupe porque su crítica negativa se<br />
vuelva y se traduzca <strong>en</strong> un cambio real.<br />
Esta praxis de <strong>la</strong> liberación será así,<br />
el m<strong>en</strong>os <strong>en</strong> una de sus verti<strong>en</strong>tes, una<br />
praxis de servicio. La interpe<strong>la</strong>ción del<br />
pobre que pide pan o trabajo, del oprimido<br />
que pide justicia, es una pa<strong>la</strong>bra que<br />
hab<strong>la</strong> a una conci<strong>en</strong>cia desde <strong>la</strong> exterioridad<br />
del sistema moral vig<strong>en</strong>te. Si <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia<br />
escucha el l<strong>la</strong>mado es una conci<strong>en</strong>cia<br />
ética y puede dar una respuesta.<br />
Pero ¿cómo se abre paso hacia nuestra<br />
conci<strong>en</strong>cia el otro, que está situado <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
exterioridad del sistema moral y nos llega<br />
a través de un discurso? Emmanuel<br />
Levinas había dado esta respuesta: nuestra<br />
constitutiva s<strong>en</strong>sibilidad puede abrirnos<br />
al otro antes de toda compr<strong>en</strong>sión (al
144 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
otro como el desnudo, al otro como el<br />
hambri<strong>en</strong>to). Esta experi<strong>en</strong>cia es <strong>la</strong> de <strong>la</strong><br />
epifanía del rostro del otro. Dice Levinas:<br />
«El hecho de que el rostro del otro efectúa<br />
por el discurso una re<strong>la</strong>ción conmigo,<br />
no lo sitúa d<strong>en</strong>tro de lo mismo. Él permanece<br />
absoluto <strong>en</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción». Hay una<br />
experi<strong>en</strong>cia ética anterior a <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión<br />
ontológica. Esto debe <strong>en</strong>t<strong>en</strong>derse<br />
también <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido de que <strong>la</strong> metafísica<br />
es primero que <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión del ser.<br />
Este tema levinasiano juega un rol muy<br />
importante <strong>en</strong> <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación. Lo<br />
que me obliga no es una norma moral<br />
sino el rostro del otro: el otro como el<br />
huérfano, como <strong>la</strong> viuda, como extranjero,<br />
no como el señor nietzscheano, dice<br />
Dussel. Es así como se abre paso el otro<br />
hasta <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia. Desde este mom<strong>en</strong>to,<br />
<strong>la</strong> voluntad será libre de asumir como<br />
quiera <strong>la</strong> responsabilidad por el otro,<br />
pero no será libre de rechazar esta responsabilidad<br />
<strong>en</strong> sí misma, ni ignorar el<br />
mundo que se abre con el rostro del otro.<br />
Ahora bi<strong>en</strong>, si <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia ética escucha<br />
<strong>la</strong> interpe<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong> víctima, podrá responder<br />
al l<strong>la</strong>mado iniciando una praxis<br />
de liberación al servicio del oprimido.<br />
La nueva ética nos descubre <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
praxis de <strong>la</strong> liberación otra verti<strong>en</strong>te. Si el<br />
Dussel de <strong>la</strong> ética de los años 70 partía<br />
de <strong>la</strong> interpe<strong>la</strong>ción del otro, el de los 90<br />
ha <strong>en</strong>contrado que <strong>la</strong> ética debe com<strong>en</strong>zar<br />
antes, «cuando el otro, interpe<strong>la</strong>do por<br />
otro como él o el<strong>la</strong>, toma conci<strong>en</strong>cia ética<br />
de victimización». Antes de <strong>la</strong> interpe<strong>la</strong>ción<br />
hay un proceso de conci<strong>en</strong>tización<br />
de <strong>la</strong>s víctimas. Es una nueva perspectiva.<br />
La praxis de liberación ti<strong>en</strong>e ahora su<br />
orig<strong>en</strong> <strong>en</strong> el descubrimi<strong>en</strong>to que <strong>la</strong> propia<br />
víctima hace de su condición de víctima<br />
fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> totalidad hegemónica opresora.<br />
El proceso de conci<strong>en</strong>tización de <strong>la</strong>s víctimas<br />
es el surgimi<strong>en</strong>to de una conci<strong>en</strong>cia<br />
ético-crítica que, por una parte, es una<br />
toma de conci<strong>en</strong>cia negativa acerca de <strong>la</strong>s<br />
causas de <strong>la</strong> «negación originaria» (mom<strong>en</strong>to<br />
estructural de todo sistema de<br />
moralidad que causa víctimas) y, por otra<br />
parte, una conci<strong>en</strong>cia positiva que discierne<br />
alternativas de transformación utópicas<br />
(pero factibles) imaginando creadoram<strong>en</strong>te<br />
sistemas <strong>en</strong> los que <strong>la</strong>s víctimas puedan<br />
vivir. Dussel hace un análisis concreto del<br />
proceso de conci<strong>en</strong>tización de <strong>la</strong>s víctimas<br />
estudiando <strong>en</strong> <strong>la</strong> segunda parte de su<br />
nueva ética el libro biográfico de Rigoberta<br />
M<strong>en</strong>chú: Me l<strong>la</strong>mo Rigoberta M<strong>en</strong>chú<br />
y así ‘me nació <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia.<br />
¿Hay que p<strong>en</strong>sar <strong>en</strong>tonces que <strong>la</strong> ética<br />
de <strong>la</strong> liberación nos está proponi<strong>en</strong>do una<br />
nueva utopía, esta vez <strong>la</strong> de <strong>la</strong> definitiva<br />
superación de toda opresión? Por cierto,<br />
no. Siempre estará el hombre <strong>en</strong> una situación<br />
de opresión. Aunque una determinada<br />
situación de opresión pueda ser superada,<br />
otra situación opresiva volverá a<br />
r<strong>en</strong>acer al instaurarse una nueva moralidad,<br />
<strong>la</strong> cual con el tiempo t<strong>en</strong>drá que ser<br />
nuevam<strong>en</strong>te superada, pues se habrá convertido<br />
a su vez <strong>en</strong> una totalidad opresora.<br />
De esta manera siempre t<strong>en</strong>dremos<br />
como tarea <strong>la</strong> liberación y, por esto, una<br />
filosofía de <strong>la</strong> liberación es también una<br />
reflexión sobre una situación fundam<strong>en</strong>tal<br />
de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia humana que nunca podremos<br />
superar definitivam<strong>en</strong>te, aunque superemos<br />
esta o aquel<strong>la</strong> opresión particu<strong>la</strong>r.<br />
Tal vez nos <strong>en</strong>contramos aquí <strong>en</strong> una<br />
situación simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> que estamos fr<strong>en</strong>te al<br />
sufrimi<strong>en</strong>to o fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> muerte, una situación<br />
como ésas a <strong>la</strong>s que Karl Jaspers l<strong>la</strong>maba<br />
«situaciones límites».<br />
Quizás no esté de más recordar, a<br />
qui<strong>en</strong> empr<strong>en</strong>de <strong>la</strong> lectura de <strong>la</strong> nueva<br />
obra de Dussel, que una nota característica<br />
de su ética de <strong>la</strong> liberación ha sido el<br />
haber inspirado y también desarrol<strong>la</strong>do<br />
un trabajo de análisis concreto de <strong>la</strong> dominación<br />
<strong>en</strong> diversos p<strong>la</strong>nos. Estos p<strong>la</strong>nos<br />
son:<br />
El p<strong>la</strong>no de <strong>la</strong> opresión erótica, <strong>en</strong><br />
donde <strong>la</strong> mujer es víctima del sistema<br />
fálico patriarcal. Este dominio de <strong>la</strong> filosofía<br />
de <strong>la</strong> liberación <strong>la</strong>tinoamericana fue,<br />
con respecto al feminismo que se e<strong>la</strong>boró<br />
<strong>en</strong> países del c<strong>en</strong>tro, el de seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s<br />
peculiares condiciones de opresión que<br />
defin<strong>en</strong> <strong>la</strong> situación <strong>en</strong> los países periféricos.<br />
El p<strong>la</strong>no de <strong>la</strong> dominación pedagógica,<br />
es decir, aquél <strong>en</strong> que ti<strong>en</strong>e lugar <strong>la</strong> dominación<br />
sufrida por el niño y <strong>la</strong> niña bajo<br />
<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> de sus padres; por el discípulo,<br />
bajo <strong>la</strong> dirección del maestro; por el ciudadano,<br />
bajo el imperio del estado. En
Com<strong>en</strong>tarios de libros 145<br />
este p<strong>la</strong>no, <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación ha<br />
aceptado los aportes del Freud de Malestar<br />
de <strong>la</strong> Cultura, del Marcuse del Hombre<br />
Unidim<strong>en</strong>sional y de Eros y Civilización,<br />
como así también los aportes de<br />
Chomski y de otros p<strong>en</strong>sadores del c<strong>en</strong>tro,<br />
pero prestando especial at<strong>en</strong>ción al<br />
método de Paulo Freire, qui<strong>en</strong> <strong>en</strong> su pedagogía<br />
partía de <strong>la</strong> cultura del oprimido<br />
y desde el<strong>la</strong> trataba de convertir a este<br />
último <strong>en</strong> un ag<strong>en</strong>te políticam<strong>en</strong>te activo<br />
<strong>en</strong> un proceso de conci<strong>en</strong>tización.<br />
El p<strong>la</strong>no de <strong>la</strong> dominación económica.<br />
Aquí <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación pone <strong>la</strong> mira<br />
sobre todo <strong>en</strong> el trabajo vivo, expoliado<br />
d<strong>en</strong>tro del sistema capitalista, destacando<br />
el agravami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> ali<strong>en</strong>ación que el<br />
trabajador sufre <strong>en</strong> los países periféricos.<br />
Antiguam<strong>en</strong>te, antes de constituirse <strong>la</strong><br />
actual división <strong>en</strong>tre c<strong>en</strong>tro y periferia,<br />
cada pueblo t<strong>en</strong>ía sus medios de subsist<strong>en</strong>cia.<br />
Después de <strong>la</strong> irrupción del capitalismo<br />
al comi<strong>en</strong>zo de los tiempos modernos,<br />
esas economías precapitalistas fueron<br />
incorporadas al mercado internacional,<br />
pero de tal manera que esos pueblos perdieron<br />
sus antiguos medios de vida y pasaron<br />
a dep<strong>en</strong>der para su subsist<strong>en</strong>cia de<br />
<strong>la</strong> demanda de mano de obra <strong>en</strong> el mercado.<br />
Como el capital no pudo absorber,<br />
muy particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> periferia, <strong>la</strong> inm<strong>en</strong>sa<br />
cantidad de hombres sin empleo,<br />
se constituyó esa masa gigantesca de seres<br />
humanos que hoy por hoy, al término<br />
de este mil<strong>en</strong>io, rec<strong>la</strong>man trabajo y justicia<br />
y a los que Dussel <strong>en</strong>globa y compr<strong>en</strong>de<br />
–<strong>en</strong> un s<strong>en</strong>tido histórico y metafísico–<br />
bajo el término de pobre. «Pobres» son<br />
aquéllos que han sido dejados de <strong>la</strong>do y<br />
abandonados <strong>en</strong> <strong>la</strong> exterioridad del sistema.<br />
En el p<strong>la</strong>no sociológico y político de <strong>la</strong><br />
dominación, <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación insistió<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> categoría de pueblo, pero no<br />
como algo idéntico a <strong>la</strong> nación –idea fascista,<br />
<strong>en</strong> opinión de Dussel– sino como<br />
un sujeto histórico que subsume <strong>la</strong> noción<br />
de c<strong>la</strong>se y que reúne <strong>en</strong> sí al conjunto<br />
de los oprimidos, sean estos obreros,<br />
campesinos o etnias indíg<strong>en</strong>as. En este<br />
p<strong>la</strong>no son novedosos los análisis que ofrece<br />
<strong>la</strong> Ética de <strong>la</strong> liberación: <strong>en</strong> <strong>la</strong> edad<br />
de <strong>la</strong> globalización y de <strong>la</strong> exclusión,<br />
pues r<strong>en</strong>unciando a <strong>la</strong> sustantividad e inmortalidad<br />
de los sujetos históricos clásicos<br />
(como <strong>la</strong> burguesía y el proletariado)<br />
abre un espacio a <strong>la</strong> aparición de una<br />
multiplicidad de sujetos históricos posibles<br />
que no pued<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er garantizada más<br />
que una exist<strong>en</strong>cia limitada <strong>en</strong> el tiempo.<br />
Con esto se está p<strong>en</strong>sando <strong>en</strong> movimi<strong>en</strong>tos<br />
alternativos como los movimi<strong>en</strong>tos de<br />
los derechos humanos, de los sin tierra,<br />
de los jubi<strong>la</strong>dos, feministas, ecologistas,<br />
etc. Lo distintivo <strong>en</strong> estos sujetos es que<br />
<strong>en</strong> todos ellos <strong>en</strong>contramos como punto<br />
de partida <strong>la</strong> vida humana negada <strong>en</strong> alguno<br />
de sus aspectos.<br />
En fin, otro p<strong>la</strong>no de dominación <strong>en</strong><br />
donde <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación desarrolló<br />
un análisis concreto –siempre subordinado<br />
al proyecto de liberación– fue el de <strong>la</strong><br />
religión fetichizada. Todo sistema de normas,<br />
toda totalidad hegemónica de dominación,<br />
ha buscado justificarse por <strong>la</strong> religión.<br />
La monarquía absoluta, por ejemplo,<br />
legitimaba el poder del rey aduci<strong>en</strong>do<br />
el orig<strong>en</strong> divino de ese poder. Mediante el<br />
recurso a <strong>la</strong> religión el poder se volvía<br />
absoluto. Fr<strong>en</strong>te a semejante ape<strong>la</strong>ción a<br />
lo divino, <strong>la</strong> filosofía de <strong>la</strong> liberación se<br />
ha p<strong>la</strong>nteado <strong>la</strong> tarea de una crítica de<br />
los ídolos y aconseja hacerse ateos de tales<br />
fetiches. No obstante, tal negación del<br />
fetichismo religioso no comporta el rechazo<br />
de toda religión, pues Dussel admite<br />
una religión popu<strong>la</strong>r, una religión de liberación,<br />
un principio utópico. Precisam<strong>en</strong>te<br />
a <strong>la</strong> concepción de <strong>la</strong> utopía <strong>en</strong> Ernst<br />
Bloch dedica Dussel, <strong>en</strong> <strong>la</strong> última parte<br />
de su nueva ética, uno de los análisis<br />
más interesantes de <strong>la</strong> obra.<br />
Seguram<strong>en</strong>te muchas de <strong>la</strong>s preguntas<br />
que van a suscitarse <strong>en</strong> el lector de <strong>la</strong><br />
Ética de <strong>la</strong> liberación <strong>en</strong> <strong>la</strong> edad de <strong>la</strong><br />
globalización y de <strong>la</strong> exclusión irán <strong>en</strong>contrando<br />
respuesta a medida que vaya<br />
avanzando <strong>en</strong> su lectura. Sin embargo, es<br />
muy probable que <strong>la</strong>s respuestas mismas<br />
despiert<strong>en</strong> viejas o nuevas dudas. Por<br />
ejemplo, para no referirme más que a dos<br />
de el<strong>la</strong>s que conciern<strong>en</strong> tanto a <strong>la</strong> ética<br />
anterior de Dussel como a <strong>la</strong> nueva, no<br />
será tan fácil para todos los lectores aceptar<br />
<strong>la</strong> tesis de que –como lo sosti<strong>en</strong>e<br />
Dussel desde los tiempos de Hacia una
146 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
Ética de <strong>la</strong> liberación Latinoamericana–<br />
<strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación es <strong>la</strong> filosofía primera,<br />
particu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te si por esta última<br />
el lector <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de <strong>la</strong> prote philosophia, es<br />
decir, aquel<strong>la</strong> parte de <strong>la</strong> filosofía que trata<br />
de los primeros principios del ser sobre<br />
los que reposa todo saber práctico,<br />
pues tal lector podrá p<strong>en</strong>sar que, si se<br />
toma al pie de <strong>la</strong> letra <strong>la</strong> afirmación de<br />
esa tesis, habrá que inferir que todas <strong>la</strong>s<br />
cuestiones que puede p<strong>la</strong>ntear <strong>la</strong> filosofía,<br />
incluso <strong>la</strong>s especu<strong>la</strong>tivas, ca<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera<br />
de los principios de <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación<br />
–que es filosofía práctica– y <strong>en</strong><br />
cuya jurisdicción únicam<strong>en</strong>te podrán <strong>en</strong>contrar<br />
el criterio que <strong>en</strong> última instancia<br />
decide de todo los problemas filosóficos.<br />
Por otra parte, si <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong> liberación<br />
fuera efectivam<strong>en</strong>te filosofía primera, no<br />
t<strong>en</strong>drá que haber más presupuestos <strong>en</strong><br />
el<strong>la</strong> que lo que pudiera <strong>en</strong>contrarse <strong>en</strong> su<br />
punto de partida, es decir, <strong>en</strong> <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia<br />
que tom<strong>en</strong> <strong>la</strong>s víctimas de su propia<br />
condición de víctimas (<strong>en</strong> <strong>la</strong> nueva obra<br />
de Dussel), o lo que se abre <strong>en</strong> <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia<br />
de <strong>la</strong> epifanía del rostro del otro<br />
(<strong>en</strong> <strong>la</strong> anterior). Ahora bi<strong>en</strong>, <strong>la</strong> ética de <strong>la</strong><br />
liberación opera, <strong>en</strong> realidad, con una serie<br />
de categorías que ya habían sido e<strong>la</strong>boradas<br />
filosóficam<strong>en</strong>te –un bu<strong>en</strong> número<br />
de el<strong>la</strong>s, hay que decirlo, fueron e<strong>la</strong>boradas<br />
por <strong>la</strong> filosofía del c<strong>en</strong>tro, occid<strong>en</strong>tal,<br />
como por ejemplo ser-<strong>en</strong>-el-mundo,<br />
Dasein, sujeto, subjetividad...– y de esta<br />
manera presupone por lo m<strong>en</strong>os una ontología<br />
de <strong>la</strong> vida humana, aun cuando<br />
busque superar<strong>la</strong>, e incluso si <strong>la</strong> supera.<br />
Y aunque no se quiera escamotear nada<br />
de una experi<strong>en</strong>cia tan es<strong>en</strong>cial como <strong>la</strong><br />
de <strong>la</strong> epifanía del rostro del otro, es difícil<br />
negar que <strong>la</strong> tesis de una equival<strong>en</strong>cia<br />
<strong>en</strong>tre ética de <strong>la</strong> liberación y filosofía primera<br />
implica una reducción considerable<br />
del universo de cuestiones filosóficas.<br />
También impulsa a cavi<strong>la</strong>r <strong>la</strong> tesis de<br />
que el «mundo» heideggeriano constituye<br />
una totalidad cerrada que excluye <strong>la</strong> trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
del otro. Cuando el otro como<br />
pobre, como hambri<strong>en</strong>to (hambri<strong>en</strong>to de<br />
pan y de justicia) se dirige a otros desde<br />
<strong>la</strong> exterioridad del sistema, desde su<br />
trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia, diciéndoles por ejemplo:<br />
«dadme de comer, t<strong>en</strong>go hambre», y estos<br />
otros, pongamos por caso nosotros mismos,<br />
respondemos positivam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> demanda,<br />
es sin duda porque el otro nos<br />
llega <strong>en</strong> su trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia. Ahora bi<strong>en</strong>, si<br />
el otro nos alcanza es –podemos p<strong>en</strong>sar<br />
razonablem<strong>en</strong>te– porque nos <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong><br />
algún lugar, ¿y dónde podría alcanzarnos<br />
su trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> otra parte que no<br />
fuera <strong>en</strong> el mundo?, ¿acaso no es el mundo<br />
el lugar de manifestación de una posible<br />
trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia del otro? Y si es así,<br />
¿no sería preferible disociar <strong>la</strong> categoría<br />
de mundo (<strong>en</strong> todo caso <strong>la</strong> categoría heideggeriana<br />
de mundo) de <strong>la</strong> categoría de<br />
totalidad de <strong>la</strong> Ética de <strong>la</strong> Liberación,<br />
aplicable a un Luhmann, pero no a un<br />
Heidegger? A mí no me resulta tan fácil<br />
admitir que el «mundo» sea un sistema<br />
de <strong>la</strong> totalidad hegemónica y autorrefer<strong>en</strong>cial,<br />
una totalidad que excluye <strong>la</strong> alteridad,<br />
pues siempre me ha parecido que el<br />
mundo, <strong>en</strong> su s<strong>en</strong>tido más g<strong>en</strong>uino, no es<br />
un sistema cerrado sino el lugar donde,<br />
precisam<strong>en</strong>te, es posible <strong>la</strong> irrupción de<br />
una trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia. ¿No es acaso nuestro<br />
ser <strong>en</strong> el mundo un ser-<strong>en</strong>-el-mundo-con<br />
otros? Nuestro mundo es un mundo <strong>en</strong><br />
principio compartido, lo que desde luego<br />
no impide que a m<strong>en</strong>udo sea también de<br />
todos los horizontes, el mundo es el lugar<br />
donde pued<strong>en</strong> luchar, coexistir, desaparecer,<br />
sucederse muchos sistemas morales,<br />
muchas visiones del mundo, muchos sistemas<br />
que aspiran a totalizarse e, incluso,<br />
a volverse hegemónicos aspirando a someter,<br />
justam<strong>en</strong>te, al mundo.<br />
Las afirmaciones preced<strong>en</strong>tes respond<strong>en</strong><br />
a <strong>la</strong> cuestión de cómo debe ser p<strong>en</strong>sado<br />
el mundo para que <strong>en</strong> él sea posible<br />
el hecho de <strong>la</strong> trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia del otro.<br />
Pero es c<strong>la</strong>ro que Dussel no ha p<strong>la</strong>nteado<br />
<strong>la</strong> cuestión <strong>en</strong> esos términos, pues,<br />
para él, el mundo no puede constituir <strong>la</strong><br />
condición sufici<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> reve<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong><br />
trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia del otro. Aunque <strong>en</strong>contramos<br />
al otro <strong>en</strong> el mundo, el <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro<br />
del otro se hace desde <strong>la</strong> corporalidad,<br />
que es previa a <strong>la</strong> apertura <strong>en</strong> el mundo.<br />
El propio mundo se abre y es posible<br />
sólo d<strong>en</strong>tro de una corporalidad s<strong>en</strong>sible.<br />
Es que, antes que mundo, «soy yo corporalidad<br />
s<strong>en</strong>sible» –decía Dussel <strong>en</strong> Pueb<strong>la</strong>.<br />
Es <strong>en</strong> esta oportunidad anterior al
Com<strong>en</strong>tarios de libros 147<br />
mundo que radica <strong>la</strong> posibilidad de compr<strong>en</strong>der<br />
al otro como otro cuando aparece<br />
<strong>en</strong> el mundo, es decir, no como algo<br />
definido por el mundo sino como algo<br />
que vi<strong>en</strong>e más allá del mundo. Las dos<br />
tesis de Dussel que m<strong>en</strong>cioné, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva<br />
al mundo y <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva a <strong>la</strong> filosofía primera,<br />
están estrecham<strong>en</strong>te unidas por su<br />
“A <strong>la</strong> luz de mi propuesta se percibirá<br />
que <strong>la</strong> Ética de <strong>la</strong> Liberación es sinónimo<br />
de <strong>la</strong> Ética “tout court” <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
medida <strong>en</strong> que podríamos caracterizar<br />
<strong>la</strong> liberación como si<strong>en</strong>do el proceso<br />
histórico de construcción de <strong>la</strong> libertad<br />
de decisión cons<strong>en</strong>sual acerca de nuestras<br />
vidas a través de <strong>la</strong> discusión de y<br />
<strong>la</strong> lucha contra <strong>la</strong>s instancias de dominación<br />
intersubjetivas y de auto–represión<br />
ali<strong>en</strong>ada; discusión y lucha apoyadas<br />
<strong>en</strong> Cuasi Razonami<strong>en</strong>tos Causales,<br />
<strong>en</strong> especial <strong>en</strong> aquéllos implicados <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s normas éticas transc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te<br />
deducidas (con ayuda del operador de<br />
“Condicional”) de <strong>la</strong> pregunta “¿Qué<br />
debo hacer?”. 1<br />
“¿Qué debo hacer?” Pregunta que obliga<br />
a ir <strong>en</strong> búsqueda de una respuesta. La<br />
pregunta misma es acción. Así lo considera<br />
Sirio López Ve<strong>la</strong>sco, emp<strong>la</strong>zado <strong>en</strong> y a<br />
partir de <strong>la</strong> propuesta apeliana y <strong>en</strong> especial<br />
<strong>la</strong> Teoría de los Actos del l<strong>en</strong>guaje de<br />
J. L. Austin. Dada una Respuesta se cierra<br />
<strong>la</strong> pregunta, formu<strong>la</strong>da <strong>la</strong> pregunta se<br />
abre <strong>la</strong> utopía. Más que ultimar una Respuesta,<br />
La Ética de <strong>la</strong> liberación promueve<br />
un horizonte de acción signado por el<br />
deber moral y ético que se instituye sólo<br />
<strong>en</strong> y por el l<strong>en</strong>guaje.<br />
refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> constitutiva corporalidad<br />
s<strong>en</strong>sible. En efecto, puesto que <strong>la</strong> ontología<br />
arraiga <strong>en</strong> el mundo y <strong>la</strong> ética, gracias<br />
al f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o más originario de <strong>la</strong><br />
corporalidad, arraiga <strong>en</strong> <strong>la</strong> trasc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia,<br />
Dussel sosti<strong>en</strong>e –coincidi<strong>en</strong>do <strong>en</strong> esto con<br />
Levinas y Appel– que <strong>la</strong> ética es anterior<br />
a <strong>la</strong> ontología.<br />
Pedro Enrique García Ruiz<br />
Sirio López Ve<strong>la</strong>sco<br />
Ética de <strong>la</strong> liberación<br />
Oiko-nomia. Campo Grande, Cefil, 1996. vol. I<br />
Erótica, Pedagogía, Individuología. Campo Grande, Cefil, 1997. vol.II<br />
El linguistic turn repres<strong>en</strong>ta un cambio<br />
de perspectiva de <strong>la</strong> filosofía contemporánea,<br />
según el cual <strong>la</strong> reflexión c<strong>en</strong>tra<br />
como punto de partida el l<strong>en</strong>guaje <strong>en</strong> tanto<br />
problema. Aun cuando el giro lingüístico<br />
se origina propiam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el ámbito de<br />
<strong>la</strong> filosofía anglosajona <strong>en</strong> conexión con el<br />
empirismo lógico (B. Russell, G. Moore),<br />
<strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido amplio abarca <strong>la</strong> totalidad de<br />
<strong>la</strong> filosofía contemporánea (estructuralismo,<br />
f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología, herm<strong>en</strong>éutica filosófica).<br />
El giro lingüístico <strong>en</strong> s<strong>en</strong>tido restringido<br />
involucra <strong>en</strong>tre otros al segundo<br />
Wittg<strong>en</strong>stein, J. Austin y J. Searle.<br />
En Cómo hacer cosas con pa<strong>la</strong>bras 2<br />
se lleva a cabo <strong>la</strong> distinción lingüística <strong>en</strong>tre<br />
Constative Utterances y Performative<br />
Utterances. La primera d<strong>en</strong>ominación,<br />
“expresiones constativas”, hace refer<strong>en</strong>cia<br />
a <strong>en</strong>unciados de los que puede predicarse<br />
verdad o falsedad, a partir de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia<br />
o no de un hecho o de un estado de<br />
cosas. Con <strong>la</strong> segunda d<strong>en</strong>ominación, “expresiones<br />
realizativas”, se <strong>en</strong>marcan <strong>en</strong>un-<br />
1 LOPEZ VELASCO, Sirio. Etica de <strong>la</strong> liberación.<br />
Oikonomía. Oikonomía Campo Grande, Cefil, 1996. p. 8.<br />
2 AUSTIN, J. L. . Cómo hacer cosas con pa<strong>la</strong>bras. pa<strong>la</strong>bras<br />
Barcelona, Paidós, 1982.
148 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
ciados que implican automáticam<strong>en</strong>te <strong>la</strong><br />
realización del acto al que se refier<strong>en</strong>,<br />
dadas <strong>la</strong>s circunstancias apropiadas para<br />
su realización afortunada. Mas esta distinción<br />
no es taxativa ya que <strong>la</strong>s expresiones<br />
constativas pued<strong>en</strong> ser realizativas y <strong>la</strong>s<br />
expresiones realizativas pued<strong>en</strong> ser constatadas.<br />
De modo que Austin radicaliza el<br />
problema a partir de <strong>la</strong> pregunta: ¿<strong>en</strong> qué<br />
s<strong>en</strong>tido puede afirmarse que decir algo es<br />
hacer algo? La respuesta se formu<strong>la</strong> a<br />
partir de <strong>la</strong> distinción <strong>en</strong>tre “actos locucionarios”,<br />
“actos ilocucionarios” y “actos<br />
perlocucionarios”. “La tarea analítica<br />
austiniana ha descubierto, así, tres usos<br />
del l<strong>en</strong>guaje: el que dice algo sobre <strong>la</strong>s<br />
cosas, el que al decir algo posee fuerzas<br />
realizativas y, por último, el que produce<br />
cierto influjo y realizaciones <strong>en</strong> los<br />
oy<strong>en</strong>tes” 3 .<br />
La Ética de <strong>la</strong> liberación se compone<br />
de tres volúm<strong>en</strong>es, de los cuales el tercero,<br />
de reci<strong>en</strong>te edición, aún no ha llegado<br />
a nuestras manos. De modo que nuestro<br />
com<strong>en</strong>tario abordará los dos primeros<br />
volúm<strong>en</strong>es m<strong>en</strong>cionados <strong>en</strong> el título. El<br />
trinomio se ve precedido por Ética de <strong>la</strong><br />
producción: Fundam<strong>en</strong>tos 4 , componi<strong>en</strong>do<br />
así una unidad que se vuelve explícita <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> her<strong>en</strong>cia austiniana como nudo epistémico,<br />
lógico-lingüístico, constitutivo del<br />
hilo conductor de su propuesta.<br />
Los actos lingüísticos ilocucionarios<br />
compromet<strong>en</strong> al hab<strong>la</strong>nte a determinada<br />
línea de acción y adquier<strong>en</strong> <strong>la</strong> forma<br />
“Debo/Debemos X”. Mas <strong>la</strong> forma de estos<br />
obligativos morales carece de justificación<br />
de <strong>la</strong> autoobligación que el hab<strong>la</strong>nte se<br />
instituye para sí. Los obligativos éticos<br />
adquier<strong>en</strong> <strong>la</strong> forma de Cuasi Razonami<strong>en</strong>tos<br />
Causales (abreviados con <strong>la</strong> sig<strong>la</strong><br />
CRC), expresada como un obligativo que<br />
precede al conectivo “porque” seguido de<br />
un <strong>en</strong>unciado, que justifica <strong>la</strong> línea de<br />
acción, expresada <strong>en</strong> tres principios deónticos<br />
normativos de alcance intersubjetivo<br />
universal deducidos transc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te 5<br />
3 MUÑIZ RODRÍGUEZ, Vic<strong>en</strong>te. Introducción a<br />
<strong>la</strong> filosofía del l<strong>en</strong>guaje. Problemas ontológicos.<br />
ontológicos<br />
Barcelona, Anthropos, 1989. p. 152<br />
4 LOPEZ VELASCO, S. Etica de <strong>la</strong> producción:<br />
fundam<strong>en</strong>tos. fundam<strong>en</strong>tos Campo Grande, Brasil, CEFIL,<br />
1994.<br />
de <strong>la</strong> gramática de <strong>la</strong> pregunta “¿Qué<br />
debo hacer?”.<br />
Las tres normas de <strong>la</strong> Ética 6 supon<strong>en</strong><br />
que <strong>la</strong> pregunta condiciona <strong>la</strong> acción y al<br />
condicionar <strong>la</strong> acción se constituye <strong>en</strong><br />
deber. Pero <strong>la</strong> expresión de <strong>la</strong> pregunta<br />
sospecha un ser humano que <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>,<br />
de donde se establece <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de un<br />
acto lingüístico y, por él, <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de<br />
un hombre. Mas <strong>la</strong> posibilidad de <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción<br />
de <strong>la</strong> pregunta “¿qué debo hacer?”<br />
está condicionada por <strong>la</strong> libertad de<br />
decisión que involucra un ser humano<br />
que puede elegir <strong>en</strong>tre dos o más alternativas<br />
de acción. Otorgar una respuesta<br />
implica seres humanos que, capaces de<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>der y formu<strong>la</strong>r CRC, participan<br />
dialógicam<strong>en</strong>te hacia <strong>la</strong> búsqueda del cons<strong>en</strong>so<br />
intersubjetivo. De modo que lo<br />
cons<strong>en</strong>sualm<strong>en</strong>te establecido desde una<br />
dinámica acuerdista que elimina toda jerarquía<br />
y que formu<strong>la</strong> una respuesta bajo<br />
<strong>la</strong> forma: “Debo/Debemos proceder de <strong>la</strong><br />
forma “y” porque “z” fue lo acordado”,<br />
permite <strong>la</strong> aceptación del obligativo y su<br />
prosecución <strong>en</strong> <strong>la</strong> acción o bi<strong>en</strong>, <strong>la</strong> falsación<br />
que deroga el obligativo.<br />
Pero el l<strong>en</strong>guaje no es lo único que<br />
caracteriza a un ser como humano. El<br />
trabajo es condición de <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia del<br />
ser humano <strong>en</strong> <strong>la</strong> medida <strong>en</strong> que forma<br />
parte de una comunidad como un nudo<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> red de re<strong>la</strong>ciones sociales. Ahora<br />
bi<strong>en</strong>, <strong>la</strong> reflexión de Ve<strong>la</strong>sco, apoyada <strong>en</strong><br />
K. Marx, aborda <strong>la</strong> oposición dominación–<br />
liberación <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
humanas de producción capitalista 7 fordista-taylorista<br />
y <strong>en</strong> <strong>la</strong> de acumu<strong>la</strong>ción<br />
flexible. Desde allí, el trabajador ali<strong>en</strong>ado<br />
no ti<strong>en</strong>e posibilidad de argum<strong>en</strong>tación y,<br />
por <strong>en</strong>de, carece de libertad de decisión a<br />
<strong>la</strong> vez que se ve privado de <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción<br />
interhumana debido a <strong>la</strong> cosificación de<br />
<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones intersubjetivas. De donde el<br />
capitalismo, <strong>en</strong> todas sus formas, imposibilita<br />
<strong>la</strong> efectiva implem<strong>en</strong>tación de <strong>la</strong>s<br />
normas éticas.<br />
5 Transc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tal: apoyado sobre el operador del<br />
condicional “porque”.<br />
6 Cf. cap. III, IV y VII. En: Ética de <strong>la</strong> liberación.<br />
Oiko-nomia.<br />
Oiko-nomia<br />
7 Cf. cap. V y VI. En: Ética de <strong>la</strong> liberación.<br />
Oiko-nomia.<br />
Oiko-nomia
Com<strong>en</strong>tarios de libros 149<br />
Su propuesta ecomunitarista 8 pos-capitalista,<br />
comunicativa y ecologista se<br />
c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones intersubjetivas.<br />
Retoma <strong>la</strong> utopía marxiana del Comunismo<br />
<strong>en</strong> su dim<strong>en</strong>sión productivo–distributiva,<br />
<strong>la</strong> pedagogía de <strong>la</strong> liberación de<br />
Freire y, <strong>en</strong> algunos puntos, el psicoanálisis<br />
freudiano. Dicha propuesta deriva de<br />
<strong>la</strong> aplicación de <strong>la</strong>s tres normas de <strong>la</strong><br />
Ética, por completo indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong><br />
hipótesis marxiana acerca de <strong>la</strong> ley del<br />
valor, y se adhiere al lema “De cada uno<br />
según su capacidad, a cada uno según<br />
su necesidad”. De modo que Oikonomia<br />
se inserta <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
económicas <strong>en</strong>tre los seres humanos<br />
y <strong>en</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción ecológica <strong>en</strong>tre<br />
éstos y <strong>la</strong> naturaleza que los circunda.<br />
En el subtítulo del segundo volum<strong>en</strong>,<br />
Erótica, Pedagogía e Individuología, se<br />
pon<strong>en</strong> <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>cia los dominios que<br />
López Ve<strong>la</strong>sco aborda. La erótica 9 discute<br />
con Freud <strong>la</strong> opresión-dominación<br />
instaurada a partir de <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>cias<br />
biológico-sexuales que impedirían <strong>la</strong><br />
igualdad de género necesario para el cons<strong>en</strong>so.<br />
La co-pedagogía de <strong>la</strong> liberación 10 ,<br />
propuesta educativa 11 sust<strong>en</strong>tada desde<br />
Paulo Freire, se adhiere a <strong>la</strong> práctica pedagógica<br />
problematizadora caracterizada<br />
por <strong>la</strong> interacción pedagógico-dialógica<br />
como parte del proceso de conci<strong>en</strong>ciación<br />
12 . La construcción del conocimi<strong>en</strong>to<br />
supone <strong>en</strong>marcarse <strong>en</strong> el interior de <strong>la</strong><br />
praxis como reflexión desde <strong>la</strong> cual se<br />
produce un acontecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el que <strong>la</strong><br />
subjetividad y <strong>la</strong> objetividad se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran<br />
unidas desde <strong>la</strong> transformación y <strong>la</strong><br />
autotransformación. El neologismo individuología<br />
13 hace refer<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />
8 Cf. cap VIII. p.75 – 83 En: Ética de <strong>la</strong> liberaliberación. Oikonomía y cap. IV. p 89 – 96. En: ÉtiÉtica de <strong>la</strong> liberación. Erótica, Pedagogía, Indivi-<br />
duología. duología<br />
9 Cf. cap. I, p. 8-18. En: Ética de <strong>la</strong> liberación.<br />
Vol. II. II<br />
10 Cf. p. 97-105. Ibíd.<br />
11 Cf. cap. II, p. 19-62. Ibíd.<br />
12 “La conci<strong>en</strong>ciación se refiere al proceso mediante<br />
el cual, los hombres no como receptores, sino<br />
g<strong>en</strong>érica exist<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre individuo y comunidad<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> propuesta ecomunitarista.<br />
La Ética de <strong>la</strong> liberación de Sirio<br />
López Ve<strong>la</strong>sco es una ética utópica; utopía<br />
de des-<strong>en</strong>aj<strong>en</strong>ar al hombre y a <strong>la</strong> ética<br />
misma <strong>en</strong> sociedades <strong>en</strong> <strong>la</strong>s que todo parece<br />
dejar<strong>la</strong> de <strong>la</strong>do. La ética que persigue<br />
<strong>la</strong> liberación es una ética que más que<br />
“liberarse de” busca reconstruir el quiebre<br />
exist<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> ética y <strong>la</strong> política, <strong>la</strong> ética<br />
y <strong>la</strong> economía, <strong>la</strong> ética y <strong>la</strong> producción,<br />
<strong>la</strong> ética y <strong>la</strong> pedagogía y <strong>la</strong> ética y <strong>la</strong><br />
propia interioridad. Es decir, reconstruir<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> teoría y <strong>la</strong> praxis. Para<br />
que haya liberación todos los hombres <strong>en</strong><br />
todos los órd<strong>en</strong>es de <strong>la</strong> vida deb<strong>en</strong> seguir<br />
<strong>la</strong>s normas éticas, tres principios deónticos<br />
normativos: libertad, cons<strong>en</strong>so, respeto<br />
y preservación de <strong>la</strong> naturaleza de <strong>la</strong><br />
que el hombre es parte y de <strong>la</strong> cual dep<strong>en</strong>de.<br />
Ética de <strong>la</strong> libertad <strong>en</strong> el cons<strong>en</strong>so<br />
que busca para todos realizaciones “felices”<br />
de nuestras acciones consecu<strong>en</strong>tes<br />
con nuestras decisiones. Para decidir debemos<br />
t<strong>en</strong>er <strong>la</strong> posibilidad de elegir, <strong>en</strong><br />
ello radica <strong>la</strong> libertad de <strong>la</strong> que hab<strong>la</strong><br />
López Ve<strong>la</strong>sco. Mas <strong>la</strong> elección no es individualista<br />
porque <strong>la</strong> idea de individuo<br />
como ser ais<strong>la</strong>do es imp<strong>en</strong>sable. La libertad<br />
es tal si es construida <strong>en</strong>tre todos los<br />
miembros de <strong>la</strong> comunidad. De nuevo <strong>la</strong><br />
utopía, ahora como horizonte regu<strong>la</strong>dor<br />
de nuestras acciones.<br />
La Ética de <strong>la</strong> liberación hace camino<br />
de aquellos pu<strong>en</strong>tes que el hombre ha<br />
creado <strong>en</strong> sus re<strong>la</strong>ciones con el “otro”, y<br />
que no se decide a cruzar. En el tránsito<br />
de los pu<strong>en</strong>tes diluye <strong>la</strong> distinción lo mismo-lo<br />
otro para desde allí abordar <strong>la</strong>s<br />
problemáticas que vivimos-padecemos.<br />
Mariana Alvarado y Natalia Fischetti<br />
como sujetos de conocimi<strong>en</strong>to, alcanzan una<br />
conci<strong>en</strong>cia creci<strong>en</strong>te tanto de <strong>la</strong> realidad sociocultural<br />
que da forma a sus vidas, como de su<br />
capacidad para transformar dicha realidad”<br />
FREIRE, Pablo. La naturaleza política de <strong>la</strong><br />
educación. Cultura, poder y liberación. Barcelona,<br />
Paidós, 1990. p 85.<br />
13 Cf. cap. III, p. 63-87. . Ética tica de <strong>la</strong> liberación.<br />
Vol. II.
En los tiempos<br />
pres<strong>en</strong>tes —de recortes<br />
fiscales, sociales<br />
y doctrinarios—<br />
nos sale al cruce este libro de<br />
Eduardo Devés p<strong>la</strong>smado con g<strong>en</strong>eroso<br />
ali<strong>en</strong>to. El mismo repres<strong>en</strong>ta una saga<br />
ideatoria que no se limita a desplegar el<br />
intrincado panorama de nuestra historia<br />
intelectual durante <strong>la</strong> última c<strong>en</strong>turia sino<br />
que establece además Weltanschauung<br />
sobre el dev<strong>en</strong>ir dialéctico del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
<strong>la</strong>tinoamericano. Tal des<strong>en</strong>volvimi<strong>en</strong>to<br />
se p<strong>la</strong>ntea <strong>en</strong> términos de t<strong>en</strong>siones-conciliaciones<br />
y ciclos espira<strong>la</strong>dos<br />
<strong>en</strong> torno a un eje tan relevante<br />
como el de <strong>la</strong> modernización y <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad<br />
junto a sus equival<strong>en</strong>tes conceptuales:<br />
nive<strong>la</strong>ción-difer<strong>en</strong>ciación, homog<strong>en</strong>eización-originalidad,apertura-autoctonía.<br />
En resumidas cu<strong>en</strong>tas, nos hal<strong>la</strong>mos<br />
fr<strong>en</strong>te a un proceso de oposiciones<br />
y síntesis <strong>en</strong>tre t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias asimi<strong>la</strong>tivas,<br />
productivistas o pragmáticas, por una<br />
parte, e inflexiones que levantan valores<br />
humanitarios, estéticos e igualitaristas,<br />
por el otro <strong>la</strong>do.<br />
Otra iniciativa destacable del autor com<strong>en</strong>tado<br />
radica <strong>en</strong> su franca ape<strong>la</strong>ción a<br />
<strong>la</strong> teoría de los circuitos y redes intelectuales<br />
que, más allá de presuntos imperativos<br />
g<strong>en</strong>eracionales, se abre al dominio<br />
de <strong>la</strong>s apet<strong>en</strong>cias políticas y los espacios<br />
de poder. Se van configurando así interre<strong>la</strong>ciones<br />
personales y grupales que superan<br />
los límites fronterizos hasta compartir<br />
proyectos análogos bajo <strong>la</strong> advocación<br />
más o m<strong>en</strong>os explícita de grandes figuras<br />
convocantes como <strong>la</strong>s de Rodó, Vasconcelos<br />
o Sandino. Desde otro ord<strong>en</strong> de cosas,<br />
el propio Devés se ha empeñado <strong>en</strong><br />
asumir por su cu<strong>en</strong>ta dicho legado —<br />
re<strong>en</strong>carnado por Leopoldo Zea y otros—<br />
hasta irse erigi<strong>en</strong>do <strong>en</strong> un propulsor perman<strong>en</strong>te<br />
de nuestra integración académica<br />
Eduardo Devés Valdés<br />
El p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano <strong>en</strong> el siglo XX<br />
Tomo I: Del Ariel de Rodó a <strong>la</strong> CEPAL<br />
(1900-1950)<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, Editorial Biblos y C<strong>en</strong>tro de Investigaciones Diego<br />
Barros Arana, 2000; 337 págs. Prólogo de Arturo Andrés Roig.<br />
y cultural, ya sea reanimando <strong>en</strong>tidades<br />
exist<strong>en</strong>tes como SOLAR o FIEALC ya sea<br />
impulsando significativos empr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos<br />
como el Corredor de <strong>la</strong>s Ideas del Cono<br />
Sur o <strong>la</strong> Asociación Arg<strong>en</strong>tino-Chil<strong>en</strong>a de<br />
Estudios Históricos.<br />
Una tercera contribución de <strong>la</strong> obra <strong>en</strong><br />
ciernes consiste <strong>en</strong> <strong>la</strong> ampliación cognoscitiva<br />
y <strong>la</strong> crítica metodológica que se ha<br />
efectuado d<strong>en</strong>tro del campo del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
<strong>la</strong>tinoamericano, no sólo al seña<strong>la</strong>rse<br />
<strong>en</strong> él diversas car<strong>en</strong>cias constitutivas<br />
sino también al abordarse cuestiones tradicionalm<strong>en</strong>te<br />
aj<strong>en</strong>as, poco canónicas o<br />
novedosas, tales como el factor id<strong>en</strong>titario<br />
económico, el discurso <strong>en</strong> torno al género,<br />
<strong>la</strong> visión teosófica, <strong>la</strong>s universidades obreras<br />
y popu<strong>la</strong>res, <strong>la</strong> incid<strong>en</strong>cia de personalidades<br />
al estilo de Lombardo Toledano o<br />
Romain Rol<strong>la</strong>nd —uno de los primeros<br />
intelectuales europeos notables que al<strong>en</strong>taron<br />
nuestra rebelión contin<strong>en</strong>tal. Algo simi<strong>la</strong>r<br />
ocurre con <strong>la</strong> decidida incorporación de<br />
corri<strong>en</strong>tes supuestam<strong>en</strong>te dotadas de m<strong>en</strong>or<br />
<strong>en</strong>tidad filosófica, v. gr., arielismo, indig<strong>en</strong>ismo,<br />
afroamerismo o cepalismo. Parale<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te,<br />
<strong>en</strong> el terr<strong>en</strong>o herm<strong>en</strong>éutico se<br />
int<strong>en</strong>ta sos<strong>la</strong>yar el esquematismo y los<br />
<strong>en</strong>casil<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>tos —del t<strong>en</strong>or o reaccionarios<br />
o progresistas—, llegándose a desestimar<br />
incluso el carácter omnicompr<strong>en</strong>sivo<br />
del binomio escogido <strong>en</strong> tanto t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
dominante: modernización-id<strong>en</strong>tidad.<br />
En <strong>la</strong> partición temporal correspondi<strong>en</strong>te<br />
a este volum<strong>en</strong> inicial se combinan<br />
variables regionales con aproximaciones<br />
exóg<strong>en</strong>as, proponiéndose una periodización<br />
compuesta por tres etapas:<br />
<strong>la</strong> primera de el<strong>la</strong>s hasta <strong>la</strong> primera<br />
guerra mundial, <strong>la</strong> segunda hasta <strong>la</strong> crisis<br />
del 30 y <strong>la</strong> última hasta mediados<br />
de siglo, con el auge nacionalista y <strong>la</strong>s<br />
interpretaciones sobre <strong>la</strong> idiosincrasia<br />
<strong>la</strong>tinoamericana. Al decurso epocal se le<br />
adjudica una línea re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te asc<strong>en</strong>-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 151<br />
d<strong>en</strong>te que no puede obt<strong>en</strong>er el debido<br />
reconocimi<strong>en</strong>to mundial y que trasunta<br />
los sigui<strong>en</strong>tes rasgos fundam<strong>en</strong>tales: «El<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano se ha estructurado<br />
sobre <strong>la</strong> base de <strong>la</strong> fascinación<br />
y el rechazo respecto de los modelos<br />
prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes de los países más poderosos<br />
[...] ‘Fascinación’ ha querido<br />
decir ‘modernización’, sigui<strong>en</strong>do los patrones<br />
seña<strong>la</strong>dos, copiándolos o imitándolos;<br />
‘rechazo’ ha sido reivindicación<br />
de una id<strong>en</strong>tidad (pretérita y/o futura)<br />
difer<strong>en</strong>te» (p. 308).<br />
Con todo, <strong>la</strong> dinámica modernidad e<br />
id<strong>en</strong>tidad dista de ser excluy<strong>en</strong>te, puesto<br />
que aparec<strong>en</strong> a su vez asuntos concomitantes<br />
o distanciados como los de expresión-represión,<br />
utopías-escepticismo,<br />
multiculturalismo-mestizofilia, etcétera. En<br />
definitiva, «América <strong>la</strong>tina se fue p<strong>en</strong>san-<br />
Hace ya algunas<br />
décadas –no es muy<br />
arriesgado afirmar<br />
que ocurrió desde<br />
<strong>la</strong> aparición misma<br />
de <strong>la</strong>s vanguardias y se profundiza con el<br />
cierre del ciclo experim<strong>en</strong>tal– surgieron<br />
reflexiones teóricas acerca de los nuevos<br />
modos de repres<strong>en</strong>tación que se <strong>en</strong>sayaron<br />
desde el arte moderno. Pero fue recién<br />
desde fines de los och<strong>en</strong>ta cuando<br />
este debate sufrió una suerte de implosión,<br />
producto de <strong>la</strong> relevancia que adquirieron<br />
<strong>la</strong>s vanguardias <strong>en</strong> <strong>la</strong>s polémicas<br />
del posmodernismo y de <strong>la</strong> complejidad<br />
que adquirió <strong>la</strong> propia esfera cultural <strong>en</strong><br />
el fin del siglo XX. En uno de sus trabajos<br />
póstumos, Raymond Williams advertía<br />
que, llegados a este punto, <strong>la</strong> distinción<br />
<strong>en</strong>tre los conceptos de “moderno” y “mo-<br />
do de manera más variada, más compleja,<br />
aunque no necesariam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> todo<br />
s<strong>en</strong>tido, mejor» (ibid.). Por lo demás, se<br />
procura constatar el hecho de que, mi<strong>en</strong>tras<br />
el <strong>en</strong>sayismo, <strong>la</strong> filosofía <strong>la</strong>tinoamericana,<br />
<strong>la</strong> crítica literaria y <strong>la</strong>s humanidades<br />
<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral han estado vincu<strong>la</strong>dos con<br />
el polo id<strong>en</strong>titario, <strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias sociales<br />
han t<strong>en</strong>ido que ver primordialm<strong>en</strong>te con<br />
el polo modernizador.<br />
En sus aspectos formales, el volum<strong>en</strong><br />
comp<strong>en</strong>diado integra <strong>la</strong> colección Historia<br />
Americana dirigida por Carlos Mayo, conti<strong>en</strong>e<br />
un inusual y provechoso índice<br />
onomástico y está acompañado por ilustraciones<br />
con retratos individuales y<br />
otros valiosos testimonios, como el correspondi<strong>en</strong>te<br />
al Primer Congreso de Estudiantes<br />
Americanos celebrado <strong>en</strong> Montevideo<br />
hacia 1908.<br />
Hugo E. Biagini<br />
Eric Hobsbawm<br />
A <strong>la</strong> zaga. Decad<strong>en</strong>cia y fracaso de <strong>la</strong>s vanguardias<br />
del siglo XX<br />
Barcelona, Crítica. 1999<br />
dernismo” resultaba anacrónica y confusa.<br />
Este último, que había surgido retrospectivam<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> década del cincu<strong>en</strong>ta, terminaba<br />
confundiéndose con una vieja idea<br />
de modernidad y jugaba una ma<strong>la</strong> pasada<br />
a qui<strong>en</strong>es pret<strong>en</strong>dían describir <strong>la</strong> especificidad<br />
de <strong>la</strong>s rupturas estéticas más revolucionarias,<br />
que ocurrían desde <strong>la</strong> expresión<br />
cubista hasta el futurismo ruso,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s primeras décadas del siglo XX.<br />
Williams atribuía esto a <strong>la</strong>s dificultades<br />
que surgían de <strong>la</strong> falta de historización y<br />
el desconocimi<strong>en</strong>to de los vínculos decisivos<br />
que conectaban <strong>la</strong>s prácticas e ideas<br />
de los movimi<strong>en</strong>tos de vanguardia con <strong>la</strong>s<br />
condiciones específicas de <strong>la</strong>s metropolis<br />
europeas. Además, el culturalista inglés<br />
p<strong>la</strong>nteaba que <strong>en</strong>tre lo que se conocía<br />
como “arte moderno” y <strong>la</strong> vanguardia habían<br />
existido difer<strong>en</strong>cias importantes, que
152 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
incluso podían ser p<strong>en</strong>sadas como fases<br />
históricas 1 .<br />
Puede decirse que existe cierto cons<strong>en</strong>so<br />
acerca de que <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>madas “vanguardias<br />
históricas” expresaron el <strong>la</strong>do más<br />
radical del “modernismo” estético europeo,<br />
por cuanto int<strong>en</strong>taron una articu<strong>la</strong>ción con<br />
lo político y una ruptura con lo que Walter<br />
B<strong>en</strong>jamin ha d<strong>en</strong>ominado el “aura” de <strong>la</strong>s<br />
producciones artísticas del siglo XIX 2 . Sin<br />
embargo, y a pesar de todos los esfuerzos<br />
por historizar, periodizar y distinguir movimi<strong>en</strong>tos<br />
meram<strong>en</strong>te anti-academicistas<br />
respecto de grupos altam<strong>en</strong>te opositores al<br />
ord<strong>en</strong> social <strong>en</strong> su conjunto, todavía aparec<strong>en</strong><br />
asiduam<strong>en</strong>te textos que pret<strong>en</strong>d<strong>en</strong> discutir<br />
el proyecto vanguardista/modernista<br />
<strong>en</strong> su conjunto, sin distinciones teóricas,<br />
estéticas ni históricas.<br />
Éste no es el caso de Eric Hobsbawm,<br />
qui<strong>en</strong> se esfuerza por delimitar histórica y<br />
estéticam<strong>en</strong>te el objeto de sus reflexiones.<br />
Pero no siempre logra incorporar estas<br />
precisiones efectivam<strong>en</strong>te a lo <strong>la</strong>rgo de su<br />
argum<strong>en</strong>tación. El historiador inglés dec<strong>la</strong>ra<br />
que sus preocupaciones se c<strong>en</strong>tran<br />
sólo <strong>en</strong> <strong>la</strong> evaluación de los experim<strong>en</strong>tos<br />
de <strong>la</strong>s vanguardias pictóricas y establece<br />
como período para su exam<strong>en</strong> el tiempo<br />
que va desde 1905 hasta 1960. Pero al<br />
final se ve obligado a hacer algunas distinciones<br />
que “salv<strong>en</strong>” de sus duros juicios<br />
a ciertos grupos experim<strong>en</strong>tales que<br />
1 Existieron tres formas de vanguardia desde finales<br />
del siglo XIX que, según Williams, podrían<br />
verse también como fases: a) los grupos contrarios<br />
a <strong>la</strong>s academias formales, b) <strong>la</strong>s asociaciones<br />
más radicalm<strong>en</strong>te innovadoras que trataban de<br />
obt<strong>en</strong>er sus propios instrum<strong>en</strong>tos de producción,<br />
distribución y publicidad, y finalm<strong>en</strong>te, c) <strong>la</strong><br />
transformación de estos grupos <strong>en</strong> <strong>en</strong>emigos del<br />
establishm<strong>en</strong>t cultural y de todo el ord<strong>en</strong> social.<br />
Williams dice que con el segundo grupo comi<strong>en</strong>za<br />
lo que retrospectivam<strong>en</strong>te se l<strong>la</strong>mó modernismo<br />
y con el tercer grupo lo que se l<strong>la</strong>mó vanguardia.<br />
Cfr. Raymond Williams, La política del<br />
modernismo, modernismo Bu<strong>en</strong>os Aires, Manantial, 1997, p.73.<br />
2 Para un ba<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> alianza <strong>en</strong>tre marxismo y<br />
vanguardismo, específicam<strong>en</strong>te de lo que ha sido<br />
d<strong>en</strong>ominado “vanguardia histórica” (surrealismo,<br />
futurismo ruso, constructivismo), puede verse<br />
Eug<strong>en</strong>e Lunn, Marxismo y modernismo. Un estuestudio histórico de Lukács, B<strong>en</strong>jamin y Adorno, Adorno México,<br />
Fondo de Cultura Económica, 1986, Scott<br />
Lash, Op. Cit., Peter Bürger, Op. cit., David<br />
Harvey, Op. cit., Raymond Williams, Op. cit.<br />
<strong>en</strong>cajan <strong>en</strong> <strong>la</strong> categoría de “vanguardia<br />
histórica”. Con lo cual su concepto de<br />
vanguardia queda debilitado y padece el<br />
defecto homog<strong>en</strong>eizante que señalábamos<br />
al comi<strong>en</strong>zo.<br />
Para aquéllos que vi<strong>en</strong><strong>en</strong> sigui<strong>en</strong>do de<br />
cerca el debate alrededor de <strong>la</strong>s vanguardias<br />
artísticas convi<strong>en</strong>e, desde un principio,<br />
ade<strong>la</strong>ntar que el gran historiador inglés<br />
defraudará sus expectativas: no es el<br />
libro de un especialista. El principal objetivo<br />
de estas páginas reside <strong>en</strong> desarrol<strong>la</strong>r<br />
un p<strong>la</strong>nteo que había esbozado <strong>en</strong> su célebre<br />
Historia del Siglo XX (Barcelona,<br />
Crítica, 1995), es decir, que <strong>la</strong>s vanguardias<br />
pictóricas ya <strong>en</strong> <strong>la</strong> década del ses<strong>en</strong>ta<br />
“olían a muerte inmin<strong>en</strong>te”. Mas <strong>en</strong><br />
esta ocasión no busca ubicar históricam<strong>en</strong>te<br />
<strong>la</strong>s causas del deceso de estos<br />
movimi<strong>en</strong>tos, sino establecer un juicio global<br />
acerca de <strong>la</strong> modalidad del fracaso<br />
rotundo que, según su visión, experim<strong>en</strong>taron<br />
estas vanguardias <strong>en</strong> su proyecto de<br />
transformación de <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre el<br />
arte y <strong>la</strong> sociedad. Es decir, no pret<strong>en</strong>de<br />
explicar por qué se apagó su l<strong>la</strong>ma r<strong>en</strong>ovadora<br />
sino discutir hasta qué punto <strong>la</strong> vanguardia<br />
<strong>en</strong> sí misma fue revolucionaria.<br />
La principal hipótesis de A <strong>la</strong> zaga es<br />
que <strong>la</strong> vanguardia pictórica experim<strong>en</strong>tó<br />
un doble fracaso. Por una parte, respecto<br />
de su ambición de “expresar los tiempos<br />
modernos”: ni siquiera <strong>en</strong> <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tificación<br />
<strong>en</strong>tre “lo moderno” y <strong>la</strong> “máquina” existió,<br />
al decir de Hobsbawm, un cons<strong>en</strong>so <strong>en</strong>tre<br />
los difer<strong>en</strong>tes grupos. El historiador les<br />
reprocha <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia de una lógica estética<br />
común y deduce de ello una debilidad<br />
congénita del proyecto vanguardista. Y <strong>en</strong><br />
este reproche parece demandarle al cubismo<br />
o al surrealismo un programa. Parece,<br />
por otra parte, no reconocer ningún esfuerzo<br />
realizado para sel<strong>la</strong>r una alianza <strong>en</strong>tre<br />
el arte y <strong>la</strong> vida que no sea el que se impuso<br />
desde <strong>la</strong> esfera de <strong>la</strong> política y tampoco<br />
fue exitoso: el realismo soviético terminó<br />
por ap<strong>la</strong>star el espíritu innovador<br />
anterior a 1917. La segunda parte del fracaso<br />
histórico de <strong>la</strong> pintura vanguardista<br />
corresponde a <strong>la</strong> obsolesc<strong>en</strong>cia tecnológica.<br />
Hobsbawm sosti<strong>en</strong>e que los artistas querían<br />
derribar <strong>la</strong>s barreras de <strong>la</strong> “unicidad”<br />
de <strong>la</strong>s obras y, fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te, su irre-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 153<br />
productibilidad, mas nunca lo lograron. Al<br />
igual que Walter B<strong>en</strong>jamin, el historiador<br />
inglés festeja el triunfo de <strong>la</strong> reproductibilidad<br />
técnica: el siglo XX pert<strong>en</strong>ece, según<br />
él, a <strong>la</strong> fotografía y no a <strong>la</strong> pintura.<br />
Hobsbawm int<strong>en</strong>ta separar el juicio<br />
estético del juicio histórico, y a <strong>la</strong> hora de<br />
evaluar <strong>la</strong>s experi<strong>en</strong>cias vanguardistas seña<strong>la</strong><br />
que una obra verdaderam<strong>en</strong>te revolucionaria<br />
es tal cuando repres<strong>en</strong>ta el mayor<br />
avance técnico. Básicam<strong>en</strong>te, esto obedecería,<br />
según su visión, a <strong>la</strong> posibilidad<br />
que <strong>la</strong> técnica promueve para el <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro<br />
con <strong>la</strong>s masas. Desde esta perspectiva, el<br />
juicio histórico se aparta de <strong>la</strong> valoración<br />
estética y mide <strong>la</strong> eficacia de una obra<br />
artística a partir de su <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro con <strong>la</strong><br />
sociedad. La vanguardia queda reducida,<br />
así, a mera retórica o pura metáfora. La<br />
verdadera revolución <strong>en</strong> el arte le parece<br />
a Hobsbawm obra de <strong>la</strong> lógica combinada<br />
de <strong>la</strong> tecnología y el mercado masivo, que<br />
favorece por fin <strong>la</strong> democratización del<br />
consumo estético.<br />
A <strong>la</strong> zaga nos propone reconstruir el<br />
fracaso y <strong>la</strong> decad<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s vanguardias<br />
del siglo XX bajo una mirada optimista,<br />
pero también restringida, que reduce los<br />
contornos del fracaso a los estrechos límites<br />
del li<strong>en</strong>zo y el caballete, es decir, a<br />
una técnica poco versátil y obsoleta. Para<br />
Hobsbawm, <strong>la</strong> multiplicidad de lo real,<br />
que pret<strong>en</strong>dían manifestar tanto cubistas<br />
como expresionistas, se compr<strong>en</strong>dió mejor<br />
con el cine. Y mucho más eficazm<strong>en</strong>te llegó<br />
a <strong>la</strong>s masas Lo que el vi<strong>en</strong>to se llevó,<br />
de Selznick, que Guernica, de Picasso,<br />
aunque este último t<strong>en</strong>ga un valor estético<br />
incomparablem<strong>en</strong>te mayor. En definitiva,<br />
para el historiador inglés, <strong>la</strong> ruptura<br />
con el pasado que <strong>en</strong>caró <strong>la</strong> vanguardia<br />
no <strong>la</strong> llevó a ninguna parte. Sus nuevos<br />
l<strong>en</strong>guajes comunicaron mucho m<strong>en</strong>os que<br />
los viejos y nunca lograron transferir su<br />
percepción de los nuevos tiempos de manera<br />
descifrable, sólo podían emitir su<br />
m<strong>en</strong>saje a través de com<strong>en</strong>taristas o con<br />
un “subtitu<strong>la</strong>do”. Al decir de Hobsbawm,<br />
“cualquier cosa que quisiera hacer <strong>la</strong> vanguardia<br />
pictórica o era imposible o se<br />
podía hacer mejor por algún otro medio” 3 .<br />
De lo que v<strong>en</strong>imos dici<strong>en</strong>do se<br />
despr<strong>en</strong>de c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te que el texto de<br />
Hobsbawm aplica el bisturí sobre <strong>la</strong>s zonas<br />
más cand<strong>en</strong>tes del debate culturalista<br />
de fin de siglo. ¿Puede aceptarse como<br />
triunfo, y lo que es más fuerte aún, como<br />
“democratización”, <strong>la</strong> inserción de un arte<br />
<strong>en</strong> el mercado? ¿Puede evaluarse un proyecto<br />
de <strong>la</strong> <strong>en</strong>vergadura del vanguardismo<br />
sólo desde <strong>la</strong> medición de su eficacia técnica<br />
o comunicativa, sin considerar <strong>la</strong>s<br />
aspiraciones cont<strong>en</strong>idas <strong>en</strong> cada uno de<br />
sus proyectos? Además existe otra dim<strong>en</strong>sión<br />
del análisis que hasta ahora no hemos<br />
considerado, y es que el vanguardismo<br />
internacional no puede reducirse a<br />
sus expresiones metropolitanas del viejo<br />
contin<strong>en</strong>te. La mayoría de los críticos<br />
ti<strong>en</strong>de a fundir este amplio f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o con<br />
<strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s europeas más célebres. En<br />
este s<strong>en</strong>tido, el trabajo de Hobsbawm no<br />
es una excepción. Si incorporásemos <strong>la</strong>s<br />
experi<strong>en</strong>cias del vanguardismo estéticopolítico<br />
<strong>la</strong>tinoamericano, probablem<strong>en</strong>te<br />
podríamos ofrecer juicios históricos alternativos,<br />
que abrirían el abanico de <strong>la</strong>s<br />
interpretaciones. De un ba<strong>la</strong>nce del muralismo<br />
mexicano surgirían, por ejemplo,<br />
los logros “revolucionarios” por los que<br />
aboga Hobsbawm. Pero a <strong>la</strong> hora de analizar<br />
<strong>la</strong> distancia <strong>en</strong>tre los proyectos de<br />
reconstitución del nexo arte/sociedad y el<br />
derrotero de <strong>la</strong>s vanguardias <strong>la</strong>tinoamericanas,<br />
los fracasos quedarían expuestos,<br />
al fin, como resultado de variables que<br />
exced<strong>en</strong> <strong>la</strong> obsolesc<strong>en</strong>cia técnica de sus<br />
soportes y se alojan <strong>en</strong> el conjunto de determinantes<br />
que hicieron de <strong>la</strong> modernización<br />
una ap<strong>la</strong>stante fuerza disciplinadora.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, A <strong>la</strong> zaga. Decad<strong>en</strong>cia y<br />
fracaso de <strong>la</strong>s vanguardias del siglo XX,<br />
es una pequeña, pero bel<strong>la</strong> edición, de<br />
interés para qui<strong>en</strong>es sigu<strong>en</strong> <strong>la</strong> trayectoria<br />
de Hobsbawm, puesto que expresa con<br />
c<strong>la</strong>ridad algunas de sus posiciones. Por<br />
sus costados polémicos y por <strong>la</strong> magnitud<br />
del intelectual que lo firma, además, constituye<br />
un interesante ejercicio del juicio<br />
histórico. Una propuesta que merece <strong>la</strong><br />
p<strong>en</strong>a ser leída y, sobre todo, discutida.<br />
Fernanda Beigel<br />
3 Eric Hobsbawm. A <strong>la</strong> zaga. Decad<strong>en</strong>cia y fracaso<br />
de <strong>la</strong>s vanguardias del siglo XX. XX Barcelona, Crítica,<br />
1999, p.31.
Pablo Guadarrama González<br />
Positivismo <strong>en</strong> América Latina<br />
Universidad Abierta y a Distancia<br />
Facultad de Ci<strong>en</strong>cias Sociales, Humanas y Educativas. Bogotá. 253 páginas.<br />
Pablo Guadarrama González<br />
Antipositivismo <strong>en</strong> América Latina<br />
Universidad Abierta y a Distancia<br />
Facultad de Ci<strong>en</strong>cias Sociales, Humanas y Educativas. Bogotá. 168 páginas.<br />
El marco que dio orig<strong>en</strong> a los libros<br />
de Pablo Guadarrama González ha sido<br />
<strong>la</strong> Universidad Abierta y a Distancia de<br />
Colombia, razón por <strong>la</strong> cual el carácter<br />
de los mismos es propedéutico. Nos <strong>en</strong>contramos<br />
con una lectura c<strong>la</strong>ra y explicativa,<br />
accesible al lector que se está introduci<strong>en</strong>do<br />
<strong>en</strong> el estudio de <strong>la</strong> Historia<br />
de <strong>la</strong>s Ideas <strong>la</strong>tinoamericanas.<br />
Tal como están organizados temáticam<strong>en</strong>te<br />
los dos libros, podemos observar<br />
que tanto <strong>en</strong> Positivismo <strong>en</strong> América<br />
Latina, como <strong>en</strong> Antipositivismo <strong>en</strong><br />
América Latina asistimos a una c<strong>la</strong>se<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> que el maestro cubano nos introduce<br />
<strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano<br />
a través de un recorrido por sus problemáticas<br />
y repres<strong>en</strong>tantes más destacados<br />
tomando como punto de partida <strong>la</strong><br />
filosofía positivista y sigui<strong>en</strong>do por el<br />
humanismo <strong>la</strong>tinoamericano <strong>en</strong> el primer<br />
libro, para terminar <strong>en</strong> el segundo<br />
libro con <strong>la</strong> reacción antipositivista y así<br />
llegar al historicismo y a <strong>la</strong> discusión<br />
sobre <strong>la</strong> aut<strong>en</strong>ticidad del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
filosófico <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
El Positivismo <strong>en</strong> América Latina<br />
consta de dos capítulos: (I) El positivismo<br />
sui géneris <strong>la</strong>tinoamericano y (II)<br />
Humanismo y <strong>la</strong>tinoamericanismo. Mi<strong>en</strong>tras<br />
que <strong>en</strong> el primer capítulo realiza<br />
una descripción de <strong>la</strong> aparición, insta<strong>la</strong>ción<br />
y vida del positivismo <strong>en</strong> América<br />
Latina, <strong>en</strong> el capítulo dos irá criticando<br />
cada uno de los postu<strong>la</strong>dos que <strong>en</strong> el<br />
capítulo anterior señaló como paradigmáticos<br />
de <strong>la</strong> filosofía positivista. La crítica<br />
<strong>la</strong> realizará desde p<strong>en</strong>sadores humanistas<br />
contemporáneos del positivismo e<br />
incluso formados <strong>en</strong> esta corri<strong>en</strong>te, a<br />
saber: José Martí, José Enrique Rodó,<br />
Pedro H<strong>en</strong>ríquez Ureña y José Carlos<br />
Mariátegui.<br />
La tarea que se propone el autor<br />
cubano es <strong>la</strong> de determinar si <strong>la</strong> filosofía<br />
positivista se correspondió con <strong>la</strong>s<br />
urg<strong>en</strong>cias de su mom<strong>en</strong>to histórico y<br />
como tal puede ser considerada auténtica.<br />
Comi<strong>en</strong>za el primer capítulo con un<br />
recorrido histórico por los siglos XVIII y<br />
XIX europeos. Describe a cada uno de<br />
los filósofos positivistas, sus teorías y<br />
<strong>la</strong> repercusión socio-política de <strong>la</strong>s mismas.<br />
Sobre todo el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de<br />
Comte y Sp<strong>en</strong>cer, dada <strong>la</strong> repercusión<br />
que tuvieron <strong>en</strong> los p<strong>en</strong>sadores <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
de <strong>la</strong> época. Seña<strong>la</strong> Guadarrama<br />
González que “el positivismo<br />
evolucionista de Sp<strong>en</strong>cer resultaba más<br />
acogedor que <strong>la</strong>s dogmáticas ideas de<br />
Comte” (p. 163) por su carácter liberal<br />
y su cercanía con los últimos avances <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s ci<strong>en</strong>cias tanto naturales como sociales<br />
(especialm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> teoría de Darwin).<br />
Esto hacía que el esp<strong>en</strong>cerianismo resultara<br />
más adecuado a <strong>la</strong>s urg<strong>en</strong>cias sociales,<br />
políticas y económicas de esta<br />
parte del contin<strong>en</strong>te.<br />
El concepto g<strong>en</strong>eral que se t<strong>en</strong>ía <strong>en</strong><br />
América sobre lo positivo correspondía<br />
con lo dado, lo reconocido como un hecho<br />
y como tal verificable empíricam<strong>en</strong>te,<br />
según <strong>la</strong> literatura filosófica y ci<strong>en</strong>tífica<br />
que circu<strong>la</strong>ba por aquellos años.<br />
En Latinoamérica el positivismo tuvo<br />
rasgos peculiares por lo cual Guadarrama<br />
González va a hab<strong>la</strong>r de un positi-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 155<br />
vismo sui géneris. En términos g<strong>en</strong>erales,<br />
se trató de una corri<strong>en</strong>te de p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
de corte progresista.<br />
Las circunstancias <strong>la</strong>tinoamericanas<br />
eran distintas de <strong>la</strong>s que se daban <strong>en</strong><br />
Europa. Aquel<strong>la</strong>s pret<strong>en</strong>siones ci<strong>en</strong>tíficas<br />
y con proyecciones liberales y democráticas<br />
resultaban mucho más apropiadas<br />
para <strong>la</strong> situación de América Latina. Por<br />
dicha razón esta filosofía es considerada<br />
como algo más auténtica para esta región,<br />
<strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido <strong>en</strong> que Guadarrama<br />
González lo <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de, <strong>en</strong> sus pa<strong>la</strong>bras:<br />
“En <strong>la</strong> historia universal, una filosofía<br />
ha sido original y auténtica no cuando<br />
ha p<strong>la</strong>nteado simplem<strong>en</strong>te ideas nuevas,<br />
sino cuando éstas se han correspondido<br />
con <strong>la</strong>s exig<strong>en</strong>cias históricas de su mom<strong>en</strong>to<br />
<strong>en</strong> los difer<strong>en</strong>tes p<strong>la</strong>nos, esto es,<br />
sociopolítico, económico, ideológico y<br />
ci<strong>en</strong>tífico.” (p. 173-174).<br />
El positivismo no fue una filosofía<br />
adaptada o adoptada sino que tuvo<br />
adaptaciones, interpretaciones peculiares,<br />
r<strong>en</strong>ovadoras, nutridas de <strong>la</strong>s ideas<br />
de precursores <strong>la</strong>tinoamericanos, que tal<br />
vez no conocieron directam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s<br />
obras de Comte o Sp<strong>en</strong>cer, pero sus<br />
obras ti<strong>en</strong><strong>en</strong> puntos de contacto con el<br />
positivismo. Como lo explica E. Bosch<br />
<strong>en</strong> Las ideas europeístas: “ciertos filósofos<br />
de <strong>la</strong> época fueron reconoci<strong>en</strong>do<br />
poco a poco <strong>la</strong> raíz de su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y<br />
al <strong>en</strong>contrarse con <strong>la</strong>s ideas positivistas,<br />
<strong>la</strong> tomaron como <strong>la</strong> filosofía cuyos principios<br />
sost<strong>en</strong>ían ellos mismos” (p. 160).<br />
Afirma Guadarrama González: “De <strong>la</strong><br />
misma forma que <strong>la</strong> Ilustración <strong>la</strong>tinoamericana<br />
debe ser compr<strong>en</strong>dida como<br />
una parte consustancial de toda <strong>la</strong> Ilustración<br />
a esca<strong>la</strong> universal, pues <strong>la</strong> misma<br />
tesis es válida <strong>en</strong> cierto modo con<br />
re<strong>la</strong>ción al positivismo.” (p. 10)<br />
El positivismo <strong>la</strong>tinoamericano participa<br />
del antimetafisismo y del ci<strong>en</strong>tificismo<br />
del positivismo europeo, como así<br />
también de <strong>la</strong> cre<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> que una mejoría<br />
material <strong>en</strong>g<strong>en</strong>draría una moral<br />
más elevada y que el positivismo sería<br />
<strong>la</strong> solución a todos los problemas educativos.<br />
Pero <strong>la</strong>s características que hac<strong>en</strong><br />
del positivismo <strong>la</strong>tinoamericano un<br />
positivismo sui géneris radican sobre<br />
todo <strong>en</strong> el aprovechami<strong>en</strong>to del valor<br />
teórico de esta filosofía al servicio del<br />
progreso de <strong>la</strong>s reci<strong>en</strong>tes naciones <strong>la</strong>tinoamericanas.<br />
Guadarrama González seña<strong>la</strong> como<br />
prueba del progresismo positivista el haber<br />
sido resistido por los sectores más<br />
conservadores de <strong>la</strong>s sociedades <strong>la</strong>tinoamericanas.<br />
Eran <strong>la</strong>s jóv<strong>en</strong>es burguesías<br />
<strong>la</strong>s que veían repres<strong>en</strong>tados sus intereses<br />
<strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to positivista con su<br />
promesa de progreso, esto es, desarrollo<br />
tecnológico e industrial para superar <strong>la</strong>s<br />
re<strong>la</strong>ciones precapitalistas de producción<br />
<strong>en</strong> esta parte del contin<strong>en</strong>te.<br />
Sin lugar a dudas los <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
<strong>en</strong>contraron <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía positivista<br />
un instrum<strong>en</strong>to de análisis para <strong>la</strong><br />
compr<strong>en</strong>sión de su realidad así como <strong>la</strong><br />
posibilidad de construir un proyecto que<br />
los conduciría hacia una segunda indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia:<br />
<strong>la</strong> modernización de <strong>la</strong>s naciones<br />
<strong>la</strong>tinoamericanas. Esta preocupación<br />
por una explicación histórico-sociológica<br />
de <strong>la</strong> realidad del país se ve c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras de Roberto<br />
Sa<strong>la</strong>zar: “... el positivismo <strong>la</strong>tinoamericano<br />
busca <strong>en</strong> los hechos, <strong>en</strong> lo empírico,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s cosas vividas por el hombre, <strong>en</strong><br />
tanto que colectividad y <strong>en</strong> tanto que individuo,<br />
<strong>la</strong>s evid<strong>en</strong>cias histórico-sociales<br />
de su verdad. Y, al constituir esa verdad,<br />
<strong>la</strong> promete escatológicam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
forma de progreso y civilización.” (p.<br />
161).<br />
Por esta razón fue <strong>la</strong> filosofía que<br />
mayor significación tuvo <strong>en</strong> <strong>la</strong> segunda<br />
mitad del siglo XIX, marcó prácticam<strong>en</strong>te<br />
toda <strong>la</strong> vida cultural <strong>la</strong>tinoamericana<br />
hasta <strong>en</strong>trado el siglo XX. “El positivismo<br />
int<strong>en</strong>tó ser <strong>en</strong> América Latina<br />
el fundam<strong>en</strong>to filosófico necesario para<br />
el completami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> modernidad <strong>en</strong><br />
esta región.” (p. 12).<br />
Pero pret<strong>en</strong>dieron <strong>la</strong> transformación<br />
de <strong>la</strong> sociedad <strong>la</strong>tinoamericana hacia un<br />
régim<strong>en</strong> capitalista autónomo y una democracia<br />
burguesa propia sin conflictos.<br />
En consecu<strong>en</strong>cia Guadarrama González<br />
alerta: “El discurso positivista <strong>en</strong> su<br />
es<strong>en</strong>cia última es un discurso antirrevolucionario,<br />
que no acepta <strong>la</strong>s revoluciones<br />
como transformaciones necesarias
156 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
para <strong>la</strong> solución de los conflictos sociales.<br />
El <strong>en</strong>foque social del positivismo es<br />
naturalista <strong>en</strong> tanto condiciona todo el<br />
desarrollo social al dev<strong>en</strong>ir de lo natural.”<br />
(p. 142).<br />
Seña<strong>la</strong> Guadarrama González que<br />
durante <strong>la</strong> segunda mitad del siglo XIX<br />
y principios del XX, aún no estaban dadas<br />
<strong>la</strong>s condiciones históricas para <strong>la</strong><br />
difusión y desarrollo del marxismo <strong>en</strong><br />
Latinoamérica. De aquí se despr<strong>en</strong>de<br />
que “parecía el positivismo <strong>la</strong> opción filosófica<br />
más adecuada a <strong>la</strong> exig<strong>en</strong>cia de<br />
aquellos tiempos.” (p. 166). Fue capaz<br />
de <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tarse a <strong>la</strong>s oligarquías retrógradas<br />
una vez liberados del colonialismo<br />
ibérico, capaz de <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tar también a <strong>la</strong><br />
filosofía especu<strong>la</strong>tiva desde <strong>la</strong> posibilidad<br />
de <strong>en</strong>contrar instrum<strong>en</strong>tos racionales<br />
sobre bases ci<strong>en</strong>tíficas para combatir<strong>la</strong>.<br />
Así lo demuestran los logros del<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to positivista <strong>en</strong> lo que respecta<br />
a <strong>la</strong> libertad de cre<strong>en</strong>cias religiosas<br />
y <strong>la</strong>s reformas educativas concebidas<br />
como vía fundam<strong>en</strong>tal para <strong>la</strong> liberación<br />
de <strong>la</strong>s masas popu<strong>la</strong>res.<br />
El autor cubano <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra justificación<br />
al desconocimi<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> filosofía<br />
marxista por los <strong>la</strong>tinoamericanos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
sigui<strong>en</strong>tes pa<strong>la</strong>bras: “No estaban ori<strong>en</strong>tados<br />
hacia el marxismo como filosofía de<br />
corte materialista, <strong>en</strong> primer lugar porque<br />
éste era insufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te conocido<br />
<strong>en</strong> América Latina, <strong>en</strong> cuanto a sus fundam<strong>en</strong>tos<br />
teórico-metodológicos, ya que<br />
se id<strong>en</strong>tificaba más con una teoría económica<br />
y sociopolítica.” (p. 164).<br />
En el capítulo II observamos que<br />
nuestro autor ha ido seña<strong>la</strong>ndo ciertas<br />
características del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to positivista<br />
para contraponer<strong>la</strong>s <strong>en</strong> este capítulo<br />
al p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de los humanistas <strong>la</strong>tinoamericanos.<br />
Tal es el caso, <strong>en</strong>tre<br />
otros, de remarcar el interés liberador<br />
del positivismo <strong>en</strong> <strong>la</strong> aus<strong>en</strong>cia de conflictos,<br />
una evid<strong>en</strong>te actitud antirrevolucionaria<br />
que Guadarrama González contrapondrá<br />
a <strong>la</strong> emancipación revolucionaria<br />
de José Martí.<br />
Los tiempos son otros y <strong>la</strong> filosofía<br />
positivista ya no es sufici<strong>en</strong>te para <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tar<br />
<strong>la</strong>s nuevas demandas, por lo tanto<br />
será superada. La superación v<strong>en</strong>drá<br />
dada desde <strong>la</strong> preocupación por <strong>la</strong> condición<br />
humana <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sadores que c<strong>en</strong>trarán<br />
su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to y acción <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
def<strong>en</strong>sa de <strong>la</strong> dignidad de <strong>la</strong> cultura y el<br />
hombre <strong>la</strong>tinoamericano, rescatándolo<br />
de “los estrechos parámetros de <strong>la</strong> biología<br />
decimonónica” (p. 206) al que habían<br />
sido relegado por <strong>la</strong> visión positivista.<br />
José Martí se dio a <strong>la</strong> tarea de profundizar<br />
su concepción de hombre <strong>en</strong><br />
forma parale<strong>la</strong> a <strong>la</strong> lucha política porque<br />
estaba conv<strong>en</strong>cido que <strong>la</strong> primera conquista<br />
era <strong>la</strong> libertad política a <strong>la</strong> que<br />
seguiría <strong>la</strong> emancipación <strong>en</strong> todo lo humano.<br />
Y ac<strong>la</strong>ra Guadarrama González, a<br />
propósito de <strong>la</strong> postura antirrevolucionaria<br />
de los p<strong>en</strong>sadores positivistas: “Su<br />
misión liberadora con <strong>la</strong> guerra necesaria<br />
de indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia del pueblo cubano<br />
puso de manifiesto que ante Martí se<br />
está <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>cia de un humanismo de<br />
un nuevo tipo.” (p. 199)<br />
En José Enrique Rodó, Guadarrama<br />
González reconoce “a una de <strong>la</strong>s mejores<br />
expresiones de <strong>la</strong> toma de conci<strong>en</strong>cia<br />
por parte de los p<strong>en</strong>sadores <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
de inicios del siglo XX de algunas<br />
de <strong>la</strong>s limitaciones del positivismo<br />
(...) <strong>en</strong> especial por sus consideraciones<br />
sobre <strong>la</strong>s particu<strong>la</strong>ridades de <strong>la</strong> condición<br />
humana.” (p. 206). El humanismo<br />
de Rodó se destaca por <strong>la</strong> articu<strong>la</strong>ción<br />
que realiza <strong>en</strong>tre “<strong>la</strong> actividad del hombre<br />
como individuo con <strong>la</strong>s necesidades<br />
del género humano <strong>en</strong> su conjunto” (p.<br />
210).<br />
Con Pedro H<strong>en</strong>ríquez Ureña aparece<br />
un sujeto diverso <strong>la</strong>tinoamericano, “el<br />
hombre de distinta proced<strong>en</strong>cia étnica y<br />
social que conforman estos pueblos.” (p.<br />
221), <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>te actitud crítica fr<strong>en</strong>te al<br />
social darwinismo y su desprecio por el<br />
indio. Su p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to constituye el<br />
“tránsito del positivismo al antipositivismo<br />
que se produce <strong>en</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración intelectual<br />
de principios del siglo XX.” (p.<br />
232).<br />
Pero es con Mariátegui con qui<strong>en</strong><br />
aparece finalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sión concreta<br />
de lo humano al “ponerle nombre y<br />
apellidos a <strong>la</strong>s condiciones que hacían<br />
del <strong>la</strong>tinoamericano un hombre que de-
Com<strong>en</strong>tarios de libros 157<br />
mandaba p<strong>la</strong>nos superiores de liberación.”<br />
(p. 238). Hay que emancipar al<br />
hombre originario de estas tierras a través<br />
del cambio de <strong>la</strong>s condiciones económicas<br />
y sociales para después elevarlo<br />
material e intelectualm<strong>en</strong>te.<br />
El marxismo aparece como el punto<br />
culminante <strong>en</strong> el que se concretan <strong>la</strong>s<br />
ansias de libertad que los <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
vi<strong>en</strong><strong>en</strong> expresando desde el positivismo<br />
(mom<strong>en</strong>to abstracto) y el humanismo.<br />
Esta concreción se anticipa <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
preocupación por lo social <strong>en</strong> los p<strong>en</strong>sadores<br />
positivistas, avanza <strong>en</strong> el interés<br />
por <strong>la</strong> revolución (Martí) y el interés por<br />
<strong>la</strong> c<strong>la</strong>se obrera (Rodó) <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sadores<br />
humanistas, pero es <strong>en</strong> el marxismo<br />
donde <strong>la</strong> emancipación va a concretizarse:<br />
“El humanismo alcanza un extraordinario<br />
nivel de concreción con el surgimi<strong>en</strong>to<br />
del marxismo.” (p. 237).<br />
El Antipositivismo <strong>en</strong> América Latina,<br />
también consta de dos capítulos: (I)<br />
La reacción antipositivista <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
<strong>la</strong>tinoamericano y (II) Historicismo<br />
y p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to filosófico <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
Si bi<strong>en</strong> a fines del siglo XIX algunos<br />
p<strong>en</strong>sadores como Rodó y Martí se distancian<br />
del positivismo, <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración<br />
propiam<strong>en</strong>te antipositivista fue <strong>la</strong> de los<br />
fundadores: José Vasconcelos, Antonio<br />
Caso, Alejandro Korn, <strong>en</strong>tre otros destacados<br />
p<strong>en</strong>sadores <strong>la</strong>tinoamericanos. Fueron<br />
formados <strong>en</strong> y por <strong>la</strong> filosofía positivista,<br />
<strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia, el antipositivismo<br />
<strong>en</strong> Latinoamérica será también un<br />
movimi<strong>en</strong>to sui géneris. Como g<strong>en</strong>eración<br />
se perfi<strong>la</strong>n neoidealistas, lo cual<br />
supone cierto antiintelectualismo e<br />
irracionalismo.<br />
La filosofía t<strong>en</strong>ía que superar a <strong>la</strong><br />
ci<strong>en</strong>cia, al monismo ci<strong>en</strong>tífico y para ello<br />
buscaba una vía propia para fundam<strong>en</strong>-<br />
tar filosóficam<strong>en</strong>te el desarrollo de los<br />
pueblos <strong>la</strong>tinoamericanos. La filosofía no<br />
sólo debía servir para conocer sino para<br />
compr<strong>en</strong>der y valorar, para tomar decisiones.<br />
Critican al positivismo el privilegio<br />
de lo f<strong>en</strong>oménico y de lo externo y <strong>la</strong> r<strong>en</strong>uncia<br />
a <strong>la</strong> búsqueda de <strong>la</strong> es<strong>en</strong>cia última<br />
de <strong>la</strong>s cosas.<br />
En el juicio de Alejandro Korn <strong>en</strong>contramos<br />
una síntesis de <strong>la</strong> postura de<br />
esta g<strong>en</strong>eración respecto de <strong>la</strong> filosofía<br />
positivista: “...el positivismo sólo puede<br />
ser batido <strong>en</strong> su propio terr<strong>en</strong>o; es m<strong>en</strong>ester<br />
reconocerle <strong>la</strong> verdad re<strong>la</strong>tiva,<br />
que es su fuerza, y superar<strong>la</strong> <strong>en</strong> una<br />
concepción más alta. No hemos de borrar<br />
de <strong>la</strong> historia del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to humano<br />
toda <strong>la</strong> segunda mitad del siglo<br />
XIX. T<strong>en</strong>emos que aceptar<strong>la</strong> como un<br />
mom<strong>en</strong>to necesario <strong>en</strong> <strong>la</strong> evolución filosófica<br />
–defici<strong>en</strong>te, uni<strong>la</strong>teral, monstruoso<br />
pero explicable <strong>en</strong> su desarrollo g<strong>en</strong>ético<br />
como un coro<strong>la</strong>rio del apogeo de <strong>la</strong>s<br />
ci<strong>en</strong>cias naturales. La simple negación<br />
desconoce su raigambre histórica y el<br />
argum<strong>en</strong>to antológico no alcanza.” (p.<br />
74)<br />
En el capítulo dos, a través de p<strong>en</strong>sadores<br />
de <strong>la</strong> tal<strong>la</strong> de Luis Eduardo Nieto<br />
Arteta, José Gaos y Leopoldo Zea,<br />
transitará por el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to humanista<br />
y emancipatorio que ha caracterizados<br />
lo más destacado y auténtico del<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to filosófico <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
En <strong>la</strong>s sigui<strong>en</strong>tes pa<strong>la</strong>bras de Guadarrama<br />
González está pres<strong>en</strong>te el rasgo<br />
distintivo que caracterizó y caracteriza el<br />
p<strong>en</strong>sar <strong>la</strong>tinoamericano más allá de <strong>la</strong>s<br />
corri<strong>en</strong>tes y modas filosóficas: “...<strong>la</strong> filosofía<br />
auténtica no es meram<strong>en</strong>te contemp<strong>la</strong>tiva,<br />
sino que cumple con determinadas<br />
funciones sociales, culturales, ideológicas,<br />
educativas, etc.” (p. 140)<br />
Alejandra Gabriele
El libro reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te editado por<br />
Biblos, Razón Práctica y Discurso Social<br />
Latinoamericano: El “p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to fuerte”<br />
de Alberdi, Betances, Hostos, Martí y<br />
Ugarte, reúne un conjunto de trabajos de<br />
distintos autores que reflexionan sobre los<br />
desafíos de <strong>la</strong> razón práctica haci<strong>en</strong>do pie<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> tradición del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
Los conceptos vertidos por Adriana<br />
Arpini <strong>en</strong> <strong>la</strong> Introducción, Razón Práctica<br />
y Discursividad: Una Perspectiva Latinoamericana,<br />
sirv<strong>en</strong> como marco conceptual<br />
para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der muchas de <strong>la</strong>s problemáticas<br />
tratadas por los distintos autores<br />
<strong>en</strong> los artículos sucesivos. Posicionada <strong>en</strong><br />
el marco de <strong>la</strong> Historia de <strong>la</strong>s Ideas Latinoamericanas,<br />
<strong>la</strong> autora propone una herm<strong>en</strong>éutica<br />
p<strong>en</strong>sada como “ejercicio crítico<br />
de <strong>la</strong> razón práctica sost<strong>en</strong>ida axiológicam<strong>en</strong>te<br />
por el principio de <strong>la</strong> dignidad humana”,<br />
que v<strong>en</strong>dría a dar nuevas respuestas<br />
y significaciones a los acontecimi<strong>en</strong>tos<br />
históricos del último siglo <strong>en</strong> los que se<br />
evid<strong>en</strong>ciaron <strong>la</strong>s “contradicciones de <strong>la</strong><br />
razón”. La autora recupera <strong>la</strong> pregunta<br />
kantiana “¿qué debo hacer?” para reflexionar<br />
sobre el mundo de <strong>la</strong> razón práctica<br />
<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dida como “los modos de organizar<br />
<strong>la</strong> vida, individual y colectiva, sobre requerimi<strong>en</strong>tos<br />
éticos de dignidad, libertad<br />
e igualdad”; incorporando el giro lingüístico,<br />
g<strong>en</strong>erado <strong>en</strong> <strong>la</strong> filosofía contemporánea,<br />
para rastrear los parámetros de validez,<br />
no tanto <strong>en</strong> <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia como sí<br />
<strong>en</strong> el l<strong>en</strong>guaje. Sin m<strong>en</strong>oscabo del sujeto<br />
que emite el discurso; sujeto capaz de<br />
asumir una interpretación crítica de un<br />
mundo que devi<strong>en</strong>e conflictivo y contradictorio<br />
y que, por tanto, exige reinv<strong>en</strong>tar<br />
Arpini, Adriana (Editora)<br />
Razón Práctica y Discurso Social Latinoamericano:<br />
El “p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to fuerte” de Alberdi, Betances, Hostos,<br />
Martí y Ugarte.<br />
Adriana Arpini, Ana Luisa Dufour, Liliana Giorgis,<br />
Mariano Maure, Marcos O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, Nora Pavan (Autores)<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires, Biblos, 2000.<br />
ISBN 950-786-246-3<br />
constantem<strong>en</strong>te el ejercicio de <strong>la</strong> interpretación<br />
y de <strong>la</strong> crítica.<br />
Son seis los artículos que conforman<br />
<strong>la</strong> primera parte, que lleva el título g<strong>en</strong>eral<br />
de: Razón Práctica: Retrospectiva Histórica.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo de los mismos se propone<br />
interpretar los procesos de conformación<br />
de <strong>la</strong>s naciones <strong>la</strong>tinoamericanas<br />
a través de los discursos que dieron forma,<br />
<strong>en</strong> el siglo XIX y principios del siglo<br />
XX, al ideario <strong>la</strong>tinoamericano, t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do<br />
<strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta algunos de sus principales<br />
<strong>en</strong>unciadores. Se utiliza <strong>la</strong> expresión<br />
“p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to fuerte” para aludir a <strong>la</strong> fuerza<br />
performativa de los discursos de Juan<br />
Bautista Alberdi, Emeterio Betances,<br />
Eug<strong>en</strong>io María de Hostos, José Martí y<br />
Manuel Ugarte.<br />
Nora Pavan, a través de su artículo<br />
Formación de los Estados Nacionales<br />
Latinoamericanos, caracteriza aquel primer<br />
mom<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s Naciones Latinoamericanas<br />
como un proceso de doble emancipación:<br />
una que exigía <strong>la</strong> Indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
de España y <strong>la</strong> otra, que suponía <strong>la</strong><br />
emancipación de los hábitos y formas de<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong> Colonia. Pero esta última<br />
fue llevada acabo a través del histórico<br />
costo de <strong>la</strong>s guerras civiles que subsumieron<br />
a todo el contin<strong>en</strong>te <strong>en</strong> un <strong>la</strong>rgo<br />
proceso de luchas y divisiones internas.<br />
En ese contexto surgió <strong>la</strong> pregunta sobre<br />
<strong>la</strong> idea de <strong>la</strong> nacionalidad y se <strong>en</strong>caró <strong>la</strong><br />
difícil tarea de <strong>la</strong> organización nacional.<br />
La autora ofrece un capítulo aparte para<br />
<strong>la</strong> compr<strong>en</strong>sión del papel ejercido por los<br />
caudillos americanos <strong>en</strong> aquel<strong>la</strong> etapa de<br />
<strong>la</strong> historia de nuestro contin<strong>en</strong>te.<br />
A través del artículo de Mariano<br />
Maure, 1880: El último Alberdi y <strong>la</strong>s
Com<strong>en</strong>tarios de libros 159<br />
nuevas c<strong>la</strong>ves de <strong>la</strong> modernización, se<br />
inicia el tratami<strong>en</strong>to de lo que se ha d<strong>en</strong>ominado<br />
el “P<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to Fuerte” <strong>la</strong>tinoamericano.<br />
Uno de los objetivos del autor<br />
es rastrear <strong>en</strong> el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to alberdiano<br />
y p<strong>la</strong>ntear <strong>la</strong>s diverg<strong>en</strong>cias que g<strong>en</strong>era<br />
Alberdi hacia ad<strong>en</strong>tro de su propio<br />
discurso. La primer propuesta es int<strong>en</strong>tar<br />
caracterizar el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de Alberdi<br />
a propósito del siglo XIX y al mismo<br />
tiempo <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der el siglo a partir de<br />
Alberdi. El autor <strong>en</strong>fatiza sobre <strong>la</strong> última<br />
etapa de <strong>la</strong> producción albeardiana como<br />
respuesta a los acontecimi<strong>en</strong>tos de ese<br />
mom<strong>en</strong>to histórico. Para ello establece un<br />
juego comparativo <strong>en</strong>tre dos de <strong>la</strong>s obras<br />
del constitucionalista: Bases...(1852) y<br />
La República Arg<strong>en</strong>tina consolidada <strong>en</strong><br />
1880 con <strong>la</strong> ciudad de Bu<strong>en</strong>os Aires<br />
(1880). En esas obras es donde se puede<br />
des<strong>en</strong>trañar el proyecto modernizador<br />
impulsado por <strong>la</strong> Alberdi <strong>en</strong> pos de “<strong>la</strong><br />
organización política - institucional del<br />
país”. A través del análisis de <strong>la</strong>s prácticas<br />
discursivas aportadas por Alberdi,<br />
Mariano Maure reconstruye los procesos<br />
históricos que hicieron posible los distintos<br />
proyectos modernizadores y que dieron<br />
lugar a <strong>la</strong> nueva modernización a<br />
partir de 1880. Los tres mom<strong>en</strong>tos que<br />
establece el autor para <strong>la</strong> interpretación<br />
de los distintos proyectos de modernización<br />
son: <strong>la</strong> epopeya de 1810, que abre<br />
el <strong>la</strong>rgo proceso de <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
americana y crea el espacio para <strong>la</strong> cuestión<br />
acerca de <strong>la</strong> organización constitucional<br />
de <strong>la</strong> Nación; <strong>la</strong> etapa Rosista, con<br />
<strong>la</strong> fuerte pres<strong>en</strong>cia de Urquiza, y los procesos<br />
que contribuyeron al derrocami<strong>en</strong>to<br />
de Rosas, se caracterizó fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te<br />
por los des<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tros <strong>en</strong>tre el interior<br />
y <strong>la</strong> capital porteña. La constitución<br />
de 1853 es vista como int<strong>en</strong>to de<br />
organización nacional, punto de partida<br />
para impulsar un modelo de país abierto<br />
al exterior que caracterizó el proyecto<br />
modernizador de ese mom<strong>en</strong>to; a partir<br />
de 1880 se impone un proyecto político<br />
alternativo acorde a los tiempos. Para<br />
Alberdi <strong>la</strong> federalización de <strong>la</strong> capital de<br />
Bu<strong>en</strong>os Aires puso fin a los des<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tros<br />
<strong>en</strong>tre el interior y Bu<strong>en</strong>os Aires y<br />
marcó el comi<strong>en</strong>zo de un nuevo camino<br />
no sólo para los hombres sino también<br />
para <strong>la</strong>s instituciones. Tres elem<strong>en</strong>tos<br />
que terminan de perfi<strong>la</strong>r el proyecto Alberdiano<br />
a partir de 1880, <strong>la</strong> fe ciega <strong>en</strong><br />
el individuo y <strong>en</strong> <strong>la</strong> propiedad privada,<br />
bases del liberalismo moderno; el establecimi<strong>en</strong>to<br />
de nuevas funciones y límites<br />
para el Estado; un rep<strong>la</strong>nteo del patriotismo<br />
moderno.<br />
Literatura Y Política. Apuntes sobre<br />
los supuestos críticos de <strong>la</strong> modernidad<br />
<strong>en</strong> Manuel Ugarte, es el tercer artículo de<br />
esta primera parte. Marcos O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, su autor,<br />
comi<strong>en</strong>za describi<strong>en</strong>do no sólo el perfil<br />
literario sino también político de Manuel<br />
Ugarte (1878-1951). Fue alrededor<br />
de 1900 cuando Ugarte adhiere abiertam<strong>en</strong>te<br />
al socialismo al que el autor define<br />
con un alto cont<strong>en</strong>ido democrático. Ugarte<br />
se ocupó de <strong>la</strong> adaptación del espíritu<br />
marxista a nuestras realidades americanas.<br />
El autor caracteriza al socialismo de<br />
Ugarte como “reformista” y se propone, a<br />
través del análisis del discurso, des<strong>en</strong>trañar<br />
un “paradigma de política” con elem<strong>en</strong>tos<br />
alternativos, basados <strong>en</strong> <strong>la</strong> posibilidad<br />
de una “democracia moderna y equitativa”<br />
para América Latina. Es tal vez el<br />
esfuerzo ugartiano por dar bases reales y<br />
concretas al dogma socialista lo que le<br />
otorga al autor <strong>la</strong> posibilidad de caracterizar<br />
el discurso de Manuel Ugarte como<br />
un discurso “transformador” que aboga<br />
por <strong>la</strong> revalorización de <strong>la</strong> noción de “condiciones<br />
del medio”, que supondría invertir<br />
el esfuerzo de adaptar <strong>la</strong> realidad <strong>la</strong>tinoamericana<br />
a <strong>la</strong> teoría. Tarea que conduciría<br />
a <strong>la</strong> construcción de una “legalidad”,<br />
tal cual lo propone Manuel Ugarte, p<strong>la</strong>nteada<br />
<strong>en</strong> términos del derecho a <strong>la</strong> “felicidad<br />
común”. De lo que se trata es de rep<strong>en</strong>sar<br />
el “deber ser” que de alguna forma<br />
es el elem<strong>en</strong>to que sosti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> justicia.<br />
Esta lucha de hombres concretos no es<br />
más que lucha de c<strong>la</strong>ses, lucha por <strong>la</strong> “felicidad<br />
común”, lucha por el “deber ser”.<br />
Esto hace del socialismo de Ugarte un socialismo<br />
real. El autor seña<strong>la</strong> que Ugarte<br />
hace suyo el discurso del modernismo literario,<br />
siempre <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te conflictividad<br />
con el ámbito político, pero ac<strong>la</strong>ra que el<br />
modernismo adoptado por Ugarte se complem<strong>en</strong>ta<br />
con su vocación socialista.
160 Com<strong>en</strong>tarios de libros<br />
A través del artículo: El Antil<strong>la</strong>nismo<br />
como Teoría y como Compromiso de Ana<br />
Luisa Dufour y Adriana Arpini, se ahonda<br />
<strong>en</strong> el “p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to fuerte” de los hombres<br />
de <strong>la</strong>s Antil<strong>la</strong>s. Ramón Betances, Eug<strong>en</strong>io<br />
M. de Hostos, Gregorio Luperón y José<br />
Martí son los autores a través de los cuales<br />
se aborda lo que <strong>la</strong>s autoras han d<strong>en</strong>ominado<br />
“antil<strong>la</strong>nismo”: “conjunto orgánico<br />
de ideas políticas, sociales, pedagógicas y<br />
aún filosóficas”. Que es <strong>la</strong> teoría y el compromiso<br />
adoptado por estos hombres con<br />
el único fin de dar libertad, <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido<br />
más g<strong>en</strong>eral, a sus países. No sólo a través<br />
del logro de <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia de España<br />
sino también mant<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>ncia<br />
ante el inmin<strong>en</strong>te peligro yanqui. Las autoras,<br />
situadas <strong>en</strong> el marco g<strong>en</strong>eral de <strong>la</strong><br />
Historia de <strong>la</strong>s Ideas Latinoamericanas,<br />
ape<strong>la</strong>n a <strong>la</strong> correspond<strong>en</strong>cia mant<strong>en</strong>ida<br />
<strong>en</strong>tre Hostos y Betances, ya que es <strong>en</strong> esos<br />
docum<strong>en</strong>tos donde se p<strong>la</strong>ntea <strong>la</strong> “necesidad<br />
de <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong>s is<strong>la</strong>s” y <strong>la</strong><br />
urg<strong>en</strong>cia de establecer <strong>la</strong>s bases de una<br />
integración puram<strong>en</strong>te antil<strong>la</strong>na que hiciera<br />
fr<strong>en</strong>te al avance imperialista del norte y<br />
que diera lugar a “<strong>la</strong> organización y constitución<br />
de los Estados Nacionales”. Por<br />
otro <strong>la</strong>do, <strong>en</strong> cartas <strong>en</strong>viadas por José<br />
Martí a Manuel Mercado y por Betances a<br />
Luperón se insiste <strong>en</strong> el modo republicano<br />
y repres<strong>en</strong>tativo de organización política.<br />
Sin duda, no era poco el desafío de p<strong>en</strong>sar<br />
nuevas formas de gobierno si recordamos<br />
<strong>la</strong> inmin<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> dominación yanqui sobre<br />
esa región de nuestra América.<br />
En el artículo Del pu<strong>en</strong>te de Brooklyn<br />
al campam<strong>en</strong>to Dos Ríos, Liliana Giorgis<br />
propone al lector <strong>la</strong> posibilidad de refundar<br />
y actualizar el p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to de José<br />
Martí (1853-1895). De esta forma se p<strong>la</strong>ntea<br />
<strong>en</strong> el artículo una doble direccionalidad<br />
que guía el análisis, aquél<strong>la</strong> que conduce<br />
al “progreso material” y aquél<strong>la</strong> otra<br />
del “progreso moral”. Se utilizan dos metáforas<br />
como universos simbólicos desde<br />
donde explicitar esa doble direccionalidad,<br />
que sirv<strong>en</strong> también para ver desde qué<br />
esc<strong>en</strong>ario histórico hab<strong>la</strong> el autor. Estas<br />
metáforas son: <strong>la</strong> construcción del pu<strong>en</strong>te<br />
de Brooklyn y el campam<strong>en</strong>to Dos Ríos.<br />
La autora rescata <strong>la</strong> carga simbólica dada<br />
por Martí al pu<strong>en</strong>te de Brooklyn, pues el<br />
pu<strong>en</strong>te alberga los más grandes valores de<br />
<strong>la</strong> humanidad y al mismo tiempo es testigo<br />
de <strong>la</strong>s mayores mezquindades. Esta<br />
visión de opuestos que nos <strong>en</strong>trega José<br />
Martí da significación a aquel doble s<strong>en</strong>tido<br />
de progreso moral y material. Entre<br />
esos dos polos se debate toda <strong>la</strong> humanidad.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, el campam<strong>en</strong>to Dos<br />
Ríos es el otro esc<strong>en</strong>ario histórico y, sin<br />
duda simbólico, desde donde abordar el<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to martiano. Los docum<strong>en</strong>tos<br />
producidos <strong>en</strong> ese lugar por Martí son los<br />
que cierran aquel<strong>la</strong> histórica contradicción<br />
<strong>en</strong>tre progreso moral y material.<br />
Abogando y luchando por <strong>la</strong> indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia<br />
de Cuba y haci<strong>en</strong>do fr<strong>en</strong>te al expansionismo<br />
yanqui <strong>en</strong> pos de alcanzar el tan<br />
esperado ideal bolivariano, Martí resuelve<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> práctica aquel<strong>la</strong> disyuntiva. Desde<br />
aquel campam<strong>en</strong>to se invita a p<strong>en</strong>sar <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> construcción de pu<strong>en</strong>tes que no sólo<br />
unan ciudades sino pueblos a través del<br />
respeto por <strong>la</strong> dignidad, <strong>la</strong> justicia y <strong>la</strong><br />
igualdad.<br />
Las categorías y los símbolos de<br />
nuestra cultura <strong>en</strong> los escritos Hostosianos,<br />
de Adriana Arpini es el último de los<br />
artículos pres<strong>en</strong>tados <strong>en</strong> <strong>la</strong> primera parte.<br />
La autora nos propone dos análisis: uno<br />
sobre <strong>la</strong>s categorías de “civilización” y<br />
“barbarie” y otro que busca c<strong>la</strong>rificar el<br />
cont<strong>en</strong>ido simbólico de los términos<br />
“Ayacucho” y “Colombia”. Se trata de indagar<br />
<strong>en</strong> los procesos de resemantización de<br />
<strong>la</strong>s categorías y símbolos m<strong>en</strong>cionados a<br />
lo <strong>la</strong>rgo de <strong>la</strong> obra del puertorriqueño.<br />
Las categorías “civilización y “barbarie”<br />
son, <strong>en</strong> tanto categorías sociales, implem<strong>en</strong>tadas<br />
por Hostos como “herrami<strong>en</strong>tas<br />
para el abordaje de <strong>la</strong> realidad social”. Lo<br />
que se cuestiona es <strong>la</strong> civilización del<br />
mundo civilizado. Hostos al g<strong>en</strong>erar esta<br />
inversión no hace más que poner <strong>en</strong> duda<br />
<strong>la</strong> significación dada a <strong>la</strong> categoría de civilización<br />
por parte del mundo occid<strong>en</strong>tal.<br />
A través del juego semántico <strong>en</strong>tre opuestos:<br />
abolición/esc<strong>la</strong>vitud, amo/esc<strong>la</strong>vo, colonia/indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia,<br />
se llega a <strong>la</strong> resignificación<br />
del par civilización/barbarie. En<br />
cuanto a los términos “Ayacucho” y “Colombia”<br />
resultan símbolos de compr<strong>en</strong>sión<br />
histórica. El primero como síntesis de un<br />
<strong>la</strong>rgo proceso acaecido <strong>en</strong> América Latina
Com<strong>en</strong>tarios de libros 161<br />
desde su indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia política y emancipación<br />
m<strong>en</strong>tal, que llegaron tardíam<strong>en</strong>te a<br />
Cuba y a Puerto Rico. Y “Colombia” como<br />
un lugar adonde se ha de llegar, un objetivo<br />
de organización social y política y de<br />
integración <strong>la</strong>tinoamericana.<br />
La segunda parte, Razón Práctica: Desafíos<br />
Actuales agrupa tres artículos:<br />
El primero es de Mariano Maure y se<br />
titu<strong>la</strong> Categorías para p<strong>en</strong>sar el cambio<br />
social. El autor propone: “<strong>la</strong> discursividad<br />
como producción de s<strong>en</strong>tido; <strong>la</strong><br />
emerg<strong>en</strong>cia como quiebra de totalidades<br />
opresivas; estructura y dislocación”. En el<br />
análisis de <strong>la</strong> discursividad el autor ape<strong>la</strong><br />
a <strong>la</strong> propuesta de Eliseo Verón. Él nos<br />
dice que el “estudio de <strong>la</strong> semiosis es el<br />
estudio de los f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os sociales <strong>en</strong> tanto<br />
que proceso de producción de s<strong>en</strong>tido.<br />
Esta afirmación descansa sobre una doble<br />
hipótesis: toda producción de s<strong>en</strong>tido es<br />
necesariam<strong>en</strong>te social y, a <strong>la</strong> vez, todo f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o<br />
social es un proceso de producción<br />
de s<strong>en</strong>tido. Entonces el discurso resulta<br />
una herrami<strong>en</strong>ta desde donde abordar<br />
<strong>la</strong> conflictividad social. En cuanto a <strong>la</strong><br />
emerg<strong>en</strong>cia, el autor sigue <strong>la</strong> propuesta<br />
de Arturo Roig, qui<strong>en</strong> <strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de que, “contrariam<strong>en</strong>te<br />
a <strong>la</strong> ética del discurso, <strong>la</strong> esca<strong>la</strong><br />
de valores sobre <strong>la</strong> que se organiza<br />
el discurso emerg<strong>en</strong>te subraya constantem<strong>en</strong>te<br />
el dis<strong>en</strong>so. Este discurso se p<strong>la</strong>ntea<br />
como alteridad que rec<strong>la</strong>ma distintas condiciones<br />
de vida. No acepta <strong>la</strong> lógica<br />
imperante, por lo cual se pres<strong>en</strong>ta como<br />
un discurso <strong>en</strong> <strong>la</strong> función utópica y como<br />
una praxis de resist<strong>en</strong>cia fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s injusticias<br />
del modelo” (cfr. p. 127).<br />
P<strong>en</strong>sar el cambio social desde <strong>la</strong> categoría<br />
emerg<strong>en</strong>cia nos permite: int<strong>en</strong>tar<br />
construir desde allí <strong>la</strong> subjetividad <strong>la</strong>tinoamericana;<br />
interpretar a través de esta<br />
emerg<strong>en</strong>cia <strong>la</strong> conflictividad del contin<strong>en</strong>te;<br />
articu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> categoría de emerg<strong>en</strong>cia,<br />
<strong>en</strong> tanto praxis, con el quehacer teórico.<br />
Por su parte, <strong>la</strong> categoría de “dislocación”<br />
permite vislumbrar el lugar desde donde<br />
p<strong>en</strong>sar el cambio social. “El cambio por<br />
su misma condición debe repres<strong>en</strong>tar<br />
una variable no contemp<strong>la</strong>da ya por <strong>la</strong>s<br />
condiciones dominantes”. De alguna forma<br />
dicha categoría se pres<strong>en</strong>taría como<br />
instancia d<strong>en</strong>unciante del statu-quo. Acercándose,<br />
según lo indica el autor, a aquel<strong>la</strong>s<br />
“formas emerg<strong>en</strong>tes” de <strong>la</strong> realidad<br />
<strong>la</strong>tinoamericana.<br />
En el artículo, De <strong>la</strong> cotidianidad a <strong>la</strong><br />
praxis, Marcos O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> introduce el análisis<br />
de estas categorías –cotidianidad y praxisy<br />
su interre<strong>la</strong>ción. Por ello el autor <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra<br />
<strong>en</strong> el análisis de Franco Ferrarotti<br />
una base para <strong>la</strong> noción de cotidianidad<br />
ya que <strong>en</strong> ésta se “funde <strong>la</strong> macro y microhistoria”.<br />
La propuesta de Ferrarotti<br />
gira <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> “historia oral”, más específicam<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> “historia de<br />
vida” que de alguna manera nos ayudaría<br />
a “superar <strong>la</strong>s concepciones hegemónicas<br />
de <strong>la</strong> macro historia”. No es más que <strong>la</strong><br />
recuperación de <strong>la</strong> cotidianidad como espacio<br />
de construcción de <strong>la</strong> memoria colectiva.<br />
Garcia Canclini y Ernesto Lac<strong>la</strong>u<br />
ayudan a disipar sombras <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong><br />
cuestión de <strong>la</strong> cotidianidad y de <strong>la</strong> praxis<br />
pero el autor <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> los conceptos<br />
c<strong>en</strong>trales de Agnes Heller el sust<strong>en</strong>to teórico<br />
para explicar aquel par cotidianidad<br />
y praxis. La vida cotidiana es “el conjunto<br />
de modos de apropiación de los sistemas<br />
de usos” y <strong>la</strong>s expectativas <strong>en</strong> un<br />
mom<strong>en</strong>to histórico y lugar social determinado.<br />
Esto conduce a “<strong>la</strong>s formas de<br />
objetivarse” <strong>la</strong>s cuales se logran a partir<br />
de <strong>la</strong> vida cotidiana.<br />
Ana Luisa Dufour, <strong>en</strong> su artículo Normatividad:<br />
problemas de <strong>la</strong> Universalización<br />
y <strong>la</strong> Difer<strong>en</strong>cialidad, se pregunta por<br />
<strong>la</strong> necesariedad de un fundam<strong>en</strong>to para<br />
<strong>la</strong>s normas. Pero no sin antes ac<strong>la</strong>rar que<br />
son <strong>la</strong>s normas de <strong>la</strong> moralidad –eticidad<br />
<strong>la</strong>s que necesitan fundam<strong>en</strong>tación. La<br />
cuestión es cómo justificar <strong>la</strong> restricción<br />
de <strong>la</strong> libertad del individuo. Ahora bi<strong>en</strong>,<br />
int<strong>en</strong>tar fundam<strong>en</strong>tar una norma desde <strong>la</strong><br />
difer<strong>en</strong>cia supone primeram<strong>en</strong>te reconocer<br />
tales difer<strong>en</strong>cias “desde y con <strong>la</strong>s cuales<br />
actuamos y rec<strong>la</strong>mamos el derecho que<br />
cada uno ti<strong>en</strong>e de expresar sus propias<br />
necesidades y ser escuchado” (cfr. p. 158).<br />
Por ello <strong>la</strong> autora retoma <strong>la</strong> categoría de<br />
moral emerg<strong>en</strong>te para dar cu<strong>en</strong>ta de <strong>la</strong><br />
posibilidad de p<strong>en</strong>sar desde América Latina<br />
una fundam<strong>en</strong>tación de <strong>la</strong> norma que<br />
parta de <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia.<br />
Sonia A. Vargas
Mariana Alvarado: Profesora de Filosofía y<br />
Tesista de <strong>la</strong> Lic<strong>en</strong>ciatura <strong>en</strong> Filosofía <strong>en</strong> <strong>la</strong> Facultad<br />
de Filosofía y Letras de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Cuyo, M<strong>en</strong>doza, Arg<strong>en</strong>tina. Actualm<strong>en</strong>te<br />
se desempeña como ayudante alumna de<br />
<strong>la</strong> cátedra de “Historia de <strong>la</strong> Filosofía Contemporánea”<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> Facultad antes m<strong>en</strong>cionada y<br />
como Adscripta a <strong>la</strong> Cátedra de “Antropología<br />
Filosófica” de <strong>la</strong> Facultad de Educación Elem<strong>en</strong>tal<br />
y Especial de <strong>la</strong> Universidad Nacional de<br />
Cuyo. Autora del capítulo “Zona Educativa: <strong>en</strong>tre<br />
el querer y el poder hacer”, <strong>en</strong>: A. Arpini y<br />
R. Licata (Compils.), Filosofía, Narración, Educación<br />
(M<strong>en</strong>doza, Qellqasqa, 2002).<br />
Fernanda Beigel: Socióloga y Doctora <strong>en</strong> Sociología.<br />
Becaria de CONICET. Autora de Agustín<br />
Cueva: Estado, Sociedad y política <strong>en</strong> América<br />
Latina ((Quito, Casa de <strong>la</strong> Cultura Ecuatoriana,<br />
1995), De cepas y de hombres (M<strong>en</strong>doza, Ediciones<br />
Culturales, 1996), Derribando muros y<br />
creando realidades. Alejandro Serrano Caldera:<br />
un intelectual militante <strong>en</strong> <strong>la</strong> Nicaragua de<br />
hoy (Managua, IDEHU-UPOLI / CIEETS, 1999) y<br />
numerosos artículos <strong>en</strong> <strong>revista</strong>s internacionales.<br />
Su Tesis Doctoral versó sobre “El itinerario y <strong>la</strong><br />
brúju<strong>la</strong>. El recorrido estético – político de José<br />
Carlos Mariátegui”.<br />
Hugo Biagini: Profesor de <strong>la</strong> Universidad de La<br />
P<strong>la</strong>ta e Investigador de CONICET, está especializado<br />
<strong>en</strong> diversas áreas: historia de <strong>la</strong>s ideas y<br />
del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano; problemática<br />
id<strong>en</strong>titaria; liberalismo, positivismo y socialismo;<br />
utopía, juv<strong>en</strong>tud y universidad; estudios político<br />
– culturales comparados (América Latina, España,<br />
Estados Unidos). Entre sus publicaciones<br />
cabe destacar: Filosofía Americana e id<strong>en</strong>tidad<br />
(1989), Historia ideológica y poder social<br />
(1996), Utopías juv<strong>en</strong>iles. De <strong>la</strong> bohemia al<br />
Che (2000), La reforma universitaria (2000).<br />
Carm<strong>en</strong> Bohórquez: Especialista <strong>en</strong> Filosofía <strong>la</strong>tinoamericana<br />
e Historia de América Latina, desarrol<strong>la</strong><br />
su actividad académica <strong>en</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
de Zulia. Entre sus publicaciones reci<strong>en</strong>tes<br />
se cu<strong>en</strong>tan Percibir, creer y conocer (1993), El<br />
resguardo de <strong>la</strong> Nueva Granada. ¿Proteccionismo<br />
o despojo? (1997), Francisco de Miranda.<br />
Précurseur des Indép<strong>en</strong>dances de l’Amérique<br />
Latine (1998).<br />
Ricardo Lionel Costa: Doctor <strong>en</strong> Sociología.<br />
Profesor Titu<strong>la</strong>r Pl<strong>en</strong>ario de Sociología <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad de Filosofía y Humanidades de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Córdoba (Arg<strong>en</strong>tina). Profesor<br />
Titu<strong>la</strong>r de Teoría Sociológica <strong>en</strong> <strong>la</strong> Maestría<br />
<strong>en</strong> Ci<strong>en</strong>cias Sociales de <strong>la</strong> Facultad de Derecho<br />
y Ci<strong>en</strong>cias Sociales de <strong>la</strong> misma Universidad.<br />
Su tesis de doctorado (Frontières du s<strong>en</strong>s,<br />
Los autores<br />
frontières du pouvoir, Universidad R. Descartes,<br />
Sorbonne, París) ha sido <strong>en</strong> Sociología del conocimi<strong>en</strong>to.<br />
La línea de investigación actual es de<br />
análisis interdisciplinario del discurso histórico,<br />
y se lleva a cabo <strong>en</strong> <strong>la</strong> misma Facultad de Filosofía<br />
y Humanidades.<br />
Natalia Fischetti: Profesora de Filosofía por <strong>la</strong><br />
Facultad de Filosofía y Letras de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Cuyo y Tesista de <strong>la</strong> Lic<strong>en</strong>ciatura <strong>en</strong><br />
Filosofía Práctica <strong>en</strong> <strong>la</strong> m<strong>en</strong>cionada Facultad. Ha<br />
participado <strong>en</strong> jornadas y grupos de investigación<br />
acerca de <strong>la</strong> “Filosofía <strong>en</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong>” y <strong>la</strong><br />
práctica de <strong>la</strong> “Filosofía con niños”. Autora del<br />
capítulo “Técnicas para el arte de interpretar/<br />
se”, <strong>en</strong>: A. Arpini y R. Licata (Compils.), Filosofía,<br />
Narración, Educación (M<strong>en</strong>doza, Qellqasqa,<br />
2002).<br />
Norma Fóscolo: Profesora de Filosofía, egresada<br />
de <strong>la</strong> facultad de Filosofía y Letras de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Cuyo, M<strong>en</strong>doza, Arg<strong>en</strong>tina.<br />
Doctora <strong>en</strong> Filosofía por <strong>la</strong> Universidad de<br />
Lovaina. Es Profesora Titu<strong>la</strong>r de Filosofía Social<br />
y Política y de Ética Social y Profesional <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad de Ci<strong>en</strong>cias Políticas y Sociales de <strong>la</strong><br />
UNCuyo. Ha dirigido proyectos de investigación,<br />
los que han dado orig<strong>en</strong> a los sigui<strong>en</strong>tes libros:<br />
Materialidad y poder del discurso. Decir y hacer<br />
jurídicos (M<strong>en</strong>doza, EDIUNC, 1996), Derechos<br />
humanos <strong>en</strong> <strong>la</strong> Arg<strong>en</strong>tina. Del ocultami<strong>en</strong>to<br />
a <strong>la</strong> interpe<strong>la</strong>ción política (M<strong>en</strong>doza, EDIUNC,<br />
2000), Las voces de los jóv<strong>en</strong>es desde <strong>la</strong> vulnerabilidad<br />
(M<strong>en</strong>doza, Inca, 2001). Ha escrito<br />
numerosos artículos sobre ética, filosofía política<br />
y derechos humanos.<br />
Pedro Enrique García Ruíz: Mexicano. Lic<strong>en</strong>ciado<br />
<strong>en</strong> Filosofía por <strong>la</strong> Universidad Autónoma<br />
Metropolitana. Realizó estudios de postgrado<br />
(maestría y doctorado), <strong>en</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional<br />
Autónoma de México, <strong>la</strong> Universidad Complut<strong>en</strong>se<br />
de Madrid y <strong>la</strong> Universidad de Lovaina,<br />
obt<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do el grado de maestro <strong>en</strong> Filosofía con<br />
una tesis sobre el problema de <strong>la</strong> subjetividad<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> obra temprana de Emmanuel Lévinas. Interesado<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s implicaciones éticas de <strong>la</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología<br />
y <strong>la</strong> herm<strong>en</strong>éutica, es actualm<strong>en</strong>te<br />
candidato a Doctor <strong>en</strong> Filosofía por <strong>la</strong> UNAM<br />
con una investigación sobre <strong>la</strong> teoría del sujeto<br />
<strong>en</strong> Lévinas y Ricoeur, y miembro del Círculo Latinoamericano<br />
de F<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ología.<br />
Franz Hinke<strong>la</strong>mmert: Economista y teólogo, nacido<br />
<strong>en</strong> Alemania <strong>en</strong> 1931. Doctor <strong>en</strong> Economía<br />
por <strong>la</strong> Universidad Libre de Berlín y destacado<br />
repres<strong>en</strong>tante de <strong>la</strong> Teología de <strong>la</strong> Liberación.<br />
Radicado <strong>en</strong> Costa Rica, es miembro del Departam<strong>en</strong>to<br />
Ecuménico de Investigaciones. Publica<br />
regu<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Pasos, órgano de difusión del
DEI. Entre sus principales libros publicados <strong>en</strong><br />
español se cu<strong>en</strong>tan: Ideología del desarrollo y<br />
dialéctica de <strong>la</strong> historia (1970), Dialéctica del<br />
desarrollo desigual (1974), Crítica de <strong>la</strong> razón<br />
utópica (1984), Democracia y totalitarismo<br />
(1987), La deuda externa de América Latina<br />
(1988), Cultura de <strong>la</strong> esperanza y sociedad sin<br />
exclusión (1995), Determinismo, caos, sujeto. El<br />
mapa del emperador (1996), El grito del sujeto.<br />
Del teatro mundo del Evangelio de Juan al<br />
perro mundo de <strong>la</strong> globalización (1998).<br />
José Luis Méndez: Sociólogo puertorriqueño,<br />
Doctor <strong>en</strong> Sociología por <strong>la</strong> Universidad de París.<br />
Catedrático del Departam<strong>en</strong>to de Sociología<br />
y Antropología de <strong>la</strong> Universidad de Puerto<br />
Rico, donde llegó a ser Decano de <strong>la</strong> Facultad<br />
de Ci<strong>en</strong>cia Sociales <strong>en</strong> el Recinto Río Piedras<br />
(hasta 1998). Miembro del Instituto de Estudios<br />
del Caribe. Sus investigaciones se ori<strong>en</strong>tan d<strong>en</strong>tro<br />
del campo de <strong>la</strong> Sociología de <strong>la</strong> literatura.<br />
En el año 2000 fue distinguido con <strong>la</strong> designación<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> Cátedra Eug<strong>en</strong>io María de Hostos.<br />
Entre sus últimos trabajos se destaca Cómo<br />
leer a García Márquez: una interpretación sociológica.<br />
Danuta Teresa Mozejko: Doctora <strong>en</strong> Letras por<br />
<strong>la</strong> Universidad de Paris III (Sorbonne Nouvelle).<br />
Profesora Titu<strong>la</strong>r por concurso de Literatura<br />
Hispanoamericana I y Semiótica Literaria I <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad de Filosofía y Humanidades de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Córdoba (Arg<strong>en</strong>tina). Directora<br />
de <strong>la</strong> Maestría <strong>en</strong> Literaturas Latinoamericanas<br />
de <strong>la</strong> misma Facultad. Autora de La<br />
manipu<strong>la</strong>ción <strong>en</strong> el re<strong>la</strong>to indig<strong>en</strong>ista (Bu<strong>en</strong>os<br />
Aires, Edicial, 1994). La investigación actual se<br />
ubica <strong>en</strong> el campo del análisis del discurso desde<br />
el punto de vista de <strong>la</strong>s estrategias de poder<br />
y se desarrol<strong>la</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> Facultad de Filosofía y Humanidades<br />
de <strong>la</strong> UNC.<br />
Laura Mues de Schr<strong>en</strong>k: Mexicana, egresada de<br />
<strong>la</strong> Universidad Nacional Autónoma de México.<br />
Doctora <strong>en</strong> Filosofía por <strong>la</strong> Universidad de<br />
Tubinga, Alemania. Ha dictado cursos <strong>en</strong> diversas<br />
universidades de México, Alemania, Arg<strong>en</strong>tina<br />
y EEUU. Miembro fundador de <strong>la</strong> Academia<br />
Mexicana de Derechos Humanos, pert<strong>en</strong>ece también<br />
a <strong>la</strong> American Philosophical Association, al<br />
Washington Philosophy Club y al Comité Ejecutivo<br />
de IDEA (Asociación Internacional de Ética<br />
para el Desarrollo), con sede <strong>en</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
de Mery<strong>la</strong>nd. Autora de numerosas publicaciones.<br />
Carm<strong>en</strong> Perilli: Doctora <strong>en</strong> Filosofía por <strong>la</strong> Universidad<br />
nacional de Tucumán, Arg<strong>en</strong>tina. En<br />
esa Universidad se desempeña actualm<strong>en</strong>te<br />
como Profesora Titu<strong>la</strong>r de Literatura Hispanoamericana.<br />
Es Investigadora Adjunta de CONI-<br />
CET y Coordinadora del área de Letras <strong>en</strong> el<br />
Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos<br />
(IIELA). Miembro de <strong>la</strong> Comisión<br />
Académica de <strong>la</strong> Carrera del Doctorado <strong>en</strong> Letras<br />
y Directora de Programas de Investigación<br />
sobre cultura y sociedad <strong>en</strong> América Latina. Ha<br />
compi<strong>la</strong>do y editado diversos libros. Entre los<br />
de su autoría se destacan: Historiografía y ficción<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> narrativa <strong>la</strong>tinoamericana (Colección<br />
Humanitas – UNT, 1995), Colonialismo y escritura<br />
<strong>en</strong> América Latina (Tucumán, IIELA,<br />
1998).<br />
María Luisa Rivara de Tuesta: Peruana, nacida<br />
<strong>en</strong> 1930. Es Bachiller <strong>en</strong> Historia, Filosofía<br />
y Educación. Doctora <strong>en</strong> Filosofía y Educación<br />
por <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor de San Marcos,<br />
Lima, Perú, institución <strong>en</strong> <strong>la</strong> que desarrol<strong>la</strong><br />
su principal actividad doc<strong>en</strong>te. Su obra se<br />
articu<strong>la</strong> <strong>en</strong> torno a <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor historiográfica y a <strong>la</strong><br />
filosófica. Es autora de: José de Acosta, un humanista<br />
reformista (1970), Ideólogos de <strong>la</strong><br />
emancipación peruana (1970 y 1988), P<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
prehispánico y filosofía colonial <strong>en</strong> el<br />
Perú (2000), Filosofía e historia de <strong>la</strong>s ideas<br />
<strong>en</strong> el Perú (2000), además de numerosos artículos<br />
<strong>en</strong> <strong>revista</strong>s internacionales.<br />
Arturo Andrés Roig: Arg<strong>en</strong>tino, nacido <strong>en</strong><br />
1922. Es profesor de Filosofía por <strong>la</strong> Facultad<br />
de Filosofía y Letras de <strong>la</strong> Universidad Nacional<br />
de Cuyo, M<strong>en</strong>doza. Profesor Titu<strong>la</strong>r de <strong>la</strong> misma<br />
institución y de otras Universidades <strong>la</strong>tinoamericanas.<br />
Investigador Principal de CONICET, ha<br />
sido Director G<strong>en</strong>eral del C<strong>en</strong>tro de Investigaciones<br />
Ci<strong>en</strong>tíficas y Tecnológicas de M<strong>en</strong>doza, Director<br />
del Instituto de Ci<strong>en</strong>cias Humanas, Sociales<br />
y Ambi<strong>en</strong>tales del CONICET. Autor de más<br />
de cuatroci<strong>en</strong>tas publicaciones, <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s que se<br />
destacan Los krausistas arg<strong>en</strong>tinos (1969), El<br />
espiritualismo arg<strong>en</strong>tino <strong>en</strong>tre 1850 y 1900<br />
(1972), P<strong>la</strong>tón o <strong>la</strong> filosofía como libertad y expectativa<br />
(1972), Teoría y crítica del p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to<br />
<strong>la</strong>tinoamericano (1981), La utopía <strong>en</strong> el<br />
Ecuador (1987), El p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to <strong>la</strong>tinoamericano<br />
y su av<strong>en</strong>tura (1994), Ética del poder y<br />
moralidad de <strong>la</strong> protesta (2002).<br />
Rodolfo Santander: Egresado de <strong>la</strong> Facultad de<br />
Filosofía y Letras de <strong>la</strong> Universidad Nacional de<br />
Cuyo, M<strong>en</strong>doza, Arg<strong>en</strong>tina. Doctor <strong>en</strong> Filosofía<br />
por <strong>la</strong> Universidad de Lovaina, Bélgica. Profesor<br />
e investigador <strong>en</strong> <strong>la</strong> Universidad Autónoma de<br />
Pueb<strong>la</strong>, México, <strong>en</strong> el programa de Semiótica y<br />
Estudios de <strong>la</strong> Significación (SeS), donde coordina<br />
el Seminario de Filosofía. Entre sus publicaciones<br />
cabe seña<strong>la</strong>r: Trabajo y praxis <strong>en</strong> “El<br />
ser y el tiempo” de Martín Heidegger.<br />
Sonia Vargas: Socióloga, egresada de <strong>la</strong> Facultad<br />
de Ci<strong>en</strong>cias Políticas y Sociales de <strong>la</strong> Universidad<br />
Nacional de Cuyo, M<strong>en</strong>doza, Arg<strong>en</strong>tina.<br />
Estudiante del Doctorado <strong>en</strong> Estudios Latinoamericanos<br />
de Costa Rica. Como investigadora,<br />
integra grupos de trabajo sobre Historia de <strong>la</strong>s<br />
Ideas Sociales y Políticas Latinoamericanas.
Sistema de selección de trabajos<br />
Se recibirán co<strong>la</strong>boraciones de autores del país y del extranjero, <strong>la</strong>s cuales serán sometidas a un sistema ciego de<br />
refer<strong>en</strong>cias.<br />
- Las co<strong>la</strong>boraciones serán <strong>en</strong>viadas por duplicado al Comité Editorial de <strong>la</strong> <strong>revista</strong>, no llevarán firma ni indicación<br />
alguna que permita id<strong>en</strong>tificar al autor.<br />
- Los datos personales del autor, así como un currículum abreviado de 10 (diez) líneas como máximo, serán <strong>en</strong>viados<br />
<strong>en</strong> sobre cerrado, <strong>en</strong> cuya cara exterior se indicará el título del trabajo.<br />
- Los trabajos que a juicio del Comité Editorial respondan a <strong>la</strong> temática de <strong>la</strong> <strong>revista</strong> y reúnan los requisitos formales<br />
previstos, serán <strong>en</strong>viados para su evaluación a dos miembros del Comité Asesor y Evaluador, qui<strong>en</strong>es los<br />
juzgarán ignorando <strong>la</strong> id<strong>en</strong>tidad del autor. Si ambos asesores emit<strong>en</strong> opinión favorable, se incluirá el trabajo <strong>en</strong> el<br />
p<strong>la</strong>n de publicación. Si <strong>la</strong>s opiniones resultan diverg<strong>en</strong>tes, se consultará a un tercer miembro del Comité Asesor y<br />
Evaluador.<br />
- El Comité Editorial se reserva el derecho de realizar invitaciones especiales a personalidades destacadas.<br />
Pautas para <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>tación de co<strong>la</strong>boraciones<br />
- Las co<strong>la</strong>boraciones podrán ser artículos o com<strong>en</strong>tarios de libros. Deberán ser inéditos.<br />
- Los artículos t<strong>en</strong>drán un máximo de 48.000 caracteres, incluy<strong>en</strong>do notas y bibliografía. El Comité Editorial se<br />
reserva el derecho de admitir excepciones <strong>en</strong> cuanto a <strong>la</strong> ext<strong>en</strong>sión de los trabajos. Se pres<strong>en</strong>tarán <strong>en</strong> dos copias <strong>en</strong><br />
papel y diskette (con indicación de procesador de texto utilizado). Cada artículo será acompañado de un abstract <strong>en</strong><br />
castel<strong>la</strong>no y <strong>en</strong> inglés<br />
- Los com<strong>en</strong>tarios de libros t<strong>en</strong>drán un máximo de 12.000 caracteres y estarán firmados.<br />
- Las notas ac<strong>la</strong>ratorias que acompañ<strong>en</strong> a los artículos se numerarán <strong>en</strong> forma corrida y se harán prefer<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te<br />
al pie de página<br />
- Las citas y refer<strong>en</strong>cias bibliográficas aparecerán insertas <strong>en</strong> el texto, mediante el uso de paréntesis que cont<strong>en</strong>ga el<br />
apellido del autor/a, el año de publicación, <strong>la</strong>s páginas citadas. Al final del artículo figurará <strong>la</strong> bibliografía <strong>en</strong> ord<strong>en</strong><br />
alfabético, <strong>la</strong>s obras de un mismo autor se ord<strong>en</strong>arán cronológicam<strong>en</strong>te.<br />
- El Comité Editorial se reserva el derecho de determinar, de acuerdo con el p<strong>la</strong>n de publicaciones, <strong>en</strong> qué número<br />
de <strong>la</strong> <strong>revista</strong> aparecerán los trabajos que hayan sido aceptados.<br />
- Los originales no serán devueltos.
Corrección de estilo: Lic. Silvia Palero<br />
Ilustración de tapa: María Inés Palero<br />
mariapalero@yahoo.com.ar<br />
Obra: «El m<strong>en</strong>saje de los valles»<br />
(Cerámica roja, cardón, cedro. 60 x 42 x 30 cm., 2000)<br />
Seleccionada <strong>en</strong> «5th Cairo International Bi<strong>en</strong>alle For Ceramics 2000»<br />
y dec<strong>la</strong>rada de interés provincial, 2000<br />
Diseño de tapa y letras capitu<strong>la</strong>res: Gerardo Tovar<br />
Composición y Armado: María Eug<strong>en</strong>ia Sicilia<br />
Editorial Qellqasqa<br />
Toso 411, San José, Guaymallén, M<strong>en</strong>doza<br />
Septiembre de 2002<br />
qeditor@s<strong>la</strong>tinos.com.ar