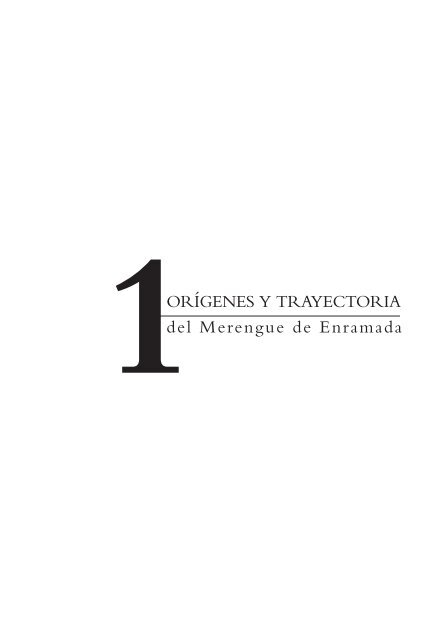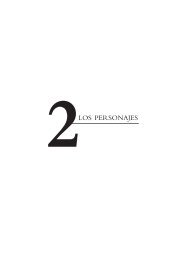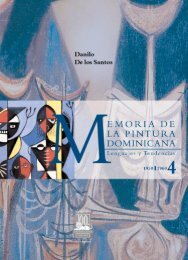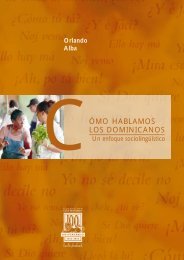Merengue arte (P.gs-1-406) - Grupo Leon Jimenes
Merengue arte (P.gs-1-406) - Grupo Leon Jimenes
Merengue arte (P.gs-1-406) - Grupo Leon Jimenes
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1ORÍGENES Y TRAYECTORIA<br />
del <strong>Merengue</strong> de Enramada
El folclor de mi lugar de origen y yo<br />
LA ÉPOCA EN QUE NACÍ y el ambiente en que discurrieron mi<br />
niñez y mi adolescencia, deben de haber contribuido eficazmente<br />
a reforzar mi inclinación natural hacia el estudio de<br />
la historia y mi amorosa afición al folclor y las sanas tradiciones<br />
de mi pueblo.<br />
Como nací a principios de la década de los años cuarenta<br />
del recien pasado siglo, en Las Gordas, una sección del<br />
municipio de Nagua, en el Nordeste, tuve oportunidad de<br />
conocer a muchos campesinos que venían del siglo anterior,<br />
y escuchar de boca de ellos la versión que ofrecían de acontecimientos,<br />
personajes, costumbres y tradiciones de las que<br />
esos hombres y mujeres fueron testigos, y en algunos casos,<br />
participantes.<br />
Así, desde temprano, tuve la historia por delante. Una<br />
historia oral y rudimentaria, pero historia al fin. En ella<br />
abundaban los relatos y remembranzas de viejos campesinos,<br />
algunos de los cuales podían hablar de acontecimientos<br />
tan lejanos como los de la larga dictadura del general<br />
Ulises Heureaux –Lilís–, quien constituía por sí mismo una<br />
inagotable fuente de anécdotas; de las revueltas y guerras<br />
civiles, los tumultos y las montoneras que caracterizaron la<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
21
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
22<br />
vida nacional desde los comienzos mismos del siglo veinte,<br />
hasta la ocupación militar norteamericana de 1916; y así,<br />
hasta los inicios de la dictadura de Rafael Trujillo en 1930.<br />
Hasta ese momento, lo reitero, porque las traumáticas<br />
consecuencias de ese régimen, hasta en ese aspecto menudo<br />
de la vida cotidiana se sentían. De forma tal que cuando<br />
entraban a tratar de lo que ocurría a partir del ascenso de<br />
Trujillo al poder, los relatos de los campesinos perdían espontaneidad<br />
y estaban condicionados por la desconfianza,<br />
la sospecha y el terror.<br />
Las cosas relatadas por los mayores de mi campo estaban<br />
afectadas por las limitaciones mismas de que eran portadores<br />
aquellos rústicos e inciertos narradores, que sazonaban sus<br />
anécdotas con graciosos e ingenuos ingredientes de exageración,<br />
superstición y autoelogio. De todos modos, fue por ese<br />
medio que recibí mis primeras lecciones de historia patria.<br />
Supe así, siendo yo un niño, que el general Lilís era un<br />
hombre cruel y habilidoso, que tenía una respuesta irónica<br />
a flor de labios, y sabía expresar sus concepciones en sentencias<br />
breves cargadas de filosofía. Por ejemplo, oí decir<br />
que cuando hizo fracasar la Revolución de Moya en 1886,<br />
porque compró a gran p<strong>arte</strong> de los cabecillas de la sublevación<br />
en el Cibao, dijo Lilís que aquello era una buena prueba<br />
de que en la política y en la guerra, “lo que no puede el<br />
plomo lo puede la plata”.<br />
Se decía de él que aconsejaba a sus compadres y subalternos<br />
que se enriquecían con los fondos del Estado, que se<br />
hicieran ricos pero que no exhibieran su riqueza, porque<br />
había que saber “comerse la gallina y esconder las plumas”.<br />
Siempre presté atención a aquellas pláticas, y por ellas<br />
me enteré de las anécdotas del gobernador de Samaná en<br />
tiempos de Lilís, un personaje folclórico y extravagante,<br />
nombrado Moisés Alejandro Anderson, al que apodaban
Macabón. Supe igualmente que los Céspedes, de Puerto Plata,<br />
eran muy bravos guerrilleros. Carlos Céspedes había sido<br />
Comandante de Armas de la común de Matanzas, y una noche,<br />
en el año 1884, unos desalmados lo mataron a traición.<br />
Sus hijos, Benigno y Jesús María Céspedes, que eran seguidores<br />
del general Horacio Vásquez, dominaban en las demarcaciones<br />
de Sosúa, jurisdicción de Puerto Plata. La guerrilla<br />
que comandaba Jesús María se llamaba La Pringamoza,<br />
que es el nombre de una planta cuyas hojas producen un<br />
tormentoso picor en la p<strong>arte</strong> de la piel que entra en contacto<br />
con ellas.<br />
Al viejo Rafael Torres, puertoplateño, que se quedó en<br />
Las Gordas, le oí hablar bastante de estos y otros personajes.<br />
Y, por supuesto, contaba sus alegados hechos de armas;<br />
su personal participación en los combates del legendario<br />
Sitio de Bordas. Hablaba de su paso por las guerras civiles,<br />
y, con singular orgullo de la ocasión en que, según aseguraba,<br />
peleó en Puerto Plata, en 1916, al lado del gobernador<br />
Apolinar Rey, contra los invasores norteamericanos.<br />
Fue al mismo Torres a quien oí contar que durante la dictadura<br />
de Lilís hubo un jefe militar en Puerto Plata al que le<br />
llamaban Yopere. Ese era el apodo por el cual, y según supe<br />
después, se conocía a José Antonio Pérez, nacido en el sur de<br />
los Estados Unidos y venido al país poco antes de la Guerra<br />
de Restauración. Yopere, decía Torres, era muy cruel y dado<br />
a fusilar los prisioneros que caían en su poder; y por eso, el<br />
general Yopere tenía siempre varias sepulturas abiertas en<br />
un rincón del recinto de la fortaleza San Felipe y que a ese<br />
improvisado cementerio Yopere le llamaba El Batatal.<br />
Decía Torres que lo que más le animaba en medio del<br />
combate era oír el punto de guerrilla que tocaba el corneta<br />
de órdenes Hinginio Pérez. El viejo Torres mostraba como<br />
un trofeo, una cicatriz que tenía en el bajo vientre, a causa<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
23
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
24<br />
Uno de los generales de guerrillas y montoneras, de Matanzas, Samaná<br />
y todo el Nordeste era Ramón Antonio Marcelino –Jimaquén–.<br />
El Tiburón de la Bahía, le apodaba la gente de su tiempo.<br />
–Foto cortesía de R. A. Font Bernard–
de un balazo recibido en plena acción, el cual se le curó en<br />
el monte con cáscara de árnica, que es un arbusto con propiedades<br />
curativas.<br />
Yo conocí temprano de la fama de los generales Andrés<br />
Navarro, Demetrio Rodríguez y Desiderio Arias, como ejemplos<br />
del valor de los guerrilleros de la Línea Noroeste. Del<br />
mismo modo sonaban entre tertulias y diálogos, los nombres<br />
y las hazañas de personajes como Pedro Pepín –Perico–, Arístides<br />
Patiño –Tilo– y Miguel Andrés Pichardo –Guelito–, de<br />
Santiago.<br />
Cipriano Bencosme era el principal caudillo horacista<br />
de Moca. Los campesinos no le decían Cipriano, sino Ciprián<br />
Bencosme, y hablaban de él como uno de los hombres más<br />
valientes del Cibao.<br />
Los hermanos Virgilio y Juan José Florimón, así como<br />
José Paula –José Caco– y Ramón Antonio Marcelino –Jimaquén–,<br />
eran en diversos momentos, principales jefes políticos<br />
de Matanzas y sus contornos, y no faltaban los moradores<br />
de mi lugar que decían haber participado en alguna campaña<br />
guerrillera junto a alguno de ellos.<br />
Lico Pérez era el general Manuel de Jesús Pérez Sosa,<br />
mencionado como uno de los más valerosos jefes que pasaron<br />
por la provincia Pacificador, hoy provincia Du<strong>arte</strong>, a la<br />
cual pertenecía la común de San José de Matanzas. De Macorís<br />
también eran los célebres guerrilleros Nicio Pichardo,<br />
Nicomedes Paredes y Gumersindo de los Santos –Sindo<br />
Colorao–.<br />
Y sonaban también los nombres de otros personajes<br />
históricos de la distante región Este, como Cesáreo Guillermo;<br />
del Sur, como Zenón Ovando y el general Pablo Ramírez<br />
–alias– Pablo Mamá. Contaba el viejo Ramón Hernández<br />
–Ramón Pepe–, que una vez fue reclutado y enviado a<br />
pelear a la región Sur, bajo las órdenes del general Ramírez,<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
25
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
26<br />
aunque no sabía precisar si se trataba de Pablo Mamá o del<br />
también sureño general José del Carmen Ramírez –Carmito.<br />
Porque en los tiempos de las montoneras, los campesinos<br />
eran llevados a la fuerza a los frentes de batalla, a combatir<br />
casi siempre sin saber por qué causa lo hacían. Ese<br />
reclutamiento producía sus anécdotas curiosas. Yo oí más<br />
de una vez al viejo Ramón Jiminián hablar de la ocasión en<br />
que fue reclutado y llevado a pie junto a otros hombres a<br />
Samaná; allí, según su narración, lo embarcaron no recuerdo<br />
hacia dónde; al paso de los meses sin recibir noticias de<br />
Ramón, su familia decidió hacerle los novenarios y precisamente<br />
al cumplirse los nueve días del inicio de los funerales,<br />
regresó el hombre a su casa, como si hubiese resucitado,<br />
y la vela se convirtió en una fiesta.<br />
Con motivo de esa ocurrencia, Ramón Jiminián, analfabeto,<br />
desde luego, compuso unas décimas en las cuales contaba<br />
su odisea. Todos los pies de la composición terminaban<br />
diciendo lo mismo: –Si sobro, a mi casa vueivo–. Yo me<br />
aprendí esas décimas de memoria, pero al paso de los años<br />
se me olvidaron y ahora sólo recuerdo un pequeño e incompleto<br />
fragmento:<br />
… … … / … … … / Y en ei Canai de la Mona / se diba ei<br />
vapoi jundiendo / y yo pensando entre sueño / lo que era la<br />
sueite mía / pero confoime decía / si sobro, a mi casa vueivo…<br />
… … /.<br />
Santiago Candelario, con cerca noventa años encima, me<br />
decía, en los finales de los años cincuenta, que él había sido<br />
policía, militar y recluta, en el gobierno del general Lilís, y<br />
en otros gobiernos. Y que aunque fue guardia, no le gustaba<br />
que le dijeran “soldado”, porque, según a él le parecía, los<br />
que se soldaban eran los jarros de hojalata.<br />
Don Santiago me mostraba las marcas que llevaba en<br />
ambos muslos. Fueron hechas por la misma bala, según
aseguraba. Todo ocurrió cuando él estaba de pie en el fragor<br />
de un combate, disparando con su fusil Brogó, y según<br />
su historia, un sólo proyectil de carabina 50-70 le atravesó<br />
los dos muslos y siguió de largo, sin romperle ningún<br />
hueso.<br />
–Esto me pasó cuando el Quiquí–, me decía don Santiago;<br />
es decir, durante la sangrienta guerra civil en que se hundió<br />
el país en el 1912, bajo el gobierno de Eladio Victoria –don<br />
Quiquí–, instalado inmediatamente después de la muerte a<br />
tiros del presidente Ramón Cáceres –Mon–, el 19 de noviembre<br />
de 1911.<br />
Goyo Marrera, de su p<strong>arte</strong>, contaba que perteneció al pelotón<br />
de soldados que hizo guardia de honor ante el cadáver<br />
del ex presidente Ignacio María González, en 1915. Lo que<br />
a Marrera más le llamó la atención en aquellas honras fúnebres<br />
fue la larga barba que caía sobre el pecho y afirmaba el<br />
aspecto tan respetable del cadáver de González.<br />
Cuando envejeció y se quedó en su rancho, allá en Las<br />
Gordas, Goyo Marrera dejó de afeitarse, le creció una barba<br />
joca, copiosa y descuidada y cuando cayó enfermo le pidió<br />
una y otra vez a Tomás Santana, un joven del lugar, que comprara<br />
un peine y lo tuviera listo para que le peinara la barba<br />
y se la colocara sobre el pecho, como se la habían puesto a<br />
Ignacio María González.<br />
Al recibir la noticia de que había muerto el viejo Goyo,<br />
Tomás Santana compró un peine de los fabricados de chifle<br />
de vaca y junto a un jovencito vecino suyo llamado Rafael<br />
Bencosme –Fellito–, se trasladó desde Las Gordas, al paraje<br />
Caño Seco; llegó Tomás al bohío donde estaba el cadáver<br />
del anciano, saludo a los que lo velaban, se quitó el sombrero,<br />
rezó en voz baja unas cuantas oraciones, sacó del bolsillo<br />
el peine recien comprado, y a la luz temblorosa de una<br />
lámpara de kerosene y de las velas que iluminaban el cuerpo<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
27
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
28<br />
sin vida, sin darle explicación a nadie, empezó a cumplir la<br />
petición que Marrera le había hecho. Costaba trabajo lograr<br />
que el peine transitara por entre la enredada barba del difunto,<br />
y a cada tirón, el rostro de Marrera se conmovía, como<br />
si recobrara la vida. Pero: –yo estoy cumpliendo con lo que<br />
él me pidió en vida–, le decía Tomás a los demás presentes,<br />
mientras continuaba su labor.<br />
Entre los relatos a que hago referencia, abundaban los<br />
que trataban sobre las atrocidades de las tropas norteamericanas<br />
que ocuparon el país desde 1916 hasta 1924; lo mismo<br />
que sobre las osadas acciones de Enrique Blanco, aquel<br />
soldado raso oriundo de la sección Don Pedro, del municipio<br />
de Peña, como se le llamaba originalmente a Tamboril.<br />
Enrique Blanco desertó del Ejército en 1932, se fue a la<br />
manigua del Cibao y evadió durante cuatro años una ensañada<br />
persecución de las autoridades, que dejó una sangrienta<br />
estela de muerte y depredación, y culminó con la muerte del<br />
rebelde el 24 de noviembre de 1936, en la localidad de El<br />
Aguacate Arriba, perteneciente al municipio mocano de<br />
Gaspar Hernández.<br />
Era frecuente oír referencias sobre alegados encuentros<br />
en algún camino con Enrique Blanco, quien, en p<strong>arte</strong> por su<br />
hazaña, y en p<strong>arte</strong> por la fértil imaginación de los campesinos,<br />
se convirtió en leyenda. A Enrique Blanco se le atribuían<br />
una certera e inmancable puntería y la protección de<br />
seres sobrenaturales, que, según la superstición colectiva<br />
eran manejados por la madre del perseguido:<br />
La mamá de Enrique Blanco / a todos se lo decía / que<br />
mientras tuviera viva / Enrique no se moría /.<br />
Otros aseguraban que Enrique Blanco estaba protegido,<br />
no por los poderes mágicos de su mamá, sino por los de un<br />
brujo haitiano o “Papabocó” al que Enrique visitó cuando<br />
desertó de la guardia.
Tomás Santana, campesino de Las Gordas,<br />
le cuenta sus anécdotas al autor.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
29
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
30<br />
Era igualmente divertido oír las interminables narraciones<br />
de los cazadores persiguiendo pájaros silvestres en<br />
la frondosa y abundante floresta de antaño, y conocer los<br />
relatos de los viejos monteros, que trataban sobre supuestos<br />
lances con cerdos cimarrones, en los tiempos de “la<br />
crianza suelta”.<br />
Naturalmente, que esta cantera de anécdotas sobre hechos<br />
lejanos para mí, eran p<strong>arte</strong> de una cultura local y regional<br />
sumamente rica y variada en sus formas y expresiones.<br />
Yo no tenía la suficiente capacidad para apreciar todo el<br />
valor cultural que allí se expresaba diariamente, pero me<br />
atraían sin que yo mismo me explicara el porqué, las manifestaciones<br />
del alma de la gente, que conservaba sus viejas<br />
tradiciones, las practicaba y las dejaba impresas como huellas<br />
en la conciencia colectiva.<br />
Yo alcancé a ver los viejos hábitos de cooperación propios<br />
de la sociedad precapitalista, como las juntas, que en la región<br />
Sur le llaman convite. Un día previamente convenido,<br />
acudían verdaderos contingentes de campesinos a trabajar<br />
espontáneamente y sin recompensa económica, en favor de<br />
aquel que convocaba la junta, que podía ser para el más variado<br />
propósito, como chapear o limpiar el suelo de yerbas y<br />
malezas; podía ser para sembrar arroz, maíz o cualquier otro<br />
cereal, e incluso recuerdo haber presenciado, estando yo pequeño,<br />
las juntas de desmonte o para tumbar árboles.<br />
En estas talas se daban cita grupos de campesinos, cada<br />
quien con su hacha, y al fin de la jornada quedaba devastada<br />
la arboleda de lo que hasta entonces era un prado boscoso.<br />
El dueño o usufructuario del terreno se encargaría entonces<br />
del resto de la labor para poner aquel campo en condición<br />
de siembra y de cultivo.<br />
Tenía entonces el campesino una arraigada tendencia<br />
al canto, que se expresaba en décimas y coplas por medio
a las cuales se cumplían también fines distintos y se buscaban<br />
los más variados propósitos. Y por más que he caminado<br />
y me he esforzado en averiguarlo, parece ser que<br />
esa tendencia al canto espontáneo y con motivos típicos<br />
se ha debilitado casi hasta perderse en los campos dominicanos.<br />
Con el canto se buscaba alivio al rigor de la labranza en<br />
las atrasadas condiciones de antaño; en el canto buscaba<br />
compañía el caminante solitario en una noche oscura; servía<br />
también ese ejercicio del <strong>arte</strong> popular para expresar ciertos<br />
estados del espíritu como era el caso de aquel joven que<br />
se sentía feliz por verse correspondido en el amor. O, en cambio,<br />
podía ser el caso de aquel que estaba triste a causa de<br />
un desprecio, o en otro caso más, de aquel que no encontraba<br />
palabras para declararle su pretensión de amor a una<br />
muchacha. Pero ahí estaban las décimas y el canto que acudían<br />
en auxilio del indeciso enamorado para salvarlo de la<br />
vacilación y del silencio.<br />
Las juntas de talar montes tenían como fondo musical<br />
los cantos de hacha. Los piqueros acompasaban el golpe de<br />
sus hachas al ritmo de su canto y recuerdo haber visto y<br />
oído a los hombres sudorosos entonando sus coplas, que<br />
tras cada verso, eran respondidas por un coro de voces que<br />
exclamaban el clásico “ay ombe” o el “jojó” quejumbroso de<br />
los viejos copleros campesinos.<br />
Tan buen coplero / como era yo / y ahora no puedo / subí<br />
la vo /.<br />
Cuando el que cantaba una cu<strong>arte</strong>ta como esa terminaba,<br />
se alzaba la voz de alguien, que podía cantar con otros<br />
motivos:<br />
Muchacha goida / quítate de ai / poi taite viendo / me hace<br />
coitai /.<br />
O si no:<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
31
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
32<br />
Compadre mío / suba la vo / que cuatro jacha / son ma<br />
que do /.<br />
Me contaba mi mamá, que el viejo Doroteo era un labriego<br />
muy orgulloso, y que cuando llegaba a alguna de esas juntas,<br />
tenía una copla preferida para iniciarse en el canto:<br />
Cuando dijieron / que llegué yo / jata la tierra / se etremeció<br />
/.<br />
Y cuando a golpe de hacha, el árbol empezaba a resentirse<br />
y con un crujido sobrecogedor lanzaba al aire su suspiro<br />
de agonía, alguien, como si celebrara aquella inconsciente<br />
obra de depredación, cantaba alegremente:<br />
Si ei palo etralla / tiene razón / le tamo dando / puei corazón<br />
/.<br />
Entonces caía estruendosamente una copiosa guama,<br />
una cabirma santa; algún guárano, un jobo centenario, una<br />
añosa ceiba o un viejo y tal vez milenario balatá, que terminaban<br />
a puro hachazo su existencia, y que al caer golpeaban<br />
la tierra que parecía quejarse como la piel templada de<br />
un tambor. El bosque se acababa, al sucumbir como gigantes<br />
abatidos aquellos árboles que nunca más se repondrían.<br />
Yo contemplé varias veces desde lejos ese torneo de<br />
fuerza, canto y de inconsciente devastación de la floresta.<br />
Igualmente, el canto se usaba como alivio y aliciente, en<br />
el fragor de otro tipo de actividad agrícola; y del canto se<br />
nutrían las supersticiones y creencias, los rituales y las festividades<br />
que formaban p<strong>arte</strong> de la religiosidad popular. Especialmente<br />
las velas o velaciones eran oportunidad propicia<br />
para que surgieran la inspiración poética y el canto mismo,<br />
con la particularidad de que en este tipo de actividad<br />
social el género más usado era la décima.<br />
Había velas de cabo de año, como se les llamaba a las<br />
celebradas en honor a la memoria de alguien en el aniversario<br />
de su muerte, y era esa una actividad esencialmente
solemne. En ellas sólo se cantaban los himnos religiosos.<br />
En cambio, a las velas de canto, o de alegría, se daba cita la<br />
gente para cantar o deleitarse oyendo cantar a los otros.<br />
Se recitaban o cantaban a viva voz, décimas y cu<strong>arte</strong>tas<br />
ya conocidas. O, con frecuencia, verdaderos virtuosos del<br />
repentismo cantaban cu<strong>arte</strong>tas o décimas enteras improvisadas<br />
en el acto.<br />
Había décimas y cu<strong>arte</strong>tas a lo divino, dedicadas a exhaltar<br />
a Dios, la religión o algún ídolo tenido por sagrado,<br />
décimas en amor, con enternecidas exaltaciones al ser amado<br />
o pretendido:<br />
Me mandán a coitai flore / y la coité de campeche / ¿cómo<br />
no te voa querei / boquita de duice e leche? /.<br />
Había décimas en las cuales cada quien defendía y afirmaba<br />
las virtudes que se atribuía a sí mismo, incluyendo la<br />
que alguna joven lugareña cantaba, como para provocar<br />
codicia en algún galán o para acreditarse ante las mujeres<br />
de más edad:<br />
Yo soy palomita nueva / que ahora empiezo a volai / y en ei<br />
palo que me asiento / jago la tierra temblai /.<br />
A seguidas, venían los cuatro pies que correspondían a<br />
los cuatro versos de esa chispeante y provocativa cu<strong>arte</strong>ta.<br />
Ese cantar podía encontrar respuesta en el de aquel que también<br />
se ponderaba a sí mismo:<br />
Soy joven y me garantizo / que en cualequiera momento /<br />
a la casa que yo dentro / si no le doy no le quito / poique yo<br />
dede chiquito / buena educación tomé / demasiado sabe uté /<br />
no soy joven vagabundo / y apreciao de todo ei mundo / yo fui<br />
joven que me crie /.<br />
El canto podía ser en desprecio del hombre a la mujer:<br />
Te comparo con la mota / poique ma no pué valei / poique<br />
tu ere una mujei / que no iguala con la sotra / tu ere puta y<br />
ecandalosa / como una perra en caloi / un perro macho e mejoi /<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
33
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
34<br />
tiene mucha mejoi talla / tu ha peidido tu valoi / para mí no<br />
vale nada /.<br />
Si había una mujer de por medio, los que se la disputaban<br />
sabían competir y amenazarse en versos. Eran estas las<br />
llamadas décimas en desafío y no era raro el que este tipo de<br />
canto trajera sus malas consecuencias.<br />
Yo no te puedo quitai / ei que ella te gute a tí / pero delante de<br />
mí / no la puede enamorai / poique te voy a hacei peleai / no<br />
poquito sino mucho / eto que yo te pregunto / no e de juego, e de<br />
veidá / enamórala y verá / como te hago pasá un suto /.<br />
El desafiado, si tenía ánimo, tenía también material a<br />
mano para no quedarse callado:<br />
La enamoro de hora a hora / y de minuto a minuto / la<br />
enamoro y no me asuto / y no me epanto de tu sombra / la<br />
enamoro y tú no inora / lo que le quiero declarai / la enamoro<br />
en tu lugai / y dondequiera que la vea / y vivo con esa idea / de<br />
voiveila a enamorai /.<br />
La que sigue era más directa y desafiante aún:<br />
Te cueta mandá a hacé un saco / y caigaila a la cabeza /<br />
poique aonde quiera que la meta / sin duda te la sonsaco / la<br />
oima de tu zapato / la jallate en mi peisona / poique yo te la<br />
enamoro / y conquito su placere / y así, para la mujere / yo si<br />
soi mala caicoma /.<br />
Ese folclor tan rico tenía, por supuesto, sus cultores.<br />
Había en mi tierra poetas naturales que sin saber de letras<br />
se inspiraban en los más disímiles motivos y con inigualable<br />
imaginación y contagiosa gracia, los narraban<br />
en versos.<br />
Yo no conocí a Manuelico Jiminián, pero sí los testimonios<br />
verbales del verdadero talento de la poesía popular que había<br />
en él. Las décimas de Manuelico se recitaron por décadas en<br />
Las Gordas; eran composiciones que surgían a chorro lleno en<br />
la imaginación del autor, y salían con una construcción
impecable y con una rima perfecta. Hay aún ancianos de mi<br />
campo que conservan algunas grabadas en su recuerdo, y<br />
yo mismo me deleité escuchando a mi tío Manuel Hernández<br />
que, con su inigualable capacidad de retención mental,<br />
se sabía muchas de ellas de memoria. Me aprendí varias<br />
décimas y cu<strong>arte</strong>tas de las de Manuelico, pero las otras, por<br />
una imperdonable negligencia, nunca las grabé, y probablemente<br />
se perdieron para siempre en la indiferencia y el olvido<br />
de las nuevas generaciones.<br />
Si a toditos los ladrones / les naciera un chifle en la frente /<br />
por Dios, que entre tanta gente / fueran pocos los motones / …,<br />
sentenciaba una de las cu<strong>arte</strong>tas de Manuelico.<br />
Hubo en mi tierra otro fecundo decimero. Tal vez sería<br />
por los comienzos de la década de los cincuenta cuando llegó<br />
a la ciénaga de Perucho, en el paraje Los Naranjos, la<br />
más numerosa emigración de que se tuviera noticias hasta<br />
entonces, de patos provenientes de la Florida. Allí acudió<br />
gente de toda la sección de Las Gordas y de numerosas comarcas<br />
aledañas, a perseguir y cazar aquellas raras aves que,<br />
después del largo viaje, apenas tenían fuerzas para dar algunos<br />
cansados aletazos sobre las aguas y patalear en las yerbas<br />
y el légamo de la ciénaga, antes de caer en las ávidas<br />
manos de sus depredadores.<br />
Surgieron mil comentarios y anécdotas acerca de lo que<br />
fue un verdadero acontecimiento para la vida monótona de<br />
aquellos tiempos y tales lugares. Más de un campesino poeta<br />
produjo sus cu<strong>arte</strong>tas y sus décimas, pero el más destacado<br />
lo fue entonces Rafael –Fello– Fañas, un campesino espigado,<br />
como todos los de su apellido en aquel lugar, que tocaba<br />
tambora y a veces sacaba música a un acordeón, y que<br />
entonces compuso décimas a granel.<br />
De aquel torrente de composiciones con los patos como<br />
tema, fueron pocos los que se salvaron. Un haitiano apodado<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
35
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
36<br />
Yanicó, que había perdido la vista y que residía en el paraje<br />
Los Naranjos, a donde fue a dar para salvarse de la matanza<br />
de haitianos ordenada por Trujillo en octubre de 1937, fue<br />
de los que llevó su p<strong>arte</strong>:<br />
Yanicó salió juyendo / atrá de un pato “gurrión” / y como<br />
era ciego ai fin / le echó mano a un tocón /.<br />
A Tino, un joven labriego del vecindario donde vivía Fello<br />
Fañas, se le dedicó su décima porque, según el poeta, fue el<br />
rey de los comepatos, al punto de que, después de repasar<br />
los bohíos del paraje La Ciénaga, donde vivió siempre Fello<br />
Fañas, Tino se iba a su propia casa a repetir la comida.<br />
Tino comía onde Meicé / onde Maro y onde Colaza / y decía<br />
que tenía sé / pa voivé a comé a su casa / … le guta mucho<br />
la grasa / para mojar el arró / y entre to lo comepato / Tino fue<br />
ei que ma comió /.<br />
Se corrió el rumor de que la carne de los célebres y<br />
martirizados patos castraba a los hombres, y a ello se refería<br />
una décima en la cual mi tío Juan Chaljub era supuestamente<br />
emplazado por su querida, otra tía mía llamada<br />
Victoria Hernández, apodada Vita o Victorita. A Juan, conforme<br />
con la décima, y con tal de seguir comiendo patos,<br />
poco le importaba que Victorita lo dejara, y hasta estaba<br />
en disposición de separarse de su propia esposa, doña<br />
Florita Rizik.<br />
Vitorita un día le dijo / etando solo lo dó / si no deja eí<br />
comei pato / no vamo a dejai tu y yo / Juan Chaijú le contetó /<br />
quisiera pero no puedo / e’ que me lo hallo tan bueno / me<br />
saben a bicochito / yo hata a Florita la dejo / si e de dejai mi<br />
patico /.<br />
Fello Fañas compuso otra basada en el mismo drama<br />
imaginario de Victorita y Juan Chaljub y del peligro de terminar<br />
castrado que corría el hombre si seguía comiendo de<br />
las famosas aves.
Juan Chaijú come lo pato / y dice que quien se lo quita /<br />
que si ha de dejai lo pato / mejoi deja a Vitorita / y si va y tiene<br />
la dicha / de voiveila a conseguí / y si lo pato, de aquí / se<br />
mudan pa’ otro lugai / Juan Chaijú queda capao / pero se va a<br />
aprovechai /.<br />
Del mismo modo, fue llevado al verso popular aquel caso<br />
en el cual, según el decir de la gente, se vio envuelto un catequista<br />
de un campo de Nagua, que era tan devoto que hasta<br />
con sotana como los padres auténticos se vestía. El hombre<br />
era un negro, que aparentaba ser muy serio y en base a eso, las<br />
familias confiaban sus hijas señoritas, afiliadas a la congregación<br />
Hijas de María, para que el dirigente religioso las catequizara<br />
en los principios de la fe católica. Como usaba sotana y<br />
era negro, el catequista del relato fue bautizado por lo bajo<br />
con el apodo de El Padre Prieto. Hasta que estalló el escándalo<br />
al saberse que el pastor se pasó de la raya y varias de las<br />
muchachas salieron embarazadas. Así nacieron los versos de<br />
una burlona y descarnada cu<strong>arte</strong>ta que se llevó al merengue:<br />
Muchacha dile a tu madre / que te rece un padrenuestro / que<br />
las Hijas de María / tan’ preñá del padre prieto /.<br />
Por último, y para no decir más de estos asuntos que<br />
dan para escribir tomos enteros, permítanme señalar como<br />
otro componente del folclor al calor del cual nací y me hice<br />
hombre, los cantos en las fiestas de palos o atabales.<br />
No tengo idea de quien llevó la costumbre de tocar palos<br />
a mi lugar. Sólo se que desde que tuve uso de razón, escuché<br />
tocar los palos, cantar los cantos que se entonaban a su ritmo<br />
y vi la gente bailar alegremente en las fiestas celebradas<br />
con ese tipo de instrumento como base. Por lo general, las<br />
fiestas de atabales se hacían con motivo de alguna festividad<br />
religiosa, como la del 21 de enero, Día de la Altagracia.<br />
La vieja Negra era la mujer de Manuel Jiminián. Por eso<br />
se le llamaba Negra Manuel. Vivían los dos a orillas del río<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
37
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
38<br />
Boba y a la sombra de una gigantesca anacahuita. Negra,<br />
que también era negra de color, era la imagen viva de la<br />
mujer campesina tradicional. Se cubría la cabeza con un<br />
paño de dril blanco, que era, generalmente, de la misma tela<br />
de que estaban hechos los largos vestidos que acostumbraba<br />
usar.<br />
Se paseaba como una reina soberana por los alrededores<br />
de su vivienda, con un aire de autoridad contra el cual<br />
nadie atentaba. Sin quitarse la pipa de la boca respondía<br />
con un piadoso: ¡Dios te bendiga!, o con un simple y lacónico:<br />
“Bendiga”, cuando algún niño o algún adulto joven le<br />
besaba la mano. Y todo el poder de aquella vieja matriarca<br />
parecía multiplicarse cuando llegaban las noches conmemorativas<br />
de la novena a la Altagracia, que terminaban el<br />
veintiuno.<br />
A prima noche se rezaba el rosario, y desde que terminaban<br />
las muy solemnes oraciones, todo se envolvía en el jolgorio<br />
al son de los atabales. Los músicos, poetas, cantantes<br />
y bailadores eran los mismos campesinos que al salir de sus<br />
conucos y terminar sus labranzas diarias, apenas se detenían<br />
en sus viviendas para irse a la fiesta que convocaba<br />
Negra Manuel.<br />
El bohío de suelo, y el amplio y bien cuidado patio se<br />
llenaban de gente, mientras Negra se desplazaba de un<br />
lado a otro, con su palo de olla en las manos, atenta siempre<br />
a las empanadas, los dulces, las habichuelas con dulce<br />
y el té de jengibre que estaban a disposición de los interesados.<br />
Esas fiestas de atabales servían de escenario para una<br />
de las más claras demostraciones de la creatividad y el talento<br />
poético de los campesinos. Se cantaba sin descanso,<br />
porque, a diferencia de otras modalidades de la música<br />
folclórica que pueden extenderse en intermedios más o
menos largos sin el canto, en los atabales el canto resulta<br />
indispensable, porque sin él la música resulta monótona y<br />
suena como vacía y desesperada, como si reclamara en su<br />
auxilio, la voz de algún cantor emocionado.<br />
Todo era improvisado, y en esas fiestas de palos era preciso<br />
no sólo improvisar los versos, sino también ajustarse a<br />
veces a una especie de pie forzado, de modo que quien entraba<br />
a cantar debía empezar obligatoriamente por el último<br />
verso de quien le precedía. Y no era raro que, en algún<br />
momento de la fiesta, que se extendía hasta altas horas de la<br />
noche, todos los asistentes dejaran de bailar y prefirieran<br />
deleitarse oyendo las composiciones improvisadas de aquellos<br />
rústicos compositores.<br />
Estas son nada más que algunas expresiones del rico contenido<br />
folclórico del tiempo y el lugar de mi origen. Faltaría<br />
espacio para contarles de los remedios caseros recomendados<br />
por la tradición, por curanderos y brujos, a los cuales y<br />
en medio de la desatención y la insalubridad, apelaban los<br />
habitantes de esos campos. De las p<strong>arte</strong>ras y comadronas,<br />
de los ensalmos y las oraciones que servían para todo. Como<br />
remedio para el dolor de muela y para cortar las hemorragias,<br />
para la conquista amorosa y la buena suerte, para deshacer<br />
las malas intenciones de algún enemigo o para destruirlo<br />
antes de que ese enemigo usara algún poder sobrenatural.<br />
Resultaría demasiado largo hablar también del significado<br />
y la popularidad de que gozaron entonces celebraciones<br />
del santoral folclórico, como la de San Juan, el 24 de<br />
junio, que los campesinos de mi región conmemoraban corriendo<br />
a caballo.<br />
Y se requeriría de un tomo ap<strong>arte</strong> para tratar sobre el<br />
ambiente de miedo y de misterio que se imponía en los días<br />
de la Semana Santa, especialmente desde el jueves cuando<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
39
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
40<br />
al decir de los mayores, “ya Dios está muerto y el Diablo<br />
anda suelto”.<br />
Me encariñé desde un principio con todo ese caudal de<br />
la cultura popular; y esa tendencia creció en mí, conforme<br />
yo mismo fui creciendo y madurando como hombre. Respeté<br />
las tradiciones y creencias de la gente; disfruté las manifestaciones<br />
del <strong>arte</strong> libre y espontáneo de los campesinos y,<br />
en muchos casos, como en las fiestas de atabales de Negra<br />
Manuel, me integré a ellas como otro más de los intérpretes.<br />
Nunca jamás hice burla de las anécdotas y relatos de los<br />
ancianos, por más increíbles que me parecieran; y, por el<br />
contrario, los escuché con la debida atención. Respeté igualmente<br />
las creencias libres y sanas de los demás y las buenas<br />
tradiciones que el pueblo cultivaba y apreciaba, en algunos<br />
casos, con su dosis de veneración y culto.<br />
Lo observé todo con el deseo de aprender, aunque en los<br />
tiempos de mi adolescencia no me imaginé que alguna vez<br />
escribiría un libro acerca de estas cosas, ni del elemento folclórico<br />
que más me fascinaba desde entonces; porque a pesar<br />
de todo lo dicho hasta el momento, falta hablar de un<br />
personaje surgido y desarrollado en el núcleo mismo de toda<br />
aquella cultura campesina. Ese personaje es el merengue.
El merengue y yo<br />
NAGUA ES UN FÉRTIL SEMILLERO DE ACORDEONISTAS y compositores<br />
de merengue, y Las Gordas y sus comarcas vecinas, como<br />
p<strong>arte</strong> de Nagua, son un reflejo fiel de esa verdad.<br />
A Nagua, los acordeones y el merengue le llegaron de<br />
Puerto Plata. Más que a Nagua, los acordeones y el merengue<br />
adonde llegaron primero fue a Matanzas, distrito portuario<br />
que, hasta el terremoto del 4 de agosto de 1946, era el<br />
centro económico, cultural y político de la zona aledaña a la<br />
bahía escocesa, cuando el poblado de Boca de Nagua era<br />
apenas un caserío.<br />
En los finales del siglo diecinueve y hasta bastante avanzado<br />
el siglo veinte, la gallera era una institución de importancia<br />
y de prestigio. Desde siempre, en ella encontraba desahogo<br />
la pasión por las peleas de gallos, se daba rienda suelta<br />
al deseo de ganar dinero, y era escenario propicio para el<br />
cultivo de las relaciones sociales. La gallera era inconcebible<br />
sin la fiesta.<br />
San José de Matanzas, un poblado más viejo que la República,<br />
contaba con una de las más célebres y afamadas<br />
galleras de toda la costa Nordeste. Pero entre finales del siglo<br />
diecinueve y los comienzos del veinte, las fiestas de los<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
41
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
42<br />
matanceros no se alegraban con acordeón, güira y tambora,<br />
sino con instrumentos de cuerda, especialmente con el cuatro,<br />
una especie de guitarra que las manos dominicanas aprendieron<br />
a fabricar, de una sola pieza de madera. Las cuerdas<br />
para el cuatro se adquirían en el comercio; pero también se<br />
hacían en casa, usando tripas de chivo secadas al sol.<br />
Adquirió fama entre los habitantes de la Costa Norte y<br />
Nordeste, un tocador de cuatro llamado Ramón Ruiz, de<br />
Sosúa; igual que su colega José Ramón Castaños. Al compás<br />
de la música de esos y otros ejecutantes del cuatro, los<br />
matanceros bailaron el guarapo, el zapateo, y el merengue,<br />
entre otros ritmos.<br />
Matanzas tenía una fuerte y activa relación con Puerto<br />
Plata, de donde procedió a veces el Jefe Comunal o Comandante<br />
de Armas que representaba la autoridad en la común.<br />
El intercambio comercial por vía marítima y la relación política<br />
entre los dos puntos, impulsó a muchos puertoplateños<br />
hacia el litoral Nordeste, y, especialmente de Sosúa, hubo políticos<br />
y hombres de armas como Carlos Céspedes y Eduardo<br />
Martínez, que fueron jefes comunales de Matanzas.<br />
Entre los nativos de Sosúa que más influencia ejercieron<br />
en ese mismo litoral, sobresalió Pedro Gregorio Martínez,<br />
propietario de los más grandes hatos de la región, y<br />
uno de los troncos de un apellido que quedó diseminado<br />
para siempre en todo lo que es hoy jurisdicción de la provincia<br />
María Trinidad Sánchez.<br />
Muchos investigadores dan por un hecho históricamente<br />
cierto, el que los acordeones entraron al país por Puerto<br />
Plata. Como p<strong>arte</strong> del intercambio comercial, de la relación<br />
política, artística y cultural, fue de Puerto Plata que a Matanzas<br />
y sus contornos les llegaron los acordeones y también<br />
los buenos acordeonistas. Entre estos, el más destacado<br />
fue Minar Martínez, oriundo de Sosúa, que se trasladó a
un campo en jurisdicción de Matanzas, por el año 1915,<br />
cuando ya tenía veinticinco años y era un inigualable manejador<br />
del acordeón.<br />
En su obra descriptiva titulada De Sosúa a Matanzas, el<br />
historiador puertoplateño Rufino Martínez, menciona a un<br />
señor conocido como Chego el Ciego, según se lee en el texto,<br />
que era un músico de acordeón, residente en Sánchez.<br />
Pero hasta la llegada de Minar Martínez, no se tienen noticias<br />
de que en jurisdicción de Matanzas ni en la región costera<br />
aledaña a Sánchez y Samaná, se hubiese destacado algún<br />
acordeonista de importancia.<br />
En buena ley puede decirse que fueron manos puertoplateñas<br />
las que enseñaron a los nagüeros a tocar el acordeón y<br />
el merengue. Porque fue Minar Martínez quien sirvió de maestro<br />
y de modelo a muchos matanceros y nagüeros, que se<br />
entusiasmaron al oir la música de este brillante intérprete.<br />
Sin embargo, a partir de ahí, los hijos de Nagua adoptaron<br />
el merengue, lo hicieron cosa suya, y con su temperamento<br />
alegre y su <strong>arte</strong> natural, empezaron a ponerle una<br />
dulzura y una gracia tan especiales como en ningún otro<br />
punto del país saben ponerle. El merengue nagüero adquirió<br />
categoría propia, empezaron a levantarse grandes músicos,<br />
y cuando Minar Martínez falleció en septiembre de 1942,<br />
ya la región entera era un semillero de merengues y buenos<br />
acordeonistas.<br />
En ese festivo ambiente merenguero nací yo al mundo,<br />
seis meses antes de que Minar Martínez falleciera, exactamente<br />
en el solar y la casa que más adelante se convirtió<br />
para siempre en vivienda de mis padres y sus cinco hijos. Y<br />
así, desde que abrí los ojos, tuve el merengue como fondo<br />
musical de mi existencia.<br />
No conocí a Minar Martínez, pero desde niño empecé a oír<br />
su nombre y su fama de acordeonista virtuoso. De acuerdo<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
43
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
44<br />
con la foto que vi hace ya muchos años en manos de mi tía<br />
Ubaldina Hernández, que fue mujer de Minar, éste era un<br />
hombre de facciones finas y pelo suave, y me cuentan quienes<br />
lo conocieron que era persona de poco hablar. Se<br />
avecindó en Las Gordas, vivía del comercio, y el acordeón lo<br />
usaba como algo para su deleite personal o en bailes de<br />
amigos y parientes.<br />
Minar Martínez no cantaba o, según el testimonio de<br />
quienes lo conocieron, “cantaba a veces y no muy bien, cuando<br />
estaba muy enamorado”. Su virtud residía en la ejecución<br />
de los merengues. Acompañado del tamborero y el<br />
güirero, Minar se concentraba en su música; como abrazado<br />
al acordeón, se sumergía en un profundo silencio mientras<br />
tocaba, y eran sus acompañantes quienes se encargaban<br />
de cantar. La de Minar era una música acompasada y<br />
contagiosa, que convidaba al baile, y era imposible oírla y<br />
quedarse sentado.<br />
La gente de más edad que yo, allá en mi tierra, recuerda<br />
junto a Minar Martínez, a Bilo Henríquez; y cuando esa gente<br />
habla de buenos músicos y quiere establecer comparaciones,<br />
acude a los nombres de estos dos grandes acordeonistas<br />
para ponerlos como ejemplos.<br />
Yo tampoco recuerdo haber visto jamás a Bilo Henríquez,<br />
aunque era de mi zona; pero de su condición de<br />
merenguero destacado, hablan también las tradiciones. Bilo<br />
murió muy joven. Me cuentan sus parientes cercanos, como<br />
sus sobrinos Valerio, Aminta y Liberato Henríquez, y muchos<br />
otros que lo conocieron, que las malas noches de las<br />
parrandas largas le arruinaron la salud. Apenas alcanzaba<br />
los treinta años, cuando cayó enfermo y nunca pudo recuperarse;<br />
ya grave, se fue a la sección de Boba, a casa de una<br />
hermana suya llamada Valentina, y ahí terminó de morir<br />
con el hígado destrozado, en 1945.
La fama de Bilo Henríquez se extendió mucho más que<br />
la de Minar Martínez. Mientras este último tenía la música<br />
como algo ocasional y secundario, Bilo la ejercía muchas<br />
veces como un oficio y se iba a otros lugares a amenizar<br />
fiestas de gallera y enramada. Además, los versos tristes de<br />
un merengue que cantaba siempre Bolo Henríquez, contribuyeron<br />
a hacer de Bilo un personaje cuyo nombre ha perdurado<br />
a través del tiempo:<br />
Antes de morir / me lo dijo Bilo / si sigues tocando / te pasa<br />
lo mismo /.<br />
Otros merengues aluden al momento en que: “Se murió<br />
Bilito”, y aún hoy hay grabaciones en las cuales se hace mención<br />
del legendario artista popular. Fue él quien le puso música<br />
al merengue Juanita Morey, que tiene a esta célebre mujer<br />
como personaje central de sus letras. Según el relato que<br />
la misma Juanita Morey hizo hace unos años, en el programa<br />
de televisión El Gordo de la Semana, dirigido por el señor<br />
Freddy Beras Goico, en una fiesta que tocaba Bilo en Los<br />
Yayales, Nagua; ella le recitó los versos al joven acordeonista,<br />
éste se encargó de ponerle la música, y así nació un merengue<br />
que ha perdurado a través del tiempo, y que hoy sigue<br />
deleitando a los amantes del merengue de todo el país.<br />
En cuanto a Bolo Henríquez he de decirles que lo conocí<br />
muy bien y lo vi tocar durante mucho tiempo. Nació en 1913.<br />
Su nombre propio era Juan Henríquez de la Cruz, hermano<br />
de Bilo de padre y madre, ambos eran hijos de José Calazán<br />
Henríquez y una señora apellido de la Cruz, de acuerdo a lo<br />
que me cuenta don Valerio Henríquez.<br />
Bolo, de más edad que Bilo, era bajito de estatura, de<br />
piel trigueña y semblante agradable; ágil y movido en la ejecución<br />
de sus merengues, pero fuera de ahí era un hombre<br />
tranquilo y silencioso. A causa de una infección que no recibió<br />
a tiempo el adecuado tratamiento, Bolo perdió un ojo,<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
45
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
46<br />
Bolo Mercado, a la derecha, junto a contemporáneos suyos<br />
de Las Gordas, celebrando los ochenta años de Jorge Chaljub,<br />
quien aparece al centro de la foto.<br />
Minar Martínez, de Sosúa,<br />
se trasladó a Nagua, en 1915,<br />
fue principal propulsor del merengue típico en el Nordeste.<br />
–Foto cortesía de Jorge Luis Cisneros–
y para cubrir la cicatriz, usaba siempre unos lentes oscuros.<br />
Tocaba con fuerza y con dulzura, era uno de los mejores<br />
músicos de su región y su voz sonora y clara era conocida<br />
por los campesinos desde lejos. Su muerte, aunque no se<br />
tiene la fecha precisa en que ocurrió, debe haber sucedido<br />
entrada ya la década de los sesenta del recién pasado siglo<br />
veinte, cuando ya Bolo era un hombre bastante maduro.<br />
A Bolo se le hizo una importante distinción. En el libro<br />
titulado De Música y Orquestas Bailables Dominicanas, escrito<br />
por el maestro Luis Alberti en 1959, el autor hace una<br />
lista de las orquestas y conjuntos existentes en las diferentes<br />
puntos del país. Cuando habla de Nagua, Alberti cita dos: la<br />
orquesta Nagua, dirigida por Rafael D. Grullón –Sunito–, y<br />
el conjunto típico de Bolo Henríquez. A ningún otro acordeonista<br />
se le cita así expresamente, a la cabeza de un conjunto<br />
en esa lista. De esa manera, un clásico de la música<br />
dominicana le hizo el reconocimiento de la mención, a un<br />
humilde acordeonista campesino de aquel tiempo. Aunque<br />
es probable que el propio Bolo ni siquiera se enterara de<br />
este importante dato y de cómo, de manos de un maestro<br />
como Alberti, su nombre pasó a la historia escrita de la<br />
música dominicana.<br />
En los tiempos de mi niñez, en mi región natal se levantaron<br />
otros músicos. Cesáreo, Joaquín y Elías de la Cruz eran<br />
tres hermanos acordeonistas. A esos sí los vi tocar infinidad<br />
de veces el acordeón. De los tres, el que mejor tocaba era<br />
Cesáreo; pero los otros dos, además de su buena ejecución,<br />
cantaban bien. Joaquín tenía una voz alta y redonda como<br />
la de cualquier barítono. Desde antes de llegar al sitio de la<br />
fiesta, se podía saber cuando Joaquín tocaba. Por su canto<br />
fuerte y alto, y porque mientras movías las notas, golpeaba<br />
rítmicamente el piso con los pies. Elías, de su p<strong>arte</strong>, tenía<br />
una voz mucho más fina y melodiosa.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
47
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
48<br />
Así, por allá por la década de los cincuenta, a Las Gordas,<br />
como a los muchos puntos de aquella p<strong>arte</strong> del Nordeste, podía<br />
faltarle cualquier cosa menos merengues y merengueros.<br />
Porque los acordeonistas andaban a granel, incluyéndose en<br />
ellos a Luis Martínez, a quien apodaban Luis Minar. Le decían<br />
así porque él era uno de los numerosos hijos que por<br />
esos lugares dejó Minar Martínez. Además, en determinadas<br />
ocasiones llegaban al lugar acordeonistas de otros puntos,<br />
como Roque Marmolejos, que era de los campos de Cabrera;<br />
Niño Guzmán, que llegó desde Gaspar Hernández, y otros.<br />
Cuando empezaron a llegar los radios a mi campo, la<br />
gente acudía a saciar su curiosidad escuchando aquel aparato<br />
que “habla sin gente adentro”. Muchos lo hacían por la<br />
mañana, cuando se oía el programa La Hacienda por la Radio,<br />
en el cual tocaba el cu<strong>arte</strong>to de Isidoro Flores; y la mayor<br />
p<strong>arte</strong>, a las dos de la tarde cuando tocaba el Trío Reynoso.<br />
Ambos programas eran difundidos por La Voz Dominicana.<br />
Se oía también un programa nocturno de merengues en una<br />
emisora de Santiago, llamada La Voz de la Reelección. El programa,<br />
de muy amplia audiencia en el Cibao, lo amenizaba el<br />
Trío Santiago, cuyo director era un acordeonista santiaguero<br />
llamado Paulino Rodríguez.<br />
El caserío de Las Gordas se levantó en un llano húmedo<br />
y pantanoso, que se extiende entre el mar y la montaña, entre<br />
las aguas azules y espumosas de la bahía Escocesa y las<br />
estribaciones de la cordillera Septentrional; entre el Boba y<br />
el Baquí, dos ríos que en tiempos ya lejanos tenían agua y<br />
vida en abundancia.<br />
Llovía mucho casi durante todo el año, y no era raro el<br />
que después de la lluvia apareciera en el horizonte un<br />
arcoiris. No me explicaba, ni mucho menos, las causas que<br />
daban origen a aquel despliegue de luz y de colores, y por<br />
tanto, me llegué a formar la idea de que los arcoiris nacían
en el cielo, bebían en el mar, en la desembocadura del Boba<br />
y el Baquí, y morían de sed cuando una de sus puntas tocaba<br />
la sabana seca y extensa que entonces había entre el caserío<br />
donde yo vivía, y la cordillera.<br />
Siempre creí que si en el momento en que aquel fenómeno<br />
atmosférico aparecía en el horizonte, alguien tocaba un<br />
acordeón, a los arcoiris se les podía extender la vida y se<br />
hubiesen quedado mucho más tiempo deleitando con sus<br />
colores la vista y el sentimiento humanos. Nunca se dio el<br />
caso de que sonara el acordeón y yo lo oyera, con un arcoiris<br />
desplegado en el cielo.<br />
Pero, a pesar de esos razonamientos infantiles, me gustó<br />
cada vez más el merengue, hasta llegar a convertirse en uno<br />
de los personajes inolvidables de mi infancia. El me sirvió de<br />
vínculo sentimental con mis raíces, porque al pasar los años,<br />
a mi me sacaron de mi campo y me enviaron a estudiar a la<br />
ciudad, “al pueblo”, como llamaban a Nagua, los moradores<br />
de mi tierra. Nagua, en esa época no era más que una simple<br />
villa con categoría de municipio, perteneciente a la provincia<br />
de Samaná, que era el centro dominante de la costa Nordeste.<br />
En 1952, de Nagua, llamada entonces Villa Julia Molina,<br />
en inmerecido honor a la mamá del dictador Trujillo,<br />
me mandaron a Pimentel, otra villa a la cual algunos ancianos<br />
todavía la llamaban Barbero, pero que entonces y en la<br />
imaginación del niño campesino que era yo, sonaba como<br />
algo demasiado distante de mi ambiente.<br />
Allí debí luchar a diario contra la sensación de melancolía<br />
que la lejanía de mi patria chica me causaba. En Pimentel<br />
casi no escuchaba tocar el acordeón porque la cultura de<br />
los pimentelenses no era esa. Sus preferencias musicales eran<br />
muy diferentes a las de los moradores de Las Gordas. Si<br />
sonaba un merengue, era tocado por una orquesta de música<br />
de viento, y no era eso lo que mis sentimientos y mis<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
49
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
50<br />
sentidos añoraban. Ansiaba oir tocar merengue de acordeón,<br />
güira y tambora, porque cuando lo oía establecía una asociación<br />
sentimental y me acercaba de alguna forma a mi<br />
lugar y al fundo en que nací y empezó a discurrir mi vida.<br />
Una tarde, supe que Juanita Morey estaba parada, esperando<br />
algo al parecer, frente al viejo teatro de don Luis Palomino,<br />
sito en el centro de Pimentel, y corrí hacia el lugar a<br />
conocerla. Me quedé un rato contemplándola con la curiosidad<br />
con que un coleccionista admira una rara escultura,<br />
porque ella era el personaje central de uno de los más famosos<br />
y populares merengues de aquel tiempo. Se me quedó<br />
grabada para siempre la imagen de aquella mujer de piel<br />
canela, cuya elegancia natural se agrandaba gracias a la fama<br />
nacional que había adquirido a causa del célebre merengue<br />
que llevaba su nombre.<br />
Ya fui creciendo y mejorando mi apreciación de los acordeonistas<br />
y su producto principal, el merengue típico; mi<br />
admiración por ellos era cada vez más grande. Ya sabía que<br />
el acordeón, producto de la técnica alemana, inventado, según<br />
algunos por los alrededores del 1820, no es instrumento<br />
tan fácil de tocar, como se cree. Tiene tanta semejanza<br />
con el piano, hasta el punto de que las notas de los dos instrumentos<br />
tienen el mismo ordenamiento. Para que sus hijos<br />
aprendieran a tocar piano, las más cultas y refinadas<br />
familias de las ciudades debían pagar a algún maestro que<br />
pasaba meses o tal vez años enteros dándole lecciones a esos<br />
hijos de gente afortunada.<br />
Yo veía, en cambio, a campesinos iletrados, toscos y<br />
agrestes, soltar sus instrumentos de trabajo, desafiar el agotamiento<br />
dejado por una ruda faena, tomar el acordeón entre<br />
las manos y tocarlo a poco tiempo con sorprendente<br />
maestría. Sin escuela, sin lecciones, sin papeles por delante<br />
ni otros maestros que no fueran músicos rústicos como ellos.
Algún genio o alguna virtud debían de tener para lograr con<br />
tanta facilidad lo que el común de la gente no lograba.<br />
Se ha dicho siempre que la güira y la tambora son instrumentos<br />
rudimentarios y que no requieren de mayor habilidad<br />
para tocarse. Pero inténtelo quien quiera y ya verá lo<br />
difícil que le resulta y se dará cuenta además, de que es imposible<br />
sacarles el ritmo necesario si quien las maneja no<br />
dispone de determinado <strong>arte</strong>.<br />
Además de los acordeonistas, veía nacer del campo mismo<br />
a expertos y adelantados tamboreros y güireros, sin los<br />
cuales la música del acordeón es incompleta y deja un insuperable<br />
vacío en el gusto y el oído. Juan Mercado –Bolo–,<br />
residente en mi tierra, era un campesino chistoso, amigo del<br />
chascarrillo y las ocurrencias graciosas, pero se ponía muy<br />
serio y sus ojos adquirían un brillo muy especial cuando tocaba<br />
la güira.<br />
Carlos Rojas –Carlito– le daba a la tambora, como si estuviese<br />
peleando con ella. Era un agricultor incansable y<br />
forzudo, de buen alto, ancho de hombros y con la cabeza<br />
grande y redonda. Era un espectáculo verlo tocar. Se emocionaba,<br />
temblaba estremecido de arriba abajo cuando golpeaba<br />
la tambora, pero no perdía el ritmo aunque estuviera<br />
borracho. Así, medio temblorosa le salía la voz aflautada<br />
que tenía, cuando cantaba en medio de las fiestas, versos<br />
folclóricos como estos:<br />
Si me quieres me lo dices / o si no me desengañas / que en<br />
un cuerpo tan pequeño / no pueden caber dos almas /.<br />
Don Carlos, como la mayor p<strong>arte</strong> de los músicos de ese<br />
tiempo, improvisaba versos en medio de la ejecución del merengue.<br />
Además de esa calidad artística natural, me sorprendían<br />
el genio poético, la vena creativa, el talento para reflejar la<br />
realidad, que se envolvía en todo aquel ejercicio musical.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
51
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
52<br />
Lucero de la mañana / préstame tu claridad / para seguirle<br />
los pasos / a mi amante que se va / … /.<br />
¡Vaya con el despliegue de amor, de literatura y de poesía!<br />
Y ¡vaya con la escena de ternura que se describe en la<br />
siguiente estrofa!:<br />
Me enamoré de una joven / india que a mí me gustaba /<br />
despertaba a media noche / se reía y me besaba /.<br />
Y en estas otras:<br />
Tanto anduve entre las flores / hasta que por fin la hallé /<br />
toda llena de primores / toda llena de primores / y con ella me<br />
quedé / … Rosa le dieron por nombre / para ser más desdichada /<br />
porque no hay rosa en el mundo / que no muera deshojada /.<br />
Y hay mucho más, todavía:<br />
Yo me siento muriendo de amor / y es por tí, mi prenda<br />
adorada / yo quisiera que tu me quisieras / y que tú con cariño<br />
me amaras / mi deseo es que tu a mí me quieras / para así yo<br />
calmar mi dolor / tan ingrata que ha sido conmigo / yo me<br />
siento muriendo de amor /.<br />
Se dice que folclor es todo lo que el pueblo aprende sin<br />
necesidad de que nadie se lo enseñe. Y si es cierto este decir,<br />
aquí hay ejemplos poéticos suficientes para confirmarlo.<br />
Sostienen algunos, que todo este caudal poético y literario<br />
lo heredaron los viejos merengueros campesinos de las<br />
antiguas coplas españolas. Si es así, entonces hay que darle<br />
todo el crédito a nuestros cantantes campesinos, puesto que<br />
lo conservaron a la perfección. Si, en cambio, es pura creación<br />
de los poetas rurales, los méritos serían mucho mayores,<br />
y puede ocurrir que hasta los famosos copleros españoles<br />
que vinieron a esta tierra, se queden cortos ante nuestros<br />
compositores campesinos de otros tiempos.<br />
Porque además de poesía de indiscutible y elevado valor<br />
lírico, su capacidad para reflejar realidades y sentimientos<br />
no dejaba lugar a dudas.
Al fin, ya un joven que debía decidir el contenido de sus<br />
aspiraciones e ideales, y el cauce definitivo de su propia<br />
vida, adquirí conciencia política revolucionaria, y desde entonces<br />
el merengue y sus arquitectos y ejecutantes adquirieron<br />
una dimensión diferente en mis concepciones; y<br />
debo confesar, en abono a la verdad, que a veces iba a las<br />
fiestas, pero nunca fui muy parrandero, que digamos.<br />
Además, desde pequeño choqué con una dificultad que<br />
me resultó insuperable: ¡no aprendí a bailar!. Aquello<br />
fue la contrariedad mía y no sólo mía, sino de mis amigos<br />
y muy especialmente de mis amigas, que nunca me lo perdonaron.<br />
Por más que las muchachas de mi generación se empeñaron<br />
en hacerme levantar los pies y marcar los pasos al<br />
compás, ese quehacer tan elemental, que desde los humanos<br />
más primitivos, hasta los más civilizados lo practicaron<br />
siempre, no estuvo jamás al alcance de mi inteligencia y mis<br />
habilidades físicas. Y al fin, mis maestras de baile, con algunas<br />
uñas menos y algunos chichones demás en los pies, se<br />
dieron por vencidas y terminaron por admitir que me quedara<br />
sentado cuando sonara la música, y que el placer y la<br />
diversión conmigo se desenvolvieran en lugares y escenarios<br />
distintos a los suelos de tierra y pisos de madera en que<br />
se celebraban las fiestas típicas de mi campo.<br />
Pero como llevo dicho, el merengue adquirió para mí un<br />
valor y una significación que hasta el momento yo no le atribuía;<br />
y desde entonces puse la debida atención a la fuerza<br />
de su ritmo, al valor cultural que representaba y al contenido<br />
de sus letras.<br />
Me llamaba la atención el que junto a tanta letra banal<br />
y, a veces hasta sin lógica ni sustancia, como la que siempre<br />
ha abundado en el merengue típico, al mismo tiempo aparecieran<br />
versos de tanto contenido social. En algunos de ellos<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
53
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
54<br />
estaba clara la expresión de la tragedia social de mi país y<br />
de su gente:<br />
Yo te pedí una limosna / y no me la quieres dar / sabiendo<br />
que soy lisiado / y no puedo trabajar /.<br />
Había otras letras con sentido de denuncia del drama<br />
social de la pobreza:<br />
Ay, siña Juanica, / de por Dios, siña Juanica, / se me muere<br />
el niño y no tengo medicina, / … /.<br />
Y en otra composición se veía el mismo fondo de miseria:<br />
Se murió Martín / en la carretera / le prendieron cuaba /<br />
porque no habían velas /.<br />
Otros versos reflejaban la actitud recelosa y la suspicacia<br />
del hombre criollo:<br />
Mi mujer bailaba / yo se lo quité / no quiero que pida / ni<br />
tampoco dé / … Yo no lo sabía / pero ya lo se / que todo el que<br />
baila / es por interés /.<br />
Tampoco faltaba la correspondiente ración de cruda<br />
morbosidad y hasta de pornografía, en algunas estrofas de<br />
las cuales, y por ser las más pasables y menos descarnadas,<br />
me atrevo a traer al cuento las siguientes:<br />
Una mujei me invitó / pa’ que fuéramo ai bambú / y era<br />
pa’ que le metiera / mi puñai jata la cru / … Una mujer me<br />
invitó / que no fuéramo a bañai / y era pa’ que la jalara / pai’<br />
medio ei cañaverai /.<br />
Las letras del merengue destacaban también la belicosidad<br />
y el valor de algunas familias campesinas:<br />
De la Capital salieron / cuatrocientos militares / se devolvieron<br />
de Jacagua / por no pelear con los Suárez /.<br />
No me fue difícil darme cuenta de que en ese ejercicio del<br />
<strong>arte</strong> sencillo y menudo de la gente estaba el pueblo mismo<br />
retratado. Había letras de rendidas alabanzas a la mujer,<br />
de p<strong>arte</strong> de los hombres, y a la vez, como en contradicción
con eso, había versos con letras tan duras contra las mujeres<br />
como estos:<br />
Ei que cree en mujere / e’ jun degraciao / ma vale creei / en<br />
pájaro aisao / … Una mujei sola no compone na’ / compone<br />
un poquito / si e’jacompañá / … óyeme mujei / ¿poi qué no me<br />
quiere? / te vo a dai veneno / a vei si te muere /.<br />
Más adelante aprecié el contenido patriótico que encerraban<br />
las letras de algunos merengues, con versos de acentuado<br />
matiz anti-imperialista, como los compuestos en protesta<br />
contra la ocupación militar yanki de 1916 al 1924:<br />
En tierra de Du<strong>arte</strong> / dijo Carvajal / los americanos / no<br />
pueden mandar /.<br />
Y aunque Trujillo usaba el merengue como instrumento<br />
de su política, y como una herramienta más del culto a su<br />
personalidad torcida, siempre se creó la brecha para que<br />
por ese canal del <strong>arte</strong> popular se le rindiera culto a otros<br />
valores y se expresara la identidad del pueblo y la dureza del<br />
drama social que se vivía.<br />
Así lo asimilé siendo muy joven y entonces me acerqué<br />
más al merengue folclórico y a sus intérpretes. No estudié<br />
música ni el folclor en academias, y ni siquiera leí con detenimiento<br />
libros sobre ese tema. Tampoco hice estudios sociológicos<br />
especiales sobre el merengue.<br />
Pero yo conocí a Chanflín y vi con mis propios ojos a<br />
Juanita Morey; conocí muy bien a Bolo Henríquez; vi tocar<br />
a Niño Guzmán, que fue un célebre intérprete del merengue<br />
de enramada; llegué a ver a Roque Marmolejos tocando su<br />
acordeón en la gallera de mi campo; vi muchas veces tocar a<br />
Matoncito y oí la música gallarda y dulce que él le sacaba al<br />
acordeón, cuando todavía este inmortal maestro estaba en<br />
sus buenos tiempos; vi crecer y hacerse hombre a Tatico Henríquez<br />
y a su hermano Saco; llegué a ver tocar en vivo a<br />
Guandulito; yo vi al Cieguito de Nagua, cuando su padre<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
55
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
56<br />
Mon Quero Alvarado lo bajaba de la loma de El Picao y lo<br />
llevaba a Nagua, y en alguna tienda de la calle Progreso, la<br />
más comercial de la ciudad, el muchacho deleitaba a la concurrencia<br />
que acudía allí atraída por la música de aquel joven<br />
prodigio.<br />
Yo conocí desde muy joven a Paquito Bonilla y fui testigo<br />
de su inicio como diestro acordeonista. Asistí a fiestas de<br />
Carmelito Du<strong>arte</strong>; conocía de lejos la música y la voz de Joaquín<br />
de la Cruz y vi cómo un famoso músico de Los Jengibres,<br />
llamado Eligio Sení, movía los dedos cuando manipulaba<br />
su acordeón, en fiestas de familia celebradas en el rancho<br />
desde el que Fellito Rubiera dirigía la extensa finca de<br />
don Tomás Pastoriza y don Ernesto Moya, en la localidad<br />
de Mata Bonita.<br />
Mi pasión por el merengue típico tradicional se mantuvo<br />
invariable, y al paso del tiempo, y a pesar de las exigencias<br />
y peligros de mis compromisos políticos, siempre busqué<br />
la forma de mantener mis vínculos con la más elevada<br />
manifestación musical de nuestro pueblo, con sus ejecutantes<br />
y seguidores. Atención parecida le presté siempre a otras<br />
expresiones del folclor y la cultura popular.<br />
Desde muy joven, asistí sin mancar a las fiestas de palos<br />
que año tras año organizaba Negra Manuel, y en ellas me<br />
amarré muchas veces el segundo palo, o el alcahuete, a la<br />
cintura y aprendí a tocarlo al compás con mis propias manos,<br />
formando conjunto con paleros, poetas y cantantes de<br />
mi lugar. Me iba igualmente a las velaciones y demás fiestas<br />
del santoral que se hacían en la zona; y supe asimismo estar<br />
presente en los concurridos servicios en que uno de mis cuentistas<br />
preferidos, Ercilio Polanco –Silito–, decía recibir los<br />
luases y las metresas del más allá.<br />
Yo me aprendí las palabras con las cuales y según la superstición,<br />
se les mataban los gusanos a los animales por las
huellas y sin necesidad de creolina ni de cualquier otro insecticida.<br />
Me sabía el ensalmo para aliviar el dolor de muela;<br />
aprendí a rezar la oración de San Bartolo contra la pesadilla.<br />
Vi a los campesinos quemando ramos benditos para<br />
alejar las amenazas de ventarrones y tormentas. Llegué a<br />
anotar las recetas que Anselmo Álvarez, ei viejo Enseimo, el<br />
más célebre de los curanderos de Boba, les daba a los pacientes<br />
que acudían a él en busca de medicina. El tenía un<br />
sistema muy riguroso. Sentado solemnemente ante un altar,<br />
y con el paciente frente a él, dictaba sus recetas. Pero si<br />
decía: –agua bendita, azúcar, hoja de guanábano, raíz de coco<br />
indio, berrón, orines de “un niño chiquito”, y alcanfor–, era<br />
indispensable escribirlo todo, buscar los ingredientes, y además,<br />
hacer la mezcla para el remedio en ese mismo orden<br />
inviolable. Si no, no surtían efecto las medicinas.<br />
En mis tiempos de maestro de la escuela rural en La<br />
Piragua, más de una vez vi a más de una de mis alumnas,<br />
niñas todavía, llegar a la escuela “en trance” o “montada”,<br />
porque según los vecinos del lugar, estaba en ese instante<br />
poseída por “un espíritu”.<br />
Fui testigo y observador interesado de todo esto que le<br />
he contado. No obstante, en el primer plano de mi preferencia<br />
estuvo siempre el merengue. Pero el merengue de línea.<br />
El de gallera y enramada. Y así ha sido, hasta hoy, cuando<br />
en medio del estudio y la investigación más a fondo de ese<br />
pedazo de la cultura y la identidad nacional, se ha afirmado<br />
mucho más mi vieja simpatía con el merengue, y mi relación<br />
con sus cultivadores, y como prueba puedo contar entre<br />
mis amigos a viejas leyendas de la cultura merenguera,<br />
como mis compueblanos Carmelito Du<strong>arte</strong>, Chiche Bello y<br />
Mario García; a otros nagüeros más jóvenes como Rufino<br />
Abréu; y soy amigo de otros más legendarios aún, que no<br />
son nativos de mi pueblo, como Chichito Villa, el Viejo Ca,<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
57
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
58<br />
Manolo Pérez, y Fello Francisco. Así, a lo largo del tiempo,<br />
siempre he seguido con atención marcada ese ritmo folclórico<br />
y lo aprendí a apreciar en todo cuanto vale.<br />
Creo entonces, que mi viejo amigo, mi querido personaje,<br />
el merengue tradicional de tierra adentro, ha jugado tal<br />
papel en la afirmación de la personalidad del dominicano,<br />
en el patrimonio cultural y en la nación misma, que bien<br />
merece unos cuantos párrafos. Se muy bien que existen numerosos<br />
y bien documentados trabajos que gente con mucho<br />
más academia e ilustración que yo, ya ha escrito sobre<br />
el tema, pero a ese estilo específico del merengue hay que<br />
seguirle escribiendo.<br />
La violenta marejada de la comercialización ha ido convirtiendo<br />
al merengue típico tradicional en una expresión<br />
cada vez más reducida y marginal en nuestro medio. Esa<br />
forma del merengue con la cual el pueblo dominicano se<br />
hizo adulto y ha caminado un trecho tan largo de su historia,<br />
va cediendo forzosamente su lugar a nuevas y más<br />
sofisticadas y artificiales formas de ejecutarlo, y cada vez<br />
encuentra menos espacio para prolongar su vida; la tendencia<br />
es a que termine marginada, convertida en pieza de<br />
museo, sacada del ambiente no por una evolución normal<br />
del género, sino por las exigencias de la comercialización<br />
del <strong>arte</strong> y el folclor.<br />
Y, como mi amistad con el merengue de línea viene de<br />
tan lejos y es tan profunda, no quiero que mi viejo amigo<br />
termine su recorrido y se me vaya sin que él conozca algunas<br />
cosas que aquí quiero dejarle por escrito.<br />
De manera que a tí, mi viejo amigo y personaje inolvidable,<br />
van dedicadas las líneas que anteceden y las que podrán<br />
leerse en las páginas que siguen.
Un retrato de la identidad<br />
del pueblo dominicano<br />
EL MERENGUE ES DE ORIGEN ESPAÑOL, y desde el punto de vista<br />
sociológico no puede ser de otra manera. A partir del Descubrimiento<br />
en 1492, durante siglos y con interrupciones<br />
relativamente breves, España fue la potencia dominante en<br />
la p<strong>arte</strong> Este de la isla Hispaniola. Ese dominio impuso su<br />
cultura. Cuando, fruto de un tormentoso proceso, en medio<br />
del trabajo y de la lucha por el avance social, se definió esa<br />
formación humana que terminó por llamarse pueblo dominicano,<br />
en la identidad de esa comunidad históricamente<br />
constituida, el elemento español resultó predominante; pero<br />
éste era un predominio marcado por el cruce racial y cultural<br />
entre aborígenes, españoles y negros, estos últimos traídos<br />
del África a trabajar en condición de esclavos.<br />
En la cultura del pueblo producto de ese cruce, los rasgos<br />
dominantes fueron los que impusieron los conquistadores.<br />
De España le quedaron al dominicano como herencia la<br />
lengua, la religión, una p<strong>arte</strong> considerable de las tradiciones<br />
y el folclor. Aunque en todos y cada uno de esos rasgos<br />
de la identidad nacional estaban presentes, con innegable<br />
fuerza y gran influencia, la herencia cultural de los negros,<br />
y en mucho menor medida, la de la cultura indígena.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
59
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
60<br />
Cuando ese pueblo mestizo asumió y cultivó el merengue,<br />
como una expresión más de su propio folclor, en los<br />
instrumentos que se usaban para tocarlo, ese pueblo se retrató<br />
a sí mismo. La guitarra, de origen español; la tambora,<br />
de origen africano; y las maracas, probable herencia residual<br />
del aborigen.<br />
Pero lo español fue lo dominante. Porque además, en la<br />
ejecución del merengue, que entonces se consideró como<br />
una modalidad de la danza española, el liderazgo en el conjunto<br />
lo ostentaba la guitarra y los demás instrumentos<br />
acompañaban y marcaban el ritmo.<br />
Quién lo inventó y desde que fecha se empezó a tocar y a<br />
bailar merengue en nuestra tierra, son cuestiones imposibles<br />
de determinar con precisión y exactitud. Porque las cosas<br />
más importantes del folclor ni tienen fecha ni tienen dueño,<br />
las crea y las utiliza el pueblo, que al mismo tiempo moldea<br />
en ellas su propia identidad.<br />
Se da como un hecho, sin embargo, que ya desde mucho<br />
antes de la proclamación de la independencia nacional el 27<br />
de febrero de 1844 contra el dominio haitiano impuesto desde<br />
el 1822, el merengue se tocaba y se bailaba entre los habitantes<br />
de la p<strong>arte</strong> Este de la isla, y que después de proclamada<br />
la independencia, el merengue adquirió un auge mayor.<br />
La República soberana e independiente, regida por un<br />
Estado e instituciones democráticas, no pudo instaurarse y<br />
quedó frustrada desde su nacimiento mismo. Ese ideal era<br />
fuerte en la conciencia del patricio Juan Pablo Du<strong>arte</strong> y de<br />
un reducido núcleo de jóvenes ilustrados procedentes de<br />
familias de capas medias, principalmente de Santo Domingo.<br />
Pero la fuerza dominante, el poder de imponerle el curso<br />
a los acontecimientos estaba en otros sectores sociales, como<br />
los hateros, los grandes comerciantes, y los burócratas formados<br />
en la administración pública, tanto en la escuela de
los colonizadores como al servicio de los propios ocupantes<br />
haitianos.<br />
Esas fuerzas sociales reaccionarias se impusieron y bloquearon<br />
la aspiración progresista de Du<strong>arte</strong> y sus compañeros,<br />
sin embargo, la nación dominicana quedó en pie y más<br />
aún, el sentimiento nacional se reforzó, especialmente en el<br />
combate a las invasiones haitianas que tuvieron efecto entre<br />
el 1844 y el 1855.<br />
El pueblo dominicano no tendría un concepto teórico<br />
claro y acabado de República y Estado soberano y democrático,<br />
pero su inteligencia natural le indicaba que debía<br />
defender su territorio, sus costumbres, sus hábitos y tradiciones;<br />
y en esa lucha se fueron afirmando los atributos de<br />
la personalidad colectiva del núcleo humano integrado por<br />
cerca de 150 mil seres que defendía lo suyo en la p<strong>arte</strong> este<br />
de la isla.<br />
Eran un pueblo y un país que reflejaban los duros avatares<br />
padecidos en más de tres siglos, marcados por el exterminio<br />
de los aborígenes; por la dominación colonialista de más<br />
de una potencia europea; por la partición de la isla en dos<br />
porciones; el saqueo, las invasiones piratas, las devastaciones<br />
y despoblaciones de regiones enteras; por las consecuencias<br />
letales del período de la España Boba, que culminó en 1822,<br />
para dar inicio a la ocupación de nuestro territorio por las<br />
tropas haitianas, que se extendió por veintidós años.<br />
Por ese camino de martirio, se alcanzó penosamente el<br />
orden económico semifeudal y precapitalista, en el cual la<br />
mayor p<strong>arte</strong> de la población residía en el campo, bajo la<br />
hegemonía patriarcal de los hateros y practicaba una economía<br />
de subsistencia.<br />
En lo que era entonces la zona urbana, operaban contadas<br />
casas comerciales, algunas de las cuales sostenían intercambios<br />
económicos con el exterior. Al lado del comercio<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
61
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
62<br />
local y del importador y exportador, subsistía una mayor cantidad<br />
de <strong>arte</strong>sanos y trabajadores de oficio y empleados del<br />
sector privado. Asimismo, conformaban también la sociedad,<br />
los funcionarios y empleados de la administración pública.<br />
Desde la proclamación de la República y la formación del<br />
precario Estado nacional, creció la cantidad de empleados<br />
en la actividad civil y principalmente en el aspecto militar,<br />
debido a las demandas de las guerras contra Haití.<br />
En ese orden económico y social nació la República. El<br />
pueblo que estaba en la base de esa sociedad semiestancada,<br />
la nación que ya tenía echados sus cimientos, necesitaba<br />
fortalecer su identidad, y encontró en el merengue un elemento<br />
afín a su sicología y su temperamento; por tanto, esa<br />
expresión musical fue ganando espacio en el alma colectiva,<br />
especialmente en la masa popular.<br />
Sin embargo, y como era lógico esperarlo, en una sociedad<br />
dividida en clases sociales, las diferencias de clases se<br />
expresaron también en cuanto al <strong>arte</strong> y los gustos musicales.<br />
Así, el merengue, que ganaba fuerza en los sectores populares<br />
donde crecía el sentimiento nacional, chocaba con<br />
la cerrada resistencia y el rechazo en las clases dominantes<br />
inclinadas mayoritariamente hacia España, Francia y otras<br />
potencias de Europa, de las cuales pretendían asimilar los<br />
hábitos y estilos de diversión. Esos sectores antinacionales<br />
consideraban la música y la letra del merengue como cosa<br />
indigna de espíritus cultos, y el baile y sus movimientos sugerentes,<br />
como un ultraje a la decencia y un insulto a la<br />
moral pública.<br />
A la resistencia contra el auge del merengue se sumaron<br />
también públicamente destacados intelectuales de la época,<br />
algunos como el poeta Eugenio Perdomo, que moriría luego<br />
como prócer de la República, y el escritor pro-español<br />
Manuel de Jesús Galván. Los calificativos iban desde el ya
muy citado “progenie impura del impuro averno”, hasta el<br />
de “baile indecente”, como lo calificaron algunos.<br />
La consigna parecía ser entonces, mantener el merengue<br />
lo más replegado posible a las zonas campesinas, y bloquearle<br />
la entrada en los centros urbanos y especialmente<br />
en los bailes de las clases más adineradas, cuyas exigencias<br />
y gustos se inclinaban pomposamente hacia el vals, de Austria<br />
y Alemania; la polka, de Polonia; el minué, de Francia; y<br />
las danzas españolas como el fandango y el sarao.<br />
De todas formas, el pueblo sencillo y llano, radicado principalmente<br />
en el campo, siguió tocando, cantando y bailando<br />
el merengue. No debía sorprender este predominio de<br />
ese ritmo en la masa popular. Clases distintas tenían que<br />
cantar y bailar en forma diferente, porque diferentes eran<br />
sus intereses, sus respectivas formas de pensar y de sentir.<br />
En su lucha por afirmarse en la cultura colectiva, el merengue<br />
ganó un importante espacio cuando, poco después<br />
de proclamarse la República, el maestro Juan Bautista Alfonseca,<br />
director de la banda de música del ejército en Santo<br />
Domingo, lo llevó al pentagrama y lo empezó a tocar con<br />
su orquesta entre las tropas.<br />
Mientras tanto, la República, que se liberó del peligro de<br />
la reocupación haitiana, zozobró nuevamente cuando el 18<br />
de marzo de 1861 se proclamó la anexión, a raíz de la cual<br />
se restableció el dominio colonial de los españoles.<br />
Ese dominio finalizó cuatro años más adelante, con el<br />
triunfo de la Guerra de Restauración iniciada a partir del 16<br />
de agosto de 1863. Pero la nación y sus habitantes continuaron<br />
de una vicisitud en otra, sin salir del caos político, a menos<br />
que fuera para caer en una dictadura; sin consolidar un<br />
Estado nacional y democrático con instituciones reales y representativas,<br />
ni poder modificar favorablemente y en la medida<br />
necesaria, el atraso económico, material y educativo.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
63
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
64<br />
Aún en esas circunstancias, el pueblo ejercía su propio<br />
<strong>arte</strong>. Y en medio de su marcha por el áspero trillo de sus<br />
tragedias históricas, el pueblo dominicano cantaba, bailaba,<br />
hacía música y hacía folclor. Y cada vez más lo que estaba<br />
en el centro de ese quehacer folclórico y musical era el<br />
merengue, que progresó y ganó espacio tocado con instrumentos<br />
de cuerda como el tres y el cuatro, hechos por manos<br />
dominicanas, pero cobró un auge y se hizo definitivamente<br />
dominante en el gusto colectivo, cuando, desde Alemania,<br />
llegaron al país los acordeones.<br />
La fecha exacta de la entrada del primer acordeón a nuestra<br />
tierra, es muy difícil de establecer. Hay quienes dicen<br />
que fue entre finales de la década de los setenta y comienzos<br />
de la de los ochenta del siglo diecinueve. Hay una décima<br />
del poeta popular Juan Antonio Alix, el Cantor del Yaque,<br />
del año 1876, en la cual ya se menciona a un acordeonista<br />
que se llamaba Simón Vega.<br />
En cuanto al punto preciso por donde el acordeón entró<br />
al país hay también sus divergencias. Unos sostienen que<br />
fue por Puerto Plata, punto de embarque del tabaco y otros<br />
productos agrícolas hacia el exterior, incluyendo a Alemania;<br />
mientras otros afirman que fue por Monte Cristi, ciudad<br />
de un puerto tan activo en la exportación e importación<br />
como el de Puerto Plata.<br />
El hecho cierto es que la llegada del acordeón provocó<br />
cambios fundamentales en la vida y el desarrollo ulterior<br />
del merengue. El uso de ese instrumento se propagó y en<br />
poco tiempo, ya había desplazado a la guitarra y a otros<br />
instrumentos de cuerda como líder en la ejecución del merengue.<br />
Las causas por las cuales el acordeón desplazó la guitarra<br />
son diversas. El acordeón resultó ser mucho más sonoro<br />
que la guitarra y cualquier otro instrumento de cuerda, cuya
música apenas sobresalía frente al sonido de la güira y la<br />
tambora. En aquellos tiempos en que no había aparatos de<br />
sonido, el acordeón resolvió el problema que se creaba, especialmente<br />
cuando las fiestas eran muy concurridas y se<br />
celebraban en locales grandes.<br />
El acordeón se impuso también por lo fácil que resultaba<br />
su manejo. A diferencia de la guitarra, el tres, el tiple y<br />
otros instrumentos de cuerda, el acordeón se aprende a tocar<br />
mecánicamente, sin necesidad de método ni maestro.<br />
Y a estas causas se debe añadir otra, el sonido bélico y<br />
viril, parecido al canto de un gallo de pelea, del acordeón, se<br />
acomodaba más que cualquier otro instrumento a la sicología<br />
y el sentir del pueblo dominicano, que entonces desenvolvía<br />
su vida entre trincheras y cantones, entre revueltas<br />
armadas y sublevaciones de manigua y montoneras.<br />
No obstante, al juzgar la introducción del acordeón y<br />
sus consecuencias sobre el merengue, también hay opiniones<br />
y puntos de vista interesantes, entre los estudiosos y expertos<br />
en asuntos de la música, el folclor y la cultura.<br />
Se da por sobreentendido que con el dominio del acordeón<br />
que es de un sólo tono; o el diatónico, de dos tonos, se<br />
desplazó la guitarra que, en cambio, toca en todos los tonos,<br />
y que tal cosa, en consecuencia, limitó la amplitud armónica<br />
y la riqueza musical del merengue. Aunque esto es indiscutiblemente<br />
cierto, fue con el acordeón que el merengue<br />
típico adquirió el arraigo y la popularidad que lo consagraron<br />
definitivamente como el principal género de la múscia<br />
folclórica en nuestro medio.<br />
El trabajador de la cultura popular Mario Suriel, al explicar<br />
los motivos por los cuales se propagó tanto y con tanta<br />
rapidez el merengue de acordeón, advierte lo difícil que hubiese<br />
sido para el merengue de guitarra, expandirse con rapidez<br />
y penetrar masivamente en los campos, donde residía<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
65
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
66<br />
entonces la mayor p<strong>arte</strong> de la población dominicana, con<br />
un porcentaje enorme de analfabetismo y cuando las escasas<br />
escuelas de música que existían, funcionaban estrictamente<br />
en unas cuantas ciudades.<br />
Sólo un instrumento tan simple como el acordeón, dice<br />
Suriel, permitía que un analfabeto o un ciego, aprendiera a<br />
hacer música sin que nadie le enseñara, y se desarrollara en<br />
corto tiempo como artista popular. Así el merengue logró<br />
masificarse con mucho más rapidez, y al extenderse en la<br />
gran masa campesina, de lo más hondo del pueblo mismo<br />
surgieron por dondequiera sus intérpretes, concluye Suriel.<br />
Igualmente, fue con el acordeón que el merengue se afirmó<br />
aún más como elemento de resistencia del pueblo sencillo<br />
y llano, a las pretensiones de las clases dominantes por<br />
imponer su música y sus bailes selectos en base a formas<br />
musicales extranjeras.<br />
Por otra p<strong>arte</strong>, la música que preferían esas capas sociales<br />
oligárquicas, dificultaba de antemano las manifestaciones<br />
libres del <strong>arte</strong> y del genio popular. Esa música tenía una<br />
estructura hecha, una letra elaborada que no permitía margen<br />
a la improvisación ni a la creatividad y en ella, la poesía,<br />
la capacidad creadora y las demás manifestaciones espontáneas<br />
del sentimiento del pueblo, tenían menos posibilidades<br />
de expresarse.<br />
Mientras que con el merengue, los poetas populares tenían<br />
la libertad de improvisar y dedicarle versos al personaje<br />
del lugar, a la mujer que bailaba con movimientos insinuantes,<br />
al amigo que llegaba a la fiesta, y en fin, a cualquier<br />
situación que provocara la vena poética del músico o<br />
el cantante. Y estas posibilidades de integración del pueblo<br />
al merengue, se ensancharon mucho más cuando se extendió<br />
el uso del acordeón y el merengue estableció su imperio<br />
al calor de la aceptación espontánea de la gente.
Sobre estos asuntos hay muchas discrepancias dignas<br />
de largas e interesantes discusiones entre los teóricos y entendidos.<br />
Pero al margen de esos debates, es preciso repetir<br />
que con el acordeón, el merengue terminó por consolidarse<br />
como aire mayoritario, aunque no único; y que donde más<br />
se propagó el merengue de acordeón fue en las aldeas de la<br />
Línea Noroeste y en los campos de Puerto Plata, por ser los<br />
puntos por donde empezaron a entrar al país los acordeones,<br />
y porque por allá se levantaron los más diestros y virtuosos<br />
intérpretes de ese ritmo.<br />
Pronto el merengue de acordeón, güira y tambora se fue<br />
acercando a las ciudades, especialmente a Santiago, y la reacción<br />
de un sector de la sociedad urbana fue, como debe<br />
suponerse, de menosprecio y de rechazo. En ese aspecto, es<br />
preferible ahorrarse la repetición de las críticas públicas que<br />
se le hicieron a ese género folclórico, incluyendo las célebres<br />
décimas del poeta popular y Cantor del Yaque, Juan<br />
Antonio Alix, escritas en 1898, en las cuales le echaba la culpa<br />
del aumento de la vagancia, “en campo ji poblacione”, a<br />
la importación de acordeones que hacían los comerciantes<br />
santiagueros Joaquín Beltrán y Bernabé Morales.<br />
El merengue terminó copando rápidamente la Línea y<br />
el Cibao, sobre todo, por las características naturales y sociales<br />
de la región Norte del país. Por ser ella la más poblada,<br />
la de mayor actividad productiva y comercial; en relación<br />
a la región Sur, empobrecida y devastada durante<br />
mucho tiempo, y a la del Este, que era una región escasamente<br />
poblada.<br />
¿Por qué el merengue se hace rey de la música folclórica<br />
de nuestro país y no de otras islas del Caribe, en las cuales,<br />
según algunos estudiosos se bailó inicialmente tanto merengue<br />
como aquí? Eso es algo que ofrece también un amplio<br />
campo para el debate.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
67
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
68<br />
En entrevista concedida al autor de estas líneas, el 27 de<br />
septiembre del 2000, el historiador Euclides Gutiérrez destaca<br />
el hecho como una expresión de la gran inteligencia del<br />
pueblo dominicano, y que fue favorecido, según el profesor<br />
Gutiérrez, por el tipo de sociedad que existió aquí, donde la<br />
esclavitud, sin dejar de ser injusta e inhumana, nunca llegó<br />
a los niveles de rigurosa crueldad que alcanzó en otras islas<br />
cercanas a la nuestra, así como en la p<strong>arte</strong> oeste de la Hispaniola.<br />
Señala, además, el profesor Gutiérrez, que la sociedad<br />
rural dominicana del siglo diecinueve, el denso silencio y la<br />
intensa soledad en que discurría la vida del campesino, especialmente,<br />
ofrecían el ambiente natural propicio para el<br />
aprendizaje y el ejercicio de las <strong>arte</strong>s musicales. –La soledad<br />
y el silencio estimulan el don de la abstracción–, afirma el<br />
referido historiador. Por eso, añade, no es extraño que los<br />
más destacados violinistas hayan sido de origen judío, por<br />
ser los judíos un pueblo de pastores.<br />
Comoquiera, con el acordeón, el merengue se hizo ya<br />
definitivamente p<strong>arte</strong> del ser social y cultural dominicano;<br />
p<strong>arte</strong> integrante de su identidad nacional, de la nación misma,<br />
que, en más de un momento crucial de su peregrinaje<br />
histórico hizo del merengue un arma de lucha, lo mismo<br />
que escudo defensivo y coraza protectora contra sus enemigos<br />
exteriores.<br />
Es cierto que de todos los instrumentos usados entonces<br />
para tocar el merengue, el acordeón, que es alemán, es el más<br />
ajeno a las raíces del pueblo dominicano. Pero una nación<br />
como la dominicana, hecha de idioma, cultura, tradiciones<br />
e importantes rasgos sicológicos foráneos, poco problema tuvo<br />
en hacer suyo algo que también le vino de otras tierras. En<br />
consecuencia, y en una demostración de esa inteligencia<br />
que el profesor Gutiérrez atribuye al pueblo dominicano,
ese pueblo tomó aquel producto del desarrollo técnico de<br />
los alemanes, hasta dominarlo y convertirlo en herramienta<br />
de su <strong>arte</strong>.<br />
Para formar un trío no era preciso enfrentarse a obstáculos<br />
materiales insuperables, y era cosa al alcance del común<br />
de los dominicanos. Obtenido el acordeón, los otros<br />
instrumentos los producía el medio natural. La güira, que<br />
terminó sustituyendo las maracas, y que con el tiempo pasó<br />
a ser de metal, por muchos años se lograba rayando una<br />
especie de calabaza natural llamada bangaña por los campesinos,<br />
y después de seca, se le sacaba ritmo con el rose<br />
acompasado de una lezna de metal.<br />
La tambora tampoco necesitaba de material importado<br />
ni de confección industrial. La siguieron haciendo las mismas<br />
manos callosas de los campesinos, que para ello tomaron<br />
como materia prima un tronco hueco, un cilindro de madera,<br />
aunque algunos preferían usar un pequeño barril también<br />
del mismo material. Poco después se aprendió que al barrilito<br />
o al cilindro hueco debía hacérsele una pequeña y redonda<br />
perforación en la mitad, con el fin de que el sonido adquiera<br />
los tonos deseados. En los extremos del cilindro, debían ir<br />
dos tapas dobles de cuero, pero de chivos de diferentes sexos,<br />
el de macho, a la izquierda y el de hembra a la derecha.<br />
La sabiduría popular sostiene que para que la piel de<br />
hembra cumpla cabalmente su papel, es preciso que la chiva<br />
de la cual se vaya a tomar, nunca haya parido ni estado<br />
preñada, de forma tal que el cuero conserve su temple natural.<br />
Así, los sonidos agudos de ese parche, debían hacer juego<br />
al tono hondo salido del parche de chivo macho bajo los<br />
golpes rítmicos del tamborero. Las tapas de cuero que completaban<br />
la tambora, se aseguraban con aros formados con<br />
bejucos gruesos y flexibles, atados con cuerdas de fibras resistentes<br />
como las de cabulla, las de majagua o las de anón.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
69
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
70<br />
En cuanto a la estructura del merengue y a la forma de<br />
bailarse, siguió siendo esencialmente similar a la de los tiempos<br />
de la guitarra. La pieza empezaba con un paseo, especie<br />
de introducción musical que aprovechaban las parejas para<br />
lucirse, recorriendo con pasos lentos y elegantes el salón de<br />
un extremo a otro.<br />
Al fin del paseo, comenzaba el cuerpo del merengue o<br />
primera p<strong>arte</strong>, basada en acordes más o menos lentos que<br />
las parejas empezaban a bailar abrazados y con los cuerpos<br />
pegados, hasta entrar en el jaleo, o la segunda p<strong>arte</strong>, ya mucho<br />
más pimentosa y acelerada que la primera. En esta segunda<br />
p<strong>arte</strong>, los bailadores se separaban, a veces soltándose<br />
de las manos y haciendo cuantas figuras y maniobras rítmicas<br />
se les antojaran en medio del baile, mientras el movimiento<br />
rítmico y acompasado de los pies de los bailadores<br />
dejaba oír un escobilleo que parecía formar p<strong>arte</strong> del conjunto<br />
de los sonidos del merengue.<br />
Surgieron diversas denominaciones, a formas y estilos<br />
distintos de bailar. El baile redondo, el cuadrado, y el baile de<br />
“empalizá”. Si en medio del baile alguien hacía movimientos<br />
más lujuriosos que lo que habitualmente se aceptaban, a ese<br />
se le acusaba de estar “bailando ventaja”.<br />
Todo esto, según aseguran los estudiosos y entendidos<br />
en asuntos de la historia del merengue, estuvo presente en<br />
el desarrollo de ese género musical, y no era más que reflejo<br />
del ser nacional mismo, de la identidad del pueblo, que desde<br />
esa época tuvo en el merengue de acordeón, güira y tambora,<br />
la manifestación artística y musical por excelencia.<br />
El merengue, si se tocaba y bailaba en otras p<strong>arte</strong>s, en<br />
todas pudo ser música subordinada, menos aquí, donde<br />
adquirió carta de ciudadanía y reconocimiento cabal en<br />
la mayor p<strong>arte</strong> del pueblo, porque, aunque en un primer<br />
momento el merengue de acordeón, güira y tambora se
consideró vulgar e inadmisible en las ciudades, ante la realidad<br />
social, ante el embrujo de las notas del acordeón y lo<br />
descriptivo e insinuante de las letras del merengue, cayeron<br />
todas las murallas, y entre las primeras en caer estuvieron<br />
las de la zona urbana de Santiago.<br />
Como en la generalidad de los fenómenos sociales, en la<br />
penetración del merengue de enramada en los barrios populares<br />
de Santiago, las razones económicas fueron las determinantes.<br />
Ese era el centro de actividad comercial hacia el<br />
cual confluían los productores agrícolas y ganaderos de la<br />
vasta región aledaña, a vender sus frutos y su ganado.<br />
Por regla general, quienes iban a hacer sus negocios,<br />
mercadear sus frutos, vender su ganado o comprar sus provisiones<br />
a esa ciudad, no regresaban el mismo día a sus puntos<br />
de origen. Dormían en pensiones, hoteluchos y dormitorios<br />
situados principalmente en lo que terminó por llamarse<br />
El Hospedaje Yaque. Necesitaban diversión, y los restoranes<br />
y hoteles de primera, con su ambiente selecto, más propicio<br />
a las clases media y alta de la ciudad, no despertaban<br />
el entusiasmo ni estaban al alcance de los agricultores, ganaderos,<br />
pequeños comerciantes y <strong>arte</strong>sanos que viajaban<br />
desde los campos. Tampoco esos sitios exclusivos ofrecían<br />
ambiente adecuado a las mujeres que vivían de la venta de<br />
sus encantos.<br />
En esas necesidades sociales y humanas encontró terreno<br />
fértil el merengue típico; y Santiago, al igual que otras<br />
ciudades del Norte, fue invadida poco a poco por ese género<br />
de la música popular. El conjunto típico se hizo más solicitado,<br />
y, según algunos investigadores y folcloristas, fue en esos<br />
tiempos cuando nació el pegajoso apodo de “perico ripiao”.<br />
En entrevista concedida al autor el 5 de julio del 2000, el<br />
periodista Huchi Lora aclara que en el curso de las últimas<br />
décadas del siglo diecinueve, en una p<strong>arte</strong> de la gente del<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
71
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
72<br />
Cibao, al acto sexual se le denominaba ripiar el perico. Y que<br />
uno de los que levantó negocios en los bulliciosos contornos<br />
del Hospedaje Yaque, abrió un prostíbulo y lo bautizó<br />
con un nombre que no podía ser más insinuante: El Perico<br />
Ripiao.<br />
Las fiestas que se amenizaban en ese popular establecimiento,<br />
eran de merengue y a esa música, como al conjunto<br />
que la ejecutaba, se le asoció tanto con el célebre sitio de<br />
diversión, hasta añadírsele la denominación con que muchos<br />
la califican todavía.<br />
Mientras el merengue de acordeón, güira y tambora se<br />
expandía, crecía también la fama de los buenos acordeonistas.<br />
Y de todos ellos hubo uno cuyo nombre marcó para<br />
siempre la historia del merengue, hasta el punto de que en<br />
gran medida, la biografía de ese hombre es la historia misma<br />
del merengue. El nombre propio del personaje: Francisco<br />
Antonio Lora Cabrera. El nombre de la gloria y la leyenda:<br />
Ñico Lora.
La luz de la música en Santo Domingo<br />
CUANDO LOLO REYNOSO OYÓ TOCAR A ÑICO LORA quedó maravillado<br />
de aquel niño que manejaba con tanta habilidad el acordeón,<br />
aunque las fuerzas apenas le permitían sostenerlo entre<br />
las manos. –Tu serás la luz de la música en Santo Domingo–<br />
le dijo Lolo al niño músico.<br />
Esto se lo contó Ñico personalmente a Huchi Lora, su<br />
pariente, en una entrevista que éste le hiciera, y reseña de la<br />
cual salió en El Nacional del 30 de septiembre de 1967.<br />
Así, Huchi hizo un importante aporte a la historia del<br />
merengue y del folclor, porque en esa reseña se consignan<br />
informaciones históricas y datos biográficos de Ñico Lora,<br />
obtenidos de la mejor fuente, de labios del propio personaje.<br />
El escenario del encuentro de Lolo Reynoso y Ñico<br />
Lora pudo haber sido algún bohío de suelo polvoriento<br />
de un campo de la Línea; pero Lolo tenía concepto para<br />
apreciar las cosas relativas al merengue y a los músicos.<br />
El era José Dolores Reynoso –Lolo–, nativo de Licey, La<br />
Vega, uno de los primeros en aprender el manejo del instrumento<br />
llegado de Alemania, y en eso de tocarlo fue tan<br />
alto su progreso, que Juan Antonio Alix le hace un gran<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
73
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
74<br />
elogio en una de sus celebradas décimas, fechada a 17 de<br />
noviembre de 1898:<br />
El non plus ultra acordeón / nombrado Lolo Reynoso /<br />
con su pájaro armonioso / honrará esta diversión … /.<br />
Desde esa altura, Lolo Reynoso oyó tocar al niño Ñico, y<br />
ahí mismo hizo su profecía. Aún cuando era pequeño ya<br />
Ñico Lora daba indicios de su excepcional talento. –Yo nací<br />
con una música natural–, le dijo a Huchi el viejo Ñico, que<br />
al momento de la entrevista se acercaba a los cien años, pero<br />
conservaba tanta lucidez que aún se inspiraba, componía<br />
merengues y tocaba su adorado instrumento.<br />
Cuando era muy pequeño, relató Ñico, él gorjeaba una<br />
música “muy extraña” pero cadenciosa. Y en Navarrete había<br />
un señor que se disfrazaba en el carnaval y tocaba el<br />
acordeón. Un día escuchó al niño gorjeando y le dijo a la<br />
tía y madre de crianza de Ñico: –Préteme su muchacho pa<br />
que hagamo cuaito–. Hecho el trato, dice la reseña periodística,<br />
salían juntos y luego de que el señor tocaba el acordeón,<br />
anunciaba que actuaría “la maravilla” y sacaba al niño<br />
de un saco. Ñico comenzaba a gorjear, hacía ademanes de<br />
que tocaba un acordeón y así la función se ponía más interesante.<br />
Ñico explica cómo siguió desarrollándose: –Esa música<br />
rara como que se me salió, pero después cogí un acordeón<br />
en mis manos por primera vez en mi vida, y a los<br />
quince días toqué mi primera pieza… De ahí en adelante<br />
fui adelantando, adelantando… y la gente buscándome para<br />
tocar fiestas–.<br />
La vena artística de este singular genio campesino estaba<br />
entonces en sus arranques. Dice el historiador puertoplateño<br />
don Rufino Martínez, en su Diccionario Biográfico<br />
Histórico Dominicano, que en tiempos del gobierno del general<br />
Lilís, y cuando era jefe en Santiago el también general
Ñico Lora, indiscutible padre del merengue típico,<br />
hábil acordeonista y compositor de imaginación inagotable.<br />
–Foto cortesía de Don Danilo Arzeno–<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
75
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
76<br />
Ñico Lora, toca su acordeón, acompañado en la güira por el célebre<br />
acordeonista Juan Bautista Pascasio; y en la tambora, por Antonio Lora,<br />
hijo de Ñico y experto saxofonista.<br />
Ramón Arcadio de la Cruz, de Hatillo Palma, tocó la güira junto a Ñico<br />
y cuenta sus andanzas en las fiestas de enramadas de la Línea Noroeste.
Perico Pepín, si había fiesta en esa ciudad, a Ñico lo subían<br />
en una mesa “para que le tocara al gobernador”.<br />
Lo demás fue obra de la espontaneidad y del ejercicio<br />
libre de su <strong>arte</strong>. Ñico Lora creció y no tardó en destacarse<br />
como el gran acordeonista que fue y sobre todo y muy principalmente,<br />
como el más fértil de cuantos compositores de<br />
merengues ha producido la República.<br />
Músico empírico, sin otra escuela que la de su propia<br />
práctica y lo que músicos de su tiempo, tan espontáneos y<br />
sin escuela como él, pudieran enseñarle, Ñico fue una constante<br />
fuente de inspiración y una verdadera cantera de música,<br />
letras y de poesía popular.<br />
Tenía una sensibilidad sin paralelos para convertir en<br />
buenos merengues los motivos que les proporcionaba el medio<br />
campesino donde vivía.<br />
Luis Cruz, uno de los merengueros contemporáneos de<br />
Ñico, no se explicaba “como era que me salían los merengues”,<br />
le confió Ñico a Huchi Lora en la ya comentada entrevista.<br />
Porque a Ñico no le costaba ningún esfuerzo componer<br />
merengues, ni eso fue cosa que le llevó más de un rato<br />
en ninguna ocasión; el comenzaba a tocar, y el merengue<br />
“me sale de una vez”, y cuando terminaba ya la pieza tenía<br />
letras y tenía música.<br />
Fue y será imposible tener la cuenta exacta de la cantidad<br />
de merengues compuesta por la imaginación fecunda<br />
de aquel maestro. El viejo acordeonista le dijo a Huchi que<br />
hubo numerosas ocasiones en que en medio de alguna fiesta<br />
le surgía una inspiración y allí mismo improvisaba el<br />
merengue y lo tocaba, aunque no lo tocara más.<br />
Hubo merengues que fueron tocados por Ñico una sola<br />
vez, porque eran improvisados, y como no había grabadora<br />
ni mucho menos a la disposición del músico, esa composición<br />
se dejaba de lado, surgía otra y otra más, y sólo en<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
77
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
78<br />
Ramón Arcadio de la Cruz, de Hatillo Palma.
oportunidades en que la pieza gustara y la gente demandara<br />
que se la repitieran, los merengues se fijaban y se quedaban<br />
en la mente abierta y receptiva de su creador, o en la memoria<br />
colectiva de quienes los escuchaban, los gozaban y los hacían<br />
suyos.<br />
A juzgar por las letras, esas composiciones abarcaron<br />
los más diversos motivos de la vida colectiva y de la época<br />
que Ñico Lora tuvo como escenario. En ellas se reflejan, por<br />
un lado, los sentimientos religiosos del compositor y de la<br />
religiosidad popular. El merengue titulado San Francisco es<br />
prueba de ello, y era, según Ñico el que más le gustaba; lo<br />
dedicó al santo de su nombre, y era ese merengue el primero<br />
que él ejecutaba en cada fiesta que tocaba:<br />
Alabemos a San Francisco / como santo de mi nombre /<br />
ay, bendito y alabado sea / bendito y alabado sea / entre los<br />
hombres /.<br />
Pero ese no fue el único inspirado en sentimientos religiosos<br />
o en la adoración a algún ídolo: Santa Rosa de Lima,<br />
Las Mercedes, La llave del Cielo, San Pedro, fueron algunos<br />
de ellos. San Antonio fue compuesto para rendir homenaje<br />
al santo patrón de Monción, villa serrana que en tiempos de<br />
Ñico se llamaba Guaraguanó.<br />
Ñico Lora le cantó al medio en que vivía, y por supuesto,<br />
tuvo también sus inspiraciones románticas, que dieron origen<br />
a merengues como Hatillo Palma, aquella legendaria<br />
creación en la cual se conjuga el culto poético al lugar, con<br />
el tributo a la mujer amada:<br />
Allá, en Hatillo Palma / donde nacen tantas flores / donde<br />
vive Soraida / la reina de mis amores / … /.<br />
Ñico, al igual que Antonio –Toño– Abréu, Juan Bautista<br />
Pascasio, Manuel Lora, Cuta Martínez y todos los de su tiempo,<br />
era un músico de gallera, como se decía popularmente.<br />
Porque era cosa normal el que junto a la apasionada algarabía<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
79
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
80<br />
de las peleas de gallo, fuera también la fiesta con el conjunto<br />
típico animándolas. Ñico Lora sobresalía entre todos,<br />
y al ambiente de la gallera le dedicó numerosas composiciones,<br />
de las cuales pueden citarse a la ligera varias<br />
muestras, empezando por la que alude a una de las galleras<br />
más célebres de la época, la de Laguna Salada, en la<br />
Línea Noroeste:<br />
Ello no hay otra gallera / como la de la Salada / donde<br />
bailan señoritas / viudas, solteras y casadas / … /.<br />
Eran los tiempos en que:<br />
De Santiago los galleros / bajaron a Guayacanes / llevaron<br />
gallos muy buenos / pa’ pelearlos con los Chávez / … /.<br />
Los Chávez formaban una de las más prestigiosas familias<br />
históricas de la Línea, uno de cuyos troncos, Pedro<br />
Chávez Calderón –Pedrito Chávez–, era también un célebre<br />
gallero. El padre de éste se llamaba Juan Chávez, y su<br />
mamá era aquella Ceferina Calderón, en cuya casa halló<br />
posada el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí,<br />
en 1895, cuando se dirigía a Monte Cristi, en pos de entrevistarse<br />
con el general Máximo Gómez y partir ambos a<br />
emprender “la guerra necesaria” contra España. En su prosa<br />
fuerte y hermosa, Martí describe a Ceferina, su casa, su<br />
familia y los laboriosos quehaceres que esta mujer extraordinaria<br />
dirigía.<br />
Pedro Chávez Calderón –Pedrito Chávez– quedó asentado<br />
en Guayacanes, al frente de su rica hacienda, y entre<br />
las pasiones que más lo enardecían estaba el juego de gallos.<br />
De esto dan testimonio las letras de varios merengues,<br />
entre ellos uno que aún se escucha en estos tiempos, y que<br />
se refiere a la famosa pelea en la que, según se dice, el gallo<br />
Cucú, del periodista y político santiaguero Rafael Vidal<br />
Tórres –Fello Vidal–, venció al Cola Blanca, un famoso y<br />
fogueado ejemplar de la traba de los Chávez:
Pedro María Chávez, dueño del “Colita blanca”.<br />
–Foto cortesía de doña Livia Chávez de Wessin–<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
81
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
82<br />
A la izquierda, Rafael –Fello– Vidal.<br />
Su gallo Cucú se ganó al Cola Blanca de don Pedro Chávez.<br />
A la derecha Pedrito Chávez, quien falleció en el año 1951.<br />
–Foto cortesía de doña Livia Chávez de Wessin–<br />
Don Pedro Chávez, al centro. A su lado, derecha, Juan Chávez.
Fello Vidal tenía un gallo / como no lo tenía nadie / se ganó<br />
al Colita Blanca / que tenía don Pedro Chávez / … cuando el<br />
gallo cayó muerto / esa fue la gran porfía / que dijo don Pedro<br />
Chávez / él ta’ vivo todavía / … /.<br />
Los versos de la segunda p<strong>arte</strong> cantan por el mismo estilo.<br />
No obstante, acerca de este episodio folclórico hay versiones<br />
distintas, incluyendo el autorizado testimonio de doña<br />
Livia Chávez de Wessin y Wessin, nieta de don Pedro Chávez,<br />
en razón de ser ella hija de don Juan Chávez.<br />
En entrevista concedida al autor el 3 de diciembre del<br />
2001, cuenta doña Livia que la célebre pelea tuvo lugar en la<br />
gallera de Salcedo, en el 1937. Allí se había convocado un<br />
rumboso desafío y hacia Salcedo se trasladaron con gallos<br />
seleccionados, varios galleros de Guayacanes, incluyendo a<br />
cuatro miembros de la familia Chávez. Don Pedro Chávez<br />
Calderón, y tres de sus hijos, Juan, Santiago y Pedro María<br />
Chávez, al cual le decían Pedrito, como a su padre.<br />
Afirma doña Livia, que Pedro María era el dueño del Cola<br />
Blanca, y no don Pedro, como se ha creído tradicionalmente.<br />
Y aclara con mucha seguridad, que el ganador de la pelea<br />
no fue el Cucú, sino el Cola Blanca. Ella recuerda lo que<br />
relatan las letras de otros versos:<br />
Allá en la gallera / to’ el mundo vocea / que Pedrito Chávez /<br />
ganó la pelea / … Yo no estaba ahí / cuando ese rebú / cuando el<br />
Cola Blanca / se ganó al Cucú / … /.<br />
–Así fue que pasó–, reitera la señora Chávez de Wessin<br />
y Wessin, e informa que sobre este comentado episodio,<br />
una revista dedicada a la lidia de gallos, dirigida por el señor<br />
Prisciliano Marichal, publicó hace unos años un reportaje<br />
que se ilustra con fotos en las cuales aparecen los<br />
Chávez, junto a varios amigos, como un señor de apellido<br />
Morey, de Guayacanes; y otro llamado Luis Fermín, de Laguna<br />
Salada; celebrando el triunfo y exhibiendo su valioso<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
83
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
84<br />
gallo Cola Blanca, como héroe vencedor del ejemplar de<br />
Fello Vidal.<br />
Esta versión, procedente de fuente tan autorizada, contradice<br />
la que muchos han considerado como verdad a lo<br />
largo del tiempo.<br />
Pero hay más aún. Porque dice don Chichito Villa, amigo<br />
que fue de Ñico Lora, que en vez de uno, son dos los<br />
merengues dedicados a la controversial pelea; y con memoria<br />
lúcida y su acordeón en las manos, Villa toca la música y<br />
canta algunos de los versos de un merengue que ya no se<br />
escucha en los ambientes típicos, y que da por cierto el triunfo<br />
del Cucú, de Fello Vidal, sobre el Colita Blanca de don<br />
Pedro Chávez:<br />
Cuando la pelea / se armó el reperpero / y dijo Fello Vidal /<br />
adonde está el garitero / … yo no quería estar / cuando ese<br />
rebú / cuando el Cola Blanca / perdió del Cucú /.<br />
Don Chichito critica la confusión que crean los propios<br />
músicos y cantantes, cuando le cambian las letras a merengues<br />
como esos y, en ocasiones, mezclan desordenadamente,<br />
versos de uno con música de otro.<br />
Comoquiera, sigue y seguirá la controversia. En definitiva,<br />
así suelen ser las cosas del folclor y la cultura popular.<br />
Del mismo ambiente de gallera, que inspiraron esas composiciones,<br />
trata otro merengue, cuya música tomó muchos<br />
años después Tatico Henríquez, para una grabación que él<br />
tituló Los Picoteadores. La música que usó Tatico para esa<br />
grabación era mas vieja que él, y como se puede notar, correspondía<br />
a un merengue compuesto por Nico Lora con<br />
otros motivos y otras letras:<br />
Eso dijo Ñico Lora / en medio de su jornada / yo no le<br />
toco a Belica / allá en Laguna Salada / … Las fiestas son “de<br />
amaneca” / hasta que salga la aurora / el que le toca a Belica / es<br />
mi primo Manuel Lora / … qué calor tiene Belica / en el
Doña Livia Chávez de Wessin, sostiene que fue el Colita Blanca<br />
el que ganó la pelea y no el Cucú.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
85
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
86<br />
medio de la gallera / y entonces le dice Ñico / que la agarre el que<br />
la quiera / … si Belica se mete en romo / da brega para cobrarle<br />
/ y por eso fue que Ñico / no quiso volver a tocarle /.<br />
Por otra p<strong>arte</strong>, Ñico también le cantó y le puso música a<br />
los sucesos sociales de su época. Desde entonces y por mucho<br />
tiempo, el músico y compositor de merengues se convirtió<br />
en narrador de las cosas que pasaban. Ñico fue ejemplo,<br />
un ejemplo de esta verdad. Él era p<strong>arte</strong> inseparable de<br />
su pueblo, presenciaba un suceso o tenía noticias del mismo,<br />
y con su mente productiva, tomaba su acordeón y salía<br />
a contárselo a la gente. Ese suceso podía ser incluso trágico,<br />
como la muerte a tiros ocurrida en Santiago, por motivos<br />
pasionales a finales de los años veinte, del mayor del ejército<br />
Julio César Lora, a manos de un subalterno suyo, el teniente<br />
odontólogo Aquiles Sanabia:<br />
Debajo del puente Yaque / mataron al mayor Lora / por<br />
estarle enamorando / al teniente su señora / … /.<br />
Podían ser sucesos como el hecho de montarse en un<br />
carro Ford, que en los viejos tiempos era una cosa digna de<br />
contarse.<br />
Le cantó también a los personajes. Al general liniero Manuel<br />
de Jesús Camacho –Manolo–, a Perico Pepín, al folclórico<br />
guerrillero jimenista de origen haitiano conocido por el<br />
apodo de Dosilién, y a quien la gente llamó siempre Rosilién,<br />
a Neney Cepín. Todos, eran p<strong>arte</strong> de esos personajes que,<br />
por sí mismos, resumían la vida y la cultura de su tiempo.<br />
Hubo en la inmensa producción de Ñico Lora, merengues<br />
con motivos políticos y tampoco faltaron los que tenían<br />
un elevado contenido patriótico, como el compuesto<br />
por él en tiempos de la ocupación de las tropas yankis del<br />
1916 y titulado La Protesta:<br />
En el año dieciséis / llegan los americanos / pisoteando<br />
con sus botas / el suelo dominicano / … Francisco Henríquez
Carvajal / defendiendo la bandera / dijo: No pueden mandar /<br />
los yankis en nuestra tierra /.<br />
A esos combativos versos de la primera p<strong>arte</strong>, siguen los<br />
que, al compás de una sobria y bien elaborada música, se<br />
cantan en el jaleo:<br />
En tierra de Du<strong>arte</strong> / dijo Carvajal / los americanos / no<br />
pueden mandar / … El americano / siempre se entromete / los<br />
haremos ir / dándole machete / … Los haremos ir / con fuerza<br />
y valor / al americano / por abusador /.<br />
Del merengue de Ñico Lora tampoco estuvo ausente la<br />
picardía para reflejar aspectos tan propios del medio como<br />
la infidelidad matrimonial. Mientras Victoriano se divertía<br />
con una famosa bailadora liniera, Goyita, la mujer de Victoriano,<br />
lo ignoraba todo porque se las pasaba friendo longanizas<br />
para venderlas en el ventorrillo que tenía:<br />
Mi compadre Victoriano / bailando con la Melliza / y Goyita<br />
no lo sabe / poi tai friendo longaniza / … /.<br />
Ñico Lora no estuvo sólo en el ejercicio de su <strong>arte</strong>. Cuando<br />
estuvo en sus mejores tiempos, hubo también otros célebres y<br />
hábiles músicos de acordeón y muy buenos compositores que<br />
llenaron de merengue el territorio nacional. Por eso, junto a<br />
Ñico es indispensable tener presentes a quienes lo acompañaron<br />
en los tríos y conjuntos que el maestro encabezó.<br />
El perico ripiao de Ñico Lora lo completaban su tamborero<br />
José Rodríguez, el célebre Flinche; y un güirero al que<br />
apodaban Maroea. Cuando a los conjuntos de merengue típico<br />
se les agregó el saxofón, Ñico escogió a su primo Pedro<br />
María Lora –Cacú– y también tocó con él su hijo Antonio<br />
Lora. Por fortuna, en algunas manos hacendosas se conservan<br />
muestras de la música y la voz de Antonio Lora, junto a<br />
las de su padre.<br />
Según la crónica de El Nacional, dijo Ñico que Cacú Lora<br />
tocó con él cerca de cuarenta años, hasta que murió. Flinche,<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
87
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
88<br />
de su lado, tocó con el maestro cerca de sesenta años e “inventó<br />
muchísimos golpes de tambora”. A Flinche se atribuye<br />
ser el primero en tocar la tambora con la palma de una<br />
mano y con el bolillo en la otra. Se narra que esto ocurrió<br />
casualmente, en medio de una fiesta en que Ñico y sus acompañantes<br />
tocaban para el presidente Ramón Cáceres.<br />
Hasta ese instante, el tamborero tocaba con un bolillo<br />
en cada mano y golpeando con ellos rítmicamente la tambora.<br />
A Flinche se le cayó accidentalmente el de la mano<br />
izquierda, y sin atreverse a dejar de tocar en presencia del<br />
presidente de la República, continuó dándole por el lado<br />
izquierdo a la tambora con la palma de la mano y con el<br />
bolillo de madera por el otro. De esa casualidad, se dice,<br />
surgió lo que se convirtió en costumbre.<br />
Flinche murió en 1966. Ñico, ya mucho menos activo<br />
que en otros tiempos, sustituyó a Flinche por un tamborero<br />
apodado Moro, que era muy bueno. –Pero ninguno como<br />
Flinche–, aseguraba Ñico.<br />
El final de la vida del maestro no fue muy diferente al<br />
que han tenido otros talentos del <strong>arte</strong> popular. Nunca pudo<br />
vivir de la composición ni de la música, que entonces andaban<br />
silvestres y por ellas no pagaban mayor cosa. Sin embargo<br />
fue su inteligencia y su interminable genio creativo la<br />
fuente de donde se nutrieron muchos otros.<br />
Se asegura que grandes estrellas de la música dominicana,<br />
como los grandes maestros Julio Alberto Hernández y<br />
Luis Alberti, entre una larga lista, tomaron para ellos innúmeras<br />
producciones de Ñico Lora. Muchos de esos merengues<br />
se hicieron célebres, pero su auténtico padre se fue<br />
apagando en la pobreza y el olvido.<br />
En la entrevista concedida a Huchi, Ñico contó que nunca<br />
pudo vivir de la música sino de la agricultura. Dijo “que su<br />
“buen amigo” Luis Alberti iba a las fiestas en que él tocaba
con su perico ripiao y le pedía que repitiera los merengues<br />
que más le gustaban, y sin decirle nada, escribía la música y<br />
después los grababa.<br />
Sin embargo, aclaró, que esos merengues le daban “una<br />
p<strong>arte</strong> de los pocos ingresos” que tenía, y que cuando menos<br />
esperaba le llegaban tres pesos, diez, cinco, que el maestro<br />
Alberti le enviaba como retribución por las composiciones<br />
que usaba.<br />
En su laborioso Fichero Artístico Dominicano, y al escribir<br />
sobre Ñico Lora, el infatigable investigador don Jesús<br />
Torres Tejeda lamenta el que la inmensa producción de Ñico<br />
no se conservara a nivel discográfico, para que se perpetuara<br />
la memoria de ese hombre, en beneficio de las generaciones<br />
que le sucedieron y para una posterior y más paciente<br />
evaluación.<br />
Esa rica producción de Lora quedó dispersa y en gran<br />
medida en manos ajenas. –Ñico Lora, dice don Jesús, nunca<br />
levantó su voz en protesta de los hurtos descarados de sus<br />
obras–. Torres Tejeda termina sus notas sobre Ñico con una<br />
pregunta sugerente, a la cual él mismo ofrece una respuesta<br />
muy personal y también muy concluyente: –¿Cómo describir<br />
los aportes de Ñico Lora para el engrandecimiento de la<br />
cultura musical dominicana?–, pregunta don Jesús, y se responde<br />
a seguidas: –Bueno, de él es “casi todo” lo que se ha<br />
“registrado” musicalmente en los últimos 70 años. ¡ Así de<br />
real es!…”casi todo”, …¡no todo!, ¿entendido?–.<br />
Cuando se produjo la entrevista de Huchi con Ñico Lora,<br />
a la que tanto hemos aludido, el padre del merengue típico<br />
era un anciano, pero estaba obligado a echar manos al machete,<br />
sin fuerza y sin la agilidad necesarias para manejar<br />
esa filosa herramienta. En esa faena, impropia para un hombre<br />
de edad tan avanzada, a Ñico Lora se le lisió una mano<br />
y eso eliminó tal vez rotundamente la posibilidad de que<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
89
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
90<br />
sacara al acordeón las notas musicales con que este inmortal<br />
pionero del merengue debió despedirse de la vida.<br />
Pobre, achacoso, ignorado por muchos que tal vez pensaban<br />
que se había muerto hacía ya décadas, Ñico Lora terminó<br />
de apagarse en su propio lugar de nacimiento, Navarrete,<br />
el Jueves Santo, 8 de abril de 1971. Tenía 103 años,<br />
según la nota de El Nacional del 21 de abril del mismo año.<br />
Aunque las fuentes no coinciden en cuanto a la fecha de<br />
nacimiento del artista, si se le da crédito a esta versión de<br />
El Nacional, Ñico vino al mundo en 1868, tres años después<br />
del triunfo de la Guerra de Restauración y casi al mismo<br />
tiempo en que empezaron a llegar al país los acordeones.<br />
Era hijo de Narciso Lora y de Francisca Cabrera –Pancha–.<br />
Se casó en Santiago con Ana Felicia Tavárez y de esa unión<br />
nacieron trece hijos.<br />
El excepcional compositor y músico que cubrió toda una<br />
época, murió en las sombras ingratas del olvido. Como uno<br />
más de “los del montón salidos”. Quedó su herencia, usada<br />
todavía por muchos, que tal vez ni siquiera saben ni les interesa<br />
saber a quien le deben la gratitud correspondiente por<br />
la música que usan comercialmente. Comoquiera, este hombre<br />
pequeño, delgado, de pelo lacio y rostro de expresión<br />
serena, enriqueció el folclor y la cultura de su pueblo, e hizo<br />
por esa vía una importante contribución al reforzamiento<br />
de la identidad dominicana.<br />
Ñico Lora se encontró con el merengue cuando a ese<br />
aire aún le faltaba mucho camino por andar. Se le hacía difícil<br />
el recorrido, y él se lo facilitó, porque a golpe de talento<br />
musical y de poesía de pueblo, le iluminó la senda para que<br />
despegara y avanzara como nunca antes lo había hecho.<br />
Ñico empezó desde niño a tocar merengue, sus dedos<br />
pequeños se movían con la celeridad y la destreza que sólo<br />
demuestran los iluminados del <strong>arte</strong> popular; a él se les
enovaban los bríos cuando al empezar la ejecución, gritaba:<br />
¡Nos fuimos!. Al paso del tiempo, ese grito se convirtió<br />
en refrán entre la gente del pueblo. El ¡Nos fuimos,<br />
dijo Ñico!”, lanzado al momento de partir de algún lugar<br />
o de dar comienzo a algo, perduró por muchos años.<br />
A ese grito de acción, Ñico Lora parecía recobrar vitalidad,<br />
aparentaba crecer unas cuantas pulgadas en su silla<br />
de guano, se metía en música, contagiaba al público del<br />
dinamismo que lo impulsaba y aún cuando por su vejez, ya<br />
casi no le quedaban fuerzas para cantar, había momentos<br />
en que recuperaba las energías y su voz, ya parecida por lo<br />
aguda a la de un niño, sobresalía por sobre la de sus acompañantes.<br />
Eran los últimos destellos del astro que iluminó la senda<br />
del merengue, y del hombre que con su largo y productivo<br />
ejercicio, se convirtió, sin duda alguna, en “la luz de la música<br />
en Santo Domingo”. La profecía de Lolo Reynoso se<br />
cumplió al pie de la letra.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
91
La lenta evolución del merengue<br />
YA ENTRADO EL SIGLO VEINTE, el merengue se había establecido<br />
como principal manifestación musical de los dominicanos.<br />
Pero la evolución de ese ritmo era tan lenta como la marcha<br />
de la sociedad de la que él formaba p<strong>arte</strong>.<br />
Es cierto que en los últimos veinte años del siglo diecinueve<br />
crecieron las fuerzas económicas del capitalismo en<br />
el país, pero esto no fue resultado del desarrollo de las fuerzas<br />
productivas locales, sino de la penetración del capital<br />
monopolista que vino de fuera y se expandió principalmente<br />
en el área azucarera.<br />
Por eso, mientras en las plantaciones cañeras, y las instalaciones<br />
industriales afines con la producción de azúcar<br />
aparecían instrumentos de trabajo, formas de explotación,<br />
y técnicas de tipo capitalista, en el resto del país seguían<br />
prevaleciendo los rasgos y las relaciones de producción propias<br />
del precapitalismo.<br />
En la esfera social se enriquecía la vieja oligarquía aliada<br />
al capital extranjero, mientras las demás capas de la población<br />
sufrían las consecuencias de la pobreza y el atraso.<br />
El quehacer político y la actividad estatal eran el reflejo<br />
de esa realidad económica y social, y tampoco en ese campo<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
93
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
94<br />
el país lograba superar el atraso. El 26 de julio de 1899 fue<br />
liquidado el dictador Lilís, pero el ensayo liberal que se inició<br />
desde comienzos del siglo veinte, fracasó y desde el 1902,<br />
el país se hundió en una caótica lucha de tipo caudillista<br />
entre dos bandos encabezados uno, por el gran comerciante<br />
montecristeño Juan Isidro <strong>Jimenes</strong>, que tenía por símbolo<br />
un gallo bolo; y el otro, acaudillado por Horacio Vásquez,<br />
miembro de una adinerada familia mocana y que tomó como<br />
emblema de su bandería un gallo con cola. Los “bolos” y los<br />
“rabuses” fueron los nombres que el pueblo dio a las respectivas<br />
agrupaciones políticas.<br />
Ninguno de los rasgos de la cultura y el folclor de un pueblo<br />
que peregrinaba entre la tiranía y el caos, podía escapar a<br />
las consecuencias de aquel estancamiento. Y el merengue no<br />
podía ser la excepción. El merengue rural seguía gozando de<br />
gran popularidad, pero se mantenía confinado a los campos,<br />
donde más fuerza tuvo desde un principio. Y el merengue<br />
urbano, conforme con la opinión de algunos entendidos en el<br />
tema, estaba casi extinguido.<br />
El principal fuerte del merengue rural siguió siendo el<br />
Cibao. En el Este coexistió con los ritmos y bailes de atabales;<br />
y en el Sur con la mangulina del sur profundo, con los<br />
atabales de San Juan de la Maguana, la sarandunga de Baní<br />
y otros ritmos, como la salve, la mayor p<strong>arte</strong> de ellos con<br />
fuerte incidencia de la herencia cultural de los negros.<br />
Al acordeón, la güira y la tambora vino a agregársele el<br />
saxofón, un instrumento metálico mucho más sonoro y más<br />
rico musicalmente que el acordeón, y así el merengue se<br />
hizo más compacto sustancioso.<br />
Por los mediados de la segunda década del siglo veinte,<br />
el merengue de orquesta resurgió en las ciudades y ganó en<br />
ellas una presencia que nunca había alcanzado. Pero se confirmó<br />
más aún la división entre las dos variedades, la del
perico ripiao en las enramadas y las parrandas de los campos,<br />
interpretada por músicos campesinos, sin academia y sin escuela;<br />
y la del merengue urbano a cargo de bandas de música<br />
con instrumentos metálicos y de teclas, dirigidas por maestros<br />
con conocimientos musicales. De todos modos, la primera<br />
variedad seguía siendo la de la mayoría de la población.<br />
En su obra Música Tradicional Dominicana, el maestro<br />
don Julio Alberto Hernández, oriundo de Santiago y nacido<br />
a comienzos mismos del siglo veinte, asegura que la forma<br />
moderna del merengue empezó a tomar cuerpo en los años<br />
1915 y 1916, cuando “los merengues de ocho compases”<br />
compuestos a mediados del siglo diecinueve por el maestro<br />
Alfonseca y que habían desaparecido, fueron recuperados y<br />
reaparecieron “con frases de diez y seis compases y un estilo<br />
distinto que originó la forma actual de dicha danza típica”.<br />
Hernández añade que en 1918, el maestro Francisco García<br />
–Pancho–, ofreció en distintas ciudades del país numerosos<br />
conciertos en el desarrollo de los cuales interpretó merengues<br />
estilizados, aunque bajo el nombre de Danza Típica<br />
y que en los comienzos de la década de los años veinte, este<br />
músico santiaguero le añadiría el paseo a la estructura musical<br />
del merengue.<br />
Dice también Hernández, que Juan Espínola, clarinetista<br />
y compositor vegano, fue el primero que tocó el merengue<br />
en el exclusivo Casino Central de La Vega, en diciembre de<br />
1922. El propio maestro Hernández arregló merengues para<br />
piano, con estructura de paseo, merengue y jaleo, y que al<br />
año siguiente, la orquesta de Nilo Méndez grabaría el merengue<br />
titulado Santiago, de Hernández, para la firma<br />
discográfica Columbia.<br />
Esos cambios provocados por la intervención de los grandes<br />
maestros y sus orquestas, y el hecho mismo de llevar el<br />
merengue al disco, hicieron posible el que ese aire se abriera<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
95
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
96<br />
paso y penetrara en los salones y pistas de bailes exclusivas,<br />
de las cuales había estado rigurosamente desterrado. Con<br />
todo y eso, no todos los vocalistas aceptaban el papel de<br />
cantar las letras y al ritmo del merengue.<br />
Otra curiosa novedad que afectó al merengue fue la introducción<br />
del ritmo pambiche. A sabiendas de que es como<br />
llover sobre mojado, es indispensable repetir que el pambiche<br />
surgió como respuesta a la exigencia de los soldados norteamericanos<br />
de ocupación. En más de un texto se relata que<br />
la habilidad de esos soldados invasores se reducía principalmente<br />
a bailar el one step, que en inglés quiere decir un<br />
paso. El nombre de ese baile sonaba al ser pronunciado<br />
uan estep; la gente sencilla y llana lo lamó Juaneter o Juaneté.<br />
Al compás de ese baile, cantaban los invasores su vieja canción<br />
de:<br />
It’s a long, long way to Typerary. Is a long, long way to<br />
Tiperary.<br />
Estos versos podían traducirse al español como:<br />
Esta es una larga, larga marcha hacia Typerary.<br />
Pero el pueblo tampoco anduvo con mucho rebuscamiento<br />
y la tradujo a su manera, y el it’s a long way to Tiperary se<br />
convirtió en el guachulongo tutipareri. Así la escuchó el autor<br />
de estas líneas, en el canto de viejos campesinos que hablaban<br />
del guachulongo como un baile traído al país por los<br />
americanos.<br />
El gusto, la cultura y el baile de los invasores eran totalmente<br />
ajenos al folclor del pueblo que oprimían y a la nación<br />
que sojuzgaban con sus botas. Y en el marco de la intervención,<br />
una expresión tan vinculada al ser nacional como<br />
el merengue, no podía dejar de sufrir las consecuencias.<br />
Fue preciso acomodarle el merengue al gusto de las tropas<br />
de ocupación, y hacerlo más lento y moderado. Cuentan<br />
las tradiciones que en ese tiempo había llegado al país una
tela fabricada en Palm Beach, Florida, a la que dio en<br />
llamársele popularmente pambiche. El pambiche no era dril<br />
ni casimir, decía la gente. Y se dice que el acordeonista Toño<br />
Abréu, al definir lo que se le tocaba a los americanos en las<br />
fiestas de merengue, sentenció gráficamente que aquello no<br />
era ni fox trox americano ni merengue criollo, y que ese estilo<br />
musical era como la tela aquella, ni era dril ni casimir,<br />
sino pambiche. Así se quedó, y ese ritmo se incorporó al<br />
merengue y fue un elemento más de su evolución.<br />
Mientras tanto, la división fundamental en dos variedades<br />
de merengue se hacía cada vez más clara. El de las ciudades,<br />
más estilizado, mejor elaborado y con la orquestación<br />
que le daban talentos de la música como los ya mencionados,<br />
y otros como Luis Alberti y Antonio Morel. Y de otro<br />
lado, el merengue de tierra adentro, a cuya ejecución se entregaban<br />
los acordeonistas campesinos.<br />
De todos modos, los motivos del merengue, aún el de<br />
las ciudades eran tomados del medio rural. Primero, porque<br />
la más fértil cantera de compositores de merengues<br />
estaba en el campo; y segundo, por la poca disposición de<br />
los músicos de ciudad a componer merengues. Los más<br />
afamados maestros de la ciudad, buscaron una forma fácil<br />
de solucionar el problema y cuando necesitaban de composiciones<br />
merengueras, acudieron a los compositores del campo,<br />
y principalmente, al más fecundo y pródigo de todos, a<br />
Ñico Lora. El talento creativo de ese genio campesino le proporcionó<br />
lo que muchos de ellos no atinaban a producir por<br />
sí mismos.<br />
De suerte, que el padre del merengue rural, pasó a ser<br />
también padre del merengue urbano, y tanto una forma<br />
como la otra siguieron su curso y su evolución junto a la<br />
marcha tortuosa de la historia nacional.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
97
La relación del merengue con la historia<br />
DESDE QUE EMPEZÓ A ADQUIRIR CATEGORÍA DE MÚSICA FOLCLÓRICA, el<br />
merengue comenzó a marchar junto a la historia. Registró<br />
musicalmente los acontecimientos de la vida cotidiana de la<br />
gente. El músico y el compositor, como los decimeros y cantantes<br />
populares, recogían los hechos y salían a divulgarlos,<br />
a darlos a conocer a la sociedad. El merengue narraba también<br />
las incidencias del desenvolvimiento social; por medio<br />
a ese género se le cantó a los personajes destacados, y se<br />
relató igualmente los acontecimientos relevantes de la vida<br />
política nacional. Los hechos históricos daban temas y motivos,<br />
y el merengue se encargaba de narrarlos.<br />
Así suelen consignarlo algunos investigadores, que llegan<br />
a sostener que el merengue y la República nacieron juntos.<br />
Se ha convertido en pasaje recurrente aquel que habla<br />
del soldado Tomás Torres, que según se afirma, huyó de<br />
miedo durante la batalla de Talanquera, librada en 1844<br />
contra los invasores haitianos.<br />
Tomá juyó con la bandera / Tomá juyó de la Talanquera / si<br />
juera yo, yo no juyera / Tomá juyó de la Talanquera /.<br />
Para algunos, fue en esos tiempos cuando nació el merengue,<br />
aunque otros refutan rotundamente esa opinión. De todas<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
99
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
100<br />
formas puede sacarse en claro un hecho cierto, y es que para<br />
el nacimiento de la República, ya el merengue y la historia<br />
andaban juntos.<br />
En los días de la Guerra de Restauración, cuando aún<br />
no habían llegado los acordeones y el merengue se tocaba<br />
con guitarra, se hizo popular otro merengue que decía en<br />
algunos de sus versos:<br />
Santiago Guzmán / no me gusta a mí / primero cacharro /<br />
y después mambí /.<br />
Cacharros se les denominaba a los traidores nativos que<br />
se colocaron al lado de los españoles. El calificativo de mambí<br />
hacía referencia, conforme con el profesor Euclides Gutiérrez<br />
Féliz, a la conducta rebelde del coronel Juan Mambí; de<br />
origen haitiano, pero residente en territorio dominicano y partidario<br />
de la causa nacional dominicana. Según sostiene el<br />
profesor Gutiérrez Félix, fue en territorio dominicano, en ese<br />
personaje y esa rebeldía, que tuvo su origen el calificativo de<br />
mambí, que se hizo sinónimo de combatiente patriota en las<br />
guerras de independencia de Cuba contra España.<br />
La asociación del merengue con la historia se mantuvo<br />
en la p<strong>arte</strong> final del siglo diecinueve y se estrechó más aún a<br />
principios del veinte, cuando el acordeón había implantado<br />
ya su predominio, el merengue se había hecho mucho más<br />
popular y se había multiplicado la cantidad de músicos y de<br />
compositores. La muerte de Lilís fue tema de diversas inspiraciones,<br />
al igual que muchos de los sucesos que siguieron a<br />
la caída de la tiranía.<br />
Después del golpe del 26 de abril de 1902, encabezado<br />
por el vice presidente Vásquez, y que derrocó el gobierno constitucional<br />
de <strong>Jimenes</strong>, los jimenistas de la Línea se fueron de<br />
insurrección a la manigua. El jefe de las guerrillas lo era<br />
Ramón Tavárez, un viejito alto, flaco y desgarbado, al que<br />
apodaban Tavarito, que resultó invencible para las fuerzas
gubernamentales, cuyo comandante era el Delegado del Gobierno<br />
en el Cibao, general Ramón Cáceres –Mon–.<br />
Dice la historia que Tavarito tenía una vieja mula, a cuyo<br />
lomo se movía constantemente por los campos donde operaba<br />
su célebre guerrilla, y debido a la sorprendente habilidad<br />
con que el viejo jefe y sus “muchachos” eludían la persecución<br />
de las siempre superiores y mejor armadas fuerzas del<br />
gobierno, el folclor le dedicó un merengue que se bailaba en<br />
las fiestas de la Línea:<br />
Lo dice Ramón Tavárez / y lo dice con razón / que cuando<br />
su mula para / le dará un mulito a Mon /.<br />
Y como las mulas no paren, la burla no podía ser más<br />
clara, ni más fina la dosis de picardía campesina.<br />
El golpe del 23 de marzo de 1903, que terminó con el gobierno<br />
ilegal de Vásquez; a pesar de su alto costo en sangre,<br />
hizo inspirar a más de un compositor, y entre ellos hay que<br />
destacar a Emilio Morel y Julio Alberto Hernández, quienes,<br />
a propósito de ese acontecimiento, escribieron y pusieron música<br />
al merengue La Batuta, cuyo título original era Recuerdos<br />
de Concho, en alusión a Concho Primo, personaje imaginario<br />
con el cual se simbolizó la época de las guerras civiles y<br />
convulsiones políticas de principios del siglo veinte. Ese merengue<br />
durmió por décadas en el olvido, de donde fue rescatado<br />
por el músico, compositor y director de orquesta Rafael<br />
Solano, que tuvo la iniciativa de grabarlo y ponerlo de moda<br />
con una inigualable orquestación y en la voz alta y bien entonada<br />
del cantante Ricardo López –Rico–.<br />
El mencionado merengue narra, principalmente, el desenlace<br />
de los hechos que siguieron al osado levantamiento,<br />
iniciado por los presos políticos de la Fortaleza Ozama, a<br />
las tres de la tarde del 23 de marzo de 1903.<br />
Después de duros combates, y al cabo de varios días,<br />
la Capital que entonces se circunscribía principalmente a<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
101
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
102<br />
La caída del bravo general Aquiles Álvarez,<br />
marcó la derrota de los “rabuses” horacistas en 1903.<br />
–Foto Enciclopedia Dominicana–
la p<strong>arte</strong> amurallada, quedó en manos de los sublevados,<br />
que eran en su mayor p<strong>arte</strong> bolos jimenistas, y antiguos<br />
lilisistas, sin Lilís. Los huérfanos, les decían a estos últimos.<br />
Al presidente Vásquez le sorprendieron los hechos en la<br />
frontera, a donde se había trasladado a supervisar las medidas<br />
militares tomadas a raíz de rumores de movimientos<br />
sospechosos de las tropas haitianas; y a discutir sobre el terreno<br />
con Mon Cáceres, la forma de apagar la inextinguible<br />
hoguera de la guerrilla del viejo Tavarito.<br />
Desde el Noroeste partió Vásquez a marcha forzadas hacia<br />
el escenario del levantamiento, y cuando llegó junto a<br />
Casimiro Cordero –Corderito– y a Aquiles Álvarez, dos de<br />
sus más bravos generales, el presidente le puso sitio a la<br />
Capital y organizó el asalto decisivo, y los insurrectos se dispusieron<br />
a defender palmo a palmo la ciudad que habían<br />
conquistado a sangre y fuego.<br />
El combate final se produjo el 18 de abril de 1903, y terminó<br />
en un desastre total e irreparable para el gobierno.<br />
Cayeron peleando tanto Corderito como Aquiles y, ante lo<br />
irremediable, dice el merengue La Batuta, que Vásquez llamó<br />
al general Luis María Hernández Brea, gobernador de<br />
San Pedro de Macorís, y le ordenó irse para el Este porque<br />
la causa horacista estaba perdida.<br />
Narra el merengue de Morel y Hernández, que ya el general<br />
azuano Luis Pelletier, había recibido la noticia de la<br />
caída de Aquiles y de Corderito, y que una vez enterado de<br />
estas bajas irreparables, había llamado al ¡Sálvese quien<br />
Pueda!, porque Horacio estaba en el suelo.<br />
Después que la gente huyó / en el combate de abril / Horacio<br />
llamó a su lado / al jefe de Macorís / y dándole un fuerte<br />
abrazo / le dijo: general Luis / váyase usted para el Este / que<br />
yo me voy por aquí /.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
103
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
104<br />
Cuando el bravo Corderito / asaltó la Capital / el bolo cogió<br />
su puesto / y se preparó a pelear / y cuando fue muerto<br />
Aquiles / en la esquina de Pavón / gritaron todas las gentes /<br />
triunfó la revolución /.<br />
Cuando la gente de Azua / vio a Casimiro caer / le llevaron<br />
la noticia / al general Luis “Peltier” / y al recibir la noticia / el<br />
general contestó / sálvese todo el que pueda / porque ya Horacio<br />
cayó / …<br />
A cada uno de esos bien construidos versos sigue un estribillo<br />
cantado a coro:<br />
Se va Horacio se va / se va el general Luis / ya tiene la<br />
batuta / Alejandrito Gil /.<br />
Con motivo de estos sucesos, surgió otro merengue, al<br />
que hace referencia el historiador don Rufino Martínez, y el<br />
cual se bailó principalmente en el distrito norteño de Sosúa<br />
y sus contornos.<br />
Ocurrió, que al enterarse de que su caudillo se dirigía<br />
hacia Puerto Plata, el general Jesús María Céspedes, horacista<br />
hasta morir, acudió con su guerrilla La Pringamoza, a<br />
darle auxilio a su apreciado caudillo. Pero se encontró Jesús<br />
María con que don Horacio y un nutrido grupo de sus hombres<br />
se subían apresuradamente en un bote para tomar el<br />
barco en el que habrían de huir hacia Cuba.<br />
Y relata el historiador Martínez, que cuando vio el pánico<br />
en el que se desenvolvía la huida del jefe del partido del<br />
gallo coludo y sus acompañantes, la única exclamación que<br />
se le ocurrió a Céspedes fue vocearle a los que huían: ¡Qué<br />
pelones!<br />
Cuenta también Martínez que, basado en esos hechos,<br />
se cantó y se bailó en los fandangos y parrandas de la costa<br />
Norte, un merengue que en sus letras aludía a la huida de<br />
Horacio y prometía que el general Jesús María Céspedes iría<br />
a buscarlo.
Igualmente, el Sitio de Bordas dio origen a la composición<br />
hija de la inspiración del músico y compositor puertoplateño<br />
Luis Alejandro Lockward –Danda–, y que se interpretó<br />
muchas veces en tiempo de merengue, en la cual se<br />
hacía burla del presidente y su fracaso en ese episodio:<br />
Bordas en Puerto Plata / grande le quedó / fue a freír buñuelos<br />
/ y no se le cuajó / … Bordas en Puerto Plata / no la pasó<br />
bien / a freír buñuelos / en otro sartén / … Oye viejo Bordas /<br />
que te vaya bien / a freír buñuelos, mi bien / en otro sartén /.<br />
Bajo el mismo gobierno de Bordas, pero en 1914, las<br />
guerrillas linieras formadas por el general Desiderio Arias y<br />
sus “bolos patas prietas” pusieron sitio a Santiago; el asedio<br />
se prolongó por cinco meses, los sitiados estaban bajo las<br />
órdenes del comandante de armas general Manuel Sánchez;<br />
y resistieron con tanta tenacidad, que cuando se agotaron<br />
todos los comestibles, sacrificaron los burros de carga del<br />
ejército y se los comieron. Desde entonces el calificativo de<br />
comeburro se hizo sinónimo de constancia y se exhibía como<br />
una prestigiosa prueba de valor.<br />
Esta vez, fue la inagotable inspiración de Ñico Lora la<br />
que produjo un merengue que se hizo célebre, especialmente<br />
en el Cibao, y se escuchó en las emisoras de radio de esa<br />
región hasta los finales de los años cincuenta.<br />
Como se sabe, en muchos lugares, a los burros se les<br />
dice también saleos, y entre situaciones ficticias y reales, el<br />
merengue La Salea hace su singular narración:<br />
Mataron una salea / ella le salió preñá / dijeron los saleítos /<br />
me mataron mi mamá / … Mataron una salea / con la punta de<br />
un cuchillo / para racionar las gentes / que estaban en El Castillo<br />
/… Mataron una salea / nadie la quería comer / y Sánchez<br />
comió primero / pa’ que se llevaran de él / … Mataron una<br />
salea / con la punta de un puñal / y Sánchez se puso bravo /<br />
porque no le querían dar /.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
105
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
106<br />
El país siguió padeciendo las consecuencias de la inestabilidad<br />
y el guerrear constante, y el merengue siguió acompañando<br />
al pueblo y contando en sus letras y en sus notas<br />
las incidencias históricas de la patria; y cuando vino la intervención<br />
yanki de 1916, hubo quienes como el mismo Ñico<br />
Lora convirtieron el merengue en un poderoso instrumento<br />
de denuncia.<br />
El merengue La Protesta, al cual se ha hecho referencia<br />
en páginas anteriores, y que en estos tiempos se escucha<br />
grabado por Bartolo Alvarado bajo el título de La Invasión<br />
del 16, constituye un ejemplo de cómo los mimos autores de<br />
merengues ingenuos, a veces hecho de cosas banales y pobres<br />
de contenido, también sabían hacer de su <strong>arte</strong> un arma<br />
de combate.<br />
En el mismo tono de denuncia de la ocupación y de los<br />
métodos usados por los ocupantes, compuso un merengue<br />
el acordeonista seibano Chichito Villa, que dice en una de<br />
sus estrofas:<br />
Cuando los americanos / llegaron a este “planeta” / mataban<br />
mujeres y niños / a punta de bayoneta / … /.<br />
Otros merengues de valor histórico como esos sirvieron<br />
de canal de denuncia del ultrajante hecho que constituyó la<br />
ocupación; de los horrores que cometieron los ocupantes; y<br />
sirvieron también de estímulo a la resistencia patriótica.<br />
Como p<strong>arte</strong> de ese nexo del merengue con la historia, es<br />
preciso hacer referencia también a los numerosos merengues<br />
dedicados a personajes destacados, ya a nivel nacional,<br />
como regional o local. Esto es propio de los diversos<br />
géneros de la música folclórica. Así, en las mangulinas<br />
sureñas se les cantaba a personajes políticos y hombres de<br />
armas de la región, como el azuano Remigio Zayas –Cabo<br />
Millo–, lo mismo que a Luis Felipe Vidal y Manuel de Jesús<br />
Camejo –Chucho–:
Dice Luis Felipe / dice Luis Vidal / “matán” a Camejo / tan<br />
buen general / … Dice Luis Felipe / que no come ovejo / porque<br />
le mataron / a Chucho Camejo /.<br />
En el Sur, y al mismo compás de la mangulina, se le cantaba<br />
también a esa celebridad del acordeón llamada Ramón<br />
Madora:<br />
Ramón Madora / músico azuano / le dio machete / al que<br />
mató a su hermano / … Zenón Ovando / dijo en Tamayo / no<br />
cambio mi mula / por ningún caballo / … /.<br />
Otra mangulina cantaba en sus versos a Wenceslao Figuereo,<br />
–Manolao–, quien fuera el último vice presidente al<br />
servicio del dictador Lilís:<br />
Si acaso me ven a Manolao / díganle que yo lo quiero<br />
ver / … /.<br />
Al general azuano Remigio Zayas, se le dedicó un merengue<br />
titulado Pobre Pobre Cabo Millo, de autor desconocido<br />
para el redactor de estas líneas. Esa pieza fue grabada<br />
y lanzada al mercado hace algunos años, tuvo poca<br />
difusión en los medios de comunicación y a poco tiempo<br />
dejó de oírse.<br />
Por otra p<strong>arte</strong>, el merengue liniero enaltecía a los hombres<br />
de parranda como Biencito Gómez y don Pedro Chávez;<br />
a mujeres hermosas como las de Hatillo Palma; a los políticos<br />
y guerrilleros como los mencionados líneas arriba. En el<br />
resto del Cibao los objetos del elogio eran similares a los del<br />
merengue liniero; mientras en el Este se bailó por mucho<br />
tiempo, un merengue que llevó a la radio el maestro Isidoro<br />
Flores, en el cual se destacaba el valor del guerrillero Ramón<br />
Natera, uno de los principales jefes de la resistencia<br />
armada a los ocupantes yankis, y muerto a traición por estos<br />
durante la ocupación.<br />
Sobre los merengues dedicados a personajes históricos<br />
es conveniente detenerse en dos de ellos. El que compuso<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
107
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
108<br />
Ñico Lora sobre Perico Pepín, y el de Emilio Morel y Julio<br />
Alberto Hernández, dedicado al general Desiderio<br />
Arias.<br />
El de Ñico, por ser uno de los más viejos de todos los<br />
merengues típicos que se escuchan en estos tiempos:<br />
Iba para la estación / junto con Pedro Pepín / a poner un<br />
telefonema / un telefonema / para Guayubín / … /.<br />
Esta composición fue rescatada y grabada por Tatico<br />
Henríquez. Perico Pepín fue de los que murió en el combate<br />
del 18 de abril de 1903, del lado de los sublevados. De esa<br />
circunstancia pueden deducirse los años que tiene este merengue,<br />
cuya excelente música pone en alto una vez más la<br />
genialidad de su autor.<br />
El merengue al general Arias es otra obra digna de dos<br />
grandes maestros. El título original de ese merengue era<br />
Dedé, apodo cariñoso de Desiderio; y merced a ese merengue<br />
se prolongó al conocimiento de las generaciones, el nombre<br />
de ese singular personaje que fue el general Desiderio<br />
Arias.<br />
Dice Desiderio Arias / que lo dejen trabajar / porque si él<br />
coge el machete / nadie sabe lo que hará / … Las armas que<br />
él hoy maneja / son las armas de sembrar / y él es en la agricultura<br />
/ nuestro primer general / … En Chacuey y las Mercedes<br />
/ en Juan Calvo y Dajabón / Desiderio fue el “barraco” /<br />
cuando mataron a Mon / … Donde este gallo cantaba / otro<br />
no podía cantar / porque la gente creía / que era un pollito de<br />
arriar /.<br />
Ay, que general, / con tanto valor / a nadie hizo mal / a<br />
nadie mató / … ay que general / con tanto valor / si al monte se<br />
va / tiembla la nación / … Desiderio Arias, / hombre de valor, /<br />
le gusta la paz / pero con honor /.<br />
No cabe duda acerca del valor del merengue como producto<br />
y narrador de la historia de su pueblo. Desde un principio
fue el resultado de los acontecimientos y ocurrencias de la<br />
gente, y gracias a él y a los compositores de ese género, en<br />
tiempos en que los medios de comunicación no eran siquiera<br />
sombra de lo que hoy son, la sociedad contaba con un medio<br />
agradable, por demás, para enterarse de muchas cosas que<br />
por otra vía les resultaba difícil conocer.<br />
El merengue, como se ha visto, contaba hechos y describía<br />
personajes de importancia política; pero, a la vez, se convertía<br />
en narrador de sucesos que difícilmente hubiesen trascendido<br />
el ámbito local en que pasaron. Así se difundió más<br />
el que los ocupantes yankis del 1916 mataron a traición al<br />
guerrillero Ramón Natera, en la región Este. Por conducto<br />
de ese aire musical, se supo del pleito de familias que por<br />
años sostuvieron los Díaz contra los Suárez, de Jacagua; se<br />
divulgaban las tradiciones y costumbres de una región y se<br />
hacía saber, por ejemplo, que las fiestas de Santa Ana celebradas<br />
en la Línea eran verdaderas “corridas”, en las cuales<br />
se desafiaban los grandes acordeonistas como Matón y Ñico.<br />
El 16 de agosto de 1930 se impuso el régimen de Trujillo,<br />
como desenlace trágico de la crisis creada bajo el<br />
gobierno civil de Horacio Vásquez, que regía desde la evacuación<br />
de las tropas norteamericanas, el 12 de julio de<br />
1924. Todas las virtudes y valores nacionales incluyendo,<br />
por supuesto, la cultura, el folclor, la música, todas las<br />
<strong>arte</strong>s, registrarían las devastadoras embestidas del orden<br />
que a sangre y terror se le impuso desde entonces. Y el<br />
merengue no podía ser la excepción.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
109
El merengue en la “Era de Trujillo”<br />
EL ADVENIMIENTO DE LA TIRANÍA DE TRUJILLO fue la culminación<br />
desgraciada de todas las vicisitudes históricas que vivió el<br />
país a lo largo de los primeros treinta años del siglo veinte.<br />
El fracaso del ensayo liberal encabezado por <strong>Jimenes</strong> y<br />
Vásquez, las guerras fratricidas, el asesinato del presidente<br />
Cáceres el 11 de noviembre de 1911, la sangrienta guerra<br />
del 1912 contra el gobierno de los Victoria, nuevos intentos<br />
fracasados de establecer gobiernos civiles y como consecuencia<br />
de todo esto, la ocupación militar yanki con sus ocho<br />
años de tragedia y terror. Un nuevo gobierno civil, encabezado<br />
por Horacio Vásquez y una nueva crisis nacional, que<br />
tuvo como desenlace el asalto al poder del brigadier Trujillo.<br />
En todo ese trayecto doloroso, el pueblo tuvo que pagar<br />
un alto tributo en sangre, vida y bienes a las numerosas guerras<br />
civiles en las cuales los caudillos dirimían sus diferencias,<br />
y las masas se sacrificaban por intereses ajenos.<br />
Trujillo era un hombre implacable y despiadado, pero<br />
tenía a la vez la suficiente astucia para darse cuenta de que<br />
el poder tiránico se ejerce y se mantiene con el sable de la<br />
fuerza bruta y también con la manipulación de los sentimientos<br />
y la conciencia de la gente.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
111
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
112<br />
El efecto de la fuerza se produce por la mera exhibición o<br />
por el uso y abuso de la fuerza misma. Pero lo otro requiere<br />
de un trabajo de penetración ideológica y cultural. Por eso<br />
Trujillo se atrajo a una intelectualidad sumisa y corrompida<br />
que jugó un papel primordial en la propaganda. Y para explotar<br />
los más diversos recursos de adoctrinamiento, en un<br />
país de población abrumadoramente campesina, dedicó una<br />
importante atención al <strong>arte</strong>, la música y el folclor, especialmente<br />
a las décimas y el merengue.<br />
Esto fue así desde los tiempos de la campaña electoral<br />
del año 1930. Como la paz ha sido siempre la bandera por<br />
excelencia de todos los tiranos, el endiosamiento de Trujillo<br />
iba parejo al esfuerzo por presentarlo como la mejor<br />
y única garantía de la paz del país. Se usaron las décimas<br />
y el merengue para ridiculizar el pasado de contiendas<br />
bélicas, humillar a los viejos caudillos y poner en alto la<br />
paz, que, para los fines del régimen, Trujillo representaba.<br />
Se Acabó la Ñoñería era el título de unas décimas de<br />
aquella época, y el mensaje de las letras no podía ser más<br />
directo:<br />
Era toda la nación / un constante reperpero / y el que no<br />
tenía “un chispero” / no podía tener razón / al hombre sin<br />
condición / le daban lo que exigía / y si un crimen cometía / el<br />
juez no lo castigaba / porque en esos tiempos andaba / sin<br />
freno la ñoñería /.<br />
Cualquier perrito faldero / se las daba de león / y armaba<br />
revolución / para conseguir dinero / después de ser gavillero<br />
/ al pueblo se aparecía / y al gobierno le exigía / alguna<br />
gobernación / y siempre, en toda ocasión, / triunfaba la ñoñería<br />
/.<br />
En ese mismo estilo y con el mismo título se cantaban<br />
los versos de un muy divulgado merengue que algunos atribuyen<br />
a Toño Abréu y una de cuyas estrofas decía:
Cuando Trujillo era guardia / al teniente le decía / que él<br />
iba a ser presidente / pa’ acabar la ñoñería / … /.<br />
El 3 de septiembre de 1930 ocurrió el devastador ciclón<br />
de San Zenón, que hizo estragos principalmente en Santo<br />
Domingo, y la dolorosa ocurrencia también fue motivo para<br />
que los compositores de merengue pusieran por las nubes<br />
al dictador. Toño Abréu no se quedó atrás:<br />
Me dicen que en Puerto Rico / hubo un grande temporal /<br />
pero nunca fue tan grande / como el de la Capital /.<br />
Salió la guardia a la calle / con el fin de dar auxilio / cuando<br />
vieron tantos muertos / aclamaron a Trujillo / …, y por ese mismo<br />
estilo se cantaba en los versos del jaleo o segunda p<strong>arte</strong>.<br />
Por vía del merengue se inoculó en la gente el veneno de<br />
la idolatría hacia el tirano:<br />
Nada más se oye / una sola voz: / Trujillo en la tierra / y en<br />
el cielo Dios / … /.<br />
Los límites de los dos reinos estaban bien delineados y<br />
así, mientras uno gobernaba en las alturas, el otro ejercía<br />
un poder más terrenal aquí en la tierra.<br />
El derroche de adulonería no se quedó en el marco rudimentario<br />
de los merengueros campesinos, que, como Ñico<br />
Lora, Toño Abréu, y muchos más compusieron al amo y señor<br />
del país, sino que el propio Trujillo tomó personalmente<br />
en sus manos el trabajo que en su favor se debía hacer con<br />
el merengue.<br />
Porque le dio una extraordinaria importancia política, y<br />
porque, según se da por cierto, al tirano le gustaba el merengue.<br />
Otros alegan que, como él había sido excluido de<br />
algunos centros de la alta sociedad, en los cuales la principal<br />
expresión de nuestra música folclórica tenía las puertas<br />
cerradas, promovió el merengue y lo impuso en todas p<strong>arte</strong>s<br />
como una forma de ejercer venganza contra lo que él<br />
entendió como un agravio.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
113
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
114<br />
Sea cual sea la real causa que moviera al dictador, lo<br />
cierto fue que bajo su régimen, el merengue, tanto en su<br />
versión urbana como en la rural, alcanzó una amplitud y un<br />
desarrollo hasta entonces desconocidos.<br />
El habló personalmente con el maestro Luis Alberti para<br />
que la orquesta que este dirigía incluyera el merengue como<br />
música permanente y no ocasional, en su repertorio.<br />
Luis Alberti, a cuya imaginación y capacidad artística y<br />
musical se debe el merengue más emblemático del país, el<br />
Compadre Pedro Juan, compuesto y estrenado por él en 1936,<br />
puso de una vez manos a la obra. El mismo Alberti narró<br />
que se encontró con la dificultad de que ninguno de los grandes<br />
músicos de la ciudad tenía merengues en abundancia. Y<br />
fue entonces cuando Ñico Lora y su talento de compositor<br />
sacaron de apuros a Luis Alberti. Así, tanto Alberti como otros<br />
grandes músicos de orquesta produjeron una cantidad mayor<br />
de merengues para Trujillo.<br />
Basta poner atención a los motivos de los merengues de<br />
las orquestas de las ciudades en esos tiempos, para notar<br />
que en su mayor p<strong>arte</strong>, eran merengues campesinos. El Sancocho<br />
Prieto, y Leña, para no citar más, son dos títulos que<br />
prueban esta verdad.<br />
Trujillo promovió la formación de grandes bandas, al<br />
estilo de las big bands norteamericanas. En un país pobre,<br />
sólo él, que tenía el Estado en las manos, y más que en las<br />
manos en los bolsillos, podía sostener económicamente orquestas<br />
que, por la cantidad de músicos y la variedad de<br />
los instrumentos, resultaban incosteables para cualquier<br />
particular.<br />
El merengue cayó así en las manos prodigiosas de los<br />
grandes maestros, y los arreglos orquestales que estos hicieron<br />
significaron un salto de calidad descomunal para el<br />
merengue urbano.
Trujillo hizo que Luis Alberti y toda su orquesta se trasladaran<br />
a San Cristóbal, ciudad natal del dictador, y allí tuvo<br />
su asiento aquella agrupación musical que al poco tiempo<br />
cambió de nombre y empezó a llamarse Presidente Trujillo,<br />
y más adelante Generalísimo Trujillo.<br />
Al percibirse la inclinación del amo hacia el merengue,<br />
cayeron todas las barreras que obstaculizaron el paso libre<br />
de ese aire en las salas exclusivas de las ciudades. Si por<br />
mucho tiempo no todos los vocalistas cantaban merengue,<br />
porque algunos lo consideraban indigno de los cantantes de<br />
canciones románticas, ahora todos o casi todos se desvelaban<br />
por cantarlo, especialmente cuando era en alabanza al<br />
dictador.<br />
Desde luego que se destacaron voces en el merengue urbano<br />
de cuya alta calidad habla la historia, como la de Arcadio<br />
–Pipí– Franco, Dioris Valladares, Joseíto Mateo, Vinicio<br />
Franco, Antonio Morel y otros.<br />
Y en cuanto a los intelectuales, incluyendo poetas, que<br />
durante décadas despreciaron el merengue como motivo de<br />
sus creaciones, también quisieron ponerse donde el dictador<br />
los viera y empezaron a componer merengues.<br />
Pero por más que el merengue de orquesta ganó fuerza,<br />
no anuló ni deformó el merengue tradicional que tenía el<br />
acordeón como elemento clave, aunque las dos formas se<br />
influían mutuamente. Algunas bandas y orquestas de ciudad<br />
que usaban desde hacía mucho tiempo la güira y la tambora<br />
entre sus instrumentos, le agregaron el acordeón. Mientras,<br />
a muchos conjuntos típicos, además de saxofón, en<br />
ocasiones se le agregaba el contrabajo como uno de sus instrumentos<br />
de fondo y de soporte.<br />
El merengue típico tradicional siguió siendo la variedad<br />
más difundida de la música popular, y Trujillo lo usó y lo<br />
estimuló constantemente.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
115
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
116<br />
Ninguna esfera de la política quedaba al margen del merengue.<br />
Cuando al tirano le interesó adquirir la Compañía<br />
Eléctrica de Santo Domingo, se dispuso una campaña de<br />
descrédito y ablandamiento contra sus propietarios. Si se<br />
iba la luz, La Voz Dominicana salía del aire forzosamente; y<br />
al retornar la energía, la emisora estatal reanudaba la transmisión<br />
con un merengue del poeta Héctor J. Díaz:<br />
Lo que no sirve se bota / que lo boten de una vez / que no<br />
vale ni una mota / y peor será después / … /.<br />
La construcción de alguna obra pública, como el rompeolas<br />
del puerto de Ciudad Trujillo, también era motivo<br />
suficiente para un merengue:<br />
Trujillo Molina / está satisfecho / porque el rompeolas / está<br />
casi hecho / … /.<br />
Ni qué decir de la reelección, que fue siempre tema de<br />
inspiración de los compositores y ya desde 1934, antes de<br />
cumplirse el primer cuatrienio de la dictadura, se le cantaba<br />
al continuismo:<br />
Santiago, Moca y La Vega / Puerto Plata y Dajabón / le piden<br />
al presidente / que acepte la reelección / … /.<br />
–¡Seguiré a caballo!–, fue una de las expresiones que se<br />
le atribuyeron a Trujillo, y los aduladores se encargaron de<br />
consagrarla como si se hubiese tratado de una sentencia<br />
bíblica. Con esa expresión del faraón como título se compuso<br />
un merengue que se tocó en campos y poblados del<br />
país.<br />
En 1952, Trujillo ensayó una maniobra y quiso aparentar<br />
que se alejaba del poder. Dispuso entonces que su hermano<br />
Héctor Bienvenido hiciera el papel de títere, y también<br />
con ese motivo el merengue sirvió de vehículo para<br />
endiosar al amo:<br />
Trujillo si tu te vas / ¿con quien tu nos va a dejar? / en los<br />
brazos de mi hermano, / eso dijo el general / … /.
Los opositores fueron blancos del ataque y la burla cruel<br />
del merengue político en tiempos de Trujillo. Se incluía en<br />
esto a los gobernantes de otros países como Ramón Grau<br />
San Martín, de Cuba; José Figueres, de Costa Rica; Rómulo<br />
Betancourt, de Venezuela; y, desde 1959, también el comandante<br />
Fidel Castro.<br />
Era preciso enardecer el fervor trujillista y la predispoción<br />
a pelear por el gobierno. A ello iba dedicado el merengue<br />
La Manigua, compuesto en los primeros tiempos de la<br />
tiranía:<br />
Yo tengo mi caballo preparado / mi machete y mis polainas<br />
con gran brillo / listo para irme a la manigua / a defender<br />
el gobierno de Trujillo / … No queremos que otro gallo cante /<br />
que el que está sentado en el banquillo / queremos que cante<br />
para siempre / ese gallo que le llaman Trujillo / … /.<br />
Yo me voy pa’ la manigua / con mi machete a pelear / a<br />
defender el gobierno / de ese ilustre general /.<br />
En verdad, no había con quien pelear, porque el último<br />
levantamiento guerrillero había sido el que culminó el 20 de<br />
junio de 1931, con la muerte de su principal protagonista, el<br />
general Desiderio Arias, en las estribaciones de Gurabo, Mao.<br />
Pero el sentimiento belicista no dejaba de estimularse y los<br />
merengues dirigidos a denigrar a los opositores eran constantes.<br />
Aunque no ha podido demostrarse con argumentos ni<br />
hechos convincentes que hubiera causas políticas en la rebeldía<br />
de Enrique Blanco, el gobierno presentó el hecho<br />
como un asunto de Estado y desde que Blanco murió, salió<br />
al aire un merengue que cobró una gran notoriedad:<br />
El nombrado Enrique Blanco / de la guardia se escondía /<br />
y a los pobres campesinos / donde quiera les salía / … Trujillo<br />
estaba en su puesto / cuando el p<strong>arte</strong> le llegó / que subieran<br />
la bandera / que Enrique Blanco murió / … Al nombrado<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
117
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
118<br />
El cadáver de Enrique Blanco fue exhibido por los soldados trujillistas<br />
en la mayor p<strong>arte</strong> de los pueblos del Cibao.<br />
–Foto Archivo Histórico de Santiago–
Enrique Blanco / lo enterraron en el camino / para que lo<br />
pisotearan / toditos los campesinos / … /.<br />
En octubre de 1947 cuando fracasó la expedición antitrujillista<br />
de Cayo Confite, se compusieron merengues que<br />
trataban de ridiculizarla. Lo mismo ocurrió cuando el fracaso<br />
del desembarco de Luperón el 19 de junio de 1949:<br />
En los campos de Puerto Plata / donde llaman Luperón /<br />
un guardia con dos civiles / acabó con la invasión / … Trujillo<br />
bajó seguido / como un hombre militar / él quiere agarrarlos<br />
vivos / pa’ que puedan declarar / … /.<br />
Este merengue, de Toño Abréu, no fue el único. Otros,<br />
con mucho más vuelo intelectual y mucho más conciencia<br />
de lo que hacían, cantaron en el mismo tono. Con motivo<br />
del mismo suceso histórico, Luis Senior, abogado y poeta<br />
puertoplateño también compuso su canto de alabanza:<br />
Miren que locura / la de la invasión / vinieron a bañarse /<br />
allá en Luperón / … pero no pudieron / su intento lograr / y al<br />
agua cayeron / sin saber nadar / … Pero no pudieron / perturbar<br />
la paz / que Trujillo el Grande / a todos nos da / … Por ahí<br />
viene el gato y el ratón / a darle combate al tiburón / … /.<br />
Con el título de ¿Donde está la Invasión? la mente fértil<br />
y creativa del poeta Héctor J. Díaz produjo un merengue<br />
parecido en contenido al del licenciado Senior.<br />
El mismo trato vejatorio recibieron por conducto del merengue<br />
los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo,<br />
después del fracaso militar de la gesta expedicionaria del<br />
14 de junio de 1959. Entonces el frenesí trujillista llegó a<br />
niveles sin precedentes. Recogiendo Limosnas no lo Tumban,<br />
Déjenlos que Lleguen, La Voz del Jefe, fueron convertidos<br />
en himnos cotidianos de la propaganda oficial, y junto a<br />
estos merengues insultantes, originalmente interpretados por<br />
las principales orquestas, iban otros de compositores campesinos<br />
que saturaron los aires nacionales.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
119
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
120<br />
A los cuerpos armados, por supuesto, le cantaban también<br />
sus encendidos elogios. Llegó la Guardia, se titulaba<br />
otro merengue de Toño Abréu:<br />
Ya llegó la guardia / las puertas coparon / músicos y mujeres<br />
/ sólo se salvaron / … Ya llegó la guardia / anda investigando<br />
/ al hombre de trabajo / y al que anda vagando / … Lo dice<br />
Trujillo / que tiene esperanza / que en toda la guardia / está su<br />
confianza /.<br />
Ya en los finales de la tiranía se hizo popular el acordeonista<br />
y compositor higüeyano Dionisio Mejía –Guandulito–.<br />
Con un estilo muy personal y con una fértil capacidad<br />
de compositor, Guandulito compuso, entre muchos más, el<br />
merengue titulado Los Pollitos de Trujillo, dedicado al Ejército<br />
y la Policía:<br />
Yo quiero engancharme a la guardia / aunque sea por unos<br />
días / si no me engancho a la guardia / me engancho a la Policía /<br />
porque a unos le gusta la guardia / y a otros le gusta la Nacional<br />
/ pero como somos todos de Trujillo / yo lo considero igual /.<br />
Al entrar en su segunda p<strong>arte</strong>, decían las letras:<br />
Ahí viene la guardia / y la Policía / estos son los pollos / que<br />
Trujillo cría / … Ahí viene la guardia / con la misma idea / buscando<br />
los vagos / por las diez tareas / … A la Policía / ténganle<br />
cuidao / con los vagos tiene / los juegos pesaos / … A la Policía<br />
me quiero enganchar/ si me porto bien / puedo ser oficial / puedo<br />
ser inspector de la carretera / pa’ servir a Trujillo / hasta que me<br />
muera / … /.<br />
En su propósito de hacer del merengue uno de sus efectivos<br />
instrumentos de propaganda, Trujillo, que favoreció la creación<br />
de las grandes orquestas y las puso a tocar merengues en<br />
salones de la alta sociedad, también hizo que en la emisora<br />
oficial La Voz Dominicana se especializaran espacios para la<br />
divulgación del merengue típico, que por lo general, se ejecutaba<br />
con la participación en vivo de los intérpretes.
Por la mañana se difundía el programa La Hacienda<br />
por la Radio, amenizado por el conjunto de Isidoro Flores.<br />
A las dos de la tarde, se iniciaba el programa del Trío<br />
Reynoso. Sonaban en programas radiales y en numerosas<br />
grabaciones, conjuntos de merengue típico como el Trío<br />
Vegano, de Miguel Santana; el Trío Seibano, de Chichito<br />
Villa; en la Voz de la Reelección, que transmitía desde Santiago,<br />
se escuchaba todas las noches un programa de merengues<br />
con el Trío Santiago, que dirigía el acordeonista<br />
Paulino Rodríguez<br />
Otros magníficos intérpretes del merengue actuaban en<br />
emisoras locales, como Monguito Román, en HI9B Broadcastin<br />
Nacional, en Puerto Plata; y Matoncito, en La Voz del<br />
Progreso, de San Francisco de Macorís. Y aunque no sonaban,<br />
porque nunca tuvieron inclinación a tocar por la radio<br />
ni a grabar, seguían activos maestros como Ñico Lora, Juan<br />
Bautista Pascasio, Fello Francisco, Juanito Pérez, Niño Guzmán,<br />
entre muchos intérpretes del merengue que se diseminaban<br />
por toda la geografía nacional y llenaban de música<br />
los aires nacionales.<br />
De todos ellos el que más brilló entonces fue Pedro<br />
Reynoso, un músico vegano de esos que fueron maestros de<br />
sí mismos. Hijo de aquel Lolo Reynoso que se asombró al<br />
ver tocar a Ñico Lora y que predijo que este sería la luz de la<br />
música en Santo Domingo; Pedro se consagró como un excepcional<br />
acordeonista. Analfabeto, sin pasar por academia<br />
de música ni escuela de canto, lo mismo que todos los demás<br />
integrantes de su maravilloso conjunto, Pedro manejó<br />
con sobresaliente acierto y sin igual delicadeza artística su<br />
instrumento. Buen digitador, pimentoso, hizo sus propias<br />
composiciones, recogió otras que nacieron del folclor y las<br />
divulgó, tanto en grabaciones como por medio a sus comparecencias<br />
por la radio.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
121
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
122<br />
El Trío Reynoso, el más famoso conjunto típico de la “Era de Trujillo”.<br />
Pedro Reynoso, acordeonista; su hermano Domingo, con la güira;<br />
Pancholo Esquea, con la tambora; y Chirichito, con la marimba.<br />
–Foto cortesía de El Viejo Ca–
Fue Pedro Reynoso quien hizo famoso y elevó al más<br />
alto tope de la fama el merengue Juanita Morey, que se empezó<br />
a tocar a ritmo de pambiche, y al cual hasta un estribillo<br />
cantado a coro le agregó.<br />
Como ocurrió con la mayor p<strong>arte</strong> de los músicos de merengue,<br />
la principal fuente de la que tomó Reynoso sus merengues<br />
fue Ñico Lora, del cual aprovechó composiciones<br />
que se convirtieron en verdaderos clásicos del género, como<br />
Hatillo Palma y San Antonio.<br />
Pero lo más sobresaliente en Reynoso fue su voz, sin precedentes<br />
hasta ese entonces, y sin igual hasta ahora entre<br />
los cantantes del merengue típico. –Después de estar tres<br />
días tocando y cantando, a Pedro no le flaqueaba la voz–,<br />
cuenta Milcíades Hernández, antiguo güirero del célebre trío.<br />
La de Pedro Reynoso era una voz fina y elevada, con<br />
registros y tonalidades como la de ningún otro acordeonista<br />
en el país. En entrevista concedida al autor el 31 de agosto<br />
del 2000, informa el incansable investigador don Jesús Torres<br />
Tejeda que cuando los maestros italianos que a mediados<br />
de los años cincuenta vinieron al país contratados por el<br />
gobierno, para el montaje de óperas, oyeron cantar a Pedro<br />
Reynoso, determinaron que esa voz alta y exquisita no podía<br />
dejarse fuera, y Pedro fue integrado al coro que tomó<br />
p<strong>arte</strong> en dichas óperas.<br />
Pedro Reynoso y su conjunto marcaron época en la historia<br />
del merengue, que nunca podrá escribirse sin ellos.<br />
Del conjunto que él dirigió formaron p<strong>arte</strong> su hermano Domingo,<br />
como güirero; Pancholo Esquea, como tamborero;<br />
y Chirichito, de Bonao, en la marimba. Milcíades Hernández<br />
sostiene que fue el primer güirero del célebre Trío y<br />
permaneció en él durante muchos años. Con el conjunto<br />
tocaron igualmente y en diferentes momentos, varios saxofonistas.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
123
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
124<br />
Desde comienzos de los años sesenta, al entrar Pedro en<br />
la última fase de su vida, su presencia se fue perdiendo, hasta<br />
que una repentina enfermedad afectó irremediablemente<br />
su salud y el 18 de julio de 1965, mientras el país vivía el<br />
drama de la guerra patria contra las tropas invasoras, al fino<br />
acordeonista se le agotó el <strong>arte</strong>, al insuperable cantante se le<br />
apagó la voz, y al célebre artista se le fue la vida en la sala de<br />
un hospital público de Santo Domingo.<br />
El país, envuelto en los sucesos del momento, no pudo<br />
darse cuenta de que se le iba uno de los más auténticos exponentes<br />
de la música folclórica y de su identidad cultural y<br />
nacional.<br />
Por fortuna, en el caso de Pedro Reynoso se logró conservar<br />
una importante herencia discográfica.<br />
Con Pedro Reynoso y los otros contemporáneos suyos,<br />
el merengue típico tradicional alcanzó los niveles que nunca<br />
antes había alcanzado.<br />
Favorecido por el estímulo interesado del régimen y viciado<br />
en gran p<strong>arte</strong> por el uso político que le dio la tiranía,<br />
el merengue en sus diversas expresiones tenía el imperio<br />
indiscutible en el país. El merengue urbano lo interpretaban<br />
grandes orquestas de renombre y calidad; así como conjuntos<br />
tan brillantes como el Típico Cibaeño, dirigido por el<br />
músico francomacorisano Ángel Viloria; y como el célebre<br />
combo de Ramón Gallardo, cuyo cantante de planta más<br />
popular lo fue Rafael –Rafaelito– Martínez.<br />
Fue entonces cuando se escucharon las primeras mujeres<br />
merengueras en las ondas radiales. Voces de la canción<br />
romántica, tan bellas y delicadas como la de Elenita Santos,<br />
se ocuparon de lo típico, y en el caso de esta artista al canto<br />
de las salves. Thelma y Celeste Cruz, bautizadas artísticamente<br />
como Las Hermanitas Cruz, se sumaron también a<br />
los cantantes masculinos de música folclórica, y sus voces,
cantando a duo quedaron grabadas en algunas interpretaciones<br />
del cu<strong>arte</strong>to de Isidoro Flores.<br />
Asimismo, maestros de la composición y del arreglo como<br />
los mencionados más arriba y otros como Luis Kalaf, se ocuparon<br />
del género y lo enriquecieron; cantantes de aires románticos<br />
de la calidad de Rafael Colón y de la de Juan<br />
Lockward entonaron el merengue; y hasta el inmortal barítono<br />
Eduardo Brito dejó su voz grabada a ritmo de merengue.<br />
La desgracia consistió en que todo ese impulso al merengue<br />
obedeció al fin malsano que perseguían Trujillo y su tiranía.<br />
Por último, es preciso hacer constar que hubo entonces<br />
un tipo de merengue proscrito, prohibido y desterrado radicalmente<br />
de todos los ambientes. El merengue a Desiderio<br />
Arias, por ejemplo, fue condenado al silencio, hubo una generación<br />
entera que nunca lo escuchó, y vino a conocerlo sólo<br />
después de liquidada la tiranía. Igual pasaba con composiciones<br />
como La Protesta o La Invasión del 16, de Ñico Lora.<br />
Pese a toda la manipulación y la naturaleza corruptora<br />
de la tiranía, el merengue conservó rasgos importantes de<br />
su contenido popular, no dejó de ofrecer vías a expresiones<br />
libres y alternativas al merengue político trujillista, y preservó<br />
asombrosamente p<strong>arte</strong> de su contenido de denuncia y<br />
de protesta social.<br />
En este último sentido cabe advertir la insistencia de don<br />
Jesús Torres Tejeda en destacar el valor, la sensibilidad y la<br />
inteligencia del músico y compositor puertoplateño Félix López<br />
Kemp, quien se las arregló para abrir brechas en la densa<br />
red de la censura trujillista y colar, a riesgo de impredecibles<br />
consecuencias, letras con mensajes de denuncia de la<br />
miserable realidad en que subsistía el pueblo bajo aquel régimen.<br />
Composiciones suyas como Siña Juanica y La Miseria,<br />
son denuncias de la pobreza, la idefensión y el desamparo<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
125
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
126<br />
de la población en aquellos años. Después de ajusticiado<br />
Trujillo el 30 de mayo de 1961, ambos merengues adquirieron<br />
mucho mayor difusión, y especialmente La Miseria se<br />
convirtió en himno y bandera de lucha de las fuerzas progresistas.<br />
El músico y compositor Félix López Kemp, miembro de<br />
una familia de músicos, nació el 2 de mayo de 1917, en Puerto<br />
Plata y murió en Santo Domingo, en 1969, según el Fichero<br />
Artístico Dominicano, en el cual Torres Tejeda deplora con<br />
todo sentimiento el olvido en que permanecen la obra y la<br />
memoria de López Kemp, a pesar del uso comercial que se<br />
ha hecho de su producción.<br />
Otro merengue titulado Llena el Morrito, sonó bastante<br />
a pesar de la opresión asfixiante de la tiranía, y de que sus<br />
letras contienen un mensaje de denuncia a la corrupción y<br />
el ventajismo político. Este merengue, desconocido en el presente,<br />
y cuyas letras escritas a finales de los años veinte, se<br />
atribuyen al compositor Emilio Morel, bien merece transcribirse<br />
por el interés histórico que reviste y por la vigencia<br />
que todavía conserva:<br />
La política se ha puesto / que es una calamidad / que el que<br />
quiere un empleíto / se tiene que arrodillar / la vergüenza se ha<br />
perdido / nadie quiere trabajar / sino vivir de la teta / de la vaca<br />
nacional / … Unos son independientes / otros de la oposición /<br />
unos quieren a fulano / y otros quieren al doctor / … todos por<br />
el bien supremo / se quieren sacrificar / pero la sacrificada / es la<br />
vaca nacional /.<br />
Que leche tan buena / la que da esta vaca / con tan buena<br />
ubre / y siempre tan flaca / … Que animal tan bueno / que<br />
animal tan manso / no le dan comida / ni le dan descanso /.<br />
Como se sabe, en octubre de 1937 tuvo lugar la matanza<br />
en masa de más de 17 mil haitianos dispuesta por Trujillo,<br />
en nombre de la cultura hispana y de la dominicanización
de la frontera. Las patrullas del Ejército y bandas de asesinos<br />
civiles tomaban en cuenta dos cosas para aplicar la sentencia<br />
de muerte: El color de la piel junto a algunos rasgos<br />
físicos; y si el que caía en sus manos sabía o no pronunciar<br />
correctamente la palabra “perejil”.<br />
Era cerradamente prohibido cualquier gesto de conmiseración<br />
ante las víctimas; pero lo hubo, como se expresa en<br />
el lamento triste de las letras de un merengue que se perdió<br />
en el tiempo y que se quejaba de la suerte corrida por un<br />
pobre carnicero haitiano asesinado fríamente en medio de<br />
la matanza:<br />
Ay, tan buen carnicero / que era Ramoní / pero no sabía /<br />
decir perejil / …, decían algunas de sus letras.<br />
<strong>Merengue</strong>s como estos, hoy parecen inofensivos, pero si<br />
se tiene en cuenta el terror y la cerrada opresión que imperaban<br />
cuando fueron creados, hay que reconocer el real valor<br />
de esas composiciones y el mérito de sus creadores. Porque<br />
cuando la tiranía cultural se impone, a veces escaparse<br />
de ella y cantarle a las cosas de la vida cotidiana, al paisaje,<br />
al romance y a los valores humanos y morales de la gente,<br />
eso, por sí mismo, constituye un acto de resistencia y una<br />
vía alternativa a dicha tiranía.<br />
Como se puede ver, hubo de todo en los más de treintiún<br />
años de gobierno trujillista, y el merengue, como expresión<br />
principal de la música folclórica no perdió la capacidad de<br />
reflejarlo, a pesar del uso corruptor que hizo del mismo la<br />
dictadura.<br />
Pero como está llamado a ocurrir con los fenómenos de<br />
la política y de la historia, la tiranía trujillista, que tuvo principio,<br />
también tuvo su fin. El país entró en una nueva fase<br />
de su historia y, por supuesto, la historia del merengue entró<br />
también por nuevas sendas.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
127
El nuevo auge del merengue urbano<br />
y la difícil situación del merengue rural<br />
CON LA CAÍDA DE TRUJILLO el merengue entró en un período de<br />
decadencia, porque debido al uso político tan malsano que<br />
se le dio, mucha gente llegó a asociarlo al trujillismo.<br />
Las bandas y conjuntos que más resonancia habían tenido<br />
en esa labor, se dispersaron o entraron en un profundo<br />
recogimiento. Cantantes como Joseíto Mateo, Vinicio Franco<br />
y otros que, con sus excelentes voces y condiciones artísticas<br />
se convirtieron en pregoneros eficaces de la hiriente y<br />
embrutecedora propaganda del régimen, se apagaron y fueron<br />
casi desterrados de las ondas radiales.<br />
Acordeonistas como Guandulito debieron apartarse de<br />
la vista de la gente que, tras la liquidación del dictador, se<br />
lanzó a las calles a desahogarse y a tratar de manifestar su<br />
deseo de libertad atacando todo lo que se considerara relacionado<br />
con la dictadura.<br />
Pedro Reynoso no tuvo tiempo de reponerse, porque murió<br />
cuatro años después de caer Trujillo. Toño Abréu se apagó<br />
silenciosamente en su casa, en San Cristóbal. Isidoro Flores se<br />
fue a Puerto Rico y vivió en esa isla hasta que murió en enero<br />
de 1973. Ñico Lora, siguió tocando y componiendo, pero<br />
fuera de los medios de comunicación. Otros acordeonistas<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
129
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
130<br />
continuaron trabajando, pero ap<strong>arte</strong> de que era imposibe<br />
vivir holgadamente tan sólo con los beneficios de la música,<br />
se encontraron con que, de pronto, el medio se le volvió<br />
difícil.<br />
La nación y la sociedad vivían una etapa de conmoción y<br />
reajuste en todos los órdenes, y el merengue típico, unido<br />
indisolublemente a la historia y los avatares de su pueblo,<br />
también estaba conmovido. Pero, a diferencia de la sociedad<br />
que tenía ante sí posibilidades de reencauzarse por sendas<br />
más promisorias, el principal ritmo folclórico del país estaba<br />
amenazado de entrar en una gran crisis. El merengue había<br />
sido otra víctima de Trujillo y su dictadura corruptora; y después<br />
de una manipulación tan abierta y prolongada, parecía<br />
irse a pique junto con los escombros del viejo régimen.<br />
Se creó un vacío ante las demandas de un pueblo que<br />
reclamaba cosas nuevas y distintas a las que imperaron bajo<br />
las concepciones arcaicas del trujillismo. En el campo de la<br />
música y la diversión social, ese vacío lo estaban llenando<br />
ritmos de origen norteamericano como el twist y el rock and<br />
roll, completamente ajenos a la cultura y las tradiciones de<br />
los dominicanos.<br />
Sin embargo, el merengue urbano se fue recuperando,<br />
gracias a la actuación de agrupaciones de tanta calidad como<br />
la del maestro Ramón Gallardo, la cual popularizó magníficos<br />
merengues incluyendo La Miseria, que por el contenido<br />
social de su literatura, se hizo extraordinariamente popular<br />
y útil para las fuerzas progresistas.<br />
En 1964 salió a la pista otra impactante agrupación,<br />
Los Magos del Ritmo, que hacía una combinación de ritmos<br />
e instrumentos como hasta entonces ningún otro conjunto<br />
lo había hecho.<br />
La música de Los Magos, los temas y las voces, especialmente<br />
la de Frank Cruz, así como la forma viva y movida
de tocar el merengue, convirtieron ese grupo en poco menos<br />
que un fenómeno de masas.<br />
Al éxito musical y la extendida popularidad de Los Magos<br />
contribuyó el hecho de que incluyera en su repertorio<br />
canciones románticas y también merengues de denuncia<br />
y de protesta social.<br />
Otras orquestas y conjuntos contribuyeron decisivamente<br />
a recuperar la fuerza del merengue urbano, y a todos ellos<br />
vino a unirse la labor de Juan de Dios Ventura Soriano –Johnny<br />
Ventura– quien con su talento artístico y capacidad innovadora,<br />
creó un nuevo tipo de merengue.<br />
Jhonny Ventura, de San Pedro de Macorís, inteligente,<br />
audaz y emprendedor, puso su sensibilidad artística a tono<br />
con lo que estaba demandando una p<strong>arte</strong> importante del<br />
pueblo de cuyas entrañas él procedía; y después de vivir algunas<br />
breves experiencias como músico, cantante, bailarín<br />
y locutor, se decidió por formar su propia agrupación y producir<br />
merengue, destacándose a poco andar como gran artista<br />
y diligente empresario.<br />
Era imposibe para él poner en pie y sostener económicamente<br />
un conjunto al estilo de las grandes bandas y orquestas<br />
como las existentes en tiempos de Trujillo, que estaban<br />
compuestas hasta de 30 ó 35 músicos, dotados de costosos<br />
instrumentos.<br />
Se dispuso a formar su propio combo. Combo, según<br />
los entendidos, es una palabra de origen norteamericano.<br />
Como alternativa a las grandes bandas o “big bands”, en<br />
Estados Unidos se formaron pequeños grupos musicales,<br />
denominados “combination”; combinación, en español.<br />
Porque con una cantidad pequeña de músicos y equipos,<br />
sabían combinar esos pocos instrumentos y los arreglos<br />
musicales. Con su conocida tendencia a recortar las<br />
palabras, los americanos, en vez de pronunciar la palabra<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
131
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
132<br />
completa, combination, la redujeron a “combo” y así se popularizó.<br />
Esa experiencia de los combos se copió en Puerto Rico<br />
con la famosa agrupación Cortijo y su Combo, que visitó a<br />
finales de los años cincuenta nuestro país y ganó una extendida<br />
aceptación y una enorme legión de admiradores. Entre<br />
esos admiradores estuvo Jhonny Ventura, quien, según él<br />
mismo afirma, recogió esa experiencia, ajena a nuestras tradiciones<br />
musicales y propia de una cultura extranjera, y la<br />
puso en escena en nuestro país. Nació el Combo Show de<br />
Jhonny Ventura, quien “combinó” una instrumentación y un<br />
personal relativamente reducidos, y creó un nuevo estilo del<br />
merengue urbano.<br />
El mismo Ventura da testimonio de sus experiencias en<br />
su libro Un Poco de Mí. –Con el Combo Show se estrenó un<br />
estilo novedoso en todos los aspectos: Un merengue con mucha<br />
mayor vitalidad; más rápido; músicos tocando de pies;<br />
todos bailando en tarima e integrados al espectáculo; coreografía<br />
en el frente, con lo que se le aportaba al público una<br />
nueva forma de divertirse y además, el entretenimiento a<br />
base de chistes e historietas–, relata Ventura.<br />
Para aquella época se creó una especie de competencia<br />
entre las fanaticadas respectivas de las agrupaciones de Ventura<br />
y de Félix del Rosario. Cada cual tenía sus propios partidarios.<br />
Los simpatizantes y fanáticos de Ventura destacaban<br />
las cualidades de este, su estilo movido y pimentoso, su<br />
capacidad creativa en el escenario, y el show que por sí mismo<br />
constituía aquel vigoroso despliegue de sonido y movimientos.<br />
Los partidarios de Los Magos, de su p<strong>arte</strong>, aseguraban,<br />
entre otras cosas, que mientras Ventura era más show y espectacularidad,<br />
Los Magos tenían más calidad musical y hacían<br />
un mejor empleo de una cantidad menor de personal
e instrumentos, entre los cuales se destacaba el saxofón insuperable<br />
del maestro Félix.<br />
Más de una vez se convocó al público a asistir a duelos<br />
musicales entre estos dos pujantes conjuntos, sin duda alguna,<br />
los más populares de aquella época. Gracias a ellos y<br />
a otros músicos y agrupaciones más, el merengue urbano<br />
recuperó su fuerza y su vigencia, con más de un estilo y con<br />
una nueva variedad de ofertas atractivas al público, especialmente<br />
a la juventud, que, ante el vacío creado inmediatamente<br />
después de morir Trujillo y crearse en ellas nuevas<br />
expectativas y demandas para la diversión, se estaba inclinando<br />
hacia los ritmos extranjeros.<br />
Cuando el merengue cayó en esa momentánea decadencia,<br />
escaseaban los compositores del género. Al resurgir, se<br />
destacó gente nueva con capacidad para componer y ponerle<br />
música al merengue, como el mismo Johnny Ventura; y<br />
se crearon nuevos merengues, con temas distintos a los tradicionales.<br />
Hasta entonces, y como los músicos se basaban principalmente<br />
en la producción de merengueros campesinos, el<br />
merengue en todas sus formas reflejaba en las letras su procedencia.<br />
–Nadie da lo que no tiene–, asegura Ventura en el<br />
libro ya aludido, y como lo que él y muchos de sus colegas<br />
conocían era el ambiente de ciudad, ese fue el sabor y el<br />
contenido que se reflejó en muchos de los merengues urbanos<br />
de ese tiempo. De esa forma, el merengue urbano adquirió<br />
un mayor sabor a barrio pobre y terminó por asentarse<br />
con mayor vitalidad en las ciudades.<br />
Naturalmente, se abrió un nuevo campo en la vida del<br />
merengue urbano, porque se había iniciado la Era de los<br />
Combos, y en ella surgirían innúmeras variedades y expresiones<br />
musicales, aunque todas bajo el mismo nombre de<br />
merengue.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
133
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
134<br />
Mientras tanto, el merengue típico tradicional no había<br />
podido despegar con la misma fuerza del merengue urbano.<br />
Estaba vivo y se movía, y al menos en su contenido, registró<br />
los buenos efectos del cambio político.<br />
Ya no había que cantarle himnos de alabanzas a Trujillo,<br />
sus secuaces y a la tiranía. En eso el cambio fue definitivo y<br />
radical.<br />
Tal vez más radical de lo debido, porque una amplísima<br />
producción discográfica, que pudo conservarse hasta para<br />
fines de archivo y de consulta para investigadores, terminó<br />
lanzada a la hoguera y perdida, sin que pudiera preservarse<br />
mayor cosa del fruto de tanta imaginación y tanto esfuerzo<br />
mal invertidos.<br />
En cambio, aparecieron merengues en el sentido opuesto,<br />
celebrando el ajusticiamiento del tirano, y ridiculizando<br />
a los serviles del régimen trujillista.<br />
Por otra p<strong>arte</strong>, cuando terminó Trujillo, pudieron oírse<br />
y disfrutarse, al fin, joyas de la música popular como La<br />
Miseria y el merengue a Desiderio Arias. Entonces algunos<br />
de los viejos caudillos de cuando Concho Primo, quedaron<br />
reivindicados y no volvió a cantarse para ultrajarlos como<br />
sucedía en tiempos de la tiranía.<br />
Después de la desaparición del régimen trujillista, hubo<br />
merengues típicos que sobrevivieron porque algún acordeonista<br />
inteligentemente le cambió las letras y los volvió<br />
asimilables al público, como hizo Tatico Henríquez con el<br />
merengue a Enrique Blanco, que durante la dictadura se<br />
cantaba de una forma:<br />
El nombrado Enrique Blanco / de la guardia se escondía /<br />
y a los pobres campesinos / donde quiera le salía / … /.<br />
Ahora era al revés, y en vez de ser el rebelde quien se le<br />
escondía a la guardia, era la guardia que se ofrecía a los<br />
santos para no topar con el perseguido:
Cuando la guardia salía / se ofrecía a todos los santos / por<br />
si acaso se encontraba / con el toro Enrique Blanco … /.<br />
Ahora Trujillo dejaba de ser protagonista y se convertía<br />
en un mentiroso:<br />
Dizque a Enrique Blanco / lo mató Trujillo / pero eran<br />
mentiras / que se mató él mismo /.<br />
Comoquiera, mientras el merengue urbano, al cual se<br />
agregaban ahora nuevas modalidades, tenía su vida garantizada<br />
y un importante campo para su desarrollo; con<br />
el merengue típico la cosa era distinta. Esta última variedad<br />
de la música folclórica no recobraba el necesario<br />
empuje, sonaba poco en la radio, perdía capacidad de<br />
convocatoria en los centros de diversión y algunos llegaron<br />
a temer que el merengue de tierra adentro quedara<br />
arrinconado para siempre. Pero surgió y entró en escena<br />
un excepcional intérprete, y gracias a él la historia del<br />
merengue tradicional en nuestro país se puede escribir<br />
de otra manera.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
135
Las manos de Tatico<br />
SE DICE QUE CUANDO DIOS TERMINÓ DE HACER EL MUNDO y ya se iba<br />
a descansar, se dio cuenta de que se le olvidaba algo; entonces<br />
volvió al trabajo, hizo las manos de Tatico, y las preparó<br />
especialmente para que manejaran el acordeón y tocaran el<br />
merengue.<br />
Parejo con esa expresión del fanatismo, corre un viejo<br />
decir en los campos del Nordeste, donde hay gente que asegura<br />
que los Henríquez de los campos de Nagua “nacen con<br />
la música en la sangre”.<br />
Los partidarios de esa leyenda creen encontrar razón en<br />
lo siguiente: Bilo Henríquez era un destacado acordeonista.<br />
Juan Henríquez –Bolo–, era hermano de Bilo. Bolo dejó tres<br />
hijos músicos, uno de los cuales era Tatico, que de su p<strong>arte</strong>,<br />
dejó también un hijo acordeonista, Fari Henríquez.<br />
Altagracia García –Chara–, fue mujer de Bolo, y de la<br />
relación entre ellos nació Domingo García Henríquez. Ese<br />
era un nombre propio, pero ese nombre propio dice poco,<br />
porque la popularidad se la ganó el apodo. Domingo se convirtió<br />
en Tatico, y Tatico se convirtió en leyenda.<br />
Esta otra gloria del merengue nació el 30 de julio de 1943,<br />
en Los Ranchos, una comarca que, como Mata Bonita, los<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
137
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
138<br />
Tatico Henríquez, con su acordeón, junto a un amigo,<br />
al inicio del asombroso despegue de su carrera artística.
Jengibres y otras comunidades de esa zona, son lugares empobrecidos.<br />
Ricos en recursos naturales, como las tierras y<br />
los bosques, y como las aguas del Boba y el Baquí; ricos<br />
también en gente trabajadora y ansiosa de progreso. Pero<br />
como la mayor p<strong>arte</strong> de los campos del país, condenados a<br />
vivir en la pobreza, por el viejo abandono a que, desde siempre,<br />
han sido condenados.<br />
A pesar de esa pobreza material, estos lugares son también<br />
ricos en valores folclóricos. Por lo tanto, además de ser<br />
descendiente de merengueros y artistas naturales, Tatico<br />
Henríquez era igualmente un producto de su medio. El fue<br />
el mejor músico de una familia de músicos y el mejor botón<br />
del frondoso jardín del folclor de Nagua.<br />
Nació entre acordeones y merengues, y es probable que<br />
uno de los primeros sonidos que captaran sus oídos fuera<br />
el de las notas que su padre, Bolo, sacaba a su instrumento.<br />
A muy temprana edad ya Tatico empezaba a imitar a su<br />
padre y a ser fiel a la bien ganada fama de su tío Bilo.<br />
Tatico nunca fue muy amigo de la escuela y de las letras,<br />
que digamos; ni se distinguió por su amor a la agricultura;<br />
tampoco su niñez y adolescencia pasaron en un<br />
nido de abundancia, sino entre las carencias y limitaciones<br />
de los hogares pobres. Los Jengibres, Mata Bonita, La Piragua,<br />
Los Ranchos, Boba y Las Gordas, eran los puntos en<br />
los cuales Tatico se movía cuando era niño, porque en esos<br />
puntos también andaba Bolo, alegrando fiestas y haciendo<br />
amigos.<br />
El muchacho creció envuelto en las cosas de la música y<br />
cuando ya era un joven que definía los cauces de su vida,<br />
pasaba gran p<strong>arte</strong> de su tiempo en Las Gordas, donde vivía<br />
Bolo con Conrada, otra de sus mujeres. Al paso del tiempo,<br />
Tatico se familiarizaba cada vez más con el acordeón y ya<br />
grandecito, registraba algunos merengues.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
139
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
140<br />
Por lo general, la juventud de cada lugar formaba su equipo<br />
de jugar pelota, y especialmente en el verano, eran frecuentes<br />
los intercambios deportivos entre novenas de diferentes<br />
comarcas campesinas. Casi siempre, cada equipo contaba<br />
con algún acordeonista que al frente de un conjunto<br />
típico, alegraba los desafíos y, aunque a veces el equipo de<br />
Las Gordas se valía de Joaquín de la Cruz, su músico por<br />
excelencia era Tatico. El, junto a un tamborero y a un güirero<br />
del lugar, se subía a la camioneta en que se transportaban<br />
los peloteros, y así, entre gritos de alegría y merengues, transcurrían<br />
los viajes y los juegos, y la única recompensa que<br />
nuestro acordeonista de planta reclamaba, era que no le<br />
cobraran el pasaje y que le dieran gratis la comida; a cambio<br />
de eso se pasaba el día tocando.<br />
Una vez, sería por el año 1964, fue Matoncito con sus músicos<br />
a Las Gordas, y cuando este artista hizo sonar su acordeón<br />
bajo un castaño que daba sombra al patio de una vieja<br />
vivienda, un grupo de curiosos rodeó a Matón y a los demás<br />
componentes de su trío. La música de Matoncito encantaba<br />
a quienes la oían en aquel momento; y fue al terminar uno de<br />
los merengues, cuando los presentes en la improvisada fiesta<br />
salieron de la concentración en que estaban sumidos, y advirtieron<br />
que Tatico también estaba allí con ellos.<br />
Alguien le pidió a Tatico que le cogiera el acordeón prestado<br />
a Matoncito y lo tocara. El viejo merenguero oyó esta<br />
sugerencia y con una solícita cortesía que sorprendió a los<br />
demás, invitó con gesto casi paternal al muchacho a que se<br />
sentara y tocara para él y los presentes. –Venga, venga, amiguito,<br />
toque– le pidió Matón, con su voz gangosa.<br />
Como quien hace un esfuerzo para vencer la timidez, Tatico<br />
tomó el acordeón, se sentó en la silla de guano que había<br />
ocupado Matoncito, y mirando respetuosamente al veterano<br />
acordeonista comentó: –Bueno, señores, yo voy a tocar el chin
Tatico Henríquez.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
141
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
142<br />
que se–. Para empezar, Tatico se abrazó al acordeón y lo apretó<br />
contra su pecho, como si buscara en esa acción la habilidad y<br />
el valor que tal vez pensó que le faltaban. Eso, lo de tocar con el<br />
instrumento pegado contra el pecho, al parecer, no estaba dentro<br />
de las formalidades y las reglas de un estilista de la categoría<br />
de Matón, quien enseguida interrumpió a Tatico, le retiró<br />
suavemente el acordeón y le dijo con autoridad de profesor:<br />
–No, no, amiguito, así no se toca, así no se toca–. Esto<br />
sucedió dos veces, porque el aprendiz repitió su error; y a la<br />
tercera, ya el jovencito iba tocando correctamente, como Matón<br />
quería, y cantando los versos de uno de los más famosos<br />
merengues de por allá, por la costa arriba:<br />
Salí por la playa abajo / a ver si olvidar podía / y mientras<br />
más caminaba / más presente te tenía / … / la culebra en el<br />
camino / la pisan los caminantes / la mujer del hombre pobre /<br />
no se puede poner guantes / … /.<br />
En esa ocasión Tatico tocó con un <strong>arte</strong> y una destreza<br />
muy superiores a las que demostraba habitualmente. Todos<br />
quedaron gratamente sorprendidos, y no pocos de los que<br />
allí se hallaban se dieron cuenta desde entonces de que se<br />
estaba ante un músico de extraordinarias proyecciones.<br />
También Matón quedó admirado, y allí mismo le reconvino<br />
al joven acordeonista el hecho de que no pusiera más amor a<br />
su <strong>arte</strong> y de que no se le acercara a recibir las lecciones que el<br />
viejo maestro estaba dispuesto a darle para que despegara.<br />
–Visíteme, que yo puedo enseñarle mucho–, le dijo Matoncito.<br />
Pasó algún tiempo, Tatico como que se perdió de la vista<br />
de sus compueblanos. Y sería a comienzos de 1966, recién pasada<br />
la Guerra Patria, cuando en los campos de Nagua se oyó<br />
con curiosidad que, con el acompañamiento y a nombre del<br />
Trío Reynoso, sonaba por la radio la voz para nosotros familiar,<br />
de Tatico Henríquez. Era que el talento despertaba y una<br />
nueva estrella del merengue tradicional empezaba a brillar.
El maestro Pedro Reynoso se había muerto, y Tatico venía<br />
a sustituirlo al frente del trío que ahora quedaba sin director.<br />
Las manos ágiles y expertas de Reynoso ya no podían<br />
seguir tocando, y le correspondió a las de Tatico reemplazarlas.<br />
Las mismas manos que, según el fanatismo, hizo Dios<br />
trabajando horas extras, para que se ocuparan del merengue.<br />
Con Tatico, el merengue típico que estaba entonces tan<br />
necesitado de un empuje para recuperarse, adquirió nueva<br />
fuerza y alcanzó puntos más altos que nunca, en la época<br />
que entonces se iniciaba. El hizo con el merengue típico,<br />
algo parecido a lo que Johnny Ventura, Féliz del Rosario y<br />
otros grandes músicos de la ciudad, hicieron con el merengue<br />
urbano. Los versos de un merengue grabado por el maestro<br />
Bartolo Alvarado, expresan el reconocimiento que se le<br />
debe a Tatico por esa obra de rescate:<br />
Estaba en el suelo el merengue / cuando Tatico surgió /<br />
con su forma de tocarlo / él fue que lo levantó / … /, se dice<br />
entre otras cosas, en la referida grabación.<br />
Con Tatico se produjo una gran evolución del merengue<br />
de enramada. Ese merengue tradicional requería para resurgir<br />
y reafirmarse, de un estilo más vivo, más dinámico y<br />
más intenso, tal y como lo demandaban las nuevas realidades,<br />
y Tatico respondió a esas exigencias y lo modernizó,<br />
pero sin desnaturalizarlo, sacarlo de su marco rítmico ni de<br />
su organización musical.<br />
El merengue se puso más a tono con sus nuevos simpatizantes,<br />
aunque es preciso decir que, por seguir la corriente<br />
de aceptación del público, en algunos momentos, sobre todo<br />
en sus actuaciones en vivo, Tatico aceleró el merengue más<br />
de lo necesario.<br />
De todos modos, nació un estilo fuerte y consistente, salido<br />
de un acordeón que las manos de Tatico manejaban<br />
con tanto acierto y tanta capacidad de digitación, al punto<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
143
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
144<br />
de que cuando él actuaba todo el ambiente se llenaba de<br />
música. El merengue al estilo pambiche no había encontrado<br />
muchos intérpretes tan diestros y vigorosos, hasta el punto<br />
de que a partir de Tatico, surgió en algunos la equivocada<br />
creencia de que el pambiche había nacido en Nagua.<br />
Por otra p<strong>arte</strong>, hay números instrumentales, como Las<br />
Siete Pasadas, En el Jardín del Edén, y otras ejecuciones de<br />
Tatico, ante las cuales, conocedores del <strong>arte</strong> musical quedan<br />
maravillados de que alguien saque notas y acordes tan variados<br />
a un instrumento tan sólo de dos tonos como es el acordeón<br />
diatónico. Basta oír la forma en la que, en medio de una<br />
ejecución, aquel soberbio acordeonista se introduce en complicadas<br />
pasadas y momentos que parecen desviarlos del eje<br />
de la pieza, y cómo, sin perder el compás ni la armonía, todo<br />
retorna elegantemente a su debido curso y se sigue la música.<br />
El merengue de letras tristes y amargas fue una herencia<br />
del pasado, especialmente del período trujillista, y sigue<br />
siendo un reflejo del medio social de pobreza y opresión<br />
que vive la mayoría del pueblo dominicano. Tatico no pudo<br />
evitar en su canto esas letras de tristeza y amargura:<br />
Cuando yo me muera / díganle a Dolores / que vaya a mi<br />
tumba / a ponerme flores / … Se murió mi padre / se murió mi<br />
abuela / se me está muriendo / la familia entera /.<br />
Aún así, el suyo fue un merengue sumamente alegre y<br />
positivo.<br />
Igualmente, a personas sencillas y llanas de su región de<br />
origen y de diversos lugares del país, los convirtió en personajes<br />
famosos en los ambientes merengueros. Compuso<br />
también en honor a sus grandes amigos de otras zonas; a<br />
German Pérez, de Laguna Salada; a Radhamés Guerra, de El<br />
Mamey; a Luis Francisco, de Fundación; a otros “viejetes”<br />
como Jorge Collado –Lalán–; Octavio Acosta, Toño Colón,<br />
Negro Cruz, Pedro Oggí, unos de Santiago, otros de ciudades
y campos de la Línea Noroeste; a Félix Lora, de Nagua; y a<br />
muchos más que fueron compañeros de parranda de Tatico<br />
y siguen siendo devotos de él en la amistad.<br />
En cuanto al ajuste de su conjunto, hay que atribuírselo<br />
a su capacidad de director y también a la calidad de los músicos<br />
de que supo acompañarse. Ramón Tavárez –Manón–,<br />
El Viejo Ca, Domingo Peña Florián –El Flaco–, Papito –El<br />
Flechú–, Pancholo Esquea, fueron algunos de sus tamboreros;<br />
Domingo Reynoso, Milcíades Hernández y Julio Henríquez<br />
fueron tres de sus güireros; Manolo Pérez –Nolo–,<br />
Manochí y otros hicieron de marimberos; todos, junto a saxofonistas<br />
como Miro Francisco y Daniel Cabrera –Dany– y a<br />
contrabajistas como Víctor y El Mulo, tocaron con El Astro<br />
y formaron con él una agrupación líder en el nuevo auge<br />
que recobró el merengue.<br />
Tatico también fue innovador; tenía una extraordinaria<br />
imaginación creativa como lo demuestran los versos, las pasadas<br />
y movimientos que introducía en sus interpretaciones, y lo<br />
prueba también cómo incorporaba nuevos y más modernos<br />
instrumentos a su conjunto, y los sabía organizar de forma tal<br />
que cada uno de ellos jugara su papel. El acordeón era el instrumento<br />
líder, y si el saxofón le acompañaba, a este le tocaba<br />
ir subordinado al acordeón, “haciéndole fondo”, como dicen<br />
algunos músicos, y respondiéndole. En algunas grabaciones<br />
se escucha la voz de Tatico que le ordena a su saxofonista:<br />
–¡Entra ahora, Miro!–; o: –¡Eso es tuyo, Dany!–. Cuando no,<br />
con un grito de: –¡güira, Julio!–, le ordenaba a su hermano<br />
Julio que arreciara el sonido de la güira; o con alguna exhortación<br />
parecida animaba a Manón, al Flaco o al Viejo Ca, a repicar<br />
con más entusiasmo la tambora.<br />
En el merengue de Tatico Henríquez quien disfruta de la<br />
güira puede seguirla perfectamente; lo mismo sucede con el<br />
golpe rítmico de la tambora, que entonces no se perdía, como<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
145
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
146<br />
sucede ahora, en el sonido de la conga ni en las explosiones<br />
del drum.<br />
Tatico Henríquez tenía una inteligencia natural fuera de<br />
lo común. No se cultivó en la escuela ni su don de músico se<br />
pulió en academia alguna, pero gracias a la habilidad de<br />
que estaba dotado, enriqueció el merengue y la cultura musical<br />
con sus aportes. No alcanzó altos niveles como compositor,<br />
pero demostró que también tenía condiciones en este<br />
aspecto, y de cualquier ocurrencia componía un merengue<br />
en poco tiempo. La Balacera, por ejemplo, nació de una casualidad.<br />
El había ido con Lalán Collado y otros amigos a<br />
comerse un chivo a casa de don Antonio, el padre de este<br />
último, en Altamira.<br />
Se le ocurrió a los dos amigos ponerse a disparar al aire,<br />
Tatico con su revólver 38 y Lalán con su pistola. Vino la Policía<br />
al tiroteo y se los llevó a ambos hacia el destacamento<br />
del poblado, adonde tuvieron que pasar la noche. Y en el<br />
mismo cu<strong>arte</strong>l, Tatico hizo la música y le puso las letras a<br />
uno de sus más célebres merengues:<br />
Tatico y Lalán / allá en Altamira / “amanecién” presos / por<br />
tirar pa’ arriba / … viejete Lalán / siendo un reportero / allá en<br />
Altamira / se volvió un vaquero / … viejete Lalán, tenemos otro<br />
chivo, / pero en Altamira / no tiro más tiros / … viejete Lalán /<br />
aunque yo me muera / yo no vuelvo a armar / otra balacera /.<br />
Y además de sus composiciones, Tatico Henríquez hizo<br />
otro aporte importante, al recoger merengues del folclor, y<br />
adornarlos con la interpretación que sólo un talento y una<br />
capacidad de arreglista como los suyos podían darles, para<br />
dejarlos así sellados a la memoria musical del país, y como<br />
p<strong>arte</strong> de un valioso patrimonio discográfico.<br />
Grabó numerosos merengues de viejos compositores<br />
como Ñico Lora, Prieto Tomás, Juan Bautista Pascasio, Toño<br />
Abréu y muchos otros, pero los que más utilizó fueron los
de Matoncito, fáciles de distinguir por el sabor poético que<br />
su creador le imprimía. Aunque cayó en el viejo mal de grabar<br />
esos merengues sin darle el correspondiente crédito a<br />
los verdaderos autores, lo que hay en esto de desleal, queda<br />
subsanado por el valor histórico que tiene el que tales páginas<br />
del folclor musical pudieran preservarse.<br />
Le corresponde así a Tatico Henríquez el mérito de haber<br />
evitado que merengues tan antiguos como El Telefonema,<br />
de la autoría de Ñico Lora, se perdieran. Ese merengue que,<br />
por el personaje al que alude y la escena que evoca, debe de<br />
haber sido compuesto a finales del siglo diecinueve, era del<br />
todo ignorado por más de una generación:<br />
Iba para la estación / junto con Pedro Pepín / a poner un<br />
telefonema / un telefonema / para Guayubín / … /.<br />
Gracias a Tatico, esa y otras viejas composiciones hoy se<br />
disfrutan y se preservan como p<strong>arte</strong> del registro del folclor<br />
nativo.<br />
En cuanto a la voz, la de Tatico era completamente natural,<br />
una voz llena, que subía en tonos altos y bajaba con<br />
toda belleza, sin quebrarse. Esa voz nunca fue educada en<br />
escuelas de canto, sino en el ejercicio mismo del dueño, que<br />
la manejaba con gracia, con destreza y originalidad propia<br />
de los grandes vocalistas.<br />
Respecto al contenido, el de Tatico no fue un merengue<br />
político, y ni siquiera tuvo un tinte marcado de denuncia<br />
social. Pero estuvo vinculado a su pueblo, y fue un<br />
interesante reflejo de la sicología, la cultura y la vida cotidiana<br />
de la gente, con los vicios y las virtudes de la misma.<br />
Por eso fue un factor más de refuerzo a la identidad<br />
dominicana.<br />
En cuanto al tema de la mujer, la producción merenguera<br />
de Tatico no superó la tradición, ni estuvo al margen de la cultura<br />
predominante en la sociedad dominicana. Hubo por un<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
147
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
148<br />
lado páginas tan duras y violentas contra la mujer como<br />
aquella según la cual:<br />
La mujer es una fiera / que no se puede aguantar / y por<br />
mucho que quiera el hombre / no se deja dominar / … /.<br />
Pero grabó igualmente merengues con letras extraordinariamente<br />
tiernas y amorosas, como aquellas del merengue<br />
La Mujer es una Flor y otros del mismo contenido elogioso<br />
al género femenino.<br />
Aquel músico impetuoso, inteligente y ágil trabajaba<br />
constantemente y se empeñó en recibir lecciones de viejos<br />
maestros, especialmente de Matón, que se iba a Santiago, a<br />
casa de Tatico y pese a la parálisis que le afectaba un lado en<br />
los tiempos finales de su vida, exprimía sus escasas energías<br />
y le daba instrucciones a su joven discípulo.<br />
Llegó la hora en que Tatico Henríquez debió sacarle tiempo<br />
a otros asuntos sublimes, y entonces pensó con seriedad<br />
en el matrimonio. El 4 de marzo de 1972, en medio de una<br />
rumbosa fiesta en la cual el propio Tatico tocó a más no<br />
poder para sus parientes y su legión de amigos, tuvieron<br />
efecto en casa de los padres de la novia, allá en Las Gordas,<br />
las bodas del artista con Elba Chaljub Mejía.<br />
El matrimonio se asentó en Santiago, porque eran la<br />
Línea y el Cibao los principales escenarios de Tatico, y porque<br />
él tenía el compromiso de tocar todas las tardes en la<br />
emisora Radio Quisqueyana, bajo el patrocinio de una reconocida<br />
firma licorera.<br />
Para el 1976, el merengue típico, que 15 años atrás estaba<br />
en decadencia, había alcanzado un sitial sin precedentes<br />
en la audiencia y la predilección del público. Puede decirse<br />
que las manos virtuosas de Tatico lo recogieron del rincón<br />
en que amenazaba con entrar en agonía, y le devolvieron la<br />
fuerza y el prestigio; ahora estaba de pie, con un nuevo y<br />
más actualizado estilo, y junto a eso, con un valor como
El día de sus bodas, Tatico y Elba, en la casa paterna de esta,<br />
en Las Gordas, Nagua.<br />
Entre amigos, colegas y familiares, Tatico Henríquez aparece en franela,<br />
junto a su esposa Elba Chaljub Mejía, en la residencia de ambos, en<br />
Pekín, Santiago. –Foto Lalán–<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
149
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
150<br />
nunca antes habían adquirido ni los merengueros ni el merengue.<br />
Tatico no llegó a disfrutar a plenitud los resultados<br />
económicos de su obra, pero con él fue que las fiestas de<br />
acordeón, el oficio y la labor de los acordeonistas empezaron<br />
a cotizarse en la medida merecida.<br />
Desde luego, que sería injusto atribuirle sólo a él esa hazaña.<br />
Porque en medio del ascenso de Tatico hubo otros grandes<br />
acordeonistas que hicieron su importante contribución<br />
al renacimiento del merengue típico. Y entre ellos es indispensable<br />
destacar al maestro Bartolo Alvarado, a Paquito<br />
Bonilla, Diógenes Jiménez, Isaías Henríquez, King de la Rosa,<br />
Arsenio Caba, Nicolás Gutiérrez, Negrito Figueroa, todos los<br />
cuales, junto a otros nombres brillantes del género, hicieron<br />
posible que la realidad del merengue típico cambiara.<br />
Aunque, no admite ninguna discusión el que, a la cabeza de<br />
todos, estuvo Tatico Henríquez.<br />
Pero aquella carrera de ascenso vertiginoso duró poco.<br />
El 21 de mayo de 1976, Tatico cumplía su horario cotidiano<br />
en Radio Quisqueyana. Ese día se le dedicó el programa a<br />
Silvano López –Silvio– y para él se grabó esa actuación en<br />
cinta magnetofónica. Ese hecho casual permitió que aquella<br />
presentación se conservara, como si se tratara de un<br />
mensaje de despedida. Porque fue la última comparecencia<br />
de Tatico a esa emisora.<br />
Quedaron así grabados los merengues del día, las intervenciones<br />
del locutor animador Erasmo Peña, quien, al igual<br />
que su colega Ramón Villavicencio, fue frecuente presentador<br />
de Tatico. Se escuchan en esa cinta, breves y graciosas<br />
intervenciones directas del Monarca, y como adelanto inocente<br />
a lo que terminó en tragedia, se copian en esa grabación<br />
los anuncios de dos fiestas en que estaría Tatico el domingo<br />
23. Una en Barrancón, de la Isabela, a las diez de la<br />
mañana; otra en Ranchito, La Vega, en horas de la noche.
Regresaba de la primera y, al caer la tarde, entró a su<br />
casa de la urbanización Las Colinas, un barrio de clase media,<br />
de Santiago. Rápidamente, entre las atenciones y cuidados<br />
de su esposa, se bañó, se mudó de ropas y se despidió<br />
de Elba. Aquel fue un adiós definitivo. Arrancó rápido<br />
en su carro Ford Granada, porque sus compañeros de<br />
conjunto iban delante, y al salir a la avenida Estrella<br />
Sadhalá, en las proximidades del hotel Don Diego, el más<br />
destacado acordeonista de esta época chocó violentamente<br />
con la muerte y el acordeón se le escapó de entre las manos.<br />
Ese fue su fin.<br />
Pero puede decirse que ese acordeón siguió tocando sólo.<br />
Y dicen sus fanáticos, que Tatico Henríquez cada día toca<br />
mejor. Los merengues y el estilo que él impuso a pura calidad,<br />
han seguido vigentes, sin pasar de moda, y han servido<br />
de modelo y ejemplo a imitar por más de una generación de<br />
músicos. Por eso, aunque han surgido magníficos acordeonistas<br />
desde entonces, todos o casi todos tienden a imitar a Tatico,<br />
cuyo estilo ha sobrevivido y sobrevivirá por mucho tiempo<br />
a la muerte del artista:<br />
Los merengues de Tatico / todos los quieren tocar / que<br />
lo toque todo el mundo / a ver quien los toca igual … / … /<br />
Su música fuerte y dulce / no encuentra comparación / y<br />
mientras más tiempo pasa / mejor suena su acordeón /.<br />
Así dicen p<strong>arte</strong> de las letras de un merengue que ha compuesto<br />
uno de sus admiradores, y en ellas hay mucho de<br />
realidad.<br />
Por lo demás, fue Tatico Henríquez el acordeonista con<br />
mayor liderazgo, por la extensa legión de admiradores y simpatizantes<br />
que siguió y sigue su música, y por la relación directa<br />
y personal que estableció este carismático artista con una<br />
larga lista de “viejetes” que lo siguen llevando en el cariño y el<br />
recuerdo, aunque hace ya más de veinticinco años que murió.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
151
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
152<br />
Ese liderazgo se demostró en vida y se puso dolorosamente<br />
en evidencia cuando después del fatal accidente, una sollozante<br />
caravana, tan extensa y triste como nunca la habían<br />
visto los pueblos del Cibao, salió de Santiago con el cadáver y<br />
lo llevó hasta Nagua donde sus restos fueron sepultados.<br />
Ningún otro músico merenguero ha perdurado tanto y con<br />
tanto fervor en la memoria de sus seguidores. En 1995, cuando<br />
se acercaba el veinte aniversario del fallecimiento de Tatico,<br />
se constituyó un Comité de Homenaje que se trazó por meta<br />
mantener vivos el nombre y la obra folclórica de Tatico, y levantarle<br />
un busto en una plaza pública de Nagua. El Ayuntamiento<br />
de ese municipio, entonces representado por el señor<br />
alcalde Ángel de Jesús López –El Compa–; así como el Club<br />
Amor y Vida Jorge Chaljub, de Las Gordas, que estaba inicialmente<br />
presidido por Manuel Ulerio Peña –Manolo–; el programa<br />
<strong>Merengue</strong> Dominicano, dirigido por el locutor Luis Miguel<br />
González, de Santo Domingo; personalidades de San Francisco<br />
de Macorís, como Ramón Moreno; otras de Santiago, como<br />
el propio Lalán, Rafael Díaz –Buferín–, César Rafael Tatis,<br />
Monchi Cabrera, Máximo Tejada –don Chito–; lo mismo que<br />
viejos amigos y simpatizantes del desaparecido artista, residentes<br />
en la Línea, como German Pérez y Daniel Galán Holguín,<br />
tomaron p<strong>arte</strong> en las actividades de ese Comité.<br />
El escultor capitaleño Miguel Valenzuela hizo el busto; el<br />
Ayuntamiento de Nagua, ya encabezado por el señor síndico<br />
Ángel Espinal –Angito– designó con el nombre de Tatico Henríquez<br />
una plaza en las cercanías de las oficinas del cabildo; y<br />
el 16 de enero del 2001, se celebró un acto en el que quedó,<br />
por fin, develizado el busto, y tras la p<strong>arte</strong> solemne del evento,<br />
numerosos acordeonistas de Nagua y otras zonas del país,<br />
deleitaron a la multitud que asistió al homenaje y a ritmo de<br />
merengue, rindieron un alegre tributo de recordación a quien<br />
vivió alegrando a la gente también a ritmo de merengue.
El “Viejete” don Chito, de Santiago, en una de las reuniones del Comité de<br />
Homenaje a Tatico Henríquez. Al fondo, con camisa a cuadros y lentes<br />
oscuros, German Pérez, de Laguna Salada.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
153
Del merengue de enramada<br />
al merengue de discoteca y de car wash<br />
AL CABO DE UN LARGO RECORRIDO, el merengue típico al estilo<br />
tradicional corre peligro de desaparecer, o en el mejor de los<br />
casos, verse convertido en una música marginal que apenas<br />
sobrevive.<br />
No son pocos los que se sorprenden cuando escuchan<br />
esta afirmación, porque según se tiene entendido, hoy el merengue<br />
está más fuerte que nunca, en el país y el extranjero,<br />
donde los más sonados merengueros provocan frenesí en<br />
las multitudes, mientras los conjuntos típicos siguen sonando<br />
y convocando público donde actúan.<br />
Todo esto es cierto. El merengue cuenta hoy con aplaudidos<br />
intérpretes, con agrupaciones muy populares, dotadas<br />
de muy modernos instrumentos y aparatos de sonido.<br />
Ese merengue moderno, convertido en un producto comercial<br />
de primer orden, tanto en el país como en Miami, Nueva<br />
York, Puerto Rico y otros puntos del exterior, ha cobrado<br />
mucha fuerza.<br />
Pero también es cierto que mientras ese merengue moderno<br />
goza de vigencia y popularidad, el merengue típico<br />
tradicional pierde cada vez más espacio. En el merengue<br />
urbano lo dominante hoy es el estilo moderno del merengue<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
155
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
156<br />
acelerado y “electrónico”; y por imitar ese estilo, casi todos<br />
los acordeonistas y grupos típicos han estado tocando<br />
un merengue “con mambo”, y “a lo moderno”, mientras<br />
la forma tradicional, el merengue más auténtico y con más<br />
viejas y profundas raíces; el que sirvió de base y punto de<br />
partida a las demás variantes; el de más historia y que<br />
por más tiempo ha sido representativo del pensar y el sentir<br />
de los dominicanos; el más vinculado a la identidad<br />
del pueblo y de la nación misma, se va haciendo cada vez<br />
más escaso.<br />
Y esto nada tiene que ver con renovación ni avance. Porque<br />
el merengue tradicional no está en riesgo de desaparición<br />
por estancamiento ni porque haya dejado de representar<br />
el sentir de una p<strong>arte</strong> importante del pueblo, sino porque<br />
la comercialización y el mercado, lo han ido descartando<br />
y echándolo a un lado.<br />
Esa comercialización desenfrenada ha puesto en riesgo y<br />
ha estremecido todas las buenas tradiciones. Según las leyes<br />
ciegas del mercado, todo se convierte en mercancía y lo único<br />
bueno es “lo que vende”. Los valores culturales y el folclor que<br />
forjara el pueblo dominicano en siglos de luchas y de trabajo,<br />
también se han convertido en simples objetos del comercio, y<br />
el merengue ha sido arrastrado por ese río torrentoso.<br />
Ocurrió que con el surgimiento de los combos y las agrupaciones<br />
modernas, especialmente desde el surgimiento de<br />
Jhonny Ventura, el merengue urbano acelerado y espectacular<br />
resultó comercialmente exitoso. Los manejadores y<br />
empresarios de ese tipo de música tuvieron un resonante<br />
beneficio comercial, y al comprobar esto, los grupos típicos<br />
del merengue rural empezaron también a “urbanizarse”,<br />
y sus ejecutantes a copiar todo lo de los combos y orquestas<br />
aceleradas de la nueva época, desde la forma de<br />
bailar y desenvolverse en el escenario, hasta el vestuario,
ambos cada vez más distantes de la cultura y las tradiciones<br />
populares.<br />
Como “eso es lo que vende”, desde entonces, quienes que<br />
le marcaron el rumbo y el ritmo a la música típica no fueron<br />
los grandes maestros del merengue tradicional, sino, indirectamente,<br />
los managers, directores y empresarios de los<br />
combos y grupos del merengue urbano acelerado; talentosos<br />
y diestros como artistas y como empresarios, pero en la<br />
mayor p<strong>arte</strong> de los casos, con una formación y una cultura<br />
musical ajenas al folclor y sobre todo al merengue típico<br />
tradicional.<br />
Uno de los grandes pilares del nuevo merengue urbano<br />
ha sido el músico, compositor, arreglista y empresario<br />
Wilfrido Vargas. Vargas concedió una entrevista al investigador<br />
y escritor cubano <strong>Leon</strong>ardo Padura Fuentes, autor<br />
del libro Los Rostros de la Salsa.<br />
El <strong>Merengue</strong> soy Yo, se titula el capítulo en el cual<br />
Wilfrido Vargas expone sus conceptos; y, entre otras cosas,<br />
éste confiesa lo lejos que siempre anduvo de la música típica,<br />
a pesar de ser oriundo de una de las zonas más fértiles<br />
en merengues y merengueros típicos, Altamira, la tierra de<br />
Matoncito.<br />
Pero la cultura y la formación de Vargas anduvo, al decir<br />
suyo, por otro lado. –Yo no soy típico..., dice Vargas en la<br />
entrevista. Mi formación es ajena al merengue… en ella hay<br />
de música cubana, de bolero, de jazz y hasta de música árabe–,<br />
confiesa. Sin embargo y a pesar de su formación “ajena<br />
al merengue”, y de que no es típico, tomó el merengue en<br />
sus manos, y una amplia y bien dirigida propaganda lo proclamó<br />
rápidamente como el Rey del <strong>Merengue</strong>, y él mismo<br />
dice que lo “wilfridizó”.<br />
Vargas, que además de talentoso artista es un exitoso<br />
empresario, ha dicho que para él, ya el merengue dejó de<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
157
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
158<br />
ser folclor y se convirtió en industria. Y con esto él dice lo<br />
que otros menos francos siempre callan. Porque es sobre<br />
ese concepto comercial que se manejan él y la generalidad<br />
de sus colegas líderes de agrupaciones y combos del<br />
merengue moderno acelerado. Al igual que Johnny Ventura,<br />
Vargas marcó el merengue con las huellas de su estilo,<br />
y el merengue “wilfridizado” ha sido un producto comercialmente<br />
rentable, como lo han sido otros estilos de<br />
merengue moderno y acelerado, que es ya la variedad dominante.<br />
No hay que escandalizarse porque esto haya ocurrido, y<br />
porque esa misma línea se haya impuesto en la mayor p<strong>arte</strong><br />
de los grupos típicos. Esto no es algo extraño al rumbo que<br />
ha tomado la sociedad, ni a la labor de despersonalización y<br />
ahogamiento de la identidad que ha ganado auge en los últimos<br />
tiempos. El avance del capitalismo desintegró la vieja<br />
sociedad rural, y la comercialización salvaje también invadió<br />
el campo y al merengue rural. A diferencia de lo que<br />
sucedió en el pasado, cuando el merengue campesino le dio<br />
auxilio al de la ciudad, ahora se ha producido un viaje al<br />
revés y son los conjuntos de merengue típico los que han<br />
estado copiando de los combos, las orquestas y agrupaciones<br />
urbanas.<br />
Basta ver actuar y oír tocar a la mayor p<strong>arte</strong> de esos<br />
conjuntos, para darse cuenta de lo que ha venido sucediendo.<br />
Esas agrupaciones, que ya también son empresas comerciales<br />
en todo el sentido de la palabra; más que por<br />
amor al <strong>arte</strong>, tienen que salir a vender lo que producen;<br />
tienen también que tocar “lo que vende”, lo que le gusta al<br />
público.<br />
Pero en estos tiempos, el gusto del público ya no existe,<br />
sino que lo forman los grandes medios de comunicación.<br />
“Lo que vende” y lo que gusta ya no lo determina la calidad, el
uen <strong>arte</strong> y la aceptación espontánea, sino una propaganda<br />
bien manejada y a veces, el soborno y la payola, que son capaces<br />
de condenar al silencio una buena producción musical y<br />
convertir en éxitos piezas que son verdaderos ejemplos de extravagancia,<br />
mediocridad y a veces hasta de degeneración y<br />
pornografía.<br />
Al igual que los combos y bandas de las ciudades, los<br />
conjuntos típicos han incorporado equipos, instrumentos<br />
modernos y recursos de la tecnología, lo cual no tiene nada<br />
de malo por sí mismo. El problema surge cuando, en nombre<br />
de la modernidad, y pretendiendo imitar a los grupos<br />
urbanos, las agrupaciones típicas alteran el concepto, la organización<br />
y la base rítmica del merengue tradicional.<br />
Ya el merengue de los grupos típicos no está basado principalmente<br />
en la combinación del acordeón, la güira y la tambora,<br />
y el saxofón como instrumento de apoyo y acompañante.<br />
Por el contrario, ahora los tres primeros instrumentos básicos<br />
apenas se escuchan. Además del acordeón, la güira y la<br />
tambora, los grupos típicos cuentan con un saxofonista, un<br />
bajista, y uno que toca la conga o tumbadora, y al sonido de<br />
todos estos instrumentos juntos, se le agrega también un drum<br />
que va siendo accionado por el güirero con los pies, entretanto<br />
que toca la güira con las manos.<br />
Muchas veces lo que se percibe en algunas grabaciones<br />
es tan sólo el efecto de sonido que producen modernos aparatos<br />
electrónicos, y no el producto de un acordeón, una<br />
güira, una tambora y un saxofón bien tocados.<br />
Ya no es el acordeonista quien dirige y organiza la música,<br />
sino un manejador del sonido o sonidista que la mayoría<br />
de las veces no tiene el más elemental conocimiento del<br />
folclor ni de las reglas del merengue.<br />
La variedad de equipos se organiza del tal forma que el<br />
saxofón ya no responde y acompaña, como antes, sino que<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
159
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
160<br />
es el instrumento que sobresale y opaca al acordeón, al cual<br />
se le da cada vez menos tiempo. Hay acordeonistas que en<br />
medio de la ejecución dejan de tocar, y se pasan largos momentos<br />
hablando, bailando, haciendo señas y ademanes con<br />
las manos, mientras el saxofón sigue llevando la primacía.<br />
Quien va a una fiesta de ese tipo, no sabe si asistió a una<br />
fiesta de acordeón, o a una fiesta de saxofón, que es un instrumento<br />
con sonido bello y excitante, pero que en el merengue<br />
típico debe usarse racionalmente y a su debido tiempo.<br />
La güira, por su p<strong>arte</strong>, en el merengue que muchos grupos<br />
típicos están tocando, ya se pierde en el sonido producido<br />
por los demás instrumentos; y la tambora quedó ahogada<br />
hace mucho por los golpes, los repiques y los cortes<br />
violentísimos y repentinos de la tumbadora. El golpe acompasado<br />
y cadencioso de la tambora en el merengue derecho,<br />
lo mismo que el golpe picado del pambiche, han sido expulsados<br />
por muchos conjuntos típicos.<br />
Esas son las formas que se han establecido en el merengue<br />
típico, y a ellas responde con entusiasmo el público, especialmente<br />
el público joven. Hay que admitir esa supremacía,<br />
porque en una sociedad de mercado y publicidad comercial<br />
como la actual no tiene sentido el tratar de impedirla.<br />
Además de que sería repetir el error de conservadurismo<br />
en que cayeron otros en el pasado. Lo que queda es el tratar<br />
de que en medio de todo lo nuevo, lo tradicional encuentre<br />
el lugar correspondiente. Mucho más, si ese valor tradicional<br />
tiene la fuerza que el merengue de enramada y de gallera<br />
aún conserva.<br />
Es cierto que hoy, la vieja variedad romántica y espontánea<br />
del merengue, no puede ser la dominante. Pero debe<br />
reiterarse que no es verdad que perdió espacio por estancamiento<br />
ni por que el público la descartara espontáneamente.<br />
Primero, porque esa forma del merengue tampoco se
quedó estacanda, sino que también tuvo su evolución, en<br />
los tiempos de Tatico Henríquez; y no es verdad que el público<br />
se cansó de ese merengue vivo, dinámico y tradicional<br />
al mismo tiempo, que aún provoca el furor de mucha gente.<br />
En el homenaje a Tatico Henríquez, el 16 de enero del<br />
2001, en Nagua, uno de los momentos más emocionantes y<br />
que más entusiasmo provocó en la multitud fue aquel en que,<br />
acompañando al brillante acordeonista Lupe Valerio, tocó la<br />
tambora el Viejo Ca, antiguo tamborero de Tatico. El merengue<br />
a trío que sonó en ese momento levantó mucho más alto<br />
aún el entusiasmo de la gente, y aquella multitud congregada<br />
en la plaza, aplaudió emocionada cuando escuchó a este veterano<br />
tamborero repicar su instrumento. Por supuesto, que,<br />
para que pudiera escucharse y captarse mejor ese golpe “al<br />
estilo Flinche”, del Viejo Ca, fue preciso hablar primero con<br />
los manejadores del sonido y sacar del juego a la tumbadora.<br />
Pero normalmente, las cosas en las fiestas típicas ocurren<br />
de otra forma. Esto no sólo se debe al deseo de copiar<br />
las formas y los estilos de los grupos de la ciudad, sino también<br />
a la falta de voluntad y la poca capacidad de algunos<br />
acordeonistas de los conjuntos típicos. Al preguntársele a<br />
un joven acordeonista del Nordeste los motivos por los cuales<br />
en muchos conjuntos típicos se le da primacía al saxofón<br />
y no al acordeón y se toca a un ritmo tan acelerado, ese<br />
músico dio una respuesta bastante ilustrativa. –Se pone el<br />
saxofón en un tono más alto que el acordeón, por que así la<br />
música suena más y si hay cualquier falla con el acordeón,<br />
entonces el saxofón la tapa. Además ese merengue “depronto”<br />
es el que le gusta a “los jevitos”–, dijo.<br />
De todos modos, eso es “lo que vende”, aunque resulte<br />
de poca calidad en lo musical y muy difícil de asimilar en lo<br />
bailable. –Ni escuchable ni bailable–, como lo definió un<br />
conocido músico cibaeño.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
161
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
162<br />
El mismo torbellino de la competencia y el comercio, ha<br />
ido matando el <strong>arte</strong> de la composición. Hay muy buenos<br />
compositores de merengue típico, pero son pocos los que se<br />
animan a componer y mucho menos los que se aventuran a<br />
grabar sus creaciones por temor al fracaso económico. Por<br />
eso la producción de buenos merengues es cada vez más<br />
reducida. –Hasta ahora, nos estamos defendiendo con lo que<br />
nos dejó Tatico–, dijo un viejo acordeonista de Nagua, quien<br />
es, por cierto, uno de los buenos compositores de estos tiempos.<br />
–¿Y por qué usted mismo no compone, maestro?–, se le<br />
preguntó. –Bueno, yo no hago nada haciendo versos y poniéndole<br />
música, para guardarlos en un cuaderno, porque<br />
no tengo dinero para grabarlos. Si encuentro con qué grabarlo<br />
y no tengo con qué pagar payola, corro el peligro de<br />
que las grabaciones se me queden guardadas en una caja y<br />
no se vendan–, contestó.<br />
Un famoso músico y compositor de los campos de Puerto<br />
Plata dice que tiene numerosas composiciones listas, pero<br />
que no se anima a grabarlas: –Yo no puedo buscar veinte<br />
mil pesos para la grabación y cien mil para repartirlos entre<br />
los payoleros y promotores de discos en el mercado. Por eso,<br />
ya he dejado de componer y prefiero seguir tocando merengues<br />
viejos y usados–, dijo, con mezcla de soberbia y resignación.<br />
No hay dudas, el reino del mercado y la comercialización<br />
salvaje conspiran contra la creatividad, contra la libre<br />
y espontánea inspiración, y aprisionan al propio compositor,<br />
que también ha perdido la libertad de ejercitar su <strong>arte</strong> y<br />
el don sublime de que está dotado. Peor aún, porque también<br />
el público resulta perdidoso. Si el artista compone y no<br />
puede grabar, tampoco puede tocarle su creación al público,<br />
por temor de que en medio de la desaforada competencia,<br />
otro se le adelante, le robe la obra, le haga algún disfraz,
la grabe y la lance como suya. En consecuencia y por buena<br />
que sea, esa creación se queda guardada y a causa de eso<br />
pierden el <strong>arte</strong> popular, el merengue mismo y sobre todo,<br />
pierde el público que se queda sin disfrutarla.<br />
En cuanto a la forma de bailarlo, al merengue tradicional<br />
hace ya mucho tiempo se le anuló el paseo, especialmente<br />
por razones comerciales. Además, el paseo se usó para<br />
que los músicos ajustaran sus instrumentos y sobre todo,<br />
para que las parejas, antes de entrar de lleno en el baile se<br />
pasearan por el salón y se exhibieran y se lucieran. Ahora,<br />
esa norma no tiene sentido ni tiene aplicación. El tipo de<br />
fiesta de estos tiempos no la admite, ya que nadie puede<br />
exhibirse en el salón oscuro de una discoteca, ni el público<br />
de estos tiempos ha sido educado en esas reglas del baile.<br />
Igualmente, cada vez se tocan menos merengues con primera<br />
p<strong>arte</strong>. La mayor p<strong>arte</strong> de los grupos típicos, especialmente<br />
los de formación más reciente, hace una exageración<br />
cansona de un jaleo cada vez más acelerado, dándole mucho<br />
más importancia al espectáculo y al movimiento corporal,<br />
que a la calidad de la música y el ritmo.<br />
Si se presta oído atento a determinadas agrupaciones<br />
que dicen estar dedicadas al merengue típico, se podrá advertir<br />
que en una sola pieza, un conjunto suele empezar tocando<br />
jaleo, pasar sorpresivamente y sin ninguna lógica a la<br />
bachata, entrar entonces en la misma pieza a tocar mambo,<br />
después, a tocar p<strong>arte</strong>s de rancheras mexicanas o boleros, y<br />
hasta tocar parecido a un combo o a una agrupación rockera<br />
norteamericana.<br />
Esto no tiene nada que ver con la creatividad ni la espontaneidad<br />
que siempre caracterizó al merengue y a la forma<br />
del dominicano disfrutarlo. Porque hasta las fiestas de<br />
merengue han perdido la espontaneidad y el espíritu comunitario<br />
de otros tiempos.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
163
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
164<br />
Una vez, las fiestas fueron actos de acercamiento y buena<br />
vecindad. El simple hecho de que los moradores de un lugar<br />
o un barrio fueran a la casa del vecino, a una enramada o un<br />
salón, a una fiesta o una bachata, como también se le decía,<br />
convocada por alguien de la comarca; a oír el merengue y a<br />
bailarlo alrededor de algún acordeonista y unos acompañantes<br />
conocidos, que eran p<strong>arte</strong> de la vecindad y amigos de todos<br />
por allí, eso por sí mismo era un acto de solidaridad comunitaria,<br />
una práctica de acercamiento humano.<br />
Ahora el merengue y el baile se disfrutan principalmente<br />
en la discoteca o en los llamados car wash. Allí llega algún<br />
intérprete famoso y cada quien va sólo, como quien dice,<br />
sin relación con los demás asistentes; cada uno en su mesa y<br />
encerrado en su mundo personal.<br />
Se reduce el sentido humano de la música y de las fiestas,<br />
y ya no está lejano el día en que un aparato sintetizador haga<br />
las funciones del acordeonista y los demás músicos, y quien<br />
convoque sea el aparato y no el amigo músico que formaba<br />
legiones de simpatizantes y admiradores como lo hacían Tatico<br />
Henríquez y otros grandes del merengue típico.<br />
Las célebres corridas, las famosas fiestas “de amaneca”<br />
o “de amanecía”, de Ñico Lora y Matoncito, de Chichito Villa<br />
y Tatico Henríquez; los bailes de enramada y de gallera<br />
pasaron de moda. Ahora la fiesta típica se toca también “por<br />
set”; y entre una actuación y otra, los salones con luces giratorias,<br />
se llenan de ritmos ajenos al folclor, incluyendo canciones<br />
mediocres y malas en inglés, y así, gracias a la modernización<br />
y al poder del mercado, también el merengue<br />
típico tradicional ha visto reducirse su espacio, porque se<br />
ha operado el paso del merengue folclórico de gallera y enramada,<br />
al merengue comercial acelerado, de discoteca y de<br />
car wash.
Antes de que se vaya…<br />
SIEMPRE HUBO Y HABRÁ QUEJAS Y PROTESTAS ante los grandes cambios<br />
y las innovaciones del merengue. Las hubo cuando el<br />
merengue suplantó a la tumba como principal baile nacional;<br />
cuando el acordeón desplazó a la guitarra; y a lo largo<br />
del tiempo nunca han faltado las críticas y lamentaciones<br />
contra los cambios en el merengue.<br />
Lo que en estas líneas se plantea es diferente. Aquí hay<br />
críticas a ciertas tendencias, y sobre todo un llamado a preservar<br />
determinados valores folclóricos y culturales. Pero<br />
no se está tratando de impedir que surjan distintas formas y<br />
nuevos estilos del merengue. Eso sería antidemocrático, ya<br />
que en el <strong>arte</strong> hay que permitir que la creación fluya y se<br />
manifieste libremente; sería también erróneo porque en las<br />
diferentes formas del merengue, en mayor o menor medida<br />
se expresa el sentimiento de una porción del pueblo. Oponerse<br />
a las nuevas formas del merengue, además de inútil,<br />
sería tan anacrónico, como el oponerse a viajar en automóvil,<br />
porque en otros tiempos nuestros bisabuelos viajaban<br />
en carretas.<br />
Todo debe evolucionar. La sociedad actual ya no es la misma<br />
de otros tiempos, y si el merengue se hubiese quedado en<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
165
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
166<br />
los moldes y estilos en que se tocaba y se bailaba en los tiempos<br />
del Guayubín y el Juangomero, ya hubiese desaparecido<br />
totalmente. Afortunadamente el merengue típico tradicional<br />
también fue evolucionando. A principios del siglo<br />
veinte, a los tres instrumentos originales del merengue de línea<br />
se le sumó el saxofón; muchos tríos y conjuntos usaron<br />
por un tiempo la marimba, luego esta fue sustituida por el<br />
contrabajo eléctrico; y en cuanto al ritmo y su forma de ejecución,<br />
al merengue también se le incorporó el pambiche.<br />
Asimismo, el merengue tradicional tuvo una gran evolución,<br />
y se puso al día con los nuevos tiempos, tras la liquidación<br />
de la tiranía trujillista. Para que saliera de la crisis en<br />
que cayó después de la muerte de Trujillo, se ajustara a las<br />
exigencias de una sociedad que empezaba a salir del estancamiento<br />
en que la mantuvo la tiranía, y se levantara de<br />
nuevo en el gusto musical de la gente, era preciso imprimirle<br />
al merengue una mayor intensidad, hacerlo más dinámico<br />
y ligero y agregarle una cadencia más rápida que el ritmo<br />
lento en que se venía tocando.<br />
Eso se logró, y el merengue de línea evolucionó y se ajustó<br />
a los nuevos tiempos, gracias a Tatico Henríquez, Bartolo<br />
Alvarado, Paquito Bonilla y a muchos otros grandes músicos<br />
de la generación que Tatico encabezó. A partir de ahí se<br />
había establecido un nuevo estilo, pero sin romper con los<br />
fundamentos básicos del género.<br />
Sin embargo, detrás de esa evolución indispensable, ha<br />
venido otra cosa, y lo que gana cuerpo ahora va alterando<br />
sustancialmente la estructura, la forma de ejecución y la base<br />
rítmica y la esencia típica del merengue; todo en nombre<br />
del modernismo.<br />
A este cambio han contribuido determinadas circunstancias,<br />
que tampoco se deben pasar por alto. Con el proceso<br />
de éxodo del campo a la ciudad y con la crisis de la
agricultura, provocada por la políticas económicas neoliberales<br />
de las últimas décadas, se ha acrecentado la tendencia<br />
a la disgregación del campesinado y en ese medida el merengue<br />
tradicional ha ido perdiendo su antigua base social y<br />
su ambiente natural.<br />
Además, la competencia comercial en el terreno del <strong>arte</strong><br />
y de la música, ha hecho aparecer una enorme cantidad de<br />
variedades y formas musicales, y aquí no ocurre como sucede<br />
en países como Cuba, donde los diferentes ritmos nacionales<br />
tienen distintas denominaciones y su nombre propio.<br />
El cha cha cha, el danzón, el son montuno, el habanero, la<br />
guaracha, por ejemplo. En nuestro medio, es al revés y todo<br />
o casi todo lo que se inventa, se copia, se “fusila” o se produce<br />
se bautiza como merengue, y bajo ese nombre se lanza al<br />
mercado, a la conquista del público.<br />
Por ejemplo, el muy popular y celebrado Toño Rosario,<br />
canta su famoso merengue “A lo maco”, ataviado extravagantemente<br />
con una larga falda, con el pelo teñido de rubio,<br />
peinado con trenzas, calzado con botas propias para caminar<br />
en la nieve, y con otras prendas que tienen muy poca<br />
relación con la tradición, los hábitos y los valores típicos y<br />
culturales dominicanos.<br />
Hace algún tiempo, un cantante apodado El Zafiro, adquirió<br />
su mayor popularidad cuando se presentaba en los<br />
escenarios vestido como español, con sombrero flamenco y<br />
ofrecía al público un repertorio compuesto por viejas canciones<br />
gallegas y andaluzas, tocadas y cantadas en tiempo<br />
de merengue al estilo urbano acelerado.<br />
Un entendido en asuntos musicales hacía notar que una<br />
de las más aclamadas grabaciones de Wilfrido Vargas y su<br />
orquesta, El Jardinero, tenía música de Colombia, de Brasil,<br />
expresiones verbales de Haití, mientras la p<strong>arte</strong> hablada<br />
era vocalizada en inglés.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
167
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
168<br />
A todo esto, se le llama aún, merengue dominicano, y<br />
con ese nombre, esa presentación y ese contenido se le vende<br />
al público, que en su deseo de diversión y su inclinación<br />
a “lo moderno”, lo acepta y lo disfruta con todo el entusiasmo,<br />
por lo cual ha llegado a convertirse en lo dominante.<br />
En una sociedad como la actual, distante ya de la sociedad<br />
campesina de antaño, y en medio de la competencia<br />
por el control del comercio de la música y el disco, no<br />
sería realista pretender que el merengue típico propiamente<br />
dicho, aquella expresión musical espontánea y romántica,<br />
tenga la misma fuerza y el mismo poder de convocatoria<br />
que tuvo en el pasado, cuando la realidad social era<br />
otra.<br />
Por eso, no tiene sentido lanzarse al ruedo a atacar y a<br />
perseguir a muerte las distintas variantes del merengue, porque<br />
todas tienen perfecto derecho a la vida y cada quien<br />
tiene derecho a inclinarse por la de su preferencia.<br />
Pero no por eso hay que dejar que el merengue tradicional<br />
se muera o termine convertido en pieza de museo, cuando,<br />
por el contrario, debiera preservársele en todo lo posible.<br />
Por su inmenso valor folclórico y cultural, y porque, a<br />
pesar de todo, sigue siendo una expresión musical muy fuerte,<br />
un componente legítimo de la identidad de la nación, y<br />
con amplio arraigo y extensas simpatías en el sentimiento<br />
de una importante porción del pueblo.<br />
Si esa variedad se extingue, la identidad nacional y la<br />
nación misma sufrirán un nuevo golpe. Y aquí cabe reiterar<br />
la diferencia histórica entre las quejas que se escucharon en<br />
el pasado, por los cambios en el merengue, y la advertencia<br />
que aquí se hace por lo que puede ocurrir ahora.<br />
Cuando el merengue de guitarra suplantó a la tumba y<br />
se hizo dominante, el pueblo dominicano aún estaba por<br />
afirmarse como entidad independiente; la nación misma
andaba en busca de fortalecer muchos de sus atributos y le<br />
faltaba aún mucho camino por andar.<br />
En cambio, cuando alrededor de los años setenta y en el<br />
discurrir de los ochenta del siglo diecinueve, el merengue<br />
de acordeón, güira y tambora, fue adoptado por la mayor<br />
p<strong>arte</strong> de la población, ese género musical se convirtió en el<br />
principal aire folclórico, aunque no único, de un pueblo y<br />
una nación mucho más definidos y maduros que en tiempos<br />
del tránsito de la tumba al merengue de guitarra.<br />
El merengue de güira, tambora y acordeón lo adoptó la<br />
mayoría de manera espontánea, sin la intervención desenfrenada<br />
del mercado ni de la propaganda comercial de los<br />
medios de comunicación; la gente lo hizo suyo libremente<br />
por que se vio representada en él con más fidelidad que en<br />
ningún otro ritmo.<br />
Ramón Arcadio de la Cruz, de ochenta y seis años, que<br />
nació, se hizo hombre, reside y aún trabaja la agricultura en<br />
Hatillo Palma; cuenta que en muchas fiestas acompañó como<br />
güirero a Ñico Lora, por los campos y poblaciones de la<br />
Línea. Al hablar para el autor de estas líneas, el 2 de febrero<br />
del 2001, en su vivienda allá en la Línea, contaba don Arcadio<br />
que en cualquier fiesta, y en el momento menos pensado,<br />
a Ñico Lora le surgía la inspiración, tocaba un merengue<br />
nuevo en algún punto de esa zona, y sin que hubiese<br />
radio ni televisión, “al poco tiempo ese merengue estaba tocándose<br />
y bailándose en el Cibao entero”.<br />
Precisamente fue esa la forma espontánea en que el merengue<br />
típico se arraigó en la simpatía del pueblo y se hizo<br />
p<strong>arte</strong> del patrimonio cultural de la nación. Y eso tuvo efecto<br />
cuando el pueblo dominicano ya era adulto y la nación había<br />
pasado por pruebas tan graves como la de la proclamación<br />
de la República en 1844; la de las guerras de independencia<br />
durante once años contra Haití; la Guerra de Restauración<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
169
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
170<br />
contra España; y la lucha contra los intentos de anexión a<br />
Estados Unidos promovidos por Báez durante el sangriento<br />
período de los Seis Años.<br />
Fueron el pueblo y la nación que se habían templado en<br />
esas grandiosas jornadas, los que hicieron del merengue de<br />
acordeón, güira y tambora su principal símbolo musical; de<br />
él hicieron un instrumento de resistencia, un arma política<br />
que se utilizó en los campos de batalla, en las trincheras y<br />
las barricadas, y con ese género como insignia, los dominicanos<br />
siguieron su marcha por las dilatadas sendas del porvenir.<br />
Aún en los peores tiempos de tragedia nacional, como<br />
los de la tiranía de Lilís, los de la ocupación militar yanki de<br />
1916 a 1924, así como en los treinta y un años del trujillismo,<br />
el pueblo dominicano encontró alivio a su desgracia y no<br />
permitió que le mataran su buen humor y su alegría, y para<br />
ello contó con la ayuda del merengue típico, entre muchas<br />
otras expresiones de su espíritu.<br />
Esa manifestación artística, como otras surgidas de lo<br />
hondo de su ser, moldeó el alma y el temperamento, la personalidad<br />
y el sentido de lo nacional del dominicano, y siguió<br />
con él en su incesante peregrinar.<br />
Y ahora, cuando la esencia tradicional y más folclórica<br />
del merengue se descarta, es preciso lanzar un grito más<br />
por su preservación. No se trata de entrar en la discusión,<br />
sin fin ni ganadores, de si lo que está sustituyendo al merengue<br />
típico tradicional es merengue o no es merengue; de si<br />
se trata de una renovación y modernización de la música<br />
folclórica y de si lo que se está tocando, tanto en los grupos<br />
y combos urbanos, como en los conjuntos típicos de discoteca<br />
y de car wash, es mejor que el merengue típico de Ñico<br />
Lora y Matoncito; de Pedro Reynoso y Tatico Henríquez.<br />
Allá cada quien con sus preferencias.
Además, aunque no debiera andarse a la ligera con los<br />
símbolos de la identidad nacional como la bandera, el escudo,<br />
el himno nacional, los monumentos históricos, las<br />
fotos de los patricios y los demás elementos fundamentales<br />
que representan la nación, aquí, cada quien ha hecho lo<br />
que ha entendido pertinente y ha creado e inventado según<br />
su gusto.<br />
Hubo una oportunidad en la que hasta el Himno Nacional<br />
fue “renovado” y tocado “a lo moderno”, en presencia<br />
del presidente de turno, doctor <strong>Leon</strong>el Fernández.<br />
Luego, en ocasión de la fiesta nacional del 27 de febrero<br />
del 2001, un himno a la bandera fue tocado y bailado a golpe<br />
de “rap” y hasta al mismo Du<strong>arte</strong> lo “rapearon”, también<br />
en presencia del presidente Hipólito Mejía; cuando un grupo<br />
de jóvenes se subió a una tarima, coreó, saltó y “rapeó”<br />
un conocido himno en honor al Patricio.<br />
El merengue típico está sujeto a las influencias de esa<br />
violenta marejada de deformaciones y a las exigencias de la<br />
competencia comercial, y esto exige que se sea hasta comprensivo<br />
con los acordeonistas de estos tiempos. No hay razón<br />
para tratar de restarle la calidad que tienen muchos de<br />
ellos como músicos. Ahí están los nombres de Bartolo Alvarado,<br />
Rafelito Román, Francisco Ulloa, Lupe Valerio, Facundo<br />
Peña y otros de tanto talento como ellos, cuya calidad<br />
nadie puede poner en duda<br />
Ellos, casi todos, están conscientes del problema y saben<br />
que el merengue tradicional está siendo suplantado por<br />
un estilo acelerado al extremo, que desorganiza y, como se<br />
dice en los medios típicos, “saca el merengue de su centro”.<br />
Muchos grandes merengueros confiesan, que por el camino<br />
que van las cosas, el merengue tradicional quedará<br />
relegado al punto de que va ser difícil oírlo en bailes y fiestas<br />
comerciales. Todos, o casi todos, lamentan la situación<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
171
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
172<br />
y algunos se esfuerzan hasta donde pueden por mantener<br />
vivo el estilo tradicional.<br />
Pero, frente a esa ineludible realidad, no tienen más remedio<br />
que adaptarse o morir. Se adaptan al merengue de<br />
discoteca “a lo moderno”, o se liquidan como empresarios y<br />
como músicos. No pueden votar por el suicidio económico<br />
de ellos mismos, y no tienen otra opción sino tocar como el<br />
comercio del <strong>arte</strong> y de la música lo demanda. Porque, después<br />
de todo, “eso es lo que vende”.<br />
Sin embargo, aún dentro de esa borrascosa marejada,<br />
no hay razón valedera para dejar que otro importante valor<br />
de la cultura nacional se pierda, por lo que una vez más hay<br />
que clamar por la preservación de lo que el merengue tradicional<br />
representa.<br />
En ese sentido, tres son los sectores que con más solicitud<br />
debieran ponerse a la cabeza de un esfuerzo serio. Por un<br />
lado, los trabajadores del <strong>arte</strong> y la cultura popular, tanto los<br />
intelectuales con posibilidades y capacidad para la investigación<br />
y la elaboración, como aquellos activistas culturales y<br />
organizaciones avanzadas, que están vinculados directamente<br />
al pueblo y defienden a la nación y los valores verdaderamente<br />
populares, así sea nadando contra la corriente.<br />
Igualmente, en la labor de defensa y preservación de algo<br />
de tanto interés cultural y folclórico, debieran comprometerse<br />
instituciones y personas del sector privado, con la suficiente<br />
dosis de sentido de lo nacional.<br />
Y por otro lado, está la función insustituible y primordial<br />
del Estado y las instituciones oficiales. Sobre todo, aquellas<br />
que por su propia naturaleza tienen el deber de preservar<br />
y difundir los atributos culturales de la nación.<br />
Hay que luchar porque alguna vez al folclor se le otorgue<br />
el lugar que merece en los programas oficiales de educación,<br />
y porque al educando se le haga comprender el papel
de nuestros aires musicales, especialmente el del merengue,<br />
sus orígenes, su historia, su rol en la afirmación de la identidad<br />
nacional y en las luchas y vivencias de la gente.<br />
En entrevista concedida al autor, el 14 de febrero del 2001,<br />
el infatigable folclorista Dagoberto Tejeda Ortíz, habló de la<br />
necesidad de crear la Casa del <strong>Merengue</strong>, donde hallen cabida<br />
los viejos y nuevos practicantes del género, y, bajo el<br />
debido estímulo del Estado, encuentren campo libre la inspiración<br />
creativa y la habilidad de cada amante o practicante<br />
de la música típica. El profesor Tejeda Ortíz habla con<br />
toda la autoridad que le asiste a quien ha dedicado su vida a<br />
luchar por preservar y divulgar las tradiciones populares y<br />
muchos de los más auténticos rasgos y valores del pueblo<br />
dominicano.<br />
La Casa del <strong>Merengue</strong> podría crearse en provincias y municipios,<br />
y en ellas, además, se contribuiría a la mejor formación<br />
folclórica de los propios acordeonistas y demás músicos<br />
típicos, de manera que a estos se les enseñe a valorar<br />
la importancia y la amplia significación del merengue, y adquieran<br />
mayor conciencia de la responsabilidad que asumen<br />
cuando lo manejan.<br />
Ese ritmo que ha servido a lo largo de la historia para que<br />
el pueblo se refleje a sí mismo, y en muchas ocasiones ha<br />
sido convertido en arma política y en instrumento de denuncia,<br />
necesita intérpretes con una formación y un concepto<br />
mucho más amplio y profundo que el que se forma cuando el<br />
único y exclusivo interés es la búsqueda de ganancia y el cálculo<br />
comercial. Eso no se logra sin un esfuerzo educativo que<br />
incluya a los propios acordeonistas y demás ejecutantes del<br />
merengue, y en ese sentido los medios de comunicación del<br />
Estado debieran ponerse al servicio de esa labor.<br />
Autoridades con sentido y con conciencia de su responsabilidad,<br />
podrían hacer el debido aporte a la preservación<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
173
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
174<br />
de expresiones del folclor como la mangulina, el carabiné y<br />
los atabales, que, especialmente por desidia oficial y no porque<br />
el público las rechace, se han ido hundiendo irremediablemente<br />
en el olvido.<br />
Por ejemplo, hace ya bastante tiempo, el maestro Rafael<br />
Solano hizo una labor de recuperación de la mangulina sureña,<br />
y con la orquestación que el talento musical de Solano le agregó,<br />
la mangulina fue aceptada por la gente, que la disfrutó y<br />
la bailó con sorprendente entusiasmo. Es una prueba de que<br />
la calidad conquista simpatías, de que no es cierto que sólo la<br />
banalidad y la extravagancia calan en el público y de que para<br />
ser “moderno” hay que degradar la música folclórica y el <strong>arte</strong><br />
popular.<br />
Asimismo, con el respaldo y el estímulo moral y material<br />
del Estado, los buenos compositores, incluyendo p<strong>arte</strong><br />
de la intelectualidad con disposición para la composición,<br />
se animarían a producir, encontrarían una alternativa diferente<br />
a la que los controladores del mercado del <strong>arte</strong> han<br />
impuesto, y así, el merengue en muchas de sus variedades,<br />
podría superar la crónica pobreza que afecta las letras y la<br />
música de gran p<strong>arte</strong> de las grabaciones que de él se lanzan<br />
al mercado en estos tiempos.<br />
Con esas acciones, y otras que los expertos aportarían,<br />
se contribuiría a evitar que después de pasarse más de cien<br />
años acompañándonos, el viejo y querido amigo, el merengue<br />
típico tradicional, se quede sólo, y después de una vida<br />
tan alegre, termine por morir de melancolía, abatido bajo el<br />
árbol sin flores del olvido, para dejar tan sólo el rastro de su<br />
paso por la historia y las huellas sembradas en el alma de un<br />
pueblo que una vez lo hizo suyo y por medio de él expresó<br />
sus más genuinos y auténticos sentimientos.
Gregorio Medina –Chijolo– y sus muchachos,<br />
tocando en Las Gordas, Nagua. De espaldas, Rafael Chaljub Mejía.<br />
Antes de que<br />
te vayas...<br />
RAFAEL<br />
CHALJUB MEJÍA<br />
175