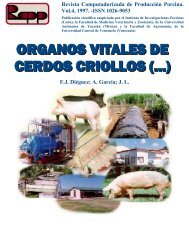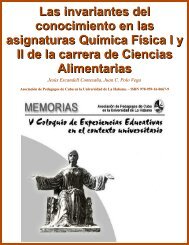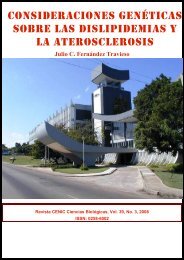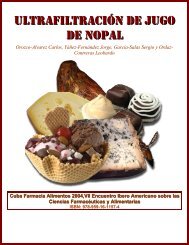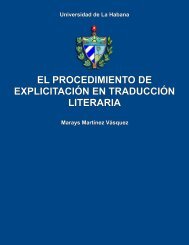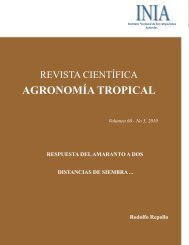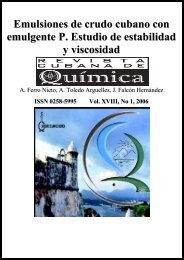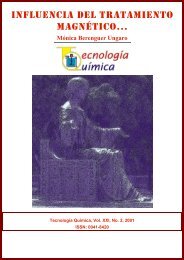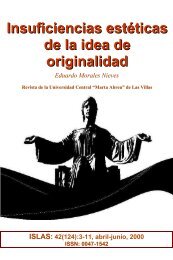Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Editorial Oriente<br />
ANGUSOLA Y LOS CUCHILLOS<br />
Lino Novás Calvo<br />
Santiago de Cuba, 2003
ANGUSOLA ANGUSOLA Y Y LOS LOS CUCHILLOS<br />
CUCHILLOS
ANGUSOLA<br />
ANGUSOLA<br />
Y Y LOS LOS CUCHILLOS<br />
CUCHILLOS<br />
LINO NOVÁS CALVO<br />
Compilación y Prólogo<br />
Cira Romero<br />
Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2003
EDICIÓN: Zeila Robert Lora<br />
DISEÑO DE CUBIERTA: Luis Antonio Casanellas Cué<br />
DISEÑO INTERIOR: Orlando Hechavarría Ayllón<br />
COMPOSICIÓN: Abel Sánchez Medina<br />
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Tubercu<strong>los</strong>is, de Fidelio Ponce de León<br />
Todos <strong>los</strong> derechos reservados<br />
© Sobre la presente edición:<br />
Editorial Oriente, 2003<br />
ISBN 959-11-0387-5<br />
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO<br />
EDITORIAL ORIENTE<br />
J. Castillo Duany, No. 356<br />
Santiago de Cuba<br />
E-mail: edoriente@cultstgo.cult.cu<br />
www.cubaliteraria.com<br />
4
Prólogo<br />
A diecisiete cuentos de Lino Novás Calvo que<br />
quizás su autor nunca hubiera recopilado<br />
A cien años del nacimiento de Lino Novás Calvo, 1 a setenta<br />
de haber aparecido su única novela, Pedro Blanco, el<br />
negrero (Madrid, 1933) y a veinte de su fallecimiento,<br />
2 intentamos rendir homenaje a quien constituye<br />
una de las figuras claves de la narrativa cubana del siglo<br />
XX. Y subrayamos con toda intención la frase antes<br />
citada porque no estamos absolutamente seguros de que<br />
Lino se sentiría honrado de ver reunidos en un volumen<br />
cuentos que, quizás por razones diversas, quedaron sepultados<br />
en las hoy polvorientas páginas de periódicos y<br />
revistas. Si nos dejamos guiar por sus preocupaciones<br />
casi enfermizas para tratar de conseguir cuentos y novelas<br />
que lo satisficieran a plenitud, 3 posiblemente de este<br />
1 A partir de la afirmación realizada por el propio Novás Calvo acerca de que<br />
el año de su nacimiento había sido 1905, ese fue el aceptado. Sin embargo,<br />
la investigadora norteamericana Lorraine Elena Roses, autora del libro<br />
Voices of the storyteller, Cuba’s Lino Novás Calvo (1986), tuvo acceso a la<br />
partida de bautismo del autor, en la cual se hace constar que nació el 24<br />
de septiembre de 1903. Para mayor información al respecto puede<br />
consultarse su trabajo “La doble identidad de Lino Novás Calvo”, publicado<br />
en el número 3 de Linden Lane Magazine correspondiente a julio-septiembre<br />
de 1986, pp.3-4.<br />
2 Murió en la ciudad de Nueva York el 24 de marzo de 1983.<br />
3 Novás Calvo sólo publicó, en el género de novela, la que tituló Pedro Blanco,<br />
el negrero. Biografía novelada. En Cuadernos Americanos aparecieron,<br />
en 1947 y 1948, dos capítu<strong>los</strong> de la titulada “Los Oquendo”, en la que<br />
trabajó durante muchos años, pero que, al parecer, no concluyó. En tanto,<br />
Un experimento en el barrio chino (Madrid, 1936), No sé quién soy (México,<br />
1945) y En <strong>los</strong> traspatios (La Habana, 1946) aunque publicados de<br />
manera independiente, son cuentos largos. El lector podrá tener una amplia<br />
visión de <strong>los</strong> avatares creativos de este autor si consulta el volumen<br />
Cuestiones privadas. Correspondencia a José Antonio Portuondo (Editorial<br />
Oriente, 2002), en el que aparece un número considerable de cartas suyas<br />
dirigidas al destacado crítico y ensayista.<br />
5
volumen hubiera eliminado varias piezas, sobre todo las<br />
publicadas entre finales de la década del 20 y <strong>los</strong> años 30,<br />
pero nos ha parecido valioso realizar esta labor de rescatarlas<br />
todas, porque algunas son dignas de parangonarse<br />
con sus antológicos “La noche de Ramón Yendía”<br />
o “Long Island”, para sólo citar dos de sus cuentos más<br />
sobresalientes.<br />
El carácter artísticamente desigual de estos cuentos no<br />
impide señalar que con el<strong>los</strong> su autor se reafirma en un<br />
universo literario único, personal y posiblemente irrepetible<br />
de la literatura cubana, aunque quizás la relevancia<br />
que le concedemos a su quehacer no haya sido aún validada<br />
a plenitud por la crítica, que, no obstante, ya comienza<br />
a revalorizar su obra bajo una mirada inteligente<br />
y recuperadora, en particular esa novela inquietante e<br />
imprescindible que es Pedro Blanco, el negrero.<br />
Cuando Lino Novás Calvo se inició en el espacio literario<br />
cubano a finales de la década del veinte del pasado<br />
siglo, el ambiente cultural en Cuba estaba viviendo uno<br />
de sus momentos más singulares. Los intelectuales de<br />
izquierda, cuya unidad se hizo más fuerte después de<br />
ocurrida la Protesta de <strong>los</strong> Trece, 4 se nuclearon a partir<br />
de este hecho histórico en el Grupo Minorista, 5 que, sin<br />
tener ni presidente ni secretario, ni levantar actas, sino,<br />
4 Uno de <strong>los</strong> fraudes más notorios cometido por el gobierno de Alfrezo Zayas<br />
(1921-1925) fue la adquisición del convento de Santa Clara a un precio<br />
escanda<strong>los</strong>o para la época. Ello provocó que un grupo de jóvenes, lidereados<br />
por Rubén Martínez Villena, se presentara en un acto público que se celebraba<br />
en <strong>los</strong> salones de la Academia de Ciencias, en mayo de 1923, para<br />
homenajear a la escritora uruguaya Paulina Luisi, y protestara ante el<br />
Secretario de Justicia, Erasmo Regüeiferos, allí presente, por su complicidad<br />
en la adquisición del citado inmueble. Entre <strong>los</strong> participantes en este<br />
acto de acción cívica estuvieron presentes Juan Marinello, Jorge Mañach,<br />
José Antonio Fernández de Castro y José Zacarías Tallet, entre otros intelectuales<br />
que comenzaban a ganar prestigio en la vida cultural del país.<br />
5 Para obtener una excelente información acerca de este grupo, así como<br />
también de la Protesta de <strong>los</strong> Trece, puede consultarse el volumen titulado<br />
El Grupo Minorista y su tiempo (1976), de la doctora Ana Cairo Ballester.<br />
6
todo lo contrario, de una manera espontánea, pero constante,<br />
realizó una necesaria labor de depuración y de reforma,<br />
tanto literaria y artística como política y social,<br />
que alcanzó repercusiones continentales y dejó sentir<br />
su influencia y acción en España. Asimismo la aparición<br />
de 1928. Revista de Avance (1928-1930), 6 que reunió a<br />
muchos minoristas y dio paso en sus páginas a la vanguardia<br />
plástica y literaria insular, fue otro sello indiscutible<br />
de esos años, caracterizados, además, por la lucha<br />
antimachadista. A este fuerte movimiento de intransigencia<br />
ante el absolutismo y la opresión —al que se adhirió<br />
la mayoría de <strong>los</strong> escritores y artistas, quienes defendieron<br />
también el incuestionable criterio de que Cuba no era<br />
efectivamente independiente 7 y que coincidió con la inserción<br />
de la Isla dentro de las grandes corrientes literarias<br />
y artísticas del momento—, se vinculó Lino Novás<br />
Calvo, que, sin pertenecer al minorismo fue, tanto por sus<br />
nexos con <strong>los</strong> más altos representantes de esta generación<br />
“de cólera y de justa violencia”, como por el carácter<br />
de su entonces incipiente obra literaria, un minorista más. 8<br />
La obra de Lino Novás Calvo, junto con la de Alejo<br />
Carpentier también en la narrativa, la de Nicolás Guillén<br />
en la poesía, la de Alejandro García Caturla y Amadeo<br />
Roldán en la música y la de Car<strong>los</strong> Enríquez y Víctor<br />
Manuel en la pintura, se inscribe dentro de lo más<br />
6 El año de la publicación, que formaba parte de su título, iba cambiando<br />
anualmente.<br />
7 No tengo elementos para dar constancia de que Novás Calvo se hubiera<br />
vinculado a la lucha contra Gerardo Machado. Su regreso a España<br />
en 1931 buscando nuevos horizontes, sobre todo económicos, y cuando<br />
precisamente comenzaba la más fuerte etapa de lucha contra el régimen,<br />
son determinantes para considerar que no tuvo participación, al menos<br />
directa en hechos políticos. No obstante, en sus cartas desde España a<br />
amigos como José Antonio Fernández de Castro y Manuel Navarro Luna<br />
muestra profunda preocupación por la situación cubana.<br />
8 Creo que el manifiesto del Grupo Minorista (1928), en sus planteamientos<br />
artísticos, es plenamente coincidente con <strong>los</strong> propósitos que ya por entonces<br />
se trazaba Novás en su recién iniciada obra literaria.<br />
7
novedoso y artísticamente más sólido del momento, aunque<br />
es un reconocimiento que le llega demasiado tarde,<br />
pues en su etapa de mayor producción como escritor, cuando<br />
publicó al menos dos libros de cuentos imprescindibles<br />
en nuestra historia literaria —La luna nona y otros<br />
cuentos (1942) y Cayo Canas (1946)—, la crítica, excepto<br />
la realizada por José Antonio Portuondo y Salvador<br />
Bueno, entre otros pocos, apenas reconoció la trascendencia<br />
de su obra. En una personalidad tan compleja como<br />
la de Novás 9 ser ignorado o preterido era una manera de<br />
aplastarlo, de sembrarlo en una especie de limbo en el<br />
que nunca quiso estar y en el que, sin embargo, buscó<br />
refugio en no pocas ocasiones, aunque la pasividad no<br />
formó parte de su conciencia en tanto hombre y en tanto<br />
artista. Novás no persiguió la gloria intelectual, sino el<br />
placer del reconocimiento de sus contemporáneos, a la<br />
vez que defendió la necesidad de que el escritor fuera<br />
estimado como un ser capaz de, por su obra, alcanzar<br />
merecimientos a escala social y a escala de sus propios<br />
compañeros de oficio. Pero apenas había comenzado a<br />
experimentar el cumplimiento de, al menos, algunos de<br />
esos deseos tras el triunfo de la Revolución —fue nombrado<br />
jurado de cuento del Premio Casa de las Américas<br />
en su primera convocatoria, lo cual era expresión de que<br />
la estima por su obra comenzaba a reconocerse—, decidió<br />
dar un salto casi al vacío: irse de Cuba en calidad de<br />
exiliado político para tratar de vivir una nueva vida que<br />
pensaba le sería más grata que la vivida hasta entonces.<br />
Pero lamentablemente no sucedió así. Tuvo que trabajar<br />
de manera ardua como traductor del inglés al español, labor<br />
que había desarrollado desde comienzos de la década<br />
del treinta, cuando retornó a su España natal, donde residió<br />
hasta 1939, y que prosiguió desempeñando hasta<br />
9 Remitimos al lector al libro Cuestiones privados…, citado en la nota 3, para<br />
que obtenga, a través de las cartas de este autor dirigidas a Portuondo, una<br />
visión amplia de su complejo carácter.<br />
8
mediados de la década del 50 en la revista Bohemia, de<br />
la que llegó a ser jefe de información. Del 17 de agosto<br />
del año 1963 data una carta de Novás remitida desde<br />
Nueva York a su gran amigo José María Chacón y Calvo<br />
en la cual se lee:<br />
Para mí la vida no ha sido más que una agonía, y la<br />
muerte no vendrá tan callada que no la sienta venir.<br />
Ha sido siempre mi destino que las mareas me<br />
llevaran siempre al centro de las borrascas. Usted<br />
bien lo sabe: yo no las busqué; ellas siempre a mí<br />
me buscaron. Este es mi cuarto exilio y Dios sabe si<br />
aún faltan otros […]. ¡De mí que más contarle! El<br />
exilio nunca es bueno, sobre todo en la vejez, no<br />
tanto por el exilio mismo, como por <strong>los</strong> exiliados.<br />
¡Qué pequeños lucen aquí algunos que allá se hacían<br />
pasar por grandes! ¡Cuántas cosas más podría<br />
decirle! Pero termino aquí con este lamento, porque<br />
no quiero agravar con <strong>los</strong> míos sus propios pesares<br />
[…]. Mi única distracción es recorrer a pie, cada semana,<br />
un pedazo de esta ciudad, que es un mundo,<br />
con todo lo bueno y todo lo malo. 10<br />
Fungió también como profesor de Literatura Latinoamericana<br />
en la Universidad de Syracuse, en el estado de<br />
Nueva York, donde sirvió dicha cátedra a partir de 1967 y<br />
hasta que la enfermedad lo obligó al retiro en 1973, año<br />
en el cual se organizó en su honor un simposium en el que<br />
se leyeron varios trabajos donde se valoró y estudió con<br />
bastante acierto su obra narrativa. 11 Diez años después,<br />
en 1983, fallecía en un hospital de la Babel de Hierro.<br />
Frecuentes hemorragias cerebrales fueron deteriorando<br />
su mente y su cuerpo hasta aniquilarlo completamente<br />
10 Fondo “José María Chacón y Calvo”, Archivo Literario del Instituto de Literatura<br />
y Lingüística<br />
11 La revista Symposium, órgano de dicha universidad, dedicó dos de sus<br />
números, correspondientes al verano y al otoño de 1975, a publicar <strong>los</strong><br />
trabajos leídos en esa ocasión.<br />
9
y convertirlo, según testimonio de Guillermo Cabrera Infante<br />
que lo visitó en una ocasión, en un vegetal. Sus<br />
restos yacen en el cementerio de la ciudad de Syracuse.<br />
Su tumba apenas es visitada por <strong>los</strong> vivos. La rondan<br />
espíritus tan fuertes como <strong>los</strong> de Sofonsiva, Caunaba,<br />
Louro, Agileo, Rouco, o Amiana, pero, sobre todo, el de<br />
Pedro <strong>Angusola</strong>, que lo invita a dar una ronda por las<br />
afueras de La Habana mientras ejecuta la danza de <strong>los</strong><br />
cuchil<strong>los</strong>.<br />
En el lapso que corrió aproximadamente entre 1923<br />
y 1930, el cuento en Cuba tuvo como rasgo caracterizador<br />
la búsqueda de elementos formales novedosos en el marco<br />
del breve momento vanguardista insular que, como se<br />
sabe, fue bastante débil en el plano literario. No obstante,<br />
ocurrieron cambios que permiten afirmar, sin dudas,<br />
la presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva<br />
relación entre el escritor y su entorno, cuyo resultado fue<br />
un acercamiento plural enriquecedor a nuestra historia,<br />
a nuestra cultura y a nuestra propia sociedad. Tampoco<br />
puede pasarse por alto que las transformaciones esbozadas<br />
ocurrieron en una circunstancia recogida por nuestra<br />
historia literaria bajo la denominación de “década crítica”<br />
—1923-1933—, aportada por Juan Marinello, y que obedece<br />
a la diversidad de problemáticas que en ella se originaron,<br />
tales como, entre otras, el afán por dilucidar <strong>los</strong><br />
elementos integradores de nuestra identidad y por tratar<br />
de restablecer una comunicación entre la cultura cubana<br />
y la universal; pero sin olvidar que fue también una etapa<br />
de fuertes convulsiones políticas internas y externas,<br />
que de un modo u otro contribuyeron a acentuar <strong>los</strong> rasgos<br />
de la renovación que se reclamaba. Fue, en resumen,<br />
un período angustiado, lleno de inconformidades y anunciador<br />
de cambios.<br />
Atrás habían quedado <strong>los</strong> cuentistas cubanos que, como<br />
Jesús Castellanos (1879-1912), llevaban a sus relatos<br />
“mozos fornidos, notables del vecindario que se reúnen<br />
10
para conversar y viejas beatas que pasan camino de la<br />
salve”, 12 en copia casi al carbón de <strong>los</strong> narradores españoles<br />
finiseculares; o como, en otro sentido, estaba haciendo<br />
Luis Felipe Rodríguez (1884-1947), a quien no<br />
puede omitírsele el mérito de haber sido el fundador del<br />
cuento nacional, pero cuya obra narrativa estuvo lastrada<br />
por un sociologismo que fecundó pobre, pero ampliamente,<br />
en otros autores. Se producía en <strong>los</strong> momentos iniciales<br />
novasianos una fuerte toma de conciencia nacional,<br />
así como, en el plano literario, la asimilación creadora de<br />
nuevas lecturas, preferentemente de escritores norteamericanos,<br />
y de novedosas técnicas narrativas que provenían<br />
del cine. Sin dudas un dinamismo revitalizante nutre<br />
y enriquece al cuento cubano, aunque aún sean —comienzos<br />
de la década del 30— tanteos y hallazgos que no<br />
evidencian todavía una consolidación del género. Nombres<br />
como <strong>los</strong> de Car<strong>los</strong> Montenegro (1900-1981), Enrique<br />
Serpa (1900-1968) y Pablo de la Torriente Brau<br />
(1901-1936), entre <strong>los</strong> más sobresalientes, vigorizan con<br />
sus libros —El renuevo y otros cuentos (1929), Felisa y<br />
yo (1937) y Batey (1930), escrito en colaboración con<br />
Gonzalo Mazas Garbayo (1904-1978), respectivamente—<br />
el estado casi parasitario de un género que hasta entonces<br />
sólo había bebido de fuentes ibéricas para ofrecer un<br />
resultado literario estéril y carente de vigor. Pero no sería<br />
hasta la década del cuarenta que la cuentística cubana<br />
alcanzaría su verdadera madurez, lapso, por demás, que<br />
puede catalogarse como de oro para el género en la Isla,<br />
y en el cual Lino Novás Calvo, junto a autores de la talla<br />
de Alejo Carpentier (1904-1980), 13 Enrique Labrador Ruiz<br />
(1902-1991), Félix Pita Rodríguez (1909-1990), Virgilio<br />
Piñera (1912-1979) y Onelio Jorge Cardoso (1914-1986),<br />
12 Ambrosio Fornet. En blanco y negro. Editorial Arte y Literatura, La Habana,<br />
1967, p.26.<br />
13 De la década del 40 datan algunos de sus relatos que con posterioridad<br />
recogerá en el volumen Guerra del tiempo (1958).<br />
11
entre <strong>los</strong> más relevantes, dieron a conocer muchos de<br />
sus mejores cuentos. En el caso de Novás, la crítica más<br />
autorizada ha inscrito sus piezas narrativas de esos años<br />
dentro de la tendencia llamada universalista, aunque su<br />
impronta escritural está presente también en la denominada<br />
línea urbana. 14<br />
12<br />
Cuando uno escribe es como la araña. El hilo le sale<br />
de adentro, pero cómo se forma no lo sabemos.<br />
LINO NOVÁS CALVO<br />
Creo que la “araña escritural” de Lino Novás Calvo comenzó<br />
a tejerse desde que a finales de la década de <strong>los</strong><br />
años veinte comprendió que en la letra impresa estaba,<br />
sin dudas, su único y definitivo destino. Cuando hoy, a<br />
más de setenta años de escritos, volvemos a dos creaciones<br />
suyas totalmente iniciáticas: el cuento “La furnia”,<br />
incluido en este volumen, y el poema titulado “Miedo”, 15<br />
podemos afirmar que su universo literario ya estaba casi<br />
por completo delineado. Si en el primero leemos, en el<br />
párrafo que abre la breve pieza:<br />
Antoñoco Pérez, el insignificante, también había de<br />
tirar su piedra. Entre <strong>los</strong> humanos, un noventa por<br />
14 La crítica literaria cubana ha coincidido en la opinión de que entre 1923<br />
y 1958 concurren en el género que nos ocupa cuatro tendencias esenciales:<br />
el cuento rural, en cuya evolución se pueden apreciar a lo largo del<br />
período altas y bajas en cuanto a realizaciones estéticas, en concordancia<br />
con el propio conocimiento de ese mundo y con el dominio de <strong>los</strong> recursos<br />
técnicos para aprehender el ambiente campesino; el cuento urbano, donde<br />
se exploran problemáticas inherentes al ámbito citadino, con especial<br />
detenimiento en el universo obrero, en el medio familiar de la pequeña<br />
burguesía, la esfera sociocultural de <strong>los</strong> marginados y las experiencias en<br />
torno a la revolución del treinta; el cuento negrista, que se adentra en las<br />
costumbres y en la cultura negras, pero no desde el ángulo folclorista,<br />
sino desde una óptica que permitió la integración de lo africano a lo cubano<br />
con un propósito de denuncia; y la vertiente universalista, en la cual<br />
confluyen el cosmopolitismo, sobre todo en <strong>los</strong> ambientes, la búsqueda del<br />
ser humano esencial en la poetización del entorno y el punto de vista<br />
ontológico (Garrandés, 1993, inédito).<br />
15 Fue publicado en el número 32 de la Revista de Avance, correspondiente a<br />
marzo de 1929, p.78.
ciento vive para tirar piedras, mientras que el resto se<br />
ocupa en esquivarlas. Antoñoco era de <strong>los</strong> primeros.<br />
De niño no había tenido manos más que para tirar de<br />
la de aquella cieguecita, medio anqui<strong>los</strong>ada, en cuyas<br />
órbitas se apretaba el polvo y la cal de las calles,<br />
como velando al pudor público el ejemplo repugnante<br />
de un placentero descuido.<br />
en “Miedo”, del cual extraemos un fragmento, expresa,<br />
acariciando el vanguardismo en sus palabras:<br />
Primero<br />
el temblor inseguro de la tierra pisada<br />
bajo el dolor<br />
de <strong>los</strong> primeros pasos<br />
y la flagelación en luz de la mirada …<br />
Miedo:<br />
<strong>los</strong> descensos sonámbu<strong>los</strong>,<br />
rotas las fuerzas másculas de las gravitaciones<br />
en un delirio de espacios.<br />
La mano paternal pronunciándose en índice<br />
hacia la senda fácil de las desviaciones;<br />
y encima:<br />
la gramática de <strong>los</strong> astros.<br />
[…]<br />
¡Miedo!<br />
Miedo en todos <strong>los</strong> sorbos de nuestras alegrías:<br />
y al final<br />
el misterio<br />
la puerta infranqueable de promesas eternas.<br />
Nada.<br />
Todo camina a nuestra espalda.<br />
Algunas palabras claves en ambas composiciones son<br />
muestras de que su poética, aunque en ciernes, estaba<br />
en un proceso de rápida cristalización que pronto tendría<br />
resultados mucho más alentadores. En primer término<br />
<strong>los</strong> sustantivos —furnia y miedo— que dan título a cada<br />
13
una de ellas, ya resultan elementos semánticos que,<br />
con posterioridad, alcanzarán, con espectros de mayor<br />
significado, un relieve muy particular en su mundo<br />
creativo; en segundo lugar, la atmósfera de asfixia interior,<br />
de cierta brumosa sensación de desasosiego, de tortura<br />
íntima, ya comienza a apuntar como rasgo que luego<br />
será delineador esencial de su universo narrativo, así como<br />
también <strong>los</strong> escenarios, casi siempre el de <strong>los</strong> bajos fondos<br />
citadinos. En una fecha muy cercana a la publicación<br />
del cuento antes citado —1929—, Novás Calvo expresaba<br />
que “la liebre de este género es animal de patas muy<br />
ligeras y olfato exquisito, a la cual es muy difícil encañonar,<br />
hasta por <strong>los</strong> mismos cazadores de emociones”. 16<br />
Muchos años después diría, en esencia, lo mismo, cuando<br />
manifestó que es una composición<br />
que se resiste tercamente a <strong>los</strong> experimentos más<br />
audaces. Tiene uno que contar brevemente y con<br />
firmeza una historia. Redondearla. De lo contrario<br />
ya no sería cuento […] Cada cuento es una manera<br />
diferente de narrar. Me ha tocado surgir en una encrucijada<br />
literaria, y en todo el tiempo que llevo escribiendo<br />
no he hecho más que tantear, en<br />
procuración de un estilo que se ajustara a lo que yo<br />
quería expresar. 17<br />
Pero, sin dudas, volviendo a su definición inicial, Novás<br />
supo afilar bien su puntería para, casi siempre de un solo<br />
disparo, lograr atrapar la liebre que distingue a este tipo<br />
de escritura.<br />
Lino Novás Calvo tuvo la virtud de saber aprovechar<br />
<strong>los</strong> aportes más válidos e imperecederos del criollismo<br />
16 A propósito de un comentario sobre el volumen de cuentos titulado Chinchilla<br />
(1929), de Ramón Martín, aparecido en el número 38 de la Revista<br />
de Avance correspondiente a diciembre de 1929, p.280.<br />
17 Víçtor Batista Falla. “¿A dónde va nuestra narrativa?”. Entrevista concedida<br />
por el autor en Exilio. Revista de Humanidades. Nueva York, otoño,<br />
1972, p.22.<br />
14
—realismo, paisaje, el hombre mismo, el lenguaje popular—,<br />
y del expresionismo en su propósito de desnudar,<br />
en el personaje local, la más honda e individual esencia<br />
humana y, a la vez, universalizarla, para brindarnos cuentos<br />
que son, ante todo, auténticamente cubanos por la<br />
fidelidad a la propia circunstancia, y universales por su<br />
feliz ahondamiento en la común entraña humana. Sus<br />
personajes son hombres, mujeres y niños de Cuba que<br />
emplean el español salpicado de regionalismos, pero lo<br />
que de el<strong>los</strong> se impone al lector no es lo regional ni lo típico<br />
ni lo pintoresco, sino lo humano, con no poca presencia de<br />
lo autobiográfico. Es por ello que Novás no olvidó en sus<br />
cuentos la aldea española de su infancia, o el emigrante<br />
pobre que llegaba a la Isla en busca de fortuna y sufría<br />
las dolorosas circunstancias por las que él se vio obligado<br />
a atravesar cuando llegó a Cuba de su remota tierra<br />
gallega. Peripecias apasionantes, la imaginación siempre<br />
presente, muy alejado, tanto de meras descripciones<br />
de tono paisajístico o folclorista, como del encendido panfleto<br />
político en mezcla espúrea con el arte. 18 Novás da<br />
siempre participación en sus obras a lo permanente y enriquecedor<br />
del coloquio popular, sin dejarse extraviar por<br />
lo momentáneamente expresivo de ciertas modas lingüísticas.<br />
En sus cuentos puede apreciarse un hábil manejo<br />
del enfoque, de <strong>los</strong> aspectos más significativos del escenario<br />
y de la propia anécdota —a veces en apariencia<br />
intrascendente— que recrea con elementos tomados de<br />
18 En una carta de marzo de 1933 remitida por Novás desde Madrid a su<br />
amigo Regino Pedroso le decía, a propósito de la reciente aparición del<br />
poemario de este último titulado Nosotros: “…no quiero hablarte ahora del<br />
libro. Mi opinión vale poco. Pero sí quiero expresártela acerca de un punto<br />
muy interesante. Y es para discrepar de la tuya en cuanto al arte como<br />
política ‘explícita’. Para mí, el arte-política no es política ni es arte […] Para<br />
mí el sentido verdaderamente humano y artístico acaba donde comienza la<br />
teología y Gorki acaba donde comienza Stalin. La política es ciencia y es<br />
lucha ‘externa’, el arte es conciencia y amor —u odio —que vale lo mismo—<br />
internos”. Carta del Fondo Regino Pedroso del Archivo Literario del Instituto<br />
de Literatura y Lingüística.<br />
15
la realidad cotidiana, en un proceso cargado de vitalidad<br />
y en el cual <strong>los</strong> personajes se debaten entre la fatalidad<br />
o la muerte. La visión que del hombre ofrece en sus cuentos<br />
es, por lo general, la del ser humano cercado, acechado<br />
por la angustia y por un destino que, casi siempre,<br />
termina por imponerse llegando a eliminarlo físicamente<br />
(“La noche de Ramón Yendía”, “La visión de Tamaría”).<br />
Ese hombre perseguido, acosado, 19 estructura muchos de<br />
sus cuentos, hostigamiento que se torna eterno e implacable,<br />
sea real o soñado. En este sentido sus personajes<br />
se elevan a la categoría de trágicos paradigmas de la existencia<br />
humana, y vivir se convierte para el<strong>los</strong> en una permanente<br />
huida, una forma casi natural de afrontar la vida.<br />
Se mueven en una especie de combate, por lo general<br />
inútil, contra la fatalidad y la angustia que <strong>los</strong> acompaña<br />
y que, no pocas veces, <strong>los</strong> conduce a la muerte como único<br />
e inevitable camino, en una pelea desesperada pero, a<br />
la vez, imposible de dejar a un lado. Muestra de lo expresado<br />
son <strong>los</strong> siete cuentos que conforman su volumen<br />
Cayo Canas, que constituyen, en su conjunto, variaciones<br />
acerca del tema del hombre en circunstancias abrumadoras,<br />
atado siempre a lo inevitable. Pero son<br />
coyunturas que no busca, sino que las lleva como enhebradas<br />
a su propia entraña.<br />
Si en Horacio Quiroga la selva, el río, el medio natural<br />
—valores espaciales— constituyen el verdadero centro<br />
de sus cuentos, magistrales en más de un sentido, en<br />
Novás Calvo el hombre es el que ocupa el primer plano,<br />
pero visto siempre como individuo aislado, solo en medio<br />
de una multitud que no puede ayudarlo, sino que, por el<br />
contrario, contribuye a agravar su conflicto interior, y siente<br />
como único espacio problémico el implacable y agónico<br />
19 Creo, como muchos otros estudiosos, tanto de la obra novasiana como de<br />
la de Alejo Carpentier, que la noveleta El acoso (1956), de este último, le<br />
debe mucho a “La noche de Ramón Yendía”, escrito en 1933 y, al parecer,<br />
no publicado hasta 1942 en el volumen La luna nona y otros cuentos.<br />
16
del tiempo. Por otra parte, el ámbito de conflicto de la<br />
cuentística novasiana está ocupado, generalmente, por<br />
hombres y mujeres provenientes de <strong>los</strong> bajos fondos, de<br />
medios sórdidos de una pequeña burguesía desposeída,<br />
de campesinos esquilmados y de obreros, excepto en cuentos<br />
como “La visión de Tamaría”, que se desenvuelve en<br />
un balneario elegante, y No sé quién soy —cuento largo o<br />
noveleta—, en el que aparecen personajes burgueses que<br />
se mueven en la zona marginal de <strong>los</strong> conflictos amorosos<br />
ilícitos. Esos hombres comunes que protagonizan sus<br />
cuentos —choferes, contrabandistas, desplazados laborales,<br />
vendedores sin clientes, carboneros— no constituyen<br />
entes sociales en lucha contra el medio que <strong>los</strong> oprime,<br />
sino que son, simplemente, con todo el dolor que esa simpleza<br />
determina, hombres en acecho, en espera de lo inevitable,<br />
con un sentido muy determinado del fatalismo<br />
que <strong>los</strong> conduce, fatum predecible siempre, a un final de<br />
derrota y de fracaso, y donde lo peor que pueda ocurrir<br />
es, posiblemente, bienvenido. Esa materia dolorosa que<br />
Novás elabora con su literatura está moldeada a través<br />
de una técnica que le debe bastante al cine, y puede<br />
advertirse en el modo en que el autor nos describe emociones<br />
y sentimientos, pues justamente lo que hace Novás<br />
es no describir, sino revelar gestos, objetos, detalles a<br />
veces nimios, lo cual podría suponer una asimilación del<br />
behaviorismo o conductismo como modelo de análisis<br />
psicológico de sus personajes. También es notable en sus<br />
narraciones el hábil manejo de las sensaciones del hombre,<br />
que permite que el lector sea trasladado a una situación<br />
anímica, a un estado emocional donde se crea una<br />
atmósfera por momentos agónica e irrespirable, alcanzada<br />
muy pocas veces a través de un lenguaje culto o intelectual,<br />
sino, por el contrario, con un lenguaje popular pero<br />
manejado artísticamente.<br />
No puede obviarse en modo alguno la influencia que<br />
se dejó sentir en Novás de escritores norteamericanos e<br />
17
ingleses como William Faulkner, Ernest Hemingway,<br />
Aldous Huxley, David H. Lawrence, Sherwood Anderson,<br />
John Dos Passos y otros, a varios de <strong>los</strong> cuales dio a<br />
conocer por vez primera en español a través de sus traducciones,<br />
como sucede con Faulkner y su novela Santuario,<br />
publicada por la editorial española Espasa-Calpe<br />
en 1933. Al autor de El viejo y el mar 20 lo unió una buena<br />
amistad, quizás una de las pocas que en el mundo<br />
intelectual cubano tuvo el célebre norteamericano, y a su<br />
muerte escribió:<br />
18<br />
Lo que le llamaba la atención [a Hemingway] era<br />
que ni mi tono conjugaba con lo que sabía de mí:<br />
que —como él— había sido corresponsal de guerra,<br />
que —como él— había escrito cuentos de lucha y<br />
muerte, que —como él— había estado en el lugar de<br />
<strong>los</strong> hechos. Eso no rimaba con la persona que tenía<br />
delante. No podía haber mayor contraste: él era grande<br />
y fuerte; yo, pequeño y endeble; su voz era recia<br />
y dura; la mía, débil y blanda; él era brusco y altanero;<br />
yo, caute<strong>los</strong>o y humilde. Otra paradoja:<br />
Hemingway se parecía a su obra; yo no me parecía<br />
a la mía. 21<br />
Pero lo más significativo en Novás es que fue el primero<br />
que supo adaptar las técnicas narrativas de <strong>los</strong><br />
ang<strong>los</strong>ajones a una escritura que era netamente cubana y,<br />
más que cubana, algo mucho más local: habanera. Con razón<br />
ha dicho Guillermo Cabrera Infante que “en sus cuentos<br />
se oye hablar a La Habana por primera vez en alta<br />
20 Novás tradujo en 1953, para la revista Bohemia, esta novela del escritor<br />
norteamericano, que apareció en el número correspondiente al 15 de marzo.<br />
Fue la única traducción a nuestro idioma autorizada por su autor, que<br />
tuvo la oportunidad de mantenerse al tanto del proceso y precisar con<br />
Novás algunos detalles de la misma.<br />
21 “Adiós a Hemingway”, en Bohemia Libre. Miami, número 41, julio 16, 1961,<br />
p.50. (Subrayado de C.R.)
fidelidad”. 22 A propósito de las citadas influencias<br />
anglonorteamericanas en la obra novasiana, a las que habría<br />
que agregar las de Máximo Gorki y Pío Baroja, entre<br />
otros, él había expresado en 1972 que sólo duraron<br />
un momento. Pronto me di cuenta de que no puede<br />
uno hacer buena literatura con elementos prestados.<br />
Entonces ahuyenté las lecturas y me puse a<br />
sumergirme en la mente de mis personajes, que, esos<br />
sí, eran realmente míos, pues aunque transfigurados<br />
provenían de mis experiencias. Les cedí la palabra.<br />
Son realmente el<strong>los</strong> <strong>los</strong> que hablan. 23<br />
Pero, a pesar de lo expresado por el propio autor, no<br />
puede desestimarse no sólo la huella que en él dejaron<br />
<strong>los</strong> escritores mencionados, sino —lo más importante—<br />
la asimilación creativa de las técnicas y el hecho, por demás<br />
muy significativo para la historia literaria cubana,<br />
de haber abierto un cauce nuevo en la narrativa insular<br />
en las maneras de contar, que a partir de la publicación<br />
de sus libros se tornaron más renovadoras, más fuertes<br />
e interesantes, más complejas en el sentido del entretejido<br />
que supo armar —como pocos autores que le fueron<br />
contemporáneos— entre personajes, temas y atmósferas.<br />
Quizás por ello su influencia en narradores posteriores<br />
que, por demás, se dejó sentir temporalmente hasta <strong>los</strong><br />
escritores cubanos surgidos hacia finales de la década<br />
de <strong>los</strong> sesenta, haya sido tan fuerte. Con posterioridad a<br />
esos años el silencio en que cayó su importante obra<br />
cuentística impidió que generaciones venideras pudieran<br />
acercarse a su quehacer, y no fue hasta 1987 que Emilio<br />
22 Guillermo Cabrera Infante. “La luna nona de Lino Novás Calvo”, en Mea<br />
Cuba. Plaza Janés, Barcelona, pp. 993 y 359.<br />
23 “¿A dónde va nuestra narrativa”? Entrevista concedida a Víctor Batista<br />
Falla, publicada en Exilio. Revista de Humanidades, Nueva York, otoño,<br />
1972, p. 22.<br />
19
García Montiel, al publicar el trabajo titulado “La noche de<br />
Lino Novás”, 24 colocó de nuevo a este autor en el universo<br />
cultural cubano. 25<br />
En un trabajo titulado “Lino Novás Calvo”, el narrador<br />
y ensayista Alberto Garrandés afirma:<br />
Novás Calvo fue, en mi opinión (y me expreso ahora<br />
con cierta reserva, pues no soy lo que se denomina<br />
un experto en <strong>los</strong> detalles del proceso narrativo en<br />
el Nuevo Mundo), el punto de giro en la prosa hispanoamericana<br />
contemporánea, y, en cualquier caso,<br />
lo fue para las que han sido sus poéticas de mayor<br />
impacto y riqueza de nuestro siglo [XX], especialmente<br />
a partir del segundo lustro de la década del cuarenta:<br />
lo real maravil<strong>los</strong>o y el realismo mágico. 26<br />
¿Podría afirmarse que Lino Novás Calvo desenvolvió<br />
su poética narrativa bajo <strong>los</strong> presupuestos estéticos del<br />
realismo mágico? Veamos, ante todo, sus propios criterios<br />
al respecto. En la entrevista realizada por Víctor Batista<br />
Falla, citada antes, Novás, a una pregunta en ese<br />
sentido del entrevistador, le responde que el realismo<br />
mágico “es una manera, algo primitiva, de transformar la<br />
24 El Caimán Barbudo, La Habana, número 241, diciembre, pp.24-25.<br />
25 No puedo pasar por alto que en su imprescindible obra En blanco y negro<br />
(1967), Ambrosio Fornet, en acto de plena justicia, le dedicó breves pero<br />
importantes comentarios, y Leonardo Padura lo hizo en 1988, a través de<br />
la revista Letras Cubanas, así como también, aunque pulsando la mano<br />
más hacia su actuación política que literaria, el crítico Imeldo Álvarez en<br />
su libro Panorama de la novela cubana del siglo XX (1980). La inteligente<br />
decisión de publicar en 1990, bajo el título de Obra narrativa, <strong>los</strong> cuentos<br />
contenidos en sus libros La luna nona y otros cuentos y Cayo Canas y su<br />
biografía novelada Pedro Blanco, el negrero —aparecida de manera independiente<br />
en 1997— provocó la aparición de varios trabajos debidos, entre<br />
otros, al propio Fornet (1990), a José M. Fernández Pequeño (1995),<br />
Alberto Garrandés (1996, 1997) y a la propia autora de este prólogo (1999,<br />
2000, 2001). En 1995 Fernández Pequeño reunió en 8 narraciones policiales<br />
sus cuentos de este corte publicados en la revista Bohemia a finales de la<br />
década del 40 y comienzos de la del 50.<br />
26 Encuentro de la cultura cubana, Madrid, número 3, invierno, 1996-1997, p. 86.<br />
20
ealidad mediante la emoción. Creo que tiene algo de<br />
expresionismo”. 27 La respuesta, aunque concisa, ofrece, sin<br />
embargo, la posibilidad de realizar algunos comentarios<br />
que en alguna medida pudieran contribuir a responder la<br />
interrogante antes apuntada. Como se sabe, el término<br />
realismo mágico —creado por Franz Rohz e incluido en<br />
su libro Nash-Expressionismus (Magischer Realismus)<br />
(1925), título que al ser traducido dos años después por<br />
la Revista de Occidente pasó a ser El realismo mágico.<br />
Postexpresionismo— se aplicó a la realización vanguardista<br />
pictórica alemana de postguerra para describir el<br />
procedimiento poético mediante el cual se ejecutaba la<br />
realización plástica de una realidad-otra, generada desde<br />
dentro (del artista) hacia fuera, validando así toda la<br />
subjetividad del creador como forjador de nuevas realidades.<br />
28 En su libro, Rohz afirmaba: “El rasgo privativo<br />
de esta pintura es que restablece importancia a <strong>los</strong> objetos,<br />
confiriéndoles un significado más hondo que roza el<br />
misterio”. 29 El concepto del término, desechado con bastante<br />
rapidez debido a la propia decadencia de las vanguardias<br />
a finales de la década del 30, alcanzó cierta<br />
aceptación en medios críticos norteamericanos, en tanto<br />
que el narrador venezolano Arturo Uslar Pietri, según<br />
apunta Padura en su citado libro, se debió haber familiarizado<br />
con el mismo, y en el estudio introductorio a su<br />
antología Letras y hombres de Venezuela (1948) lo aplicó<br />
a <strong>los</strong> cuentistas de su país en el sentido del modo<br />
que tenían de expresar cierta descalificación hacia <strong>los</strong><br />
gastados cánones realistas. Así, precisaba:<br />
Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar<br />
su huella de una manera perdurable fue su consi-<br />
27 Entrevista citada, p. 23.<br />
28 Cf. Leonardo Padura. Un camino de medio siglo: Carpentier y lo real maravil<strong>los</strong>o.<br />
Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1994, p.159.<br />
29 Ídem, p. 159.<br />
21
22<br />
deración del hombre como un misterio en medio de<br />
<strong>los</strong> datos realistas. Una adivinación poética o una<br />
negación poética de la realidad. Lo que a falta de<br />
otra palabra podría llamarse realismo mágico. 30<br />
Posteriormente, ya hacia 1955, el concepto de realismo<br />
mágico fue de nuevo traído a la crítica literaria por Ángel<br />
Flores en su conferencia “Magical realism in Spanish<br />
American fiction”, 31 y en ella aludía al término para abordar<br />
a autores como Jorge Luis Borges y Eduardo Mallea.<br />
Pero en sus consideraciones Flores remontaba el origen<br />
del término a <strong>los</strong> textos escritos por <strong>los</strong> cronistas de la<br />
Conquista y lo extendió a todo lo exótico creado mucho<br />
después por <strong>los</strong> escritores adscriptos al modernismo. En<br />
su tesis, donde confundía la estética de lo fantástico con<br />
la del realismo mágico, validaba la presencia de este último<br />
en <strong>los</strong> narradores latinoamericanos de las décadas<br />
del 30 y el 40 y señalaba<br />
el nacimiento definitivo de la tendencia en el año<br />
1935, fecha de publicación de Historia universal,<br />
de Borges, máximo modelo de este nuevo realismo<br />
sin fronteras en el que Flores inscribe no sólo a<br />
Mallea y Bioy Casares, sino también a autores tan<br />
disímiles como Arreola, Onetti, Labrador Ruiz, Novás<br />
Calvo y el Rulfo de El llano en llamas. 32<br />
Los presupuestos de Flores estaban referidos todo el<br />
tiempo a un tipo de narrativa que, definitivamente, había<br />
roto con el realismo decimonónico para apropiarse de<br />
lo fantástico y, por lo tanto, asoció a ella <strong>los</strong> nombres de<br />
Bioy Casares, Mallea y otros más que observaron una<br />
visión de la realidad semejante a la definida por Rohz en<br />
30 Ídem, p.159.<br />
31 Fue publicada en el número 2 de la revista norteamericana Hispania correspondiente<br />
a mayo de 1955, pp. 187-192.<br />
32 Leonardo Padura. Ob.cit. p.161.
su libro citado, pero que en modo alguno podía contar<br />
con nombres como <strong>los</strong> de Onetti, Novás Calvo y Rulfo con<br />
su Llano en llamas. Bien ha señalado Padura que Flores<br />
no tomó en consideración elementos extraliterarios, tales<br />
como las realidades, tanto objetivas como subjetivas, del<br />
artista, y se limitó a una solución estética de lo fantástico.<br />
Sin embargo, aunque el término de realismo mágico<br />
no haya tenido suficiente éxito para ayudar a definir <strong>los</strong><br />
nuevos rumbos de la narrativa latinoamericana, no fue<br />
óbice para que prevaleciera, aunque<br />
muy pronto sufriría una notable resemantización<br />
cuando se convierta en una teoría poética ajustada<br />
para expresar otros procesos ya típicos de la literatura<br />
del continente: la presencia de lo mágico en el<br />
ámbito de la realidad y su tratamiento en la narrativa.<br />
33<br />
Creo que es en el breve fragmento subrayado donde la<br />
cuentística de Lino Novás Calvo logra su desenvolvimiento<br />
más pleno. Su capacidad creadora, su dimensión cognitiva<br />
para aprehender las esencias del mundo circundante y,<br />
posteriormente, su respuesta artística a <strong>los</strong> misterios de<br />
la realidad, es el procedimiento que utilizó, a través del<br />
cual trató de revelar <strong>los</strong> más inadvertidos y recónditos<br />
matices. Cuando Novás recurrió a una atmósfera<br />
fantasmagórica, a personajes y a objetos inanimados,<br />
como en sus cuentos antológicos “Aquella noche salieron<br />
<strong>los</strong> muertos”, “En las afueras” o “La selenita”, incluido<br />
este último en el presente volumen, el embrujo que emana<br />
de el<strong>los</strong> evidencia, más que un juego con <strong>los</strong> elementos<br />
propios del realismo mágico, un asimiento peculiar a<br />
un fenómeno que ha cobrado magnitud no sólo en el ámbito<br />
literario, sino en otras (o en todas) esferas donde el<br />
hombre actúa, y que no es otro que el de la identidad,<br />
entendida en su caso como un conocimiento trascendente<br />
33 Padura, p. 161. (Subrayado de C.R.)<br />
23
sobre el lugar del hombre en el universo, las constantes y<br />
variantes de su expansión en el medio social y sus relaciones<br />
en ámbitos como la historia, el pensamiento y la<br />
naturaleza, temas que, de un modo u otro, fueron trabajados<br />
por relevantes autores cubanos que de manera alguna<br />
puede afirmarse que se adscriben al realismo mágico,<br />
como Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez, José Lezama<br />
Lima (1910-1976) o Eliseo Diego (1920-1994). En sus<br />
cuentos, Novás pone a prueba dilemas definidores de la<br />
propia identidad a partir de que el ser humano se<br />
esencializa, sin que ello signifique una pérdida de sus<br />
raíces. Por otra parte, el hecho de que su lenguaje esté<br />
ligado al soplo emocional de la poesía, unido a un sentido<br />
implacable de la fatalidad, del dolor y de la muerte,<br />
pudiera parecer que deja el espacio necesario para que<br />
las fuerzas imparables, mágicas, que abruman al hombre<br />
y desencadenan una especie de serena crueldad,<br />
ocupen un lugar precisamente mágico. Sin embargo, no<br />
sucede así. Y no ocurre porque Novás Calvo implementa<br />
sabiamente el poder natural que envuelve a las raíces en<br />
que está —magia suprema olvidada— temblando la vida.<br />
Lo consiguió gracias a la utilización de la lengua viva del<br />
pueblo asumida tras un proceso de decantación en el que<br />
supo mostrarnos el embrujo de las cosas que pasan, que<br />
palpitan, desde un inocultable empeño de liberarse de<br />
las cosas fugitivas para no dejarse arrastrar por ellas y<br />
así poder anotar, con una eficacia mayor, el transcurrir<br />
sin reposo del tiempo, que, sin dudas, es el “personaje”<br />
principal de sus cuentos, el cual se desliza con delectación,<br />
mientras <strong>los</strong> actos se derriten en la imaginación,<br />
devorados por la noche angustiosa y sin fondo de la vida<br />
misma. Quizás sea este “personaje” protagónico de sus<br />
cuentos —el que, en su fluir indetenible, llega hasta a<br />
marcar la vitalización de <strong>los</strong> objetos— el elemento que<br />
más haya ayudado a inscribir su obra, o al menos parte<br />
de ella, bajo <strong>los</strong> cánones del realismo mágico.<br />
24
Al contestar a una investigadora norteamericana acerca<br />
de si su obra podría inscribirse en la corriente espiritualista,<br />
Novás dio una respuesta que, a nuestro juicio,<br />
entronca de manera directa con lo que venimos abordando:<br />
Yo no sé, pero yo pienso igual que Conrad que las<br />
cosas tienen alma, y a eso algunos le llaman animismo.<br />
Los que hemos vivido entre gente primitiva<br />
somos un poco animistas. Vea lo que dice Lydia<br />
Cabrera de que el afrocubano se pone a decir una<br />
mentira, la dice cuatro, cinco veces, es verdad y lo<br />
cree absolutamente. A veces yo pienso que <strong>los</strong> animales<br />
se comunican con nosotros y <strong>los</strong> árboles. Fíjese<br />
en un cuento que se llama “Aquella noche<br />
salieron <strong>los</strong> muertos” donde las palmas hablan y<br />
caminan. Las palmas no hacen eso, pero llega un<br />
momento en que la alucinación en torno a la hoguera<br />
del carbón, en esa tierra cenagosa, húmeda, esos<br />
mosquitos constantes, que uno se alucina y entonces<br />
es verdad que puede ver caminar las palmas<br />
[…] No es que las palmas hablen, para nosotros,<br />
pero para el que está en ese estado, sí. ¡Quién sabe<br />
las posibilidades que tiene el ser humano de ver,<br />
desde lo más normal, lo más bajo, lo más chato, a lo<br />
más fantástico! 34<br />
Creo que Novás comprendió que el lenguaje convencional<br />
no servía para manifestar una visión, un estado de<br />
ánimo. Debía ser una “llamarada”, como lo calificara en<br />
más de una ocasión, y, por tanto, el escritor estaba apremiado<br />
a crear imágenes, metáforas, símiles, a suprimir<br />
y a asimilar, pues entendía que la expresión estaba ligada<br />
al soplo emocional del verbo. Para él eso era la poesía,<br />
eso era la magia.<br />
34 Lorraine Elena Roses. “Conversación con Lino Novás Calvo”, en Linden<br />
Lane Magazine. New Jersey, número 2, abril-junio, 1993, p.3. La entrevista<br />
fue realizada el 1º. de noviembre de 1973. (Subrayado de C.R.)<br />
25
Cuando hace más de cinco años centramos nuestra atención<br />
en la figura de Lino Novás Calvo, el primer acercamiento<br />
realizado a su quehacer lo encaminamos hacia<br />
una zona nada estudiada de su obra literaria: su labor<br />
como crítico y ensayista, que quedó sumida en las páginas<br />
de numerosas publicaciones literarias cubanas y<br />
extranjeras, estas últimas fundamentalmente españolas<br />
y norteamericanas. 35 Las búsquedas realizadas con ese<br />
propósito nos condujeron, sin apenas advertirlo, a localizar<br />
diecisiete cuentos suyos no recogidos en libros, en la<br />
mayoría de <strong>los</strong> cuales encontramos un alto valor artístico,<br />
además de que en el<strong>los</strong> se confirman las características<br />
de su prosa narrativa antes abordadas. De esta<br />
manera, hemos accedido, por ejemplo, a lo que,<br />
presumiblemente, es su primer cuento publicado, “La furnia”,<br />
que estaba en una oscura revista literaria de<br />
Guanabacoa, Z, de filiación vanguardista, así como también<br />
al titulado “<strong>Angusola</strong> y <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>”, que Guillermo<br />
Cabrera Infante considera una obra maestra. El lector<br />
podrá leer en esta recopilación cuentos de primera línea<br />
escritas en Cuba, además de “<strong>Angusola</strong>….”, como son<br />
<strong>los</strong> titulados “El bejuco”, “La selenita”, “Ojos de oro” y<br />
“El cuarto de morir”. En <strong>los</strong> restantes, aunque se mantiene<br />
la fuerza de su narrativa, bien porque obedecen a lo<br />
que podríamos llamar su obra temprana aún no afianzada<br />
técnicamente —con la excepción de “El bejuco”— o<br />
por el tratamiento artístico de <strong>los</strong> temas, como sucede en<br />
“El primer almirante”, se siente menos la mano del maestro<br />
del cuento que sin dudas fue Lino Novás Calvo. No<br />
obstante, haber podido rescatar estos diecisiete cuentos<br />
aparecidos en diversas revistas y periódicos, que en un<br />
35 De las investigaciones realizadas se desprendieron varios trabajos: “Lino<br />
Novás Calvo ensayista”, que obtuvo el premio José María Chacón y Calvo<br />
en 1999; “Lino Novás Calvo y la crítica literaria” y “Lino Novás Calvo ensayista:<br />
‘Novela por hacer’ ”, que apareció en La Gaceta de Cuba correspondiente<br />
a mayo-junio del 2000, pp.38-40.<br />
26
tiempo no muy lejano ya no podrán ser consultados dado<br />
su progresivo estado de deterioro, ha sido una labor provechosa,<br />
tanto para enriquecer la figura de Lino Novás<br />
Calvo, como la historia literaria de Cuba, que a partir de<br />
ahora contará con un grupo de narraciones prácticamente<br />
desconocidas de este importante narrador cubano.<br />
La obra de <strong>los</strong> grandes es siempre un permanente reto a la<br />
indiferencia y Lino Novás Calvo es uno de esos grandes de<br />
la literatura cubana cuya obra marcó y seguirá marcando<br />
un compás imprescindible en nuestra Isla letrada. Sus herramientas<br />
literarias, exp<strong>los</strong>ivas a veces, servirán para que<br />
el lector ejercite y excite su inteligencia y reciba ahora, tanto<br />
cualitativa como cuantitativamente, un gratificante conjunto<br />
de cuentos que servirán para seguir privilegiando a<br />
este “gigante de las letras cubanas”.<br />
CIRA ROMERO<br />
27
28<br />
La furnia<br />
Antoñoco Pérez, el insignificante, también había de tirar<br />
su piedra. Entre <strong>los</strong> humanos, un noventa por ciento<br />
vive sólo para tirar piedras, mientras que el resto se<br />
ocupa en esquivarlas. Antoñoco era de <strong>los</strong> primeros. De<br />
niño no había tenido manos más que para tirar de la de<br />
aquella cieguecita, medio anqui<strong>los</strong>ada, en cuyas órbitas<br />
se apretaba el polvo y la cal de las calles, como velando<br />
al pudor público el ejemplo repugnante de un<br />
placentero descuido. Desde <strong>los</strong> siete años hasta <strong>los</strong> trece<br />
había ido tirando de aquel artefacto en donde había<br />
salido, alante un brazo en exploración o en ruego, actitud<br />
que lo semejaba a esas estatuas labradas en granito,<br />
generalmente de oradores, que pugnan por desembarazarse<br />
de su prisión. Ni aun en las noches le era posible<br />
aislar el apéndice. Descartada toda esperanza de ver<br />
por otros ojos que no fueran <strong>los</strong> de aquel desmadrado<br />
hijo, aguerrida en cuerpo y alma al único asidero que<br />
en el resbaladizo camino de su vida le quedaba, la ciega<br />
lo ceñía por el tronco con sus brazos, haciéndole<br />
encaje en <strong>los</strong> dobleces del cuerpo, y manteniéndolo sobre<br />
el vientre durante la noche. Sobre el piso terreno y<br />
húmedo del cascarón que un propietario les había improvisado<br />
a espaldas de una de sus casas del arrabal,<br />
en atención, según se supone, a antiguos entendimientos<br />
con la afectada, madre e hijo descansaban de su<br />
peregrinación diurna por la aridez de un terreno que<br />
se había hecho proverbial en sus cuitas: La caridad<br />
que Dios recomienda a <strong>los</strong> humanos por boca de sus<br />
ministros en las Obras de Misericordia, se había hecho
una palabra política, en la que nadie sentía nada. Las<br />
modernas instituciones piadosas han liberado al pueblo<br />
de un penoso deber de religiosa confraternidad,<br />
aleccionándolo en la palabrita mágica, cuya sola pronunciación<br />
nos permite seguir nuestro camino tranquilamente.<br />
Esa palabra no siempre la pronunciaban <strong>los</strong><br />
impíos transeúntes; pero la ciega la sentía en su estómago<br />
como un cuerpo espeso e indigerible. La veía, la<br />
palpaba con la sombra de sus ojos cavernosos, parecíale<br />
que se agrandaba, que cobraba formas fantásticas y<br />
diabólicas hasta animarse en figura de ángel malo que<br />
la arrastraba a un hoyo hondo en la tierra. El hospicio<br />
era la terrible pesadilla que la suspendía en el vacío,<br />
dejándola en vilo hasta hacerle experimentar la sensación<br />
de que su cuerpo se tornaba de revés. Pensar en<br />
tal reclusión significaba renunciar a todo lo que en la<br />
vida le había sido amable, y que sentía en el éter y respiraba<br />
en el aire, incluso al hijo amado, pedazo de sí en<br />
la continuación animal que quiere nuestro egoísmo. Todas<br />
aquellas cosas ligeras y frívolas de la vida fácil capitalina<br />
en la libertad nocturna, que habían llegado a<br />
formar su esencia más definida, se le ofrecían “ahora”<br />
en relieve de distancia como una suave complacencia,<br />
una triste compensación a la esperanza del lecho y la<br />
carroña que la iba envolviendo en capas sucesivas.<br />
Sentíase vivir al través de su imaginación de ciega en<br />
días que le habían sido íntimos, y hasta muchas veces<br />
creía sentir pasos conocidos, voces familiares, frases<br />
acariciadas y chocantes. Todo un globo de revivencias<br />
confusas, es cierto, pero en el que indudablemente estaba<br />
el polvo de su vida gastada en las muelas de las<br />
orgías. Sin embargo, ¿dónde estaban sus viejas “conocencias”?<br />
Sus amigos, sus amigas, aquel<strong>los</strong> asiduos visitantes...<br />
¿qué sería de el<strong>los</strong>? ¿Ya no la recordarían? Sí,<br />
acaso pasarían a su lado, o la estarían contemplando<br />
desde la esquina próxima. ¿Qué dirían de ella? Pero lo<br />
29
cierto era que ninguno le hablaba. Se sentía sola en el<br />
mundo con su hijito, única prenda de su vida. Y pensar<br />
que aún había entrañas tan perversas que, no conformes<br />
con pasar de largo, le vociaban: “Al hospicio, vieja,”<br />
como si aquella moriña al borde de la acera ofendiera<br />
su vista o su olfato.<br />
Estas reflexiones se las hacía mentalmente la ciega<br />
según renqueaba a lo largo de la nueva avenida, afanosa<br />
de alcanzar a su lazarillo, que parecía caminar más<br />
de prisa que otras veces.<br />
Anochecía. Los ruidos de la capital iban huyendo a<br />
su espalda, atenuándose por momentos, y la brisa<br />
nocharniega comenzaba a azuzar las cabelleras de <strong>los</strong><br />
dos seres en retirada. Parecíale a la ciega que el camino<br />
se hacía más costoso que otras veces. ¿Sería que flaqueaban<br />
sus fuerzas? Acaso. Si no de muchos años,<br />
estaba ya bastante cargada de sufrimientos, y su vida<br />
no podía ser muy larga. Pero le extrañaba particularmente<br />
que el rumor de <strong>los</strong> obreros de la fábrica que<br />
siempre sentía a su derecha, salía entonces del lado<br />
opuesto, donde tenía entendido que era yermo. ¿Sería<br />
que había perdido el sentido de las direcciones? De su<br />
hijito no podía dudar. Sin embargo, preguntó:<br />
—Hijito, ¿no habrás equivocado el camino?<br />
Antoñoco contesto simplemente.<br />
—No.<br />
Y continuaron. El laconismo de Antoñoco no ofrecía<br />
nada de particular. Era el de siempre. Ah, qué hombre<br />
sería. Apostaría ella que era hijo de aquel señor monolítico,<br />
dueño del almacén contiguo, que consiguió al fin,<br />
con su constancia habitual, ablandarle la vena. Con el<br />
tiempo sería también hombre de negocios, corredor de<br />
bolsa, político o algo así. Y esto era un gran consuelo<br />
para la ciega.<br />
La bajada de esta cuesta imaginativa le ahorró la pena<br />
de la subida de la otra, la que formaba el caminillo es-<br />
30
trecho que conducía a la loma, en cuyo alto se hallaban<br />
ya. La ciega recordó:<br />
—¿Dónde estamos, hijito? ¿Falta mucho para llegar a<br />
casa?<br />
La respuesta de Antoñoco se hizo invariable:<br />
—No.<br />
Desde entonces, la ciega notó que el camino se hacía<br />
más fácil y que su lazarillo no se apuraba tanto. Aquello<br />
la tranquilizó, pues algunos metros antes de la entrada<br />
del cubil, el camino se hacía pendiente también.<br />
Sí, debían de estar llegando. Esta convicción fue más<br />
patente, aunque sólo por una centésima de segundo,<br />
cuando sintió su pie derecho en el vacío que supuso ser<br />
un bache excavado a pocos pasos de su puerta. Después...<br />
...................................................................................<br />
Una cuadrilla de muchachos del barrio más cercano,<br />
subía pocos minutos después por el otro flanco de la<br />
loma. Llenaban el aire con sus chillidos, y algunos se<br />
entretenían en arrojar guijarros a la boca de la furnia,<br />
que se <strong>los</strong> tragaba vorazmente. Luego se sentían golpear<br />
allá abajo, sobre <strong>los</strong> escombros de cantería que<br />
blanqueaban todavía a la agonizante luz crepuscular<br />
como una dentadura de plata vieja. Uno de el<strong>los</strong>, asomado<br />
al borde, divisó allá abajo una mancha negra,<br />
cuya forma no era posible percibir claramente a aquella<br />
distancia. Debía de ser una res extraviada que se había<br />
despeñado. Antoñoco convino en esto, pero permaneció<br />
impasible, mientras <strong>los</strong> otros competían en tirar piedras<br />
al bulto, por ver si aún vivía. No se mueve —dijo<br />
uno— debió de caerse desde lo alto.<br />
—Es que no le hemos acertado. A ver quién le da primero.<br />
Hay que escuchar, porque en el sonido se sabe.<br />
Tú (a Antoñoco) también, toma.<br />
Y le alargó un aristado guijarro.<br />
Antoñoco lo tomó rece<strong>los</strong>amente. Aguardó a que tiraran<br />
<strong>los</strong> otros. Nada: las piedras chocaban contra la<br />
31
dentadura. Luego se asomó él; movió el brazo a guisa<br />
de honda y disparó.<br />
Ploff...<br />
La bala había topado algo muelle y correoso; pero la<br />
res no se movía: estaba muerta.<br />
Una apoteosis de gritos victoriosos cerró el acierto.<br />
La cuadrilla avanzó militarmente, al frente de la cual<br />
iba el capitán vencedor y ocasional. Allá abajo, lejos, la<br />
ciudad inconsciente vertía sus lloros de luz.<br />
La Habana, febrero 20 de 1929<br />
Z. Guanabacoa, Ciudad de La Habana, año 1, número 23; 15 de<br />
marzo, 1929, pp. 8-9.<br />
32
Un hombre arruinado<br />
Una ese gigantesca, un trazado rudimentario sobre el<br />
éxito del telón de fondo. Una plana arcaica contra la<br />
que se proyecta eternamente la sombra de un hombre.<br />
Y, de vez en vez, la cabeza vacilante rebota contra el<br />
amén de un rosario de sueños que se encienden al choque<br />
de un bocinazo. El culatazo de un recuerdo, la chispa<br />
vaga de una esperanza que sale disparada por el arcabuz<br />
entumecido de la boca, con un bostezo colonial.<br />
Don Ramón gira sobre el eje de su silla y se queda de<br />
frente. Abre <strong>los</strong> párpados, aquel<strong>los</strong> medios puntos sin<br />
pestañas, siempre en acecho de alguna cosa nueva que<br />
guillotinar. Don Ramón tiene la pereza grande de <strong>los</strong><br />
dioses paganos de las decadencias, que esperan la ofrenda<br />
de una vestal en quien vengar la ofensa del tiempo.<br />
Tiene algo de Buda y algo de dragón, del aliento amarillo<br />
y del ombligo eunuco de las horas monótonas de su<br />
tienda de cuel<strong>los</strong>. Como la escala de apoyo de una navaja<br />
de Albacete, el eje de su silla tiene estallidos que<br />
marcan <strong>los</strong> grados de su revolución diurna, sucesiva. A<br />
las siete don Ramón mira a la calle, aquella calle de<br />
rancia ejecutoria que respira su ranciedad por <strong>los</strong> mechinales<br />
de <strong>los</strong> almacenes de víveres. A esa hora pasa el<br />
remendón de sacos, don Rafael; el curita Marchena, que<br />
va a decir misa; y aquel santo sin nombre que lo sigue a<br />
diario por una promesa matrimonial. Don Ramón saluda<br />
a <strong>los</strong> tres personajes con una reverente inclinación<br />
de cabeza. Luego, da vuelta. Ojea el primer estante y<br />
relee el membrete: cuel<strong>los</strong> GORITZA, Austria. Cuel<strong>los</strong> indomables,<br />
de la anteguerra, rígidos. Cuel<strong>los</strong> kaiserianos.<br />
33
El ojo de don Ramón se agranda lentamente, hasta desorbitarse<br />
como <strong>los</strong> de un hipnotista, y perfora el vacío<br />
de la caja. ¡Nada! El último, se lo llevó el curita Marchena<br />
cuando abrieron <strong>los</strong> cabarets. ¡Dichoso él, con una mota<br />
de algodón teñido en la tonsura! Pero … era preciso<br />
tupir a <strong>los</strong> acreedores. En el comercio —como en la literatura—<br />
la primera impresión es la que vale. La caja de<br />
cartón vacía y el cheque sin fondos son <strong>los</strong> elementos a<br />
que se aplica la justificación de ir tirando. Hasta el final,<br />
hasta que reviente la soga —o el vientre de Buda—<br />
y haya un parto de cajas rotas por el zapato de <strong>los</strong> soldados<br />
de la Ley.<br />
Y don Ramón hace dar el segundo estallido al eje de<br />
su silla. Segundo estante: está borroso. La brisa marinera<br />
no ha barrido el polvo sino hasta la mitad. De allí<br />
para adentro todo es místico. Y torna hacia el lado opuesto.<br />
Por otra parte, ¿es que lee realmente don Ramón?<br />
¿Lee o reza —mira hacia adentro o hacia fuera? ¿Ve la<br />
cifra que representa la envoltura —cero— o piensa formal<br />
y conscientemente en el valor de su vaciedad? ¡Muy<br />
difícil! ¿Es que se puede dar crédito a la calificación que<br />
ha hecho de él la Sociedad de Créditos, tal como la ha<br />
divulgado entre sus asociados? ¡Maruga! ¡Maruga un<br />
hombre que abre sus puertas al mundo con la liberalidad<br />
del pobre! ¿Tiene él la culpa de que no encuentren<br />
nunca lo que buscan? Culpa de <strong>los</strong> tiempos y de esta<br />
sociedad de neuróticos que espera poder andar en paños<br />
menores. ¡Mejor! Cuanto más se acelere la chispa<br />
más pronto vendrá el mesías destructor, y encenderá en<br />
cada espíritu propicio la revolución del pasado, y <strong>los</strong> espectadores<br />
perpetuos verán el espectáculo no visto, aquel<br />
que sobrepasa la óptica cinematográfica con el avance<br />
de lo interior, de lo intrafísico, en la aspiración total.<br />
Don Ramón lo sabe y lo espera con consuelo. Así espera<br />
él el pronunciamiento judicial, el embargo de <strong>los</strong><br />
envases polvorientos que abra la válvula de escape a<br />
34
las congestiones del crédito. (La línea aporte y roja que<br />
lleve el saldo de números del haber a la columna del<br />
debe, el trastrueque formal que abra una compuerta<br />
de números por la cual escurrirse.) El señor Luteinsky<br />
—don Ramón— ha dado por terminada su labor meditativa<br />
con olvido de sus antiguos vencimientos de letras.<br />
Ha dado su vuelta en redondo diez veces y <strong>los</strong><br />
mus<strong>los</strong> y las posaderas se resienten de la fláccida posición<br />
uniforme. El vendedor ficticio ha llegado con la caja<br />
de muestras hipotéticas y comienza el paseo tardino y<br />
gimnástico del gran magnate desde el fondo de la solera.<br />
La pareja —amo y vendedor— acuerdan sus pasos<br />
de dentro a fuera y viceversa al compás de las cabalísticas<br />
palabras tácitas y apriorísticamente concertadas:<br />
P.(Padre) M. (Hijo) y M. (Espíritu Santo). En tanto que<br />
padre e hijo —amo y vendedor— ven caer lentamente la<br />
cortina de la tarde.<br />
La hora del cierre arroja una literaria tranquilidad en<br />
el alma del girado. Con ella ocurre la del juicio suspendido,<br />
el continuará del folletín y el mañana del romántico<br />
anochecido. También, con ella, esa solución crucigramática<br />
de <strong>los</strong> pasatiempos infantiles: la caja de seguridad.<br />
Los dedos de don Ramón acarician con habilidad<br />
de souteneur el pezón sensible y transmisor que ha de<br />
comunicar el misterioso conjuro al teológico mecanismo<br />
interior. Y, con él, esa fiebre semidivina del tacto<br />
ce<strong>los</strong>o del amante arruinado que recuerda a la amada<br />
—tácitamente— <strong>los</strong> opíparos atracos de las noches<br />
distributivas. Don Ramón despliega ante la oxidada cortesana<br />
el equivalente de fichas que luego pasará al arca<br />
de las reminiscencias, a la caja de un metálico figurado.<br />
Don Ramón se siente dichoso de que esta continúe<br />
inaccesible por otro camino que no sea el directo y misterioso<br />
del dedo experto o el falso y convencional del níquel<br />
en la ranura. Todo como las básculas de pesar o las extintas<br />
maquinitas traganíqueles. Don Ramón se sabe<br />
35
poseedor único de aquella combinación que todavía<br />
obedece al mando tradicional de su tacto, a pesar de la<br />
sequía interior. Y el momento del arqueo, siempre formal,<br />
era para él el corcho espiritual que lo mantenía a<br />
flote sobre <strong>los</strong> oleajes del tiempo. La convicción de su<br />
habilidad cabalística para el toque certero era su ironía.<br />
Al fin y al cabo ¿qué peor podía sobrevenirle ya?<br />
¿Qué pérdida puede haber en el arrastre de una estantería<br />
de cajas vacías y un vendedor adjetivo y un cartel<br />
empolvado de cuel<strong>los</strong> austríacos? Pero, preguntemos<br />
aún. ¿No significa nada para la humanidad —encarnada<br />
en el poeta, en el fenicio, en el sr. Luteinsky o en mí—<br />
la posesión de una combinación única que se desarrolla<br />
con el tacto sobre el pezón único?<br />
Para don Ramón, la espera fatal es la espera del juicio.<br />
No teme a la sanción sino al trompeteo. Cuando <strong>los</strong><br />
ejecutores se acerquen don Ramón abrirá la caja con el<br />
deleite del que roba por última vez y dirá: ahí tienen…Y<br />
el reumático trasto abrirá su boca desdentada y vacía<br />
con la sonrisa sarcástica de una cortesana vieja y dirá:<br />
cóbrele a ese. Y ese don Ramón —viejo souteneur— señalará<br />
a la boca bostezante y dirá de algún modo: ella<br />
se lo ha comido. Pero…<br />
… en tanto esto no ocurre ¿a qué pensar en ello, a<br />
qué girar con fecha adelantada sobre el talonario sin<br />
fondos?<br />
Revista de Avance. La Habana, tomo 4, año 3, número 40, noviembre<br />
15; 1929; pp. 335-336 y 348.<br />
36
Vida y muerte de Pablo triste<br />
Infancia<br />
Vedlo ya por allí, por aquel caminillo que sale del zarzal<br />
y serpea hacia el bohío huraño que se acuesta al poniente.<br />
El bohío del abuelo, que legó a la hija, que heredará<br />
Pablito, quizás, junto con las tierras aledañas que<br />
producen cansancio. Avanza algunos pasos rece<strong>los</strong>amente.<br />
Vacila. Indudablemente, el sitio está cerca, y<br />
comienza a sentir frío. Aquella cosa larga y viscosa que<br />
viera en otras ocasiones, cuando bajaba con mamá al<br />
arroyito, no podía ser el ramal del potro del tío, ni tampoco<br />
el cinturón charolado de mamá. Tenía de las dos<br />
cosas en la forma y en el color; pero además se parecía<br />
a la Musa en la punta. Tenía ojos que no se movían,<br />
como <strong>los</strong> de la gata, salvo que eran negros y alzaba la<br />
cabeza sacando la lengua colorada. Así... como tía Petra,<br />
burlándose. Era muy mala tía Petra. Mamá se había<br />
quedado allá abajo hablando con el isleño del corte de<br />
carbón, y lo había mandado solo. ¿Por qué siempre se<br />
detenía a hablar con el isleño? ¿Por qué lo mandaba a<br />
ir solo? Si ella supiera... Pero no: es que ella no sabía lo<br />
que él, Pablito, había visto. Él no se lo había dicho.<br />
Verdad que cuando se recordaba se le trababa la lengua<br />
y ya no podía hacer otra cosa que romper a llorar.<br />
Y, sin embargo, ¿por qué le daba miedo aquella cosa<br />
que nunca le había hecho daño alguno? Asomaba al<br />
caminillo, lo miraba de aquel modo y se escondía en el<br />
monte. Entonces Pablito echaba a correr hasta la casa.<br />
Ahora se le ocurre otro temor: la cosa le envidiaría la<br />
bata colorada que mamá le había hecho y puesto aquel<br />
día por primera vez. ¿Qué ocurriría entonces? Y volvió a<br />
37
epresentarse a sí mismo en aquel remanso donde se<br />
viera tan lindo con ella, ya muy grande, como el santo<br />
de la estampa que mamá había puesto muy alta para<br />
que él no le alcanzara. Entonces sintió lástima de sí<br />
mismo, previéndose despojado del bello indumento y<br />
corriendo desnudo a casa, el Pablo chiquitín otra vez.<br />
No: valía más no aventurarse. Desandaría el camino y<br />
volvería con mamá. Ella estaría todavía hablando con el<br />
isleño. Fluía, sin embargo, como una fuerza impulsora<br />
en la dirección del bohío. Aire, no era. La tarde estaba<br />
silenciosa y las palmas se habían cuajado en el aire,<br />
plasmando en adiós efímero y solemne al sol poniente.<br />
¿Qué era lo que le detenía en bajar de nuevo al arroyo?<br />
De ida le era muy fácil. Y entonces pensó de nuevo en el<br />
hombre que hablaba con mamá. Aquel hombre de mirada<br />
torva, todo tiznado y roto, le infundía desconfianza.<br />
¿Quién era? Sólo sabía que le llamaban el isleño.<br />
Tía Petra le había dicho una vez —ahora lo recuerda—,<br />
que era su papá. Su papá. ¿Y qué era eso? No podía<br />
pensar en tal cosa. Lo mejor, después de todo, quizá<br />
sería aventurarse a pasar de nuevo y esperar a mamá<br />
en la solera de la puerta. Era más tarde que <strong>los</strong> otros<br />
días y la cosa quizá se habría retirado a su casita, a<br />
una casita que él imaginaba a semejanza del bohío, pero<br />
chiquitina, allá en el monte, donde tendría sus pequeños<br />
Pablitos también y <strong>los</strong> acariciaría mucho. Tía Petra<br />
había ido al pueblo y no tardaría. Y acaso le traería<br />
bombones. Ya no vaciló más: desde entonces ya no pensó<br />
sino en la go<strong>los</strong>ina que traería tía Petra. Y echó a andar<br />
por aquel vericueto orillado de arbustos, por donde <strong>los</strong><br />
labriegos de la loma lo veían como bichito curioso y retozón,<br />
gracias a su bata roja. La noche fue creciendo de<br />
oriente a occidente y, a pocos momentos, ya no sentía<br />
más que el arrorró de tía Petra durmiendo a Pablito a<br />
una luz de aceite como un cocuyo, y el aullido grave y<br />
triste de <strong>los</strong> perros de la loma.<br />
38
Los veinticinco<br />
Han pasado como una brisa del trópico: insensibles en<br />
apariencia pero en el fondo, en el pulmón de la vida,<br />
¡cuánto cambio! El bohío ya no existe, ni tampoco la<br />
mamá, que tía Petra aguardó en vano aquella noche.<br />
Esta, sí, existe, vive todavía, en un solar de Luyanó.<br />
Ahora es Pablo al que vemos. No usa bata roja, sino<br />
pantalón de dril y chamarreta a cuadros, de toostenemos.<br />
Ladea el canotier de ½ paja sobre la oreja y cuida con<br />
esmero del mechón rizoso que culebrea por la frente.<br />
Su mayor preocupación cuando tiene que cargar las<br />
canastas. Trabaja en el pescado, en la Plaza, lo que le<br />
repele fuertemente. El dueño del puesto lo advierte y<br />
sólo por consideración no lo despide. En cambio, Pablo<br />
se ve forzado a atrincherarse en un fuerte de insensibilidad<br />
artificial contra la procaz adjetivación de sus colaboradores.<br />
Este orden de cosas, sin embargo, se<br />
prolonga en el tiempo y está a punto de petrificarse la<br />
trinchera, de hacerse cemento en torno a su alma. Pablo,<br />
inconscientemente, siente que aquella vida va criando<br />
raíces en su carne, se siente por días más abrumado<br />
por la atmósfera, y el piso terreno del edificio, un grado<br />
más hondo. Aquello se hunde —dice. De allí no es<br />
posible salir a tomar el sol, ni a nada. El mundo lo ignora<br />
a uno, hasta el punto de que al través de nuestro<br />
cuerpo pasa la luz. Nadie nos ve ni nos oye. Y si hablamos,<br />
la gente cree que aquella voz emana de algún radio<br />
en tercer piso y se pone a cantar a lo alto. Hay muchos<br />
etcéteras. Pablo es el único de <strong>los</strong> de allí acorralados<br />
que percibe el hedor del sagrado sustento, es él solo<br />
que forcejea por hurtarse a aquel ambiente y, por tanto,<br />
el más propenso a permanecer en él. Pero en medio de<br />
todo, allá en el hondón del espíritu, todavía arde una<br />
lucecita. Una luz como aquella a cuyo resplandor lo<br />
adormía tía Petra. ¿No sería la misma? Evidentemente.<br />
39
Para él era una insinuación, un índice frente al mañana,<br />
mago portador de tesoros burgueses, y de una burguesita.<br />
Una burguesa cualquiera. Bastábale con que<br />
tuviese ojos de gacela, una mariposa roja en <strong>los</strong> labios,<br />
y andar evocador. Todo ese despertar de promesas que<br />
sólo para una parte de <strong>los</strong> hombres llega a su plena<br />
realización. Él temía no estar incluido en esa parte; pero<br />
vivía, y no le era posible renunciar a la esperanza, mientras<br />
oía su propia voz y la reconocía como suya. Pero,<br />
¿y el medio? Se preguntaba cien veces. Y en respuesta<br />
se esforzaba por urdir un crucigrama de vías conducentes<br />
todas a un punto cuyo envolvente era el vacío.<br />
Se condicionaba, por ejemplo: si hiciera una novela... si<br />
aprendiera a cantar como aquel Benito, del pueblo, que<br />
lo contrató una compañía de ópera; si se hiciera pelotero,<br />
o aviador... Y, en último caso, si pudiera boxear... Pero<br />
entonces despertaba. El vecino de al lado tocaba a su<br />
puerta con <strong>los</strong> nudil<strong>los</strong> que sonaban como dedales de<br />
hierro, y allá iba Pablo triste, estregándose <strong>los</strong> ojos<br />
dormilones, tranqueando al par de su compañero, camino<br />
del mercado. Algún día hubo de decirle este: —Oye,<br />
chico, esta vida me tiene hasta el gaznate, o tal. ¿Quieres<br />
que hagamos una cosa?<br />
Pablo adivinó una monstruosidad tras aquel preludio<br />
intensamente breve, y se anticipó a disuadir a Pepe de<br />
tales tentaciones, señalándole el peligro, la vergüenza y<br />
el deshonor de tales prácticas. Cuando hubo terminado,<br />
Pepe desprendió una risa franca y amistosa, y continuó<br />
su proposición: él tenía algunos pesos; su propósito<br />
era invertir<strong>los</strong> en algo lucrativo que le permitiera vivir<br />
más decentemente. Un turco amigo suyo, empleado en<br />
un taller de ropa le había pintado las excelencias de<br />
aquel negocio, comprometiéndose a regirlo seguramente<br />
hacia un éxito sin vacilaciones... ¿Por qué no emprender<br />
algo? Así continuó: —Y con algo que tú tienes<br />
guardao...<br />
40
La crisis<br />
Pablo está en la trastienda de aquel cuchitril donde años<br />
antes había montado el taller de ropa proletaria en compañía<br />
de Pepe y el turco. Más tarde tuvieron disidencias<br />
y estos se separaron. Una cosa es de notar: sentada<br />
ante la máquina única está una mujer, algo marchita<br />
ya, y a su pies gatea un chiquillo con bata roja, cochambroso<br />
y gruñón. La puerta, abierta, da a una repisa.<br />
En esta están sentados: el negro Patapalo, con su<br />
jarro al cinto, su pierna única sembrada de algodones<br />
hidrófi<strong>los</strong>, y tocado de boina; y el vago de barba<br />
salomónica. Ambos hablan de política, y justicia, de<br />
caridad... Pero se ignoran mutuamente. Para cada uno,<br />
el otro es simplemente un atlante de piedra que sostiene<br />
el caserón, en su insostenible senectud. La mujer tararea<br />
un canto rumbero, que acompaña con un movimiento<br />
mecánico impulsando el pedal. Mira contantemente a<br />
una barbería donde sólo acude un cliente, siempre el<br />
mismo. En ese momento no se ve más que la calva plateada<br />
del barbero, que lee algún chiste. En tanto, Pablo<br />
hojea, suma, rompe, vuelve a sumar... Las cuentas andan<br />
mal. De un tiempo a esa parte, un intenso hervor<br />
anímico se ha apoderado de él; y las noches beben su<br />
sueño, mientra su mujer, ¡la pobre!, después de llevar<br />
<strong>los</strong> líos de ropa al taller, vuelve y descansa como una<br />
bendita. El crío es también de buena piel, no la del padre,<br />
por supuesto. El único que parece vivir en aquella<br />
casa durante la noche es Pablo, que recita por lo bajo<br />
las sumas del haber del mes. También aquí hay muchos<br />
etcéteras. Pero el último, aquel que hace un esdrújulo<br />
en el destino de la vida, y fustiga la actualidad<br />
periodística como un chasquido de látigo, aún estaba<br />
incubándose. Comenzaba a modelarse en la mente de<br />
Pablo y le hincaba. De días lo había concebido, siendo<br />
asombrosa la rapidez con que crecía y se agrandaba<br />
41
tomando la forma de un liberatorio y monstruoso mito<br />
religioso. ¿Cómo se efectuaría el alumbramiento? Este<br />
era el dilema, el largo persistente dilema que le escocía<br />
como una úlcera. Una noche, por fin, creyó llegado el<br />
momento, y se dispuso a salir.<br />
42<br />
El hecho<br />
Se acercó al niño, y por un buen rato le auscultó paternalmente.<br />
Sentía un placer indefinible en percibir aquella<br />
tenue respiración que hubiera distingido entre mil. Tenía<br />
necesidad de aquel tormento que le aliviaba de la<br />
duda en la que se sentía suspenso. Por fin quiso desprenderse<br />
de él, pero le tentó la idea de despertarlo para<br />
oírlo llorar. Quiso oírlo una vez más y lo sacudió levemente.<br />
El niño extendió <strong>los</strong> brazos y comenzó a gruñir<br />
clamando por mamá. Tal preferencia hirió el egoísmo<br />
de Pablo, que se separó bruscamente. El niño siguio a<br />
gatas la dirección de la puerta, entornada, por donde se<br />
veía un cendal de luz. En tanto, la madre dormía tranquila.<br />
Algo más tarde, Pablo dormía tranquilo también.<br />
Sólo el niño veló por un momento todavía en la repisa de<br />
la puerta, entre <strong>los</strong> dos atlantes. Por fin, el niño continuador<br />
presunto de nuestro héroe, concluyó por dormirse<br />
también, como un arcángel entre dos pobres diab<strong>los</strong>.<br />
Social. La Habana, volumen 15, número 9; 30 de septiembre, 1930,<br />
pp. 51 y 106.
El flautista<br />
El hermano mayor era alto, y sus piernas cimbreaban<br />
como juncos cada vez que se levantaba del cajón. Había<br />
hecho un asiento de tablas traídas de la bodega, formando<br />
una especie de pedestal hueco, de madera seca,<br />
adonde iba el sonido de su flauta a llorar su queja como<br />
a una gran caja de resonancia. Las notas eran siempre<br />
tristes y tenían el temeroso sonido de un animal alado<br />
dentro de la caja de un tambor. Las alas agitaban un<br />
dolor oscuro allá adentro, como si sostuvieran un cuerpo<br />
sobre el abismo, y el animal que había en la flauta<br />
emitía al mismo tiempo unos piídos angustiosos. Luego,<br />
las alas parecían ya desplumadas y lo que se agitaba<br />
era membrana pura, hueso puro, contra el cuero<br />
tenso de un bongó de penas.<br />
El hermano mayor era negro, pero el hermano menor<br />
había adelantado algo. Con todo, el hermano mayor era<br />
el más querido. Tenía veinticinco años, y desde que perdiera<br />
su empleo en la fábrica de tabacos, se pasaba el<br />
tiempo ante el atril, tratando de canalizar el lloro de su<br />
flauta por las líneas del papel. Lo que hacía, sin embargo,<br />
no era sino cantar la música que el hombre llevaba<br />
allá adentro, que pasando por la alfombra de su labio,<br />
como un galán que fuera recibido por primera vez en la<br />
casa de la dama, iba a enumerar la flauta. Era un hechizamiento<br />
brujo, de caza desnuda, en la selva de <strong>los</strong><br />
sentimientos. El hermano mayor no lo sabía, pero en<br />
todo aquello había algo de abrazo ante el abismo de la<br />
muerte. El blanco de sus ojos era cada día más blanco,<br />
y la sábana blanca que iba envolviendo su vida interior<br />
se traslucía al través de su piel. Si la vida pudiera continuar<br />
después de la muerte, llegaría un día en que su<br />
43
piel sería blanca, por contagio de la muerte blanca. El<br />
hermano mayor estaba enfermo de cuando trabajaba<br />
en la fábrica, y su enfermedad no tenía cura.<br />
Un día el hermano mayor salió en hombros por el<br />
patio del solar y la madre se quedó sola en el cuarto con<br />
el hermano menor. Por mucho tiempo, este había permanecido<br />
al lado del otro, escuchando su flauta. Las<br />
notas del hermano mayor habían ido a posarse a él,<br />
como mariposas negras, y cuando se quedó solo, fue al<br />
estuche del aparador, donde estaba la flauta, y se puso<br />
a tocar. Cuando regresó la madre, oyó el sonido desde<br />
la puerta y tuvo la impresión de que su hijo mayor había<br />
vuelto. Al abrir la puerta vio al menor sentado en la<br />
caja de resonancia, con el papel y el atril delante, tocando<br />
la misma música que había tocado su hermano.<br />
Aun cuando la puerta gruñó al abrirse, el menor, pleno<br />
de aquel éxtasis que le producía la música heredada de<br />
su hermano, no sintió nada y siguió tocando. Se hallaba<br />
entonces al comienzo de una composición que el otro<br />
había tocado el mismo día de su muerte, la cual también<br />
había ido a anidarse al interior de la madre, que,<br />
de pie detrás de su hijo, tuvo la revelación de que también<br />
este se hallaba enfermo de aquel mal que la flauta<br />
ecoaba en su caña.<br />
Por la noche, en vez del sueño, fue otro elemento el<br />
que vino a posarse en el cuerpo de la madre. Pensó que<br />
la flauta era, en el fondo, la que tenía el mal y que el<br />
flautista no hacía sino servirle de instrumento para expresar<br />
su dolor. Pero al mismo tiempo, el flautista se<br />
iba contagiando con ella, bebiendo su daño por aquel<br />
agujero, hasta que también él se volvía flauta, delgado<br />
y hueco como ella. Aquella composición tocada el mismo<br />
día de su muerte no podía ser sino la expresión de<br />
dos flautas moribundas a la vez.<br />
Y la madre pensó entonces en destruir la flauta. Mientras<br />
dormía el menor, allá de sobremañana, se levantó<br />
44
descalza, y palpando sobre el aparador, su mano temblorosa<br />
regresó al fin con el instrumento. La luz del patio,<br />
mezclada con la de la luna, entraba por encima de la<br />
puerta y se veía bruñir sobre el borde <strong>los</strong> ojetes. El agujero<br />
mayor, donde sus hijos ponían la boca, fue lo primero<br />
que se ofreció a su vista. Estaba allí, como un ojo mágico,<br />
tentador, como una pupila viva a punto de cubrirse<br />
de lloro. La madre vaciló un momento. Había pensado<br />
tirar la flauta por encima del muro, al otro lado del patio;<br />
pero en este instante surgió en ella el deseo de oírle<br />
tocar, por última vez, aquella composición de muerte.<br />
Las notas, anidadas en su fondo, parecieron surgir de<br />
pronto y, casi inconscientemente, llevó su boca al agujero.<br />
Sus dedos se repartieron intuitivamente a <strong>los</strong> largo<br />
de la caña, y una vez sentada sobre la caja de<br />
resonancia donde se sentaban sus hijos, la misma música<br />
de muerte que el mayor había compuesto, comenzó<br />
a ecoar en la noche.<br />
La Habana, febrero 13; 1931.<br />
Social. La Habana, volumen 14, número 7, julio 31; 1931, p. 36.<br />
45
46<br />
El bejuco<br />
Fue una de las más terribles experiencias de mi vida.<br />
Tenía entonces unos veinte años, y hacía cinco que<br />
recorría la Isla, trabajando aquí, vagando allá, siempre<br />
deseoso de dejar una faena para emprender otra, y siempre<br />
con <strong>los</strong> bolsil<strong>los</strong> vacíos. Nunca había tenido grandes<br />
tropiezos, sin embargo. Mi timidez natural —no puedo<br />
afirmar que esté muy curado todavía— me mandaba a<br />
apartarme de riesgosas aventuras, y toda mi vida había<br />
sido un continuo moverse lentamente bajo el sol mientras<br />
que la fantasía me traía rega<strong>los</strong> inaprehendibles. A<br />
un ser nervioso e impresionable como yo, sólo podían<br />
estarle reservadas pequeñas emociones, escenas corrientes<br />
con el hombre y con el campo. Y sin embargo...<br />
Era el quinto día que vagábamos de colonia en colonia.<br />
Durante ese tiempo, el dinero se había ido agotando,<br />
y la probabilidad de obtener otro era cada vez menos<br />
segura. Yo no sé si atribuirlo a que su fama había llegado<br />
a oídos de <strong>los</strong> mayorales. Creo que así era. Desde<br />
que huyera de mi casa, yo había corrido mucho por el<br />
campo y encontrado siempre donde pegar. Sólo aquella<br />
vez —desde que me juntara con aquel desconocido— la<br />
suerte comenzó a irse y a no haber trabajo. Era el comienzo<br />
de la zafra. Las manadas de haitianos pasaban,<br />
trashumantes. Los administradores de colonia les salían<br />
al paso para convencer<strong>los</strong> de que en sus campos había<br />
mejor caña y atraer<strong>los</strong>. Detrás íbamos nosotros, y nos<br />
dejaban pasar, mirándonos desde el canto del ojo.<br />
No quedaba sino esperar. La luna se levantaba sobre<br />
el cañaveral y lo doraba a plomo. A distancia se sentía<br />
el tambor de un barracón, donde <strong>los</strong> negros celebraban
algún rito. Era un batir lúgubre y solemne. Un lamento<br />
fúnebre de cueros vivientes que se ahogaba en la calma<br />
sofocante de la noche. Durante largo rato estuvimos<br />
tumbados entre la caña, a poca distancia uno del otro,<br />
escuchando con la respiración contenida por el roce de<br />
<strong>los</strong> pasos que nos seguían. Poco a poco me fui arrastrando<br />
hacia él. Todavía oímos como un crujir de ruedas<br />
en la línea, un batir de herraduras sobre alguna<br />
plancha de cinc de las que había lanzado el último ciclón.<br />
Luego, calma. No estábamos, sin embargo, muy<br />
seguros de que no nos siguiera la rural, o tal vez, una<br />
partida formada en el batey. Conocíamos muy bien la<br />
traición de <strong>los</strong> pies sobre una tierra húmeda y sin piedras.<br />
Poco a poco fue renaciendo la confianza en nosotros.<br />
A la luz de un claro que se abría en torno suyo vi<br />
su rostro desencajado, y sus ojos abiertos, terriblemente<br />
abiertos, me aterrorizaron. Pensé que algo semejante<br />
le ocurriría a él respecto de mí. Cuando quise hablar,<br />
mi voz se hiló en una especie de suspiro, como si un<br />
escape interior me impidiera hacer presión en la garganta.<br />
Alargué la mano tímidamente, para cerciorarme<br />
de si el hombre que tenía delante era realmente un ser<br />
vivo, o un cadáver de varios días, como el que habíamos<br />
hallado cierta vez en el corte. Mi compañero movió<br />
ligeramente la cabeza y entonces vi que su boca se rasgaba<br />
sobre una fila de dientes de un blancor poco más<br />
intenso que el de la piel. Se pasó el anverso de la mano<br />
por la frente, ató —así— las rodillas con <strong>los</strong> brazos, y<br />
dijo, en tono triste y resignado:<br />
—Hola, hermano.<br />
Habíamos intentado saquear la tienda de una colonia<br />
cercana. Ni aún sé su nombre, y jamás me he vuelto a<br />
personar por allí. Fue una tentación horrible. La noche<br />
anterior dormíamos en un barracón vacío y en la mañana<br />
fuimos a la Administración a pedir trabajo. Mientras<br />
hablábamos con el jefe —un hombrecillo curtido de<br />
47
mirada muy aguda— tiramos un vistazo a la ventana<br />
del fondo. Era todo lo que deseábamos. Cuando nos<br />
hubimos separado algunos metros del lugar, sin haber<br />
logrado nada, mi compañero me dio ligeramente con el<br />
codo y me dijo:<br />
—No hay que afligirse. Mañana tendremos cobrado.<br />
Y lo que son las cosas. Allí estábamos <strong>los</strong> dos, en<br />
medio del cañaveral, con <strong>los</strong> ojos vueltos hacia el cielo<br />
vacío y lunar de la noche. No habría cobro. No habría<br />
nada como no fuera una batida de machete o un balazo<br />
en la cabeza. El administrador aquel debió de adivinar<br />
nuestros planes o el azar fue quien lo preparó así. Debo<br />
de advertir que yo no había sido nunca ladrón. El primer<br />
intento me embargó de tal modo que antes de que<br />
mi compañero pusiese <strong>los</strong> pies en la tienda ya yo me<br />
daba a rastrear con las manos sobre las cajas. Quizá a<br />
tal imprudencia se debió que se diera la alarma, pues<br />
tropecé y caí, y el jefe se presentó ante nosotros. Quizá,<br />
yo no sé. Ni sé cómo <strong>los</strong> hombres que aparecieron como<br />
por encanto armados, en torno suyo, no nos troncharon<br />
allí mismo con sus mochas. Y no, sin embargo. Nos<br />
dieron de patadas; con el machete plano, pero apenas<br />
si nos sacaron sangre. Estábamos rodeados de el<strong>los</strong> y,<br />
de pronto, uno se apartó para dejarnos paso. Era un<br />
hombre bajito, y lo recuerdo muy bien. Uno piensa en<br />
esas almas anónimas que hacen el bien sin ninguna<br />
esperanza de recompensa y entonces se siente tentado<br />
de amar a la humanidad. Aquel hombre nos salvó la<br />
vida, y quién sabe cuánto le habrá costado a él.<br />
Corrimos. Atravesamos líneas, campos de espartillo,<br />
saltamos tranqueras... No sé. Corrimos mucho tiempo<br />
y a todo meter. Acaso aquel<strong>los</strong> hombres si nos siguieron<br />
dos metros. Acaso todo fue alucinación nuestra; pero<br />
a cada salto sentíamos que el tropel nos seguía más de<br />
cerca. Cuando caímos, rendidos, nos pareció que el galope<br />
continuaba ante nosotros. Luego todo quedó en<br />
48
calma. Sólo se oía el tambor lejano y el canto lúgubre,<br />
medio católico, medio africano, de <strong>los</strong> haitianos.<br />
—Hola, dije al fin, acercándome más a él. ¿Herido?<br />
—No. Sólo algunos rasguños.<br />
Sus labios se cerraron y una larga inhalación de aire<br />
le hinchó el pecho.<br />
—Estamos de malas.<br />
Y de nuevo volvió a sonreír, esta vez con una amargura<br />
más patente. Yo me había acuclillado en el suelo, formando<br />
con él una especie de X que me permitía ver la más leve<br />
expresión de su rostro. Por primera vez, no sé por qué,<br />
comencé a presentir en aquel rostro algo que fascinaba.<br />
Una máscara de cruel franqueza que descubría la última<br />
expresión de ternura, la ternura de un vencido.<br />
—Estamos de malas, afirmó de nuevo, levantando la<br />
vista por encima del inmenso mar de caña que se<br />
alomaba en la distancia. Sus ojos chinoides parecían<br />
clavados en el rostro. Acuclillado como estaba, igual<br />
que yo, la camisa pegada a la piel, el pelo en desorden,<br />
su figura tenía todas las apariencias que debieron caracterizar<br />
a <strong>los</strong> primitivos habitantes de Cuba. Era un<br />
hombre de mediana edad, pálido, flaco, y de movimientos<br />
excesivamente rápidos. Cuando hablaba, manoteaba<br />
con agilidad asombrosa, dando a cada palabra un trazo<br />
mágico, como si la música y el dibujo se aunaran en su<br />
medio de expresión. En ese momento, sin embargo, su<br />
figura tenía más bien una pose hierática. Sus largos<br />
dedos se entreveraban sobre las canillas y sus pies juntos<br />
daban la impresión de estar sujetos por unos gril<strong>los</strong><br />
invisibles. En ese momento el batir del tambor cesó un<br />
instante, y <strong>los</strong> dos nos quedamos observando mutuamente,<br />
pendiente cada uno de la resolución del otro.<br />
—Muchacho —dijo al fin mi compañero—, la cosa ha<br />
terminado.<br />
Calló en seco y volvió a menear la cabeza:<br />
—¡La Cosa! ¿Sabes tú lo que es eso? La cosa quiere<br />
decir, por ejemplo, la zafra. Se termina y <strong>los</strong> macheteros<br />
49
emigran. El campo queda desierto y de nuevo retoña.<br />
Algunos vuelven, otros no. Hoy estamos aquí, mañana<br />
en Méjico, pasado en la Argentina. Somos seres errantes,<br />
apedreados en un lado, magullados en otro. El hombre<br />
debiera ser como el árbol, tener raíces como el árbol.<br />
Pero el hombre es como una rueda y una vez impulsado<br />
no cesa hasta deshacerse.<br />
Otra vez volvió a detenerse, dándose cuenta de que su<br />
conversación tomaba un giro vicioso. Luego alzó la voz:<br />
—Oye. Yo también nací en esta tierra, como tú; y como<br />
tú hui de la casa de mis padres para ser libre. Hay mucho<br />
que decir sobre esa libertad, sin embargo. He recorrido<br />
América, he tratado a distintos hombres. Todos como<br />
yo. Algunos libres, otros presos. Todos como yo. Cuestión<br />
de palabras. Necesitamos recostarnos unos a otros<br />
para poder vivir. Recorrí América, y no he vuelto a ver,<br />
hasta ahora, a aquel<strong>los</strong> de quienes hui. Un día le pesa a<br />
uno. Un día vuelve uno al lugar de donde ha salido y<br />
desea encontrar algo suyo allí. Pero la tierra es vengativa.<br />
Solo la juventud puede aprender algo.<br />
El tambor volvió a sonar, más cansado, y en la calma de<br />
medianoche la extensión ondeada del cañaveral parecía<br />
una inmensa capa de fuego fatuo. En el horizonte había<br />
desaparecido la línea divisoria entre el cielo y la tierra,<br />
y las estrellas se fundían en aquel espejismo total.<br />
—Voy a relatarte una curiosidad, una parte de mi vida.<br />
Tú eres joven y nadie sabe lo que hay detrás de <strong>los</strong> años.<br />
Tú te juntaste a mí porque en aquel barracón deshabitado<br />
necesitabas tocar carne humana. Uno necesita, a<br />
veces, tocar carne humana con las manos. Pero ni siquiera<br />
sabes quién soy. Bueno; nadie sabe nunca quién<br />
es nadie. Tampoco yo sé quién eres tú, ni qué causas te<br />
han impulsado a huir del bohío de tus padres. Ni me<br />
importa, después de todo. Pero siento haberte inducido<br />
a esto. No sé lo que harás en lo futuro. Probablemente<br />
nada. Pero antes de que eso ocurra, quiero referirte mi<br />
50
ejemplo. El ejemplo de un ladrón, de un ex presidiario...<br />
¿Eh? ¿No te parece interesante? Pues oye: no estoy<br />
satisfecho de ello. No fui yo el que lo quiso así. Hay<br />
algo dentro de nosotros que manda en la sombra. ¿Ves<br />
aquella loma, donde el cañaveral parece más amarillo?<br />
Detrás hay un vasto llano, y más allá se levantan las<br />
torres de un ingenio. De ese lugar hui yo hace 30 años.<br />
Entonces no había ingenio allí ni nada. Era manigual, y<br />
luego comenzaba el potrero de mi padre. Él mandaba<br />
hatos de ganado y en la vecindad había otros propietarios<br />
que tenían casas e hijas en ellas, que daban gusto.<br />
Todavía recuerdo una vez... Pero, oye —volvió alzar la<br />
voz—, oye. Yo dejé todo aquello y comencé a vagabundear.<br />
Me hice marinero y por mucho tiempo no supe<br />
nada de el<strong>los</strong>. Me fui al Norte, me enrolé en un barco<br />
mercante, desembarqué en cien puertos y no pensé en<br />
regresar más a Cuba. Lo hice, sin embargo. ¡Cosa rara!<br />
Lo hice y a mi llegada me veo envuelto en otro lío... Fue<br />
algo parecido al otro, sólo que más grave para mí. Pero<br />
¿a qué saltar las cosas?<br />
Pues bien, detrás de esa loma, que es de donde venimos<br />
huyendo, vivía yo. Tenía entonces 16 o 18 años. No<br />
recuerdo bien. La casa de mis padres era de tablas, pintada<br />
de verde, y yo me pasaba el tiempo allí, leyendo<br />
folletines que un tío me mandaba desde La Habana, y<br />
soñando con una vida sin accidentes. Ironías del destino.<br />
Yo era débil, saltador, y de una susceptibilidad que<br />
me impedía el trato con <strong>los</strong> demás jóvenes del Sitio,<br />
generalmente cabalgadores y quimeristas. Yo sabía que<br />
no podría nunca alternar con el<strong>los</strong>. Mi padre lo sabía<br />
también, y hasta creo que se avergonzaba de hablar de<br />
mí. Nunca me obligó a trabajar. Lo que se había dicho<br />
era que yo padecía una enfermedad crónica, que no me<br />
permitía recibir agitaciones fuertes. Cierto. Nunca me<br />
había visto con ningún médico, y mi mal no estaba en<br />
la carne, pero era cierto. El pelo me crecía demasiado,<br />
51
sin embargo, y entre <strong>los</strong> vecinos se había dado en<br />
rumorar de mí. Se me llamaba poeta. Oh, en aquel<br />
entonces hubiera querido serlo, aunque en mi vida he<br />
podido terminar la última sílaba de una décima. Una<br />
joven, hija de un ganadero del Sitio, me mandó una vez<br />
un pañuelo para que se lo firmara de puño y letra, y un<br />
álbum para que le dedicara en él alguna de mis poesías.<br />
En el resto de las hojas había versos firmados por varios<br />
de <strong>los</strong> jóvenes del contorno, aunque, según vine a comprobar<br />
más tarde, habían sido copiados de libros. Ya tú<br />
sabes: Espronceda y tales. Un hombre me envió una vez<br />
un desafío. Era el que llevaba el correo y copiaba las<br />
escrituras. Letra magnífica la suya, con rasgos graduales<br />
y anil<strong>los</strong> como de cerdas. Aes en cinta, y ces orondas.<br />
Este hombre era, además, un gran improvisador, y al<br />
correrse por allí la fama de que en el Sitio había surgido<br />
un poeta más, se le había despertado el deseo de medir<br />
sus fuerzas con él. En la carta, que metió una noche<br />
por debajo de la puerta de nuestra casa, me decía:<br />
Quiero probarle a usted que todavía no hay quien me<br />
tumbe. Venga esta noche a casa de don Tristán.<br />
Era un hombre bravo, este bardo. Le concedí, también<br />
por carta, que él era el mejor decimero de Cuba, y<br />
todo se quedó así. Los vecinos, sin embargo, no quedaron<br />
conformes. En lo sucesivo recibí una serie de incitaciones<br />
y desafíos de todas partes. Algunos llegaron a<br />
provocarme, otros se me ofrecieron para dar una paliza<br />
al retador caso de que triunfara sobre mí. Uno llegó a<br />
proponerme que si no aceptaba el desafío saliera aquella<br />
noche con él al manigual. Era la llamada a un duelo,<br />
el primero. Cosas del campo. Yo no acepté una cosa ni<br />
otra. No por miedo. No… Es decir, no hay palabra para<br />
ello. ¡Miedo! ¿Sabes tú lo que es eso? Nadie lo sabe.<br />
¿Fue acaso miedo lo que había en nuestros pies mientras<br />
corríamos, esta noche? Deseo de seguir viviendo.<br />
Amor a la vida, eso es. Todos <strong>los</strong> problemas son así. Yo<br />
52
no tenía miedo a mis retadores, ni lo he tenido después<br />
cada vez que se me ha presentado uno delante. ¿Qué<br />
me importa que todos creyeran lo contrario? ¿De que<br />
aquella vez que el jefe de la prisión me ordenó que matara<br />
a un compañero de celda mientras dormía, lo despertara<br />
y me abrazara a él llorando como un niño en<br />
vez de amarrar estos dedos en torno a su garganta?<br />
Pero este es otro cuento. No fue miedo aquello del pueblo,<br />
y sin embargo todos lo creyeron.<br />
(Había desenlazado sus manos, dejándolas muertas<br />
sobre las rodillas. A medida que el relato progresaba,<br />
su rostro parecía hundirse gradualmente, y <strong>los</strong> ojos se<br />
le agrandaban sobre <strong>los</strong> pómu<strong>los</strong>. Al llegar aquí, su voz<br />
tenía ya un matiz de locura. En su cuerpo extático había<br />
algo que comenzaba a animarse, como si dentro de<br />
aquel cadáver hubiera un animal viviente que lo removiera<br />
desde adentro. Mascó algo imaginario y continuó:)<br />
—Ni lo del Sitio, ni lo de la prisión fue miedo. Al fin y<br />
al cabo, el infeliz compañero de celda dejó su vida entre<br />
estos dedos, pero sólo cuando fue preciso salvar la mía<br />
a costa de ella. De joven pensaba que sólo en el último<br />
minuto haría uso de las fuerzas secretas que pulsaban<br />
dentro de mí y en las que nadie cree. Cuando recibí el<br />
desafío de aquel hombre, me dije: si voy allá, será una<br />
cuestión definitiva. Y me quedé. Luego llegaron a mí <strong>los</strong><br />
rumores de las burlas, y supe que en un guateque un<br />
joven se había disfrazado de mí y puesto frente al Correo<br />
en forma de parodia. ¡Dios! Esto me subió a la garganta.<br />
Mis hermanos me miraban con cierto desdén, y<br />
mientras estábamos reunidos a la mesa, mi padre dijo:<br />
“Yo seré el que vaya a ver a ese pollo”. Me miraba fijo a<br />
<strong>los</strong> ojos. Pero no lo hizo, ni nada. Sólo habló así para<br />
humillarme. Yo me retiré a mi habitación y durante la<br />
noche pensé en cómo había de ir al día siguiente hasta<br />
la casa del pollo, el tono y las palabras con que le hablaría,<br />
cómo lo sacaría al camino real y, al fin, cómo<br />
53
terminaría todo aquello. Tenía la certeza de que todo<br />
saldría según mis planes, pero cuando se acercaba el<br />
momento comencé a flaquear. A flaquear, no a coger<br />
miedo. Comencé a ver el hombre caminando a mi lado,<br />
desenvainando el machete luego y cayendo al fin, traspasado<br />
por una bala. La burla quedaba vengada, pero<br />
el hecho era vulgar. Había cometido el crimen imaginativamente<br />
y estaba al otro día de su realización. No habría<br />
criminales en el mundo si cada uno estuviera dotado<br />
de la suficiente fuerza de imaginación para colocarse<br />
un día después del acto. Yo estaba allí. Veía el hecho y<br />
las consecuencias. Veía a mi familia, gimoteando en<br />
torno, y oía las alabanzas del vecindario. El<strong>los</strong> son así.<br />
Así eran las gentes con quienes me topé más tarde, más<br />
o menos.<br />
(Por su imaginación pasa un largo silencio, y luego:)<br />
—Un crimen es una cosa vulgar. Un crimen se comete<br />
sin ningún motivo. ¿Sabe nadie por qué? Casi siempre<br />
por un impulso misterioso, por un mandato fatal.<br />
En mi familia se han dado algunos de esos casos. Un<br />
hermano mío se está pudriendo, seguramente, en alguna<br />
prisión, y mi padre estuvo a punto de seguirlo. Un<br />
ganadero de la vecindad dijo una vez que <strong>los</strong> Montejo<br />
llevábamos una maldición en las entrañas. Exageraciones.<br />
Yo he visto que todos llevamos algo ahí, no maldiciones,<br />
pero algo. Verdad que a mi padre le daban<br />
ataques de rabia y que una vez cogió a mi madre por el<br />
pelo y la arrastró hasta el brocal del pozo. Nadie se explica<br />
por qué. Y verdad también que a mi hermano le<br />
ocurrió lo mismo cuando clavó la mocha en el cráneo de<br />
aquel gallego, y que a mí…<br />
Pero yo resistí aquella vez. Cuando todos <strong>los</strong> vecinos<br />
dieron en hablar en voz alta de mí y a inventar anécdotas,<br />
hui del Sitio. No supieron más de mí, según creo, a no ser<br />
por <strong>los</strong> diarios, si acaso. ¿Qué me importa lo que todos<br />
hayan pensado? A lo mejor <strong>los</strong> periódicos les habrán<br />
54
dicho más tarde que el fugitivo no era la clase de memo<br />
que el<strong>los</strong> suponían. Entonces habrán creído que si hui<br />
fue, no por miedo, sino por ahorrar un disgusto a mi<br />
familia. Y me habrán fichado como uno de esos bandidos<br />
sentimentales en que abundan las décimas. Todos<br />
errores. Hui porque, en aquel entonces, me sentía materialmente<br />
incapaz de hacer frente al vecindario. A mis<br />
ojos no había subido aún el color blanco, el color que<br />
mata. No se había dado el motivo. El joven que me desafiaba<br />
tenía un aspecto repelente. Era rubio y vulgar, cosas<br />
que no invitan al verdadero criminal. Porque también<br />
en esto hay cierto arte, cierta inspiración, cierto...<br />
(Me miró fijamente a la garganta y sus dedos, alargados<br />
por la sombra, se movieron sobre sus rodillas como<br />
si tocaran un instrumento imaginario. Instintivamente<br />
yo me había echado un poco para atrás y mi figura,<br />
débil y paliducha, debió de sugerirle la de un avechucho<br />
abatido por el calor. Nuestros alientos era lo único<br />
audible en aquella calma, sólo rota de vez en vez por la<br />
reanudación del tambor lejano y el rumor de <strong>los</strong> cantos<br />
negros acompañados de acordeón. Sus labios se abrieron<br />
de nuevo y la fila de dientes me pareció más cruel y<br />
terrible que nunca:)<br />
—Te voy a contar cómo fue todo aquello y cómo vine a<br />
conocer que realmente yo no era un cobarde. Fue en La<br />
Habana, a <strong>los</strong> pocos meses de haber salido de estos<br />
lugares. El hombre de una agencia me llevó a un hotel,<br />
donde quedé empleado para barrer, hacer mandados y<br />
demás. Esas cosas. En aquella casa, rodeado de gente<br />
que no sabía nada de mi pasado, ni les interesaba, me<br />
sentía aliviado del remordimiento que me producía el<br />
pensar en lo ocurrido. La dueña era una española bajita<br />
y redonda como una manzana. Desde el comienzo<br />
me trató con bastante consideración, aunque no sé por<br />
qué, pues no era ese su comportamiento con <strong>los</strong> demás<br />
empleados. Tal vez porque el<strong>los</strong> eran paisanos suyos y<br />
55
la mujer veía en mí la baja opinión que tenía de el<strong>los</strong>.<br />
Cuestiones psicológicas, si tú sabes lo que es eso. Uno<br />
cambia con el tiempo. Uno llega a no distinguir entre<br />
nacionalidades. En el presidio, por ejemplo…<br />
Pues allí iba yo, bastante regular cuando un día… La<br />
dueña del hotel tenía un hijo. Era un joven menudo,<br />
algo menor que yo, y de una sonrisa angelical. Tenía<br />
una piel fina, unos ojos negros, un pelo castaño y ondeado.<br />
Daba gusto. Vestido de mujer, nadie diría que<br />
su nombre era Roberto. Se pasaba el día en la oficina,<br />
rasguñando en <strong>los</strong> libros, y cuando hablaba con alguno<br />
de <strong>los</strong> huéspedes lo hacía con gran soltura y animación.<br />
Con <strong>los</strong> empleados, sin embargo, no era así. Aunque<br />
a mí, como su madre, me distinguía, y hasta tenía<br />
frases de camarada. A veces, cuando no había otra cosa<br />
que hacer de precisión, me llamaba a su lado y me enseñaba<br />
a hacer <strong>los</strong> asientos. Cuestión de pereza, supongo.<br />
La mitad del tiempo se lo pasaba en un sillón<br />
con las piernas encaramadas sobre el brazo, tirando de<br />
la boquilla, o se iba a la habitación de alguna huéspeda.<br />
Más lindas que las había en aquella casa… Una sobre<br />
todo. Se llamaba Georgette, y salía a la calle con aquel<br />
fiñe y nunca supe que tuviera familia. Hoy ya no me<br />
extrañaría. ¡Qué iba a extrañarme! Pero, en aquel tiempo,<br />
era yo un guajirito sin malicia y todo imaginación.<br />
Contrastes que hay en uno. Pues bien, este hijo de la<br />
hotelera, que se llamaba Roberto, comenzó a fascinarme.<br />
No; yo no sé por qué. No me había hecho ningún<br />
daño y no tenía ningún motivo especial para tirar contra<br />
él. Lo veía salir con la chiquita, entrar de vuelta en<br />
su habitación, azucarar con ella en <strong>los</strong> pasil<strong>los</strong>, pero<br />
nada más. Entonces me metía en mi cuarto y me ponía a<br />
imaginar. ¡Las cosas que yo veía! Oía sus palabras, sentía<br />
sus besos y su piel —la de ella— rozaba la yema de<br />
mis dedos como una seda cálida. No era envidia, ni rivalidad,<br />
sin embargo, lo que sentía respecto a él. Hubiera<br />
56
podido ir, meterme por medio, y quitársela. No sería<br />
difícil para cualquiera. Pero nada de eso hice y hasta<br />
experimentaba cierto placer en saber que el hijo de la<br />
hotelera entraba en su habitación y la poseía todas las<br />
tardes. Yo sabía la hora exacta, contaba <strong>los</strong> minutos, y<br />
lo veía todo.<br />
No: la fascinación que yo sentía hacia el joven era<br />
otra y no tenía nada que ver con la muchacha. Es difícil<br />
de explicar. Hasta creo que por el momento, aquel instinto<br />
se manifestó en mí sin pensar en él, ni en nadie en<br />
particular. Fue después de una gran agitación. Recuerdo<br />
que a mi padre le había ocurrido lo mismo, pues el<br />
día que intentó ahogar a mi madre acababa de tener<br />
una batida con <strong>los</strong> cuatreros. Al llegar se sentó a la<br />
mesa y, después que se hubo repuesto, se levantó violentamente<br />
y la arrastró hacia afuera. No sé si lo de mi<br />
hermano habrá sido lo mismo, pero sospecho que sí.<br />
Lo mío fue, digo, después de una gran agitación. Era<br />
una tarde en que la dueña había salido a un pueblo<br />
cercano donde tenía familiares, según creo. Los huéspedes<br />
habían salido también, excepto Georgette y un<br />
viejo achacoso que vivía en un cuarto retirado, y a cuyo<br />
cuidado había casi siempre un camarero. A veces le daban<br />
ataques y comenzaba a golpear las puertas con un<br />
bastón que tenía, y a dirigir insultos a todo el mundo.<br />
Era un lunático, o algo así. Fumaba siempre en una<br />
maldita pipa que se le apagaba constantemente. Cuando<br />
se le acababan <strong>los</strong> fósforos bajaba por más, y durante<br />
la trayectoria se paraba veinte veces a prender la pipa.<br />
Esa tarde, yo no sé por qué, el viejo no gritó, ni nada,<br />
sino que bajó muy callado y cogió <strong>los</strong> fósforos del estante.<br />
Yo estaba en la oficina y lo vi pasar. Roberto estaba<br />
con la muchacha, y <strong>los</strong> pocos empleados que había estaban<br />
reunidos en la cocina, hablando de no sé qué cosa<br />
respecto a un duelo, según declararon luego. Partida de<br />
gallinas. Temblaban como mimbres delante del juez.<br />
57
Yo estaba, pues, en la oficina y de pronto veo bajar<br />
un torcallón de humo por la escalera. Luego oigo un<br />
grito en el piso de arriba y <strong>los</strong> jóvenes aparecieron a<br />
medio vestir en lo alto. Parecían dos ángeles asomando<br />
a la boca del infierno. Gritaron hasta desgañitarse, bracearon,<br />
patearon. Los que estaban en la cocina se armaron<br />
de escobas mojadas, de frazadas mojadas, cubos<br />
de agua, y nos dimos todos a apagar el fuego. La alarma<br />
era más que el hecho; pero todos teníamos especial<br />
interés en atajar la llama sin hacer alarma. Se sabía<br />
que el viejo era peligroso y se nos tenía encargado que<br />
lo vigiláramos. Lo que se había prendido era una cortina<br />
y el marco de la puerta. Aquella tela debía tener una<br />
tonelada de aceite, o no sé qué, para echar tanto humo.<br />
El corredor era una masa negra, y no se veía hasta donde<br />
llegaba el fuego. Tuvimos la impresión de que la casa<br />
entera se hallaba en llamas. Arrojamos agua, tiramos<br />
piezas de ropa enchumbada, tiestos de tierra de la terraza…<br />
La llama no se veía. Así estuvimos descargando<br />
contra el lugar de donde salía el humo hasta que, desesperado,<br />
el camarero se lanzó al interior de aquel cuarto<br />
y gritó que todo estaba apagado. Habíamos trabajado<br />
cerca de media hora y, cuando el peligro hubo desaparecido,<br />
todos nos sentamos a descansar, unos en la sala,<br />
otros en las habitaciones vacías. Roberto y su amante<br />
se habían vuelto a su retiro y debían estar componiéndose.<br />
Yo volví a la oficina. Estaba rendido, y respiraba<br />
con gran dificultad. Ni siquiera me había cuidado de<br />
arreglarme la ropa ni de lavarme las manos. Por hábito,<br />
cogí el lápiz y comencé a hacer signos sobre un libro y a<br />
mirar en torno mío como si me hallara en un lugar extraño.<br />
Y así era en efecto. Gradualmente, y a medida<br />
que la agitación se evaporaba, algo extraño, algo nunca<br />
sentido, subía por mis nervios y se agolpaba a mis ojos.<br />
De pronto, me sentí aliviado de todo cansancio. Una<br />
nueva potencia, que acababa de manifestarse en mí,<br />
58
me permitía sobreponerme al agotamiento. Pero mis ojos<br />
debieron de abrirse de espanto. No reconocía el lugar.<br />
Mis manos se movieron instintivamente para apresar<br />
algo y mi boca se rasgó en una sonrisa terrible, cuando<br />
el hijo de la hotelera entró en la oficina.<br />
(En su voz, cada vez más demudada, hay ahora un<br />
acento de verdadera locura. Se detiene como para tomar<br />
aliento. Sus dedos repican ágilmente sobre las rodillas<br />
y su sonrisa y su mirada se me figuran iguales a<br />
las que acaba de describir. Poco a poco me he ido separando<br />
de él y mis piernas en forma de muelle están dispuestas<br />
a saltar. El tambor del barracón ha dejado de<br />
oírse y la calma espectral del campo es, si cabe, todavía<br />
más sofocante. De nuevo menea la cabeza y concluye:)<br />
—Sólo ahora me lo explico. Después de entonces me<br />
ha ocurrido varias veces y, aunque no siempre se ha<br />
realizado el Hecho, siempre tuve conciencia clara de lo<br />
que iba a ocurrir. No podía evitarlo, sin embargo. ¿Cómo<br />
iba a poder? Sería como decirle al perro hidrófobo que<br />
no mordiera. Cuando el joven apareció ante mí, sentí la<br />
alegría más intensa de mi vida. Me pareció una revelación,<br />
largo tiempo esperada. Como si todos <strong>los</strong> agravios<br />
recibidos de <strong>los</strong> demás estuvieran reunidos en él y su<br />
garganta al alcance de mis manos.<br />
(Sus dedos se crispan, y en todo su cuerpo hay un<br />
leve ondeo de culebra.)<br />
—De estas manos. Nadie sabe la cantidad de presión<br />
que hay en ellas. El jefe del presidio se quedó asombrado<br />
una vez cuando se enteró que, en un intento de fuga,<br />
había doblado <strong>los</strong> barrotes de la reja. Se convenció a<br />
tiempo, sin embargo, para ordenarme que ahogara a<br />
aquel compañero. Sólo que entonces la ola no se manifestaba<br />
en mí y cuando al fin me vi forzado a hacerlo,<br />
mis ojos se llenaron de lágrimas. Sí, de lágrimas. Cosa<br />
increíble. El pobre chapo abrió <strong>los</strong> ojos espantados y<br />
quedó mudo. Luego me miró con una ternura infinita.<br />
59
Estaba muerto antes que mis dedos se hubieran enlazado<br />
a su garganta.<br />
(Hay como un suspiro muy leve. Entonces se anima y<br />
dice en tono áspero:)<br />
—Aquel hijo de la hotelera no fue así. Pateó, me agarró<br />
el pelo, se encogió y estiró como un gato. De nada le<br />
sirvió. Tenía una piel fina, y una garganta delgada. Mis<br />
manos le daban dos vueltas. Me fui acercando a él, poco<br />
a poco. Todavía me gustaba verlo vivo. Hubiera querido<br />
decírselo, explicárselo, tenerlo seguro en algún despoblado,<br />
en algún cañaveral…<br />
Estas últimas palabras las pronunció en un tono cortado,<br />
arrastrándose hacia mí. A mi vez, yo había reculado<br />
más, y mi espalda daba contra una densura de cañas.<br />
Fui buscando con la mano una abertura por donde escurrirme<br />
sin volver la espalda. Veía que sus manos se<br />
alargaban gradualmente, y su cabeza se levantaba, redonda<br />
como una calavera, sobre el cuerpo estriado. De<br />
pronto di un respingo y hui por entre el cañaveral. Por<br />
algunos minutos sentí su roce detrás de mí. Tuve la<br />
impresión de que iba muy cerca y de que el menor tropiezo<br />
me haría caer en sus manos. Por suerte, salí a la<br />
guardarraya y entonces emprendí una carrera loca, desorientada,<br />
veloz. Bajé al declive por donde pasaba un<br />
arroyo y me metí en el agua. Luego seguí por la loma<br />
opuesta y desde su alto vi que, en el otro lado, algo se<br />
movía en la misma dirección. Él era, sin duda. Su pantalón<br />
oscuro era lo único visible en el campo de espartillo<br />
bajo la amarillez de la luna. Luego desapareció en el<br />
corte del arroyo y yo continué huyendo.<br />
Fue una de las experiencias más fuertes de mi vida.<br />
Todavía hoy, después de dos años, pienso en el extraño<br />
agregado de aquella noche con temor. No necesito ocultarlo:<br />
tuve miedo, un miedo distinto a todos <strong>los</strong> demás,<br />
una especie de pánico terrífico, como si algo extraño se<br />
levantara dentro de mí. Lentamente, gradualmente, la<br />
60
locura había ido envolviendo al hombre en una aureola<br />
espectral. Aquella locura, en la quietud espectral del<br />
campo, era lo que me fascinaba. La sentía invadirme,<br />
trepar por mis nervios y cuajarse en mis ojos. Era su<br />
aliento de una peste densa, era la calavera de su rostro<br />
y <strong>los</strong> ojos sin pestañas, redondos, <strong>los</strong> que me apresaban.<br />
Era como una fuerza hipnótica, no viva, sino emanada<br />
de la tierra podrida, como si el campo fuera un<br />
inmenso cementerio y nosotros <strong>los</strong> únicos vivos. La cosa<br />
comenzó suavecito. La voz del hombre en aquel “Hola,<br />
hermano”, tenía la ternura que necesita un hombre<br />
cuando la suerte le ha cerrado el paso. Puro hábito. La<br />
vida enseña a decir “hermano”, y la palabra queda. Luego<br />
su voz se fue quebrando, cobrando un metal extraño,<br />
como si por su interior corriera una ventisca helada y<br />
pestilente. Pero en medio de todo había algo que no era<br />
repulsivo y que mantenía mi atención. Era lo que fascinaba,<br />
el veneno. Aquel hombre estaba lívido, y lo verde<br />
de su piel era el veneno. Sólo el terror pudo salvarme.<br />
Cuando di el primer salto, fue como si la ligazón que me<br />
mantenía sujeto a él se partiera con un estallido.<br />
Fue, repito, una experiencia terrible. Cuando hube<br />
ganado la colina opuesta, un nuevo declive se ofreció<br />
ante mí y luego una serie de fincas labradas y casas de<br />
tabaco diseminadas por el terreno. Una región conocida<br />
se ofreció entonces a mi vista. De vez en vez me detenía<br />
para cerciorarme de si todavía me seguía, y luego<br />
continuaba huyendo. Probablemente la distancia recorrida<br />
fue más corta de lo que yo me figuré. Por algún<br />
tiempo corrí a galope y luego continué a paso hasta caer<br />
rendido a la entrada de un pequeño pueblo familiar.<br />
Fue aquel el final de mi aventura. En el pueblo vivían<br />
antiguos compañeros míos y poco más allá comenzaba<br />
la región de caña más rica de Camagüey. Tres años antes<br />
pasara allí la zafra. Algunas colonias habían cambiado<br />
de manos y al frente de las administraciones<br />
61
encontré rostros extraños. Pero <strong>los</strong> viejos mayorales eran<br />
<strong>los</strong> mismos. Uno de estos, antiguo amigo de mi padre<br />
allá en Vueltabajo, había ascendido a jefe de campo, y<br />
me acogió en su casa de madera recién pintada, junto a<br />
la línea del tren. Excuso decir la serie de preguntas que<br />
me hicieron él y su familia. Es notable, sin embargo, que<br />
todos conocían, por las señas, al hombre de quien iba<br />
huyendo. Por el<strong>los</strong> vine a saber su verdadero nombre: se<br />
llamaba Ramiro, y aunque nadie conocía la primera causa,<br />
se sabía que, efectivamente, había estado en presido.<br />
Últimamente se le atribuían algunos casos de asalto,<br />
y la voz se había corrido por toda la provincia.<br />
Algo todavía sorprendente vino a cerrar el círculo de<br />
aquel caso. A <strong>los</strong> pocos días de estar empleado como<br />
auxiliar en la tienda de aquella colonia, llegó allí la noticia<br />
de lo ocurrido en la tienda de la otra, la noche que<br />
intentáramos asaltarla. El que dio la noticia —la verdad<br />
sólo el jefe del campo y yo la sabíamos— fue un carretero.<br />
Era el mismo que nos había abierto paso en el corro<br />
y que al otro día fue despedido. Entonces vino al mismo<br />
lugar donde yo estaba a pedir trabajo. Según su versión,<br />
todo el mundo había reconocido a mi compañero,<br />
pero nadie sabía quién era el que iba con él… Algún<br />
infeliz, probablemente. Dijo además que la rural no había<br />
podido encontrar rastro de <strong>los</strong> ladrones.<br />
Esto me intrigó por saber el paradero del hombre.<br />
Tenía la intuición de que se habría caído al arroyo y de<br />
que estaría allí, varado en alguna rama de árbol. Esta<br />
noción permaneció en mí hasta el domingo siguiente,<br />
en que pude convencer al jefe y a un hijo suyo a que me<br />
acompañaran. Ocupaciones especiales —el establecimiento<br />
de una nueva tienda para cambiar vales en la<br />
colonia— nos impidieron ir por el día; pero al anochecer<br />
montamos a caballo y partimos en aquella dirección.<br />
Fuimos un poco al azar, buscando el rumbo por<br />
la conformación del terreno, tal como lo recordaba yo,<br />
62
vagamente. Por fin, al cabo de una buena caminata,<br />
dimos con la parte del arroyo que me era conocida. La<br />
noche había cerrado y, como aquella del suceso, el campo<br />
comenzaba a cubrirse de luna. En <strong>los</strong> barracones cercanos<br />
no había ritos, pero al través de un raso se veían<br />
las fogatas. Reconocí perfectamente el lugar por donde<br />
habría cruzado, y amarrando <strong>los</strong> cabal<strong>los</strong> a una cerca,<br />
buscamos a lo largo de la corriente. No tuvimos que afanarnos<br />
mucho. La luna daba luz bastante para guiar<br />
nuestros pasos. Entonces apareció a nuestra vista lo más<br />
sorprendente de todo, aquello que ha causado una impresión<br />
más onda en mi vida. No de temor como la otra<br />
noche, sino de una cosa para lo cual no hay palabra en<br />
ningún idioma. Una impresión igual a la que sentiría un<br />
ejecutado que volviera a la vida al ver el aparato en que<br />
había entregado la otra. El Hombre estaba allí, a la margen<br />
del arroyo. Su cuerpo, caído, derribado sobre sí mismo,<br />
era ya una masa informe. La cabeza le colgaba sobre<br />
el agua, como si su último deseo fuera mirarse en aquel<br />
espejo. Sólo las manos —¡aquellas manos!—, se estiraban<br />
hacia la tierra, enroscándose como serpientes a lo<br />
que pudo ser mi garganta —a aquello que fue el último<br />
asidero de su instinto—: el tallo de un bejuco.<br />
Social. La Habana, volumen 16, número 12; 30 de diciembre, 1931.<br />
63
64<br />
El comisario ciego<br />
El comisario llegó solo.<br />
—He perdido toda la compañía —dijo—. Toma mi arma,<br />
dijo al del batallón. La pistola estaba pavonada de sangre.<br />
En la culata se marcaban <strong>los</strong> dedos del comisario<br />
de compañía. Este dejó caer <strong>los</strong> brazos, las mangas de<br />
la guerrera ensangrentadas, goteándole <strong>los</strong> dedos. El<br />
del batallón miró el arma, luego a <strong>los</strong> ojos de Horma, a<br />
la gorra estrujada sobre su cabeza. El sol se apagaba,<br />
rojo, detrás del Ebro.<br />
—Todos han quedado allí —dijo Horma—. Unos vivos,<br />
otros muertos. No se movieron, no dieron un paso atrás.<br />
Se puso el sol y, del otro lado, el cañón emitió un rugido<br />
cansado. Parecía un león que acababa de devorar una<br />
presa en lucha, y se echa a descansar, rugiendo victorioso.<br />
Las máquinas crepitaron aún, como costillas secas.<br />
Elo del Bon, alzó <strong>los</strong> ojos a la cota perdida.<br />
—Nos la han rebajado —dijo el de la compañía—. Ya<br />
podréis rectificar el número en la carta. Pero no se movieron<br />
—monologó—. El sargento de máquinas murió<br />
quemado. Las manos le ardían, colgadas. Estaba de bruces,<br />
muerto, sobre la máquina.<br />
Se sentó en el suelo, con <strong>los</strong> pies como en un embudo.<br />
Inclinó la cabeza sobre el pecho. El del batallón se alejó<br />
unos pasos con la pistola de Horma en la mano. Recapacitó<br />
junto al de la compañía y tiró el arma a su lado.<br />
—Ten. Aún puede servirte.<br />
Se fue el del batallón. Nubes de polvo y azufre se condensaban<br />
en las cañadas, ciñendo las cotas que se disparaban,<br />
carbonizadas, hacia el cielo. El silencio vino
con la noche. Rasgaban, en dos partes, la sombra unas<br />
llamaradas, como fuegos irreales, que partían de las<br />
faldas incendiadas. El aire parecía caldo de aquella temperatura<br />
artificial que dejan las bombas electrón y que<br />
se va enfriando como la sangre coagulada, y deja en la<br />
garganta un sabor agrio de cloroformo.<br />
El comisario de compañía sintió alejarse <strong>los</strong> pasos<br />
del otro sobre la pista. Después se hizo la calma en las<br />
líneas y enseguida cundió por <strong>los</strong> caminos del valle aquel<br />
rumor sordo y difuso. Horma lo sintió como de hojas<br />
secas con garras que arrastra un viento bajo. Pasó un<br />
soplo como de bicicleta. Después, un cuerpo que se<br />
arrastra. Algo lejos galopaban cascos sobre la tierra blanda,<br />
entre las viñas. Una moto sacudió violentamente el<br />
aire, y se desvaneció. Muy alto, se produjo un ronquido<br />
de oleaje, y a poco fuegos espectrales de bengala iluminaron<br />
la vaguada.<br />
Horma no se movió. Sus impulsos eran tan débiles<br />
que temía chocar con la ropa, las costras de sangre, la<br />
noche misma. Voces sordas de multitud se enredaron en<br />
sus oídos. Algunas le parecieron familiares, pero también<br />
se le ocurrió que pudieran ser de enemigos que avanzaban<br />
por la brecha abierta en su frente, por encima de<br />
su compañía aniquilada. No obstante, el comisario permaneció<br />
inmóvil, con la pistola arrojada a su lado, el<br />
cañón contra el muslo. Pensó que si era el enemigo, allí<br />
estaba ya su puesto, que nadie le había enseñado otro.<br />
Se creía deshonrado, vencido. Por encima de su compañía<br />
podía penetrar el enemigo, abrirse luego a derecha e<br />
izquierda y en sus tentácu<strong>los</strong> las altas montañas alambradas,<br />
con sus fortines de cemento en las crestas.<br />
Dejó pasar <strong>los</strong> pasos sordos y las voces apagadas en<br />
la noche. Horas después se levantó la luna; parecía una<br />
hoz candente de ancha hoja sobre su cabeza. Cuando<br />
se hubo alzado bastante para esclarecer el cielo, comenzaron<br />
a pasar aviones. Horma pensó iban en busca<br />
65
de las reservas, <strong>los</strong> acantonamientos, y pronto sintió,<br />
lejos, las exp<strong>los</strong>iones. La tierra tembló hasta allí. Horma<br />
se puso en pie. Sentía la camisa y el pantalón pegados<br />
a la carne, fríos y encontrados.<br />
Una hora estuvo pensando, de espalda a la luna. Miraba<br />
a su sombra y le parecía la de un tronco mochado<br />
y desgarrado por una bomba. También pensó que un<br />
Sreda podía localizarlo por la sombra, picar y matarlo.<br />
Fue cuando oyó la voz:<br />
—Comisario…<br />
Se volvió impresionado. De modo que todavía era comisario.<br />
Se irguió y miró al hombre que tenía delante y le alargaba<br />
un sobre. El enlace saludó y se perdió en el bosque<br />
con el mismo sigilo con que había aparecido. Horma<br />
se bajó a recoger la pistola, la enfundó y trató de leer<br />
…nueva compañía en línea… órdenes capitán …recuperar<br />
posición …la luna no alumbraba bastante.<br />
Sería medianoche. Horma se puso en marcha por la<br />
vaguada. Le pareció que la piel se le cuarteaba, como<br />
un frente castigado, a cada movimiento. Pero según iba<br />
entrando en calor, el dolor disminuiría y su atención<br />
agitada lo llevaba más allá de sí mismo, a la cota rebajada.<br />
Al llegar a la segunda línea se topó con el comisario<br />
de batallón.<br />
—A tus órdenes, García —dijo Horma.<br />
El otro se llevó el puño a la sien.<br />
—Ya tienes otra compañía. No se ha enviado el parte<br />
a la división. Al amanecer necesitamos entrar otra vez<br />
en la 666.<br />
—A tus órdenes —dijo Horma.<br />
Sus nuevos soldados estaban en la falda, entre <strong>los</strong> pinos.<br />
El aire había despejado <strong>los</strong> tufos de la trilita, pero<br />
por la cañada bajaba un aliento de podredumbre. Más<br />
arriba, entre líneas, se pudrían montones de cadáveres,<br />
y un hilo de agua arrastraba la materia descompuesta.<br />
66
El aire silbó en las hojas de <strong>los</strong> pinos como obuses del<br />
siete y medio. Horma se echó al suelo, pero pronto reaccionó,<br />
pensando que volvía a ser comisario.<br />
Los soldados descansaban de costado, con <strong>los</strong> mosquetones<br />
abrazados al pecho. Ninguno pareció reconocerlo.<br />
Horma recorrió la fila, fijándose en todos <strong>los</strong><br />
rostros, y advirtió que eran veteranos.<br />
—Son <strong>los</strong> que han defendido ayer la siete setenta y<br />
ocho —le dijo el capitán—. Están algo cansados.<br />
Horma se volvió impresionado. El que le hablaba era<br />
su mismo capitán, el de la compañía aniquilada.<br />
—Te creí muerto o prisionero —dijo el comisario.<br />
—Ya ves. Estoy vivo todavía. Para todo hay tiempo. —Y<br />
añadió—: Tenemos que recuperar la cota antes del amanecer.<br />
Horma empezó a hablar a <strong>los</strong> soldados. Lo hizo por<br />
grupos; la voz le salía trabajosamente del pecho. Los<br />
soldados volvían la cabeza, escuchaban y seguían indiferentes.<br />
Parecían hombres rendidos, a quienes nada<br />
importa ya nada. Horma dijo simplemente:<br />
—Vamos arriba.<br />
Marchó adelante. Los soldados se fueron escalonando,<br />
en pequeños grupos, de ocho en fondo. A mitad de<br />
la cuesta se abrieron en cuña. Horma se levantó en la<br />
punta de aquella cuña y esperó el parte del escucha. El<br />
enemigo había abierto hoyos profundos en torno a la<br />
cima y de allí asomaban <strong>los</strong> hocicos de las máquinas<br />
que batían toda la zona por recorrer. El terreno había<br />
sido deshollado por el fuego y la luna hacía resaltar las<br />
piedras blancas como huesos de un cementerio, y las<br />
sombras de <strong>los</strong> hombres se proyectaban, largas, sobre<br />
las piedras. La primera escuadra se echó a tierra.<br />
Las máquinas enemigas comenzaron a cantar. Comenzaron<br />
como notas breves, como una crepitación<br />
esporádica y fueron en crescendo. Las balas chocaban<br />
con las piedras y estallaban. Horma se adentró en la<br />
67
zona batida, con la primera escuadra, y sintió una picada<br />
en un hombro. Se palpó con la mano y notó sangre.<br />
Dos hombres cayeron a su lado y uno más emitió, a<br />
su espalda, un quejido animal.<br />
La escuadra había avanzado cien metros en la zona<br />
abatida. Los demás demoraban. Abajo se oían voces de<br />
mando irritadas. Algunas granadas de artillería caían<br />
de rastrilleo. Otros dos heridos de la segunda escuadra<br />
rodaron por el precipicio. El mulo de las municiones se<br />
desprendió tras el<strong>los</strong>, como una roca. Horma volvió sobre<br />
<strong>los</strong> rezagados, animándo<strong>los</strong> a subir. Fue de escalón<br />
en escalón, hasta el capitán.<br />
—Esto va muy lento —dijo el comisario—. Nos va a coger<br />
el día. Vamos a dar tiempo a que les lleguen refuerzos.<br />
Corrió de derecha a izquierda, animando a cada oficial,<br />
a cada sargento. Los hombres daban unos pasos,<br />
agachados, y se dejaban caer vientre a tierra. A cada<br />
salto, caían algunos antes que <strong>los</strong> otros y ya no se levantaban.<br />
Los camilleros <strong>los</strong> arrastraban cuesta abajo.<br />
El comisario se movía entre el<strong>los</strong>. Se ponía a la cabeza<br />
de un grupo y lo llevaba algunos metros loma arriba.<br />
Luego volvía por otro grupo. Los hombres subían como<br />
enganchados a su palabra y a su ejemplo. Pero cuando<br />
<strong>los</strong> dejaba, <strong>los</strong> soldados se volvían a desplomar. Horma<br />
aparecía acarreando cuerpos inanimados hacia la cresta,<br />
entre las balas.<br />
Un obús estalló en medio del pelotón que le seguía.<br />
Quedaron en torno al comisario fragmentos de hombres<br />
y de roca. Él se sintió hundir en la tierra; se sintió<br />
apedreado, abofeteado, cubierto de tierra. En su alrededor<br />
se oían quejas que parecían venir de lejos. Se<br />
pasó la mano por la frente, requirió cada uno de sus<br />
miembros y notó que no le faltaba ninguno, pero <strong>los</strong><br />
pies <strong>los</strong> tenía aprisionados. Al tocarse la cara notó que<br />
le manaba sangre de <strong>los</strong> oídos y de la nariz.<br />
Abrió <strong>los</strong> ojos. Luego se tocó <strong>los</strong> párpados, se <strong>los</strong> levantó<br />
con <strong>los</strong> dedos. De pronto el mundo se había cubierto de<br />
68
tinieblas más densas. Tenía <strong>los</strong> ojos abiertos, pero ninguna<br />
luz penetraba en el<strong>los</strong>.<br />
—Estoy ciego —pensó—. He perdido la vista. He terminado.<br />
Pero en ese mismo instante rectificó. No, todavía<br />
no he terminado. Me quedan pies y todavía tengo voz.<br />
Arrancó <strong>los</strong> pies de entre las ruinas y dio algunos<br />
pasos. Tropezó con un cráneo y fue a dar, de bruces,<br />
entre dos cadáveres. Palpando en derredor reconoció<br />
una pierna, una garganta, un vientre destripado.<br />
—Debo de estar bañado en sangre —se dijo—. Debo<br />
tener también alguna vena abierta. Tengo que darme<br />
prisa —añadió—. Tengo que llegar arriba antes de que<br />
la sangre se me vacíe por completo.<br />
Otra vez de pie marchó a saltos. Silban, como enjambres,<br />
las balas. Se oían quejas y gritos llamando a <strong>los</strong><br />
camilleros. Por todas las faldas estallaban <strong>los</strong> obuses.<br />
La compañía, rota su formación, se había regado sobre<br />
una ancha zona fermentada de fuego. El fuego parecía<br />
brotar de la tierra, del interior, rompiendo la corteza.<br />
Entre aquel fuego se movió, con su voz, el comisario.<br />
Algunos hombres se adelantaban aisladamente. De abajo<br />
venían las voces de mando de <strong>los</strong> oficiales, rotas por<br />
<strong>los</strong> estallidos, cada vez más nutridos, de <strong>los</strong> obuses. El<br />
zumbido de las balas era como una galerna en el aparejo<br />
de un buque.<br />
—¡Venga! —ordenó el comisario—. ¡Arriba, conmigo!<br />
No sabía si le oían o no. La sangre se le había coagulado<br />
en <strong>los</strong> oídos y <strong>los</strong> sonidos penetraban en el<strong>los</strong> como<br />
a través de un grueso muro. No oía ya, ni veía. Pero sus<br />
pies le llevaban hacia la cresta. La meta se abría ante<br />
él. Ninguna barrera de balas podía cerrarle el paso mientras<br />
le quedara vida. Un grupo de soldados lo reconoció<br />
al pasar junto a el<strong>los</strong>. El sargento se incorporó para<br />
seguirlo. Veinte hombres hicieron lo mismo, marchando<br />
tras el comisario sin echarse al suelo. Horma iba<br />
delante, erguido, tieso, como un poste. Había llegado a<br />
doscientos metros de las líneas. Los que le siguieron<br />
69
iban cayendo y ya nadie podía llegarse a recoger<strong>los</strong>. Sus<br />
quejas se oyeron durante todo el día, sobre la zona quemada,<br />
y sus cuerpos se despeñaban retorciéndose.<br />
Era el amanecer. Todavía el comisario gritaba. ¡Venga!<br />
Horma se levantaba en la cresta, cubierto de sangre,<br />
con <strong>los</strong> ojos abiertos. El sol le dio en el<strong>los</strong>. Pero su<br />
voz se fue apagando como una luz de aceite. Su cuerpo<br />
estaba allí, rígido, el sol entre la cresta, entre enemigos.<br />
Noticias de Hoy. La Habana, año 2, número 108, mayo 7; 1939, p. 2<br />
70
I<br />
No pasa nada<br />
Nadie sabía quién era el nuevo “mayor”. Llegó una tarde<br />
a caballo, desmontó frente a la casa de vivienda y<br />
preguntó por el señor Molina. Traía una carta que el<br />
administrador leyó despacio, temblándole entre <strong>los</strong> dedos.<br />
El administrador mandó a Harold que se cuidara<br />
del caballo y condujo al recién llegado hasta su oficina,<br />
en la casa roja, sobre la colina. Hasta avanzada la noche<br />
echó luz por las dos ventanas la casa del administrador.<br />
El sargento Pogolotti se dio una vuelta por el<br />
batey y preguntó al jefe de campo:<br />
—¿Quién es ese señor?<br />
—Nadie sabe. Un recomendado tal vez. El jefe estaba<br />
esperando un “mayor”.<br />
El sargento Pogolotti se marchó pensativo. Claramente<br />
se veía que el forastero, con su aire desenvuelto y su<br />
bigotito no le simpatizaba. Se parecía a un galán del<br />
cine. Era alto, joven, tenía buen metal de voz, y sonreía<br />
despectivamente, con gesto de superioridad. Esto no<br />
agradaba al sargento Pogolotti.<br />
En su casa, el sargento encontró la mesa puesta. La<br />
negra Rosario le miró algo asustada.<br />
—¿Todavía no ha venido esa? —preguntó él bruscamente.<br />
—No, señor. Como usted la autorizó, subió al cerro<br />
con la alemana.<br />
—Se va a acabar eso. Salga a buscarla inmediatamente.<br />
Tengo que saber qué se trae con esa bruja.<br />
Todavía Rosario murmuró temblorosa:<br />
—Esa mujer nos va a dar la mala, señor. Ya yo lo dije.<br />
Anda metida en brujerías y no sabe lo que se trae entre<br />
manos. Con esas cosas no se debe jugar.<br />
71
—Salga y tráigame pronto a Marina, le digo. No haga<br />
comentarios.<br />
Salió Rosario. Cruzó por delante de las casas de <strong>los</strong><br />
chinos. En la última, al final de la calle, vivía la alemana.<br />
La puerta estaba cerrada, y Rosario siguió andando<br />
por el camino de herradura, en demanda del cerro. Las<br />
ventanas del administrador despedían luz.<br />
II<br />
Marina y Alma Karlin estaban sentadas en lo más alto<br />
del cerro, al pie de un antiguo santuario derruido. La<br />
alemana era una mujer de rostro joven y cabello blanco.<br />
Sus ojos verdes lastimaban al mirar. Hacía cerca de<br />
un año que había venido a este sitio. Trabó amistad con<br />
el administrador del central Violeta y poco a poco se fue<br />
familiarizando con todo el mundo, incluso con el sargento<br />
Pogolotti.<br />
Estaba allí en viaje de estudio. Era una especialista<br />
en cuestiones africanas, y había elegido las colonias de<br />
la comarca para estudiar, en tiempo de zafra, <strong>los</strong> ritos,<br />
supersticiones y costumbres de <strong>los</strong> haitianos. Su casa<br />
era un laboratorio sagrado. Marina, que le servía de guía,<br />
era la única persona de la localidad que había penetrado<br />
en ella.<br />
Las dos se sobresaltaron a la vista de Rosario.<br />
—El sargento está bravo —dijo Rosario—, corre a casa<br />
enseguida. Recuerda lo que te tiene dicho.<br />
La muchacha emitió un grito de sorpresa, como si despertara<br />
de un sueño. Saltó sobre sus pies y se lanzó como<br />
una flecha camino abajo. Alma quedó de pie ante Rosario.<br />
—¿Qué le pasa al sargento? Conmigo sabe que la<br />
muchacha está segura.<br />
—Yo no sé —dijo Rosario—. Pero el sargento está hoy<br />
de mal humor y le tiene dicho a la muchacha que no se<br />
quede fuera después de la puesta de sol.<br />
Bajaron, una al lado de la otra, hablando.<br />
72
—El sargento tiene a esa muchacha como una esclava<br />
—dijo la alemana.<br />
—La conoce de chiquita, de antes de morirse su padre,<br />
en aquel desgraciado incidente. La muchacha quedó<br />
huérfana y el sargento la hizo suya. Usted no debe<br />
meterse en esas cosas.<br />
—No me meto. Lo comento con usted. Marina y yo<br />
estuvimos hablando. Le contaba la historia de una<br />
muchacha panameña que conocí hace dos años en la<br />
zona del Canal. Se parecía tanto a ella…<br />
—Usted no debe hacerle historias a la muchacha. Se<br />
cree cuanto le dicen y ya una vez intentó irse detrás de<br />
un vendedor que pasó por aquí. Gracias a mí no se enteró<br />
el sargento.<br />
—Marina es muy curiosa, eso es todo. Es un ángel de<br />
ingenuidad. Nunca ha salido de este pueblo, y le encanta<br />
que le hable de otros mundos.<br />
—Sí. Y apostaría que le pregunta cómo son <strong>los</strong> hombres,<br />
y si hay magias para cazar<strong>los</strong>. Por eso se arrima a<br />
usted. Cree que usted, con lo que sabe, lo puede conseguir<br />
todo con brujería. ¡Apártela de usted y no le meta<br />
misterios en la cabeza! Ella es muy alocada y le va a<br />
causar un disgusto. Usted no conoce al sargento. La<br />
quiere con delirio, pero sería capaz de cualquier cosa si<br />
se le resbalara.<br />
III<br />
Alma Karlin se metió en su choza y se cerró por dentro.<br />
Era una casa de madera. Todas las que seguían a<br />
continuación eran de madera y estaban habitadas por<br />
chinos. Alma encendió la luz brillante y se sentó a leer.<br />
Todos <strong>los</strong> adornos de las paredes eran idolil<strong>los</strong>, amuletos,<br />
instrumentos de música primitivos, plumas de<br />
aves extrañas, estampas negras y objetos rituales africanos.<br />
Al final de la calle empezaba el batey. A la espalda<br />
comenzaban <strong>los</strong> cañaverales. Un rato después<br />
73
comenzó a sonar un tambor, y a poco se oyó al final de<br />
la calle un rasgueo de tres y una décima tendida. Alma<br />
levantó <strong>los</strong> ojos, escuchó un rato y se puso a anotar las<br />
notas en un cuaderno de música.<br />
Después rasgó la envoltura sucia de un paquete y<br />
extrajo lo que parecía un revoltijo repugnante de objetos<br />
y materiales imposibles. Había una cabeza de totí,<br />
un cuero de rana seco, varias plumas, un pequeño coágulo<br />
disecado que había sido corazón de un animal pequeño,<br />
un pedazo de seda cortado en forma de senos,<br />
una aguja de coser sacos, una cajita del polvos, un pedazo<br />
de cristal. Todo aquello semejaba un amasijo de<br />
basura sacado al azar de cualquier latón.<br />
Alma desplegó con cuidado <strong>los</strong> objetos sobre la mesa.<br />
Los combinó como en un tablero de ajedrez, y se quedó<br />
pensativa, con <strong>los</strong> ojos perdidos en el vacío. Después lo<br />
guardó todo en una penca de guano, amoldada en forma<br />
de cuerno, y lo guardó en una especie de buzón<br />
adherido a las tablas del fondo. Se echó un mosquitero<br />
o velo rojo sobre la cabeza y salió al campo.<br />
Al llegar junto a la casa del sargento, Alma se detuvo<br />
a escuchar. Dentro se oía la voz dura y colérica de<br />
Pogolotti: “¡A mí con esos cuentos! ¡A mí…! ¿Tú no ves<br />
que yo conozco a mi gente?”. Luego se oyó como un<br />
lloriqueo de Marina seguido de palabras acariciadoras:<br />
“¡Mi viejo! No me regañes más, mi padre. ¡No lo haré<br />
más! ¡Tú sabes que yo te quiero!”.<br />
Alma abrió <strong>los</strong> ojos hacia la luna que asomaba, rota y<br />
fantasmal, por encima del cerro. En el barracón lejano,<br />
la voz de <strong>los</strong> tambores se había multiplicado y sonaba<br />
varia, misteriosa y perdida como una leyenda. La alemana<br />
dio algunos pasos hacia la vera del cañaveral,<br />
plano y amarillo. Escuchó algunos momentos como<br />
arrobada, con la frente hacia el cielo. Luego se hundió<br />
en la sombra por la guardarraya.<br />
74
IV<br />
Nadie supo por de pronto de dónde venía Bebo Bermúdez,<br />
el nuevo “mayor”. Al día siguiente apareció en la casa de<br />
vivienda con guayabera. El administrador le hizo entrega<br />
de <strong>los</strong> libros y mandó que prepararan el bayo.<br />
—Este señor viene aquí recomendado de un amigo. Desde<br />
hoy es el “mayor” de la colonia —hizo la presentación al<br />
jefe de campo—. Yo tengo que ir a La Habana. Volveré a<br />
fin de semana. Mañana pueden empezar a cortar.<br />
Comenzó el corte. El administrador escribió que permanecería<br />
algunas semanas más en la capital. El joven<br />
“mayor”, o contable, se hizo simpático a la gente del batey,<br />
a <strong>los</strong> mayorales y jefes de campo. El sargento Pogolotti se<br />
dejó caer por allí, y como si no lo quisiera, se hizo presentar<br />
a él. Le apretó fuertemente la mano para hacerle<br />
sentir su autoridad. Por indirectas le hizo sentir también<br />
su desprecio por <strong>los</strong> niños lindos como él nacidos<br />
sin duda en cama blanda y educados entre papeles.<br />
Pero Bermúdez no era lo que parecía. Debajo de su<br />
fragilidad y palidez se escondía una gran experiencia y<br />
sin duda una vida de azar y de lucha. Nadie supo nada<br />
de sus antecedentes, por de pronto. Él sabía tratar a la<br />
gente y evitar choques. Así fingió admirar la hombría<br />
del sargento y nunca trató de competir con él en fuerza,<br />
jactancia, tiro de revólver ni destreza en montar a caballo.<br />
Se dejaba derrotar y parecía orgul<strong>los</strong>o de que fuera<br />
el sargento quien lo venciera. Hasta en la riña de gal<strong>los</strong><br />
presentó un animalito mostrenco para que el gallo de<br />
Pogolotti lo deshilachara.<br />
De este modo Pogolotti no tuvo inconveniente en admitir<br />
a Bermúdez como uno de sus “protegidos”, y hasta se<br />
sentía honrado con sus visitas. Tocando la guitarra, improvisando,<br />
Bermúdez no tenía rival, y el sargento admiraba<br />
su voz y sus décimas, y le cedía terreno en este<br />
campo. Bermúdez no tenía nunca frases insinuantes para<br />
las mujeres. Para él las pocas muchachas del pueblo<br />
75
eran simplemente seres neutros. Trataba a todo el mundo<br />
con franqueza, soltura y cordialidad, siempre en la<br />
medida justa, ni demasiado cerca ni demasiado lejos.<br />
Evidentemente, no quería chocar.<br />
La misma alemana, tan extraña para todo el mundo,<br />
no pareció llamarle demasiado la atención. No fue a su<br />
casa ni se interesó por sus investigaciones folklóricas.<br />
Sólo una vez o dos cruzó con ella un breve diálogo sin<br />
trascendencia. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a<br />
la oficina, a visitar el corte y <strong>los</strong> barracones. De noche<br />
jugaba una partida de dominó con el jefe de campo y se<br />
acostaba temprano.<br />
El mismo día de su ingreso en la oficina, Marina, aprovechando<br />
la ausencia de Pogolotti, se dio una vuelta por<br />
la casa y miró hacia dentro. Luego volvió a pasar por<br />
delante de la ventana, y sus ojos se encontraron con <strong>los</strong><br />
del “mayor”. Más tarde, al anochecer, cuando Bermúdez<br />
volvía de recorrer la zona de corte, se topó con ella sacando<br />
agua del pozo, al final del caserío. A Marina se le<br />
cayó el cubo al fondo y Bebo se apeó a sacárselo.<br />
V<br />
A pesar de la reprimenda del sargento, Marina volvió a<br />
ver a la alemana. La historia había quedado truncada.<br />
La alemana, que a nadie hablaba de sus experiencias,<br />
no podía menos de comunicarse con Marina. La muchacha<br />
escuchaba con <strong>los</strong> ojos muy abiertos, llenos de<br />
curiosidad, candor y asombro.<br />
Dos noches después de la llegada del “mayor”, el sargento<br />
tuvo que ir a Morón. Rosario receló una celada,<br />
pero la muchacha no pudo resistir la tentación de ir a<br />
ver a la alemana.<br />
La “mágica” estaba en casa, con la puerta y la ventana<br />
abiertas, leyendo.<br />
—Sígueme contando aquello del marino y de la muchacha<br />
panameña…Quedamos en que él no la quería,<br />
76
porque tenía sangre india, pero tú le rociaste a ella las<br />
ropas de un perfume y …<br />
—Dejemos eso, Marina. Eres muy joven. Apenas tienes<br />
veinte años. Esas cosas pueden hacer daño cuando<br />
no se tiene bastante experiencia y cultura.<br />
—Pero tú puedes hacer que una persona quiera a otra,<br />
que un hombre quiera a una mujer. ¿No es cierto? Y yo no<br />
soy tan niña. Hace más de tres años que vivo con Pogolotti.<br />
—Eso no quiere decir nada. La magia y la brujería<br />
son ciencias muy profundas. Yo llevo más de diez años<br />
estudiándolas.<br />
—Y puedes también causar la muerte a una persona<br />
en ausencia. Me lo dijiste un día.<br />
—¡No te he dicho nada de eso! Fue una broma. ¿Cómo<br />
se te ocurre…?<br />
—Por curiosidad. Yo sé que tú eres una persona que<br />
sabe más que todas las demás y que consigues lo que<br />
quieres. Yo apenas sé leer, es cierto. Pero me doy cuenta<br />
de muchas cosas. Llevo más de tres años con Pogolotti<br />
y él me ha llevado al cine algunas veces, a Morón y a<br />
Violeta. Me gusta mucho ir al cine. Quisiera verlo todos<br />
<strong>los</strong> días. Quisiera irme a vivir a La Habana, pero Pogolotti<br />
me tiene amarrada.<br />
En el hueco de la puerta apareció, cuadrado, el sargento<br />
Pogolotti. Marina hizo un ademán instintivo de<br />
esconderse detrás de la alemana, pero luego se fue suplicante<br />
hacia su hombre. El sargento la apartó con un<br />
manotazo; la cogió por un brazo y la empujó hacia la<br />
calle. Marina huyó a casa. Pogolotti blandió la fusta sobre<br />
la cabeza de la alemana.<br />
—Me parece que usted va a tener que salir de aquí a<br />
cuerazo limpio. ¿Cuántas veces le voy a decir que no<br />
quiero que me enrede a la muchacha? Si usted está<br />
loca, basta con que lo esté usted.<br />
La alemana retrocedió asustada. El sargento contuvo<br />
la ira y advirtió con más moderación:<br />
—Bueno, que sea la última vez. Si la vuelvo a ver con<br />
usted, se va a acabar caña aquí.<br />
77
La “bruja” no contestó. Trató de balbucear algunas<br />
palabras y se relegó a sí misma. Aquella noche no salió<br />
a comunicarse con <strong>los</strong> haitianos. Cerró la puerta y se<br />
inclinó sobre la mesa, gimoteando.<br />
La voz y el gesto del sargento le habían impresionado<br />
más que ningún misterio. Era una realidad demasiado<br />
clara, y sin embargo más misteriosa que todos <strong>los</strong> arcanos.<br />
Se sentía sola, pequeña, desamparada, arrojada<br />
no se sabe por qué a un país remoto, humillada por un<br />
hombre que parecía tener allí más poder que todos <strong>los</strong><br />
demás. Y aquel era un poder que emanaba de él mismo,<br />
más que de su fusta, su revólver y su uniforme.<br />
Podía matarla, pensó. Podía expulsarla ignominiosamente.<br />
Podía pegarle. Todavía por la mañana tenía Alma<br />
Karlin <strong>los</strong> ojos llorosos.<br />
VI<br />
Inquietó un poco en la colonia la tardanza del administrador.<br />
Rara vez permanecía ausente por tanto tiempo.<br />
El jefe superior de campo lo sustituía en todo menos en<br />
la mecánica de la oficina. El nuevo “mayor” no interfería<br />
sus funciones. Fuera de la oficina, auxiliaba, pero<br />
no imponía normas. Y demostraba ser capaz en muchas<br />
cosas. Los sábados salía a pagar a las cuadrillas.<br />
Todavía no se había agotado el dinero, no era preciso<br />
pagar en vales; de modo que por el momento todo marchaba<br />
sin tropiezos ni rozamientos.<br />
El primer sábado después de haber hecho <strong>los</strong> pagos,<br />
Bermúdez se fue a pie por entre <strong>los</strong> barracones, y asistió<br />
a <strong>los</strong> primeros cantos y danzas de <strong>los</strong> haitianos. Estos<br />
sacrificaron algunos gal<strong>los</strong>, llevaron aguardiente de<br />
la tienda y templaron sus tambores. Frente al principal<br />
barracón, en un cuadrilátero de tierra apisonada, se<br />
organizó la fiesta.<br />
Coincidieron aquí, como espectadores, la alemana y el<br />
sargento. Alma se había sentado detrás de la orquesta,<br />
en el suelo. La orquesta la formaban acordeón, tambor,<br />
78
cornetín, maracas, güiro, claves y guitarra. A cada lado<br />
cantaban dos haitianos viejos, vestidos de negro, con<br />
libros de misa en latín abiertos sobre las rodillas, y acompañaban<br />
las notas con movimientos de brazos. La alemana<br />
hacía una figura extraña, con su pelo blanco<br />
suelto, a la luna y al resplandor de la hoguera.<br />
Los haitianos sacaron tres o cuatro mujeres al rito-danza.<br />
La alemana permaneció impasible, sin advertir al parecer<br />
la presencia del sargento y del “mayor” que asistían<br />
a la fiesta con curiosidad y desprecio al mismo tiempo.<br />
—¿Verdad que esa mujer debe estar tocada del coco?<br />
—sonrió Bermúdez.<br />
—Sí —replicó el sargento—. Pero es inofensiva. Recibe<br />
dinero de fuera y el administrador dice que la dejen con<br />
su chifladura. Tiene la casa llena de porquerías, santos y<br />
diablitos. Cree que está descubriendo misterios de la brujería,<br />
y escribe constantemente. El caso es que <strong>los</strong> haitianos<br />
la respetan. Quizás porque les hace regalitos.<br />
Los bailadores habían acometido una especie de bembé.<br />
Bermúdez y el sargento salieron despacio, ya cansados,<br />
camino del batey. Pero a medio camino se oyeron disparos<br />
al final de la zona de caña. El sargento dijo:<br />
—Ya tenemos bronca. Voy a ver qué es lo que pasa<br />
allá. Hoy es sábado y se les ha subido el aguardiente a<br />
la cabeza. Ya están a tiros…¿De dónde les habrán venido<br />
las armas? Voy a ver…<br />
Pogolotti salió disparado en dirección al lugar de la<br />
pelea. Bebo continuó como distraído, por un atajo, hacia<br />
la casa del administrador, donde habitaba.<br />
Marina surgió como de la nada, a la vuelta del potrero.<br />
VII<br />
La muchacha se había hecho ya la encontradiza dos o<br />
tres veces antes, pero nunca de noche. Bebo advirtió<br />
que, a pesar de su descuido en el vestir, y de sus modales<br />
bruscos, era linda y agradable. Ahora se aparecía<br />
excepcionalmente arreglada. Bebo la examinó con la linterna<br />
de mano.<br />
79
—Haces mal en venir aquí. El sargento puede volver<br />
de un momento a otro.<br />
La muchacha le saltó al cuello, colgándose de él. Bebo<br />
se dejó atraer al suelo.<br />
—No vendrá —dijo Marina—. Y si viene, Rosario sabe<br />
por dónde y me avisará a tiempo. Pero no vendrá. Hoy<br />
es sábado, y cuando cobran siempre hay bronca en <strong>los</strong><br />
barracones.<br />
Se apretó contra él, hundió la cara en su pecho y se<br />
puso a gimotear.<br />
—Si tú me quisieras mucho, yo me iría contigo.<br />
—No seas loca. ¿No ves que el sargento puede enterarse<br />
de esto? ¿No te das cuenta que…?<br />
—El sargento. Siempre el sargento. ¿Es que Pogolotti<br />
es el rey de todos <strong>los</strong> hombres?<br />
—No, pero…<br />
—Sí, ya sé. Tú le tienes miedo.<br />
Bebo reaccionó rápidamente.<br />
—¡No!<br />
—¿Entonces?<br />
—Lo hago por ti. No hay que ser imprudentes.<br />
—Yo seré como tú quieras. Haré siempre lo que tú<br />
digas.<br />
Se había apretado más contra él y le ofrecía la boca.<br />
Bermúdez no pudo resistir la tentación. Lejos seguían<br />
sonando tambores. Estallaron, más nutridos, <strong>los</strong> disparos.<br />
—No vendrá —afirmó Marina triunfante—. ¡Ojalá le<br />
den un tiro!<br />
—No digas eso.<br />
—Lo digo porque te quiero. Si no existiera Pogolotti,<br />
¿qué harías conmigo?<br />
—Te querría mucho.<br />
—¿Me llevarías contigo cuando te fueras?<br />
Bermúdez tenía ahora nublada la inteligencia. No pudo<br />
advertir ningún sentido oculto en la pregunta.<br />
—Te llevaría. Eres preciosa. Me gustas mucho.<br />
80
VIII<br />
A la mañana siguiente se comentaba frente a la casa de<br />
vivienda <strong>los</strong> sucesos de la noche. El sargento Pogolotti<br />
se presentó con un brazo en cabestrillo.<br />
—Me han jorobado esos salvajes —dijo—. Parece que<br />
la bala interesó el hueso.<br />
Estaban el jefe superior de campo, <strong>los</strong> mayorales, el<br />
encargado de la tienda y el chino más rico de la localidad.<br />
Harold, el mozo de cuadra, escuchaba un poco al<br />
margen, estirando la oreja.<br />
Dos haitianos, a su vez, habían sido heridos, y llevados<br />
apresuradamente a la enfermería del central. Se<br />
desesperaba de poder salvar<strong>los</strong>.<br />
—Tengo que averiguar quién les dio <strong>los</strong> revólvers<br />
—dijo el sargento.<br />
En el curso del día se descubrió que dos revólvers<br />
Colt habían sido sustraídos del puesto de la Rural, pero<br />
nadie sabía cómo. Los haitianos sostenían que <strong>los</strong> habían<br />
hallado tirados a la puerta de un barracón, el sábado<br />
por la mañana. Nunca se llegaría a saber, a ciencia<br />
cierta, si decían verdad o mentira.<br />
Marina se mostró esta vez muy solícita con su hombre.<br />
Le cambiaba la venda, lo acariciaba todo, no quería<br />
que saliera por temor a que se le infectara la herida.<br />
Pogolotti daba muestras, por primera vez, de reblandecimiento<br />
y temor. Estaba nervioso, y Marina lo tranquilizaba.<br />
Permanecía en el portal recostado en una silla de lona.<br />
La herida había afectado a su moral. Nunca se había visto<br />
en tanto peligro. Marina estaba crecida, la veía ante sí como<br />
una gran mujer. Ella lo atendía y consolaba, con una dulzura<br />
casi maternal. Y a él le gustaba así; le agradaba<br />
ahora ser más niño, dejarse mandar y envolver por ella.<br />
Al atardecer se le ocurrió que debía ir a recibir instrucciones<br />
del médico del central. El sargento no puso<br />
inconveniente. Sólo le recomendó:<br />
—Pide el caballo y ve pronto. Antes de que se haga de<br />
noche.<br />
Marina huyó a galope.<br />
81
IX<br />
Alma Karlin estaba recogida aquella noche. Dos emociones<br />
físicas consecutivas le habían roto <strong>los</strong> nervios.<br />
Cuando en <strong>los</strong> últimos barracones se desató la pelea,<br />
ella fue allá con un jefe de cuadrillas. Vio la sangre, y la<br />
presencia del sargento. Pogolotti blandió de nuevo la<br />
fusta sobre su cabeza al tiempo que empuñaba un enorme<br />
revólver: “También aquí la bruja. Te voy a…”. Alma<br />
huyó despavorida. Aún ahora, después de veinte horas,<br />
la halló Marina temblando.<br />
—Dejé el caballo en el potrero. No fui a ver al médico<br />
—dijo Marina.<br />
Había cerrado la puerta por dentro. Las dos mujeres<br />
se acuclillaban en el suelo, al fondo de la habitación,<br />
con las caras juntas, fantasmales a la luz del gas.<br />
—No me tienes que mentir —dijo Marina—. Yo sé que<br />
tú puedes hacerlo. Tú puedes matar una persona en<br />
ausencia. Y si no, puedes darme el ungüento de que me<br />
hablaste un día. Le diré que me lo recetó el médico. Por<br />
tu bien y por el mío. Te va a botar de aquí, te echará a la<br />
Rural y a la Policía. Eso, si no se le ocurre algo peor…Que<br />
ya se le ha ocurrido. Tú no lo conoces.<br />
Alma contestaba con sorpresa en <strong>los</strong> ojos y en <strong>los</strong> gestos.<br />
—Te voy a contar lo que sé —continuó la muchacha —.<br />
Pogolotti habló hoy con el cabo Demetrio. Tú no sabes<br />
quién es Demetrio. Dicen que en alguna parte tiene un<br />
cementerio particular. Solamente aquí, mató a un hombre<br />
y a una mujer. Luego todo parece que fue accidente<br />
o que se suicidaron. No pasa del puesto… No se enteran<br />
<strong>los</strong> jueces. Pogolotti le dijo a Demetrio que “se encargara<br />
de ti”. Tú no sabes lo que eso quiere decir.<br />
Encargarse de uno es darle el pasaporte a la mejor ocasión,<br />
cuando no se puede saber quién lo hizo, cuando<br />
se puede comprometer a otro, o cuando puede aparecer<br />
como accidente. Él sabe que tú le viste disparar contra<br />
<strong>los</strong> haitianos. No te lo perdonará. Pogolotti no quiere<br />
testigos. Tienes que hacerlo, o darme el ungüento.<br />
82
Alma se replegó en sí misma. Abrió <strong>los</strong> ojos extraviados.<br />
—No. Eso es…No…Sí…Pero no hay… Falta… Falta una<br />
cosa… Un ingrediente… Falta …<br />
Marina la asedió.<br />
—Entonces mañana. Le diré que hoy no encontré al<br />
médico. Volveré mañana a esta hora. Mañana me lo<br />
darás. ¿Eh? Mañana.<br />
—No sé …No. No me atrevo. Quizás…<br />
—Sí. Tienes que atreverte. No tienes más que darme la<br />
medicina. Le entrará por la herida y nadie se dará cuenta.<br />
Dirán que fue gangrena. ¿No? Nadie lo salvará. Nadie<br />
lo salvará. Por ti y por mí. Por mí, que me tiene esclavizada,<br />
aterrorizada. Por ti, porque te va a pasar algo.<br />
Demetrio puede matarte. O acaso te prendan, y te manden<br />
a la Cabaña. ¿No has oído hablar de la Cabaña? Te<br />
tirarán por una compuerta, viva, a <strong>los</strong> tiburones.<br />
Alma hizo un gesto de temor y sobresalto.<br />
—Eso harán —continuó Marina—. Nadie te salvará,<br />
sino tú misma. Y yo. Yo puedo salvarte y salvarme a mí.<br />
Te echarán la culpa de la muerte de <strong>los</strong> haitianos, y<br />
luego te matarán y dirán que fue una venganza. Dirán<br />
que fue por brujería y ñañiguismo. No lo dudes. Yo <strong>los</strong><br />
conozco. Yo he oído lo que Pogolotti le decía a Demetrio.<br />
—Mañana.<br />
Y desapareció de un salto, dejándole el terror y el veneno<br />
en el cerebro. Alma quedó sola, con <strong>los</strong> ojos clavados,<br />
por la puerta abierta, en el cañaveral dorado y<br />
silencioso. La luz brillante se fue consumiendo, sobre el<br />
rostro lívido de la alemana.<br />
X<br />
Al día siguiente por la tarde el tren dejó al administrador<br />
en el apeadero. El administrador no fue directamente<br />
a la colonia. Antes pasó por el puesto y se hizo acompañar<br />
por la pareja a casa del sargento. Por el camino le<br />
contaron lo sucedido.<br />
—Ya me he enterado —dijo el administrador—. Ahora<br />
veremos qué pasa.<br />
83
El sargento se sentía cómodo en la silla de lona. Tendió<br />
la mano libre al administrador. Marina se inclinaba<br />
sobre su hombre, con una gran tristeza en <strong>los</strong> ojos.<br />
—Siente un dolor muy agudo —dijo ella—. Hoy iré a<br />
ver otra vez al médico.<br />
El administrador dijo de golpe a Pogolotti:<br />
—Quiero que me detengan inmediatamente al nuevo<br />
“mayor”.<br />
Se sentaba frente al sargento. Este lo miró sorprendido,<br />
pero sin moverse. Marina le sostenía dulcemente la<br />
barbilla con una mano. Ahora abrió <strong>los</strong> ojos asombrada,<br />
retiró la mano de pronto, pero reaccionó dominándose,<br />
y nadie se fijó en ella.<br />
—Antes de que él sepa que yo he llegado —añadió el<br />
administrador—. Es un individuo de cuidado, y puede<br />
espantar la mula en cuanto se huela que han encontrado<br />
el rastro de su verdadera personalidad. Tiene cuentas<br />
pendientes con la justicia. Que vayan inmediatamente<br />
a detenerlo.<br />
Marina desapareció en el interior de la casa. Interesados<br />
por el caso del “mayor”, ni Pogolotti ni el administrador<br />
prestaron atención a la muchacha. Los guardias se<br />
dirigieron al batey, por caminos diferentes. Pogolotti y<br />
el administrador permanecieron en el portal, viendo<br />
apagarse la tarde. Marina se presentó en casa de la alemana.<br />
Alma parecía no haberse movido de sitio desde la noche<br />
anterior. La puerta abierta, sus ojos fijos y perdidos<br />
por encima del cañaveral, inmóvil y absorta, con el pelo<br />
suelto, en blancas hebras revueltas, más que nunca<br />
parecía la estampa de una loca.<br />
—Te he mentido —dijo Marina arrodillándose junto a<br />
ella—. Te dije aquello por probarte. El propio Pogolotti<br />
me mandó. Yo sé que tú eres incapaz de hacerle daño a<br />
él ni a nadie. Así se lo dije. De modo que ya no tiene<br />
nada contra ti, y no te hará ningún daño. Es más bueno,<br />
84
si supieras… Ah, Pogolotti es verdaderamente un hombre<br />
encantador. Ahora que está herido me quiere más<br />
que nunca. Tú, olvida todo lo que te dije.<br />
Calló un instante. La alemana volvió de pronto a sus<br />
sentidos, como si despertara de una pesadilla.<br />
—Diablo. Eres verdaderamente un ser demoníaco.<br />
Nunca lo hubiera creído.<br />
—No. Yo no soy eso. Pogolotti me mandó. Y yo no<br />
debo desobedecerle. Pero yo te quiero a ti también. Has<br />
sido muy amable conmigo. Por eso quiero que olvides<br />
todo lo que te he dicho. Si acaso, deberías mudarte para<br />
otra parte. Pogolotti no te hará nada, lo sé. Pero aquí<br />
están pasando cosas graves. Fíjate, ahora mismo han<br />
ido a detener al nuevo “mayor”. Tan simpático como era,<br />
y ahora resulta que es un criminal. Le han ido a detener,<br />
y ya no lo veremos más.<br />
Alma Karlin se puso de pie de un salto.<br />
—Sí, ¿eh? Ahora caigo. Ahora me lo explico todo.<br />
—No…¿Qué es lo que te explicas? No… No es eso. Tú<br />
no sabes lo que pasa. Tú debes irte, y nada más. Hazme<br />
caso —añadió acariciadora—. Vete durante esta zafra.<br />
El año próximo puedes volver. Ya todo habrá pasado.<br />
Por tu bien…<br />
La alemana hizo un gesto de resignación.<br />
—Está bien. Me iré… Por mi bien.<br />
Cuando Marina volvía a la casa, aún estaba el administrador<br />
hablando con Pogolotti. A poco se sintió un<br />
golpear de cascos, y a continuación vieron un jinete que<br />
atravesaba la vía del tren a toda velocidad. Los dos se<br />
pusieron bruscamente de pie. Marina siguió anhelante<br />
al jinete con la vista. El sargento y el administrador tiraron<br />
de <strong>los</strong> revólvers, y apuntaron, pero tres segundos<br />
después el jinete se había perdido a la vuelta de una<br />
pequeña colina, desapareciendo para siempre.<br />
Carteles. La Habana, año 21, número 30, julio 28; 1940, pp. 74-77.<br />
85
86<br />
El primer almirante*<br />
Leoncio Prado llegó a Nueva York a mediados de 1876.<br />
Llevaban <strong>los</strong> cubanos andada la mayor parte de la guerra<br />
de <strong>los</strong> diez años. Ya todas las tierras del continente<br />
se habían liberado. El Perú tenía ahora un presidente<br />
de ancho espíritu y un hijo romántico y marino. Leoncio<br />
Prado era hijo del presidente electo del Perú, don Mariano<br />
Prado. Esto ya era algo, pero el joven proponía a <strong>los</strong><br />
emigrados cubanos algo que pareció un sueño de mar.<br />
El sueño no estaba mal, pero Leoncio pedía algo sólido,<br />
que <strong>los</strong> ricos cubanos no querían soltar. Se requería<br />
algún dinero; bastante dinero, en realidad.<br />
Prado el joven era un hombre ágil e inteligente. La<br />
imaginación era en él como una hélice en perpetuo movimiento,<br />
y el calor que promovía le brillaba en <strong>los</strong> ojos.<br />
Si hoy lo vieran en la calle <strong>los</strong> cineastas creerían que<br />
era George Raft. Tenía la misma estatura, el mismo perfil<br />
atrevido y acerado, <strong>los</strong> mismos movimientos de tigre.<br />
Tenía 32 años cuando visitó a Jamaica. De allí pasó a<br />
Santo Domingo, La Habana y Nueva York; habló con<br />
emigrados, fugitivos, desesperados y soñadores. En<br />
Nueva York trató a varios revolucionarios cubanos, y se<br />
enteró de lo que pasaba en la manigua. Con aquellas<br />
narraciones volvió al Perú, a continuar su carrera, pero<br />
no pudo sujetarse en aquellas aguas. Meses después,<br />
sin advertir a nadie de sus propósitos, se embarcó para<br />
Nueva York y le habló a Aldama.<br />
—Su tierra es como un molusco sin concha —le dijo—.<br />
Demasiado sensible y vulnerable, Cuba no tiene defen-<br />
* Este cuento apareció originalmente con la denominación, debajo del título, de Cuento histórico.
sas. Necesita una marina de guerra, que sea su muralla<br />
y su disparadero. Una marina de guerra, que sea a la vez<br />
marina mercante. Ustedes no ganarán esa guerra de<br />
saurios y cimarrones que están haciendo en la manigua,<br />
si no tienen una marina, y unos hombres de mar. Yo<br />
vengo a ponerme a sus órdenes para crear esa marina.<br />
Aldama se quedó con la boca abierta. Se requería dinero,<br />
y era mucho riesgo. Prado quería pelear por Cuba,<br />
pero él no era hombre de tierra. Había estudiado náutica;<br />
leyera la historia de <strong>los</strong> grandes hechos de mar, desde<br />
Temístocles a Nelson, pasando, desde luego, por<br />
Francis Drake. Los cubanos no tenían flota; habitantes<br />
de una isla, ni siquiera habían pensado en la posibilidad<br />
de una armada para ensanchar sus fronteras y asegurar<br />
su defensa en el futuro. Eran todos, paradójica y<br />
extrañamente, hombres de tierra adentro. En un mar<br />
tranquilo y blanco, en el cruce de las rutas comerciales,<br />
dominantes en un dédalo de cayos e islas menores, no<br />
pensaban en marinos. Leoncio insistió acerca de otros<br />
emigrados.<br />
—No conseguirá usted convencer<strong>los</strong>, joven —le dijo el<br />
viejo Aguilera—. Yo comparto sus planes, pero solo nada<br />
puedo hacer.<br />
Prado se retiró de casa de Aguilera pensando, irritado,<br />
pero no desalentado. Cosa extraña, se dijo; estos<br />
cubanos arriesgarían acaso algo más en tierra, pero el<br />
mar no entraba en sus cabezas, como vía de liberación.<br />
No lo entendían cuando hablaba. Nunca habían sido<br />
marinos y Cuba apenas tenía marinos entre sus revolucionarios.<br />
Al día siguiente volvió a ver a Aguilera, y le<br />
dijo a su hijo Miguel Luis:<br />
—Necesitan ustedes barcos, para ahora y para después.<br />
Yo me propongo crear una flota por el procedimiento<br />
de la bola de nieve. Denme un buque armado y<br />
les entregaré dos más. Con estos levantamos otros; al<br />
fin seremos dueños de las rutas antillanas.<br />
87
La idea era clara, sin duda. Miguel Luis juntó a varios<br />
cubanos ricos en casa de su padre en Nueva York. Prado<br />
se retiró sombrío. Cuando lo vieron salir se encogieron<br />
de hombros y sonrieron con un amargo escepticismo.<br />
Prado volvió luego a la carga individualmente, pero en<br />
vano. Pensó incluso que era peligroso insistir. La palabra<br />
piratería había comenzado a susurrarse, y levantaba<br />
viejos fantasmas en las almas. La sola idea hacía<br />
estremecer aun a <strong>los</strong> hijos de la generación de <strong>los</strong> piratas.<br />
¿Quién era aquel joven elegante que proponía tan<br />
gran disparate?<br />
Prado no esperó más. Resuelto a pesar de todo, fue a<br />
ver de nuevo al hijo de Aguilera. Algunos otros se mostraban<br />
favorables. Eran Pío Rosado y el coronel López<br />
Queralta. Prado desistió de toda ayuda material por de<br />
pronto. Esto podía venir después. Habría que demostrarles<br />
primero que el plan no era utópico. En Nueva<br />
York había conocido a un mulato manzanillero que le<br />
pareció hombre aguerrido para cualquier empresa. Este<br />
mulato, Manuel Morey, tenía experiencia marina. Prado<br />
advirtió que podía confiar en él como segundo de a<br />
bordo. Había un pequeño grupo de hombres dispuesto<br />
a correr riesgos a su lado: el médico Zaldívar, el negro<br />
reglano Zetero y otros pocos. Con el<strong>los</strong> se embarcó para<br />
Santo Domingo.<br />
Solo a Morey confió <strong>los</strong> detalles de su plan. El buen<br />
miliciano opera sobre ideas preconcebidas. Sobre el terreno<br />
y <strong>los</strong> informes concretos se vería. Había una meta,<br />
desde luego: la de apoderarse de un buen barco y sobre<br />
el hecho consumado demandar ayuda económica a <strong>los</strong><br />
emigrados.<br />
Prado había estado ya en Jamaica, Puerto Rico y Santo<br />
Domingo. En Puerto Plata dejara algunos amigos. Le<br />
agradaba andar por <strong>los</strong> muelles, conocer a <strong>los</strong> hombres<br />
de mar y tomarles el pulso. Hacía tiempo que la idea<br />
rondaba sus sueños. A su llegada le informaron que el<br />
88
vapor español Monctezuma de la travesía Puerto Rico-<br />
Habana, estaba al llegar al puerto y en las tabernas<br />
buscó algunos valientes y desocupados con que reforzar<br />
la empresa. El asalto de un buque reclamaba hombres<br />
decididos, su valor importaba sobre todas las cosas:<br />
para ideales limpios, bastaban con <strong>los</strong> que él llevaba.<br />
Un inglés (Dole) y un francés (Petit) se sumaron al grupo.<br />
Eran ya unos quince. Prado sería el jefe; Morey, el<br />
capitán; Zaldívar, médico y contador; Zetero y Defen,<br />
tenientes. Los reunió en una taberna y les dijo si estaban<br />
dispuestos a obedecerlo en todo hasta la muerte.<br />
Algunos necesitaban promesas. A otros les bastaba con<br />
saber que la empresa —fuera lo que fuese— era por la<br />
revolución cubana.<br />
Todos asistieron. El jefe se encargó de obtener pasaje<br />
para el<strong>los</strong>, bajo nombres falsos. Al llegar el Monctezuma<br />
<strong>los</strong> complotados se regaron por el puerto y bebieron con<br />
<strong>los</strong> marineros del mismo. Morey hizo amistad con el<br />
contramaestre, Juan Vigo. Este le confesó que allí, en<br />
Puerto Plata, tenía una señora que se llevaría a La Habana.<br />
Vigo había bebido demasiado. La señora le había<br />
hecho creer que huía de un marido. En trato hecho con<br />
<strong>los</strong> marineros, <strong>los</strong> conjurados se enteraron de que el<br />
buque no llevaba armas, y de que la tripulación no era<br />
gente de guerra. Prado no se disfrazó. Conservó su porte<br />
distinguido, bajo el cual se advertía una cierta dureza<br />
y decisión; no parecía tener ninguna relación con <strong>los</strong><br />
descamisados del puerto. El Monctezuma demoró cerca<br />
de una semana en Puerto Plata. Los quince pasajeros<br />
hicieron diferentes declaraciones, pero todos dijeron que<br />
tenían ocupación en Cuba. Vigo no mentía, pero sin duda<br />
lo había engañado la mujer. Esta se hacía llamar doña<br />
Eduvigis, y fue a bordo con otra señora y una niña. A<br />
Vigo le dijo que huía del marido y que en La Habana<br />
tenía dinero. Vigo pensaba desertar en La Habana y<br />
quedarse con ella. Eduvigis enseguida se puso de parte<br />
89
de <strong>los</strong> alzados a bordo: tan pronto vio a Prado puso en él<br />
unos ojos grandes y claros. La otra mujer se sumó a ella<br />
por miedo. Era mujer de un funcionario de La Habana.<br />
El asalto tuvo lugar a las doce horas de partir el buque.<br />
El capitán y <strong>los</strong> oficiales estaban comiendo en su<br />
cámara cuando Prado y sus hombres irrumpieron armados<br />
de machetes y revólvers. Dole y Petit mataron<br />
instantáneamente al capitán. El timonel quiso entonces<br />
defenderse, y Petit le abrió la cabeza de un tajo. Un<br />
camarero y un pasajero quisieron intervenir y cayeron<br />
también. Pero todo duró sólo unos minutos. El barco se<br />
detuvo. Prado mandó a encerrar a <strong>los</strong> pasajeros en sus<br />
camarotes. Luego fue uno por uno y les habló; nada les<br />
pasaría si andaban derechos. Les quitó <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, y<br />
envió a sus puestos a <strong>los</strong> maquinistas y fogoneros. Las<br />
dos señoras se arrimaron al nuevo comandante. El otro<br />
fue arrojado por la borda al anochecer. El Monctezuma<br />
estaba todavía parado, bajo las estrellas. Eduvigis fue a<br />
ver a Prado y le dijo:<br />
—Confíe usted en el contramaestre, comandante. Es<br />
amigo mío y hombre de palabra. Acabo de hablar con él.<br />
Eduvigis comenzó a mariposear en torno a Prado. La<br />
otra señora se había arrimado a Morey. Pero ninguno<br />
de el<strong>los</strong> tenía deseo de ocuparse ahora de señoras. Ellas<br />
querían ganar<strong>los</strong> con sus me<strong>los</strong>idades y obtener su protección,<br />
o acaso se valían de la coyuntura para romper<br />
viejas ligaduras. Al menos la señora de la niña; Eduvigis<br />
no tenía por qué. Prado llamó aparte a Juan Vigo:<br />
—¿Qué tienes que ver con esa mujer?<br />
—Se la he quitado a su marido.<br />
—Has hecho bien —dijo Prado.<br />
Eduvigis quiso seguir la suerte del barco. Era una<br />
señora de treinta años y porte algo hombruno. A las<br />
pocas horas del asalto, Prado mandó arrimar a la costa<br />
de Haití y envió a tierra a todos <strong>los</strong> pasajeros, en botes,<br />
menos a doña Eduvigis. Esta se vistió de hombre y despidió<br />
a su compañera desde la borda:<br />
90
—Si ves a mi marido dale recuerdos —le dijo.<br />
Era el anochecer del segundo día. Los marineros volvieron<br />
al trabajo, sin cuchil<strong>los</strong>, y el Monctezuma se puso<br />
de nuevo en marcha a dos calderas. Prado habló con<br />
Vigo de nuevo.<br />
—Toma tu cuchillo —le dijo—. Espero que te harás<br />
digno de la confianza que hemos puesto en ti. De todos<br />
modos, tus hechos dirán. Si te portas bien, serás uno<br />
de <strong>los</strong> nuestros. Desde ahora, este barco se llama Céspedes,<br />
y pertenece a la marina cubana.<br />
Vigo era un hombre jactancioso. Recorrió el barco<br />
exhibiendo el cuchillo ante sus compañeros y les dijo<br />
que se anduvieran derechos. De lo contrario, les pasaría<br />
lo que al capitán. Él era desde ahora el contramaestre<br />
del Céspedes, primera unidad de la marina cubana,<br />
bajo el mando del almirante Prado. Vigo subrayó la palabra<br />
almirante. Cuando Morey informó de la actitud de<br />
Vigo, el peruano sonrió:<br />
—Un poco exagerado eso de almirante, pero ya veremos.<br />
Todo es posible. Depende de la ayuda de <strong>los</strong> hacendados.<br />
Por de pronto, hay que ir cribando a la gente. Dole<br />
y Petit no me gustan. Mataron sin necesidad. Vamos a<br />
mandar<strong>los</strong> a Jamaica, con un encargo, al mando de Vélez.<br />
Vélez era un cubano llegado de Nueva York. El Céspedes<br />
recaló en la costa de Jamaica y envió a <strong>los</strong> tres en<br />
un bote a tierra. En tanto, Morey mandaba pintar el<br />
barco de gris, sin ningún letrero exterior. Vélez llevaba<br />
una carta para el general Aguilera, anunciándole el éxito<br />
de la empresa. Nombraba a <strong>los</strong> Aguilera agentes generales<br />
de la marina cubana. En Nueva York y en<br />
Kingston serían agentes locales Leandro Rodríguez y<br />
Tomás Collazo, respectivamente. Prado pedía con urgencia<br />
carbón de New Castle y Cardiff, un botiquín, cajas<br />
de cirugía y otras cosas. Seguidamente puso proa al<br />
sureste, en demanda de la costa de <strong>los</strong> mosquitos, en<br />
Nicaragua. Jamás se supo nada de Dole y Petit.<br />
91
Miguel Luis Aguilera estaba en Jamaica. Partió inmediatamente<br />
para Nueva York a ver a su padre, el general,<br />
pero este estaba enfermo. La prensa cubana daba<br />
ya la noticia de la captura del Monctezuma. Enarbolando<br />
la bandera de La Demajagua, el Céspedes había llegado<br />
al puerto de Trujillo, en Honduras. Los viejos fantasmas<br />
adormilados de la piratería volvieron a surgir y<br />
aleteaban sobre la costa. Salían en <strong>los</strong> sueños y en las<br />
imaginaciones. ¿Un nuevo barco pirata? A pesar de la<br />
vigilancia de Morey, auxiliado eficazmente por Vigo y<br />
doña Eduvigis, dos marineros desertaron, y Zetero, enviado<br />
a tierra con un encargo, fue detenido y preso. Los<br />
hondureños simpatizaban con la causa cubana, pero<br />
no lograban identificarla con la presencia de un barco<br />
que se decía era pirata. Prado comprendió que <strong>los</strong> vientos<br />
no le eran favorables y enseguida puso rumbo al<br />
este, en espera del auxilio que había pedido.<br />
Otra cosa ocurría en Nueva York. El patriota Rafael<br />
Quesada partió de allí con una nueva empresa. Iría a<br />
Colón y desde Colón se comunicaría con el presidente<br />
del Perú, pidiéndole auxilio para su hijo. El general Prado<br />
envió fondos a Quesada, y este fletó inmediatamente<br />
una goleta con carbón y víveres. Era el 15 de enero<br />
de 1872. ¿Dónde andaría el Céspedes?<br />
Navegando hacia el este, el vigía dio vista a una goleta<br />
que venía bordeando el cabo Camarón, dando guiñadas<br />
contra el viento. Prado mandó hacerle señales y<br />
mandó a Morey y al dominicano Defen a bordo. Era un<br />
inglés llamado Eliah Whybon que comerciaba con su<br />
velero por la costa sin itinerario fijo. Al menos eso declaró.<br />
En realidad hacía más contrabando que transporte<br />
legítimo y traficaba en mercancías robadas. Al<br />
enterarse de la empresa de Prado viró de bordo y se ofreció<br />
a guiarlo hasta una bahía segura. Supuso que a bordo<br />
del Céspedes habría géneros de valor a comprar barato.<br />
Él mismo —dijo— tenía influencia con las autoridades<br />
92
del cabo Gracias a Dios. El Céspedes siguió a la goleta<br />
y ambos fondearon a mediodía a la vista de la población.<br />
Whybon quería comprar el café que iba a bordo a<br />
bajo precio, pero Prado contestó:<br />
—Yo no tengo poder para vender nada. Ese café pertenece<br />
a la revolución cubana.<br />
Él mismo se dirigió al gobernador, coronel Bermúdez,<br />
y descargó el café en botes. Bermúdez recibió bien a Prado.<br />
Whybon se retiró a su goleta algo resentido, pero no<br />
largó velas de pronto. Los desertores habían sembrado<br />
la alarma por el continente, pero Bermúdez no hizo caso.<br />
Sólo recomendó precaución al comandante. El plan podía<br />
fracasar por falta de tiempo para recibir auxilios. El<br />
Céspedes necesitaba bases, fusiles, municiones y alguna<br />
pieza de artillería. Con esto podía apresar otros buques<br />
y formar así una flota de la revolución cubana.<br />
—Le deseo mucho éxito en su empresa —dijo Bermúdez.<br />
Prado y Morey volvieron a bordo. Prado abrió una carta<br />
sobre la mesa. Las Antillas tenían excelentes bases navales.<br />
Jamaica se prestaría. La costa sur de <strong>los</strong> Estados<br />
Unidos y la costa occidental de Centroamérica les darían<br />
la hospitalidad, si había dinero. Prado sólo pedía<br />
bases y provisiones en ellas. En el mar, sabría desenvolverse.<br />
Sabía manejar y tratar a <strong>los</strong> hombres y en<br />
muchos puertos de América había gente dispuesta a<br />
enrolarse. Pero una duda le atormentaba: ¿Soltarían su<br />
dinero <strong>los</strong> emigrados ricos?<br />
Morey pensaba que vencerían sin ayuda. Era un hombre<br />
vigoroso, de anchos hombros y puños formidables,<br />
semejante a Basilio Cueria. Jorge Raft y Basilio Cueria,<br />
de oficiales en un barco de película, darían hoy la misma<br />
estampa que Prado y Morey en el puente del Céspedes.<br />
Vigo era un puro hombre de mar, ancho, rudo y<br />
nudoso, pero con una luz húmeda y móvil en <strong>los</strong> ojos y<br />
una mueca amarga en <strong>los</strong> labios. Su Eduvigis ya no le<br />
hacía caso. Vestida de hombre, servía la mesa de Prado<br />
93
y se metía de noche en su cámara. Prado la dejaba. No<br />
tenía ni tiempo ni genio que dedicarle. El nuevo comandante<br />
descendía al cuarto de máquinas y paseaba la<br />
cubierta con un andar de tigre.<br />
Whybon largó velas al día siguiente. Llevaba una escasa<br />
tripulación de fugitivos de la justicia. Sus negocios de<br />
contrabando le permitían sostener buenas relaciones<br />
con las autoridades, que le dejaban llevar aquella tripulación<br />
de ex presidiarios y criminales, a condición de<br />
que no <strong>los</strong> dejara desembarcar nunca. De este modo<br />
Whybon no pagaba sueldo a sus hombres, que tenían<br />
la goleta Victoria por prisión, y estaban mandados por<br />
un cómitre llamado Bertoldo. Antes de partir, el inglés<br />
se enfrentó con Prado en la cubierta del Céspedes. Quería<br />
cobrar por haberle servido de práctico. Prado lo fue<br />
empujando hasta la escalera con la punta de su machete<br />
y el inglés partió con refunfuño. No sabía qué,<br />
pero haría algo.<br />
Prado casi se había olvidado de que Eduvigis era<br />
mujer. Cuando se acercaba a él, tenía siempre algo que<br />
hacer, y la apartaba con firmeza. Prado se movía siempre<br />
con rumbo e impulso ciertos. Ella lo siguió un día al<br />
pueblo y empezó a ser molesta. Prado tenía cosas que<br />
tratar con las autoridades que a ella no le importaban.<br />
Prado encargó a Morey:<br />
—Ocúpate de esa mujer. Se está poniendo pegajosa.<br />
Eduvigis quedó resentida, como el inglés, aunque por<br />
distinta causa. Morey la llevó de nuevo a bordo y le<br />
ordenó rudamente que no hiciera aspavientos:<br />
—Señora, esta es una empresa seria —le dijo.<br />
Eduvigis había presenciado la escena del inglés, cuando<br />
Prado lo empujara con el machete. Whybon había<br />
desaparecido a mediodía, pero al amanecer del siguiente<br />
estaba de vuelta. Prado y Morey, pendientes de la<br />
llegada de auxilios, no prestaron atención al inglés.<br />
Eduvigis se encerró en el camarote que le destinaron y<br />
94
durante la noche dio vueltas en el lecho como una leona<br />
enferma. A la mañana siguiente se escurrió a tierra y<br />
no volvió hasta la hora de comer. Morey se ocupaba del<br />
orden a bordo y Prado trataba de conseguir carbón a<br />
cambio de una parte del café, pero no había allí apenas<br />
nada de lo que necesitaba. Eduvigis se acercó a Vigo por<br />
la espalda. Vigo estaba solo en la cabina del timonel.<br />
—Te voy a guindar del palo mayor —le dijo él—. No te<br />
acerques a mí. ¿Ya te has hartado del comandante?<br />
—Tú no harías nada de eso. Tú eres mi hombre y yo<br />
soy tu mujer. De ahora en adelante, para siempre. Por<br />
ti lo he dejado todo. Por ti hice lo que tú no comprendes<br />
en este barco…<br />
Vigo la escuchó con desconfianza.<br />
—¿Qué otras mentiras tienes que decir?<br />
—Tengo un plan. Esta aventura acabará pronto y mal<br />
para <strong>los</strong> que la emprendieron. Yo hice que te dieran cuchillo<br />
y mando. Pero no creas que no tuve que dar nada<br />
a cambio. Escucha. He ido a hablar con el inglés. Nos<br />
llevará en su barco y nos pagará, en libras, el tesoro…<br />
Vigo no sabía a qué tesoro se refería.<br />
—Sí, un tesoro. Por lo menos veinte copas y cálices,<br />
y estuches de oro y plata. Yo sé dónde están. Puedo<br />
sacar<strong>los</strong> esta noche. Tú estarás preparado. El inglés<br />
mandará un bote a las once en punto y tú le echarás la<br />
caja. Yo estaré en tierra y ya no volveré. Tú bajarás al<br />
bote, que irá a tierra, y luego iremos a la Victoria desde<br />
tierra. No me digas que no. El inglés nos dará por lo menos<br />
500 libras. Me lo dijo. Y nos llevará a Jamaica.<br />
Dejemos a estos piratas, que pronto serán apresados.<br />
Vigo se rascó la cabeza como Víctor McLaglen. Era<br />
como Víctor McLaglen en sus papeles de marino, salvo<br />
que más pequeño. Jamás había tenido una mujer para<br />
sí solo. La voz de Eduvigis lo fascinó en realidad más<br />
que un tesoro. Creyó lo que le decía.<br />
—¿Y si nos descubren? —dudó.<br />
95
—¿Pero qué clase de hombre y de contramaestre eres<br />
tú? ¿Me habré equivocado yo? Me escapé con un hombre,<br />
no con una señorita.<br />
Vigo rió, picado. Él sabía que podía ser hombre y traicionar,<br />
pero no que fuese traicionado (no por Eduvigis,<br />
sino por el inglés). Eduvigis se hizo calor en torno a Morey<br />
y le pidió que la llevara a tierra. Los dos estaban so<strong>los</strong> en<br />
la cámara del capitán, y la rubia se ciñó al segundo.<br />
—Quiero ser tuya —le dijo— y ayudarte. Tú sabes que<br />
no quiero a Vigo. Haz lo que quieras de mí, pero ten<br />
confianza. No me tengas ahí encerrada. Pero no tengas<br />
confianza si no quieres. Yo te ayudaré de todos modos.<br />
Con el tiempo tendrás confianza en mí.<br />
Al cerrar la noche fueron a tierra. Morey regresó horas<br />
después, preocupado. Eduvigis se le había perdido.<br />
Defen acababa de recorrer el buque en busca de Vigo y<br />
no lo encontraba. Dos marineros que habían sido maltratados<br />
por Vigo, escucharon, en cubierta, las palabras<br />
que se cruzaban Defen y Morey.<br />
—Esto es extraño —dijo Defen—. ¿Tú le autorizaste a<br />
ir a tierra?<br />
—No.<br />
—Desapareció de la cámara mientras yo bajaba al cuarto<br />
de máquinas. Los marineros dicen que no lo han visto.<br />
—Ese nos ha dado la mala —comentó Morey pensativo—.<br />
Y la otra con él. Me da mala espina. Es demasiada<br />
coincidencia.<br />
Prado acababa de volver a bordo y miró a Morey con<br />
gesto de acusación.<br />
—No necesitas decirme más. Me lo figuro todo. Esos<br />
se nos han fugado, como <strong>los</strong> otros.<br />
Se retiró, silencioso, a su cámara. Prefería dejar a<br />
Morey con su conciencia. Morey volvió a tierra y rebuscó<br />
todos <strong>los</strong> lugares públicos, que eran sólo dos posadas.<br />
Nadie había visto nada. Eduvigis había salido a la<br />
calle perdiéndose al fin de una calleja oscura. El fondero<br />
96
no sabía más. Cuando Morey volvió a bordo, todo se<br />
aclaró. Rápido en el pensar como en el obrar, Prado<br />
había ido en derechura a donde estaban <strong>los</strong> objetos de<br />
oro y <strong>los</strong> había encontrado en falta. Al instante sospechó<br />
de la complicidad del inglés, y tomó un bote con dos<br />
marineros suyos armados. Pero habían pasado más de<br />
seis horas. Era ya cerca del amanecer y la Victoria se<br />
había evaporado. Nadie sabía con qué rumbo. Prado saltó<br />
a cubierta al tiempo que Morey volvía decepcionado.<br />
—A ese inglés le tengo que echar yo la mano —dijo el<br />
mulato.<br />
Vélez había partido de Gracias a Dios ocho días antes:<br />
luego, no tenía tiempo de haber cumplido su misión. Prado<br />
obtuvo víveres y un poco de carbón a cambio de café.<br />
Para ponerse al abrigo del norte, el Céspedes —enarbolando<br />
siempre bandera cubana— se mudó para la bahía<br />
Bragman, y se dispuso a esperar. Podía ser un mes o<br />
dos; pero confiaba Prado en que, dado el primer paso<br />
práctico, el propio agente Aldama “se prestaría a secundarlo,<br />
para compartir con él la gloria de <strong>los</strong> hechos que<br />
realizara”. Era esta una idea puramente militar y romántica<br />
como todas las que ardían en la cabeza del marino.<br />
En Gracias a Dios, Prado visitaba la casa del gobernador.<br />
Este mismo fue una noche a bordo y admiró el<br />
buen estado del barco.<br />
—Antes de un año tendremos cuatro como este —dijo<br />
Prado—: bien armados y con base de aprovisionamiento<br />
en puntos estratégicos. Es una idea que, por desdicha,<br />
se les ha olvidado a <strong>los</strong> revolucionarios cubanos. Cuando<br />
tengamos una buena flota, Cuba estará rodeada de<br />
una vasta zona de agua erizada de peligros y <strong>los</strong> españoles<br />
quedarán reconcentrados dentro, sin poder recibir<br />
auxilios, cogidos como ratas. Entonces habrá llegado la<br />
hora para que <strong>los</strong> militares de tierra vayan a la carga.<br />
Prado tenía las más fieras ideas y <strong>los</strong> planes más bel<strong>los</strong><br />
para el futuro. Pensaba que Cuba podía ser una<br />
97
Inglaterra del Caribe, cuando él, Prado, hubiese formado<br />
una generación de hombres de mar.<br />
—Los cubanos se están debatiendo contra lo imposible<br />
—dijo—. Son una isla y quieren ser un continente.<br />
Bermúdez escuchó con sorna, escepticismo y a la vez<br />
entusiasmo <strong>los</strong> planes del jefe de la marina cubana. A<br />
las dos semanas, un indio trajo a Bermúdez la noticia<br />
de lo que pasaba en Honduras. Se la habían dicho en la<br />
frontera. Un barco español, el Tornado, había fondeado<br />
en Trujillo, y pedía la entrega del prisionero Zetero. No<br />
se lo habían entregado, pero por toda Honduras corría<br />
la alarma. Se decía que en vez de uno, había cuatro<br />
barcos piratas en la costa, y se temía que <strong>los</strong> españoles<br />
cañonearan las poblaciones. Prado mandó poner el vapor<br />
a media caldera, para poder salir rápidamente si<br />
era necesario.<br />
El Tornado no fue a Gracias a Dios.<br />
Suponía que el Céspedes estaría escondido en alguna<br />
laguna de la Costa de <strong>los</strong> Mosquitos y se puso a<br />
barajarla. Con esto perdió tiempo. Habían pasado ya<br />
dos meses y pico de la salida de Puerto Plata y <strong>los</strong> auxilios<br />
pedidos por Vélez no llegaban. La navegación era<br />
todavía lenta y <strong>los</strong> viajes por tierra largos y embarazosos.<br />
El Céspedes no podía iniciar ninguna expedición sin<br />
haber asegurado antes sus provisiones. Las armas le<br />
importaban menos a Prado. Contaba con el abordaje en<br />
canoas, con hombres fieros y entrenados por él. Morey<br />
recorría la cubierta, a la luna, con una idea ardiente fija<br />
en la mente.<br />
—Comandante, ¿no podríamos, entretanto, ir en busca<br />
del inglés?<br />
—Olvide eso —dijo Prado—. Por el gusto de cazar al<br />
inglés y a la feliz pareja podríamos caer en las garras<br />
del Tornado. Esperemos. Aguilera no nos dejará empantanados.<br />
No. El día 15 de enero saldría de Kingston una goleta<br />
cargada de víveres y efectos en busca del Céspedes. En<br />
98
ella iba Rafael Quesada todo alborozado. El presidente<br />
del Perú enviaba aquel regalo a su bravo descendiente.<br />
Pero eso era el día 15 de enero. El día 3 del mismo mes,<br />
al amanecer, surgió delante de la bahía de Bragman el<br />
aviso español Jorge Juan. No había salida posible. Prado<br />
había tomado todas sus medidas. El Jorge Juan —él<br />
lo sabía— iba mandado por el capitán Pedro Ossa, un<br />
viejo lobo de mar. El Céspedes no tenía artillería, ni<br />
aun otras armas largas.<br />
El aviso vio segura su presa. Montaba dos cañones<br />
por banda, uno a proa y otro a popa. Era veloz, nuevo y<br />
maniobrero. Se detuvo fuera de la ensenada, al caer de<br />
la tarde, y ordenó por señales al Céspedes que se rindiera.<br />
No estaba seguro de que Prado no hubiera montado<br />
alguna pieza en cubierta. La idea estaba estudiada.<br />
Prado mandaría reunir burujones de jarcia a <strong>los</strong> costados<br />
y a proa y cubrir<strong>los</strong> con <strong>los</strong> toldos. De lejos podían<br />
parecer cañones disimulados. El Céspedes contestó que<br />
se entregaría dos horas más tarde, prometiendo que<br />
nadie saldría a bordo.<br />
—Al primer bote que se despegue, disparo —conminó<br />
el aviso.<br />
Prado mandó pasar a toda la gente al costado opuesto,<br />
invisible para el Jorge Juan, y <strong>los</strong> bajó a <strong>los</strong> botes<br />
pegados al casco. Mientras no se separaran, no podrían<br />
ver<strong>los</strong> desde el aviso. Este se acercó lentamente, con <strong>los</strong><br />
cañones enfilados.<br />
Cerrada la noche, Morey abrió las latas de petróleo.<br />
Todos <strong>los</strong> tripulantes, salvo Morey y Prado habían bajado<br />
a <strong>los</strong> botes. Morey roció de petróleo todo el barco por<br />
dentro. De pronto, una enorme llamarada de humo y<br />
fuego se elevó al cielo estrellado. A su sombra, <strong>los</strong> botes<br />
se dispersaron hacia tierra. “Pudo entonces observarse<br />
un hombre negro entre el humo y las llamas, cual genio<br />
del mal, recorriendo la cubierta, regando petróleo y aplicando<br />
fuego”, dice un documento. Era el capitán Morey.<br />
99
Prado y Morey permanecieron a bordo hasta que el<br />
fuego envolvía las entrañas enteras del buque. Entonces<br />
descendieron al último bote, y remaron hacia tierra, protegidos<br />
por el incendio. Desde la orilla, contemplaron<br />
luego con tristeza cómo el fuego iba devorando su sueño,<br />
el primer buque histórico de la marina cubana. Prado<br />
llevaba la bandera de La Demajagua bajo el brazo.<br />
Pedro Ossa probó a apagar el fuego. En vano. Dos<br />
botes suyos salieron en persecución de <strong>los</strong> “piratas”. En<br />
vano. El Céspedes era un volcán. En tierra aparecieron<br />
a la mañana siguiente doce marineros con bandera blanca.<br />
Eran antiguos tripulantes del Monctezuma. Otros<br />
siete, que habían huido a la manigua, vinieron más tarde.<br />
¿Por qué habían huido?, les preguntó Pedro Ossa.<br />
No sabían. Todos temblaban de miedo, y se consultaban<br />
con <strong>los</strong> ojos de hablar.<br />
Prado y Morey se ocultaban en Gracias a Dios. Los<br />
demás hombres de su tripulación emprendieron una<br />
marcha a pie por la costa de <strong>los</strong> Mosquitos, en demanda<br />
de tierra civilizada. Pero esta es otra historia —una<br />
historia plagada de mosquitos, jejenes, mangles, indios<br />
y flechas que brotaban de la manigua. Todavía Prado<br />
confiaba en que Aguilera y Quesada habrían hecho algo.<br />
—Ahora sí podríamos ir en busca del inglés —dijo<br />
Morey.<br />
—Olvídate de eso. Más se ha perdido con el Céspedes.<br />
—¿Qué piensas hacer ahora?<br />
Los dos estaban en una cabaña de las afueras, que<br />
les había destinado el gobernador. Los españoles reclamaron<br />
a Nicaragua, pero en vano. El Jorge Juan amenazó<br />
con bombardear la población, pero se retiró a <strong>los</strong><br />
dos días sin ejecutar la amenaza. Bermúdez fue a ver a<br />
<strong>los</strong> refugiados.<br />
—Señores, ahí está su café. Pero les ruego que no<br />
salgan, o que se disfracen de algo. La gente <strong>los</strong> conoce y<br />
yo no quiero complicaciones.<br />
100
—Me pregunto dónde estarán Vigo, la mujer y el inglés<br />
—dijo Morey.<br />
Prado y Morey siguieron ocultos durante dos semanas.<br />
—Todavía confío en que manden un barco –dijo Prado.<br />
—¿Piensas aún continuar la empresa?<br />
—No de este modo. No hasta que haya convencido a<br />
esos ricachos de que conviene organizar en forma una<br />
Marina. Pero Aguilera tiene que haber hecho algo.<br />
Una india joven <strong>los</strong> atendía. Por primera vez Morey<br />
veía a Prado inmóvil. Pero cuando no tenía algo definitivo<br />
que hacer, el marino se quedaba en una quietud tal<br />
que parecía un ídolo. La india vino corriendo, una tarde,<br />
con una carta del gobernador. Un velero de tres pa<strong>los</strong><br />
había asomado al horizonte a la puesta del sol. Morey<br />
se puso en pie, muscu<strong>los</strong>o y monumental, mientras Prado<br />
leía la carta sentado en el suelo.<br />
—Ese debe ser el inglés —dijo Morey.<br />
Miraba por la ventana, hacia el mar oscurecido, como<br />
queriendo penetrar la sombra con sus ojos negros. Prado<br />
se puso en pie de un salto.<br />
—¡Es Aguilera!<br />
Era Quesada. Aguilera seguía enfermo. A bordo venía<br />
su hijo Miguel Luis. Prado y Morey fueron a reunirse<br />
con el<strong>los</strong>. Quesada traía una tripulación de negros<br />
jamaiquinos y navegaba con bandera inglesa. El Céspedes<br />
se había apagado hacía tiempo. Todavía sobresalía<br />
del agua un trozo de proa carbonizada. Quesada se dio<br />
cuenta al punto de que era el Céspedes.<br />
—No necesitas contarme nada —le dijo a Prado—. Mala<br />
suerte.<br />
Estaban juntos en cubierta. Los cuatro se quedaron<br />
callados. Apenas se veían unos a otros. Miguel Luis rompió<br />
el silencio.<br />
—¿Qué hacemos ahora?<br />
—Por de pronto, carga el café —repuso Prado—. Luego<br />
ya veremos.<br />
101
No había salido aún la luna. Los cuatro se sentaron<br />
sobre la jarcia viendo surgir el disco morado sobre el<br />
horizonte del mar. El puerto estaba vacío. Bermúdez<br />
ignoraba completamente a dónde había ido la goleta del<br />
inglés.<br />
—Me gustaría poner <strong>los</strong> pies en ella —dijo Morey—.<br />
Le iba a calentar el vientre, como al Monctezuma.<br />
—Tú estás obsesionado —dijo Prado—. Deja ya al inglés.<br />
Ya se topará con alguna racha maligna.<br />
Cargaron el café y pusieron rumbo a Jamaica. La goleta<br />
fletada por Quesada tenía también matrícula de<br />
Kingston. Podían navegar sin peligro. Una hora después,<br />
advirtieron al norte un penacho de humo, y a poco se<br />
recortó en el horizonte la silueta de un barco de tres<br />
pa<strong>los</strong>. La visibilidad era buena, pero venía lejano.<br />
—Es el Isabel la Católica —supuso Aguilera—. Uno de<br />
<strong>los</strong> tres mastines que salieron en busca del Monctezuma.<br />
—Llega a tiempo —dijo Prado, con burla y amargura.<br />
Largaron todas las velas. El viento soplaba fresquito,<br />
sin mucha fuerza, pero con sus geme<strong>los</strong> el Isabel debió<br />
de ver la bandera inglesa a popa. El Isabel iba a Gracias<br />
a Dios a reclamar el café.<br />
—Es lo único que nos llevamos —dijo Prado—. Si en<br />
vez de café fuera carbón, a estas horas no estaría hundido<br />
el Céspedes.<br />
De pie en el puente, Prado parecía una estatua, un<br />
hombre que soñara de pie. Eso era, en realidad: un hombre<br />
que soñaba de pie. Todos habían abandonado, por<br />
de pronto, la idea de continuar la empresa. Los ricos<br />
emigrados les habían augurado un fracaso, y el fracaso<br />
había venido porque las condiciones previas del plan<br />
no se habían cumplido.<br />
—No se puede ya navegar sin carbón —dijo Prado—.<br />
¡Ah quién pudiera convertir gaviotas en carbón!<br />
—¿Qué?<br />
Morey se volvió sorprendido.<br />
—¿De qué estás hablando? ¿Sueñas o deliras?<br />
102
—Las gaviotas —repitió Prado—. Mira allá lejos. Una<br />
enorme bandada de ellas navega hacia el noroeste. ¿Qué<br />
habrá ahí? Estamos cerca del banco de la Serranilla.<br />
Morey volvió la vista hacia el lugar indicado, por la<br />
amura de estribor. En efecto, bandadas de gaviotas volaban<br />
a concentrarse en las proximidades del banco.<br />
Prado, como iluminado por alguna sospecha, mandó<br />
virar de bordo y poner proa más al norte. La línea que<br />
seguían desde Gracias a Dios era oeste-noroeste-norte.<br />
—¿Qué piensas tú? —preguntó Morey intrigado.<br />
—Nada —dijo Prado—. Algún naufragio tal vez. Esas<br />
aves buscan carnada. No se ve nada sobre el agua.<br />
Pero sus sospechas eran otras. Prado no decía nunca<br />
lo que en su cabeza no formaba un pensamiento claro.<br />
Mientras era nebu<strong>los</strong>a, niebla con lengüeta de fuego,<br />
rumiaba y callaba. Luego daba el salto —aquel salto de<br />
tigre a que lo impelían sus ideas— y nada lo detenía<br />
hasta que triunfaba o fracasaba. Pero el fracaso, aunque<br />
leve, mataba el plan original, y lo abandonaba como<br />
un cadáver flotando en el agua. Así le ocurría ahora.<br />
Otros planes nacerían en su cabeza y, a la vez, en su<br />
corazón, pero aquel<strong>los</strong> de formar una flota corsaria cubana<br />
estaban definitivamente abandonados.<br />
—Ven aquí —dijo de pronto.<br />
Morey tomó <strong>los</strong> prismáticos que le ofrecía Prado. La<br />
goleta, cargando las velas, se fue aproximando con cuidado<br />
por aquellas aguas poco profundas. De golpe dio<br />
la orden:<br />
—¡Arríen!<br />
Las velas se descolgaron rápidamente a cubierta, y la<br />
goleta, aminorando el impulso, quedó balanceándose<br />
sobre un mar quieto, con ligera espumación sobre <strong>los</strong><br />
bancos y bajos. Morey, pegado a <strong>los</strong> prismáticos contemplaba<br />
algo con intensa afición. Durante más de una<br />
hora había permanecido fijo, con <strong>los</strong> ojos de cristal clavados<br />
en un punto aún borroso en torno al cual formaban<br />
revuelo y remolino las gaviotas.<br />
103
—¿Qué has descubierto? —le preguntó Prado con malicia—.<br />
Parece que el inglés, como el diablo, pagaba mal<br />
a quien bien le sirva.<br />
—¿Crees tú que …?<br />
Con su simple vista de marino, Prado había visto más<br />
que Morey con <strong>los</strong> prismáticos.<br />
—Creo lo que tú —concluyó sonriendo.<br />
Prado y Morey bajaron a un bote. No habían dicho aún<br />
nada a Quesada y Aguilera sobre la defección de Vigo y<br />
Eduvigis. Simplemente, Prado no le había dado importancia.<br />
Pero ahora algo le intrigaba verdaderamente.<br />
—Fíjate. Juntos hasta la muerte.<br />
Su tono tenía ahora algo de trágico y cruel. Encallado,<br />
con la proa hundida en una grieta del banco, había<br />
un bote viejo, abandonado. El sol se hundía entonces<br />
en el mar, alargando, sobre un fondo azul claro, unas<br />
sombras ramificadas. Derribados sobre el borde había<br />
dos cuerpos, todavía por descomponer. Uno de el<strong>los</strong> —el<br />
de Eduvigis— tenía algunas brechas abiertas en el rostro<br />
por <strong>los</strong> picotazos. Prado disparó varios tiros para<br />
ahuyentar las gaviotas, que se desparramaron alborotadas.<br />
En el rostro de Vigo había dos manchas todavía<br />
por secar. Prado se inclinó sobre el desertor, desde su<br />
bote, y le apresó la muñeca.<br />
—Vive todavía —dijo.<br />
Instintivamente, Morey desenvainó el machete, haciendo<br />
con él un floreo en el aire. Prado le contuvo el brazo.<br />
—No. Déjalo que duerma. No despertará.<br />
Luego se inclinó sobre la mujer. Llevaba todavía su<br />
traje de hombre, pero a Vigo le habían quitado el cuchillo.<br />
En el bote no había remos, ni víveres ni nada, salvo<br />
<strong>los</strong> dos cuerpos, medio hundidos en el agua que llenaba<br />
el bote. Sólo <strong>los</strong> dos cuerpos, uno muerto, y el otro,<br />
desfallecido de muerte. Además de <strong>los</strong> picotazos, ambos<br />
tenían señales de haber sido golpeados en la cabeza.<br />
En todo lo que alcanzaba la vista no se veía una vela<br />
ni un soplo de humo.<br />
104
—Déja<strong>los</strong> que descansen —repitió Prado—. Estos han<br />
terminado su viaje. Menos romántico que el nuestro, tal<br />
vez, pero más infortunado.<br />
Morey se volvió de espaldas eludiendo la vista del bote<br />
de <strong>los</strong> muertos. El propio Prado se puso a <strong>los</strong> remos y<br />
remó de nuevo hacia el Valhalla. Momentos después<br />
comenzaban a subir de nuevo las velas, y el Valhalla,<br />
bordeando el Bajo Nuevo, ponía proa al norte, en demanda<br />
de la ciudad de Kingston.<br />
Carteles. La Habana, año 22, número 22; 1º de junio, 1941, pp. 74-78.<br />
105
106<br />
La Selenita<br />
No voy a fatigar al lector con detalles accesorios. Tengo<br />
prisa de llevarlo directamente al objeto único de este<br />
cuento: la Selenita.<br />
Algunos datos previos, sin embargo, son necesarios.<br />
Como sigue:<br />
El 23 de enero del 1950 un objeto extraño, de procedencia<br />
extraplanetaria, fue a incrustarse en el flanco<br />
cavernoso de un pico de <strong>los</strong> Andes, en el hemisferio sur.<br />
Un indio argentino, Higinio Huasca, que andaba recogiendo<br />
hierbas por el borde superior de la zona de<br />
vegetación, lo vio y, al volver al pueblo comunicó, espantado,<br />
a <strong>los</strong> vecinos, su visión; y allí mismo empezó a<br />
formarse una leyenda. Para Huasca (y para nosotros)<br />
era una visita del otro mundo.<br />
Un dibujante de la ciudad de Mendoza, Pablo Serena,<br />
se hallaba entonces, por motivos de salud, en aquella<br />
parte de <strong>los</strong> Andes, y escuchó la historia de Huasca.<br />
Algunos detalles:<br />
El objeto estaba ahora empotrado en la boca de una<br />
caverna, y lo que se veía de él tenía la forma del borde<br />
superior de una popa de barco. Era de una sustancia<br />
blanco-azu<strong>los</strong>o-gris y, de noche, fulguraba como una<br />
media luna. De La Caverna (desde ahora le llamaremos<br />
así) dimanaba un sonido fino, intenso, zumbante, similar<br />
al de las aspiradoras eléctricas.<br />
De aquel lado también procedía una extraña sensación<br />
repelente, como un viento constante, sutil, que<br />
embotaba <strong>los</strong> sentidos.<br />
La segunda mañana de observación (desde otra cueva<br />
y como a un kilómetro de distancia), Serena (ya en el
“lugar de <strong>los</strong> hechos”) descubrió que La Caverna se había<br />
tragado hasta la “popa” del objeto y que no quedaba<br />
sino una gran abertura negra. No había ninguna señal<br />
de acción mecánica.<br />
Aquella noche Huasca y Serena vieron, desde su observatorio,<br />
una porción de figuras pequeñas y prietuscas,<br />
moviéndose ante la cueva, y por las rugosidades, sobre<br />
ella. No pudieron precisar exactamente su forma. Tampoco<br />
oyeron ningún sonido.<br />
La mañana siguiente la boca de La Caverna por donde<br />
había entrado la “popa” estaba cerrada en su cuarta<br />
parte. Era como si la roca misma se hubiera contraído.<br />
No había tampoco señal de ninguna acción mecánica.<br />
Esa noche Huasca y Serena oyeron <strong>los</strong> primeros sonidos.<br />
Provenían del fondo de La Caverna y sonaban como<br />
secos diálogos de coros. También se veían, remotos, en<br />
el fondo, puntitos lumínicos danzantes.<br />
Otra vez las figuras salieron al exterior, treparon por<br />
las rocas, llevando, al parecer, instrumentos de observación.<br />
Pero de nuevo, fuera, eran mudos. A veces parecían<br />
moverse en posición vertical: otras, horizontalmente.<br />
Continuaba el sutil zumbido, y aquel “soplo” tenue<br />
que se intensificaba a medida que Huasca y Serena se<br />
acercaban.<br />
La mañana siguiente, la boca de La Caverna estaba<br />
cerrada en sus tres cuartas partes, y durante todo el<br />
día no hubo señal nueva alguna. Por la noche reaparecieron<br />
las figuras prietas y chiquitas, y al moverse emitían<br />
un sonido seco, irritante, sordo, como de insectos.<br />
Parecían tener más de cuatro miembros, pero a aquella<br />
luz ningún rasgo era claramente distinguible. De una<br />
sola cosa estaban seguros Huasca y Serena: eran figuras<br />
pequeñas (como pigmeos) y se movían con maravil<strong>los</strong>a<br />
agilidad y concierto.<br />
Los puntitos lumínicos continuaron en el fondo, y la<br />
boca de La Caverna (sin duda había otras por <strong>los</strong> flancos)<br />
seguía abierta por su cuarta parte.<br />
107
Huasca y Serena volvieron al pueblo, y Serena escribió<br />
a un periodista amigo suyo, de quien tomamos <strong>los</strong><br />
datos para este resumen.<br />
Cuando <strong>los</strong> tres terrícolas (Huasca, Serena y Román)<br />
llegaron al observatorio (pasaremos por alto <strong>los</strong> trámites)<br />
era noche cerrada y hacía un frío muy intenso.<br />
Huasca hizo fuego con unas bostas y ramitas que había<br />
llevado del pueblo, y el fuego (o quizás el humo) espantó<br />
a <strong>los</strong> extraños visitantes.<br />
La mañana siguiente la boca principal de La Caverna<br />
estaba cerrada por completo, como si así lo hubiera<br />
hecho la Naturaleza millones de años antes. Ninguna<br />
huella, tampoco, de acción mecánica.<br />
El zumbido había cesado, pero esa noche, las oscuras<br />
y ágiles criaturas salieron de nuevo (Román contó<br />
unas siete) y parecían extremadamente agitadas. Se desplegaban,<br />
concertadamente, en varias direcciones y<br />
reconvergían en el mismo punto. Román prohibió volver<br />
a encender la candela.<br />
Los visitantes seguían emitiendo aquel crujir seco de<br />
insecto. Huasca creyó sentir también cierto aroma desconocido<br />
y enervante.<br />
Los tres terrícolas tomaron entonces muchas precauciones.<br />
Iban vestidos como esquimales, para resistir la<br />
temperatura de las alturas. Los primeros días Román<br />
sufrió de mareos. Vivían de raciones “K”, y carne de<br />
bote, que dejaron colocadas a interva<strong>los</strong> estratégicos sobre<br />
su ruta. También tenían un catalejo y un radio portátil,<br />
receptor y transmisor.<br />
Durante tres días y tres noches más no se produjo<br />
nada nuevo. Sólo aquel extraño zumbido en la entraña<br />
de la roca y algunos movimientos furtivos en la oscuridad,<br />
menos conspicuos que las noches primeras. Román<br />
se acercó entonces, con su anteojo, por un rodeo a uno<br />
de <strong>los</strong> flancos de La Caverna, y hacia el atardecer presenció<br />
algo que lo dejó perplejo. La roca tenía también<br />
108
por el costado una boca grande y desigual que se estaba<br />
reduciendo rápidamente. Román no vio a <strong>los</strong> que lo<br />
hacían, pero un instrumento a modo de periscopio flexible,<br />
o de trompa, salía de dentro, se ceñía a la roca y la<br />
modelaba y trabajaba como si fuera de cera. El instrumento<br />
no martillaba; le bastaba con tocarla, oprimirla,<br />
para que la dura materia cediera sin resistencia. El sonido<br />
era el mismo zumbido conocido. Román se quedó<br />
toda la noche aplastado en el pliegue de roca más próximo<br />
a aquel flanco, y otra vez vio salir a <strong>los</strong> “hombrecitos”<br />
(que en verdad parecían bastante anchos), pero <strong>los</strong> picos<br />
estaban envueltos en nubes y no había visibilidad<br />
bastante. Notó, sin embargo, que no se movían en forma<br />
continuada, sino a impulsos breves y concertados.<br />
Persistía el crujir irritante producido por sus movimientos.<br />
Román dijo que le daba dolor de dientes.<br />
Después de esto sólo quedó el eterno zumbido, más<br />
remoto. Román conjeturó que el aparato (platívolo, o lo<br />
que fuera) había sufrido alguna avería y que estaban<br />
tratando de repararlo. Por las noches montaban algún<br />
instrumento en un pico alto, con el que parecían tratar<br />
de comunicarse con el cielo. También emitieron señales<br />
lumínicas, que eran exactamente como relámpagos. Los<br />
observadores no advirtieron ninguna respuesta.<br />
Por entonces Román se estaba impacientando, y cometió<br />
el error de montar un magnavoz en la parte más próxima<br />
a La Caverna. Tan pronto como <strong>los</strong> visitantes volvieron<br />
a aparecer aquella noche, empezó a “hablarles”. El sonido<br />
de la voz humana se amplió descomunalmente en aquellas<br />
cavernosidades andinas, tanto, que Huasca dijo que<br />
había quedado momentáneamente sordo.<br />
Esto fue el espanto para <strong>los</strong> visitantes. Por otra parte,<br />
el zumbido había cesado casi por completo, lo que dio<br />
lugar a la conjetura de que habían abandonado el empeño<br />
de reparar el aparato. (Un físico danés, el doctor<br />
Pasvrai, dedujo luego que la nave, habiendo perdido<br />
109
impulso era irreparable en la Tierra. Y un sabio finlandés,<br />
el doctor Liehunter, opinó: —Los visitantes venían condicionados<br />
para guardar su secreto, si era preciso, a<br />
costa de sus vidas.)<br />
El hecho es que se produjo una intensa conmoción<br />
dentro de la roca. Todavía duró el zumbido, pero se “desinfló”<br />
(palabras de Huasca) como un globo pinchado. Al<br />
punto hubo gran alboroto de palabras (no ya diálogos<br />
corales como antes, sino una fuerte y alborotada batahola).<br />
Luego, un silencio de muerte.<br />
Fue durante ese silencio (como un rezo antes del fin<br />
total) cuando, una noche, <strong>los</strong> terrícolas (Román, Huasca,<br />
Serena) vieron La Visión.<br />
Salió por el flanco izquierdo de La Caverna, cuya boca<br />
seguía aún por modificar, y que se abría sobre un declive<br />
suave y gradual, que daba a la parte más descubierta<br />
del terreno, hacia donde la vegetación ascendía más<br />
arriba.<br />
La noche era particularmente callada y traslúcida. En<br />
las estribaciones andinas (dijo Román) se habría oído el<br />
vuelo de una mosca.<br />
Entonces La Visión se fue destacando del flanco. Primero<br />
era sólo como una zona más clara en la tiniebla.<br />
Luego se movió, hacia atrás, hasta sumergirse en la<br />
sombra más negra, en una cala del monte, que de forma<br />
circular venía a coincidir con el punto donde <strong>los</strong><br />
terrícolas estaban al acecho. La figura clara se hundió<br />
en la sombra.<br />
Los terrícolas pensaron que había sido sólo una alucinación.<br />
Minutos después, sin embargo, formas más prietas<br />
y chiquitas salieron en tropel por aquel lado. Román<br />
aprovechó para arrojarles otra andanada de palabras.<br />
Esta vez, Huasca y Serena estaban del otro lado, con<br />
otro magnavoz, y Huasca habló en el dialecto de su tribu.<br />
Los “hombrecitos”se retiraron atropelladamente.<br />
Román percibió luego un gran estruendo dentro. Parecían<br />
palabras (y era como llaves de agua cuando em-<br />
110
pieza a irse o a venir el agua) mezcladas con choques<br />
metálicos.<br />
Román vio aparecer, unos quinientos metros más abajo,<br />
la “sombra blanca”. Dejó el magnavoz, montó su pistola,<br />
y salió en su persecución. Los separaba una hondonada,<br />
pero esta se cerraba en un punto más bajo, donde se adelantaba<br />
otro saliente de roca. La Visión llegó primero.<br />
Ahora era perfectamente visible. El color de la roca era<br />
más blanco en esta parte y daba claridad bastante. Román<br />
llegó a tiempo de verla de pie, en un rellano de roca, a<br />
unos cien metros de distancia.<br />
Huasca y Serena seguían voceando arriba. A las voces<br />
añadieron señales lumínicas, con linternas de mano.<br />
Luego, Huasca encendió dos fogatas al aire libre y puso<br />
a todo volumen su receptor de batería, captando, en<br />
varios idiomas, La Voz de América.<br />
El estruendo dentro de La Caverna se tornó entonces<br />
más grande. Era ya como varios motores eléctricos gigantescos<br />
y desafinados. Una luz intensa manaba por<br />
todas las grietas. Era de un blanco azu<strong>los</strong>o, pero tan<br />
fuerte que Huasca y Serena tuvieron que cerrar <strong>los</strong> ojos.<br />
Luego no se atrevieron a volver a mirarla. El fluido repelente<br />
<strong>los</strong> arrojó varias docenas de metros hacia abajo.<br />
Serena descendió dando tumbos.<br />
Ni Huasca ni Serena vieron por segunda vez la Visión<br />
Blanca. Román la vio ahora como una imagen de luz<br />
fatua, una luz como de luna algo opacada. No se movía<br />
de sitio, pero parecía ejecutar contorsiones u ondulaciones<br />
con todo su cuerpo. Toda ella parecía envuelta<br />
en un aura.<br />
Huasca y Serena volvieron a su observatorio, la cueva<br />
pequeña, y empezaron a buscar a Román, llamándolo<br />
a gritos.<br />
Por entonces el zumbido en La Caverna de las sombras<br />
chiquitas se había hecho tan intenso que Román,<br />
a más de medio kilómetro de distancia, pudo oírla.<br />
111
La Visión la oyó también, y eso agitó aún más su cuerpo,<br />
en una forma de danza inmóvil. Román se había<br />
acercado. Estaba a unos cincuenta metros de ella. Ella<br />
giró en varias direcciones, se paró, alzó <strong>los</strong> brazos, emitió<br />
un sonido ululante y plañidero.<br />
Román podía distinguir ya, aunque vagamente, la forma.<br />
Era la de una “mujer” —en cierto sentido. Era algo<br />
más alta que nuestras mujeres, y con detalles extraños.<br />
No estaba vestida. Tampoco desnuda.<br />
Algo como dos abanicos, o alitas, u orejeras, partían<br />
de la parte posterior del cuello, y se adelantaban paralelamente<br />
a sus mejillas. Algo como breve delantal cubría<br />
su región pélvica. Y cuando giró, Román creyó<br />
distinguir como un faldón de frac, o más bien doble ala<br />
plegada que le bajaba hasta cerca de las corvas. Pero<br />
esto no era ropa. Y sobre la cabeza se distinguía una<br />
rosa o corona de cabello ensortijado que parecía claro.<br />
El rostro y todo el cuerpo (incluyendo las “alas”) eran de<br />
un color de oro oscuro, de un oro viejo.<br />
Esta fue la primera impresión de Lucas Román, a cincuenta<br />
metros. Ella repitió aquel sonido ululante y plañidero,<br />
se viró, y señaló con ambos brazos, agitándo<strong>los</strong><br />
violentamente hacia arriba, hacia La Caverna. Entonces<br />
su cuerpo empezó a agitarse, más frenéticamente,<br />
en aquella danza inmóvil. Pero a la vez parecía a punto<br />
de desplomarse.<br />
Huasca y Serena venían ahora monte abajo, huyendo<br />
a la extraña y callada y cada vez más intensa presión<br />
en La Caverna. Román contestó a sus voces.<br />
Instintivamente Román hizo ademán de sujetar a La<br />
Visión antes de que se cayera, pero ella dio un grito<br />
más grande que (por el gesto) pareció de terror. Esta<br />
reacción le impidió desplomarse, pero volvió a agitar <strong>los</strong><br />
brazos y el cuerpo todo a la vez hacia La Caverna y<br />
retrocedió monte abajo. Luego se desplomo y descendió<br />
dando tumbos. Román se precipitó detrás de ella.<br />
112
Huasca y Serena habían visto a Román y lo siguieron.<br />
Este perdió de vista La Visión. El suelo era áspero<br />
y algo más abajo se abría un pequeño abismo. Pero antes<br />
había varias repisas o rellanos y aun cuevas pequeñas,<br />
que habían observado al subir.<br />
Los tres terrícolas buscaron por espacio de una hora<br />
antes de encontrarla. En tanto, aquel zumbido infernal<br />
parecía perseguir<strong>los</strong>. Huasca creyó también que <strong>los</strong> seguían<br />
<strong>los</strong> Visitantes, pero esto era ilusión. Ninguno volvió<br />
a salir de La Caverna.<br />
La Visión había rodado casi hasta el borde mismo del<br />
abismo. La detuvo un muro de roca. Justamente allí se<br />
abría una boca de cueva y, de rebote, descendió por<br />
ella. Al fin fue a dar a un nicho profundo, al que Román,<br />
con su linterna de mano, llegó con dificultad. Pero de<br />
allí partía un pasillo llano y recto que salía a un plano<br />
más bajo. Ella no había perdido completamente el sentido.<br />
Se arrastró por allí, hasta salir a una especie de<br />
terraza cubierta donde entraba la luz. Allí se plegó contra<br />
el muro, y al ver acercarse a Román emitió otro grito<br />
que parecía de miedo. Román se detuvo a distancia, le<br />
hizo señas con <strong>los</strong> brazos como para decir que no le<br />
tuviera miedo. Pero ella volvió a gritar y agitar <strong>los</strong> brazos<br />
hacia arriba (hacia La Caverna) y a danzar con todo<br />
el cuerpo sin mover <strong>los</strong> pies, como Elba Huara. Pero<br />
como si tuviera un tambor tocando en la entraña.<br />
Esto, Román creyó entenderlo, aunque no explicarlo.<br />
Ella venía huyendo. Venía aterrada. ¿Por qué?<br />
Por otro lado ¿qué relación podía tener esta hermosa<br />
visión con las sombritas prietas vistas en La Caverna?<br />
Román no había tenido tiempo de pensar más cuando<br />
llegaron Huasca y Serena. Al ver<strong>los</strong> La Visión hizo<br />
un nuevo ademán de huir cuesta abajo, pero no llegó<br />
muy lejos. Paró en otro remanso y se quedó como plegada<br />
(todo su cuerpo parecía plegarse) y jadeando silenciosamente.<br />
Todavía seguía agitando <strong>los</strong> brazos hacia<br />
113
arriba, hacia La Caverna, en gestos que parecían de<br />
espanto.<br />
El lugar donde estaba tenía como un dosel que lo protegía<br />
del lado de La Caverna. Los tres terrícolas habían<br />
entrado bajo aquel techo, y estaban a unos veinte o treinta<br />
metros de ELLA cuando sintieron un hondo y extraño<br />
retemblor. Pareció exp<strong>los</strong>ión inmensa, lejana y profunda,<br />
pero no sintieron más que la vibración, y como el<br />
lejano hueco de un trueno. Pero al instante una fantástica<br />
luminosidad cubrió <strong>los</strong> Andes. Demoró como un<br />
minuto. Cuando se hubo apagado, una lluvia de piedras<br />
azotó la tierra. Los tres terrícolas continuaron agachados,<br />
donde estaban, hasta que hubo pasado. Duró<br />
unos cinco minutos. Ella continuó plegada contra el<br />
muro, sin moverse. Por entonces había empezado a<br />
amanecer.<br />
Huasca fue entonces despachado a ver lo ocurrido.<br />
Viéndolo partir, ELLA empezó a emitir una variada serie<br />
de sonidos, acompañados de gestos de manos (pero NO<br />
de cabeza), como <strong>los</strong> de <strong>los</strong> mudos. A veces eran como<br />
gorjeos, otras, como gritos de dolor agudo (pero su voz<br />
no era aguda), otras, como una rica variedad de<br />
modulaciones musicales abstractas. Su voz era fuerte,<br />
sonora, muy variada y extrañamente armoniosa. Detrás<br />
de cada “palabra” dejaba una resonancia lánguida,<br />
y como suplicante .<br />
Román creyó entender que la visión aconsejaba a<br />
Huasca que no fuera arriba, al lugar de la exp<strong>los</strong>ión: que<br />
advertía de algún peligro. Entonces Román mandó al indio<br />
por una ruta divergente hacia el pico. El indio volvió<br />
al caer de la tarde todo asombrado. El pico donde había<br />
estado La Caverna se había pulverizado. Nada quedaba<br />
de él, salvo un montón de cascajo. En el aire flotaba un<br />
polvo opresor.<br />
Por entonces La Visión parecía algo sosegada, pero<br />
como oprimida, y presa de horrible tortura.<br />
114
Román y Serena habían tenido tiempo de observarla<br />
bien en la luz del día. Con mucho tacto, no intentaron<br />
acercársele a menos de cinco metros. A veces ella se<br />
plegaba y encogía contra el muro de roca, como un erizo.<br />
Otras se ponía de pie, daba unos pasos, se volvía a<br />
derecha e izquierda, como un maniquí; movía mucho<br />
las manos y <strong>los</strong> brazos, hacía girar <strong>los</strong> ojos, y un poco la<br />
cabeza en un gesto que parecía de desesperación; miraba<br />
al cielo.<br />
Los terrícolas abrieron unas latas de conservas y<br />
empezaron a comer delante de ELLA. ELLA <strong>los</strong> miró con<br />
asombrada atención, señaló con la mano hacia arriba<br />
(a la desaparecida Caverna) e hizo una serie de gestos<br />
extraños, pero que Román interpretó como que Los Otros<br />
(<strong>los</strong> visitantes) no comían así. Román echó una lata de<br />
carne hacía Ella, pero Ella la miró y se echó para atrás,<br />
en un gesto de repulsión. Después tomaron agua de<br />
una cantimplora. Ella se echó un poco adelante, pero<br />
cuando se la ofrecieron tampoco se atrevió a tocarla.<br />
Seguidamente encendieron fuego. Ella pareció alegrarse.<br />
No tuvo miedo. Lo miró muy fijamente, y volvió a<br />
hacer señas hacia arriba, Román creyó entender que<br />
<strong>los</strong> visitantes no tenían fuego. Sin duda habían dejado<br />
muy atrás la Era del Fuego. En cambio, ella y <strong>los</strong> Suyos<br />
(quienes quiera que fueran) no. Ella no era, pues, de la<br />
misma “raza” ni del mismo “mundo”que <strong>los</strong> visitantes.<br />
Ella había sido, quizás, secuestrada. Tal vez la habrían<br />
recogido en su viaje.<br />
Esa noche apareció especialmente despejada y la luna,<br />
casi llena, se había levantado frente a la cavidad de<br />
roca donde estaban. Ella se puso de pie, extendió las<br />
“orejeras”, o toca membranosa, a lo largo de las mejillas;<br />
extendió el brazo hacia la luna y se quedó contemplándola,<br />
en una actitud como suplicante. En tanto,<br />
emitía algo así como un canto o rezo tristísimo.<br />
Todo el día Serena le había estado haciendo dibujos.<br />
Luego se <strong>los</strong> mostraba. Ella parecía en extremo<br />
115
interesada. Los dos (Román y Serena) se quitaron sus<br />
trajes esquimales, y se mostraron en pantalón y jacket<br />
de cuero. También le enseñaron partes de sus cuerpos.<br />
Ella parecía fascinada.<br />
De cuerpo, la Selenita (llamémosla ya de este modo)<br />
era comparable a la más alta glamazona americana, pero<br />
no era un gigante descomunal. Su cuerpo era en extremo<br />
fluido y armonioso, con curvas firmes, majestuosas.<br />
Una de las cosas que primero impresionó a <strong>los</strong><br />
terrícolas fueron sus ojos. Eran grandes, con pestañas<br />
(aunque las cejas eran muy difusas) y cambiaban de<br />
color con la luz. Por la mañana eran verdes; a mediodía,<br />
azules, y de noche resplandecían con color de luna.<br />
Los rasgos que la distinguían más claramente de <strong>los</strong><br />
terrícolas eran aquellas “alas” u orejeras, que le salían<br />
de la parte posterior del cuello, se plegaban sobre <strong>los</strong><br />
hombros como hermosas charreteras, se extendían a<br />
<strong>los</strong> lados, ceñidas al rostro, como toca de teresiana, o<br />
se cerraban por delante cubriéndole toda la cara. Encima<br />
se formaba la rosa cresposa de su cabello (que era<br />
dorado prieto); y aquella otra insinuación de alas plegadas<br />
que le cubría las grupa hasta la corvas. En realidad,<br />
estas eran parte de su piel (quizás residuos), de la<br />
que no se separaban. Cerraban, a tope, a comienzo de<br />
<strong>los</strong> mus<strong>los</strong>. Su grupa era alta, firme, redonda y bellamente<br />
fluida. Los pies tenían una espesa cal<strong>los</strong>idad en<br />
las plantas.<br />
Menos obvio, pero más importante, era otro rasgo. La<br />
MUJER no se movía rígidamente como nosotros, con articulaciones<br />
de bisagra y su cuerpo no parecía compartimentado<br />
como el nuestro. En efecto, se diría hecha de<br />
una infinita cantidad de finísimas, firmes y flexibles<br />
mallas, íntimamente relacionadas. El color de la piel<br />
era de oro viejo. Sus labios eran gruesos casi como <strong>los</strong><br />
de las negras, y <strong>los</strong> dientes, aunque marcados, parecían<br />
todos de una sola pieza. Eran más blancos que <strong>los</strong><br />
nuestros.<br />
116
Mientras Serena dibujaba, Román trataba de comunicarse<br />
con ella. Una vez se pinchó una mano y se sacó<br />
sangre. Ella lo miró fascinada. Román ideo la manera<br />
de enseñarle a decir Sí y No con la cabeza. Le ofrecía un<br />
objeto a Serena; si esta no lo aceptaba, decía NO con la<br />
cabeza. Si lo aceptaba, decía SÍ. La Selenita lo aprendió<br />
prontamente.<br />
Otra cosa extrañaba al verla: no sonreía. Al menos, el<br />
mostrar <strong>los</strong> dientes (lo que hacía a veces) no parecía<br />
indicación de alegría. Más bien de dolor.<br />
Al aparecer la luna Román señaló hacia la Selenita y<br />
luego hacia la luna. Ella (la Selenita) dijo SÍ con la cabeza.<br />
Román señalo hacia La Caverna desaparecida y luego<br />
hacia la luna. La Selenita movió negativamente la<br />
cabeza. Se agachó un poco, puso la mano a la altura de<br />
<strong>los</strong> senos (eran senos rectos y firmes, pero menos separados<br />
entre sí que <strong>los</strong> de nuestras mujeres) y señaló<br />
hacia La Caverna. A continuación señaló hacia el cielo,<br />
lejos de donde se veía la luna.<br />
Esto convenció a Román y Serena de que <strong>los</strong> desaparecidos<br />
Visitantes venían de otro planeta y que, de camino<br />
hacia la tierra, pasando por la luna, habían<br />
recogido a esta Selenita, que ahora se hallaba sola y<br />
varada en nuestro mundo.<br />
Los visitantes, evidentemente, habían volado con su<br />
nave antes que dejarse prender. Posiblemente estuvieran<br />
perplejos. Habían logrado salvar varias fronteras<br />
espaciales, y poseían adelantos milagrosos para nosotros,<br />
pero no entendían nuestro mundo, y les espantaba.<br />
Por miedo (si no por condicionamiento a guardar su<br />
secreto) se habían pulverizado. La Selenita, descubriendo<br />
sus intenciones (sin duda había logrado alguna forma<br />
de inteligencia con el<strong>los</strong>) había escapado. Y ahora había<br />
caído en poder de otros seres extraños.<br />
Ahora bien, Román estaba confundido. No creía que<br />
hubiera vida en la luna.<br />
117
Esa noche no durmió nadie. Tampoco la Selenita. (Luego<br />
vieron que no dormía nunca en nuestro sentido del<br />
término.) Reposaba, plegada (no sentada, en bisagra,<br />
como nosotros, sino plegada) y nada más. El sueño era<br />
en ella sólo una fase menos intensa y activa que la vigilia.<br />
Pero, la vigilia era, al menos aquí en la Tierra, en<br />
ella, más somnolente que la nuestra.<br />
La piel de la Selenita, aunque aparentemente muy<br />
espesa, era de una tersura de diamante buido, y la<br />
vel<strong>los</strong>idad pélvica, muy copiosa, empezaba más arriba<br />
que la nuestra: en verdad, al pie mismo de <strong>los</strong> senos.<br />
Pero empezaba en una finísima pelusilla, o plumoncillo<br />
blanco, y se iba espesando hacia abajo, cambiando gradualmente<br />
de color, hasta alcanzar un rojo de fuego.<br />
Desde luego, la Selenita respiraba, pero no a sorbos<br />
como nosotros, sino con palpitaciones de seno. Con frecuencia<br />
el aire (aún a esta altura) parecía excesivo para<br />
ella, y se cubría la nariz (recta y firme) con la mano.<br />
También con frecuencia se cubría todo el rostro con “las<br />
alitas”, que eran de una fina membrana algo más pálida<br />
que la piel. Igual <strong>los</strong> “faldones” o alas calipígeas, que<br />
más bien simulaban un tatuaje en relieve.<br />
Señalando a la luna, Román cogió una piedra que<br />
parecía una esponja petrificada y se la mostró. Luego<br />
cogió unas ramitas y se las puso, y se las quitó. Apuntó<br />
a la Selenita y movió negativamente la cabeza. Ella entendió.<br />
Román tiró la piedra, poniéndola a su alcance.<br />
Ella la cogió, le puso las ramitas por un lado y por dentro,<br />
señalando entonces a la luna, como si esta fuera<br />
hueca y la vegetación de una de sus caras asomara por<br />
dentro a la otra. Entonces se señaló a sí misma y tocó la<br />
parte de la piedra donde había puesto las ramitas.<br />
Román dedujo que “la otra cara” de la luna tenía vegetación<br />
y atmósfera y que aquella vegetación asomaba,<br />
por dentro, a la cara estéril, que vemos nosotros.<br />
El día siguiente volvieron a examinar, de lejos, el lugar<br />
donde habían estado <strong>los</strong> visitantes. No quedaba el<br />
118
menor rastro. Ella seguía braceando, contorsionándose<br />
y emitiendo gritos que parecían de horror cada vez que<br />
se señalaba hacia aquel lugar.<br />
Román y Serena quisieron saber más. Se abrazaron,<br />
como en el amor, y luego indicaron hacia el lugar de <strong>los</strong><br />
visitantes y hacia ella. La Selenita se estremeció toda, retrocedió<br />
con horror y dijo SÍ con la cabeza. Luego cuando<br />
Román quiso acercarse a ella, extendiendo <strong>los</strong> brazos,<br />
ella retrocedió rechazándolo con las manos desplegadas.<br />
Sus movimientos parecían ahora más lánguidos. De<br />
nuevo rechazó todo alimento. Huasca bajó al pueblo<br />
más próximo, volvió con unas bayas silvestres. La Selenita<br />
las cogió con la mano, varias veces hizo ademán de<br />
llevárselas a la boca, pero las rechazó finalmente. Por<br />
señas, Román logró que le entendiera, de algún modo,<br />
la pregunta ¿Qué comía con <strong>los</strong> visitantes? Ella señaló<br />
varias partes de su cuerpo, cogió una arista de roca y<br />
se pinchó con ella. Así pues, pensó Román, <strong>los</strong> visitantes<br />
la alimentaban por la vena (aunque no parecía tener<br />
venas como las nuestras, pues todo su cuerpo parecía<br />
un dúctil, flexible y resistente panal de células diminutas).<br />
¿Y el<strong>los</strong>? También por la vena, y por cápsulas (pues<br />
la Selenita cogió un diminuto trozo de piedra y se lo<br />
llevó a la boca, y lo escupió). En la demostración se<br />
sacó un poco de sangre de la parte interior de un muslo,<br />
pero no era sangre roja como la nuestra, sino de un<br />
color morado intenso, y más espesa.<br />
Román y Serena decidieron entonces descender con<br />
ella al pueblo más cercano. Recogieron sus cosas y le<br />
hicieron señas. Ella miró hacia abajo, y luego con la<br />
cabeza dijo NO. Miró a un pico lejos de donde habían<br />
estado <strong>los</strong> visitantes, y dijo SÍ. Se palpó toda con las<br />
manos, se retorció. Mirando hacia abajo, se estremeció.<br />
Román entendió que le atemorizaba la densidad de la<br />
atmósfera. NO, le contestó él. No podía vivir con ella (ni<br />
siquiera con ella, la Selenita) en un pico de <strong>los</strong> Andes.<br />
119
Esperaron otra noche, y decidieron llevársela de todos<br />
modos. Ahora lucía muy abatida. Empezó a emitir sonidos<br />
largos y plañideros, como arrul<strong>los</strong> de muerte. Cuando<br />
salió la luna fue hasta una alta repisa o reborde de<br />
monte y empezó a ejecutar lo que parecía una danza ritual<br />
sofrenada, con el tambor dentro. No movía <strong>los</strong> pies<br />
pero todo el cuerpo se contorsionaba y ondulaba al tiempo<br />
que emitía continuamente aquel canto tristísimo. A<br />
interva<strong>los</strong>, se plegaba en el suelo, se quedaba inmóvil,<br />
plañiendo. Se levantaba de pronto, y parecía como si fuera<br />
a arrojarse por el precipicio, pero Román lo interpretó<br />
como parte del rito a la luna, su patria perdida.<br />
No la molestaron esa noche. Los tres terrícolas dormitaron<br />
por turno (dos velando y uno durmiendo). Al amanecer,<br />
ella estaba todavía en el alto reborde de roca, al borde<br />
(luego se dieron cuenta ) de un profundo abismo, cuyas<br />
profundas laderas eran de roca vertical. Los tres se habían<br />
echado <strong>los</strong> macutos a la espalda, para el regreso, y<br />
Román y Serena llevaban al cinto pistolas parabellum.<br />
Román se puso a hacerle señas. Ella se puso de pie,<br />
miró a su alrededor, luego al cielo, luego al abismo, luego<br />
a <strong>los</strong> picos, luego otra vez a <strong>los</strong> terrícolas.<br />
Estos en su traje de esquimales y con su equipo, lucían<br />
imponentes. Serena cometió, además, la imprudencia<br />
de disparar al aire su pistola para probarla.<br />
La Selenita empezó a dar gritos más agudos y más<br />
tristes (a oídos humanos) que nunca. Varias veces se<br />
plegó en el suelo, y se levantó de un impulso, como<br />
movida por resortes. El sol, por una abertura de nube,<br />
la bañaba, le arrancaba destel<strong>los</strong> de oro. Sus “alitas” se<br />
plegaban y desplegaban impulsivamente, ocultando y<br />
revelando su rostro.<br />
Román se acercó a ella tendiéndole <strong>los</strong> brazos. Fue<br />
entonces cuando vio el abismo. Ella emitió un sonido<br />
más grande, se plegó y, al desplegarse, se disparó al<br />
aire en un arco elegante como el de una bañista al zambullirse<br />
de un altísimo trampolín.<br />
120
Un instante después estaba sobre el precipicio, todavía<br />
emitiendo aquel grito o canto o arrullo o lamento,<br />
que se fue desvaneciendo con ella hacia el abismo. A<br />
ojos de Román, fue como si se hubiera sumergido en un<br />
océano.<br />
Y ahí concluye el relato de Lucas Román. Partidas de<br />
científicos de todo el mundo están buscando ahora a la<br />
Selenita de <strong>los</strong> Andes ¡Ojalá la encuentren! Así podrá<br />
constatarse la veracidad de este relato.<br />
Bohemia. La Habana, año 34, número 18; 30 de abril, 1950, pp. 4-6 y 156.<br />
121
122<br />
Ojos de oro<br />
Dondequiera que se sentara, en la escuela, el sol, entrando<br />
por las grietas, le daba en <strong>los</strong> ojos. Estos eran<br />
amaril<strong>los</strong> y, al sol, despedían reflejos de oro. En la escuela,<br />
pues, era Ojos de oro. Fuera, por el reparto y el<br />
caserío, algunos le llamaban Chi-Chi. En su casa era<br />
Yayito. Pero cuando bajaba, con otros muchachos, al<br />
río después de la clase, <strong>los</strong> otros, más guapos y mejores<br />
nadadores, le llamaban Ojanco. Así tenía varios nombres<br />
y, quizás, varias personalidades.<br />
En la escuela progresó despacio, pero al fin, a <strong>los</strong> doce<br />
años, llegó al octavo. Para entonces, estaba escrito que<br />
podría cerrar <strong>los</strong> textos y hacer algo. ¿Qué? No estaba<br />
todavía decidido. Pero eso le ocurría a casi cuantos asistían<br />
al “Cucurucho” de la lomita, sobre el río, hacia La<br />
Habana. Otros, sin embargo, tenían condiciones. Unos<br />
eran buenos nadadores; atravesaban el río, nadaban<br />
contra la corriente hasta el cayito o a favor de ella hasta<br />
las lanchas y cruceros de la embocadura. Otros ayudaban<br />
a sus padres. Estos eran poceros, carpinteros,<br />
vianderos, galleros... hasta enterradores. Pero él no ayudaba<br />
a su Viejo a cultivar flores ni a su Vieja a hacer<br />
ramos y coronas para muertos pobres en el tinglado.<br />
Entre otras razones porque Yayito tenía un extraño respeto<br />
por <strong>los</strong> muertos. Después de la clase, algunos atravesaban<br />
también el parche de aromos, llegaban hasta<br />
el muro del cementerio, jugaban a correr sobre él y no<br />
pocas veces caían dentro, sobre las tumbas. Pero él prefería<br />
bajar al río con <strong>los</strong> bravos, quitarse la ropa, zambullirse,<br />
bucear un par de metros con gran esfuerzo y<br />
luego... exponerse a las burlas.
Más bien podía ser sobra de imaginación que falta de<br />
valor o de fuerza. No era muy robusto ni muy grande,<br />
pero tampoco patato ni enclenque. Era un niño mediano,<br />
de grandes ojos, llenos de luz, como <strong>los</strong> de su padre,<br />
el Oriental; y la tez rosada como la de su madre, la<br />
Gallega. No era torpe ni tardo, pero se distraía, y prefería<br />
siempre <strong>los</strong> alrededores de las cosas y las personas<br />
a su centro. Pero era afable, y era especialmente bien<br />
acogido en casa de Caruca, la negra, que tenía dos hijos<br />
grandes como columnas y duros como hierros.<br />
Caruca tenía también hijos menores, entre estos, Calista,<br />
dos años mayor que Yayito. Se llevaba él bastante bien<br />
con Calista; quizás porque una vez, jugando, habían<br />
llegado, por entre las cañas bravas, hasta la Cabaña<br />
del Loco, al borde de la Calera, y se habían caído, escapando,<br />
por la barranca. Juntos se habían salvado, y<br />
Calista había llegado a casa, blanca de cal, como un<br />
fantasma. Dio mucho que reír. Tanto, que <strong>los</strong> dos empezaron<br />
a sentirse fantasmas, y a jugar a <strong>los</strong> fantasmas,<br />
llegando de nuevo hasta la Cabaña del Loco, cuando estaba<br />
vacía, y regresando de noche.<br />
Pero esto no era extraño. Yayito podía hacerlo para<br />
espantar el miedo a <strong>los</strong> fantasmas. Pues si un día iba a<br />
jugar al cementerio, y se caía dentro, quizás en una<br />
tumba, se moriría de miedo. Por eso convendría entrenarse.<br />
Muchos otros hacían lo mismo. Algunos se escurrían,<br />
incluso, bajo el bajareque de la escuela, montado<br />
sobre poyos, y trataban de asustar a la maestra cuando<br />
se quedaba allí rezagada. Era muy cómica aquella<br />
maestrica. Había niñas más altas y, desde luego, más<br />
gruesas que ella. También vivía en el reparto. Le llamaban<br />
La Bijirita.<br />
Calista, en cambio, era una negrita espigada, de largas<br />
y rectas piernas, cara redonda y facciones tan finas,<br />
que parecía pintada.<br />
Se ponía <strong>los</strong> trapos más vistosos que hallaba en casa<br />
y reía con grandes dientes blancos a todas horas. Pero<br />
123
cuando se quedaba seria era más seria que nadie. No había<br />
intermedios. Su risa era estallante y su seriedad era<br />
tristeza. Y un día Yayito la encontró más triste que nunca.<br />
Pero antes pasó un año, después de la escuela. Los<br />
dos salieron casi al mismo tiempo, y no había mucho<br />
que hacer para niños como el<strong>los</strong>. Él ayudaba un poco al<br />
Viejo; y Calista hacía mandados para su Vieja. Eso era<br />
todo. Quedaba mucho tiempo. Ahora casi todo el tiempo<br />
era para juego. Había muchos niños en el barrio.<br />
Alguien le había llamado el Reparto de <strong>los</strong> Fiñes, y se<br />
decía que eso era debido a alguna hierba misteriosa<br />
que crecía arrente del suelo. La gente reía.<br />
Yayito seguía bajando al río con <strong>los</strong> otros. Tenía, como<br />
todos, amigos y enemigos; pero a diferencia de todos, <strong>los</strong><br />
suyos no eran nunca bastante amigos ni bastante enemigos.<br />
Siempre se le había creído un poco despegado.<br />
Por ejemplo, no se sentaba nunca mucho tiempo en el<br />
mismo pupitre. Cambia – cambia, le decían. La fantasía<br />
lo llevaba de aquí para allá; como una vela sin gobierno.<br />
Esto mismo lo hacía simpático. Lo era para Calista.<br />
Pero la muchacha tenía en su casa algo imponente.<br />
Eran sus hermanos grandes, que llegaban y salían siempre<br />
pareados, como encabezando invisibles columnas<br />
de guerreros. Estos hombres se agrandaban aún más<br />
en su fantasía. Esta le movía de aquí para allá y, movido<br />
por ella, seguía vías extrañas y peligrosas. Era como<br />
zambullirse en el río, trepar al borde de la calera, desafiar<br />
al loco, perderse entre las cañas bravas, asustar a<br />
la maestra, espantar las gallinas, abrir las conejeras o<br />
(para otros) equilibrarse al borde de las tumbas. Era<br />
(con Calista) una aventura. Era un secreto. Era un misterio.<br />
Era (aunque el<strong>los</strong> no lo supieran) un pecado. Los<br />
duendes guiaban; el<strong>los</strong> seguían a <strong>los</strong> duendes. Y vencido<br />
un peligro, aclarado un misterio, venían otros; tentadores,<br />
desafiantes. Así se crece. Así se lucha. Así, al<br />
fin, se vence, o se es vencido. ¡Y qué hondo, qué inmenso,<br />
es el dolor de ser vencido!<br />
124
Dos personas había en el mundo que nunca podían<br />
ser vencidas. Eran <strong>los</strong> hermanos de Calista, Santos y<br />
Leopoldo. Eran tan poderosos, que pudieran ser campeones<br />
del mundo. Y, a diferencia de la muchacha, no<br />
reían nunca. Menos mal que se pasaban el día, y parte<br />
de la noche, abajo en La Habana. Pero la fuerza muscular<br />
no lo era todo. También había que contar con la idea:<br />
lo que pensaban, decían, inventaban y maliciaban las<br />
gentes. Todo eso había que evitarlo. El<strong>los</strong> (Yayito y Calista)<br />
hacían lo posible. Con tanto celo, con tanto cuidado, en<br />
efecto, que toda otra noción o precaución se borró de sus<br />
mentes. Eso (evitar las malicias) lo dominaba todo. Fuera<br />
de eso, nada existía. Pero existió, sin embargo.<br />
Al principio, ella no se dio cuenta. Tardó mucho tiempo<br />
en admitir un cambio en sí misma. Quizás no se atreviera;<br />
era demasiado terrible. Pero en casa había una<br />
mujer, Caruca, que sabía mucho de la vida. Caruca<br />
había vivido y trabajado y visto y sufrido mucho. Su<br />
marido había muerto y ella era vieja, pero alerta. Aun<br />
así, no había podido preverlo. Los muchachos, en estos<br />
barrios, juegan todos juntos. Y después de todo, Yayito<br />
y Calista eran niños. Pero el<strong>los</strong> no querían ser niños.<br />
Estaban en la edad en que menos se quiere ser niño, en<br />
que se hace todo lo posible por dejar de ser niño.<br />
Por fin saltó la sospecha. Caruca no se lo comunicó a<br />
nadie. Se puso al acecho. Esto dio lugar a un equívoco.<br />
Yayito y Calista se sentían vigilados y pusieron todo su<br />
empeño en frustrar la vigilancia. Había que poner tiempo<br />
y disimulo, por medio. Pero esto mismo pudiera ser<br />
sospechoso, para quien estuviera avisado. Pero ¿quién<br />
podía estar avisado? Era como cuatro tornil<strong>los</strong>, uno por<br />
cada lado, entrando en su cabeza. O mejor, cuatro<br />
tuercas. Era como un alambre caliente, gusaneando por<br />
su pecho. Era un tormento. Nunca había conocido un<br />
tormento tan grande. ¡Era imposible que hubiese un<br />
tormento tan grande!<br />
125
Lo había, sin embargo. Vino una noche en que el otro<br />
parecía ya insoportable. Durante tres días Calista no<br />
había salido al camino, y el muchacho no sabía a qué<br />
atenerse. Santos y Leopoldo no habían llegado todavía<br />
y otros hermanitos de Calista andaban brincando por<br />
fuera. Era extraño que viniese la más chiquita, y no<br />
ella, a la bodega. Yayito había estado por allí, rondando,<br />
a la espera. A veces ella se desviaba por un camino<br />
que entraba en el matorral, donde él esperaba agazapado.<br />
Ella seguía de largo, informándole, de pasada de lo<br />
ocurrido. Era también un juego; tenía emoción de juego,<br />
y de guerra. Pero debía ser más fuerte que la guerra,<br />
porque a esa edad, las impresiones son más lacerantes.<br />
Nada hay tan terrible. Nada hay tan espantoso. ¡Dios<br />
mío, que no pase nada! ¡Dios mío, que nadie se entere!<br />
Yayito aguardó un rato, pero estaba impaciente y al fin<br />
decidió ir hasta la casa. Entró por detrás, del lado del<br />
monte, por un túnel de bejucos y llegó, a rastras, hasta<br />
la cerca. Alzó un poco la cabeza y miró por una brecha.<br />
Había luz dentro, en la casa. La puerta posterior estaba<br />
abierta (no tenía puerta) y una sombra danzaba locamente,<br />
desde la sala, sobre el pasillo. Yayito contuvo el<br />
aliento. Escuchó. Primero le pareció oír como un resuello.<br />
Las sombras danzaban en silencio. Por ellas no podía<br />
reconocer a nadie, pero tenían que ser de Caruca.<br />
Se arrastró a lo largo de la cerca hasta llegar, por el<br />
costado, al nivel de la ventana. Esta estaba abierta. Y ahora<br />
no sólo eran sombras. Tenían voz; tenían aliento; tenían<br />
manos. Una de esas manos sonó como una breve y furiosa<br />
ola contra una roca. Le siguió un ronquido, y dos respiraciones,<br />
una cerca de otra, jadeando. Se repitieron<br />
el chasquido y <strong>los</strong> jadeos. Luego una voz ronca y baja:<br />
—¡Perdida! ¡Tú espera, que ahora yo te voy a enseñar!<br />
Tú espera. Ahora me vas a decir quien ha sido el…<br />
Yayito alzó la cabeza, atisbó a través de las tunas.<br />
Aún no había podido percatarse de la gravedad de lo<br />
126
sucedido. Todavía no podía comprender, plenamente,<br />
lo que significaba. Había venido, simplemente, a ver si<br />
alguien <strong>los</strong> había visto juntos y se encontraba con algo<br />
tan distinto, tan inconcebible, que no tenía sentidos para<br />
captarlo. Calista estaba de espalda al tabique, y Caruca,<br />
ante ella, agitando las manos, gritando, sordamente:<br />
—¡Ahora tú vas a decírmelo, o te mato! Ahora me vas<br />
a decir quién ha sido él…<br />
Siguieron otras palabras. Yayito estaba demasiado<br />
pasmado para moverse. Caruca siguió amenazando, disparando<br />
palabras, subrayándolas, sincopadamente, con<br />
palmetadas al rostro de la muchacha. Esta estaba rígida,<br />
tiesa, inmóvil; y miraba furiosamente adelante. Pero<br />
no hablaba. No decía quién había sido. No decía nada.<br />
Caruca repetía entonces la pregunta, añadiendo, de paso,<br />
otras palabras, que servían para ir armando la historia.<br />
Yayito la fue percibiendo. ¿Era eso posible? Desde el instante<br />
en que se hizo esa pregunta estaba perdido. Más<br />
perdido y más vencido de lo que podía haber estado nadie<br />
jamás en el mundo. Era espantoso. Era horrendo.<br />
Era el fin, la catástrofe, la muerte. Era la muerte. ¿Había<br />
algo peor que la muerte? Entonces, era también ese algo.<br />
Se apartó lentamente. No echó a correr, porque no<br />
había adonde escapar. No había nada. El mundo estaba<br />
vacío. No había mundo. No había nada. Era el espanto.<br />
Tomó, temblando, el camino de su casa. A esa hora,<br />
Genciana, la Vieja, estaría haciendo la comida; y el Viejo<br />
estaría charlando en la bodega. Rosarito, la menor,<br />
andaría por casa; y Soledad, la mayor, regresaba tarde<br />
de servir. Yayito entró por uno de <strong>los</strong> solares vacíos, dio<br />
la vuelta, entró por el traspatio. No es que pensara volver<br />
así, tranquilamente, a su casa. No había casa. No<br />
había familia. No había nada. O más bien, sí; <strong>los</strong> había<br />
a todos, y todos estarían por ahí, en todas partes,<br />
saliéndole al paso, apuntándole con el dedo, mofándose,<br />
acosándolo… cuando lo supieran. Porque aún no lo<br />
127
sabían. Caruca sabía solamente la mitad. Calista era<br />
legal. Se negaba a delatarlo. Pero al mismo tiempo, él la<br />
odiaba ahora con toda su alma. ¡Ojalá nunca hubiera<br />
existido!¡Ojalá que se hubiera muerto! Pero no había<br />
muerto. Y Caruca llegaría a saber también la otra parte.<br />
Y entonces lo sabrían todos. Todos, todo el mundo, incluso<br />
<strong>los</strong> hermanos, <strong>los</strong> hombres poderosos.<br />
Se metió por un hueco de la cerca y avanzó a gatas, al<br />
borde del bibijagüero quemado, entre <strong>los</strong> plátanos. Como<br />
en la otra casa, unas sombras danzaban en la sala, pero<br />
estas eran sombras pacíficas y no tenían palabras. Eran<br />
Genciana y Rosarito. La niña daba brincos, salía al portal,<br />
gritaba a las vecinas. A esa hora muchos otros niños<br />
andarían cabalgando en <strong>los</strong> muros. Andarían<br />
jugando, brincando, riendo, peleando, muy contentos.<br />
Todo el mundo contento. Todo el mundo, menos Yayito.<br />
¡Yayito ya no podría estar contento más nunca!<br />
Se fue acercando a la casa. Después de todo, todavía<br />
no había decidido qué hacer; y, en el fondo, no estaba<br />
seguro de que no hubiese algún remedio. Caruca no<br />
había dicho nada concreto y Calista no había pronunciado<br />
ningún nombre. Como siempre (ese era su defecto)<br />
podía habérselo cogido todo para sí. Siempre hacía<br />
suyo todo lo que pasaba. Se lo había dicho la maestra.<br />
Se lo había dicho su Vieja. Se distraía, se dejaba llevar.<br />
Y hasta una vez, llevado por un pequeño bandido, un<br />
albino de nariz achatada, había ido al asalto del gallinero<br />
de la maestra. Así era él. Podía ser un equívoco.<br />
Se acercó, a rastras, por entre la franja de frutabombas<br />
y llegó hasta el parche de <strong>los</strong> crotos junto al lavadero.<br />
Desde allí, por la ventana abierta, podía ver el baño, a<br />
través del cual, por el tabique sin puerta, veía a Genciana<br />
poniendo la mesa. Rosarito había salido al camino. Había<br />
allá arriba una gran gritería. Genciana canturreaba<br />
poniendo la mesa. Pronto vendría el Viejo, y alguien<br />
saldría a llamarlo, a gritos, pregonando su nombre —el<br />
128
nombre del proscrito. Y entonces, acaso saliera Caruca<br />
voceando la culpa, por todo el camino, por entre las<br />
casas, hasta la calzada. Y a continuación, no habría<br />
alma que no acudiera a oír el crimen, e incluso podrían<br />
formarse partidas de acoso y cacería. Entonces lo coparían<br />
y no habría donde esconderse.<br />
Genciana entró en el baño y encendió la luz. Esta se<br />
proyectó por la ventana y le dio en la cara. Yayito hundió<br />
el rostro entre <strong>los</strong> crotos, como un animal de las cuevas,<br />
al que la luz aturdiera y deslumbrara. No; él no podría<br />
aguantar más nunca la luz en la cara. Recordaba una<br />
película en que un criminal era sometido a la tortura de<br />
<strong>los</strong> reflectores, mientras una multitud de sabuesos aullaba<br />
en su alrededor. Pero aquel hombre era dichoso.<br />
Después de todo, no había hecho más que matar a otro<br />
hombre. Era un delito corriente, en la vida o en las películas.<br />
Pero ¿quién había visto jamás un delito como el<br />
suyo? ¿En qué periódico había salido publicado? ¿Cuándo<br />
se le había ocurrido siquiera a nadie hablar de eso?<br />
Huyendo de la luz, se puso a nivel de la casa de Caruca,<br />
allá lejos, entre las matas. Podía ver claramente una<br />
ventana iluminada; hasta una figura asomada a esa<br />
ventana. Al mismo tiempo, oyó a Genciana llamar a la<br />
niña, para que fuera a buscar a su padre, señal de que<br />
la comida estaba lista. Poco después, lo estarían buscando,<br />
y tendría que decidir: entrar o escapar para siempre.<br />
¿Qué otra alternativa?<br />
Una tenue esperanza tiró nuevamente de él hacia la<br />
casa de Caruca. ¿Y si no hubiera entendido bien? Y aún<br />
así, pudiera ocurrir que la muchacha tardara algún tiempo<br />
en delatarlo, dándole un respiro, permitiéndole pensar,<br />
decidir algo que ahora le era imposible. Con esta<br />
ilusión se arrastró a lo largo de la cerca, saltó el camino<br />
por un parche oscuro, se metió entre <strong>los</strong> matorrales,<br />
fue a salir otra vez detrás de la casa de Caruca. Se situó<br />
casi en el mismo sitio, alzó caute<strong>los</strong>amente la cabeza.<br />
129
Ahora <strong>los</strong> gritos habían cesado. La muchacha estaba<br />
acodada en una ventana, hacia el frente, mirando a la<br />
noche. Caruca daba vueltas en torno a la mesa, poniendo<br />
<strong>los</strong> platos. Caruca se detenía por instantes, echaba<br />
una mirada a la muchacha, volvía, obsesionada, a su<br />
tarea. Movía la cabeza; movía <strong>los</strong> labios. ¿Qué habría<br />
pasado en el intervalo? Yayito daría cualquier cosa por<br />
saberlo. ¡Cualquier cosa!<br />
Pero el ambiente parecía aliviado. Entraron <strong>los</strong> niños<br />
y Caruca empezó a repartir <strong>los</strong> platos entre el<strong>los</strong>. Luego<br />
<strong>los</strong> niños se irían a dormir, y comerían <strong>los</strong> mayores (incluso<br />
<strong>los</strong> grandes, cuando llegaran). Calista seguía acodada<br />
en la ventana, mirando al vacío. ¡Dios sabía lo que<br />
pensaba! Tal vez pudiera hablar con ella al otro día, si<br />
antes no se moría. Entonces sabría, de cierto, a qué<br />
atenerse. En tanto…<br />
Volvió a acercarse a su casa. Ahora el Viejo y la hermanita<br />
estaban a la mesa, y había un invitado. Era el<br />
hombre que compraba <strong>los</strong> ramos, todos <strong>los</strong> sábados.<br />
Esto le dio ánimos. Atentos al invitado, no se fijarían<br />
mucho en su cara, que debía de estar descompuesta.<br />
De todos modos, no podía arriesgarse a causar alarma<br />
por su ausencia… todavía. Entró, pues, por el costado y<br />
fue a sentarse en la puerta posterior, junto al lavadero.<br />
Genciana lo vio. Por fortuna, no lo llamó a la mesa, sino<br />
que le trajo el plato de arroz con tasajo al lavadero. Allí<br />
estaba todavía de espalda a la luz, y cuando vino la hermanita<br />
y quiso saber dónde había andado, ya había regado<br />
la comida entre las matas. La hermana se llevó el<br />
plato. A continuación, se daba por supuesto que se iría a<br />
su cuartito, en forma de perrera, añadido por detrás a la<br />
casa, donde tenía su colombina junto a la de la niña. O<br />
bien (como hacía otras veces) saldría aún a corretear por<br />
el barrio, y cuando regresara, todos estarían dormidos.<br />
Esto era corriente. A nadie extrañaría.<br />
Se levantó, pues, y atravesó, con forzada tranquilidad,<br />
el traspatio, y salió de nuevo al caminito que podía<br />
130
llevarlo a todas partes, o a ninguna. Podía llevarlo a la<br />
calzada, a la casa de Caruca, al tren, a la finca de<br />
Magüira o —en las tardes de juego y júbilo— hacia el<br />
promontorio de la calera y el río. El río le atraía. El río<br />
era una salida. El río era una gran puerta blanca, por<br />
donde escapar. Pero él aún no estaba escapando.<br />
Viró de nuevo hacia la casa de Caruca. Allí estaba<br />
todo. Todo lo que hubiese de ocurrir, en lo sucesivo,<br />
manaría de aquel cuadrángulo de viejas tablas, envueltas<br />
en bejucos, cundidas de lagartijas. Ahora Calista<br />
había desaparecido de la ventana. Estaba otra vez de<br />
pie contra el tabique. Caruca había puesto <strong>los</strong> platos<br />
(cuatro servicios) y andaba en torno, mirándola en silencio.<br />
Los ojos de Caruca estaban todavía encendidos<br />
y extraviados. Todavía movía la cabeza como una demente.<br />
Pero no hablaba. Entreabría la boca, volvía a<br />
cerrarla sin decir nada.<br />
Yayito se fijó en <strong>los</strong> platos. ¿Qué significaban? En su<br />
imaginación, uno era el reo; otro era el fiscal; <strong>los</strong> otros<br />
dos eran <strong>los</strong> jueces. O no. Mejor <strong>los</strong> ejecutores. Eran <strong>los</strong><br />
hermanos. Los hermanos grandes, serios y poderosos.<br />
Los platos esperaban a <strong>los</strong> hermanos.<br />
Santos y Leopoldo asomaron entonces a la puerta.<br />
Yayito no había tenido tiempo de agacharse. Quedó<br />
paralizado; no se atrevía siquiera a pestañear, por miedo<br />
a ser descubierto. Los dos hermanos se detuvieron<br />
en medio de la sala, mirando adelante. Caruca se hizo a<br />
un lado, emitió un chillido. Calista se apretó contra el<br />
tabique. Sus breves senos se marcaban bajo la blusa.<br />
Su breve vientre se empinaba bajo la saya. Tenía el pelo<br />
desordenado, la blusa rota por el hombro. Había sangre<br />
en su cara.<br />
Caruca dio otro chillido; la muchacha pareció estremecerse.<br />
Los hermanos avanzaron dos pasos. Caruca<br />
empezó la historia: ¿Que qué había pasado? Pregúntenselo<br />
a ella. Ella podrá decírselo. Anda, anda, anda,<br />
131
díselo a tus hermanos. Cuéntales. Cuéntales. Para que<br />
el<strong>los</strong> lo sepan. Cuéntales lo que te pasa, y diles también<br />
por culpa de quién te pasa. Anda. Diles el nombre. Pero<br />
deja; no hace falta. Se lo diré yo misma. Se dice pronto.<br />
Todo lo que hay que decir se dice pronto.<br />
Yayito levantó las manos hacia <strong>los</strong> oídos, como para<br />
no oír el nombre que iba a ser pronunciado. Pero ya era<br />
tarde. Estaba dicho. Estaba en el aire. Resonaba, restallaba,<br />
como jamás había restallado un nombre en sus<br />
oídos. Y era su propio nombre. ¡Era espantoso!<br />
Salió disparado por entre las matas. Por varios minutos,<br />
corrió a ciegas, con <strong>los</strong> ojos cerrados, precipitándose<br />
locamente contra las ramas, troncos y espinas. Pero<br />
no sentía nada. Pues era ya tanto lo que sentía, que<br />
cualquier otra sensación resultaba un alivio. Una a modo<br />
de hélice interior lo impulsaba implacablemente adelante,<br />
hacia fuera, hacia todas partes – y ninguna parte.<br />
No había ya partes en el mundo. Sólo aquella hélice<br />
feroz revolviendo en su alma, precipitándolo, loca y desesperadamente,<br />
adelante. Y detrás, las dos sombras<br />
grandes, poderosas, muscu<strong>los</strong>as, terribles.<br />
El primer alto relativo ocurrió cuando tropezó contra<br />
el muro roto de la finca de Magüira, pero no reconoció<br />
ese muro. No reconocía nada. Rebotando, viró por el<br />
raso y siguió adelante, apretando de nuevo el paso, hasta<br />
ir a dar casi frente al centro del caserío. Las luces le<br />
dieron en <strong>los</strong> ojos, conteniéndolo de momento. Recobrándose<br />
miró a la derecha y a la izquierda en busca de<br />
una salida. Tuvo aún tiempo de ver unos niños saltando<br />
sobre <strong>los</strong> muros. Oyó voces. Un radio disparaba berridos.<br />
Una pareja bailaba en un portal. Ladró un perro;<br />
otro le contestó más abajo; después, otro.<br />
Mirando hacia allí, Yayito reconoció el camino que,<br />
cruzando la calzada, se dirigía por entre <strong>los</strong> aromos hacia<br />
el río. Era el camino más libre. Volvió a cerrar <strong>los</strong> ojos.<br />
No veía, y no quería ver, nada por delante. Lo que le<br />
132
impelía, era bastante. Eran <strong>los</strong> horrores. Los horrores<br />
parecían haberse hecho perros, y estos azuzados por<br />
las sombras, iban sobre sus patas. Y sin embargo, no<br />
iba corriendo. La tierra parecía blanda, movediza, viscosa,<br />
y se adhería a sus pies. Por eso no corría. Pero la<br />
hélice seguía apurando, y revolviendo, en su alma. Y<br />
detrás, venían <strong>los</strong> perros.<br />
Siguió avanzando. Pasó, sin reconocerla, junto a la<br />
casa escuela; el camino se adelgazaba y serpeaba entre<br />
matojos, pero había luz bastante (la noche era de luna)<br />
para verlo. Continuó, pues, por ese camino, buscando<br />
una salida. El camino desembocó en un raso, al borde<br />
de las cañas bravas, y empezó a descender. Sólo entonces<br />
reconoció el lugar. Miró a <strong>los</strong> lados. A uno, se alzaba<br />
el ribazo y algo mas allá (recordó) la canal de la calera.<br />
Al otro era un parche de cañas, que descendía, en declive,<br />
hasta el río. Pero el camino seguía por el medio y se<br />
precipitaba, casi verticalmente, a la orilla. El río estaba<br />
a la vista y allí mismo, en la orilla, había un botecito.<br />
Vaciló un segundo. Un bote podía ser señal de que<br />
había gente en derredor; y él venía huyendo de la gente,<br />
de cualquier gente. Escuchó. Nada; ni un grillo: sólo la<br />
cinta plana, dorada de luna, extendiéndose a lo lejos.<br />
Dio unos pasos más y llegó hasta la orilla. Allí aguardó<br />
un instante, jadeando. Multitud de ideas se agolparon a<br />
su mente, pero todas convergían en una dirección: escapar.<br />
La hélice seguía girando y <strong>los</strong> terrores (que ahora<br />
vendrían de lo alto) se descolgaban sobre él. De un salto<br />
se plantó en el bote; y el impulso mismo soltó la cuerda<br />
que lo sujetaba. Ágilmente se sentó en el banco, empuñó<br />
<strong>los</strong> remos, y empezó a impulsar el bote río abajo.<br />
Una suerte de júbilo aterrado corrió por su cuerpo. El<br />
bote se deslizaba levemente. La noche le amparaba y<br />
estaba callada. Y él no tenía más que una obsesión:<br />
huir. Y el río mismo parecía estar allí para facilitarle la<br />
fuga. Y la acción misma de remar era ya una fuga.<br />
133
La acción le había dado fuerzas. Había fuerza y goce<br />
en el juego de <strong>los</strong> brazos y la cintura y en el afincamiento<br />
de <strong>los</strong> pies en el bote. Este se deslizaba cada vez más<br />
rápidamente. Pasó junto a algunas embarcaciones varadas<br />
o amarradas a la orilla. Pero la gran vía continuaba<br />
libre y nada parecía moverse a flote.<br />
El primer tropiezo ocurrió al llegar al primer puente.<br />
Yayito se dio cuenta del lugar y maniobró hábilmente<br />
para pasar entre las embarcaciones allí fondeadas. Los<br />
remos entraban rítmicamente en el agua, y toda la fuerza<br />
a el<strong>los</strong> aplicada se traducía en impulso. Hasta hizo<br />
tiempo para preguntarse cómo era que antes había sido<br />
tan mal remador, aunque pensó también que quizás<br />
esta nueva destreza fuera una ilusión. Iba confundido.<br />
Pero una cosa era cierta: iba pasando el primer puente,<br />
iba entrando en el segundo, iba saliendo ya a aguas<br />
anchas y libres. Libres, era la palabra, era la gloria,<br />
dentro de la nube y el temblor que le envolvían.<br />
La sensación de alivio no aminoró su acometida. Al contrario,<br />
pareció prestarle nuevas energías. El terror seguía<br />
acosándole, pero ahora era más patente la posibilidad de<br />
escaparle. Una vez fuera de la barra <strong>los</strong> contornos de la<br />
orilla empezaron a tornarse borrosos. Esto también era<br />
bueno. Las orillas podían tener emboscadas.<br />
Siguió remando. No se le ocurrió en ningún momento<br />
pensar que pudiera haber algún sitio al cual llegar; tampoco<br />
se paró a calcular sus fuerzas. Se sentía fuerte,<br />
dichoso, de estar por lo menos haciendo algo por librarse<br />
de todo, de todos. Además, no había hecho más que<br />
descubrir sus dotes de remador. Por primera vez realizaba<br />
una gran hazaña. ¿Cómo no lo había hecho antes?<br />
Cómo era que él, que apenas había remado nunca, se<br />
daba ahora tanta maña. El agua de mar estaba tan tranquila<br />
como la del río. El botecito seguía deslizándose<br />
sobre ella. Yayito se había acomodado a un ritmo regular<br />
y efectivo, tirando de <strong>los</strong> remos (según creía) con poderosos<br />
y coordinados movimientos de brazos y cuerpo.<br />
134
Tenía conciencia (o quizás ilusión) de esto, y le complacía<br />
reconocerlo. Pero al mismo tiempo, no había dejado<br />
un momento de sentir la urgencia de escapar, de alejarse,<br />
alejarse, hasta el fin del mundo si era posible.<br />
La luna que había alumbrado el río estaba aún más<br />
clara en el mar. En el mar producía rieles extraños y<br />
fantásticas matizaciones. Pronto habían desaparecido<br />
todos <strong>los</strong> contornos, y el mundo entero, mar y tierra, se<br />
habían fundido en una sola y vagarosa expansión. Pero<br />
Yayito todavía no había puesto en esto sus sentidos. La<br />
urgencia de escapar, escapar, lo embargaba todo. Escapar,<br />
por dentro y por fuera. Así que cuanto más se<br />
ejercitaba, cuando más se fatigaba, (sin saberlo) más<br />
libre le parecía sentirse de aquello a que escapaba, pues<br />
el mismo ejercicio, al consumir sus fuerzas, consumía<br />
también sus terrores.<br />
Pronto estaba en mar abierto, sin fin y sin principio.<br />
Pronto estaba tan lejos de la orilla, que las pocas luces<br />
que había por aquella parte, ya no eran visibles. Y pronto<br />
había virado lo bastante por la curva de la costa para<br />
no poder percibir tampoco la Farola. Pero aún seguía<br />
tirando de <strong>los</strong> remos y sintiendo, con un alivio que se<br />
iba tornando opresión, que se estaba librando de todo.<br />
El primer tropiezo ocurrió al romperse un estrobo.<br />
Yayito soltó el otro remo, que se deslizó al agua. Alarmado,<br />
trató de cogerlo, estuvo a punto de caerse por la borda.<br />
Demasiado tarde. Volvió entonces bruscamente hacia<br />
el otro, lo pescó en el aire. Luego, remando con él, dio<br />
vueltas en busca del primero y, gracias a su buena vista,<br />
a sus ojos de oro, llegó a recuperarlo. Hizo otro estrobo<br />
con la falda de la camisa, se puso de nuevo a <strong>los</strong> remos.<br />
Ahora estaba ya tan fatigado, que apenas podía mover<br />
<strong>los</strong> brazos. Le dolía todo el cuerpo, y el aliento le raspaba<br />
en el pecho. Además, se le “iba” un poco la cabeza.<br />
Miró en derredor: agua, agua, hasta donde la vista<br />
alcanzaba. Trató de precisar el norte. Nada. No había<br />
norte ni sur ni este ni oeste. Agua y agua solamente.<br />
135
Agua y luna. No había tierra a la vista y él no sabía<br />
orientarse por las estrellas. ¿Cuánto tiempo había remado?<br />
¿Y en qué dirección habría remado? No tenía la<br />
menor idea. Un nuevo terror empezó a nacer en su alma,<br />
contrapuesto a aquel otro que le había movido y sofocándolo.<br />
Una sombra se había sobrepuesto a otra. Un<br />
terror había sido sustituido por otro. Pero la hélice aquella,<br />
parecía ahora atorada. Se puso a <strong>los</strong> remos y empezó<br />
a tirar nuevamente de el<strong>los</strong>. Pero ahora no había una<br />
cinta blanca que lo guiara. Se detuvo de nuevo y miró al<br />
cielo. Había estrellas por todas partes. Estrellas grandes<br />
y pequeñas, brillantes y opacas, pero estrellas iguales,<br />
todas ellas. Sabía que estaba al norte de la Isla, pero<br />
el sur, ¿hacia dónde quedaba? ¿Quizás bajo aquella estrella<br />
grande que tanto brillaba? ¡Imposible saberlo!<br />
Le sacudió un estremecimiento. Trató de infundirse<br />
nuevas fuerzas. Apretó desesperadamente <strong>los</strong> remos.<br />
Todavía logró impulsar el bote, pero se le iba a un lado<br />
y a otro, y la estrella grande aparecía a veces a proa,<br />
otras a popa, otras por un costado. Persistió aún en el<br />
empeño, enderezando siempre la proa hacia esa estrella,<br />
que le fascinaba. Pronto el dolor se había hecho tan<br />
fuerte, que una vez que se inclinaba adelante, temía<br />
enderezarse. Con todo, aún persistió, porque el miedo a<br />
quedarse sin fuerzas le movía a agotar pronto las que le<br />
quedaban. Ahora todo su pensamiento estaba puesto<br />
en la costa. ¿Cuánto podía haberse alejado de ella? ¿Y<br />
hacia dónde quedaría la costa?<br />
¡Imposible saberlo! ¡Imposible saber nada! ¿Pero quién<br />
quería saber nada? Ahora, como antes, toda su alma<br />
estaba puesta en huir, huir, huir de la libre inmensidad<br />
a que en su espanto se había precipitado y hacia la cual<br />
seguía remando, más y más, con sus últimas fuerzas.<br />
Bohemia. La Habana, año 39, número 26; 29 de junio, 1947, pp.<br />
12-13;19 y 72-74.<br />
136
El día de la victoria<br />
Tan pronto empezó la guerra mi viejo volvió al mar en<br />
su vieja carraca. No regresó más nunca. Entonces mi<br />
vieja se acostó a morir en el cuarto que teníamos alquilado<br />
en el Cerro y me mandó a vivir con tía Aurelia al<br />
Reparto. Mi vieja murió cuando yo tenía cinco años sin<br />
saber nada de la guerra, y sin importarle, salvo porque<br />
por ella mi viejo había vuelto al mar, donde era peligroso,<br />
y donde un día u otro tenían que hundirlo <strong>los</strong> yanquis.<br />
Pero <strong>los</strong> yanquis todavía no habían ido a la guerra.<br />
Eso fue en el catorce.<br />
Tía Aurelia había comprado un pedazo de tierra en el<br />
Reparto y empezó a sembrar y cultivar flores. Sabía algo<br />
de eso. Se mandó a hacer también un bajareque, sobre<br />
pilotes, y tenía una vaca de leche amarrada a un mamoncillo.<br />
Sólo entonces empezaba el Reparto a tener<br />
cercas. Había media docena de casas por allí, desperdigadas,<br />
y alguien había abierto una bodeguita abajo en<br />
la calzada. Los cesteros que compraban y vendían las<br />
flores subían a pie o en la guagua de cabal<strong>los</strong> desde el<br />
paradero. Las flores de tía Aurelia eran tan pobres y<br />
pequeñas y sonrojadas como ella. Rosas y claveles eran<br />
lo único que cultivaba. No sabía de cierto hasta dónde<br />
llegaba la tierra que había comprado, de modo que empezó<br />
por cavar unos surcos en el centro y plantar allí las<br />
primeras rosas. Por un lado se habría el monte; por el<br />
otro estaba el conuco de un hombre que llamaban<br />
Demetrio; lo demás era el caserío y la calzada. Tía Aurelia<br />
vivía sola, y, a veces, lloraba sola. Tenía 35 años y era<br />
sola, pero se había fatigado sirviendo de criada y quería<br />
137
tener, por lo menos, un cachito de tierra. En alguna<br />
parte tenía también un hermano, que era jardinero, y<br />
que le había enseñado lo que ella sabía, pero un día se<br />
había ido con una familia para Oriente y no le había<br />
escrito más nunca. Quizás estuviera muerto. Los emigrantes<br />
mueren fácilmente.<br />
Tía Aurelia había ido a casa a cuidar a la vieja en <strong>los</strong><br />
últimos días; y luego a lavar el cadáver, vestirlo, velarlo y<br />
enterrarlo. En eso se había ido cuanto teníamos, pero el<br />
pedacito de tierra era todavía suyo, y no había tenido<br />
que vender la vaca. No era mucho, pero tía Aurelia no<br />
estaba acostumbrada a mucho. Lo que más le afligía<br />
ahora era pensar que <strong>los</strong> años suben y la vida baja y<br />
que no tenía un “arrimo” a su lado. Una noche fue a<br />
casa la bodeguera, y tía Aurelia le dijo, sin venir al caso,<br />
que el arrimo que ella precisaba era un hombre, pero que<br />
ya estaba resignada a no tenerlo. Dijo que, a <strong>los</strong> 35 años,<br />
era virgen, y que probablemente moriría virgen. Esto fue<br />
al año de empezar la guerra.<br />
Al comienzo la gente del Reparto apenas se enteró de<br />
la guerra. Los periódicos apenas llegaban aún allí sino<br />
en envoltorios, con retraso, y lo que pasara al otro lado<br />
del mar, en Europa, no importaba mucho a <strong>los</strong> del Reparto,<br />
visto que (para <strong>los</strong> españoles como tía Aurelia, la<br />
bodeguera y otros) España no había entrado en la guerra.<br />
Ni aún <strong>los</strong> fiñes jugábamos todavía a la guerra —ni<br />
apenas a nada, salvo a las maldades, porque todos éramos<br />
niños pobres en aquel Reparto. Los mayores trabajaban<br />
aquí y allá, donde podían, criando aves, sembrando<br />
viandas. La guagua no pasaba más que una vez al día; a<br />
veces, ni pasaba; y entonces <strong>los</strong> floreros y vendedores de<br />
aves bajaban a pie al paradero. El tren estaba algo lejos.<br />
Pero la guerra dio en animar oscuramente al Reparto.<br />
Se empezaron a hacer otras casitas de madera, y a tirar<br />
cercas, y hasta se alquilaba un coche viejo para llevar<br />
cosas que vender al paradero. La gente parecía contenta,<br />
138
compraban periódicos y, por las tardecitas, se apiñaban<br />
a leer<strong>los</strong> en la bodega. El bodeguero fue el primero<br />
en amoscarse por aquella lectura. Todas las victorias<br />
eran de <strong>los</strong> Aliados. Secretamente, el bodeguero deseaba<br />
que ganaran <strong>los</strong> alemanes, pero como tenía que tratar<br />
con <strong>los</strong> marchantes había aprendido a ocultar sus<br />
sentimientos. Por lo demás, la guerra estaba inflando el<br />
caserío y el bodeguero estaba ampliando y surtiendo la<br />
bodega. La guerra era buena para <strong>los</strong> negocios.<br />
Esto se vio especialmente cuando apareció en el caserío<br />
Monet el porquero. Monet venía de otro reparto, más<br />
al oeste, sin familia; compró un conuco cerca de la bodega,<br />
armó unas tablas, y empezó a criar puercos en el<br />
traspatio. No tardó en aumentar el negocio.<br />
Monet estableció una estafeta en su casa, para cartas<br />
y periódicos, y hacía de intermediario para cualquier<br />
compra. Había traído un carricoche con una mulita, y<br />
con el<strong>los</strong> iba por La Habana buscando sobras de las<br />
fondas para sus puercos. Además, hacía pozos y fosas<br />
mouras. Él mismo era un hombre porcino, pero por debajo<br />
de las pellas le brincaba una gran energía. Fue el<br />
primero en el barrio que empezó a preguntar quiénes<br />
simpatizaban allí con el Kaiser —porque a esos, dijo,<br />
había que asar<strong>los</strong> como a <strong>los</strong> puercos.<br />
Nadie había pensado mucho en quién pudiera ser<br />
germanófilo en el Reparto. Al menos, nadie había pensado<br />
en asar<strong>los</strong>. Monet hablaba mucho; hablaba gruñendo<br />
como sus puercos. Antes de que nadie leyera el<br />
periódico del día, por la tarde, ya él había regado todas<br />
las noticias, enguatadas, por el barrio. En eso estaba<br />
una tarde cuando apareció andando, calzada arriba,<br />
un hombrecito flaco, pomu<strong>los</strong>o, triste, pálido y metido<br />
en grandes botas embarradas que le daban por encima<br />
de la rodilla. Traía un guano en la cabeza y una varita<br />
pelada en la mano, en la que mordía a cada rato. Los<br />
ojos del hombrecito eran claros y en otro tiempo sus<br />
139
mejillas debían de haber sido rosadas como las de tía<br />
Aurelia. En efecto, era como una tía Aurelia algo más<br />
joven (pero más avejentado) en botas y pantalones. Nadie<br />
lo conocía.<br />
—Los alemanes ganarán la guerra —dijo. —Tienen que<br />
ganarla. Dios tiene que estar con <strong>los</strong> alemanes, porque<br />
son la venganza y la justicia. Los Aliados son el latrocinio.<br />
Nadie había oído jamás tales palabras en el Reparto.<br />
Monet estaba regando noticias alborozadas a un grupo<br />
en la bodega. Todos callaron, volviéndose, asombrados,<br />
hacia el desconocido. No estaban seguros de haber oído<br />
bien. El forastero se había detenido detrás de el<strong>los</strong>, escuchando<br />
a Monet, y luego se había vuelto a preguntar<br />
algo al bodeguero. Cuando tuvo la respuesta, soltó la<br />
andanada y continuó camino adelante hacia la casa y<br />
jardín de tía Aurelia. Monet no había tenido tiempo para<br />
replicar; además, estaba aturdido y cogiendo aliento.<br />
Dijo finalmente:<br />
—Ahí tienen. ¡Uno de <strong>los</strong> que habrá que asar como<br />
<strong>los</strong> puercos!<br />
Uno de <strong>los</strong> presentes era Demetrio, aunque no estaba<br />
en el grupo de Monet. Demetrio permanecía siempre<br />
aparte de <strong>los</strong> grupos, y nadie sabía qué pensaba (de la<br />
guerra ni de otras cosas). Tampoco nadie se atrevía a<br />
preguntárselo. Demetrio era el hombre que tenía un<br />
conuco contiguo al jardín de la tía Aurelia, y lo trabajaba<br />
con un chino; él mismo criaba gal<strong>los</strong>. Su conuco<br />
tampoco tenía cercas.<br />
Demetrio era un hombre enteco y poderoso; era también<br />
un hombre callado, solitario, impasible y, aunque<br />
no se sabía por qué, temido. La gente hablaba de él,<br />
pero por lo bajo. La mujer del chino era la que Demetrio<br />
le había traído del campo y se murmuraba de eso. Nadie<br />
se atrevía a hablar mucho mirando a <strong>los</strong> ojos fieros,<br />
fijos, secos de Demetrio bajo el jipi sucio y alón. Y, sin<br />
embargo, nunca llevaba cuchillo ni machete. Criaba sus<br />
140
gal<strong>los</strong>, con un ayudante llamado Cunagua, y <strong>los</strong> vendía<br />
o llevaba a las vallas. No parecía hacer más nada.<br />
Demetrio no parecía apurarse nunca en hacer nada.<br />
Demetrio escuchó entrecerrando <strong>los</strong> párpados: primero<br />
hacia Monet y luego hacia el desconocido. Pidió<br />
un aguardiente al bodeguero y, mientras <strong>los</strong> otros callaban,<br />
pasmados, siguió con el ojo más entrecerrado al<br />
hombrecillo alejándose entre las matas hacia el jardín<br />
de tía Aurelia. Después el grupo se abrió para dejarle<br />
paso y Demetrio marchó despacio por la calzada en dirección<br />
a su conuco.<br />
El grupo se volvió entonces contra el bodeguero. Este<br />
era un hombre redondo, medio calvo, con cara de máscara.<br />
El bodeguero bajó la vista. Un isleño se desprendió<br />
del grupo gritando:<br />
—¿Qué les pasa a estos peninsulares? Son todos<br />
germanófi<strong>los</strong>. Se acuestan todas las noches rezando por<br />
el Kaiser.<br />
El bodeguero volvió a apartar la mirada. Dijo rezongando:<br />
—Todos son iguales: Aliados y alemanes. Cada uno<br />
dice lo que le conviene, pero al fin todos van a lo mismo:<br />
a coger lo que pueden.<br />
La bodeguera asomó su cabecita amarilla de la trastienda<br />
y chilló:<br />
—¡Deja que digan!¡Deja que se maten! A nosotros no<br />
nos va ni nos viene. ¡No nos va ni nos viene!<br />
El hombrecito forastero fue directamente a la casita<br />
de tía Aurelia. Ella había salido un instante al portalito,<br />
iba a entrar de nuevo a preparar la comida cuando lo<br />
vio venir entre el día y la noche. Al principio creyó que<br />
era el chino de Demetrio que venía por el atajo, y aun<br />
cuando lo tuvo ante sí, a dos pies de distancia, no podía<br />
dar crédito a sus ojos. Hacía tanto tiempo que no veía a<br />
su hermano, que lo había dado por muerto. Además,<br />
era tan distinto a como lo recordaba, había envejecido<br />
141
tanto, que lo que veían <strong>los</strong> ojos embotaba lo que el alma<br />
sentía. Tía Aurelia se arrojó, llorando, a abrazar a tío<br />
Pablo. Tío Pablo era el forastero.<br />
El barrio no se enteró hasta el otro día. Aquella noche<br />
tía Aurelia cerró las puertas y se quedó en la salita conversando<br />
con tío Pablo. Este no hablaba mucho; todo lo<br />
que tenía que decir lo reducía al desenlace y luego se<br />
quedaba callado mirando en vacío. Tía Aurelia sacó en<br />
limpio que su hermano había trabajado mucho, aprendido<br />
mucho y ganado poco. Llegaba a La Habana arrancado;<br />
ni siquiera traía maleta, pero cuando, por la<br />
mañana, echó una ojeada al jardín dijo que la tierra era<br />
buena y que podía dar lindas flores. Había, además,<br />
matas y árboles donde cultivar parasitarias y enredaderas.<br />
A la hora del almuerzo pidió a tía Aurelia que le<br />
enseñara la escritura y le preguntó si tenía algún ahorro.<br />
—Tengo ahí unos pesos —dijo tía Aurelia. —Y la escritura<br />
está limpia. Yo estaba casi pensando en venderlo<br />
todo, y colocarme nuevamente de criada, pero si tú<br />
dices que se le puede sacar algo…<br />
Tío Pablo le pidió <strong>los</strong> ahorros y bajó a La Habana a<br />
comprar abonos. De regreso pasó de nuevo por la bodega,<br />
pero esta vez no se paró a contradecir a Monet y el<br />
bolón de comentaristas. Monet, disparó tras él las últimas<br />
victorias de <strong>los</strong> Aliados, pero tío Pablo iba sumergido<br />
en su plan de levantar el jardín y no hizo mucho caso.<br />
Algunos rieron viéndolo caminar doblegado. Todos sabían<br />
ya que era hermano de tía Aurelia y que pensaba<br />
mejorar el jardín. El mismo bodeguero había pedido, para<br />
él, postes y alambres de cerca, y el abono llegaría en un<br />
carrito el día siguiente. Demetrio, el del conuco, se hallaba<br />
también en la bodega esta tarde y escuchó <strong>los</strong> comentarios,<br />
pero no tenía nada que decir por su parte. Siguió<br />
a tío Pablo hasta perderlo de vista y luego marchó, como<br />
siempre, despacio, hacia su conuco, seguido de Cunagua.<br />
Cunagua traía al hombro un saco de gal<strong>los</strong> peleados;<br />
142
algunos habían muerto y otros estaban moribundos,<br />
pero otros venían victoriosos. Ni victorias ni derrotas se<br />
reflejaban nunca en el rostro de Demetrio.<br />
Cuando tío Pablo llegó a casa se encontró un periódico<br />
atado con un hilo. Nadie sabía quien se lo había mandado.<br />
Alguien lo había tirado al portal aquella tarde. El<br />
periódico traía un cintillo, anunciando una gran victoria<br />
de <strong>los</strong> aliados. Traía otras noticias menores, pero tío<br />
Pablo no leyó más que aquella. Luego llevó el periódico<br />
a la cocina y lo quemó. La noticia no parecía haberlo<br />
afectado mucho. No parecía creer las noticias de <strong>los</strong> periódicos.<br />
—Todo eso es borra —le dijo a tía Aurelia. —La verdad<br />
no la dicen <strong>los</strong> periódicos. La verdad no está en las<br />
hojas, sino en las raíces.<br />
Al otro día cogió un cordel y se puso a medir el terreno.<br />
En seguida empezaron a llegar <strong>los</strong> postes de la cerca<br />
y <strong>los</strong> alambres, y las herramientas nuevas que había<br />
comprado. Durante varios días tía Aurelia seguía cuidando<br />
las rosas y <strong>los</strong> claveles, y vendiéndo<strong>los</strong> a <strong>los</strong> cesteros,<br />
mientras tío Pablo clavaba la cerca y preparaba<br />
el suelo para llenar todo lo que encerraba de nuevas<br />
semillas. Estas vinieron también en sobrecitos estampados<br />
con sus figuras y colores. Tía Aurelia no tenía<br />
mucha fe en <strong>los</strong> sobrecitos y no entendía nada de <strong>los</strong><br />
nuevos abonos, también de varios colores, que tío Pablo<br />
había comprado, pero estaba contenta de tener un<br />
hombre en casa que mandara e hiciera las cosas. Tía<br />
Aurelia ordeñaba la vaca y compraba pol<strong>los</strong> y se desvivía<br />
por alimentar a tío Pablo.<br />
—Pobrecito —dijo tía Aurelia. —Viene como si hubiera<br />
estado en la cárcel, o en una sepultura.<br />
En la bodega se hablaba también de tío Pablo. Él bajaba<br />
a veces, por las tardes, a comprar cigarros, y escuchaba<br />
un momento <strong>los</strong> comentarios, pero le esquivaba<br />
el cuerpo a Monet. Este era demasiado bocón y agresivo<br />
143
porque tenía consigo casi todo el molote que se formaba<br />
en la esquina. Y <strong>los</strong> que no estaban con él no se atrevían<br />
a contradecirle; sólo tío Pablo se había atrevido al<br />
principio, y esto lo había hecho un apestado; y ahora<br />
tío Pablo tenía en su mente la idea fresca de hacer un<br />
buen jardín y quería llevarse bien con <strong>los</strong> vecinos. De<br />
modo que cuando daba su opinión sobre la guerra lo<br />
hacía calladamente al bodeguero, o algún otro que todavía<br />
no se había definido y pudiera ser neutral, o aun<br />
germanófilo. Demetrio era uno de estos. Pero cuando<br />
tío Pablo dirigía una palabra a Demetrio este no hacía<br />
más que mirarlo fríamente con sus ojos duros por debajo<br />
del ala del jipi sucio; era como una lagartija mirando<br />
a una mosca.<br />
En tanto todo el barrio seguía creciendo. Monet amplió<br />
su cría de puercos, y pronto trajo de otra parte una<br />
mujer, llamada Mira Mulet, que hablaba como él y era<br />
exactamente como él. Todas sus furias se dirigían ahora,<br />
a través de la guerra, contra tío Pablo. Sin embargo,<br />
cuando Monet se enteró de que tío Pablo iba a abrir dos<br />
pozos para riego, y montar tanque y bombas de mano,<br />
él mismo se ofreció para el trabajo. Tío Pablo había conseguido<br />
un préstamo y le otorgó a Monet aquella obra.<br />
Monet era buen pocero, y sus puercos eran <strong>los</strong> más gordos<br />
que se vendían en el paradero. Mientras duró el<br />
trabajo, Monet no dijo nada en la bodega contra el tío<br />
Pablo, pero su mujer, Mira Mulet, seguía mandándole<br />
secretamente por un propio el periódico todas las noches.<br />
Todas las mañanas encontraba tío Pablo el periódico<br />
del día anterior atado con un hilo en el portal. Un<br />
día rió:<br />
—¡Vaya! Las noticias son malas, pero al menos no me<br />
pasa la cuenta.<br />
Cuando Monet hubo terminado la obra, el jardín empezó<br />
a florecer. Nadie había visto juntas tantas matas lindas,<br />
ni tan bien cuidadas; y nadie había visto tampoco<br />
144
terreno tan bien aprovechado. La gente venía a verlo, se<br />
paraba en el borde, viendo al hombrecito afanado a ras<br />
de tierra como auscultando el crecimiento de las semillas.<br />
Luego daba unos pasos más allá y miraba hacia<br />
abajo, al enyerbado conuco de Demetrio, y se asombraba<br />
de la diferencia. Demetrio mismo asomaba a veces,<br />
por su lado, a la cerca, y tendía la vista sobre las nuevas<br />
flores, pero nadie podía saber qué había detrás de<br />
su mirada. Tío Pablo había medido bien, por la escritura,<br />
la tierra que le correspondía y había plantado la cerca<br />
exactamente en el lindero, de modo que Demetrio no<br />
podía sentirse agraviado. Muchos otros estaban tendiendo<br />
cercas; la tierra empezaba a valer algo; la de tía Aurelia<br />
era ahora la que más valía.<br />
Pero nadie podía quejarse. Las noticias de la guerra<br />
eran buenas y el barrio crecía, y las noticias distraían.<br />
Ni aun Monet y su Mulet eran todavía bastante agresivos,<br />
y tío Pablo aún podía bajar a la calzada y pasar<br />
entre <strong>los</strong> grupos y no negar su filiación. Podía decir que<br />
“a mucha honra” cuando le apuntaban y llamaban<br />
germanófilo. Todavía podían ganar <strong>los</strong> alemanes.<br />
Pero la gente cambia. A veces olvida; otras vuelve a<br />
recordar. A veces se apiña y agolpa y otras se dispersa,<br />
y es como las matas o <strong>los</strong> gril<strong>los</strong>. También a veces es<br />
como <strong>los</strong> cocuyos, dando luz fatua de noche en vuelo<br />
silencioso, pero la luz puede ser también candela. Uno<br />
nunca sabe completamente a qué atenerse.<br />
Así, pues, al principio todo era fiesta en torno a <strong>los</strong> cintil<strong>los</strong><br />
que voceaban victorias. No todos lo creían por completo.<br />
La mayoría se había venido saturando, y<br />
pasmándose, ávidamente, de esas noticias por más de<br />
tres años. Así que no estaban tan bravos. Estaban ahítos.<br />
Sólo Monet seguía regañando, y rolando por las tardes<br />
entre <strong>los</strong> grupos. Sordamente, tío Pablo bufaba contra el<strong>los</strong>.<br />
Tía Aurelia decía que era locura y maldad de <strong>los</strong> hombres.<br />
Abajo, en la calzada, el bodeguero y la bodeguera<br />
145
tenían que cuidar sus marchantes y callaban, agachando<br />
la cabeza, cuando veían crecer el aire de conspiración<br />
contra tío Pablo. Los dos estaban de acuerdo. Estaban<br />
conchuchados. Todos lo sabían. Eran <strong>los</strong> del Kaiser.<br />
—¿Qué le habrá dado el Kaiser al jardinero? —preguntó<br />
una tarde el isleño. —¿O habrá sido la Kaiserina?<br />
Todos se miraron, riendo. Sus conversaciones eran<br />
todavía plácidas. Las noticias eran todavía grandes solamente;<br />
no enormes; y <strong>los</strong> que las querían así estaban<br />
saturados de ellas. Tío Pablo nunca había sido un peligro.<br />
Así que las luces de <strong>los</strong> ojos eran todavía fatuas.<br />
Contestó el bodeguero:<br />
—Tengan respeto, no se metan con las señoras.<br />
Fue cuando el porquero estiró su corto brazo sobre el<br />
mostrador, cogió la cabeza del bodeguero, la sacudió<br />
como una bola, y regañó:<br />
—¡A tí también te vamos a coger el cuero, Remigio!<br />
Aquello aún parecía juego. Jugaban con la guerra,<br />
como <strong>los</strong> niños. Demetrio estaba también presente y,<br />
como siempre, era el único que no reía. Demetrio no<br />
jugaba a la guerra, ni a nada. Demetrio no jugaba. ¡Y<br />
nadie podía jugar con Demetrio!<br />
—¿Y tú que opinas de eso, Baracutey? —le dijo el<br />
porquero.<br />
Pero Demetrio seguía serio. Él no leía el periódico y si<br />
venía, al atardecer, a tomar una caña y escuchar, lo<br />
hacía aparte, acodado (grande, largo, seco, huesudo,<br />
con las piernas separadas) en el mostrador, al otro lado.<br />
Nadie sabía lo que opinaba. Quizás nada. Hay hombres<br />
que no opinan nunca nada. Demetrio era uno de el<strong>los</strong>.<br />
Pero escuchaba.<br />
Entonces pasaron dos cosas. Tío Pablo había acabado<br />
de remover y expurgar todo el parche de tierra de tía<br />
Aurelia, y las flores empezaban a brotar, pujantes, de<br />
todas las ramas, en todos <strong>los</strong> colores. Era un milagro.<br />
Empezaban a acudir más vendedores, con sus cestas y<br />
146
preguntaban a tío Pablo, cuál era el secreto. El torcía<br />
un poco el labio, ladeaba la cabeza, y seguía abonando<br />
con sus manos desnudas, de rodillas, cada tallo; plantando<br />
hasta <strong>los</strong> bordes de Demetrio nuevos tal<strong>los</strong>.<br />
Demetrio lo observaba, callado, desde el otro lado. Se<br />
paraba a mirarlo, fijo como una estaca; se movía unos<br />
pasos y volvía a pararse. Pero tampoco de esto dijo nada.<br />
Quizás no tuviera tampoco nada que decir. Su conuco<br />
seguía enyerbado pero entero. Tío Pablo aprovechaba<br />
hasta <strong>los</strong> bejucos y entre sus flores había hasta<br />
orquídeas. Plantaba estacas por <strong>los</strong> rincones y por ellas<br />
se enredaban las pasionarias, las madreselvas, <strong>los</strong> jazmines<br />
y <strong>los</strong> ojos de poeta. Pero al otro lado el conuco de<br />
Demetrio seguía enyerbado; y sólo Cunagua, con <strong>los</strong><br />
gal<strong>los</strong>, parecía animarlo.<br />
Pero esto no lo observaba el caserío. No era nada nuevo<br />
y no importaba. Demetrio sembraba algo (con el chino),<br />
criaba algo, peleaba sus gal<strong>los</strong>, y vivía. Hasta podía<br />
ponerse a veces un jipi fino, la guayabera de hilo, que le<br />
planchaba Felicia la mujer del chino, y salir de noche<br />
para La Habana. Otros solteros como él hacían lo mismo,<br />
y al otro día tenían más de qué hablar en la bodega.<br />
Demetrio no contaba nunca lo que veía en La Habana.<br />
Su vida era oscura, encerrada en un círculo. Y nadie<br />
podía penetrar esa línea.<br />
Quizás fuese yo el primero en asomar a esa tiniebla,<br />
aunque no comprendiera aún del todo lo que veía. Luego,<br />
las cosas asociadas, fueron cobrando cuerpo. Esta<br />
fue la segunda cosa.<br />
Primero me extrañó algo en tía Aurelia. Esto era ya<br />
antes de que tío Pablo acabara de plantar todas las flores<br />
y elevar toda la cerca. Tía Aurelia iba siempre al<br />
conuco de Demetrio a comprar aves y huevos, y a veces<br />
leche. No era extraño. Lo hacían otras mujeres del reparto.<br />
Yo iba al principio con tía Aurelia. Luego dejó de<br />
llevarme.<br />
147
Pero no creo que hubiese nada entre tía Aurelia y<br />
Demetrio. Sólo que tía Aurelia se acercaba a <strong>los</strong> cuarenta,<br />
y estaba soltera, y todavía era virgen. Y tío Pablo<br />
había puesto a florecer el jardín, y ahora ella tenía más<br />
tiempo para sí misma. Es posible que tía Aurelia mirara<br />
con luz tierna, en sus ojil<strong>los</strong> claros, y rubor en <strong>los</strong> pómu<strong>los</strong>,<br />
al hombre seco, fuerte, duro y potente que veía<br />
al otro lado entre las hierbas. ¡No sé! A veces volvía cabizbaja,<br />
con el rostro encendido; y otras, antes de ir<br />
(por las mañanas y por las tardes) cantaba en casa cantos<br />
nuevos que oía y cantos viejos que nadie había oído<br />
nunca. Su cuerpo parecía moverse con más soltura, ahora<br />
que ya no tenía que doblegarse tanto en <strong>los</strong> surcos de las<br />
rosas, y tenía tiempo de imaginar cosas. ¡No sé! Esto es<br />
divagar. Nadie estaba dentro de ella. Pero recuerdo eso y<br />
tiene un sentido. Había cambiado un poco. Al mismo<br />
tiempo esquivaba a Demetrio en la bodega y las veredas.<br />
Bajaba la frente, lo miraba de reojo. Parecía odio. Decía<br />
que era odio. Demetrio había tropezado una o dos veces<br />
con tío Pablo, se le había acercado del otro lado de la<br />
cerca, le había dicho con sorna si había medido bien su<br />
pedazo. Otra vez tropezaron realmente. Tío Pablo venía<br />
caminando, de noche, al borde del jardín y salió al camino<br />
que Demetrio, de regreso, seguía hacia el conuco.<br />
Demetrio lo empujó. Tío Pablo quedó volteando, y<br />
Demetrio siguió su camino. Eso no era nada, sin embargo.<br />
Demetrio había empujado ya a otros hombres.<br />
Entonces ocurrió (aunque sólo yo lo había visto) lo de<br />
tía Aurelia. Esta vez tío Pablo había bajado a la bodega,<br />
al anochecer (todavía las noticias de guerra eran sólo<br />
grandes), a comprar un tabaco. Tía Aurelia había ido<br />
por la mañana al conuco de Demetrio pero él no estaba.<br />
El chino la había despachado. Demetrio y Cunagua<br />
habían salido temprano con siete gal<strong>los</strong> a pelear<strong>los</strong> a la<br />
valla. Otros del barrio iban también a la valla, <strong>los</strong> domingos,<br />
pero nadie tenía gal<strong>los</strong> tan finos como <strong>los</strong> que<br />
criaba Cunagua para Demetrio.<br />
148
Por mucho tiempo se habló en el Reparto de aquella<br />
tarde de gal<strong>los</strong> en Aguadulce. Demetrio había casado<br />
sus siete gal<strong>los</strong> (tres gal<strong>los</strong> – gallina, un bolo, dos indios,<br />
un malatobo) para pelear seguido y <strong>los</strong> siete menos<br />
el bolo que se cayó para atrás, con la vena, pararon<br />
en la valla chica. Caían, <strong>los</strong> levantaban, <strong>los</strong> soplaban,<br />
les cuchaban la sangre, <strong>los</strong> abosaban; y seguían peleando.<br />
Sólo <strong>los</strong> indios quedaron vivos finalmente.<br />
Demetrio y Cunagua <strong>los</strong> trajeron así, bolas de sangre,<br />
en sacos y luego <strong>los</strong> utilizaron de fonfones.<br />
Esa tarde, casi de noche, Demetrio se encontró con<br />
tía Aurelia en el canal del tren. (Ningún tren había pasado<br />
nunca por allí. Era sólo un proyecto, una zanja<br />
vieja forrada de hierbas y techada de bejucos.) Demetrio<br />
no había ido aún a su casa. Cunagua había seguido<br />
con <strong>los</strong> gal<strong>los</strong>. Demetrio había demorado en la bodega,<br />
tomando un trago y escuchando un momento a <strong>los</strong> que<br />
leían el periódico. Todavía traía manchas de sangre<br />
(Demetrio, no el periódico) en las manos y en la ropa, y<br />
sus ojos brillaban como pedernal encendido. Con el<strong>los</strong><br />
miró fijamente a tío Pablo.<br />
Yo volví entonces a casa con <strong>los</strong> mandados. Tío Pablo<br />
quedaba aún en la bodega, y tía Aurelia había ido a<br />
casa de Felicia a buscar su vestido. Había hablado de<br />
eso. El camino más corto era el que pasaba por el túnel<br />
de bejucos. Yo fui en esa dirección a buscar a tía Aurelia.<br />
La noche estaba clara de estrellas. Desde el ribazo yo<br />
vi venir una figura que parecía ser tía Aurelia por la linde<br />
del conuco, y me llegué hasta el borde del túnel. Por allí<br />
debía salir un minuto después. El túnel era corto y le<br />
entraba luz bastante por el techo, y desde una boca se<br />
veía la otra. Yo vi asomar a tía Aurelia a la boca opuesta.<br />
Venía canturreando y a paso tranquilo. Era el camino<br />
que había seguido otras veces. No había peligro. No había<br />
animales feroces ni venenosos a ras de tierra ni entre<br />
las matas.<br />
149
De repente Demetrio se desprendió del costado del<br />
túnel. Su figura grande y desgarbada ocupaba casi todo<br />
el espacio. Yo vi venir a tía Aurelia por entre sus piernas<br />
y por debajo de sus brazos algo separados del cuerpo,<br />
como para hacer algo. Ella venía distraída; y no lo<br />
vio hasta que estaba junto a él.<br />
Tía Aurelia sofocó un gritico pero él le habló en seguida<br />
suavemente, con voz baja.<br />
—No tengas miedo —le dijo. —Soy yo, Demetrio.<br />
Dio dos pasos hacia ella. Tía Aurelia pareció un instante<br />
paralizada, muda, hipnotizada. Dejó caer el paquete<br />
del vestido que traía en la mano. Demetrio la cogió<br />
por un brazo y la atrajo suavemente hacia sí. Ella hizo<br />
un movimiento por zafarse, luego quedó de nuevo paralizada.<br />
Los brazos de Demetrio empezaron a envolverla<br />
como enormes culebras.<br />
Todavía tía Aurelia no hacía gran esfuerzo por zafarse.<br />
Parecía aturdida y fascinada, y emitía unos sonidos<br />
mixtos, entre gruñidos y cacareo. Demetrio la ocultó casi<br />
toda con su cuerpo, la viró un poco, de modo que yo <strong>los</strong><br />
veía ahora de lado. Sus manos empezaron a andar por<br />
ella. Demetrio había echado el busto hacia atrás, separando<br />
las piernas, ciñéndola con su brazo contra su<br />
centro. Todavía tía Aurelia estaba cacareando por lo bajo.<br />
Pero entonces él la llevó contra el declive, al borde del<br />
túnel, y empezó a presionarla fuertemente hacia abajo<br />
mientras la ceñía aún más contra su centro. Tía Aurelia<br />
dio un chillido, lanzó un revuelo de ave herida, se soltó<br />
de su abrazo. Desprevenido, Demetrio pareció tambalearse<br />
un segundo, se recobró y la alcanzó cuando ella<br />
se había separado dos metros. Ahora estaban más cerca<br />
de mí. Tía Aurelia suplicó asustada:<br />
—No… no… por el amor de Dios. No… Eso es imposible.<br />
Eso es…<br />
Demetrio la tenía de nuevo ceñida, la sacudió brutalmente:<br />
—¡Calla!¡Calla te digo!¡Te digo que te calles! Calla o…<br />
150
Volvió a sacudirla, ahora aún más brutalmente; la<br />
empujó contra el declive, la tiró, se le fue encima, Demetrio<br />
era un hombre poderoso.<br />
Cuando yo volví a casa tío Pablo estaba en el portalito,<br />
sentado. No me preguntó nada y yo no le dije nada. Yo<br />
volví a salir y llegué hasta donde estaba amarrada la<br />
vaca al borde del caminito por donde debía venir tía<br />
Aurelia y esperé. Pero ella no vino esa noche por este<br />
camino, y cuando regresé a casa algún tiempo después,<br />
ella había entrado por la puerta posterior y estaba preparando<br />
la comida. Yo volví a salir, y me llegué hasta el<br />
túnel, pero Demetrio se había ido, y sólo encontré el<br />
paquete que tía Aurelia había dejado abandonado con<br />
el vestido y lo traje. Al volver me fijé en tía Aurelia, pero<br />
no dije nada. Estaba tan colorada, que las gotas de sudor<br />
parecían de sangre, pero puso la luz brillante allá<br />
atrás y tío Pablo parecía ensimismado y no se fijó en<br />
ella. Ahora no parecía ya fijarse en nada. Las noticias<br />
iban siendo demasiado grandes.<br />
Aquella tarde, mientras tía Aurelia y Demetrio estaban<br />
todavía en el túnel, tío Pablo se había sentado en el<br />
portalito con <strong>los</strong> pies colgando sobre el camino y un fajo<br />
de periódicos sobre las rodillas. No había luz para leer<strong>los</strong><br />
y él ni siquiera <strong>los</strong> había abierto. Pero su mismo<br />
peso era una noticia: eran muchos periódicos.<br />
Los periódicos florecían ahora como papalotes. Venían<br />
en hojas sueltas y en varios colores y a todas horas.<br />
Algunos eran nuevos: habían nacido estos días, para<br />
dar, en letras enormes, las mismas noticias. Estas eran<br />
ya también enormes. Todos <strong>los</strong> que subían a mediodía<br />
y por la tarde del paradero traían alguno. Otros mandaban<br />
<strong>los</strong> fiñes al paradero a comprar<strong>los</strong> a media mañana<br />
y media tarde. Todo era lo mismo, pero era grande. Monet<br />
mandaba a tío Pablo también nuevos periódicos, fajados,<br />
con un propio. Tío Pablo <strong>los</strong> abría, por las mañanas,<br />
entre las flores, <strong>los</strong> rompía en pedazos, <strong>los</strong> quemaba<br />
151
para abono. Pasaba la vista sobre <strong>los</strong> cintil<strong>los</strong>, murmuraba<br />
que era mentira, y <strong>los</strong> encendía.<br />
Mucha llama y poco fuego —había dicho un día—. La<br />
verdad es más bajita.<br />
Así pensó siempre. Las noticias se habían ido haciendo<br />
grandes poco a poco, de modo que podía tolerarlas.<br />
Un modo de tolerarlas era no creerlas, creerlas a medias<br />
y en último término, esperar algún milagro. El milagro<br />
estallaría un día, de súbito, y dejaría a todos <strong>los</strong> Monet<br />
espantados. Esos eran <strong>los</strong> tres escalones de defensa de<br />
tío Pablo. Primero no creía nada. Luego creía sólo a medias.<br />
Ahora… no sabía, pero aún esperaba el milagro.<br />
Cuando sólo creía a medias aún podía replicar en la<br />
bodega a <strong>los</strong> Monet. Pero ahora el fuego era más rápido<br />
y tío Pablo sólo bajaba a hurtadillas, a hablar con el<br />
bodeguero, cuando no había molotes en la acera. Pero<br />
todavía esperaba el milagro.<br />
Al otro día, tras la noche en que Demetrio brincó sobre<br />
tía Aurelia, una hoja traía solo dos enormes letreros<br />
en sesgo por cada cara. Los letreros decían: CAYÓ ALEMANIA.<br />
Venían en letras rojas. La hoja llegó al barrio en el carro<br />
con las sobras, y Monet fajó con cajetillas de cigarros<br />
todos <strong>los</strong> ejemplares y, antes del día, <strong>los</strong> tiró al portalito<br />
para tío Pablo. Así que tío Pablo fue el único que leyó<br />
<strong>los</strong> letreros esa mañana, pero como sólo parecían papeles<br />
pintados, creyó que era mentira. La mañana estaba<br />
fresca y, caso extraño, tío Pablo se sentía más animado.<br />
Durante seis días había dejado de bajar a la bodega.<br />
Eso le había dado un descanso, y este papel embarrado<br />
con letras oblicuas era señal de que necesitaban inventar<br />
victorias. Quizás <strong>los</strong> periódicos verdaderos trajeran,<br />
para <strong>los</strong> Monet, malas noticias. Hasta la noticia grande<br />
y (para el<strong>los</strong>) mala que tío Pablo esperaba en secreto.<br />
Por eso tenían que embarrar papeles por su cuenta en<br />
el reparto. ¡Ya se vería!<br />
Primero, sin embargo, eran las flores, y aprovechó la<br />
fresca parta regarlas. En toda la mañana se vio a tía<br />
152
Aurelia, ni a nadie. Se había llevado las hojas y las había<br />
quemado.<br />
Tía Aurelia se levantó temprano. Estaba todavía encendida,<br />
volvía la cara, bajaba <strong>los</strong> párpados cuando<br />
había gente. Cuando <strong>los</strong> abría un poco lo que se veía en<br />
el<strong>los</strong> era tristeza. Me mandó a mí a la bodega.<br />
A esa hora sólo había mujeres y fiñes en la bodega.<br />
Monet andaba por allí frotándose las manos, riendo para<br />
sí. Sólo él y tío Pablo sabían aquí la gran noticia, y tío<br />
Pablo aún no la creía. Por eso cuando hubo regado las<br />
flores más sedientas bajó a explorar, pensando que el bodeguero<br />
podía saber algo. Monet vio venir a tío Pablo, se<br />
escondió detrás de una columna, riendo para sí, gozando<br />
de antemano la cara que pondría tío Pablo con la noticia.<br />
Monet salió del escondrijo, llegó al mostrador al tiempo<br />
que tío Pablo preguntaba al bodeguero si había llegado<br />
el periódico. Nadie había visto el periódico.<br />
—¿Y tú, jardinero, no lo has visto? —dijo Monet.<br />
Tío Pablo meneó la cabeza bajando la vista. Monet<br />
empezó a ponerse rojo de cólera, dio la vuelta en torno a<br />
las mujeres, miró de frente a tío Pablo. Otra vez este se<br />
volvió y trató de seguir hablando con el bodeguero.<br />
—¡El periódico trae una gran noticia, bodeguero! —dijo<br />
Monet—; pregúntaselo al jardinero. ¡Una gran noticia!<br />
La guagua subía en ese momento pero no traía más<br />
periódicos. No había ninguno en el paradero. Los pasajeros<br />
habían registrado todos <strong>los</strong> kioscos sin encontrar<br />
un periódico. Monet seguía rolando en torno a las mujeres,<br />
mirando de reojo a tío Pablo mientras el bodeguero<br />
despachaba <strong>los</strong> mandados. Tío Pablo todavía se<br />
atrevía a mirar al porquero, todavía pensaba que podía<br />
ocurrir el milagro, si es que no había ocurrido aquella<br />
misma noche, pero la gente que estaba llegando a almorzar<br />
traía la noticia, y sus miradas lastimaban a tío<br />
Pablo. Demetrio venía también bordeando el lometón y<br />
por debajo del jipi sus ojitos apuntaron fieramente a tío<br />
153
Pablo. Demetrio tiró un medio por entre las mujeres al<br />
mostrador y pidió un aguardiente, y avanzó tropezando<br />
con Monet y haciéndolo virar en redondo. El porquero<br />
no se podía volver contra Demetrio. El gallero le sacaba<br />
la cabeza y sus puños duros parecían hechos para hundirse<br />
en la carne del porquero. Demetrio escupía siempre<br />
delante de Monet.<br />
—¡Ese, ese!— el porquero se volvió contra tío Pablo,<br />
que empezaba a replegarse. —¡Este cogió <strong>los</strong> periódicos<br />
y <strong>los</strong> escondió para que nadie supiera la noticia! ¿Ustedes<br />
no saben la noticia? Es la noticia más grande de la<br />
historia. ¡Cayó Alemania!¡Hoy es el día de la victoria!<br />
Tío Pablo había bajado de la repisa de la bodega, se<br />
había alejado unos pasos por el camino, se paró en seco,<br />
sin volverse. La noticia, así hablada, así pronunciada,<br />
le hirió en la nuca como una flecha. Continuó allí, paralizado,<br />
temblando, Monet avanzó unos pasos tras él,<br />
repitiendo, martillando, la misma noticia. Después se<br />
volvió hacia las mujeres y empezó a poner texto al cintillo,<br />
hablando de prisa, rolando entre ellas como una<br />
mujer más en pantalones.<br />
Demetrio se desprendió entonces del mostrador y<br />
marchó lentamente calzada arriba, desviándose del camino<br />
que había seguido tío Pablo.<br />
Este no lo vio. En todo caso, no podía ahora pensar<br />
en Demetrio.<br />
Monet seguía poniendo borra a la noticia. A <strong>los</strong> bodegueros<br />
se les habían paralizado las manos con que despachaban<br />
en el aire.<br />
—¿Pero eso es cierto?<br />
Todavía tío Pablo oyó esta pregunta. Un instante después<br />
subía a galope un mandadero a caballo agitando en<br />
alto, como una bandera, otro periódico con la misma noticia.<br />
Monet se tiró a cogerlo y lo agitó confirmadoramente<br />
ante <strong>los</strong> presentes. Tío Pablo se volvió temblando lentamente.<br />
La gente se había apiñado en torno a Monet y su<br />
154
papel. Por encima pudo ver al bodeguero encaramado en<br />
el mostrador. En su cara leyó tío Pablo la confirmación de<br />
la noticia. “Es verdad, es verdad”, decía aquella máscara.<br />
Tío Pablo reanudó el paso poco a poco. Tomó un trillo<br />
entre las matas para salir, por detrás, por el lado del<br />
monte, al portillo posterior del jardín. Desde allí podía,<br />
ver abajo, el conuco y el bajareque de Demetrio. Pero su<br />
pensamiento no estaba junto a sus ojos.<br />
En tanto, tía Aurelia se había estado preparando para<br />
salir. Tenía que bajar a La Habana.<br />
—Dile a tu tío que he ido a la quinta —me dijo. — Anoche<br />
me hinqué con un hierro en el traspatio.<br />
Todavía su rostro estaba encendido y aún caminaba<br />
algo agachada y seguía ocultando <strong>los</strong> ojos con <strong>los</strong> párpados<br />
y la frente.<br />
—Tengo que ir a la quinta —repitió. —Me duele la<br />
cabeza y me hinqué con un hierro, en el traspatio, y no<br />
quiero morir de tétanos.<br />
El sol caía de plano sobre la cabecita amarilla y su<br />
vestido negro cuando salió a esperar la guagua. Pasó<br />
junto al jardín sin mirar a las flores y junto a la cerca de<br />
Demetrio sin mirar hacia abajo. Demetrio debía de estar<br />
aún en la bodega.<br />
La guagua en que bajaba tía Aurelia pasó frente a la<br />
bodega cuando el porquero estaba alborotando la noticia<br />
y tío Pablo aún clavado en el trillo. No miró hacia<br />
el<strong>los</strong>. Iba mirando adelante, apretando la bolsa contra<br />
el vientre moviendo <strong>los</strong> labios como en un rezo. Delante<br />
de ella, en el pescante el guagüero seguía trazando filigranas<br />
con el látigo.<br />
La gente del Reparto se fue remansando en la bodega.<br />
Algunos de <strong>los</strong> que trabajaban en La Habana habían alquilado<br />
coches en el paradero para llegar más pronto<br />
con la noticia. Todos traían periódicos diferentes y de<br />
distintos colores en las manos, sudaban, hablaban en<br />
voz alta, reían, blandían <strong>los</strong> puños, se abrazaban a sí<br />
155
mismos y daban vueltas como trompos. Los únicos que<br />
no aspavientaban eran <strong>los</strong> bodegueros. Sus máscaras<br />
no decían nada. La gente estaba ahora demasiado alborozada<br />
para pararse a pensar qué habría detrás de la<br />
máscara. Hasta Monet se había olvidado de todo; brincaba,<br />
rolaba, sacudía su grasa, poniendo más y más<br />
guata a <strong>los</strong> cintil<strong>los</strong>. Ahora cada uno era parte del gran<br />
suceso y todos gritaban con <strong>los</strong> titulares:<br />
¡Victoria! ¡Victoria!<br />
Yo también había estado en eso. A veces <strong>los</strong> niños<br />
jugábamos en el placer o <strong>los</strong> matorrales a <strong>los</strong> Aliados y<br />
<strong>los</strong> alemanes, pero como mi tío era “Alemán”, yo por<br />
compensación, jugaba a ser “Aliado”. Así que no podía<br />
ser parte ahora de <strong>los</strong> que corrían a caza de <strong>los</strong> alemanes<br />
(porque mi tío era Alemán) y tampoco de <strong>los</strong> cazados.<br />
Ahora no era de ninguno. Quizás como Demetrio.<br />
Volviendo a casa pasé junto al jardín y vi a tío Pablo<br />
todavía al otro lado junto al portillo mirando al monte.<br />
Estaba de pie, inmóvil, como un espantapájaros. El sol<br />
de la tarde le daba en la cara. El sol parecía dar ahora<br />
en la cara de todas las cosas.<br />
Yo entré en la casa y miré por la ventana. Desde allí<br />
veía aún a tío Pablo clavado al otro lado, sin moverse.<br />
Por la misma ventana vi asomar entonces a Demetrio a<br />
la puerta de su bajareque, con las manos en el cinto.<br />
Su sombrero se movió a la derecha e izquierda, como<br />
oteando; luego bajó al caminito que, a través del túnel,<br />
venía a dar al portillo del jardín donde esperaba tío Pablo.<br />
Demetrio venía despacio, como pensando. Pero yo<br />
presentí algo y corrí hacia tío Pablo.<br />
Iba yo todavía corriendo cuando Demetrio estaba ya<br />
ante el portillo mirando a tío Pablo. Este no se movió.<br />
Sólo dando la vuelta y mirando a su cara pude cerciorarme<br />
de que estaba vivo —no muerto de pie en el surco<br />
entre <strong>los</strong> gladio<strong>los</strong>. Yo me agaché en el surco, pero tío<br />
Pablo me sintió y se volvió un instante, mientras Demetrio<br />
156
se le acercaba lentamente. Luego se viró hacia el hombre<br />
grande que tenía delante.<br />
Los dos hombres se miraron un rato callados. La expresión<br />
de tío Pablo parecía vacía, pálida, ausente, perdida.<br />
Miraba al otro como si no fuera más que una parte<br />
del aire, y sus ojos se iban escapando, disueltos, hacia<br />
el monte, que se perdía, ondulando más allá del bajío.<br />
El sol disolvía sus facciones.<br />
Demetrio dejó resbalar lentamente <strong>los</strong> ojos duros por<br />
el hombrecito metido en unas botas. Todavía traía las<br />
manos en el cinto. Sus labios se separaron casi imperceptiblemente<br />
sobre <strong>los</strong> dientes grandes, fuertes y amaril<strong>los</strong>.<br />
Yo reparé que tenía en el bolsillo uno de <strong>los</strong><br />
periódicos. Tío Pablo recogió la vista y la detuvo en aquel<br />
tubo impreso que sobresalía del bolsillo de Demetrio,<br />
pero no por mucho tiempo.<br />
Como cuando se había anunciado la noticia, tío Pablo<br />
quedó clavado en el suelo, <strong>los</strong> hombros caídos, el<br />
cuerpo algo encorvado, <strong>los</strong> brazos colgando a lo largo<br />
del cuerpo. Demetrio estaba a un paso de él; estaba<br />
sacando las manos del cinto. Ninguno había dicho nada.<br />
La expresión de Demetrio no había cambiado. No tenía<br />
expresión. No tenía sentido. Sus dos manazas, abiertas,<br />
se alzaron como enormes hojas de malanga, una<br />
por cada lado de la cara de tío Pablo. Seguían subiendo,<br />
<strong>los</strong> dedos se juntaban, se doblaban hasta formar un<br />
puño todavía incompleto. Luego, a la altura de la cara<br />
de tío Pablo, formaron puños verdaderos.<br />
Demetrio había separado algo las piernas, virando un<br />
poco el busto. Uno de <strong>los</strong> puños (el izquierdo) hizo un<br />
movimiento hacia atrás, se detuvo un segundo en el<br />
aire. Tío Pablo no se había movido. Todavía parecía estar<br />
mirando a través del aire al monte lejano. El puño<br />
de Demetrio vino contra su cara, con la potencia deliberada<br />
de una mandarria. El golpe sonó seco y sin eco,<br />
alzó (al tiempo que lo inclinaba) ligeramente a tío Pablo<br />
157
del suelo. Demetrio acompañó el golpe con un resoplido,<br />
pero no movió <strong>los</strong> pies de donde <strong>los</strong> tenía, y antes de que<br />
tío Pablo pudiera caerse hacia la izquierda, el golpe de la<br />
derecha vino a enderezarlo. Este golpe sonó también seco<br />
y sin eco. Tío Pablo quedó un instante en el aire.<br />
Los puños de Demetrio volvieron a abrirse. Juntó un<br />
poco las piernas, echó una última mirada al hombrecillo<br />
desmoronado en el surco. Entonces viró y procedió a<br />
reandar tranquilamente su camino.<br />
Tío Pablo quedó desmoronado en el surco. Yo brinqué<br />
hacia él y empecé a levantar su cabeza. Él empezó a<br />
removerse en la tierra. Trató de levantarse, apoyándose<br />
en <strong>los</strong> codos y volvió a caerse, sangrando, con la cara<br />
contra la tierra. Luego se agarró a un rosal con la mano<br />
desnuda, se apoyó con otra sobre mi espalda y logró<br />
enderezarse. Su cara seguía sangrando a través de la<br />
tierra, y sus ojos se volvieron hacia el monte. No dijo<br />
palabra. Hizo otro esfuerzo por afianzarse sobre sus piernas,<br />
pero no trató de quitarse la tierra ni la sangre de la<br />
cara. Cuando se sintió seguro, empezó a dar <strong>los</strong> primeros<br />
pasos, como un niño. Los pasos se fueron haciendo<br />
más firmes y regulares. Su cuerpo se fue enderezando.<br />
Echó la cabeza hacia atrás y marchó por el camino hasta<br />
perderse, pasado el conuco de Demetrio en el monte<br />
lejano. Nadie lo ha vuelto a ver más nunca. Se ha perdido<br />
para siempre.<br />
Esa es la historia. Desde entonces pasaron muchas<br />
otras cosas, y Demetrio tumbó la cerca que había levantado<br />
tío Pablo, y Monet siguió alborotando. Pero la<br />
historia, ahí termina. Y desde entonces yo he querido<br />
ser siempre como Demetrio. ¡Nunca como tío Pablo!<br />
Bohemia. La Habana, año 39, número 30; 27 de julio, 1947, pp. 4-<br />
7; 106 y 113.<br />
158
La imagen que yo recuerdo<br />
Mi Viejo venía entonces a casa más raramente y mamá<br />
se explicaba a sí misma en voz alta (para que yo la oyera)<br />
que con toda seguridad le había salido algún trabajo.<br />
Siempre <strong>los</strong> mayores tienen ideas exageradas del grado<br />
en que pueden engañar a <strong>los</strong> niños. Yo sabía ya que el<br />
Viejo, que tenía otros hijos mayores en otra parte, se<br />
pasaba <strong>los</strong> días con el<strong>los</strong> hasta conseguir un trabajo decente<br />
que le permitiera volver a casa presentable. No<br />
quería que mamá lo viera roto o fundido o impresentable<br />
(a él que había sido patrón de barco y había venido a<br />
menos, pero que en tierra gustaba de andar siempre bien<br />
portado). Mamá correspondía igualmente.<br />
O más bien era él quien correspondía. Era ella quien<br />
había dado el ejemplo. Mamá era modista y en la casuca<br />
que ocupábamos en el Cerro se reservaba siempre un<br />
cuarto para sí sola (para trabajar y vivir y componerse)<br />
y no salía nunca a la sala o la acerita mal presentada.<br />
Yo recuerdo a mamá, entonces, como una mujer pálida,<br />
delgada, prematuramente envejecida que, con <strong>los</strong> afeites,<br />
se hacía parecer siempre más joven. Siempre salía<br />
limpia y, aunque yo sabía que estaba enferma, que lo<br />
había estado por mucho tiempo, ella ante mí no se quejaba<br />
nunca.<br />
Mamá ganaba aún para <strong>los</strong> gastos de casa y a él le<br />
decía que no se afanara:<br />
—No te ocupes, viejo. Tenemos para ir tirando.<br />
Al fin encontraría algo que hacer digno de él nuevamente.<br />
Y no había prisa. Mamá recalcaba que no había<br />
prisa, aunque ella sabía que, si había de tener cura,<br />
159
tendría que procurársela enseguida, y costaría dinero.<br />
Y el Viejo sabía que había prisa, pero mientras no podía<br />
hacer nada fingía también creer, ante ella, que había<br />
tiempo y que lo que ella tenía no era grave. Pero un niño<br />
de seis años oye y, más tarde, entiende mucho más de<br />
lo que creen <strong>los</strong> grandes, y yo había oído al Viejo hablando<br />
con el médico, y a ella con tía Aurelia que vivía<br />
en el Reparto.<br />
Esto había venido ocurriendo así, sobre todo, <strong>los</strong> últimos<br />
meses, antes de estallar la guerra en Europa, y<br />
desde el instante en que la noticia apareció en el periódico<br />
mamá exageró aún más la buena salud que se<br />
empeñaba en presentar a ojos del Viejo. Porque ella sabía<br />
que la guerra, aunque lejana, sería una tentación<br />
fuerte para el español de hacer algo súbito y desesperado<br />
que pudiera levantarlo o hundirlo de un golpe. Yo<br />
mismo le había oído decir:<br />
—Es malo morir poco a poco.<br />
El Viejo observó el redoblado esfuerzo de mamá por<br />
parecer saludable e inventó, por su parte, una historia<br />
que ella no creía.<br />
—Los americanos están patrullando nuestras aguas<br />
y necesitan prácticos. Me han ofrecido un puesto.<br />
Pero ella sabía que el Viejo no iría a navegar con <strong>los</strong><br />
yanquis sino, más bien, contra el<strong>los</strong>, y que ese sería su<br />
fin. Con todo, fingió creerle porque no quería delatar su<br />
alarma y quizás porque, en el fondo, sentía que esa era<br />
la mejor salida. El Viejo no podía soportar ver a mamá<br />
consumiéndose día a día sin poder hacer nada por ella.<br />
—Yo siempre te lo he dicho —le dijo mamá—. Algún<br />
día tenía que salirte algo bueno. Y ya tú ves. Nadie mejor<br />
que tú para servir de práctico por esas costas. En<br />
cuanto a mí y al niño, vete tranquilo; tengo una nueva<br />
marchante y puedo arreglármelas. No te apures en mandarme<br />
nada.<br />
El Viejo la miró entrecerrando <strong>los</strong> ojos. Era después<br />
de la comida, en la salita de la casa, frente al callejón<br />
160
donde, de día, <strong>los</strong> niños jugábamos en las pocetas, que<br />
ahora estaba tranquilo. Hacía calor.<br />
—Y si no te escribo enseguida no te inquietes —dijo<br />
él—. En ese servicio hay que pasar, a veces, mucho tiempo<br />
seguido en el mar. Pero ya tú sabes, la guerra no ha<br />
llegado todavía acá y no hay peligro.<br />
Mamá fingió creer que no había peligro, pero en el<br />
fondo él, que la conocía, tenía que sospechar que ella lo<br />
presentía. Pero no había otra salida. Era la gran salida.<br />
Al día siguiente el Viejo preparó el jolongo y partió,<br />
aparentemente tranquilo, y mamá lo despidió como se<br />
despide al hombre que sale para el trabajo por la mañana<br />
para regresar por la tarde. Luego volvió a su cuarto<br />
(de dormir y de trabajo) y hasta empezó a canturrear<br />
alto para que yo la oyera. Desde el callejón yo la veía<br />
pedaleando en la máquina, de espalda a la ventana,<br />
para que yo no pudiera verle la cara. Luego, a la hora<br />
del almuerzo, salió recompuesta y sólo la perspicacia<br />
de un niño podría acaso ver lo que había detrás de aquella<br />
máscara.<br />
Por la tarde mamá me dejó solo en casa. Dijo que iba<br />
a entregar algunos trabajos y a ver a tía Aurelia al Reparto<br />
para pedirle que viniera alguna vez a ayudarle<br />
mientras el Viejo estaba ausente.<br />
Mauricio consiguió un buen puesto, ¿sabes? —le dijo<br />
aquella noche a tía Aurelia, para que yo lo oyera—. Y yo<br />
me siento bien. Me siento mucho mejor realmente.<br />
Pero un niño que va para <strong>los</strong> siete años percibe más y<br />
retiene más (para luego analizar) de lo que creen <strong>los</strong><br />
grandes. Yo debía de tener <strong>los</strong> sentidos muy finos, porque<br />
siempre estaba viendo, oyendo y oliendo lo que <strong>los</strong><br />
grandes no percibían. Era como un misterio.<br />
Tan pronto se hubo ido el Viejo tuve la impresión cierta<br />
de que mamá se había desmejorado de súbito, pero ella<br />
también se dio cuenta de esta caída y la compensaba con<br />
mayor empeño, y lucía bella, aunque delicada. Se arreglaba<br />
mejor, se aplicaba afeites, jamás dejaba que la viera de<br />
161
cerca y de frente cuando estaba trabajando. Tía Aurelia<br />
venía a cuidarme y a fregar <strong>los</strong> servicios de cantina.<br />
Todavía yo no sé de qué padecía mamá. Era algo que<br />
la iba socavando, por dentro, y que a la vez secaba su<br />
cuerpo por fuera, como una mata, y la hacía muy frágil.<br />
Se movía con cuidado como si fuera de cristal y temiera<br />
romper el esqueleto. Tenía la piel reseca, prematuramente<br />
fruncida como de papel crepé. Yo la examinaba, percibía<br />
el más tenue cambio y detalle de su mal, porque un niño<br />
aún no tiene la mente sobrecargada y no hay nada que<br />
ofusque su mirada. Pero mamá iba compensando su<br />
declinación con un mejor cuidado de su persona. Sonreía,<br />
trataba de tenerse derecha, se ponía densos pero<br />
artísticos afeites. Y sus ojos grandes se abrían con el<br />
forzado empeño de parecer alegres cuando la luz se estaba<br />
fugando de el<strong>los</strong>. Una tarde le dijo a tía Aurelia:<br />
—Llévate al niño al Reparto, para que se vaya acostumbrando.<br />
Mañana me lo traes de nuevo para verlo.<br />
Creyó que yo no la oía porque estaba al otro lado de<br />
la calle en la acera, y ellas mirando en la ventana. Todavía<br />
no hacía más que tres semanas que el Viejo se<br />
había ido, y aún podía volver, y acaso traer el dinero<br />
con que mamá pudiera vivir varios años y él sentir de<br />
nuevo el respeto que casi había perdido hacia sí mismo.<br />
Sólo aquella salida desesperada podía salvarlo. Y lo salvaría<br />
de todos modos, aunque lo hundieran. Yo le había<br />
oído decir:<br />
—Es malo vivir a medias.<br />
Yo no comprendí por entonces, desde luego, pero mi<br />
cabeza iba recogiendo cosas. También a mamá le oí decir<br />
la otra tarde a tía Aurelia:<br />
—No quiero que mi hijo me recuerde fea y acabada.<br />
Quiero que me recuerde bella y fresca.<br />
Mamá era linda. Antes de enfermarse se movía con<br />
viveza y había una luz intensa y cambiante en sus ojos<br />
verdosos. Muy erguida, le llevaba por lo menos un dedo<br />
al Viejo, que era casi cuadrado. En casa, mamá lo tenía<br />
162
todo en orden y su ropa y su pelo, ahora canoso, estaban<br />
siempre limpios. Me dijo cuando empezó a mandarme<br />
al Reparto:<br />
—Cuando vuelva papá nos mudaremos para otro reparto<br />
y volveremos a estar todos juntos.<br />
Puede que aún tuviera esperanzas. Tía Aurelia me llevó<br />
al Reparto por la noche. Al día siguiente, por la tarde,<br />
volvimos al Cerro, y tía Aurelia me dejó jugando en la<br />
calle mientras ella entraba a avisar a mamá. Cerró la<br />
ventana y yo me di cuenta de que mamá se estaba arreglando<br />
para recibirme. Luego salió a la puerta, muy<br />
compuesta, con <strong>los</strong> labios pintados, el pelo en coca, y<br />
sonriendo, pero yo me di cuenta de que estaba un grado<br />
más decaída. No había apenas luz en sus ojos ni en<br />
su boca, y sus movimientos eran salteados, como forzados<br />
por pequeños resortes. Pero hasta que tía Aurelia<br />
volvió a llevarme por la tarde, guardó esa apariencia.<br />
Todavía dijo del Viejo:<br />
—Tú verás que se presenta cualquier día. Entonces<br />
nos mudaremos juntos para otro reparto (queriendo decir<br />
un reparto limpio y elegante, en contraste con el reparto<br />
sucio y astroso de tía Aurelia).<br />
Pero al otro día se presentó por allí un hombre sospechoso.<br />
Era domingo y mamá (que iba a misa y no trabajaba<br />
<strong>los</strong> domingos) se pasó el día conmigo salvo las<br />
incursiones que hacía a su cuarto, para reposar, tomar<br />
medicina y componerse —de todo lo cual yo tenía conciencia—.<br />
Por la tarde mamá asomó a la ventana y por<br />
varios minutos observó, atónita, al hombre que se acodaba<br />
en el mostrador de la bodega, mirando disimuladamente<br />
hacia casa.<br />
Yo observé también al hombre. Sabía que era uno de<br />
<strong>los</strong> que andaban con el Viejo, y su presencia aquí indicaba<br />
algo (aunque no vino a casa ni habló con mamá). Pero<br />
ella debió leer el mensaje que sólo al cabo de <strong>los</strong> años<br />
puedo descifrar yo en mi mente. El hombre no venía a<br />
traer ningún mensaje (pero eso mismo resultaba ser un<br />
163
mensaje). Ella lo interpretó. El Viejo ya no existía, pero<br />
este hombre, uno de sus socios, que no habían ido en<br />
esta expedición de contrabando, tenía el encargo (o quizás<br />
se lo había dado a sí mismo) de ver como íbamos<br />
nosotros, sin darnos la noticia.<br />
Pero mamá leyó la noticia en su mera presencia. Tan<br />
pronto el hombre se hubo ido, mamá cerró la ventana,<br />
llamó a tía Aurelia. Esta me mandó entonces al Reparto<br />
con una vecina y se quedó con mamá toda la noche. Al<br />
día siguiente por la mañana fue a buscarme y me trajo<br />
nuevamente al Cerro. Mamá estaba en la salita, compuesta<br />
y sonriente como siempre.<br />
Pero ya no era siquiera como siempre. En el instante<br />
en que asomó al fondo, la vi venir lentamente, sonriendo,<br />
hacia mí, con un aire perdido. Hasta la voz era perdida,<br />
y pese a que había usado muy bien <strong>los</strong> afeites, parecía<br />
transparentarse, lívidamente, hasta <strong>los</strong> huesos. Mamá<br />
debió de leer la impresión en mis ojos; se extremó en<br />
disiparla, dándose breves impulsos, riendo, poniendo ella<br />
misma la mesa con una agilidad rígida y mecánica.<br />
Yo no pensé entonces en la muerte. Las impresiones<br />
quedaron en mí para más tarde interpretarlas, pero eran<br />
impresiones fuertes que otros podían leer entonces. Por<br />
momentos, mamá me miraba de reojo, temerosa de descubrir<br />
que yo había descubierto su gravedad, precipitada<br />
sin duda por el misterioso mensaje de la presencia<br />
de aquel hombre el día antes en la bodega. No estaba<br />
segura, pero podía pensar que, un día u otro, yo lo notaría<br />
y entonces (ya más agravada) ya no había afeites<br />
con que disfrazarlo. Así que tomó enseguida la decisión<br />
de que tía Aurelia me llevara al reparto, me dejara allá<br />
mientras volvía, por horas, a cuidarla: “No quiero que<br />
mi hijo me recuerde...”<br />
Fue entonces cuando entré yo de nuevo en la salita y<br />
(lo mismo que unos minutos antes el rostro de mamá)<br />
un hálito extraño y súbito me echó para atrás. Mamá<br />
164
salía en ese instante de su cuarto; vino hacia mí y me<br />
miró, asombrada, a <strong>los</strong> ojos.<br />
—¿Qué tienes mi hijito? ¿Te pasa algo?<br />
Yo sacudí la cabeza, resoplé un poco por la nariz para<br />
expulsar el olor, que persistía, pegajoso, y que, sin que<br />
yo supiera interpretarlo (como <strong>los</strong> cuervos y algunos<br />
perros) a la vez me envolvía y expulsaba. Mamá repitió<br />
la pregunta, mirándome esta vez a la nariz y luego a <strong>los</strong><br />
ojos:<br />
—Nada —le dije— nada.<br />
Pero seguía mirándole. No parecía ser ya ella la que<br />
veía. Era como si la estuviera viendo a través de una<br />
mascarilla.<br />
—¿Nada?<br />
Mamá empezó a retroceder, hizo ademán de volverse<br />
y ocultar la cara, cuando yo añadí:<br />
—Nada... Un olor así... Un olor...<br />
—¿Un olor? ¿UN OLOR?<br />
Viró rápidamente, me miró espantada.<br />
Su rostro pareció encenderse un instante; se apagó de<br />
nuevo. Seguidamente se volvió hacia el fondo, alzando<br />
las manos. Se hundió en la habitación y cerró la puerta.<br />
Mi impresión fue que sus pasos no tenían sonido.<br />
Aquella tarde tía Aurelia me llevó definitivamente al<br />
Reparto y me dejó al cuidado de tío Pablo. Ella volvió al<br />
Cerro. Durante siete días tía Aurelia sólo vino algunas<br />
horas al Reparto. Al fin regresó diciendo que mamá había<br />
ido a reunirse con el Viejo, “allá lejos”, y que algún<br />
día yo iría también a reunirme con el<strong>los</strong>.<br />
Por mucho tiempo la última imagen de mamá persistió<br />
en mí como una máscara. Luego, gradualmente, se<br />
fue desvaneciendo y en su lugar empezó a cobrar relieve<br />
aquella otra que ella había querido dejarme. Es ahora,<br />
la imagen que recuerdo.<br />
La Habana, agosto, 1947.<br />
Trimestre. La Habana, volumen 3, número 3, julio-septiembre, 1947,<br />
pp. 296-301.<br />
165
166<br />
<strong>Angusola</strong> y <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong><br />
Yo no debiera escribir este cuento. Es un abuso hablar<br />
de nuestros socios cuando, además, lo que a el<strong>los</strong> les<br />
ha ocurrido pudiera ocurrirle fácilmente a uno mismo.<br />
Esto, sin embargo, puede decirse de cualquiera y, al fin<br />
y al cabo, la profesión vence a la ética. Este es un cuento<br />
sin ética.<br />
Empieza cuando mi socio Lajos y yo resolvimos formar<br />
una sociedad de tenedores de libros ma<strong>los</strong>, para<br />
casas chiquitas o marugas, y pusimos nuestra oficina<br />
en una vidriera de tabacos de Luyanó, y publicamos el<br />
anuncio. No era gran cosa, y no esperábamos gran cosa,<br />
pero <strong>los</strong> dos estábamos arrancados y, en esos casos, se<br />
agarra uno del ingenio y tira para adelante. Así es la<br />
vida; pero la vida tiene también sus caminos oscuros y<br />
nadie sabe a dónde pueda llevarlo. Es el caso de Lajos.<br />
Pero antes tenemos a Pedro <strong>Angusola</strong>, y a su hija<br />
Sonfosiva, y a Caunaba el matarife, y <strong>los</strong> bodegueritos<br />
colorados y aun el Vasco ferretero. Esta es la gente;<br />
<strong>Angusola</strong> el primero.<br />
Lajos vió a Pedro <strong>Angusola</strong> por primera vez cuando el<br />
Vasco respondió a nuestro anuncio y le tocó en suerte a<br />
mi socio. Lajos fue allá, encontró aquella ferretería nueva<br />
y chiquita al final del caserío, por donde el barrio se<br />
estaba ensanchando sobre el monte. La única casa que<br />
había más allá de la del Vasco era el bajareque de<br />
<strong>Angusola</strong> y Lajos vio por primera vez, desde la ventana<br />
de la carpeta, al viandero arrimando la carretilla para<br />
la noche y haciendo bailar <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> por el aire junto<br />
al tinglado. <strong>Angusola</strong> usaba <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> para calar
mameyes y sandías, cortar plátanos, pelar piñas, y abrir<br />
cocos. Nadie sabía que <strong>los</strong> hubiese empleado en otra<br />
cosa, al menos desde que había dejado su puesto en el<br />
matadero a su ahijado, a Caunaba, muchos años antes,<br />
y se había establecido por su cuenta. <strong>Angusola</strong> había<br />
criado hijos, pero todos, menos la menor Sofonsiva,<br />
se le habían ido. <strong>Angusola</strong> y su negra eran viejos: y su<br />
bigote era casi blanco. Pero cada vez que echaba mano<br />
a un cuchillo el que lo veía se olvidaba de su edad. No<br />
era el cuchillo en sí mismo lo que impresionaba sino en<br />
cómo Pedro <strong>Angusola</strong> lo hacía danzar por el aire. A veces<br />
manipulaba dos o tres cuchil<strong>los</strong> a la vez, para nada,<br />
como un malabarista. No lo hacía como espectáculo; lo<br />
hacía lo mismo si estaba solo, aun si lo miraban él parecía<br />
no darse cuenta. El juego parecía una danza; la<br />
danza de <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong><br />
Lajos contempló, admirado, aquella danza al cerrar de<br />
la noche, mientras el Vasco le hacía entrega de las apuntaciones,<br />
<strong>los</strong> libros de contabilidad que debía abrir, y la<br />
carpeta donde debía trabajar. Pedro <strong>Angusola</strong> se había<br />
puesto a afilar y pulir <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, a la última luz de la<br />
tarde, de espaldas a la casa del Vasco, y junto a él vio<br />
Lajos una muchachita prieta y espigada que miraba, desde<br />
el otro lado de la parcela, fijamente a la ventana donde<br />
el Vasco había prendido la luz eléctrica. En el marco de la<br />
ventana vio entonces la muchacha (Sofonsiva) al nuevo<br />
tenedor de libros encaramado en la banqueta, como un<br />
santo de cera. Lajos no vio entonces <strong>los</strong> ojos de la muchacha,<br />
pero sintió como si alguien lo estuviera espiando<br />
desde la sombra y, cuando regresó a la vidriera de<br />
su hermano, que tomaba <strong>los</strong> recados, estaba nervioso.<br />
—Es nuestro mejor marchante hasta la fecha —dijo<br />
Lajos, refiriéndose al Vasco—, pero no sé por qué ese<br />
lugar me da mala espina.<br />
Su hermano y yo nos reímos de mi socio.<br />
La segunda tarde que volvió allá, Lajos vio a Pedro<br />
<strong>Angusola</strong> y a su hija Sofonsiva atando pol<strong>los</strong> por las<br />
167
patas y ordenándo<strong>los</strong>, por colores, en ristras por la parte<br />
de fuera de la carretilla. Sólo mediaba una parcela<br />
llena de escombros entre las dos casas. Desde su ventana<br />
Lajos veía allí enfrente el tinglado de <strong>Angusola</strong>, y<br />
la negra vieja de <strong>Angusola</strong> trajinando en el bajareque.<br />
Por su parte Sofonsiva vio allá, enmarcado, detrás de la<br />
ventana la parte superior de un hombrecillo flaco, y ceroso<br />
con una cabeza redonda y media pelada de santo,<br />
como en una estampa. La muchacha se acercó un poco<br />
para ver mejor lo que había debajo de ese busto, y la<br />
impresión que le dio Lajos fue la de una araña atontada<br />
encaramada en una banqueta.<br />
Antes de acabar esa tarde Lajos vio venir, hacia la<br />
casa de <strong>Angusola</strong>, un negro joven y grande con la ropa<br />
embarrada de sangre. Era Caunaba, el matarife. Caunaba<br />
pasó ante la ventana de la carpeta, echó una mirada<br />
lenta hacia dentro, pero no se detuvo. Un momento<br />
después, cuando bajaba de la banqueta, Lajos vio a<br />
Caunaba con Sofonsiva detrás del tinglado. Caunaba<br />
estaba plantado en el suelo, con <strong>los</strong> brazos colgados, y<br />
la muchacha estaba pegada a él, por delante, también<br />
con <strong>los</strong> brazos colgados. <strong>Angusola</strong> había terminado de<br />
pulir sus cuchil<strong>los</strong> y había salido, con la carretilla, a<br />
buscar las viandas y frutas del día siguiente. La negra<br />
vieja seguía trajinando por la casa.<br />
Lajos no volvió, sin embargo, recordando la escena<br />
de Caunaba y Sofonsiva, ni la vieja a oscuras en el bajareque,<br />
sino <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> de <strong>Angusola</strong>.<br />
—Me salen en <strong>los</strong> sueños y hasta en la sopa —dijo<br />
Lajos, en la vidriera. Y nosotros reíamos.<br />
Lajos parecía ser el único habitante de Luyanó que<br />
no conocía todavía <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> de <strong>Angusola</strong>. Algunos<br />
de estos tenían cabos de nácar; en otros el cabo era<br />
rojo, pintado, y la pintura se había salido sobre la hoja,<br />
todavía en otros la hoja era algo curvada estilo alfanje;<br />
y por fin de la carretilla pendía siempre una hermosa<br />
168
mocha que brillaba al sol de la mañana. Además, Pedro<br />
<strong>Angusola</strong> llevaba siempre en el bolsillo tres o cuatro<br />
navajas de varias hojas, y una de estas navajas se abría<br />
con un chasquido ominoso al apretar un resorte. Todo<br />
esto era público en el barrio.<br />
El Vasco ferretero tenía <strong>los</strong> libros con muchos meses<br />
de retraso, de manera que Lajos tenía que ir por lo menos<br />
tres veces a la semana hasta ponérse<strong>los</strong> al día. La<br />
vez siguiente, un sábado, Lajos vio de nuevo al joven<br />
Caunaba con la muchacha y, al regreso, lo volvió a ver<br />
en la bodega cerca del paradero. Caunaba era un hombre<br />
poderoso. Se había arrimado al mostrador, con la<br />
ropa de tela de saco todavía embarrada de sangre y le<br />
puso encima <strong>los</strong> ojos a otro matarife que se había acodado<br />
en el extremo opuesto del mostrador. El otro bajó<br />
la vista y se escurrió a la calle. Luego Caunaba le puso<br />
encima <strong>los</strong> ojos al bodeguero y se <strong>los</strong> sostuvo así largo<br />
rato antes de pedir el ron. Lajos miró un momento a<br />
aquel<strong>los</strong> ojos. Eran ojos grandes, fijos, casi sin párpados,<br />
como de un enorme escualo fuera del agua, que se<br />
iban convirtiendo en cuajarones sobre el que miraban.<br />
Pero Caunaba no usaba cuchillo. Los hombres como él<br />
no necesitan nunca cuchillo. Esto no había que decirlo.<br />
Se sentía. Por eso Caunaba no tenía problema.<br />
Caunaba se cruzó en la acera con Sofonsiva. La muchacha<br />
lo había estado observando mientras él le echaba<br />
<strong>los</strong> ojos encima al otro matarife y al bodeguero y se<br />
iba sin pagar el ron que había tomado. Tampoco en eso<br />
había problema. No había siquiera humillación en no<br />
intentar cobrarlo o en bajar <strong>los</strong> párpados. Caunaba era<br />
como un monte, o un mar, o una nube. Quizás como un<br />
tiburón o caimán. Cuando se hubo marchado, aquella<br />
tarde, Lajos oyó en la bodega, en presencia de Sofonsiva,<br />
la historia, ya vieja de que Caunaba se arrastraba, de noche,<br />
por <strong>los</strong> traspatios del caserío, miraba fijamente a una<br />
ventana hasta que asomaba a ella una mujer casada.<br />
169
Minutos después la mujer bajaba callada y se metía<br />
con él entre las matas o las hierbas. Los hombres casados<br />
sabían que tenían que pagar aquel tributo, que sólo<br />
así podían librarse, más tarde, de la mirada fija de Caunaba.<br />
Desde luego, estas eran leyendas, pero así fue como<br />
Lajos empezó a oír hablar de Caunaba, en presencia de<br />
Sofonsiva. A la vez, se enteró de que el propio <strong>Angusola</strong><br />
lo había traído de Oriente y le había dejado su puesto<br />
en el matadero, cuando Caunaba era todavía un muchacho.<br />
Luego, al verlo crecer, <strong>Angusola</strong> se había empezado<br />
a asombrar de su ahijado, y trató de enfriar sus<br />
relaciones, pero Caunaba seguía viniendo a su casa, y<br />
no había remedio. Había que dejarlo. Quizás hubiese<br />
que quererlo. Caunaba era Caunaba y, ante él, ante su<br />
mirada cuajada, hasta la danza de <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> de<br />
<strong>Angusola</strong> se paralizaba.<br />
El día siguiente, domingo, Lajos volvió por la mañana<br />
a trabajar a casa del Vasco, y miró hacia el bajareque y<br />
vio, so<strong>los</strong>, dentro, a Caunaba y Sofonsiva. Sin duda <strong>Angusola</strong><br />
había salido con <strong>los</strong> pol<strong>los</strong> al paradero y la vieja<br />
estaba haciendo mandados. Los dos se asomaban sucesivamente<br />
a la ventana, como para ver si venía alguien<br />
por el camino, y volvían a agacharse, hasta que<br />
por fin Caunaba salió pausadamente por la puerta y el<br />
camino hacia el paradero. Fue el día en que la muchacha<br />
le confesó a la vieja:<br />
—Tuve miedo. Yo lo había visto con papá, en la bodega,<br />
y sabía quién era, pero tuve miedo. Era por la tarde,<br />
y la cocina estaba fría, y él me llevó hasta allí y tuve<br />
miedo. Luego sentimos entrar a papá, pero yo tuve miedo<br />
de gritar, porque él me tenía abacorada y me estaba<br />
mirando fijamente a <strong>los</strong> ojos. Eso es lo que ha ocurrido.<br />
La negra había descubierto lo ocurrido el día antes,<br />
pero ella misma tenía temor a hablar con Pedro y, más<br />
aún, con Caunaba. Caunaba seguía viniendo a casa, a<br />
170
horas furtivas, y Sofonsiva no se atrevía a decírselo a la<br />
vieja, ni a nadie. Y ahora ya no importaba. No tenía<br />
remedio. Dijo Colasa.<br />
—Tú tendrás que decírselo a tu padre. No quiero pensar<br />
lo que va a pasar en esta casa cuando lo sepa. No<br />
puedo pensarlo. Pero tú tendrás que decírselo, y pronto.<br />
Eso no se puede ocultar.<br />
Pedro <strong>Angusola</strong> halló a Colasa y Sofonsiva agitadas y<br />
hablando a escondidas pero no sabía a qué atribuirlo.<br />
Y como siempre que algo le inquietaba se fue al tinglado<br />
y ejecutó la danza de <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> hasta que toda su<br />
inquietud se hubo descargado y se sintió tranquilo y<br />
desahogado. Entonces se fue a la bodega y se encontró<br />
a Caunaba ejecutando su tipo especial de función. Primero<br />
le puso <strong>los</strong> ojos encima a una mujer hasta que la<br />
tuvo correteando mansamente delante; entonces la soltó<br />
y se <strong>los</strong> echó encima al bodeguero, hasta que este les<br />
hubo servido (a él y a <strong>Angusola</strong>) dobles líneas de caña.<br />
—Tu tendrás que decírselo a tu viejo —repetía Colasa—.<br />
No quisiera pensar en eso. Cuando tu padre lo sepa,<br />
aquí va a pasar algo. No me atrevo a pensarlo. Caunaba<br />
es Caunaba y tu padre es su padrino. No me atrevo a<br />
pensar lo que va a pasar en esta casa cuando lo sepa.<br />
La muchacha calló. Al sentir venir a su padre, salió<br />
por otra puerta y fue corriendo a la bodega donde esperaba<br />
encontrar a Caunaba. Pero no para decirle nada,<br />
sino para cerciorarse a sí misma de que no le iba teniendo<br />
más miedo. Esta vez halló a Caunaba acabando<br />
de vencer, con la vista, una víctima y soltándola, exhausta<br />
y aturdida, ante el mostrador. Luego Caunaba salió paso<br />
a paso y marchó hacia el caserío.<br />
Sofonsiva había reparado otras veces en esta operación.<br />
Puede que la hubiese imitado, ella misma, antes<br />
de darse cuenta: primero con un mandadero, luego con<br />
otro. Ahora miró despiadadamente al segundo, hasta<br />
hacerle salir la sangre a <strong>los</strong> cachetes. Era la primera<br />
171
vez que lo veía, pero su mirada, también cuajada, surtía<br />
el mismo efecto sobre el rostro rosado del mandadero<br />
recién llegado. El otro se había ido por eso. Sofonsiva<br />
venía tres o cuatros veces al día y lo miraba fijamente<br />
hasta que la sangre parecía a punto de salírsele por <strong>los</strong><br />
poros y el muchacho se escurría, agachado, a la trastienda.<br />
Esto había empezado ya cuando Caunaba no<br />
había puesto aún su mirada sobre Sofonsiva para<br />
bajearla o sujetarla, callada, en la cocina fría. Aún no<br />
iba furtivamente a su casa y fue como si se hubiese<br />
realmente fijado en ella cuando la vio a ella mirando al<br />
primer mandadero; como si sólo entonces pensara que<br />
Sofonsiva estaba llegando a la edad en que hay mérito<br />
en abusar de una persona. Pero aquella tarde, cuando<br />
Sofonsiva hubo soltado, todo rubores, al mandadero,<br />
Caunaba le echó a este sus ojos encima hasta quitárse<strong>los</strong>,<br />
y dejarlo pálido y ceroso como un Lajos.<br />
Cuando Colasa descubrió que la muchacha estaba<br />
en estado, ya el bodeguero había despedido al segundo<br />
dependiente y puesto otro más viejo y baqueteado en su<br />
puesto. Al mismo tiempo el barrio se había ido extendiendo<br />
hacia la casa de <strong>Angusola</strong>, y el Vasco amplió su<br />
ferretería, y necesitó de alguien que fuera a llevarle <strong>los</strong><br />
libros. Fue también entonces cuando Lajos y yo formamos<br />
aquella sociedad de tenedores de libros ma<strong>los</strong> y le<br />
cayó a él en suerte la ferretería.<br />
La cosa era así. Ni Lajos ni yo podíamos esperar colocarnos<br />
fijos de tenedores de libros en una casa, pero<br />
nos habíamos estudiado el método y sabíamos las reglas.<br />
De manera que nos asociamos, pusimos anuncios,<br />
y nos ofrecimos para llevar libros de casas chicas a bajo<br />
precio, Lajos y yo habíamos dado como el de nuestra<br />
oficina (que no existía) el teléfono de la vidriera de su<br />
hermano, y cuando había un marchante el primero que<br />
llegaba se lo llevaba. Luego, cada uno por su parte, tenía<br />
sus marchantes, pero siempre fingíamos pertenecer<br />
a la sociedad Lajos y Lavastida. Los clientes pagaban<br />
172
poco: unos cinco, otros diez, pocos quince pesos al mes;<br />
y algunos extras en <strong>los</strong> balances.<br />
El Vasco era uno de nuestros mejores marchantes y<br />
le había caído en suerte a mi socio. Entonces le tuve<br />
envidia, pero ahora me digo que quizás cada uno tenga<br />
su ángel de la guarda. Me pregunto qué habría estado<br />
haciendo yo, a estas horas, de haberme tocado a mí<br />
llevarle <strong>los</strong> libros al Vasco, en la carpeta frente a la casa<br />
de <strong>Angusola</strong>, y el tinglado, y la cocina donde Caunaba<br />
abacoraba a la muchacha. Con seguridad que no estaría<br />
escribiendo este cuento.<br />
Lajos era un joven pálido, triste y solitario. En otro<br />
tiempo sin duda había tenido también cachetes colorados,<br />
como aquel<strong>los</strong> a <strong>los</strong> que sacaba aún más sangre la<br />
mirada de Sofonsiva, pero de eso hacía muchos años, y<br />
ahora era un joven ceroso de grandes ojos tristes y una<br />
rala pelusa en la cabeza. Así que cuando iba a casa del<br />
Vasco, y el sol entraba por la ventana de la carpeta, la<br />
cabeza de Lajos resaltaba, fija, allá dentro, contra un<br />
fondo de sombra, como una estampa iluminada.<br />
Lajos fue a llevar <strong>los</strong> libros del Vasco justamente cuando<br />
Colasa descubrió (en su segundo mes) el embarazo<br />
de Sofonsiva. Durante varios días la muchacha esquivó<br />
la mirada del padre, y no vino a la bodega a mirar a <strong>los</strong><br />
bodegueros. Pero todas las mañanas, cuando Pedro se<br />
había ido con sus cuchil<strong>los</strong>, Colasa iba a sacudirla a la<br />
colombina y decía:<br />
—Tú mira a ver lo que haces. Tú mira a ver. Un día u<br />
otro vas a tener que decírselo al viejo. Y vas a tener que<br />
decirle la verdad ¿sabes? La verdad. No tendrás más<br />
remedio. No quiero pensar lo que va pasar en esta casa,<br />
pero la verdad vas a tener que decírsela.<br />
Puede que esta insistencia en la verdad fuese lo que<br />
le dio a Sofonsiva ciertas ideas. La verdad suponía delatar<br />
a Caunaba. Pero ¿quién se atrevía a hacer eso?<br />
Caunaba mismo pareció sospechar algo. Una tarde<br />
(cuando Pedro había ido por <strong>los</strong> alrededores a cargar la<br />
173
carretilla para el día siguiente) se presentó intempestivamente<br />
en casa, pidió café solo a Colasa, y mientras<br />
esta se lo servía le puso <strong>los</strong> ojos encima. Colasa era<br />
vieja, y era la mujer de Pedro <strong>Angusola</strong>, y no se achicaba<br />
fácilmente. Pero la mirada de Caunaba era como un<br />
enorme cuajarón de limo que se fuera espesando y hasta<br />
una vieja negra y curtida tenía que sentirla. Colasa<br />
dejó caer <strong>los</strong> párpados, se quedó ante él como esperando<br />
una sentencia. Luego Caunaba le delvovió la taza<br />
vacía a Colasa que se fue andando hasta el tinglado.<br />
Esto era para que Caunaba pudiera ver a la muchacha,<br />
en el otro cuarto, y acaso acordar algo con ella. Él tendría<br />
que saberlo y ellas (Colasa y Sofonsiva) debían<br />
saber lo que pensaba antes de decírselo al viandero.<br />
Colasa no sabía de cierto qué quería decir la mirada fija<br />
de Caunaba. Pero cuando la muchacha se levantó de la<br />
colombina, y él le plantó la vista encima, Sofonsiva sintió<br />
bien lo que pensaba. Caunaba le sostuvo la vista<br />
hasta que ella no pudo sostenerse más tiempo y se desplomó<br />
de nuevo en el cuje. Entonces Sofonsiva alzó <strong>los</strong><br />
ojos, suplicantes, y Caunaba le sostuvo <strong>los</strong> suyos encima<br />
hasta que la muchacha se dobló sobre su vientre.<br />
Caunaba se volvió entonces, y salió sin decir nada.<br />
Sofonsiva estaba aún doblada sobre su vientre cuando<br />
regresó Colasa.<br />
—¿Qué te dijo? —preguntó la vieja—. ¿Qué piensa<br />
hacer contigo?<br />
Sofonsiva no contestó. Miró a la vieja como si después<br />
de haber mirado a Caunaba todo lo que veía fuera<br />
transparente, como si Colasa fuera solamente la ropa<br />
que llevaba encima, sin cuerpo ni cabeza. Se levantó y<br />
pasó a su lado y salió. Fuera empezó a dar vueltas a la<br />
casa. Cada vez que pasaba ante la puerta miraba hacia<br />
el lugar donde había estado parado Caunaba. Una de<br />
las veces le oyó decir a Colasa, hablando sola:<br />
—Estoy viendo lo que va a pasar. Lo estoy viendo.<br />
Cuando Pedro se entere, sus cuchil<strong>los</strong> dejarán de danzar.<br />
Ese día <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> empezarán a trabajar.<br />
174
Sofonsiva viró como movida por una ráfaga, se quedó<br />
temblando, mirando a la vieja desde fuera. Había venido<br />
pensando en eso, y ahora, llegada la crisis, todo se le<br />
reveló más claramente. Los cuchil<strong>los</strong> se <strong>los</strong> representaba<br />
ahora trabajando, no bailando. Eso era. No era ella,<br />
realmente, la que importaba, sino lo que pudiera pasar<br />
entre el viejo y Caunaba. Cuando había venido Caunaba,<br />
y la había sentado con la vista en la colombina, ella<br />
había pensado que quizás el hombre venía furioso esta<br />
tarde como aquella primera, y que ya no le importaba<br />
realmente que la vieja <strong>los</strong> viera. Pero ahora todo cambiaba.<br />
Colasa repitió en voz alta el temor que ella había<br />
venido sintiendo en voz baja. Ahora comprendía por qué<br />
Caunaba (que quizás hubiese notado algo) había venido<br />
a mirarlas a las dos de aquel modo. Era un aviso.<br />
Era una orden. Sofonsiva sabía leerla. Decía:<br />
—Conmigo, nada. Yo no existo. No me has visto nunca.<br />
Tú, ni me conoces. Búscate otro. Arrímate a otro.<br />
¡Conmigo, nada!<br />
Caunaba habló realmente así aquella noche. Después<br />
de la comida Sofonsiva lo vio pasar ante la ventana.<br />
Caunaba le hizo seña, y ella salió por detrás de la casa<br />
y al borde del yermo Caunaba la cogió por <strong>los</strong> brazos, la<br />
levantó en peso, le habló mirándola de cerca a <strong>los</strong> ojos:<br />
—Tú ya sabes. Olvídate de mí. Yo no existo. Yo soy<br />
una sombra.<br />
Al volver a casa Sofonsiva, Pedro estaba en el tinglado<br />
reafilando <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, puliendo y engrasando las<br />
hojas. La muchacha lo observó. Él cogía uno, lo pasaba<br />
por la piedra, lo envainaba, luego cogía otro, y hacía lo<br />
mismo. Se <strong>los</strong> iba poniendo así, envainados, en la cintura<br />
[...].* Cuando <strong>los</strong> hubo pasado cuatro veces por la<br />
piedra, empezó a soltar<strong>los</strong> al aire, a coger<strong>los</strong> uno a uno<br />
y por parejas por <strong>los</strong> cabos. Al fin <strong>los</strong> fue colgando del<br />
* Ilegible por el mal estado de la impresión original.<br />
175
orde del estante y pasó las manos por el<strong>los</strong> como por<br />
lengüetas de un instrumento de música. Al cabo, Pedro<br />
colocó la carretilla debajo de <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, se acostó<br />
junto a ella. Por la mañana se habrían ido él, <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong><br />
y la carretilla.<br />
Por la mañana Sofonsiva esquivó a la vieja y se fue<br />
hasta la bodega. Esta fue la mañana en que mi socio<br />
Lajos tuvo que ir a terminar unos asientos dejados pendientes<br />
de la tarde anterior y se cruzó con Sofonsiva en<br />
el camino. La muchacha le echó una mirada, fue a buscar<br />
el mandado y, de regreso, se detuvo un poco ante la<br />
ventana de la carpeta y miró hacia dentro. Lajos estaba<br />
encaramado en su banqueta, encorvado sobre un libro<br />
mugriento, haciendo números. Lajos vio a la muchacha<br />
por la parte de fuera, le echó una mirada y siguió trabajando.<br />
Sofonsiva le clavó la mirada, como había hecho<br />
con <strong>los</strong> mandaderos de la bodega, pero no había mirada<br />
en el mundo capaz de sacar sangre a este rostro ceroso.<br />
Lajos alzó de nuevo la cabeza, mortificado, y al encontrarse<br />
con el rostro de la muchacha al otro lado trató de<br />
espantarla:<br />
—¡Ahueca!... ¡Sigue por ahí! ¡A ver si te corres por ahí!<br />
La muchacha no se movió de su sitio. Todavía parecía<br />
empeñada en sacarle a <strong>los</strong> cachetes una sangre que<br />
no existía. Después de otro minuto, Lajos se enderezó<br />
con sorpresa, volvió sus negros y tristes ojos hacia la<br />
pardita, pero no pudo sostenerle la mirada. El rostro de<br />
Sofonsiva era una tierna máscara y sus ojos esperaban<br />
algo. Lajos se puso nerviosamente de pie y la muchacha<br />
se acercó más para poder verlo de cuerpo entero. Otra<br />
vez le dio la impresión de una araña flaca y aturdida, y<br />
cuando él se volvió, para poner tiempo por medio, entrando<br />
en la ferretería, Sofonsiva fijó de tal modo la vista<br />
en sus fondil<strong>los</strong>, planos y raídos, que Lajos tuvo la<br />
sensación de que le tiraban de el<strong>los</strong>.<br />
Sofonsiva volvió a su casa y, a través de su ventana,<br />
vio reaparecer allá en el marco de la del ferretero, la<br />
176
cabeza de santo del tenedor de libros. Colasa llegó con<br />
unos mandados:<br />
—Tú mira a ver qué haces —le dijo—. Tú mira a ver.<br />
Lo que aquí va a pasar, sólo Dios lo sabe, pero tú tendrás<br />
que...<br />
Entonces le sorprendió un cambio en la muchacha.<br />
Parecía reanimada, contenta, y había una luz maligna<br />
en sus ojos.<br />
—Tú no te ocupes— dijo Sofonsiva—. Tú no te ocupes.<br />
Yo sé lo que tengo que hacer. No va a pasar nada.<br />
¡Tú no te ocupes!<br />
Colasa soltó <strong>los</strong> mandados sobre la mesa de la cocina<br />
y miró sorprendida a la muchacha.<br />
—¿Qué tú dices? ¿Qué es lo que tú le vas a decir?<br />
—Tú no te ocupes —dijo Sofonsiva—. Yo sé. Yo sé lo<br />
que tengo que decirle.<br />
—Tú dile la verdad —dijo Colasa—. ¿Sabes? ¡Tú dile<br />
siempre la verdad a tu viejo!<br />
—La verdad —repitió Sofonsiva—. No te ocupes. Yo le<br />
diré la verdad al viejo. Tú vas a ver. Y tú verás como<br />
ahora no pasa nada entre papá y Caunaba.<br />
Sofonsiva entró en el rincón de la ducha y se puso<br />
desnuda bajo el tanque. Cuando el agua se hubo terminado,<br />
la muchacha se secó con un vestido viejo, se puso<br />
el nuevo de salir, y se presentó de nuevo en la parcela<br />
frente a la ventana de la carpeta. Todavía Lajos estaba<br />
allí, terminando <strong>los</strong> asientos, y de nuevo la muchacha<br />
lo miró fijamente como para sacarle <strong>los</strong> colores a la cara.<br />
Lajos se puso de pie, vio otra vez <strong>los</strong> ojos de la muchacha<br />
sobre su rostro, se estremeció, escapó al interior de<br />
la ferretería.<br />
Aquella tarde me encontré a Lajos en la vidriera de su<br />
hermano. Venía verde, y la voz le temblaba un poco.<br />
Pero no supo explicar lo que le pasaba:<br />
—No sé —dijo—. Debe de ser otra vez el pecho. —Y un<br />
poco nervioso...— ¿Tú no querrías ir a llevar <strong>los</strong> libros<br />
del Vasco?<br />
177
—Eso no es ético —le dije—. Te tocó a ti en suerte. Es<br />
el mejor marchante que tenemos. No quiero deber ese<br />
favor, por si acaso me cae algún día un marchante tan<br />
bueno como el Vasco.<br />
Lajos no insistió. No tenía en que apoyarse para soltarme<br />
el marchante. Dijo tan solo:<br />
—Si caigo enfermo, no abandones al Vasco. Es el mejor<br />
cliente que tenemos. Te dejaré aviso aquí con Ceferino.<br />
Puede que Lajos pensara caer enfermo un día de aquel<strong>los</strong>.<br />
Puede también que yo presintiera algún mal en<br />
aceptar el cambio. Él añadió:<br />
—Te cambio el Vasco por el Montañés. La casa de este<br />
está más cerca donde yo vivo, y me viene más a mano.<br />
Pero yo continué firme. No era justo, le dije. No era<br />
ético. Aun pagando el tranvía le salía mucho mejor llevar<br />
<strong>los</strong> libros del Vasco, y a lo mejor cualquier día se<br />
quedaba fijo en la casa, porque <strong>los</strong> vascos, especialmente<br />
<strong>los</strong> ferreteros, suben rápidamente, y son leales<br />
con sus amigos. Al fin Lajos desistió. Había hecho la<br />
proposición de mala gana, porque no estaba seguro en<br />
cuanto a qué era lo que le movía a escapar de la casa<br />
del Vasco. Siempre habría tiempo. No le iba a pasar<br />
nada por volver otro día.<br />
El miércoles siguiente llamó el Vasco. Quería que Lajos<br />
fuera enseguida a desenredarle una cuenta. Lajos me<br />
estuvo buscando para proponerme que fuera en su lugar,<br />
pero yo había salido a ver uno de mis marchantes y<br />
al fin Lajos se presentó, por la tarde, en casa del ferretero.<br />
Miró caute<strong>los</strong>amente por la ventana, a ver si veía a<br />
la pardita, pero al principio sólo vio a Colasa en el lavadero.<br />
Luego (mientras empezaba a desenredar la cuenta)<br />
vio venir a <strong>Angusola</strong> empujando la carretilla vacía<br />
por el camino a lo largo de la casa. <strong>Angusola</strong> llegó hasta<br />
el tinglado, mandó la carretilla girando sobre una rueda<br />
detrás del lavadero, al tiempo que con otra mano<br />
levantaba <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> en racimo y <strong>los</strong> llevaba hasta la<br />
178
episa. Un minuto después <strong>los</strong> estaba tirando por el aire,<br />
unos en la vaina y otros a acero limpio, y luego <strong>los</strong> alineaba<br />
en la repisa para pulir<strong>los</strong>. Lajos observó de nuevo,<br />
fascinado, el juego de <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, sin relacionarlo<br />
todavía con la muchacha que tan extrañamente lo había<br />
mirado el otro día. Luego vio venir a Sofonsiva, caute<strong>los</strong>amente,<br />
a la vuelta del tinglado y pasar de puntillas<br />
detrás de su padre. Justamente entonces <strong>Angusola</strong> arrojó<br />
un cuchillo por sobre un hombro con una mano; por<br />
una fracción de segundo pareció que el cuchillo iba a<br />
clavarse en la cabeza de la muchacha, pero <strong>Angusola</strong><br />
no hizo más que ladearse un poco, recogió el cuchillo<br />
con la otra mano por encima del hombro.<br />
Lajos empezó a temblar en su banqueta. La muchacha<br />
lo vio desde su cuarto, se puso el traje de salir y<br />
corrió a pararse de nuevo ante la ventana. Pero esta vez<br />
en lugar de <strong>los</strong> plúmbeos ojos de la muchacha Lajos vio<br />
abierta su sonrisa. También Sofonsiva había abandonado<br />
la fijeza del primer día, y estaba dando pasitos<br />
ante la ventana, volviéndose de lado, alejándose un poco<br />
para que Lajos pudiera verla toda desde la banqueta.<br />
Entonces también Pedro <strong>Angusola</strong> acabó de afilar, lijar<br />
y engrasar <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> y vino caminando despacio a lo<br />
largo de la casa. Sofonsiva extremó su retozo ante la<br />
ventana, entre Pedro y el tenedor de libros. La luz se<br />
estaba desvaneciendo, de modo que cualquiera habría<br />
tenido dificultad en percibir las facciones amarillas del<br />
hombrecillo encaramado en la banqueta, pero <strong>Angusola</strong><br />
tenía buena vista. Se fijó en el joven y se llevó sus rasgos<br />
bien grabados en la mente. Sofonsiva siguió al viejo<br />
dando saltitos y cuando llegaron al colgadizo ella le dijo:<br />
—Un día de estos tengo que decirte algo —pero salió<br />
corriendo.<br />
En <strong>los</strong> tres días restantes (y en las tres semanas anteriores)<br />
nadie volvió a ver por allí a Caunaba. Se dijo<br />
incluso que se había ido del matadero y uno de <strong>los</strong> antiguos<br />
dependientes de la bodega (el primero) se dio su<br />
179
vuelta boba por allí a ver si era cierto para recobrar su<br />
puesto. Estaba allí el miércoles cuando Lajos vino a esperar<br />
el carrito junto a la bodega, de regreso de la ferretería,<br />
y la pardita acudió corriendo a buscar un mandado.<br />
Sofonsiva pasó sonriendo y mirando y contoneándose<br />
delante de Lajos y él bajó la vista como avergonzado.<br />
Unos que estaban tomando en la bodega vieron el juego<br />
y empezaron a reír:<br />
—A ese le cayó la mala —dijo uno—. Él no debe haber<br />
visto todavía <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> de <strong>Angusola</strong>.<br />
Pero Lajos no salió este día tan deprimido como el<br />
primero. Subió al carrito, volvió a la vidriera del hermano<br />
Ceferino, comentó que se sentía mejor y que, por<br />
otro lado, yo era un socio magnífico. Podía haberme<br />
quedado con el mejor marchante; no había querido aceptarlo,<br />
por razones de ética.<br />
—La próxima vez que caiga un buen marchante —le<br />
dijo al hermano—, aunque yo llegue primero se lo das a<br />
él. ¡Se lo merece!<br />
Casi todos <strong>los</strong> marchantes eran ma<strong>los</strong>. Pagaban poco<br />
y sus cuentas estaban siempre enredadas, y había que<br />
exprimirse <strong>los</strong> sesos para acoplarlas a las reglas de la<br />
teneduría. Pero estos clientes chiquitos que empezaban<br />
a ser grandes (demasiado chiquitos para pagar tenedores<br />
de libros fijos y demasiado grandes para llevar <strong>los</strong><br />
libros el<strong>los</strong> mismos) empezaban a abundar y Lajos y yo<br />
fuimos una de las primeras sociedades de tenedores de<br />
libros ma<strong>los</strong> de La Habana. Empezábamos ya a ganar<br />
alguna plata y el sábado siguiente Lajos fue a la ferretería<br />
con un flus nuevo de palmbeach. La muchacha se<br />
presentó de nuevo ante la ventana, mirándole, retozando<br />
y sonriendo. Lajos tuvo la vaga impresión de que sus<br />
movimientos eran algo rígidos, para una muchachita<br />
de su edad, pero no le dedicó un segundo pensamiento<br />
al asunto. Se sentía aliviado, viendo que era un juego<br />
liviano y que no había, después de todo, ningún amago<br />
oscuro detrás de su mirada.<br />
180
Esa tarde <strong>Angusola</strong> apareció brevemente, llamó a la<br />
muchacha. La muchacha cambió de ropa y salió con el<br />
viejo. Antes de salir, sin embargo, <strong>Angusola</strong> hizo otro<br />
floreo de cuchil<strong>los</strong>, a la vista de Lajos, aunque <strong>los</strong> sábados<br />
y <strong>los</strong> domingos no usaba cuchil<strong>los</strong>. Él y Sofonsiva<br />
iban <strong>los</strong> sábados por <strong>los</strong> alrededores, comprando pol<strong>los</strong>,<br />
que al otro día temprano llevaban en largos racimos<br />
atados por las patas al paradero. Lajos <strong>los</strong> vio partir<br />
sin interés y siguió trabajando. El Vasco le propuso:<br />
—Por la mañana a terminar, puedes venir mañana.<br />
Si salimos de esto, a ver.<br />
Lajos no tenía nada que hacer el domingo por la mañana,<br />
de modo que aceptó de buena gana. El Vasco le<br />
adelantó dinero, y Lajos fue de noche a casa de un marchante<br />
suyo a que le vendiera unos zapatos. Por la mañana<br />
subió al primer carrito que no era confronta hasta<br />
el paradero y salió andando despacio hacia el caserío.<br />
Iba contento. Era como si hubiera rebasado una sombra<br />
mala que hubiese pasado a su lado sin rozarlo. Incluso<br />
había dejado de pensar en Sofonsiva. Le pareció<br />
ridículo. ¿Por qué lo había puesto tan nervioso aquella<br />
tarde? El mundo estaba lleno de Sofonsivas.<br />
A pocos pasos del paradero Lajos iba a doblar por la<br />
primera calle cuando vio venir a Pedro y Sofonsiva. <strong>Angusola</strong><br />
detrás de una carretilla colmada de pol<strong>los</strong>. Lo<br />
primero que captó su atención fue la forma en que venían<br />
ordenadas las aves.<br />
Pedro las había dispuesto en guirnaldas, primorosamente<br />
combinadas por colores y en tres filas por el borde<br />
de la carretilla. Todas venían colgadas por las patas,<br />
con la cabeza para abajo. Pero estas eran las aves jóvenes.<br />
Dentro, en la carretilla, traía las aves viejas, con<br />
sus crestas caídas y prietas en apretados burujones,<br />
con las cabezas atestadas. Lajos pasó, admirado, la vista<br />
de unas a otras. Algunas aves parecían mirarlo también,<br />
sorprendidas, atemorizadas o quizás esperanzadas,<br />
pues eran prisioneras. Pero esto duró poco. Pedro<br />
181
pasó empujando impulsivamente la carretilla, en el último<br />
y breve tramo hacia el rebalse de acera, pegado al<br />
paradero, donde solía detenerla. Sofonsiva, en cambio,<br />
demoró el paso, hasta parar por completo junto a<br />
Lajos, y lo miró sonriendo. Lajos volvió a estremecerse<br />
un poco, pero se desprendió del ensalmo y echó a andar<br />
aturdido, no en dirección a la ferretería, sino, de<br />
vuelta, adonde Pedro había parado la carretilla.<br />
Lajos y Sofonsiva se encontraron de nuevo a pocos<br />
pasos cerca de <strong>Angusola</strong> y las aves. Lajos se dio cuenta<br />
del error y trató de volver rápidamente sobre sus pasos,<br />
pero quedó fascinado de nuevo viendo a <strong>Angusola</strong> esgrimiendo<br />
<strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> que ahora no usaría, mientras<br />
Sofonsiva desplegaba las aves en el macadán. Luego<br />
acudieron <strong>los</strong> marchantes y mientras Pedro pregonaba<br />
<strong>los</strong> precios, y seguía jugando a <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>, la muchacha<br />
se agachaba en la acera y les retorcía ágilmente el<br />
cuello. Lajos presenció dos o tres minutos esta operación,<br />
y cuando rompió de nuevo el ensalmo se dio cuenta<br />
de que mientras trabajaba, Sofonsiva no le había<br />
quitado <strong>los</strong> ojos de encima, y de que Pedro (mientras<br />
manipulaba <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>) lo había mirado también quizás<br />
por primera vez fijamente.<br />
Lajos llegó pálido y nervioso a casa del Vasco. Se encaramó<br />
en la banqueta y miró hacia la casa de Pedro y vio<br />
a la vieja doblada sobre el lavadero. El Vasco vino a ilustrarlo<br />
sobre las cuentas y se fijó en sus zapatos nuevos y<br />
la forma en que, encaramado en la banqueta, Lajos <strong>los</strong><br />
exhibía en el aire, cruzando y descruzando las piernas.<br />
—¿Y a usted qué le ocurre? —le dijo el Vasco. —¿Está<br />
enfermo?<br />
—Un poco —dijo Lajos—. Pero no será nada. Esto pasa<br />
pronto.<br />
Lajos siguió trabajando. Los dedos le temblaban y<br />
a cada rato se equivocaba. Esto le obligaba a hacer<br />
contra-asientos, que pasaban del borrador al mayor,<br />
182
prolongando la tarea. Cuando, al fin, hubo terminado,<br />
el Vasco estaba esperando detrás de él para cerrar la<br />
puerta. Pero en ese instante vieron venir, de prisa, a<br />
Pedro <strong>Angusola</strong> y Sofonsiva a través de la parcela.<br />
—¡Un momento! —dijo <strong>Angusola</strong>, con un gesto de<br />
mano—. Un momento.<br />
Pedro <strong>Angusola</strong> había dejado <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> en la repisa<br />
y su porte era manso y reposado. No había tampoco<br />
nada de amenazador en su mirada. Sofonsiva venía sonriendo<br />
y mirando directamente a Lajos.<br />
—Un momento —repitió <strong>Angusola</strong>—; acá el joven...<br />
—añadió señalando a Lajos.<br />
Lajos y el Vasco estaban en el hueco de la puerta<br />
como figuras de otro cuadro: el Vasco ancho, medio<br />
calvo, fornido y de brazos cortos; Lajos flaco y pálido<br />
como una araña de cera. El sol les daba en el rostro a<br />
Pedro <strong>Angusola</strong> y su hija Sofonsiva.<br />
—¿Es este el joven? —dijo Pedro, volviéndose hacia la<br />
muchacha. Su voz era mansa, algo sardónica.<br />
—El mismo —dijo Sofonsiva, apuntando con un brazo<br />
largo y flaco al rostro del joven, al tiempo que se<br />
quebraba un poco por la cintura, empinando el vientre.<br />
—El mismo.<br />
El Vasco cambió, asombrado, la vista de uno para otro.<br />
—¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ha hecho?<br />
Pedro se emparejó lentamente al español. Habló con<br />
sordina:<br />
—Acá el joven. Tenemos que hablar. Y me alegro que<br />
esté usted presente, puesto que él es su empleado. A mí<br />
me gusta todo dentro de la legitimidad.<br />
Los bigotes blancos de <strong>Angusola</strong> se movieron parándose<br />
un poco contra el rostro prieto de su cara. El blanco<br />
de <strong>los</strong> ojos se desbordó también un poco sobre el iris.<br />
—No sé a que usted se refiere —dijo el Vasco.<br />
Lajos estaba cortado. Temblaba y la sangre parecía<br />
haberse paralizado por completo en sus venas.<br />
183
—Ahorita lo sabrá —dijo Pedro <strong>Angusola</strong>, con parsimonia—.<br />
Sofonsiva, dile a este señor lo que ha pasado,<br />
lo que te ha pasado a ti con el joven.<br />
Sofonsiva cambió de posición, empinó de nuevo el vientre,<br />
apuntó de nuevo al joven de cera.<br />
—Él fue, él fue. Él mismo fue.<br />
Se hizo un silencio sofocante. Pedro hizo un gesto de<br />
tolerancia con <strong>los</strong> hombros, al tiempo que movía las<br />
manos ejecutando un imaginario juego de cuchil<strong>los</strong>.<br />
—No hay nada oscuro en este asunto —dijo <strong>Angusola</strong>—.<br />
Acá <strong>los</strong> jóvenes se han divertido un poco y...<br />
—Pero si...<br />
El Vasco iba a decir que Lajos sólo llevaba tres semanas<br />
trabajando para él, pero en seguida pensó que bien<br />
pudieran haberse conocido antes. El Vasco hizo también<br />
un gesto de tolerancia.<br />
—Yo soy hombre razonable —dijo <strong>Angusola</strong>. —No quiero<br />
apremiar. Todas las cosas requieren su tiempo. Aunque<br />
es cierto que en estos casos el tiempo no perdona<br />
nunca. —Hizo una pausa. —Joven, aquí todos navegamos<br />
en el mismo barco y nadie se va a tirar por la borda.<br />
Esta no es más que una visita, para darnos por enterados.<br />
Así que, tómese su tiempo. Usted sabe que lo mejor,<br />
en estos casos...<br />
<strong>Angusola</strong> se volvió lentamente y se fue hacia el tinglado.<br />
Un instante después <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong> estaban danzando de<br />
nuevo entre sus manos. Sofonsiva se apoyó primero<br />
sobre una cadera, luego sobre la otra. Se volvió como<br />
tirando con esfuerzo de la mirada que había pegado al<br />
rostro de Lajos. Luego siguió también hacia el tinglado.<br />
Y este es el fin. Desde entonces han ocurrido muchas<br />
cosas, pero esa sería otra historia. Lajos no ha llegado a<br />
ser jamás un tenedor de libros buenos pero tiene una<br />
mujer llamada Sofonsiva, y en su sala guarda una rica<br />
colección de cuchil<strong>los</strong> que pertenecieron a Pedro<br />
<strong>Angusola</strong>. Pero nuestra sociedad se rompió aquel día, y<br />
184
yo me estoy todavía preguntando qué habría pasado de<br />
haber sido a mí, y no Lajos mi socio, al que le cayera en<br />
suerte ir a llevar <strong>los</strong> libros del Vasco ferretero.<br />
Bohemia. La Habana, año 39, número 51; 21 de diciembre, 1947,<br />
pp. 42-44 y 73-74<br />
185
186<br />
El cuarto de morir<br />
Anselma no lo advirtió bien al principio. Floro le había<br />
escrito al pueblo diciéndole que viniera a La Habana.<br />
En el pueblo ayudaba en la venduta que había sido suya<br />
y que había vendido hacía tiempo. Disimuladamente, a<br />
veces pedía limosna. Era vieja y todos sus hijos (hasta<br />
siete) se habían regado o muerto. Ahora sólo sabía de<br />
dos: Floro y Romualdo. Le habían enseñado periódicos<br />
donde estaban sus nombres. Le habían dicho que sus<br />
nombres sonaban por el radio. Luego, debían de ser<br />
personajes. Ella tenía 87 años, y desde ahora sería una<br />
carga para el<strong>los</strong>. Pero Floro le había escrito diciendo<br />
“aquí todos la queremos” y mandándole para el tren.<br />
Los demás de <strong>los</strong> “todos” debían de ser las dos nueras,<br />
Lelia y Felicia, y una nieta (hija de Floro y Lelia) que se<br />
llamaba Ligia. Era una carta cariñosa. Floro la fue a<br />
buscar a la terminal y le dio un abrazo. Luego la llevó a<br />
casa de Romualdo, y Felicia la besó en la mejilla, y luego<br />
también la besó Lelia. Sólo la nieta, Ligita, se mostró<br />
fría, pero seguramente era la edad, Ligia tenía 18 años<br />
y podía permitirse esas cosas. Era linda. Alzaba ya más<br />
que la madre, Lelia. Ligia salió en seguida a la calle, como<br />
brava, cimbreándose. Lelia se puso seria mirándola.<br />
Lelia le preparó el cuarto del fondo, que tenía puerta<br />
al pasillo. Era un buen cuarto. Ligia lo había ocupado<br />
hasta ahora, y aun olía a sus perfumes (pero Anselma<br />
no tenía olfato para eso ). Había que dárselo. A Lelia le<br />
dolía quitárselo a la muchacha, pero no había remedio.<br />
Ella era la nuera, y las nueras son siempre malas, y por<br />
tanto tenía que ser aún mejor que <strong>los</strong> hijos. Floro se<br />
había encaprichado en traerla.
Era humano. Anselma era su madre. Romu, el hermano,<br />
había parecido adverso, pero no se había atrevido a<br />
oponerse, abiertamente, al proyecto. También era su<br />
madre. Anselma era vieja y uno que había venido del<br />
pueblo había dicho que estaba enferma. Felicia tampoco<br />
se había opuesto. También ella era nuera. Y ambos<br />
hermanos habían prosperado últimamente. No mucho.<br />
Romu siempre iba delante. Tenía más éxito. Tenía más<br />
chispa. Era más frío, boyante y desprendido. Los dos<br />
eran gente de puestos; pero en esto Romu iba siempre<br />
por encima de Floro. Pero este tenía otros méritos, o <strong>los</strong><br />
fabricaba. Por ejemplo, esto de traer a la vieja, demostrando<br />
así que era mejor hijo que Romu. A Lelia le dolía<br />
quitarle el cuarto a Ligita, aunque tenía novio, pero ella<br />
era la nuera.<br />
Y las nueras tienen que ser muy buenas para no ser<br />
malas.<br />
Anselma estaba contenta y deslumbrada. Lelia era<br />
amable, y lo mismo Felicia; y Floro y Romualdo eran<br />
sus hijos. No tenían que estar demostrando a cada paso<br />
su cariño. Romualdo contribuía con algo; Anselma le<br />
había visto dar dinero a Lelia. Ligia seguía juyuya y<br />
arisca: la edad nuevamente. A veces se burlaba. Empezó<br />
con puyas hirientes sobre su vestido y las medallas y<br />
el rosario de grandes cuentas con que había ido a la<br />
iglesia. Era una bijirita. Alegraba la casa. Y el padre<br />
estaba bobito con ella. Lo que se dice bobito con la hija.<br />
Floro había prosperado también en <strong>los</strong> últimos meses.<br />
Esperaba seguir subiendo, pero a él todo le costaba<br />
mucho más trabajo que a Romu. Quizás por eso creía<br />
en cábalas y espíritus y santería. No lo decía, pero el<br />
propio Romu y Felicia lo sabían y Romu se reía. Romu<br />
subía como la espuma sin esfuerzo, pero a él todo le era<br />
difícil. Con todo iba subiendo. Los dos hermanos nunca<br />
se habían querido. Se hablaban, se aguantaban; eso<br />
era todo. En el fondo, corría un agua espesa y oscura<br />
187
de rencor entre el<strong>los</strong>. A Romu le mortificaba que Floro<br />
siguiera sus huellas; le parecía que emporcaba y rebajaba<br />
su nombre. Floro quisiera desquitarse. Esto de traer<br />
a la vieja era uno de <strong>los</strong> medios. Floro se hacía el buen<br />
hijo; había llevado a la vieja a su casa, aun cuando<br />
Romu tenía más espacio en la suya. Los dos vivían cerca,<br />
en el mismo barrio, porque estaba pegado al barrio<br />
rico y la letra del teléfono era la misma. Capricho de<br />
Ligia. Quería aquella letra en su teléfono. Las casas estaban<br />
en aquella franja límite, entre el barrio rico y el<br />
barrio pobre hacia el río. Era como un símbolo. Los dos<br />
iban trepando; iban para arriba.<br />
Desde su nuevo cuarto Anselma veía una casa grande<br />
y chata y vieja al otro lado del callejón. Tenía dos<br />
patios y era como una cárcel pequeña. Uno de <strong>los</strong> cuartos<br />
tenía una puerta, en el muro, que daba al pasillo<br />
posterior de la casa de Floro. Anselma empezó a estudiar<br />
el barrio; quería conocer a <strong>los</strong> vecinos y, además,<br />
tenía tiempo. A su hora, la comida estaría en la mesa.<br />
Lelia la llamaría después que <strong>los</strong> otros comieran (la mesa<br />
era pequeña) o le llevaría la comida a su cuarto. Lelia<br />
era aún más dulce que sus hijos.<br />
A ratos iba a casa de Romualdo. Felicia estaba casi<br />
siempre en casa. No tenía hijos. Felicia parecía siempre<br />
algo triste; hablaba menos que Lelia y siempre parecía<br />
estar ocultando algo, como un pecado. Anselma se preguntó<br />
por qué no la invitarían a quedarse aquí, cuando<br />
tenían un cuarto de sobra. Romu se limitaba a darle<br />
dinero para gastos. Si llegaba a la hora de comer la<br />
invitaban. Ligia venía a menudo a ver a su tío. A veces<br />
comían todos en una de las casas. A Anselma le pareció<br />
que había algo entre sus hijos. Era como si sólo se hablaran<br />
ante la gente. Un día se lo preguntó a Floro, y él<br />
esquivó la pregunta. Otro se lo preguntó a Romu y este<br />
contestó molesto:<br />
—Vieja, usted no se tiene que meter. ¡Viva y cállese!<br />
188
Empezaban a rechazarla. Quizás ella se excediera.<br />
Lelia misma se empezaba a quejar. Anselma no tenía<br />
ahora nada que hacer, salvo ir a la iglesia por la mañana,<br />
y luego se metía a criticar <strong>los</strong> precios, la ropa que<br />
Lelia se ponía, y lo que hacía la muchacha. Esta fue la<br />
primera en ponerse hosca; respiraba, resoplando, como<br />
si la abuela apestara. Y entre <strong>los</strong> dos hermanos —ahora<br />
estamos claro— había algo. Al principio, Floro era el<br />
más amable, y Romualdo el más reservado. Este era el<br />
de mejor posición y el otro era el de mejor corazón. Casi<br />
siempre ocurre así. Pero ahora Floro parecía estar prosperando<br />
y Romualdo parecía menos reservado. Quizás<br />
Romualdo no la hubiese querido traer del campo. Un<br />
día se lo preguntó en confianza a Felicia:<br />
—Yo sé que estorbo —le dijo—. Soy vieja, y en el mundo<br />
no hay nada peor que ser viejo. Los jóvenes tienen otras<br />
ideas. Tú dime la verdad; pues si a Romualdo no le gusta<br />
no vendré aquí a menudo.<br />
Felicia confesó que esas eran ideas suyas, que Romu<br />
la quería. Luego, por vueltas —Anselma no pudo entenderlo<br />
bien— contó una historia. Dijo que Floro había<br />
estado siempre envidioso de su hermano. Romu tenía<br />
más talento, brillaba más, tenía más amigos; era cáustico<br />
y chistoso con su hermano (y con todos). En cambio<br />
Floro era lerdo, trafagoso, fondilludo. Por eso se<br />
estaba haciendo el santo, el bueno, y acusando a su<br />
hermano. Atando cabos, oyendo fragmentos, Anselma<br />
fue llegando a esta conclusión. Pero estas parecían cosas<br />
menudas y no tenían que ver con ella. Salvo que<br />
quizás Floro la habría traído para darle en la cabeza a<br />
su hermano, para echarle en cara que era mal hijo y<br />
obligarlo a contribuir con una parte de <strong>los</strong> gastos.<br />
La idea tardó en fijarse en la mente de Anselma. A su<br />
edad, se piensa lentamente y con trabajo. Pero ahora,<br />
por primera vez, tenía para sí todo el tiempo, y la mejor<br />
comida y el buen tiempo le habían dado nueva vida. La<br />
189
iglesia había ayudado, Anselma era muy devota. En el<br />
pueblo tenía que caminar tres leguas para encontrar<br />
una iglesia, pero aquí había a pocas cuadras una espléndida.<br />
Era grande y suntuosa y acogedora. Era casi<br />
la imagen del cielo a que ahora, con la edad, se iba<br />
acercando.<br />
Ligia empezó a atacarla por la iglesia. Primero eran<br />
burlas. Luego llegó al sacrilegio. Un día, por la mañana,<br />
cuando salía para la misa, levantó el rosario de la vieja y,<br />
riendo, lo llamó algo así como guindante (guindante, le<br />
dijo Felicia al otro día, era la carnada que se usaba para<br />
<strong>los</strong> peces). Sin entender, la vieja se irguió indignada:<br />
—¡Tú tendrás tu castigo! ¡Dios no lo quiera! ¡Pero tú<br />
tendrás tu castigo!<br />
Ligia replicó con violencia. Le llamó vieja sucia y le dijo<br />
que se quitara de su vista. Anselma le dio las quejas a<br />
Lelia, y esta calló, molesta. Le dio también las quejas a<br />
Floro, y este, casi como un eco de su hermano, dijo:<br />
—Usted cállese. Deje vivir a la gente.<br />
Todo empezaba a ser difícil. La sobra de tiempo era<br />
también un problema. Nunca había sido así. El problema<br />
había sido siempre la falta de tiempo. Ahora le era<br />
difícil estar completamente sin hacer nada. No tenía con<br />
quién hablar. Todo el mundo iba deprisa. Así que cuando<br />
volvía a casa, de haraganear por la cuadra, se metía<br />
en las cosas. Cosas menudas, desde luego. A veces terciaba<br />
en las conversaciones, metía, seguramente, la pata,<br />
aunque ella no lo comprendía. Esto (un día Lelia se lo<br />
dijo así) la hacía más antipática. Un día subió calladamente<br />
la escalera, escuchó y oyó a la muchacha regañando<br />
con la madre. Ligia decía que su papá había traído<br />
a la vieja para darle en la cabeza a tío Romu. ¡Muy bien<br />
podía haberla dejado morir en el pueblo!<br />
Anselma viró para atrás y durante varias horas anduvo<br />
zozobrando por la cuadra, tropezando con las paredes,<br />
como res acosada, que busca una salida. Al<br />
190
egreso, a la hora de la comida, le temblaban las manos,<br />
no podía hablar de corrido y Lelia descubrió que se<br />
había hecho sangre en una ceja y en las manos. Anselma<br />
se negó a que la curaran. Dijo que quería morirse, que<br />
ojalá pudiera ir a morirse a algún lado donde no estorbara.<br />
Por la noche, se quejó a Floro de que nadie se<br />
ocupaba de ella, que se había herido, y que nadie había<br />
querido curarla. Floro contestó hoscamente:<br />
—Ah, déjese de lamentos. No le falta nada. Peor estaba<br />
en pueblo.<br />
Era un nuevo grado en la misma actitud que, sin que<br />
ella se hubiera percatado por completo hasta ahora,<br />
había empezado al otro día de su llegada del campo.<br />
Ligia aumentó su violencia. La vieja salía a veces a la<br />
sala cuando había visita y metía la pata. Decía boberías<br />
y, con su presencia todo lo rebajaba. Especialmente ahora,<br />
cuando venía Charlitos. Charlitos venía a ver a Ligia,<br />
y Floro y Lelia lo veían con muy buenos ojos. Ligia iba<br />
ya para <strong>los</strong> 19 y Floro pensaba que sabía elegir muy<br />
bien sus amistades. Pero la vieja salía con sus ronroneos<br />
y le daba rabia. Un domingo, cuando Ligia estaba sola<br />
en la sala con Charlitos, salió la vieja de su cucarachero<br />
y se puso a hablar sola delante del joven. Ligia no se lo<br />
presentó. Hubiera querido negarle que fuera su abuela,<br />
decirle que era solamente un animal sarnoso que se<br />
había metido en la casa. Ahora, Floro estaba de buenas,<br />
y subiendo.<br />
Ligia empezó entonces a hablar en voz alta con Lelia y<br />
Floro sobre la abuela. No la nombraba. Contaba anécdotas<br />
de otras viejas que la ponían en ridículo. Eran<br />
todas viejas brutas, correosas, sucias, beatas, estúpidas,<br />
que no querían morirse, porque aún tenían que<br />
amargarle la vida a <strong>los</strong> jóvenes. Lelia la reprendía blandamente,<br />
Floro no parecía tener carácter ni voluntad<br />
con su hija. Otra vez Ligia se quejó de que Anselma le<br />
había quitado su cuarto. Ahora tenía que dormir con<br />
191
Lelia. Porfiaba con ella por la luna del ropero y por el<br />
baño. Pronto empezó a insinuar que debían mudarse más<br />
arriba, al barrio rico, a una casa más grande. Podía dejarle<br />
esta a la abuela, ahora que Floro estaba subiendo.<br />
Felicia fue la primera en decírselo a la abuela. Romu<br />
paraba poco en casa. Felicia pensaba que todos eran<br />
demasiado duros con la vieja, pero ella misma no tenía<br />
paciencia. Ya no la invitaba cuando venía a la hora del<br />
almuerzo. Romu había dicho:<br />
—Por darme en la cabeza. Por hacerse el mejor hijo.<br />
Es lo único que se puede hacer mejor. Floro el santo.<br />
Floro el malo. Floro Salcinas; Salcinas el malo.<br />
Romualdo había reído con risa quebrada y venenosa.<br />
Anselma llegó en ese momento y vio su cara verde y<br />
descompuesta. Era el odio verde y descompuesto hacia<br />
su hermano.<br />
Las dos nueras se habían ido allanando. Cada una<br />
había ido tirando más y más hacia su hombre, y estos<br />
habían ido tirando en direcciones opuestas. Todavía se<br />
visitaban, y en <strong>los</strong> santos y cumpleaños comían juntos.<br />
Se odiaban, pero era como si temieran declararse su<br />
odio, odio que (empezó a pensar Anselma) rebotaba entonces<br />
sobre ella, hacia ella, acumulado, sordo, bajo y<br />
descompuesto. Nadie la quería. Todos la botaban. Pero<br />
ahora ya no podía volver al pueblo. No podía seguir,<br />
allá, siendo carga de unos extraños. Ahora Dios la había<br />
llamado, a la iglesia grande, pero todavía no quería<br />
ir más allá. Se apegaba a la vida. No quería morirse.<br />
Eran el<strong>los</strong> <strong>los</strong> que la empujaban hacia Él: alejándose de<br />
Él con este acto.<br />
Ligia era la avanzada. A ella no le estorbaban reglas<br />
ni recuerdos. La vieja era una extraña y la agredía, ya,<br />
abiertamente. Un día (ahora Anselma comía siempre en<br />
su cuarto sola) vino a traer el plato y derramó un resto<br />
de sopa en el cuarto.<br />
—¡Vieja asquerosa! —saltó Ligia— ¡Cuándo acabará<br />
de morirse!<br />
192
Lo dijo a gritos. Lelia exclamó “¡Ligia!” pero Floro —que<br />
estaba allí, en la sala, oyendo— no dijo palabra. Bajó la<br />
vista, se doblegó sobre el plato, siguió masticando.<br />
—¡Vieja sarnosa! —repitió Ligia—. ¡Mal rayo la parta!<br />
Esa noche vino Charlitos. Ligia trancó la puerta por<br />
la parte de la sala, y Anselma tuvo que salir por el pasillo.<br />
Durante dos horas estuvo dando vueltas a la cuadra.<br />
Se llegó un momento a la casa de Romualdo, pero<br />
también allí la recibieron hostilmente, y salió de nuevo<br />
a la calle. Otra vez anduvo rebotando. Una vez fue a dar<br />
a la casa vieja y chata que tenía dos patios bajos con<br />
cuartos viejos y aislados. La encargada le dijo que tenía<br />
un cuarto vacío; que se lo dijera a Floro (pues Floro se<br />
lo había preguntado). Era el que tenía una puerta en el<br />
muro (una puerta vieja y fija) que daba al pasillo que<br />
daba al breve traspatio de la casa de Floro; donde estaba<br />
el lavadero. La otra salida era al patio. Anselma se<br />
preguntó para qué quería Floro un cuarto en esta casa.<br />
No se atrevía aún a pensar que fuera para ella, pero era<br />
difícil no pensarlo. De regreso, se cayó dos veces, continuó<br />
a tropezones. También debió de hincarse en <strong>los</strong><br />
alambres de una cerca, y la humedad que sentía en la<br />
cara podía ser sangre.<br />
De regreso, encontró cerrada la puerta de fuera de<br />
Floro. Llamó pero no contestó nadie. Anselma se sentó<br />
en el hueco de entrada del pasillo, y sólo de madrugada<br />
vino a quedarse dormida. No tenía sueño. Cada vez dormía<br />
menos (menos aún que otros viejos). Despertó con el<br />
día y por <strong>los</strong> ojos entrecerrados vio cómo algunos vecinos<br />
madrugadores la observaban de pasada. Así, <strong>los</strong> vecinos<br />
verían como la trataban sus hijos. La verían así,<br />
magullada, con sangre, tirada a dormir fuera. Para eso<br />
la habían traído del campo el<strong>los</strong>, sus hijos. Ella se había<br />
encargado de contar antes con qué trabajos <strong>los</strong> había<br />
criado. Todos <strong>los</strong> vecinos lo sabían. Ahora sabrían que le<br />
pagaban de este modo. Y Ligia, la nieta ingrata, la muchacha<br />
maldita, sería el primer blanco de las lenguas.<br />
193
Los vecinos pasaron con indiferencia. Anselma pensaba<br />
con mente de pueblo. Lelia abrió la puerta y pareció<br />
consternada al verla allí, tirada, y sangrando. Nadie sabía<br />
que se hubiese quedado fuera. La llevó al cuarto y la<br />
puso a descansar. Pero antes de que cicatrizara, Anselma<br />
salió a la calle, recorrió <strong>los</strong> vecinos, fue a recalar a casa<br />
de Romualdo. Nadie parecía prestar atención. Algunos<br />
vecinos la dejaban con la palabra en la boca. A nadie le<br />
interesaba. Felicia la regañó suavemente. Le dijó que<br />
nadie tenía la culpa. Debía haber venido a esta casa, si<br />
no podía entrar en la otra. Añadió que la edad hacía<br />
majaderas a las personas.<br />
Esa tarde fue a la iglesia y, con el pensamiento, entre<br />
rezos, acusó a sus hijos ante Dios y <strong>los</strong> santos. En otro<br />
tiempo estas iras del pensamiento habían tenido fuerza.<br />
Las había proyectado contra quienes querían hacerle daño<br />
y <strong>los</strong> santos habían intercedido para castigar<strong>los</strong>. Estaba<br />
segura. Cuantos habían querido dañarla, habían<br />
parado mal. Pero hacía tiempo que no sentía mucha<br />
animosidad contra nadie y quizás su pensamiento se<br />
hubiese tornado flojo. Al volver, ni Floro ni Romualdo<br />
eran más suaves, y en <strong>los</strong> días siguientes Floro recibió<br />
buenas noticias. Anselma no supo exactamente de qué,<br />
pero eran buenas. Podía ser un ascenso, o una lotería, o<br />
algo. Y dentro de unas semanas, se formalizaría el compromiso<br />
de Charlitos con Ligia. Era su cumpleaños.<br />
Otra vez volvió Anselma a la iglesia y de nuevo rogó a<br />
<strong>los</strong> santos con el pensamiento contra sus hijos, y sobre<br />
todo, contra su nieta. Pero al volver el único resultado<br />
fue la decisión que había tomado Floro:<br />
—Vieja, es mejor que se mude para el cuarto de Dina<br />
(la encargada). Allí tendrá más tranquilidad; y nosotros,<br />
también.<br />
Anselma no supo qué contestar. Varias veces abrió la<br />
boca, pero las palabras y <strong>los</strong> pensamientos se trababan<br />
en su mente. Se llevó las manos a las sienes, se fue<br />
194
enqueando hacia su cuarto, cerró y se postró de rodillas.<br />
Pero ni aun rezar podía. Al fin se levantó, empezó a<br />
recoger sus cosas y envolverlas en la sábana. Después<br />
se echó el lío a cuestas y se fue al nuevo cuarto. La<br />
encargada le abrió y le dijo que Floro le había pagado<br />
también para que le diera la comida.<br />
Desde esta celda Anselma miró, por la vieja puerta<br />
empotrada en el muro que era la pared posterior del<br />
cuarto, hacia la casa de Floro. Veía un fragmento de su<br />
antiguo cuarto. Ahora mismo estaba entrando Ligia en<br />
él. Ahora lo volvería a tener para sí sola. Un cuarto para<br />
ella sola. Ya lo estaba adornando.<br />
Durante tres días no volvió a casa de Floro ni de<br />
Romualdo. Tampoco comió apenas nada en esos días.<br />
La comida de la encargada era un sancocho. Se pasó<br />
mucho tiempo en la iglesia. Luego se sintió muy débil.<br />
Estaba ronca de hablar a <strong>los</strong> vecinos dándoles las quejas,<br />
sin que nadie la escuchara. Una vez se iba a cruzar<br />
con Floro, que subía hacia 23, y dobló por la primer<br />
bocacalle y se apretó contra el muro. Él sin duda la<br />
había visto, pero pasó de largo. Iba bien vestido. Había<br />
engordado. Parecía haber crecido.<br />
Sólo una persona parecía escuchar aún a Anselma.<br />
Era Felicia. Felicia había sido siempre más franca con<br />
ella. No había sido cariñosa: no lo era para nadie. Era<br />
una mujer triste, con alguna enfermedad dentro, y con<br />
una historia que nadie sabía. Pero Felicia le había dicho<br />
cosas que le habían enseñado a comprender. Ahora le dijo:<br />
—Floro nunca debió traerla. Pudimos ayudarla desde<br />
aquí y tenerla en el pueblo. Pero Floro quería darle en la<br />
cabeza a su hermano. Quería demostrarle que era, por<br />
lo menos, mejor hijo —puesto que Romu es mejor en<br />
todo lo demás. —Pero usted le ha traído suerte a Floro.<br />
Lo han ascendido, y ahora gana más que Romu. A usted<br />
se lo debe. Por eso ya no le importa ser mejor hijo.<br />
Ahora es mejor en otras cosas.<br />
195
Anselma volvió, aturdida, a su cuarto. Ella, que había<br />
rogado contra Floro y <strong>los</strong> suyos, les había traído<br />
suerte. Era como si <strong>los</strong> santos la hubieran entendido al<br />
revés. Nunca había sido así. Siempre <strong>los</strong> santos la habían<br />
entendido al derecho. Pero ahora ella era vieja y su<br />
pensamiento podía extraviarse y ser mal interpretado.<br />
O quizás <strong>los</strong> santos se hubiesen revirado contra ella.<br />
Había cerrado la puerta y estaba en su cuarto como<br />
en una celda. Pensando en <strong>los</strong> santos hizo un movimiento<br />
con el brazo, como para barrer<strong>los</strong> a todos de <strong>los</strong><br />
altares, y miró por el otro lado hacia el cielo. Este se<br />
había nublado y el crepúsculo se vino encima rápidamente.<br />
Unos sop<strong>los</strong> fríos anunciaban tormenta. Anselma<br />
se estremeció. Quiso gritar, pero abortó el grito.<br />
Poco después llamó la encargada. Le traía la comida.<br />
Anselma estaba sentada en la colombina, mirando al<br />
vacío. La encargada puso la comida en la mesita, como<br />
quien la tira a un perro, y salió. La comida se fue enfriando.<br />
Fuera empezaron a silbar las ráfagas, hasta<br />
que, hacia medianoche, la lluvia vino a mojarlas. La<br />
lluvia seguía cayendo, a chorros, sin cesar. Hacia mediodía,<br />
amainó un poco, pero el patio (que tenía medio<br />
metro más bajo que <strong>los</strong> umbrales) estaba lleno de agua.<br />
Había medio metro de agua delante de la puerta, y sólo<br />
quedaba la otra salida (pero habría que escalar el muro,<br />
y además, Anselma no quería volver a casa de Floro).<br />
Este tenía sus puertas posteriores cerradas. Anselma<br />
asomó a la rendija de la puerta del muro, llamó débilmente,<br />
pero no contestó nadie.<br />
Por la parte del patio las puertas de <strong>los</strong> otros cuartos<br />
estaban cerradas. Estos cuartos tenían salida a la calle;<br />
sólo el suyo estaba bloqueado por el agua.<br />
Ahora la invadió un extraño contento. Ahora el delito<br />
de <strong>los</strong> hijos era más grave. Si se moría aquí, de hambre,<br />
Floro sería el culpable, y <strong>los</strong> vecinos, que habían sido<br />
indiferentes a sus descalabros, quizás despertaran de<br />
196
su cal<strong>los</strong>idad para acusarlo. Quizás sí, pero también<br />
quizás no. Esta gente de la ciudad era dura, despiadada,<br />
egoísta. No le movían <strong>los</strong> mismos sentimientos que<br />
a la gente de campo. Quizás no tuvieran sentimientos.<br />
Era gente mala, de la médula a la barba (y cada vez<br />
tenían menos barba). Así que quizás Anselma se muriera<br />
aquí, en este cuarto de morir, este cuarto que sus<br />
hijos le habían destinado para morir, sin que nadie señalara<br />
siquiera con el dedo a <strong>los</strong> culpables. Así era este<br />
mundo. Así era esta gente. Y hasta <strong>los</strong> santos de la ciudad<br />
parecían duros y perversos como sus fieles.<br />
La lluvia cesó al atardecer, pero el agua del patio había<br />
subido aún más y entraba un poco en el cuarto. La<br />
encargada no vino a traerle más comida. Sin duda pensó<br />
que Anselma habría llamado por detrás a Floro y<br />
estaría en su casa. O acaso no le importara. Anselma se<br />
comió la comida fría que había quedado del día anterior.<br />
No tenía hambre y advirtió que carecía de gusto.<br />
La comida no había hecho ninguna impresión en su<br />
paladar. Era como si estuviera comiendo con la boca<br />
forrada de trapos. Pero la comió y esto podía sostenerla<br />
quizás un par de días hasta que bajara el agua del patio.<br />
Dormitó un poco. Luego despertó, pero siguió amodorrada.<br />
Se sentía muy débil, muy débil...<br />
En casa de Floro no se había pensado en ella. A nadie<br />
se le ocurrió que pudiera estar bloqueada. O más bien<br />
no quisieron pensarlo. El siguiente era el día en que Ligia<br />
cumplía años, y había invitados. Floro compró bebidas y<br />
go<strong>los</strong>inas. Ligia fue a invitar a Romu y Felicia, pero nadie<br />
habló de la vieja. La habían ido olvidando. Cada uno<br />
daba su parte de dinero, cuando la encargada venía a<br />
pedirlo y listo. Ella misma (Anselma) parecía finalmente<br />
resignada. No se había quejado en <strong>los</strong> últimos días. Ni<br />
siquiera había venido a ninguna de las casas.<br />
Al cerrar la noche el agua del patio había bajado por<br />
completo, y el cielo estaba despejado. Pero la encargada<br />
197
no pensó que Anselma pudiera estar en su cuarto. Al<br />
día siguiente iría a casa de Floro, a preguntar si le seguía<br />
haciendo la comida. Poco después del anochecer<br />
pasaron Romualdo y Felicia hacia la casa de Floro, y<br />
parecían contentos. La encargada ni siquiera preguntó<br />
por la abuela. La casa de Floro estaba iluminada y había<br />
risas y fiesta. Ligia había salido por la tarde a lucir<br />
su nuevo vestido por el barrio. No cabía en sí. La encargada<br />
pensó que no cabía en el barrio.<br />
Pero en Anselma nadie pensaba. En casa de Floro,<br />
había música y risas. Romu estaba allí a disgusto, pero<br />
estaba; Felicia estaba ensimismada, retraída, pero también<br />
estaba. Ni aun el<strong>los</strong> parecían pensar en Anselma.<br />
Quizás pensaran que estaba en su cuarto, que se había<br />
acostado. En cuanto a Ligia, con Charlitos, era el centro<br />
de sí misma. La casa era suya, el mundo era suyo,<br />
Charlitos era también suyo.<br />
Luego, durante una pausa, alguien preguntó por la<br />
abuela. Lelia, que venía con el pastel, se detuvo un instante,<br />
miró interrogativamente a Floro. Todos parecieron<br />
momentáneamente embarazados.<br />
Lelia salió del paso proponiendo:<br />
—¡Ligia, ven acá! Lleva este pedazo de pastel a la abuela.<br />
Pero si está dormida, no la despiertes.<br />
Ligia cogió el pastel. Había invitados y estaban mirando.<br />
Por tanto, no podía negarse. Más aún, era un gesto<br />
que la realzaba. Hoy podía permitírselo. Este era un gran<br />
día, y el gesto era como un adorno más. Giró como bailando,<br />
con el pedazo de pastel, ¡y salió! Cruzó la calle,<br />
entró en la casa vieja por el patio y asomó al cuarto de<br />
la abuela. Estaba entreabierta, pero no había luz dentro.<br />
Llamó, pero no hubo respuesta.<br />
Ligia pensó que la abuela estaría dormida. Puso la<br />
bandeja en la mesita, detrás de la puerta, y buscó el<br />
chucho de la luz. Era un simple bombillo de quince bujías,<br />
pendiente del techo. La luz cayó sobre la colombina,<br />
y Ligia quedó un instante paralizada.<br />
198
Se acercó un poco, miró con ojos espantados. Anselma<br />
hizo todavía un tenue movimiento con la cabeza, dio<br />
una boqueada. Tenía <strong>los</strong> ojos entreabiertos y extraviados.<br />
Se agitaba en convulsiones casi imperceptibles. La<br />
muchacha volvió a llamarla por su nombre, pero la anciana<br />
ya no podía oírla. Estaba ya más allá de sus sentidos.<br />
Lo único que hacía era mover débilmente <strong>los</strong><br />
múscu<strong>los</strong> de la garganta, abrir y cerrar débilmente la<br />
boca, y mirar al vacío con ojos vidriosos.<br />
Ligia vaciló. Giró, aturdida, sobre sus pies, miró a <strong>los</strong><br />
lados y hacia el patio y la salida. No había nadie a la<br />
vista. No había siquiera luces en <strong>los</strong> otros cuartos. Recobrándose,<br />
estiró la mano y apagó. Luego viró y atravesó<br />
el patio como un remolino silencioso.<br />
Antes de entrar en casa, se detuvo, cobró aliento, se<br />
alisó el pelo. Dentro continuaba la fiesta, en crescendo.<br />
Alguien había puesto el radio. Tocaban un son de moda.<br />
Ligia subió despacio la escalera, se metió por el pasillo,<br />
entró en su cuarto, y se compuso al espejo. Volvió por el<br />
pasillo hasta la puerta de fuera y entró sonriendo por la<br />
sala. Romualdo y Felicia estaban de pie, para despedirse,<br />
pero todos <strong>los</strong> demás parecían contentos. Charlitos<br />
vino a coger a Ligia por las manos, y Floro trajinaba de<br />
aquí para allá sirviendo un vinillo. Había una pareja<br />
bailando. Charlitos tendió <strong>los</strong> brazos y se preparó para<br />
<strong>los</strong> primeros pasos. En ese momento salió Lelia de la<br />
cocina; preguntó a Ligia:<br />
—¿Cómo sigue la abuela?<br />
—¡Bien, bien! —contestó la muchacha.<br />
Y se dejó llevar por Charlito al son de Camina como<br />
chencha.<br />
1948 Habana.<br />
Orígenes. La Habana, año 5, número 18, verano, 1948, pp. 271-280.<br />
199
200<br />
Mi hermana Laurita y nosotros<br />
Cuando empiezo a ver, en la memoria, a mi hermanita,<br />
la veo venir corriendo detrás de otros niños, junto al<br />
aromal del reparto, jadeando. Luego la veo sofocada, la<br />
boquita entreabierta, <strong>los</strong> ojos muy abiertos, desmoreciéndose.<br />
La edad, no la recuerdo.<br />
Pero cuando yo tenía once años mi viejo me dijo un<br />
día que la llevara a la escuela, adonde yo iba, en el<br />
bajareque de la calzada. Laurita era la más pequeña<br />
que había entrado nunca en la escuela. Su edad engañaba.<br />
En algo Laurita tenía quizás siete años; en algo<br />
no pasaba de cuatro. Mi madre no pensaba entonces<br />
sino en esto, y su rostro se iba tornando más blanco y<br />
sus ojos más tristes.<br />
Mi viejo empezó por entonces a perder colocaciones.<br />
Pasaba algo raro. Otros muchos perdían empleos, pero<br />
él engrampaba siempre algo nuevo y luego lo soltaba,<br />
como una brasa. Se peleaba con la gente. Iba por las<br />
bodegas, vendiendo quincalla (él, que había sido marino),<br />
y quejándose. Nadie lo escuchaba. A nadie le importaba.<br />
Mi viejo no se quejaba realmente de lo que le<br />
dolía. No decía que Laurita había nacido enferma, que<br />
viviría enferma, y que por eso él y mamá no podrían<br />
volver a ser nunca como antes. Hablaba de otras cosas,<br />
gritando, e insultando a la gente. A veces volvía golpeado.<br />
Ese es otro de mis recuerdos lejanos: mi viejo golpeado<br />
por otros hombres.<br />
—Tú cuida de la niña —me dijo mi madre—. Llévala a la<br />
escuela y atiéndela. Caruca le vendrá a hacer el almuerzo.<br />
Yo tengo que bajar a La Habana a buscar costura.
Hacía tiempo que mamá no cosía. El primer día que<br />
bajó a buscar costura volvió tarde y se sentó en el portal<br />
a mecerse con furia. El viejo hizo la comida, con <strong>los</strong><br />
mandados de Caruca, y luego meció a la niña hasta<br />
dormirla. Al fin se fue también al portal y ambos (mis<br />
viejos) se mecieron callados.<br />
Mi madre no había encontrado costura aquel día.<br />
Ambos siguieron meciéndose, sin hablarse, todo el tiempo.<br />
Mamá se levantó dos veces a echar más agua a la<br />
borra, calentarla, y traer el café a la mesita del portal<br />
para <strong>los</strong> dos. Todavía sin hablarse. Así era siempre. Era<br />
como si lo que sufrían les estuviera comiendo, por dentro,<br />
las palabras. Luego, a lo mejor, el viejo se levantaba,<br />
estallando. Se ponía de pie braceando, tiraba golpes<br />
al aire, decía que iba a acabar. No decía con qué. Tan<br />
sólo acabar.<br />
—Tú vete a dormir —me dijo esta noche—. ¿Qué hace<br />
un fuñingue como tú levantado a estas horas?<br />
Mamá no parecía verme. Seguía meciéndose, mirando<br />
a la noche por encima de <strong>los</strong> mangos del Yerbero. Yo<br />
me había sentado en la repisa frente a el<strong>los</strong>, mirándo<strong>los</strong>.<br />
Desde allí, abajo, veía sus rostros blancos, moviéndose,<br />
en el aire oscuro.<br />
—¡Vete de aquí! —me gritó él—. Vete a la cama. Mira<br />
a ver cómo está tu hermanita.<br />
Mamá se puso en pie y fue a ver, ella misma, la niña.<br />
Esta estaba sentada en la cuna, despierta, callada, mirando<br />
a la noche. Papá se había parado también y estaba<br />
mirando a través del mamparo. La luz que había en<br />
la casa era de luna y estrellas, y entraba por las ventanas<br />
y las grietas de las tablas.<br />
—Tú vete a la cama —el viejo me empujó al otro cuarto.—<br />
¡No tienes que estar mirando a esta hora!<br />
Quizás fuera más de las doce. Por la mañana <strong>los</strong> dos<br />
se habían ido y la negra estaba dando la leche a la niña.<br />
201
Esta seguía mirando al aire. Había empezado a ponerse<br />
triste. Había empezado a pensar. Caruca me dijo:<br />
—Esta niña sabe mucho. Demasiado. No debieran<br />
mandarla a la escuela.<br />
Caruca me hablaba a veces así, como a <strong>los</strong> mayores.<br />
Sabía que yo iría luego a <strong>los</strong> viejos y les repetiría sus<br />
palabras. Así que yo era como un disco, donde ella ponía<br />
el mensaje.<br />
—Se ha empezado a fijar en <strong>los</strong> otros niños. Sabe que<br />
Lurditas es de su edad, y mucho más alta. Sabe que<br />
ella no es como <strong>los</strong> demás niños, y empieza a preguntarse<br />
quién tiene la culpa y quién podrá remediarlo. Un<br />
día se lo dirá a tu viejo. Le pedirá que la haga linda y<br />
fuerte como Lurditas.<br />
Yo había oído hablar sola a mamá, como rezando.<br />
Sabía que era eso lo que pensaba y lo que más temía en<br />
el mundo. Una vez había dicho: “Dios no quiera que<br />
nunca se dé cuenta. A Él se lo pido, que no llegue a<br />
enterarse. Que no llegue hasta dónde pueda saberlo”.<br />
Fue entonces cuando el viejo empezó a hablar gritando,<br />
por donde iba, y luego a caer, junto con ella, en<br />
aquel<strong>los</strong> silencios. Y fue también cuando ella se fue un<br />
domingo hasta la iglesia y no entró. Caruca lo contaba<br />
a las vecinas.<br />
No sé qué me pasa —había dicho mi vieja—. Quisiera<br />
entrar, acercarme a Él, de rodillas, pero no puedo. No<br />
sé por qué. Me parece un delito. Es como si fuera a<br />
robar, disfrazada, a una casa.<br />
Caruca había visto al viejo, un domingo, hacer lo mismo.<br />
La negra le había aconsejado que fuera a la iglesia.<br />
Pero él iba, se acercaba, cerraba un momento <strong>los</strong> ojos,<br />
iba a entrar, como en zambullida. Entonces viraba, doblaba,<br />
se iba, medio agachado, a lo largo del muro.<br />
—¡Pobre gente! —dijo Caruca. —Con todo tropiezan,<br />
y en todo se enredan. ¡Pobre gente!<br />
Pero este domingo no habían ido a la iglesia. Mamá<br />
vino pronto, le dijo a Caruca:<br />
202
—Tú puedes irte, Caruca. Hoy yo me quedo.<br />
A veces salía sin rumbo. O bien iba con intención de<br />
buscar costura, no se atrevía a llamar a una puerta,<br />
volvía para atrás dando vueltas. Este domingo no fue<br />
hacia la casa de Simona, la modista; entró en cambio<br />
en la de un médico.<br />
—El doctor Lorenzo viene esta tarde —le dijo al viejo,<br />
al almuerzo. —Le pagaré con mi dinero.<br />
El viejo estaba comiendo, y no hizo ningún gesto. Su<br />
voz pareció salir del aire:<br />
—Yo fui también a buscarlo. Tú acababas de salir<br />
cuando yo llegué a su casa.<br />
Caruca y yo estábamos escuchando. Laurita se había<br />
sentado, como siempre, en el reborde del muro, mirando<br />
jugar a <strong>los</strong> otros niños en el placer y entre las matas.<br />
Papá fue hasta allí, empezó a seguir, con las suyas, las<br />
miradas de la niña. El médico llegó al tiempo que el<br />
policía montado paraba el caballo sobre las patas traseras,<br />
en el camino, pegaba las mejillas a la crin y le<br />
decía al viejo, como otros días: “Qué hubo español, ¿todavía<br />
acaguasado?” Papá no contestó. También el médico<br />
estaba observando a Laurita.<br />
—Ha cambiado —le dijo papá al médico—. Desde que<br />
ha empezado a ir a la escuela, y fijarse en otros niños,<br />
no es la misma.<br />
El médico le examinó las uñas, la boca, se fue a hablar<br />
con mamá en la cocina. Laurita lo siguió como fascinada.<br />
Nunca había sido así. Siempre se había puesto<br />
fría de miedo al ver al médico. Hoy lo seguía como un<br />
perrito. Lurditas, la vecina, había entrado y se fue detrás<br />
de ella. Mamá las vio juntas en el pasillo.<br />
—Tienen la misma edad —dijo mi vieja—. Doctor; ¿usted<br />
cree que...<br />
El médico le volvió la espalda, se puso entre ella y la<br />
niña. Su rostro no decía nada. El dijo una vez:<br />
—Algunos nutren; otros no. Los que nutren suelen<br />
irse más pronto. Echan peso. No pueden con él y...<br />
203
Mamá estaba detrás de él, con las tazas del café en la<br />
bandeja.<br />
—Todo mi miedo es que llegue a darse cuenta —dijo—.<br />
Lo veo venir. Ha adelantado mucho... demasiado... mentalmente.<br />
El médico parecía hablar solo. No miraba sino a la niña.<br />
—Ocurre con frecuencia. Es una compensación.<br />
Mamá se estremeció. Puso la bandeja en la mesita.<br />
Gritó con voz excitada:<br />
—¿Una compensación, doctor? ¿Una compensación?<br />
¿A eso llama usted una compensación? A Dios le he<br />
pedido que...<br />
Su voz volvió a quebrarse. Tenía <strong>los</strong> ojos encendidos,<br />
<strong>los</strong> dientes desnudos. Estaba lívida. Papá llevó el médico<br />
y el café hasta el portal. Cuando mamá dijo “Dios” el<br />
médico murmuró:<br />
—Sólo Él puede resolverlo.<br />
Eso fue el domingo. El lunes papá se levantó hablando<br />
en voz alta, apurado, sin propósito. Parecía tener<br />
miedo a callarse, como a que algún pensamiento se<br />
metiera entre sus palabras. Había sacado las muestras<br />
a la sala, hacía con ellas como un ilusionista. Hablaba<br />
de nada. La niña se había sentado en la cama y lo miraba<br />
por sobre el mamparo.<br />
—No te ocupes del trabajo —le dijo él a la vieja—. No<br />
bajes a buscarlo. Mejor que la niña no vaya a la escuela.<br />
Voy a liquidar estas muestras. No necesitamos pagar<br />
más a Caruca. Me pregunto para qué se escribirán<br />
tantos libros. Para qué tantos médicos. Para qué tantos<br />
curas...<br />
Mamá le tapó la boca con la mano, espantada:<br />
—¡No, no, Felipe! ¡Por tu vida! ¡No digas eso! Todavía<br />
él puede mandarnos un castigo más grande.<br />
Papá le retiró la mano con firmeza. Dijo en la voz más<br />
dura y extraña que le he oído nunca:<br />
—¡Acaso eso fuera la cura! ¡Un castigo más grande!<br />
204
Pero el<strong>los</strong> sabían que no habría cura, que habría que<br />
vivir siempre con el mal. Y sabía también que por dentro,<br />
oscuramente, Laurita empezaba a saberlo.<br />
Pero no fue, como mamá temía, un despertar repentino.<br />
No fue un ver, de pronto, que algo le impedía ser<br />
como <strong>los</strong> demás niños. Y no vino un día al viejo, como<br />
quien pide un juguete, a pedirle: “Mi papá, yo quiero<br />
ser como Lurditas...” –Pero fue lo mismo.<br />
O acaso peor. Porque sus ojos, con el pensamiento,<br />
estaban allí diciéndolo a todas horas, y mis viejos lo<br />
estaban pensando, sin poder remediarlo.<br />
Pero desde aquel día dejaron de gritarlo. Sus propias<br />
bocas quedaron un poco entreabiertas, sus ojos espantados<br />
y fijos, como <strong>los</strong> de Laurita.<br />
Trimestre. La Habana, volumen 3, número 1, enero-marzo, 1949,<br />
pp. 51-54.<br />
205
206<br />
Historia de tres días<br />
I<br />
Trato de condensar en mi mente aquel<strong>los</strong> tres días. Igual<br />
pudieran haber sido tres años. Mucho tiempo: capa sobre<br />
capa, sobre nosotros: Mario, yo, <strong>los</strong> niños. Nosotros<br />
so<strong>los</strong>. Esto era parte del drama: ¡nosotros so<strong>los</strong>!<br />
Primero, Mario estaba enfermo. Eso, por lo menos,<br />
nos lo decíamos. Pero él lo atenuaba. ¿Qué mal era el<br />
que tenía? El médico se lo había dicho. Algo del estómago.<br />
Casi todo el mundo tenía lo mismo. Se aliviaba con<br />
píldoras, como mi dolor de cabeza —más o menos.<br />
Pero de lo demás nadie hablaba. Habíamos estado<br />
demasiado juntos, en el alma, todos estos años. Tanto,<br />
que temíamos lastimarnos. Esa era la causa: lastimarnos.<br />
Ahora me doy cuenta. Ahora puedo decírmelo: lastimarnos.<br />
El gran miedo. ¡Lastimarnos!<br />
Y entonces, <strong>los</strong> tres días. El viernes, a la una, Mario<br />
llegó del trabajo. Eso dijo. Eso creímos (creíamos nuestras<br />
mentiras). No tenía que decirlo. Era normal. Pero lo<br />
dijo, y fue entonces cuando se empezó a agrietar algo<br />
en mí, y por las grietas di en ver lo que él y yo nos<br />
habíamos estado velando.<br />
Mario no entró por el portal. Yo estaba en la cocina,<br />
la niña en el placer, el niño en el techo. Sentí venir a<br />
Mario por el traspatio, por el boquete de la cerca: entrar,<br />
por el lavadero, hasta el baño. Se puso a afeitarse.<br />
Se había afeitado esa mañana. ¡Ya esto era extraño!<br />
Poco después estaba en la sala, riendo. No sé de qué.<br />
Se había raspado con la cuchilla, se había hecho birriones.<br />
No eran colores: estaba pálido, demacrado, y el
tinte verdoso de la piel era más fuerte. Reía con risa<br />
falsa, nerviosa, pelando <strong>los</strong> dientes grandes y ra<strong>los</strong>.<br />
Entrecerré <strong>los</strong> ojos. Traté de mirar hacia dentro. Le serví<br />
antes que a <strong>los</strong> niños. Me esforcé en parecer tranquila.<br />
Temía estar triste. Temía estar contenta. Mario me dijo:<br />
—¿Qué le pasa hoy a mi Sol? (Mi Sol: así me llamaba;<br />
Sol es mi nombre.) ¿La morriña? ¡Vamos! Arriba esa<br />
frente. Te traigo una noticia. Pero antes, venga el almuerzo.<br />
Me ha dado hambre.<br />
¡La noticia! ¡Y lo decía riendo! Tenía que ser. La noticia.<br />
Pero aún no me atrevía a pensar lo que fuera. Mario<br />
comió con esfuerzo, se veía. La mano seca y verdosa le<br />
temblaba en el aire. Rumiaba. Yo sabía que había ido al<br />
médico. No al de la Quinta, sino a otro; un especialista.<br />
Lo había ido a ver, a escondidas, varias veces. Yo había<br />
visto también a ese médico. Esta iba a ser la última<br />
consulta. ¡Y este era el fallo!<br />
Y había otro fallo. Él sabía (yo también) que iba a<br />
perder su trabajo. Estábamos a veinte. El treinta era el<br />
día. Los dos lo sabíamos, pero no nos lo habíamos dicho.<br />
Nos mostrábamos <strong>los</strong> dientes (como si eso fueran<br />
sonrisas), nos decíamos arrumacos. Mi Sol... Mi Reina...<br />
Él se extremaba. Éramos dos enfermos. Teníamos<br />
que cuidarnos. Teníamos que contemplarnos. Teníamos<br />
que defendernos. Teníamos que NO lastimarnos. Y así<br />
<strong>los</strong> días, y <strong>los</strong> años.<br />
—¿Y qué? —me dijo al fin—. ¿No me preguntas qué es<br />
la noticia?<br />
Levanté, cuanto pude, <strong>los</strong> párpados. Estábamos de<br />
pie, en la salita, mirándonos.<br />
—Dos noticias —añadió él—. Las dos buenas. Primera:<br />
vuelvo a la mar. Un puesto en un barco. En el Norte.<br />
Lo que quería, ¿te acuerdas? Lo que esperaba. Y segundo:<br />
dijo el Ministro. Lo boto. Lo repudio. Lo espanto.<br />
También lo que queríamos, ¿no?<br />
Volvió a reír. Era una risa seca, quebrada. Le miré<br />
largamente a la cara, con mi cara, hasta que él no<br />
207
pudo resistir más la mirada. Entonces dio en moverse,<br />
turbado, fingiendo que tenía prisa. Tenía que hacer la<br />
maleta... No; el “saco”. Iba a ser “saco”, pues volvía “a la<br />
mar”. El barco (no “su” barco, sino el que lo llevaría a él)<br />
salía el lunes. Sólo le quedaban dos días. ¿Que quién le<br />
había conseguido aquel puesto? ¡Quién había de ser!<br />
Martín. Martín, su hijo bastardo, del que no sabíamos<br />
hacía tiempo. Le había escrito. ¡Y allí estaba la carta!<br />
Casi estuve a punto de creerle, pero mis defensas<br />
empezaban a romperse. Me estaba descongelando, por<br />
fuera. Pronto se me vería la sangre. Le seguí la corriente.<br />
¿Cuándo volveríamos a vernos?<br />
—¡No pienses en eso! —me dijo—. Tú y yo hemos sido<br />
siempre fuertes. Quizás tarde. Pero trabajaré en mi oficio,<br />
en lo que me gusta. Tú podrás ir criando <strong>los</strong> niños.<br />
Tú coses, tú bordas... y ahora, vamos a tener la casa.<br />
Estarás en tu casa. Una casa tuya, comprada por ti,<br />
con tu dinero. Ya está buscada. Ahí adelante, pasada la<br />
vía. Y encaja en el precio. Esto... ¿cuánto me dijiste que<br />
teníamos?<br />
No pude contestarle en seguida. Tuve que hacer un<br />
gran esfuerzo para no quebrarme allí mismo. Luego sentí<br />
salir mi voz, como de otra persona:<br />
—Tú lo sabes.<br />
Se enderezó, me puso las manos en <strong>los</strong> hombros, me<br />
sacudió; después me abrazó como abrazan <strong>los</strong> osos.<br />
—¡No te afanes, mi Reina! Ya tú verás. Comprendo<br />
que te duela desprenderte de esos pesos. Pero hazlo por<br />
mí. Quiero dejarte en tú casa, sin alquiler que pagar,<br />
sin apuros. Es buena inversión. Hablé con Felipe, el<br />
corredor. Tu conoces a Felipe.<br />
Hice cuanto pude por animarme. Repetí mecánicamente<br />
el nombre “Felipe”. Cambié de tema. Pero el volvió<br />
a lo mismo. Había sacado el saco del cuarto y lo<br />
estaba llenando. No me miraba a <strong>los</strong> ojos. De pronto se<br />
volvió, con el labio torcido:<br />
208
—Te voy a decir un secreto (y antes de que siguiera<br />
me estremecí y volví a sujetarme a mí misma). Ahora<br />
puedo decírtelo. Me iban a quitar mi puesto. Lo sabía.<br />
Por eso me di prisa, escribí a Martín. Ahora voy a ser yo<br />
el que <strong>los</strong> bote. No les voy a dar el chance...<br />
Giró torpemente sobre sí mismo, riendo por lo bajo.<br />
Pero no volvió a mirarme a la cara. Yo estaba distraída,<br />
en blanco, sin pensar en nada. Le dije en voz blanca:<br />
—¿Qué tú decías?<br />
—Ah, sí —me mostró <strong>los</strong> dientes—. La casa. Ahora<br />
vas a tener que complacerme. Quiero irme tranquilo.<br />
Vamos a ir a verla esta tarde.<br />
Pensé rápidamente. Tenía que buscar un pretexto. Otra<br />
vez tenía que contenerme. Otra vez NO podía lastimarlo.<br />
—No podré —le dije—. Mañana, en tal caso, o el lunes.<br />
Tengo que bajar a La Habana, a entregar la ropa.<br />
Intentó persuadirme, pero yo había hallado algo de<br />
mi viejo yo falso. Le dije:<br />
—No hay por qué apurarse. De todos modos, no habrá<br />
tiempo. Tú te vas el domingo por la noche, ¿no es<br />
cierto? No te ocupes. Luego yo podré comprarla.<br />
—¿No me engañas— su voz era ansiosa y cándida—.<br />
Mira que te conozco la manía. —Y en voz íntima—. Mira<br />
mi Sol, el dinero guardado no sirve; y luego se gasta. La<br />
casa queda. Me iré más tranquilo...<br />
No le dejé acabar. Estaba otra vez en mis tablas:<br />
—No tengas cuidado —lo tranquilicé—. No soy una<br />
niña. Sé defenderme. Vete tranquilo, mi viejo. ¡Yo compraré<br />
la casa!<br />
Pareció convencido. Volvió a abrazarme, pero no dio<br />
tiempo a que le mirara a <strong>los</strong> ojos. Tiró del saco, se lo echó<br />
al hombro, se puso el pajilla sobre un lado, y salió de<br />
prisa. Lo seguí con la vista, hasta la calzada. Luego yo<br />
también bajé a La Habana.<br />
II<br />
Era tarde cuando volvimos, casi al mismo tiempo, pero<br />
no juntos. Empezó por decir que había llevado el saco<br />
209
a la aduana. La salida sería el lunes temprano; en<br />
realidad, el domingo de noche. Se metió en la ducha, gastó<br />
toda el agua del tanque. Al fin se fue a la cama (a su<br />
cama, en el otro cuarto, junto a <strong>los</strong> niños). Por una hora,<br />
no se movió nadie. No corría brisa, no corría nada. Luego<br />
él se levantó descalzo y yo “desperté”de aquella vigilia,<br />
como de un sueño. Creí haber oído voces, quejidos. Entonces<br />
no se oía nada. Minutos después lo sentí pasear,<br />
descalzo, por la sala. El tabique era viejo, tenía grietas.<br />
La noche alumbraba la sala. Él estaba de pie, en el<br />
centro. Empezó a moverse, con cuidado, doblándose un<br />
poco adelante. De vez en cuando se detenía, lo más lejos<br />
posible del tabique (junto a la ventana, en el recodo<br />
del pasillo), se doblaba más adelante, se abrazaba al<br />
estómago, ahogaba un quejido.<br />
Al principio, era casi inaudible. Parecía venir de más<br />
lejos. Pero acompañaba al movimiento, y era intermitente,<br />
a períodos fijos. Al aliviarse, volvía la vista en<br />
torno, escuchaba, como temiendo haber sido sorprendido.<br />
Un rato más seguía paseando, descalzo. A veces<br />
se llevaba la mano a la cabeza, se apretaba las sienes.<br />
Luego, sintiendo venir de nuevo el dolor, se apuraba a<br />
alejarse del tabique. Por fin dio un quejido más fuerte,<br />
giró como un trompo, se fue resbalando por el pasillo,<br />
hacia el traspatio.<br />
Era antes del alba. Yo pasé al baño, miré por el ventano.<br />
Las matas estaban cuajadas. Ni un ruido. Ni un<br />
soplo de brisa. Pero un instante después, rompió el día,<br />
y él vino a paso firme por el pasillo. Me besó en la frente<br />
y dijo, cariñoso:<br />
—¿Por qué madruga tanto mi Sol?<br />
Rió y se sentó a la mesa. Tenía prisa, dijo. Tenía que<br />
ver amigos, despedirse de el<strong>los</strong>. No volvería en todo el<br />
día. A la luz temprana, su rostro era verde, correoso.<br />
Sus ojos me escapaban.<br />
210
III<br />
Pasó fuera el día y la noche. Volvió el domingo a media<br />
tarde, de nuevo afeitado, raspado. Se había cortado el<br />
pelo. Parecía haberse arrebolado. Su risa era una mueca.<br />
Se puso el traje de Palm Beach, y ordenó las cosas<br />
que dejaba: el reloj, <strong>los</strong> anil<strong>los</strong>, la cadena... Trató de<br />
explicarlo.<br />
—Eso es un lujo, y pudiera perderlo. ¿Tú sabes? No<br />
voy a necesitar<strong>los</strong>.<br />
Se estuvo una hora revolviendo sus cosas. Las sacaba<br />
de las gavetas, las ponía sobre la cama, volvía a guardarlas.<br />
Al fin se quitó el traje, se dio otra ducha. Estuvo<br />
mucho tiempo encerrado. Salió de nuevo, se puso el<br />
traje de dril cien, y dejo el otro en el perchero. Al verme,<br />
me sonrió con aquella mueca. Traté de contestarla. Luego<br />
yo misma me metí en la ducha y me pregunté si podría<br />
llorar. No podía. El llanto rebotaba dentro de mí, pero<br />
no salía. Luego me metí en la cocina. Él volvió al cuarto,<br />
se puso un cuello de celuloide. Cuando <strong>los</strong> dos salimos<br />
de nuevo a la sala, sólo pude decirle:<br />
—¡Pero Mario! ¿Adónde vas con ese traje? Digo... con<br />
ese cuello. Ya no se usa.<br />
—Tienes razón —me dijo sonriendo—.Y es incómodo.<br />
Mejor me pongo también el otro traje.<br />
Este se mancha y se arruga. Además, allá —y señaló<br />
hacia el Norte— no se lleva esto.<br />
Nos miramos un minuto a <strong>los</strong> ojos, pero ninguno reveló<br />
nada en el<strong>los</strong>. Era un hábito. Yo había mandado<br />
<strong>los</strong> niños a casa de una vecina. No quería testigos. Lo<br />
que quiera que hubiera en la despedida, no quería testigos.<br />
Que nadie viera nuestros gestos. Que nadie leyera<br />
nuestros pensamientos. Si era posible, ni nosotros<br />
mismos. ¡Cada uno solo con el<strong>los</strong>!<br />
—Bueno —dijo él, en tono jocoso—. Los héroes no<br />
gustan de las despedidas largas. No gustan de las lágrimas.<br />
Los héroes... son héroes.<br />
211
Volvió a abrazarme con aquel abrazo de oso. Me zarandeó<br />
por toda la sala. Luego dio vuelta, y gritó, yendo<br />
hacia la puerta:<br />
—Ya tú sabes. Hay que ser fuertes —y se echó al camino.<br />
Yo lo seguí, pero antes de que pudiera alcanzarlo,<br />
había saltado a la calzada, y subido al auto que lo esperaba.<br />
Este salió dando brincos, envuelto en el polvo.<br />
IV<br />
El lunes, temprano, mandé <strong>los</strong> niños a casa de mi hermana.<br />
Por unos días al menos, quería estar sola. No<br />
sabía por qué, ni para qué. Pero no me hice preguntas.<br />
Quería estar sola, y pensar. Quizás quisiera llorar, pero<br />
no podía. No hubo explicaciones. Andrea estaba sola,<br />
en casa, y cuando le dije lo ocurrido (pero no por qué<br />
había ocurrido) ella dijo tan sólo:<br />
—No pienses, hermana. Lo que tiene que suceder, sucede.<br />
Volví a casa, caminando, y me estuve mucho tiempo<br />
bajo la ducha.<br />
Cuando salí, había alguien en la puerta. Lo reconocí<br />
en seguida. Era un hombre pequeño, rechoncho, de cara<br />
prieta y redonda y grandes ojos de sapo. Pero su voz era<br />
afable. Lo invité a pasar:<br />
—Entre, Felipe. Lo estaba esperando.<br />
Le hice café y él se lo tomó a buches, revolviéndo<strong>los</strong><br />
en la boca con la lengua. Algo quería decir que no salía.<br />
Yo traté de romper el hielo:<br />
—Mario me ha dicho que...<br />
No pude seguir. Me volví de golpe, sentí que una ola<br />
cálida me subía al rostro. Corrí al cuarto y entonces ocurrió.<br />
Lo que no había ocurrido en varios años. Algo (no sé<br />
por qué, no sé cómo) se abrió en mí. Era como un dique.<br />
Me arrojé de bruces sobre la cama y rompí a llorar.<br />
Lloré, quizás, una hora. Felipe no se movió de la sala.<br />
La puerta del tabique estaba abierta, y él podía verme,<br />
pulsando, como una ola, sobre las sábanas. Al fin me<br />
212
fui aplacando. Me incorporé, me senté en la orilla, y lo<br />
vi allá lejos, y él me miró. Me puse de pie y fui hacia él.<br />
No era yo misma. O bien, quizás hubiera vuelto a ser yo<br />
misma.<br />
—Perdone —le dije—. Soy una tonta. Pero estuve<br />
aguantando este llanto tanto tiempo que...<br />
—¡Lo comprendo, señora, lo comprendo! —dijo Felipe—.<br />
Usted sabe que Mario y yo somos buenos amigos.<br />
A él le afectan mucho las cosas. Siempre fue así, desde<br />
niño... Y su salud no era buena, de un tiempo a esta<br />
parte. —Cambió de tono—. ¿Pero para qué hablar de<br />
eso? Los aires del Norte le sentarán. Estoy seguro.<br />
Sentí cólera. Me paré, me encaré con él. Le hablé duramente:<br />
—¡No! Durante muchos años él y yo nos hemos estado<br />
engañando. Engaño piadoso. Pero eso se acabó. Lo<br />
sé todo. Ahora... ¿por qué seguir callando? Usted sabe<br />
que Mario no va al Norte. Que no tiene ningún empleo<br />
en el Norte.<br />
Pareció confundido. Pareció sincero. Sin duda lo era.<br />
—Perdone, señora, pero le aseguro que no sé...<br />
Yo sentí mi voz todavía más dura:<br />
—Pues si no lo sabía, sépalo. No. Esa es otra mentira...<br />
piadosa. Nadie me lo ha dicho, pero no necesito<br />
que me lo digan. Mario está enfermo, muy enfermo. Yo<br />
hablé con el médico. Él se fue sin saber esto. Sin saber<br />
otras cosas. Mejor así. Las últimas mentiras. Pero ahora,<br />
se acabaron.<br />
Los dos callamos. Felipe dijo luego:<br />
—Créame que no entiendo bien. Yo creía que Mario<br />
se iba realmente al Norte. Pero si no ha ido allá, dónde...<br />
—No lo sé —le dije—. Quizás no lo sepamos nunca.<br />
Mario no toma decisiones menores. Y yo hablé con su<br />
médico...<br />
Otra vez sentí subir la ola cálida, pero esta vez no<br />
había lágrimas. Me llevé <strong>los</strong> puños a las sienes, me las<br />
213
apreté hasta hacerme daño. Luego me doblé en la silla<br />
y empecé a hablarme a mí misma:<br />
–Está enfermo. Había hecho mucho por nosotros. No<br />
podía añadir nada. Solo podía restar. Deshacer. Por eso<br />
se fue. Por eso se fue.<br />
Otra vez callamos. Felipe se puso de pie, miró por la<br />
ventana, agitó <strong>los</strong> brazos como si le faltara el aire. Al fin<br />
me salieron, resignadas, estas palabras:<br />
—¡Dios lo ha querido! ¡Dios lo ha mandado! ¡Dios no<br />
ha querido remediarlo!<br />
Felipe hizo un gesto de impaciencia. Su voz era aguda,<br />
destemplada:<br />
—Señora, no quisiera meterme... Aún no entiendo bien<br />
lo que dice. Pero si sabía, si sospechaba...<br />
No le dejé seguir. Mi voz sonaba áspera, agresiva:<br />
—Dice bien; no comprende. Vamos a dejarlo así. Cada<br />
uno lleva su carga.<br />
No contestó. Buscó, aturdido, el sombrero. Dijo con<br />
voz tomada:<br />
—En fin... Yo... venía... Esto... la casa...<br />
—¡Ah, sí! —me oí decir a mí misma—. ¡La casa! Esa<br />
es la otra parte. La casa... Él quería que tuviéramos<br />
una casa. Trabajó para que tuviéramos una casa...<br />
Me había ido quedando fija ante Felipe. Mi rostro debía<br />
de ser horrible. Su expresión era de espanto.<br />
—Mario me dijo que viniera a verla —dijo informando—.<br />
Por eso vine. Él mismo escogió la casa. Creo que<br />
es buena elección. Y el precio...<br />
—¡Gracias! —le atajé—. No podemos tener casa. ¡A<br />
ningún precio!<br />
Abrió mucho <strong>los</strong> ojos. Dijo finalmente:<br />
—Usted comprenderá. No he querido molestarla. Pero<br />
Mario me dijo...<br />
—Lo sé. Mario le dijo que yo tenía tres mil pesos. Los<br />
tenía. ¡Ya no <strong>los</strong> tengo! ¡Hace más de un año que no <strong>los</strong><br />
tengo!<br />
214
Hubo otra pausa. Yo bajé <strong>los</strong> párpados y traté de pensar,<br />
de darme valor. Añadí:<br />
—Hace más de un año. ¡Me <strong>los</strong> robaron! No quise decírselo<br />
a Mario. Otro engaño. No quise lastimarlo. Usted<br />
lo ha dicho: Mario era muy sensible. ¡Por eso no me<br />
atreví a decírselo!<br />
Hubo otro largo silencio. Felipe asintió con la cabeza,<br />
la inclinó, y se volvió hacia la puerta. Yo lo seguí hasta<br />
el portal. Allí me le atravesé en el camino, y lo increpé:<br />
—¿Qué cree usted? ¿Piensa usted que hice mal? —¿Cree<br />
que debí decirle la verdad?<br />
Él se echó para atrás. Murmuró, desconcertado:<br />
—No sé, señora. La verdad. No sé. No sabría decirle.<br />
No sé... No sé...<br />
Dio vuelta y se echó prontamente al camino. Yo me<br />
volví hacia la casa; me dije en voz baja:<br />
—¡Sólo Dios es juez! ¡Él solo sabe lo que es bueno!<br />
¡Sólo él sabe lo que es malo!<br />
Mensuario de arte, literatura, historia y crítica. La Habana, año 1,<br />
número 7, junio de 1950, pp. 16-17 y 23.<br />
215
216<br />
Mi prima Candita<br />
A <strong>los</strong> siete años un niño sabe muchas cosas que no entiende.<br />
Luego, con el tiempo, se van revelando, como en una<br />
placa, y cobran sentido. Así le puede haber ocurrido a Candita.<br />
Si alguien le preguntaba si sabía leer Candita le miraba,<br />
callada, a <strong>los</strong> ojos (y nadie podía leer nada en <strong>los</strong> suyos).<br />
Candita era rubia. Era clara. Era callada. Era linda.<br />
Su viejo, mi tío Antón, tuvo entonces un percance.<br />
Vivíamos puerta con puerta, por vuelta de lo que ahora<br />
es Orfila. Eso ha cambiado, ha hecho progresos. Hoy el<br />
barrio es distinto. Las dos casas eran de vieja madera y<br />
la de mi tío y su mujer, Elvira, tenía detrás, un terreno.<br />
Elvira empezó a plantar allí rosas rojas mientras él,<br />
Antón, que había sido marinero, y ahora era carrero,<br />
salía al trabajo.<br />
No voy a hablar aquí de nosotros: de mí, de mi viejo,<br />
de mi hermana Laurita... Esto es sobre Candita, y su<br />
viejo, y su silencio.<br />
Yo no sé realmente cómo fue el percance. Tío Antón<br />
no era dichoso, y las gentes (aquí y en España) lo habían<br />
maltratado. Era un hombre bajito, cuadrado, de<br />
boca botada y ojos muy negros. Con todo, Candita salió<br />
rubia, como Elvira, como un jabón que vendían entonces.<br />
Tío Antón no reía nunca; hablaba poco, y parecía<br />
llevar siempre un plomo por dentro. No era fuerte (había<br />
decaído) y su carro no era grande. Una mula vieja y<br />
chiquita tiraba de su carrito de dulces por las calles, a<br />
saltitos, como un culí. Yo creo que, en su alma, tío Antón<br />
no le pegaba realmente a la mula, sino a quienes a él le<br />
habían hecho daño, y contra <strong>los</strong> que nada podía. Y creo<br />
que cuando mató a aquel hombre que nunca vimos (sólo
supimos que tenía un fotingo y que le había tumbado<br />
con él la mula a mi tío) a quienes tiró contra el contén y<br />
les rompió la nunca, fue (en su alma) a otras gentes.<br />
¡Así somos nosotros! Y el percance fue ese.<br />
Elvira no estaba en casa cuando vino a avisar un guardia.<br />
Había ido, con la niña, allá por Alquízar, donde<br />
tenía parientes. Tardaría dos días, y en esos, mi viejo,<br />
que inventaba cosas (juguetes y cuentos), urdió su trama.<br />
Todo salió de su cabeza. Le dijo a mi vieja:<br />
—Esa niña... Candita. Es un ángel. Tú debiste haberme<br />
dado una como ella... Ahora, escucha, esa niña no<br />
puede crecer sabiendo que su padre está en presidio.<br />
Eso la rebajaría, sería un mal comienzo. No podemos<br />
permitirlo. ¡No! Yo tengo una idea.<br />
Era un secreto. La vieja me aspantó de la sala, y hablaron<br />
so<strong>los</strong> una hora. Luego él salió vestido y (luego lo<br />
supe) fue a ponerle un telegrama a su prima Elvira. “Si<br />
lo ves en <strong>los</strong> diarios, no le digas nada a la niña. Luego<br />
hablaremos.” —decía el mensaje.<br />
Su plan era bueno, pero en cuanto a ella, a Elvira,<br />
daba lo mismo. Para ella un hombre era un hombre,<br />
fuera primo o marido, y lo que él dijera se hacía. No<br />
hubo reparo. No hubo aspaviento. No hubo demora.<br />
Por la mañana, desde luego, <strong>los</strong> diarios traían el suceso,<br />
pero Candita no podía leerlo. La misma noche mi<br />
vieja fue a ver a unas monjas y cuando llegó Elvira todo<br />
estaba acordado. La niña salió enseguida, de interna,<br />
para un colegio. No dijo nada. No protestó. No pidió<br />
explicaciones. Nunca habían pensado mandarla, pero a<br />
ella no pareció extrañarle. Miró a la madre, con ojos<br />
claros, callada. ¡Era rubia! No reía. Miraba, tranquila, a<br />
<strong>los</strong> ojos, y su voz era clara, igual, sin caídas.<br />
Así que al día siguiente de llegar de Alquízar estaba<br />
en un colegio, con las monjas. Ni aun estas sabían la<br />
trama. Tío Antón no había sido siempre carrero. Antes<br />
había sido marino, como mi hermano Martín, y siempre<br />
217
decía que algún día volvería a serlo. La niña lo sabía.<br />
Así que cuando se lo dijeron podía creerlo.<br />
Ese era el plan de mi viejo: Antón había vuelto a la<br />
mar. Era un buen puesto. Escribiría. Mandaría rega<strong>los</strong>.<br />
Mandaría dinero. Para eso estábamos nosotros. Dinero:<br />
no mucho, pues éramos pobres. Antón (le dijeron a<br />
la niña, trabajaría en el Norte. Su barco no tocaba en<br />
Cuba. Quizás pasáramos algún tiempo sin verlo. Pero<br />
las cartas vendrían del Norte, con sel<strong>los</strong>, cuños y giros.<br />
Martín, mi hermano, haría las cartas, pondría <strong>los</strong> giros,<br />
imitaría las letras. ¡Perfecto!<br />
El plan seguía: En vacaciones, vendría Candita. Una<br />
vez a la semana, Elvira iría a verla. A las sores, y a las<br />
otras alumnas, Candita diría que su padre era marino y<br />
que estaba en el Norte. Eso la realzaría ante ellas. Cuando<br />
tocara en La Habana, Martín iría también a verla, le<br />
diría que había visto a su viejo. (Y, desde luego, Candita<br />
le miraría, callada, a <strong>los</strong> ojos.)<br />
La oleada pasó pronto: unas notas en <strong>los</strong> diarios, una<br />
visita de la judicial y, luego, el juicio. Yo, por supuesto,<br />
no fui al juicio. Fueron mis viejos y Elvira y, al volver,<br />
hubo un largo y extraño silencio en la casa. Elvira había<br />
plantado de rosas rojas todo el traspatio. Toda la<br />
noche se pasó mirándolas. Había luna.<br />
Yo mismo, no debía enterarme. Me hicieron el mismo<br />
cuento que a Candita, y el día siguiente del suceso no<br />
había en casa ningún periódico. En casa. Los había en<br />
otras casas, y yo andaba por el barrio, y oí hablar a <strong>los</strong><br />
vecinos. Así que yo sabía. Y sabía también lo que le<br />
habían dicho a Candita. Entonces mi vieja se dio cuenta,<br />
y me sacudió, por <strong>los</strong> hombros, chillando:<br />
—¡Pobre de ti si dices unas palabras! ¡Candita no debe<br />
saberlo!<br />
Luego, mi viejo me razonó despacio:<br />
—¡Óyeme bien lo que voy a decirte! —y me sujetó<br />
entre las rodillas y me apretó la cara entre las manos.<br />
218
—¡Óyeme bien! Tú eres varón. No es lo mismo. Los varones<br />
son fuertes, porque tienen que serlo. El<strong>los</strong> pueden<br />
ver lo bueno y lo malo, y darle el pecho. Pero las<br />
hembras no tienen más que a nosotros, <strong>los</strong> hombres.<br />
Así que mira: tú callas. Candita no debe saber nada, ni<br />
ahora ni nunca. Su padre es marino. Manda cartas. Le<br />
manda dinero. Su padre es bueno...<br />
Calló y me miró muy intensamente la cara:<br />
—A ti te lo digo también, muchachito: tu tío no es<br />
malo. No es asesino. Está preso, y lo estará por mucho<br />
tiempo. Pero no es malo. Es simplemente, desdichado.<br />
Pero había otra cosa: <strong>los</strong> vecinos. El<strong>los</strong> sabían, y cuando<br />
Candita viniera, en las vacaciones, se lo dirían. Así<br />
que mis viejos y Elvira buscaron otras casas de madera,<br />
más arriba, más lejos, y Elvira plantó también allí<br />
sus rosas rojas. Era su oficio. Pero aquel traspatio era<br />
más grande y la tierra más fértil, y plantó además, bocas-de-león,<br />
y dondiegos, y moyas, y extrañarrosas...<br />
Flores humildes. No flores finas: ni orquídeas, ni dalias,<br />
ni lirios, ni pensamientos, ni perlas-de-Cuba. Pero<br />
venían <strong>los</strong> cesteros, y Elvira pudo empezar a pagar a<br />
Martín lo que le debía.<br />
Antón desde luego, estaba enterado. Elvira iba a verlo<br />
todas las semanas y le llevaba pequeños rega<strong>los</strong>. Algo<br />
de comer. Las visitas sostenían al hombre. Sabía que<br />
Candita estaba bien, y que no sabía que su padre estaba<br />
en presidio. Elvira le llevaba retratos; y él la iba viendo<br />
crecer, por <strong>los</strong> retratos. El carrero lloraba. Venía a la<br />
reja con el rostro duro, seco, y <strong>los</strong> ojos de plomo. Luego<br />
lloraba mirando a <strong>los</strong> retratos de Candita que Elvira le<br />
mostraba. Nunca se quedaba con el<strong>los</strong>.<br />
—Ni en imagen quiero yo verla en este sitio —decía mi<br />
tío.<br />
Y cuando cesaba la visita se iba aliviado.<br />
El tiempo fue largo, pero, como dicen, había habido<br />
atenuantes. Y después vino no sé qué rebaja de pena<br />
219
para <strong>los</strong> buenos. Y tío Antón era bueno, aunque él lo<br />
negaba:<br />
—No —le oí decir más tarde—. ¡No! Ni he sido ni soy<br />
ni seré nunca bueno. Los buenos pierden. Siempre <strong>los</strong><br />
que pierden son <strong>los</strong> buenos.<br />
Entonces cambiaba de voz, y esta nueva voz era tierna:<br />
—Pero aquel retrato de la niña, y lo que se le había<br />
ocurrido a Francisco (mi viejo) era bueno. Por eso me<br />
rebajaron la pena.<br />
Cuando dijo esto ya estaba fuera. Habían pasado algunos<br />
años. Candita había crecido, pero, cuando él salió<br />
de presidio, la niña estaba aún con las monjas, y<br />
aún decía a las otras alumnas que su viejo era marinero<br />
y que estaba en el Norte. Aun seguía recibiendo giros<br />
chiquitos para las vacaciones, y cartas que ella contestaba<br />
con su letra, y regalitos. Tenía una foto de él, de<br />
cuando era realmente marinero. Nunca pidió otra. No<br />
pedía nunca mucho. Era callada, tranquila, y nadie<br />
podía ver el misterio.<br />
¡Entonces llegó El Día! Mis viejos y Elvira se prepararon<br />
para ir hasta el Príncipe a buscarlo. Ahora el viejo<br />
tenía otra trama. Tío Antón debía presentarse, en verdad,<br />
como un marino, decir a todo el mundo, y decirse<br />
a sí mismo, hasta creerlo, que venía del Norte y que era<br />
marino. Debía quedarse unos días en casa, y salir de<br />
paseo, hasta reasentarse. Entonces Elvira iría a buscar<br />
a Candita y al llegar a casa... ¡La sorpresa! Antón estaría<br />
allí, amable y seguro, para abrazarla. Todo lo pasado<br />
se iría borrando hacia el pasado. Más nunca se<br />
hablaría de eso. Mi viejo le tenía preparado un empleo.<br />
Vida nueva. ¡La niña no sabría nunca nada! ¡Nunca llevaría<br />
aquella mancha en su alma! Acabaría de crecer,<br />
se casaría, sería linda, sería dichosa.<br />
Así la veíamos, imaginativamente, en el futuro.<br />
—Bastante hemos sufrido nosotros —decía mi viejo—.<br />
Hagamos que <strong>los</strong> hijos sufran menos.<br />
Mi viejo estaba tranquilo. Mamá estaba alborozada.<br />
220
Elvira estaba nerviosa: temblaba, lloraba, reía, perdía<br />
las cosas. Era aún de noche (nadie había dormido). A<br />
las ocho, o antes, estaríamos allá arriba, esperando a<br />
que a tío Antón le abrieran la reja. Luego, cuando Antón<br />
estuviera ya en casa, hablaríamos de planes. Mi viejo<br />
estaba lleno de el<strong>los</strong><br />
Eran planes que empezarían a cumplirse en seguida.<br />
Ahora, mi viejo era chofer (aunque, a ratos, todavía hacía<br />
juguetes) y tenía un carro nuevo esperando a la puerta.<br />
Lo paró luego al pie de la loma, y esperamos allí, sin<br />
hablar, a que fuera de día. Algunas gentes empezaban<br />
a trepar por la cuesta (soltaban a otros presos) pero<br />
nadie miró para ellas. Estábamos demasiado en nosotros;<br />
no podíamos mirar a <strong>los</strong> otros. Al fin dijo el viejo:<br />
—¡Eh! Arriba: ¡Habrá que coger turno!<br />
Los cuatro subimos en fila, y cuando llegamos a la cima,<br />
el sol había salido. Pasado el puente, <strong>los</strong> guardias nos<br />
pusieron en arco, con un raso de piedra entre nosotros y<br />
la puerta. Esta se abrió pronto y Antón salió el primero.<br />
A la salida, Antón se paró un instante, miró al sol,<br />
miró a la gente, y empezó a avanzar muy paso a paso,<br />
casi como un sonámbulo, hacia nosotros. Era como si<br />
todos aquel<strong>los</strong> años hubiera estado pisando sobre ciénagas.<br />
Los guardias no nos dejaron acercarnos: sólo<br />
esperar a que él llegara a nosotros. Tío Antón cruzó,<br />
así, la plazoleta, paso a paso, mirando fijamente adelante,<br />
por sobre nuestras cabezas. Elvira estaba en primer<br />
término, y tenía <strong>los</strong> brazos abiertos, esperándolo.<br />
¡Entonces fue el asombro! Por un momento, todos nos<br />
quedamos turbados. En lugar de venir hacia Elvira, tío<br />
Antón viró netamente a la izquierda, siguió adelante<br />
entre dos personas, fue a detenerse como a tres metros<br />
detrás de ellas. Al volvernos, vimos lo que era:<br />
¡Era Candita! ¡Candita estaba allí, detrás de nosotros,<br />
esperándolo!<br />
Mensuario de arte, literatura, historia y crítica. La Habana, año 1,<br />
número 9, agosto de 1950, p.17<br />
221
Prólogo/ 5<br />
La furnia/ 28<br />
Un hombre arruinado/ 33<br />
Vida y muerte de Pablo triste/ 37<br />
El flautista/ 43<br />
El bejuco/ 46<br />
El comisario ciego/ 64<br />
No pasa nada/ 71<br />
El primer almirante/ 86<br />
La selenita/ 106<br />
Ojos de oro/ 122<br />
El día de la victoria/ 137<br />
La imagen que yo recuerdo/ 159<br />
<strong>Angusola</strong> y <strong>los</strong> cuchil<strong>los</strong>/ 166<br />
El cuarto de morir/ 186<br />
Mi hermana Laurita y nosotros/ 200<br />
Historias de tres días/ 206<br />
Mi prima Candita/ 216<br />
Índice