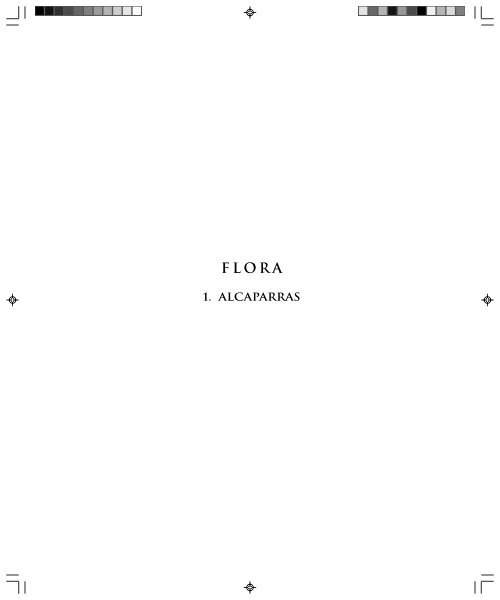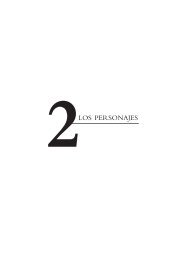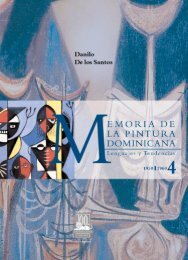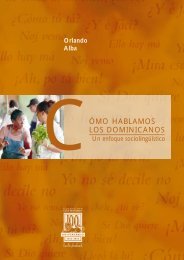00. FLORA Y FAUNA (I-VIII)
00. FLORA Y FAUNA (I-VIII)
00. FLORA Y FAUNA (I-VIII)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FLORA</strong><br />
1. ALCAPARRAS<br />
1<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
2
¿<br />
A lcaparra<br />
criolla?<br />
Sí: alcaparra; y antillana por más señas, pues-<br />
to que también se da por Cuba y por Jamaica.<br />
Yendo por el bosque del Parque Nacional del<br />
Este el pasado 25 de enero de 1980 —poco más de<br />
media hora llevaba ya la caminata de investigación<br />
emprendida desde la playa de Guaraguao—<br />
pregunté:<br />
—¿Cuál planta es ésta, que abunda tanto aquí?<br />
—Capparis flexuosa.<br />
Quien me la presentó con nombre y apellido fue<br />
el profesor Marcano, que añadió: «Apunta».<br />
Y ese «apunta» quería decir —como otras veces—,<br />
además de que yo anotara el nombre de la<br />
planta, que él me daría después alguna información<br />
interesante acerca de ella. No en ese momento porque<br />
entonces lo primero era seguir explorando la<br />
naturaleza, mirándolo todo, escudriñándole cada<br />
recoveco.<br />
Por ser ya costumbre, le pedí al biólogo José<br />
Alberto Ottenwalder (especialista en aves y mamíferos)<br />
que me fuera dando los nombres de las aves<br />
que escuchara en el bosque, para apuntarlos también<br />
en mi libreta de periodista. Pero eran ya las<br />
doce menos cuarto y por eso me dijo:<br />
—Esta no es la hora de cantar las aves. Ya comieron.<br />
Ahora reposan.<br />
Sólo se oía el tableteo urgente del carpintero con<br />
su ametralladora sobre el palo.<br />
Expresamente solté el hilo de la alcaparra porque<br />
pensé que con este desvío de aves aumentaría<br />
3<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
EL SECRETO DEL BOSQUE DE LAS ALCAPARRAS<br />
la curiosidad del lector por acabar de enterarse, lo<br />
que ahora —si ése fue el caso— satisfago:<br />
Capparis flexuosa, llamada mostazo en algunas<br />
partes del país, es planta sarmentosa de grandes y<br />
fragantes flores blancas, que se le caen rápidamente.<br />
Hermanita de la alcaparra (de la misma familia<br />
de las Caparidáceas) y sus botones florales son<br />
igualmente comestibles; pero aquí se desperdician.<br />
Nadie los come. Crece en montes próximos a la costa.<br />
En San Pedro de Macorís, por ejemplo, se la ve<br />
con frecuencia a la orilla del mar, y en la isla Saona<br />
se da en las partes donde la invasión marina<br />
dejó el suelo salado.<br />
Y este Capparis, lo mismo que el otro que allí se<br />
vio (Capparis cynophallophora) nos pone en el camino<br />
de los secretos del bosque que crece en esa parte<br />
del Parque Nacional del Este.<br />
Bosque húmedo. Allí está la caoba, que es la<br />
planta índice de tal ecosistema, porque sólo puede<br />
darse donde las lluvias pasan de los 1,800 milímetros,<br />
y no crece en ningún otro. Y estaban además<br />
ausentes las plantas que, como la baitoa (Phyllostylon<br />
brasiliense), son indicadoras del ecosistema de<br />
bosque seco, porque sólo en él prosperan.<br />
Lo dicho, pues: zona de bosque húmedo.<br />
Pero hay plantas que no tienen el crecimiento<br />
restringido a un ecosistema. Plantas, por ejemplo,<br />
que siendo frecuentes en el bosque húmedo prosperan<br />
también en los ambientes secos. Y otras<br />
—son las que ahora me interesa señalar— que aún<br />
estando domiciliadas en el bosque seco, donde
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
aparecen con mayor frecuencia y lozanía, a veces<br />
también crecen en los ecosistemas húmedos.<br />
En ambos casos, presencia comedida.<br />
No es que un bosque seco vaya a llenarse de plantas<br />
más propias del bosque húmedo porque haya<br />
especies que puedan prosperar en uno y otro. Lo<br />
normal es que en el bosque seco predominen las<br />
suyas, lo mismo que en el húmedo habrá más de<br />
las otras.<br />
Pues bien: lo sorprendente estriba en que este<br />
bosque húmedo del Parque Nacional del Este —dicho<br />
sea con su granito de sal exagerada— se llenó<br />
de plantas que aun prosperando en dicho ecosistema<br />
algunas veces, prefieren los ambientes secos<br />
y suelen predominar en ellos.<br />
Con la baitoa. No con la caoba.<br />
La presencia abundante de tales plantas en este<br />
ecosistema —señaló Marcano— es muy notable.<br />
Un bosque húmedo con plantas de transición<br />
al seco: bosque húmedo de carácter transicional,<br />
pues.<br />
Empezando por el guayacán vera (Guaiacum<br />
sanctum), que es allí el árbol predominante, junto<br />
con el guaraguao (Bucida buceras) y los arrayanes<br />
(Eugenia sp.). Y en los conucos abandonados, como<br />
planta de repoblación secundaria, el Fagara spinifex,<br />
árbol pequeño que da fruticos negros y que por<br />
sus espinas rectas y fuertes se ha ganado el nombre<br />
común de uña de gato.<br />
Guayacán vera: a pesar del predominio vi a uno<br />
que «peleó» con una uva de sierra (Coccoloba diversifolia)<br />
y salió derrotado.<br />
EI pleito «estaba» en el camino hacia la cueva<br />
del Puente, y allí se hizo hizo la primera parada de<br />
observación, porque llamaba la atención lo que<br />
veíamos:<br />
4<br />
Una raíz tabular (aplanada) de la uva de sierra,<br />
luchando por no dejarse quitar el hábitat en que<br />
crecía, desarrolló de tal manera que casi estranguló<br />
por el tronco al guayacán.<br />
Parecía haberlo vencido con técnica de boa.<br />
EI profesor Marcano reconstruyó allí mismo<br />
la historia: al comienzo las raíces de la Coccoloba<br />
nacieron bastante distanciadas, y al ser molestadas<br />
por la germinación del guayacán (cuya semilla<br />
había caído en el hueco que dejaban entre sí las<br />
raíces de la uva de sierra), pasó eso que ustedes ven.<br />
Un episodio del drama de supervivencia en la<br />
naturaleza, escenario de luchas incesantes.<br />
Pero continuemos con la extraña congregación<br />
de los habitantes del bosque seco en este ecosistema<br />
de acentuada humedad.<br />
Los Capparis, por ejemplo, que resultaron ser tres<br />
porque además de los ya mentados (Capparis<br />
flexuosa y Capparis cynophallophora) había también<br />
Capparis ferruginea; todos los cuales se ven por Azua<br />
y por la Línea Noroeste.<br />
Así también uno de los guaos (Comocladia dodonaea),<br />
pariente cercano del cajuil.<br />
Y otra planta de la misma familia de las Anacardiáceas,<br />
la cotinilla (Metopium brownei), árbol bastante<br />
común en las maniguas secas, estaba allí<br />
presente. Planta que provoca repulsas y atracciones:<br />
el hombre huye de ella porque su látex es tan<br />
venenoso y urticante como el guao. La paloma cimarrona,<br />
en cambio, la busca porque la drupa le<br />
sirve de alimento.<br />
Cactus —hasta eso— habituados al bosque seco<br />
y al de transición han de ser incluidos en el inventario<br />
de la desconcertante vegetación de este bosque<br />
húmedo: el Pilocereus polygonus entre ellos, que<br />
es uno de los cayucos.
La coherencia del bosque la restablecían aunque<br />
fuera a medias, sus moradores alistados en la<br />
milicia de la caoba. Y para empezar mentándolos<br />
por este extremo de cactus, digamos el nombre de<br />
uno que allí crecía lozanamente y que, a diferencia<br />
del otro, no prospera en los ambientes secos:<br />
Rhipsalis baccifera. Seguramente asombrado de ver<br />
tan cerca a ese pariente suyo con el que no se codea<br />
con frecuencia por ser parroquianos de distintas<br />
ferias florales.<br />
Colgado de los árboles, el Rhipsalis dejaba caer<br />
hermosamente su copiosa cascada de finos flecos<br />
verdes y cilíndricos, al cabo de los cuales abría la<br />
blanca flor su estrella diminuta, después cerrada<br />
en baya y también blanca.<br />
El profesor Julio Cicero decía por el camino:<br />
«Todas las plantas menos helechos. Hasta ahora no<br />
he visto ni uno».<br />
Pero el bosque no tardó en darle gusto. Le puso<br />
tres por delante, del género Polypodium y con esta<br />
variedad: uno epífito, otro terrestre y el tercero<br />
(Polypodium polypodioides) una enredadera que en<br />
cristiano se llama entre nosotros doradilla.<br />
Plantas, las tres, del bosque húmedo. Sobre todo<br />
la última que se niega a morir en la sequía y que<br />
para batirse con ella y sobrevivir esperando la alegría<br />
del agua, apela a recursos como de araña que<br />
al primer golpe se encoge en simulacro de muerte.<br />
Así la doradilla: al llegar la sequía arruga las hojas<br />
como si las tuviera totalmente secas; pero tan pronto<br />
llueve resucita. Es el moriviví de los helechos.<br />
Y a eso se refiere el nombre que le han puesto en<br />
inglés: Resurrection fern (helecho que resucita).<br />
Lleno de orquídeas y bromelias estaba ese día<br />
el Parque Nacional del Este, algunas de ellas ambivalentes,<br />
esto es, aquerenciadas en lo húmedo y lo<br />
5<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
seco a un tiempo mismo: la Broughtonia domingensis,<br />
por ejemplo, entre las primeras; y entre las Bromeliáceas<br />
la Tillandsia fasciculata que es la tinajita<br />
de nuestros campos.<br />
Pero también esa orquídea terrestre de bosque<br />
húmedo —follaje sombrío y cejijunto— parecida<br />
a la Sansevieria, que todos conocemos como «lengua<br />
de vaca», casi alfombraba el engreñado suelo<br />
con su latín de ciencia: Eulophidium maculatum.<br />
Y entonces la cofradía arborícola que se congregaba<br />
sobre los troncos caídos entre las sombras húmedas<br />
del bosque.<br />
Porque este caer de árboles es allí fenómeno frecuente,<br />
lo que se explica por el suelo rocoso.<br />
Dicho por Marcano: en algunas grietas pueden<br />
profundizar las raíces de los árboles; pero una vez<br />
llenas las grietas, las raíces secundarias tienen que<br />
crecer superficialmente, y como de esa manera dan<br />
sustento escaso, con cualquier brisa cae, si es grande,<br />
el árbol mal establecido. Pero aún así vive y<br />
prosigue ramificándose en todas direcciones.<br />
Del árbol caído todos hacen leña; pero en el bosque,<br />
casa. Allí acuden las plantas epífitas siempre<br />
que haya caído en un rincón umbrío: musgos, orquídeas,<br />
helechos, bromelias y el Rhipsalis baccifera.<br />
Eso vimos, por ejemplo, en el derrumbe de un<br />
guaraguao añoso. Las plantas que se le encaraman<br />
crean un microclima especial donde se desarrollan<br />
lozanas, a la vez que permiten la vida de un tipo<br />
especial de insectos (dípteros parecidos al mime)<br />
que en tal ambiente y entre esas epífitas se sienten<br />
como pez en el agua.<br />
Pero no todo es allí próspero acotejo para vivir<br />
esplendorosamente. Se ven también catástrofes<br />
impresionantes: cuando salimos en bote rumbo a la<br />
Saona, recalamos, más abajo de La Palmilla y bahía
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
de Las Calderas (de igual nombre que la otra) en<br />
Orejano, zona de inundación donde parecía que el<br />
mar acababa de retirarse. Pisábamos sobre el suelo<br />
todavía blando y acuoso. Y lo que teníamos por<br />
delante era un cementerio de árboles, estos sí muertos<br />
de pie. Sobre todo canas. Sobrevivían únicamente<br />
mangles, y la Batis maritima, planta de los<br />
«salados», donde forma manchones aislados, empezaba<br />
a invadir con hábito de crecimiento solitario<br />
y porte vertical. En esta mortal ciénaga costera<br />
casi todos los esqueletos de árboles se veían perforados<br />
por larvas de coleópteros y convertidos<br />
—aun los que fueron troncos más robustos— en<br />
endebles palitos quebradizos.<br />
Orquídeas, helechos, musgos y bromelias, en el microclima de los troncos caídos.<br />
6<br />
Sobre todo canas, dijimos. Y aquí fue uno de<br />
los puntos en que la observación cuidadosa llegó<br />
a barruntar (dicho sea con todo el rigor significante<br />
de esta palabra que no da seguridades, y de lo<br />
que por eso, para tener más espacio, se hablará después)<br />
la existencia probable de una especie nueva<br />
del género que las agrupa.<br />
En suma (que es lo que hemos seguido viendo):<br />
maravillas del bosque en el Parque Nacional del<br />
Este, que por éstas y otras razones todos estamos<br />
obligados a defender contra las agresiones de la<br />
codicia desconsiderada o del apremio ignorante<br />
con que lo asedia el hambre que esa misma codicia<br />
siembra en todas partes.<br />
(16 feb., 1980, pp. 4-5)
Ibamos por la sierra de Ocoa, cruzándola por<br />
los rumbos de El Pinar, y poco antes de llegar a<br />
ese poblado, cuando se vieron muchas mariposas<br />
blancas y amarillas en el arroyo La Toronja que iba<br />
casi seco, yo anoté el comentario de Bambán: «La<br />
mariposa blanca aquí nunca ha sido plaga del repollo».<br />
Acabábamos de pasar (este plural incluye, desde<br />
luego, al profesor Marcano, jefe de la excursión) a<br />
la vera de la escuela primaria de ese paraje serrano<br />
—La Toronja—, que vimos no sólo desolada sino<br />
desvirtuada: convertida en almacén de cebollas. Y<br />
un campesino nos dio esta explicación: «Es que ya<br />
no hay muchachos… Se han ido...». Lo cual, de ser<br />
cierto, daría cuenta de que no siga siendo escuela,<br />
pero no justifica, en ningún caso, que las cebollas<br />
hayan sustituido a los alumnos. ¿A la Secretaría<br />
de Educación no se le ocurrió dar empleo más útil<br />
—convirtiéndolo, por ejemplo, en centro comunal<br />
de cultura— a ese local abandonado?<br />
Después de esa insolencia de cebollas —o quizás<br />
fuera mejor decir: de cebolleros— las bandadas de<br />
mariposas que se arremolinaban para posarse a<br />
beber en la humedad de la orilla del arroyo mitigaron<br />
el doloroso estremecimiento que me causó<br />
esa visión de herejía antiescolar.<br />
Con lo cual, después de la migración de los<br />
alumnos habíamos llegado, casi enseguida, a otra<br />
migración: la de las mariposas.<br />
Amarillas (del género Phoebis) y blancas (Ascia<br />
monuste) que recordaron a Bambán lo del repollo:<br />
7<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
SECRETO DE ALCAPARRAS EN LA SALUD DEL REPOLLO<br />
que nunca habían sido aquí plaga de ese cultivo.<br />
Ni estas ni las del género Pieris, que también son<br />
blancas.<br />
¿Y eso qué?<br />
Esa fue mi pregunta, como es seguramente ahora<br />
la de ustedes.<br />
Bambán lo dijo porque «en el mundo entero<br />
—éstas son sus palabras— la mariposa blanca es<br />
plaga del repollo. Plaga fundamental. Pero aquí<br />
no».<br />
¿Misterio? Imposible. En la naturaleza todo tiene<br />
explicación. Sólo que hay que buscarla y la investigación<br />
que puede dar con ella, todavía está<br />
por hacerse entre nosotros.<br />
Por eso yo juché a Bambán y a Marcano, para<br />
que me dieran adelantos aunque fuera a título de<br />
hipótesis, porque eso, pensé yo, ayudaría a poner<br />
en camino de acierto la averiguación.<br />
Pero antes déjenme decirles: el repollo tiene<br />
aquí otras plagas, y la número uno es la Plutella maculipennis,<br />
que también es mariposa.<br />
Y también decirles esto: que cuando se mienta<br />
el daño de las mariposas, se sobreentiende que se<br />
habla de larvas, no de mariposas adultas. Porque<br />
la adulta no hace más que chupar el néctar de las<br />
flores. De eso se alimenta. No come hojas. Sus larvas<br />
sí y por eso perjudican los cultivos.<br />
El daño causado por la adulta es indirecto, y viene<br />
de que pone el huevo en las hojas y con eso deja<br />
en ellas una bomba de tiempo que estalla cuando<br />
nacen las larvas.
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
La diminuta Plutella maculipennis los pone en el<br />
envés de la hoja del repollo; y la larva, que también<br />
es muy pequeña, se come la epidermis inferior de<br />
la hoja. No toca en absoluto la cara superior. Pero<br />
cuando se seca esa cara superior, se producen perforaciones<br />
en ella, por haberse ya comido lo de<br />
abajo la larva de Plutella. Este es el origen de los<br />
frecuentes agujeros que afean las hojas del repollo<br />
que usted compra. Y si la plaga es grande, el repollo<br />
resulta inservible: deja sólo la nervadura de las<br />
hojas. Y a esto se debe que al repollo le quiten tantas<br />
hojas: lo hacen para ocultar el daño de la Plutella,<br />
que es ese gusanito verde y diminuto con que usted<br />
se habrá encontrado tantas veces.<br />
Y ahora al grano:<br />
La primera idea explorada por Bambán fue la<br />
siguiente: que algún parásito anulara el peligro de<br />
la mariposa blanca en los cultivos y que por eso no<br />
sea plaga del repollo.<br />
Y aunque Marcano objetó «yo no creo eso», adujo<br />
algunos casos de parasitismo que se han observado<br />
aquí en mariposas de la misma familia de los<br />
Piéridos.<br />
—Se han encontrado muchas larvas y pupas<br />
parasitadas por diversas especies de un parásito<br />
del género Brachymeria. En pupas se comen todo lo<br />
que está dentro de ellas, esto es, dentro del saco en<br />
que se envuelve la oruga, y deja un hoyito al salir.<br />
Pero Bambán y Marcano desecharon esta primera<br />
hipótesis.<br />
Al repasar mentalmente sus experiencias recordaron<br />
que nunca habían visto ni siquiera una sola<br />
larva de Pieris ni de Ascia (mariposas blancas) en el<br />
repollo y llegaron a esta conclusión: no es que sus<br />
larvas estén en el repollo y después algún parásito<br />
las controle, sino que las mariposas blancas aquí<br />
8<br />
no van al repollo, no ponen huevos en él y por eso<br />
no hay larvas de ellas en los cultivos de esa planta.<br />
Pero todavía más: no van a ninguna planta de<br />
la familia del repollo, que es la de las Crucíferas,<br />
como sí lo hacen en Europa, por ejemplo.<br />
Y esto le dio la pista a José, el hijo de Marcano<br />
que es profesor de genética, para pensar en la<br />
posibilidad de que las mariposas blancas de aquí<br />
hayan evolucionado en el sentido de acomodarse<br />
a otro alimento, a plantas de otra familia que por<br />
alguna razón todavía desconocida les resultan más<br />
apetecibles.<br />
Para entender lo cual, habría que señalar que el<br />
repollo no es planta nativa de nuestra isla, sino<br />
traída de Europa.<br />
En el Viejo Mundo, donde la mariposa blanca sí<br />
es plaga terrible del repollo, esta planta se da silvestre.<br />
O más exacto: se da silvestre el antepasado<br />
del repollo. Crece sobre todo en los acantilados,<br />
que es su hábitat natural. Pero es muy diferente del<br />
repollo que se cultiva hoy en hortalizas: más de un<br />
metro de alto, anchas hojas algo espesas y largos<br />
racimos de flores amarillentas.<br />
Esa diferencia proviene de que el repollo actual<br />
es creación agrícola, invento del cultivo, que de ese<br />
antepasado sacó tanto el repollo como la coliflor,<br />
las coles de Bruselas, el brócoli y otras formas vegetales<br />
que botánicamente son lo mismo que el repollo,<br />
aunque a un profano le parezca que no.<br />
Ahora bien: si nuestras mariposas blancas se<br />
alimentaran de plantas silvestres de la familia de<br />
las Crucíferas (que es la del repollo), al llegar aquí<br />
el repollo de hortaliza se habrían pasado a él. Y no<br />
lo han hecho.<br />
Una posible objeción: que no haya aquí crucíferas<br />
silvestres. Pero no.
Inclusive el rábano silvestre (Raphanus raphanis-<br />
trum) lo tenemos en el monte, en la parte baja de las<br />
montañas, lo mismo que tenemos la zanahoria<br />
silvestre. Ambas crucíferas. Y eso es también el berro:<br />
crucífera silvestre.<br />
Las crucíferas son plantas propias de zonas templadas.<br />
Y a ello ha de atribuirse que haya tantas en<br />
Valle Nuevo y en nuestras altas montañas.<br />
Pero estas mariposas blancas andan aquí sobre<br />
todo, aunque no exclusivamente, en los llanos secos,<br />
donde no hay o casi no hay crucíferas.<br />
Ahora bien: en los trópicos y subtrópicos el equivalente<br />
ecológico de las crucíferas son las caparidáceas.<br />
Por lo cual y por ser tan parecidas y cercanas<br />
se les llama «crucíferas de los países cálidos».<br />
Y precisamente una de ellas, del género Cleome,<br />
es la planta en que la Ascia monuste pone sus<br />
huevos.<br />
Y ésa parece ser la clave: estas mariposas y las<br />
Pieris, por alguna razón todavía desconocida, cambiaron<br />
la dieta de sus larvas, que ahora se crían en<br />
plantas de la familia de las Caparidáceas.<br />
Por eso no son plaga del repollo: porque las de<br />
aquí no se alimentan de crucíferas.<br />
Las nuestras evolucionaron hacia las caparidáceas.<br />
Arroyo La Toronja,<br />
tan seco que sirve<br />
de sendero<br />
de motociclistas.<br />
9<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
A esta familia le viene el nombre de su género<br />
típico, que es Capparis, del cual se dan aquí trece<br />
especies. Es propio del bosque seco.<br />
A lo más que llega es al límite de transición<br />
entre el bosque húmedo y el seco, como lo vimos<br />
ahora en la sierra de Ocoa, al comenzar el descenso<br />
hacia Las Charcas de Azua, después de pasar<br />
por El Pinar.<br />
Y a propósito: con esto de Capparis tiene mucho<br />
que ver la alcaparra, caparidácea del Viejo Mundo<br />
que se da en el Mediterráneo: sur de Europa y<br />
norte de África; y cuyo nombre está compuesto de<br />
dos voces árabes castellanizadas: al, que es el artículo<br />
el, y caparra donde fácilmente se echan de oír<br />
las resonancias de capparis.<br />
De ahí se desprende que quizás no ande muy<br />
descaminado quien se proponga hacer «alcaparras»<br />
(el condimento) con las flores de algunas de<br />
nuestras plantas del género Capparis.<br />
Por lo pronto ya Marcano me dijo que no son<br />
venenosas.<br />
Pero eso sí: atención al cultivo, porque siendo<br />
caparidáceas ellas sí podrían ser atacadas por las<br />
mariposas blancas que dejan en paz al repollo.<br />
(15 jun., 1985, pp. 10-11)
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
El río Limón, de la sierra de Ocoa, visto desde el puente que lo cruza en la carretera.<br />
10
La mayoría de los países del tercer mundo están<br />
situados en zonas de clima moderado. Y por<br />
eso cuando Norman Borlaugh, el promotor de la<br />
llamada «revolución verde» que le valió el Premio<br />
Nobel de la Paz, quiso aliviar el hambre que azota<br />
a gran parte del género humano, trabajó en la obtención<br />
de variedades de trigo caracterizadas por<br />
los altos rendimientos y la resistencia a enfermedades,<br />
pero adaptadas al clima de dichas zonas<br />
sobre todo.<br />
Ya que también hablé de Vavilov en otra ocasión,<br />
viene a cuento que diga lo siguiente: cuando<br />
en la región árida del Trans Volga se presentó, después<br />
de la Primera Guerra Mundial, la amenaza<br />
del hambre, trabajó para enfrentar dicha amenaza<br />
obteniendo variedades de trigo que fueran resistentes<br />
a la sequía.<br />
Los ejemplos podrían multiplicarse, porque ésa<br />
es la norma general del trabajo científico en estos<br />
casos.<br />
Pero aquí queremos hacer las cosas al revés: en<br />
vez de adaptar las plantas al ecosistema, lo que se<br />
pretende es adaptar el ecosistema a las plantas.<br />
¡Como si eso fuera posible! Porque aquí lo que<br />
se logra no es adaptar el ecosistema a nada, sino<br />
dañarlo.<br />
¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de los<br />
planes para llevar la agricultura al salado de Neiba?<br />
Pero no con la idea de obtener variedades que<br />
se adapten a la sequía, resistentes a ella. No. Ni siquiera<br />
pensando en agricultura de plantas espe-<br />
11<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
HAY UNA PLANTA CRIOLLA QUE DA LAS ALCAPARRAS<br />
cializadas para resistir las condiciones desérticas<br />
que imperan en esa zona de monte espinoso, que<br />
es el más seco (con el añadido de que la sal, que es<br />
asesina de plantas, se acumula no sólo en el nombre<br />
del Salado sino también en sus suelos), sino<br />
pensando en un simple traslado de cultivos que se<br />
dan en otras partes del país caracterizadas por<br />
condiciones muy diferentes. Se ha hablado incluso<br />
de plátanos, y alguien hasta mentó el arroz.<br />
Se piensa así por creer que el agua lo resuelve<br />
todo. Y se tiene la idea de que metiendo canales de<br />
riego en el salado, ya eso basta para que allí se pueda<br />
sembrar con provecho cualquier cosa. ¿Pero<br />
quién ha dicho que un canal de riego modifica el<br />
clima? ¿Y el calor excesivo del salado, quién lo cambia?<br />
Porque del mismo modo que el estrés provocado<br />
por el frío extremo perjudica a las plantas<br />
no adaptadas, el calor excesivo también las afecta<br />
malamente.<br />
El riego incluso puede empeorar los problemas<br />
del exceso de sal.<br />
En tiempos de Horacio Vázquez (1924-1930) se<br />
pusieron canales de riego en lo que hoy es Villa<br />
Vázquez, situada en la zona de sequía del noroeste<br />
y que fue zona semidesértica pero sin salados.<br />
Vaya hoy y vea: los suelos se han convertido en<br />
salmuera, y empieza a propagarse (ya se ven los<br />
manchones) la planta silvestre más típica del salado<br />
de Neiba, la Batis maritima.<br />
En el salado de Neiba hay tanta sal que hasta<br />
blanquea en el suelo, y el riego podría aumentar la
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
salinización de la zona. Porque el agua de riego se<br />
suma a la que, aunque escasa, ronda por el subsuelo.<br />
Aguas, las dos, en que se disuelve la gran<br />
carga de sal que hay en la tierra. El agua se evapora<br />
en la superficie, dejando el blancor de la sal a ras de<br />
ella; pero al evaporarse la de arriba, sube más agua<br />
de abajo, que también lleva disuelta gran cantidad<br />
de sales, y el ciclo continúa seguido de evaporación<br />
y acumulación acrecentada de la sal.<br />
Así fue también una vez en la sabana del Guabatico:<br />
había que enmendar los suelos añadiéndoles<br />
la cal que les faltaban. ¿Pero se imaginan ustedes<br />
la magnitud del gasto, no sólo por la cal sino<br />
por el trabajo? ¿Por qué en vez de eso no se pensaba<br />
en cultivar, en vez de caña, otras plantas que no tuvieran<br />
requerimientos tan apremiantes de cal?<br />
Y lo mismo habría que decir acerca de los planes<br />
de llevar la agricultura a nuestras zonas desérticas,<br />
aunque no se quiera meterle el hombro al trabajo<br />
de desarrollar variedades resistentes al clima<br />
de dichas zonas.<br />
¿Pero es que hay plantas cultivables resistentes<br />
a la sequía?<br />
Yo sé que usted se lo está preguntando, y le respondo<br />
que sí.<br />
Por ejemplo, en zonas de África que por ser demasiado<br />
secas no tienen agricultura, el único<br />
cultivo posible es la Acacia de la cual se extrae la<br />
goma arábiga, pariente de nuestras aromas. Habría<br />
que ver cuál de las acacias (porque hay otras que<br />
también dan goma) es la que mejor se adapta a<br />
nuestras condiciones.<br />
¿Y qué cree usted del tamarindo (Tamarindus indica)?<br />
Esta especie se originó precisamente en las<br />
sabanas secas del África tropical. No es nativo de<br />
aquí. Lo trajeron. Dakar, la capital del Senegal, país<br />
12<br />
africano, tiene el nombre que se le da allá al tamarindo<br />
en la lengua local. En castellano tamarindo<br />
quiere decir dátil de la India, porque tamar viene<br />
de una palabra árabe que significa dátil. El origen<br />
ecológico del tamarindo (sabanas secas de África)<br />
indica que es planta perfectamente adaptable a la<br />
sequía. Sería como llevarla de nuevo al medio ambiente<br />
en que nació la especie. Y entre los muchos<br />
usos que tiene (refrescos, dulces, etc.), no estaría<br />
de más señalar que es uno de los ingredientes básicos<br />
de la sabrosa salsa inglesa que la casa Lea y<br />
Perrin ha hecho famosa en el mundo con el nombre<br />
de Worcester Sauce.<br />
Baní, zona de bosque seco todavía no demasiado<br />
riguroso (la escasez de lluvias se acentúa más hacia<br />
el oeste) tiene ya espléndidas plantaciones de cajuil.<br />
Pero eso no es casual. Porque el cajuil (Anacardium<br />
occidentale) es originario de las regiones casi<br />
desérticas del nordeste brasileño. El principal productor<br />
mundial, que es la India, y al mismo tiempo<br />
el país que mayor cantidad exporta de semillas de<br />
cajuil, cultiva esta planta en sus zonas áridas. Y de<br />
la India, que también lo cultiva en su parte seca,<br />
importa Inglaterra el tamarindo para su famosa<br />
salsa.<br />
Otro buen ejemplo dominicano, con el cual deberían<br />
tener mucha cuenta los descabellados planificadores<br />
del salado de Neiba, lo ha dado Montecristi<br />
con sus plantaciones de sábila (Aloe barbadensis)<br />
que también es planta de sequía, con mucha<br />
demanda de exportación para la industria de<br />
medicinas y de cosméticos.<br />
Y a propósito, por ser cosa muy rara: ni el cajuil<br />
ni la sábila se los comen los chivos, que es animal,<br />
dicho sea de paso, apropiado para la ganadería en<br />
zonas semidesérticas.
Un día iba yo con Marcano empezando a subir<br />
por la zona montañosa de Baní, y al pasar a la vera<br />
de una finca en que se criaban chivos y en la cual,<br />
además, tenían preparado un gran vivero de cajuiles,<br />
me dijo:<br />
—El dueño de esa finca sabe hacer las cosas. Se<br />
ve que es inteligente. Porque no se ha observado<br />
todavía que los chivos se coman las matas de cajuil.<br />
Ese cultivo puede ir sin peligro junto con esa<br />
crianza.<br />
Y después Marcano me mostró por La Solitaria,<br />
de Montecristi, sueltos los chivos (pero también burros)<br />
en una plantación de sábila, que por ser tan<br />
amarga no les resulta apetecible. Meten los chivos<br />
para que se encarguen de limpiar la siembra comiéndose<br />
las malas yerbas. Lo cual es otra manera<br />
inteligente de conjugar las cosas.<br />
Otro dato banilejo: en una de las plantaciones<br />
de cajuil las plantas se riegan por goteo, lo cual es<br />
una manera de hacerlo en forma menos perturbadora<br />
del ecosistema que con la excavación de los<br />
canales de riego. En el caso banilejo, un poco a la<br />
criolla, cada mata tenía adosado, al pie de ella, un<br />
envase de plástico con capacidad de un galón, lleno<br />
de agua, y un tubito que le atravesaba el tapón, por<br />
el cual goteaba el agua. Esto podría hacerse también<br />
mediante tuberías con agujeros, situados convenientemente,<br />
que al pasar por cada mata dejaran<br />
salir el riego por goteo. Así se evitaría de paso el<br />
trabajo de tener que llenar de agua a cada rato los<br />
galones.<br />
Pero obsérvese: en ambos casos sería un sistema<br />
de riego que respeta la estirpe de sequía de los<br />
cajuiles, muy distinto, por ejemplo, al riego de<br />
arrozales, que se inundan, por ser en su origen el<br />
arroz planta de pantanos.<br />
13<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
Pero sigamos mentando otras apropiadas para<br />
la sequía.<br />
La jojoba, por ejemplo, de la cual se saca un<br />
aceite muy cotizado por el empleo que se le da en<br />
la fabricación de cosméticos.<br />
¿Y qué decir de los cactus, que son las plantas<br />
de sequía por excelencia?<br />
Por lo común dan frutos que se comen, aunque<br />
aquí el dominicano los deseche y no se haya empeñado<br />
en mejorarlos.<br />
Entre ellos se cuentan pitajayas silvestres, del<br />
género Hylocereus, y de las cuales hay una, mejorada<br />
fuera de aquí, Hylocereus undatus (la he visto en<br />
la casa de la madre de Marcano, en Licey, y en el<br />
Politécnico Loyola de San Cristóbal), cuya fruta<br />
llega al tamaño de los llamados mangos de a libra,<br />
siempre roja por fuera y con la carne de medio luto:<br />
blanca con los punticos negros de sus innumerables<br />
semillitas, tan pequeñas que no molestan al<br />
comerse.<br />
E igualmente el higo chumbo de los mexicanos,<br />
que es el fruto de una de las tunas (Opuntia sp.), de<br />
las llamadas tunas mansas.<br />
Esa podría ser también la salvación de nuestro<br />
maní congo, hoy [1989] casi extinguido y por lo<br />
mismo tan caro, que antes se sacaba de los montes<br />
de Cambita, provincia de San Cristóbal, para la<br />
cena de Nochebuena, y ahora ha llegado a costar<br />
más de $15 la libra por lo escaso.<br />
Pues bien: en África, de donde lo trajeron los<br />
esclavos negros en tiempos de la Colonia, esta<br />
planta que en latín de ciencias se llama (la especie<br />
que se da aquí) Voandzeia subterranea, crece, entre<br />
otros lugares, en el distrito de Bámbara, situado<br />
en el borde sur nada menos que del desierto del<br />
Sahara. Por eso los anglófonos le dan el nombre
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
de maní de Bámbara. Pero tiene la particularidad<br />
de ser una de las plantas que más fácil se adaptan<br />
a diversos ecosistemas y de tolerar las condiciones<br />
más adversas. En África se halla desde Senegal hasta<br />
Kenia y desde el Sahara hasta Sudáfrica. Y por<br />
eso, siendo más apropiada para la sequía y el calor,<br />
se recoge aquí silvestre por Cambita, que es zona<br />
húmeda.<br />
Finalmente esta sugerencia para una industria<br />
de sequía: alcaparra es nombre árabe en que se oye<br />
la resonancia del nombre en latín del género a que<br />
pertenece la planta: Capparis.<br />
Ella es, concretamente, la Capparis spinosa. Y el<br />
condimento que conocemos con el nombre de<br />
alcaparra, es el capullo avinagrado de la flor de<br />
esa planta.<br />
14<br />
Aquí tenemos varios Capparis, otras especies de<br />
ese género, que prosperan muy bien en la sequía.<br />
De uno de ellos, el Capparis flexuosa, Marcano<br />
me ha hecho siempre notar la semejanza con la flor<br />
de la alcaparra. Y es de hecho una alcaparra puesto<br />
que es un Capparis.<br />
¿Por qué no tratar de preparar alcaparras criollas<br />
con sus flores? Y en caso de faltarles más finura<br />
en la calidad, ¿por qué no empeñarse en mejorar<br />
mediante cultivo nuestra planta silvestre hasta obtener<br />
variedades equivalentes a la alcaparra europea?<br />
Eso es posible. Pero habrá que dejarlo para después<br />
porque se nos termina el espacio.<br />
(14 ene., 1989, pp. 10-11)<br />
Donde no abundan los ríos, esta es una manera de sacar el agua. Y esta es una de las maneras de llevarla.
Nos habíamos quedado en alcaparra al hablar<br />
de las plantas de sequía.<br />
Y yo había hablado de la posibilidad de una industria<br />
de alcaparras criollas.<br />
Alcaparra es el nombre árabe castellanizado que<br />
retuvo, en la primera sílaba, el artículo al (equivalente<br />
a el) de los árabes. De modo que es realmente<br />
al-caparra, y en realidad caparra el nombre<br />
particular de dicha planta. Y como los científicos<br />
sabían esto, de ese caparra sacaron el nombre en<br />
latín, Capparis, que dieron al género en que la clasificaron.<br />
Por eso resuena tan fuertemente ese nombre<br />
latino en alcaparra, que vendría a ser, vistas las<br />
cosas ahora, algo así como al-capparis.<br />
La alcaparra que comemos es el capullo floral de<br />
esa planta.<br />
El género a que pertenece tiene diversas especies.<br />
La alcaparra es, en latín de ciencias, la Capparis<br />
spinosa.<br />
Pero hay otras especies del mismo género en<br />
diversas partes del mundo, y en nuestro país por<br />
lo menos dos que son nativas, una de las cuales es<br />
Capparis flexuosa, planta que se da robusta en nuestros<br />
semidesiertos, y que viene a ser, por eso, una<br />
al-capparis (o alcaparra) de sequía.<br />
Marcano, que muchas veces me la ha mostrado<br />
en el monte, siempre me dice que la flor de ese<br />
Capparis es muy parecida a una alcaparra.<br />
El incluso se ha llevado las flores a la boca para<br />
probarlas, y por eso me ha dicho también que con<br />
ellas podrían hacerse alcaparras criollas.<br />
15<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
DE UNA FLOR DE LOS ÁRABES A OTRA FLOR DE SEQUÍA<br />
No sé de nadie que lo haya intentado.<br />
Quizás por la escasa tradición que tenemos en<br />
eso de mejorar las plantas silvestres para ponerlas<br />
en cultivo.<br />
De antemano no puede saberse si las alcaparras<br />
criollas resultarán más o menos sabrosas que las<br />
españolas. Y en caso de que no, eso impondría un<br />
trabajo de cruces y selección genética, al que no<br />
estamos habituados, para conseguir la calidad<br />
buscada.<br />
Para eso habría que rastrear y reunir semillas<br />
de todas las especies y variedades silvestres que<br />
se den en el mundo; comprobar, cultivándolas, las<br />
cualidades de cada una (resistencia a la sequía,<br />
resistencia a enfermedades, pero sobre todo el<br />
gusto de la flor) y así determinar —e ir probando<br />
cuáles de ellas habrán de cruzarse con la de aquí<br />
hasta conseguir la maravillosa alcaparra de nuestra<br />
sequía; en caso —lo repito— de que la nuestra solo<br />
sea valiosa como punto de partida por la aclimatación<br />
que ya tiene adelantada. Pero como también<br />
puede resultar que no sea eso solamente, a lo mejor<br />
encontramos en ella un producto apetecible.<br />
En verdad yo había traído —y traigo ahora—<br />
a cuento la alcaparra, para mentar lo que más me<br />
interesa: lo poco que se trabaja aquí en el mejoramiento<br />
genético de las plantas para conseguir variedades<br />
que se cultiven más provechosamente.<br />
Se sabe, por ejemplo, de los trabajos de Comalat<br />
con el maíz, o del guandul que se logró en la<br />
finca de Engombe de la UASD, o de José, el hijo de
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
Marcano, profesor de genética, que consiguió la<br />
variedad Quisqueya de nuestro tomatico sabanero.<br />
Pero salvo algún caso más, que no recuerdo, pare<br />
usted de contar.<br />
Hay, en cambio, muchas señales de desinterés y<br />
descuido.<br />
Pongo un ejemplo: la patilla, que es planta oriunda<br />
de África, tiene el peligro de un hongo que la<br />
ataca (Pseudoperonpora cubensis) llamado Downy<br />
Mildew en los países de habla inglesa. Afortunadamente<br />
apareció una variedad en la que se halló<br />
la resistencia a esa enfermedad, y era una variedad<br />
de aquí. En el país se recogieron muestras de<br />
ella y se formó una colección de ese material resistente.<br />
Dicha colección era valiosa, además, porque<br />
si el hongo no era de África la patilla desarrolló la<br />
resistencia aquí.<br />
Pues bien: esa colección se perdió.<br />
Por un caso de cerebración inconsciente (para<br />
decirlo con las palabras de Rubén Darío), cuando<br />
me lo dijeron pensé en la hazaña, que se ha hecho<br />
famosa en los anales de la ciencia internacional,<br />
llevada a cabo en los años de la II Guerra Mundial<br />
por los encargados de la custodia de otra colección<br />
de material genético.<br />
La colección incluía semillas de millares y millares<br />
de especies y variedades de plantas silvestres,<br />
que se habían recogido en los lugares de origen, y<br />
millares de tubérculos de variedades silvestres de<br />
papas que se habían ido a buscar a las montañas<br />
peruanas y chilenas de Los Andes.<br />
Cuando los alemanes, aproximándose a Stalingrado<br />
tuvieron a tiro de cañón las instalaciones del<br />
instituto agrícola en que dicha colección se hallaba<br />
depositada, quienes la cuidaban la trasladaron, en<br />
medio de la guerra, a Leningrado, donde la alojaron<br />
16<br />
en el sótano de un edificio. Pero la guerra llegó también<br />
a Leningrado. Allí los científicos que cuidaban<br />
la colección no tuvieron más remedio, para defenderla<br />
del invierno, que ir quemando gradualmente,<br />
en medio de grandes privaciones, todos los muebles<br />
del edificio. Y aún con Leningrado sitiado y<br />
azotado por el hambre, se arriesgaban a sembrar<br />
los tubérculos de papa fuera del edificio para mantenerlos<br />
con vida. La situación de la ciudad asediada<br />
llegó a ser tan dura, que muchos de los habitantes<br />
murieron de hambre. Entre ellos dos de los<br />
científicos que cuidaban la colección, y que a pesar<br />
del hambre no se comieron, por el valor que daban<br />
a la colección, una sola de las papas que tenían a su<br />
cargo. Prefirieron sacrificar la vida.<br />
Aquí, sin guerra y sin hambre, se perdió la colección<br />
de patillas. Y se perdió porque sí, por descuido,<br />
por la falta de interés con que se actúa frente a estas<br />
cosas.<br />
Y lo más seguro es que los responsables de ese<br />
atentado anden paseándose por ahí como si tal cosa,<br />
y sin que ninguna autoridad haya pensado siquiera<br />
en tomarles cuenta de su crimen.<br />
De todos modos yo menté la patilla a propósito<br />
de la variedad nativa que resultó resistente a la enfermedad<br />
provocada por un hongo. Y ahora añado<br />
que algo semejante hay que decir del tomatico sabanero.<br />
¿Usted lo conoce?<br />
No es el tomate grande de ensalada, ni tampoco<br />
el Barceló. Sino el chiquito y redondo, utilizado<br />
mayormente como tomate de sazón, y que con el<br />
nombre en inglés de Cherry tomato alcanza ahora<br />
tanta demanda en los mercados internacionales,<br />
una de cuyas variedades aquí se da silvestre. O se<br />
daba, porque ya va desapareciendo.
Marcano me ha contado, que años atrás, por los<br />
lados de Quita Coraza, no era raro ver cómo el Yaque<br />
del Sur arrastraba muchedumbre de esos tomaticos<br />
que caían al agua.<br />
Y no hace tanto —quizás de esto haga poco más<br />
de cinco años—, al pasar en día de mercado por el<br />
batey de La Magdalena del Central Romana, vi que<br />
allí eran vendidos por campesinos de los alrededores.<br />
Y alguien los ha de estar cultivando,<br />
porque de cuando en cuando aparecen en los<br />
supermercados de la capital. Es el mejor tomate de<br />
cocina, el que mejor sazona los guisos.<br />
José Marcano, como ya dije, fue quien trabajó<br />
en la selección genética de este tomate hasta obtener<br />
la variedad Quisqueya.<br />
Él me informó lo siguiente:<br />
Hay una bacteria, Pseudomonas solanacearum, que<br />
ataca en otras partes las siembras de tomates. Pero<br />
aquí esa enfermedad no se conoce. Nunca ha sido<br />
problema en nuestras siembras.<br />
17<br />
LA NATURALEZA DOMINICANA • ALCAPARRAS<br />
La explicación que de ello me dio José fue la<br />
siguiente: «Yo creo que por ser resistente a ella<br />
nuestro tomatico».<br />
Aquí sólo se cultivó inicialmente, y eso durante<br />
muchos años, el tomatico sabanero, inmune al<br />
ataque de la bacteria; y por eso la enfermedad no<br />
llegó a meterse en el país, y no afecta los cultivos<br />
de otros tomates, como los grandes de ensalada<br />
que se trajeron después, ni el Barceló tampoco.<br />
En todas las variedades modernas se ha introducido,<br />
mediante cruces y selección genética, la resistencia<br />
a dicha enfermedad, tomándola precisamente<br />
de esa virtud que tiene el tomatico sabanero.<br />
Sólo por eso que no tiene precio (aparte de la<br />
sabrosura), no debería dejarse que se extinga entre<br />
nosotros la valiosísima variedad del sabanero.<br />
Y ojalá que de todo lo dicho aquí este día se saque<br />
la conclusión de que debe fomentarse y recibir<br />
apoyo el trabajo de manipulación genética para<br />
mejorar las plantas de cultivo.<br />
(28 ene., 1989, pp. 10-11)<br />
Zona de inundación marina<br />
donde empiezan<br />
a crecer los mangles<br />
rodeados de neumatóforos<br />
(raíces que la planta<br />
saca al aire para respirar)
FÉLIX SERVIO DUCOUDRAY<br />
18<br />
(Foto sup.)<br />
Pinares de montaña.<br />
Plantaciones<br />
en el sentido<br />
de tener una sola<br />
especie de árboles,<br />
sólo que plantaciones<br />
naturales,<br />
y no por cultivo.<br />
(Foto inf.)<br />
Restos de un bosque<br />
de yarey,<br />
en Palmar de Ocoa.