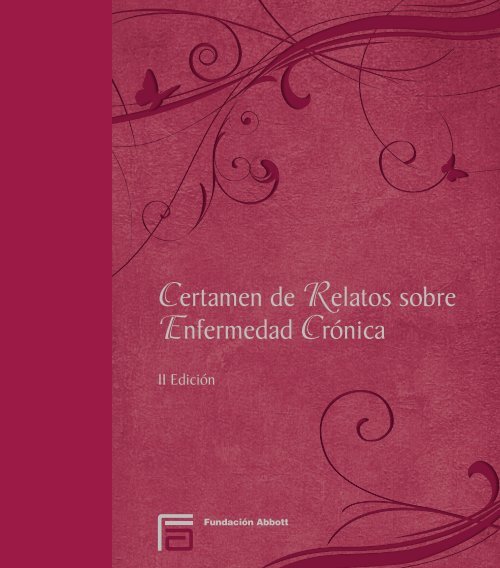Libro conmemorativo - Fundación Abbott
Libro conmemorativo - Fundación Abbott
Libro conmemorativo - Fundación Abbott
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Certamen de Relatos sobre<br />
Enfermedad Crónica<br />
II Edición
Certamen de Relatos<br />
sobre Enfermedad Crónica<br />
II Edición
Título: Certamen de Rerlatos sobre Enfermedad Crónica<br />
Segunda edición: noviembre, 2012<br />
© <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong><br />
Diseño y maquetación: Esquema Graphis, S.L.<br />
Impresión: Runiprint, S.A.<br />
Depósito legal: M-34980-2012
Composición del Jurado<br />
• Carmen Posadas Mañé. Escritora. Miembro del Consejo Asesor<br />
de la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong>.<br />
• José Manuel Sánchez Ron. Catedrático de Historia de la Ciencia<br />
del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de<br />
Madrid. Miembro de la Real Academia Española.<br />
• Eduardo Úcar Ángulo. Presidente de Honor de la Sociedad Española<br />
de Reumatología.<br />
• Alejandro Toledo. Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones<br />
para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón.<br />
• Mª Teresa Antona. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la<br />
Prensa de Madrid.<br />
• Mario Mingo. Presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios<br />
Sociales del Congreso de Diputados.<br />
7
Prólogo<br />
No es lo mismo ‘crónico’ que ‘agudo’; no es lo mismo ‘salud’ que ‘enfermedad’;<br />
no es lo mismo ‘decir’ que ‘contar’. Y dado que he empezado<br />
con una enumeración de opuestos, me gustaría resaltar también que<br />
no es lo mismo ‘tener voz’ que ‘callar’.<br />
Por eso, la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong>, un año más, le ha querido dar voz a todos<br />
aquéllos que tuvieran algo que contar sobre una enfermedad crónica.<br />
Y por eso, tú, lector, hoy tienes en tus manos el libro <strong>conmemorativo</strong><br />
del II Certamen de Relatos Cortos sobre Enfermedad Crónica, de la<br />
<strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong>.<br />
En él encontrarás doce relatos que no ‘dicen’, sino que ‘cuentan’, y al<br />
contar, nos llegan a lo más hondo, porque cuentan experiencias, vivencias,<br />
sentimientos y, en definitiva, la vida alrededor de una enfermedad<br />
crónica, tanto desde el punto de vista del paciente, como del familiar o<br />
de un espectador que nada tiene que ver con ninguno de los anteriores,<br />
pero que consigue que nosotros, como lectores ajenos a estas patolo-<br />
9
gías, sintamos, suframos, riamos o incluso lloremos; que nos pongamos<br />
en la piel de los protagonistas y seamos conscientes de que en muchas<br />
ocasiones, la fuerza, la alegría y una actitud positiva lleva a los pacientes<br />
más allá que simplemente a “padecer” una enfermedad. Les lleva<br />
a aprender a vivir con ella y a superarla, aunque no se curen, aunque,<br />
como dice su definición, sean crónicas. No dejar que la enfermedad se<br />
apodere de ti, también es superarla.<br />
Éste es el segundo año consecutivo que la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong> pone en<br />
marcha su Certamen de Relatos Cortos sobre Enfermedad Crónica, y un<br />
año más, hemos recibido más de quinientos trabajos. Quinientas historias<br />
que han llegado desde todos los rincones del mundo y en las que hemos<br />
podido leer sobre parkinson, trastornos mentales, enfermedades<br />
reumáticas, Crohn, cáncer, diabetes y un amplísimo etcétera. De todas<br />
ellas, el jurado ha elegido las doce que hoy componen este libro como<br />
las más representativas. Las razones… cada historia de esta obra tiene<br />
las suyas: calidad, frescura, originalidad… son tremendamente variadas,<br />
pero todas persiguen un objetivo común: que el lector empatice<br />
con el paciente, con su enfermedad, con su vida.<br />
Una empatía que los autores han perseguido con el lector al igual que<br />
el paciente la busca con su enfermedad y su entorno. La empatía con<br />
su familia, para que comprenda su enfermedad y le ayude; la empatía<br />
con su círculo social y laboral, que le apoya cada vez que lo necesita, y la<br />
empatía con su médico, que le entiende, sabe lo que le pasa y le trata.<br />
Esta empatía, dicen, es el 80% del tratamiento en una enfermedad. Y es<br />
lo que persiguen estos relatos.<br />
10
Desde ese hombre que de niño vivió la guerra y hoy sufre la enfermedad<br />
de los cuerpos de Lewis en “ayudarme a regresar”; hasta la sobrina de<br />
esa paciente con artritis que siguió pintando hasta que sus manos no la<br />
dejaron continuar y que hoy, descubre un pasado desconocido en “cuadros<br />
de una exposición”; pasando por la esquizofrenia del protagonista<br />
de “lluvia en el cristal”, controlada, aunque siempre contando con el<br />
temor de los que le quieren, a una recaída.<br />
Son solo un ejemplo de que las enfermedades crónicas, por variadas,<br />
pueden ir desde las más conocidas hasta aquellas que nunca hemos<br />
oído nombrar. Sin embargo, todas comparten un nexo común, son<br />
prolongadas, arraigadas y, en algunos casos, habituales. Por suerte,<br />
gracias a la investigación, muchas de ellas cuentan, hoy por hoy, con<br />
tratamientos efectivos, seguros y que, en algunos casos, logran incluso<br />
su remisión.<br />
Mi más sincera enhorabuena a todos los participantes y, en especial, a<br />
los relatos finalistas, así como mi agradecimiento a los miembros del<br />
jurado, que han tenido la difícil tarea de elegir solo doce historias de<br />
entre tantas posibles y que, al mismo tiempo, han inspirado muchas de<br />
las ideas de este prólogo.<br />
Esteban Plata González<br />
Presidente de la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong><br />
11
Índice<br />
“Lluvia en el cristal”<br />
José Bruno Villalba Miralles (Relato ganador) .............................................. 11<br />
“República del olvido”<br />
Juan Jesús Luna Jurado (Relato distinguido con el accésit) ........................29<br />
“La nave de los locos”<br />
Francisco López Serrano (Relato distinguido con el accésit) ....................... 41<br />
“Ayudarme a regresar”<br />
Raquel Braojos Martín ....................................................................................55<br />
“Cuadros de una exposición”<br />
Gerardo Barreiro Vernengo .......................................................................... 69<br />
“Debilitar el viento”<br />
Javier Serra Vallespir ...................................................................................... 81<br />
“Diario de Victoria”<br />
Lucía Camacho Rodríguez .............................................................................95<br />
“La carrera de un héroe”<br />
Micaela Silva Diaz ......................................................................................... 105<br />
“La vi(u)da de los caballos”<br />
Ginés Mulero Caparrós ................................................................................. 117<br />
“Obcecada”<br />
Beatriz Haydée Bustos ................................................................................. 129<br />
“¿Por arriba o por abajo?”<br />
Isabel de Ron ................................................................................................ 143<br />
“Te prometí como mínimo diez años”<br />
Nereida Barneda Darias .............................................................................. 155<br />
13
Lluvia en el Cristal
Ilustración: Alejandra Bermúdez Tejera
Lluvia en el Cristal<br />
José Bruno Villalba Miralles<br />
I<br />
La primera vez que intenté suicidarme tenía quince años. Todavía<br />
me avergüenzo del proceder con el que quise cortar el<br />
hilo de mi vida: además de fallido resultó de un ridículo abrumador.<br />
Las siguientes semanas, mis padres, incapaces de asimilar la<br />
explicación que podía ofrecerles, me torturaban con eternos interrogatorios,<br />
insistían en conocer los motivos de mi desdicha. Desde<br />
su bondad e ignorancia pensaban que alguna oscura razón me hacía<br />
infeliz y el remedio consistía en desvelarla. Repetían una y otra vez<br />
que debía hablarles, confesar aquello que me apesadumbraba, vencer<br />
mis miedos y descargar el peso que me oprimía. No comprendían<br />
que nunca me había sentido afligido; ni mucho, ni poco, antes del<br />
grotesco episodio que pretendía cercenar mi existencia, ni tan siquiera<br />
después. Solo confuso, infinitamente confuso.<br />
Días antes pasaba tardes enteras de encierro en mi dormitorio, no<br />
por tristeza, timidez o retraimiento, sino porque con solo mirar el naranja<br />
fosforito que adornaba los contornos del rotulador estaba satisfecho.<br />
Otras veces era la punta de un bolígrafo, el suave movimiento<br />
que el viento imprimía en las cortinas, el bailoteo de las motas de polvo<br />
que suspendidas en el aire se veían atravesadas por un rayo de sol<br />
o el rítmico sonido de las manecillas del despertador: tic-tac, tic-tac.<br />
Me fascinaba fijar mi atención en un detalle y permanecer horas ocupado<br />
en la tarea de captar la esencia de esos pequeños fenómenos<br />
que el mundo me mostraba. Al principio bastaba con pasar la lengua<br />
por el ácido lisérgico que el pincel había dejado sobre la estampilla<br />
de papel-cartón. Con el tiempo dejó de ser necesario: mis sentidos<br />
habían quedado perennemente abiertos sin necesidad del tóxico.<br />
17
El problema comenzó cuando me sentí incapaz de interpretar estímulos más<br />
complejos y me vi abocado a analizar en detalle cada uno de los elementos<br />
que los componían. La atmósfera se mostraba extraña, como si algún desconocido<br />
elemento la hubiese cambiado. Hasta que por fin conseguía componer<br />
las piececitas del psicodélico puzle. Solo entonces desaparecía de los alrededores<br />
la inquietante angustia que amenazaba invadirme.<br />
Si un gorrión se posaba en la repisa de mi ventana tardaba largos segundos en<br />
comprender qué había pasado. Antes debía examinar con minuciosidad qué<br />
ocurría. De un costado me llagaba un sentido de presencia, por otro el movimiento<br />
de su cuerpo, por un tercero sus colores; su canto poseía vida propia e independiente,<br />
sus atributos se disgregaban por la estancia y la palabra “pájaro”<br />
bailoteaba en el espacio delimitado por mi cráneo hasta que por milagroso<br />
azar las percepciones se unificaban, momento en el que comprendía que la<br />
frágil avecilla se había situado tras el cristal. Tras lograr la síntesis, la zozobra<br />
que se paseaba por el escenario –nunca me inquietaba yo, sino que era en el<br />
entorno donde se situaba el malestar– daba paso a un apaciguado ambiente.<br />
Aunque no siempre era así. El mundo fluctuaba aleatoriamente con el transcurrir<br />
de los días y tras semanas de absoluta normalidad su desarticulación<br />
reaparecía desmoronando la escasa comprensión de la que disponía. Como<br />
no sufría –a veces incluso resultaba muy placentero sentarme en la cama sin<br />
más mientras miraba las burbujitas que ascendían desde la base de la pecera–<br />
nunca me quejé ni compartí mi experiencia con nadie. Era a los otros a quien<br />
incomodaba mi conducta, mi fracaso escolar, mi total incapacidad de trabajo.<br />
Por lo que a mí respectaba, ninguna de las que se suponían mis obligaciones<br />
me concernía lo más mínimo. Me consideraba un observador en estado puro y<br />
a nadie debía presentar cuentas. La escuela, los amigos, el cuidado de la casa,<br />
la economía e incluso mi propia higiene no me importaba. Lo realmente vinculante<br />
era escuchar las variaciones que las aspas del ventilador estampaban<br />
en el sonido ambiental.<br />
Papá y mamá pensaron que algo no marchaba bien en mis adentros, interpretaban<br />
mi aislamiento como síntoma de una crisis de adolescencia, como<br />
18
una de las pasajeras depresiones que en todo ciclo vital aparecen de tanto en<br />
tanto. Trataban de animarme y se interesaban por mi estado hasta que antes<br />
o después desistían ante lo impenetrable de mi actitud. Incluso llegaban a<br />
exasperarse con mi pasividad, pero su inquietud se aplacaba con el recurso de<br />
las frases al uso: “está en la edad del pavo”, “es un chico difícil”, “demasiadas<br />
comodidades”, “los jóvenes de hoy lo tienen muy fácil”, ...<br />
Su preocupación aumentó cuando salté al vacío desde el segundo piso.<br />
El toldo de una zapatería y las espaldas del barrendero que tuvo la desgracia<br />
de estar allí, amortiguaron mi caída. La situación se salvó con una rotura de<br />
escafoides, un esguince de tobillo y varias contusiones. Solo puedo ironizar al<br />
respecto y reír frente al desatino. Pero no tenía otro remedio, lo juro. Lo hice<br />
porque la primavera había metido dos mariposas en mi dormitorio y era incapaz<br />
de asimilar sus movimientos. La anarquía de sus vuelos me superó y los<br />
escasos metros cúbicos delimitados por las paredes de mi habitación desafiaron<br />
las leyes de la física. El espacio-tiempo se curvó en exceso e inició un lento<br />
desplazamiento en espiral. Era imprescindible detener aquella vorágine que<br />
amenazaba con desubicarme y como por mucho que me esforzaba no conseguía<br />
darles alcance ni hacerlas parar, decidí acabar con mi vida arrojándome<br />
por la ventana. El impacto de mi cuerpo contra los elementos que se cruzaron<br />
en mi camino consiguió que las cosas volviesen a su sitio.<br />
II<br />
Tras los pertinentes exámenes traumatológicos fui derivado a la sección de<br />
psiquiatría, donde el sanitario de guardia, tras diagnosticar trastornos de ansiedad<br />
con síntomas psicóticos, escribió sobre el talonario de recetas el nombre<br />
comercial de una benzodiacepina. Aquel sencillo movimiento de estilográfica<br />
sobre papel marcó un punto de inflexión en mi trayectoria vital. Desde<br />
ese preciso instante, los fármacos –prescritos o autoadministrados, inyectados<br />
por vía intravenosa en contra de mi voluntad, consumidos según pautas<br />
médicas, en sobredosis o totalmente olvidados– pasaron a formar parte inhe-<br />
19
ente de mi biografía. Con el tiempo, ansiolíticos dieron paso a neurolépticos.<br />
Los diagnósticos se sucedían cada vez que quienes me rodeaban, juzgaban<br />
que mi conducta se había desorganizado y precisaba atención urgente. Con<br />
cada ingreso hospitalario mi supuesta dolencia recibía un nombre diferente.<br />
A veces insistían en que padecía trastorno esquizoide de la personalidad, otras<br />
esquizotípico; un año después resultaba ser esquizofrenia desorganizada y si<br />
en la siguiente ocasión decía a los médicos que llevaba meses deprimido, trastorno<br />
esquizoafectivo. Hoy, con más de cincuenta años cumplidos, todavía<br />
no comprendo por qué los psiquiatras afirman que estoy enfermo cuando es<br />
evidente que es el universo quien se tambalea: pequeños errores cometidos<br />
por Dios al programar las leyes físicas que sostienen la realidad se manifiestan<br />
de un modo tan sutil, que solo algunos escogidos, de los que formo parte,<br />
somos capaces de percibir.<br />
La cuestión es, que tras mi salto al vacío, Daniel y Belén, mis padres, decidieron<br />
que debía de visitar a un psicólogo. Accedí a su petición a regañadientes,<br />
en parte por complacerles, en parte porque me dejasen en paz. Estaba cansado<br />
de sus constantes ruegos e instigaciones. Así que de buenas a primeras me<br />
encontré sentado frente a la mesa de un bonito despacho.<br />
El tipo usaba lentes con montura al aire, poblada barba blanca y fumaba en<br />
pipa. Lucía una hermosa panza y me observaba con atención, lo que me hizo<br />
desconfiar. Andaba completamente despistado pues insistía todo el rato en<br />
que debía hablar en torno a lo que “me” pasaba y me hacía preguntas sin<br />
sentido. Mientras tanto desatendía asuntos de relevancia tales como el sonido<br />
del roce de su bolígrafo sobre el cuaderno, la extraordinaria armonía<br />
que la corriente del aire acondicionado dejaba a su paso o el contrapunto con<br />
el que la iluminación vertida por su flexo completaba la sinfonía. De modo<br />
que no hubo entendimiento posible. No obstante regresé con frecuencia a<br />
su consulta pues al tiempo que acallaba los requerimientos de quienes me<br />
engendraron me gustaba balancearme en el mar de tonalidades que el bufete<br />
desprendía. Pero cuando los especialistas valoraron que mi supuesto trastorno<br />
no era ansiedad, sino que tenía esquizofrenia, sustituyeron los calmantes<br />
por quetiapina. El hermoso despliegue que semanalmente revivía durante las<br />
20
sesiones se trastocó para mostrar un triste estudio envuelto en penumbras y<br />
distintos tonos grisáceos. Así que abandoné la malograda psicoterapia para<br />
sumirme en un mar de penumbras y somnolencia.<br />
Es cierto que bajo los efectos de dicho neuroléptico la realidad se torna comprensible.<br />
Desaparecen sobresaltos como el del vuelo de las mariposas, las<br />
palabras ambulantes o el múltiple cromatismo ontológico. Belén se tranquiliza<br />
al comprobar que no adopto posturas forzadas, no realizo movimientos<br />
repetitivos ni paso horas fascinado por el reflejo de la luz sobre una de las<br />
lágrimas de la lámpara. Pero la vida se vuelve de color marrón. El letargo se<br />
instala en cada rincón y caigo presa de un sopor difícil de sobrellevar. Es entonces<br />
cuando más fumo, arrastrado por una intensa inquietud que me impide<br />
permanecer en reposo. Los cafés, bebidas estimulantes y remedios de<br />
herboristería se suceden impulsivamente en un intento de mantener la vigilia.<br />
No sirven de mucho: permanezco abotargado, convertido en una sombra de<br />
mí mismo, en continua hibernación. Por eso, cuando me canso de este vegetativo<br />
modo de existir, abandono sin más el tratamiento.<br />
Así que tras una infancia más o menos sobrellevada, de los quince a los treinta<br />
años mi existencia se equiparó a la de un aleatorio carrusel de azarosas oscilaciones.<br />
Periodos de absoluta lucidez, que podían extenderse largos meses, alternaban<br />
con momentos de éxtasis y de medicado letargo. Algunos días eran<br />
descorazonadoramente confusos, otros alcanzaban a comprender los motivos<br />
de la divinidad. Incluso hay años completos de los que nada recuerdo. Lo<br />
peor era que cada vez que me acercaba a mi objetivo y tropezaba con “la verdad”,<br />
mis huesos terminaban ingresados en la misma unidad de psiquiatría.<br />
Casi siempre era Daniel quien me acercaba al hospital, otras veces la policía.<br />
Normalmente me dejaba hacer, acostumbrado ya a pagar injustamente la inquietud<br />
que los otros sentían cuando yo era feliz; me veía entonces obligado<br />
a soportar los efectos del Haloperidol que los enfermeros me administraban<br />
mediante un gotero. Si me resistía era peor, ya que los vigilantes de seguridad<br />
terminaban por reducirme tras un ajetreado cuerpo a cuerpo del que no siempre<br />
salía indemne.<br />
21
¿Por qué nadie me escuchaba? ¿Por qué no comprendían que si cantaba desnudo<br />
bajo la lluvia era por puro placer; o que no estaba hablando solo, sino<br />
tratando de sellar mediante la palabra el agujero que se abría en la superficie<br />
contextual? No lograba vislumbrar los motivos que empujaban a quienes me<br />
rodeaban a considerarme un simple loco sin siquiera prestar la más mínima<br />
atención a mis explicaciones, sin otorgarme el beneficio de la duda, sin una<br />
pizca de credibilidad. Si tomaba el metro, enseguida se hacía un espacio vacío<br />
alrededor mío. Los pasajeros preferían permanecer de pie, simulando mirar<br />
hacia otro lado, lanzando breves ojeadas de sospecha hacia donde me hallaba<br />
sin hacer uso de los asientos cercanos al que yo ocupaba. Me limité, pues, a<br />
vivir en soledad, sin ni siquiera esforzarme ya en aclarar a nadie ninguno de los<br />
hallazgos que de tanto en tanto descubría. Durante este retiro mi relación con<br />
Dios se fue fraguando a fuego lento, evolucionando hacia estados de mayor<br />
intimidad, de sincera comunión, de auténtico misticismo. Solo con Él podía comunicarme.<br />
Los humanos habían pasado a un segundo plano y, dado que se<br />
alejaban de mí tachándome de enajenado, no entendía bien sus actitudes. Mis<br />
congéneres representaban una auténtica incógnita que no lograba descifrar.<br />
Hasta que un día, en apenas una fracción de segundo, mi entendimiento cobró<br />
una súbita clarividencia y despejé de un plumazo todas las dudas que me<br />
atenazaban. Capté mi auténtica condición, la de un ser con divinos designios.<br />
Desde tan agraciado momento sé que he sido escogido por el Altísimo para<br />
subsanar esos pequeños errores físicos que desbaratan el cosmos. Por eso los<br />
hombres me desprecian. Algunos por simples celos, al envidiar mi privilegiada<br />
posición; otros porque trabajan para Leviatán y tratan de evitar que mi misión<br />
en la tierra concluya con éxito. Extienden su calumnia tachándome de demente,<br />
acusándome de delirante, zancadilleando cualquiera de mis iniciativas.<br />
Tras el descubrimiento, mi vida se convirtió en un auténtico suplicio. Durante<br />
dos o tres años no pude confiar en nadie. En cualquier parte vislumbraba<br />
las maquinaciones de Satanás en su intento por frenar mi trabajo. Ni siquiera<br />
podía salir a la calle, pues tras cada ventana aparecia un malévolo enviado de<br />
oscuras intenciones. Era incapaz de soportar la simple mirada de soslayo que<br />
22
habitualmente se cruza entre transeúntes. Todos tenían algo en contra mío.<br />
Siempre había algo detrás. En estas condiciones era totalmente improductivo,<br />
una absoluta nulidad para el trabajo o los estudios. Los sanitarios cambiaron<br />
una vez más el diagnóstico: ahora era un paranoico. Capaces de cualquier<br />
cosa con tal de convertir mi existencia en algo imposible estaban claramente<br />
en mi contra. Sufría permanentemente mientras el ciclo de hospitalizaciones,<br />
ensayo de tratamiento con diferentes neurolépticos, abandono de la medicación<br />
y ridículos intentos de suicidio que siempre fracasaban, se repetían una<br />
y otra vez.<br />
Hasta que tropecé con Ignacio.<br />
III<br />
Mi encuentro con Ignacio Lafuente vino a poner límite a tanto desaguisado.<br />
Apenas una semana después de alcanzar la treintena, una vez más, mis padres<br />
me obligaron a visitar a un psicólogo bajo la amenaza de expulsarme<br />
definitivamente de casa si no me ceñía a sus dictados. La tarde era lluviosa y<br />
fría, por lo que me encontraba particularmente molesto, sobre todo porque<br />
los paraguas, capuchas e impermeables ocultaban el rostro de los peatones<br />
y no podía adivinar sus intenciones. Además, un absurdo vaho empañaba los<br />
cristales del autobús ocultándome gran parte de sus movimientos. ¿Cuántas<br />
veces tendría que soportar los caprichos de Daniel y Belén? ¿Acaso no había<br />
sido atendido ya por innumerables “profesionales” siempre malogradamente?<br />
¿Por qué ni siquiera mis progenitores me tomaban en serio y me consideraban<br />
un enfermo mental? Así que subí a la consulta dispuesto a terminar<br />
cuanto antes con aquella absurda representación.<br />
La sala de espera estaba totalmente vacía, lo que me tranquilizó. Cuando mi<br />
padre quiso entrar en el despacho, Ignacio lo impidió con un leve gesto con<br />
la mano. Era un hombre de complexión delgada, ojos azules y cuidada vestimenta.<br />
En principio no parecía de fiar, pues guardaba un misteriosos silencio<br />
que acompañaba a sus armónicos movimientos por la estancia. Repitiendo lo<br />
23
que tantas veces había hecho en otras consultas me senté frente a la mesa del<br />
despacho esperando un diálogo de besugos. Contrariando mis expectativas<br />
no ocupó el lado contrario del escritorio, sino que se quedó mirando por la<br />
ventana, dándome la espalda. Largos segundos después observó:<br />
–Es hermoso ver correr las gotas sobre el cristal. En su lento movimiento de<br />
descenso se unen unas a otras acelerando su caída a medida que su ligazón<br />
les hace ganar peso. La naturaleza a veces nos regala estas cosas. ¿No es maravilloso?<br />
Por cierto, ¿qué te trae por aquí?<br />
Al menos teníamos algo en común: como yo, era de los que contemplan los<br />
fenómenos que aparecen ante nuestros ojos y a los que nadie presta atención.<br />
Aquello hizo que mi desconfianza disminuyese y me atreví a responderle<br />
con sinceridad.<br />
–Los psiquiatras dicen que estoy loco. Mis padres también. He venido obligado,<br />
así que mi visita no tiene ningún sentido. Son ellos quienes tienen problemas<br />
y no soportan mi modo de vida. Insisten en que he de curarme mientras<br />
me pregunto: ¿por qué, si estoy bien? Por favor déjame marchar.<br />
Me sorprendí al escuchar su reacción:<br />
–¿Sabes?, creo que tienes razón. Será mejor que te vayas. No te pasa nada.<br />
¿Para qué vamos a perder el tiempo si no necesitas un psicólogo? Yo te veo<br />
bien. Estás completamente sano. Puedes irte.<br />
En su voz no había la más mínima ironía ni enfado. Hablaba con absoluta calma,<br />
convencido de sus palabras. Respiré aliviado mientras me acompañaba a<br />
la puerta. Contrariamente a lo esperado no me vería sometido a un incómodo<br />
interrogatorio ni sería interpelado a hablar de lo que me ocurría, no debería<br />
rellenar aburridos cuestionarios ni responder cómo interpretaba absurdas<br />
manchas de tinta. Así que mi padre se quedó pasmado cuando, apenas tres o<br />
cuatro minutos después de mi entrada, abandoné la consulta. Su asombro se<br />
tornó enfado en el trayecto de vuelta:<br />
24
–¡No te ha tomado en serio! Será mejor que no volvamos. ¡Pagar una minuta<br />
para esto! ¡Ni siquiera ha tratado de convencerte de que tomes la medicación!<br />
Pero yo me sentí reconfortado al encontrar a la primera persona que por fin<br />
confirmaba lo que yo ya sabía: los problemas no eran míos, sino de quienes<br />
me rodeaban. Así que siete meses después, tras una tormenta de verano,<br />
cuando un rayo de sol atravesó una gota que flotaba sobre el cristal de mi<br />
ventana dibujando reflejos de arcoíris sobre la blanca pared del dormitorio,<br />
quise compartir mi experiencia y decidí ir a contárselo a Ignacio. Al fin y al<br />
cabo era el único que no me tomaría por un desvariado.<br />
En el segundo encuentro, me atreví a ir un poco más lejos y le hablé de las motas<br />
de polvo en suspensión, las burbujas de la pecera, el color de la música. Me<br />
escuchaba en silencio sin afirmar ni desmentir, dejando que me expresase a<br />
mi antojo. Era un tipo extraño por el que no sentía nada en especial, un tanto<br />
opaco, escondido tras una levísima sonrisa y de quien era difícil precisar qué<br />
estaría pensando en cada momento. Al contrario que el resto de psicólogos,<br />
jamás anotaba nada. Incluso a veces mostraba un franco desinterés por aquello<br />
que le decía. Pero al menos no se alarmaba, nunca negaba mis afirmaciones<br />
ni trataba de hacerme razonar en contra de las evidencias que le narraba.<br />
Se mantenía como testigo de mi discurso y parecía no esperar nada de mí. ¡No<br />
quería hacerme cambiar!<br />
Hubieron de transcurrir muchas visitas antes de que le desvelase mi particular<br />
relación con Dios. Fue un momento complicado pues había algo que me<br />
preocupaba al respecto. Pese a la responsabilidad que se me exigía, no estaba<br />
cumpliendo con la misión que tenía encomendada. Le expliqué que el universo<br />
no está bien diseñado. Ciertos deslices cometidos por el Venerable durante<br />
el génesis –aunque Omnipotente, el Señor es susceptible de errar– dejaron<br />
pequeños agujeros en la realidad que deben ser parcheados. Mi obligación es<br />
subsanar esta amenazadora circunstancia y hasta el momento no había hecho<br />
nada al respecto. Precisamente esta cuestión es la que yo estaba tratando de<br />
desvelar a la humanidad, pero ningún hombre había querido escucharlo, has-<br />
25
ta ahora. Por vez primera me sentía obligado a trabajar. ¿Cómo acometer mi<br />
labor? ¿Por dónde empezar? Solo ante estas preguntas sentía que la angustia<br />
se desplazaba desde la atmósfera para formar parte intrínseca de mi ser.<br />
Ignacio finalizó la consulta con un esperanzador: “Seguro que algo se nos ocurre”.<br />
Una semana después, encontré el pupitre de su despacho ocupado por diversos<br />
planos inclinados, cuerdecillas, cochecillos de juguete, canicas, libros de<br />
texto, un cuaderno, lápices y gomas de borrar. Me recibió con mayor cordialidad<br />
que habitualmente:<br />
–¿Sabes? No soy un experto en esta materia, pero creo que podré ayudarte.<br />
Fíjate –me dijo mientras dejaba deslizarse el pequeño automóvil sobre la plancha<br />
de madera. La velocidad de los objetos que se deslizan sobre la tablilla<br />
varía en función del ángulo que esta dibuja sobre la mesa, pero no de la masa<br />
de los objetos.<br />
Nunca había caído en la cuenta. Aquel hecho me resultó tan fascinante que<br />
cuando comenzó a explicarme las leyes de Newton puse todo mi empeño en<br />
comprenderlas. ¡Y no fue complicado!<br />
–Antes de abordar tu misión debes comprender. No puedes subsanar los errores<br />
de la naturaleza si no dispones de un profundo conocimiento de la misma,<br />
de las reglas que la sostienen. Para solucionar la cuestión de los agujeros has<br />
de adentrarte en la lógica que sustenta la materia y la energía. En caso contrario<br />
jamás resolverás el enigma.<br />
La aclaración me resultó reveladora. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?<br />
Así que a mis treinta y dos años me enfrenté a lo que nunca me había atrevido<br />
y comencé a estudiar. Asistir a clase me permitió comenzar a relacionarme<br />
con algunos compañeros. Aunque jamás abordaba cuestiones personales en<br />
nuestras conversaciones, siempre resulta agradable compartir apuntes o tomar<br />
un café mientras se comenta la última clase de matemáticas. Aprendí que<br />
es mejor conservar en secreto mi particular relación con la divinidad, pues<br />
26
la inmensa mayoría de personas o no quieren, o son incapaces de comprenderlas.<br />
Para tratar en torno a esa cuestión cuento con el apoyo de Ignacio,<br />
en quien puedo confiar. A Belén le resultó inconcebible que tras una larga<br />
trayectoria de fracaso escolar superase las pruebas de acceso a la universidad<br />
para mayores de veinticinco años a la primera y con excelentes calificaciones.<br />
IV<br />
Esta mañana, al escuchar la voz de mi esposo a través del hilo telefónico me<br />
he sentido ligeramente inquieta. Es un hombre brillante, amable y siempre<br />
comedido, continuamente ocupado con su trabajo y precavido en sus conductas.<br />
Sabe que debe cuidarse, evitar emociones excesivas y no jugar con<br />
alcohol o sustancias tóxicas. No le gusta hablar de su enfermedad; incluso le<br />
cuesta aceptarla, pero sigue al pie de la letra las prescripciones médicas. Dice<br />
que lo hace porque me quiere, lo que me enorgullece.<br />
Nuestros comienzos no fueron fáciles, pues aunque me resultaba muy atractivo<br />
se comportaba de un modo retraído y huidizo. Me costó un enorme esfuerzo<br />
acercarme a él. Aún hoy, he tenido que aceptar una cierta impenetrabilidad<br />
y su ocasional necesidad de aislamiento. He aprendido que cuando quiere<br />
estar solo he de respetar su decisión, pero cuando estamos juntos disfruto<br />
mucho de su compañía. Aunque desde hace veinte años no ha sufrido ninguna<br />
recaída, temí que hubiese olvidado tomar la medicación ya que su tono<br />
denotaba una extraña e inusual alegría, lo que me alarmó:<br />
–Deja lo que estás haciendo y acércate a la facultad. Te espero en mi despacho.<br />
No me hagas preguntas. ¡Date prisa! –escuché al otro lado de la línea.<br />
Tomé el taxi un tanto azorada. Intrigada por tan repentina petición. Durante<br />
el trayecto múltiples hipótesis en torno a lo que estaba sucediendo atravesaban<br />
mi mente, ¿le ocurriría algo? La esquizofrenia es completamente imprevisible<br />
e interpretar sus signos resulta muy complicado incluso para quien convivimos<br />
con ella. Tan preocupante es la tristeza como los repentinos ataques<br />
27
de euforia y no estoy acostumbrada a escucharle tan contento, así que no las<br />
tenía todas conmigo.<br />
Al atravesar la puerta del departamento de Física Cuántica, donde ejerce<br />
como profesor titular, me esperaba un enorme ramo de flores. Encontré a<br />
Eduardo recibiendo un apretón de manos por parte del catedrático a modo de<br />
felicitación. Al verme se acercó sonriente y me recibió con un abrazo:<br />
–Tengo una sorpresa, aquí está. –dijo mientras dejaba un volumen en mis manos:<br />
El silencio de Dios–. Ahora comprenderás mejor el porqué de mis encierros.<br />
No miento cuando digo que estoy trabajando, es mi obligación.<br />
En la solapa, sobre un escueto resumen curricular, aparecía su fotografía. La<br />
portada mostraba una imagen en alta resolución de la nebulosa de Orión. En<br />
la dedicatoria, mi nombre, porque me ama.<br />
–La editorial ha aceptado mi proyecto de divulgación científica –continuó–.<br />
En él muestro diversas controversias entre Einstein, Heisenberg y Hawking.<br />
Para el primero, el determinismo es absoluto, como afirmó en su famoso dicho<br />
“Dios no juega a los dados”. Todo está atado y bien atado, y si la realidad<br />
continúa sin resolverse es porque la ciencia todavía no ha dado con las claves.<br />
Heisenberg, sin embargo, considera que nunca podremos conocerla porque<br />
en el mismo momento que la medimos ya ha cambiado sus propiedades. Es lo<br />
que llama “Principio de incertidumbre”. ¿Se sitúan ahí los errores que tanto<br />
me preocupan? Para Hawking, el universo actual solo es uno entre los múltiples<br />
posibles, y si es el que es, se debe única y exclusivamente a un caprichoso<br />
azar. ¿Qué concluyo?: no hay manera de apresar a Dios. En el libro trato de<br />
desarrollar esta discusión de un modo ameno y comprensible, compartiendo<br />
mis inquietudes con los lectores, lo que no resulta sencillo. Sé que la incógnita<br />
hasta el momento es irresoluble, pero mediante mi esforzado trabajo, al menos<br />
consigo rodearla.<br />
–¡No dejas de impresionarme! –respondí.<br />
28
–Gracias a la escritura siento por primera vez en mi vida que puedo decir lo<br />
que tantos años he intentado comunicar sin que nadie me escuchase. Esta<br />
mañana he firmado el contrato para su publicación. ¡Nos vamos a celebrarlo!<br />
Tú y yo. He reservado mesa en un parador.<br />
En el restaurante hablamos largo y tendido de nuestra vida en común. Casi<br />
imperceptiblemente, al otro lado del enorme ventanal del comedor aparecen<br />
unas blancas nubecillas que poco a poco van ganando cuerpo. Extrañamos los<br />
hijos que no tuvimos –seamos sinceros, casarse con más de cuarenta años no<br />
lo propicia–. Recordamos cuánto me costó aceptar su psicosis, mis dudas al<br />
comienzo de nuestro noviazgo, pues no sabía los riesgos que asumía al aceptar<br />
compartir mi vida con alguien tan peculiar y cómo se desarrollaría nuestra<br />
vida en común. Siempre dice que no sabe si ha sido feliz, pues ese concepto se<br />
le escapa, igual que el de la aflicción, nunca sabe si está contento o triste. Pero<br />
afirma que me ama, que me quiere por encima de todas las cosas.<br />
El intenso calor favorece la evaporación y el cielo se va tiñendo de blanco. La<br />
vista es preciosa, sabe escoger donde llevarme. El entorno muestra un gran<br />
lago donde algunos aficionados practican remo. Tras él, se levantan majestuosas<br />
montañas infinitamente pobladas de abetos. Mientras el camarero sirve<br />
los postres, Eduardo introduce la mano en el bolsillo interior de su americana<br />
para extraer dos pasajes.<br />
–Nos vamos. De crucero. Al norte, muy al norte. Ahora podemos permitírnoslo.<br />
El cheque de la editorial ha sido generoso. He renunciado a mis lucecitas,<br />
pero no a una aurora boreal. ¡Prepara ropa de abrigo!<br />
Abandono mi silla para abrazarle emocionada. Admiro al hombre que aprendió<br />
a vivir pese a la zancadilla que le puso la vida. Tras mi divorcio, descreída y<br />
humillada jamás pensé que tendría una segunda oportunidad. Solo él, con su<br />
misterioso atractivo, con sus largos silencios y su mirada azul, supo despertar<br />
de nuevo mi deseo devolviéndome el hambre de vivir, de respirar aire puro<br />
como el que ahora nos rodea. Así, envuelta entre sus brazos, recupero mi<br />
feminidad y yo, sí, soy feliz.<br />
29
Regreso a mi sitio y saboreo el suave dulce del helado de papaya. Las nubes<br />
ahora son grises, el cielo se ha encapotado y un primer chisporroteo presagia<br />
tormenta. Afuera, los deportistas se apresuran a recoger sus piraguas. Me<br />
gusta ver los intensos colores de sus embarcaciones y vestimentas. Algunos<br />
niños se refugian bajo el entoldado de la terraza.<br />
–El miércoles he quedado con Ignacio. Mis visitas cada vez son más esporádicas,<br />
pero me gusta hablar con él. ¡Aunque después de tantísimos años ni<br />
siquiera tenga ni pajoleta idea de quién es! ¡Ni el más mínimo detalle en torno<br />
a su vida privada!<br />
Sonrío. El firmamento ahora es gris y la lluvia cobra fuerza en el exterior. Mientras<br />
doy vueltas a la cucharilla de café me invade la nostalgia. La añoranza<br />
de lo que nunca se tuvo y que el olor a tierra mojada despierta. Me quedo<br />
embobada con su aroma, contemplando las cambiantes figuras que la espuma<br />
dibuja en la superficie de la taza. Tardo en reaccionar. Cuando lo hago<br />
sorprendo a mi marido con la mirada perdida en el horizonte. Atravesando el<br />
cristal para perderse en la copa de un abeto. Las cejas levemente arqueadas,<br />
el semblante ausente y el gesto hermético. Después de tanto tiempo, todavía<br />
me inquieto cuando no sé interpretar su expresión. ¿Qué estará pensando?<br />
¿Volverán las lucecitas? Después de tanto tiempo no creo, pero las emociones<br />
intensas nunca le favorecen y de repente este optimismo… Un tanto preocupada<br />
pregunto:<br />
–¿Te ocurre algo?<br />
–No, cariño. Tan solo me preguntaba cómo hubiese sido mi vida si aquel día<br />
no hubiese llovido.<br />
30
La República del Olvido
Ilustración: Daniel Sevilla Cervera
La República del Olvido<br />
Juan Jesús Luna Jurado<br />
El sol de la tarde tiñe la lápida de cobre. Pronto la luna plateará<br />
las letras labradas en el frío mármol donde el clavel rojo, las dos<br />
rosas amarillas y el lirio morado, ofrendas póstumas y tardías,<br />
se marchitan sobre los huesos y la calavera de una mujer, eterna madre<br />
perdida para el hijo que al fin llora ante su tumba.<br />
Mi padre sucumbió, lenta e inexorablemente, bajo el peso del Alzheimer.<br />
Una losa terrible que aplastó sus neuronas dejándolo postrado<br />
en una silla, consumido y casi vacío de recuerdos. Ausente de sí mismo,<br />
se limita a alimentarse y a subsistir bajo el cálido sol que se filtra<br />
por los árboles de la residencia donde espera el fin de sus días. Languidece<br />
frente a un cuadro inacabado. Las enfermeras le impregnan<br />
los pinceles de pintura y con dificultad y paciencia guían sus manos<br />
por un lienzo manchado de arco iris mientras charlan de asuntos banales,<br />
desentendidas del viejo que, sentado frente al caballete, vuelve<br />
a ser el joven que soñaba con pintar el mundo.<br />
Me gustaría visitarlo con más frecuencia, pero es verdad que no puedo.<br />
Y ese hecho me corroe por dentro. La conciencia no me deja vivir,<br />
pero el trabajo, los hijos, el matrimonio y tantas otras cosas que<br />
arrastro no me permiten buscar un hueco para compartir más tiempo<br />
con él. Y duele mucho. No se crean que soy un ser frío e insensible. A<br />
veces le acaricio la cara y sus manos, rígidas e inestables, me buscan.<br />
Yo las aprieto con fuerza y él se siente reconfortado. Sus ausencias<br />
desaparecen cuando nuestras miradas se encuentran. Cálida y tierna<br />
la suya. Triste y culpable la mía.<br />
Vencido por la enfermedad, ya no habla; solo balbucea alguna frase<br />
inconexa.<br />
Aquel domingo decidí, no sé muy bien por qué, pasear por el pueblo,<br />
ya convertido en ciudad, donde transcurrió la mejor parte de su vida.<br />
35
Torre Ulía se encogía con el frío que bajaba de la sierra sin que los bosques de<br />
robles y fresnos hicieran nada para impedirlo. Paseamos por el casco antiguo.<br />
Yo empujaba despacio su silla y él se dejaba conducir entre la bulla de niños<br />
que salían de la iglesia y las parejas que se perdían por las callejuelas. Volví a ser<br />
el crío de bañador rojo que quedó atrapado para siempre en una postal de los<br />
años setenta, llorando junto a su padre al lado de una fuente ya desaparecida.<br />
Nos detuvimos frente a las cristaleras de una vieja taberna. Papá quedó petrificado<br />
mirando hacia el interior hasta que de buenas a primeras comenzó a<br />
cantar, casi de manera imperceptible, una melodía que yo identifiqué como el<br />
Himno de Riego. Maravillado de ver cómo mi padre, zafándose del yugo de su<br />
enfermedad, se comunicaba alegremente, presté atención a las palabras que<br />
sus labios susurraban con una fluidez inusual:<br />
La reina se ha puesto mala, el rey ya no la quiere.<br />
Llamaron a Don Benito. ¡Esta mujer no se muere!<br />
Le abren la boca, le meten un grano.<br />
Le hacen tragar a un republicano.<br />
¡Trágala, trágala, perro pachón.<br />
Ya que no quieres la revolución!<br />
La canción rebotó en la fachada del bar antes de desaparecer calle abajo<br />
arrastrada por un suave viento. Miré a mi padre con ternura y le subí el cuello<br />
de la gabardina, quedando atenazado por una desazón alentadora que me<br />
mantuvo en vilo toda la semana.<br />
Por ese motivo, el domingo siguiente, dejando atrás el bullicio de la capital, volví<br />
junto a mi padre a la pequeña ciudad donde tal vez aún perviviera la esencia<br />
de un hombre ya perdido. Busqué de nuevo el bar. No esperaba nada. Era una<br />
vana ilusión pensar que mi padre pudiera volver a ser el hombre fuerte y recio<br />
36
que arropó mi niñez. Solo se trataba de una simple casualidad. Una imagen<br />
que reactivó momentáneamente unas células muertas y deterioradas.<br />
Al pasar por la taberna, empezó de nuevo a tararear la canción y por ello, nervioso<br />
y esperanzado, me decidí a entrar. Ocupamos una mesa en un rincón y<br />
mientras papá miraba embelesado los cientos de trastos y objetos que decoraban<br />
las estanterías, pedí unas tapas y dos cañas que casi derramo cuando,<br />
al sentarme, dijo de repente:<br />
–Tu madre te hacía ropa con una máquina de coser igual que aquella.<br />
Papá estaba hablando. Tras años de silencio y alejamiento hundido en un<br />
pozo de incertidumbre, volvía a comunicarse como si la enfermedad hubiera<br />
sido algo pasajero, un simple resfriado que ya se había curado. Señalaba una<br />
preciosa Wherteim de principios del siglo xx que ocupaba un estante detrás<br />
de la barra. Temeroso de romper el encantamiento no dije nada y escuché sus<br />
palabras confundidas con los fuertes latidos de mi corazón.<br />
–Te sentaba en el regazo y bordaba pétalos de rosa que tú mirabas ensimismado.<br />
La pequeña aguja dibujaba ante ti un jardín de color. Escuchabais canciones<br />
en la radio toda la tarde y tu madre cantaba, hasta que un ratón anidó dentro<br />
del aparato y royó los cables.<br />
Papá cortó la conversación, sin previo aviso y fatigado desapareció en sí mismo,<br />
convertido de nuevo en un autómata sin destino.<br />
Yo no recordaba a mi madre. Murió cuando era muy pequeño y mi padre no<br />
quiso nunca mencionarla. De manera natural la fui olvidando y luego mi padre<br />
enfermó. Cuarenta años después, sin previo aviso y de la manera más<br />
inesperada, me era devuelta como si de un tesoro dejado en depósito se tratase.<br />
Esperanzado en una posible mejoría llamé diariamente a la residencia,<br />
durante toda la semana, esperando una noticia que sabía nunca llegaría. Su<br />
cura, la vuelta a la vida. Pero papá seguía ausente, cómo un árbol centenario<br />
que guarda recuerdos y con nadie los comparte. Esperé la visita del domingo<br />
siguiente con desesperación.<br />
37
Nos sentamos en la misma mesa. Papá no dijo nada durante más de una hora.<br />
Entretenido con la bulla de la barra y las conversaciones de los parroquianos<br />
que inundaban la sala, sus facciones se habían ido relajando. Era evidente que<br />
se encontraba tranquilo y a gusto en aquel lugar, pero no se comunicaba conmigo.<br />
Desalentado, llamé al camarero para abonar la consumición.<br />
–Prostíbulo de madame Sitri. Aquí no se pierde el tiempo, sino se folla.<br />
Mi padre hablaba de nuevo. Tomé asiento con cautela.<br />
–¿A qué te refieres? –le inquirí, mientras miraba de reojo a los camareros, pendiente<br />
y avergonzado de que pudiera referirse a ellos y de que nos hubieran<br />
escuchado. Con un dedo señaló en la pared un pequeño cartel de latón que<br />
mostraba una frase en italiano y que había estado oculto por un señor que ya<br />
se levantaba.<br />
–Se lo escribieron en la calle, delante de la puerta de la casa, con pintura y letras<br />
grandes, al poco de llegar a Torre Ulía. Pero tu madre no era como madame Sitri.<br />
Era una buena mujer. Las malas lenguas decían que un ministro la dejó preñada,<br />
ya vieja, en una casa de citas. En misa nadie se sentaba junto a ella y todo el mundo<br />
chismoseaba. Envidia, pura envidia, pues era una persona culta e inteligente,<br />
no como los paletos ignorantes que la repudiaron y que no abrieron un libro en<br />
la vida. En el pueblo se asombraban de que leyera la prensa diariamente. Mandaba<br />
a comprar el periódico a algún niño vecino de la calle y le regalaba un pequeño<br />
indio o un vaquero de plástico. Los niños se daban tortas por el recado. Por eso<br />
remoloneaban a la puerta de su casa, a ver si caía la breva…<br />
El camarero llegó con la cuenta y mi padre interrumpió el relato bruscamente.<br />
Los odié a los dos. Al camarero por romper un sortilegio tan difícil de<br />
activar y a mi padre por encontrarse enfermo y no haberme contado nunca<br />
nada. Luego me calmé al comprender que realmente ninguno de los dos era<br />
culpable, mas al contrario formaban parte de la magia que me estaba devolviendo<br />
mi pasado.<br />
38
–Era maestra. –Mi padre reanudó la charla sin ni tan siquiera mirarme. El camarero<br />
se marchó.<br />
–Fue depurada por el régimen y la mandaron a aquel pueblo perdido. Se formó<br />
como maestra y además fue una de las primeras mujeres que lograron una plaza<br />
de bibliotecaria. Su magnífico expediente académico la llevó hasta Madrid, a la<br />
biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuentan que Manuel Azaña,<br />
el presidente de la II República, la nombró secretaria particular. A ella no le<br />
interesaba la política, tan solo el deseo de prosperar en la profesión y empaparse<br />
de las innovaciones pedagógicas que pregonaba la República. Pero la guerra la<br />
pilló de pleno y al claudicar el Gobierno, ingresó en prisión. Se libró por los pelos<br />
de ser fusilada, pero a cambio la señalaron como desafecta al Régimen y la desterraron.<br />
Depurada por el franquismo, sufrió como castigo un traslado forzoso a<br />
un pueblo perdido de la sierra, adonde llegó sola y embarazada. Desde el primer<br />
momento congeniamos y me enamoré perdidamente. Yo era más joven que ella,<br />
que ya rozaba los cuarenta. Nunca me abrió su corazón. Se excusaba en mi juventud<br />
y en que yo no estaba enamorado. Estaba convencida de que, en realidad, lo<br />
que yo sentía era lástima por su barriga y por su desamparo. Cansada de no recibir<br />
los informes favorables del cura y las autoridades locales para la reinserción<br />
en el magisterio, se dedicó a sobrevivir de los ahorros y a criar a su recién nacido.<br />
Yo la visitaba diariamente, hablábamos de libros y me explicaba la historia del<br />
arte. Un día pidió que le hiciera un retrato y yo accedí. Posó vestida con una camisa<br />
roja, una faja dorada y un bonito peinado. Durante una semana plasmé sus<br />
facciones y su cuerpo sobre el cuadro sintiendo que con cada pincelada se me<br />
escapaba un poquito de corazón.<br />
Cuando estuvo acabado, escribimos nuestros nombres en la parte posterior del<br />
lienzo. Fue la única vez que me besó.<br />
Papá calló de nuevo. Ni en mis mejores sueños podía imaginar un destello de<br />
lucidez como el que acababa de regalarme. A retazos me mostraba una vida<br />
que yo daba por perdida. Una obra por entregas, un fascículo semanal de una<br />
novela en la que el protagonista era yo.<br />
39
La desazón no me permitía hacer otra cosa que esperar la próxima visita que<br />
parecía alejarse día a día. Las horas alargaban eternamente la semana. Tal vez<br />
se tratara de una recuperación pasajera y yo estuviera desperdiciando la ocasión<br />
de hablar con mi padre y así conocer un poco más de mi niñez. Decidí<br />
no perder el tiempo y conseguí un día de asuntos propios en la empresa, a<br />
cambio de dos días de vacaciones y una bronca asegurada con mi mujer que<br />
consideraba del género fantástico las historias de papá, a las que yo estaba<br />
totalmente entregado.<br />
Todo fue en vano, pues mi padre se dedicó durante dos horas a mover la cabeza<br />
sin sentido y a mirar a la nada. El médico me explicó que se trataba de<br />
episodios pasajeros de lucidez y mejoría e insistió en que abandonara la esperanza<br />
de una recuperación milagrosa. Su cerebro, del mismo modo que una<br />
vela al consumirse, nos regalaba una última luz fulgurante.<br />
Al domingo siguiente papá estaba apático y decaído, mostrándose ajeno a<br />
todo lo que le rodeaba. Su rigidez se había acentuado. La enfermera me recomendó<br />
que no viajáramos ese día, pero de forma egoísta me negué a perder<br />
la oportunidad de volver a escuchar parte de mi historia por boca de mi padre,<br />
y para ello teníamos que desplazarnos al bar donde milagrosa y únicamente<br />
él volvía a ser el de antes.<br />
Había demasiada bulla y resultó imposible sentarnos en el lugar habitual. Conseguimos<br />
una mesa al lado de una estantería desde la que nos observaba,<br />
con ojos desencajados, el busto de un niño pretérito. La cabeza de un monaguillo<br />
de cartón piedra que durante muchos años sostuvo el cepillo petitorio<br />
a la entrada de la iglesia. Papá se mostró especialmente nervioso, comenzó a<br />
sudar y tiró de un manotazo la caña de cerveza sobre el mantel de hilo. Pedí<br />
excusas al camarero, que nos miraba desde la barra con curiosidad. Papá miró<br />
con recelo la escultura del desconcertante niño de ojos estrábicos y exclamó<br />
con inquietud:<br />
–Encontré al niño junto a su madre muerta. La miraba con ojos desencajados. Ella<br />
no compartió con nadie la enfermedad que la carcomía por dentro y se fue sin avi-<br />
40
sar. Los encontré por casualidad. Si no se me ocurre ir a la casa no sé qué podía haber<br />
pasado. El pobrecito estaba solo y asustado, por eso se abrazó a mí llorando.<br />
–La enterramos en soledad y tú te quedaste para siempre conmigo. La gente<br />
pensó que en realidad era tu verdadero padre y yo no dije nunca lo contrario. El<br />
juez no puso objeción para la custodia.<br />
Papá volvió a mirar la cabeza esculpida del niño y empezó a gimotear asustado.<br />
–Al final tendremos que quitarla de ahí y esconderla un poco –dijo el camarero,<br />
que se había acercado hasta nosotros.<br />
¿Era realidad todo lo que me contó papá durante las conversaciones en aquella<br />
taberna o fueron fruto del azar y de una imaginación extravagante y postrera?<br />
El caso es que mi vida había sufrido un revés y ahora mis recuerdos se desencajaban.<br />
Desde que tuve uso de razón conocí a papá enfermo. Mi infancia y<br />
niñez eran cántaros vacíos que ahora bebían de una fuente incierta.<br />
Tal vez el próximo domingo mi historia recobrara un poco más de sentido.<br />
El teléfono me despertó a media madrugada y se cumplió el mal augurio de<br />
las llamadas a deshoras. Papá había muerto. Su cuerpo inerte descansaba en<br />
la desolada habitación del geriátrico. En su boca se dibujaba una sonrisa de<br />
tranquilidad. Los rasgos de su rostro se mostraban suaves y relajados. Se había<br />
marchado sosegado, como si hubiera saldado una cuenta pendiente. Pero<br />
con él se rompía el único hilo del que pendía mi niñez. Una pieza fundamental<br />
en mi ser.<br />
¿Cómo decirle ahora que era él a quien más quise? Que aunque me dolían sus<br />
olvidos y silencios, era mi padre y me dejaba desgarrado y solo; que había<br />
sufrido con él la maldita enfermedad aunque, a veces pareciera lo contrario.<br />
Se fue dejándome confusión y pesadumbre. Un tormento que me convertía<br />
en un ser incompleto.<br />
41
Seguí frecuentando Torre Ulía. Me gustaba entrar en la taberna y contemplar<br />
sus paredes cargadas de objetos y cachivaches de tiempos pasados. Llegué a<br />
pensar que tal vez mi padre se dejó embaucar por tantos recuerdos e inventó<br />
una historia febril y ficticia.<br />
Siempre que voy no puedo dejar de observar el cuadro desde el que me mira,<br />
colgado en el fondo de unas escaleras, una mujer con camisa roja, faja dorada<br />
y un bonito peinado. El cuadro no está firmado y sus trazos me resultan<br />
familiares. No sé si algún día sentiré la tentación de dar la vuelta al lienzo y<br />
comprobar si tiene grabados los nombres de un hombre y una mujer.<br />
Pido otra caña apoyado en la barra y veo mi reflejo en el espejo del fondo.<br />
Pienso que soy una fotografía más de las que cuelgan en las paredes, que mi<br />
vida se desvanece en trazos y recuerdos polvorientos de rastros y mercadillos<br />
callejeros y del mismo modo estaré condenado al olvido.<br />
42
La Nave de los Locos
Ilustración: Samuel Luque Prado
La Nave de los Locos<br />
Francisco López Serrano<br />
1<br />
Llevamos largo tiempo aprendiendo a encestar. Un mes, dos<br />
meses, quizá más. Para mí todo esto resulta ya tedioso. Pero<br />
para ellos cada día de entrenamiento es una novedad. Y lo<br />
disfrutan. Aunque la distancia entre la posición de tiro y la canasta es<br />
mínima, embocar la pelota resulta para ellos toda una proeza. Ayer<br />
Úrsula logró encestar cinco veces seguidas. Estaba exultante. Convencida<br />
de que era un fenómeno por haber acertado todos los lanzamientos<br />
la primera vez que tocaba un balón.<br />
–Pero Úrsula –le dije–, en realidad no es la primera vez que tiras a<br />
canasta. Llevas ya meses haciéndolo. La primera vez que lanzaste no<br />
encestaste ni una.<br />
Ella me miró con aire incrédulo y dijo:<br />
–Qué cosas tiene, señorita, pero si es la primera vez que toco una<br />
pelota. ¿Para qué iba yo a jugar a estas cosas de críos?<br />
Aunque ellos no se percaten, el entrenamiento resulta eficaz. Han<br />
adquirido una destreza de la que no tienen conciencia. Su cerebro,<br />
a pesar de la enfermedad, aún no ha perdido plasticidad y es capaz<br />
de crear nuevas sinapsis, de desarrollar nuevas habilidades. Sin ser<br />
conscientes, en algún lugar de su mente ha quedado registrado todo<br />
el proceso, la posición, el gesto y el impulso preciso que deben dar al<br />
balón para que penetre en la cesta. No cabe duda de que el entrenamiento<br />
está haciendo su trabajo.<br />
¿De dónde han llegado estos seres? ¿Adónde van? Siempre recién caídos<br />
en mitad de un instante sin nexo, árido y sin contornos, como un<br />
océano, como un desierto, como un paisaje lunar. Hay un punto donde<br />
el lenguaje, el espacio y el tiempo confluyen, y ellos han sido ya<br />
47
definitivamente excluidos de esas coordenadas. Son viejos, están enfermos y<br />
la muerte les ronda, aunque no parece que tal cosa les preocupe demasiado.<br />
Por otra parte, qué triste conquista hace la muerte al señalar a uno de estos<br />
seres excluidos. Si la muerte viene a vaciar lo que ya está vacío, ¿de quién es la<br />
victoria? La risa del demente sin duda es una risa de triunfo que proclama su<br />
victoria sobre la muerte. Pero mis usuarios son solo un rebaño de locos tristes<br />
que ni siquiera son capaces de celebrar su pírrica victoria con una carcajada.<br />
Hay una ecuación que determina el sino adverso de la raza humana. Esta<br />
ecuación es la siguiente: conciencia igual a dolor. A mayor conciencia, mayor<br />
dolor. La enfermedad viene a restringir esa conciencia, la pone en sordina,<br />
reduciendo por tanto la percepción del dolor, o al menos su sentido. El dolor<br />
parece haber perdido en ellos todas sus connotaciones sensoriales y emocionales,<br />
todos sus nexos, todas sus implicaciones y sus condicionamientos de<br />
causa y efecto, hasta convertirse tan solo en un rumor en el vacío. Cuando<br />
hablamos de nuestra propia muerte, casi siempre coincidimos en que desearíamos<br />
no encararnos con ella de frente. Desearíamos que nos sorprendiera<br />
durante el sueño, sin tener conciencia de su llegada. Creo que la enfermedad<br />
es algo parecido. He llegado a pensar que se trata en realidad de una añagaza<br />
para no mirar de frente a la muerte. Un entrenamiento, como el que permite<br />
a mis usuarios encestar a canasta, que se adquiere sin consciencia del coste.<br />
Un modo de alcanzar de forma inconsciente la destreza para morir. A veces<br />
miro a Juan, a Úrsula, a Virgilia, a Eladio, a Marcelino, a Rosa, a Carmina…,<br />
los miro mientras miran perplejos alternativamente el balón en sus manos y<br />
la canasta frente a ellos, como si la pelota en su mano y la canasta enfrente<br />
fueran lo que en el fondo son, un fenómeno incomprensible, antes de lanzar<br />
y encestar con una facilidad pasmosa. Y digo para mis adentros; ah, granujas,<br />
habéis conseguido burlar a la muerte y entraréis en ella con la misma suavidad<br />
y facilidad con que ese balón, que ahora miráis como si fuera un objeto extraterrestre,<br />
penetra en la cesta.<br />
Quizá por eso decidí hacerme terapeuta y trabajar en un centro de afectados<br />
por la enfermedad, para observar esa sabiduría inconsciente del enfermo.<br />
Y aprender de él.<br />
48
Todos los días me presento a mi grupo de nivel tres y todos los días mis usuarios<br />
muestran ante mis palabras el mismo rostro de curiosidad o de indiferencia,<br />
de recelo o de moderada expectación. Cada mañana los mismos rostros<br />
con los que llevo trabajando varios meses me reciben y me aceptan con las<br />
mismas expectativas o el mismo desdén del primer día.<br />
Virgilia, que pese a la enfermedad ha preservado intacta su beatería, me pregunta<br />
a qué hora es la misa y se queja, tal como ha venido haciendo desde el<br />
primer día, de que le han puesto un pañal como a un bebé.<br />
–Debes aprender a disfrutarlo como si fuera un cilicio –le digo.<br />
–cio cio cio cio cio… –dice Juan que en su día fue ingeniero de montes y que<br />
padece ecolalia como efecto colateral de la enfermedad.<br />
Úrsula se detiene ante el abrillantado linóleo del corredor en penumbra, que<br />
resplandece como un espejo, y vacila antes de dar un paso. Su parkinsonismo<br />
asociado a la enfermedad le hace ver la superficie del suelo como un abismo<br />
sin fondo. Carmina, a quien la enfermedad ha vuelto desinhibida, intenta quitarse<br />
el pañal y consigue arrancar por encima de su falda un puñado de guata<br />
que mira perpleja como si sujetara en su mano una inocua bola de nieve.<br />
–Debes aprender a disfrutarlo, Carmina –le digo–; no es un cilicio.<br />
Aunque llevan ya varias horas juntos practicando manualidades en los talleres<br />
de terapia ocupacional, cuando abandonamos la sala en dirección al ascensor<br />
para bajar al gimnasio, el cambio de escenario les produce la sensación de un<br />
reencuentro, por lo que vuelven a saludarse como si acabaran de verse.<br />
Espero la llegada del ascensor con mi grupo de siete enfermos y en cuanto<br />
este se abre le digo a Rosa, que es la más cercana a la puerta, que pase hasta<br />
el fondo. Rosa entra en el ascensor, llega hasta el fondo y dice: “No puedo ir<br />
hasta el fondo, señorita”. Cuando le pregunto por qué, responde golpeando<br />
con la mano la pared del fondo del ascensor: “Pues porque la pared no me<br />
deja”. ¿Qué es entrar?, me digo recordando unos versos. ¿Y dónde se entra de<br />
verdad llegando al fondo?<br />
49
Úrsula se detiene de nuevo, esta vez ante el umbral del ascensor, su parkinsonismo<br />
le obliga a pensar cada paso que da y a veces se despista. Tiene que<br />
pensar durante unos instantes qué pie debe adelantar primero. Como el riesgo<br />
de caída es alto, no puedo quitarle los ojos de encima un solo instante.<br />
A veces, a la vista de sus dificultades, me da por pensar de forma un tanto frívola<br />
en manuales para todo. En confeccionar manuales de instrucciones para<br />
reír o para llorar. En lo que una debe hacer para permanecer de pie, para sentarse,<br />
para respirar. Manuales para explicar lo que es leer y lo que es un manual,<br />
y qué palabra hubo antes y qué palabra hubo antes de antes. Y enunciar<br />
todas las palabras en sentido inverso hasta llegar a la primera. A la palabra de<br />
la cual derivó todo.<br />
Como la capacidad de concentración de todos ellos es escasa, una vez dentro<br />
del ascensor, los coloco en posición enfrentada preparándolos para los ejercicios<br />
que vamos a practicar en el gimnasio.<br />
–Somos pocos hoy –dice Eladio como siempre que va en ascensor.<br />
–No, Eladio –respondo yo–, no somos pocos. Estamos los de siempre, los que<br />
tenemos que estar. Cuenta y verás, somos ocho y en ese cartel dice que podemos<br />
ir hasta nueve personas.<br />
–Pues lo que yo le digo –concluye él como suele ser habitual–, somos pocos.<br />
El ascensor provoca siempre las mismas reacciones. Durante los escasos segundos<br />
que dura el descenso se repiten siempre los mismos comentarios.<br />
Pero hoy ha sido distinto. Un incidente ha venido a romper la rutina. El ascensor<br />
se ha parado de repente entre dos plantas.<br />
Soy algo claustrofóbica y me cuesta contener la angustia, sin embargo debo<br />
mantenerme firme y sobreponerme. En un espacio tan reducido, lleno de enfermos,<br />
no puedo permitirme perder la calma. No resulta fácil. Durante unos<br />
instantes la luz se apaga, al momento se oye un ruido de reactivación y a continuación<br />
advierto con alivio que la luz de emergencia se enciende.<br />
50
–¿Qué es lo que pasa? –pregunta Rosa.<br />
–Nada –respondo–; hemos decidido hacer una pequeña parada para tocar el<br />
timbre. Es solo un simulacro de emergencia.<br />
Toco el timbre de alarma y pregunto si hay alguien al otro lado. Nadie contesta.<br />
Por ahora mis usuarios parecen tranquilos. Confío en que la cosa no<br />
se desmande.<br />
–Verá, señorita –dice Carmina–, yo no sé qué es lo que hago aquí con todos<br />
estos viejos, pero no puedo quedarme más tiempo, si llego tarde a casa mi<br />
padre se enfada.<br />
–Deja a tu padre en paz, Carmina –contesto tratando de desviar su atención–.<br />
No metas a tu padre aquí, que no cabe.<br />
Hay una risa general.<br />
–Y por qué no –observa Eladio señalando el cartel–, si todavía cabe uno.<br />
-No, no, no, no, no –dice Juan señalando a su vez el cartel.<br />
–Pero usted no sabe cómo se pone si llego tarde. No conoce a mi padre –insiste<br />
Carmina.<br />
–¿Cómo que no conozco a tu padre? ¿No se llama Pedro?<br />
–Noooo.<br />
–¿Y entonces, Pedro de quién es padre?<br />
–Mío –responde Marcelino–, pero mi padre no se enfada cuando llego tarde,<br />
con los chicos es distinto.<br />
–Me parece que nos hemos quedado atascados –digo, procurando disimular<br />
mi voz temblorosa–. Voy a llamar otra vez para que sepan que estamos aquí.<br />
51
Vuelvo a tocar el timbre con insistencia.<br />
–Fijaos qué bien suena, lo voy a hacer sonar de nuevo.<br />
Se trata de hacer terapia de todo, de las situaciones inesperadas e incluso de<br />
las situaciones desesperadas. Cuando veo que la cosa puede descontrolarse<br />
intento desviar su atención hacia cualquier tema, pues, como dije, su concentración<br />
no suele ser constante y es fácil distraerlos.<br />
Con ellos no hace falta tener un gran repertorio. Puedes repetir infinitamente<br />
los mismos chistes siempre con éxito, siempre saludados como nuevos,<br />
siempre frescos como el primer día. ¿Cuando yo esté así podré ver Casablanca<br />
todos los días como si fuera la primera vez? Y sin embargo todo es siempre<br />
nuevo porque yo cambio, y al cambiar yo las cosas cambian conmigo. Aunque<br />
a veces resulta difícil comprender. Resulta difícil comprender la caprichosa<br />
mecánica del ascensor y la caprichosa mecánica de la ecolalia y la del parkinsonismo<br />
y la mecánica de dar un paso y después otro. Comprender la terrible<br />
verdad de lo que es dar un paso. Lograr que un vaso de agua no pierda su<br />
sentido por completo en el breve trayecto que separa la mesa de la boca. Luchar<br />
denodadamente para que tú sigas siendo tú, para que él siga siendo él.<br />
Conseguir que todo deje de escapar. Tan deprisa.<br />
–Señorita –dice Eladio–, tengo que ir al baño.<br />
–Año año año año año… –repite Juan interminablemente moviendo la boca<br />
de forma espasmódica.<br />
–Pues haz como yo –digo apretando las piernas con fuerza– y aguanta hasta<br />
que nos abran.<br />
Eladio aprieta con fuerza las piernas y de inmediato observo con aprensión<br />
cómo una mancha oscura se va formando en su pantalón. Eladio no padece<br />
incontinencia, y siempre avisa con tiempo antes de ir al baño, por lo que hasta<br />
ahora no ha llevado pañal.<br />
52
De pronto siento que estoy hiperventilando, así que me desplazo hacia el lado<br />
de la puerta para ver si me llega, a través de la exigua ranura donde las puertas<br />
se juntan, un poco de aire extra.<br />
–Ahora vamos a cantar una canción –propongo y entono–: “Adiós con el<br />
corazón…”.<br />
Todos me secundan enseguida. Varias octavas por encima del coro se deja oír<br />
la voz de Virgilia dándole a la canción su habitual y extemporáneo tono misacantano.<br />
Virgilia siempre entona las canciones populares que solemos cantar<br />
como parte de la terapia como si cantara en misa. Quizá se deba a una asociación<br />
de ideas, pero de pronto, en el interior del exiguo cubículo del ascensor,<br />
los veo investidos de una especie de aura. Su desmantelamiento parece tener<br />
un extraño componente sagrado. Es como la prueba de un dios implacable,<br />
un despojamiento cruel, o mejor aún, una forma profunda de desnudez que<br />
revela la parte más aterradora que hay en cada ser, su parte de vacío, la vecindad<br />
imperiosa de la muerte.<br />
–Callad un momento, parece que hay gente afuera –digo al oír que alguien al<br />
otro lado golpea la puerta a la altura de nuestros pies.<br />
Al fin se oye una voz desde el exterior. Se trata de Vanessa, la auxiliar.<br />
–¿Qué pasa? –pregunta.<br />
–Nada grave. Ocho personas dentro del ascensor –digo de corrido con voz<br />
neutra y rutinaria, agachándome y dirigiéndome hacia la parte baja del ascensor,<br />
de donde parece venir la voz de fuera–. Nos hemos quedado parados entre<br />
dos plantas y aunque nos lo estamos pasando en grande –y esto lo recalco<br />
con una ironía que mis usuarios no pueden captar pero sí mi interlocutora–,<br />
os pido por favor que, cuando podáis, nos abráis para hacer la gimnasia.<br />
–¿Cómo estáis? –pregunta.<br />
53
–Muy bien, estamos en la gloria –respondo tratando de que no se me note<br />
el nerviosismo.<br />
–Oria oria oria oria… –repite Juan.<br />
–¿Seguro? –pregunta Vanessa con incredulidad.<br />
–¿Cómo están ustedes? –les grito a mis usuarios.<br />
–Bieeeeeeen –responden a coro.<br />
–Ya lo oyes, estamos todos perfectamente.<br />
–Bueno, pues me alegro –responde la auxiliar–. No os preocupéis, que enseguida<br />
doy aviso.<br />
Y oigo sus pasos lentos, el repiqueteo de sus zuecos sobre el linóleo, y hasta<br />
puedo adivinar su contoneo mientras se aleja por el pasillo, tan tranquila.<br />
Aunque la claustrofobia me tiene ya al borde de la histeria, tengo que seguir<br />
disimulando a toda costa ante mis usuarios. No puedo ponerme a gritar para<br />
evitar que cunda el pánico. Ante todo debo dar muestras de normalidad y de<br />
entereza. Pero la idiota de afuera es incapaz de deducir que mi aparente normalidad<br />
es algo impostado y parece concluir: “Bueno... si tan bien estáis ahí<br />
adentro, no importa que sigáis encerrados un poco más”.<br />
De pronto una voz remota, enmarcada en un zumbido, se deja oír dentro de<br />
la cabina del ascensor.<br />
–Aquí central de alarmas: ¿qué es lo que ocurre?<br />
Aunque me sobresalto, la voz no es para mí un fenómeno desconocido, pues<br />
es frecuente que algún usuario haga sonar la alarma al apoyarse en ella.<br />
Repito otra vez la misma cantinela y de nuevo se me pide paciencia.<br />
Carmina ha comenzado a desabrocharse la blusa y tiene intención de seguir.<br />
54
Juan repite ya frenéticamente el final de cada palabra que se pronuncia. La<br />
mancha de Eladio se ha extendido a lo largo de su pernera derecha y un fuerte<br />
olor a amoniaco invade la cabina del ascensor. La situación comienza a ser<br />
desesperada. Tengo que conseguir que se distraigan. En realidad, soy yo la<br />
que debo conseguir distraerme, o esto se va a convertir en un infierno. Al<br />
menos para mí.<br />
–Ahora –les digo– vamos a cantar “Desde Santurce a Bilbao”, seguro que<br />
la recordáis.<br />
De nuevo todos comenzamos a cantar a voz en grito. Y mientras entono la<br />
canción con ellos, pienso que en aquel exiguo espacio, rodeada de enfermos<br />
que cantan sin la menor alteración, sin la más mínima señal de inquietud en el<br />
rostro, soy el único ser que ha perdido la calma y a quien la situación ha conseguido<br />
alterar. Y, acto seguido, me pregunto si en medio de esta situación<br />
absurda, que me afecta solo a mí, no seré yo el único ser absurdo, el único ser<br />
incoherente. Sin duda mi angustia me coloca en una posición de inferioridad.<br />
Mientras que a ellos, el espacio cerrado en el que nos hallamos y la situación<br />
misma de suspensión, parece conferirles una secreta lucidez que da, de algún<br />
modo, coherencia a su desvarío. En este espacio cerrado, detenido entre dos<br />
lugares en mitad de ninguna parte, estos seres colgados siempre entre un<br />
pasado borrado y un futuro borroso, parecen haber encontrado por fin su<br />
lugar y resplandecer con una nueva luz, imbuidos de una secreta coherencia,<br />
de un rigor absoluto.<br />
Y de repente advierto que estoy empezando a tomar conciencia de un extraño<br />
fenómeno, que algo crucial está a punto de revelárseme. En este reducido<br />
espacio ha quedado atrapado durante unos instantes, como el insecto en una<br />
gota de ámbar, un fragmento de realidad pura. Cualquier atisbo de razón, de<br />
claridad, de cordura, son solo una pausa en la respiración del caos, un instante<br />
de silencio entre los dos ruidos que determinan su latido, el latido de ese caos<br />
fundamental que rige la esencia secreta del universo. Pues toda apariencia de<br />
55
orden no es sino una resistencia condenada al fracaso, y la locura un dejarse<br />
ir, un reintegrarse al caos primordial del que el ser dimana y, en definitiva, una<br />
forma de volver a casa.<br />
Quizá, pienso, haya lugares remotos, dimensiones inexploradas, espejos que<br />
son puertas que se abren a incógnitos mundos donde la locura es razón y la<br />
razón locura, y recuerdo que en las residencias de dementes no hay espejos<br />
porque el enfermo no se reconoce en ellos y solo es capaz de atisbar en su<br />
propia imagen una presencia hostil que quizá le devuelva ese rostro pavoroso<br />
y real de sí mismo que jamás alcanzó a ver. De un modo absurdo concluyo que<br />
si en las residencias no hay espejos es en realidad para evitar que los enfermos<br />
puedan escapar.<br />
Súbitamente se deja oír un zumbido seguido del ruido de un engranaje que se<br />
pone en marcha: el ascensor vuelve a descender. Y observo cómo los rostros<br />
de mis usuarios, que no han tenido la menor posibilidad de sentir angustia al<br />
no poder seguir la secuencia de acontecimientos, siempre recién aterrizados<br />
en mitad de la realidad, sin inquietud y sin sosiego, sin esperanza y sin nostalgia<br />
que les haga ir hacia delante con el lastre de lo que dejan detrás, sonríen<br />
ante la sensación de un movimiento que les arrastra no importa hacia dónde,<br />
en perfecta y secreta armonía con el universo.<br />
Una vez fuera le digo a una auxiliar que los conduzca al gimnasio, que acudiré<br />
allí enseguida y que tengo una necesidad imperiosa de ir al lavabo. Ya en el<br />
lavabo de personal, me miro al espejo, un espejo por el que jamás podré escapar<br />
y que jamás me llevará a ningún lugar que no sea yo misma. ¿Por cuánto<br />
tiempo aún, me digo, me devolverá este espejo una imagen que no me sea<br />
desconocida? Y acto seguido me echo a llorar.<br />
56
Ayudarme a Regresar
Ilustración: Julia Lima Tieri
Ayudarme a Regresar<br />
Raquel Braojos Martín<br />
Cualquier persona inteligente trataría de huir de los suburbios<br />
de Madrid. Sobre todo en aquellos años. Cualquiera que poseyera<br />
riquezas se escabulliría de un lugar por el que los ancianos<br />
vagan callados. Era sencillo percibir el peligro en los labios<br />
sellados, o en la presura de los pasos. Pero ¿Adónde escapar cuando<br />
todo lo que está al alcance yace sobre cimientos inestables? En eso<br />
pensaban los adultos esos días, en la posibilidad de encontrar alternativas<br />
a las palabras vacías. Sin embargo, los niños, ajenos a esta<br />
desdicha, no daban tanta importancia a la vida, ni tenían, en general,<br />
ese tipo de preocupaciones.<br />
Por eso los niños siempre juegan a las guerras. Cuando las batallas<br />
dejan de ser juegos y se atreven a atravesar la barrera de la realidad,<br />
la infancia muere. Por eso, un niño en una guerra jamás será un niño.<br />
–¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cien!<br />
Unos ojos negros se abrieron anhelantes, mientras trataban de acostumbrarse<br />
a la luz que franqueaba las oscuras nubes que coronaban el<br />
cielo. Claudio tenía las piernas escuálidas y las pupilas opacas de quien<br />
ha vivido situaciones amargas. Pero era un crío y poseía ese extraño<br />
don que Dios le otorgó para esconder su preocupación en lo más<br />
hondo de su corazón. Y además, sabía usarlo. Sabía cerrar la puerta<br />
y dejar la llave a buen recaudo, incluso mientras jugaba al escondite.<br />
Claudio se retiró de la pared con rapidez, y giró sobre sí mismo. Obviamente,<br />
no había ningún otro niño, no se lo iban a poner tan fácil.<br />
Sus comisuras se permitieron el lujo de sonreír al aire.<br />
Las calles tenían más tránsito que los días pasados, o eso le había<br />
dicho su padre. Claudio había estado las últimas semanas recluido en<br />
su propia habitación, en los brazos temblorosos de su madre, escu-<br />
61
chando sus susurros y sus desvaríos locos, a la espera de que las explosiones<br />
y los temblores cesaran. De que su mamá dejara de recitar las alabanzas que<br />
se ruegan solo cuando acecha lo desconocido. Ella rezaba con las velas apagadas<br />
y las cortinas cerradas, como si la oscuridad fuera un manto de protección<br />
extendido por Dios en el que, ciegamente, confiaba.<br />
Después de dos días de calma e insistencia, Claudio había conseguido traspasar<br />
el umbral de su hogar. Hacía semanas que en la calle no se escuchaban risas. La<br />
gente caminaba rápido, en silencio; él era el único que se atrevía a romperlo.<br />
–¿Dónde estáis? ¡Os encontraré!–. Los adultos le dedicaron miradas lánguidas<br />
y sonrisas torcidas, mientras comentaban que solo los niños podían disfrutar<br />
de la vida en medio de la agonía.<br />
Claudio recorrió los rincones acostumbrados. Era casi un ritual. A veces Julián<br />
se introducía en los cubos de basura a riesgo de apestar. No le importaba con<br />
tal de ganar. Por su parte, Catalina, aprovechándose de su escasa estatura y<br />
su cuerpo esmirriado, se camuflaba entre la gente y objetos cotidianos.<br />
El familiar trote de sus zapatos agujereados contra la gravilla le hizo sonreír<br />
con ironía. Era extraño percatarse de que el dolor de sus pies no era importante.<br />
Aún estaba observando sus roídas suelas cuando un sonido profundo<br />
paralizó su pecho.<br />
No le dio tiempo a alzar la vista al cielo. Pero aun así el niño se percató. ¡Cómo<br />
no hacerlo! Algo se atrevía a cortar el viento… Y extrañamente, por mero reflejo,<br />
el aire se heló en su garganta. A su alrededor todos enmudecieron. Por<br />
frío instinto se sumieron en aquella afonía, aquel silencio que muchos reconocían…<br />
el preludio a la masacre.<br />
El estrellar de las bombas al final de la calle hizo temblar el firmamento.<br />
A Claudio sus piernas le fallaron y cayó al suelo polvoriento.<br />
Oyó sollozos, gritos desgarrados, un silbido incesante. No veía. El polvo y el<br />
humo habían empañado sus pupilas. Sus ropas se evaporaron hasta convertirse<br />
en harapos.<br />
62
Lentamente, a duras penas, se levantó. El instinto le invitó, le apremió a huir.<br />
Pero su razón gritaba con aullidos los nombres de sus padres y amigos.<br />
–¿Dónde estáis? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Cata! ¡Julián!... –El pitido que se instaló en sus<br />
oídos le impide incluso oírse a sí mismo. El niño corrió. Los juegos se acabaron.<br />
La llave había abierto la puerta de par en par, y sobre él recaía la responsabilidad<br />
de poderlos encontrar. El juego se convirtió en realidad.<br />
–¿¡Adónde vas, Claudio!? ¡Muchacho! –gritó un vecino del barrio, pero apenas<br />
fue un susurro, y fue fácil ignorarlo. El niño no supo en qué momento comenzó<br />
a correr como una rata callejera, buscando un agujero que lo salvara de la<br />
inminente tragedia.<br />
No eran muchos los que paseaban por la callejuela; pero la locura y la confusión<br />
logran que las caídas, los choques y las agresiones se vuelvan tan habituales<br />
como las tormentas en un día gris. Hacen que de repente la ciudad de<br />
Madrid se vuelva selva, donde animales instintivos y enfebrecidos luchaban<br />
por la supervivencia.<br />
Claudio se retorció las manos, indeciso. No quería ir donde cayeron las bombas,<br />
no quería buscar entre escombros…Buscar allí supondría asimilar cosas<br />
para las que aún no estaba preparado..., ni lo estará jamás.<br />
El niño correteó por las calles, buscando una voz conocida. Le extrañó que<br />
sus padres no salieran a buscarle, y es ahí cuando el miedo se adueñó de su<br />
alma. La indecisión le envolvió. Con un gesto brusco se giró hacia su destartalada<br />
casa, seguía en pie, pero nadie se asomaba a las ventanas.<br />
“¿Entonces qué pasó?”<br />
Una voz repentina… fuerte, chillona, cantarina… Claudio miró a su alrededor,<br />
allí no había ninguna niña. Nadie. Tampoco era la voz de Cata. A su alrededor,<br />
solo corrían hombres y no mediaban palabra. No tenía tiempo para pensar en<br />
ello, aunque Claudio sabía las consecuencias de oír voces procedentes de a<br />
saber dónde.<br />
63
En ese momento recordó lo que su padre, poco culto, pero rico en golpes y<br />
experiencias, le dijo una vez: “La guerra cambia a las personas, hijo mío; la<br />
guerra enloquece al más cuerdo, la guerra convierte al santo en un demonio<br />
egoísta y fiero”.<br />
“Cierto.”<br />
La voz habló de nuevo, pero el niño la ignoró con facilidad, era fácil menospreciar<br />
la locura propia cuando estaba en juego la vida de personas que te importan.<br />
La gente ya no lloraba, la gente indagaba desesperada tratando de hallar<br />
algo real a lo que aferrarse. Un hermano, un conocido, un amigo, un recuerdo<br />
importante…<br />
Un olor nauseabundo se coló en la nariz de Claudio, y el vómito llegó sin haberlo<br />
anticipado. El niño, asqueado, trató de escupir en vano los restos de<br />
ácido que se habían asentado en su lengua y laringe. Intentó seguir avanzando,<br />
ignorando sus retorcidas entrañas. No quería imaginar que quizá ese olor<br />
a carne quemada procediera de una persona humana;…pero realmente no<br />
podía dejar de pensar en ello. Entonces, llegó algo incluso peor…<br />
Un disparo… dos… un sinfín de ellos.<br />
Las voces asustadas, como autómatas, gritaban con voz seca y sin ánimo:<br />
–¡Han llegado los soldados!<br />
Y lo repetían:<br />
–¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Han llegado los soldados!<br />
El niño no sabía de qué color vestían, ni si iban a juzgarlos o salvarlos, él solo<br />
quería que se marcharan. Él solo quería volver a jugar, decirle a Merceditas lo<br />
mucho que la quería, que aunque tuviera solo ocho años la iba a amar toda<br />
la vida…; solo deseaba buscar a sus padres y volverlos a abrazar, solamente<br />
vivir en paz...<br />
64
“Aquí no hay soldados”<br />
Ese maldito timbre sonoro volvió a resonar... A pesar de la confusión, la evidencia<br />
de que no había nadie a su alrededor le atormentó. ¿De dónde surgía la<br />
voz de esa chica? Claudio sintió que su cuerpo no le obedecía mientras saltaba<br />
muros caídos y cuerpos sin vida…esquivando la infancia que esas bombas le<br />
habían arrebatado.<br />
El flato le aguijoneó, Claudio se sintió traicionado por sus propios costados.<br />
Oyó voces, alguien le chistó, y murmuró su nombre tan bajo que a duras penas<br />
lo registró. Había una puerta de madera vieja entreabierta, por la que se<br />
colaba un resquicio de luz de velas. Por un momento Claudio pensó que podía<br />
ser como la luz de la que hablaba siempre el cura en la iglesia: el famoso resplandor<br />
de la salvación.<br />
Algo o alguien le empujó y con un tropiezo cerró tras de sí. Aún estaba desorientado,<br />
pero se alegró al reconocer el lugar. Se encontraba apiñado en el almacén<br />
de grano en el que tantas veces se había colado y habían jugado…<br />
“¿Te colabas a jugar en un almacén?”<br />
La voz parecía divertida, como si disfrutara mofándose de sus desdichas. Eso<br />
le irritó. Aunque, por otra parte, su falta de cordura menguaba su agonía, pues<br />
alimentaba la esperanza de que aquello que vivía fuera una simple pesadilla.<br />
Claudio se dejó guiar por sus propios pasos, se encogió y escondió entre ese<br />
grupo de personas que permanecían apiñadas, como si la carne protegiera de<br />
las balas.<br />
Los susurros regresaron, pero no eran más que ecos lejanos. Entonces alguien<br />
agarró su mano, acabando completamente con la atención que tenía<br />
puesta en la voz. La muñeca era pequeña, áspera y temblaba. El chico se giró<br />
para encontrarse con los ojos rasgados y los rizos despeinados de Catalina.<br />
¡Por fin una alegría! Ella le sonrió de medio lado, y ambos supieron que el<br />
gesto era falso.<br />
65
–Tus padres están a salvo, los he visto, te estaban buscando –El alivio se reflejó<br />
en el rostro de Claudio y fue tal la tranquilidad que le otorgaron sus palabras,<br />
que se olvidó de preguntar por su amigo Julián. Y Catalina en el fondo lo<br />
agradeció. Aún no estaba preparada para confesar que la sangre que impregnaba<br />
su jersey era del amigo que nunca más volverían a ver...<br />
En ese instante Claudio sintió que debía confesar sus sentimientos. ¿Quién sabía<br />
dónde estarían mañana? Pero en aquel breve segundo se percató de que<br />
no tenía dominio sobre sus palabras, de que ni siquiera lo tenía sobre su cuerpo.<br />
Hasta entonces sí podía hacerlo ¿O no? ¿Él pánico lo había paralizado? Las<br />
dudas le carcomían, y los susurros que solo él oía se escuchaban difuminados,<br />
lo suficientemente lejanos para poder ignorarlos.<br />
Unos soldados abrieron la puerta de un empujón, y ahí fue cuando Claudio<br />
comenzó a emitir grititos muy bajos producidos por el pánico.<br />
Sin poder evitar la desgracia, los niños apretaron los párpados y se taparon<br />
los oídos, como si cerrando los sentidos consiguieran escapar de la realidad.<br />
Como si alguien en la guerra pudiera sentir pena de una imagen indefensa.<br />
“Cálmate, por favor, no pasa nada”<br />
En esa ocasión la voz de la niña llegó acompañada:<br />
“Dentro de poco será la hora de su medicina”<br />
¿Qué? Claudio abrió los ojos desmesuradamente, la realidad estaba tan empañada<br />
como sus lágrimas. ¡Eso no podía ser! ¡Esa voz! ¡Ese tono tan peculiar era<br />
de la persona que estaba a su lado! De quien apretaba con firmeza su mano<br />
derecha… ¿O no? Quizá era más grave, áspera… quizá diferente, sí; pero igualmente<br />
inimitable. Cata, a su lado, tenía los labios tan prietos como los párpados,<br />
sin embargo era ella. ¡Estaba seguro de que era ella! ¿¡Qué otra persona<br />
en ese mundo y en esa vida tendría esa forma tan característica de decir ina!?<br />
“Sabes que tiene alucinaciones”<br />
66
Eso decía la mujer que parecía Catalina. Claudio clavó la mirada en el techo<br />
rogando a Dios por su vida y por su mente. Llegado a ese punto de desesperación,<br />
incluso creyó ver dos rostros familiares que le miraban con peculiaridad.<br />
Ya no le quedaba duda alguna, había traspasado los límites de la cordura.<br />
Los soldados alzaron la voz, preguntaron por un nombre, o por un hombre.<br />
Claudio no lo pudo saber con certeza. Puesto que las frases de esas dos mujeres<br />
debatían bulliciosamente en su cabeza e ignorarlas era nadar contra marea.<br />
“Tienes que asimilar que casi nunca nos escucha”<br />
“Pero si no le hablamos no recordará”<br />
Sus rostros se iban haciendo más claros, más nítidos en el destartalado tejado.<br />
Claudio las observó tratando de evitar el infortunio que le acechaba a sus<br />
escasos ocho años. En el impoluto silencio los soldados caminaban raudos,<br />
arrastrando sus botas con fiereza. Claudio vio de reojo cómo los más descomedidos<br />
cargaban sus armas ante la presencia de él y otros chiquillos.<br />
Los rostros de las dueñas de las voces parecían más cercanos. Ya no las veía<br />
en el tejado, las veía frente a él…; con él. Repentinamente, lo que le rodeaba<br />
no parecía tan real. Entonces, Claudio sintió cómo la presencia del granero se<br />
desvanecía, como si se sumergiera en una neblina poco precisa. El niño temió<br />
que eso fuera una alucinación creada por el pánico. Sabía que si se desmayaba<br />
delante de esos soldados era posible que se llevara de regalo un disparo.<br />
“Ni aunque le hables, mi niña”<br />
La voz rota de esa mujer, tan parecida a la de Catalina, suena abatida.<br />
“Hace meses que no habla de otra cosa que no sea la guerra, guerra y más guerra”<br />
Entonces la certeza, hasta entonces cubierta por un velo de dudas, se desvela,<br />
dejando a su único espectador descorazonado. Ahí es cuando todo cobró sentido.<br />
Y al hacerlo, Claudio se sintió ridículo, sumamente ridículo.<br />
67
Eso no era real.<br />
Esa guerra no era real. Y para su desventura ni siquiera era un mal sueño del que<br />
fuera a despertar… Realmente esa batalla la vivió…, eso era innegable. Pero<br />
la autenticidad de ese momento se había perdido entre los huecos del tiempo.<br />
Él…estaba enfermo. Lo recordaba, recordaba perfectamente el rostro del doctor<br />
cuando le mencionó el extraño nombre de su enfermedad degenerativa.<br />
«Enfermedad de los cuerpos de Lewis». Eso dijo. Le recordaba a la perfección,<br />
con sus gafas ladeadas, mientras explicaba vulgarmente que en cuestión de<br />
meses su cordura se esfumaría y que con ella se iría lo más preciado que puede<br />
tener un hombre, sus recuerdos.<br />
El rostro viejo de Catalina estaba acuñado por las desgracias de la vida. Sus<br />
ojos seguían siendo castaños y tristes. Las arrugas formaban caminos sinuosos<br />
a lo largo de su rostro, para desembocar en una barbilla afilada muy diferente<br />
de la redondez que presentaba en su infancia. Había una jovencita a<br />
su lado, y Claudio no tardó en reconocerla. Era su nieta, su única nieta, viva<br />
imagen de su madre y de su abuela. ¿Cómo podía por unos instantes haberlas<br />
olvidado? ¿Cómo había estado tan ciego mientras revivía una de las muchas<br />
batallas que vivió en su día?<br />
A su alrededor todo se volvió menos preciso, como si se hallara en el interior<br />
de una película que no tiene color. Un amasijo de recuerdos inconexos llegó a<br />
él como un torrente. Recordó todo aquello que vino después de aquel recuerdo:<br />
la tumba y el entierro cristiano de Julián; los vecinos fallecidos; cómo apilaron<br />
los cuerpos mutilados para arrojarlos a una fosa sin molestarse demasiado;<br />
y el abrazo desesperado de sus padres al encontrarlo..., lo recordaba.<br />
“Él muchas veces me escucha, y a veces me responde”<br />
¡Ahora lo sabía! La irritante voz cantarina pertenecía a su nieta Lucía.<br />
68
“Pero nunca habla, solo desvaría, solo habla consigo mismo…Tenemos que admitir<br />
la realidad, nunca más volverá a ser el mismo”<br />
Cata sonó tan autómata, que por un momento el alma de Claudio se rompió<br />
en mil pedazos.<br />
“Si le hablamos, él puede recordar. A veces él sabe que estoy con él”, dijo su nieta.<br />
Los soldados se fueron por donde habían venido, arrastrando los pies y con<br />
los hombros caídos. La pequeña Catalina soltó su mano con alivio.<br />
“Mira su mirada: está vacía, está en la guerra. ¿No lo oyes? ¡Tiene alucinaciones!”<br />
“Claro que le oigo, pero a veces, cuando le hablo, me responde.”<br />
Claudio tampoco supo en qué momento el recuerdo de la guerra había vuelto<br />
a hacerse más nítido. Menos aún en qué instante había rodeado el hombro<br />
de aquella niña que por aquel entonces era Catalina. Claudio se sorprendió al<br />
notar el cosquilleo de enamorado que competía en sus tripas. Ese lugar era<br />
tan real, tan lleno de detalles, que no se podía explicar cómo su torpe mente<br />
lo podía crear. El niño de sus recuerdos vio a un rígido soldado frente a él y<br />
automáticamente cerró los párpados ante lo inevitable, ante esa muerte que<br />
ya sabía que no se produciría.<br />
Un silencio profundo hizo eco en su mente. Valientemente, abrió los ojos, que<br />
reaccionaron extrañados a la luz del lugar. A aquel fulgor tan diferente de la<br />
tenuidad del viejo granero.<br />
Lo intuía…, lo sabía…, había regresado.<br />
Realmente había vuelto a esa estancia amarillenta repleta de objetos más<br />
nostálgicos que útiles.<br />
Frente a Claudio estaban ellas, y con él su boca, boca que deseaba plasmar<br />
todo lo que sentía. ¡Con cuánto ahincó les habría repetido lo mucho que las<br />
69
quería! Pero no se sentía dueño de su cuerpo, como si él estuviera compuesto<br />
solo de alma, o retales de viejos recuerdos.<br />
Algo ininteligible salió de su boca, palabras que por un instante hicieron brillar<br />
el rostro de sus niñas. ¿Cómo explicarles que eran su todo? ¿Qué no habría<br />
cosa que le hiciera más feliz que volver a ver a Cata sonreír? ¿Qué recordaba<br />
aquel paseo por la orilla del río, donde con torpeza y un anillo barato consiguió<br />
su mano?<br />
–No llores, abuelo.<br />
Unos dedos suaves se pasearon por sus ojeras con delicadeza. La certeza de<br />
que no era dueño de su cuerpo le golpeó, y aunque deseaba hablar, sus labios<br />
seguían callados…<br />
El envejecido rostro de Claudio sonrió sin buscarlo. Ahora él sabía que sus<br />
voces tenían la facultad de traerlo a la realidad. Que por un efímero momento<br />
podía, gracias a ellas, esquivar su enfermedad y volverlas a contemplar…,<br />
aunque solo fuera una vez más…<br />
Y mientras las batallas, las vivencias, y las siluetas se entremezclaban en su<br />
cabeza, su cuerpo pareció reaccionar, y sus anhelos, o su voluntad, decidieron<br />
hablar:<br />
–El amor que os tengo no se puede olvidar; por favor, no dejéis jamás de ayudarme<br />
a regresar…<br />
70
Cuadros de una Exposición
Ilustración: Jessica Paola González Tello
Cuadros de una Exposición<br />
Gerardo Barreiro Vernengo<br />
A<br />
medida que se acercaba el final del trayecto, el cansancio<br />
acumulado después de atravesar el Atlántico iba perdiendo<br />
fuelle ante la visión fantasmal de la cima del Aneto,<br />
flotando en la bruma matinal, insinuándose o desvaneciéndose en el<br />
verdor de los bosques con cada curva del camino. Descendíamos trazando<br />
círculos, siguiendo el curso del río Cinca, adentrándonos en el<br />
valle de Benasque en dirección al pueblo de Cerler. Una vez allí, debía<br />
realizar una llamada para avisar de mi llegada, y luego buscar un taxi<br />
que me llevase hasta la finca que tía Elisa había comprado a cinco o<br />
seis kilómetros del pueblo, escondida entre la maleza y los desniveles<br />
del terreno, a duras penas señalada por un discreto portón de hierro<br />
color canela.<br />
Una semana antes de mi partida, recibí en Quebec un par de faxes del<br />
albacea de tía Elisa, un abogado de Barcelona que con anterioridad había<br />
intervenido en la venta de algunas de sus pinturas en Norteamérica.<br />
Uno reproducía su testamento, y el otro tenía carácter meramente<br />
informativo. Sin embargo no pude escapar a la tentación de releer<br />
este último varias veces durante el viaje, como si inconscientemente<br />
esperase encontrar alguna clave escondida que mitigara en parte la<br />
tristeza, y en parte la excitación producida por todo el asunto:<br />
“El señor Mestre la estará esperando para darle las llaves de la casa.<br />
Ha sido un fiel asistente de su tía durante los últimos cuatro años y<br />
lo habrá dispuesto todo de modo que pueda usted instalarse cómodamente.<br />
Su tía me dijo que Mestre también le entregará las llaves<br />
de una caja de caudales que, a falta de dinero, contiene algún objeto<br />
y un documento destinado a ser leído por usted. Solo puedo anticiparle<br />
al respecto que su tía dejó bien claro que el contenido de ese<br />
documento no tenía implicación legal alguna, y que solo se trataba<br />
de un asunto familiar privativo de ustedes dos, aunque llegado a este<br />
75
punto me veo obligado a hacer un inciso, porque a lo largo de mi vida profesional<br />
he visto muchas últimas voluntades harto más caprichosas que las de<br />
la señora Zumaya, pero jamás me había topado con una cláusula de tan fácil<br />
cumplimiento, expresada con la vehemencia con que su tía me rogó –quizá<br />
sea este un adjetivo que haga justicia a su estado emocional– que me encargara<br />
de transmitirle su voluntad de que lo primero que haga usted tras su llegada<br />
a la finca, sea proceder a la lectura del citado documento. Esta segunda<br />
cláusula, que como habrá podido comprobar, no figura en el testamento de<br />
su tía, me fue comunicada por ella mediante llamada telefónica a mi despacho,<br />
quince días antes de su fallecimiento. Por tanto, aunque no sea materia<br />
legalmente exigible, le ruego que satisfaga usted su voluntad, y mi empeño<br />
en hacer todo cuanto esté en mis manos para propiciarla.”<br />
El testamento, dejando de lado los muchos detalles meramente formales, de<br />
ardua lectura, podría resumirse con suma sencillez, porque Elisa había testado<br />
a mi favor, legándome el terreno, la casa y todo su contenido, a condición<br />
de que no procediese a la venta o remate de esos bienes, sin haber pasado allí<br />
cuando menos dos días con sus noches.<br />
Tía Elisa tenía sus rarezas, sin duda alguna, aunque esta pequeña intriga post<br />
mórtem no fuera ciertamente la mayor. Por lo pronto, se había esfumado del<br />
horizonte familiar en muchas ocasiones y durante largas temporadas, y estas<br />
desapariciones, siempre según la malsana óptica de mi madre, no hacían sino<br />
confirmar su malvada excentricidad, ya que acusaba a Elisa de sumirle deliberadamente<br />
en la inquietud, con la intención de socavar su salud, seriamente<br />
minada por problemas cardíacos. Supongo que los lazos de sangre pueden<br />
abrirse paso a través de lo irreconciliable, y dar pábulo a la paradoja de un<br />
amor fraternal que tan pronto es ensalzado o mitigado por la ausencia, como<br />
puede ser arropado o aniquilado por la cercanía, según soplen los vientos. Entre<br />
ambas hermanas existía un abismo insalvable, excavado pacientemente<br />
por mi madre desde que, siendo tan solo unas niñas, tomaron conciencia de<br />
los opuestos que representaban con precisión paradigmática. La belleza, el<br />
talento y la alegría de la pequeña Elisa no hacían más que subrayar el carácter<br />
76
esquivo y la poco agraciada vulgaridad de mi madre, que sucumbió a los celos<br />
y a la envidia, y jamás pudo desprenderse de esa coraza de resentimiento.<br />
Uno de los escasos momentos en que he visto la tristeza instalada en la mirada<br />
de tía Elisa fue el día en que me relató la mal disimulada euforia de mi madre<br />
al conocer la confirmación médica de la presumible esterilidad de su hermana<br />
menor. Mi madre estaba a punto de casarse, y quedar embarazada cuanto<br />
antes fue una carrera contrarreloj por acunar su carnal triunfo frente a los ojos<br />
de la Yerma Elisa, como más de una vez le escuché referirse a ella, incapaz de<br />
comprender que su hermana pudiera alegrarse sinceramente de su fertilidad.<br />
A medida que el embarazo de mi madre avanzaba, Elisa contempló ilusionada<br />
cómo gran parte de su belicosidad iba desapareciendo, quizá ahogada por la<br />
marea hormonal, y según pasaban los días, la prolongación de aquella entente<br />
silenciosa auguró una nueva época en sus relaciones. Todo parecía marchar<br />
sobre ruedas hasta que cumplí un año de vida y Elisa constató decepcionada<br />
que mi madre volvía progresivamente a las andadas. Mes tras mes, el motivo<br />
del fracaso del prolongado alto el fuego se fue haciendo cada vez más evidente<br />
en mi rostro, ya que mis facciones remedaban con fidelidad creciente las<br />
de tía Elisa en las fotografías de sus primeros cumpleaños: yo tenía la nariz,<br />
la boca, el cabello, los ojos, la mirada y hasta la sonrisa de mi tía, y el rápido<br />
paso de los años se encargó de demostrar que también había heredado su tipo<br />
espigado y su creatividad.<br />
Seguramente las pinturas de Elisa influyeron vigorosamente en mi sensibilidad<br />
infantil. La recuerdo enfrascada en sus lienzos, la mirada ausente, sosteniendo<br />
el pincel y la paleta con el gesto detenido en el tiempo de un autómata,<br />
ignorante de mis merodeos y de las airadas irrupciones de mi madre,<br />
sacándome de su estudio poco menos que a empujones, amparándose en la<br />
hipócrita excusa de dejar trabajar en paz a la tía. Recuerdo sus exposiciones en<br />
Barcelona, las primeras críticas en revistas especializadas, el alza considerable<br />
de la cotización de sus obras tras una exitosa exposición en Nueva York, y<br />
de repente: el silencio. Mi tía desapareció de nuestras vidas casi por completo,<br />
enviando de tanto en tanto cartas breves como telegramas sin remiten-<br />
77
te, cuyo objetivo era tan solo dar fe de vida. Jamás volvió a telefonearnos, y<br />
tampoco volvimos a tener noticias sobre su paradero o sobre la marcha de su<br />
obra. La última vez que vi a Elisa fue durante el entierro de mi madre, fallecida<br />
por un infarto hace más de dos años. Su inesperada aparición debería haberme<br />
llenado de dicha, pero sin embargo no hizo sino hundirme en la más absoluta<br />
desazón. Mi emocionado abrazo no fue correspondido, y al separarse de<br />
mí con un respingo, tuve la intuición de que algo había estallado en su interior,<br />
liberando sentimientos contrapuestos, porque si bien su mirada conservaba<br />
casi intacta aquella llamarada cómplice con que siempre me observaba, su<br />
lenguaje corporal la asimilaba contra todo pronóstico a mi madre.<br />
El señor Mestre me esperaba junto al portón color canela, tal como el abogado<br />
había puntualizado que sucedería. Me recibió con emoción a duras penas<br />
contenida, sonrojándose e intentando disimular con gesto nervioso el rictus<br />
de asombro que en su rostro delataba el retorno de un pasado entrañable.<br />
“Usted perdone”, dijo deshaciendo aquel incómodo paréntesis con sonrisa<br />
franca. “Verle ha sido como si el autorretrato de juventud que su tía colgó sobre<br />
la chimenea del salón hubiera cobrado vida. ¡Son ustedes tan parecidas!”<br />
Detrás del portón había una senda que más adelante quedaba oculta por los<br />
pronunciados desniveles del terreno. Era necesario caminar un buen número<br />
de metros para ver asomar entre la maleza la veleta que coronaba el tejado,<br />
y otros muchos hasta poder discernir la segunda y la primera planta, hasta<br />
que un gran claro en el bosque dejaba al descubierto la fachada de una masía<br />
aragonesa del siglo xvii, seguramente reformada varias veces y en buen estado<br />
de conservación. Mestre se adelantó, subió con agilidad la escalinata que<br />
salva un desnivel de más de un metro entre el suelo y el soportal, y sacando<br />
un manojo de llaves del bolsillo, abrió la gran puerta de entrada de par en par:<br />
“Que entre el aire”, dijo en tono melancólico, abarcando la fachada con sus<br />
recias manos de campesino. Luego me extendió el manojo de llaves: “Disculpará<br />
que no la acompañe, pero desde que murió su tía intento estar allí dentro<br />
el menor tiempo posible. Le he preparado un dormitorio en el primer piso, primera<br />
puerta a su derecha. El lavabo comunica con la habitación, y en la planta<br />
78
aja tiene la cocina, con gas suficiente para unos quince días de uso intensivo.<br />
Durante el último mes de vida, su tía me recordó insistentemente que le indicara<br />
cuál es la llave de la caja de caudales, donde nunca se guardó dinero,<br />
ya que no tiene combinación y no es mucho más segura que el cajón de un<br />
escritorio, pero me dijo que hay allí algunas cosillas que estarían esperándole<br />
a usted. Como puede ver, las llaves están todas claramente identificadas.<br />
Encontrará la caja fuerte empotrada en un ángulo del estudio, en la segunda<br />
planta, y si necesita de mis servicios, por favor, no dude en telefonearme”.<br />
En cuanto Mestre se marchó abrí las puertas del salón, encendí las luces y por<br />
poco perdí el pulso ante la visión del autorretrato de Elisa. La turbación del<br />
pobre hombre debió haber sido mayúscula, habida cuenta de la mía, pese a<br />
estar de sobra acostumbrada a nuestro parecido. Sin embargo, era precisamente<br />
el verismo de la obra el que certificaba la inequívoca identidad de Elisa<br />
Zumaya en esa mirada que parecía beberse el mundo de un trago, atizando el<br />
fuego interior que la iluminaba.<br />
Subí de dos en dos los escalones hasta la segunda planta, toda ella una gran<br />
sala luminosa y casi vacía donde poco quedaba del estudio de Elisa. Era evidente<br />
que habían unido dos de las antiguas ventanas, conformando una de<br />
grandes proporciones, y reforzado los antiguos dinteles con vigas de acero,<br />
cubiertas con un faldón de madera tallada. Cerca del ventanal había un robusto<br />
caballete para cuadros de mediano formato, y en la pared opuesta,<br />
un sistema de soportes correderos para exponer varios lienzos. El parqué<br />
conservaba unos pocos rastros de pintura, apenas insinuados luego de una<br />
limpieza concienzuda, y todo estaba esmeradamente recogido: unos cuantos<br />
bastidores enfilados junto a una de las paredes, botes de pintura ordenados<br />
por gamas de colores en sus estanterías, y sobre una gran mesa que ocupaba<br />
el centro de la habitación, unas cuantas cajas de plástico translúcido que dejaban<br />
entrever pinceles ordenados por tamaños y grosores. En una esquina de<br />
la pared opuesta a la puerta de entrada, bajo una repisa de madera que unía<br />
ambas paredes en diagonal, estaba la caja de caudales en su nicho de cemento.<br />
Mestre quizá había subestimado la facilidad de apertura del armatoste, o<br />
79
quizá fuera mi ansiedad, no exenta de temor reverencial, la cuestión es que<br />
solo después de numerosos intentos pude acceder al contenido de aquella<br />
antigualla. En su interior tan solo había un LP de vinilo dentro de su funda protectora<br />
de papel, un pequeño sobre blanco sin leyenda y una libreta de notas,<br />
con tapas de cuero repujado color azul marino:<br />
“¿Recuerdas Cuadros de una exposición, de Mussorgsky?, eras tú quien me<br />
los describía según el giradiscos iba desgranando los temas musicales que los<br />
representaban. Bastaba con que te anticipara los títulos para que tu imaginación<br />
te llevara al interior de cada lienzo y contaras lo que ibas descubriendo,<br />
porque yo sé que no inventabas nada, sino que sencillamente estabas allí, describiendo<br />
lo que veías. Pues bien, la libreta que lees en estos momentos solo<br />
existe porque tú la ves, y es tan real como aquellos retablos, o la voz de tu tía<br />
Elisa, dándote una lata de ultratumba. Lamento que la actitud de tu madre<br />
haya logrado avasallar el amor que te tengo y mantenerme alejada de ti durante<br />
tanto tiempo. ¿Sabes por qué dejé definitivamente de ir a veros? ¿Por<br />
qué me borré del mapa? La respuesta es que había amado tanto la belleza<br />
que llegué a pensar que era un valor en sí misma, y cuando me tocó perderla,<br />
acelerada y despiadadamente, sucumbí al espejismo de suplantarla con el recuerdo<br />
que de mí tenían quienes me conocían.<br />
¿Sabes por qué no te devolví el abrazo durante el entierro de tu madre?, Porque<br />
no me atreví a sacar de los bolsillos del abrigo aquellas grotescas ramas<br />
retorcidas en que la artritis había convertido mis manos, y entonces me alejé<br />
de allí poco menos que corriendo, incapaz de sopesar el daño que mi debilidad<br />
podía causarte, espantada de haber claudicado ante la belleza: la tuya,<br />
plantada frente a mis ojos, y la mía clamando desde el recuerdo.<br />
¿Podrás perdonarme? ¿Seguirás siendo la niña de mis ojos? No te imaginas<br />
hasta qué punto he llegado a comprender el carácter de tu madre, y cuánto<br />
me duele que haya muerto sin vislumbrar su error. Yo en cambio he tenido<br />
la inmensa suerte de intuir que me llegaba la hora, y de haberme propuesto<br />
sacar fuerzas de flaqueza, para marcharme sin ira y sin rencor. Que estés le-<br />
80
yendo este descargo avala mi intuición, pero seguramente no habrá testigos<br />
que puedan certificar el estado de ánimo que precederá a mi último suspiro,<br />
porque he decidido morir en soledad, ahora que, gracias a las reiteradas<br />
complicaciones de mi enfermedad, estoy aprendiendo a marchas forzadas a<br />
pactar con los monstruos del sueño de la razón.<br />
Cuando durante las primeras horas de la mañana, la rigidez, la hinchazón y el<br />
dolor me hacían casi imposible cualquier actividad, comenzaba a bosquejar<br />
mentalmente lo que horas después dibujaría en el estudio, en cuanto el marasmo<br />
matutino fuera cediendo paso a una relativa normalidad. Mi método<br />
consistía en emular a aquella chiquilla que construía fabulosos cuadros en su<br />
mente, con la naturalidad de quien vuela una cometa, y mi secreto para conseguirlo,<br />
a una edad en la cual se está de vuelta de todo, consistió en desprenderme<br />
de mis señas de identidad, de la experiencia, que siempre es sinónimo<br />
del pasado, y también de la esperanza, que como el futuro, en cuanto llega<br />
se desvanece. La magia verdadera, créeme, solo existe en el presente, y su<br />
consecuencia inevitable es la dicha.<br />
Al caer el sol los dolores recobraban su habitual intensidad y su empeño en<br />
doblegar todos los rincones de mi cuerpo con simétrica puntualidad. Eran dos<br />
ejércitos, sitiando a un mismo tiempo ambos tobillos, avanzando lentamente<br />
hacia las rodillas una vez aniquilada toda resistencia en las Tierras Bajas, y<br />
continuando su avance imparable hacia las indefensas manos, plaza que aprovechaban<br />
para recobrar el aliento y organizar meticulosamente el asalto final<br />
en las alturas. Cuando comenzaban a instalar sus baterías en los ojos resecos,<br />
que a duras penas distinguían los trazos del lápiz, y la blancura de la tela reverberaba<br />
como una inmensa salina, solo entonces, me iba a la cama e intentaba<br />
conciliar el sueño imaginando los colores que al día siguiente mezclaría<br />
pacientemente con las puntas de los dedos, a falta de la habilidad necesaria<br />
para poder manejar una espátula.<br />
No pretendo abrumarte, sino dejar constancia de cómo llegué a pintar los<br />
quince cuadros que encontrarás en el sótano, embalados y numerados por<br />
orden de ejecución. Todo lo que he sido ha quedado plasmado en esas pintu-<br />
81
as, y la inclusión del autorretrato de mis manos, el último cuadro de la serie,<br />
escenifica mi pequeño triunfo sobre la adversidad.<br />
¿Te gustaría organizar mi última exposición? Puedes obrar a discreción, y sé<br />
que encontrarás la solución más adecuada para cada contratiempo, pequeño<br />
o mayúsculo, que pueda surgir. El sobre blanco, que estoy segura aún no has<br />
abierto, contiene una misiva para mi marchante de Barcelona. Él te asesorará<br />
adecuadamente en todo aquello que por fuerza desconoces de este mundillo.<br />
Sin embargo, hay algo que solo tú, que tanto has contribuido sin saberlo a<br />
la consecución de esta difícil empresa, puedes hacer, y es titular mis cuadros.<br />
Yo solo atiné a fecharlos, porque cuando le di el último retoque a mis dedos<br />
sarmentosos, supe que era la última pincelada de mi vida, y que el final estaba<br />
lo suficientemente cerca como para despojarme definitivamente de todo, y<br />
en especial de las palabras.<br />
No es casualidad que hayan sido quince las obras de este último ciclo, como<br />
quince son los tableaux de Mussorgsky. El vinilo que has visto contiene en sus<br />
surcos, arados hasta la saciedad, una parte importante de nuestra historia<br />
personal, y por tanto, querida Amanda, permíteme que sea yo quien ponga la<br />
música. Tú solo tienes que dejarte llevar.”<br />
82
Debilitar<br />
el Viento
Ilustración: Alejandro Tio Gary
Debilitar el Viento<br />
Javier Serra Vallespir<br />
“Incluso los pobres de espíritu se vuelven muy inteligentes<br />
después de un gran dolor”<br />
F. M. Dostoyevski<br />
“Guárdeme bien, si puedo, de que mi muerte diga algo<br />
que no haya dicho antes mi vida”<br />
Michel de Montaigne<br />
Nací con un Don insólito que ha vinculado mi vida al amargo<br />
sello del dolor en cualquiera de sus tortuosas vertientes,<br />
aunque siempre se haya tratado del ajeno. Centenares<br />
de personas con enfermedades que cursaban con grandes dolores<br />
han acudido a mí con la falsa creencia de estar encomendándose a<br />
un exorcista capaz de expulsarlos de sus cuerpos. ¡Qué más quisiera!<br />
Pero una cosa sí puedo decir: quienes han demostrado soportarlo<br />
mejor son también quienes lo sufren en mayor medida, los enfermos<br />
crónicos. Esta aparente paradoja se debe a la angustia que genera la<br />
imposibilidad de zafarse de él, claro, pero sobre todo a la impotencia e<br />
incomprensión que sienten cuando ni familia ni sociedad son capaces<br />
de ofrecer el apoyo que necesitan. Constatarlo me sirvió para darle<br />
una finalidad a mi Don y sacarle partido, si bien durante este último<br />
año se ha cobrado venganza haciéndome encajar la mordedura del<br />
dolor en mis propias carnes con cada aliento. Ahora que podría hablar<br />
del tema con auténtico conocimiento de causa, la vela se apaga. Mi<br />
vida toca a su fin. Pero hoy el demonio del dolor se ha tomado el día<br />
libre y eso me da una tregua que me permite rendir cuentas. Quizá<br />
esté agonizando: ¿no dicen que cuando uno está a punto de morir<br />
los instantes más importantes de su existencia desfilan como en una<br />
87
pantalla de cine ante sus ojos? Atentos, el proyector se ha encendido. Pero<br />
antes de que se abalancen sobre las palomitas debo dejar claro que nadie me<br />
consultó si quería ese talento que me tocó en suerte administrar y que marcó<br />
mi vida. Tuve que aceptarlo sí o sí. Algunos dirán que no fue obra de la suerte,<br />
sino de un designio superior. Me temo que no tardaré mucho en averiguarlo.<br />
Me llamo Daniel Simó, y la primera vez que mi Don se manifestó tenía siete<br />
años. Fue en un parque público. Una amiguita se precipitó desde un tobogán<br />
y se hizo daño en una pierna. Yo fui corriendo a avisar a mi madre, la cogí de la<br />
mano y la llevé hasta donde lloraba la pequeña. Sin soltar a mamá tomé también<br />
la mano de la niña, que parecía pedir ayuda para levantarse. Entonces<br />
sucedió. Recuerdo que me atravesó una corriente de aire frío, como si alguien<br />
hubiera abierto de repente todas las ventanas de una casa en pleno invierno.<br />
Por su parte, mamá notó algo más. Lanzó un grito de sorpresa y dolor y se<br />
tambaleó agarrándose la pierna derecha, la misma en la que se había lastimado<br />
la niña. Varias personas acudieron atraídas por el jaleo, entre ellas una<br />
enfermera que dictaminó que la niña se había fracturado la tibia. Luego se<br />
interesó por mi madre, que permanecía recostada en el tronco de un pino con<br />
una palidez mortal y mirándome de forma muy extraña. Esa mirada aún me<br />
provoca escalofríos. Cuando le preguntó, mi madre dijo que no pasaba nada,<br />
que solo había sufrido un pequeño mareo, compuso la mejor de sus sonrisas<br />
y me sacó discretamente de allí.<br />
Pero sí había pasado algo. Vaya que sí. Había sentido el dolor de la niña como<br />
si fuera ella la que se hubiera roto la tibia. Sintió el crujido de su hueso al astillarse<br />
y la brutal onda expansiva que ascendió por su torso y extremidades<br />
abrasándole los nervios a su paso. Lo sé porque a lo largo de mi futura carrera<br />
(si se la puede calificar así) provocaría incontables experiencias similares a<br />
esta, la mayoría mucho más intensas, pero en ese momento yo no fui consciente<br />
de lo que había sucedido.<br />
Al principio mi padre no creyó a mi madre cuando se lo contó, y atribuyó lo sucedido<br />
a su “carácter histérico y supersticioso”. Papá era así de cariñoso con<br />
88
nosotros. Sin embargo, bastó realizar una prueba con mi abuela, que padecía<br />
artrosis, reúma y unos cuantos achaques más, para convencerle de que su<br />
vástago sí tenía la capacidad de transmitir las sensaciones de dolor, malestar<br />
y sufrimiento de una persona a otra con la misma facilidad que los estudiantes<br />
de hoy realizan un “copiar-pegar”. Era suficiente con que tocara la mano<br />
de las dos personas al mismo tiempo. De ese día solo recuerdo las diferencias<br />
de tacto entre la mano nudosa de la abuela y la de papá, además de la corriente<br />
fresca que me atravesó durante el trance y que, debo confesarlo, se parecía<br />
al escalofrío de placer que siente uno cuando le acarician la espalda. Mi<br />
madre también disfrutó viendo cómo papá se desencajaba al recibir el impacto<br />
del alud de dolor que manaba de la abuela y que le daba la razón: fue una<br />
de sus poquísimas victorias frente a la dictadura a la que mi padre la sometía.<br />
A ella y a mí. Papá determinó que debía mantenerme alejado de todo el mundo.<br />
Se inventó que era portador de una rara enfermedad transmisible por<br />
contacto y avisó al colegio de que nadie debía acercarse a mí. Me prohibió<br />
jugar con otros niños y hacer o recibir visitas. Crecí solo, confundido, arrinconado<br />
y asustado sin comerlo ni beberlo. “¡No te acerques a ellos!” era la<br />
orden preferida de papá cuando no quedaba más remedio que ir a alguna<br />
parte donde hubiera gente. A mi pobre madre ni siquiera la permitía protestar.<br />
Años después él decidió mi ingreso en el seminario. Pensaba que de esa<br />
manera mi maldición, porque así era como interpretaba mi Don, estaría bajo<br />
una especie de supervisión divina que la mantendría controlada, o quizá tan<br />
solo pretendía ocultar mi anormalidad para protegerse de las habladurías y<br />
deshonras que poblaban su retorcida imaginación. En cualquier caso sus planes<br />
salieron al revés, aunque ni él ni mamá, pobre mamá, llegaron a saberlo<br />
nunca. Murieron en un accidente de tráfico cuando yo apenas llevaba un mes<br />
de internamiento. Conducía ella, y aún hoy la duda sobre si realmente fue un<br />
accidente o una forma de tomarse la revancha de tanto desprecio acumulado<br />
me sigue causando un dolor más insoportable que el de mi marchito cuerpo.<br />
89
Sin embargo, las cosas no cambiaron demasiado para mí. Me había habituado<br />
a la soledad y la desaparición de mis padres no supuso aliciente alguno para<br />
que abandonara mi retiro. Al contrario, era un adolescente avergonzado de<br />
sí mismo que había incubado un pánico cerval al contacto humano. Me sentía<br />
como una plaga, un vector de propagación del dolor. Por eso, cuando la diócesis<br />
propuso como parte de nuestra formación realizar un viaje a El Salvador<br />
para apoyar a los misioneros que colaboraban con los pueblos indígenas, no<br />
me lo pensé. Cuánto más aislado, mejor. Mi primera decisión autónoma consistió<br />
en hacer de la necesidad virtud.<br />
Fue entre los Lenca, que hablaban su propia lengua y nada de castellano, donde<br />
entreví cómo encauzar mi Don. Fui testigo sobre el terreno de las dificultades<br />
de los médicos para comprender qué les pasaba a los niños enfermos que<br />
acudían al campamento solicitando ayuda. No tenían forma de explicar sus<br />
dolores ni su malestar, sobre todo los más pequeños, ni tampoco sus padres<br />
podían hacerlo por ellos. A veces, debido a la falta de comunicación fluida, el<br />
diagnóstico era equivocado o tardío, y por lo tanto también el tratamiento. Ya<br />
no podía soportar más el dolor inútil que sufrían esas criaturas, y a pesar de<br />
mis reticencias y miedos me decidí a intervenir. La oportunidad se presentó<br />
cuando me quedé a solas en la tienda que utilizábamos como ambulatorio<br />
junto con un niño febril que sufría espasmos y un pediatra de Médicos Sin<br />
Fronteras que sudaba a borbotones tratando de saber qué le pasaba. Mientras<br />
le auscultaba y ante su perplejidad, tomé las manos de ambos como si<br />
improvisara una sardana. Inmediatamente me invadió el conocido escalofrío,<br />
con idéntico resultado para el médico que en las dos ocasiones anteriores que<br />
lo había experimentado. Les ahorraré detalles: una vez recuperado del trauma,<br />
el pediatra diagnosticó apendicitis y el niño fue operado con éxito. Cuando<br />
asumió lo sucedido (y le costó: tuve que demostrarle mis capacidades un<br />
par de veces más) me confirmó que mi talento podía salvar vidas ahorrando<br />
tiempo en el diagnóstico y aumentando su precisión: ¿qué mejor explicación<br />
puede haber para un médico que hacerle sentir los síntomas de sus pacientes?<br />
Esto sucedía a principios de los noventa. En un par de meses el rumor de que<br />
un curandero, un chamán o un ángel de la guarda actuaba en la región cobró<br />
90
fuerza. Sorprendentemente, a pesar del incremento de curaciones no todos<br />
las interpretaban como una buena señal. Algunos de mis compañeros empezaron<br />
a señalarme con el dedo como si fuera un embaucador o un pariente<br />
del Anticristo, y parte de la población local empezó a evitarnos. Esta rumorología<br />
debió inquietar al Obispado, porque se ordenó mi regreso inmediato.<br />
Pero yo ya sabía cómo aprovechar mi Don, y no iba a consentir que nadie<br />
volviera a encerrarme en ninguna mazmorra por su causa. Lo pondría a disposición<br />
de los que más dolor sufren para intentar mitigarlo. Podría presumir de<br />
que me impulsó el sentido del deber, mi generosidad y bla bla bla, pero sinceramente,<br />
creo que pesó más en mi decisión el hecho de rebelarme contra el<br />
Superyó henchido de vergüenza, nula autoestima y miedo que había erigido<br />
mi padre en mi mente, por lo menos al principio. Mi padre me hizo sufrir inútilmente<br />
para enterrar mi Don. Pues ahora yo lo sacaría a la luz precisamente<br />
para paliar el sufrimiento. Chincha.<br />
No tardé en desvincularme del seminario, porque limitaría mis posibilidades<br />
(vale, también lo dejé porque ingresar en él había sido idea paterna). Luego<br />
me puse en contacto discretamente con médicos de renombre para que<br />
valoraran de qué forma podría ser de más ayuda. Ninguno de ellos daba crédito<br />
a mis palabras hasta que hacíamos la prueba, como el apóstol Tomás,<br />
que necesitó introducir la mano en el costado abierto de Cristo para creer<br />
en su resurrección. Yo se las embutía hasta las entrañas. Entonces sus dudas<br />
se disipaban mucho más rápido que sus rictus de dolor. Así dio comienzo mi<br />
intensa colaboración con el mundo de la medicina. La única condición que<br />
puse fue que nadie revelara mi identidad. Deseaba mantener el anonimato<br />
para no tropezarme con inquisidores como mi padre. Es de justicia destacar<br />
que nunca busqué fama, honores o beneficio económico, a pesar de que mi<br />
Don podría haberme hecho millonario: ¿Qué me habría ofrecido la industria<br />
farmacéutica? ¿O ricachones hipocondríacos? ¿O David Copperfield? Gracias<br />
a Dios, siempre conseguí resistir semejantes tentaciones y escabullirme del<br />
acoso del poder. Supongo que en parte debo agradecérselo a mi padre: me<br />
habituó a ocultarme.<br />
91
Entonces recibí la inesperada llamada del presidente del Gobierno solicitándome<br />
una cita. Fue el año en que la UE, obsesionada por reducir gastos y contentar<br />
a los tiburones de la bolsa, se sumió en la mayor depresión económica<br />
desde el crack del 29. Los ciudadanos estaban hartos de recortes que granizaban<br />
sin que supieran bien por qué. La mayoría llegó a dar por sentado que<br />
la sanidad, la educación, el estado de bienestar en su conjunto y la UE misma<br />
acabarían yéndose al garete. Por suerte, no tuvimos que comprobar si estábamos<br />
tan domesticados como para aceptarlo sin rechistar, y me gusta pensar<br />
que tuve algo que ver en los cambios que hicieron posible evitar la debacle.<br />
Ignoro quién violó su promesa y le habló de mí a algún jerifalte del Gobierno<br />
que hizo que me localizaran, pero estuve acordándome de toda la familia del<br />
chivato durante los dos días que tardó la comitiva presidencial en plantarse en<br />
mi casa. Porque, en contra de mi primer impulso, concertamos la cita. Seguro<br />
que padece alguna enfermedad grave que se resiste a ser identificada, pensé.<br />
¿Y qué pasaría si en medio del caos el presidente se veía obligado a renunciar?<br />
Además, no iba a discriminarlo por ser poderoso. O un gobernante de dudosa<br />
eficacia. O por usar peluquín, ya puestos. Casi me da un ataque de pánico<br />
cuando apareció frente a mi puerta aquel escuadrón de gorilas y personas<br />
trajeadas. Sin embargo, el presidente me pareció muy sano cuando entró. Resulta<br />
que yo estaba completamente equivocado: no era él quien precisaba de<br />
mis habilidades, sino su hijo. Yo ni siquiera sabía que fuera padre. Quien me<br />
expuso el caso fue su psiquiatra: se trataba de un adolescente que padecía<br />
una enfermedad mental cronificada de diagnóstico incierto, y no se lograba<br />
hallar la medicación adecuada. El chaval sufría enormes altibajos emocionales,<br />
jaquecas e incluso episodios de alucinaciones. El facultativo me pasó la<br />
pelota con descaro y en voz bien alta: solo si yo era capaz de hacerle sentir<br />
con exactitud qué fallaba en su mente podría hacer un diagnóstico certero<br />
del caso. Antes de aceptar el envite me tomé unos segundos para pensarlo:<br />
nunca me había planteado utilizar mi talento con enfermedades mentales.<br />
¿Podría transmitir ese tipo de trastorno? ¿Sería peligroso para el médico, para<br />
el chico o para mí? Iba a rechazar el caso, por mucho presidente que fuera,<br />
pero en ese momento dos enfermeros entraron empujando una camilla. El<br />
92
presidente no se dignó a levantarse de su butaca para acompañar a su hijo,<br />
que estaba sedado y gimoteaba en sueños. Ni siquiera volvió la cabeza. Eso<br />
me dejó bien claro que realmente no le preocupaba la salud de su hijo. De<br />
hecho, su forma de manejarse me recordó mucho a papá. Creo que solo temía<br />
que el caso llegara a ser de dominio público y le perjudicara de cara a una<br />
posible reelección. El principio que le movía a actuar era el mismo que había<br />
llevado a mi padre a tratar de apartarme del mundo. Y si quiso estar presente<br />
durante la sesión fue para darle más énfasis al caso y para presionarme por<br />
si me echaba atrás. Cuando la camilla pasó frente a él y se le hizo inevitable<br />
afrontar su visión, comprobé el desprecio con que le miró. Si la consideración<br />
que les merecía el pueblo a la mayoría de mandatarios era equivalente a<br />
la que demostraba el presidente por su hijo, esa mirada explicaría mucho mejor<br />
que un regimiento de economistas el porqué de la crisis y la merma en<br />
derechos y servicios. Eso fue lo que hizo que yo cambiara de idea.<br />
El chico dormía y babeaba. Me parecía oír su maquinaria mental desafinada<br />
chirriando en su cabeza. Expliqué que debíamos esperar a que se le pasara el<br />
efecto de la sedación, pues en aquel estado pocas cosas aparte de su modorra<br />
podría transmitir. En el ínterin, el presidente y yo mantuvimos una charla<br />
cordial por fuera, afilada por dentro, que confirmó todas mis sospechas. Actuó<br />
como el político curtido que era, sonriendo y contestando con evasivas<br />
a cualquier cuestión complicada. Cuando pasé a hablar de su hijo, empezó a<br />
picarle todo el cuerpo. Las evasivas se tornaron silencios. Por suerte para él,<br />
el chico despertó en ese momento, y lo hizo gritando. “¡Papá! ¿Dónde estoy?<br />
¿Quién es esta gente? ¿No irás a encerrarme?”. Los dos enfermeros que lo custodiaban<br />
tuvieron que sujetarle. El presidente agachó la cabeza avergonzado.<br />
Entonces el psiquiatra, que durante nuestro intercambio de impresiones se<br />
había mantenido en un discreto segundo plano, se colocó a mi lado y cerró los<br />
ojos en la pose de concentración que adoptaría un mentalista de circo y tendió<br />
la mano derecha. “Cuando quiera”, proclamó con afectación. Y yo, nada<br />
afectado, repuse “no”. El hombre abrió los ojos como si le hubiera empujado<br />
por la ventana de un décimo piso mientras su cara se transformaba en un<br />
signo de interrogación.<br />
93
“Usted no”, aclaré. “Debe ser él”, afirmé señalando al presidente.<br />
Este abrió los ojos aún más que el psiquiatra y dio un paso atrás. Fue una<br />
reacción instintiva, no sé si de sorpresa o de asco ante la perspectiva de tener<br />
que implicarse y tocar a su hijo, que curiosamente se había tranquilizado al<br />
acercarme. “¿Por qué yo?”, preguntó. “No puedo ayudarle, no soy médico.<br />
No serviría de nada”.<br />
“No precisa conocimientos de psiquiatría para ayudarle. Tan solo relájese”,<br />
dije con una voz mística y a lo Leonard Cohen que imposté en aquel momento.<br />
Fue un buen truco, porque logré que no se alejara más. Entonces sujeté<br />
la mano del chaval con mi diestra, salté como una cobra hacia el presidente y<br />
tomé la suya con la zurda sin darle ocasión de retirarla.<br />
Fue cuestión de un segundo que no me acribillaran. Contemplé horrorizado<br />
pero sin soltar a mis presas como sus guardaespaldas, que pensaron que atacaba<br />
a su protegido, desabrochaban las fundas de sus pistolas para encañonarme.<br />
Improvisé un padrenuestro acelerado, como en el seminario. Sus dedos ya<br />
acariciaban los gatillos cuando el presidente logró articular un gemido que pareció<br />
brotar de un pozo lleno de fango. “No, déjenlo, estoy… bien”, gorgoteó.<br />
No lo estaba en absoluto. Los tendones de su cuello se habían tensado como<br />
amarras de mercante. Apretaba los dientes y su rostro se había contraído en<br />
una parodia espantosa del que aparecía distendido y amable en los medios.<br />
Estaba irreconocible. Los gorilas, estupefactos, habían ido bajando sus brazos<br />
extendidos y sus armas a media asta acabaron apuntando directamente a mis<br />
pelotas, en una actitud comprensible pero poco profesional que me tuvo con<br />
el alma en vilo mientras duró el contacto.<br />
Permanecimos así tal vez un par de minutos, no más, aunque a ciencia cierta<br />
supusieron una eternidad para el presidente. Por el contrario, a mí nunca me<br />
sentó mejor el estremecimiento que serpenteó por mi cuerpo hasta que él<br />
rompió la cadena de tres eslabones que habíamos forjado. Se sentó al borde<br />
de la cama y en dos arcadas, uag, uag, vomitó hasta la primera papilla.<br />
94
“Mierda”, fue la primera declaración presidencial tras enjuagarse la boca y<br />
adecentarse un poco. “Ni se me había pasado por la imaginación que sufriera<br />
semejante calvario”, añadió con la respiración aún entrecortada. Me anoté mi<br />
éxito rotundo a la hora de transmitir el dolor mental. Nadie más que él sabrá<br />
nunca qué sintió al ser invadida su conciencia por los fantasmas que atormentaban<br />
a su hijo, pero se trató de una de esas experiencias que transforman<br />
tu visión del mundo “Sí, el dolor es un demonio que habla su propio idioma,<br />
señor presidente. Resulta difícil hacérselo entender a las personas que no lo<br />
sienten. Yo me limito a actuar como, digamos, intérprete. No puedo hacer<br />
más para aliviarlo, pero usted sí. Y no solo por su hijo, si me permite la observación”,<br />
indiqué.<br />
Entendió perfectamente y a la primera lo que quise decir, al contrario que el<br />
psiquiatra. “¿Por qué se me ha hecho venir si no puedo conectarme con el enfermo<br />
para catalogar su dolencia?”, preguntó con un despecho mal disimulado<br />
llevándome a un rincón. “Dándole un nombre a su trastorno no va a poder<br />
ayudarle mejor”, respondí. “Psicosis, esquizofrenia, depresión, TOC, solo son<br />
palabras, y para el chico cuentan menos que un sin papeles para este Gobierno.<br />
No se ofenda, pero créame, hoy le hemos ayudado más logrando que su<br />
padre comprenda lo que significa padecer una enfermedad crónica que con<br />
cualquier fármaco que pudiera recetarle. Y ojalá de paso hayamos curado la<br />
locura del presidente, que aún me parece más grave”, agregué.<br />
El presidente, que se nos había aproximado sin darnos cuenta para despedirse,<br />
oyó mi comentario. Meneó la cabeza, aún con las llagas del lance en su<br />
expresión, y compuso una sonrisa circunstancial. “Le estoy muy agradecido”,<br />
expresó estrechándome, aún con cierto temor, la mano. “No me tome por un<br />
caso perdido, señor Simó”, afirmó. “No lo haré, y recuerde que el viento se<br />
debilita si a su paso encuentra bosques”, sentencié. Reconozco que tenía la<br />
frase preparada, como Armstrong al pisar la Luna, y no iba a guardármela. El<br />
presidente se tocó el ala de un sombrero imaginario y en un suspiro él y toda<br />
su pléyade se habían esfumado.<br />
95
Me volqué a partir de entonces en los enfermos crónicos. Como en el caso del<br />
hijo del presidente, muchas veces no eran sus médicos, sino sus familiares y<br />
su entorno, quienes necesitaban percibir su dolor, aunque fuera unos instantes,<br />
para entenderles. Yo lo sabía bien: me habían tratado y habían hecho que<br />
me viera como tal los primeros veinte años de mi vida. Si conseguí que algunas<br />
familias brindasen más amor y dedicación a sus enfermos ya me doy por<br />
satisfecho. No les curaba, pero compartir su sufrimiento aplacaba el poder<br />
del demonio del dolor que les azuzaba con su tridente. Ya saben, el viento se<br />
debilita si a su paso encuentra bosques.<br />
No volví a tener contacto con el presidente, pero sí con otros políticos, jefes<br />
de Estado algunos, magnates y personalidades de reconocido prestigio.<br />
¡Quién me iba a decir cuando me creía un apestado que los hombres y mujeres<br />
más relevantes del planeta harían cola para sentir dolor ajeno a través<br />
de mí! ¿Por qué? A algunos les movería la curiosidad o el morbo, pero tengo<br />
la convicción de que otros muchos acudían a mí para sentirse humanos, para<br />
tocar el alma de quienes sufren. Resulta una experiencia aleccionadora, como<br />
visitar un campamento de refugiados o sumergirse en una región que padece<br />
hambruna. No es lo mismo que verlo en un noticiero. Sea como fuere, en<br />
aquellos meses la política europea viró para volver a centrarse en las necesidades<br />
de los ciudadanos y dejar de desmontar lo que tantas décadas habíamos<br />
tardado en construir. Creo que personas muy poderosas comprendieron<br />
lo que de verdad importa y aquello por lo que merece la pena luchar a partir<br />
de sus experiencias con los enfermos, sobre todo los crónicos y los mentales.<br />
Y me conforta creer que todo ello fue posible gracias a mi Don.<br />
No obstante, el esfuerzo me estaba minando. Mi piel se comenzó a acartonar<br />
hasta transparentarse como papel vegetal. Con cada contacto, lo que mis<br />
pacientes ganaban, yo lo perdía. Mi Don me pasaba factura regalándome por<br />
duplicado todo el dolor que había contribuido a aplacar. Me aparté de amigos<br />
y conocidos, ¿quién sabe lo que podría haberles transmitido si les tocaba?<br />
Y así alcancé el presente.<br />
96
Disfruto de dos cuidadores a tiempo completo (la cobertura sanitaria hoy es<br />
universal y gratuita, ¡oh, là, là!) y, aunque apenas estoy consciente un par de<br />
horas al día, desde esta mañana tengo un subidón. He recibido una carta del<br />
hijo del presidente donde me cuenta los progresos en su recuperación. Está<br />
estudiando Ciencias Políticas. ¡Los hay que no escarmientan! Pero lo que más<br />
me gusta de su misiva es la posdata:<br />
“GRACIAS POR DEBILITAR EL VIENTO”<br />
Solo me queda ofrecerles en bandeja la revelación definitiva: por desgracia<br />
todos sabemos lo que es el dolor, y muchos lo paladean a cada segundo, pero<br />
nadie sabe qué se siente al morir. Nadie. ¿Quieren saberlo? ¿Traspasar el umbral<br />
conmigo y poner un pie al otro lado? Solo tienen que tomar mi mano.<br />
¡Vamos, adelante! Así, sin miedo. Muy bien. ¿Están preparados? Morir es esto:<br />
97
Diario<br />
de Victoria
Ilustración: Pedro Paulo Oliveira Andrade
Diario de Victoria<br />
Lucía Camacho Rodríguez<br />
VIERNES 18 de septiembre de 1990<br />
H<br />
oy cumplo siete años, y papá y mamá me han regalado este<br />
diario. Bueno... y una bicicleta azul que llevo pidiéndoles<br />
desde hace tantos años que ni me acuerdo, cuando solo era<br />
una niña. Nunca había estado tan contenta. En realidad este regalo no<br />
me ha hecho tanta ilusión, pero como ya soy mayor no me he quejado.<br />
Papá dice que tengo que escribir todo lo que pase, y que el día<br />
de mañana me gustará leerlo. No sé, yo no creo que cuando sea vieja<br />
me apetezca hacer eso, pero papá siempre tiene razón, así que voy a<br />
empezar a contarte lo que hago, aunque sea solo para verle sonreírme<br />
como en este mismo instante.<br />
Pero hoy ya estoy cansada, y es mi cumpleaños, me voy a jugar con mi<br />
bici. ¡Un besito!<br />
DOMINGO 20 de septiembre de 1990<br />
Tendría que haber escrito ayer, pero estuve muy liada. Vinieron mis<br />
abuelos y comimos todos juntos. También me han hecho regalos, qué<br />
guay. Lo mejor del día fue que mamá hizo una tarta, y en vez de azúcar<br />
se equivocó y le echó sal, ¿te lo puedes creer? Nos partimos todos<br />
de risa. Bueno, menos papá, que estaba algo raro y no le hizo ninguna<br />
gracia el error. Cuando se fueron los abuelos se encerró con mamá<br />
en su cuarto un buen rato, y los dos estuvieron muy serios en la cena,<br />
por más que mi hermano Pedro bromeaba sobre el tema. Por cierto, el<br />
muy tonto ha amenazado con leerle, se cree mejor que nadie por tener<br />
doce años. No lo soporto.<br />
Hoy estoy un poco aburrida. Está lloviendo y no puedo salir de casa.<br />
Pedro está con su ordenador y no quiere jugar. Y ya está. Tengo ganas<br />
de que sea mañana y ver a mis amigas en el cole. ¡Un besito!<br />
101
LUNES 21 de septiembre de 1990<br />
Me tengo que ir a la cama, ya me han regañado por no apagar la luz. Todo bien,<br />
un día guay.<br />
VIERNES 25 de septiembre de 1990<br />
Hoy ha pasado algo muy raro. Mamá tenía que venir a buscarnos al cole y no ha<br />
aparecido. Pedro se ha portado como un valiente y no me ha soltado la mano<br />
en las tres horas que ha tardado en aparecer papá. Incluso me ha dado parte de<br />
una chocolatina que llevaba en la mochila. Hoy me cae mejor.<br />
Papá no ha querido contarnos nada. Nos dio un abrazo enorme a la puerta del<br />
colegio, hasta que Pedro le empujó, ya no le gustan esas cosas. Antes de ir a<br />
casa hemos parado en la pastelería de la esquina que tanto nos gusta y nos ha<br />
comprado dos pasteles gigantes, así que al final la espera nos ha salido bien,<br />
aunque Pedro me ha quitado el último trozo que me había reservado, pero bueno,<br />
hoy se lo perdono.<br />
Me hubiera gustado preguntarle a mamá por qué no ha venido a buscarnos,<br />
pero estaba dormida cuando hemos llegado. Pobre, seguro que está malita.<br />
SABADO 26 de septiembre de 1990<br />
Estoy enfadadísima, más que nunca. Nos habían prometido que hoy iríamos al<br />
cine. Me moría de ganas de ver la nueva película de Disney. Mamá iba a ir conmigo<br />
y papá entraría con Pedro a ver un rollo de peleas, y de pronto papá nos ha<br />
dicho que no puede ser, que mamá no se encuentra bien y lo dejamos para otro<br />
día. No me lo creo, mamá no parecía enferma en la comida, ha tomado pollo<br />
con patatas igual que todos, nada de arroz blanco o yogur natural. ¡No es justo!<br />
No voy a volver a hablarles nunca.<br />
MIERCOLES 30 de septiembre de 1990<br />
Estoy en casa de la tía Susana, que es la hermana pequeña de papá. Nos ha<br />
recogido del cole y vamos a dormir aquí. Por lo visto papá tiene que llevar a<br />
102
mamá al médico y llegarán tarde. Es divertido estar aquí. Siempre que venimos<br />
nos deja ver la tele hasta tarde y comer palomitas, y a veces incluso me pinta las<br />
uñas y me deja ponerme una barra de labios de las suyas. Pedro dice que lo del<br />
médico es mentira, que querrán estar solos y se han librado de nosotros. Puede<br />
ser, pero nunca habíamos dormido fuera entre semana. Te dejo, que me están<br />
llamando para cenar. ¡Un besito!<br />
VIERNES 2 de octubre de 1990<br />
Seguimos en casa de la tía Susana. Pedro dice que papá y mamá se han debido<br />
ir de viaje de enamorados porque no tiene sentido que tenga que ir tantos días<br />
al médico. A mí me da igual, quiero mucho a la tía. Esta tarde ha dejado a mi<br />
hermano en casa de un amigo y me ha llevado al cine a ver la película de princesas<br />
que tenía tantas ganas de ver, y me ha comprado una bolsa extragrande de<br />
chucherías. Ya le he dicho que esto nunca se me va a olvidar, que es la mejor.<br />
Espero que papá y mamá no se enteren, pero no me importaría quedarme unos<br />
días más aquí, esta mañana incluso me ha dejado desayunar dos donuts de chocolate.<br />
Es genial.<br />
DOMINGO 4 de octubre de 1990<br />
Hemos vuelto a casa. Papá y la tía han discutido cuando ha ido a recogernos.<br />
No me he enterado de mucho. Creo que Susana no quería dejarnos marchar, y<br />
papá se ha enfadado de verdad. No entiendo que se haya puesto así, al fin y al<br />
cabo, la tía vive sola, y es normal que le guste tenernos con ella. A veces papá<br />
se pone imposible. Mamá nos estaba esperando en el coche, en lugar de subir<br />
como siempre, y ha estado muy callada en el camino hasta casa, ignorando<br />
todo lo que he ido contando. Me han entrado ganas de decirle que la tía nunca<br />
pasaría de mi cuando le cuento cosas tan interesantes, pero la cara de enfado<br />
de papá me han hecho cambiar de opinión. Y encima ni siquiera me ha preparado<br />
la merienda al llegar. Se ha ido directamente a su cuarto con papá detrás. Y<br />
Pedro me ha puesto un bocadillo asqueroso que no me pienso comer.<br />
103
MARTES 6 de octubre de 1990<br />
Hoy hemos pasado una vergüenza espantosa. Papá nos había dicho que iría él a<br />
buscarnos al colegio, que esperáramos juntos porque si encontraba tráfico no<br />
llegaría puntual. Y justo al salir, mamá estaba en la puerta, ¡en pijama y descalza!<br />
Ha venido a abrazarnos y todos los niños se reían a nuestro alrededor. Yo le he<br />
devuelto el abrazo, pero Pedro le ha gritado que estaba loca y ha salido corriendo.<br />
Menos mal que papá no ha tardado en llegar. He agarrado a mamá con mucho<br />
cariño, como cuando me coge a mí, llevándola hasta el coche mientras ella<br />
lloraba. Nunca la había visto así. Me ha dejado con ella mientras iba a buscar a<br />
mi hermano. Mamá me ha calmado muchas veces, pero yo no sabía qué decirle,<br />
¿qué le habrá pasado? Seguro que alguien le ha mentido, o le ha regañado por<br />
algo. El que debe haberse llevado una buena es Pedro, que al llegar a casa se ha<br />
encerrado en su habitación dando un portazo que le ha costado la cena. Será<br />
idiota… Yo voy a ir ahora mismo a darle un beso a mamá y me voy a dormir.<br />
Seguro que así se le pasa la pena.<br />
JUEVES 8 de octubre de 1990<br />
Un señor muy raro lleva toda la tarde hablando con papá y mamá en el salón. No<br />
nos dejan entrar. ¿Será él quién hace llorar a mamá? No me gusta.<br />
MARTES 13 de octubre de 1990<br />
Hoy mamá ha venido a recogernos al cole, pero venía con la tía Susana, ¡que<br />
me ha regalado un brillo de labios precioso! Solo por eso merece la pena verla.<br />
No sé por qué conducía ella el coche, nunca se lo dejan llevar. Qué buena es<br />
mamá, seguro que le ha dejado esta vez para que practique. Pedro se ha ido<br />
a un cumpleaños y a mí me han llevado al centro comercial. Ha sido divertido.<br />
Tengo mucho sueño, ¡un besito!<br />
MIÉRCOLES 14 de octubre de 1990<br />
Estoy realmente enfadada con mamá. Anoche nos prometió que nos haría canelones<br />
para cenar, pero nos ha mentido porque lleva toda la tarde encerrada<br />
104
en su cuarto, dice que le duele la cabeza, y papá está cociendo judías verdes.<br />
¡Pues vaya cambio! Últimamente parece que no nos quiere. Paso de ir a darle<br />
más besos.<br />
VIERNES 16 de octubre de 1990<br />
Hoy ha pasado un cosa que me ha puesto muy triste. Como es viernes, papá ha<br />
salido antes de trabajar y ha venido con mamá a recogernos al cole para comer<br />
juntos en algún sitio especial, pero cuando nos hemos montado en el coche,<br />
mamá ha empezado a gritar que nos bajáramos, que no nos conocía y no podíamos<br />
estar ahí. Yo me he puesto a llorar y Pedro me ha empujado fuera mientras<br />
papá le decía algo que la ha tranquilizado. Al final nos hemos ido directamente<br />
a casa. Papá nos ha dicho que era una broma, pero la verdad es que a mí no me<br />
ha hecho ninguna gracia. No sé qué he podido hacer para que esté tan enfadada<br />
conmigo. Ahora vuelve a estar encerrada en su cuarto, y aunque papá me ha<br />
obligado a darle un beso al llegar, ni siquiera la he abrazado al hacerlo. Es mala.<br />
LUNES 19 de octubre de 1990<br />
Siempre es lo mismo. Los mayores deciden lo que quieren sin contar con nadie<br />
más. Desde hoy vive con nosotros María, una señora muy fea que nos ha explicado<br />
papá que tiene que cuidar de mamá. Cuando llegamos de clase ya estaba<br />
en casa, y aunque por lo menos se va por la noche, es un rollo que esté todo el<br />
tiempo aquí. Huele raro y es muy antipática. En una sola tarde me han dado más<br />
órdenes que mamá en todos estos años, y me trata como si fuera un bebé. Y lo<br />
peor, está pegada a mamá como si ella también fuera un bebé. ¡Es insoportable!<br />
Papá ha estado hablando un buen rato con Pedro y conmigo. Nos ha contado<br />
que mamá tiene alcimer o algo así, y que la veríamos rara algunas veces. Nos ha<br />
pedido que la tratemos con cariño, que no la agobiemos y que seamos buenos.<br />
Qué tontería, yo siempre soy buena. La verdad es que yo a mamá no la veo nada<br />
enferma; está tan guapa como siempre, y no toma jarabes ni infusiones de esas<br />
que saben tan mal. Pero papá estaba triste al contárnoslo, y Pedro me ha dicho<br />
que le tenemos que hacer caso, que es importante. Los mayores están locos. Lo<br />
único bueno de todo esto es que hoy hay pizza para cenar, ¡genial!<br />
105
JUEVES 22 de octubre de 1990<br />
Tengo que irme a la cama, pero antes quería decirte que igual María no es tan<br />
antipática como pensaba. Hoy ha traído una cámara y nos hemos pasado toda<br />
la tarde haciéndonos fotos con mamá. Ha prometido que las imprimirá y nos<br />
las traerá lo antes posible, que es importante que tengamos recuerdos de esta<br />
época. Por mí fenomenal, ¡pero como sigamos haciendo tantas fotos cada día<br />
hasta que seamos viejos como ella no nos van a entrar en casa!<br />
DOMINGO 25 de octubre de 1990<br />
Mamá ha hecho algo terrible hoy, tanto que no parece mamá. Por la tarde, estábamos<br />
las dos viendo la tele en el sofá. Papá estaba en el despacho con sus cosas,<br />
y María al ser fin de semana no ha venido. Pedro iba a salir con sus amigos<br />
y ha entrado en el salón para cogerle cinco euros a mamá del bolso, avisándola<br />
mientras lo hacía. Al verlo, mamá se ha levantado del sofá empujándome y haciéndome<br />
daño, gritando a mi hermano que quién era y por qué iba a robarle.<br />
Le ha zarandeado insultándole como nunca lo había hecho, diciéndole que si<br />
no se iba llamaría a la policía. Papá ha llegado enseguida y se ha metido con<br />
ella en la cocina. Hemos oído ruidos de golpes y al final han salido y han vuelto<br />
a encerrarse en el dormitorio. Pedro lloraba tanto como yo. Al rato ha salido<br />
papá y nos ha abrazado tanto rato que me dolían los brazos. Ahora va a venir a<br />
buscarnos la tía Susana para llevarnos a dormir a su casa. No entiendo por qué<br />
mamá ya no nos quiere.<br />
MARTES 27 de octubre de 1990<br />
Es la última vez que voy a escribirte. Es estúpido y no sirve para nada.<br />
Hoy es el día más triste de mi vida. Mamá nos ha abandonado y no sé por qué.<br />
Por la tarde nos ha recogido papá de casa de la tía, y nos ha llevado a una especie<br />
de hotel lleno de viejos muy raros que nos decían cosas y nos miraban<br />
sin parar. Y mamá estaba allí. No ha parado de llorar en el tiempo que hemos<br />
estado con ella. Dice que está muy enferma y no puede seguir en casa, que algún<br />
día lo entenderemos. Yo también he llorado y la he agarrado muy fuerte y<br />
106
dado muchos besos para que vuelva con nosotros. Le he prometido que voy a<br />
ser buena siempre, pero no ha servido de nada. Pedro también está enfadado,<br />
pero menos que yo. ¿Pero sabes una cosa? Yo tampoco la quiero.<br />
MARTES 18 de septiembre de 2012<br />
Hoy cumplo veintinueve años, y haciendo memoria no sé por qué he recordado<br />
ese diario que me regalaron mis padres hace tanto tiempo que parece otra<br />
vida. Te he leído llorando casi desde la primera línea, y al acabar he decidido<br />
completar aquello que empecé, porque no podía dejar plasmado en estas líneas<br />
un pensamiento tan equivocado sobre la persona que me dio la vida y que<br />
demostró amarme sobre todas las cosas.<br />
A mamá le diagnosticaron Alzheimer cuando tan solo tenía cuarenta y tres<br />
años; algo excepcional pero posible, y le tocó a ella. En ese momento yo no<br />
podía entender lo que significaba esa enfermedad, lo sola y desesperada que<br />
se encontraría, y el dolor inmenso que pudo llegar a sentir al admitir que jamás<br />
podría vernos crecer, ni ayudarnos, ni amarnos como habría deseado. Ahora sé<br />
que la idea de marcharse a una residencia supuso para ella la decisión más dura<br />
y difícil que una madre podría tomar, y que su miedo por hacernos daño era superior<br />
a la esperanza egoísta de vernos cada día. Porque sabía que poco a poco,<br />
por mucho sufrimiento que aquello le causara, dejaría de ser ella, y nosotros<br />
no nos merecíamos eso. Nos amaba más que a nada en el mundo, y solo con el<br />
paso del tiempo lo he llegado a comprender. Mamá murió ocho años después<br />
de que el Alzheimer se apoderara de su cuerpo, cuando ya no nos reconocía en<br />
absoluto, aunque en realidad nos había dejado mucho antes.<br />
Mi madre fue la persona más buena y generosa del mundo; sacrificó los pocos<br />
momentos de vida consciente que le quedaban por nosotros, y lamentablemente<br />
jamás se lo podré agradecer. Ahora, leyendo lo que escribí entonces<br />
desde un punto de vista infantil e ignorante y viendo algunas de aquellas fotos<br />
que María afortunadamente nos obligó a hacernos los últimos días con mamá<br />
en casa, recuerdo tantas cosas de ella que sé que nunca la olvidaré, que estará<br />
eternamente dentro de mí, y que nada es comparable al amor que incondicionalmente<br />
nos entregó.<br />
107
La Carrera de un Héroe
Ilustración: Patricia Pérez Fernández
La Carrera de un Héroe<br />
Micaela Silva Diaz<br />
En el silencio del salón de clases se escuchaba una única voz.<br />
–…con doble cámara para grabar vídeos y poder tener videollamadas,<br />
teclado qwerty, bluetooth y doble chip para<br />
tener dos líneas telefónicas. –Esteban le daba la espalda al pizarrón,<br />
parado frente a todos sus compañeros, terminaba de leer la hoja en<br />
la que había escrito su tarea.<br />
–Muy bien, Esteban, gracias. –Le dijo la profesora Esther a su alumno, y<br />
luego añadió en un susurro para sí misma–: Otro celular, qué sorpresa.<br />
Uno tras otro los adolescentes del salón caminaban al frente y leían<br />
sus hojas.<br />
–Un celular…<br />
–Una tablet…<br />
–Una consola de videojuegos…<br />
–Celular con internet…<br />
–Una laptop.<br />
–Celular touch.<br />
–Celular con pantalla de siete pulgadas…<br />
–Tablet con cámara de doce megapíxeles.<br />
Martín miró resignado a sus compañeros, algunos miraban fijo a sus<br />
mesas, jugueteando con el lápiz, haciendo dibujos en sus cuadernos<br />
o en la madera, repleta de nombres grabados con plumas de colores.<br />
Unos pocos lo miraban con rostros de profundo aburrimiento<br />
y fastidio. A su derecha la maestra lo miraba expectante, pudo ver<br />
111
a Lorena, en el pupitre más lejano de la izquierda, que pintaba sus uñas con<br />
corrector. Bajó la vista hacia sus manos algo temblorosas.<br />
–L-Lo que más quisiera tener en este mo-mento… –su voz tenía un tono nasal,<br />
tartamudeaba ligeramente mientras leía su tarea– …no es algo material.<br />
Lo que m-más quisiera es una oportunidad de ser normal. Si fuera una persona<br />
normal, con mis pier-nas podría correr, saltar, bail-ar y hacer deportes. Mi<br />
familia me dice que t-tengo que ser agradecido porque muchas p-personas<br />
no pueden ni siquiera caminar, que tengo que estar contento porque puedo<br />
venir a la escuela y aprender y estudiar, mientras otras personas no podrían<br />
entender lo que yo entiendo, lo que todos entendemos y ap-prendemos aquí<br />
en la escuela. Pero yo no puedo estar contento, porque tengo parálisis cerebral<br />
y mi cuerpo no me responde como a los demás, porque no puedo hacer<br />
l-lo que yo quiero, no puedo correr, ni saltar, ni bailar ni hacer deportes como<br />
todos los demás. Por eso l-lo que más quisiera tener es una oportunidad de<br />
ser normal.<br />
Levantó la vista con temor, la mayoría aún continuaban distraídos e indiferentes.<br />
Unos pocos lo miraban fijamente, interesados y pensativos ante lo<br />
que acababa de leer. El silencio era absoluto, giró la cabeza para mirar a la<br />
maestra, que lo miraba emocionada.<br />
–Muy bien, Martín; gracias. –Le dijo cuando por fin fue capaz de hablar.<br />
Martín se levantó de la silla y caminó lentamente y con dificultad hacia su lugar.<br />
Sus rodillas dobladas todo el tiempo, al no poder extender las piernas, se<br />
movían una delante de la otra en su dificultoso caminar.<br />
Esther caminaba saliendo de la escuela, miró con ternura el mismo paisaje<br />
de siempre: Martín y su único y mejor amigo Nicolás, sentados en una banca<br />
de piedra, mirando la práctica del equipo de fútbol americano. Más allá de la<br />
cancha, unos niños corrían carreras entrenados por otro profesor. Se escuchó<br />
un claxon y Nicolás se despidió de Martín, corriendo hacia la camioneta<br />
de su mamá.<br />
112
Esther caminó un poco insegura, se acercó a Martín y se sentó en la banca a su<br />
lado sin decir nada, mirando a los alumnos de años superiores correr y gritar<br />
en el campo deportivo de la escuela. El entrenador miraba a su equipo atentamente,<br />
arbitrando el juego de práctica, de espaldas a los dos. El ovalado balón<br />
salió despedido al ser soltado por un jugador tacleado, giró irregularmente<br />
rebotando hasta detenerse a unos dos metros de la banca.<br />
Martín sintió que su corazón latía con fuerza, con determinación se puso de<br />
pie y caminó lo más rápido que pudo hacia el balón. Un jugador ya estaba<br />
corriendo hacia él, pero Martín llegó primero, lo levantó con las dos manos y<br />
girando el torso lo meció hacia atrás a la altura de su cintura, y con un rápido<br />
movimiento de sus brazos lo tiró hacia la cancha. El balón giró en el suelo<br />
dando saltos y recorrió unos pocos metros con lentitud. Todos los jugadores<br />
rieron ante el débil y torpe pase de Martín, que se quedó congelado en su lugar,<br />
mirando a Carlos, que le dirigió una mirada de desprecio mientras recogía<br />
el balón con una mano y con un mínimo esfuerzo hacía un pase hacia sus compañeros<br />
en la cancha. Martín bajó la cabeza y caminó rendido y avergonzado<br />
hacia la banca, Esther sintió que se le partía el corazón.<br />
–No les hagas caso, Martín; ellos tampoco podían hacer pases largos cuando<br />
eran menores. –Le dijo intentando consolarlo. Él continuó mirando fijamente<br />
a los jugadores, sin mirarla ni contestarla. No quería hablar de ello, no quería<br />
la compasión ni la lástima de nadie. Pasaron varios minutos sentados sin hablar;<br />
la madre de Martín siempre llegaba media hora más tarde de la salida,<br />
por su trabajo.<br />
–Deberías intentarlo… Hacer algún deporte. –Martín giró la cabeza y la miró<br />
con rabia. Esther se asustó al ver su rostro de ira.<br />
–¿Acaso no vio lo que acaba de pasar? –le preguntó furioso.– Casi no puedo caminar.<br />
¡Nunca voy a poder jugar un deporte! ¡Nunca voy a ser normal! –le gritó<br />
al sentir una mezcla de impotencia, rabia, vergüenza y tristeza mezcladas en su<br />
interior. Luego suspiró con fuerza para calmarse, siguió mirando el partido con<br />
la respiración agitada y sus ojos húmedos, intentando no llorar.<br />
113
–Si yo te dijera que puedes hacer un deporte, pero que tendrías que entrenar<br />
muy, muy fuerte... ¿Lo harías? –le preguntó con seriedad. Un automóvil se<br />
detuvo frente a la escuela, Martín estiró el cuello para verlo, luego se levantó<br />
con dificultad de su lugar y comenzó a caminar. A medio camino entre el coche<br />
de su madre y Esther se detuvo y giró ligeramente. Estudió el rostro de<br />
su maestra buscando signos de lástima, pero solo vio determinación, genuina<br />
preocupación y deseos de ayudar.<br />
–¡Sí! ¡Lo haría sin pensarlo! –le gritó para después continuar su camino y subir<br />
al coche. Esther se levantó de la banca y caminó hacia la cancha. Habló con el<br />
entrenador y luego habló con la directora, quien llamó a los padres de Martín<br />
para concertar una reunión al día siguiente.<br />
–De ninguna manera. Mi hijo no va a hacer tal cosa –dijo con autoridad Lucía,<br />
la madre de Martín. Esther y la directora la miraron sorprendidas–. No voy a<br />
permitir que mi chiquito pase por esto. –Daniel, el padre de Martín, la miraba<br />
con tristeza, sin emitir opinión.<br />
–¿De qué habla? –le preguntó Esther.– Esto es para su bien.<br />
–¡Claro que no! Lo que quieren es que mi hijo haga un esfuerzo que no puede<br />
hacer. ¿Y todo para qué? No va a llegar a ningún lado, no quiero que pase por<br />
otro fracaso en su vida. ¡Esto es una pérdida de tiempo!<br />
–Por favor, cálmese, Lucía. –La directora habló con tono suave y conciliatorio–.<br />
Solo buscamos lo mejor para su hijo. Esto es lo que él quiere hacer, si<br />
todos los que hacen algún deporte lo hicieran para ganar trofeos entonces<br />
nadie los practicaría. La gente juega deportes para divertirse, desestresarse y<br />
despejarse de sus problemas. No le estamos diciendo que su hijo va a ser un<br />
ganador de medallas y trofeos, solo que le haría muy bien que hiciera esto…<br />
Tanto en su salud como en su autoestima. Aquí no hay perdedores ni fracasos…<br />
–Lucía se quedó mirando al suelo pensativa.<br />
114
–No –contestó con firmeza mientras se ponía de pie para retirarse de la oficina<br />
de la directora–. Sé cómo son los muchachos de hoy en día: son malos, se<br />
burlan de mi hijo y él llega llorando a casa. No voy a darles otra excusa para<br />
lastimarlo todavía más. –Esther le dio a Lucía la hoja en la que Martín había<br />
escrito su tarea.<br />
–¿Ya leyó lo que escribió Martín? –Lucía leyó en la letra deforme de su hijo las<br />
palabras que le humedecieron los ojos, hasta que las lágrimas la cegaron y ya<br />
no pudo leer más. Daniel la abrazó y habló por primera vez.<br />
–Mi amor. Yo sí quiero intentarlo. No podemos tener a Martín en una burbuja.<br />
Al día siguiente después de clases, Martín y Nicolás caminaban hacia la parte<br />
deportiva de la escuela. Los jugadores de fútbol americano comenzaban a<br />
reunirse en el centro del lugar. Al pasar caminando frente a ellos, todos los<br />
miraron con curiosidad. Martín sintió que se tardaron una eternidad en llegar<br />
hasta el entrenador.<br />
–Hola, Martín; te estaba esperando –le dijo con amabilidad Óscar–. ¿Tu amigo<br />
también viene a entrenar?<br />
–No, yo ya me tengo que ir –Le contestó Nicolás.<br />
–Bueno, Martín; tenemos mucho que entrenar. Vas a tener que esforzarte<br />
mucho más que los demás. Empieza caminando lo más rápido que puedas,<br />
hoy vas a dar cinco vueltas a la cancha. –Martín comenzó no muy convencido,<br />
mientras él caminaba con lentitud y dificultad, los demás corredores pasaban<br />
a su lado primero trotando, y luego corriendo. Mientras daba vueltas los veía<br />
correr a toda velocidad en cortas carreras que Óscar cronometraba. Nadie<br />
más que el entrenador parecía notar que él estaba ahí, sus compañeros<br />
simplemente lo ignoraban. Al día siguiente, Óscar le pidió que caminara tres<br />
vueltas y corriera una. Corrió junto a él animándolo y empujándolo ligeramente<br />
para que no se detuviera, pero no pudo completar una vuelta corriendo.<br />
Al terminar el tercer día, Martín sentía sus piernas doloridas, tenía raspaduras<br />
115
en las rodillas de algunas caídas que había sufrido, y se sentía muy desanimado.<br />
Esther casi tuvo que obligarlo para que continuara con su entrenamiento,<br />
porque Martín ya se sentía muy cansado y quería renunciar.<br />
Luego de algunas semanas, Martín comenzó a sentir más resistencia, ya podía<br />
correr dos vueltas, y las caídas ya eran cosa del pasado. Comenzó a notar que<br />
le era más fácil caminar, se sentía menos torpe y mucho más ligero.<br />
Pasaron unos pocos meses, en los que cada día Martín se exigía un poco más,<br />
si bien a veces se sentía desalentado por la lentitud del progreso, sus padres,<br />
la profesora Esther y Óscar lo animaban para que continuara. Sus delgadas<br />
piernas se hicieron más fuertes, sus compañeros lo miraban sintiendo lástima<br />
por él, al verlo correr de esa forma tan extraña, las rodillas flexionadas todo<br />
el tiempo, uno de sus pies siempre lo apoyaba torcido, sus brazos abiertos a<br />
los costados con las manos abiertas... Se veía tan frágil que parecía a punto<br />
de quebrarse.<br />
El día que pudo trotar casi al mismo paso que el resto del grupo mientras calentaban,<br />
casi se desborda de la alegría. Esther se sentaba en la misma banca<br />
en la que solía sentarse con Nicolás y lo miraba antes de irse a su hogar. Se<br />
acercó a hablar con el entrenador nuevamente.<br />
–Esther… Yo fui muy claro contigo. Solo pueden correr los competidores reales,<br />
no puedo ponerlo en la lista de corredores –le dijo Óscar.<br />
–Tiene que haber algo que se pueda hacer… Por favor… –le rogó Esther.<br />
–No te prometo nada, pero voy a hacer algunas llamadas a otros compañeros<br />
entrenadores para ver si existen carreras para discapacitados. Por lo<br />
pronto, el entrenamiento le está haciendo mucho bien a Martín, aunque no<br />
pueda competir…<br />
–Ponlo a correr en las carreras de este domingo. –le pidió Esther.<br />
–Pero… Va a ser el último en llegar, no quiero que se sienta mal.<br />
116
–No importa que sea el último, siempre alguien debe llegar al final. Lo importante<br />
es que le des la misma oportunidad que a los demás.<br />
–Está bien, Esther; Martín va a correr con los demás… Solo espero que esto<br />
no sea un error.<br />
El viernes, Óscar anunció a sus corredores que Martín iba a ser parte de la<br />
carrera del domingo. Martín estaba muy sorprendido. Los niños, que estaban<br />
sentados en el pasto, lo miraron en silencio inconformes, hasta que Marcos,<br />
el más rápido de todos, levantó la voz.<br />
–Todos se van a burlar de nosotros si él corre. Van a pensar que somos unos retrasados.<br />
–Los demás corredores asintieron, los murmullos fueron subiendo de<br />
tono entre el joven grupo, al comentar la participación del indeseado corredor.<br />
–¡Silencio! –gritó Óscar con enfado. Todos callaron–. La carrera es para todo<br />
el que quiera correr, eso incluye a Martín, que estuvo entrenando muy duro y<br />
se lo merece. No quiero escuchar ni una palabra más. Nos vemos el domingo<br />
–les dijo con dureza. Todos se pusieron de pie con rostros inconformes, y se<br />
retiraron sin decir nada; Martín se quedó sentado, sin atreverse a levantar su<br />
rostro, solo podía mirar el piso avergonzado y preocupado por lo que acababa<br />
de decir Marcos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.<br />
–¿Qué te pasa? –le preguntó Óscar mientras se sentaba a su lado.<br />
–Nadie quiere que corra, no tiene caso que participe en la carrera –le contestó<br />
sin mirarlo, con la voz quebrada por el llanto.<br />
–Martín… Lo importante no es ganar, lo importante es luchar. Todo el grupo<br />
va a correr, y tú eres parte del grupo. ¿Verdad? Esto es lo que querías; entiendo<br />
que tengas miedo, pero tienes que ser fuerte y correr. No importa que<br />
llegues el último, lo importante es que estás dando un mensaje a todos los<br />
demás. –Martín se enjugó las lágrimas con las manos.<br />
–¿Qué… m-mensaje? –le preguntó con curiosidad, Óscar le puso la mano en<br />
la cabeza.<br />
117
–Que todos somos iguales. Que sin importar tus limitaciones puedes hacer lo<br />
que te propongas. Y que la perseverancia puede vencer cualquier obstáculo.<br />
El domingo, al terminar el partido amistoso de fútbol americano, todos los<br />
niños del grupo se pararon en línea en un extremo de la cancha, junto al grupo<br />
de niños competidores. Lucía, Daniel y Esther, que nunca acudían a estos<br />
eventos deportivos, estaban sentados en las gradas, con caras de pánico<br />
y preocupación por Martín. No se imaginaban que iba a haber tanta gente,<br />
pero el lugar estaba abarrotado por los padres y familiares de las dos escuelas<br />
que habían competido en fútbol americano y que estaban por competir<br />
en la carrera.<br />
Un fuerte ruido anunció la salida, todos corrieron rápidamente el largo tramo,<br />
escuchando los gritos de la gente que los animaba. Pronto hubo un ganador,<br />
era de la escuela rival, el segundo lugar también de la escuela rival, y Marcos<br />
en tercer lugar. Los gritos emocionados de la gente se detuvieron de improviso<br />
al ver que, muy atrás, todavía había un competidor que recorría el tramo<br />
con una lentitud inusitada. No se escuchaba ni un solo ruido, todos estaban<br />
sorprendidos y no entendían qué estaba pasando.<br />
Martín corría solitario con todas sus fuerzas, con sus rodillas torcidas y sus<br />
brazos abiertos, haciendo su mejor esfuerzo. Al llegar a la mitad de la cancha<br />
sufrió una fuerte caída hacia adelante, sus rodillas golpearon fuertemente<br />
el pasto y por suerte pudo poner sus manos al frente para evitar golpearse el<br />
pecho y la cara.<br />
–¡¡¡Oh!!! –Se escuchó un fuerte grito unánime de lástima, de toda la gente<br />
que lo había estado mirando en completo silencio. Martín se quedó arrodillado<br />
en el medio del lugar, se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar<br />
de vergüenza.<br />
–¡Lo sabía! –dijo Lucía tapándose la boca con ambas manos, con sus ojos húmedos<br />
y preocupados–. Esto fue una muy mala idea –dijo mientras comenzaba<br />
a caminar hacia su izquierda para salir de las gradas.<br />
118
–¿Adónde vas? –le preguntó Daniel.<br />
–Voy a sacar a mi chiquito de aquí. ¡Nunca debimos dejarlo pasar por esta humillación,<br />
esto es mi culpa! –gritó con enojo y preocupación mientras se abría<br />
paso entre la gente.<br />
–¡Vamos, Martín! ¡Tú puedes! –Sse escuchó un grito a lo lejos. Era Marcos que<br />
lo animaba a seguir. Toda la gente comenzó a animar a Martín, todos gritaban<br />
para que siguiera corriendo. Martín miró a su alrededor sin entender qué<br />
estaba pasando, hasta que se dio cuenta que lo estaban animando a él. Lucía<br />
por fin pudo salir de entre la muchedumbre, pisó el verde pasto y lo miró emocionada<br />
mientras se ponía de pie y comenzaba a correr nuevamente con la<br />
misma determinación que antes. En vez de correr hacia él, corrió por el borde<br />
de la cancha, en el mismo sentido que su hijo, para acompañarlo a la meta; las<br />
lágrimas caían incontrolables de sus ojos.<br />
Al llegar a la línea de meta los gritos y festejos se escucharon tan fuerte, que<br />
opacaron los gritos del partido y de los ganadores de la carrera. Óscar lo felicitó<br />
con un abrazo breve mientras Lucía llegaba hasta su hijo. Al encontrarse<br />
se abrazaron con fuerza, los dos llorando de emoción.<br />
–Tú eres el verdadero ganador de esta carrera, hijo –le dijo llorando de felicidad.<br />
Marcos se acercó sonriente y le extendió la mano, que Martín estrechó<br />
con gusto devolviéndole la sonrisa.<br />
La proeza de Martín se convirtió en noticia. En el periódico local pusieron<br />
su foto en la primera plana, con la palabra “¡HÉROE!” en la parte superior,<br />
y como subtítulo: “El ganador absoluto de la carrera llegó en último lugar”.<br />
Martín siguió entrenando y esforzándose mucho. Participó en todo tipo de<br />
competencias para discapacitados y llegó hasta lo más alto: los Juegos Paralímpicos.<br />
Se convirtió, no sólo en orgullo de la escuela y de sus padres, sino en<br />
orgullo del país. Y finalmente pudo demostrar que él sí podía ser ganador de<br />
medallas y trofeos, cuando le dieron la oportunidad de ser normal.<br />
FIN.<br />
119
La Vi(u)da de los Caballos
Ilustración: Sandra Romero Sánchez
La Vi(u)da de los Caballos<br />
Ginés Mulero Caparrós<br />
P<br />
or mucho que corramos, es cierto –comprobado–, siempre<br />
habrá un frío existencial que va un metro por delante, que<br />
nos saca una cabeza, tal vez una quijada de muerte. Adelina<br />
López se ha preparado un té bien caliente sobre el hornillo, ha esperado<br />
que hierva a fuego fuerte, mientras le rondaba por la pista ovalada<br />
de la mente esa frase tan inquietante. Como el armazón de un<br />
cuento, el esqueleto del caballo salvaje va dando vueltas controladas<br />
en cierta medida hasta conformar de organismos, músculos, nervios,<br />
arterias, piel y sentimientos, nuestra narración. La viuda nos inspira.<br />
Escancia el líquido desde el cazo abollado hasta un vaso amplio que<br />
parece forjado con agua cristalina de manantial. El espacio alto del<br />
vaso ancho, el que no ocupa la infusión, milagrosamente no se ha enturbiado<br />
por el calor, es tan transparente que un místico, en un momento<br />
de inspiración, lo describiría como sagrado, sin ser para tanto.<br />
La cocina está a medio ordenar, el fregadero lleno: con las migas de<br />
la tarta de arándanos y moras de la noche anterior, con los platos<br />
y cubiertos del mediodía anterior, con las tazas nocturnas… Sobre<br />
la enorme mesa de formica hay desperdigados ampulosos álbumes<br />
familiares de fotografías –toda una vida– y una carta del Centro Médico,<br />
con los resultados de la última exploración; la carta que acaba<br />
de dejar el itinerante cartero preside la anarquía y los recuerdos concentrados<br />
en aquel campo de batalla, como un capitán amenazante.<br />
Afuera, las crines de un viento suave patrulla distraído a oleadas rítmicas<br />
de negra-corchea mientras cadenciosas repican las contraventanas<br />
unidas a la fachada de enredaderas con unas alcayatas oxidadas.<br />
Adelina descorre las cortinas blanquísimas de punto que tejió su<br />
abuela y deja entrar la luz, entre diáfana y azulona. Las nubes están<br />
altas despejando una atmósfera henchida de claridad reverberante:<br />
en días como hoy se pueden ver los Pirineos, con sus crestas nevadas,<br />
con su inaprensible majestuosidad…<br />
123
Ella abre parsimoniosa las ajadas hojas de la ventana y respira con inhalaciones<br />
medidas un poco de aire frío, en parte le reconforta sentir la gélida sensación<br />
en los pulmones cálidos. Desde el altonazo de su casa rural observa en perspectiva<br />
los tejados desconchados, el Mercado de Abastos que comienza su<br />
actividad sin prisas, el Parque con sus dos patos sobrealimentados en el estanque,<br />
tan quietos que parecen de porcelana, la taberna del Anselmo abandonada<br />
hace un año y oscura como boca de lobo, el horno de Joaquín, que<br />
tiene una hija de diecinueve años de ojos lapislázuli, tan hermosa, tan extraterrestre,<br />
que quieren llevársela los de la capital a una cadena de televisión para<br />
que retransmita las noticias deportivas y hacerle competencia a la Carbonero<br />
y, también, cómo no, la torre gótica de la Iglesia de Nuestra Señora del Gran<br />
Poder, del siglo xiii, agujereando el cielo mientras un cumulonimbo de tono<br />
bronceado que desciende amenaza encajarse hasta las mismísimas campanas.<br />
Si al menos estuviera Martín… se acodarían juntos en el alféizar y suspirarían<br />
serenamente debatiendo sobre la importancia de la paz en las calles y en los<br />
pueblos y en las montañas y… en las almas de ellos mismos, o cabalgarían en<br />
silencio con las riendas flácidas, abandonados de preocupaciones, bebiéndose<br />
una parte de la brisa que se les viniera a la cara. Cuánto lo echa de menos,<br />
es así; negarlo tendría atisbos de injusticia o de indolencia. Era a ella a quien<br />
le habían diagnosticado la enfermedad sin esperanza, era a… ella. Cuando lo<br />
hicieron, Martín adquirió el papel de Optimista mientras su esposa se envolvía<br />
con dos caparazones de lozadura, primero el de la culpa, segundo el de la autocompasión.<br />
Entonces vivían en medio de la ciudad, y ella podría echarle la culpa<br />
a la contaminación, a la alimentación, a los hábitos de vida, a los genes…, a<br />
la madre que los parió a todos y a cada uno. Pero de qué serviría mirar al pasado<br />
con ojos de victima o de gacela, de qué serviría lamentarse o acurrucarse en<br />
un rincón del universo, de qué serviría vivir sin sueños… Al principio Martín se<br />
armó de comprensión. Durante un tiempo le regaló todos los días al llegar del<br />
trabajo flores frescas, flores que ella abandonaba en un jarrón sin agua hasta<br />
que se marchitaban, de un día para otro: estaba claro que mustio era su ánimo,<br />
el deseo de otro paso, por pequeño que fuera. El intento de Martín de hacerla<br />
sonreír chocaba contra un muro de desesperanza y aborrecimiento de la<br />
vida: una tarde Martín, a pesar de sus cincuenta años y de su temor al ridículo,<br />
124
llegó con un arsenal de globos de colores y disfrazado de Pato Donald, hablando<br />
con su singular desparpajo incomprensible, pero no sacó de ella ni el<br />
esbozo de una sonrisa en la comisura de los labios, tumbada en la cama como<br />
estaba, así se quedó, como un rastrojo estrujado y cercenado por la base, seca<br />
e… ida. Adelina había tomado la determinación de dejarse morir. Ya no quería<br />
comer, y apenas bebía agua. Había adelgazado más en quince días que con<br />
todas las dietas de endocrinos y las recomendaciones de amigas de revista:<br />
sirope de savia de arce, fruta dos días a la semana, Montignac para mujeres…<br />
Martín con paciencia y carisma la obligaba tiernamente a que ingiriera al menos<br />
una tortilla francesa o un caldo de gallina o un zumo natural. Martín se<br />
acicalaba con más encomio que nunca para estar atractivo para ella. Martín<br />
lloraba a sus espaldas, pero delante de ella mostraba un arrojo de hombre<br />
pertinaz e inquebrantable que no permitiría que una alienígena agresiva en el<br />
pulmón jodiera con una metástasis galopante. “Lucharemos, cariño, mientras<br />
quede una oportunidad, yo seré tu voluntad”, y le ponía la mano entre los<br />
senos helados transmitiéndole calidez. Adelina López negaba con la cabeza,<br />
porque estaba en una fase en que su propia palabra, hablada como esfuerzo<br />
vacuo, le recordaba los chirridos del tren al intentar frenar inútilmente sobre<br />
las vías de hierro antes de un descarrilamiento final y anunciado. A veces, intermitente,<br />
a la mente de Adelina llegaba, como a fogonazos, la imagen de una<br />
metáfora críptica: Bucéfalo, el caballo azabache que portaba en la frente una<br />
estrella blanca con “cabeza de buey”, del gran Alejandro Magno, se encontraba<br />
con la irregular valla descuajaringada de una “costra maligna”, y relinchaba,<br />
y levantaba las patas delanteras, y daba un brutal respingo que lo doblaba para<br />
atrás, con las pupilas del miedo reverberando chispas de láser.<br />
Martín se pasaba las noches en blanco, investigando en internet, buscando un<br />
brote verde de esperanza. Escudriñaba alternativas, los mejores cirujanos, el<br />
mejor hospital. Pensó llevarla incluso a los Estados Unidos de Norteamérica.<br />
En medio de la noche pensó, acertadamente o no, pedir una excedencia en el<br />
trabajo y dedicarse en cuerpo y alma a su esposa, durante el día y durante la<br />
noche. Seguramente lo haría cuando lo avisaran del día de la operación, que no<br />
podía estar muy lejano porque lo habían tramitado con el sello alarmante de<br />
la urgencia. Adelina López se negaba también a pasear, con los ojos vueltos,<br />
125
se había recluido en su piel. Un sábado del mes de noviembre Martín la obligó<br />
a subirse al coche y saliendo de Madrid la llevó hasta Getafe con un halo de<br />
misterio. “¿Adónde me llevas?”, preguntó con la desgana de los que van a morir.<br />
Él calló hasta que, llegando a su destino… “Hay una curandera…” Adelina<br />
quería abrir la puerta y saltar del coche en marcha –fue un segundo heavy que<br />
poco tenía que ver con la música, la verdad– y el pobre Martín, asustado como<br />
nunca, lo impidió por la fuerza, con el corazón en vilo. “Es aquí, pero si no<br />
quieres entrar, no lo haremos, no te obligaré.” Ella negó con la cabeza, enfuruñada.<br />
Y él dio media vuelta. Adelina parecía estar más tranquila. Las ventanillas<br />
abiertas, los ojos cerrados ocultaban una mirada afilada, sus mandíbulas demacradas<br />
dejaron la tiesura atrás, y su pelo volando al viento…, qué hermosa<br />
veía a su diosa. “Quería explicarte que esa bruja afirma que si una persona<br />
afectada con tu enfermedad cree fervientemente en la recuperación, el cuerpo<br />
con su sabiduría innata crea un ejército de anticuerpos, de forma natural<br />
que…” “Déjame disfrutar del aire que me azota, no me sermonees…”, dijo<br />
ella manteniendo los ojos cerrados, impenetrable a las sugerencias. Fue en ese<br />
instante, porque la vida está tejida de instantes, cuando Martín calibró sus siguientes<br />
acciones. Vendería todo, se irían al campo, a ella le gustaban tanto los<br />
caballos… Martín había rememorado mentalmente escenas de su infancia que<br />
ella le había contado ciento y una vez, con Furia, aquel pura sangre negro que<br />
Adelina había bautizado, como el de la antigua serie de televisión. Qué época.<br />
La equinoterapia en la actualidad, vale, pero en aquella época era para abatir<br />
al galope más intenso la desesperación hormonal que daba la soledad en la<br />
adolescencia. Qué sabio es Martín, inyectándole buenas vibraciones, visiones<br />
de un pasado que pueden ser vecinas de un cambio de ánimo. Qué no daría él<br />
por cambiarse por ella. Joder, eso es Amor. Y nadie del siglo xix vendrá a discutirlo,<br />
y si viene, de espaldas nos caeremos. Perdonen, es para desentumecer<br />
un poco la luctuosidad.<br />
Los meses de quimio fueron duros, rigurosos, rígidos, inenarrables. Muchos<br />
días tuvo que llevarla a rastras. No desmenuzaré aquí tortuosamente el dramatismo<br />
de las consultas. No es el objetivo, bastante hubo con la tortura de<br />
las sesiones que te sorben el ánimo, con esos días crudos en los que miras<br />
frente a frente a los ojos jaspeados de la mismísima muerte. Y llegó el día de la<br />
126
operación. El cirujano del Hospital Quirón de Madrid, el doctor Javier Calleja,<br />
jefe de la Unidad Integral de Oncología, fue el encargado de decirle a Martín<br />
que su esposa había estado seis horas en el quirófano y que no habrían quedado<br />
restos, pero que tendría que hacerse las revisiones protocolarias durante<br />
un tiempo. Aquella noche, cuando Adelina despertó de la anestesia y Martín<br />
le comunicó las buenas nuevas, a los dos se les llenaron los ojos de lágrimas<br />
buenas. Fue el momento en el que Martín le confesó: “He dejado el trabajo<br />
con un par. He vendido nuestra piso de Madrid y he comprado una casa de<br />
campo en un pueblecito de trescientas personas con vistas a los Pirineos, una<br />
acogedora mansión con cuadras y más de treinta caballos…”. Un sofoco de<br />
felicidad asomó a las mejillas de Adelina… “Es maravilloso, pero, ¿y nuestros<br />
hijos?” “Ya vendrán a vernos, son grandes, autónomos, sabrán salir adelante,<br />
no te preocupes.” Han pasado los años, tres, para ser exactos. Cuando Adelina<br />
salió del hospital se trasladó directamente a ver los caballos. El pecho le<br />
dolía un poco, pero qué bien se respiraba en la sierra, qué paz la de las montañas…<br />
Tuvo que ir a más sesiones de quimioterapia, por si acaso, decían,<br />
pero la intervención había sido un éxito, parece ser que lo habían pillado en el<br />
proceso de ignición y los principales médicos de la Unidad Integral Oncológica<br />
se daban palmadas en la espalda jactándose por los ulteriores resultados. Adelina<br />
recuperó un cabello hermoso que creía perdido para siempre.<br />
Martín y Adelina cambiarían los hábitos de vida, comerían sano, harían ejercicio,<br />
darían una patada en los testículos al estrés de la ciudad, y ahí se quedará,<br />
con toda su parafernalia. La pareja de cincuentones no ganaban para derrochar,<br />
pero tampoco necesitaban tanto; el huerto que cuidaban ellos mismos,<br />
les abastecía de patatas, tomates, lechugas, pimientos, cebollas, remolachas...<br />
En la parte de atrás tenían árboles frutales, pocos, pero suficientes para el consumo<br />
propio y vender al pueblo las excedencias. A montar a caballo venían de<br />
los pueblos de alrededor y daba para ir tirando. Tenían un capataz mayor, un<br />
solitario como ellos, que entendía mucho sobre caballos y se hizo muy amigo<br />
y tenían interminables veladas. La enfermedad frenada, el viento pululante, el<br />
sol montañés, la soledad y la compañía deseada, la paz, la tranquilidad, un manantial<br />
cerca que transmitía sosiego con el fragor de su curso, sus hijos venían<br />
a verlos los fines de semana, para Navidad, para Semana Santa, en agosto…<br />
127
Todo chorreaba felicidad. En el Rancho Grande tenían un semental que se llamaba<br />
Tormenta, lo había comprado Martín en la Feria del Caballo de Jerez.<br />
Aquel viaje, donde Adela y Martín parecían recién casados, fue precioso. Puede<br />
que sea verdad eso de que hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar,<br />
y que lo importante sea rastrillar la risa en el campo de las malas hierbas. Adela<br />
había tenido tiempo para que creciera su cabello: “Casi es tan lustroso como<br />
el de esa yegua”…, bromeaba Martín en medio de la Feria, y ella le golpeaba<br />
cariñosamente con la mano abierta en un cogote rasurado que invitaba al<br />
gesto. Allí asistieron a exhibiciones de doma de alta escuela, de enganche, de<br />
volteo, de doma clásica… Se lo pasaron muy bien los tres días con las tapitas<br />
y el vinito comedido, nada, apenas mojarse los labios. Y por las noches, en el<br />
hostal que reservaron, montaron escenas libidinosas jugando a cowboys como<br />
niños. Adelina volvía a ser la que era en su juventud, una mujer rebosante de<br />
vida. Fue el último día de la Feria cuando vieron al alazán, sucio pero apuntando<br />
maneras, cojitranco pero soberbio. Martín preguntó si lo vendían a un<br />
grupo de hombres que fumaban enormes puros como si pertenecieran a la<br />
Hermandad del Humo y contestó un ganadero de más de dos metros con barba<br />
rala que escupió una brizna de su puro Dunhill sobre un racimo de boñigas<br />
atacado a la sazón por unos moscardones azulones, sus pocos escrúpulos y<br />
su mala educación lo alentaron a rascarse la entrepierna mientras contestaba:<br />
“Ese caballo inmundo y mugriento está en la lista para la carnicería, es carne<br />
muerta…” “¿Cuánto…?” “Doscientos pagan por la carne de potro…”, le plantó<br />
dos dedos con las uñas renegridas en el rostro. Así fue como fueron dos y<br />
volvieron tres, con Tormenta en una roulotte alquilada, un animal que limpio y<br />
bien comido, resultó ser un ejemplar esplendoroso, y buen amante…, no digamos;<br />
tenía revolucionadas a todas las jamelgas de Rancho Grande, digámoslo<br />
así. Siguieron los buenos tiempos, pero hay un dicho que afirma que cuando<br />
el péndulo de la felicidad apunta al norte, a partir de ahí solo puede bajar. Y a<br />
veces, solo a veces, los golpes más bárbaros vienen donde menos te lo esperas.<br />
Martín y Adelina siguieron estudiando sobre el cáncer de pulmón; Martín<br />
procuraba que Adelina no dejara las medicinas, ni la terapia, ni el buen humor.<br />
Investigaron juntos, también, sobre la obesidad, la diabetes, las enfermedades<br />
cardiovasculares, la hipertensión arterial y los problemas articulares, intentaban<br />
por hobby instruirse para poder llegar a una vejez digna; Adelina se reía<br />
128
afirmando que eran medio médicos, medio veterinarios. Fue en una de aquellas<br />
tardes tranquilas cuando la desgracia se alzó para propinar un puñetazo<br />
mortal de herradura, qué paradoja.<br />
Por la mañana de aquel día trágico Adelina y Martín habían estado paseando a<br />
caballo por las grandes praderas de alrededor de su casa de campo: vieron vacas,<br />
cabras, algunos percherones. Por la tarde, Martín había quedado para una<br />
monta de Tormenta con una yegua, Juliana, que tenía a pupilaje, de un amigo<br />
suyo, Anselmo, el de la taberna, que luego abandonaría y quedaría para siempre<br />
oscura como boca de lobo, como caída en desgracia. Anselmo le pagaba<br />
ciento cincuenta euros si quedaba embarazada. La tragedia y la mala suerte<br />
quisieron que el mamporrero circunstancial de Martín recibiera una coz brutal<br />
de aquel animal irascible e impenetrable. Sin ahondar en detalles escabrosos<br />
(tampoco), el testarazo de herradura de Juliana destrozó el cráneo de un<br />
hombre bueno. La nueva tragedia estaba servida. Eximámosle de culpabilidad<br />
por no poder seguir cuidándola, con el corazón y con el alma, la fuerza es de<br />
causa mayor. Pasó otro año. Vivió el color del luto. En ese tránsito temporal<br />
Adelina conoció la verdadera dimensión de la soledad –mucho mayor que la<br />
de la adolescencia– y especialmente el valor aciago de la tristeza. La ausencia<br />
de Martín provocaría en la viuda de los caballos –así la apodaron los lugareños–<br />
un dolor tan grande en su corazón que podría equiparase al peor cáncer<br />
pulmonar, en su fase terminal. Reciente la muerte de su amado esposo, pensó<br />
en el abandono de sí misma, en la desidia, en la indiferencia, en no seguir con<br />
las sesiones terapéuticas, en el suicidio… Pero hacerlo hasta las últimas consecuencias<br />
hubiera sido una traición al amor que Martín le profesó en vida. Y eso<br />
no. Eso no era lo que había aprendido de él. Debía creer: en brujas, en santos,<br />
en vírgenes, en… sí misma. La recuperación definitiva iba por buen camino, no<br />
había indicios de otra cosa, esa carta del Centro Médico lo confirmaría… Aun<br />
así, el miedo a abrirla la acobardaba y alargó masoquistamente su agonía. El<br />
té se había enfriado. Con una cucharita removió el azúcar moreno hasta disolverlo,<br />
sin ser consciente de que dibujaba en el poso del amplio vaso… círculos<br />
concéntricos. Primero dio un sorbo, luego dos, hasta acabarse como si fuera<br />
una medicina de ajenjo todo el contenido líquido. Durante un instante recordó<br />
cómo Anselmo había sacrificado a la yegua Juliana y cómo marchó del pueblo,<br />
129
sin que nadie supiera su destino. Adelina tomó la carta, la miró al trasluz. Pensó<br />
en abrirla con vapor de agua, como había visto en las películas; luego la dejó<br />
sobre los álbumes, todavía lacrada, todavía inédita. Qué suplicio nos está dando<br />
esta mujer, aunque ella no es consciente de que estamos retransmitiendo<br />
en vivo y en directo. Hasta el narrador quisiera saber del contenido y ella lo<br />
alarga todo, estirando el misterio como un chicle. Cuál será su presunción. Que<br />
nos dé al menos una pista, que nos deje hurgar por un resquicio. Pero ahora<br />
ella se ha cerrado en banda: y no vulneraremos su correo, menos su intimidad.<br />
Viviremos los de aquí expuestos a lo que nos deje ver superficialmente allá, en<br />
la historia, a lo que nos transmita con sus vibraciones atenuadas. Ahora coge<br />
una barra de pan duro que hay sobre la alacena. Dónde va. No nos contesta.<br />
Pero la vemos pulcramente que va al Parque, que se sienta en un banco frío<br />
de hierro y echa pan a los patos, patos gordos, patos obesos que por fin descubrimos<br />
no son de loza ni de cerámica blanca, ni siquiera son un espejismo.<br />
La hija de Joaquín el del horno aparece de la Nada. De verdad que es joven. De<br />
verdad que es bella. De verdad, sus ojos lapislázuli son un imán, seguro que<br />
triunfarían en cualquier noticiario deportivo de cualquier televisión, pero ella<br />
ha renunciado a los contratos millonarios y se ha quedado a ayudar a su padre<br />
viejo, que la necesita y que la quiere. La jovencita lleva un vestido blanco de<br />
lino, vaporoso, y se acerca a la estatua de Adelina. La besa sonoramente en la<br />
mejilla. Le dice que si la necesita… allí está, qué bonita, qué humana. Saludémosla<br />
al unísono aunque ella no nos vea, algo intuirá, tal vez una luz cenital o<br />
un destello enternecedor de nuestras pupilas o una vibración al levantarnos<br />
la gorra encajada. Su mano joven y blanca, tersa, toma la de Adelina, vieja y<br />
tostada, arrugada. El sol frío se ha levantado por encima de los Pirineos, tiene<br />
un amarillo-limón que embelesa y encandila. Ella agradece las palabras reconfortantes,<br />
misericordiosa medicina para el alma, con un gesto reverencial de<br />
las pestañas, y sin mediar palabra las dos se quedan mirando las ondas del<br />
estanque e imaginan las montañas reflejadas en el agua del estanque o peces<br />
que no existen. Pasa Cronos al cabo de un rato, delante de ellas, bordeando<br />
el estanque, en bicicleta va. Ellas se miran: sus ojos sonríen, parecen madre e<br />
hija, y por qué no decirlo, confidentes. Luego la hija de Joaquín se va, tiene que<br />
trabajar en el horno. Aún le queda un poco de pan duro en el regazo, los patos<br />
130
van a explotar y decide encestarlo en la papelera que está junto a unas azaleas<br />
naranjas que brillan con destellos como si estuvieran bruñidas. Adelina quiere<br />
volver a Rancho Grande, la carta le espera con su futuro, pero se encuentra a<br />
unos y a otros, gentes sencillas, gentes humildes. El capataz octogenario que<br />
la invita a un café descafeinado y a unos dulces de miel. La señora Encarna tiene<br />
noventa y dos años y le regala una cesta con membrillos que dan fuerza de<br />
espíritu, “Para tirar del carro…”, dice. Qué maja. El señor Adriano tiene cerca<br />
de los cien y todavía conduce: se ofrece para llevarla a la capital, “cuando quiera…”.<br />
Qué buenas gentes, piensa la viuda de los caballos, y qué longevos. Qué<br />
importa que la carta confirme que lo suyo se ha reproducido, ella seguirá combatiendo<br />
y dedicará su esfuerzo y su valentía a su Martín Retirado, al hombre<br />
que en vida suavizó generosa y altruistamente su tragedia. Martín, te quiero.<br />
¿Sí…?, sí, he oído bien. Voz dulce. Pero no nos fijemos en la calidez de su voz,<br />
sino en su contenido. ¿Hay algo más susceptible para emocionarnos? Ustedes<br />
dirán… Y mientras la carta espera cerrada sin presidir ya nada, ella quiere montar<br />
a caballo –sintiendo su conjunción con los planetas en cada latido, sintiendo<br />
su conexión con el universo…– un ratito, a pelo mismo, sin silla, qué más<br />
da la montura ahora mismo –Pa qué; sentir lo natural del vínculo que establecen<br />
los latidos del equino con los humanos-, diría aquel hombre, el Martín bendito–,<br />
hay prisa en serenarse con la cadencia armónica que proporciona aquel caballo<br />
terapéutico que al auxiliar, se convierte en el más hermoso del mundo;<br />
admirémosla también a ella, al trote va, recibiendo gratis un viento fresco en<br />
la cara que alisa sus arrugas, viviendo la vida como si fuera un milagro segmentado,<br />
un prorrogable que encandila o que cautiva, respirando a compás,<br />
asentándose en cada trote los amables consejos de su amado, destapando<br />
despaciosamente el regalo de vivir como un misterio delicado y delicioso, y…<br />
que bailen en sus ojos, arriba y abajo, abajo y arriba, con sus crestas nevadas,<br />
los mismísimos Pirineos.<br />
Lo único que me duele de morir es que no sea de amor.<br />
Gabriel García Márquez.<br />
(Dedicado a él, que superó un cáncer linfático con un pelotón de quimioterapia<br />
que fusilaba neuronas y ahora le sobreviene una injusta demencia senil.)<br />
131
Obcecada
Ilustración: Álvaro García Martínez
Obcecada<br />
Beatriz Haydée Bustos<br />
En cuanto llegué de la calle, me planté frente al espejo. Había<br />
recorrido algunas vidrieras. Pocas cuadras, y lentamente. Estaba<br />
contenta de poder hacerlo. Hacía meses que no caminaba<br />
por el centro del pueblo. El descenso de la dosis de corticoides<br />
me daba el permiso. Ya no era ese ser irreconocible de hace un año o<br />
dos. Mis rasgos, aunque todavía bastante deformados, habían dado<br />
paso a mi cara… o a algo parecido.<br />
Saludé con esperanza a los mismos viejos conocidos que hace meses<br />
habían pasado de largo sin registrarme, cuando era un globo<br />
aerostático y no podía sonreír. Aunque deseaba hacerlo, mis labios<br />
no se abrían.<br />
Pero eso había sido antes.<br />
¡Ahora había cambiado mucho!<br />
Saludé sonriente, estaba segura de que mis labios se abrían en una<br />
amplia sonrisa. Esta mañana sí que pude hacerlo. Y esperé.<br />
Me quedé esperanzada con la sonrisa puesta.<br />
Dos conocidos pasaron a mi lado. Me miraron y retiraron la mirada.<br />
Habrán creído que no era para ellos. Descubrí que mi cara era la única<br />
que me respondía. En la vidriera, sobre un delgado maniquí con ropa<br />
hindú, mi rostro redondo me saludaba amigable. Tragicómico saludo<br />
a mí misma.<br />
No lo intenté más. Y me volví.<br />
En cuanto llegué a casa, fui directamente al espejo grande. El mismo<br />
que evité durante tanto tiempo, y con quien me estaba reconciliando.<br />
135
Me miré detenidamente.<br />
Me miré con frialdad, como se observa a un desconocido.<br />
Vi una mujer muy redondeada toda, mejillas sonrojadas, mandíbula sin ángulos<br />
visibles, cuello ancho, hombros subidos que acortaban la distancia entre la<br />
cabeza y el tórax. Esa mujer que tenía enfrente, que soportaba mi inspección<br />
minuciosa y estricta, en algún lugar de sus días había perdido el rostro anguloso<br />
y mate, los ojos oscuros y grandes y las ojeras que los enmarcaban. Había<br />
extraviado la cintura y el cinto, los pantalones negros ajustados, las blusas<br />
adentro… Ahora se envolvía con un exceso de telas superpuestas y sueltas.<br />
Volví a observar esa cabeza de melena corta y floja, de pelo brillante y absolutamente<br />
blanco. Blanco. Blanco. Desde el fondo de las palabras dichas con<br />
tono categórico, aparecieron las que había repetido ante mis amigas con orgullo:<br />
¡Nunca me verán sin teñir! Sucede que a lo categórico se le pasa el cuarto<br />
de hora, muchas veces… (Dejé de teñirme cuando advertí que me cansaba<br />
demasiado hacerlo y que con mi nueva apariencia, nada artificial me ayudaba.<br />
Así descubrí que cubierta por aquel castaño nogal, existía una realidad blanca<br />
definitiva. Vaya a saber desde cuándo.)<br />
Miré el bastón que me brinda la seguridad perdida y, a su manera, cierta elegancia<br />
comparada con los vaivenes del bamboleo al caminar. Aunque si me<br />
concentro y camino pausadamente, voy en línea recta. ¡Admirable recta, aunque<br />
muy breve!<br />
Los ojos han recuperado algo de su antigua apariencia. Solo algo. Ni el mechón<br />
de pelo que cae con premeditación sobre el ojo izquierdo, ni tampoco<br />
los anteojos con una leve tonalidad, pueden disimular ese párpado que insiste<br />
en bajarse, como una cortina de enrollar cuya cinta estuviera falseada.<br />
Tenían razón los viejos amigos que no me saludaron por la calle. Una desconocida,<br />
con 30 kilos de más, de pelo blanco y bastón. Con ropa suelta, demasiado<br />
suelta. Manchones rojizos en las mejillas que antes fueran mate.<br />
136
Debía parecer otra. Otra.<br />
¡Pero era yo!<br />
¡Soy yo!<br />
Me envolví en mi propio abrazo y así permanecí hasta sentir la tibieza del contacto<br />
de mis manos en los brazos.<br />
Soy yo.<br />
Mi gesto crítico se esfumó. Apareció la sonrisa que sí tenía. Ahora puedo de<br />
nuevo sonreír, y no es solo que lo quiero, lo puedo hacer. Retornó la mirada<br />
de aceptación amorosa que suelo tener con los seres que quiero.<br />
Apareció el respeto por mí misma. El mismo que me acompaña todas las mañanas<br />
cuando me levanto con esfuerzo, pero temprano y con deseos de hacer<br />
cosas. El mismo que me estimula cuando mis músculos se vencen en la<br />
colina de la derrota si no les llegan los refuerzos nerviosos, detenidos por un<br />
error de logística en un puente.<br />
Y…sí, me acostumbré a usar la metáfora y generalmente me divierto con ella<br />
para nombrar a las dos enfermedades autoinmunes (primas hermanas) y algún<br />
cómplice advenedizo, que se adueñaron de mí, un día cualquiera. O tal<br />
vez fuera una noche, solapadamente, como ingresa un ladrón. ¿Dos ladrones?<br />
¿Tres? Una mañana, al levantarme, las piernas no quisieron acompañarme, no<br />
soportaron mi peso, no se movieron. Me caí. Desde ese momento comprendí<br />
que habían desordenado mis pertenencias. Ya nada estaba en el mismo lugar,<br />
ni cumplía su función. Grité. Me habían quitado la voz grave y me dejaron una<br />
quebrada y desentonada. No pude desayunar, solo el líquido pasaba por la<br />
muralla en la garganta. Imposible masticar. Las tostadas quedaron olvidadas.<br />
Todas mis pertenencias desparramadas, sin orden ninguno, ni motivo aparente,<br />
ni ventanas forzadas… Simplemente entraron y decidieron quedarse. Intrusos.<br />
Modificaron mi vida. Permanecieron en ella.<br />
137
Me fueron quitando cosas. No soy presa fácil para ningún ladrón que quiera apoderarse<br />
de lo mío. Les presento batalla. Pero de a poco y con astucias me escondieron<br />
las cosas en algún ignoto lugar.<br />
Está bien…¡No tan bien, no tan bien! Pero “bien” es solo una expresión que se<br />
cuela en mis diálogos y soliloquios para despejar cualquier asomo de pena por mí,<br />
de parte de los otros y de mí misma.<br />
Los intrusos me robaron, es así, pero todavía no pudieron apoderarse de algo tan<br />
personal como la capacidad de decisión y la voluntad para querer hacer. Pero “Del<br />
dicho al hecho, hay mucho trecho”. ¡Y vaya que hay mucho, muchísimo trecho!<br />
Es esforzado el camino hasta el hecho. El camino es lo importante, lo sé, es muy<br />
importante, pero también llegar. ¡Y cuesta!<br />
Yo quiero hacer. Yo quiero. Mando mensajes a mis músculos para que obedezcan,<br />
pero ellos a veces no escuchan, otras veces lo intentan pero declinan el intento.<br />
¡Es demasiado esfuerzo! Y en ese juego de recibir y no aceptar se marchita el deseo<br />
de la acción, se opaca el fin.<br />
Como ahora.<br />
Me gritan: ¡Eh, no nos agotes! ¡Queremos descansar tranquilos! Sentate en el sillón<br />
al lado de la estufa hogar y dedicate a leer.<br />
Les hago caso. Tienen razón. Merecen un descansito. He caminado mucho, ¡casi<br />
seis cuadras! y el hecho de que no me reconocieran mis amigos, me golpeó más<br />
de lo que hubiera querido. Gastos físicos, gastos emocionales, todo suma para<br />
restar movimientos. Me siento en el sillón mullido. ¡Ahhh!. ¡Qué bueno! Pero los<br />
leños se están agotando (como yo) y debo reponer nuevos troncos… pesados.<br />
Y levantarme.<br />
Lo hago. La respiración se agita, se entrecorta. Respiro hondo. Me cuesta convencer<br />
al diafragma para que ayude con el aire…<br />
¡Muy pesados estos leños!<br />
138
Lo hice.<br />
Y ahora hay que echarles un poco de aire con el fuelle. Ah, no parece, pero<br />
eso cansa.<br />
Por fin me siento en el sillón al lado de un buen fuego. Diría que más bien<br />
me desplomo, si fuera literal, pero no me gusta esa palabra. Miro el fuego.<br />
Lo escucho crepitar. Es que lo alimenté con unas piñas. Me produce<br />
deleite. Lo contemplo un rato. Busco el libro que estaba leyendo…¡Me quedó<br />
en la biblioteca…arriba! Observo la escalera de madera, tan acogedora,<br />
tan cálida…, pero su problema mayor son…¡los escalones! Siempre tuve un<br />
especial amor por mi estudio, con su enorme biblioteca, su escritorio grande,<br />
mi computadora y el gran ventanal que mira al tilo y al cielo. Y no he querido<br />
desarmarlo y bajarlo. No quiero. Ese lugar es mi refugio, mi lugar de inspiración,<br />
de lectura, de reflexión.<br />
Además ahora significa un reto. ¿No puedo subir? ¡Pues sí que puedo! Solo mi<br />
tenacidad puede superar el agotamiento de las piernas, de los mensajes que<br />
no les llegan, de los silencios musculares.<br />
¡A veces puede superar ese límite urgente y sin atenuantes!<br />
A veces.<br />
Otras, miro la planta alta, los barrotes de la baranda, y me quedo abajo, buscando<br />
qué otra cosa hacer en el llano.<br />
Como ahora. Tomo el bastón. El fuego y su excitante ondulación blanda y<br />
caliente me seducen para quedarme. Me demoro en esa idea descansada<br />
y complaciente, me arrimo a las llamas para cobijarme en su calor y ¡descansar!<br />
Pero esa voz irritante me surge de adentro y me empuja a hacer un poco más.<br />
Me dice: Necesitás leer acá. Y necesitás traer ese libro. ¡Y necesitás subir! ¡Vamos,<br />
movete!<br />
139
Allá voy. Me cuesta un enorme esfuerzo levantarme del sillón. El bastón sostiene<br />
mi cuerpo demasiado cansado e indeciso de mantener una recta en el<br />
parquet, y una línea vertical (no un gancho de interrogación ridículo) y un<br />
objetivo: la escalera que se aleja de mí. Cada vez se va más metros hacia delante.<br />
¡Es escurridiza! Los sillones que hay en el camino me llaman para que<br />
me siente, y yo sigo enarbolando la bandera de la dignidad. Ya respiro con<br />
mucha dificultad, esa broma me sucede cuando estoy al borde del agotamiento.<br />
Es una señal fuerte. Tendría que escucharla. Pero leer es mi necesidad y<br />
mi respaldo. Cuando pensé que perdería la vista por una arteria perturbada,<br />
y mis piernas tampoco me dejaban caminar, me dediqué a leer, a leer y a leer.<br />
No podrán conmigo, les decía a las primas, no podrán. Y no pudieron. Por eso<br />
tengo que buscar el libro.<br />
Llego por fin al pie de la escalera. Dejo el bastón antes de subir, contra la<br />
pared. Me tomo del primer barrote más grueso y lustrado. Subo. Una pierna.<br />
Descanso. La otra. Descanso.<br />
Así me voy de barrote en barrote. El cansancio ya es agotamiento. No debí<br />
hacerlo, me digo. Pero estoy en la mitad de la escalera. Disyuntiva. Si bajo<br />
cierto mareo que me acompaña me podría jugar una mala pasada, y también<br />
necesito usar mis músculos que están por hacer paro. Si subo… ¿Cómo subo<br />
si mis piernas no pueden?<br />
Y decido hacer el mayor esfuerzo. Pienso en los andinistas que ponen en los<br />
últimos metros sus pies congelados contra la montaña áspera, sus rodillas<br />
que no quieren moverse que se raspan y sangran, su respiración jadeante y<br />
helada…, todo al servicio de una voluntad suprema. ¡La cima!<br />
Y pienso en mi cima. La biblioteca, el libro, mi orgullo…<br />
¡Llego! Me tiro en el sillón giratorio, que se mueve peligrosamente con mi<br />
impulso. Pero la alfombra lo frena a tiempo. Descanso. Agotada. Disneica. Las<br />
piernas me reclaman con urgencia la posición horizontal. Pero si me acuesto<br />
sobre la alfombra, ya no podría incorporarme. Y estoy sola. Me sobran los<br />
140
azos, las piernas y la cabeza caliente, y quedan colgando del sillón de cuero<br />
negro que se desliza ahora suavemente con mis movimientos.<br />
Alcanzo a ver mi libro. Ya voy, le digo, pero cierro los ojos y así me quedo un<br />
rato. Largo. Eterno…No tendría que haber forzado así a mis pobres músculos.<br />
Ya me lo han dicho.<br />
El agotamiento muscular se transformó en dolor intenso. En esto se unen las<br />
primas hermanas y el advenedizo: una me agota, me deja sin combustible<br />
para los movimientos, la otra me produce un calor insoportable en la cabeza,<br />
y el cómplice me provoca dolor. El equipo se regodea con mis músculos. ¡Qué<br />
trío simpático! Y con ellos debo vivir.<br />
Arriba no tengo los remedios. Pero de todas maneras no me calmarían de<br />
inmediato. Suena la alarma del celular. Es la hora de un medicamento fundamental.<br />
Cada cuatro horas solo ese, y en el medio ¡tantos otros! Pero está<br />
lejos también. Todo está muy lejos de mí.<br />
Pasaron varios minutos. Miro el reloj del celular, ya debe estar por llegar mi<br />
hija. No quiero que me vea en esta situación. Sí, es grande, es una mujer. Pero<br />
no me gusta que me vea así, cuando el agotamiento se transforma en una<br />
neblina densa que me envuelve, y el dolor me transforma la expresión.<br />
Respiro hondo. Estiro el brazo y tomo el libro. Con la otra mano me apoyo<br />
en la pared. Y lo voy intentando. Ya descansaste, me decía, ¡ya descansaste y<br />
ahora movete!<br />
Y me levanto lentamente. Camino pesadamente. Llego al borde de la escalera.<br />
Me tomo con firmeza de la baranda lustrada y comienzo a descender. Me<br />
acuerdo del descenso del Dante al Infierno. La Divina Comedia me entretiene<br />
con sus escenas torturantes. Así me voy de mi escena. Escalón por escalón,<br />
escena por escena.<br />
Finalmente llego.<br />
141
Tomo el bastón y sigo hasta el sillón de la estufa hogar.<br />
Me siento. Un suspiro tan largo como el de los condenados del Infierno dantesco<br />
me envuelve toda. Otro suspiro fuerte. Me hace bien. Y hasta me río. Yo<br />
nunca suspiro. No me gusta, pero ahora…<br />
Abro el libro en la página que señalé. Leo. Quiero leer, pero mis piernas me<br />
duelen mucho. Los brazos están tan agotados que no quieren sostener este libro<br />
de 400 páginas. El calmante sigue lejos, el remedio fundamental también.<br />
Y yo no tengo la fuerza para caminar otra vez hasta el dormitorio. Allí están<br />
mis medicamentos, el vaso de agua, y ¡la cama!<br />
El fuego sigue bien, calienta, crepita. Parece que hubiera encontrado el alma<br />
de un duende. Me sonrío. El fuego siempre me hace bien. Me relaja, me centra.<br />
Me atrapa. Y aunque resulte ridículo me abanico la cabeza con el libro,<br />
hasta que le devuelvo su función. Lo abro y comienzo a leer.<br />
Leeré hasta que haya descansado un poco más. Leo bastante bien, me digo.<br />
Bastante bien. Pero una mancha gris insiste en taparme las letras. Corro la mirada,<br />
la mancha también se corre. Además ambos párpados están cediendo<br />
demasiado al cansancio muscular. Apenas si puedo espiar las letras. Y además<br />
los signos alfabéticos se encaprichan en duplicarse y pierden su sentido. ¡Bah!<br />
Miro el fuego sinuoso. ¡Cómo me atrapa! Y me dejo atrapar a conciencia, entregada<br />
al placer de la contemplación tibia.<br />
La voz de mi nieto. ¡Abuela! ¡Abue! Es una voz perentoria, cálida de cinco años<br />
curiosos y creativos.<br />
¡Acá estoy, mi amor!<br />
Se sienta sobre la alfombra, me mira con esos ojos oscuros y profundos. ¡Contame<br />
que hay en el fuego! me dice y apoya su cabeza sobre mi pierna. Cada<br />
vez que me encuentra frente a la estufa hogar, me pide lo mismo. Yo aprovecho<br />
a pedirle mis pastillas y el agua, mientras me concentro en las llamas y<br />
descubro sus secretos para él.<br />
142
Vuelve apurado con todo.<br />
¿Y qué encontraste, abue?<br />
Más tranquila por haber tomado la medicación, comienzo a recorrer, sin cansarme,<br />
el largo fascinante camino de un cuento para mi nieto. Un cuento que invento<br />
incentivada por sus ojos anhelantes y por el fuego maduro y cambiante.<br />
–Se asoma, se asoma! Es una duendecita y se mueve mucho, parece bailar.<br />
Nos vio. Te mira… Se quiere esconder.<br />
–¡Eh, duenda, no te escondas!<br />
–Dice que tiene hambre y se va a comer con sus hermanitos duendes.<br />
–No! ¡Mejor que se quede! Yo le traigo un chocolate que tiene mamá en el<br />
placard. Esperá. Ya vuelvo.<br />
Y mi nieto lleno de luz e inocencia corre hacia la puerta de atrás que conduce<br />
al patio de su casa. ¡Felizmente vivimos tan cerca!<br />
Me estiro. Sonrío. Abro el libro y comienzo a leer. Las palabras se quedan en<br />
su lugar. Las manchas aún no aparecen. Lo disfruto.<br />
Advierto que ha pasado casi una hora y Mariano no vuelve. La mamá le habrá<br />
preparado su merienda. Continúo leyendo, pero mis párpados se están<br />
bajando…<br />
Abren la puerta y entran la vocecita fresca de mi nieto, la torta que trae en su<br />
mano, y un pedacito de chocolate con maní.<br />
–Esta es para vos, abue –me da la torta–, y esto es para la duenda roja –y arroja<br />
el cuadradito negro al fuego.<br />
Aplaudimos.<br />
–Abue, má te dijo una mala palabra.<br />
143
–¿Para mí?<br />
–¡Sí! Y es muy fea. Refea.<br />
–¿Cuál?<br />
–¿Estás segura de que querés que te la diga? ¿Y si no te gusta nada, nada?<br />
–En ese caso, no me la repitas más. Pero ahora tengo curiosidad.<br />
–Bueno… Le dijo a pá que sos ¡una obcecada!<br />
Me mira buscando mi reacción. Siento deseos de reírme pero intento controlarlos.<br />
–¿Qué es obcecada, abue?<br />
–No es una mala palabra. No es un insulto, aunque parezca, pero …<br />
–¡Vos no sabés con la cara que se lo dijo! ¡Enojada!<br />
–Sí. Puede ser que esté enojada conmigo porque soy obcecada. Obcecada es<br />
una persona que hace lo que otros le dicen que no haga…<br />
–¡Eso es traviesa!<br />
–También. Pero es alguien que se empeña en hacer algo aunque le cueste mucho,<br />
casi con fervor, llevando la contra , un poco sin medir las consecuencias…<br />
–Ahh. ¿Y sos así?<br />
–Un poquito, tal vez. Pero cuando lo hago es para mejorar y no para quedarme.<br />
Es para insistirme a mí misma, para obligarme a hacer más esfuerzos. Yo<br />
diría más bien que soy tenaz, pero… también obcecada.<br />
–Y eso no es malo, abue. A mí me gusta que seas así. Cabezadura, ¿no?<br />
Tomo la cabecita con mis manos y le doy varios besos. Me detengo en su olorcito<br />
a pelo limpio, se nota que la mamá hizo que se bañara también.<br />
144
Pienso en sus palabras. Aunque mi hija diga que es un defecto, a mí me parece<br />
en determinados momentos una virtud. Es la que me mantiene activa.<br />
La voz de mi hija llega desde el patio. Lo llama. Me avisa que vendrá después.<br />
¿Obcecada, eh? Vuelvo a reírme. ¡Sí, un poco! Me levanto del sillón, voy caminando<br />
lentamente a la cocina a preparame un té para tomar con la torta.<br />
Vuelvo al lado del fuego con la merienda en una bandeja. Cuido de no volcar<br />
nada, ni siquiera a mí misma. Me sonrío. Me siento y suspiro contenta.<br />
La cabecita de Mariano con olor a limpio. La cabecita tierna y castaña. Y los<br />
ojos pardos que me miran con aceptación y sin crítica. Soy su abuela. Soy así.<br />
Así me quiere.Y también me quiere “obcecada”. La sonrisa vuelve a mis labios<br />
con facilidad.<br />
Algo bulle en mi interior, las formas, los colores, las texturas.<br />
A unos pasos de mi sillón me llama la tela en blanco sobre el atril. En la mesita<br />
auxiliar manchada de pinturas viejas me reclaman los óleos para que los haga<br />
vivir con mis formas. Hace tiempo que no los toco.<br />
¿Qué espero?<br />
Me incorporo y no me cuesta.<br />
Elijo el pincel sin uso, el óleo marrón, el negro…<br />
Siento la alegría de crear de nuevo, la ebullición de volcarme en la tela, la ternura<br />
inmensa por la cabecita que comienza a esbozarse.<br />
De pie, sí, de pie. Todo el cuerpo se aliviana. No hay malestares, ni dolores.<br />
Estoy yo. Soy yo. Yo creando. Yo viviendo.<br />
Allakai.<br />
145
¿Por Arriba o Por Abajo?
Ilustración: Daniel Sevilla Cervera
¿Por Arriba o Por Abajo?<br />
Isabel de Ron<br />
Siempre igual. Cada vez que pasa algo interesante en mi vida,<br />
llega mi madre corriendo a pincharme. A pincharme en serio,<br />
hasta que sale una gotita de sangre.<br />
Si suspendo inglés, me pincha.<br />
Si saco un diez en matemáticas, me pincha.<br />
Si voy al cumple de una amiga, me pincha.<br />
Todos los días por la mañana me pincha y antes de comer, también.<br />
–¡¡Jara!! –me llama desde donde esté. Y yo tengo que ir rápidamente<br />
para que no me gaste el nombre, que a veces ocurre.<br />
Mi madre me pincha con una aguja especial en un dedo distinto cada<br />
día. Luego, pone la gotita en una tira que se mete en un aparato donde<br />
salen unos números que miden el azúcar que tengo, que según<br />
mi madre está un poco loco, sube y baja como una montaña rusa.<br />
Dependiendo de los números que salgan, como si fuera la lotería de<br />
Navidad, mi madre sonríe o levanta una ceja.<br />
–¿Por arriba o por abajo? –le pregunté esta mañana, porque cuando<br />
encima de su ceja salen cuatro arrugas paralelas, sé que los números<br />
no le han gustado nada y mi azúcar ha vuelto a hacer de las suyas.<br />
–Por arriba –contestó mi madre–. Tienes el azúcar muy alto y hay que<br />
ponerte insulina. Hala, venga, que te firmo en la barriga.<br />
Y me pinchó de nuevo, esta vez con un boli especial que en vez de<br />
tinta tiene insulina, mucho mejor que la otra inyección que me toca<br />
todas las noches.<br />
149
Mi madre insiste en que tengo que conocer bien lo que me pasa, pero es un<br />
poco rollo. Parece ser que mi cuerpo no produce suficiente insulina, que es<br />
la encargada de convertir el azúcar en energía, algo así como mi abuela, que<br />
hace unos bizcochos buenísimos. El azúcar se queda en mi sangre, navegando<br />
como un náufrago que sigue flotando en el mar sin llegar nunca a ninguna<br />
isla, sin encontrar una mísera célula que lo recoja y lo convierta en energía.<br />
Por eso, antes me sentía cansada y muerta de sed y tenía que hacer pis todo<br />
el tiempo. Ahora me miden el azúcar por si hace falta corregir algo, cosa que<br />
se les da muy bien a todas las madres.<br />
Otras veces, cuando sale “por abajo” es genial y existe una remota posibilidad<br />
de que pueda merendar galletas normales.<br />
Desde que soy diabética y mi sangre está llena de azúcar, me consuelo pensando<br />
que estoy llena de millones de barras de regaliz rojo que navegan por<br />
mis venas, porque las chuches en mi vida han pasado a ser ejemplares en<br />
peligro de extinción y tengo que comer los dulces especiales para diabéticos,<br />
que en el fondo no están mal, pero no son lo mismo.<br />
Al principio de debutar, que es como se dice cuando descubren que eres diabética<br />
o actriz –según te toque en la vida–, comía chuches a escondidas, pero<br />
el resultado era otro pinchazo más, porque me subía mucho el azúcar, así que<br />
dejé de hacerlo. Mi madre no perdona una y no tiene ningún problema en<br />
convertir mi cuerpo en un colador, a la menor ocasión.<br />
Lo bueno de todo esto es que se me ha quitado el miedo a la sangre y ya no<br />
soy tan tiquismiquis como antes. Ahora me apasionan los insectos, especialmente<br />
los llamados chupasangre, mis colegas. A mi madre no le gusta que me<br />
chupe el dedo después de pincharme, pero yo lo hago sin darme cuenta, por<br />
los instintos de vampira que me están saliendo, y me siento muy identificada<br />
con ellos.<br />
Tengo una estupenda colección de insectos vivos. Ya tengo cerca de veinte,<br />
entre cucarachas, mariquitas, arañas y otros bichos, metidos en una caja de<br />
150
cartón, escondida debajo de la cama. Los recojo los fines de semana con mi<br />
padre cuando vamos a caminar. Él coge todo tipo de plantas y arbustos, que<br />
le encantan, y por eso me llamo Jara, y yo cojo los insectos que se dejan.<br />
Para ser de una principiante de incógnito, mi colección es bastante buena,<br />
pero estoy deseando que llegue septiembre y volver al cole para ampliar mi<br />
reunión nocturna de insectos con el más deseado de todos los chupasangre.<br />
Cada año, cuando volvemos a clase, ocurre algo fascinante que mi madre y<br />
todas las de su calaña se empeñan en hacer desaparecer, no solo de nuestra<br />
vida, sino también de sus conversaciones. Es sorprendente, porque es algo<br />
que nos pasa a todos los niños y niñas alguna vez en la vida, o en mi caso,<br />
todos los septiembres puntualmente, pero rara es la ocasión en la que oyes a<br />
alguien hablar en voz alta del tema. Es lo que se llama un tabú y solo se puede<br />
hablar de ello susurrando. Es muy extraño, porque mi madre se pasa la vida<br />
diciéndole a todo el mundo que soy diabética: al portero, a los profes, a la<br />
teacher, a mis compañeros, a las madres y padres y abuelos y abuelas que ve<br />
en el colegio, pero nunca, jamás de los jamases, ha comentado con nadie que<br />
tengo piojos.<br />
Pero yo, este año, voy a recibir con los brazos abiertos a mis amigos y sus piojos.<br />
Las primeras semanas de cole no pasó nada, pero después de varios días observando<br />
en el patio, ¡por fin! , vi a Nico, un chico de sexto, rascarse la cabeza.<br />
Se la rascaba con tanto ahínco y desesperación que no me quedó la menor<br />
duda: ¡YA ESTÁN AQUÍ! , grité con alegría. Los piojos habían llegado al cole.<br />
–“¡Yuhuuu!”, grité entusiasmada y me acerqué a él todo lo que pude. Me puse<br />
a su lado y apoyé suavemente mi cabeza sobre su hombro, como he visto<br />
hacer en miles de pelis, aunque me quedó un poco demasiado romántico y<br />
ahora Nico piensa que quiero ser su novia (¡puag!) pero no me importó, porque<br />
así es el mundo de la ciencia y esperaba que mi acercamiento de pelos<br />
hubiera dado resultado.<br />
151
–¿Nico, me pasas algún piojo, por favor?, –le pregunté educadamente.<br />
–Sírvete tú misma, Jara –me respondió sin moverse, porque los de sexto son<br />
así, un poco chulos.<br />
La verdad es que no tenía ni idea de cuánto tiempo tardaban los piojos en<br />
contagiarse, desarrollarse y tener hijos, y me pasé toda la semana mirándome<br />
la cabeza en el espejo, sin novedad a la vista.<br />
Un día en el comedor del colegio pasó algo bastante habitual: nadie se comió<br />
las zanahorias que venían acompañando al pescado; todos los niños las dejamos<br />
en el plato, sin probarlas siquiera. Vino el director y nos obligó a comerlas,<br />
incluso a mí, que a veces tengo un menú especial por lo del azúcar, pero<br />
esta vez tenía que comerlas como los demás. Todos protestamos porque no<br />
nos gustan nada.<br />
–A comer y a callar –dijo el dire por el altavoz–. Ya es hora de que cambiéis<br />
vuestros hábitos alimenticios. Cuanto antes empecéis, antes os van a gustar.<br />
El paladar se acostumbra a todo.<br />
Y al oír esas palabras, se me ocurrió una gran idea para acabar con la diabetes<br />
en el mundo y que ningún niño tuviera que pincharse nunca más.<br />
Necesitaba con más urgencia que nunca tener piojos. En cuanto los consiguiera,<br />
les esperaría una dulce sorpresa que me iba a convertir en la científica más<br />
joven de la historia, con premio Nobel y todo.<br />
–Voy a cambiar el hábito alimenticio de los piojos para que en vez de toda la<br />
sangre, se coman solo el azúcar, y así no me tenga que pinchar más, –le dije a<br />
Nico en el recreo.<br />
–En ese caso, toma más –contestó. Y, amablemente, se rascó su cabeza sobre<br />
la mía.<br />
Cuando volví a casa, empecé a preparar mi gran experimento científico.<br />
152
Encontré una caja de bombones transparente y hermética y cogí una aguja de<br />
coser y una bolsita de azúcar de las que mi madre siempre lleva en el bolso y lo<br />
escondí todo en un cajón del cuarto de baño, a la espera de la llegada de mis<br />
diminutos nuevos amigos.<br />
Después de una semana sin observar ningún rastro de vida animal en mi cabeza,<br />
un día por la mañana, mientras mi madre me pinchaba y levantaba una ceja muy<br />
arriba, me di cuenta de que me estaba rascando por detrás de las orejas. ¡Me<br />
picaba la cabeza! Salí corriendo al cuarto de baño mientras mi madre gritaba mi<br />
nombre sin ningún resultado.<br />
–¡Jara, vuelve inmediatamente! ¡Jara!<br />
Me costó localizarlo entre tanto pelo, pero allí, subido en lo alto de mi coronilla,<br />
estaba un piojo peludo, color marrón, mirándome fijamente a través del espejo.<br />
Intenté cogerlo, pero entonces llegó mi madre preparada con el boli de insulina.<br />
Como es muy fácil de usar y no duele nada, se lo arranqué de las manos y le dije<br />
que ya me lo ponía yo, para acabar antes y que se fuera del baño antes de que<br />
mi piojo desapareciera. Y me pinché en la barriga como tantas veces le había<br />
visto hacer a ella. Mi madre se emocionó mucho y empezó a decirme que me<br />
estaba haciendo mayor y responsable y que había asumido ya mi enfermedad<br />
y esas cosas que te dicen los mayores casi con lágrimas en los ojos y que te<br />
obligan a sonreír y mirar con cara de circunstancias aunque no hayas entendido<br />
nada, y entonces, ¡horror!, mi madre empezó a acariciarme la cabeza.<br />
–Tengo hambre –dije interrumpiendo sus peligrosas caricias–. ¿Desayunamos?<br />
Y salí corriendo a la cocina intentando evitar que me pillara, pero mientras me<br />
tomaba la leche, un piojo desalmado y traidor se descolgó por mi flequillo, al<br />
mismo tiempo que mi madre me apartaba el pelo de la cara. Y ocurrió lo inevitable.<br />
Primero, mi madre hizo muchos aspavientos y empezó a rascarse la cabeza<br />
como si le hubiera caído encima un enjambre de abejas.<br />
153
–¡Lo sabía, lo sabía! –gritaba como una loca–. Hace días que me pica todo.<br />
Y siguió rascándose sin parar hasta que me llevó a rastras al cuarto de baño y<br />
arruinó mi experimento con un producto antipiojos que, según decía, era infalible<br />
y acabaría con mi premio Nobel de investigación con una sola aplicación.<br />
De aquella masacre, solo pude salvar un piojo vivo. Algo es algo. Lo metí en la<br />
caja transparente en cuanto mi madre salió del cuarto de baño. Como ya tenía<br />
la aguja preparada, me pinché en un dedo y dejé caer la gota de sangre y unos<br />
granitos de azúcar cerca del piojo.<br />
Esperaba que se fuera corriendo a chuparla, pero no hizo nada. Allí se quedó<br />
mi piojo, cabizbajo y moribundo. Me fui al cole con la caja escondida en la<br />
mochila y en el recreo les conté mi experimento a todos.<br />
–¡Necesito piojos vivos! –grité en el patio del colegio–. Es para enseñarles a comer<br />
azúcar. ¿Alguien tiene piojos? ¡Dona tus piojos a la ciencia! –seguí gritando.<br />
Nico, mi primer donante de piojos de sexto, se acercó.<br />
–¿Todavía te quedan piojos? –le pregunté.<br />
–Claro –me contestó–. Siempre tengo un piojo preparado para ti.<br />
Y se rascó la cabeza con mucha fuerza sobre mi caja, pero solo cayó uno, pequeño<br />
y con poca pinta de querer vivir.<br />
–Gracias, pero necesito más –le dije.<br />
Nico fue a hablar con otros niños de sexto y les contó que era imprescindible<br />
que yo consiguiera muchos piojos fuertes y sanos para someterlos a un experimento<br />
científico.<br />
Todos quisieron colaborar. Los de sexto se lo dijeron a los de quinto, estos a<br />
los de cuarto y estos a los de tercero, al final; todos los niños del cole pasaron<br />
de uno en uno a rascarse la cabeza sobre mi caja.<br />
154
Uno, dos, tres, cuatro…, hasta diez piojos enormes y peludos cayeron dentro,<br />
más otros tantos que se fueron a disfrutar de la libertad por el patio del colegio.<br />
–Os nombraré a todos colaboradores del experimento y compartiremos el<br />
premio, –les dije para agradecerles la cesión de sus piojos a la ciencia.<br />
Y con mi caja llena de esperanza, volví a casa muy contenta.<br />
En cuanto pude esconderme en el baño, eché de nuevo en la caja más sangre<br />
y más azúcar, esperando que se lo comieran todo, pero nada...<br />
Al día siguiente, seguían sin comer y no me quedó más remedio que preguntarle<br />
a mi padre cómo tomaban la sangre los piojos.<br />
–Primero pican y luego chupan. Si no pican, no pueden chupar –me contestó<br />
mi padre, haciendo un gesto de vampiro, enseñándome los colmillos.<br />
Mi experimento había sido un fracaso rotundo. No solo no les había enseñado<br />
a comer azúcar, sino que tenía una caja llena de piojos desnutridos. Y entonces<br />
se me ocurrió otra cosa, si el problema era que tenían que picar antes de<br />
comer, me sacrificaría por el bien de la humanidad.<br />
Sin pensármelo dos veces, abrí la caja y me eché los diez piojos sobre mi cabeza.<br />
Y luego, esparcí dos sobres de azúcar enteros por mi pelo.<br />
Enseguida dio resultado. Los piojos empezaron a picar, y estoy segura de que<br />
se tomaban el azúcar al mismo tiempo, como si mojaran las galletas en la leche.<br />
Estaba muy contenta, porque los hijos que nacieran de esos diez piojos pioneros<br />
serían los primeros piojos comedores de azúcar de la sangre humana.<br />
Mantuve en secreto mi experimento tapándolo con una gorra y huí de mi<br />
madre todo el día. Por la noche, cuando ya consideré que mis piojos habían<br />
tomado suficiente azúcar, decidí hacer la prueba definitiva y medir el azúcar<br />
de su sangre con mi aparato.<br />
155
Lo malo era que para sacarle la sangre a un piojo tenía que espachurrarlo y<br />
me daba mucha pena y algo de asco, pero así es la ciencia: cuando hay que<br />
espachurrar un bicho, hay que espachurrarlo.<br />
Cogí una de mis agujas especiales y se la clavé al piojo más grande que encontré.<br />
Luego la metí en el aparato como siempre hace mi madre.<br />
–¿Por arriba o por abajo? –le pregunté al aparato, pero no funcionó. Se quedó<br />
en blanco, tan blanco como el color de la cara de mi madre cuando entró en<br />
mi habitación y me vio el pelo lleno de azúcar y un piojo clavado en una de mis<br />
agujas especiales.<br />
–¡Jara!, ¡Jara!, ¡Jara! –mi madre repitió mi nombre más de mil veces, cada vez<br />
más alto. No podía decir nada más, se quedó atascada en mi nombre por un<br />
buen rato.<br />
Esa noche, mi cabeza se convirtió en una ensalada. Como era sábado y el producto<br />
infalible ya se había acabado, mi madre me llenó la cabeza de vinagre,<br />
sin decir palabra. Con el olor tan agrio y la muerte de mis piojos sobre mi cabeza,<br />
yo ya tenía bastante disgusto.<br />
Tuve que contárselo todo, porque ni mi madre ni mi padre se explicaban que<br />
en solo un día se me hubiera llenado la cabeza de piojos otra vez. Mi madre<br />
seguía pronunciando mi nombre sin parar (Jara, Jara, Jara…) y mi padre me<br />
explicó que mi experimento estaba mal planteado, que el azúcar no era lo<br />
malo que tenía que eliminar, porque era necesario en la sangre para producir<br />
energía y mantenerme fuerte y sana, que el problema era que mi cuerpo no<br />
producía suficiente insulina (la abuela que hace los bizcochos) y que si hubiera<br />
escuchado todo lo que me decían sobre la diabetes, no hubiera cometido<br />
un error científico tan grave.<br />
Un poco avergonzada por mi ignorancia, me fui a la cama y me consolé mirando<br />
mi colección de insectos. Entonces, se me ocurrió el experimento que<br />
realmente iba a eliminar la diabetes de la faz de la tierra y evitar que ningún<br />
otro niño del mundo se tuviera que pinchar nunca más.<br />
156
¡Tenía que conseguir muchos mosquitos, arañas y todos los bichos que pican<br />
y te inyectan veneno, para enseñarles a comer insulina y que luego, a través<br />
de sus picaduras, la fueran propagando por toda la humanidad!<br />
FIN.<br />
157
Te Prometí Como Mínimo<br />
Diez Años
Ilustración: Elena Morales Verdejo
Te Prometí Como Mínimo<br />
Diez Años<br />
Nereida Barneda Darias<br />
Te prometí como mínimo diez años. Cuando te los prometí<br />
no era consciente que el tiempo pasa más rápido de lo que<br />
uno desea.<br />
Estabas delante de mí, sentado en el incómodo sofá azul de Ikea.<br />
Hacía poquito que habíamos empezado a salir cuando, en la cocina,<br />
te abordé y me dijiste que me querías, pero necesitabas poner las<br />
cartas sobre la mesa. Nos fuimos hacia el comedor y nos sentamos.<br />
Hablamos durante mucho rato, intenté encontrar las palabras más<br />
sencillas para contarte que tenía síndrome de Eisenmenger, que no<br />
podía hacer esfuerzos, ni cansarme, ni practicar deporte, que debía<br />
evitar resfriarme, que no podía tener hijos, que no se podía curar y<br />
que llegaría el día en que necesitaría un trasplante y que el pronóstico<br />
no era bueno.<br />
Ibas digiriendo todas mis palabras aunque ya sabías todo lo que te estaba<br />
contando pues nos conocíamos desde la facultad; lo único que<br />
no sabías era cuánto tiempo podríamos estar juntos.<br />
–¿Cuántos años tenemos? –me preguntaste.<br />
Ya hacía unos años le había preguntado lo mismo al neumólogo que,<br />
mirándome a los ojos, me preguntó que si deseaba saber la verdad.<br />
Le dije que sí, con el corazón fuerte y la cabeza bien alta, pero cuando<br />
salí de la consulta me arrepentí durante muchos años de haberlo<br />
preguntado. También había leído un montón de artículos y publicaciones<br />
de comunicación interventricular e hipertensión pulmonar, así<br />
que me resultó bastante ‘sencillo’ darte un número.<br />
Las estadísticas daban una esperanza de vida media de 37 años, con<br />
lo que te prometí como mínimo diez años.<br />
161
Continuamos hablando, lloramos, nos besamos y me dijiste con vehemencia<br />
que diez años valían la pena. Entendía tu miedo y no te hubiese reprochado<br />
una retirada a tiempo, como tampoco te la reprocharía ahora. Han pasado ya<br />
diez años.<br />
162<br />
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
Me diagnosticaron a los 12 años después de ponerme cianótica como un “pitufo”<br />
tras una intervención de amígdalas.<br />
–Su hija tiene síndrome de Eisenmenger, es muy grave y la esperanza de vida<br />
es muy limitada, solo se puede curar con un trasplante y hay muy pocas garantías.<br />
Puede morir en cualquier momento. Es preciso que no haga ningún<br />
esfuerzo, que lleve una vida reposada, que no se ponga nerviosa, que nada la<br />
altere. No podemos hacer nadas más, lo sentimos.<br />
Esta fue la sentencia.<br />
Mi vida dio un giro de 180 grados, me hicieron adulta de golpe y porrazo. Dejé<br />
el deporte, me apuntaron a piano y nunca más jugué durante el recreo; miraba<br />
cómo mis amigas saltaban a la comba, mientras yo anotaba los puntos en<br />
una libreta. En las clases de gimnasia, sentada en un rinconcito soñaba que<br />
era una patinadora famosa o una gimnasta que se preparaba para las olimpiadas.<br />
Se acabaron los campamentos y las excursiones, pero descubrí mi gran<br />
pasión: “devorar” libros.<br />
Al cabo de unos meses, mis padres me llevaron al más prestigioso cardiólogo<br />
de Barcelona; necesitaban una segunda opinión. Este corroboró el diagnóstico,<br />
se acercó a mí y me dijo:<br />
–Tienes que pensar que tu vida es una bolsa llena de monedas. Debes gastarlas<br />
poco a poco, pues llegará el día en que se terminen. Solo tú puedes<br />
escoger cómo gastarlas; pronto y rápido, o despacio y de forma controlada<br />
para que duren más.
A esa edad, la consciencia de “morir” es relativa, el pensamiento mágico aún<br />
está presente y crees que las monedas se van a multiplicar por acción divina<br />
o simplemente, como dice el anuncio, porque yo lo valgo. Es ahora cuando,<br />
a un año de lo que yo llamo el día de “la tapa del yogur”, me doy cuenta del<br />
valor del tiempo y de que aunque haya vivido bien, deseo tener muchas más<br />
monedas para continuar viviendo. Es ahora cuando, sabiendo el valor de los<br />
segundos, no me arrepiento de haberle preguntado a mi neumólogo cuántos<br />
años me quedaban.<br />
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
Durante el transcurso de estos diez años hemos pasado todo tipo de momentos,<br />
de los cuales recuerdo uno en especial; el día que fuimos al médico<br />
en Valencia para cuando necesitase el trasplante. En la sala de espera me<br />
empecé a poner nerviosa, ya que más de la mitad de los pacientes estaban<br />
conectados a bombonas de oxígeno o llevaban mascarilla. Veías cómo me<br />
iba cambiando la cara de color, y me dijiste que me sentase, que no me los<br />
quedase mirando fijamente, que era de mala educación. Te miré y te dije que<br />
yo sería incapaz, que antes me echaría por un puente que ir arrastrando la<br />
bombona por la calle. Después de la visita, salí con prescripción de oxígeno<br />
12 horas al día para empezar.<br />
De vuelta a casa no pude parar de llorar durante las cuatro horas que duraba<br />
el trayecto. Desde el tren de vuelta llamaste a Fran y Silvia, que vinieron a la<br />
estación a esperarnos porque solos no podíamos con todo lo que se nos venía<br />
encima. Éramos incapaces hasta de imaginar qué haríamos al día siguiente.<br />
En la cafetería de la estación de Sants hablamos de cómo afrontaríamos este<br />
cambio en nuestra vida, nos planteamos la posibilidad de pedir a nuestro jefe<br />
que me dejase trabajar desde casa, incluso de dejar de trabajar, pero yo quería<br />
continuar trabajando. Me dolía la cabeza y aún no se lo había contado a<br />
mis padres. No quería hacerlo, no podía…<br />
163
Al día siguiente por la mañana llamaste a Toni, mi neumólogo. Te tranquilizó.<br />
Dijo que él no lo veía necesario y nos citó a consulta. Nos explicó que<br />
en la literatura no estaba suficientemente probado el beneficio del oxígeno<br />
en Eisenmenger y que era un tema controvertido. También nos dijo que mi<br />
cuerpo ya estaba acostumbrado a saturar por debajo del 80% y que, si más<br />
adelante creía que lo necesitaba, ya volveríamos a hablar de ello. Me eché<br />
a llorar y le dije que prefería cinco años con calidad de vida que diez dependiendo<br />
de una bombona.<br />
Ahora ruego que sean diez y, aunque no necesito oxígeno por el momento,<br />
me conectaría a mil bombonas si fuese preciso para asegurarme el continuar<br />
viviendo.<br />
Estos diez años a tu lado me han enseñado muchas cosas. Una de ellas ha sido<br />
que no vale rendirse. Quien se rinde tiene la partida perdida de antemano.<br />
Quizá por ello, a día de hoy me encuentro como nunca he estado. Es evidente<br />
que no tengo la energía que tendría alguien de mi edad, ni tampoco puedo ir<br />
en bicicleta, patinar o echarme unos largos en la piscina, pero tengo y puedo<br />
hacer muchas otras cosas más, que me llenan y dan vida.<br />
De qué me sirve amargarme por no poder reírme a carcajadas por el riesgo<br />
de reventar una capilar pulmonar, de nada. Por eso, sonrío por fuera y me río<br />
sonoramente por dentro.<br />
Cuando he tenido episodios de hemoptisis y me ha abordado un ataque de<br />
pánico, tú has estado a mi lado, tranquilizándome, y aunque sé que estabas<br />
aterrado por dentro, nunca me has mostrado ni una pizca de temor. Cuánto<br />
te lo agradezco. Has sido en todo momento mi media naranja, la palanca que<br />
me levanta cuando me caigo y el contrapeso que me baja hasta el suelo cuando<br />
me da por soñar demasiado.<br />
Contigo he descubierto el valor de las cosas pequeñas, y el orgullo de verme<br />
como los demás. Todos estos años he trabajado duro para demostrar que no<br />
soy una enferma, ni un síndrome de Eisenmenger, ni una hipertensión pulmonar,<br />
ni un episodio de hemoptisis. Estoy enferma, sí; pero no soy distinta y<br />
164
no quiero ser tratada de forma diferente por ello. Sé cuáles son mis límites<br />
y adapto mi vida a ellos. No es ni ha sido fácil y el orgullo me ha hecho mucho<br />
daño; he subido escaleras para que no me viesen coger el ascensor por subir<br />
un solo piso, he tomado taxis hasta tres calles más allá de la universidad para<br />
que no me viesen llegar en él, pero poco a poco me he dado cuenta que a<br />
quien estaba engañando no era al mundo, sino a mí. Cuando he dejado de<br />
pensar y preocuparme por el qué pensarían los demás he empezado a ser<br />
feliz y estar bien conmigo misma.<br />
Un día, en el hospital, la enfermera que me hace el walking, al ver que andaba rápido,<br />
me preguntó qué hacía cuando llegaba tarde a los sitios; a lo que contesté:<br />
–Salir antes de casa.<br />
Pudo parecer un desaire por mi parte, pero no lo fue. Intentaba explicar cómo<br />
me estaba adaptando a mi limitación.<br />
He adaptado mi vida a mis condiciones, y por ello ahora no me siento diferente.<br />
A veces, la adaptación es por necesidad; otras veces, por decisión propia.<br />
Pero, en todos los casos, es igual de válida.<br />
Tener una enfermedad crónica exige paciencia y resiliencia y, de verdad, la<br />
capacidad que tenemos de ambas cosas todas las personas no la conocemos<br />
hasta que la necesitamos.<br />
Cuanto más adulta me he hecho, más me he dado cuenta de la relatividad de<br />
tiempo y del orden correcto de las cosas importantes. Es importante mostrarme<br />
madura, pero también conservar la niña que tengo dentro y me hace soñar.<br />
Es importante tener planes, pero también improvisar (da vida a los días);<br />
es importante estar acompañada, pero también aprender a estar sola. Es importante<br />
saber cuáles son mis límites, pero no dejarme coartar por ellos. Es<br />
importante todo lo que hago, digo y pienso, pues me hace vivir de una forma<br />
u otra y encarar las adversidades con estilo o con amargura. Es importante<br />
quererme a mí misma tal y como soy.<br />
165
Para mí, una de las cosas imprescindibles que en estos diez años me ha ayudado<br />
a no caer ni abandonar ha sido hacer planes: diseñar un viaje, pensar en<br />
preparar una cena sorpresa, mirar el calendario para ir un fin de semana a la<br />
playa, anhelar leer el último libro de mis autores favoritos … Mientras tenga<br />
cosas por las que vivir, sacaré la energía de debajo de las piedras.<br />
166<br />
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
Dentro de unos meses haré los 37, daré una fiesta donde todo el mundo llevará<br />
una camiseta con el lema “soy como un yogur: consúmeme preferentemente<br />
antes de…”, pero hasta entonces, y también después de la fiesta,<br />
continuaré haciendo planes, soñando en envejecer a tu lado, ilusionándome<br />
con películas románticas y trabajando para demostrar que estoy enferma,<br />
pero no soy diferente. La tecnología y la ciencia avanzan a pasos de gigante<br />
y estaré allí para cuando tener un agujerito en el corazón y un torrente en los<br />
pulmones sea solo algo anecdótico.<br />
Tengo esperanza.
<strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong><br />
La <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong> se constituyó oficialmente, en Madrid, el 11 de<br />
abril de 2003, con el objetivo de contribuir a la mejora de la salud de<br />
la población a través de la puesta en marcha de distintas iniciativas<br />
encaminadas a atender las necesidades del sistema sanitario español,<br />
de sus profesionales y de la sociedad en general.<br />
A través de una estrecha colaboración con los distintos agentes que<br />
forman parte de la sanidad española, la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong> ha trabajado<br />
en áreas trascendentales para el avance de la salud y la organización<br />
sanitaria. De este modo, las actividades desarrolladas en<br />
los últimos años se han concentrado en áreas tan diversas como la<br />
investigación, la formación, la divulgación científica, el análisis de la<br />
actualidad, la cooperación y la educación para la salud.<br />
Uno de los principales objetivos de la <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong> es desarrollar<br />
los principios de Responsabilidad Social Corporativa, afianzando<br />
así el compromiso contraído con la sociedad para tratar de devolverle<br />
la confianza que ha depositado en esta <strong>Fundación</strong> con el paso<br />
de los años.<br />
169
De acuerdo con sus estatutos, los fines específicos de la <strong>Fundación</strong><br />
se centran en:<br />
• Fomentar la investigación científica y técnica en España en el<br />
campo de las ciencias médicas, tanto en sus aspectos básicos como<br />
epidemiológicos, preventivos, económicos y sociales.<br />
• Potenciar la formación continuada de los profesionales de la salud,<br />
así como la educación sanitaria de la población española.<br />
• Colaborar con asociaciones de pacientes y ONG,s de ámbito<br />
sanitario mediante foros de debate y otras actividades que, por su<br />
contenido y organización, sean de interés general y permitan una<br />
acción eficaz frente a las enfermedades.<br />
• Desarrollar acciones en el marco social, político y científico de<br />
la sanidad española, que contribuyan a mejorarla siempre en<br />
dinámicas de intercambio y colaboración con las instituciones,<br />
comunidades autónomas, entidades y organismos públicos y<br />
privados comprometidos con el mismo fin.<br />
170
La <strong>Fundación</strong> <strong>Abbott</strong> agradece afectuosamente<br />
a los estudiantes de la Universidad Europea de Madrid<br />
la creación de las ilustraciones que acompañan<br />
los relatos de este libro <strong>conmemorativo</strong>.<br />
08300526 (NOV12)