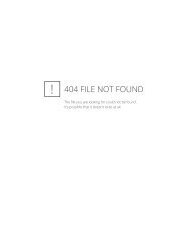DiVERSiDAD DE honGoS MiCoRRÃziCoS ... - Interciencia
DiVERSiDAD DE honGoS MiCoRRÃziCoS ... - Interciencia
DiVERSiDAD DE honGoS MiCoRRÃziCoS ... - Interciencia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
el número de esporas vivas encontradas en<br />
las parcelas estudiadas es muy bajo si se lo<br />
compara con otros reportes de la literatura.<br />
En este sentido, Janos (1996) sugiere que en<br />
zonas tropicales húmedas las condiciones<br />
de temperatura y humedad óptimas prevalecientes<br />
favorecen el ataque por parte de<br />
patógenos y depredadores, originando una<br />
disminución en el número de esporas viables<br />
presentes.<br />
Adicionalmente, en la<br />
época de lluvias se presentan condiciones<br />
más favorables para la germinación de las<br />
esporas y, por lo tanto, el número de ellas<br />
que puede ser colectado en el campo tiende<br />
a ser menor (Bever, 1994). Sin embargo,<br />
los presentes resultados en relación al<br />
curso anual de la densidad de esporas, si<br />
bien muestran valores bajos en la época<br />
de lluvia (julio), presentan un número de<br />
esporas aún menor en enero (sequía). Esto<br />
podría estar asociado a la existencia de<br />
dos máximos de esporulación, uno en octubre<br />
y otro mayor en abril, que se vieron<br />
reflejados en el bioensayo como una mayor<br />
actividad micorrízica (germinación de esporas<br />
y en consecuencia una disminución<br />
en su número) en el siguiente muestreo de<br />
enero (sequía) y julio (lluvia), respectivamente.<br />
En el caso del préstamo el único<br />
máximo de esporulación existente parece<br />
tener lugar en octubre, viéndose un leve<br />
aumento del potencial infectivo del suelo<br />
en el siguiente muestreo de enero (sequía).<br />
Estos resultados permitirían especular la<br />
existencia de una pérdida diferencial de especies<br />
de HMA de acuerdo a la estacionalidad<br />
de su esporulación, afectándose particularmente<br />
aquellas que lo hacen en abril,<br />
con la consiguiente disminución del poder<br />
infectivo del suelo de los préstamos en la<br />
época de lluvia.<br />
Una de las hipótesis propuestas<br />
en trabajos anteriores (Cuenca et<br />
al., 1998) supone, que en las áreas perturbadas<br />
no ingresarían nuevas especies de<br />
HMA, o ese reingreso sería muy escaso<br />
debido a la baja capacidad de dispersión de<br />
estos hongos hipógeos. Las esporas encontradas<br />
en las áreas perturbadas serían de<br />
este modo las mismas que se encontraban<br />
en las capas más profundas del suelo luego<br />
de que los estratos superiores fueron removidos.<br />
Aunque en este caso la mayoría de<br />
las especies presentes en el préstamo también<br />
estaban originalmente en la sabana<br />
natural (10 de las 12 especies presentes en<br />
total en el préstamo), se destaca sin embargo<br />
el caso de Acaulospora tuberculata, la<br />
cual nunca fue colectada en la sabana natural<br />
y sin embargo apareció como dominante<br />
en el préstamo y el Glomus “hialino<br />
de pared delgada”, del cual solo se colectó<br />
una espora en el préstamo y ninguna en la<br />
sabana natural. Este resultado coloca a A.<br />
tuberculata como una especie de gran interés<br />
por su adaptabilidad o “preferencia”<br />
por las condiciones perturbadas.<br />
Otro resultado que se<br />
desprende de este estudio es la mayor<br />
susceptibilidad de las Gigaspora y Scutellospora<br />
spp. a las perturbaciones. En un<br />
trabajo previo se señalaron una serie de<br />
especies pertenecientes al género Scutellospora<br />
colectadas en La Gran Sabana,<br />
como muy sensibles a las perturbaciones<br />
(Cuenca et al., 1998). Los resultados obtenidos<br />
en el presente trabajo apoyan esta<br />
presunción, incluyendo a Gigaspora spp.<br />
como un grupo también susceptible ante<br />
las perturbaciones.<br />
En cuanto al inventario<br />
de HMA realizado, éste revela un número<br />
muy elevado de especies de HMA<br />
presentes en un área relativamente pequeña,<br />
sobre todo si se toma en cuenta<br />
que hasta el presente, a nivel mundial, el<br />
número de especies de HMA descritas<br />
no supera las 200.<br />
La gran mayoría de los<br />
HMA colectados en este trabajo no se<br />
ajustan a las características de las especies<br />
descritas en la literatura. Al menos 6 de<br />
las especies colectadas, debido a sus ornamentaciones<br />
y/o características únicas, son<br />
reportadas por primera vez, representando<br />
sin lugar a dudas especies no descritas.<br />
Este hallazgo, reportado por lo demás varias<br />
veces a lo largo de diez años de estudio<br />
de la diversidad de HMA presente en<br />
La Gran Sabana (Walker et al., 1998; Herrera-Peraza<br />
et al., 2001), contrasta con la<br />
idea de la inexistencia de diferencias en la<br />
diversidad de HMA presente en áreas tropicales<br />
y áreas templadas, hecho comúnmente<br />
aceptado en la literatura referente a<br />
los HMA (Allen et al., 1995). Esto podría<br />
deberse al hecho que las áreas tropicales<br />
han sido menos investigadas, dado el menor<br />
número de micorrizólogos que trabajan<br />
en ellas; o bien, podría constituir un caso<br />
particular para la región de La Gran Sabana,<br />
relacionado con el bajo impacto de las<br />
poblaciones humanas en estos ecosistemas<br />
protegidos. Finalmente, una interesante hipótesis<br />
que merece la pena explorar es que<br />
La Gran Sabana, que de por sí posee una<br />
historia geológica única, sea también un<br />
centro de diversificación de este grupo de<br />
organismos. Trabajos futuros deberán focalizarse<br />
hacia el esclarecimiento de tales<br />
supuestos.<br />
En suma, el presente trabajo<br />
muestra la importancia de realizar<br />
muestreos exhaustivos que contemplen las<br />
variaciones estacionales a distintos niveles<br />
de profundidad a través del perfil del suelo,<br />
para describir adecuadamente la diversidad<br />
de HMA presente en un determinado<br />
ambiente. En nuestro caso, a través de este<br />
tipo de muestreo se evidenció a) la alta diversidad<br />
de especies de HMA existente en<br />
la región tropical estudiada, b) el efecto de<br />
las perturbaciones en relación a la pérdida<br />
de diversidad de HMA, y c) la sensibilidad<br />
particular de ciertos géneros, como Scutellospora<br />
y Gigaspora, ante las perturbaciones.<br />
Estos cambios en la composición de<br />
la comunidad de HMA pudieran estar implicados<br />
en la escasa recuperación y en el<br />
tipo de vegetación a establecerse en estas<br />
sabanas perturbadas.<br />
Agradecimientos<br />
Los autores agradecen<br />
a Ricardo Herrera por su contribución en<br />
la descripción taxonómica de los distintos<br />
morfotipos, a Zita de Andrade, recientemente<br />
fallecida y quien participó activamente en<br />
esta investigación, a Erasmo Meneses por<br />
su colaboración en el trabajo de laboratorio<br />
y cuidado de los potes trampa, a Fundacite<br />
Guayana por su apoyo financiero, y a la<br />
Autoridad Gran Sabana, especialmente al<br />
personal de la Estación Científica de Parupa,<br />
sin cuyo apoyo hubiera sido imposible<br />
realizar este trabajo.<br />
REFERENCIAS<br />
Allen EB, Allen MF, Helm DJ, Trappe JM, Molina<br />
R, Rincón E (1995) Patterns and regulation<br />
of mycorrhizal plant and fungal diversity.<br />
En Collins HP, Robertson GP, Klug MJ<br />
(Eds.) The significance and regulation of soil<br />
biodiversity. Kluwer. Dordrecht, Holanda. pp.<br />
47-62.<br />
Barbour MG, Burk JH, Pitts WD (1987) Terrestrial<br />
Plant Ecology. Benjamin/Cummings.<br />
Menlo Park, CA, EEUU. 634 pp.<br />
Bever JD (1994) Feedback between plants and<br />
their soil communities in an old field community.<br />
Ecology 75: 1965-1977.<br />
Brundrett M, Bougher N, Dell B, Grove T, Malajczuk<br />
N (1996) Working with Mycorrhizas in<br />
Forestry and Agriculture. ACIAR. Pirie. Canberra,<br />
Australia. 374 pp.<br />
Cuenca G, Lovera M (1992) Vesicular-arbuscular<br />
mycorrhizae in disturbed and revegetated sites<br />
from La Gran Sabana, Venezuela. Can. J.<br />
Bot. 70: 73-79.<br />
Cuenca G, De Andrade Z, Escalante G (1998)<br />
Diversity of Glomalean spores from natural,<br />
disturbed and revegetated communities growing<br />
on nutrient-poor tropical soils. Soil Biol.<br />
Bioch. 30: 711-719.<br />
Day PR (1965) Particle fractionation and particle<br />
size analysis. En Black CA et al. (Eds.) Methods<br />
of Soil Analysis. Part 1. Physical and<br />
Mineralogical Properties. ASA-SSSA. Madison,<br />
WI, EEUU. pp 545-567.<br />
Helgason T, Daniell TJ, Husband R, Fitter AH,<br />
Young JPW (1998) Ploughing up the woodwide<br />
web? Nature 394: 431.<br />
Herrera-Peraza R, Cuenca G, Walker C (2001)<br />
Scutellospora crenulata, a new species of<br />
Glomales from La Gran Sabana, Venezuela.<br />
Can. J. Bot. 79: 674-678.<br />
Jackson ML (1976) Análisis Químico del Suelo. 3ª<br />
ed. Omega. Barcelona, España. 662 pp.<br />
Janos DP (1996) Mycorrhizas, succession and the<br />
rehabilitation of deforested lands in the humid<br />
FEB 2007, VOL. 32 Nº 2 113