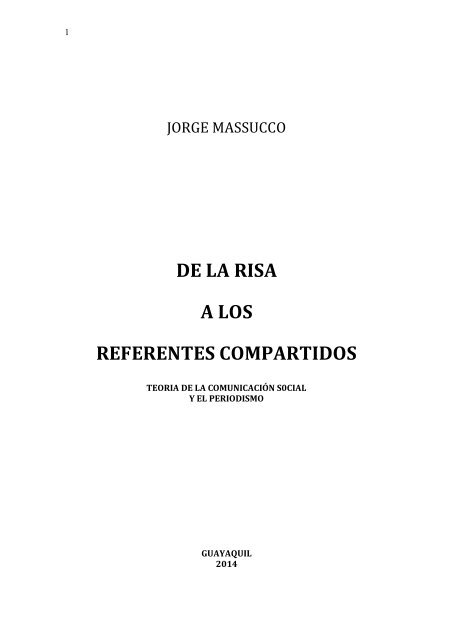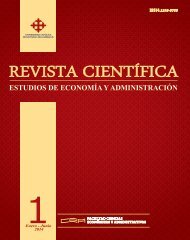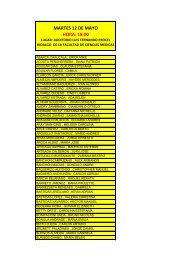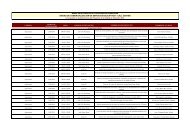bZu8lC
bZu8lC
bZu8lC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<br />
JORGE MASSUCCO<br />
DE LA RISA<br />
A LOS<br />
REFERENTES COMPARTIDOS<br />
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN S0CIAL<br />
Y EL PERIODISMO<br />
GUAYAQUIL<br />
2014
2<br />
Agradecimientos:
3<br />
ÍNDICE<br />
Prefacio/5<br />
Introducción /7<br />
1. Algunas reflexiones sobre el proceso de la risa desde la<br />
comunicación social/21<br />
2. El chiste, lo cómico y el humorismo/37<br />
3. Por qué reímos/47<br />
4. El humorismo como manifestación de una identidad compartida/59<br />
5. La triangulación de sentidos/71<br />
6. La construcción de un concepto/77<br />
7. Significado, sentificado e hipersentido/87<br />
8. Los referentes compartidos/97<br />
9. Los vacíos en la comunicación/103<br />
10. La búsqueda del otro/113<br />
11. La función social de los medios de información/129<br />
12. Cuatro apologías para periodistas que se sienten inconformes y<br />
no saben por qué/145<br />
Primera apología: De la gente/153<br />
Segunda apología: De las artes/158<br />
Tercera apología: De la historia/165<br />
Cuarta apología: De la metáfora/174<br />
13. Conclusiones/185<br />
Post Scriptum/189<br />
Bibliografía/191
5<br />
PREFACIO<br />
Cuando uno escribe, lo hace tratando de hacerse entender por<br />
quienes considera sus pares.<br />
Así lo hice yo, buscando cómo enfrentarme a la acuciosidad de Carlos<br />
Tutivén, a la ortodoxia de Héctor Chiriboga, a la diligencia de Clara<br />
Medina. A ellos debo agradecer por su ausente presencia en mi<br />
búsqueda de argumentos para tratar de convencer.<br />
No los conozco mucho; con ellos he dialogado menos que con Peirce,<br />
Seussure, Wittgenstein, Barthes, Chomsky y cuantos se me cruzaron<br />
en los laberintos del lenguaje, que ahora deben estar anidando en los<br />
hipersentidos de mis palabras aunque yo no lo sepa.<br />
Este libro está hecho desde Guayaquil. Su escritura me dio una idea<br />
de mis propias limitaciones y desde ellas, la oportunidad de<br />
descubrirlas en los demás. Pero por sobre eso, confirmar lo que ya<br />
sabía: nuestro pequeño mundo es mucho más interesante de lo que<br />
generalmente suponemos; sólo nuestra ignorancia le pone límites.<br />
Se ha pensado y escrito mucho entre nosotros, pero poco se lo<br />
conoce.<br />
Por otra parte, no escapará al criterio de cualquier lector avisado que<br />
Guayaquil, como Macondo, somos toda Iberoamérica, este extraño<br />
mestizaje inacabado que tiene mucho que decir.<br />
Desde ahí está escrito.
7<br />
INTRODUCCIÓN<br />
Para que no haya confusiones al respecto, quiero dejar sentado desde<br />
el comienzo que la intención de este libro es ser un llamado de<br />
atención a los periodistas y escritores sobre el manejo que los medios<br />
hacen de la información y su relación con la identidad social.<br />
Dicho esto, para que nadie pierda tiempo leyendo algo que no está en<br />
sus expectativas, pasamos a hacer un ligero repaso al fondo de la<br />
cuestión.<br />
DE LA CULTURA Y OTROS MENESTERES<br />
Entre nosotros ―teorizar‖ es hablar y comentar lo que otros han dicho<br />
o escrito. Lo cual no está mal, si no fuese porque lo que otros dicen o<br />
escriben generalmente responde a realidades que no son las<br />
nuestras.<br />
Por ejemplo, que a los países al sur del Río Bravo se los llame<br />
latinoamericanos es un eufemismo que oculta a la Indoamérica e<br />
invisibiliza el componente autóctono omnipresente desde el sur de<br />
Estados Unidos hasta Tierra del Fuego.<br />
En Guayaquil, Ecuador, se lo ve a cada paso. Aún entre quienes se<br />
segregan pretendiendo negarlo.<br />
Las fuentes nuestras deberían ser en primer lugar las tradiciones, las<br />
experiencias cotidianas y las anécdotas que vivimos a diario. Luego<br />
los libros. Todo esto para sacudir parte de las ataduras que nos<br />
someten a la cultura hegemónica, de los países dominantes y del<br />
modelo racionalista que el poder avieso y las universidades<br />
puntillosas nos hacen reproducir.
8<br />
Entre nosotros, la erudición se construye a partir de los libros que nos<br />
llegan de afuera.<br />
Las teorías de la comunicación tienen una corta trayectoria desde que<br />
Shannon y Weaver hacia 1948 establecieron el modelo lineal de la<br />
teoría a partir del cual se construyeron diversas variantes que<br />
culminaron con la semiótica, el estructuralismo, el postmodernismo y<br />
otros ismos que no vienen al caso.<br />
Sin embargo estos estudios han limitado su orientación desde la<br />
experimentación y metodologías hasta hacer base en la actualidad en<br />
el campo de las tecnologías. Cada vez más alejados de los aspectos<br />
ontológicos, no se han replanteado una pregunta que debe estar en la<br />
base de toda reflexión teórica que apunte a buscar respuestas útiles a<br />
nuestra realidad: ¿Para qué sirve la comunicación social?<br />
Desde nuestras necesidades no es memorizando y repitiendo las<br />
inteligentes opiniones ajenas donde vamos a encontrar respuestas.<br />
Nuestros textos están, en buena medida, en el entorno, en los<br />
hogares, las calles y los pueblos, donde las palabras de la gente<br />
común pueden provocar reflexiones que se abran a nuestra<br />
racionalidad si se las tiene en cuenta.<br />
La lectura de un libro no es más que una conversación con el autor,<br />
con quien se puede o no estar de acuerdo. Después de todo, quien lo<br />
haya escrito no es más que un pobre ser humano debatiéndose en las<br />
dudas y contradicciones que el lenguaje le propone.<br />
Creo que hay que desmitificar al superhombre (siempre blanco) y<br />
mostrarlo como lo que realmente es: un simple mortal que busca<br />
respuestas.<br />
Reflexionar sobre estos hechos es también parte del presente libro.<br />
Decía Abdón Ubidia:<br />
―acaso sea hora de volver a lo que creemos y queremos<br />
verdadero; hora de recordar el simple referente de la escala<br />
humana y sus demandas básicas; hora ya de escuchar el<br />
clamor de las cosas, la rebelión de las formas concretas del<br />
mundo; contundentes cosas, datos, hechos, definiciones,<br />
realidades‖. 1<br />
1 Abdón Ubidia. Referentes. Ed. Abya-Yala. Ecuador. 2000
9<br />
Por esta razón el lector encontrará que se acude a la primera persona<br />
del singular en repetidas ocasiones. No es una omisión de los<br />
correctores, es simplemente que la forma impersonal o la primera<br />
persona del plural a la que nos han acostumbrado los escritores<br />
―universales‖ no cabe aquí, porque aquí no se expone ―el saber‖ sino<br />
―un saber‖, vivido en la cotidianidad y observable en la experiencia<br />
del día a día.<br />
La cultura europea no necesita plantearse como una necesidad la<br />
realización de obras que tengan que ver con su formación cultural.<br />
Eso está implícito: todo comenzó en la antigua Grecia y desde ahí, su<br />
superestructura cultural se apropia de todo, lo masajea (por aquello<br />
de que el medio es el ―masaje‖ 2 ) y lo devuelve para que los eruditos<br />
lo comenten y lo reproduzcan corregido y aumentado.<br />
Cualquier cosa que haga Europa está inscrita dentro de su cultura.<br />
Pero vayamos por partes.<br />
Nuestra tradición cultural no tiene la homogeneidad de la europea:<br />
hay contradicciones de fondo entre la cultura popular y la cultura de<br />
élite que no son fáciles de salvar. Si la cultura europea se puede<br />
rastrear hasta Grecia y antes, ¿dónde está la fuente de la cultura de<br />
nuestra América?<br />
Entonces surge la pregunta siempre marginada: ―¿Y a mí, qué?‖<br />
Esta pregunta, que raramente nos formulamos y a la que mucho<br />
menos buscamos respuesta, debería encabezar todo aprendizaje. La<br />
cultura de la dependencia la elude. Y si la enfrenta, busca los<br />
subterfugios necesarios para descalificarla.<br />
Por ejemplo: ¿Por qué no se estudia algo de quichua en algún nivel<br />
de nuestra educación escolarizada?<br />
Esta es una pregunta que Adorno, Althuser, Bachelard, Bajtin,<br />
Barthes, Baudrillard, Benveniste, Bourdieu, Chomsky, Derrida, Eco,<br />
Foucault, Freud, Habermas, Hjelmslev, Jakobson, Kristeva, Lacan,<br />
Lévy- Strauss, Lyotard, Nietzsche, Merleau-Ponty, Peirce, Saussure,<br />
Teodorov, no se plantean. No se la pueden plantear. Ni uno ni todos<br />
juntos. Pero nosotros seguimos teniéndolos como referentes.<br />
Ayudan, sí; sería necio negarlo. Pero lo cuestionable es el<br />
seguimiento y la veneración que a cada vuelta de tuerca conferimos a<br />
lo más nuevo que nos llega del más allá.<br />
2 Marshall McLuhan. La comprensión de los medios como extensiones del hombre. Ed. Diana. México.<br />
1975
10<br />
Ellos podrán decirnos porqué estudiar griego o latín, pero quichua ni<br />
por asomo.<br />
Todo lo que se pueda decir sobre la importancia del conocimiento de<br />
griego y latín en los estudios filosóficos le cabe al quichua y más,<br />
porque a diferencia de las llamadas lenguas clásicas, esta es una<br />
lengua viva.<br />
Y nosotros seguimos sus pasos pero en la dirección equivocada. No<br />
aprendemos de ellos, los repetimos.<br />
No se trata de ser como ellos en cuanto colonizadores, sino en cuanto<br />
a ser capaces de desarrollar un pensamiento propio: querer ser como<br />
ellos en cuanto ellos tienen de autoestima y autorrespeto.<br />
Ellos abrevan en sus fuentes y nosotros en las de ellos. Sabemos<br />
repetir pero no sabemos copiar: copiar sería que nosotros nos<br />
alimentásemos de nuestras fuentes, con toda su variedad y polifonía,<br />
como ellos lo hicieron en las propias.<br />
Si nosotros decimos que hay que estudiar quichua, nadie podrá<br />
decirnos ¿Y a mí, qué?<br />
Podrán estar o no de acuerdo, pero nadie podrá ser indiferente a la<br />
propuesta. Nadie de nosotros.<br />
¿Y a mí, qué? podrían decir Adorno, Althuser, Bachelard, Bajtin,<br />
Barthes, Baudrillard, Benveniste, Bourdieu, Chomsky, Derrida, Eco,<br />
Foucault, Freud, Habermas, Hjelmslev, Jakobson, Kristeva, Lacan,<br />
Lévy- Strauss, Lyotard, Nietzsche, Merleau-Ponty, Peirce, Saussure,<br />
Teodorov y muchos más. Pero nosotros no.
11<br />
Las especulaciones teóricas y filosóficas les sirven allá para<br />
observarse y para observarnos a nosotros y en ese tránsito<br />
desarrollar referentes que les permiten entenderse y construir su<br />
cultura. ¿Por qué no intentarlo nosotros? Algunos lo han hecho pero<br />
no han logrado constituirse en referentes. La sistemática<br />
invisibilización los está matando.<br />
Dice Pablo Dávalos:<br />
―Ningún científico, ni filósofo, ni investigador, ni académico<br />
crea, piensa, reflexiona, propone o discute proposiciones,<br />
conceptos, hipótesis, categorías en función de su mayor o<br />
menor calidad democrática, es decir de su aceptación y<br />
validación social. Esa idea simplemente no pasa por su mente y<br />
no consta de ninguna manera en ningún programa de<br />
investigación público o privado. Cuando escribe, piensa, crea o<br />
recrea no está pensando en su sociedad sino en sus pares. El<br />
reconocimiento al que apela es al de sus pares. En ellos se<br />
reconoce como una sombra en el espejo.‖ 3<br />
La colonia estableció una forma de dependencia cultural de la que<br />
nuestros países ni siquiera se han planteado la necesidad de evadir o,<br />
en cierta forma, controlar. Las razones son obvias: quienes estarían<br />
en condiciones de hacer un análisis y una crítica que impulsase una<br />
revisión, pertenecen al mismo círculo cultural de la dependencia.<br />
Dicho en otras palabras: Los críticos pertenecen a la cultura de élite y<br />
visualizan el problema desde esa perspectiva, permaneciendo en las<br />
especulaciones racionalistas tratando de convencer a los demás<br />
miembros de la élite, pero nunca generando un plan de integración<br />
que contamine la cultura dependiente con la de los sectores<br />
populares, campesinos e indígenas.<br />
Por ejemplo, cuando el ciudadano va a la guerra, defiende la patria.<br />
Pero ¿qué es la patria sino un orden, jerarquías y normas<br />
establecidas por el diario vivir? Aunque el enemigo ofrezca mejores<br />
oportunidades de vida, la patria es lo que uno construyó activa o<br />
pasivamente; es lo que uno construyó o que otros construyeron con<br />
mi permisividad. Y por eso doy la vida.<br />
DE LA GESTIÓN CULTURAL<br />
Hablemos de gestión cultural. Se quiere profesionalizar la profesión.<br />
El problema es que profesionalizada en los términos de nuestra<br />
sociedad, quiere decir rentada. Rentada y rentable. Y esto incorpora<br />
3 Pablo Dávalos. Apuntes sobre la colonialidad y decolonialidad del saber: A propósito de las reformas<br />
universitarias en el Ecuador. www.rebelion.org. 25-04-2013.
12<br />
la gestión cultural al sistema (social, político y económico) vigente<br />
que se pretende cuestionar, dejando afuera automáticamente los<br />
rituales de culturas que giran en torno al priostazgo, por ejemplo. Es<br />
como si le dijésemos al prioste que él debe percibir un salario por su<br />
tarea. (No vamos a encontrar una buena definición de prioste en el<br />
diccionario).<br />
Conocí esta práctica en Perú, en un pueblo cerca de Huancayo,<br />
donde cada año el prioste financia toda la fiesta de la aldea,<br />
que culmina con la designación del prioste para el siguiente<br />
año. El honor de ser elegido obliga a ahorrar recursos durante<br />
todo el año para poder atender los gastos del próximo. El honor<br />
no está en las ganancias sino en la capacidad de responder al<br />
encargo con el consiguiente reconocimiento de la gente.<br />
Cuando hablamos de una gestión rentada, hablamos de un sistema<br />
social.<br />
Cuando hablamos de gestión cultural, ¿de qué estamos hablando? La<br />
gestión cultural ¿cómo? ¿para qué?<br />
Las universidades, que son las instituciones llamadas a formar<br />
gestores culturales, se han transformado en organizaciones<br />
destinadas a proveer de títulos habilitantes. Y los jóvenes se<br />
quedaron en eso porque no se plantearon el cambio de los modelos<br />
que la dependencia nos impone. No han sido capaces de<br />
desprenderse de ese lastre y encontrar otras fórmulas coherentes con<br />
nuestra propia realidad.<br />
La Reforma Universitaria 4 fue una instancia que se quedó en la<br />
democratización del sistema de la dependencia cultural.<br />
¿Para qué sirve la gestión cultural, aparte de generar una profesión<br />
especializada integrada al sistema de bienes y consumo? Hay que<br />
establecer una diferencia entre ―para qué sirve‖ y ―para qué debería<br />
servir‖.<br />
El ―para qué sirve‖ lo responde la cultura de la globalización y el<br />
liberalismo. El ―para qué debería servir‖, sólo lo podemos responder<br />
desde los cortos alcances de nuestra realidad y nuestras necesidades<br />
sociales.<br />
Hay una pertinaz insistencia en confundir términos, al punto que se<br />
llega a creer que la gestión cultural debe contribuir a mejorar el nivel<br />
de vida de la población, ―de los más desposeídos‖, de los marginados,<br />
4 Movimiento estudiantil gestado en Córdoba, Argentina, en 1918, que se extendió a otros países.
13<br />
ayudar a que la gente encuentre otros horizontes para resolver los<br />
problemas socioeconómicos en los que está inmersa.<br />
Quienes quieran hacer obra social de la manera que lo estimen<br />
conveniente, desde el asistencialismo a la revolución, está bien. Pero<br />
no debe confundirse la intervención social con la gestión cultural. El<br />
resultado de la gestión cultural es lo que queda después que terminó<br />
la parranda 5 .<br />
Es notable la preocupación de los chilenos por el quehacer cultural,<br />
para mostrarse como ―distintos‖, ―particularizados‖, con una<br />
identidad propia que se construye con la participación de todos.<br />
―Si entendemos cultura como el modo de vida de un pueblo,<br />
veremos que hacer trabajo cultural es mucho más que<br />
organizar festivales de teatro o encuentros de danza‖ 6<br />
Entender ―la cultura como ‗manera de vivir juntos‘ y el desarrollo<br />
como ―la ampliación de posibilidades y opciones‖ de acción.<br />
―Fortalecer la cultura es crear las bases para que las personas<br />
participen en la sociedad y para que nuestro país pueda tener<br />
una identidad en el mundo globalizado‖ 7<br />
No dudo que la gestión cultural para los ingleses debe responder a<br />
otros intereses que los nuestros en Guayaquil, Ecuador, 2013. Si no<br />
contextualizamos la gestión en virtud de propósitos y objetivos<br />
locales, caemos nuevamente en los devaneos de la cultura de élite,<br />
en la cual, nosotros, los académicos, estamos atrapados y desde la<br />
cual analizamos el panorama y hacemos nuestras propuestas<br />
culturales.<br />
Me gusta cuando Freud cuestiona a Bergson, porque cada cosa que<br />
dice reafirma la idea que estoy desarrollando en el presente trabajo:<br />
―Habiendo nosotros perseguido el chiste hasta hallarlo como un<br />
juego infantil con palabras e ideas, tiene necesariamente que<br />
atraernos la labor de investigar estas raíces de la comicidad,<br />
cuya existencia sospecha Bergson‖.<br />
Hablar de las raíces de la comicidad cuya existencia sospecha<br />
Bergson es hablar de las raíces que hacen posible la comunicación.<br />
5 Silvia G. Álvarez. Etnicidades en la costa ecuatoriana. Abya Yala, Quito.2002. Tiene un capítulo<br />
titulado “No estaban muertos, andaban de parranda” en el que se definen aspectos de la identidad chola.<br />
6 Gestión Cultural. Conceptos. Convenio Andrés Bello. 2000. Citado en la Guía para la gestión de<br />
proyectos culturales, Consejo nacional de la cultura y las artes, Gobierno de Chile.<br />
7 ibidem
14<br />
Desde la dualidad original madre/infante, comienzan a incorporarse<br />
nuevas experiencias que se remiten al mismo referente hasta que se<br />
afirman en la imagen portadora de nuevas conexiones y con ella se<br />
multiplican los referentes en progresión geométrica.<br />
Hay en la vida conexiones que hacemos y otras que no. Esto podría<br />
tener consecuencias en las estructuras psicológicas y, por lo tanto, en<br />
los desequilibrios que pudieren manifestarse por relaciones de<br />
palabras (o conceptos) no cerradas (o cerrados) satisfactoriamente.<br />
Dejamos el problema a los especialistas y volvemos a lo nuestro.<br />
….El esfuerzo del intelectual (que tal podría ser yo) es dar orden a<br />
palabras que el idioma ofrece o inventadas, que engloben un<br />
concepto para estructurar coherentemente un discurso… porque es<br />
definitiva estoy escribiendo y reescribiendo lo mismo sin lograr la tan<br />
ansiada coherencia… O reorientar el sentido de palabras que en<br />
términos generales pueden ser tenidas por sinónimos pero que en la<br />
profundización del tema surge la necesidad de establecer<br />
diferenciaciones que llevan a redefinirlas.<br />
Reconocemos la comicidad en las situaciones en que el<br />
desplazamiento de sentido constituye una alternativa válida a los<br />
referentes sociales que orientan nuestra conducta.<br />
En una síntesis del pensamiento de Bergson, Foix dice ―la inteligencia<br />
se caracteriza por su falta de comprensión de la vida‖ y ―el instinto,<br />
en cambio, está orientado hacia ella‖.<br />
Cuando propuse el tema de esta publicación para ser sustentado<br />
como trabajo del año sabático que me ha otorgado la Universidad<br />
Católica de Santiago de Guayaquil, pensé que sería tarea fácil:<br />
analizar el tema de la risa desde la comunicación y su relación con los<br />
referentes compartidos, para luego trasponer esta situación a la<br />
función de los medios de información en nuestra sociedad y en la<br />
construcción de ciudadanía.<br />
Craso error.<br />
Para empezar: Lo que tengo claro es que no quiero hacer un trabajo<br />
enciclopédico comentando lo que otros han escrito sobre el tema,<br />
sino decir lo que se me ocurra a partir de lo que mis experiencias y<br />
anárquicas lecturas han decantado en mi memoria, para luego<br />
establecer relaciones, extraer conclusiones y en la medida que me<br />
sea posible, hacer propuestas que puedan ser de utilidad para todos<br />
nosotros.
15<br />
No está demás señalar que los años también contribuyen para poder<br />
valorar muchas de las cosas que, en su momento, nos fueron<br />
indiferentes.<br />
DEL CANON, LOS EDITORES Y OTRAS TROPELÍAS<br />
Vamos a tratar de argumentar, a partir del análisis del chiste y sus<br />
efectos, sobre los mecanismos que dan forma a la identidad social y<br />
el rol que cumplen los medios de información en este sentido.<br />
Es importante tener en cuenta que este escrito tiene su origen en<br />
Guayaquil, Ecuador, Indoamérica, porque el problema del que trata<br />
no puede sino observarse desde una sociedad maltratada y<br />
contradictoria como la nuestra.<br />
Lo que aquí se dice no tiene sentido en la perspectiva del ―primer<br />
mundo‖. O tal vez sí. Vaya uno a saber…<br />
Por lo de pronto, en nuestro medio social es muy difícil escribir algo<br />
que se aparte del canon, es decir, de los lineamientos aceptados y<br />
consagrados ―universalmente‖ en torno a un determinado tema. El<br />
canon se puede discutir y hasta negar, pero no está permitido salirse<br />
de él y menos ignorarlo. Hacerlo, convierte al autor en un ensayista<br />
contestatario de menor cuantía.<br />
Con la acotación precedente quiero dejar señalado que desarrollar un<br />
pensamiento original desde nuestra perspectiva no tiene destino ni<br />
destinatario: todos podrán aplaudirlo pero nadie lo tomará en serio.<br />
Una obra comprometida como la de Álex Grijelmo 8 , apenas roza<br />
nuestra problemática. Países conflictivos, pluriculturales y polarizados<br />
como los de nuestra América tienen problemas que no pueden ser<br />
analizados con la visión externa.<br />
En este afán de no dejar que los otros piensen por uno, es necesario<br />
remitirse a las experiencias personales y cotidianas que nos alejan de<br />
los libros (de los otros) y nos acercan a la realidad (de nosotros).<br />
Tenemos que aprender a vernos con nuestra propia mirada.<br />
Y nos sorprenderemos.<br />
8 Álex Grijelmo, periodista y escritor español, fue Presidente de la agencia de noticias EFE entre 2004 y<br />
2012. Recientemente ha publicado La información del silencio. Cómo se miente contando hechos<br />
verdaderos. Dedicada a “los periodistas que no se conforman” es un amplio estudio en el que sostiene que<br />
la principal manipulación de la información está en lo que no se publica, está en el silencio más que en<br />
las mentiras o en los datos falsos. Ed. Taurus. 2012.
16<br />
No hicieron otra cosa en su momento los autores de los libros que<br />
nos acosan: observar su propia realidad. Así escribieron Freud y<br />
Marx… (y es precisamente por ello que son susceptibles de ser<br />
cuestionados: su realidad no es la nuestra y no es tan universal como<br />
ellos creían en su momento).<br />
La cultura impresa crea el canon, las lecturas canonizadas, y se<br />
cierran en el círculo de las editoriales: el canon es lo que las grandes<br />
empresas editoriales hacen posible.<br />
Interpretamos (hablo desde la cultura de élite en la que estoy<br />
inmerso, me guste o no) el mundo según el canon. De ahí la<br />
importancia que se otorga a las citas y a la bibliografía para<br />
considerar ―seria‖ la publicación de un trabajo intelectual.<br />
En un encuentro casual, le di un ejemplar de mi libro ―El<br />
nosotros‖ a Carlos Calderón Chico; lo primero que hizo al<br />
recibirlo fue dirigirse a las últimas páginas donde aparece la<br />
bibliografía: era el primer parámetro para considerar la<br />
seriedad de la obra de cuyo autor (yo), él no tenía otras<br />
referencias que las de un oscuro profesor universitario<br />
relacionado con la fotografía.<br />
Parecería que lo que se escribe solamente tiene valor si se remite a lo<br />
que las grandes editoriales han divulgado con anterioridad.<br />
Está bien no ignorarlas, sin embargo el problema radica en que el<br />
excesivo uso del pensamiento libresco empuja a ver la realidad a<br />
través de ojos ajenos. Y lo que es peor, quienes somos profesores<br />
reproducimos esta actitud y hacemos que nuestros estudiantes vean<br />
la realidad a través de las mismas fuentes.<br />
Estamos condenados a pensar a partir de las condiciones que nos<br />
imponen ―los otros‖. Hasta tal punto esto es cierto que quienes<br />
escribimos, si no nos apoyamos en lo que otros han publicado nos<br />
sentimos vacíos, desorientados, huérfanos de ideas.<br />
Pero, como observa Edgar Morin: ―He comprendido que sólo refutar<br />
no tiene ninguna esperanza: solamente un nuevo fundamento puede<br />
arruinar al antiguo‖.<br />
El problema no es desechar todo lo escrito, sino ponerlo en su lugar,<br />
darle la dimensión que le corresponde para que deje espacio para lo<br />
propio. Porque lo propio todavía no tiene un canon al que podamos<br />
recurrir en cualquier librería, en cualquier biblioteca, en cualquier<br />
página web.
17<br />
Tampoco se trata de rodearse de pequeños para parecer más grande,<br />
sino de no sobredimensionar lo ajeno porque nos empequeñece.<br />
Cuando se trata de romper el círculo que nos aprisiona, todo queda<br />
reducido a opiniones personales; sólo puede uno citarse a sí mismo y<br />
a sus propias experiencias. No está mal. Pero no está bien que no<br />
contemos con nuestro cuerpo canonizado editorialmente en el que<br />
poder sustentarnos.<br />
Entonces suceden cosas como que en la bibliografía de mi libro El<br />
nosotros no aparece Paulo Freire y su Pedagogía del oprimido, porque<br />
sólo lo menciono entre otros autores en el prólogo, aunque su<br />
pensamiento subyace en el desarrollo de toda la obra.<br />
El hecho sería irrelevante si no fuese que trasciende a miles de<br />
hombres y mujeres marginados que durante más de quinientos años<br />
no han logrado un lugar claro en los procesos sociales de nuestros<br />
países.<br />
Si la paciencia del lector le permite llegar al final del libro, encontrará<br />
sentido a este largo introito.<br />
DE LA RAZÓN Y LOS SENTIMIENTOS<br />
Escribir un ensayo de cualquier orden es poner en términos de la<br />
racionalidad y la lógica que hemos heredado de Europa, las<br />
emociones, sensaciones e imaginarios que vivimos a diario.<br />
Explicarnos razonadamente el por qué de las cosas.
18<br />
Ahora, cuando nos ―obligan‖ a citar bibliografía, lo que hacemos es<br />
afirmar nuestra erudición y evidenciar nuestra dependencia. Las citas<br />
bibliográficas no son más que eso, sencillamente porque los libros<br />
que llegan a nosotros son aquellos que reproducen las grandes<br />
editoriales que forman parte del sistema socioeconómico imperante, a<br />
los que tenemos relativa e irremediable acceso, y con ello fácil<br />
devoción.<br />
Para escribir un ensayo, la manera habitual (y más fácil) de hacerlo<br />
consiste en leer algo ya publicado y comentarlo o criticarlo. Así puedo<br />
alimentar muchas páginas con el texto y el pensamiento ajeno. No<br />
está mal como recurso (la pólvora fue inventada por los chinos hace<br />
más de mil años), pero para nosotros, tercermundistas, constituye un<br />
problema: terminamos jugando un juego del cual el primer mundo<br />
señala las reglas, marca la cancha y designa los árbitros. Podemos<br />
alimentar ideas antagónicas pero, ganemos o perdamos, no es<br />
nuestro juego.<br />
La cultura elitista y dependiente de nosotros escribientes, hace de las<br />
citas bibliográficas un requisito que, como la culebra que se muerde<br />
la cola, nos cierra en el mismo círculo del elitismo y la dependencia.<br />
Salir de allí no es fácil, casi imposible, diría yo, porque la sola idea de<br />
pensar en un libro y plantease una reflexión exhaustiva y racional nos<br />
ubica en el espacio cultural que tratamos de cuestionar.<br />
Hay en mi familia una anécdota de esas que, vaya uno a saber<br />
por qué, permanecen grabadas en la memoria a través de los<br />
años.<br />
La historia me la contó una prima cuando era estudiante de<br />
sociología. Nacida y criada en Buenos Aires, tuvo que hacer una<br />
pasantía académica en una escuela primaria de un pueblo del<br />
noroeste argentino, zona fuertemente influida por las etnias<br />
aimara y quechua del altiplano andino. Además de recopilación<br />
de datos, pruebas y evaluaciones, se pidió a los niños de la<br />
escuela que, entre varios dibujos de la figura humana,<br />
seleccionen el que más les gustaba. Uno de ellos eligió una<br />
figura femenina que, a criterio de mi prima, no se destacaba<br />
por su belleza. Intrigada, pregunta al niño el por qué de esa<br />
elección:<br />
- Porque se parece a mi mamá – fue la tímida y simple<br />
respuesta.<br />
Aún cuando la respuesta pudiese ser considerada la excepción a la<br />
regla, quedaría pendiente de dilucidar quién estableció la regla.
19<br />
Así, quienes estamos fuertemente influidos por los modelos y modas<br />
que nos presentan ―las revistas de actualidad‖, nos alejamos de otros<br />
parámetros más lógicos y coherentes con nuestra realidad.<br />
¿Por qué tenemos que mirar nuestra realidad con ojos afuereños?<br />
Con la mirada de aquellos en cuya tradición se inscriben los más<br />
racionales genocidios y que ahora llevan a la humanidad de la mano<br />
hacia el suicidio.<br />
Cabe preguntarse cómo funcionan en la mente indígena estas figuras<br />
esqueléticas que se presentan como modelo de belleza de ―nuestra‖<br />
sociedad. Y aún más: si el sentido de belleza como lo entendemos<br />
―nosotros‖ tiene sentido entre ellos. (El ―nuestra‖ y el ―nosotros‖<br />
están entre comillas porque, bien pensado, no sabemos muy bien<br />
quiénes somos ―nosotros‖).<br />
Y esto nos lleva al sentido del humor ¿cómo funciona entre quienes<br />
están más ligados a la cultura indígena?<br />
No podemos ignorar al resto del mundo, pero sí podemos ponerlo en<br />
su lugar para que nosotros podamos ser nosotros y nuestras<br />
circunstancias, como dijo uno de ellos… 9<br />
No deja de llamar la atención a quienes observamos con ojos ajenos,<br />
la seriedad con que desfilan los niños y adolescentes en pueblos y<br />
ciudades durante las fiestas patronales y aniversarios patrios: nos<br />
encontramos con rostros serios, comprometidos con el rol que<br />
cumplen en la marcha, pero que no exteriorizan la alegría personal<br />
que los embarga. El desfile se acerca más a un ritual de sacrificio que<br />
a una fiesta de transgresiones.<br />
En una oportunidad, Polo Baquerizo, director del programa<br />
concurso de televisión Haga negocio conmigo, me comentaba<br />
que él, como animador, tiene que extremar su histrionismo<br />
porque los participantes, gente del público, es apática, poco<br />
expresiva y no se incorpora divertida a los juegos que propone<br />
el programa. (Las palabras no son exactamente las de él, sino<br />
sólo el sentido).<br />
Es que las diversas culturas proponen diversas visiones de la realidad<br />
y con ello distintas respuestas. El proceso de la ―globalización‖ (que<br />
comenzó hace más de un siglo) nos impone una visión unívoca a la<br />
que se nos quiere incorporar y frente a la cual no atinamos a<br />
reaccionar. Alfonso Sastre dice esto mismo con otras palabras:<br />
―porque no sabemos nada de otras risas, o yo al menos, como la risa<br />
9 “Yo soy yo y mi circunstancia”, Ortega y Gasset.
20<br />
china o la risa iraquí, o la risa egipcia, por poner algunos ejemplos de<br />
mi enciclopédica ignorancia‖ 10 .<br />
Quienes han tenido la oportunidad de ver el documental ―Los<br />
hieleros del Chimborazo‖ de Gustavo Guayasamín, encontrarán<br />
en la protesta del indígena el reclamo ancestral del<br />
reconocimiento de lo propio, de la tradición, de los mayores, del<br />
esfuerzo, de la vida (no encuentro palabras para expresar todo<br />
lo que esa protesta implica). No es el reclamo por el precio del<br />
hielo, es la ausencia de valoración, de gratificación, de<br />
reconocimiento, de homenaje. El indígena se encuentra con una<br />
sociedad que confunde ―valor‖ con ―precio‖ y eso lo sume en el<br />
desconcierto. El valor de sus valores no es compatible con la<br />
cotización del precio.<br />
A pesar de toda la complejidad con que se pretende abordar el tema<br />
de lo cómico y la risa, este libro intentará tener en cuenta lo ya dicho<br />
para desarrollar una aproximación desde la Comunicación Social, y<br />
luego trasladar las conclusiones al espacio de la identidad social y la<br />
ciudadanía.<br />
Dicho todo lo cual, damos paso… al siguiente paso.<br />
10 Alfonso Sastre. Ensayo general sobre lo cómico. Editorial Hiru, Hondarribia. 2002
21<br />
1<br />
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL<br />
PROCESO DE LA RISA DESDE LA<br />
COMUNICACIÓN SOCIAL<br />
Puestas ya las cartas en la mesa, vamos a tratar diversas<br />
aproximaciones al tema no sin antes aclarar que no se trata aquí de<br />
hacer un compendio y alarde de erudición citando y repitiendo a<br />
quienes me han precedido en el uso de la palabra (valga la<br />
expresión), sino de intentar algo nuevo y distinto (hasta donde sea<br />
posible) que nos ayude a comprendernos mejor.<br />
Recién en la primera mitad del siglo XX la Comunicación Social<br />
comienza a ocupar un lugar independiente entre las ciencias sociales.<br />
Aparece como un desprendimiento de la Psicología y la Sociología,<br />
ciencias relativamente nuevas que se comienzan a definir hacia el<br />
siglo XIX. Por su parte, la Comunicación Social todavía hoy se debate<br />
en espacios de estudio y actuación no suficientemente definidos.<br />
Precisamente, por ser nueva, la especulación en su entorno no ha<br />
alcanzado los niveles de sofisticación que la sociología y<br />
especialmente la psicología tienen en la actualidad. Es, por otra<br />
parte, una ciencia que tiene mucho de pragmatismo e<br />
instrumentalismo que todavía la mantiene subordinada a sus dos<br />
hermanas mayores y que se confunde aún más con la irrupción las<br />
TICs (Tecnologías de la información y la Comunicación) a las que<br />
adhiere con excesivo entusiasmo en detrimento de su contenido<br />
humanista.<br />
Existe un vacío profesional en lo que a comunicación social se refiere,<br />
al punto en que podemos identificar la función específica de un
22<br />
sicólogo o un sociólogo, como lo hacemos con un médico, un abogado<br />
o un arquitecto, pero nos resulta difícil delimitar el campo de trabajo<br />
de un comunicador social a quien, en el mejor de los casos, se lo<br />
piensa como un periodista erudito en las polémicas sociales y<br />
políticas de actualidad.<br />
El eufemístico y ―aggiornado‖ cientificismo con que se pretende poner<br />
al día a los estudios sociales, apenas roza a la Comunicación Social.<br />
Esto explica, en cierta forma, que sea escaso el abordaje que se hace<br />
de los grandes temas sociales desde las teorías de la comunicación.<br />
Lo cómico, el humor y la risa históricamente han sido tratados desde<br />
la literatura y el arte en sus múltiples manifestaciones, desde la<br />
sociología, la sicología, la fisiología y una serie de variables en las que<br />
se mezclan diversas disciplinas con lo anecdótico. Nuestros viejos<br />
amigos Bergson, Freud, Pirandello y más recientemente Foix y Sastre<br />
entre otros, se han ocupado del tema, pero lo que no se ha intentado<br />
hasta hoy es analizar su funcionamiento e implicancias desde las<br />
teorías de la Comunicación Social.<br />
Desde este punto de vista, podemos remitirnos a uno de los primeros<br />
esquemas funcionalistas que se hicieron sobre el tema: emisor,<br />
mensaje/medio, receptor, suficientemente difundido como para no<br />
tener necesidad de detenernos mucho en él.<br />
A partir de dicho esquema, podríamos suponer que la causa de lo<br />
cómico radica en el emisor que cuenta un chiste a lo que el receptor<br />
responde con una carcajada.<br />
Aquí podríamos adelantar que una particularidad del proceso de lo<br />
cómico, radica en la respuesta inmediata que da el receptor al<br />
estímulo del mensaje.<br />
Dicho todo lo cual, ponemos manos a la obra para comenzar a partir<br />
de ese esquemita que habla del proceso de comunicación como la<br />
transferencia de información desde un emisor hacia un receptor y por<br />
lo tanto el punto de partida por donde comenzaremos a hacer el<br />
análisis desde nuestra perspectiva. 11<br />
11 Este es el esquema básico que por su sencillez a servido como punto de partida a todas las<br />
investigaciones posteriores. Fue propuesto por Shannon y Weaver en “Una teoría matemática de la<br />
comunicación”. El diagrama se presenta generalmente en forma horizontal, pero por las razones<br />
apuntadas más adelante, prefiero este diseño vertical.
23<br />
EMISOR<br />
MENSAJE/MEDIO<br />
RECEPTOR<br />
Harold Laswell dio a conocer en 1944 su paradigma en la fórmula<br />
que define lo que es la comunicación de la siguiente manera:<br />
"¿Quién dice qué, a quien, por qué canal y con qué efecto?",<br />
fórmula que no ha perdido actualidad.<br />
Sin embargo ésta y la mayoría de las teorías que le han seguido<br />
tienen en común lo que yo llamaría teorías sociales de la<br />
comunicación: la comunicación hacia afuera en contraposición con la<br />
comunicación por dentro. Algo que trataremos de ver en el curso de<br />
este trabajo.<br />
Pero antes vamos a revisar rápidamente el asunto de las instancias<br />
señaladas, dejando expresa constancia de que no será posible<br />
analizar cada una sin invadir los espacios de las otras por cuanto<br />
forman parte de una cadena de interacciones.<br />
NOTAS SOBRE EL EMISOR<br />
Puesto que estamos enfocando el tema desde la perspectiva<br />
comunicacional, no está mal que lo primero que nos detengamos a<br />
analizar sean las características del emisor. Y, puesto que esta etapa<br />
del trabajo la vamos a orientar hacia ―lo cómico‖, es lógico deducir<br />
que este produce un mensaje que habrá de resultar risible.<br />
Sin embargo hay un detalle que merece especial atención: lo que<br />
produce el emisor no es necesariamente cómico, sino que resulta<br />
cómico. Es decir, quien provoca la risa puede hacerlo intencional o<br />
aleatoriamente: puede organizar su mensaje con el propósito de<br />
provocar risa o puede ésta surgir como consecuencia de un evento<br />
preterintencional. De donde se deduce que la comicidad no es,<br />
necesariamente, la respuesta lógica a un estímulo, sino que depende
24<br />
de la percepción que el receptor tiene del mensaje. Es decir, si es o<br />
no es cómico, se determina en el receptor.<br />
LA HISTORIA DEL ALBAÑIL<br />
La lectura en solitario de la historia que paso a relatar me hizo reír a<br />
carcajadas. Me pregunto ¿por qué? Vale como ejemplo de situaciones<br />
a las que nos referiremos más adelante: la risa en solitario.<br />
Alfonso Sastre la presenta como un hecho real: transcribe un<br />
documento en el que se relata objetivamente lo sucedido en un<br />
múltiple accidente de trabajo 12 .<br />
―Explicación de un albañil gallego a la compañía aseguradora que no<br />
comprendía, debido a la naturaleza de sus lesiones, cómo podía haber<br />
ocurrido el accidente. Este es un caso verídico cuya transcripción fue<br />
obtenida de una copia de archivo de la aseguradora. El caso fue juzgado por<br />
el Tribunal de Primera Instancia de Pontevedra.<br />
Excelentísimos señores:<br />
En respuesta a su pedido de informaciones adicionales, declaro: en el<br />
ítem N° 1 sobre mi participación en los acontecimientos, mencioné:<br />
―tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda‖, como la causa de mi accidente.<br />
Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que<br />
espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas.<br />
Soy albañil desde hace diez años. El día del accidente estaba<br />
trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del<br />
edificio en construcción en esta ciudad. Finalizadas mis tareas, verifiqué que<br />
habían sobrado aproximadamente 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos<br />
hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril, y bajarlos con<br />
ayuda de una roldana, que felizmente se hallaba fijada en una viga en el<br />
techo del sexto piso.<br />
Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y, con la ayuda<br />
de la roldana, lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en<br />
una columna de la planta baja. Luego, subí y cargué los ladrillos en el barril.<br />
Volví a la planta baja, desaté la soga, y la agarré con fuerza de modo que<br />
los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente (debo indicar que en el ítem 1<br />
de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80<br />
kilos). Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a<br />
ascender rápidamente, arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi<br />
presencia de espíritu e irreflexivamente me aferré más aún a la soga,<br />
mientras ascendía a gran velocidad.<br />
En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que<br />
bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida, y me fue<br />
imposible evitar el choque. Creo que allí se produjo la (mi) fractura de<br />
cráneo.<br />
Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la<br />
roldana, lo que provocó la retención de mi subida y también las quebraduras<br />
múltiples de los dedos y de la muñeca. A esta altura (de los<br />
acontecimientos), ya había recuperado mi presencia de espíritu, y pese a los<br />
dolores continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante cuando el barril<br />
12 Alfonso Sastre. Ensayo general sobre lo cómico. Ed. Hiru. Hondarribia. 2002.
25<br />
chocó contra el piso, su fondo se partió, y todos los ladrillos se<br />
desparramaron.<br />
Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Debido a un<br />
principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja.<br />
Aproximadamente al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío<br />
que subía. En el choque que sobrevino, estoy casi seguro de que se<br />
produjeron las (mis) fracturas de tobillos y de la nariz. Este choque<br />
felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando<br />
aterricé sobre la montaña de ladrillos, sólo me quebré tres vértebras.<br />
Lamento sin embargo informar de que, cuando me encontraba caído<br />
encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y<br />
viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu y<br />
solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, descendió<br />
rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándoseme entonces las dos<br />
tibias.<br />
Esperando haber aclarado definitivamente las causas y el desarrollo<br />
de los acontecimientos, me despido atentamente. Será justicia.‖<br />
Mi pregunta apunta a cuáles son las razones que comparto con<br />
Alfonso Sastre para que la historia relatada nos haga reír (más o<br />
menos) a ambos.<br />
Vayamos por el principio: a lo largo del proceso hay una cadena<br />
sucesiva de relatores (emisores) que producen informes (mensajes)<br />
similares mediante distintos recursos (medios) dirigidos a distintos<br />
sujetos (receptores) con intenciones diversas.<br />
1- Al albañil le ocurre el múltiple accidente que conocemos al final<br />
de la lectura;<br />
2- Relata lo ocurrido a la policía;<br />
3- Posteriormente informa a la compañía aseguradora;<br />
4- Luego un letrado redacta objetivamente el informe solicitado;<br />
5- Esta declaración es publicada por un periódico;<br />
6- Alfonso Sastre la transcribe en su libro;<br />
7- Yo se lo cuento a un amigo…<br />
Todo lo anterior apunta a señalar que existen diversas versiones del<br />
hecho según su finalidad, de las cuales nos remitimos únicamente a<br />
la transcripción que hace Alfonso Sastre en su libro, lo cual permite<br />
reducir la versión que vamos a analizar a un autor/emisor (Alfonso<br />
Sastre) y un lector/receptor (yo). Con lo cual llegamos a la pregunta<br />
original: ¿Qué compartimos Alfonso Sastre y yo para que a ambos<br />
nos cause gracia la historia?<br />
¿Hay coincidencias en nuestras historias personales, nuestros<br />
antecedentes, nuestras experiencias? ¿Qué tenemos en común para<br />
que a ambos nos haga reír?<br />
Podemos intentar una somera aproximación:
26<br />
1- La alusión a que se trata de un albañil ―gallego‖ connota desde<br />
el primer momento que la torpeza formará parte de la historia y<br />
predispone a la burla. Es evidentemente un punto cuyas<br />
implicancias compartimos. (No vale aquí aclarar ni cuestionar el<br />
infundio que conlleva este prejuicio, sino asumir el sentido que<br />
ordinariamente se le da).<br />
2- Un texto formal, un prolijo informe judicial, carente de<br />
emoción; un informe frío sobre una serie de acontecimientos<br />
dolorosos, para no decir trágicos (ya que no hay dioses ni<br />
muertos de por medio);<br />
3- Una serie de hechos que por la velocidad en que se suceden<br />
recuerdan los dibujos animados del Correcaminos o de Tom y<br />
Jerry, en los que los personajes sufren daños de los que se<br />
recuperan como por arte de magia, para caer luego en otros y<br />
así sucesivamente.<br />
4- Saber que la reiterada torpeza habrá de permanecer a nivel de<br />
anécdota, ya que sobreentendemos que el padecimiento no ha<br />
tenido desenlace fatal.<br />
5- En un plano más amplio, la actitud que en muchas ocasiones<br />
nos hace aferrarnos a cosas de la vida que debieron ser<br />
soltadas y soltar aquellas que debieron ser sostenidas.<br />
6- Haber experimentado algún tropiezo que, sin dolor físico, duele<br />
en el orgullo.<br />
7- El relato tiene las características de un guión escrito por un<br />
experto, tanto o más experto que Chaplin, capaz de encadenar<br />
un hecho con otro en relación de causa/efecto repetitivo, lo que<br />
genera admiración por el relato en sí, apartándolo de la<br />
realidad a la que nos remite.<br />
8- Terminado el relato, pueden trazarse nuevas relaciones que<br />
pueden reconducir la historia al plano de la familia, las<br />
condiciones laborales, el período de recuperación hospitalaria…,<br />
todas implícitas en diversas referencias que hacen del<br />
protagonista un obrero de la construcción. Inclusive en el<br />
proceso de la lectura del informe, el lector puede dar prioridad<br />
a estas connotaciones, destruyendo el sentido jocoso de la<br />
primera lectura propuesta.<br />
―El éxito de un chiste está en el oído de quien lo oye, nunca en la<br />
lengua de quien lo hace‖. Lo dijo Shakespeare en su obra de juventud<br />
Trabajos de amor perdidos.<br />
El emisor es el motivador del proceso, es quien pone en juego el<br />
motivo generador, es quien mediante el chiste premeditado,<br />
intencionado, o el acto imprevisto, inintencionado, puede mover a<br />
risa, resultar cómico, si así lo certifica la audiencia por su reacción.
27<br />
También podemos analizarlo desde el punto de vista de los recursos<br />
histriónicos a los que puede apelar el animador de un show por<br />
ejemplo, tales como gestos, pantomimas, tonos de voz, silencios…<br />
Pero antes de llegar a la risa del receptor habrá que considerar los<br />
aspectos que se refieren al medio por el cual el mensaje relaciona al<br />
emisor y al receptor.<br />
NOTAS SOBRE EL MEDIO<br />
Es el recurso mediante el cual se hace posible el contacto del emisor<br />
con la audiencia, con el receptor.<br />
El concepto, como se verá, invade otras áreas: no se puede pensar el<br />
medio sin tener en cuenta su relación con el receptor.<br />
La relación comunicacional en general, que incluye lo cómico, puede<br />
presentarse por distintos medios: icónicos, textuales, auditivos,<br />
situacionales, impresos, orales, escénicos, cinematográficos; hay<br />
experiencias de ―bromas‖ volumétricas, táctiles, gustativas y olfativas<br />
que, por su carácter excepcional, no nos detendremos a analizar (no<br />
porque no lo merezcan) o cualquiera de las combinaciones de ellos.<br />
Un aspecto que escapa a la experiencia de quienes abordaron el tema<br />
de la risa hace algunos años, es la programación televisiva que se<br />
realiza en vivo y en directo o en tiempo diferido… y las risas<br />
pregrabadas que inducen al contagio.<br />
De cualquier manera vamos a intentar una posible clasificación del<br />
medio:<br />
TEXTUAL (lectura individual)<br />
- Puede ser un relato escrito más o menos breve, en el que se<br />
describe a uno o varios personajes, la situación en que se encuentran<br />
y el desenlace de la historia. Puede encontrarse en libros, revistas,<br />
periódicos e inclusive en hojas volantes, afiches, grafitos, como<br />
material impreso o manuscrito.<br />
GRÁFICO (impresos, manuscritos)<br />
- Imagen fotográfica con o sin título.<br />
- Fotonovela o secuencia fotográfica que constituye un relato.<br />
- Caricatura (con o sin textos) Solamente el dibujo y la situación<br />
descrita en un solo cuadro. O con un título significativo, como pie del<br />
dibujo, o parte del diálogo u onomatopeya de la situación.
28<br />
- Secuencia de dibujos (con o sin textos), varios cuadros sucesivos<br />
construyen un relato hasta su desenlace.<br />
AUDITIVO (radiofónicos)<br />
- Oral. Tiene mucho del relato de texto, pero hay que agregar el<br />
énfasis, los efectos sonoros y eventualmente, las risas de un auditorio<br />
presente o grabado. Puede ser un monólogo, un diálogo o<br />
dramatizado, en vivo y en directo o pregrabado.<br />
- Musical. Si pensamos en la emisión radial nos ubicaríamos en el<br />
cruce de las propuestas escénicas y de pantalla (con excepción de la<br />
pantomima, obviamente)<br />
La música tiene notable importancia. Para muestra basta la<br />
magistral partitura de ―La Pantera Rosa‖ de Henry Mancini, que<br />
con solo oírla nos predispone al humor.<br />
Un leit motiv musical insertado en un momento y contexto<br />
adecuado puede ser suficiente para inducir la risa.<br />
ESCÉNICO (con audiencia en vivo)<br />
- Monólogo. Casi siempre sostenido en la gesticulación y recursos<br />
para la dramatización verbal. Puede improvisar en todo o en parte.<br />
- Sketch. Juego dramático corto con textos que pueden dejar un<br />
margen a la improvisación. Su traducción literal sería bosquejo,<br />
esbozo, boceto.<br />
- Obra dramática. Toda propuesta de texto teatral, desde Aristófanes,<br />
pasando por Molière y Alejandro Casona hasta nuestro Martínez<br />
Queirolo.<br />
- Improvisación. A partir de una idea y una estructura dramática,<br />
es decir: un principio, desarrollo y desenlace, se juegan las<br />
situaciones en función de la respuesta del público manejando el<br />
lenguaje y la gestualidad según las circunstancias. ―El Juglar‖ fue<br />
entre nosotros un exponente de este tipo de teatro.<br />
- Pantomima. Puede ser individual o grupal. En el juego escénico,<br />
muchas veces un simple gesto del comediante nos remite a un<br />
referente que, en tanto lo compartimos, puede movernos a risa. Es la<br />
presentación en vivo frente a un auditorio.<br />
En el juego escénico, muchas veces un simple gesto del<br />
comediante nos remite a un referente que, en tanto lo<br />
compartimos, puede movernos a risa. Es la presentación en<br />
vivo frente a un auditorio.<br />
A la clasificación precedente hay que agregar la gestualidad, las<br />
acciones, los efectos visuales y las situaciones en que pueden<br />
ponerse los personajes. No caben es este caso las risas<br />
pregrabadas, salvo que formen parte de la historia. Podemos<br />
incluir aquí las transmisiones televisivas en vivo y en directo,
29<br />
porque llevan implícito el margen de improvisación e<br />
imprevistos.<br />
CINEMATOGRÁFICO (en sala)<br />
Es el espectáculo que responde a un ritual de asistencia de público.<br />
Puede ser clasificado en documental, ficción y animación según su<br />
género, lo cual admite otras subdivisiones de estilos y corrientes<br />
estéticas. Por otra parte la historia permite clasificarlo en cine silente,<br />
sonoro, blanco y negro, color, cortometraje y largometraje a lo que<br />
se podrían agregar sus fines utilitarios.<br />
SITUACIONAL (del diario vivir)<br />
- en la vida cotidiana, generalmente visual (un tropezón),<br />
eventualmente sonoro (un micrófono imprevistamente abierto) y<br />
raramente escrito (un error de imprenta).<br />
Lo cómico en la vida cotidiana tiene la forma de lo inusitado, lo<br />
imprevisto, y se estructura en cualquiera de las formas<br />
señaladas. Participa cualquiera de los sentidos aunque, como es<br />
de suponer, la vista es el preponderante.<br />
TELEVISIVO (en pantalla)<br />
Estrictamente considerado como recurso para difusión, comprende<br />
todos los medios precedentes<br />
- Con audiencia de pantalla individual o compartida.<br />
- Hay emisión directa o diferida (pregrabada).<br />
- El relato que en cualquiera de sus formas incorpora el proceso de<br />
edición y efectos digitales.<br />
- Hay tres niveles de público:<br />
Virtual, con material editado y/o risas pregrabadas.<br />
In situ, durante el desarrollo del acto y<br />
Frente a la pantalla, que es el que no puede faltar.<br />
- Con público en vivo y/o virtual:<br />
En directo.<br />
En diferido.<br />
- Con risas pregrabadas<br />
Obsérvese que las risas pregrabadas, lejos de ser la respuesta<br />
del público, se convierten en parte del espectáculo, lo cual<br />
adquiere particular relevancia en la construcción de lo cómico,<br />
según veremos más adelante.<br />
Como se podrá observar, es muy difícil exponer al medio sin referirse<br />
a la situación del receptor.
30<br />
Por otra parte, podemos considerar las siguientes declinaciones más<br />
relevantes, sin analizar en profundidad los posibles cruces entre ellas.<br />
Vayamos a un ejemplo para tratar de ser más claro: un animador<br />
cuenta una historia en un escenario en presencia de una audiencia: el<br />
sujeto es el emisor, lo que cuenta es el mensaje y a viva voz es el<br />
medio del que se vale para emitir su mensaje. Pero si esa<br />
presentación la trasmitimos en vivo y en directo por televisión el<br />
esquema se nos viene abajo porque en ambos casos la reacción de la<br />
audiencia no será la misma. Y ni qué decir si se lo trasmite<br />
pregrabado en tiempo diferido o, como si fuese poco, digamos que se<br />
trate de una reproducción en DVD, una versión en disco cinco años<br />
después de haber sido grabada la versión original…<br />
INTERNET (medios sociales)<br />
Un medio que por su ubicuidad y diversidad merece un estudio que<br />
excedería en mucho las intenciones de este trabajo.<br />
En todo caso se trata de abrir las puertas a la complejidad del tema<br />
que estamos abordando.<br />
NOTAS SOBRE EL MENSAJE<br />
La definición de comunicación en sus términos más elementales es:<br />
quién dice qué a quién, por qué medio y con qué efecto 13 .<br />
La teoría se justifica repetirla cuando tiene sentido y sirve a la<br />
sociedad en la que estamos insertos.<br />
Cuando por la edad la memoria se oscurece, como contraparte se<br />
aclaran aspectos sobre los cuales normalmente no nos detenemos a<br />
reflexionar: el mensaje no es lo que se dice o hace, sino aquello a lo<br />
que nos remite lo que se dice o hace: la memoria.<br />
Vamos a hacer una rápida aproximación al mensaje desde lo cómico<br />
y dejaremos para los capítulos siguientes el análisis de mayor<br />
profundidad.<br />
Puesto que nos mantenemos dentro del esquema de la comunicación,<br />
corresponde señalar al contenido del mensaje como el motivo que<br />
provoca (o puede provocar) risa.<br />
Se trata en estos casos de mensajes que tienen dualidad o<br />
ambigüedad en términos o situaciones que chocan con los valores y<br />
13 Harold H. Lasswell. Estructura y función de la comunicación de masas.
31<br />
la lógica generalmente aceptados. Son situaciones cotidianas,<br />
situaciones a las que estamos acostumbrados socialmente, que en el<br />
mensaje chistoso caen en cuestionamiento mediante la proposición<br />
de una doble lectura.<br />
Salvo que pretendiese un estudio minucioso de, por ejemplo, el<br />
sentido de la risa en el Antiguo Testamento -para lo cual habría que<br />
ser filólogo, lingüista y además dominar el hebreo, el griego y el<br />
latín-, podemos conformarnos con una muestra que da mucho que<br />
pensar acerca de las palabras y sus sentidos.<br />
En hebreo hay dos palabras cuando se habla de risas: ‗sakhaq‘ (risa<br />
feliz, desenfrenada) e ‗iaag‘, (risa burlona, denigrante). Dicho de otra<br />
manera: reír (alegremente) con el otro, o reírse (burlonamente) del<br />
otro. Según los expertos, los griegos también tenían dos tipos de risa<br />
coherentes con la tradición hebrea: ‗gelao‘, la risa buena, y<br />
‗katagelao‘, la risa mala 14 .<br />
Aunque así y con estos antecedentes, no nos queda del todo claro<br />
cómo ríe Sara cuando un Ángel le dice a Abraham:<br />
- ―Yo volveré a ti sin falta dentro de un año por este mismo<br />
tiempo si Dios quiere, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Al oír<br />
esto Sara, se rió detrás de la puerta de la tienda‖ (Genesis,<br />
XVIII, 10).<br />
Debemos tener en cuenta que Sara y su esposo Abraham, rondaban<br />
casi los cien años de edad…<br />
- ―Pues qué ¿Hay para Dios cosa difícil?‖ (XVIII, 14). ―Negó Sara<br />
y dijo llena de temor: No me he reído. Mas el Señor replicó: No<br />
es así, sino que te has reído‖ (XVIII. 15).<br />
No deja de ser interesante este episodio en cuanto a que la risa<br />
aparece cargada de significado. La palabra no tiene la exclusividad de<br />
la comunicación; es más, la risa provoca el enojo de Dios porque<br />
evidencia un sentido cuestionador y subversivo.<br />
Por otra parte, la reacción de Sara puede ser de alegría o de<br />
incredulidad, gelao o katagelao; personalmente me inclino por lo<br />
segundo. Pero debemos reflexionar sobre las dos lecturas posibles de<br />
esa situación por cuanto nos remite a sentidos distintos. 15<br />
Estas maneras de entender la risa se extenderá en épocas<br />
posteriores, cuando los hábitos culturales de occidente llaman a la<br />
14 Javier Martín Camacho. “La risa y el humor en la antigüedad”. Internet. 2003.<br />
15 Que, por otra parte, abren la duda sobre la fidelidad de las traducciones.
32<br />
moderación en la exteriorización de la risa, cuando no a su supresión<br />
absoluta: la risa debe ser evitada porque prevalece en ella la ironía,<br />
la burla y el descrédito.<br />
Podríamos hacer otra aproximación de la risa a las palabras y<br />
establecer que hay sustantivos y adjetivos que nos remiten a<br />
situaciones que pueden provocar risa. Las hay que por definición<br />
implican comicidad: farsa, comedia, chiste, divertimento, broma, que<br />
se expresan en sustantivos, pero hay muchas otras que lo hacen<br />
adjetivando lo que podríamos definir como ―situación‖: aberrante,<br />
desconcertante, festiva, graciosa, incongruente, jocosa, divertida,<br />
etc.<br />
Otras han pasado del adjetivo a la sustantivación y viceversa.<br />
Dejamos para los filólogos la mayor precisión sobre el tema…<br />
Pensado desde esta perspectiva, hay una larga lista de palabras que<br />
funcionan como instrumento verbal en la construcción de lo risible y<br />
que invitan a la elaboración de una taxonomía al respecto:<br />
Aberrante Escandaloso Malicia<br />
Absurdo Escarnio Mareado<br />
Acertijo Expectativa Máscara<br />
Alusión Extemporáneo Mordacidad<br />
Ambiguo Farsa Motejar<br />
Anfibología Festivo Necedad<br />
Befa Fingir Ocurrente<br />
Bobo Gag Ofensa<br />
Borracho Galimatías Paradoja<br />
Broma Garabato Parodia<br />
Bufonesco Gracejo Payasada<br />
Burdo Gracioso Perogrullada<br />
Burlesco Grosería Picante<br />
Cantinflada Grotesco Picardía<br />
Caricatura Hilarante Pícaro<br />
Carnaval Histrionismo Redundante<br />
Chabacano Humorada Remedo<br />
Chanza Humorístico Remoquete<br />
Chascarrillo Ilógico Retruécano<br />
Chisme Imitación Ridículo<br />
Chistoso Impertinencia Risible<br />
Chocarrería Incoherente Sainete<br />
Churrigueresco Incomprensible Salero<br />
Coincidente Incongruente Salida<br />
Colmo Ingenuidad Sandez<br />
Cómico Insulto Sarcasmo<br />
Confusión Intríngulis Sátira<br />
Contradicción Inverosímil Simpleza<br />
Cuento Irónico Simulación<br />
Desatino Irracional Sinvergüenza<br />
Desconcierto Irreverente Socarrón
33<br />
Desorden Irrisorio Sofisma<br />
Despiste Jocoso Tontera<br />
Despropósito Jocundo Torpeza<br />
Disfraz Juego de palabras Trabalenguas<br />
Disparate Juglaresco Tragicómico<br />
Divertido Lapsus Travesti<br />
Embrollo Lío Vodevil<br />
Error Locura Vulgaridad<br />
A la lista, que seguramente puede ser más larga, habría que agregar<br />
las metáforas que en su multiplicidad hacen posible jugar con el<br />
lenguaje, creando en muchos casos figuras que mueven a risa.<br />
Pensemos en la antífrasis. Hay en Guayaquil un lugar típico de comida<br />
rioplatense que se llama ―La parrilla del Ñato‖. En una oportunidad pregunté<br />
a un grupo de estudiantes universitarios sobre qué significaba ―Ñato‖. Todos<br />
coincidían en que significaba ―narigón‖. El dueño del restaurante, de origen<br />
uruguayo, llegó a Guayaquil en 1968 contratado por el Club Deportivo<br />
Emelec para jugar en la primera división de fútbol y su prominente nariz<br />
popularizó el apelativo de ―Ñato‖, apodo con el que era reconocido en todos<br />
los medios. Sin embargo, lo que no todos sabían es que ―ñato‖, en las<br />
tierras del sur, se refiere a lo contrario: nariz pequeña o aplastada o<br />
respingada. Se trata, entonces de una antífrasis, como quien llama gordo a<br />
un flaco o pelucón a un calvo. Para el caso nuestro tiene particular interés,<br />
porque el origen de la palabra ñato es el quichua, entre quienes ―ñatu‖<br />
significa lo que en el sur: nariz chata o aplastada.<br />
El texto por un lado, y el tono, el gesto, la pantomima, la pausa, el<br />
silencio… todos los recursos apuntan a provocar una doble lectura<br />
subyacente bajo la superficie.<br />
Si bien el mensaje que provoca risa tiene características formales,<br />
también puede tener, y de hecho siempre tiene, connotaciones<br />
sociales, políticas, religiosas, morales, éticas que, en mayor o menor<br />
grado, pueden resumirse en una palabra: culturales. Porque para que<br />
cause gracia, la estructura lleva implícita una doble lectura de los<br />
significados socialmente vigentes.<br />
―Veda de locos‖ era el titular en un diario en mi primera visita a Chile.<br />
Después de la sorpresa inicial supe que no se trataba de los pacientes<br />
del hospital psiquiátrico, sino de una variedad de mariscos cuya<br />
recolección en el mar está regulada. Establecido el referente, la<br />
dualidad de la palabra ―locos‖ provocó el efecto cómico.<br />
NOTAS SOBRE EL RECEPTOR<br />
Lo cómico no está en el emisor, puesto que algo puede resultar<br />
cómico sin que exista la intencionalidad en el emisor. En otras<br />
palabras, la comicidad de una situación radica en el receptor, que es<br />
quien testifica que el hecho del que se trata le resultó cómico por la
34<br />
respuesta que le otorga. La comicidad no es inherente al emisor,<br />
aunque en un proceso de retorno puede incluirlo, sino en la recepción<br />
del suceso.<br />
Si bien la audiencia en cualquier medio puede sumar miles de<br />
receptores, la recepción se hace en fragmentos de toda esa totalidad<br />
y las respuestas varían notablemente según las circunstancias que los<br />
rodean. Lo que en solitario puede reducirse a una sonrisa<br />
internalizada, en un grupo colectivo puede mover a risas o carcajadas<br />
compartidas; se produce aquí una especie de contagio solidario en la<br />
percepción (el descubrimiento) de lo cómico.<br />
Lo cómico está íntimamente ligado con la risa. Son dos fases de la<br />
misma moneda. Pero la risa tiene diversas maneras de manifestarse.<br />
La situación pretendidamente cómica de un mensaje, cualquiera sea<br />
el medio, puede generar diversas respuestas:<br />
Ataque de risa convulsiva (hasta el llanto)<br />
Carcajada<br />
Risa nerviosa<br />
Risa recelosa<br />
Risa<br />
Sonrisa<br />
Placer emocional<br />
La risa tiene formas de manifestarse, pero también responde a<br />
diversas formas de recepción del mensaje.<br />
La audiencia puede estar predispuesta o no a la comicidad. Es decir,<br />
la emisión puede ser intencionadamente cómica, pero el efecto en la<br />
audiencia puede o no resultar cómico dependiendo de si está animada<br />
de espíritu festivo o no está con ánimo para divertirse.<br />
Porque lo pretendidamente cómico desde el emisor también puede<br />
trasladarnos al otro extremo de las reacciones:<br />
Indiferencia<br />
Desagrado<br />
Disgusto<br />
Fastidio<br />
Enojo<br />
Rechazo<br />
Repulsa<br />
Otra variable que debe ser considerada es si la recepción se la hace<br />
individualmente o en grupo, porque la experiencia nos dice que la<br />
respuesta individual es distinta de la que se produce cuando la<br />
audiencia es colectiva.
35<br />
El efecto de contagio de la risa se lo experimenta a diario: cuando<br />
alguien ríe es fácil que otros procedan de la misma manera. Puede<br />
que sea una respuesta eminentemente fisiológica, y de hecho se trata<br />
de un recurso utilizado por algunos animadores que al reír inducen a<br />
la audiencia a exteriorizar la expresión que puede estar latente o<br />
reprimida. Algo similar es lo que ocurre con la simpática sonrisa del<br />
vendedor, que nos ofrece la moderna aspiradora que va a solucionar<br />
todos los problemas del hogar.<br />
Pero donde más claramente vemos el uso de este contagio es en las<br />
risas pregrabadas de los programas de televisión que, por si no nos<br />
hemos dado cuenta, a cada momento nos indican amablemente<br />
cuáles son las situaciones cómicas ante las cuales debemos reír.<br />
Hay otro tipo de risa: la que se emite frente a la desgracia ajena<br />
(ocasionalmente podría ser la propia): el resbalón, el tropiezo, la<br />
confusión, la construcción del engaño o el desconcierto (recursos<br />
utilizados en los populares programas televisivos de cámara<br />
escondida) con la finalidad de provocar risa en el espectador a partir<br />
de la ridiculización de la buena fe y la credulidad de la gente.
37<br />
2<br />
EL CHISTE, LO CÓMICO Y EL HUMORISMO<br />
ACERCA DEL CHISTE<br />
El chiste, junto con el gag y la broma, es la forma más tradicional de<br />
lo que entendemos por cómico. Es un relato, un diálogo breve o un<br />
dibujo o una serie corta de imágenes con o sin texto, que mueve a<br />
risa. Dentro de su brevedad, tiene una estructura y un desenlace.<br />
La broma va dirigida a una persona. Se somete al ―otro‖ a una doble<br />
lectura para hacer reír a los demás. En muchos casos tiene el<br />
carácter de una propuesta teatral. En otros casos el sujeto de la<br />
broma es actor y espectador, lo cual lo puede llevar a reír de sí<br />
mismo. El gag, por su parte, es el chiste en una acción, en un<br />
movimiento.<br />
Sobre el chiste nos detendremos en especial en el siguiente capítulo<br />
porque será la base a partir de la cual desarrollaremos nuestra teoría.<br />
ACERCA DE LO CÓMICO<br />
La risa, en sus diversas versiones, es provocada en el receptor. El<br />
chiste tiene diversas técnicas en su estructura y diversas estrategias<br />
en su ejecución, pero en todos los casos apunta a la sorpresa de
38<br />
encontrarse con ―el otro‖ en el descubrimiento de cosas cuyo sentido<br />
va más allá que su significado.<br />
La risa es la consecuencia de lo cómico. La risa ―certifica‖ lo cómico.<br />
Si no hay risa, no hay comicidad.<br />
Es decir, la función de quien ejerce de cómico, en tanto profesional<br />
de la comicidad, es manipular la información de tal manera que<br />
obligue al perceptor a dar la risa como respuesta.<br />
Pero, ¿en qué consiste esta manipulación?<br />
Diversos autores, aunque desde distintas perspectivas, coinciden en<br />
la existencia de una dualidad, una ambivalencia, en la información<br />
que se suministra en todo chiste, en la exposición de lo cómico o lo<br />
humorístico.<br />
El chiste es intencional, busca el efecto cómico. Lo cómico es mucho<br />
más amplio e incluye al chiste, pero no necesariamente lo cómico<br />
―es‖, sino que ―resulta‖ cómico. El efecto cómico, en tanto acto,<br />
puede no ser intencional. En la iniciativa del emisor está el chiste,<br />
mientras que lo cómico está en el receptor, el perceptor, la audiencia;<br />
en la predisposición de éste para descargar en risas las tensiones<br />
contradictorias de las que es testigo.<br />
Nosotros vamos a tratar de movernos dentro de los límites de la risa<br />
como respuesta a un suceso que, por su efecto, consideramos<br />
cómico. Es decir: aquellos mensajes que son cómicos porque hacen<br />
reír. (No entra aquí la cosquilla, que es exclusivamente fisiológica,<br />
sobre lo que cabe una reflexión de porqué uno no puede hacerse<br />
cosquillas a sí mismo, lo cual es harina de otro costal).<br />
Lo cómico, es decir, lo que resulta cómico, es el término genérico<br />
que utilizaremos para referirnos a lo que nos hace reír.<br />
Lo cómico no es ajeno a la manera en que se presenta. No es nueva<br />
esta observación. Quintiliano ya lo decía al comienzo de nuestra era:<br />
―Pero sea como quiera, así como no me atrevo a decir que carece de<br />
habilidad el excitar a risa, ya porque para esto se requiere observación, ya<br />
porque los griegos y latinos dieron sus reglas para ello, así digo<br />
resueltamente que depende de la naturaleza y de la ocasión.<br />
No solamente la naturaleza hace que éste sea de mayor agudeza e invención<br />
que aquél para hacer reír (aunque esto puede aumentarse con el arte), sino<br />
que el carácter de algunos y su mismo semblante parece más acomodado<br />
para un chiste que dicho por otro no tendría tanta gracia.<br />
La ocasión puede tanto aun en los mismos chistes, que ayudados de ella, no<br />
digo los ignorantes pero aun la gente del campo, corresponden con nueva
39<br />
gracia y chiste a los chistes de otros, porque las gracias mejor caen en el<br />
que responde que en el que provoca.‖ 16<br />
El retruécano, propio de los sectores populares, institucionalizado en<br />
la payada o el amorfino, es donde la gente de campo hace alarde del<br />
juego de ingenio para cuestionar y encontrar salidas ocurrentes en el<br />
contrapunto verbal que mueve a risa.<br />
Hay otros aspectos que no podemos dejar de considerar: hay chistes<br />
que hacen reír a unos y a otros no, y a veces a nadie.<br />
Por lo de pronto, la falta de respuesta cuando se cuenta un chiste ya<br />
conocido por la audiencia, hace que el desplazamiento del sentido<br />
carezca del factor sorpresa, un requisito indispensable para el efecto<br />
risa.<br />
Será cómico aquello que produce risa, pero también puede no dejar<br />
de serlo aunque no la produzca en la audiencia de un contexto<br />
determinado.<br />
ACERCA DEL HUMORISMO<br />
¿El humor es lo mismo que lo cómico? Si bien puede plantearse como<br />
una simple cuestión semántica, no debemos descartar sutiles<br />
diferencias conceptuales en lo que va de uno al otro, se llamen como<br />
se llamen.<br />
Pero antes ¿cuál es la diferencia entre humor y humorismo? El<br />
humorismo está en el emisor mientras que el humor está en el<br />
receptor. El humorismo es activo mientras que el humor está en la<br />
percepción; es saber afrontar situaciones críticas con liviandad,<br />
dándoles un giro hacia lo gracioso al desplazar el sentido del relato de<br />
lo serio a lo banal.<br />
¿Lo humorístico apela a referentes más sutiles, más exclusivos,<br />
mientras que lo cómico a referentes más vulgares, más compartidos,<br />
más populares?<br />
Hay críticos que se remiten a dos formas de hacer reír. Hablan de lo<br />
cómico que aborda temas burdos y a otra forma más sutil e ingeniosa<br />
a la que algunos diferencian rotulándola de humor.<br />
16 Marco Fabio Quintiliano (c. 35/c. 95 de nuestra era) Instituciones oratorias. Biblioteca Virtual Miguel<br />
de Cervantes. Libro sexto, cap. III, “De la risa”
40<br />
Pirandello, según un comentarista de su obra, ―está preocupado por<br />
distinguir lo humorístico como sublime y valedero, de lo cómico como<br />
vulgar y macarrónico‖ 17 , lo cual nos ofrece una pauta de reflexión.<br />
El humorismo apela a la dualidad y contradicciones del individuo para<br />
consigo mismo. Mientras que lo cómico lo hace entre el individuo y la<br />
sociedad.<br />
El humor involucra al emisor como persona real. Siempre tiene un<br />
dejo de autocrítica, de autobiografía. El humor es más sutil, más<br />
exclusivo, porque el autor se reconoce en el otro: él, tú y yo<br />
funcionamos de la misma forma. Compromete una opinión personal,<br />
sobre uno mismo.<br />
La clave del humor está en la capacidad de reírse de uno mismo.<br />
Reconocer lo diverso en uno mismo.<br />
Pedro Muñoz Seca, autor teatral de comedias, dio pruebas de lo<br />
que se llama humor cuando, poco antes de ser fusilado por las<br />
milicias españolas en 1936, dijo a sus carceleros según registra<br />
la historia: «Podéis quitarme todo lo que tengo, pero hay una<br />
cosa que no me podéis quitar… y es el miedo que tengo».<br />
Quienes actúan por poder delegado de otro principal no pueden<br />
permitirse el lujo del ―humor‖. Lo más que alcanzan es la burla, la<br />
ironía o el sarcasmo, porque son formas de comicidad en ―contra‖ del<br />
otro. Pero no tienen espacio para el humor, porque este se construye<br />
a partir de lo propio, de reconocerse en las ambigüedades y las<br />
contradicciones propias.<br />
El humorismo está en la intención de las palabras, en el juego de<br />
palabras de un autor, que mueven a risa como quien se enmascara<br />
frente a un espejo; mientras que lo cómico está en las situaciones del<br />
―otro‖, en los actos que, vistos desde afuera, resultan risibles. El<br />
humorista es el profesional que hace de los relatos conflictivos de su<br />
propia vida, versiones ligeras, entretenidas y divertidas.<br />
―No tiene sentido del humor, se ríe por cualquier cosa‖, creo que es<br />
una frase citada por Freud que da que pensar: el humor no es la<br />
disposición para reír por cualquier cosa sino la sutileza de reír de uno<br />
mismo. El humor es de uno para con uno mismo.<br />
El humorismo tiene un autor, un protagonista, que sabe organizar el<br />
discurso de la cotidianidad y lo trasmite intencionadamente con el<br />
propósito de lograr un efecto: provocar el sentido del humor de la<br />
audiencia. Podríamos decir que es una profesión: ―humor con humor<br />
17 Juan Carlos Foix. Qué es lo cómico. Ed. Columba. Argentina. 1966
41<br />
se paga‖, ―ríanse de mí y también de ustedes‖, tiene la sutileza del<br />
ingenio, el arte y la técnica para hacer aflorar la empatía en el otro.<br />
En el proceso de comunicación, lo cómico es vertical pero lo<br />
humorístico es horizontal. Lo cómico tiene un receptor dispuesto a la<br />
risa frente a una actuación irreverente.<br />
Puedo ver, con Pirandello, ―una anciana señora, con los cabellos<br />
teñidos, untados de no se sabe bien qué horrible grasa, y luego<br />
burdamente pintada y vestida con ropas juveniles. Me echo a reír.‖<br />
Eso es lo cómico, pero los comentarios que hacemos en voz baja y<br />
que alienta la risa entre nosotros, es el humorismo.<br />
El humorismo apela a la racionalidad crítica que comenta y destaca lo<br />
ridículo de la imagen. Pero la misma imagen, siguiendo a Pirandello,<br />
puede llevarme a reflexionar piadosamente sobre la vida de esa<br />
mujer. Y ya no habría humor y menos risas.<br />
Hay siempre en el humor un doble sentido, una dualidad posible en la<br />
lectura del mensaje que apela a la condición humana.<br />
Lo cómico se hace como espectáculo, el humor como confesión.<br />
Un humor como el de ―Les Luthiers‖ sólo puede ser disfrutado<br />
por un grupo social ―ilustrado‖. Es decir, por gente que acumula<br />
experiencias y amplia información sobre la vida actual. (Este<br />
tipo de público se lo encuentra entre lo que podríamos llamar<br />
―clase media ilustrada‖, pero esta perspectiva social sería<br />
motivo de un análisis que no está contemplado en esta obra).<br />
En este caso es un público ―que puede entender el humor‖ que<br />
lo involucra. Si no se comparten experiencias e información con<br />
el autor, ―no se entiende‖ ni se comparte la risa con quienes ―sí<br />
entendieron‖.<br />
El humorismo es en cierta forma moralista.<br />
El humor nos permite una mirada crítica sobre nosotros mismos. Por<br />
ejemplo los chistes que se cuentan sobre los argentinos, o los<br />
gallegos o los pastusos. Es la posibilidad de reírnos de nosotros<br />
mismos. Tomar conciencia de que hay otra manera de vernos. Lo cual<br />
significa que hay otra manera de que veamos, o de ver en general.<br />
Que todo es según el color del cristal con que se mira. Y ese cristal es<br />
el referente al que nos remitimos cuando nos reímos de nosotros<br />
mismos.
42<br />
Pero esto no siempre es aceptado de buen grado porque exige dos<br />
cosas contradictorias: ser autocrítico y no tomarse muy en serio. Es<br />
necesario tener ―sentido del humor‖.<br />
Asumir una mirada ajena sobre sí mismo sin que, necesariamente,<br />
compartamos la opinión que la mirada implica. Porque el humor<br />
siempre nos deja el margen necesario para entender que también<br />
puede ser cuestionable la manera de ver de los demás.<br />
ACERCA DE LO TRAGICÓMICO<br />
Veamos otro aspecto del tema: el punto de encuentro entre la risa y<br />
las lágrimas: el grotesco y el reconocimiento son momentos en los<br />
que la risa y el llanto, la alegría y la emotividad se mezclan.<br />
REÍR LLORANDO 18<br />
Viendo a Garrik —actor de la Inglaterra—<br />
el pueblo al aplaudirle le decía:<br />
«Eres el mas gracioso de la tierra<br />
y el más feliz...» Y el cómico reía.<br />
….<br />
Una vez, ante un médico famoso,<br />
llegóse un hombre de mirar sombrío:<br />
«Sufro —le dijo—, un mal tan espantoso<br />
como esta palidez del rostro mío.<br />
»Nada me causa encanto ni atractivo;<br />
no me importan mi nombre ni mi suerte;<br />
en un eterno spleen muriendo vivo,<br />
y es mi única ilusión, la de la muerte».<br />
—Viajad y os distraeréis. —¡Tanto he viajado!<br />
—Las lecturas buscad. —¡Tanto he leído!<br />
—Que os ame una mujer. —¡Si soy amado!<br />
—¡Un título adquirid! —¡Noble he nacido!<br />
….<br />
— Me deja —agrega el médico— perplejo<br />
vuestro mal y no debo acobardaros;<br />
Tomad hoy por receta este consejo:<br />
sólo viendo a Garrik, podréis curaros.<br />
—¿A Garrik? —Sí, a Garrik... La más remisa<br />
y austera sociedad le busca ansiosa;<br />
todo aquél que lo ve, muere de risa:<br />
tiene una gracia artística asombrosa.<br />
18 Juan de Dios Peza. México (1852-1910)
43<br />
—¿Y a mí, me hará reír? —¡Ah!, sí, os lo juro,<br />
él sí y nadie más que él. Mas... ¿qué os inquieta?<br />
—Así —dijo el enfermo— no me curo;<br />
¡Yo soy Garrik!... Cambiadme la receta.<br />
Pero si realmente quiere uno reír y llorar simultáneamente, tiene que<br />
trasladarse a versiones más actuales: ―Construcción‖ de Chico<br />
Buarque de Hollanda (quien, como todos sabemos es brasileño), tal<br />
vez sea junto a ―Gracias a la vida‖ de la chilena Violeta Parra dos<br />
poemas que constituyen, en mi modesto entender, las dos obras<br />
cumbres del humanismo social en la canción latinoamericana.<br />
(El dominicano Juan Luis Guerra con ―Ojala que llueva café en el<br />
campo‖ y ―Los ejes de mi carreta‖ del argentino Atahualpa Yupanqui<br />
pueden ser agregados sin pudor a la lista). 19<br />
Pero esto, debo reconocerlo, es otra historia que hace a mis gustos<br />
personales.<br />
El mismo mecanismo opera para lo trágico: hay historias que giran en<br />
torno a la muerte (en torno a temas que en principio son dolorosos)<br />
construidas en una doble lectura que mueven a risa o a llanto según<br />
las circunstancias y el contexto. La respuesta ―es siempre<br />
situacional‖, advierte Alfonso Sastre. Es decir, la audiencia y las<br />
circunstancias pueden provocar lecturas y respuestas distintas.<br />
Hay estudios que establecen que el niño ríe más que el adulto y que<br />
con los años disminuye la facultad de reír. Inclusive hay gente que no<br />
conoce la risa.<br />
¿El campesino perdido en el páramo, conoce la risa? No es una<br />
respuesta que yo pueda dar. Alguien debería buscarla desde adentro.<br />
En todo caso si yo la busco, tengo que tener claro que la respuesta<br />
estará condicionada por la presencia del intruso que soy yo en un<br />
medio al que no pertenezco.<br />
Algunos estudios confunden la risa con la alegría.<br />
La risa tiene de alegría solamente el asumir la locura que nos permite<br />
el descubrimiento de la otra lectura. Es el ver distinto.<br />
No hay alegría en la broma, el sarcasmo o la burla que mueven a<br />
risa.<br />
19 Ninguno de ellos escribió sobre Comunicación ni sobre lo cómico, por eso no están en la Bibliografía.<br />
Hicieron cosas más importantes.
44<br />
ACERCA DE LO SERIO<br />
El humorismo como contraparte del dolor. El dolor es más universal,<br />
se relaciona con la condición humana y está dado por la pérdida. O la<br />
carencia, vista desde afuera. La pérdida de lo que da sentido a la<br />
vida: la pérdida de lo adquirido, lo construido, lo cual incluye los<br />
afectos, la salud… no solo los bienes materiales. La pérdida del<br />
tiempo, los proyectos, el futuro. La pérdida de la fe, la confianza, la<br />
dignidad, el respeto.<br />
Si el dolor es un ―sacar del juego‖ por pérdida, el humor es una<br />
adquisición. Un enriquecimiento del mundo simbólico, del lenguaje…<br />
es un ―sacar del juego‖ por sustitución. El dolor es la muerte, la<br />
pérdida, la carencia, el vacío; el humor es la resurrección, la recreación,<br />
el re-descubrimiento.<br />
El funcionario sometido a una nueva jefatura, burocrática e<br />
incompetente, se ve obligado a hacer trámites y gestionar<br />
permisos para resolver lo que durante mucho tiempo había estado<br />
haciendo diligentemente bajo su propia responsabilidad.<br />
- Sí, yo me río, pero en el fondo me da una tremenda rabia… O<br />
te pones a llorar, o te ríes… Todo es tan absurdo…‖<br />
Los extremos se tocan: un mismo hecho puede ser leído de diversas<br />
maneras.<br />
No creo que se pueda hablar de lo cómico sin detenerse por lo menos<br />
un momento a analizar su opuesto, tal como sería ―lo serio‖.<br />
Aunque puede suponerse que lo contrario de lo cómico es lo triste, no<br />
es exacto: lo triste es lo contrario de lo alegre. Lo triste y lo alegre<br />
son estados de ánimo que, en un proceso comunicacional, pueden o<br />
no exteriorizarse de manera visible.<br />
De manera diferente sucede con lo cómico y lo serio, que apuntan a<br />
provocar una respuesta que se evidencie en la actitud física del<br />
receptor. En estos casos se trata de divisiones subyacentes en la<br />
realidad:<br />
Lo serio busca hacer la síntesis de las partes, busca la<br />
recomposición, construye una realidad a partir de los elementos<br />
dispersos de un todo, mientras que lo cómico lo hace hacia el<br />
análisis, la ruptura que evidencia las partes, las relaciones y<br />
contradicciones que componen algo que se presentaba como<br />
unívoco.
45<br />
Si lo cómico provoca risa, lo serio no necesariamente provoca<br />
lágrimas. Las lágrimas son la exteriorización extrema de los más<br />
diversos estados de ánimo.<br />
Así como lo cómico tiene distintos niveles de respuesta, lo serio<br />
también los tiene: lo amargo, lo doloroso, la frustración, la<br />
impotencia, la angustia, lo irreparable, lo lamentable, lo razonable, lo<br />
lógico, el reconocimiento, la reparación, lo coherente, la explicación,<br />
son parte de las múltiples formas que pude adoptar lo serio en<br />
nuestro caso y sobre los cuales, por razones obvias, no nos vamos a<br />
detener.<br />
En el proceso de comunicación de lo serio, de la misma manera que<br />
en lo cómico, también se producen desplazamientos de sentido según<br />
veremos más adelante. La diferencia radica en que lo cómico se<br />
sostiene en las ambivalencias y contradicciones sociales, mientras<br />
que lo serio -en cuanto contraparte de lo cómico- lo hace en las<br />
individuales, personales, íntimas.<br />
Hay situaciones serias que conmueven hasta las lágrimas sin ser<br />
necesariamente tristes. Lo hemos visto en el cine o leído en una<br />
novela; el reconocimiento del otro, por ejemplo, en cualquiera de sus<br />
manifestaciones (encontrar un pariente, aceptar una culpa, descubrir<br />
lo negado…) implica siempre encontrarse en el otro.<br />
Cualquier relato serio se puede hacer cómico, de la misma manera<br />
que cualquier historia cómica se la puede hacer seria. Pongamos un<br />
ejemplo trivial:<br />
Un joven quiere ser artista, su padre se opone por considerar<br />
que se trata de una actividad inútil, finalmente el<br />
reconocimiento social que el joven logra, hace que el padre<br />
revea el problema y reconozca una nueva perspectiva sobre el<br />
criterio de utilidad.<br />
Si en el relato nos apoyamos en el desbaratamiento de los prejuicios<br />
sociales que giran en torno al tema podemos hacer una comedia;<br />
pero si lo que planteamos es el reencuentro de las diversas visiones<br />
que los protagonistas tienen sobre el sentido de la vida, hacemos un<br />
drama (en el sentido de cosa seria, según lo venimos exponiendo).<br />
A partir de los mismos contenidos, cualquier tema puede llevarnos a<br />
un mismo desenlace aunque el tratamiento que se le dé sea diverso.<br />
Los caricaturistas conocen muy bien sobre estas cosas.<br />
―La risa debe tener una significación social‖, dice Bergson, a lo que<br />
podríamos agregar que la reflexión que acompaña a lo serio debe<br />
sostenerse en la psicología.
46<br />
La construcción de lo serio no tiene el carácter sorpresivo con que se<br />
produce el desplazamiento en lo cómico, es algo que se incuba en la<br />
diégesis de la historia, que sabemos que está ahí pero que se<br />
manifiesta tardíamente, morosamente.<br />
Como es evidente, no estamos hablando aquí de la seriedad de una<br />
tesis o la de un estudio sociológico, sino de un relato que provoca en<br />
nosotros una respuesta emotiva opuesta a la risa.
47<br />
3<br />
POR QUÉ REÍMOS<br />
LA COMUNICACIÓN<br />
Rabelais 20 nos define:‖Porque lo propio del hombre es reír‖. Es decir:<br />
la condición para que seamos humanos es saber reír.<br />
Para ser honesto, el tema de la risa, en este trabajo, no pretende ser<br />
más que una excusa para entrar al tema principal que expongo en el<br />
Capítulo 8. Por lo tanto quiero recordar que no es mi intención ni<br />
compendiar todo lo dicho sobre el tema ni especular sobre todos los<br />
aspectos relacionados. Sin embargo sí me interesa dejar sentada la<br />
complejidad y la vastedad del tema, aunque en cuanto a información,<br />
no creo que pueda superar la disponible en la red electrónica. El<br />
lector advertido comprenderá que para mí ya es un poco tarde<br />
introducirme en los vericuetos del hebreo, el griego y el latín para<br />
investigar las fuentes más antiguas 21 , ni auscultar las lenguas<br />
orientales, ni releer o leer las obras que han escrito nuestros autores<br />
para buscar ejemplos de construcciones y metáforas que vengan al<br />
caso.<br />
Ciertamente el tema resultó ser mucho más interesante y rico en<br />
posibilidades especulativas de lo que yo esperaba, a tal punto que en<br />
muchas ocasiones me he desviado de mis propósitos originales y me<br />
20 Francois Rabelais, Francia, 1494 – 1553. Autor de Gargantúa y Pantagruel.<br />
21 Para los más curiosos, Ralph Piddington en el Apéndice de su obra Psicología de la risa (1933)<br />
incluye un resumen histórico de autores y teorías occidentales vinculadas con la risa hasta la fecha de su<br />
publicación: “Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, teorías del Renacimiento, teorías inglesas sobre la<br />
comedia de los siglos XVI y XVII, Descartes, Hobbes, Locke, Addison, Hartley, Warton, Rousseau,<br />
Beattie, Kant, Hegel, Hazlitt, Dugald, Stewart, Schopenhauer, Bain, Dumont, Léveque, Herbert Spencer,<br />
Darwin, Meredith, Höffding, Penjon, Mélinand, Dewey, Hall y Allin, Renouvier y Prat, Bergson, Palmer,<br />
Sully, Freud, Kallen, Sidis, M'Dougall, Bliss, Baillie, Eastman, Wallis, Creig, Cregory, Dumas, Wilson,<br />
Dupréel, Hayworth, Kimmins”.
48<br />
entregué a la lectura y el análisis de los textos que muchos autores<br />
me proponían.<br />
OTRAS RISAS<br />
Para no dejar muchos cabos sueltos, vamos a comentar ligeramente<br />
tres aspectos relacionados con la risa que caen fuera del análisis que<br />
el presente trabajo exige.<br />
EL CONTAGIO<br />
Un tema que no se puede soslayar es el contagio de la risa.<br />
Si estamos solos y alguien me cuenta un chiste por segunda vez, lo<br />
más probable es que lo interrumpa y avise que ya lo he oído. Pero la<br />
situación no es la misma si se trata de una audiencia grupal.<br />
Esperaríamos a que termine el relato para verificar si en los demás<br />
produce el mismo efecto que originalmente produjo en uno y en este<br />
caso compartir y volver a reír.<br />
Hay casos en los que la experiencia personal nos interroga sobre<br />
porqué reímos cuando no entendemos un chiste. Los que sí lo<br />
entendieron, ríen; pero quienes no lo entendieron, terminan riendo<br />
porque los otros ríen. Generalmente, quienes se han detenido en este<br />
aspecto de la risa, hablan de contagio. La risa se contagia y<br />
terminamos riendo todos juntos aunque no existe una clara ni<br />
satisfactoria explicación.<br />
―Memoria emotiva‖, podría decir Stanislavsky en su celebrado método<br />
de actuación. 22<br />
Muchas veces reímos porque el otro ríe, simplemente por empatía,<br />
porque somos capaces de sentir como el otro siente.<br />
Sin embargo, desde la propuesta de los referentes compartidos<br />
podemos aventurar una respuesta más objetiva: Si reímos, ya no lo<br />
hacemos por los referentes que compartimos en el chiste, sino por los<br />
que compartimos en la risa… Si el otro ríe por algo, hay algo (allí<br />
afuera) que me debe hacer reír.<br />
Podemos establecer un paralelo con la cosquilla: reímos no por el<br />
mensaje que no entendimos, sino por la sorpresa y el descubrimiento<br />
del otro que revive en nosotros la experiencia similar.<br />
22 Konstantin Stanislavski. Un actor se prepara.
49<br />
LAS COSQUILLAS<br />
Las cosquillas producen risa. Pero, extrañamente, siempre tiene que<br />
ser con la intervención de otro. Uno no puede hacerse cosquillas a sí<br />
mismo.<br />
Una explicación es que la sensación de cosquilleo nos remite a una<br />
reacción atávica: la posible invasión de un insecto (o una araña, por<br />
ejemplo). La primera respuesta es instintiva, de sorpresa o susto, e<br />
inmediatamente, al descubrir el juego de que se trata, estalla la risa<br />
como descarga emocional.<br />
En la experiencia cotidiana, hasta el sólo gesto de anticipación a la<br />
cosquilla con que se puede ―amenazar‖ a un niño, adelanta la risa<br />
como respuesta.<br />
La posibilidad de hacerse cosquillas recíprocamente es un juego que<br />
roza el erotismo.<br />
Hacerse cosquillas uno mismo no es posible porque los controles<br />
motores del cerebro adelantan lo que uno va a hacer y al eliminar el<br />
factor sorpresa, se neutraliza la respuesta. Este proceso sucede tan<br />
rápidamente que roza la simultaneidad.<br />
LA TORTURA<br />
El tema de las cosquillas llevado al extremo, es un recurso que ha<br />
sido aplicado como tortura, un refinado método de tortura.<br />
Lo que en principio puede ser placentero, cuando lo es en exceso<br />
hace estallar la risa en angustia y desesperación.<br />
Aunque las explicaciones abren nuevos interrogantes, lo dejaremos<br />
aquí para no desviarnos demasiado de nuestra ruta.<br />
EL ARTE DE DI-VERTIR<br />
No quiero detenerme a analizar a los clásicos que han abordado el<br />
tema de la risa, pero puedo adelantar que no he encontrado en ellos<br />
un enfoque que lo analice desde la Comunicación. Sastre, que era mi<br />
última esperanza por lo actual (2002), como buen español (aunque<br />
como vasco lo niegue) hace alarde de una poderosa retórica,<br />
memoria e ingenio para la observación. Pero se detiene más en la<br />
construcción de los efectos que en la investigación de sus causas.<br />
Mi propuesta es más algebraica (decir científica me parece una<br />
exageración), porque tratará de resolver en ecuaciones retóricas las
50<br />
relaciones que van desde la propuesta del emisor a la risa en el<br />
perceptor. En este transcurso trataremos de señalar los mecanismos<br />
que hacen posible la risa, para que, con suerte, nos puedan llevar a<br />
entender mejor los procesos de la comunicación social.<br />
Lo que viene a continuación tiene como propósito establecer un<br />
marco de referencia dentro del cual trataremos de ubicar la risa y los<br />
mecanismos que son comunes a las distintas formas de exponer un<br />
relato para provocarla.<br />
Lo cómico como estímulo y la risa como respuesta, es una propuesta<br />
sumamente elemental porque, para empezar, no todo lo que<br />
consideramos cómico produce risa ni reímos solamente frente a lo<br />
cómico.<br />
La siguiente lista corresponde a algunos de quienes teorizaron en<br />
torno a la relación de lo cómico y la risa, y que señalan con diverso<br />
criterio la dualidad de sentido que tiene toda formulación que hace<br />
reír. Entre todos ellos se destaca en el origen el ejemplo atribuido a<br />
Sócrates, cuando considera que la risa es una sensación mixta como<br />
la que opera cuando sentimos el malestar de la picazón y el placer de<br />
rascarnos.<br />
Es interesante señalar que la complejidad de sus respectivos<br />
pensamientos en torno a lo cómico (sea filosófica, sicológica,<br />
sociológica, literaria, existencial, semiótica, histórica o etimológica),<br />
observada desde la comunicación social, se resume en la existencia<br />
de un mensaje que se divide en dos vertientes que provocan la risa<br />
como resultado de su convergencia.<br />
Sócrates: ―malestar y placer‖<br />
Kierkegaard: ―choque de contrarios‖<br />
Koestler: ―bisociación‖<br />
Bergson: ―inversión‖<br />
Freud: ―desconcierto y esclarecimiento‖<br />
Pirandello: ―sentimiento de los contrarios‖<br />
Bajtin: ―bivalencia‖<br />
Sastre: ―biserialidad‖<br />
Alastair Clarke: ―desinformación y reconocimiento‖ 23<br />
23 La teoría que Alastair Clarke propone en 'The Eight Patterns Of Humour' (2009), consiste en ocho<br />
patrones de cuya combinación se puede llegar a más de cien fórmulas para hacer humor. ¿Cuáles son?<br />
Como no hay versión en español, me limitaré a su enunciado original: “Positive repetition, division,<br />
completion, translation, applicative and qualitative recontextualization, opposition and scale”.<br />
El humor sería un mecanismo que de algún modo nos recompensa al hacer posible que reconozcamos<br />
„desinformaciones‟ que, con anterioridad, han estado a punto de hacernos cometer algún error. Teniendo<br />
ello en cuenta, propone la fórmula H=MxS: el placer que obtenemos (H) es igual al grado de<br />
desinformación (M) multiplicado por la posibilidad de que el individuo tome en serio esa información<br />
(S). Queda en manos del lector reír o permanecer serio.
51<br />
No hace falta decir que una sola palabra no puede sintetizar todo lo<br />
pensado y escrito por cada uno de ellos, sin embargo se hace<br />
evidente que todos aluden a una dualidad presente en el mensaje<br />
que, en definitiva, se resuelve en el absurdo con la risa.<br />
Por otra parte, no está demás señalar que todos ellos analizan los<br />
chistes en distintas épocas (cuando los medios de comunicación no<br />
eran tantos ni tan variados como en la actualidad) y desde la posición<br />
de un intelectual perteneciente a un sector social y una cultura<br />
determinada. Esto tiene particular relevancia porque, en nuestro<br />
caso, inmersos en una sociedad pluricultural, tendríamos que pensar<br />
si en las culturas que no responden al modelo europeo la risa se<br />
produce a partir de di-versiones similares.<br />
Así que, quienes me han precedido en el uso de la palabra (para<br />
seguir con una cierta formalidad académica) en general coinciden en<br />
dos aspectos cuya presencia es constante en todas las situaciones<br />
que mueven a risa: primero la dualidad y luego casi simultáneamente<br />
la sorpresa. Es decir que el desarrollo de lo cómico tiene dos<br />
vertientes de sentido, la primera y la segunda, la segunda de las<br />
cuales aparece imprevistamente cuando se produce la primera.<br />
Dicho así para dejar en claro que nada es muy claro, paso a traducir:<br />
todo relato que provoca risa tiene dos lecturas, una que avanza en<br />
los términos de la lógica cotidiana hasta que sorpresivamente se<br />
desvía hacia otra lógica, no tan evidente, cuyo descubrimiento<br />
provoca la descarga emocional en la risa, con lo cual superamos el<br />
desconcierto.<br />
―El borracho amargado le dice a su mujer:<br />
- María, estoy cansado de todo. Me voy a tirar del quinto piso.<br />
- ¿Cómo te vas a tirar del quinto si la casa es de un solo piso?<br />
- No importa, me tiro cuatro o cinco veces.‖<br />
El desplazamiento de una argumentación lógica a otra disparatada.<br />
Porque, como se podrá ver seguidamente, nihil sub sole novum.<br />
La palabra divertir propone desde su definición esta doble vertiente<br />
de sentidos que hace a la finalidad de lo cómico:<br />
divertir: del latín divertere "apartarse", formando con vertere,<br />
"girar" y día-, "en otra dirección"; a su vez de versus, "surco<br />
del arado", porque la distracción surge de apartarse de la<br />
rutina. La misma idea está presente en diverso (de diversus,<br />
"apartado, distinto") y divorcio (de divortium, "separación").
52<br />
O, si queremos ponernos más exquisitos, podemos ver la definición<br />
que los herederos directos del latín nos proponen:<br />
Algo similar podría plantearse con relación a las palabras recrear<br />
(re-crear) y distraer (dis-traer), esta última, traducción casi literal de<br />
divertere: hacer tomar otra dirección, desviar.<br />
Son definiciones rescatadas de Internet que, vistas con nuevos ojos,<br />
constituyen un paso importante hacia los referentes compartidos,<br />
tema fundamental de la presente publicación.<br />
Si bien hay alguien o algo que emite el mensaje, es el receptor quien<br />
le da la forma orgánica que le otorga comicidad, porque introduce en<br />
su relación con el mensaje un referente que triangula el proceso:<br />
recibe el mensaje directamente del emisor y también por una vía<br />
secundaria filtrado por un referente.<br />
Pero el emisor piensa como el receptor. Es decir, se pone en la<br />
cabeza del otro para verificar que la triangulación existe. Caso<br />
contrario sabe que irá al fracaso: nadie reirá.<br />
En todo caso, no quiero convertirme en comentarista de lo que otros<br />
nos dicen, sino inventar mis propias mentiras. Por lo de pronto,<br />
habría que señalar que estos procesos se dan en un momento y una<br />
determinada sociedad, detalle que nos ayudará a comprender la<br />
intención de este libro.<br />
Decíamos que la comicidad de aquello que mueve a risa proviene de<br />
dos vertientes en el significado o sentido que otorgamos a los actores<br />
del relato: la primera un tanto obvia, que responde a la lógica de la<br />
cotidianidad, y la otra no menos lógica pero que desajusta la previa<br />
interpretación.
53<br />
―- Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice?<br />
- Claro que no, Jaimito.<br />
- ¡Ah, qué bueno! porque yo no hice mi tarea.‖<br />
En lo cómico siempre hay un presente socialmente aceptado y un<br />
―quitarse‖ la máscara mostrándonos otra alternativa que muestra su<br />
propia lógica con el desenmascaramiento.<br />
No de otra manera se explica que alguien que da un tropezón en la<br />
calle nos mueve a risa: lo formal, la imagen social del protagonista,<br />
de repente se viene al suelo desnudando al personaje en su más<br />
elemental humanidad. Las dos vertientes colisionan y mueven a risa:<br />
el caballero (o la dama) no es más que un pobre ser humano<br />
sometido a los avatares de la vida.<br />
Algo similar ocurre cuando uno se siente ridículo. En las clases<br />
de televisión que dicto en la Facultad de Comunicación Social de<br />
la Universidad de Guayaquil, se repite la historia del estudiante<br />
que lee por primera vez una noticia frente a cámara y ríe<br />
cuando se equivoca. Ese encontrarse con la propia imagen<br />
desvelada y desvalida por sus limitaciones, provoca la risa<br />
como descarga de las tensiones entre las dos vertientes del<br />
querer ser y del ser.<br />
Para Baudelaire 24 la risa es ―satánica‖; la facultad de reír da la idea<br />
de la propia superioridad; en la risa hay una venganza a lo<br />
establecido, a lo aceptado como obvio. La risa es la venganza ad<br />
absurdum.<br />
Puede ser ―satánica‖ en cuanto a la exclusividad. Digámoslo así:<br />
cuando río, es porque ―yo puedo ver lo que la mayoría no ve‖.<br />
Baudelaire, por su parte, considera que lo cómico apunta al rescate<br />
de lo irrisorio, de lo ridículo, que son situaciones que se generan en<br />
las convenciones sociales, solamente cuestionables desde la ―locura‖.<br />
Esa locura que permite ver lo que otros no ven, es posible por la<br />
cantidad y calidad de la información que se guarda en la memoria,<br />
entendiendo por calidad la variedad de relaciones que se tienen<br />
establecidas sobre cada palabra que comprende el tema.<br />
La risa (y la carcajada, en su expresión más extrema) es la ―locura‖<br />
controlada que hace posible romper la convención social<br />
generalmente aceptada. La risa es la ruptura, o para ser más<br />
precisos: es la conciencia de la ruptura. Es cuando uno adquiere<br />
24 Charles Baudelaire. Ensayo sobre la risa.
54<br />
conciencia de que el discurso está rompiendo lo ―normalmente‖<br />
aceptado.<br />
Esta dualidad presente y subyacente en el relato cómico, estas dos<br />
verdades que conviven y se diluyen en la risa ¿tendrá algo que ver<br />
con la esquizofrenia?<br />
La Escuela de Palo Alto (California, EUA, hacia 1960) cuyo más<br />
conspicuo vocero ha sido Gregory Bateson, tiene su origen en un<br />
Instituto de Investigación Mental cuyos estudios sobre la<br />
esquizofrenia derivaron hacia un nuevo enfoque de la teoría de la<br />
comunicación interpersonal con particular acento en los referentes<br />
compartidos. 25<br />
Para avanzar en el tema, vamos a limitarnos al análisis de los chistes,<br />
por más que lo que aquí se diga tiene validez para todas las formas<br />
de la comunicación.<br />
Una imagen fotográfica con un título que ironiza la situación. El<br />
desplazamiento del sentido se encuentra en la palabra PARADA:<br />
primero como desfile militar para luego trasladarse a detención de un<br />
movimiento. La ostentación del poder militar se detiene por una<br />
simple falla mecánica.<br />
PARADA MILITAR<br />
25 Alex Mucchielli. Psicología de la Comunicación. Ed. Paidos. Barcelona. 1998.
55<br />
Se trata de un chiste típico de homónimos: una palabra con dos<br />
significados. La originalidad de este caso radica en que uno de los<br />
significados de la palabra es explícito, mientras que el otro está<br />
implícito en la imagen fotográfica.<br />
La comunicación es posible cuando ambas partes, emisor y receptor,<br />
coinciden en el sentido que tienen las palabras, en algo que fuera del<br />
estricto significado de la palabra.<br />
―Una monja visita una cárcel. En el patio ve a un preso sentado<br />
y cabizbajo, se acerca y le dice:<br />
- Hijo mío, ¿por qué estás aquí?<br />
- Ay, madre, porque no me dejan salir…‖<br />
El ―estar aquí‖ no es el mismo para el preso que para la monja, por<br />
eso no se entienden entre ellos; lo cual no ocurre entre el autor del<br />
chiste y nosotros, lectores, porque sí comprendemos los dos sentidos<br />
presentes en las mismas palabras.<br />
Toda risa está cargada de significado. ―Dime de qué ríes y te diré<br />
quién eres‖.<br />
―Todo hecho risible comienza despertando grande interés y<br />
cómo su índole cómica se denuncia en el momento en que este<br />
interés queda burlado. Tal es la ley que rige todo lo cómico<br />
pues ha de saber si es verdadero, cautivar la atención y luego<br />
desmentirla, como diciendo: ‗Te he engañado, pues mira en lo<br />
que ha venido a parar tan ansiosa espera. En nada.‘‖ 26<br />
Se trata del desplazamiento a otra lógica incompatible con el primer<br />
enunciado.<br />
―Si Beethoven hubiese sido ciego, habría sido pintor‖ o ―Si Cervantes<br />
hubiese sido rengo habría sido futbolista‖.<br />
No se trata aquí de explicar los chistes, se trata de reconocer la<br />
presencia de sentidos que van más allá del significado de las palabras<br />
y desentrañar su funcionamiento.<br />
―- ¿Cuál es el país menos productivo del mundo?<br />
- El Vaticano, porque tiene cuarenta hectáreas de extensión, mil<br />
habitantes y en los últimos cien años sólo ha dado diez papas.‖<br />
Hay que tener en cuenta la brevedad (lo compacto) del chiste. No<br />
puede haber desperdicio.<br />
26 Juan Carlos Foix, comentando a Kant. Qué es lo cómico.
56<br />
La doble lectura que hacen los personajes se asienta en el doble<br />
sentido que puede tener la relación conyugal.<br />
Pero, en el caso de quienes ejercemos la docencia en la Academia,<br />
nos encontramos con que nos remite a un referente más sutil: la idea<br />
de que la tecnocracia es el soporte para el conocimiento. Y entonces<br />
reímos. 27<br />
Alguna vez hemos asistido a espectáculos de humoristas que no<br />
consiguen sacar una sonrisa condescendiente del auditorio y en otras,<br />
de situaciones desagradables y aún dolorosas, que mueven a risa a<br />
los testigos. El sentimiento de ―vergüenza ajena‖ es una risa ausente<br />
que cae en el vacío de la incomunicación, sea por el contenido o por<br />
la construcción que aparece con perfiles de ridiculez que mueven a la<br />
condolencia… El emisor no ha encontrado adecuadamente los<br />
referentes que compartir con su audiencia.<br />
El humor como recurso para encontrarse con el otro en tanto se<br />
comparten referentes.<br />
La comunicación es imposible cuando una de las partes niega o<br />
desvirtúa el sentido del referente. Puede operar sobre el mismo<br />
referente pero consciente o inconscientemente, al hacer una lectura<br />
en distinto sentido es provocar la incomunicación.<br />
27 Este chiste merece una portada en un tratado sobre “La universidad frente a la ciencia y la tecnología”,<br />
tema que espero llegar a profundizar en un trabajo que tengo en marcha.
57<br />
Finalmente, lo interesante es reconocer que solamente podemos<br />
comunicarnos (entendernos) cuando tenemos referentes<br />
compartidos:<br />
<br />
<br />
<br />
si el autor y yo no tenemos referentes compartidos no podemos<br />
comunicarnos: lo que es cómico para el autor no me hará reír.<br />
si el autor y nosotros no tenemos referentes compartidos no<br />
podemos comunicarnos: lo pretendidamente cómico no nos<br />
hará reír.<br />
si el emisor y los receptores no tienen referentes compartidos<br />
no pueden comunicarse: lo pretendidamente cómico para el<br />
emisor no hará reír a los receptores.
59<br />
4<br />
EL HUMORISMO COMO MANIFESTACIÓN DE<br />
UNA IDENTIDAD COMPARTIDA.<br />
La comunicación no es con lo escrito o dibujado, sino con quien<br />
escribió o dibujó.<br />
Sin embargo, en el emisor puede haber o no intención de producir el<br />
efecto risa y en el perceptor puede haber disposición o no para<br />
responder con risa, pero cuando esta se produce, estamos frente a<br />
―lo cómico‖.<br />
Lo cómico no existe. Lo que existe es la risa, la respuesta en todas<br />
sus variantes.<br />
El chiste es el traslado del mecanismo de reconocimiento del infante<br />
en el referente compartido, con el agregado de la problemática,<br />
coerción social adquirida en la experiencia. (¡Se diría que en el<br />
infante es el ello, luego el yo, y en la edad adulta el superyó lo que se<br />
pone en juego?)<br />
Se diría que lo cómico radica en el descubrimiento. Y desde mi<br />
perspectiva en el descubrimiento de ―otro‖ referente compartido.<br />
Tal vez todo se reduzca a un juego de descubrimientos que culminan<br />
en la risa compartida cuando descubrimos que el otro (el vecino)<br />
comparte el mismo descubrimiento que uno.<br />
¡Tremendo lío de palabras…!
60<br />
Cuando no se encuentra el referente (o no existe en el historial del<br />
sujeto) la risa se frustra.<br />
De lo sublime a lo ridículo hay un solo paso: el paso que marca la<br />
distancia entre la risa y la rabia. Entre la capacidad de maniobrar la<br />
realidad y la impotencia para hacerlo.<br />
El chiste no es lo que vemos, o leemos, u oímos. El chiste adquiere<br />
sentido por las asociaciones que nos remiten a los referentes<br />
archivados en nuestra memoria. Y ese archivo memorístico tiene que<br />
ser suficientemente compartido por el emisor (quien formula o<br />
propone el chiste) y el receptor, para que lo expuesto tenga en<br />
ambos el mismo efecto. Es decir, permita al emisor prever la<br />
construcción que hará la audiencia…<br />
El descubrimiento de gente con referentes que me pueden hacer<br />
sentir superior en la medida en que no llegan a ser compartidos con<br />
los demás es la raíz de la paracultura de élite de nuestros países. Es<br />
la esquizofrenia cultural. Algo que sólo la ―aristocracia‖ de la cultura<br />
puede percibir. 28<br />
El descubrimiento del referente común que hace posible compartir el<br />
chiste. Descubrir que el otro ha manejado un referente que yo<br />
descubro que compartimos. La risa es la alegría del encuentro con el<br />
otro en lo extraño, improbable, imprevisto, inusitado.<br />
El referente no existía como tal sino hasta que lo descubre el chiste.<br />
―Fulgencio es un hombre bueno‖.<br />
Si este enunciado es necesario, se debe seguramente a que hay<br />
características en él que pueden inducir a otra apreciación.<br />
Pero luego podemos pasar a hacer dos lecturas distintas:<br />
1. Es amable y todos lo aprecian y valoran.<br />
2. Es inocentón y todos se burlan y abusan de él.<br />
¿Cuál es el verdadero sentido del enunciado?<br />
Solamente nos entendemos cuando quien habla (el emisor) y quien<br />
escucha (el receptor) comparten el mismo sentido de las palabras. Es<br />
decir, ese ―hombre bueno‖ del enunciado, nos remite a ambos a un<br />
mismo sentido. De no ser así, las partes no se habrán comunicado.<br />
28 No está de más echar una ojeada a Miguel Donoso que fue el primero en enunciar el problema social en<br />
términos similares: “Ecuador: identidad o esquizofrenia”, Eskeletra Editorial, Quito, 2000.
61<br />
En otras palabras: la comunicación sólo es posible cuando el<br />
enunciado nos remite a referentes que compartimos.<br />
En la vida cotidiana, estas situaciones de diversa lectura a las que<br />
nos enfrentamos diariamente, se salvan agregando más información<br />
que agregan precisiones al sentido del enunciado hasta poder<br />
compartirlo.<br />
LA MORDACIDAD<br />
Tal vez el siguiente chiste sea el más esclarecedor en cuanto al<br />
desplazamiento de un sentido a otro. En las dos partes en que se<br />
divide el chiste, el doctor pronuncia las mismas palabras y hasta<br />
podemos imaginar que en el mismo tono, sin embargo, significando lo<br />
mismo, su sentido sufre un desplazamiento que va del primer<br />
enunciado al segundo:<br />
―Sale el médico del quirófano:<br />
- Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que su<br />
suegra está fuera de peligro.<br />
- ¿Y la mala?<br />
- Que su suegra está fuera de peligro.‖ 29<br />
El chiste está en el desplazamiento que asume el receptor con<br />
respecto al juego de palabras cuyo sentido cambia según la vertiente<br />
que asumimos sobre qué son las suegras en el historial de vivencias<br />
que la palabra nos ofrece.<br />
Hay en los enunciados de los chistes un desplazamiento de sentido<br />
que tiene que ser compartido por el emisor y el receptor. No bastan<br />
las dos vertientes y la sorpresa. Para que esto funcione, el emisor<br />
tiene que estar seguro que el receptor conoce, piensa y siente de la<br />
misma manera que él. No basta que conozca el significado de las<br />
palabras, sino que alcance el hipersentido posible de las mismas.<br />
LOS PARÓNIMOS<br />
El juego de palabras, generalmente parónimos y homónimos, es<br />
también un recurso que nos remite a diferentes referentes:<br />
―Una manzana está en un paradero de buses. Se acerca otra<br />
manzana y le pregunta:<br />
- ¿Hace mucho que espera?<br />
- No soy pera, ¡soy manzana!‖<br />
29 En Javier Bizarro y Rody Polonyi. Anatomía del chiste. T&B Editores. Madrid. 2012.
62<br />
En este caso parece que el chiste no está en la incomunicación. Tal<br />
vez en la sorpresa de ese referente compartido que por obvio ha sido<br />
desestimado.<br />
En este chiste opera un elemento que debe ser motivo de otro tipo de<br />
análisis: dos manzanas que hablan. El tema cae dentro de lo que es<br />
realidad y ficción, lo cual merece un estudio que excede en mucho los<br />
límites del presente trabajo.<br />
Que las manzanas hablen nos dice de la intención del narrador, del<br />
hipersentido del chiste.<br />
En muchos casos se juega con parónimos u homónimos que en su<br />
dualidad de significación sorprenden cuando el sentido del relato se<br />
desvía hacia el significado menos probable.<br />
EL DESCUBRIMIENTO<br />
Hay chistes que no pueden formularse sino por escrito y nos<br />
encontramos allí con que las palabras se nos aparecen con un doble<br />
sentido de texto y figura. Son construcciones de sentido que se<br />
establecen al interior del chiste, en su propia diégesis. Adquieren<br />
relevancia en su forma de presentación, y el chiste surge de la doble<br />
lectura que hacemos de las palabras como significantes y las palabras<br />
como figura: un chiste que no se puede contar:<br />
―Vndo tclado al qu l falta una ltra‖<br />
El desplazamiento es rápido y va de la extrañeza al comienzo de la<br />
lectura a la lógica sorpresiva de la retroalimentación del sentido. No<br />
hace falta preguntar qué letra falta.<br />
Lo cómico opera sobre el descubrimiento, del desconcierto de algo<br />
mal escrito a la autoexplicación del por qué. Se comienza la lectura<br />
con normalidad, observando que falta una letra y oh sorpresa, al<br />
término de la lectura el mensaje me dice lo que yo ―sagazmente‖<br />
había presumido.<br />
Con el autor compartimos que el ―teclado‖ es de computadora, la<br />
manera correcta de escribir, la falta de la letra ―e‖ y lo obvio de decir<br />
que le falta una letra al teclado y finalmente que el aviso fue escrito<br />
con el teclado al que se hace referencia y es indicativo de lo que se<br />
dice. Un complejo panorama resumido en una línea.<br />
Hay veces en que esa otra lógica con la que nos encontramos es tan<br />
evidentemente lógica, que nos hace reír. Algo que estaba ahí<br />
expuesto pero cuyo descubrimiento nos sorprende.
63<br />
EL ABSURDO<br />
Hay otros chistes que se construyen en la repetición, en el doble<br />
sentido que puede tener una palabra o una circunstancia y que en su<br />
reiteración provocan risa.<br />
La risa es siempre un acto inteligente en cuanto implica la<br />
introducción de otro sentido en el proceso de percepción. No tiene<br />
solamente la linealidad de mensaje y perceptor (como causa y efecto)<br />
sino que incorpora en la triangulación un tercer elemento al que<br />
necesariamente debe remitirse el receptor para que el mensaje<br />
adquiera el efecto de comicidad.<br />
- ¿Qué vas a hacer hoy?<br />
- Nada<br />
- ¿Y no hiciste eso ayer?<br />
- Sí, pero no terminé…<br />
Aquí son dos chistes al precio de uno.<br />
Lo cómico opera sobre la sorpresa. Pero ¿qué es aquí la sorpresa? La<br />
sorpresa es proponer una lógica posible pero distinta a la habitual:<br />
que la nada puede tener una primera y una segunda parte. La<br />
sorpresa de una segunda lógica posible o absurda.<br />
LA PARADOJA<br />
―El principio del discurso es su parte más difícil y desconfío de<br />
aquellos que comienzan por él.‖<br />
―Estaba preparado como nunca para una improvisación‖<br />
―Fueron tantos los que faltaron que si falta uno más no cabe‖ 30<br />
Estas frases acuñadas por Macedonio Fernández son ―palabras sin<br />
sentido‖ que dejaron huella en la literatura argentina. Hay un<br />
desplazamiento del sentido hacia el vacío.<br />
Evidencian las limitaciones que tienen palabras. Como quien dice<br />
―María está un poquito embarazada‖. Las construcciones son lógicas<br />
pero el sentido imposible.<br />
En el fondo lo que produce la sorpresa es romper el ―pre-juicio‖, es<br />
decir una idea preexistente que se desmorona cuando nos sorprenden<br />
con algo imprevisto que responde con una lógica inviable.<br />
30 Macedonio Fernández. Papeles de Recienvenido. Cuadernos del Plata. Buenos Aires. 1929
64<br />
La risa responde a la lógica de la ambigüedad, de la contradicción, de<br />
la incertidumbre, de la dualidad, de las asociaciones y disociaciones,<br />
de la otra cara de la moneda, la cara que no vemos a simple vista.<br />
La sorpresa es la ruptura de la lógica convencional por la lógica de lo<br />
no convencional.<br />
LA PEROGRULLADA<br />
- Oye, ¿qué es peor, la ignorancia o el desinterés?<br />
- Pues, no lo sé ni me importa.<br />
El lector se autocuestiona con la lectura de la pregunta y busca su<br />
propia respuesta al dilema, hasta que se sorprende con la llana<br />
respuesta del interlocutor que corta el nudo por lo sano: invalida el<br />
dilema al incluirse en el mismo. La respuesta desplaza la pregunta<br />
objetiva a la respuesta inclusiva.<br />
EL PARALELISMO<br />
Hay chistes que se construyen a partir de estereotipos o prejuicios<br />
que explican diferentes actitudes frente a un mismo hecho.<br />
―La cápsula espacial tripulada por un inglés y un español ha<br />
quedado fuera de órbita. El cosmonauta inglés se comunica con la<br />
base de operaciones:<br />
- Aquí, nave fuera de control. Esperamos instrucciones.<br />
El español, por su parte, también lo hace:<br />
- ¡Coño! Yo le dije a ese cabrón que ajustara bien el tornillo…‖<br />
Aquí partimos de dos estereotipos generalmente aceptados: la flema<br />
inglesa y su contraparte, la impetuosidad española. El inglés espera<br />
encontrar una solución, el español un culpable en quien descargar la<br />
ira que lo desborda. Frente al mismo problema dos alternativas de<br />
salida que harían reír a más de un español que tenga sentido del<br />
humor… El juego de las dos vertientes con las que se construye el<br />
chiste, lleva implícito el desplazamiento que va de la objetividad<br />
inglesa al arrebato español.<br />
El desplazamiento está en la misma diégesis, pero no funciona si no<br />
tenemos los estereotipos en nuestra memoria.<br />
LA REVERSIÓN<br />
También un chiste puede condensarse en la articulación de palabras y<br />
dibujos como en el caso de caricaturas o historietas.
65<br />
A veces el engaño está dentro del chiste. Hay dos sorpresas: la de los<br />
personajes que quedan desconcertados por la noticia telefónica y la<br />
del lector que ríe por el desconcierto de los protagonistas. Aquí hay<br />
un ir y venir de sentidos. Primero es la imagen de los placeres de la<br />
cama del pecado, luego el texto revela el engaño de la esposa y<br />
simultáneamente se revela la propia situación de pretendidos<br />
engañadores.<br />
El cazador cazado… el engañador engañado.<br />
La esposa engañada no sería motivo de hilaridad. Pero que el mismo<br />
subterfugio lo ponga a él en situación de esposo engañado nos<br />
traslada a aquello de que ―quien a hierro mata a hierro muere‖. Es en<br />
la simetría del chiste donde reside lo gracioso.<br />
El desplazamiento se produce hacia el futuro encuentro del<br />
matrimonio y sus imprevisibles consecuencias. Ella le está mintiendo,<br />
pero no le quedará más que aceptar la mentira de ella si no se quiere<br />
descubrirse él mismo, o denunciarla si está dispuesto a asumir las<br />
consecuencias de ponerse en evidencia. Pero podríamos suponer que<br />
la esposa engañada está al tanto de los encuentros extramaritales del<br />
marido y decide vengarse diciéndole una mentira por teléfono para<br />
crear en él la consiguiente duda. Porque la sospecha de la infidelidad<br />
de ella es la propia infidelidad. Por aquello que ―el ladrón juzga por su<br />
condición‖.
66<br />
En las situaciones controladas, lo cómico opera sobre la expectativa y<br />
sobre la anticipación: ¿hacia dónde nos lleva este relato? ¿Con qué<br />
nos sorprenderá? Se planifica el discurso Hasta la resolución que<br />
puede asombrarnos o confirmar nuestra presunción.<br />
Los detalles significativos que tanto emisor como receptor conocen: él<br />
está en ropa interior, ella se cubre púdicamente con la sábana en la<br />
cama. Ambos detalles, más allá de su significado, dan sentido a lo<br />
que habrá de constituir el chiste. Sólo si compartimos estos<br />
significados con el autor, podremos captarlo.<br />
Tiene el suspenso detectivesco condensado en pocas líneas.<br />
EL ESCARNIO<br />
- Y tú, ¿cómo te llamas?<br />
- ¿Yo? Bienvenido.<br />
- ¡Anda! ¡Como mi felpudo!<br />
El chiste radica en la asociación de ideas que hace el interlocutor en<br />
torno a la palabra ―bienvenido‖ y la primera que se le ocurre es la<br />
leyenda que tiene su felpudo de acceso a la casa. Hay dos vertientes<br />
para ―Bienvenido‖.<br />
Pero aquí no termina el cuento, porque no queda claro el sentido de<br />
la relación que establece el personaje: ¿es la inocente asociación de<br />
palabras o es la agresión de insinuar ―yo contigo me limpio los<br />
zapatos‖?<br />
El sentido estará dado por las circunstancias existentes en torno al<br />
hecho, lo cual no invalida el chiste por la inesperada asociación de<br />
ideas que establece el interlocutor.<br />
LO ABERRANTE<br />
Parecería que no es posible separar lo uno de lo otro: la risa como<br />
respuesta a lo cómico. Sin embargo hay comicidad que más que a la<br />
risa mueve a la reflexión y aún al repudio. Así como hay risas que son<br />
respuesta a situaciones no necesariamente cómicas.<br />
-¿Y cómo hiciste para que tu hijito no se comiera las uñas?<br />
-Muy fácil, le arranqué los dientes.<br />
Y no es este el chiste más cruel (por emplear una palabra) que he<br />
encontrado. Los hay tales que el calificativo de aberrantes les queda<br />
chico. De las repuestas lógicas que se nos ocurren a tan cotidiana<br />
pregunta nos sorprende la irracionalidad y el impudor de la solución
67<br />
dada. El desplazamiento del cariño maternal a la crueldad de la<br />
solución.<br />
LO IRREVERENTE<br />
―El próspero mercader le dice a su esposa que el siguiente<br />
domingo él va a oficiar la misa en la iglesia del pueblo. La mujer<br />
sorprendida le pregunta si no ha perdido la razón. A lo que él le<br />
responde:<br />
- Si el cura hace mi trabajo acostándose con mi mujer, no veo<br />
porqué no puedo yo hacer el de él, oficiando misa‖.<br />
Hay casos en los que al relato lo admiramos por su ocurrencia, por el<br />
descubrimiento de una lógica que podemos construir con palabras<br />
pero de la que no éramos conscientes hasta la lectura del chiste.<br />
LA ANTICIPACIÓN<br />
Los chistes sexistas se sostienen en prejuicios:<br />
―Si Cristóbal Colón hubiese sido casado, habría tenido que soportar<br />
reclamos como éstos:<br />
- Pero no seas ridículo. Mira que justamente tú, tú vas a<br />
descubrir América ¿Por qué no mandan a otro?<br />
- Cristóbal, si sigues con esas tonteras de que el mundo es<br />
redondo van a decir que estoy casada con un loco.<br />
- ¿Y por qué no sabes cuánto tiempo durará el viaje?<br />
- Tú inventas cualquier cosa para no estar en casa.<br />
- ¿Y por qué no puedo ir yo?<br />
- ¿Me vas a decir a mí, a mí, que van a ir sólo hombres?<br />
- A ver, dime, dime: ¿Quién es esa tal María que se dice niña y<br />
pinta de santa? ¿Eh? ¡Dime!‖<br />
No hace falta decir que la veracidad histórica sobre la que se asienta<br />
el chiste no importa -Colón era casado y padre-, sino las dos<br />
vertientes que construyen el chiste: por un lado la visión<br />
estereotipada de una esposa desconfiada y por el otro, el<br />
desplazamiento del glorioso descubridor de América al hombre de<br />
familia sometido a la vida hogareña.<br />
LO GROTESCO<br />
- ―¡Papá, papá, ya no quiero ir a Europa…!<br />
- Cállate y sigue nadando.‖<br />
LO EXTEMPORÁNEO<br />
- ―Nena, me han dicho que tienes novio…
68<br />
- Ay, mamá… Ahora uno se acuesta con cualquiera y empiezan<br />
con los chismes de que tienes novio…‖<br />
Los tiempos cambian. El lector se prepara para una excusa pero la<br />
salida se desplaza a una valoración de los hechos para la que no<br />
estaba preparado. El desplazamiento y la sorpresa.<br />
EL DESPISTE<br />
Dos amigos en el Bar:<br />
- Hoy al salir del trabajo he atropellado un unicornio…<br />
- ¡¡No jodas!! ¿¡Tienes trabajo!??<br />
La explicación necesaria es que si no estamos en una sociedad donde<br />
el trabajo escasea dramáticamente, no podemos entender que tener<br />
un empleo sea más relevante que encontrarse con un unicornio. Las<br />
dos vertientes: trabajo y unicornio, tienen valoración diferente.<br />
A veces los personajes en la misma diégesis actúan con la misma<br />
lógica con que lo hacen el autor y el lector. Es decir, los personajes se<br />
entienden o no se entienden según compartan o no la misma manera<br />
de ver el asunto del que se trata.<br />
LA IRONÍA<br />
Estoy leyendo a Freud y, como él mismo lo reconoce, hay chistes que<br />
tienen su época, su momento, porque si la distancia en el tiempo no<br />
permite compartir referentes, no se logra ningún efecto.<br />
Hay chistes que tienen como referente cosas de actualidad.<br />
Diario HOY, abril 25 2013
69<br />
Todos los chistes se dan en un contexto histórico determinado. Lo<br />
que sucede es que hay contextos que tienen una larga permanencia<br />
en la historia y otros son coyunturales. Dicho en otras palabras: hay<br />
referentes, como es el caso de las relaciones de pareja, que perduran<br />
de manera más o menos estable a lo largo de los siglos. Otros, como<br />
el de los radares chinos que nunca llegaron a funcionar, o que<br />
funcionaron como un engaño a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), se<br />
dan en un momento y pronto se pierden en la memoria. La expresión<br />
―hacer chino‖ es en Ecuador el equivalente de engañar.<br />
Si el autor y el lector no tienen los mismos referentes, la ironía no<br />
funciona.<br />
LA ELIPSIS<br />
- Hola, Andrea. Vengo del futuro.<br />
- Pero si me llamo Andrés.<br />
- De eso te quiero hablar.<br />
EL EQUÍVOCO<br />
tiene que ver con la locura y el momento en que podemos<br />
compartirla sin riesgo de quedar atrapados. Podemos entrar y salir de<br />
la locura asumiendo conceptos subyacentes. (―conceptos‖ digo,<br />
porque no solamente palabras).<br />
Simplemente un diálogo:<br />
- Mi hija tuvo mucha suerte y se casó con un piloto italiano. ¿Y la<br />
suya?<br />
- La mía con un vestido blanco de seda.<br />
No compartir un referente nos convierte en extraños, en extranjeros.<br />
Si el emisor y el receptor no comparten la doble lectura de la palabra<br />
―piloto‖ como el tripulante de un avión y como prenda de vestir<br />
impermeable para días de lluvia, y que la palabra ―italiano‖ además<br />
del gentilicio es un adjetivo que alude a un diseño elegante, no<br />
podemos entender el chiste.<br />
La doble lectura no es compartida por los protagonistas del chiste<br />
porque hablan a partir de referentes distintos, pero debe serlo por el<br />
autor y el lector para que el chiste tenga efecto.<br />
LA ANFIBOLOGÍA<br />
El que sigue es uno de los chistes más repetidos en las antologías<br />
sobre el tema, pero ejemplifica muy bien esa doble vertiente de<br />
sentidos que crean la comicidad.
70<br />
Va un hombre paseando con su gato y una señora le pregunta:<br />
-¿Araña?<br />
Y el hombre responde:<br />
-No, gato.<br />
La doble lectura de la palabra araña crea el efecto de sorpresa y con<br />
ello se cumplen los dos requisitos fundamentales para que aquello<br />
que se cuenta mueva a risa: primero la dualidad y luego casi<br />
simultáneamente la sorpresa.<br />
LO ESCANDALOSO<br />
Todos los personajes<br />
tienen significados que<br />
adquieren la dimensión<br />
de metáforas: el<br />
guardián de la ley divina,<br />
el transporte de recién<br />
nacidos, los<br />
transgresores; la<br />
preocupación, la<br />
denuncia, la culpa; el qué<br />
dirán, las habladurías, el<br />
pecado… 31<br />
El gesto puede<br />
contradecir la palabra, el<br />
gesto puede ser un<br />
comentario: sorpresa,<br />
duda, afirmación,<br />
negación, sospecha. La<br />
gente de teatro conoce<br />
bien estas posibilidades:<br />
cuando las palabras dicen<br />
una cosa y la acción o los gestos dicen otra.<br />
Si lo gestual lo limitamos a las expresiones del rostro, nos quedan las<br />
actitudes o acciones que se puede desplegar por cualquier parte del<br />
cuerpo operando sobre el texto o dándole un nuevo sentido a las<br />
palabras.<br />
31 Como veremos más adelante, aquí estamos muy claramente en un ejemplo de palabras que trascienden<br />
los significados: estamos en el terreno de los sentificados y de los hipersentidos.
71<br />
5<br />
LA TRIANGULACION DE SENTIDOS<br />
Hay muchas formas de construir un chiste, pero todas tienen en<br />
común el juego con el sentido de las palabras, con lo que está más<br />
allá de la definición que la enciclopedia establece. En lo que está<br />
fuera de la palabra está lo que confiere valor a lo que se dice.<br />
Hay muchas formas de construir un chiste, pero todas tienen en<br />
común el desplazamiento de sentidos que podemos graficar mediante<br />
una triangulación.<br />
En la base del triángulo están el emisor y el receptor unidos por la<br />
palabra (el mensaje). Del emisor y el receptor parten los otros dos<br />
lados del triángulo que se encuentran en el sentido compartido<br />
―- Estoy preocupado porque mi mujer me juró que no me volvería<br />
a hablar durante treinta días.<br />
- Bueno eso no es tan grave, hombre. El tiempo pasa…<br />
- Claro que sí, hoy termina el plazo…‖<br />
El chiste funciona para el lector cuando la primera triangulación que<br />
evidencia la preocupación del protagonista, se desplaza desde la<br />
privación del diálogo con su mujer hacia la segunda que corresponde<br />
a la reanudación del mismo.<br />
Cuando parece que los personajes se entienden porque comparten el<br />
referente de una relación conyugal armónica, se produce<br />
sorpresivamente el desplazamiento de sentido hacia el del fastidio<br />
conyugal. Lo que el interlocutor interpretaba como un castigo, para el<br />
protagonista era una gratificación.
72<br />
Hay en este chiste básicamente dos triangulaciones: una diegética<br />
entre los dos personajes de la historia y otra extradiegética entre<br />
quien cuenta el cuento y el lector, que funcionan de igual manera.<br />
La comunicación no es con lo escrito o dibujado, sino con quien<br />
escribió o dibujó.<br />
Sin embargo en el primer caso parece no existir ese desplazamiento<br />
porque los personajes no ríen. No hay un chiste entre ellos. En los<br />
desplazamientos diegéticos los personajes son inmunes al efecto risa,<br />
lo cual refuerza el chiste en cuanto son los lectores quienes sí<br />
desplazan el sentido y ríen por sobre la incapacidad de los personajes<br />
para sorprenderse.<br />
Armonía<br />
Fastidio<br />
Personaje uno (Mensaje) Personaje dos<br />
El chiste surge cuando el referente se desplaza de armonía a fastidio.<br />
Cuando tanto el autor como el lector comparten ambos referentes.<br />
Armonía (Desplazamiento) Fastidio<br />
Autor (Mensaje) Lector
73<br />
Si no hay desplazamiento en el referente, entonces no hay chiste. Y<br />
ese desplazamiento sólo es posible cuando ambos sentidos están<br />
presentes entre los referentes del autor y el lector.<br />
La triangulación entre dos interlocutores y su referente nunca es una.<br />
Hay un referente principal, pero como todo significante no es unívoco,<br />
cada uno a su vez está construido a partir de diversos referentes. El<br />
desplazamiento de uno a otro puede ser múltiple.<br />
Hay siempre ―un algo‖ afuera del chiste que hace posible su efecto.<br />
Saber encontrarlo, exponerlo, sugerirlo, insinuarlo, subrayarlo, es lo<br />
que permite empujar a la audiencia hacia la risa.<br />
ENTENDER Y COMPRENDER<br />
Cuando ―entendemos‖ el chiste, es porque estamos en sintonía con<br />
quien lo formula. Estar en sintonía significa que compartimos muchos<br />
referentes. Y porque los tenemos en común, la comunicación es<br />
posible.<br />
El sentido (significado de uso) de cada referente que hace posible la<br />
comunicación es a su vez resultado de otros referentes enmarañados<br />
en nuestra memoria. (En nuestro disco duro, diría metafóricamente,<br />
para remitirme a un referente acorde con la época).<br />
Cuando emisor y receptor llenan los vacíos del mensaje con los<br />
mismos referentes. Son precisamente esos referentes los que dan<br />
sentido al discurso y provocan el entendimiento.<br />
Entender y comprender son sinónimos, pero una sutil diferencia los<br />
separa. Entender apunta a la lógica al significado; comprender a la<br />
subjetividad, la emoción, el sentido. Cuando comprendo puedo actuar<br />
en consecuencia. Entiendo, ¿y ahora qué? Comprendo, luego hago.<br />
Comprender es una invitación al hacer. Tal vez la segunda acepción<br />
de comprender en el sentido de abarcar, sea la que influye en el<br />
sentido de comprender. Entiendo pero no comprendo todo lo que<br />
abarca. Una diferencia que en inglés la palabra understand, única en<br />
la traducción, no contempla.<br />
<br />
<br />
―Entiendo lo que dices pero no comprendo lo que quieres decir.‖<br />
―Entiendo el significado de cada una de las palabras del<br />
enunciado, pero no alcanzo a comprender cómo relacionarlas<br />
entre sí para que todo adquiera el sentido en una palabra, se<br />
unifique en un concepto.‖
74<br />
<br />
―Entiendo cómo, pero no comprendo por qué o para qué; no<br />
comprendo las implicaciones, las consecuencias, la idea que<br />
engloba el enunciado.‖<br />
¿Cómo puede uno leer algo y no entenderlo? Hay que hacer un<br />
esfuerzo, leer dos o tres veces para que el sentido de lo escrito pase<br />
la muralla y penetre el entendimiento hasta la comprensión de lo<br />
dicho.<br />
Leo a Chomsky y no comprendo nada 32 . Hago un esfuerzo y lo releo<br />
una y otra vez: estoy escarbando en los referentes que podemos<br />
tener en común Chomsky y yo para que las palabras que leo tenga un<br />
sentido coherente. No es la organización de las palabras la que<br />
permite la comprensión del mensaje. Es un instrumento, pero la<br />
verdadera comprensión se encuentra en los referentes a los que las<br />
palabras nos remiten.<br />
Consciente o inconscientemente escudriño diversos sentidos en mis<br />
referentes. Si ninguno encaja para organizar un concepto compatible<br />
con el pensamiento (los referentes) de Chomsky, seguiré sin<br />
entender. Me faltan referentes. No tendremos comunicación, no nos<br />
podemos comunicar. Tendré que recorrer otros caminos e incorporar<br />
nuevos referentes para encontrar los puntos de contacto.<br />
Toda palabra adquiere sentido según el historial que tenemos de su<br />
significado, pero más según sus sentidos.<br />
No nos comunicamos con las palabras sino con alguno de los sentidos<br />
que ellas han adquirido a lo largo de su historial.<br />
No es necesario compartir todo el historial de la palabra para poder<br />
comunicarse. Basta con algunos de los sentidos que ella contenga y<br />
que sean útiles al enunciado en el que está inserta.<br />
¿Cómo hacer que todo eso que leo, esas palabras ordenadas, se<br />
trasformen en un concepto, en algo comprensible, si no la reducimos<br />
a una acción?<br />
¿Son los referentes los que construyen el sentido de lo que se dice en<br />
tanto son portadores implícitos de una acción?<br />
Cuando se comparten sentidos se comparten referentes, y cuando se<br />
comparten referentes se comprende. Y cuando yo y el otro<br />
comprendemos lo mismo, nos identificamos, tenemos empatía.<br />
32 Noam Chomsky. El lenguaje y el entendimiento. Ed. Seix Barral. Barcelona. 1980.
75<br />
Más allá de las diferencias coyunturales, barcelonistas y emelecistas,<br />
por mucho que se agredan, ―comparten la pasión por el fútbol‖. Se<br />
identifican en el historial y los emblemas y personajes amados y<br />
odiados del juego.<br />
Si uno se pregunta qué fue antes, la palabra o los sentidos, tal vez<br />
habría que considerar si la palabra Bolívar provoca el agrupamiento<br />
del historial y sus sentidos, o éstos son los que tienen como<br />
consecuencia la palabra Bolívar. Es la pregunta del huevo o la gallina<br />
que falla por la base: la formulamos desde el hoy y no tenemos en<br />
cuenta el proceso de su génesis, de su origen y evolución.<br />
Pueden no estarlo en el emisor, quien puede construir un chiste sin<br />
proponérselo. Esto ocurre con relativa frecuencia cuando saltamos de<br />
un país a otro que, aunque hablan el mismo idioma, tienen palabras a<br />
las que la jerga local otorga otros significados, generalmente<br />
relacionados con la sexualidad.<br />
Ese ―algo de afuera‖ puede estar solamente en el perceptor quien, en<br />
ocasiones, estalla en risa sin que sea la intención del emisor<br />
provocarla. Aunque, por cierto, es normal que ambos compartan ―ese<br />
algo‖ cuando se maneja con intencionalidad y previsión por parte del<br />
emisor.<br />
Chistesychistecitos.blogspot.com
76<br />
La calidad del dibujo no es muy buena pero la calidad del chiste es<br />
excepcional. El texto carece de sentido si no va acompañado del<br />
dibujo.<br />
Sin embargo todo carece de sentido cómico si no identificamos al<br />
personaje como médico y el lugar como un consultorio, si no<br />
entendemos el tacto con que se expresa frente al paciente, si no<br />
sabemos qué caracteriza a un paciente, si no sabemos qué es una<br />
radiografía, si no tenemos noticias sobre quien (o qué) es René y si<br />
no sabemos cómo se opera un títere.<br />
(No porque se trate de un consultorio médico, la palabra ―opera‖ del<br />
párrafo anterior hace alusión a una intervención quirúrgica, sino a lo<br />
que concierne al manejo del títere. Esta digresión tiene sentido por lo<br />
que vamos a ver en el siguiente capítulo acerca de cómo se forma el<br />
sentido de las palabras).<br />
―El sentido de lo que un emisor profiere es el significado de los<br />
significantes más el silencio que los acompaña‖ 33<br />
La habilidad del cómico profesional radica en conocer suficientemente<br />
a su audiencia como para intuir cuáles son los recursos a los que<br />
debe apelar para que esta configure una idea con determinado<br />
sentido, útil a los fines de la sorpresa y al desplazamiento que<br />
conduce a la risa.<br />
Cuando el receptor está advertido del desplazamiento de sentido<br />
presente en el chiste, no le causa gracia porque pierde la capacidad<br />
de sorprender.<br />
Si con lo expuesto dejamos suficientemente claro que el proceso de<br />
comunicación sólo es posible cuando compartimos los referentes a los<br />
que nos remiten las palabras, será fácil aceptar lo que viene en los<br />
próximos capítulos.<br />
Y en toda esa larga lista de situaciones encontraremos que el placer,<br />
la alegría, la satisfacción, el goce del chiste proviene del encuentro<br />
con el otro en los referentes compartidos.<br />
Hecha la presentación del espacio en que vamos a incursionar,<br />
entramos en tema.<br />
33 Álex Grijelmo, La información del silencio.
77<br />
6<br />
LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO<br />
¿Por qué una palabra nos remite a su historial? Simplemente porque<br />
el historial es el que se ha sintetizado en una palabra.<br />
TODA PALABRA ES UNA RED DE RELACIONES<br />
El significado no está en la palabra sino en el sistema de relaciones<br />
que la palabra provoca. Este sistema de relaciones varía de un<br />
individuo a otro pero contiene denominadores compartidos por los<br />
miembros de una misma comunidad.<br />
―Veda de locos‖ decían los titulares de la prensa la primera vez<br />
que viajé a Chile. Por supuesto quedé desconcertado hasta que<br />
me enteré que los locos son mariscos cuyo consumo está<br />
controlado para proteger su reproducción.<br />
Cuando emisor y receptor llenan los vacíos del mensaje con los<br />
mismos referentes. Son precisamente esos referentes los que dan<br />
sentido al discurso y provocan el entendimiento.<br />
Sólo cuando conecto con el sentido compatible de la palabra, recién<br />
comprendo.<br />
Más allá de las diferencias coyunturales, barcelonistas y emelecistas,<br />
por mucho que se agredan, comparten ―la pasión por el fútbol‖. Se
78<br />
identifican en el historial y los emblemas y personajes amados y<br />
odiados del juego.<br />
Si reímos juntos es porque compartimos los mismos referentes,<br />
porque nos remitimos a los mismos sobreentendidos, porque tanto<br />
emisor como receptores damos a las palabras, más allá de los<br />
significados, el mismo sentido.<br />
PLENIPOTENCIARIO<br />
Ponernos a jugar con las palabras de repente nos aleja del propósito<br />
primero. Aunque lo justificamos como una necesidad de agotar (si<br />
fuese posible) todas las combinaciones de palabras.<br />
Porque toda idea nueva es una nueva combinación de palabras que<br />
configura un nuevo concepto. Una nueva idea equivale a una nueva<br />
palabra que convoca a otras palabras de la red.<br />
Si yo digo: plenipotenciario (cabría preguntarse por qué se me<br />
ocurre esta palabra...) estoy diciendo: agente diplomático<br />
investido por el jefe del Estado de plenos poderes para<br />
resolver los asuntos de que trate. (Nuevo Espasa Ilustrado 2002)<br />
Pero a su vez estoy diciendo<br />
agente. 1 Que obra o tiene virtud de obrar. 2 Gram. Persona, animal<br />
o cosa que realiza la acción del verbo. 3 Persona o cosa que produce un<br />
efecto. 4 Persona que obra en poder de otro. 5 Persona que lleva<br />
determinados asuntos de otra.<br />
diplomático. 1 Perteneciente al diploma. 2 Perteneciente a la<br />
diplomacia. 3 Se aplica a los negocios de Estado y a las personas que<br />
intervienen en ellos.<br />
investido (investir). 1 Conferir una dignidad o cargo importante<br />
jefe. 1 Superior o responsable de un cuerpo u oficio. 2 Cabeza o<br />
presidente de un partido o corporación. 3 En el ejército y en la marina, clase<br />
superior a la de oficiales e inferior a la de generales. 4 Blas. Cabeza o parte<br />
alta del escudo de armas.<br />
estado.1 Situación en que está una persona o cosa, en relación<br />
con los cambios que influyen en su condición. 2 Orden, clase, jerarquía y<br />
calidad de las personas que componen un pueblo. 3 Clase o condición a la<br />
cual está sujeta la vida de cada uno. 4 Polit. Cuerpo político de una nación.<br />
5 País o dominio de un príncipe o señor de vasallos. 6 Polit. en el régimen<br />
federativo, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias ,<br />
aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del gobierno general.<br />
7 Polit. Conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas que<br />
tienen jurisdicción sobre la población de un territorio limitado por fronteras.<br />
En esta acepción se suele escribir con mayúscula. 8 Fis. Cada una de las<br />
formas en que se presenta la materia. Los fundamentales son tres: sólido,<br />
líquido y gaseoso.<br />
plenos (pleno). 1 Completo, lleno. 2 Reunión o junta general de una<br />
corporación.
79<br />
poderes (poder). 1 Dominio, facultad o jurisdicción que uno tiene<br />
para mandar o ejecutar una cosa. 2 Gobierno de un país. 3 Fuerza de un<br />
estado, en especial las militares. 4 Facultad que uno da a otro para que en<br />
lugar suyo y representándole pueda ejecutar una cosa; documento en que<br />
consta. Se usa frecuentemente en plural. 5 Posesión actual o tenencia<br />
de una cosa. 6 Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío. 7 Suprema<br />
potestad rectora y coactiva del Estado. // 1 Tener posibilidad, capacidad o<br />
facultad para hacer una cosa. 2 Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer una<br />
cosa. Más con negación. 3 Ser más fuerte que otro, ser capaz de vencerle. 4<br />
Ser contingente o posible que suceda una cosa.<br />
resolver.1 Solucionar una duda. 2 Hallar la solución a un problema.<br />
3 Tomar una determinación fija y decisiva. 4 Hacer, gestionar, tramitar. 5<br />
Atreverse a decir o hacer una cosa.<br />
asuntos. 1 Materia de que se trata. 2 Tema o argumento de una<br />
obra. 3 Negocio.<br />
trate (tratar). 1 Manejar una cosa o usar de ella. 2 Gestionar un<br />
negocio. 3 Tener relación con alguien. 4 Cuidar bien o mal a uno. 5 Discutir<br />
un asunto. 6 Dar un tratamiento. 7 Procesar datos. 8 Someter una sustancia<br />
a la acción de otra. 9 Procurar el logro de algún fin. 10 Referirse a cierto<br />
tema u ocuparse de él un escrito, un discurso, etc.11 Comerciar con un<br />
determinado género.<br />
De las varias acepciones que encontramos para cada palabra de la<br />
definición, nosotros seleccionamos algunas que podemos integrar en<br />
un conjunto que adquiere sentido:<br />
Persona que lleva determinados negocios de Estado, como una dignidad<br />
conferida por el responsable del conjunto de instituciones políticas,<br />
jurídicas y administrativas que tiene jurisdicción sobre la población de un<br />
territorio limitado por fronteras, con completa facultad para que, en lugar<br />
suyo y representándole, pueda hacer, gestionar o tramitar materia<br />
referida a cierto tema.<br />
Esto nos llevaría a una nueva definición que, a su vez, nos propone<br />
nuevas alternativas significantes para cada palabra enunciada:<br />
persona. Individuo de la especie humana.<br />
lleva. Conduce de una parte a otra.<br />
determinados. Que presente límites definidos.<br />
negocios. Cualquier ocupación, quehacer o trabajo.<br />
estado. Cuerpo político de una nación.<br />
como. Del modo o la manera.<br />
dignidad. Cargo o empleo honorífico y de autoridad.<br />
conferida. Concedido o asignado.<br />
responsable. Obligado a responder por algo o alguna persona.<br />
conjunto. Totalidad de algo en que no se consideran los detalles.<br />
instituciones. Cada una de las organizaciones fundamentales de un<br />
estado.<br />
políticas. Arte con que se conduce un asunto.<br />
jurídicas. Que atañe al derecho o se ajusta a él.<br />
administrativas. Relativo al conjunto de personas que forman parte<br />
de un servicio público.<br />
tiene. Posee o disfruta de algo.<br />
jurisdicción. Autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes<br />
o para aplicarlas en juicio.
80<br />
sobre. Con dominio y superioridad.<br />
población. Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier<br />
división geográfica de ella.<br />
territorio. Parte de la superficie terrestre perteneciente a una<br />
nación, región, provincia, etc.<br />
limitado. Estar contiguos dos terrenos, lindar.<br />
fronteras. Línea divisoria entre dos estados.<br />
completa. Lleno, cabal, acabado, perfecto.<br />
facultad. Poder, derecho para hacer alguna cosa.<br />
lugar. Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo<br />
cualquiera.<br />
suyo. Pronombre posesivo de tercera persona (que denota posesión<br />
o pertenencia).<br />
representándole. Sustituir a una persona, entidad, etc.<br />
pueda. Tener la posibilidad, capacidad o facultad para hacer una<br />
cosa.<br />
hacer. Producir algo, darle el primer ser.<br />
gestionar. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de<br />
un deseo cualquiera.<br />
tramitar. Hacer pasar un negocio por cada uno de los estados o<br />
diligencias necesarios para resolver un asunto.<br />
materia. Sustancia de las cosas.<br />
referida. Encaminar una cosa a un determinado fin.<br />
cierto. Conocido como verdadero, seguro, indudable. Algo o alguien<br />
indeterminado.<br />
tema. Proposición o texto que se toma como asunto o materia de un<br />
discurso.<br />
Las nuevas redacciones nos llevarían a su vez a otras, que voy a<br />
obviar para no aburrir al lector, y así sucesivamente a textos de<br />
mayor extensión.<br />
Entonces, cuando digo ―plenipotenciario‖, estoy diciendo todo lo<br />
precedente. Y aún muchísimo más.<br />
Todo es parte del historial de una palabra construido a partir de sus<br />
definiciones, pero debemos tener en cuenta dos aspectos:<br />
- Que todas las definiciones expuestas forman también, parcial y<br />
simultáneamente, parte del historial de muchas otras palabras;<br />
- Y que a todo esto hay que agregar las experiencias personales<br />
que no tienen definición ni lugar en el diccionario pero que son<br />
las que confieren significación por la interacción y cruces de<br />
otras palabras y otros sentidos.<br />
A toda palabra le conferimos connotaciones personales que<br />
responden al historial y a las particulares vivencias de cada individuo.<br />
Cuando decimos ―Bolívar‖ estamos condensando páginas de historia,<br />
artículos periodísticos, información mediática, monumentos, sellos
81<br />
postales, cursos escolares, profesores, calles, anécdotas, parques,<br />
escuelas, etc.<br />
El sentido del significado se seleccionará entre todas las posibilidades<br />
que mi experiencia, la información que poseo, trae a la organización<br />
de mi idea.<br />
Siempre se ha dado por sentado que la comunicación es posible<br />
cuando conocemos el significado de las palabras y los auxiliares para<br />
la construcción sintáctica de las oraciones.<br />
La palabra ―perro‖, aún cuando sea unívoca, puede tener distinto<br />
sentido según las circunstancias y el contexto. Depende de los<br />
diversos sentidos que recojamos del historial de la palabra y la<br />
experiencia personal. No tenemos necesidad de ir muy lejos para<br />
demostrarlo.<br />
En principio todos coincidimos en qué es un perro, pero ni bien nos<br />
detenemos a analizarlo, nos encontramos con que puede ser grande<br />
o pequeño, blanco o negro, de pelo largo o corto, amigable o<br />
agresivo, gruñón o zalamero, o inclusive por su especialidad:<br />
guardián, policial, rastreador, militar, lazarillo, mascota, etc., etc.<br />
Asumimos como sobreentendido que en algún momento de nuestro<br />
aprendizaje se fue formando por otros conceptos (pelos, ladrido,<br />
dientes, compañía, agresión, juego, etc.) que, a su vez, se fueron<br />
formando a través de otras experiencias y que van dando nuevos<br />
vocablos para el perceptor (suavidad, advertencia, susto, fidelidad,<br />
temor, compañía, alegría, etc.). Todos sentidos que a su vez<br />
asociamos con otros animales, reales o imaginarios, así como con<br />
juegos, personas, objetos y por extensión, con situaciones y<br />
abstracciones.<br />
Expresiones como ―vida de perro‖ o ―me trató como a un perro‖ nos<br />
remiten a visiones que no son precisamente las del caniche mimado<br />
en la residencia señorial.<br />
―- Pero señora ¿por qué se quiere divorciar?<br />
- Mi marido me trata como a un perro.<br />
- ¿Le pega, la maltrata?<br />
- No, quiere que le sea fiel…‖<br />
En alguna otra parte he comentado la historia del perrito que tenía el<br />
jefe de guardias de una Universidad al que le había puesto por<br />
nombre Licenciado. Fue un problema, porque cada vez que se lo<br />
llamaba había un montón de licenciados circulando por las galerías<br />
que se sentían aludidos. De todo lo cual resultaba un chiste porque el<br />
referente oscilaba entre el nombre de un perro y la dignidad<br />
profesional.
82<br />
Si en la Cancillería hubiese un cusquito llamado Plenipotenciario…<br />
LA GENERACIÓN DE SENTIDO EN LAS PALABRAS<br />
Pero esta manera que permite la comunicación mediante el sentido<br />
que se le da a las palabras, que implica el proceso de di-versión,<br />
tiene un origen, comienza en algún momento.<br />
Esta triangulación de sentidos y significados que hace posible la<br />
comunicación, no puede ser explicada con el contexto en que se da<br />
un mensaje en cualquier oportunidad.<br />
Esta triangulación que hace posible que nos comuniquemos, tiene su<br />
origen en algún momento que no es precisamente la actualidad<br />
informativa.<br />
Si rastreásemos el origen de estos procesos, no me extrañaría que<br />
todo nos lleve al comienzo: el nacimiento. Tal vez sea el pecho de la<br />
madre el punto a partir del cual se van estableciendo nuevas<br />
asociaciones y con ellas creando nuevos conceptos.<br />
Porque la pregunta que queda en el aire es cuál es la génesis de toda<br />
esta maraña de sentidos que hacen posible que nos comuniquemos.<br />
Quienes se han acercado al tema, generalmente lo enfrentan desde la<br />
asociación de ideas, pero no se detienen en reflexionar sobre el<br />
origen de este mecanismo que hace posible la construcción del<br />
pensamiento.<br />
Porque una explicación de cómo entendemos una palabra en función<br />
de sentidos que le son, en principio, ajenos, ―exigiría que uno se<br />
dirigiera hacia la cuestión de nuestra comprensión de ciertas áreas de<br />
la experiencia que no están bien definidas en sus propios términos, y<br />
deben ser entendidas en términos de otras áreas de la experiencia.<br />
En general, los filósofos y lingüistas no se han interesado por tales<br />
cuestiones‖. 34<br />
Si no lo considerase una osadía – con perdón de Freud, de quienes lo<br />
precedieron y quienes lo sucedieron - me atrevería a creer que desde<br />
que nace, el infante construye su relación con mamá a partir de<br />
compartir el referente de alimento, lo cual ya se ha dicho, pero no se<br />
lo ha considerado el punto de partida para la construcción de<br />
conceptos y luego de las palabras. La primera sonrisa se construye<br />
34 George Lakoff y Mark Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. Ediciones Cátedra, Madrid. 2001.
83<br />
cuando leche se traslada a ese rostro de mamá que nos sonríe y<br />
emite sonidos que nos regocijan.<br />
El recién nacido y su madre tienen como referente compartido la<br />
leche, el alimento. Con ellos construyen la primera triangulación que<br />
hace posible que se comuniquen. Una triangulación que<br />
paulatinamente se trasladará a la seguridad, al calor, al olor. Cuando<br />
llegue el biberón o el chupón (el sucedáneo) el panorama irá<br />
adquiriendo la complejidad que nos irá conduciendo a papá, a la nana<br />
y paulatinamente a un mundo más complicado en el que se irán<br />
incorporando nuevos referentes.<br />
Mamá y el infante se comunican a través de la triangulación con la<br />
lactancia. Ese es el primer referente compartido que permite la<br />
comunicación entre ambos, a partir de lo cual se va construyendo el<br />
complejo mundo de triangulaciones con la incorporación de palabras<br />
que evocan referentes.<br />
Cada palabra tiene sentido en la red de sentidos dados por los<br />
referentes.<br />
En el caso que ilustramos nos remitimos exclusivamente a los<br />
significados reseñados en un diccionario. Habría que agregar a esto<br />
los sentidos de todo cuanto constituyen las experiencias personales<br />
relacionadas con el tema.<br />
La primera palabra/concepto es mamá, y esta se irá multiplicando en<br />
la medida en que se incorporan nuevas experiencias en procesos de<br />
dispersión y confluencia que se abren a nuevos significados y<br />
convergen en nuevas palabras.<br />
A partir de ahí, como con el plenipotenciario, se van incorporando<br />
otros conceptos que un día se transformarán en palabras que<br />
sintetizarán significados y sentidos. 35<br />
Todo esto, que aparece aquí como traído de los pelos, tiene su razón<br />
de ser fundamental cuando lo trasladamos al campo de lo social,<br />
como veremos en el capítulo 9 de este trabajo.<br />
Sin embargo lo que hay que considerar desde nuestra propuesta es<br />
que cuando traemos a la conciencia una palabra, ésa, en algún<br />
momento, fue la conjunción de muchas otras hasta que quedó<br />
grabada en nuestra percepción como un concepto unívoco.<br />
35 No es tan sencilla la ecuación. De serlo, ya otros más sabios que yo la habrían resuelto. En todo caso<br />
creo necesario dejarlo planteado como un desafío a las teorías de la comunicación que otros deberán<br />
enfrentar.
84<br />
Cada palabra es una larga lista de palabras previas. Mejor dicho:<br />
cada palabra es el encuentro de muchas cadenas de palabras previas.<br />
Plenipotenciario<br />
Pero las mismas palabras pueden participar en otras cadenas que<br />
culminarán en nuevas palabras.<br />
Otra palabra plenipotenciario otra más<br />
Este esquema se podría plantear también en sentido inverso. Es decir<br />
que las palabras seleccionadas finalmente nos remiten a la multitud<br />
de sentidos que le han dado origen.<br />
Los neologismos son una prueba de este proceso: creada una<br />
situación o un elemento nuevo hay que encontrar una palabra para<br />
identificarlo. A partir de ese momento, la palabra nos remite a todo lo<br />
concerniente con su origen.<br />
La dinámica de generación de sentidos es permanente y de ello se<br />
desprende la identidad de una sociedad.<br />
Es decir, desde nuestras primeras percepciones, vamos agregando y<br />
haciendo más compleja esta trama definiendo e incorporando<br />
conceptos construidos a partir de otros anteriores. Los sentidos que<br />
otorgamos a las palabras caracterizan a una sociedad.
85<br />
¿Dónde se generan los sentidos? Desde la familia, la escuela y la<br />
sociedad, lo cual podríamos reducir a: los padres, los maestros y los<br />
medios de información.<br />
Tal vez todo parta de un programa genético ya establecido en la<br />
mente humana.
87<br />
7<br />
SIGNIFICADO, SENTIFICADO E HIPERSENTIDO<br />
El tema de significado y sentido se lo analiza más como presente:<br />
desde lo que se dice según el diccionario hasta lo que quiere decir<br />
según las circunstancias. Pero lo que no se ha planteado la teoría es<br />
el rastreo histórico de la palabra, como si la palabra siempre hubiese<br />
estado allí, tanto en su significado como en sus sentidos. Los rastreos<br />
se han limitado al campo gramatical, semántico y filológico.<br />
Para comenzar, creo que la variedad de ―sentidos‖ que tiene la<br />
palabra ―sentido‖ debe ser revisada por la su ambigüedad e<br />
imprecisión, hace necesaria una nomenclatura que ayude a una<br />
conceptualización más clara una nueva denominación<br />
En Europa cada palabra, más allá de las fronteras idiomáticas, tiene<br />
sentidos compartidos por aquello de la ―cultura universal‖ de la que<br />
son dueños: todos los países tienen las mismas raíces, lo cual hace<br />
posible que se entiendan. Las diferencias son de otro orden: social,<br />
económico, político, religioso. Inclusive cuando se insultan, los<br />
insultos son los mismos con idénticos resultados.<br />
Cierto o no, entre nosotros es necesario establecer diversas<br />
categorías de ―sentido‖, porque algunas expresiones adquieren<br />
―sentido‖ por sus referentes dentro de un círculo pequeño de<br />
relaciones, mientras que otras lo adquieren por su sentido más<br />
amplio.<br />
Finalmente hay otra categorización que nos remite a las metáforas<br />
emblemáticas que se sostienen en imaginarios de diverso alcance<br />
territorial o cultural.<br />
La siguiente figura es una flecha, ese es su significado. Pero también<br />
tiene un sentido: hacia la izquierda.
88<br />
Porque podría tener otro sentido: hacia la derecha,<br />
O hacia arriba.<br />
El sentido de toda palabra –cada una de las que estoy escribiendo y<br />
cada una de las que tú estás leyendo- es el resultado de una<br />
compleja red de preconceptos acumulados a lo largo de la<br />
experiencia.<br />
La comunicación es posible por la coincidencia (el encuentro) no en la<br />
palabra, sino en los referentes cuyos sentidos han dado forma a esta<br />
palabra final y que reposan en las vivencias de la memoria.<br />
Es decir, la palabra significa porque evoca sentidos. Toda palabra<br />
tiene un significado y en su uso un sentido.<br />
Si la flecha fuese presentada así, acompañada de cuatro letras,<br />
SSHH<br />
adquiere connotaciones que trascienden al significado y al simple<br />
sentido: las características de un espacio utilitario, el equipamiento<br />
para su función, los apremios fisiológicos que están involucrados en<br />
su uso, el estado de las instalaciones, la exclusividad de su uso, etc.,<br />
y también por omisión las diferencias con todos los lugares que no<br />
son servicios higiénicos.<br />
Entender las palabras más allá de su origen lingüístico, de la<br />
denotación y la connotación, la construcción del sintagma, etc., no es<br />
suficiente para decirnos cómo y cuánto comunica.
89<br />
Los servicios higiénicos se dividen para hombres y para mujeres. Y si<br />
estuviésemos en una sociedad racista, también se dividirían para<br />
blancos y para negros.<br />
Ese sentido que trasciende a la palabra y cuyo uso puede ser más o<br />
menos exclusivo de una sociedad, implica la posibilidad de poder<br />
metaforizar conceptos que la gente incorpora a su cotidianidad.<br />
Hay un algo en la comunicación que va más allá del significado y que<br />
la palabra sentido no alcanza a precisar suficientemente porque es<br />
amplia en su sentido (¡), y por lo tanto resulta ambigua.<br />
Por ejemplo, todo lo dicho sobre los servicios higiénicos son sentidos<br />
directamente relacionados con lo que significa servicios higiénicos.<br />
Pero si el sentido que quiero dar a la expresión alude a que se trata<br />
de un espacio proclive a ser usado por pervertidos sexuales, el<br />
sentido escapa a la relación lógica de lo que son los servicios<br />
higiénicos. Todo se transforma en un galimatías.<br />
Es que el sentido de las palabras a su vez está dividido en dos niveles<br />
que debemos diferenciar: al primero lo llamaremos el sentificado de<br />
la palabra, porque se trata del sentido directamente relacionado con<br />
su significado, mientras que al segundo lo llamamos hipersentido,<br />
porque su sentido rebasa los límites de su significado.<br />
Veamos, para ir directamente a lo que quiero expresar:<br />
La palabra<br />
1. tiene un significante dado por el idioma. (TCLADO) (Pág. 72);<br />
2. tiene un significado que le otorga el diccionario. (ARAÑA, SUEGRA)<br />
(Pág. 61);<br />
3. tiene un sentificado que le da su función de uso, atributos,<br />
circunstancias. (ITALIANO) (Pág. 70);<br />
4. Tiene un hipersentido que le da la proyección de usos, redes,<br />
connotaciones. (LA PAREJA EN EL MOTEL, POR LAS CONSECUENCIAS<br />
QUE SE VIENEN) (Pág. 65).<br />
Intentemos el proceso al revés. Inventar palabras no es difícil:<br />
primero hay que descubrir la necesidad (el concepto aún no definido),<br />
pasar a comprenderlo en la complejidad de sus sentidos, explicarlo y<br />
luego darle nombre. Es lo que sucede con los neologismos y el<br />
lenguaje que generan las nuevas tecnologías.
90<br />
En el presente trabajo surge la necesidad de nuevas palabras porque<br />
la palabra sentido, según se la utiliza en la lingüística, abarca<br />
subsentidos que la teoría tradicional no contempla. Estos recién<br />
aparecen cuando analizamos el tema desde los referentes<br />
compartidos.<br />
Si el concepto está suficientemente definido, la nueva palabra se<br />
afianzará en su uso con el tiempo. Si no, no pasará de ser un<br />
papelón, en todos los sentificados de la palabra.<br />
De los sentidos (sentificados e hipersentidos) se derivan los<br />
referentes, es decir, aquellos conceptos que, en la medida en que una<br />
sociedad los interpreta más o menos unívocamente, hace que la<br />
comunicación fluya entre sus miembros.<br />
Estamos hablando entonces de un sentificado que aporta una<br />
dimensión que se remite a toda la experiencia personal en torno al<br />
significado original. Se trata de un algo que está asociado a la palabra<br />
que le da origen pero que trasciende su estricto significado.<br />
Pero cuando la trascendencia supera al significado y al sentido, nos<br />
encontramos frente al hipersentido:<br />
―- ¿Por qué no hay perros en la luna?<br />
- Porque no hay árboles.‖<br />
Hay un hipersentido en la respuesta que está mediado entre el perro<br />
y el hábito de orinar en los árboles.<br />
No se trata entonces del sentido como complemento del significado,<br />
sino de una ampliación y extensión del mismo.<br />
HACIA LOS REFERENTES COMPARTIDOS<br />
El tema de los referentes compartidos es complicado precisamente<br />
porque disponemos de pocos referentes compartidos a los que<br />
remitirnos o tomar como modelos.<br />
Además, en cada palabra hay un historial de significados que la<br />
significan y sentidos que le confieren el uso y la práctica compartida.<br />
Cada aspecto a tratar requiere de un circunloquio en el que se<br />
rastrean significados, sentificados e hipersentidos que participan en la<br />
construcción del discurso.<br />
En una entrevista realizada a un analista político luego de un período<br />
electoral, le preguntaron cómo se iban a recomponer las fuerzas
91<br />
partidistas en la etapa postelectoral. La respuesta salió<br />
espontáneamente:<br />
- Yo no soy la Guga Ayala para predecir lo que va a suceder,<br />
pero… 36<br />
No hace falta más: quien habla, es de los nuestros. Se trata de un<br />
referente compartido que todos entendemos y que con la metáfora<br />
contingente pone la complejidad del tema político en el terreno de lo<br />
fortuito.<br />
Entonces cuando algún chistoso nos pregunta ―por qué no hay perros<br />
en la Luna‖, recorremos la larga lista de alternativas (sentificados)<br />
que nos ofrece el historial de la palabra y no se nos ocurre ninguna<br />
combinación que pueda calzar como respuesta a tan insólita<br />
pregunta.<br />
―- Porque no hay árboles.‖<br />
¿Cómo se puede ser tan lógicamente absurdo? (O absurdamente<br />
lógico). Entonces reímos porque encontramos una salida ―ingeniosa‖<br />
al enigma que en un primer momento consideramos desatinado: todo<br />
perro que se precie de tal, necesita un árbol donde orinar. Se trata de<br />
un referente que no está en la definición ni en el sentificado de<br />
―perro‖, pero que está en su hipersentido.<br />
La di-versión que encontramos en la respuesta, de las características<br />
de ―perro‖ a sus necesidades fisiológicas, me está diciendo que en las<br />
palabras hay un algo presente que va más allá del historial, el<br />
significado y el sentificado.<br />
El significado es parte de la palabra, pero la selección y la<br />
combinación de los muchos significados y sentidos acumulados a lo<br />
largo de la historia personal del hablante, es lo que la constituye en<br />
referente.<br />
En nuestros días, la electrónica hace comprensible la velocidad de<br />
estos procesos cuando demuestra la capacidad de una máquina para<br />
revisar millones de conceptos en fracciones de segundos, hasta<br />
producir un resultado satisfactorio. Algo impensado no hace muchos<br />
años.<br />
EN BUSCA DE LA INTENCIÓN<br />
En el empleo que hace el emisor de la palabra hay una intención que<br />
es exponer o direccionar conceptos; en ambos casos el emisor busca<br />
36 Guga Ayala fue una reconocida cartomántica de Guayaquil, fallecida en 2013.
92<br />
seleccionar palabras cuyos sentidos estén presentes en el receptor<br />
para alcanzar los fines que se propone.<br />
La palabra ―sentido‖ puede leerse de dos maneras según la intención<br />
del discurso:<br />
a. En el sentido de que ―tiene sentido‖, lo cual hace posible que<br />
las palabras (sus significados y sentificados) se pueden<br />
―hilvanar‖ hasta construir una trama explicable con otras<br />
palabras; o en su versión negativa, el sinsentido: que no tiene<br />
explicación, no se puede expresar en otros términos.<br />
b. Pero también el sentido puede estar dado cuando lo que se<br />
expresa apunta a un fin o propósito determinado, está<br />
direccionado, responde a una intención, se encuentra en medio<br />
de un proceso que trata de llegar a alguna parte.<br />
En principio se podría decir que es lo mismo: las cosas tienen sentido<br />
cuando se pueden explicar en función de la intención que las anima<br />
dada por su orientación.<br />
Sin embargo un monumento puede tener sentido, no porque señale<br />
hacia algo, sino por lo que es en sí. El sentido está en el sentificado.<br />
Cuando el sentido se proyecta hacia afuera y constituye una opción<br />
entre otras, entonces estamos en el hipersentido de la palabra.<br />
Ambos son lo mismo y distintos. El primero apunta a un concepto<br />
pero el segundo a una consecuencia. El primero termina en sí mismo,<br />
el segundo se proyecta hacia un siguiente paso, tiene carácter de<br />
traslación. Podríamos decir que el primero es sustantivo en tanto<br />
status, el segundo es verbo en tanto devenir.<br />
Por eso, cuando decimos que alguien perdió el sentido hacemos<br />
referencia a que perdió la conciencia, la capacidad de actuar: se ha<br />
desmayado. Pero hay otra manera de perder el sentido, cuando por<br />
alguna causa fortuita uno está desorientado, no saber hacia dónde<br />
dirigirse, hacia donde orientar sus pasos.<br />
Dos maneras diferentes de leer sentido, según la intención del<br />
emisor.<br />
Esto que aparece como una cuestión eminentemente semántica, tiene<br />
implicancias en nuestro trabajo porque se hace necesario comprender<br />
que la palabra sentido no es suficiente para entender la intención<br />
subyacente en el mensaje.
93<br />
Cuando el emisor produce su mensaje puede perseguir una intención<br />
aviesa para despistar al receptor. Es un salto que nos remite a otra<br />
esfera del pensamiento, que trasciende el historial de la palabra, el<br />
significado y el sentido. La intención es lo que maneja el autor para<br />
establecer las convenciones desde donde se debe entender el<br />
discurso.<br />
En el cine, los primeros minutos de un largometraje definen el tono<br />
(o el género) al que pertenece la película que se va a ver. Y esto se<br />
construye con referentes ya conocidos y aceptados, referentes<br />
insertos en la memoria de la gente: Superman vuela, los personajes<br />
cantan o bailan, los golpes no duelen, los animales hablan…<br />
Estas convenciones del relato se construyen desde la diégesis,<br />
recurriendo a referentes preexistentes en la memoria colectiva.<br />
Cuando este proceso se produce podemos hablar de identidad<br />
compartida, porque toda<br />
la audiencia acepta y<br />
participa de las<br />
convenciones planteadas<br />
en el relato.<br />
No es casual que la<br />
identidad de los<br />
auditorios se dé en torno<br />
a chistes que se basan<br />
en experiencias<br />
compartidas en la<br />
cotidianidad: temas<br />
relacionados con el<br />
sexo, la pareja, el<br />
dinero, la política, lo<br />
prohibido en general,<br />
algún tema coyuntural o<br />
una ―mala palabra‖ en el escenario encuentran fácil eco en una<br />
audiencia que no comparte otros referentes.<br />
La imagen precedente, graciosa para mis parientes y amigos, hace<br />
alusión a la historieta ―Inodoro Pereyra‖ de Roberto Fontanarrosa,<br />
muy popular en Argentina.
94<br />
Si causa gracia a quien no está en antecedentes, será por razones<br />
ajenas a la intención del autor. 37<br />
Cuando somos más de uno quienes reímos con un mismo chiste, es<br />
porque compartimos los referentes que particularizan, caracterizan, a<br />
una identidad: ―me identifico con el otro al compartir los referentes<br />
que nos hacen reír a ambos‖.<br />
Cuando se dice algo con la intención de ―hacer gracia‖. Por ejemplo<br />
imitar la tartamudez: según la intención puede ser el remedo de una<br />
situación seria o el tono jocoso de una exagerada imitación, lo cual no<br />
quita que la audiencia pueda reaccionar al contrario de lo previsto.<br />
Los chistes abarcan tantas variantes que nadie se ha propuesto<br />
analizar todas las formas de hacerlos. La búsqueda de un<br />
denominador común nos ha llevado a encontrar en el sentido de las<br />
palabras y su desplazamiento, la posibilidad de sorpresa que produce<br />
la risa como respuesta.<br />
Si no se comparten otros referentes no se pueden construir otros<br />
chistes porque la audiencia no reiría.<br />
Se podría decir que la gente se comunica mediante las metáforas<br />
subyacentes en los enunciados.<br />
Esta búsqueda que nos lleva ahora a la metáfora, a hacer que la<br />
palabra vaya más allá de sus hipersentidos. Metáfora o metonimia, no<br />
vienen al caso las diferencias semánticas sobre las que la erudición<br />
ha especulado suficientemente, bástenos decir que de lo que se trata<br />
es de dar a la palabra un significado que, lejos de la definición,<br />
adquiere un sentido desde la diegética del discurso, en ocasiones<br />
como expresión de la subjetividad del autor compartida por la<br />
audiencia.<br />
Son los poetas quienes mejor se expresan en estos términos, por eso<br />
son poco comprendidos.<br />
Resumiendo: toda palabra en uso se emplea con determinados<br />
sentificados e hipersentidos que responden a la historia cultural, a las<br />
vivencias acumuladas, a los intereses del hablante.<br />
Y esto, que suena a perogrullada, tiene mucho que ver con el<br />
ejercicio del periodismo, como veremos más adelante.<br />
37 Pereyra es un personaje que encarna la figura mitológica del gaucho argentino que en la soledad de la<br />
pampa acostumbra dialogar con su perro Mendieta.
95<br />
―Centrarse en un conjunto de propiedades aparta nuestra<br />
atención de otras. Cuando, por ejemplo, hacemos descripciones<br />
cotidianas utilizamos categorizaciones para centrarnos en<br />
ciertas propiedades que se ajustan a nuestros propósitos. Cada<br />
descripción destaca, deslocaliza y oculta algo. Por ejemplo:<br />
- He invitado a una rubia sexi a nuestra cena.<br />
- He invitado a una conocida violoncelista a nuestra cena.<br />
- He invitado a una marxista a nuestra cena.<br />
- He invitado a una lesbiana a nuestra cena.‖<br />
También podría ser ―a la hija de un viejo amigo‖ o ―a una amiga que<br />
acaba de llegar de Egipto‖.<br />
―Aunque una misma persona puede responder a todas estas<br />
descripciones, cada una destaca aspectos diferentes de la<br />
persona. Describir a alguien de quien uno sabe que posee todas<br />
estas propiedades como ―una rubia sexy‖ es deslocalizar el<br />
hecho de que es una renombrada violoncelista y una marxista y<br />
ocultar su lesbianismo (…) Al hacer una aserción, hacemos una<br />
elección de categorías.‖ 38<br />
Tenemos alguna razón para destacar unas características y ocultar (o<br />
desenfocar) otras:<br />
―Las propiedades que dan estas dimensiones no son<br />
propiedades de los objetos en sí mismos, sino más bien,<br />
propiedades interaccionales‖ 39 …<br />
… que sólo tienen sentido en relación con el funcionamiento del grupo<br />
humano dentro del cual se produce el hecho comunicacional.<br />
Dicho en otras palabras: al interior del grupo hay intereses que<br />
validan algunos aspectos de la información y apartan otros para<br />
orientar la intencionalidad del mensaje.<br />
En la formulación de la información, el periodista 40 destaca el aspecto<br />
sobre el cual ―sugiere‖ que debe centrarse la atención, porque<br />
presupone que tiene el interés que merece ser compartido con la<br />
audiencia.<br />
38 George Lakoff y Mark Johnson . Metáforas de la vida cotidiana. Ed. Cátedra. Madrid.2001.<br />
39 Ib. Idem.<br />
40 Aquí podría decir “el periodismo”, sin embargo he optado por una alusión más directa a la<br />
responsabilidad personal e individual que corresponde al ejercicio de la profesión.
96<br />
De esa manera los comunicadores nos dan una visión parcial,<br />
sesgada por sus propias limitaciones, de lo que es la gente (nuestra<br />
gente), una ciudad (nuestra ciudad), o un país (nuestro país).
97<br />
8<br />
LOS REFERENTES COMPARTIDOS<br />
En el análisis de los chistes que venimos desarrollando hemos visto:<br />
1. que toda palabra tiene una definición en el diccionario;<br />
2. que toda palabra tiene un historial que construye su<br />
significado;<br />
3. que toda palabra comunica cuando trasciende su significado;<br />
4. que los significados tienen sentidos que están relacionados<br />
con la intencionalidad;<br />
5. que parte de los sentidos son los sentificados directamente<br />
vinculados al significado de las palabras;<br />
6. que los sentidos incluyen los hipersentidos que nos remite al<br />
mundo de relaciones que la palabra evoca indirectamente;<br />
7. que la comunicación puede establecerse en cualquiera de los<br />
niveles de significación: significado, sentificado e<br />
hipersentido;<br />
8. que la comunicación se modifica, altera o anula si no hay<br />
niveles de referencia compartidos por el emisor y la<br />
audiencia;<br />
9. que el proceso de comunicación se cumple cuando los<br />
receptores comparten el referente e interactúan entre sí.<br />
Ahora vamos a ver<br />
10. que el hipersentido llena los vacíos del discurso;<br />
11. que el hipersentido se construye con la experiencia y la<br />
información que disponen las partes (emisor-receptor);<br />
12. que el hipersentido adquiere la dimensión de referente<br />
compartido;<br />
13. que es función de quienes escriben, difundir y posicionar<br />
referentes socialmente compartidos;
98<br />
14. que el hipersentido es susceptible de metaforizarse<br />
socialmente;<br />
15. que es función de los periodistas y de cuantos escriben,<br />
hacer metáforas de los referentes compartidos;<br />
16. que nuestra realidad no da espacio para que las<br />
metáforas fluyan con facilidad, sino que exigen un esfuerzo<br />
por parte de quienes escriben para ponerlas en evidencia.<br />
INTRODUCCIÓN A LOS REFERENTES<br />
Podemos entender el término referentes como la expresión genérica<br />
que alude a que las palabras dicen cosas que van más allá de su<br />
definición.<br />
Las asociaciones de ideas, así como los sentidos, códigos, alusiones,<br />
indicaciones, remisiones, memorias, evocaciones, símbolos,<br />
recordaciones, rememoraciones, imaginarios, reiteraciones,<br />
remembranzas, contextos, son todos recursos viables para la<br />
producción de referentes compartidos.<br />
Generalmente se opina sobre esta particularidad aludiendo al sentido<br />
que se pretende dar a la palabra. Así lo venimos haciendo en el<br />
presente texto; sin embargo hablar del sentido que puede tener una<br />
palabra en una u otra circunstancia resulta un tanto ambiguo, porque<br />
estos sentidos tienen diferente alcance, conceptualización y ámbito<br />
sobre lo que se expresa.<br />
Confundir el referente con la asociación de ideas es también un lugar<br />
común. Sin embargo hay que tener en cuenta que las asociaciones de<br />
ideas se limitan a procesos personales, individuales, sin conexión con<br />
las asociaciones que puede hacer ―el otro‖.<br />
No es lo mismo una asociación de ideas que un referente, porque<br />
éste da sentido plural al enunciado. El referente tiene la capacidad de<br />
metaforizarse en el uso cotidiano y ser entendido por una comunidad.<br />
―Una película, como una novela, como una obra de teatro, informan<br />
acerca de sí mismas‖ 41 . Es decir, a lo largo del relato va generando<br />
referentes que surgen de la propia diégesis del discurso.<br />
De otra manera no se explica el impacto emocional que produce<br />
Chaplin en la escena final de ―El circo‖ cuando, tras despedirse de su<br />
amor imposible se aleja apesadumbrado y cabizbajo, hasta que<br />
imprevistamente se detiene, recompone su actitud corporal, asume<br />
41 Grijelmo. Ibid.
99<br />
un talante optimista, revolea su bastón y reanuda con paso campante<br />
su camino hacia el futuro.<br />
Todo el proceso de este final, cuyo sentido se expresa en las<br />
adjetivaciones, es consecuencia de los hipersentidos y referentes<br />
acumulados a lo largo del desarrollo de la obra.<br />
TIPOS DE REFERENTES<br />
La asociación de ideas es libre en el sentido en que responde a las<br />
relaciones de memoria y experiencia personales del individuo,<br />
mientras que los referentes no lo son porque se remiten a un<br />
contexto necesariamente compartido en alguna medida con ―el otro‖.<br />
El referente siempre incluye a un alguien más, necesariamente<br />
vinculado a un proceso de comunicación.<br />
Al establecer un denominador común al grupo humano, a la sociedad<br />
donde se lo emplea, el referente es (por definición) compartido, en<br />
tanto hace posible la comunicación entre sus miembros.<br />
Hay tres tipos de referentes:<br />
1. El que se construye en el mismo relato, en cuya diégesis los<br />
personajes generan sentidos, sentificados e hipersentidos.<br />
2. El compartido coyunturalmente entre el emisor y el perceptor<br />
condicionado por circunstancias o elementos del momento, la<br />
actualidad o la moda.<br />
3. El compartido socialmente entre el emisor y el receptor,<br />
resultado de una historia social común.<br />
En los tres casos el sentido surge del desvelamiento de la polivalencia<br />
del referente que, leído generalmente desde uno de sus valores nos<br />
sorprende con sus otras lecturas en tanto guarda una lógica posible<br />
pero usualmente negada.<br />
Si bien este esquema responde a la creación de lo cómico, también<br />
nos conduce a la construcción de la metáfora que fabricamos con los<br />
datos objetivos de una realidad gestada en el imaginario de la gente.<br />
Porque, en definitiva, se trata de mitos que convocan los sentidos<br />
presentes en las palabras capaces de sintetizar un pensamiento<br />
complejo.<br />
Hay una lógica posible en lo personal o en lo social que nos negamos<br />
a reconocer, que rechazamos u ocultamos, en función de un sistema<br />
de comunicación estable y compartido.
100<br />
El desvelamiento de otro sentido posible para el discurso se comparte<br />
en la identidad sectorial. Es decir: el discurso en su primera lectura<br />
es compartido por ―todos‖, pero su segunda lectura solamente por<br />
una parte del ―todos‖.<br />
Comprender la situación secundaria es reconocerse en un grupo de<br />
segundo orden cuyo descubrimiento nos llena de gozo. Nos identifica<br />
como los ―elegidos de los dioses‖ que tenemos el entendimiento para<br />
ver ―más allá de lo evidente‖. Este identificarnos en referentes de<br />
segundo orden, es lo que mueve a descubrirse presentes en los otros<br />
privilegiados a través de una situación y una lógica negadas por la<br />
mayoría de la gente.<br />
Pongamos otro ejemplo: José, que es embajador<br />
plenipotenciario ante una organización internacional, se ve<br />
envuelto en un notorio escándalo de faldas que alimenta las<br />
primeras planas de la prensa del país. El apelativo<br />
plenipotenciario será, desde ahí, sinónimo de escándalo y<br />
cualquiera que incurra en problemas similares, se hará acreedor<br />
al mote de plenipotenciario.<br />
La idea es que la risa surge frente al chiste cuando autor y lector<br />
(emisor y receptor) coinciden en la lectura del desplazamiento del<br />
hipersentido.<br />
Exactamente lo mismo ocurre cuando el público, que es múltiple, ríe<br />
a coro frente a un chiste. Significa que cada uno de los integrantes de<br />
la audiencia ha realizado el mismo desplazamiento de sentido.<br />
Pero en este caso cabe detenerse a reflexionar que una audiencia<br />
múltiple que hace el mismo desplazamiento en lo que es el sentido de<br />
lo que se dice, responde a una formación cultural similar, es decir,<br />
comparte una misma manera de ―ver las cosas‖, de interpretarlas. Y<br />
esta misma manera de interpretar ―las cosas‖ implica que quienes<br />
han reído juntos comparten los referentes que hacen posible reír de<br />
las mismas cosas. Porque las lecturas de quienes han reído cohabitan<br />
en una época, una ética, una escala de valores, una circunstancia,<br />
una información, una educación, en definitiva una cultura vigente en<br />
la sociedad en que vive.<br />
Así como el chiste hace evidente la comunicación entre autor y lector,<br />
también la hace posible entre los diversos receptores del mensaje en<br />
tanto comparten los mismos referentes.<br />
En este sentido, la producción teatral nacional ha evidenciado un<br />
permanente interés por lo nuestro. La farsa, la comedia, el drama<br />
han sido instrumentos para hablar de nosotros.
101<br />
Por otra parte, llama la atención la escasa atención que los actores y<br />
el público en general muestran por el teatro ―universal‖ cuyos autores<br />
han marcado el trabajo escénico desde la antigüedad, síntoma<br />
evidente del desencuentro de culturas al que nos hemos referido con<br />
anterioridad.<br />
Grupos como El Juglar y escritores como José Martínez Queirolo y<br />
actualmente Cristian Cortez, vienen buscando en la expresión teatral<br />
la manera de exponernos, con mayor o menor suerte, mediante el<br />
uso del lenguaje y la problemática propios de nuestra realidad. Sin<br />
embargo, la falta de un teatro de repertorio, la escasa difusión de la<br />
producción teatral y la falta de crítica especializada no permiten un<br />
análisis atinado sobre la existencia de referentes diegéticos o<br />
extradiegéticos que puedan establecerse como metáforas en nuestra<br />
cotidianidad. 42<br />
DIVERSIDAD DE REFERENTES COMPARTIDOS<br />
La asociación de ideas está en la base de todo proceso relacionado<br />
con los referentes, pero por ser un proceso estrictamente individual,<br />
no se plantea el nivel de compartición requerido para establecer un<br />
vínculo comunicacional.<br />
1. Cuando la asociación de ideas se comparte en un grupo<br />
pequeño, familiar o de amigos, que participa de problemas o<br />
actividades comunes; cuando los sentidos que adquieren las<br />
palabras están adoptados y consensuados por el grupo, ya<br />
hablamos de referentes compartidos.<br />
2. El referente institucional, organizacional. Cuando se trata de<br />
una imagen corporativa, estamos hablando de aquellos<br />
referentes que comparten quienes son parte de la empresa que<br />
crea, señala y destaca las particularidades que la identifican.<br />
Los conceptos actuales que se exponen como visión y misión,<br />
no alcanzan más allá del enunciado si no van acompañados de<br />
una objetivación concreta.<br />
3. El referente compartido socialmente. Hay referentes que de una<br />
u otra forma, por una u otra razón se extienden en sectores,<br />
zonas o regiones. En este nivel participa la familia, las etapas<br />
de escolarización y finalmente los medios de comunicación que<br />
hacen posible la construcción y divulgación de metáforas en la<br />
vida cotidiana.<br />
42 Cristian Cortez reúne en dos tomos (“Teatro I”, b@ez.editor.es, 2008 y “Teatro II”, ManglarEditores,<br />
2012) diecisiete trabajos para la escena intencionadamente comprometidos con la gente de su entorno.
102<br />
Así como el pabellón nacional nos identifica más allá de las<br />
diferencias personales: los referentes compartidos socialmente, nos<br />
confieren también una identidad compartida.<br />
Lo que voy a intentar ahora es una clasificación de referentes según<br />
su origen y el ámbito en el que operan:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hay referentes que se han integrado a través de los<br />
medios de comunicación. Los que lo han hecho desde la<br />
televisión han penetrado todas las capas sociales con<br />
expresiones y actitudes de personajes de moda.<br />
Desde la prensa escrita nos llegan personajes de<br />
historietas y datos que, por no tener la redundancia de<br />
los programas de televisión, acceden al limitado grupo de<br />
lectores consecuentes.<br />
Desde las empresas editoriales que, integradas al sistema<br />
cultural de Occidente, homogenizan los círculos adscriptos<br />
a la cultura de élite.<br />
Los referentes que tienen amplia difusión al interior de<br />
grupos étnicos o socioculturales en los que la tradición o<br />
la lengua les otorga cierta exclusividad.<br />
Los que desde organizaciones civiles, políticas o<br />
empresariales, constituyen consignas que orientan, por<br />
sobreentendidos, conductas, actitudes o normas que las<br />
caracterizan.<br />
Los que se comparten en grupos informales, tales como<br />
la gallada, la pandilla, amigos y familiares.<br />
Los que se comparten en grupos muy pequeños, a veces<br />
no más de un dúo, que surgen a raíz de situaciones<br />
aleatorias que no trascienden a otros ámbitos.<br />
Es notable que en esta lista no tenga un lugar preponderante la<br />
historia, que desde la escuela, el colegio y la universidad, tiene el<br />
instrumento idóneo para la difusión de personajes y sucesos que<br />
constituyan referentes para la gente.<br />
De manera distinta es lo que sucede con las artes y la literatura, que<br />
por circular en ámbitos especializados, raramente logran trascender<br />
su restringido espacio referencial.<br />
Son pocos los referentes específicamente nuestros, que por su amplia<br />
y constante difusión se insertan y permanecen en la vida cotidiana de<br />
la ciudadanía.
103<br />
9<br />
LOS VACÍOS EN LA COMUNICACIÓN<br />
Este transitar demuestra que siempre hay algo más en todo proceso<br />
de comunicación; siempre hay algo que está más allá de las palabras<br />
y que hacen la comunicación posible. Sin estos referentes externos,<br />
las palabras quedan vacías de sentido.<br />
La Teoría de la Gestalt 43 aporta ejemplos que permiten reflexionar<br />
sobre ―llenar los vacíos‖. Está claro que en el caso de ciertas figuras<br />
incompletas, basta con que se ajusten medianamente a modelos<br />
internalizados para que las completemos y les demos un significado.<br />
Es en los espacios en blanco donde el receptor pone sus referentes<br />
que hacen posible la comunicación en tanto sean los mismos que los<br />
del emisor.<br />
El citado libro de Grijelmo y antes una frase de otro español, Ortega y<br />
Gasset, que dijo que ―el discurso consiste sobre todo en el silencio‖,<br />
dan cuenta de ello.<br />
43 Menciono la Teoría de la Gestalt como si fuese un referente compartido con todos los lectores, lo cual,<br />
en la medida en que no sea cierto, puede dificultar la comunicación.
104<br />
La mirada de ojos<br />
entornados, los<br />
hombros desnudos, la<br />
silueta… Nada de eso<br />
está en el dibujo.<br />
Está en nuestros<br />
referentes.<br />
Hay casos más complejos,<br />
como el siguiente, donde<br />
conseguir ver a una cabalgadura y su jinete no siempre resulta fácil.<br />
Pero más difícil es la siguiente<br />
figura, porque es muy poca la<br />
gente que tiene en su memoria<br />
lo que es una locomotora a<br />
vapor.
105<br />
Quiero traer aquí una anécdota personal: La<br />
ciudad de Milagro tiene instaladas las vías del<br />
ferrocarril trasandino a lo largo de su calle<br />
principal. En oportunidad de una charla que di<br />
a estudiantes universitarios de esa localidad,<br />
no tuvieron dificultad en identificar la imagen<br />
de la locomotora porque para ellos era una<br />
experiencia visual cotidiana.<br />
Esto constituye una clara muestra de<br />
referente compartido: un grupo<br />
humano que es capaz de llenar los<br />
vacíos con una manera propia de ver y<br />
se identifica en torno a ella.<br />
Y cuando la audiencia descubre que comparte los mismos referentes,<br />
se propaga un sentimiento de gozo y satisfacción.<br />
De no ser así no podemos entender el mensaje y mucho menos<br />
compartirlo.<br />
¿Qué sucedería si con la misma línea de representación dibujásemos<br />
un telar industrial?<br />
Hay mensajes<br />
ambiguos que<br />
pueden ser<br />
entendidos de<br />
diversa manera y<br />
según la propia<br />
experiencia: para<br />
quien nunca ha visto<br />
un pato, aquí sólo<br />
hay una liebre. Y<br />
viceversa.<br />
La siguiente figura nos lleva a dos perfiles unidos en un beso. Para<br />
ello hay que tener el referente de todo cuanto implica un beso, un
106<br />
contacto labial profundo, los ojos entrecerrados… porque la figura no<br />
es más que una línea zigzagueante y dos pequeñas líneas quebradas<br />
que nosotros leemos de manera<br />
arbitraria y según los referentes a<br />
los que nos remitimos.<br />
En este caso la imagen es tan<br />
frágil que si cubrimos uno de los<br />
pequeños ángulos que<br />
interpretamos como ojo,<br />
encontraríamos que con él<br />
desaparece completamente uno<br />
de los perfiles.<br />
No otra cosa sucede con la información periodística donde el discurso<br />
siempre está hecho de parcelas que el lector une según sus propios<br />
referentes y donde una pequeña omisión puede cambiar el sentido de<br />
todo lo dicho.<br />
La idea sostenida hasta aquí ha sido insistir en varios ejemplos para<br />
dejar más o menos en claro que la comunicación no está en el<br />
discurso explícito, ni en ese juego de significante y significado que<br />
todos reverenciamos, ni en lo denotado y lo connotado que llega a<br />
nosotros como la respuesta a muchas preguntas que nosotros<br />
repetimos tan bien como seamos capaces.<br />
- Hola. ¿Cómo te fue?<br />
- Bien.<br />
- ¿Y?<br />
- Tengo que llevarlos…<br />
- Pero vas a tener que ir a buscarlos…<br />
- ¿Yo?<br />
- ¡Por supuesto!<br />
- Yo no voy ni loco…<br />
- Pero si no va a pasar nada…<br />
- Ve tú, si eres capaz.<br />
Los interlocutores saben de qué hablan porque ambos tienen<br />
referentes que comparten. Hay enormes vacíos que para un extraño<br />
hace imposible otorgar sentido al diálogo.<br />
Si se tratase de una obra de teatro, los referentes se habrían<br />
expuesto con anterioridad, salvo que quisiésemos jugar al teatro del<br />
absurdo o mantener un suspenso en torno a referentes que se van a<br />
exponer hacia el final de la obra.<br />
Pero tratándose de un diálogo cotidiano está claro que solamente<br />
compartiendo referentes se puede entender.
107<br />
―Oigo la voz fastidiada de mi mujer que pregunta si vi la cajita<br />
de crema.<br />
- No. ¿Dónde estaba?<br />
- Aquí…<br />
Reviso mi escritorio y echo una ojeada al dormitorio.<br />
- ¿No estará en el baño?<br />
Silencio. Voy hasta la cocina y la veo revolviendo el<br />
refrigerador.<br />
- ¿Qué crema?<br />
Silencio<br />
- ¿Para qué?<br />
- ¡Crema… La crema que siempre uso…!<br />
- ¿?<br />
- ¡La que viene en cajita… La que tú le pones a tu café… (con<br />
ligero tono de reclamo)<br />
- ¿Crema de leche?<br />
- Y sí… ¿Y qué otra si no?<br />
- Ah… yo estaba buscando la crema para el sol…‖ 44<br />
La típica ―incomunicación‖ familiar. Especialmente cuando se<br />
comienza el día de malhumor, lo cual agrega ―ruido‖ 45 al diálogo.<br />
Evidentemente no compartíamos referentes: ella pensaba en el<br />
almuerzo y yo en bajar a la playa.<br />
Por ej.: crema: puede ser definido como un producto de consistencia<br />
pastosa. Crema, en el chiste, tiene dos sentidos: la crema de uso<br />
medicinal y la de uso culinario. La misma palabra que tiene un<br />
significado, tiene a su vez dos sentidos, que al ser recurridos como<br />
referentes distintos crean la situación de incompatibilidad, de no<br />
entendimiento, de incomunicación, que hace al chiste posible.<br />
La situación es cómica pero no hace reír a los protagonistas. Tal vez<br />
más tarde, fuera de los apremios y tensiones de la realidad, puede<br />
ser motivo de risa.<br />
Hay en esta historia dos niveles de referentes: uno dado entre los<br />
protagonistas: ambos actúan en función de distintos referentes en<br />
torno a la palabra ―crema‖, lo cual provoca la incomunicación y el<br />
malhumor; y el segundo entre el narrador y el lector que deben tener<br />
referentes análogos para reír (o sonreír) por la situación descrita.<br />
Aún la lectura de la aclaración precedente plantea una serie de<br />
sobreentendidos en los que el lector y el autor deben coincidir para<br />
que la comunicación funcione. Deben entender el fastidio de tener<br />
44 Creo que la vida cotidiana, cuando la observamos con atención, obvia la necesidad de recurrir a los<br />
autores “consagrados” para explicar cómo funcionamos.<br />
45 ¿Todos compartimos el referente de qué se entiende por “ruido” en comunicación?
108<br />
que ―encremarse‖ para mantener bien la piel y la ―criminalización‖ a<br />
la que son proclives muchas esposas cuando se sienten irrespetadas<br />
por sus maridos en el uso de espacios sobre los cuales tienen<br />
potestad…<br />
…la información trasmite datos, la comunicación sentidos que<br />
necesariamente están dados por los referentes. La comunicación no<br />
es posible si no participamos de los mismos referentes.<br />
Pero esto, que puede ser visto como una simple anécdota cotidiana<br />
en cualquier familia, tiene implicancias mucho más trascendentes<br />
cuando lo trasladamos al espacio social: la comunicación sólo es<br />
posible cuando ambas partes coinciden en los mismos referentes.<br />
EL DIAGRAMA DE LA COMUNICACIÓN<br />
Y aquí volvemos al principio.<br />
En la página 9 mostramos el diagrama básico y tradicional sobre el<br />
cual se han construido varias de la teorías de la comunicación.<br />
Sin embargo, dicha propuesta merece ser reconsiderada porque, en<br />
cuanto hace al receptor, no es unipersonal sino que adquiere sentido<br />
cuando lo consideramos en la justa medida de su pluralidad. 46<br />
Emisor<br />
Medio<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Esta pequeña modificación en el diagrama del proceso de<br />
comunicación nos lleva a plantearnos una lectura radicalmente<br />
distinta de lo que se viene haciendo habitualmente.<br />
46 El tema está planteado en Jorge Massucco, El nosotros, UCSG, Guayaquil , 2003.
109<br />
El proceso<br />
Emisor/Medio/Receptor,<br />
cambia por el de<br />
Emisor/Medio/Receptores (plural).<br />
Es decir: el Emisor a través del medio envía su mensaje que es<br />
recibido por múltiples receptores. Hasta ahí el proceso es el de la<br />
Información, porque el de la comunicación recién se produce cuando<br />
hay intercambio horizontal entre los receptores del mensaje recibido.<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Como profesor universitario tengo muy claro el proceso: cuando<br />
formulo mi discurso en el desarrollo de una clase, yo (emisor), mi voz<br />
(el medio) y los alumnos (receptores) no terminamos el proceso<br />
comunicacional hasta que ellos socialicen lo dicho en clase. Porque si<br />
salen del curso y hablan del partido de fútbol del domingo o de la<br />
discoteca del sábado, el proceso no habrá superado la etapa de la<br />
simple información. 47<br />
En esta instancia, el receptor de la información suministrada por la<br />
fuente, pasa a ser un perceptor si llega a intercambiar su propia<br />
lectura del mensaje recibido con otro perceptor que procede de igual<br />
manera y ambos revén, comentan, intercambian, revisan, reflexionan<br />
sobre lo hablado en la clase hasta encontrar que ―el otro‖ tiene ―mis‖<br />
mismas preocupaciones aún en el caso en que no comparta las<br />
conclusiones.<br />
El fin último de la comunicación es encontrarse en el otro, en el<br />
vecino, en el prójimo.<br />
Porque si el mensaje queda relegado sin ser puesto en común hasta<br />
la siguiente clase, no se habrá integrado socialmente sino que se<br />
habrá limitado a ser otro discurso aprendido de un libro y repetido de<br />
clase a clase, de año a año, dentro de las cuatro paredes<br />
universitarias.<br />
47 Daniel Prieto Castillo. Elementos para el análisis de mensajes. 1980. Prieto propone remplazar<br />
“receptor/emisor” por la palabra “perceptor”, porque humaniza el proceso de la comunicación horizontal,<br />
aspecto sobre el cual no quiero detenerme.
110<br />
Hagamos un esquema que resuma el proceso.<br />
Todo comienza cuando el Autor (Emisor) produce un mensaje dirigido<br />
a una Audiencia (Receptor).<br />
Emisor<br />
Mensaje<br />
Receptor<br />
Sin embargo, y según lo hemos visto, para que se produzca la<br />
comunicación entre las partes, es necesario que ambas compartan<br />
determinados referentes implícitos en las palabras del mensaje.<br />
Los referentes están en el mensaje antes de llegar al receptor. Y para<br />
que haya comunicación, el receptor tiene que remitirse a los mismos<br />
referentes.<br />
El mensaje deja de ser tal para limitarse a ser las palabras<br />
trasportadoras del mensaje que resultará de su integración con los<br />
referentes.<br />
Emisor<br />
Palabra<br />
Referente<br />
Receptor
111<br />
Pero ahora debemos considerar que el receptor no es uno aislado sino<br />
varios.<br />
Emisor<br />
Palabra<br />
Referente<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
Receptor<br />
eptor<br />
Y, finalmente, que los diversos receptores se comunican entre sí,<br />
perfeccionando de esta manera el proceso de comunicación.<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
Receptor<br />
/<br />
Emisor<br />
La comunicación horizontal entre los receptores es posible porque se<br />
triangula con el referente implícito en el mensaje del emisor.<br />
El tema de los referentes compartidos va más allá del ejercicio del<br />
periodismo, que es hacia donde apunta este trabajo. Por supuesto<br />
tiene que ver con la pedagogía en todos sus niveles, desde el jardín<br />
de infantes, la escuela primaria, el colegio y la universidad en<br />
cualquier disciplina.<br />
Porque la gente que comparte referentes, comparte un mundo<br />
simbólico que le otorga identidad.
112
113<br />
10<br />
LA BÚSQUEDA DEL OTRO<br />
El referente está relacionado con ―el otro‖ en cuanto los mensajes son<br />
según el contexto en el que se producen.<br />
Estoy sentado frente al televisor viendo el ballet ―Paquita‖<br />
interpretado por el Teatro Bolshoi; el bailarín solista, enfundado<br />
en su malla ajustada al cuerpo, salta, agita sus pies y extiende<br />
sus manos en un gesto característico hacia la protagonista. No<br />
puedo dejar de sonreír pensando en lo que estarán especulando<br />
los cinco estudiantes de ingeniería sentados a mi lado, siempre<br />
dispuestos a la chacota. Evidentemente yo no sonreiría en el<br />
mismo sentido si quienes me rodeasen fuesen estudiantes de<br />
ballet.<br />
El referente está relacionado con ―el otro‖.<br />
No estoy solo. Estoy rodeado de ―otros‖ con quienes comparto o no<br />
los referentes que dan sentido al mensaje.<br />
Si estuviese solo, puedo sentirme rodeado por ―otros‖ que la<br />
imaginación quiera traer a mi compañía.<br />
La comunicación es presentir que alguien pueda ―ver‖ bajo la<br />
superficie del discurso, una segunda lectura como yo la veo, a partir<br />
de la cual podamos compartir y establecer, o no, un acuerdo.<br />
El sentimiento de gozo surge de ese compartir. Compartir, con el<br />
autor en la soledad de la lectura o con el prójimo en la recepción<br />
acompañada, la emoción de comunicarnos.<br />
También está el goce del descubrimiento de la emoción construida<br />
con palabras: toda obra dramática, y en esto incluyo los chistes,<br />
construye una emoción inédita con la articulación de los diversos<br />
referentes que convocan las palabras y las acciones.
114<br />
Sin embargo hay algo más: en lo cómico la doble lectura apunta a la<br />
ruptura de sentidos o valores aceptados en la vida cotidiana para<br />
descubrir otros, tanto o más lógicos. Por eso las piruetas del bailarían<br />
clásico pueden mover a risa en cuanto constituyen una ruptura con el<br />
mundo cotidiano del receptor.<br />
Hay temas estereotipados (tal el caso de las suegras), tan<br />
manoseados que por repetidos van perdiendo gracia. En estos casos,<br />
aunque el chiste se asienta en el prejuicio previsible, inalterado en<br />
una y otra historia, el éxito depende de su formulación, de la<br />
originalidad del planteo y desarrollo.<br />
Para la risa siempre hay ―un otro‖ (presente o ausente) con quien<br />
compartirla. Un cómplice capaz de sentir la nueva lectura que<br />
propone el hecho cómico, alguien que hace el mismo desplazamiento,<br />
que descubre el mismo sentido y comparte el mismo referente…<br />
Frente al accidente del otro (accidente menor, por supuesto)<br />
podemos soltar la risa, sin embargo nunca habrá de faltar quien nos<br />
observe con ánimo de reproche: dos reacciones que responden a<br />
distintos referentes convocados por la lectura del mismo hecho.<br />
La mirada interrogante del niño de pie frente al lustrabotas, la<br />
somatización de su ver hacia la acción de sus manos y las
115<br />
obvias diferencias socioculturales provocan un interrogante<br />
¿Dónde se cruzarán sus referentes para que sean compartidos,<br />
para que ambos puedan hacer la misma lectura de la imagen,<br />
para que entiendan de la misma manera la realidad, para que<br />
haya comunicación entre ellos y hasta dónde esa comunicación<br />
alcanza?<br />
Uno de ellos se lo plantea con relación al otro, quien a su vez<br />
ignora al primero porque está inmerso en otra relación. Para<br />
nosotros, los receptores, las vertientes que confieren sentido a<br />
la anécdota están fuera de la fotografía.<br />
Aquí hay dos temas relacionados con la comunicación. Uno es el que<br />
se establece entre los dos niños y el otro el que se establece entre el<br />
emisor (quien propone esta fotografía) y el receptor (quien la<br />
observa). ¿Ambos hacen la misma lectura? ¿Ambos tienen los<br />
mismos referentes? ¿Emisor y receptor logran comunicarse?<br />
El autor propone esta fotografía como un discurso sobre las culturas:<br />
el mundo de la racionalidad europea que se interroga desde lo alto y<br />
el mundo del trabajo sometido a la supervivencia.<br />
La fotografía es la palabra cuyo mensaje nos remite a nuestros<br />
referentes.<br />
No se puede construir un mensaje si no es dando por sentado que los<br />
referentes del autor serán compartidos por la audiencia.<br />
La comunicación es la posibilidad de reconocerse en los otros.<br />
¿HACIA DÓNDE VAMOS?<br />
Supongamos el caso de encontrarnos en un país exótico cuyo idioma<br />
desconocemos. Intentar comunicarnos con alguien nos llevará a<br />
gesticular y decir repetidamente la palabra que intentamos hacer<br />
común: agua, por ejemplo. Después de varios intentos fonomímicos<br />
habremos llegado a entendernos y podremos disfrutar de un vaso, un<br />
odre, un jarro, un cántaro o un arroyo de agua cristalina. Todo el<br />
proceso ha sido un tanteo entre referentes diversos que por<br />
eliminación nos ha llevado a la respuesta deseada. Establecido el<br />
referente, en lo sucesivo podremos comunicarnos al respecto con<br />
facilidad.<br />
Si la gente del lugar bebe agua de la fuente comunal, mal podría yo<br />
manejar el referente de una llave de agua (una canilla) haciendo la<br />
mímica de abrirla haciendo girar la válvula por donde luego sale un
116<br />
chorro abundante que puedo utilizar para beber o lavarme la cara.<br />
Ese no sería un referente para las circunstancias.<br />
Si alguien nos dice ritepluntún en idioma gjentl, nosotros, que<br />
hablamos castellano, no lo entendemos porque no hay ningún<br />
referente que lo haga posible. Pero si luego de decir ritepluntún<br />
señala los ojos, al introducir un referente que comparto con mi<br />
interlocutor, entiendo que ritepluntún significa ojos, ver, observar o<br />
algo por el estilo.<br />
En el mundo actual, los sordomudos tienen ventajas específicas sobre<br />
las que raramente nos detenemos a reflexionar: como muchas de<br />
sus palabras están codificadas en señas, en un par de días un español<br />
y un japonés consiguen comunicarse en la medida en que pueden<br />
coincidir en referentes similares. Dado el primer paso, la experiencia<br />
se expande fácilmente.<br />
La comunicación, más que compartir significados consiste en<br />
compartir sentidos.<br />
Este enunciado frecuentemente se lo hace recurriendo a expresiones<br />
más cotidianas. Por ejemplo, que dos personas pueden comunicarse<br />
cuando entienden el significado de las palabras. O, en términos de la<br />
teoría de la comunicación, cuando ambas partes (emisor y receptor)<br />
participan de un mismo código.<br />
Sin embargo, esta declaración resulta insuficiente. Si bien la teoría de<br />
la comunicación se planteó diversas variantes, tales como el código,<br />
el ruido o interferencia, el entorno o la retroalimentación, éstas han<br />
ido haciendo cada vez más compleja la teoría y menos entendible su<br />
finalidad.<br />
Del intercambio de gestos y sonidos que constituyen la génesis de los<br />
procesos de la comunicación social, para pasar luego a los rituales, a<br />
las señales a distancia, a la escritura, la imprenta, la fotografía, el<br />
gramófono, la radio, el cine, para llegar a la televisión y los sistemas<br />
digitales de comunicación, se ha recorrido un largo camino cuya<br />
cualidad distintiva radica en alcanzar máxima amplitud, velocidad y<br />
distancia en su cobertura.<br />
Nuestra sociedad deja a un lado la función social de comunicarse,<br />
para supeditarla a la tecnología. Primero es la tecnología y luego se<br />
verá qué y cómo nos aprovechamos de ella.<br />
La superabundancia de información, no necesariamente nos comunica<br />
más y mejor.
117<br />
VOLVIENDO A LOS VIEJOS CHISTES…<br />
Está el acuerdo o desacuerdo sobre el sentido de lo dicho entre los<br />
personajes del chiste. Y a su vez está el acuerdo entre el autor y el<br />
lector sobre el sentido y su desplazamiento. Hay dos triangulaciones:<br />
una diegética, al interior del cuento, que generalmente no tiene<br />
desplazamiento, motivo por el cual los personajes de las historietas y<br />
los chistes nunca ríen, y otra extradiegética que implica al autor y al<br />
lector, que debe tener desplazamiento si queremos que el chiste haga<br />
reír. Dicho en otras palabras: entre el autor y la audiencia no puede<br />
faltar el desplazamiento de sentido para que el chiste funcione.<br />
El acuerdo diegético es ficción: para los personajes la cigüeña habla<br />
(ver pág. 70), pero el acuerdo entre autor y lector es realidad,<br />
porque desde la realidad se asume el supuesto de que si fuese cierto<br />
que la cigüeña hablase…<br />
En el chiste hay cuatro visiones: la del personaje que pregunta o<br />
cuestiona, la del que responde, la del autor y la del lector. El chiste<br />
está en la visión del lector que puede desentrañar las otras tres… El<br />
chiste funciona en la capacidad de compartir los referentes de unos y<br />
otros: entender la dualidad y comprender a dónde nos lleva.<br />
Los referentes no se imponen, a lo sumo se los estimula, se los ayuda<br />
a establecerse, porque los referentes responden a la necesidad de<br />
comunicarse que tiene una sociedad. Más allá del ámbito que<br />
abarcan, hay referentes que se imponen verticalmente, de arriba<br />
hacia abajo, y otros que se construyen con la vida, la experiencia y<br />
las vivencias acumuladas por sus protagonistas. Los primeros se<br />
borran en el corto plazo mientras que los otros permanecen. Unos<br />
pueden funcionar como una moda de actualidad, pero hay otros<br />
arraigados que llegan para permanecer.<br />
Henri Bergson dice en el apéndice de la vigésimo tercera edición de<br />
―La Risa. Ensayo sobre el significado de lo cómico‖:<br />
―Agrego que no solo quise determinar los procedimientos de<br />
fabricación de lo cómico, sino indagar el fin que la sociedad<br />
persigue con la risa.‖ 48<br />
No creo que lo haya logrado ni aproximadamente, pero la propuesta<br />
es válida: la risa no es gratuita; detrás de ella hay una función que<br />
apunta a la integración social.<br />
48 Henri Bergson. La risa. Ensayo sobre el significado de lo cómico. Editorial Losada. Buenos Aires.<br />
1991.
118<br />
Cuando la burla presente en el juego de palabras que organiza un<br />
chiste hace reír a una sociedad - burla a las palabras, al lenguaje, al<br />
idioma, a la gente, a la conducta, a las relaciones sociales - donde se<br />
puede decir lo que no se dice y no decir lo que se dice, es porque la<br />
gente comparte los sentidos de lo que se dice y se calla.<br />
LA FICCIÓN<br />
Estamos invadidos por los referentes de la ficción a tal punto que<br />
construimos nuestra realidad a partir de ellos. Entonces no debe<br />
sorprendernos que haya quienes se creen Rambos y disparen armas<br />
al azar sin tener en cuenta la humanidad de quienes pierden la vida,<br />
o se crean Superhombres y pretendan volar saltando por una ventana<br />
ignorantes de la ley de la gravedad.<br />
Algo parecido sucede con la información del acontecer ciudadano: se<br />
confunde ―la noticia como hecho sucedido y la noticia como hecho<br />
narrado.‖ 49<br />
Muchas veces se habla de la influencia de la televisión cuando que lo<br />
que influye son los referentes que la televisión pone en nuestro<br />
archivo personal. Las chicas y los chicos quieren ser Madona,<br />
aclamada en el mundo y multimillonaria o Michael Jackson, aclamado<br />
en el mundo y multimillonario. Creen que basta con exhibirse y hacer<br />
contorciones y así se ofrecen con harta generosidad, hasta que se<br />
diluyen en el anonimato de los cuerpos maduros y las sonrisas<br />
botoxiadas.<br />
Los coleccionistas de historietas (tebeos, magazines) reconstruyen la<br />
vida de los personajes, sus relaciones y su historia familiar. ¿Batman<br />
se casará o no se casará? ¿Dónde vive Robin? ¿Ciudad Gótica<br />
reconocerá al héroe que la protege de los supervillanos?<br />
En una rápida encuesta realizada entre 149 estudiantes universitarios<br />
para conocer cuáles eran sus referentes en torno a diversas palabras,<br />
encontramos que a la palabra FUERTE la asocian con Hulk, Superman,<br />
La Roca, Hércules, Sansón, con una sola mención a un personaje<br />
nacional: Atahualpa. Y como nota interesante sobre la que<br />
reflexionar, hay reiteradas menciones a ―mi papi‖, así en diminutivo.<br />
De la misma manera, para la palabra SALVAJE una amplia mayoría<br />
optó por ―león‖ y otros por ―tigre‖ o ―Tarzán‖, en ese orden, y unos<br />
pocos por ―selva‖. No quedan claras las razones por las que no<br />
aparecen los pueblos aislados de la Amazonía: si es porque no se los<br />
considera salvajes o por simple invisibilización.<br />
49 Grijelmo. ibid.
119<br />
En DEPORTISTA hay una notable coincidencia en torno a Jefferson<br />
Pérez, seguido a distancia por Leonel Messi y más atrás por Antonio<br />
Valencia.<br />
A la palabra ARTISTA se respondió mayoritariamente con Guayasamín,<br />
seguido de lejos por Picasso y Leonardo Da Vinci.<br />
Y a la palabra POETA, con Pablo Neruda y muy lejos Rubén Darío.<br />
Tanto ARTISTA como POETA convocaron -en una lista muy dispersa<br />
pero mayoritaria si se la considera como grupo- a actores, actrices y<br />
cantantes de moda en el cine y la televisión.<br />
En todo caso es evidente la influencia de los medios y la falta de<br />
mitos nacionales que puedan responder a estas interrogantes.<br />
En un conversatorio sobre el teatro humorístico en la ciudad, Damián<br />
Matailo, refiriéndose a la calidad de los chistes, dijo lo siguiente:<br />
―Hay chistes que hacen reír: son como goles. Pero si además<br />
hacen pensar, son como el gol de Kaviedes frente a Uruguay<br />
cuando clasificamos para el mundial 2001‖ 50<br />
La ficción crea referentes pero la realidad lo hace mejor.<br />
LAS CITAS<br />
Si un crítico francés se remite en sus comentarios a Moliére, Julio<br />
Verne o Sartre, nuestro crítico, para no ser menos y dejar sentada su<br />
erudición, citará a George Sand, Victor Hugo y Camus, todos juntos y<br />
otros más. Es lamentable, por decir lo menos, que conozca tan poco<br />
de lo nuestro que en su erudición no es capaz de establecer una<br />
conexión con la producción nacional. Parece que no sabe que en arte<br />
se permite el robo siempre que vaya acompañado de asesinato. Se<br />
puede robar la idea, pero lo original, lo que está en el origen de lo<br />
nuestro, tiene que prevalecer sobre lo ajeno. Y no se trata de simple<br />
nacionalismo a ultranza, sino de estímulo a los que aquí, con un<br />
mundo que los ignora, hacen (hacemos) esfuerzos para que se nos<br />
tenga en cuenta.<br />
Saber valorar lo propio, darle la justa medida, sin vanos<br />
paternalismos, es el respeto que todos merecemos.<br />
50 Guayaquil de mis humores. Mesa redonda en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.<br />
Febrero 2014.
120<br />
Si yo fuese un hombre de empresa y pusiese un restaurante, muchos<br />
de los platos llevarían el nombre de nuestros artistas. Pero trataría de<br />
indagar y basaría la elección en sus gustos, su época o su origen.<br />
No sería lo mismo un ceviche de camarón a lo Oswaldo (Guayasamín)<br />
que a lo Enrique (Tábara) o, para evitar conflictos legales sobre<br />
derechos de autor, diría a lo José (de la Cuadra) o a lo Dolores<br />
(Veintemilla) ¿Alguien imagina un ceviche como el que comería Ulises<br />
(Estrella)?<br />
Porque ―los otros‖ tienen que estar aquí, entre nosotros, para respirar<br />
con ellos.<br />
Pero para eso hace falta gente que, más allá de lo declamado en las<br />
exequias del poeta o recitado en su aniversario, lo lleve en la sangre,<br />
lo viva a diario.<br />
―Por ejemplo: increíblemente ignoramos quién es Simón<br />
Rodríguez y desconocemos sus propuestas: “los hombres<br />
estamos para entreayudarnos, no para entre destruirnos”, o “ir<br />
al encuentro del otro”, al igual que se desconoce a José Martí, o<br />
apenas se saben generalidades de Simón Bolívar, José de San<br />
Martín, José Artigas, sólo por citar algunos de los grandes<br />
referentes que marcaron un perfil de raíces latinoamericanas<br />
basados en valores regionales. Por el contrario tenemos una<br />
tendencia a aceptar acríticamente y aplicar en nuestro medio<br />
toda propuesta comunicacional que provenga del exterior sin<br />
siguiera tomarnos el trabajo de mirarla a la luz de nuestra<br />
cultura. Por eso es difícil reconstruir la matriz cultural<br />
latinoamericana aunque se presenta como una tarea<br />
apasionante e imprescindible.‖ 51<br />
Entonces no nos debe llamar la atención que la instructora de un<br />
curso de post grado recomiende que los trabajos que elaboren los<br />
maestrantes tienen que estar sustentados en citas de trabajos<br />
anteriores, para testimonio de lo cual deberán remitirse<br />
principalmente a la bibliografía conocida más importante. Otra<br />
manera de perfeccionar la dependencia: la observación y la<br />
experiencia personal tienen poco peso frente a las citas de los<br />
mayores.<br />
51 Miguel Ángel Tréspidi. Presidente de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales de la<br />
República Argentina. “Hacia la construcción de matrices comunicacionales de raíz latinoamericana”.<br />
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). comunica@rec.unrc.edu.ar
121<br />
Dichosos los clásicos que no tenían necesidad de reconocer que<br />
alguien antes ―ya lo había dicho‖. Y más dichosos porque no tenían<br />
que reconocer los derechos de autor a los demás.<br />
Los fundadores del pensamiento original, tienen muy pocas citas al<br />
pie de página.<br />
Lo absurdo es que la Academia lo exige. Se nos obliga a señalar que<br />
―alguien de afuera lo pensó antes‖, y se nos ata a ello con<br />
resignación. 52<br />
ELITISTAS Y POPULARES<br />
Se hace de los referentes compartidos tema de eruditos. Y de hecho<br />
se los mantiene dentro del espacio de los que conocen y son aludidos<br />
quienes escriben en el ámbito de la cultura de élite. Sin embargo, los<br />
referentes deberían estar presentes en cualquier crónica, reportaje o<br />
entrevista de cualquier índole.<br />
No hay que temer a este tipo de contaminación.<br />
Lo interesante de las citas al pie de página, es que abren el diálogo al<br />
integrar un nuevo referente al tema del que se trata.<br />
Patricio Guerrero anota al pie de una publicación lo siguiente:<br />
―Uni-versal hace referencia al sentido monocultural, a una sola<br />
forma (uni) de mirar, entender y explicar el mundo, y la vida<br />
impuesta por Occidente en el ámbito planetario (universal). El<br />
universalismo es una construcción del poder que busca<br />
legitimar la superioridad de los dominadores e imponer sus<br />
visiones de la realidad como discursos de verdad. Una de las<br />
instituciones creada sobre la base del uni-versalismo, es la<br />
―universidad‖, que se encarga de la reproducción y<br />
legitimación de esos discursos.‖ 53<br />
―Fulano es más famoso que Alex Quiñones‖, o ―la belleza de la nueva<br />
reina de Ecuador nos recuerda a Cumandá, la protagonista de la<br />
novela de Jorge Icaza‖, o ―Jefferson Pérez es el mejor embajador que<br />
tenemos‖. Nuestros periodistas no son capaces de hacer esos enlaces<br />
con referentes que en definitiva refuerzan nuestra identidad…<br />
52 Por supuesto, todo es relativo. Pero es justamente esa relatividad la que debemos tener en cuenta.<br />
53 Patricio Guerrero Arias. Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías<br />
insurgentes, para construir sentidos otros de la existencia. Revista Calle 14, Quito, 2010.
122<br />
Los medios de información, nuestros periodistas y nuestras escuelas<br />
de periodismo descuidan la responsabilidad en la formación<br />
identitaria de la gente. Creen que con disponer de las habilidades<br />
técnicas que requiere el oficio ya es suficiente. No se alienta un<br />
pensamiento crítico.<br />
Así sucede en la práctica. La preocupación gira en torno a la<br />
necesidad de trabajar y el profesional se fija como meta ser un<br />
operario eficiente. Sin embargo en el periodismo no puede ser<br />
suficiente, porque el trabajo periodístico trasciende lo meramente<br />
informativo para tener responsabilidades en lo formativo.<br />
Abdón Ubidia cuestiona esta división bipartita de ―cultura popular‖ y<br />
―cultura culta‖ como él las llama, no obstante lo cual en el ensayo<br />
dedicado a la poesía popular, se refiere a su contrapartida, la poesía<br />
culta, en los siguientes términos:<br />
‖En el poeta hay un ―yo‖ que afirma verdades particulares, muy<br />
suyas, como si fuesen verdades universales. Y las afirma de un<br />
modo exhaustivo. No existen explicaciones en sus textos. Su<br />
mensaje –no podemos hablar de un discurso- es esencialmente<br />
connotativo. Se comunica con su audiencia a base de<br />
sobreentendidos, signos que pueden estar fuera de sus textos,<br />
no mencionados expresamente en ellos, analogías que exigen<br />
una lectura especial, una disposición muy especial para<br />
captarlas‖. 54<br />
Más adelante agrega que el poeta habla ―de una experiencia muy<br />
suya. Y sus palabras despiertan en nosotros ecos y resonancias de<br />
experiencias muy nuestras.‖<br />
Luego se refiere a la poesía popular en los siguientes términos:<br />
―Los puntos imprecisos que los oídos forasteros encuentran en<br />
la poesía popular de un lugar, se deberán sin duda a la<br />
presencia de elementos míticos de antigua procedencia o a la<br />
inclusión de sobreentendidos ya colectivizados entre los<br />
habitantes de ese lugar‖.<br />
Si la poesía culta es ―una soledad que busca comunicarse con otra<br />
soledad‖, la poesía popular ―en su lenguaje, completamente<br />
socializado, habla un yo colectivo a su comunidad‖.<br />
Se diría que la poesía ―culta‖ habla de un ―yo‖ mientras que la<br />
popular habla de un ―nosotros‖. Magister dixit.<br />
54 Abdón Ubidia. Referentes. Editorial El Conejo, Quito, 2000
123<br />
Ahora falta que el Maestro formule la pregunta para la que no tiene<br />
respuesta: ¿Qué hacer?<br />
A PROPÓSITO DE “EL CIRCO”, FOTOGRAFÍAS<br />
DE AMAURY MARTÍNEZ 55<br />
El 12 de octubre de 2012, en ocasión de la Feria Internacional del<br />
Libro en el Museo de Antropología y Arte Contemporáneo (MAAC) de<br />
Guayaquil, tuvo lugar el lanzamiento del libro fotográfico El Circo de<br />
Amaury Martínez.<br />
En esa oportunidad me tocó en suerte hacer la presentación y los<br />
comentarios de práctica. A continuación transcribo una versión no<br />
textual de lo que tuvo que escuchar la audiencia en esa ocasión.<br />
“Quiero aprovechar esta oportunidad de dirigirme a ustedes, para<br />
inquietarlos y proponer algunas reflexiones sobre la dependencia<br />
cultural.<br />
Lo primero que se me ocurre es una pregunta: ¿Por qué tenemos que<br />
remitirnos siempre a los referentes culturales que no son nuestros y<br />
medir nuestros aciertos y desaciertos desde la perspectiva de ellos?<br />
Hay una respuesta que, aunque parezca demasiado pragmática,<br />
responde a una realidad que nos mantiene sumergidos: A nosotros nos<br />
llegan los libros producidos por las grandes editoriales. En contraparte,<br />
nuestra producción bibliográfica tiene poca o ninguna difusión.<br />
Conozco a algunos intelectuales de nuestro medio que periódicamente<br />
visitan a las grandes librerías para ver qué ha llegado de nuevo. Por<br />
supuesto, todo lo “nuevo” viene de afuera. Y así nos estamos nutriendo,<br />
querámoslo o no, de espaldas a lo nuestro.<br />
En estos días, una galería de la ciudad propone cursos sobre Modigliani,<br />
Malevich, Dalí, Mondrián y Pollock.<br />
Y lo vemos bien, natural y lógico. Después de todo son nombres con los<br />
que se nos bombardea frecuentemente desde diversos medios de<br />
comunicación. Igual que la farándula internacional.<br />
Habría que inaugurar una nueva manera de aproximación a la obra de<br />
arte de afuera, analizándola a partir de su relación con nuestro medio.<br />
¿Hay entre nosotros quien siguiendo los pasos trazados afuera haya<br />
55 Amaury Martínez. El Circo. Ed. Consejo Nacional de Cultura. Quito. 2012.
124<br />
hecho un aporte significativo al respecto? ¿Y cómo entre nosotros a<br />
partir de nuestra realidad ha marcado un paso inteligente y original?<br />
¿No sería más lógico y sensato plantearse si la obra sometida a análisis<br />
se puede relacionar con nuestra realidad? Y de ser así abrir un espacio<br />
para la discusión sobre los autores nuestros, sobre cómo funcionan y las<br />
influencias que evidencian.<br />
Nada de esto está suficientemente investigado.<br />
¿Será porque estamos tan insensiblemente sometidos que no<br />
encontramos que lo nuestro da los réditos ni el prestigio que nos da ser<br />
comentaristas de los artistas del primer mundo? O es que somos tan<br />
temerosos de pasar por pequeños e ignorantes?<br />
O, simplemente, porque es más fácil repetir, resumir, comentar, la<br />
palabra de los eruditos (de afuera) que investigar y arriesgar opiniones<br />
propias que por propias no tienen cartel?<br />
¿Por qué no analizar a Quinquela Martín, Antonio Berni, Xul Solar,<br />
Prilidiano Pueyrredón, Emilio Pettoruti, o Raquel Forner, que también<br />
hubo mujeres entre los pintores destacados de mi adolescencia<br />
argentina?<br />
Y así como hablo de mi adolescencia podría remitirme a los<br />
adolescentes que, justamente, adolecen de información sobre tantos<br />
ecuatorianos que luchan como hormigas buscando el camino para que el<br />
arte, tal como ellos lo entienden, sea la expresión de nuestra manera de<br />
mirar el mundo.<br />
En la búsqueda de integrarse a los procesos sociales son tratados como<br />
mendicantes e ignorados por el sistema.<br />
¿Por qué no hablar de los nuestros, de cómo sintetizan y sintetizaron<br />
sus experiencias europeas y cómo se puede relacionar su producción<br />
con nuestras realidades? No me sorprendería que la historia de nuestra<br />
cultura, rescate a los artistas que han sido despreciados como los más<br />
triviales y los reconozca como auténticos y representativos de nuestro<br />
proceso social.<br />
Y entonces descubrir los derroteros por donde han transitado y cuáles<br />
no se atrevieron a abordar y señalar caminos por donde continuar<br />
andando.<br />
En nuestra sociedad hay una élite cultural que, en muchos casos y aún<br />
con las mejores intenciones, no hace otra cosa que perfeccionar nuestra<br />
dependencia. Como para no quedar descolgados del aggionamento,<br />
proponen lo más nuevo, y para ello se nutren afuera.
125<br />
Así sucede con la publicación que hoy nos reúne en este salón: “EL<br />
CIRCO” de nuestro amigo Amaury Martínez.<br />
En un esfuerzo por vincular la obra de Amaury a un tronco común de<br />
grandes fotógrafos “universalmente” reconocidos, los comentaristas citan<br />
a Diane Arbus (el mismo autor lo hace), pero también a Weston, Cartier<br />
Bresson, Nachtwey, etc. etc.<br />
¿Cómo decirlo? Se trata de buenos fotógrafos, sí, muy buenos.<br />
Pero son distintos.<br />
Tal vez podríamos señalar una cierta semejanza con las producciones<br />
de los fotógrafos de la Farm Security Administration como Dorothea<br />
Lange y Walker Evans que hacia 1940 documentaron las consecuencias<br />
de la gran depresión en las zonas rurales de los Estados Unidos. Pero<br />
tampoco es lo mismo.<br />
Frente a un repertorio de nombres europeos y norteamericanos nuestra<br />
autoestima palidece ante su grandeza o se agiganta en la medida que<br />
nos sentimos bendecidos por parecernos a ellos.<br />
Es decir, tenemos que hacer alarde de nuestra sabiduría y conocimiento<br />
mencionándolos para que no se nos tilde de ignorantes, pero en realidad<br />
lo que hacemos es repetir nombres y datos reiteradamente publicados<br />
por las grandes editoriales y reiteradamente publicitados por la crítica<br />
especializada.<br />
Esto, para reflexionar contra qué luchan los artistas y autores<br />
nacionales.<br />
Tal vez estoy resultando un poco exagerado, pero como dije al principio<br />
de mi exposición, estoy aprovechando esta oportunidad para<br />
inquietarlos, es decir, hacerlos sentir molestos por todas aquellas cosas<br />
que aceptamos sin cuestionar, pero que es necesario discutir, poner en<br />
la mesa de juego.<br />
Pensémoslo en estos términos: este discurso que nos ofrece Amaury<br />
sobre “EL CIRCO” no se lo puede hacer ni en Europa ni en Estados<br />
Unidos.<br />
Es nuestro, lo cual no le quita nada de universalidad.<br />
Alguien ha dicho que la originalidad está en el origen. Y este es un<br />
axioma que todos los días deberíamos rumiar para asumirnos con la<br />
satisfacción de ser lo que somos y lo que podemos ser.<br />
No hacerlo es simplemente reafirmar nuestra dependencia cultural.
126<br />
No es un capricho ni una nota de sofisticación el que Oswaldo<br />
Guayasamín rechazara como un oprobio el calificativo de expresionista<br />
dado a su producción pictórica. No podía tolerar que se utilizase una<br />
clasificación europea para una obra que pretendía ser original, es decir<br />
construida desde sus propios orígenes.<br />
Es hora de que nuestra crítica, nuestros artistas, nuestros escritores<br />
valoricen lo que hacemos y se nos tenga como referentes en sus<br />
producciones.<br />
A partir de hoy “EL CIRCO” de Amaury Martínez tiene que pasar a ser<br />
un referente sobre una manera particular de pensar y hacer un trabajo<br />
fotográfico.<br />
(No se si hace falta aclarar que un referente no quiere decir un modelo a<br />
imitar, espero que quede claro.)<br />
El trabajo de Amaury tiene una especial manera de aproximación a la<br />
realidad: tiene cautela, un cierto pudor en cómo se vincula con las<br />
personas, la relación con su identidad… el nombre que sus padres le<br />
han dado, el lugar que los vio nacer, el quehacer del día a día, su<br />
sentido de pertenencia…<br />
Nos habla de imágenes comprometidas con la realidad. No solamente<br />
de fotos (lindas, buenas, originales o malas) sino de una actitud frente al<br />
otro, al otro ser humano. No como sujeto anónimo de “mi” discurso, sino<br />
como protagonista del mismo, como persona que habla por las<br />
fotografías en las que aparece su imagen.<br />
Porque un fotógrafo con mayúsculas no solo hace fotografías sino que<br />
con ellas enuncia una actitud frente a la vida, frente a los demás, frente a<br />
la gente.<br />
Siempre con el ánimo de polemizar, yo no habría aceptado que la<br />
filiación de los personajes aparezca en las páginas finales del libro,<br />
como un anexo. Debería acompañar a cada fotografía en la misma<br />
página, porque forma parte de ella, porque cada imagen está<br />
íntimamente vinculada con la mayor dimensión humana que le confiere<br />
la identidad puesta en palabras.<br />
Para terminar, creo que debemos agradecer efusivamente al Concejo<br />
Nacional de Cultura que ha tenido la feliz idea de dar forma de libro a<br />
“EL CIRCO” de Amaury Martínez.<br />
Ahora sólo nos resta esperar que su distribución sea amplia y que quien<br />
quiera pueda encontrarlo en cualquier librería y en todas las bibliotecas,<br />
pero además, que los ejemplares lleguen a los protagonistas de la<br />
publicación, en cada pueblo, en cada circo que levante su carpa en el<br />
litoral del país, para que todos ellos sepan que nosotros, los malditos
127<br />
intelectuales urbanos, aunque más no sea desde los libros, los tenemos<br />
en cuenta y los apreciamos y los respetamos.<br />
Muchas gracias.” 56<br />
La propuesta cultural de la burocracia, vertical, ni abarcadora ni<br />
integradora, queda en la publicación de unos libros que se pierden<br />
luego en el papeleo de los propósitos inacabados.<br />
56 No hace falta decir que estas propuestas finales cayeron en saco roto. No hace falta decir que estas<br />
propuestas finales cayeron en saco roto. No hace falta decir que estas propuestas finales cayeron en saco<br />
roto. No hace falta decir que estas propuestas finales cayeron en saco roto…
128
129<br />
11<br />
LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS DE<br />
INFORMACIÓN<br />
Para comenzar, habría que ponerse de acuerdo sobre si los medios<br />
son de comunicación o de información social.<br />
Hay tal ambigüedad en el uso de estos términos que es necesario que<br />
las escuelas de periodismo y comunicación se definan al respecto. Su<br />
uso queda al arbitrio de quienes según las circunstancias, adhieren a<br />
una u otra corriente.<br />
Personalmente creo, y me remito para ello a otros autores que lo han<br />
expresado antes que yo, que los medios son de información, porque<br />
se inscriben en un proceso vertical de trasmisión de datos.<br />
Si bien no podemos ignorar que indirectamente contribuyen a la<br />
comunicación social en tanto divulgan información que la gente<br />
socializa, mucho de ella sólo está sentida como lo ajeno insertado<br />
entre nosotros.
130<br />
LAS DECISIONES<br />
Veracidad, objetividad, contrastación, pluralidad, imparcialidad, son<br />
los aspectos sobre los que se detiene la ética periodística, aspectos<br />
que están regulados por la formación cultural de quienes hacen al<br />
medio de información.<br />
Hay dos niveles de análisis sobre el control de la información que<br />
propagan los medios (los mass media, la mediación masiva):<br />
<br />
<br />
por un lado la propiedad del medio y su administración<br />
central,<br />
y por el otro, los periodistas, redactores y guionistas.<br />
Los primeros no necesitan tener ninguna formación cultural que vaya<br />
más allá de ser emprendedores y saber manejar adecuadamente el<br />
negocio periodístico, lo cual no es tema de este trabajo.<br />
Los segundos, aunque no manejen bien su negocio, tienen que<br />
manejar bien la palabra y para ello tienen que saber cómo establecer<br />
conexiones entre la noticia y los modelos que la propia historia<br />
(lejana o próxima) les ha dejado como legado, es decir su propia<br />
cultura.<br />
Del criterio con que selecciona y utiliza esa herencia, se deduce la<br />
calidad con que el periodista cumple su función social.<br />
Porque hay otros criterios a los que hay que temer ya que se<br />
sostienen en una erudición erudita que nos aleja de nosotros mismos.<br />
Ese es el riesgo de nuestros profesionales perfeccionados afuera del<br />
país: se asume una actitud paternalista y se piensa, se siente y se<br />
actúa como los otros.<br />
Poder establecer asociaciones de ideas entre la noticia actual y lo<br />
acontecido, lo pensado, lo sentido entre nosotros antes -en otro<br />
momento, en otro lugar, en otras circunstancias, en otros medios- es<br />
remitirse a referentes que deberían estar en la memoria de todos los<br />
ciudadanos. Pero que si no están, es tarea del periodista hacer que<br />
estén.<br />
El periodista no puede escribir al margen de esa memoria.<br />
Porque la pertinencia de esos referentes compartidos y no las noticias<br />
coyunturales del día a día, son las que confieren sentido de<br />
pertenencia a una población. Las líneas históricas subyacentes que
131<br />
emergen en los trazos de quienes se dedican a escribir, son las que<br />
otorgan valor social a sus textos.<br />
Es decir, esos referentes que están fuera del mensaje y que el<br />
periodista agudo es capaz de integrar en sus escritos, cohesionan a la<br />
población y perfilan la identidad ciudadana.<br />
Los medios de información constituyen las vías por las que se<br />
manifiesta el reconocimiento a quienes significan algo, bueno o malo,<br />
para la sociedad porque los ponen presentes. Los periodistas los<br />
traen, les dan notoriedad y hacen de ellos referentes, exponen los<br />
sentidos que van más allá de los datos de su significado.<br />
Este reconocimiento no se limita a personas que marcan un momento<br />
por algo que han dicho o hecho, sino que se hace extensivo a<br />
lugares, acontecimientos o cosas que son particulares de nuestro<br />
medio social, que han adquirido un poder simbólico que permiten<br />
expresar valores abstractos mediante recursos físicos, tangibles, que<br />
hace posible que quienes constituyen una ciudadanía se entiendan.<br />
Dentro de estos referentes están los artistas: quien canta, pinta,<br />
escribe o prepara un ceviche. Es decir, quienquiera que hace una<br />
actividad que significa un aporte en el campo de la cultura<br />
-entendiendo cultura en su más amplio sentido antropológico- puede<br />
llegar a constituirse en un referente para compartir.<br />
LA CARTELERA CINEMATOGRÁFICA<br />
En la sección cultural de los medios aparecen las carteleras<br />
cinematográficas como los medios para estar al día con la<br />
información de todo aquello sobre lo que vale la pena hablar si<br />
queremos ser gente de mundo. La presentación es metódica: lugar,<br />
película, horario, precio de la entrada.<br />
Los eventos culturales del día se informan de manera dispersa como<br />
algo aparte del entretenimiento cotidiano: la presentación de una<br />
obra teatral, una exposición, una conferencia, una feria, un circo,<br />
etc., se mezcla con el comentario sobre un libro, la llegada de un<br />
cantante, el premio Michelin a un chef francés o la muestra de un<br />
pintor en el Museo del Prado.<br />
Sin embargo esto pone en desventaja a quienes desarrollan<br />
actividades culturales en la ciudad.<br />
De la misma manera que se presenta la programación de los cines,<br />
deberían también presentarse estas otras actividades que son<br />
opciones para el entretenimiento, incluyendo museos, parques y<br />
paseos.
132<br />
Claro que cuesta más, pero si de informar se trata habría que hacerlo<br />
de la mejor manera posible.<br />
Es decir, una cartelera amplia que nos abre a un abanico de<br />
posibilidades en el que la gente puede elegir para ocuparse durante el<br />
día.<br />
Pero la reflexión sobre lo que se hace no es la norma que atraviesa la<br />
información.<br />
Porque si alguien o algo es un referente compartido por la ciudadanía,<br />
es, por definición, alguien o algo que aporta a la cultura.<br />
Así, la formación cultural se ha desplazado hasta quedar en manos de<br />
la televisión: en todos los niveles de la enseñanza formal se reducen<br />
las horas de estudios de literatura, arte y creatividad. Lo cultural se<br />
considera marginal al proceso de ciencia y tecnología hacia el que se<br />
orienta la globalización.<br />
Las cosas serían distintas si los medios entendiesen a la página o el<br />
espacio cultural como el espacio identitario.<br />
Por eso, no remitirse a Jorge Martillo porque escribe en el periódico<br />
de la competencia o no hablar de Mariela García porque el otro<br />
periódico ―ya le sacó media página‖, es un crimen de lesa patria.<br />
Porque compartir referentes consolida a una sociedad, lo cual es en<br />
buena medida responsabilidad de los medios.<br />
Al respecto me permito insertar aquí una hoja que hice circular en el<br />
Tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación,<br />
porque da una idea de la soledad en que se encuentran quienes<br />
tratan de ―hacer algo‖ entre nosotros.<br />
EL FIN ÚLTIMO DE LA COMUNICACIÓN ES<br />
ENCONTRARSE EN EL VECINO 57<br />
“Si hay algo que indigna con respecto a la enseñanza y práctica del<br />
periodismo, es la recurrente pontificación sobre la veracidad y la ética de<br />
la información: ya se ha distraído suficientemente a nuestros estudiantes<br />
llenándoles la cabeza con la importancia de la objetividad, las diversas<br />
fuentes y los principios éticos y morales del “buen periodista”.<br />
57 Jorge Massucco. Tercer congreso latinoamericano y caribeño de comunicación. Loja, Ecuador. 2007.
133<br />
Evidentemente estos son los requisitos que reclama todo empresario de<br />
prensa para que sus muchachos hagan bien los mandados.<br />
Sin embargo, mientras nosotros discutimos, se publican los cables de las<br />
agencias internacionales aceptándolos como éticos y veraces: se asume<br />
que los filtros en la fuente la esterilizan. Sobre la moral ya se ha hablado<br />
bastante: puede funcionar y funciona inmisericorde cuando la<br />
información responde a los intereses de la empresa, pero calla<br />
discretamente cuando ésta puede ser afectada. Y está bien, porque<br />
negocios son negocios.<br />
Sin embargo, y sin dejar de ser lo que son, podrían cumplir una función<br />
social a la que se deben pero de la que parecen no ser muy conscientes:<br />
me refiero a la responsabilidad que tienen en la construcción de la<br />
ciudadanía.<br />
Ni los directivos ni los últimos periodistas se plantean la profesión desde<br />
esta perspectiva. Sueñan con cubrir la guerra de Irak o lograr la nota<br />
sensacional y exclusiva, sueñan con grandes desastres o historias<br />
ambiguas y escandalosas. No habría nada mejor que encontrarse<br />
envuelto en un acontecimiento sensacional para “informar desde el lugar<br />
del hecho”. Aunque el “leitmotiv” de los hechos sea la incertidumbre y la<br />
baja estima.<br />
Después de todo, para nosotros la información no se reduce a progreso<br />
y catástrofe, placer y dolor, victoria y derrota, altruismo y maldad,<br />
aciertos y errores, sino al orgullo de los que arbitran con la voz<br />
mesurada de la urbanidad y la vergüenza de quienes lloran a gritos el<br />
sometimiento de no tener voz. Nuestra vida está hecha de todo eso,<br />
pero la información se reduce al progreso, el placer, la victoria, el<br />
altruismo, los aciertos y el orgullo de los otros, y la catástrofe, el dolor, la<br />
derrota, la maldad, los errores y la vergüenza de nosotros.<br />
Difícil manera de construir ciudadanía.<br />
Se ha acuñado la frase de que “un pueblo bien informado es un pueblo<br />
que progresa”, pero no se ha hecho el debido análisis de qué es estar<br />
bien informado y la idea se queda en hacer sinónimos y no saber<br />
diferenciar entre “bien” y “muy” informados. Pero hacer de la información<br />
una razón de ser en sí misma, en el fondo es no saber para qué se<br />
informa.<br />
En un mundo donde la información sobra, es excesiva, indiferenciada y<br />
abrumadora, todavía los medios no saben en qué consiste la buena<br />
información.<br />
Si no, no se explica que los medios dediquen titulares y hagan un<br />
seguimiento informativo a una señora con nombre de ciudad y apellido<br />
de hotel (que supongo fácilmente identificable) cuya más importante<br />
contribución a la sociedad es estar en permanente rehabilitación a causa
134<br />
de sus adicciones. Evidentemente se trata de una información veraz<br />
(hasta donde el cable lo permite), éticamente válida (hasta donde la<br />
irresponsabilidad lo hace posible) y necesariamente recurrente (hasta<br />
donde alcanzan los honorarios de los promotores).<br />
Me permitiría someter al escrutinio de los lectores un nombre local para<br />
confrontar con el caso anterior: un hombre joven que se ha propuesto<br />
crear un repertorio de instrumentos musicales realizados con caña<br />
guadúa, con los que ha dado algunos conciertos y grabado un disco<br />
(además de otros). Si dijese que tiene por nombre el apellido de un<br />
clásico vienés (con una variante ortográfica propia de nuestro<br />
folclorismo) y por apellido una declinación de un objeto útil para atrapar<br />
incautos, no creo que aportase mucho para su identificación.<br />
Tal vez por falta de recursos (económicos, personales o técnicos), los<br />
medios no están en condiciones de informar y hacer el necesario<br />
seguimiento de lo que sucede en la ciudad. Les resulta mucho más<br />
cómodo repetir lo que les trae el cable porque, aparte de ser más<br />
barato, les resuelve el problema de dirimir sobre la veracidad y la ética<br />
de lo que informan.<br />
Los jóvenes del Guasmo son noticia cuando le disparan a alguien, pero<br />
no lo son cuando construyen algo. Y si con el propósito de ser equitativo<br />
se publican ambas noticias, no sería de extrañar que, a la larga, la<br />
primera lleve más espacio que la segunda. Lo que habría que hacer es<br />
redundar en lo que hacen la misma cantidad de veces que se publica lo<br />
que deshacen.<br />
Los medios no manejan la necesaria redundancia y seguimiento sobre la<br />
vida y obra de nuestros artistas, de nuestros deportistas (no sólo de<br />
fútbol vive el hombre), de nuestros artesanos, de nuestros maestros. No<br />
se promociona adecuadamente la imagen de quienes deben ser modelo<br />
para la construcción de nuestra ciudadanía.<br />
Las figuras no son, se hacen; eso el periodismo lo sabe. Lo que sí tienen<br />
que tener las figuras es algo que socialmente justifique su promoción.<br />
Tienen que ser los referentes idóneos. Para eso está la responsabilidad<br />
social de los medios y su madurez: para saber discriminar.<br />
La reiterada, redundante e hipócrita información sobre los políticos y la<br />
política no contribuye precisamente a la formación social del ciudadano.<br />
No contribuye porque pone al ciudadano común en manos de los<br />
especuladores que ahondan la incertidumbre, la confusión, el<br />
sentimiento de impotencia, y destruyen los vestigios de autoestima que<br />
sobreviven a la manipulación.<br />
Los medios tienen una responsabilidad que va más allá de informar.<br />
Tienen la responsabilidad de saber elegir la información idónea y de<br />
darle el espacio que la sociedad requiere. Esa es su efectiva<br />
responsabilidad.
135<br />
Porque después de todo, el fin último de la comunicación es encontrarse<br />
en el vecino. Es decir, saber que no estamos solos; que hay quienes<br />
tienen nuestras mismas inquietudes y necesidades; y descubrir que,<br />
desde posiciones modestas, hay gente que trabaja, que hace cosas,<br />
para que nos encontremos.”<br />
Han transcurrido varios años desde la difusión de esta hoja, y si hoy<br />
tuviese que hacer alguna corrección, sería más de forma que de<br />
fondo.<br />
En todo caso lo que sí hacen los medios es poner en común lo que<br />
acontece, aunque como ya se ha dicho, no todo lo que acontece, sino<br />
lo que los medios consideran relevante de acuerdo con su agenda<br />
setting.<br />
¿INFLUYEN O NO INFLUYEN?<br />
A quienes sostienen que los medios no influyen en la gente,<br />
agradecería que me expliquen las siguientes experiencias recogidas<br />
en los talleres de Televisión que dicto en la Facultad de Comunicación<br />
Social de la Universidad de Guayaquil:<br />
1 - Cuando solicito a los estudiantes que redacten una noticia<br />
de interés, los temas que exponen se remiten a las alcantarillas<br />
malolientes, los semáforos que hacen falta y el homicidio más<br />
reciente;<br />
2 - Cuando les pido que propongan un tema (idea generadora)<br />
para desarrollar en un cortometraje, las propuestas giran en<br />
torno a las drogas, el Sida, las traiciones amorosas y la<br />
delincuencia.<br />
Por supuesto hay muchas explicaciones para que esto suceda así, sin<br />
embargo nadie puede negar la omnipresencia televisiva reforzada por<br />
los demás medios de información.<br />
Lo que no se encuentra es el reconocimiento que lleva implícito el<br />
aliento al trabajo, al esfuerzo, a la perseverancia, a la creatividad…<br />
Estos son aspectos que parecen no merecer el interés de ser<br />
considerados como temas para ser dramatizados.<br />
3 – Cuando solicité que elaboren una cápsula televisiva de un<br />
minuto sobre algún tema de interés que tenga lugar en sus<br />
barrios, una estudiante se mostró desconcertada comentando<br />
que en su barrio no pasaba nada. Mi teoría es que donde vive
136<br />
un ser humano siempre algo sucede, sin embargo ella se<br />
esforzaba en pensar algo y se mantenía en su opinión. Ante mi<br />
insistencia dijo sin mucha convicción:<br />
- …Bueno, hay una chica que es estudiante de medicina… que<br />
tiene un grupo de música que se reúne en su casa a ensayar…<br />
- ¿Y te parece poco? - le pregunté.<br />
Los medios construyen referentes degradados que nos hacen<br />
cómplices de una sociedad sin valores y sin destino. No se detienen<br />
en los procesos, en el trabajo, sino, cuando mucho, en la obra<br />
terminada. Y lo que es más grave, son muy pocos quienes en la<br />
academia logran escapar a esa misma red que los atrapa.<br />
Los procesos están devaluados, sólo se reconoce el triunfo, es decir,<br />
la culminación de algo que nos lleve a las pantallas de televisión o<br />
nos haga ganar dinero.<br />
La notoriedad no se le otorga a nadie por el trabajo que desarrolla,<br />
por los sacrificios a que se somete en la búsqueda de la superación,<br />
sino por el éxito que los mecanismos de promoción se encargan de<br />
hacer visibles.<br />
No se promocionan modelos, referentes, que orienten el gusto por<br />
hacer cosas.<br />
(Imagen<br />
tomada de<br />
Internet)
137<br />
Quienes somos parte de la élite cultural, atados al canon que nos<br />
impone la dependencia, asumimos a sus modelos y sólo nos<br />
atrevemos a comentarlos o, en el mejor de los casos, a reflexionar<br />
sobre sus propuestas.<br />
Y entonces formulamos ―nuestra‖ teoría sobre cuanto se ha hecho y<br />
dicho con anterioridad, pero no avanzamos en la interpretación más o<br />
menos lúcida de lo que se está haciendo y diciendo entre nosotros y<br />
con nosotros en el momento actual.<br />
La voz disidente propone algo que se debería hacer o decir, pero no<br />
va más allá de lo formal y de su limitada eficacia. La originalidad que<br />
no se apoya en los modelos impuestos por el sistema es ignorada,<br />
invisibilizada.<br />
Nos sometemos a la sabiduría de los otros y queremos deslumbrar a<br />
los nuestros con lo mismo que los otros nos deslumbraron. Y nos<br />
cerramos en el círculo vicioso de ―entre pares nos entendemos‖.<br />
La importancia de los textos radica en que sólo deben servir para ser<br />
cuestionados. Pero deben ser cuestionados desde el nosotros.<br />
El pensamiento occidental se construye como una entelequia que da<br />
vueltas sobre sí mismo mediante combinaciones de palabras que<br />
configuran nuevos sentidos para entender la realidad. Pensamos con<br />
un repertorio limitado de palabras que en su organización más o<br />
menos novedosa puede llevarnos a nuevos razonamientos. Esto es<br />
propio de la cultura de élite de la civilización occidental: un mundo<br />
que debe ser releído racionalmente y permanentemente.<br />
Sólo los poetas, tan poco aceptados entre nosotros, hacen propuestas<br />
distintas a partir de las palabras conocidas para crear la realidad de la<br />
irracionalidad.<br />
Los medios no son laboratorios científicos donde se fabrican<br />
referentes para ser compartidos, pero sí son las forjas donde se los<br />
debería acuñar.<br />
LAS HERRAMIENTAS<br />
Una de las herramientas más recurridas por las escuelas de<br />
periodismo es que toda comunicación, para que sea completa, debe<br />
dar respuesta a seis interrogantes: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por<br />
qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?...<br />
Los profesores que quieren hacer alarde de su vasta formación<br />
académica, se remiten a la versión que tiene su origen en el
138<br />
periodismo anglosajón: ―Las cinco W‖ o ―Las cinco W y una H‖ o, para<br />
simplificar más: ―Las seis W‖: who, what, where, why, when y how,<br />
lo cual, según parece, adquirió notoriedad gracias a un poema de<br />
Rudyard Kipling publicado en 1902:<br />
Tengo seis honestos sirvientes<br />
(me enseñaron todo lo que sé);<br />
sus nombres son Qué y Dónde y Cuándo<br />
y Cómo y Por qué y Quién. 58<br />
Ahora, si el profesor quiere impresionar más a la audiencia puede<br />
remitirse al señor Marco Fabio Quintiliano quien, en la Roma del<br />
primer siglo de nuestra era, recurría a siete proposiciones que debían<br />
tenerse en cuenta en la oratoria: quis (quién), quid (qué), ubi<br />
(dónde), cur (por qué), quando (cuándo), quo modo (cómo) y quibus<br />
auxiliis (con qué). 59<br />
Álex Grijelmo 60 , muy cerca de Quintiliano a pesar de los dos mil años<br />
que los separan, estima insuficientes las cinco W que primero<br />
incursionaron en nuestros medios, porque considera que hace falta<br />
agregar ―cómo, cuánto, para qué y según quién‖ todo lo cual, a decir<br />
de Grijelmo, también debe tener respuesta en el corpus o en el lead<br />
de la noticia.<br />
Sin embargo la pregunta que se me ocurre más importante es una<br />
cuya respuesta muy raramente aparece en las noticias: ―¿Y a mí,<br />
qué?‖<br />
Planteada en estos términos y sin firma por un articulista de<br />
ojoalahoja.com, cuestiona el contenido de la noticia que, aunque<br />
responde a todas las preguntas del canon, no me dice qué tiene que<br />
ver conmigo, cómo me afecta: ¿Y a mí, qué?<br />
¿Y a mí qué me importa todo eso tan cuidadosamente y<br />
perfectamente expuesto? ¿Cómo me afecta, cómo me sirve?<br />
Ese para qué de la información no puede cerrarse sobre sí mismo.<br />
58 Rudyard Kipling (1865/1936, Premio Nobel de Literatura 1907)El poema que acompaña a la historia<br />
The Elephant's Child (1902) abre con la siguiente estrofa: “I Keep six honest serving-men/(They taught<br />
me all I knew)/Their names are What and Where and When/And How and Why and Who”.<br />
59 Marco Fabio Quintiliano. Ibidem.<br />
60 Álex Grijelmo, periodista y escritor español, fue Presidente de la agencia de noticias EFE entre 2004 y<br />
2012. Recientemente ha publicado La información del silencio. Cómo se miente contando hechos<br />
verdaderos. Dedicada a “los periodistas que no se conforman” es un amplio estudio en el que sostiene que<br />
la principal manipulación de la información está en lo que no se publica, está en el silencio más que en<br />
las mentiras o en los datos falsos. Ed. Taurus. 2012.
139<br />
El ―para qué‖ de la información, es para qué sirve estar informado.<br />
¿Cuál es la función social de estar informado?<br />
Si damos por sentado que comunicar es poner en común una<br />
información -un dato, un conocimiento- es lícito preguntarse para<br />
qué.<br />
―Podemos decir entonces que los medios de comunicación<br />
masivos son constructores y reconstructores permanentes de<br />
significaciones que dan forma a las identidades de los<br />
pueblos.‖ 61<br />
El periodismo es hermoso, pero no por los escándalos y el<br />
aturdimiento que puede exponer, sino por los encuentros que puede<br />
provocar.<br />
Los cuatro modelos de información que manejan los medios: política,<br />
fútbol, farándula y violencia nos dan una imagen del mundo en el que<br />
no parece tener lugar la creación, la reflexión, la contemplación y la<br />
solidaridad (muchas veces confundida con caridad).<br />
Nos han acostumbrado a ver la vida en el poder, la competencia, el<br />
éxito, y la velocidad. Todo sostenido en el pedestal del dinero y el<br />
desasosiego al que muchos se apegan.<br />
LAS INTERACCIONES<br />
Hemos visto diversos aspectos referidos a la risa, hemos visto porqué<br />
los chistes nos hacen reír, y vimos también por qué no nos hacen<br />
reír. Hemos visto el desplazamiento de sentidos presente en las<br />
enunciaciones. Hemos visto el historial de las palabras, cómo se<br />
construyen los referentes y la necesaria triangulación con ellos para<br />
poder comunicarnos.<br />
Ahora nos toca trasladar este discurso teórico al terreno de la<br />
práctica social, porque si la teoría no nos lleva hacia una práctica<br />
posible, queda reducida a un juego de erudición al que son tan<br />
afectos nuestros intelectuales pero que en definitiva resultan<br />
inconducentes. 62<br />
61 En un poligrafiado sobre Imaginarios Urbanos suministrado por Carlos Tutiven (Guayaquil. 2002)<br />
62 En “El,nosotros” pude hablar de teoría y práctica de la Comunicación Social porque, efectivamente,<br />
hay una práctica que avala lo teorizado. En el presente caso no me atrevo a tanto, porque si hubo una<br />
experiencia, esta se limitó a tres ediciones internas de la revista “Luz Lateral” (Facultad de Filosofía de la<br />
UCSG, 2009/2010), que condujo con lucidez la profesora Carolina Andrade junto con un grupo de<br />
estudiantes encabezados por Ramón Murillo y Elsa Cortés.
140<br />
Entonces, lo que sigue son reflexiones sobre distintos aspectos<br />
relacionados con la comunicación social y el enunciado (no me atrevo<br />
a decir propuesta ni sugerencia) de algunos caminos que se pueden<br />
transitar sin temor (para los temerosos) hacia la consolidación de<br />
referentes que refuercen la identidad.<br />
La razón que divide la crítica en buena o mala son los referentes a los<br />
que apela. Las buenas, a los propios; las malas, a todos los demás.<br />
Es cierto que hay otras razones, pero esta es la más importante y la<br />
que menos se tiene en cuenta. Las hay en extensión, en erudición, en<br />
estilo, pero sólo las que buscan entre nosotros lo hacen en<br />
profundidad y merecen nuestro respeto.<br />
En este libro debo lamentar las carencias motivadas por no haber<br />
dedicado mayor atención a la lectura de obras como ―Pensamiento y<br />
Literatura del Ecuador‖ 63 , ―El hombre ecuatoriano y su cultura‖ 64 ,<br />
―Pensamiento universitario ecuatoriano‖ 65 que entre otras están en mi<br />
biblioteca. Sólo puedo decir para justificarme, que nada es perfecto.<br />
Seguramente de su atenta lectura habría sacado referentes<br />
significativos para el presente trabajo, porque más allá de las<br />
coincidencias y desavenencias, siempre estarán más cerca de<br />
nosotros que ―los otros‖. Cuando aprendamos a sacar provecho de lo<br />
nuestro, recién entonces comenzaremos a ser nosotros.<br />
Son parte de las raíces que con el transcurso del tiempo se van<br />
extendiendo y generando nuevos retoños.<br />
¿Por qué nos distanciamos cada vez más del prójimo?<br />
Hay una supermaquinaria que nos da los referentes a los cuales<br />
remitirnos y que en definitiva consolidan nuestra dependencia<br />
cultural. ¿Y esto qué importancia tiene? Simplemente que desalienta<br />
el quehacer y estimula la compra de ideas y cosas hechas; nos relega<br />
a ser permanentes consumidores porque cualquier cosa más o menos<br />
original que hagamos está condenada a la marginación.<br />
Se podría decir que el pensamiento dominante es que ―si hay otros<br />
tontos que se queman las pestañas pensando por mí, no hace falta<br />
otra cosa que disponer de los medios económicos para comprar todo<br />
ready made y dedicarme a citarlo, exhibirlo o comentarlo‖.<br />
63 Galo René Pérez. Pensamiento y literatura del ecuador. Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.<br />
1972<br />
64 Fernando Chaves. El hombre ecuatoriano y su cultura. Ed. Del Banco Central del Ecuador. Quito. 1990<br />
65 Hernán Malo González.(Comentario y selección de textos) Pensamiento universitario ecuatoriano. Ed.<br />
Banco Central del Ecuador. S/F
141<br />
Y lo que se compra, viene de afuera. El esfuerzo del vecino (de lo<br />
propio) no tiene espacio en nuestra vidriera.<br />
Sin embargo sabemos que no es tan sencillo. Detrás de este juego de<br />
las culturas está el poder. Y detrás del poder está la naturaleza<br />
humana…<br />
La idea de que el pensamiento moderno se construye a partir de los<br />
pensadores ―de última generación‖ nos aleja de nuestras fuentes. No<br />
nos permite ver nuestra actualidad en perspectiva. Son como la<br />
cartelera cinematográfica: siempre hay algo más nuevo con lo que<br />
distraerse.<br />
Parecería que la erudición nos distancia del hacer, reduciéndolo a la<br />
combinación de palabras para la construcción de una entelequia<br />
siempre renovada en las nuevas publicaciones que nos llegan del más<br />
allá.<br />
Basta echar una mirada a la bibliografía que alimenta el discurso de<br />
un libro como ―Definición de la cultura‖ 66 para saber lo poco que<br />
tiene que ver con nosotros; aunque uno sea de acá, si uno se forma<br />
allá, no se puede evitar ser la mirada del otro sobre nosotros.<br />
O la compilación ―La americanización de la modernidad‖, un título que<br />
puede ser leído de diversas maneras, pero que de cualquier forma<br />
que se lo haga nos dice donde se ubica el autor para analizar nuestra<br />
realidad: la modernidad como un valor universal que se particulariza<br />
en América, pero que no se sabe bien a qué alude el autor en cuanto<br />
a qué América se refiere. 67<br />
De lo mucho que el erudito escribe, sólo deducimos lo mucho que ha<br />
leído sobre la realidad, y lo poco y mal que la ha vivido.<br />
Aquí cabe la frase de Marx en cuanto a que ―los filósofos explican<br />
cómo es el mundo pero no dicen cómo cambiarlo‖. No deberíamos<br />
concebir un pensamiento que no nos diga para qué sirve, que no<br />
contemple nuestra particular realidad desde nosotros y que no<br />
conduzca o proponga una acción orientada al encuentro.<br />
Cuando lo dicho no ofrece una respuesta a ¿Y a mí, qué?, estamos en<br />
el terreno de la mera especulación introductoria al tema.<br />
66 Bolívar Echeverría. Definición de la cultura. Fondo de cultura económica, Editorial Itaca, México.<br />
2010<br />
67 Bolívar Echeverría (comp.). Unam. México. 2008. No me refiero aquí al contenido de los artículos de<br />
los distintos autores que integran la compilación, sino al distinto sentido que puede tener una palabra<br />
según la idea que la anima.
142<br />
Toda reflexión teórica o filosófica debería hacerse a partir de los<br />
hechos y no de las palabras. Un panorama tan complejo sólo puede<br />
resolverse en la acción (en la producción del acto) a partir del cual<br />
reinstalar el discurso.<br />
Habría que considerar el alcance de la comunicación y aquello de la<br />
extensión de McLuhan: ―Comprender los medios de comunicación<br />
como las extensiones del ser humano.‖<br />
¿INFORMARSE PARA SABER O PARA HACER?<br />
Basta leer las advertencias impresas en la cajetilla de cigarrillos que<br />
tenemos en el bolsillo, para reconocer que saber no basta.<br />
Los coleccionistas de comics hablan de los personajes de historieta<br />
como seres reales. Comentan sus historias personales, sus pasiones,<br />
buscan pistar para reconstruir sus vidas.<br />
El tema, ahora, ya no es la pasividad a la que se somete al<br />
televidente. Nuevos programas de ficción televisiva lo remiten a<br />
páginas web y a blogs donde se puede tener más información sobre<br />
los personajes y analizar y discutir el futuro de sus vidas, en muchos<br />
casos mediante entrevistas en las que participan los actores que los<br />
interpretaron en la pantalla.<br />
El cine, en cuanto creador de dramas e historias y la televisión en<br />
cuanto medio de difusión, se han asociado para crear los mitos<br />
modernos.<br />
Pensemos en el cine y esta indiscriminada capacidad de enajenarnos<br />
en los héroes de la pantalla. Estos diversos héroes encarnados por un<br />
mismo actor que podía ser el doctor Atkinson en un Londres de<br />
galería, o el sheik Abdullah en un desierto de pacotilla, o Jim el<br />
vengador en un far west hollywoodense, o Piero della Francesca en<br />
una Venecia renacentista. Todo hablado en inglés.<br />
A nadie le importa de dónde vienen, sino donde están. Y dejan<br />
huellas que se producen en cadena, continuamente: Godzilla, ET, la<br />
Guerra de las Galaxias, Jurassic Park, Harry Potter… huellas<br />
gigantescas que llegan y se van disolviendo paulatinamente bajo las<br />
pisadas de nuevos dinosaurios.<br />
Si hasta el joven cineasta ecuatoriano fue seducido para dar un paso<br />
en Hollywood y hacer una película de ciencia ficción. Ahora figura<br />
entre los ―íconos‖ que deslumbran a nuestra farándula.
143<br />
Todo adquiere tales visos de realidad que conocer a los personajes de<br />
ficción es tan real como obtener datos sobre Saramago, Sucre o la<br />
ciudad donde vivo.<br />
Las situaciones se dramatizan, se estructuran emocionalmente, al<br />
punto que un documental sobre la vida salvaje se estructura como la<br />
historia de una familia cuya madre cuida los cachorros y se enfrenta a<br />
peligros hasta el sacrificio.<br />
No deja de ser interesante y mover a reflexión el hecho de encontrar<br />
historias organizadas con la fría mentalidad del científico, pero<br />
entrelazadas con la calidez de los sentimientos básicos del ser<br />
humano.<br />
Lo que uno no encuentra son programas o publicaciones que<br />
induzcan a hacer… a desear hacer algo. No estoy hablando de la<br />
aburrida clase didáctica con encargo de tareas, sino de informaciones<br />
que puedan quedar dando vueltas en la cabeza de la gente y que<br />
despierten la idea, el interés por hacer. Como cuanto se dice en<br />
torno al fútbol.<br />
No es la información per se sino el uso de esa información lo que le<br />
confiere relevancia. La información debería tener implícita una<br />
invitación a la acción.<br />
El siglo XX hizo la apertura hacia un futuro tecnológico y todo se<br />
inscribió bajo las ciencias: ciencias de la comunicación, ciencias<br />
psicológicas, ciencias humanas, sólo falta la ciencia de la filosofía.<br />
Parecería que no se permiten las disidencias, la diversidad de<br />
opiniones, y que todo quiere reducirse a términos matemáticos.<br />
Hasta los afectos, regulados por corrientes eléctricas, podrán ser<br />
controlados científicamente. Y en este alarde de cientificismos, si en<br />
una época hubo ingenieros civiles e ingenieros mecánicos, hoy,<br />
científicos al fin, hay ingenieros en administración, en economía y<br />
pronto tendremos ingenieros en pedagogía, literatura, psicología y<br />
filosofía.<br />
Se ha puesto el futuro en manos de la tecnología, y en ella el poder<br />
del conocimiento. Se insiste en que todo radica en disponer de la<br />
información adecuada para tomar las decisiones correctas.<br />
Hay quienes han hecho del manejo de la información el camino<br />
abierto hacia una porción del poder, entendiendo que las decisiones<br />
correctas son las que los conducen a él.<br />
La ciencia y el intelecto, que pretenden alejarnos de la irracionalidad<br />
y las supersticiones, nos están imponiendo un mundo de imaginarios
144<br />
y fantasías que nos plantean si no hay nuevas irracionalidades y<br />
supersticiones en la racionalidad y el cientificismo que orientan a la<br />
sociedad actual.<br />
¿Dónde está la realidad?<br />
Nuestra sociedad tiene una repuesta pragmática a esa pregunta:<br />
donde está el dinero. La acumulación, los cambios, el progreso, el<br />
éxito.<br />
El dinero, como unidad de medida, nos aleja de la incertidumbre. Es<br />
la única certeza que nos indica el camino.<br />
Esta espiral de ―progreso permanente‖, como la cadena de<br />
correspondencia cuya piramidación 68 en algún momento habrá de<br />
saturarse, también se derrumbará. Sólo permanecerá el prójimo en<br />
quien encontraremos la misma mirada extrañada con que lo miramos<br />
a él.<br />
O el ser humano es algo que nuestros sabios no imaginaron, o está<br />
cambiando tan vertiginosamente que de una generación a otra cunde<br />
el desconcierto.<br />
Los tiempos cambian.<br />
- Nena, me han dicho que tienes novio…<br />
- Ay, mamá!... Ahora uno se acuesta con cualquiera y ya dicen<br />
que tienes novio.<br />
Los cambios culturales también plantean cambios en la comunicación.<br />
Comunicación para los nuevos ethos culturales: Comunicación para la<br />
racionalidad del pensamiento, Comunicación para la convivencia,<br />
Comunicación para la ciudadanización.<br />
Y esto ¿lo refleja el uso del lenguaje? ¿Aparecen estas apreciaciones<br />
enmascaradas en el leguaje cotidiano, en nuestro lenguaje?<br />
La capacitación universitaria pone a los jóvenes en suspensión para<br />
su práctica ciudadana. Se los sacrifica impidiéndoles hacer en aras del<br />
conocer.<br />
68 Básicamente son cadenas de mensajes acompañados de pequeñas sumas de dinero que uno debe<br />
reenviar a otros, y estos a su vez a otros, y así sucesivamente. Teóricamente la lista de participantes crece<br />
geométricamente junto con el envío de aportes. Sin embargo este proceso de piramidación de reenvíos se<br />
agota y extingue en poco tiempo.
145<br />
12<br />
CUATRO APOLOGÍAS PARA PERIODISTAS<br />
QUE SE SIENTEN INCONFORMES<br />
Y NO SABEN POR QUÉ<br />
APOLOGÉTICA PARA LA ELABORACIÓN DE REFERENTES QUE,<br />
SEGUIDOS CON INTELIGENCIA, PUEDEN CONTRIBUIR A LA<br />
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD COMPARTIDA.<br />
Entiéndase bien: me refiero a cuando quien escribe se siente<br />
incómodo con su trabajo -más allá del sueldo, el prestigio y la<br />
ideología del medio en el que actúa- porque sabe que ―algo falla‖ y no<br />
lo puede precisar; cuando de lo que se trata va más allá de hacer<br />
méritos para ganar un sueldo y se siente como un vacío profundo en<br />
la relación con los colegas y con la gente, reducido todo a encuentros<br />
de gestos, risas y besos superficiales.<br />
Cuando un periodista siente que no hace periodismo. O que el<br />
periodismo que hace no pasa de ser una manera de supervivencia.
146<br />
Quienes escriben para los medios participan de un proyecto cultural<br />
tácito y compartido que gira en torno al inmediatismo, la<br />
superficialidad y el espectáculo. Son parte de una ―filosofía de vida‖<br />
que no se preocupa por cuanto hace a la construcción de un proyecto<br />
de ciudadanía.<br />
Esto necesita ser aclarado porque no todos entienden el ejercicio de<br />
la ciudadanía como espacios de relación, participación, integración y<br />
construcción.<br />
Solamente la página editorial y algunos programas de entrevistas que<br />
se aproximan a la reflexión y el análisis, intentan otras alternativas<br />
que ―revuelven el avispero de las palabras‖ pero no abren el espacio<br />
necesario que signifique el incentivo que requiere el hacer.<br />
La confrontación ideológica con la empresa y las diferencias de<br />
criterio en el manejo de la información quedan al margen del<br />
presente ensayo. Lo que se pretende destacar es que se puede<br />
trabajar en el sentido de ciudadanía operando el estilo y el manejo de<br />
la información, sin con ello afectar los intereses empresariales. Los<br />
periodistas tienen un espacio de maniobra que está comprometido<br />
con la esencia de la profesión y que, puesto que la empresa no lo<br />
exige, raramente se tiene en cuenta.<br />
En otras palabras, se trabaja dentro de una rutina que no se propone<br />
otra responsabilidad que la de satisfacer las mínimas demandas<br />
patronales.<br />
Si el fin de la comunicación es encontrarse en el otro, entonces la<br />
información que suministran los periodistas debe entenderse<br />
solamente como un medio que hace posible el encuentro de la gente,<br />
un encuentro viable cuando la información se orienta hacia lo que se<br />
hace más que a lo que se dice.<br />
Para avanzar en la propuesta que anima esta publicación, lo primero<br />
es tener ganas de encontrar referentes propios para compartir, lo<br />
segundo es estar dispuesto a un esfuerzo creativo para lograrlo, y lo<br />
tercero es no preocuparse si las cosas no salen como uno las había<br />
pensado. E intentarlo de nuevo porque es tarea del periodista y el<br />
comunicador social ser consecuente.<br />
Reducir la responsabilidad profesional a redactar bien o a hacer la<br />
mejor payasada es sólo una parte del trabajo. Entrar en las<br />
frivolidades de la política, el fútbol, la farándula, la delincuencia y<br />
abordar con superficialidad los problemas sociales es otra. Todo es<br />
parte del trabajo periodístico, pero no de la profesión.
147<br />
El periodista, como comunicador social tiene (debería tener) una<br />
formación suficientemente integrada a la propia historia como para<br />
saber recoger experiencias y anécdotas que tengan vigencia en la<br />
actualidad y entretejerlas con las noticias.<br />
Esto no podemos buscarlo en los textos de las editoriales<br />
internacionales, simplemente porque ellos no tienen los problemas<br />
nuestros y si alguna vez tuvieron algo parecido, ya lo han superado.<br />
Lamentablemente nosotros disponemos de más memoria para lo<br />
ajeno que para lo propio.<br />
En el año 1980 la UNESCO hizo público el Informe MacBride (Nuevo<br />
Orden Mundial de la Información y la Comunicación) que ponía en<br />
evidencia la falta de equidad en el flujo de la información entre los<br />
países del Norte y los del Sur. 69<br />
No quiero detenerme en este tema que de alguna manera está<br />
implícito en El fin último de la comunicación es encontrarse en el<br />
vecino 70 , baste señalar que debería estar presente en la memoria de<br />
todo periodista que se precie de tal. Si así fuese, resultaría un<br />
importante avance para entender el nudo del problema de los<br />
referentes compartidos, tema en el que se sostiene la argumentación<br />
de este libro.<br />
La desigualdad en el flujo informativo nos lleva a tener como<br />
referentes los que esta desigualdad nos impone, lo cual está fuera del<br />
control del simple periodista. La colonialidad anidada en nuestra<br />
personalidad hace más fácil remitirse a lo acontecido afuera que a lo<br />
nuestro.<br />
Sin embargo no debemos descartar la posibilidad de encontrar<br />
caminos que permitan atinar con nuestros propios referentes.<br />
Se diría que aterrizar en nuestra cotidianidad le resta ―dimensión‖ al<br />
tema de que se trate, porque cualquier trabajo que pretenda ser<br />
trascendente no puede sustentarse en la simple observación local,<br />
sino que tiene necesariamente que remitirse a las publicaciones que<br />
otros, mucho más sabios, tienen circulando por todas las librerías y<br />
bibliotecas de la ciudad. No hacerlo alienta el temor de ser<br />
apostrofado, porque se dirá que se piensa desde y en un mundo<br />
pequeño que no ve más allá de su propia nariz…<br />
No es de extrañar entonces que la instructora del curso de post grado<br />
recomiende a sus maestrantes sustentar las opiniones personales en<br />
69 El proyecto sufrió diversos avatares que culminaron con el retiro de los aportes de EEUU a la<br />
UNESCO y su posterior confinamiento en el cajón de las cosas olvidadas.<br />
70 Ver en la página 128.
148<br />
autores ―cuanto más conocidos mejor‖, para que así se sientan<br />
seguros por donde transitan y de paso, rindan el merecido tributo a<br />
quienes nos dicen cómo y qué pensar.<br />
En nuestro pequeño mundo creo que es mucho el espacio que falta<br />
explorar con ojos propios. Ver e interpretar lo propio, sin ignorar lo<br />
que pasa y se dice afuera, es un desafío que todavía no alcanza a<br />
despegar.<br />
Creo que los periodistas deportivos nos ofrecen un ejemplo para ser<br />
tenido en cuenta. Me refiero a quienes cubren todo lo relacionado con<br />
el fútbol: manejan vasta información que les permite traer a colación<br />
nombres, datos y fechas de la historia del futbol para analizar el<br />
presente.<br />
Aunque no es raro que para dar ejemplo de erudición encuentren más<br />
referencias de la historia del Bayer Leverkusen que del club que está<br />
a la vuelta de sus casas, lo cual se explica fácilmente: del equipo<br />
alemán tienen toda la información en Internet, en libros y revistas,<br />
mientras que del otro no hay nada ni habrá, mientras no emerja un<br />
periodista que sepa valorar y sepa cómo dar relevancia al esfuerzo de<br />
vivir el día a día la ilusión de hacer un gran equipo.<br />
Es el resultado del desequilibrio del flujo informativo norte-sur, del<br />
que habla el Informe MacBride.<br />
Nuestros periodistas deberían conocer nuestra realidad y nuestra<br />
historia suficientemente como para poder trazar relaciones a través<br />
de los años y de nuestros espacios. No debería haber un comentario<br />
o un artículo (político, deportivo, artístico, internacional…) que no se<br />
remita a un paralelo histórico de nosotros o a una mención<br />
circunstancial o indirecta. En todas las ramas. Porque los diversos<br />
encuentros con nuestra historia deberían estar internalizados y a flor<br />
de labios.<br />
Lamentablemente sucede que nuestros periodistas, aún los buenos,<br />
también están profundamente contaminados.<br />
La puesta en vigencia de esos conocimientos es lo que se debería<br />
compartir en un sobreentendido entre periodistas, redactores y<br />
comunicadores sociales. No es fácil. Sería el resultado de años de<br />
caminar juntos. Pero hay que tener el problema claro y decidirse a<br />
dar el primer paso consciente: descartar la competencia entre medios<br />
de información (eso se puede dejar relegado a los titulares) y dar<br />
prioridad a la calidad de redacción que surja con espontaneidad desde<br />
el subconsciente del periodista, poniendo en evidencia la presencia de<br />
referentes compartidos con la gente.
149<br />
No está en la intención de este libro analizar la coyuntura<br />
sociopolítica y su relación con los medios, mucho más cuando<br />
aceptamos que la situación del periodista es la de un empleado del<br />
medio con un margen de decisión muy estrecho. Sin embargo hay un<br />
espacio de autonomía en la elaboración de la noticia dentro del cual<br />
puede hacer presente una visión que por su amplitud podemos<br />
considerar como autónoma y comprometida con la gente.<br />
Es una manera de manejar la información que no sólo no entra en<br />
conflicto con los intereses de la empresa, sino que hasta puede<br />
favorecerla.<br />
¿Para qué informan los medios? Para construir ciudadanía. Hasta ahí<br />
podemos encontrar un consenso en el que convergen los diversos<br />
intereses que se mueven en torno a la comunicación. Pero a partir de<br />
ahí surgen otras preguntas donde aparecen las divergencias.<br />
La información se ha transformado en una mercancía, tan es así, que<br />
los medios se cotizan por la cantidad y calidad de los consumidores<br />
que contabilizan.<br />
Las cosas, las ideas, conceptos arraigados se consideran obvios, no<br />
requieren ―citas‖ ni aclaraciones. Porque el nivel de compartición es<br />
obvio. La cita se hace necesaria cuando lo que se dice no tiene<br />
referentes compartidos (o no son ampliamente compartidos).<br />
La pureza de los referentes radica en la extensión de su subjetividad.<br />
Las tentaciones son muy grandes. Intentar crear referentes a partir<br />
de intereses particulares no funciona. Se transforman en palabras<br />
huecas sin sentido que alcanzan a un sector social afín pero que no<br />
trascienden a la gente.<br />
Los referentes compartidos operan a partir del subconsciente y<br />
culminan con los imaginarios sociales, pero no se generan en el<br />
cálculo interesado al que nos remiten las definiciones del diccionario.<br />
Por eso en más fácil encontrar referentes en la producción cultural<br />
que en otros ámbitos del quehacer social.<br />
Los referentes compartidos son aquellos que se construyen con los<br />
datos particulares que cada quien atesora, con las memorias<br />
individuales que se cruzan y se encuentran en un determinado<br />
momento con las de los demás. Están subyacentes en el imaginario<br />
colectivo.
150<br />
El compromiso del escribidor con el medio para el cual trabaja es<br />
inevitable. Sin embargo sus palabras no pueden limitarse a<br />
construcciones sometidas a la racionalidad arbitraria de los mercados.<br />
Que esto pueda tener argumentos que se sostengan en el rating y en<br />
la venta de espacios publicitarios, es cierto. Pero no debemos<br />
confundir porque se tratar de una situación particular en la que la<br />
gente no se siente involucrada.<br />
Las historias se escriben con mitos y fantasías. ¿Cómo se los vive?<br />
Son precisamente los imaginarios compartidos los que dan identidad<br />
a la población ciudadana.<br />
―La agenda/setting no conduce tanto a sugerir qué es lo que<br />
hay que pensar, sino preferentemente sobre qué asuntos y<br />
cuestiones hay que pensar. Y por tanto sobre cuáles no.‖ 71<br />
La agenda setting es un convenio entre la realidad y el medio<br />
informativo. Por ella se construye otra realidad de retazos.<br />
Todos los días la rutina es la misma: se envía un periodista a las<br />
dependencias de la Policía Judicial, otro a la federación de fútbol, otro<br />
a algún barrio, y finalmente uno queda libre para cubrir algún<br />
incendio, accidente o la visita de algún personaje de la farándula. Con<br />
esos elementos arman el mundo de la información, nos dan una idea<br />
de lo que es la ciudad en que vivimos. Esa es la agenda setting.<br />
No hace falta decir que es materialmente imposible cubrir toda la<br />
información. Lo que está en cuestión es el criterio de cobertura.<br />
Lo que no hacen los medios es activar referentes que al ser<br />
compartidos por la ciudadanía hagan posible la construcción de la<br />
identidad social. Y eso lo pueden hacer los periodistas sin necesidad<br />
de entrar en conflicto con la Administración de la empresa.<br />
No es lo que la gente quiere, sino lo que la gente tiene subyacente en<br />
su memoria en sus recuerdos, en sus historias.<br />
En una reciente entrevista al ex gobernador del Guayas Roberto<br />
Cuero (junio 2014), este manifiesta que la prensa ―no busca la<br />
verdad ni la justicia, sino la noticia‖. Valga esto como ejemplo del<br />
polémico terreno en el que no queremos entrar.<br />
71 Alex Grijelmo. Ibid.. La agenda-setting (Enunciada por Mc.Combs y Shaw en 1972) es el instrumento<br />
por el que las empresas mediáticas limitan la información a determinados aspectos de la realidad<br />
obviando otros, relegándolos al silencio.
151<br />
Compartir una identidad significa considerarse parte integrante de un<br />
solo cuerpo. Sentir que más allá de las diferencias sociales,<br />
económicas, raciales, religiosas, desde distintas posiciones jugamos<br />
en el mismo equipo. Dije ―sentir‖ porque los referentes compartidos<br />
trascienden los significados y se ubican en los hipersentidos.<br />
El referente es la oportunidad para ampliar el hipersentido de las<br />
palabras. Y viceversa: el hipersentido puede generar un referente<br />
para ser compartido.<br />
Pero los referentes no se fabrican por encargo. Son el producto de<br />
años de maduración. Lo que sucede es que ya es hora de lanzar las<br />
semillas. Alguna germinará si hay quienes las rieguen. (Es decir: si<br />
quienes escriben son capaces de descubrirlas y mantenerlas<br />
vigentes).<br />
Los referentes son aquellos datos que permanecen… se introducen<br />
bajo la piel. En la coyuntura de cualquier trabajo el comunicador<br />
social debería ser capaz de hacer presentes los referentes históricos y<br />
urbanos.<br />
Se podría decir que toda esta especulación carece de sentido en el<br />
ejercicio periodístico porque negocios son negocios, poder es poder y<br />
lo demás no importa. Sin embargo el esfuerzo para tratar de<br />
construir vínculos entre diferentes instancias de la vida social<br />
mediante el uso del lenguaje, aunque no cambie las relaciones de<br />
poder, puede ayudar a elevar la calidad del pensamiento, la<br />
autoestima y el encuentro identitario de la ciudadanía.<br />
Un momento llegará en que esas relaciones dejen de requerir un<br />
esfuerzo y surjan con la espontaneidad que todo referente<br />
compartido exige.<br />
A pesar de las dificultades, no querría cerrar este libro sin permitirme<br />
algunas recomendaciones que aterricen su contenido en una práctica<br />
concreta, que sirva para orientar el trabajo de escribir hacia la<br />
construcción o afianzamiento o encuentro de referentes que puedan<br />
ser compartidos por todos nosotros.<br />
Lo que se propone a continuación va dirigido a quienes ―se queman<br />
las pestañas‖ forzados a llenar los encargos del día a día, y deberá<br />
ser leído con el escepticismo propio de los letrados, civilizados y por<br />
lo tanto inconformes.<br />
De ninguna manera se trata de una receta que va a cambiar el<br />
mundo. Simplemente puede ayudarnos a sentir que compartimos un<br />
mismo destino con nuestros vecinos.
152<br />
No es una propuesta fácil de poner en práctica, pero queda expuesto<br />
para quienes, en la búsqueda de nuevas alternativas, consideran que<br />
en el campo de la comunicación social no todo está dicho.<br />
Si las palabras están hechas de su significado, su sentificado, su<br />
hipersentido y la posibilidad de metaforizaciones, es precisamente en<br />
esta última, donde el lenguaje adquiere su mayor expansión, la que<br />
merece la mayor dedicación para el encuentro ciudadano.<br />
Después de todo no es casual que las ―tribus juveniles‖ urbanas<br />
desarrollan una jerga con la que se comunican y se identifican como<br />
grupo.<br />
En el ámbito ciudadano, compartir metáforas nos une más allá de las<br />
diferencias circunstanciales.<br />
Porque creo que los periodistas reflexivos no están satisfechos con la<br />
fórmula escolar que han aprendido para definir cuál es la función<br />
social del periodismo. Se preguntan si no hay algo que va más allá de<br />
educar, informar, persuadir y entretener, y no terminan de encontrar<br />
una respuesta que los contente.
153<br />
PRIMERA APOLOGIA<br />
DE LA GENTE DE CARNE Y HUESO<br />
EL PERIODISTA Y LA GENTE<br />
Lo primero es tener ganas de querer entenderse con la gente más<br />
allá del idioma y las circunstancias.<br />
En este enunciado lo primero que se me ocurre aclarar es qué<br />
entendemos por ―la gente‖. Porque mi gente, tu gente, su gente,<br />
puede ser interpretado como un grupo más o menos amplio de gente<br />
afín, que siente, piensa y vive más o menos como uno.<br />
No es ese el sentido que en este primer mandamiento se propone. La<br />
gente somos todos cuantos habitamos la patria ideal, ―do la justicia<br />
impera soberana y el derecho a la vida no se implora‖ 72 . Ese territorio<br />
con los límites que hemos heredado de la historia, de ideales y<br />
aspiraciones que construimos todos en el día a día y del cual los<br />
periodistas deberían tener profunda conciencia.<br />
En un ensayo sobre la comunicación social latinoamericana, Miguel<br />
Ángel Tréspidi, habla de respetar e integrar las diferencias, para lo<br />
cual:<br />
―Una matriz comunicacional debería constituirse a partir de la<br />
matriz cultural que nos distingue regionalmente, entrañada en<br />
la formación social en la que se desarrollan y se gestionan<br />
diversos procesos de comunicación. Para ello es necesario<br />
adquirir la capacidad de identificarlas, distinguirlas y<br />
configurarlas en sus propias particularidades y en los valores<br />
sostenidos.<br />
72 Según lo definía mi padre en el poema Patria.
154<br />
La perspectiva que se propone intenta ayudar a pensar,<br />
explorar, encontrar y diseñar nuevos caminos que nos<br />
conduzcan a reconstruir y fortalecer nuestras sociedades y<br />
alcanzar formas de desarrollo autónomos y propios,<br />
preservando los valores, la identidad y la autonomía de cada<br />
cultura.‖ 73<br />
El periodista escribe para godos y criollos, gordos y flacos, verdes y<br />
amarillos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres… que tienen que<br />
sentirse parte de un todo compartido. Cuando nosotros mismos no<br />
nos entendemos y terminamos subordinados a un orden cultural<br />
establecido desde afuera, hay algo que está fallando.<br />
Nuestras escuelas de periodismo, haciéndose eco de las teorías<br />
vigentes a nivel internacional, repiten lo que para todos los medios de<br />
comunicación son axiomas irrenunciables: su función es informar,<br />
educar, entretener y persuadir.<br />
No problematizan los temas. Se conforman con retransmitir lo que los<br />
pensadores de afuera han escrito.<br />
Aquí lo repetimos y hacemos con ellos cualquier cosa: informamos<br />
cómo matar a la gente, educamos sobre cómo mover ―la colita‖,<br />
entretenemos con los políticos de turno y persuadimos sobre las<br />
ventajas que dice tener tal producto comercial.<br />
Pero no construimos identidad.<br />
Porque lo que las escuelas no saben es cómo cuestionar la práctica de<br />
la función social de informar, educar, entretener y persuadir a través<br />
de los medios.<br />
Saber buscar, saber encontrar, saber proponer referentes, saber<br />
hacer una metáfora de la palabra significativa que alguien pronunció,<br />
son problemas que están fuera de consideración en la formación del<br />
periodista.<br />
Porque muchos de nuestros textos no están en las bibliotecas sino en<br />
las calles, a la vuelta de la esquina. Hay que descubrirlos y citarlos.<br />
No podemos permanecer esperando que alguien de afuera lo ponga<br />
en un libro.<br />
Es una manera nueva y distinta de ver la información como el medio<br />
que nos permite reconocernos y saber que estamos juntos.<br />
Si no, ¿para qué informamos?<br />
73 Miguel Ángel Tréspidi. Ibid.
155<br />
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS<br />
Sumergidos en la avalancha de nuevas tecnologías, nos sumamos a<br />
los corifeos de la globalización, sin considerar las particularidades de<br />
nuestro mundo, como no sean las limitaciones de equipamiento y<br />
presupuesto y nuestra resignación a tratar de ―ser como ellos‖.<br />
Con la información sucede algo parecido: ―…porque el mundo exige<br />
que estemos informados‖ o ―la globalización nos obliga a estar muy<br />
informados‖. Y hay quienes son más atrevidos y disimulan la<br />
cuantificación hablando de ―bien‖ informados…<br />
El sistema social de la globalización parece decirnos: ―Usted<br />
dedíquese a acumular información, nosotros nos ocuparemos de su<br />
destino‖. O no.<br />
Las escuelas han dedicado sus mejores esfuerzos hacia la<br />
capacitación instrumental de sus estudiantes. Dicho de otra manera,<br />
a la formación de empleados eficientes que satisfagan los<br />
requerimientos de las empresas dedicadas a la información pública 74 .<br />
De la misma manera se procede cuando se estudian los<br />
requerimientos que deben satisfacer las diversas técnicas de abordaje<br />
para las noticias y la información en general. Se lo reduce a un<br />
problema de técnicas y modernidad. No de referencialidad.<br />
Es así como, a partir de una teoría sin cuestionamiento, los<br />
responsables de cada medio hacen su propia interpretación y<br />
establecen el equilibrio temático que estiman conveniente según su<br />
propia agenda<br />
Carece de sentido informar que Juan amaneció con dolor de cabeza,<br />
porque ¿y a mí, qué? Claro que si soy un periodista sagaz, agudo,<br />
creativo e inteligentemente manipulador, puedo publicar todos los<br />
días algo sobre Juan y crear cierta expectativa para que los lectores<br />
quieran saber si a Juan le sigue doliendo la cabeza o encontró la<br />
fórmula mágica que lo devuelva a la normalidad.<br />
Ejercer el periodismo es tener la oportunidad de contactar la realidad<br />
en sus más diversas manifestaciones. Este aspecto de la profesión<br />
implica la necesidad de capacitarse e instrumentarse adecuadamente<br />
74 No puedo dejar pasar por alto, algo que he citado con anterioridad: En una conferencia dictada por<br />
Monseñor Luna, (La sociedad frente a la universidad, Guaranda, 1999) se preguntaba: “¿Nuestra<br />
educación forma personas o empleados?”, y reflexionaba más adelante que “...el joven llega a la<br />
universidad para adquirir mayor personalidad, ser más persona...” No hace falta decir que la capacitación<br />
de nuestros estudiantes apunta a hacer empleados que puedan ser útiles al sistema vigente, dentro del cual<br />
serán promovidos quienes mejor se identifiquen con el mismo.
156<br />
para relacionarse con los otros, con la gente. No se trata aquí de<br />
operar equipos ni sofisticada tecnología, sino de la aptitud para<br />
manejar recursos que hagan posible que nos encontremos.<br />
Porque hay que tener en cuenta que quienes por cualquier medio<br />
hacen público lo que saben, directa o indirectamente lo hacen para<br />
compartir, para saber que no están solos.<br />
Pero ¿qué es encontrarse con el otro? La televisión ha popularizado<br />
un modelo emotivo para informar sobre la realidad que vemos<br />
diariamente en los informativos: exhiben el dolor de la madre que<br />
llora frente a la casa incendiada o del padre frente al cuerpo inerte de<br />
su hijo o de la multitud vociferante que reclama justicia. Son maneras<br />
de encontrarse que tienen en común la emotividad, cuando no la<br />
irracionalidad, en la exposición de los problemas.<br />
La saturación de este tipo de información nos lleva a la banalización<br />
de los conflictos humanos, que quedan reducidos al dolor, a los gritos<br />
y a la impotencia. 75 Eso es lo obvio, que tiene que dar pie para la<br />
elaboración de la noticia en la que debe asomar un mínimo de<br />
racionalidad que se construye en torno al suceso, los antecedentes<br />
que lo producen, la experiencia que se recoge, las acciones que le<br />
suceden, los procedimientos que le siguen, el aprendizaje que se<br />
hace.<br />
El argumento recurrente para justificar ese modelo de información es<br />
que ―así le gusta a la gente‖. Creo que este enfoque en pobre y<br />
además un alarde de la poca inteligencia que se exige a nuestros<br />
periodistas. 76 El encuentro que allí se expone es lo que le gusta al<br />
periodista por fácil, obvio y superficial. Si bien esto constituiría una<br />
oportunidad de encuentro según se propone, todo encuentro debe ser<br />
una oportunidad para crecer, no para revolcarse en lo mismo.<br />
―—Decidme, ¿no os acordáis que ha pocos años que se<br />
representaron en España tres tragedias que compuso un<br />
famoso poeta destos reinos, las cuales fueron tales que<br />
admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las<br />
oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los<br />
escogidos, y dieron más dineros a los representantes ellas tres<br />
solas que treinta de las mejores que después acá se han hecho?<br />
—Sin duda —respondió el autor que digo— que debe de decir<br />
vuestra merced por La Isabela, La Filis y La Alejandra.<br />
75 No quiero detenerme en la información sesgada que relega estas escenas a los sectores populares y<br />
marginales de la población, creando el sentimiento de que la vida es así irremisiblemente.<br />
76 Esta argumentación, de la que he sido testigo en múltiples oportunidades, nunca me impactó tanto<br />
como cuando la oí en boca de un distinguido ex alumno que ejercía un alto cargo en el servicio<br />
informativo de un canal local.
157<br />
—Por esas digo —le repliqué yo—, y mirad si guardaban bien<br />
los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo<br />
que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta<br />
en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben<br />
representar otra cosa.‖ 77<br />
Si seguimos a Cervantes se diría entonces que desde comienzos del<br />
siglo XVII a la fecha, todo el orgullo que pueden exhibir nuestros<br />
periodistas es que hemos tenido notables adelantos tecnológicos.<br />
En el mundo actual, la información tiene un fin utilitario que está<br />
relacionado con el éxito y el progreso. Lo cual se entiende, porque<br />
ambos, éxito y progreso, son las líneas orientadoras de una sociedad<br />
que ha establecido la unidad monetaria como sistema de medición de<br />
los niveles alcanzados.<br />
Las escuelas de periodismo deben enseñar cómo buscar los<br />
referentes que merecen ser compartidos pero que la superficialidad<br />
de la información oculta. Encontrar las vías para crecer con los otros,<br />
con la gente, es lo que da sentido al discurso. Si no sirve para eso,<br />
entonces sirve solamente como medio de vida a un empleado que no<br />
merece ser llamado periodista.<br />
Lo demás es hacer un espectáculo de entretenimiento con el dolor<br />
ajeno.<br />
Eduardo Galeano dice que ―el desarrollo desarrolla la desigualdad‖. 78<br />
De la misma manera podríamos decir que la superabundancia de<br />
información desarrolla la desinformación. Simplemente porque no nos<br />
ayuda a encontrarnos. Nos dispersa, nos lleva de uno al otro confín<br />
impidiendo pensarnos nosotros mismos.<br />
El desarrollo de referentes compartidos tiene sentido porque son los<br />
que hacen posible abrir la comunicación hacia horizontes que<br />
consolidan la identidad.<br />
Bastaría introducir un toque referencial en la información, algo que<br />
exige un esfuerzo de racionalidad al que los periodistas no están<br />
acostumbrados.<br />
Esto los lleva a pensar y discutir todo lo que publican, pero no nos<br />
descubren todo lo que se calla.<br />
―Es frágil una ciudad -como conglomerado humano con<br />
similares intereses, necesidades y proyectos colectivos- que no<br />
77 Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cap. XLVIII<br />
78 Eduardo Galeano. “Las venas abiertas de América Latina”.
158<br />
conoce cuáles son los referentes y los signos de identidad<br />
cultural que la aglutinan.<br />
Carece de orgullo cívico una ciudad que no tiene claro cuáles<br />
son las expresiones antropológicas, sociológicas y urbanas que<br />
reflejan su historia.‖ 79<br />
SEGUNDA APOLOGÍA<br />
DE LAS ARTES DEL VECINO<br />
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES<br />
Toda manifestación cultural es un ritual que congrega a la gente.<br />
Como en las fiestas, no existe la idea de éxito y fracaso. Aún los<br />
juegos son instancias de diversión compartida; de práctica y<br />
aprendizaje, de proyección social, de encuentro.<br />
Las artes, en todas sus manifestaciones, son la síntesis de los<br />
procesos sociales que ha vivido una sociedad. Está en los críticos<br />
incursionar en los vericuetos que llevan al artista a expresarse en<br />
tales o cuales términos.<br />
Podemos recoger de la historia europea la ceguera de la crítica frente<br />
al impresionismo, el expresionismo o el cubismo en su momento. El<br />
arte ingenuo fue una categoría que tuvieron que inventar para dar un<br />
lugar, precisamente, a los ingenuos que pretendían ser artistas.<br />
No hay forma del arte que no tenga sus detractores.<br />
Falta entre nosotros quienes hablen reiteradamente, en uno u otro<br />
sentido, de los nuestros. Reiteradamente. Que ayuden a entenderlos<br />
y a entendernos, por más que se haga difícil. Es la manera de honrar<br />
las fiestas.<br />
No es poniendo precio a lo que se hace la manera de valorar las<br />
obras.<br />
79 Rubén Darío Buitrón y Fernando Astudillo. Periodismo por dentro. Ciespal, Quito, 2005.
159<br />
El proceso nos ha ido llevando a subvertir el orden de los factores de<br />
―tanto vales, tanto cuestas‖. Ahora es al revés: ―tanto cuestas, tanto<br />
vales‖. El valor de las cosas radica en su precio.<br />
Una prueba de ello ha sido la obra de Endara Crow. Todavía hay<br />
quienes lo niegan como artista, pero más allá de panegiristas y<br />
detractores, su obra tiene un precio que es la envidia de muchos y<br />
que sus detractores no se explican.<br />
Una película es buena por los millones que costó hacerla o por los que<br />
recaudó en taquilla. Un pintor es bueno porque un millonario compró<br />
sus obras. Una actriz es buena por el valor de su residencia en<br />
Beverly Hills. “Conozca toda la información en nuestra edición que<br />
sale a la venta el próximo jueves”.<br />
La realidad nos supera y no podemos ignorarla por mucho que la<br />
cuestionemos. Se construyen paradigmas que valen según el poder<br />
mediático que los promueve. Y nuestras propias referencias quedan<br />
olvidadas.<br />
Pensar y proponer dentro del canon establecido es relativamente fácil<br />
y gratificante. Pero salirse de él, implica encontrar nuevos referentes<br />
que todavía no logramos compartir porque no están ―posicionados‖.<br />
Saber ver, rescatar lo que está invisibilizado y ponerlo en valor (no<br />
confundir con precio). Esa es la tarea del periodista.<br />
No hacerlo así, carecería de importancia si no fuese que esta actitud<br />
conlleva el desaliento, la desmoralización y finalmente el<br />
desistimiento: entrar en el círculo vicioso del que ya somos víctimas.<br />
Shakespeare es grande porque los ingleses lo hicieron grande.<br />
América se llama América porque Vespucio hizo mejor mercadeo que<br />
Colón. No le robemos Shakespeare a los ingleses; seamos generosos:<br />
regalémosles Martínez Queirolo recordándolo, citándolo y hablando de<br />
él en cuanta ocasión sea posible.<br />
No debemos asombrarnos si en las letras y en las artes encontramos<br />
muchos de los referentes que estamos buscando. También en los<br />
deportes, que son un arte. Y en la gastronomía y en las artesanías y<br />
en el diseño…<br />
Somos pequeños y se nos relega (nos relegamos) a la indiferencia.<br />
―Pensadas desde el desarrollo, la transformación de nuestras<br />
tradicionales sociedades en modernas entrañó dejar por fuera<br />
sus más propias expresiones y diferencias culturales tachadas<br />
de supersticiones. El modelo desarrollista de modernización de
160<br />
los años sesentas y setentas no supo ni pudo percibir, y aun<br />
menos valorar, la diversidad de culturas desde las que estos<br />
países buscaban hacerse modernos‖ 80 .<br />
Entonces no sería descabellado encontrarse con alguien que sostenga<br />
algo así como que lo que aprendimos de nuestros mayores es<br />
despreciable frente a la lúcida reflexión de los sabios que nos legaron<br />
Europa y EEUU durante los cortos períodos en que no estaban<br />
ocupados en la ardua tarea de matar gente. Un enunciado como este<br />
encajaría en el pensamiento de la Academia.<br />
Me acerco a un estante de mi biblioteca y tomo un libro al azar: ―El<br />
nuevo periodismo‖. Echo una ojeada al primer capítulo. En diez<br />
páginas hay sesenta y un menciones de escritores y periodistas<br />
norteamericanos, sin contar lugares ni circunstancias que vinculan el<br />
tema tratado con el universo de información que maneja el autor, con<br />
sus referentes. 81<br />
No me asombra. Está bien. No hay objeción: el autor,<br />
norteamericano, cita a autores norteamericanos. El problema<br />
comienza cuando los referentes del otro pasan a ser nuestros<br />
referentes.<br />
Porque luego, cuando nosotros escribimos, lo hacemos remitiéndonos<br />
a sus referentes, a los escritores y periodistas que el autor cita. Los<br />
nuestros se habrán disuelto en la bruma. No aparecen. Ni sabemos si<br />
existen o existieron.<br />
Por eso lo nuestro debe ser reiterado, repetido, redundado,<br />
recordado, resonado, perpetuado, machacado cuanto sea necesario y<br />
lógico.<br />
La producción cultural, en su sentido más amplio, es la imagen del<br />
país. Y esa producción adquiere forma gracias a hombres y mujeres<br />
que le dan vida.<br />
Esto hay que aprenderlo en las escuelas de periodismo<br />
Recientemente me llegó una invitación para asistir a una charla,<br />
redactada en los siguientes términos:<br />
"La mejor comunidad artística podría estar en Guayaquil" 82<br />
"Estoy segura de que muchos leeréis esta afirmación con un cierto<br />
escepticismo o, en el peor de los casos, asumiréis, que se trata de un<br />
80 Jesús Martín-Barbero, Agenda intercultural. Revista Chasqui, Quito, 2008<br />
81 Tom Wolfe. El nuevo periodismo. Editorial Anagrama, Barcelona, 1976.<br />
82 Chus Martínez, Galería No mínimo, Guayaquil, agosto 2013.
161<br />
comentario irónico. Nada más lejos. La intención que anima mi charla es la<br />
de analizar, colectivamente, lo que determina el grado de excelencia de una<br />
comunidad artística y cultural. Para muchos la capacidad de una comunidad<br />
de establecer puentes y enlaces con otras comunidades transnacionalmente<br />
es casi el único parámetro para determinar la salud artística de un lugar, de<br />
un grupo. Sin descartar la importancia de tener el deseo de establecer una<br />
relación de intercambio con otros artistas y otras estructuras más allá del<br />
núcleo propio y la capacidad real de poder hacerlo, uno debe reflexionar<br />
sobre las formas en las que una comunidad se refiere a sí misma. En mi<br />
charla me gustaría abordar la necesidad de ver la producción artística de un<br />
lugar primero en relación directa a ese lugar y explorar el enorme potencial<br />
y repercusión que esa conversación puede llegar a tener."<br />
Veni, vidi y me sentí decepcionado, porque el concepto original que<br />
yo estaba buscando y que ahora esperaba encontrar, no estuvo<br />
presente en la disertación. Por el contrario, el discurso estaba lejos<br />
de explicar y reconocer las oportunidades, las particularidades y los<br />
valores que -teniendo sentido para nosotros- no sabemos ver, y se<br />
redujo a reforzar el concepto de que valdremos cuando ―allá‖ nos<br />
reconozcan.<br />
No valemos porque valemos, valemos porque allá lo sancionan.<br />
Ese es el problema. No trabajamos desde y para nosotros;<br />
trabajamos aquí con la mirada puesta allí. Y cuando no, viene alguien<br />
de afuera y nos lo recuerda.<br />
LA CRÍTICA<br />
Porque vividos desde afuera, desde el más allá, la visión de los<br />
problemas es distinta. Heidegger, ha dicho en una frase memorable<br />
que “Nuestro origen no está detrás, sino delante de nosotros”. Bella<br />
frase, romántica, idealista. Digna de ser repetida. 83<br />
Así lo entienden nuestros académicos. Pero ¿cómo interpretarla?<br />
Heidegger fue un buen muchacho alemán cuyo problema era olvidar<br />
el nazismo de su pasado, lo cual no es nuestro caso, porque nosotros<br />
necesitamos todo lo contrario: rescatar las raíces de nuestro<br />
presente. Retomar el camino perdido en el pasado.<br />
Así es la dependencia cultural. Así citamos a los de allá porque a los<br />
de acá no los conocemos. Y a los de acá no los conocemos porque no<br />
se los cita, ni acá ni allá.<br />
La pregunta es: ¿Por qué nuestros informadores, comentaristas y<br />
críticos, no son capaces de remitirse a nuestros referentes? ¿O es que<br />
83 Martin Heidegger (Alemania, 1889-1976), para muchos el padre del pensamiento filosófico moderno,<br />
europeo por supuesto.
162<br />
somos incapaces de desarrollar nuestro propio canon? O,<br />
simplemente, es que no los conocemos.<br />
Se diría que prefieren (preferimos) el camino fácil de lo ya impuesto<br />
en el medio por la dependencia cultural, no importa qué, ni cómo, ni<br />
quién, ni a mí qué.<br />
Porque la crítica que dice que nuestro arte es una mala imitación de<br />
los de afuera, caen en la misma trampa y hacen una crítica que es<br />
una mala imitación de la que puede hacerse desde afuera.<br />
Los buenos periodistas tienen que saber citar a los de acá y<br />
establecer siempre las ricas relaciones que, ellos sabrán cómo,<br />
pueden hacer con otros de aquí y de allá.<br />
Recién ahora entiendo a Joaquín Bohórquez, amigo y arquitecto,<br />
cuando se lamenta porque algunos edificios patrimoniales de la<br />
ciudad fueron desmontados y luego reconstruidos y reinstalados en lo<br />
que se conoce como el Parque Histórico. Él siempre sostuvo que la<br />
historia debía mantenérsela en sus emplazamientos originales,<br />
porque así creció la ciudad, su ciudad, nuestra ciudad.<br />
Lamentablemente la especulación sobre el valor de la tierra urbana<br />
demostró ser más fuerte que el afecto. Que también así se hace<br />
historia. 84<br />
Lo ―cholo‖ debería estar presente con frecuencia en las referencias de<br />
nuestros críticos para que, lejos de ruborizarse, se sientan<br />
representados. Nuestra realidad es mucho más compleja, interesante<br />
e importante de lo que muchos imaginan.<br />
Y si no se tiene la capacidad para establecer una buena o mala<br />
relación entre la obra o el hecho comentado y la propia historia<br />
(aunque fuese para decir que no existe relación), no vale la pena<br />
dedicarle tiempo ni espacio.<br />
Una enciclopedia ambulante como Rodolfo Pérez Pimentel 85 tiene<br />
datos y anécdotas de cuanto personaje cruzó la historia del país. No<br />
estaría de más consultarlo.<br />
¿Por qué Francisca Miranda, El Muerto, Matavilela, Moncada Vera,<br />
(Sólo de la letra ―M‖) y cien nombres más que tengo que buscar<br />
porque no afloran espontáneamente, no son parte de un canon al que<br />
deberíamos remitirnos frecuentemente?<br />
84 Bohórquez quiso hacer de su revista Domus una publicación abierta a la polémica sobre los temas<br />
urbanos. Muchos le dieron la espalda. Actualmente vive en España.<br />
85 www.diccionariobiograficoecuador.com
163<br />
Porque también deberíamos sentir que son referentes de los que<br />
deberíamos encontrar la forma de compartir con nuestra gente?<br />
(Todo con un redundante ―deberíamos‖, modo potencial de lo que no<br />
se ha hecho, pero que deberíamos encontrar la forma de hacer para<br />
que desaparezca de nuestros comentarios…)<br />
Los personajes de José de la Cuadra, de Gallegos Lara, de Miguel<br />
Donoso, de Alicia Yánez, de Jorge Velasco, de Abdón Ubidia, de<br />
Carolina Andrade, de Martínez Queirolo, de Enrique Adoum,<br />
paradigmas referenciales en nuestra literatura, ¿no son los<br />
personajes que protagonizan el drama diario que las noticias<br />
reproducen?<br />
El comentarista, el crítico, el editorialista tiene tan poca información<br />
sobre lo nuestro que son incapaces de establecer relaciones con<br />
nuestra producción cultural. Es más fácil un link internacional en<br />
Internet que un link local en nuestros cerebros.<br />
¿Por qué no somos capaces de asociar la figura de una vedette de<br />
moda con la voluptuosidad de las curvas de una escultura de Cauja?<br />
¿Por qué el allanamiento policial a un depósito de chatarra no nos<br />
lleva a decir que todo lo que hay allí sería el paraíso para Velasteguí?<br />
¿O que el drama tras el suicidio sería tema para un cuento de José de<br />
la Cuadra?<br />
Conocemos tan poco de nosotros que no somos capaces de asociar la<br />
producción intelectual con la vida cotidiana. Indigna pensar que no<br />
comprendemos la importancia social de esos cruces.<br />
Los nombres nuestros no surgen con la facilidad con que<br />
recordamos los de afuera. Los nuestros son más difíciles porque<br />
se los menciona el día de un evento en el que son protagonistas<br />
y luego el día de su fallecimiento cuando se habla de lo<br />
importante que ha sido para nosotros. QEPD. Nunca más. ―Ha<br />
fallecido en nuestra ciudad Fulano de Tal, quien en vida fuera<br />
destacado tal cosa. Sus restos son velados en tal lado. Paz en<br />
su tumba‖. And never more. No permanecen presentes en<br />
nuestras vidas. Finish. Kaput. Adieu. En el mejor de los casos<br />
dentro de un año, dos o tres amigos le harán un homenaje.<br />
Pero en el intertanto ningún escritor ni periodista habrá<br />
encontrado motivos para mencionarlo ni para hacer una<br />
referencia a lo que ha hecho en su vida.<br />
HABLAR Y DECIR<br />
Habrá que diferenciar al que habla del que dice. No detenerse en<br />
quienes nos llenan de palabras y no nos dicen nada que ayude a que
164<br />
nos encontremos. Las palabras unen a los habladores, los sentificados<br />
a los que dicen. Remitirnos a los sentidos del decir es una manera de<br />
hacer.<br />
Después de todo, de eso se trata este libro. De ver qué se puede<br />
hacer desde el ejercicio del periodismo para poner en juego a lo<br />
nuestro y mantenerlo vivo, para usarlo luego en cualquier momento<br />
que lo amerite: pasar de la construcción de los conceptos a los<br />
referentes compartidos, y con éstos a la función social de los medios<br />
de comunicación.<br />
Esta es también tarea de la docencia en todos los niveles.<br />
Quienes gozan de popularidad por su presencia transitoria en los<br />
medios están destinados al olvido, porque no se asientan sobre el<br />
soporte de una obra, de un hacer o un decir que trasciende al tiempo.<br />
No hay una crítica que los sostenga.<br />
De ahí la función de las artes en la sociedad.<br />
La obra artística permanece en el tiempo y constituye la evidencia de<br />
un momento histórico. Saber ver en ella el pensamiento, los<br />
intereses, los procesos y aún las contradicciones de la sociedad es<br />
mérito del crítico y el historiador.<br />
Por ejemplo, nadie se ha detenido a escribir cómo procesaron los<br />
diferentes países americanos la influencia de las artes o de la cultura<br />
europea. Pensar lo nuestro no como subordinado o simple imitación,<br />
sino como engendrado y concebido como expresión del nosotros<br />
contradictorio.<br />
Saber vernos y si es del caso, reír.<br />
―Y veo a un Miguel Donoso que todavía jode a la vida como<br />
cuando dice que la mejor entrevista que ha dado se la hizo<br />
Roberto Bonafont: él habló todo el tiempo, yo no dije ni pío.<br />
¡Una maravilla!‖ 86<br />
Sin embargo es rescatable que un periodista deportivo haya<br />
considerado oportuno hacer una entrevista a un escritor de la talla de<br />
Donoso.<br />
Nuestras escuelas de periodismo deben reforzar los conocimientos<br />
sobre arte y literatura nacionales y su entretejido con las<br />
manifestaciones de la vida cotidiana, porque cuando todo haya<br />
86 Freddy Solórzano, en la presentación del libro "En encanto del adiós" de David Sosa Delgado.
165<br />
desaparecido, sólo las obras que nos hablan de nosotros hoy, serán el<br />
testimonio de lo que fuimos.<br />
TERCERA APOLOGIA<br />
DE LA HISTORIA DEL PRÓJIMO<br />
Después de todo, hablamos y escribimos en castellano.<br />
Pero no debemos sorprendernos porque esta es la confrontación de la<br />
cultura de élite y la cultura popular, un problema que se trae desde la<br />
colonia y que se mantiene latente en el período independentista.<br />
San Martín y Bolívar, ―libertadores de América‖ fueron la expresión de<br />
esa dicotomía. Un contemporáneo de ellos, Vicuña Mackenna,<br />
observa agudamente:<br />
(Para Bolívar) ―la América fue un tapete de una partida jugada<br />
a muerte y con locas paradas de suerte y de azar, en que<br />
arrojaba su vida, su fortuna y su gloria en cada vuelta de los<br />
dados. San Martín fue un paciente jugador de ajedrez,<br />
tranquilo, pensador, consciente de que, en la partida en que se<br />
había empeñado, se jugaba la suerte de cuatro naciones,<br />
confiadas a su cabeza‖. 87<br />
No deja de ser interesante la confrontación entre el criollismo de<br />
Bolívar y el europeísmo de San Martín según la interpretación de<br />
Encina:<br />
―Hay en la personalidad de San Martín un rasgo que, en cierto<br />
sentido, preformaba su actuación: su ultraeuropeísmo‖.<br />
Y agrega más adelante:<br />
… ―por una ironía del destino, este general, que debía<br />
capitanear criollos hispanoamericanos contra España, por<br />
temperamento, carácter y educación, simboliza la antítesis del<br />
criollo. Entre su genio realista, observador, reflexivo, tenaz,<br />
metódico, esclavo de la regularidad y del orden, y del genio<br />
87 Bemjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), citado por Francisco A. Encina, Historia de Chile, Ed.<br />
Nascimento, Santiago, 1953
166<br />
criollo, ligero, iluso, imprevisor, voluble, rebelde a toda<br />
disciplina, mediaban abismos‖. 88<br />
Y termina refiriéndose a San Martín en los siguientes términos: ―un<br />
europeo que no ama a los criollos ni es amado por ellos‖.<br />
Es la diferencia de culturas lo que los separa; pero por sobre ello, el<br />
deseo de independizar a América los une.<br />
Más allá de si la interpretación se ajusta a la realidad histórica, lo<br />
interesante es observar que quien escribe prefigura la presencia de<br />
estas dos corrientes culturales.<br />
A la luz de la historia, podríamos agregar una reflexión bíblica y decir<br />
que los caminos del Señor son inescrutables.<br />
Entonces no debemos asustarnos porque las cosas no estén muy<br />
claras.<br />
(El gusto elitista) ―tiene su correlato en una geopolítica de<br />
conocimiento que privilegia y valora el conocimiento occidental<br />
metropolitano eurocéntrico, ese «universal universalizante»<br />
(Wallerstein) legitimado por una colonialidad del poder, a la par<br />
que rechaza o subvalora a aquel conocimiento que no<br />
corresponde a sus parámetros epistemológicos y que tiene<br />
formas de saber y conocer con distintas lógicas y dinámicas<br />
culturales estructuradas por el cruce de lo tradicional y lo<br />
moderno, lo histórico y lo nuevo, lo masivo y lo popular; a<br />
aquel conocimiento muy imbricado con la cotidianidad y los<br />
usos concretos e inmediatos que de él pueden darse.‖ 89<br />
Así se expresa Fernando Checa en una publicación que desde su título<br />
parecía llevarnos a la estigmatización de ―lo popular‖, pero que deriva<br />
en una reflexión crítica en busca de explicaciones que conduzcan al<br />
encuentro del difícil equilibrio entre lo popular y lo elitista.<br />
Desde este punto de vista, las escuelas de periodismo deben ser<br />
conscientes de la importancia de la historia en la formación de<br />
quienes tienen que informar y comentar el presente.<br />
Puede pensarse el país dividido en dos castas: los que detentan el<br />
poder y los que viven sometidos al amparo de sus dictámenes. Tal<br />
88 Francisco A. Encina. op. cit.<br />
89 Fernando Checa Montúfar. El Extra: las marcas de la infamia; aproximaciones de la prensa<br />
sensacionalista.Universidad Andina Simón Bolívar; Corporación Editora Nacional;<br />
Abya-Yala: Ecuador.2003
167<br />
vez todos los sistemas, precisamente por ser sistemas, funcionen de<br />
la misma manera. Sin embargo, desde el momento que se crea el<br />
Estado, se establece un proyecto de participación democrática, se<br />
fijan límites geográficos y se enarbola una bandera, todos, más allá<br />
de las diferencias particulares, estamos embarcados en un destino<br />
compartido.<br />
No de otra forma procedieron los ―padres de la patria‖ cuando para<br />
lograr la necesaria unidad de las fuerzas independentistas crean los<br />
símbolos patrios: la bandera es el referente compartido por quienes<br />
aspiran a la independencia; trasciende lo interpersonal y adquiere la<br />
dimensión de lo social.<br />
Desde el Estado democrático sólo cabe pensar un pueblo integrado y<br />
convergente. Por el contrario, los constructores del poder autoritario<br />
fueron quienes han dividido a sus pueblos hasta llevarlos a<br />
confrontaciones que la historia aún no ha terminado de juzgar.<br />
TAMBIEN EN EL DEPORTE<br />
Hablemos de fútbol, por ejemplo. Se ha hecho de fútbol sinónimo de<br />
deporte, lo cual es una falacia. Todos los días, mañana, tarde y<br />
noche, hay jóvenes que hacen esfuerzos y se ejercitan con disciplina<br />
para tratar de realizar el mejor deporte posible.<br />
Es un crimen de lesa patria limitar la información deportiva a lo que<br />
es el fútbol, porque invisibiliza y desalienta a los jóvenes que día a<br />
día entrenan en busca de la perfección en atletismo, natación,<br />
halterismo, paracaidismo, tiro con arco, básquetbol, box, artes<br />
marciales, ajedrez, vóleibol, patinaje y automovilismo y karate y<br />
equitación y ciclismo y salto y tenis…<br />
Sería increíble escuchar a un comentarista deportivo decir algo así:<br />
- Mi hijo nació en el 2003, el año que le dieron el Premio Espejo a<br />
Jorge Marcos.<br />
¿No sería maravilloso? Estaríamos en otro mundo: el mundo de los<br />
referentes compartidos en el que la gente se encuentra con la gente.<br />
Porque significa que al periodista no le son ajenas otras<br />
manifestaciones de la vida ciudadana.<br />
Eso es lo que falta: periodistas que aprendan a unir los datos de la<br />
historia.<br />
- La muestra de arte auspiciada por la embajada de España se<br />
inauguró en 1994, el mismo día que Ecuador le ganó por
168<br />
primera vez un partido a Argentina. La gente no hablaba más<br />
que de fútbol…<br />
No son palabras huecas; serían palabras que acercan a la gente.<br />
El periodista no debería detenerse en quienes dicen palabras huecas,<br />
sino buscar a quienes hacen, con esfuerzo y perseverancia, mal o<br />
bien.<br />
No se respeta el trabajo. Tan es así que todo cuanto se hace nos<br />
remite al discurso final, pero no al proceso de construcción. Si no se<br />
aprende a ver la realidad a través de la óptica del tiempo, se<br />
convierte en referente al hablador que ―pone el broche de oro‖, pero<br />
no al hacedor de la historia que construye la actualidad. Que no sean<br />
los habladores de cosas quienes queden en la memoria de la gente,<br />
sino quienes las hacen con sus manos.<br />
Con perdón de Descartes, yo me atrevería a decir: ―hago, luego soy‖.<br />
Y eso es lo que se nos está robando. No se nos deja ser. O no se<br />
alienta que podamos ser.<br />
―El seguimiento es parte de nuestra responsabilidad social como<br />
periodistas, porque si el trabajo informativo está bien realizado<br />
generará más noticias, se unirán más periodistas y medios<br />
(incluso de la competencia), producirá debates, foros y espacios<br />
de opinión. Finalmente, la sociedad se apropiará del tema.‖ 90<br />
La gente necesita referentes a los que remitirse en los encuentros con<br />
el otro. Si no ¿de qué se habla?<br />
Esos referentes se los da la prensa, los medios de información. Y<br />
cuando estos medios se alimentan en la historia, en el rico<br />
anecdotario que la vida nos legó, lo que nos cuentan adquiere más<br />
profundidad porque toca referentes latentes en la audiencia y los<br />
lectores, a la espera de que alguien los rescate.<br />
En su lugar los medios nos presentan a la aristocracia del poder,<br />
reyes, reinas, princesitas y príncipes recién paridos, con sus<br />
disfraces, junto con los promovidos personajes de la farándula,<br />
héroes del cine, los deportes y las estafas, personajes que han<br />
saltado a la primera plana de la información, todos juntos y<br />
revueltos, como una manera de justificarse ante los poderosos, que<br />
no son ellos. Aceptan ese paralelismo como pantalla de protección.<br />
90 Buitrón y Astudillo. Periodismo por dentro. Ciespal, Quito, 2005.
169<br />
Eso de que ―saltan a la primera plana de la información‖ es un<br />
eufemismo, porque se podría creer que ―saltan‖ espontáneamente<br />
como chispas en una fogata. Sin embargo no es así. Hay alguien<br />
-propietario, director, editor- que elige y dispone lo que salta y se<br />
exalta en las primeras planas.<br />
EL LUNFARDO<br />
―¡Siglo veinte, cambalache<br />
problemático y febril!...<br />
El que no llora no mama<br />
y el que no afana es un gil!‖ 91<br />
En el año 1944 el gobierno argentino prohibió la propagación radial<br />
de tangos que no respetasen la calidad del idioma o las buenas<br />
costumbres. En esta campaña de censura caían todas las expresiones<br />
del lunfardo, la jerga popular que había alcanzado gran difusión en<br />
esa época. Las protestas pronto se hicieron sentir hasta que se<br />
concluyó que el castellano y el lunfardo "van a tener que convivir".<br />
Esta jerga, que comienza a desarrollarse a finales del siglo XIX,<br />
cuenta en la actualidad con cerca de seis mil palabras. A través de la<br />
literatura, la poesía y el tango, está profundamente identificada con<br />
la gente de Buenos Aires y otras ciudades, lo cual le confiere carta de<br />
ciudadanía.<br />
No se trata de ser chauvinista, (obsérvese que, a falta de un<br />
referente nacional, fluye el término de origen francés) 92 , sino de<br />
otorgar un espacio relativo a lo propio, un espacio que se ha ganado<br />
con el trabajo y la obra de muchos a quienes mantenemos<br />
invisibilizados.<br />
Pensemos que el extremado patriotismo de Chauvin, popularizado en<br />
Francia por un vodevil de 1830, dio origen a la palabra chauvinismo<br />
con el sentido que hoy acoge el diccionario. Corrijo: el Diccionario de<br />
la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001 ha<br />
españolizado el término y lo registra como chovinismo.<br />
Pero si por un lado da lugar al galicismo, por otro niega espacio a<br />
―amorfino‖, tan significativo para Ecuador.<br />
¿No hay entre nosotros ningún chovinista que pueda remplazar a<br />
Chauvin en nuestro medio y en nuestro léxico?<br />
91 Fragmento de Cambalache, tango de Enrique Santos Discépolo (1901-1951).<br />
92 Nicolas Chauvin fue soldado de Napoleón y epónimo de actitudes ultranacionalistas.
170<br />
No cabe duda que engendrar términos propios es uno de los caminos<br />
que hay que recorrer para que nos reconozcamos.<br />
LA NOVELA<br />
En la contraportada de ―El nuevo periodismo‖ 93 , el comentarista<br />
resume la idea central de los primeros capítulos del libro cuando dice<br />
que el autor:<br />
―realiza un provocativo análisis de un fenómeno surgido hacia la<br />
mitad de la década de los sesenta que convulsionó el panorama<br />
literario norteamericano: la aparición del llamado Nuevo<br />
Periodismo que según Wolfe arrebata el cetro a la esterilizada y<br />
agonizante Novela y se convierte en el género literario más rico<br />
de la época.‖<br />
Ton Wolfe dice que, desde los años setenta, la novela ha ido<br />
perdiendo terreno avasallada por un nuevo periodismo, que satisface<br />
las necesidades de un público ávido de relatos y tramas que lo<br />
distraigan.<br />
La historia del rey que hace alarde de su potencia matando a un<br />
elefante frente a su favorita, o la princesa que muere en una carrera<br />
de telenovela, o el actor se suicida en el éxtasis del<br />
estrangulamiento, o la otra muere por una sobredosis, o el otro que<br />
explica cómo entró y salió de las drogas y la otra que se reserva los<br />
derechos de televisión para su quinta boda… Todo consumido con<br />
avidez por los lectores y las audiencias a quienes la amplia difusión<br />
que gira en torno a esta información se les impone como los<br />
referentes a compartir.<br />
No basta decir que el poder está en manos de un sistema espurio,<br />
que quiere mantener a las masas sometidas y embrutecidas para que<br />
no piensen. Esa no es toda la explicación.<br />
La gente necesita y promueve esos modelos en los que sentirse<br />
alienada. Necesita de la ficción que emana de todas esas historias<br />
para hacer la catarsis de sus personales frustraciones.<br />
De la misma manera que el lector ―culto‖ lee una novela, un cuento o<br />
una poesía y se traslada a un mundo que no es el propio, la<br />
información periodística lleva implícita una información que conduce a<br />
la catarsis.<br />
93 Tom Wolfe, Op. cit.
171<br />
Desde la antigua Grecia la catarsis ha sido tenida como un rito de<br />
purificación, esto es poner en orden los pensamientos o sentimientos<br />
cuando la complejidad del proceso no nos permite ver la situación con<br />
claridad. Es una condición de ser humano tener esa necesidad y es la<br />
palabra lo que hace posible la respuesta.<br />
Los hechos son holísticos, multidireccionales; al remplazarlos con la<br />
linealidad de la palabra se transforman en un camino que podemos<br />
corregir a medida que lo transitamos. La audiencia se apropia del<br />
relato confundiéndolo con el hecho.<br />
¿De qué hablaba la gente antes del advenimiento de los medios de<br />
comunicación?<br />
Esta, que es una pregunta muy lógica, solamente por el tiempo<br />
verbal (pasado imperfecto) en que se conjuga el verbo hablar nos<br />
ubica en un mundo que no es enteramente el nuestro, porque entre<br />
nosotros la pregunta debería ser ¿De qué habla la gente cuando los<br />
medios de comunicación todavía no los subyugan?<br />
Porque entre nosotros hay un presente que otras sociedades ya no<br />
tienen. Me refiero a grupos humanos que viven al margen de la<br />
sociedad, de la economía y de la educación formal.<br />
¿O no será que el mismo poder es aquello que endilga a sus<br />
subordinados?<br />
―Dadme un balcón en cada pueblo y yo seré presidente‖, decía José<br />
M. Velasco Ibarra. 94 Mito o verdad, es un referente a partir del cual se<br />
puede hacer una larga especulación sobre el funcionamiento de la<br />
democracia.<br />
Desde la coronación de los reyes, pasando por el mundial de fútbol y<br />
el concierto…<br />
―…ninguno de nosotros es capaz de percibir la realidad en toda<br />
su complejidad. Nuestros filtros se encargan de filtrarla y<br />
hacerla manejable, de acuerdo con ciertas claves, cuyo<br />
significado reside en nosotros mismos generalmente. No vemos<br />
a las personas como realmente son, sino a través de su<br />
significado hacia nosotros. Expresado de otro modo, vemos lo<br />
que queremos o necesitamos ver para defendernos o conseguir<br />
nuestros propósitos. La actuación de nuestros filtros es, por<br />
tanto, indudable. Se hace necesaria, sin embargo, una ulterior<br />
94 José María Velasco Ibarra (1893-1979). Por cinco veces presidente electo de Ecuador.
172<br />
concreción, que clarifique su modo ordinario de<br />
funcionamiento.‖ 95<br />
El problema se produce cuando nuestros filtros son demasiado densos<br />
y no dejan pasar la luz.<br />
Hay que saber encontrar la verdad que está en quienes hacen en<br />
silencio y poco a poco.<br />
Buscar el contacto con nosotros más que con los otros es difícil pero<br />
no imposible.<br />
―La verdad por sí sola no hace un material digerible para los<br />
medios y el público. Y el espectáculo, con indiferencia por cuál<br />
sea la verdad, hace un periodismo deshonesto. Es obvio que<br />
hay muchos periodistas que se contentan con el espectáculo y,<br />
en el altar del espectáculo, hacen pactos con el diablo.‖ 96<br />
No se dirá que es grande quien en realidad es chico, ni chico quien<br />
merece ser reconocido como grande. Proceder así empequeñece al<br />
periodista profesional, porque entonces necesitará de otro tan<br />
pequeño como él que también mienta diciendo que él es grande.<br />
Nunca falta alguien así.<br />
Son grandes los que hacen, perseveran y se exponen a la opinión<br />
pública con su obra. Aunque los medios no los mencionen y se los<br />
oculte a la gente.<br />
Sin embargo, aunque se hable, aún falta la redundancia. Los medios<br />
asumen la obra como una moda transitoria que por alguna razón<br />
aleatoria merece el favor de hablar de ella. Pero pronto la abandonan.<br />
Los periodistas no se articulan ni establecen un acuerdo tácito de<br />
apoyo al que hace.<br />
Así nos encontramos con un Paul McCartney rodeado de<br />
superabundancia mediática hasta la extenuación, publicitado a nivel<br />
mundial hasta con el rumor de su falsa muerte.<br />
Deslumbrados por la parafernalia, nuestros periodistas se entregan a<br />
su carnaval con bombos y platillos, mientras que con los nuestros<br />
juegan al sordo, ciego y mudo.<br />
No se debería hablar de Stradivarius sin haber mencionado a<br />
Schuberth Ganchozo, ni hablar de Cervantes sin recordar a Jorge<br />
95<br />
Manuel Marroquín Pérez y Aurelio Villa Sánchez. La comunicación interpersonal. Ed. Mensajero.<br />
Bilbao. 1995.<br />
96 Jorge Halperín. La entrevista periodística, Aguilar, Buenos Aires. 2008
173<br />
Velasco, ni de Picasso olvidando a Tábara. Nuestro mundo es<br />
relativamente pequeño, pero es nuestro. Hay que saber darle su<br />
lugar.<br />
Mal, bien, poco, mucho, siempre tiene que existir un enlace entre<br />
aquello y esto. Porque si ellos han tenido la oportunidad de culminar<br />
etapas significativas en la producción de lo que son, nosotros<br />
estamos gestando la síntesis de lo que somos, de la mezcla, de la<br />
hibridación diría García Canclini.<br />
Bendito sea el crítico capaz de escribir hoy sobre nosotros, lo<br />
que muchos sabrán ver solamente dentro de cien años.<br />
Quien ejerce la crítica en cualquier ámbito debe saber ver desde<br />
el futuro.<br />
Un lenguado frito por Doña Juanita en la playa de Ayangue, no tiene<br />
qué envidiar al más sofisticado plato de Manfred Kraut en el Hilton<br />
Colon de Guayaquil. Todo depende de las circunstancias. Y la<br />
memoria.<br />
Podríamos señalar muchas diferencias, pero la principal es que<br />
Manfred Kraut es uno, prepara distintos platos gourmet y se lo cita en<br />
los medios con relativa frecuencia, mientras que Doñas Juanitas hay<br />
muchas, siempre preparan los mismos platos y solamente están<br />
presentes en los recuerdos de quienes tuvieron la suerte de<br />
conocerlas.<br />
Los referentes no deben ser necesariamente positivos. Esto me<br />
recuerda la célebre anécdota de Randolph Hearst, el magnate de la<br />
prensa norteamericana, que se ha constituido en un referente de lo<br />
que es mala información y buen negocio periodístico:<br />
En 1897, durante la guerra de independencia de Cuba contra<br />
España, el dibujante del Journal, Frederic Remington, tras<br />
varios días de estancia en La Habana telegrafió a su jefe<br />
diciéndole: "Todo está en calma. No hay problemas. No habrá<br />
guerra". A lo que Hearst respondió: "Usted suminístreme las<br />
ilustraciones, que yo le suministraré la guerra".<br />
Meses después explotó en el puerto de La Habana el acorazado<br />
norteamericano Maine. Los medios del imperio Hearst señalaron a España<br />
cómo culpable de sabotaje e impulsaron a Estados Unidos a participar en la<br />
guerra contra los españoles.<br />
―Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo:<br />
inventar la realidad", es una frase adjudicada a Hearst.<br />
A Hearst le gustaban las guerras porque vendía más periódicos.
174<br />
Y esto me recuerda a Eduardo Galeano cuando dice algo así como<br />
que ―quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos<br />
no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros<br />
no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen...‖<br />
De lo que hay que ocuparse es de lo que la prensa calla o minimiza o<br />
publica como marginal… o como caridad. Se debería entender que no<br />
son favores.<br />
A veces por desidia, otras por comodidad y la mayoría de las veces<br />
por negligencia institucional, no se informa sobre lo mucho que se<br />
hace en la ciudad.<br />
Álex Grijelmo asegura que la principal manipulación informativa está<br />
en el silencio, en lo que no se dice.<br />
―Los hechos relevantes no se pueden hurtar al receptor, porque<br />
convierten una información verdadera en una información inveraz.<br />
Y los irrelevantes no se deben relatar, porque de ese modo se<br />
convierten en relevantes sin serlo‖ 97 .<br />
Robarle información a la gente es como mentir. La idea dominante<br />
sobre lo que somos es que aquí la gente se dedica únicamente a la<br />
política, farándula, delincuencia y fútbol.<br />
CUARTA APOLOGIA<br />
DE LA METÁFORA NUESTRA<br />
El argumento (si se lo puede llamar así) reiteradamente expuesto de<br />
que la prensa informa sobre lo que la gente quiere, es una falacia que<br />
puede llevar a vender cocaína en las escuelas. Basta con acostumbrar<br />
a la gente a que disfrute lo que se le ofrece evitando que reflexionen<br />
sobre el tema.<br />
Los periodistas y quienes escriben en general para cualquier medio y<br />
en cualquier género, son jueces porque eligen el tratamiento que<br />
darán al tema. El asunto podrá establecerlo el editor o el director,<br />
pero la manera de hacerlo público, es privativa de quien lo presenta.<br />
Porque es él (o ella) quien, en última instancia, elegirá las relaciones<br />
que habrán de manejar entre lo actual y los referentes que atesora<br />
97 Álex Grijelmo. Ib. Id.
175<br />
en su memoria. Entre el hoy y lo poco o mucho que conoce y ha<br />
vivido.<br />
Tampoco hace falta ser una enciclopedia, aunque esto ayude. Muchas<br />
veces una historia personal provoca reflexiones que el enciclopedismo<br />
no alcanza. Tener la capacidad de ver y valorar un hecho pequeño y<br />
descubrir en él las virtudes que lo hacen grande, es lo que hace a un<br />
periodista de verdad.<br />
No basta tener la debida ética profesional y ser un buen empleado.<br />
No se concibe un periodista sin vivencias, sin opiniones, sin sentidos<br />
y por lo tanto sin una ética de vida.<br />
Sin embargo siempre se corre el riesgo de que en la búsqueda de<br />
protagonismo se aleje de la objetividad. Buscar el estilo por el simple<br />
impacto sobre la audiencia es impuro. No es fácil porque si el<br />
periodista trabaja en la búsqueda de referentes que sean<br />
compartidos, deberá encontrar aquellos que sean emblemáticos de<br />
alguna causa.<br />
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no se trata de inventar<br />
algo nuevo que no sirva para el encuentro. En este juego del decir y<br />
el hacer, los periodistas deportivos en cuanto a fútbol se refiere, han<br />
dado pruebas de envidiable capacidad para manejar las noticias con<br />
empatía hacia la audiencia.<br />
El principal bien del periodista es la palabra, y su riqueza es saber<br />
usarla con reiterada lucidez en los procesos y los trabajos.<br />
En el terreno interpersonal la comunicación es una necesidad que<br />
apunta a la asociación y convivencia de los individuos: encontrar en<br />
―el otro‖ referentes que compartimos, implica encontrarse uno mismo<br />
en el otro. En cierta forma: ―el otro‖ también es yo.<br />
La tarea del periodista es tender puentes: entre el pasado y el<br />
presente, entre la cultura popular y la de élite, entre el decir y el<br />
hacer, entre lo propio y lo ajeno. Tender puentes a través del manejo<br />
inteligente de la información, de la palabra.<br />
Esos puentes no se los construye explícitamente sino que están en los<br />
subtextos, en los entrelineados, en los sobreentendidos. Y muchas<br />
veces en el hipersentido de las palabras que se consolidan como<br />
referentes.<br />
Contribuir a la popularidad de los referentes que el periodista propone<br />
es importante porque impulsa el hacer, estimula el hacer, por la<br />
posibilidad del reconocimiento social que implica saberse presente en<br />
los medios informativos.
176<br />
La popularidad de muchos personajes de actualidad constituye un<br />
referente para muchas personas, sin embargo como está construida<br />
en lo perentorio, tiene pocas posibilidades de permanecer.<br />
Cuando le pregunté a mi hijo, con quien estábamos revisando<br />
algunos discos de música popular, si tenía algo de Frankie Laine, me<br />
respondió<br />
- ¿Y eso, qué es?<br />
Frankie Laine fue un cantante de recia voz tan popular en su<br />
momento como Shakira o Michael Jackson hoy. ¿Qué será de éstos<br />
dentro de medio siglo?<br />
Un referente compartido debe construirse en lo que permanecerá más<br />
allá del tiempo. Porque si pensamos en el aporte que un referente<br />
debe hacer a la sociedad para consolidar la comunicación entre la<br />
gente, éste no puede ser coyuntural ni responder a una moda que en<br />
poco tiempo será desplazada por otra.<br />
Nuestra sociedad, a través de los medios, crea referentes que son<br />
renovados permanentemente. Sin embargo, son tan volátiles que<br />
cuando desaparecen de los medios desaparecen de la referencialidad.<br />
Si logran dejar su huella a través de años y avatares, entonces<br />
constituirán un referente compartido.<br />
La comunicación horizontal los hace trascendentes y les da<br />
permanencia. Por eso no debe extrañarnos que los referentes<br />
compartidos tengan su origen en los espacios de la cultura popular.<br />
La función del periodista es suministrar referentes, afirmarlos y<br />
fortalecerlos. Popularizarlos. Por eso la función del periodista radica<br />
en ser intermediario en estos procesos de integración social, porque<br />
un referente compartido debe servir de nexo a la gente de todos los<br />
niveles sociales.<br />
Quienes tienen la palabra deben hacerlo.<br />
De los referentes no se habla, sólo se los debe mencionar. Los<br />
referentes son la metáfora que nos permite entender aquello de lo<br />
que hablamos sin necesidad de explicación.<br />
La palabra abierta, la de los periodistas (no la de los eruditos), será la<br />
que puede impulsar un cambio. La palabra de los periódicos, no la de<br />
los libros. La palabra de los hechos cotidianos, no la del monopolio de<br />
la cultura de la élite.
177<br />
Todo parece orientado a aumentar la información pero no a la<br />
aplicación de la información en haceres concretos. (La palabra<br />
―hechos‖ parece que no va aquí, porque alude a un proceso<br />
terminado; ―haceres‖ implica la participación de un actor necesario<br />
para su culminación). Un hecho es un objeto terminado, un hacer es<br />
un objeto construido. Un hecho es el juguete made in Hong Kong que<br />
compramos en la tienda, un hacido es el barquito de papel que<br />
hemos plegado. Un hecho es el programa de computación que<br />
introducimos en nuestro procesador, un hacido es todo lo que<br />
producimos mediante su uso.<br />
Los haceres ponen el acento en el proceso.<br />
Lo que para unos es hecho para otros es ―hacido‖.<br />
LAS FIGURAS RETÓRICAS<br />
Tradicionalmente a los tropos y a las figuras retóricas se los tiene<br />
―como una formas de enriquecer el lenguaje‖.<br />
La Academia ha dedicado a lo largo de la historia cuidadosos estudios<br />
y ha llegado a establecer al respecto extensas clasificaciones sobre<br />
las distintas maneras y recursos posibles para su aplicación en la<br />
oratoria.<br />
Sin ser exhaustiva, la siguiente lista da una idea de la diversidad de<br />
formulaciones que tienen: alegoría, aliteración, anáfora, antítesis,<br />
comparación, elipsis, epíteto, eufemismo, hipérbaton, hipérbole,<br />
ironía, metáfora, metonimia, onomatopeya, paradoja, paralelismo,<br />
personificación, polisíndeton, prosopografía, prosopopeya, retrato,<br />
símil, sinécdoque, sinestesia…<br />
Siempre se los ha asumido como un constituyente principal en el<br />
ornatus retórico, el cual es a su vez cualidad de la elocutio.<br />
Dicho en otras palabras, se ha tenido a las figuras retóricas como un<br />
recurso para adornar los discursos.<br />
Sin embargo, esto de adornar no se refiere exclusivamente al uso de<br />
un lenguaje florido, sino a la posibilidad de reforzar o destacar<br />
conceptos e ideas. Algo así sucede cuando decimos que ―le cayó la<br />
DGI‖; se sobreentiende que llegó sorpresivamente algún inspector de<br />
la Dirección General Impositiva.<br />
La sinécdoque es un tropo que consiste en designar un todo con el<br />
nombre de una de sus partes, o viceversa. Por ejemplo decir que
178<br />
―tiene tres bocas que alimentar‖, se sobreentiende que hace<br />
referencia a tres personas.<br />
El uso de la sinécdoque en la imagen cinematográfica es hoy tan<br />
común que no tenemos conciencia de ella. No sucedió así a quienes<br />
asistían al cine a comienzos del siglo XX porque, acostumbrados a los<br />
espectáculos teatrales en los que los personajes se muestran de<br />
cuerpo entero en el escenario, se desconcertaban frente a los<br />
primeros planos que les ofrecía el cine: ver en la pantalla un primer<br />
plano del rostro de un personaje era inaudito, porque mostrarlo sin el<br />
cuerpo era como si le hubiesen cortado la cabeza. El espectador se<br />
sentía desorientado.<br />
Mucha agua corrió bajo los puentes (para utilizar una metáfora) y hoy<br />
vemos los primeros planos sin el menor destello de asombro.<br />
Solamente con la evolución del lenguaje cinematográfico y el<br />
aprendizaje que fue haciendo el público, se hizo aceptable esta forma<br />
de sinécdoque en la que mostrando una parte se alude a un todo.<br />
Entender la metáfora en la vida de una sociedad es parte importante<br />
en la construcción de una identidad. 98<br />
1- Puede haber un juego de referentes compartidos y su<br />
desplazamiento entre los personajes que actúan en el chiste.<br />
2- De la misma manera puede haber un juego similar entre la<br />
situación de la historia y el lector (perceptor)<br />
3- Y de hecho la hay entre el escritor, autor o relator (emisor) y el<br />
lector (perceptor).<br />
4- Pero en todo este proceso la metáfora adquiere singular valor.<br />
Esta última es la que en nuestra propuesta se debería alcanzar.<br />
Me voy a permitir refrescar la memoria porque creo significativo<br />
entender la metáfora y su relación con los referentes compartidos. 99<br />
La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o<br />
calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa.<br />
La metáfora se diferencia de la comparación (que también asocia dos términos<br />
en función de su semejanza) porque en vez de relacionar dichos términos<br />
mediante verbos que indican semejanza («Tus ojos se parecen al mar») u<br />
oraciones comparativas («Tus ojos son como el mar»), los une mediante el<br />
verbo ser («Tus ojos son el mar») o convirtiendo uno de los términos en<br />
complemento del nombre («El mar de tus ojos») o aposición («Tus ojos, el<br />
98 Las diferencias entre metáfora y metonimia son irrelevantes para nuestro caso.<br />
99 Los ejemplos que siguen, que corresponden a la rutina didáctica, han sido transcriptos de internet sin<br />
mayores cambios.
179<br />
mar») del otro. Cuando el término real no aparece, se la denomina metáfora<br />
implícita («Los lagos de tu rostro»).<br />
A lo largo de la historia de la literatura, se observa una progresión en la<br />
semejanza, que en un primer momento se refiere a aspectos sensibles como la<br />
forma y el color, pero va volviéndose más abstracta, hasta alcanzar un caso<br />
límite (la imagen visionaria) en que lo único que resulta semejante entre el<br />
término real y el imaginario es la emoción que ambos suscitan en el poeta<br />
(«Lagos de alegría»).<br />
Los referentes no están dados por el significado de la palabra, sino<br />
por el sentido que se le otorga, lo cual da espacio a la metaforización.<br />
La vida cotidiana está plagada de metáforas que nos pasan<br />
desapercibidas.<br />
Si están hablando de los fideos del día, decir que Fulano se comió dos<br />
platos de ninguna manera será interpretado como que ha estado<br />
masticando loza.<br />
Otro ejemplo significativo es el que proponen Lakoff y Johnson<br />
cuando se refieren al tiempo. Se diría que cuando se abordan temas<br />
abstractos se impone como necesario objetivarlo mediante recursos<br />
metafóricos. 100<br />
EL TIEMPO ES DINERO<br />
- Me estás haciendo perder el tiempo.<br />
- Este artilugio te ahorrará horas.<br />
- No tengo tiempo para dedicártelo.<br />
- ¿En qué gastas el tiempo estos días?<br />
- Esa rueda deshinchada me ha costado una hora.<br />
- He invertido mucho tiempo en ella.<br />
- No dispongo de tiempo suficiente para eso.<br />
- Estás terminando con tu tiempo.<br />
- Tienes que calcular el tiempo.<br />
- Reserva algo de tiempo para el ping pong.<br />
- ¿Vale la pena gastar ese tiempo?<br />
- ¿Te sobra mucho tiempo?<br />
- Vive de tiempo prestado.<br />
- No utilizas tu tiempo con provecho.<br />
- Perdí mucho tiempo cuando caí enfermo.<br />
- Gracias por tu tiempo.<br />
Cada sociedad desarrolla sus propias metáforas en función de su<br />
tradición, su lengua y su cultura. No debe extrañarnos entonces que<br />
entre nosotros se hable del tiempo como se habla del dinero.<br />
Por todo eso uno no puede dejar de preguntarse cómo funcionará el<br />
tiempo y el dinero en quichua. ¿Habrá metáforas para el tiempo que<br />
100 George Lakoff y Mark Johnson . Metáforas de la vida cotidiana. Ed. Cátedra. Madrid.2001.
180<br />
estén, por ejemplo, más cerca del amor, o de la tierra, o del sol que<br />
del dinero?<br />
Lo que sigue son ejemplos usuales en los textos sobre la metáfora<br />
que muestran diversas formar de construcción y cómo las usa la<br />
gente en el lenguaje cotidiano. 101<br />
Causa por efecto:<br />
Carecer de pan (carecer de trabajo).<br />
Efecto por causa:<br />
Los niños son la alegría de la casa (causan felicidad).<br />
Continente por contenido:<br />
Tomar una copa (tomarse el contenido de una copa)<br />
Se comió dos platos (comerse el contenido de dos platos)<br />
Fumarse una pipa (fumarse el contenido de una pipa)<br />
Símbolo por cosa simbolizada:<br />
Juró lealtad a la bandera (jurar lealtad al país).<br />
Lugar por lo que en él se produce:<br />
Un Rioja (un vino de Rioja).<br />
Un Jerez (un vino de Jerez de la Frontera).<br />
Autor por obra:<br />
Un picasso (un cuadro de Picasso).<br />
Objeto poseído por poseedor:<br />
El primer violín de la orquesta (quien toca el principal violín).<br />
La parte por el todo:<br />
Una ciudad de diez mil almas (hace referencia a los habitantes de la ciudad,<br />
no implica una ciudad merodeada por espectros).<br />
No había ni un alma (ni una persona).<br />
El balón se introduce en la red (la portería).<br />
El todo por la parte:<br />
Lavar el coche (la carrocería).<br />
La materia por el objeto:<br />
Un lienzo (un cuadro).<br />
El nombre del objeto por el de otro contiguo a él:<br />
El cuello de la camisa.<br />
El instrumento por el artista:<br />
La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes.<br />
Las metáforas no son tema exclusivo de intelectuales y poetas.<br />
―Carondelet se vistió de fiesta para celebrar la Navidad‖. 102<br />
Están en el diario vivir de la gente y generalmente se generan en los<br />
sectores populares, donde hay menos rigidez para el uso ortodoxo de<br />
la lengua.<br />
Por la misma razón, los cronistas deportivos encuentran formas de<br />
expresión que recrean el lenguaje referencial, estableciendo<br />
convenciones que la gente entiende.<br />
101 En este caso los ejemplos están entresacados de una página española de internet.<br />
102 En el diario El Comercio de Quito y otras publicaciones. Diciembre 2013.
181<br />
―Se encendió el bombillo‖. Las crónicas del fútbol tienen sus<br />
metáforas consagradas. Entre nosotros las entendemos: Triunfo<br />
de EMELEC. 103<br />
―Los chullas se impusieron a los toreros‖: Sociedad Deportivo<br />
Quito venció a Barcelona Sporting Club. Los titulares hablan<br />
para un público que comparte los mismos referentes. Que se<br />
entiende.<br />
Como el tango, el vals o el jazz, también las metáforas vienen de la<br />
marginalidad y se apoderan de la identidad de una sociedad si<br />
encuentran quien las acoja.<br />
"Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches<br />
se ha mezclao la vida,<br />
y herida por un sable sin remaches,<br />
ves llorar la Biblia junto a un calefón...". 104<br />
―La Biblia junto al calefón‖, la mezcla irreverente de lo espiritual y lo<br />
prosaico en una imagen surrealista que ha sido recogida en obras<br />
posteriores.<br />
Aunque la colonialidad ha impuesto referentes de dimensión<br />
―universal‖, los países por su parte van desarrollando los propios<br />
siempre que la creatividad y las circunstancias lo hacen posible.<br />
―Gringa loca‖ y ―Todos los cholos‖ que cantan Héctor Napolitano o<br />
Hugo Idrovo, marcaron momentos de auge en el sentido de lo propio<br />
que estimularon el encuentro de públicos diversos. Cuando dice, por<br />
ejemplo, ―me tiraste encima los de inmigración‖, se trata de una<br />
expresión que toda Latinoamérica entiende, porque evidencia el<br />
poder y la subordinación de sentirse sometido como ciudadano de<br />
segunda.<br />
Las palabras tienen vida más allá de sus definiciones.<br />
Por ejemplo: ―borracho‖. Su significado está dado por el diccionario:<br />
embriagado por la bebida. Pero la falta de equilibrio, la confusión, la<br />
agresividad, la estupidez, la torpeza propias de un borracho están<br />
dadas en su hipersentido, que está instaurado por los atributos que<br />
son parte constitutiva de la borrachera.<br />
El hipersentido abre las puertas a la metáfora. Por eso podemos decir<br />
―borracho de amor‖ o ―borracho de ira‖, por ejemplo.<br />
103 El Club Sport EMELEC, fundado en 1929 por gente vinculada a la Empresa Eléctrica del Ecuador,<br />
que le dio su nombre.<br />
104 Fragmento de Cambalache, tango de Enrique Santos Discépolo (1901-1951).
182<br />
La metáfora es el más alto grado de operatividad de los referentes<br />
compartidos.<br />
- Me voy a la panadería. Regreso a eso de las nueve.<br />
Entre nosotros, pana es la forma popular de partner (socio, socia, en<br />
inglés). El DRAE lo define como amigo, camarada, compinche, en<br />
ambos géneros. De ahí que la panadería pasa a ser la reunión de<br />
panas.<br />
De hecho, un grupo de mujeres de Guayaquil unidas en el compartido<br />
interés por la literatura, realiza reuniones periódicas convocando a la<br />
panadería.<br />
Esto da paso a otra reflexión que nos remite a la palabra ―gallada‖ y<br />
la relación de las palabras con la ciudad donde adquieren vida. Usada<br />
entre nosotros para referirse al grupo de amigos que se reúne en<br />
alguna esquina de barrio para contar sus andanzas, la palabra<br />
―gallada‖ casi ha caído en desuso como consecuencia del cambio de<br />
hábitos generado por las transformaciones urbanas.<br />
Recientemente me he encontrado con una expresión que,<br />
seguramente, es de larga data:<br />
- Chau, me voy a la caleta.<br />
No es al bulín argentino, no es a mi casa, no es a dormir; es a la<br />
caleta, el lugar seguro, de reposo, tranquilo, protegido, expresado<br />
coherentemente con la ciudad-puerto próxima al mar.<br />
La expresión no ha sido recogida aún por el diccionario. Susana<br />
Cordero, en su Diccionario del uso correcto del español en el<br />
Ecuador 105 , dio lugar a amorfino cuando todavía el DRAE lo ignoraba.<br />
Pero para caleta todavía no ha llegado su turno.<br />
El referente compartido nos remite a la actitud de la gente sobre el<br />
destino del grupo social al que pertenecemos. La tarea del periodismo<br />
es alentar la imposición de referentes propios. La falta de ellos atenta<br />
contra la instalación de una identidad compartida.<br />
Se dirá que es ―misión imposible‖ 106 pero precisamente de eso se<br />
trata. Para eso se va a las universidades, para aprender a valorar lo<br />
propio sin que eso signifique ignorar lo ajeno.<br />
105 Susana Cordero de Espinosa. Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. Ed. Planeta.<br />
Quito. 2004.<br />
106 Obsérvese que se utiliza una metáfora proveniente de la televisión.
183<br />
¿O no?<br />
―Los conceptos mediante los que vivimos:<br />
(La metáfora) ―impregna la vida cotidiana, no solamente el<br />
lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro<br />
sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y<br />
actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica‖. 107<br />
La triangulación que nos remite al referente para comunicarnos, abre<br />
las puertas a la metáfora, que es parte de nuestra vida cotidiana. La<br />
metáfora está presente en todo lo que decimos. Hablamos en<br />
metáfora porque nuestras palabras no se limitan a las definiciones del<br />
diccionario, sino que su verdadero significado está fuera de ellas, en<br />
los referentes.<br />
El referente es la metáfora. Y la metáfora es el referente.<br />
107 George Lakoff y Mark Johnson . ib. id.
184
185<br />
13<br />
CONCLUSIÓN<br />
De las múltiples y variadas lecturas que he consultado sobre el<br />
trabajo periodístico, ninguna se plantea el tema de los referentes<br />
compartidos.<br />
Es fácilmente explicable: ―los demás‖ no tienen los mismos<br />
problemas que Guayaquil y otras muchas ciudades latinoamericanas.<br />
La tarea consiste en llevar el tema que nos interesa al plano de la<br />
racionalidad, estableciendo un enunciado que desarrolle una cadena<br />
lógica de relaciones causa/efecto para explicar el resultado.<br />
―Esa cesura expresa la separación radical del demos (pueblo o<br />
sociedad) con respecto al logos (razón). El conocimiento<br />
moderno es por definición antidemocrático. Es elitista. Es<br />
aristocrático. Ningún científico, ni filósofo, ni investigador, ni<br />
académico crea, piensa, reflexiona, propone o discute<br />
proposiciones, conceptos, hipótesis, categorías en función de su<br />
mayor o menor calidad democrática, es decir de su aceptación y<br />
validación social. Esa idea simplemente no pasa por su mente y<br />
no consta de ninguna manera en ningún programa de<br />
investigación público o privado. Cuando escribe, piensa, crea o<br />
recrea no está pensando en su sociedad sino en sus pares. El<br />
reconocimiento al que apela es al de sus pares. En ellos se<br />
reconoce como una sombra en el espejo. Cuando la sociedad no<br />
forma parte del horizonte de posibilidades del conocimiento<br />
moderno, éste es autárquico en referencia a su propia sociedad<br />
y autista en referencia a otras formas de saberes.‖ 108<br />
108 Pablo Dávalos. Apuntes sobre la colonialidad y decolonialidad del saber: A propósito de las reformas<br />
universitarias en el Ecuador. www.rebelion.org Abril 2013.
186<br />
Es muy simple. No es necesario pertenecer al grupo de los<br />
canonizados para hacerlo. No digo ignorarlos sino, simplemente,<br />
usarlos. Lo que requiere es voluntad, paciencia y perseverancia, lo<br />
que es lo mismo que decir curiosidad y vocación detectivesca para<br />
encontrar el cuerpo del delito y luego preguntarse cuáles son las<br />
piezas que explican las razones… O al revés: rastreando las piezas<br />
diversas podemos llegar cuerpo.<br />
Creo que Borges lo dijo (y si no fue él fue algún otro) que el género<br />
literario de nuestra época es el detectivesco. No el policial, tipo<br />
historias de acción norteamericanas, sino el detectivesco, de<br />
indagación y reflexión al estilo inglés, aunque mejor debería decir al<br />
estilo de ―Un hombre muerto a puntapiés‖ 109 .<br />
El planteamiento es coherente con el mundo de la racionalidad que se<br />
quiere imponer a las formas más emotivas de vida.<br />
Es un planteamiento que nos puede resultar un tanto extraño, porque<br />
las tramas detectivescas son más del ámbito europeo, cuna de la<br />
racionalidad, mientras que las nuestras son eminentemente<br />
emotivas, cuna de las telenovelas, como ―La Tigra‖ 110 .<br />
Esto podría explicar la adhesión irracional de nuestros teóricos a las<br />
propuestas del canon, que se repiten como ―palabra santa‖ o sobre<br />
las que se polemiza dentro del marco teórico que el mismo canon<br />
propone. Es decir, asumimos la racionalidad europea desde la<br />
afectividad latinoamericana. Pero raramente somos capaces de<br />
construir una racionalidad desde ―el nosotros‖, y cuando alguien lo<br />
hace se lo ignora.<br />
Dos maneras de ver las vida cuyo enfrentamiento nuestra sociedad<br />
vive cotidianamente.<br />
Ahora que hemos dicho todo lo dicho, tenemos (yo emisor y usted<br />
perceptor, paciente lector) una larga lista de nuevos conceptos,<br />
nuevas ideas, nuevos significados, nuevos sentidos en nuestra<br />
historia común, que no son más que nuevos referentes compartidos<br />
que pueden hacer que lo que voy a enunciar seguidamente llegue a<br />
ser comunicado.<br />
La risa ya no es tan sencilla como la pensamos en un primer<br />
momento, de la misma manera que la responsabilidad de los medios<br />
de comunicación para con la ciudadanía tampoco radica solamente en<br />
informar la verdad.<br />
109 Cuento de Pablo Palacio (1906/1947)<br />
110 Cuento de José de la Cuadra (1903/1941)
187<br />
Orientar sobre los referentes, fortalecerlos, afirmarlos y reafirmarlos<br />
es un problema de honestidad, sentido común y ciudadanía.<br />
Cuando nuestros países se independizaron del poder europeo, lo<br />
primero que hicieron fue establecer un referente integrador: la<br />
bandera nacional. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, ricos, pobres,<br />
gordos, flacos, blancos, negros, campesinos, citadinos, colorados y<br />
verdes y violetas, todos coincidían en torno a la enseña patria. Era y<br />
sigue siendo el referente que nos cohesiona.<br />
Pero suponiendo que hasta allí estemos de acuerdo, aquí se abre la<br />
pregunta que los medios no responden con responsabilidad: ¿Qué,<br />
quién, cómo elegir y establecer los referentes?<br />
El charro mexicano, el tequila, el mariachi, son símbolos de la<br />
identidad mexicana que se difundieron por el mundo en las películas<br />
y presentaciones de Jorge Negrete 111 .<br />
La práctica del periodismo cotidiano ha hecho de los políticos de<br />
turno, los personajes de la farándula y las estrellas del fútbol los<br />
referentes del momento. Pero, extrañamente, no permanecen en la<br />
memoria de la gente a través de los años.<br />
En este momento que nos toca vivir, los referentes deberían ser<br />
encontrados entre aquellos que hacen, que fabrican o entre aquellas<br />
cosas que son el resultado del quehacer de la gente.<br />
Hay entre nosotros gente dedicada a las artes, a las ciencias, a la<br />
investigación, al deporte, al baile, a la artesanía, a la gastronomía, al<br />
diseño y dentro de cada una de estas disciplinas hay una gran<br />
variedad de matices.<br />
Ni qué decir del deporte: en Guayaquil se practican no menos de<br />
sesenta deportes distintos que, salvo el fútbol, no encuentran el<br />
espacio de reconocimiento social que precisamente son los medios de<br />
comunicación social quienes deben otorgar.<br />
No hace falta ser muy agudo para entender que para cualquier joven<br />
es desmoralizante consagrar tiempo y esfuerzo a la búsqueda del<br />
perfeccionamiento, sin encontrar la mínima gratificación del<br />
reconocimiento de una sociedad que se dé por enterada.<br />
Llegar a la pantalla del televisor o a la plana de un diario debe ser el<br />
mínimo reconocimiento público del esfuerzo por ser mejores.<br />
111 Jorge Negrete (1911-1953) Cantor, actor y militante gremial mexicano.
188<br />
No deja de ser indignante la mediocridad de propietarios y editores<br />
de medios. Quiero creer que no saben lo que hacen.<br />
―…Pero Jorge, eso no vende…‖, me dijo en una oportunidad el editor<br />
de noticias de un canal local. Mi respuesta fue: ―… Ustedes no lo<br />
saben vender…‖ (por ignorancia, por incompetencia o por malicia)<br />
Y aquí se plantea la responsabilidad compartida de las Universidades<br />
que ―capacitan‖ comunicadores sociales.<br />
En otra oportunidad, quien dirigía una carrera de comunicación<br />
social me comentó que había tenido una reunión con<br />
representantes de los medios para que le digan cuáles son las<br />
bases de formación que esperan de nuestros egresados. Es<br />
decir, para que le digan cómo seguir reproduciendo lo mismo<br />
de lo mismo con gente más idónea, sin saber ver, o sin querer<br />
ver, la mediocridad de las agendas y las programaciones de los<br />
medios.<br />
Los medios siguen reclamando personal formado para la sociedad del<br />
conocimiento, de la tecnología, de la ciencia: buenos empleados, en<br />
definitiva…<br />
Si el proyecto cultural de los medios es el desarrollo de una sociedad<br />
más integrada, deberían entender que eso sólo es posible si se<br />
amplía el espacio de comunicación ciudadana, y que esto se logra<br />
solamente con el fortalecimiento de referentes compartidos.<br />
No quiero detenerme en ejemplos actuales para no pecar de<br />
politizado, que no es la razón de este trabajo. Pero sí merece un<br />
momento y una reflexión el tema que enfrentó a los medios de<br />
comunicación con el gobierno (Ecuador, 2012). Tuvo amplia<br />
repercusión en prensa, radio, televisión e internet y además a nivel<br />
internacional. Sin embargo no marcó una huella en la que todos nos<br />
sintiésemos comprometidos: ―Pelea de blancos‖, me dijo alguien. 112<br />
El periodismo es el primero que debería comprender que el populismo<br />
no es la ―democracia de los ignorantes‖.<br />
―Es mejor saber después de haber pensado y discutido que<br />
aceptar los saberes que nadie discute para no tener que<br />
pensar‖. 113<br />
112 La expresión popular que alude a “blancos”, si bien tiene connotaciones raciales, se hace extensiva a<br />
quienes por su posición social fungen de jefes, capataces, propietarios o de autoridad.; por extensión, de<br />
quines en cualquier nivel ejercen el poder.<br />
113 Fernando Savater en diario El Universo. Guayaquil. Abril 2013.
189<br />
Pero fue Américo Ghioldi, un dirigente socialista encarcelado varias<br />
veces durante el gobierno populista de Perón en Argentina, quien,<br />
cuando se dio vuelta la tortilla y Perón fue defenestrado, manifestó<br />
sin ningún pudor que ―la letra con sangre entra‖, para justificar la<br />
nueva represión que implantó la dictadura militar que culminó con<br />
fusilamientos en 1956.<br />
Los referentes compartidos y en su máxima expresión las metáforas,<br />
son los hijos de la identidad de un pueblo.<br />
POST SCRIPTUM<br />
SOBRE EL ARDUO TRABAJO DE ESCRIBIR<br />
Este libro fue escrito sin prisa y sin pausa, con la esperanza de que, si<br />
no en lo inmediato, en algún otro momento se lo reconozca como<br />
referente.<br />
Mucho de lo dicho merecería ser revisado, corregido o desarrollado.<br />
Sirva así de estímulo para que no dejen de escribir quienes tienen<br />
algo que decir.<br />
Y si no ¿qué importa? Me voy a mi caleta y listo.
190
191<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Las normas de convivencia ―uni-versales‖ obligan a mencionar las<br />
citas bibliográficas. Este libro, en cierta forma pretende cuestionar<br />
tantas lecturas y relecturas. Porque, de lo contrario, todo lo que han<br />
aportado algunos amigos, parientes, conocidos, colegas y<br />
desconocidos que no han escrito libros, no existe. Ni sus aportes, ni<br />
ellos.<br />
El problema, es el mismo que el de las medicinas que se han<br />
elaborado a partir de prácticas ancestrales: hasta los indígenas deben<br />
pagar derechos de autor a quienes registran la marca.<br />
Felizmente algunos aparecen por aquí y por allá, de manera que en lo<br />
sucesivo se los podrá rescatar del anonimato, aunque sea de segunda<br />
mano.<br />
Es otra manera para que podamos compartir nuestros referentes.<br />
Álvarez Silvia G. Etnicidades en la costa ecuatoriana. Abya Yala, Quito.2002. Tiene un capítulo titulado<br />
“No estaban muertos, andaban de parranda” en el que se definen aspectos de la identidad chola.<br />
Baudelaire Charles. Ensayo sobre la risa. Alex Mucchielli. Psicología de la Comunicación. Ed. Paidos.<br />
Barcelona. 1998.<br />
Bergson Henri. La risa. Ensayo sobre el significado de lo cómico. Editorial Losada. Buenos Aires. 1991.<br />
Bizarro Javier y Rody Polonyi. Anatomía del chiste. T&B Editores. Madrid. 2012.<br />
Bohórquez quiso hacer de su revista Domus una publicación abierta a la polémica sobre los temas<br />
urbanos. Muchos le dieron la espalda. Actualmente vive en España.<br />
Buitrón Rubén Darío y Fernando Astudillo. Periodismo por dentro. Ciespal, Quito, 2005<br />
Camacho Javier Martín. “La risa y el humor en la antigüedad”. Internet. 2003<br />
Cervantes Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cap. XLVIII<br />
Chomsky Noam. El lenguaje y el entendimiento. Ed. Seix Barral. Barcelona. 1980.<br />
Clarke Alastair, The Eight Patterns Of Humour (2009)<br />
Convenio Andrés Bello. Gestión Cultural. Conceptos. 2000. Citado en la Guía para la gestión de<br />
proyectos culturales, Consejo nacional de la cultura y las artes, Gobierno de Chile.<br />
Cordero de Espinosa Susana. Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. Ed. Planeta.<br />
Quito. 2004.
192<br />
Dávalos Pablo. Apuntes sobre la colonialidad y decolonialidad del saber: A propósito de las reformas<br />
universitarias en el Ecuador. www.rebelion.org. Abril 2013.<br />
Donoso Miguel. No está de más echar una ojeada a que fue el primero en enunciar el problema social en<br />
términos similares: “Ecuador: identidad o esquizofrenia”, Eskeletra Editorial, Quito, 2000.<br />
Fernández Macedonio. Papeles de Recienvenido (?) Cuadernos del Plata. Buenos Aires. 1929<br />
Foix Juan Carlos. Qué es lo cómico. Ed. Columba. Argentina. 1966<br />
Galeano Eduardo. “Las venas abiertas de América Latina”.<br />
Grijelmo Álex, La información del silencio. Cómo se miente contando hechos verdaderos. Ed. Taurus.<br />
2012.<br />
Halperín Jorge. La entrevista periodística, Aguilar, Buenos Aires. 2008 Tom Wolfe, El nuevo<br />
periodismo. (7a ed.) Ed. Anagrama, Barcelona, 1998<br />
Heidegger Martin (Alemania, 1889-1976) para muchos el padre del pensamiento filosófico moderno,<br />
europeo por supuesto,<br />
Kipling Rudyard . The Elephant's Child (1902)<br />
Lakoff George y Mark Johnson . Metáforas de la vida cotidiana. Ed. Cátedra. Madrid.2001.<br />
Lasswell Harold H. Estructura y función de la comunicación de masas.<br />
Luna Monseñor, (La sociedad frente a la universidad, Guaranda, 1999)<br />
MacBride. En el año 1980 la UNESCO hizo público el Informe (Nuevo Orden Mundial de la<br />
Información y la Comunicación)<br />
Marroquín Pérez Manuel y Aurelio Villa Sánchez. La comunicación interpersonal. Ed. Mensajero.<br />
Bilbao. 1995.<br />
Martín-Barbero Jesús, Agenda intercultural. Revista Chasqui, Quito, 2008<br />
Martínez Amaury. El Circo. Ed. Consejo Nacional de Cultura. Quito. 2012.<br />
Martínez Chus, Galería No mínimo, Guayaquil, agosto 2013.<br />
Massucco Jorge, El nosotros, UCSG, Guayaquil , 2003<br />
McLuhan Marshall. La comprensión de los medios como extensiones del hombre. Ed. Diana. México.<br />
1975<br />
Negrete Jorge (1911-1953) Cantor, actor y militante gremial mexicano.<br />
Pérez Pimentel Rodolfo. www.diccionariobiograficoecuador.com<br />
Peza Juan de Dios. México (1852-1910)<br />
Piddington Ralph. Psicología de la risa (1933)<br />
Quintiliano Marco Fabio. Instituciones oratorias. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Libro sexto,<br />
cap. III, “De la risa”<br />
Rabelais Francois, Autor de Pantagruel y Gargantúa.
193<br />
Sastre Alfonso. Ensayo general sobre lo cómico. Editorial Hiru, Hondarribia. 2002<br />
Savater Fernando, en diario El Universo. Guayaquil. Abril 2013.<br />
Shannon y Weaver . Una teoría matemática de la comunicación.<br />
Solórzano Freddy, en la presentación del libro "En encanto del adiós" de David Sosa Delgado.<br />
Stanislavski Konstantin. Un actor se prepara<br />
Tréspidi Miguel Ángel. “Hacia la construcción de matrices comunicacionales de raíz latinoamericana”.<br />
Tutiven Carlos. Poligrafiado sobre Imaginarios Urbanos (Guayaquil. 2002)<br />
Ubidia Abdón. Referentes. Ed. Abya-Yala. Ecuador. 2000<br />
Varios. La Biblia<br />
Wolfe Tom. El nuevo periodismo. Editorial Anagrama, Barcelona, 1976.<br />
Diario El Comercio de Quito y otras publicaciones periódicas. Diciembre 2013.<br />
Revista Luz Lateral, Facultad de Filosofía de la UCSG, 2009/2010