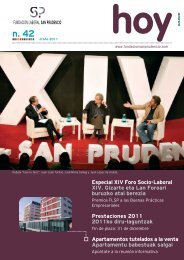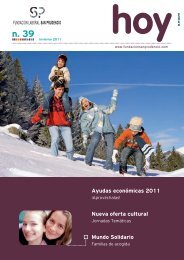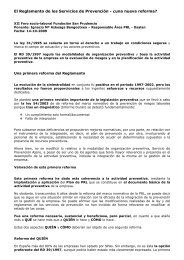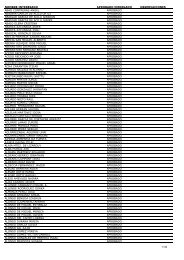Ricardo Álvarez Lacalle - Fundación Laboral San Prudencio
Ricardo Álvarez Lacalle - Fundación Laboral San Prudencio
Ricardo Álvarez Lacalle - Fundación Laboral San Prudencio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CONFERENCIA SOBRE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA<br />
_____________________________________________________________________<br />
Hola buenas tardes. Bien venidos a este salón donde, invitado<br />
por la <strong>Fundación</strong> <strong>Laboral</strong> SAN PRUDENCIO, voy a tratar de<br />
esclarecer un poco el intrincado mundo de la HERÁLDICA y de la<br />
GENEALOGÍA.<br />
Voy a presentarme brevemente:<br />
Me llamo <strong>Ricardo</strong> Alvarez <strong>Lacalle</strong>, soy natural de Miranda de<br />
Ebro y tengo mi residencia en Vitoria desde hace cuarenta y seis<br />
años. Soy proyectista de Arquitectura y en la actualidad mi dedicación<br />
profesional se centra en la investigación, tanto heráldica como<br />
genealógica. Actividad que de alguna manera vengo desarrollando<br />
desde hace, aproximadamente, treinta años, contando en la<br />
actualidad con un generoso archivo de ambas materias.<br />
En el campo de la Genealogía y bajo encargo, investigo sus<br />
apellidos a través de su ascendencia directa, presentando al final de<br />
la investigación un trabajo que, debidamente encuadernado, recogerá<br />
la historia de su familia durante los últimos cuatro o cinco siglos. Junto<br />
a un informe muy completo acompaño el esquema familiar, lo que<br />
conocemos como Arbol Genealógico.<br />
También realizo, como complemento, el escudo de armas de su<br />
apellido, a todo color y con absoluta fidelidad a las leyes de la<br />
Heráldica. Con este trabajo entrego un dossier en el que se recoge,<br />
de forma genérica, el origen de su apellido.<br />
Otra faceta de mis actividades se centra en la recuperación de<br />
apellidos compuestos, o la rectificación, a nivel oficial, de errores en la<br />
inscripción de apellidos.<br />
Pero, bien. Hoy nos encontramos en esta Ciudad, Vitoria-<br />
Gasteiz, capital de la Cuadrilla del mismo nombre, de la provincia de<br />
Álava, y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.<br />
1
Comenzaré rememorando el nacimiento como Villa de la actual<br />
Vitoria-Gasteiz :<br />
"En el nombre de Dios Todopoderoso.<br />
Yo, <strong>San</strong>cho, por la gracia de Dios, rey de Navarra, hago esta<br />
carta de confirmación y corroboración para todos vosotros, mis<br />
pobladores de la nueva Victoria, tanto presentes como futuros.<br />
Me place benévola y razonablemente poblaros de dicha villa, a<br />
la que puse nuevo nombre, a saber Victoria, que anteriormente se<br />
llamaba Gasteiz, y os dono y concedo el que ... "<br />
Con estas palabras, un día del mes de Septiembre de 1181, un<br />
Rey, Don <strong>San</strong>cho VI de Navarra, conocido como "El Sabio", daba<br />
Fuero y título de Villa a una humilde aldea llamada Gasteiz. Aquella<br />
villa, más bastión y fortaleza militar que de población civil, se<br />
desarrollaba entre dos iglesias, <strong>San</strong>ta María al Norte y <strong>San</strong> Vicente al<br />
Sur. Partiendo de este eje (hoy calle de <strong>San</strong>ta María), a ambos lados,<br />
dos calles -una a oriente y otra a occidente- (hoy de Las Escuelas y<br />
Fray Zacarías Martínez), constituían todo el recinto poblado. A<br />
continuación la muralla ponía sus límites.<br />
En el año 1200, la villa se encontraba sitiada por el rey Alfonso<br />
VIII de Castilla, apoyado por el de Aragón y, tras siete meses de<br />
asedio y terribles condiciones de subsistencia, el propio rey <strong>San</strong>cho el<br />
Fuerte releva de su palabra de lealtad a los vecinos de la Nueva<br />
Victoria y entrega la plaza al rey de Castilla.<br />
Dos años más tarde, la noche del Jueves <strong>San</strong>to de 1202, se<br />
produjo un pavoroso incendio que devastó gran parte de la población,<br />
aunque el desastre no hace que la población abandone el lugar, sino<br />
que por el contrario, con la decidida ayuda y apoyo de Alfonso VIII, se<br />
reedifica el interior y se crea el primer ensache con la aparición de<br />
tres calles gremiales que desbordan los límites de la muralla.<br />
Correría, Zapatería y Herrería, se disponen a Poniente rodeando el<br />
cerro de la vieja Gasteiz. La muralla se desplaza hasta cercar la<br />
última de estas calles y defendiendo la villa por esa parte, juntamente<br />
con el río Avendaño, que le sirve de foso. Estaríamos en las hoy<br />
calles Diputación y Fundadora de las Siervas de Jesus -o Cercas<br />
Altas-.<br />
2
En el año 1256, la visita de un nuevo monarca castellano<br />
-Alfonso X- sirve para que, al igual que su antecesor, ordene una<br />
nueva ampliación. Esta vez hacia el Este. Nacen así las calles<br />
Cuchillería, Pintorería y Judería (hoy Nueva Dentro). Así, en una<br />
armónica ordenación urbana, con todas estas calles concéntricas en<br />
forma elíptica rodeando Villa Suso, se conforma lo que hoy<br />
conocemos como la "almendra medieval".<br />
Existe un lapso de tiempo en que la Villa vive y se desarrolla sin<br />
grandes cambios, hasta que un día, el 20 de Noviembre del año<br />
1431, Don Juan II le otorga el título de Ciudad. Poco después, bajo el<br />
mismo reinado de Juan II, la Ciudad y las Hermandades de Álava, se<br />
unían para siempre, buscando la paz, la justicia y el orden es esta<br />
tierra. Se produce entonces un período de quietud abierto por el<br />
Capitulado de 1476, mediante el cual nuevas mercedes amplían los<br />
horizontes de la ciudad y de sus habitantes: en 1484 los Reyes<br />
Católicos conceden a Vitoria el Valle de Zuya y las villas de Alegría y<br />
Elburgo y en 1490 la de Bernedo. Y como culminación de esta<br />
"mayoría de edad", en 1486 entran en vigor las nuevas Ordenanzas<br />
de la Ciudad, que, con el Capitulado de Don Fernando, conservaron<br />
su vigencia, con leves cambios, durante tres siglos.<br />
Entretanto, artesanos laboriosos, comerciantes enriquecidos y<br />
nobles, vitorianos ya "de solera", hacen vivir a la ciudad días de<br />
prosperidad y embellecen sus calles con bellos palacios góticos y<br />
renacentistas. Nacen así la Casa del Cordón, palacio de un poderoso<br />
comerciante; El Portalón, edificio de comercio y parada de postas; los<br />
palacios Arrieta-Maestu (hoy museo de Naipes), Escoriaza-Esquíbel,<br />
Aguirre, Salinas, Álava, Isunza, Vergara, etc. que enriquecen las<br />
calles de la Vitoria gremial.<br />
Daré ahora un repaso por la Heráldica más representativa de<br />
estos, y otros, edificios que jalonan nuestras calles dando constancia<br />
del esplendor que en su día tuvieron y de la importancia que en la<br />
vida social de la ciudad tuvieron de los linajes que en ellos habitaron.<br />
Villa Suso (o la villa de arriba), se edificó en 1542 promovido por<br />
Martín de Salinas, diplomático en tiempos de Carlos I, en él se<br />
contemplan dos hermosos escudos, uno sobre la puerta alta del<br />
3
palacio sujetado por dos leones tenantes, y otro, en ángulo, muy<br />
deteriorado, sobre las escaleras de <strong>San</strong> Bartolomé, que luce unos<br />
extensos lambrequines.<br />
Palacio Escoriaza-Esquíbel; edificado entre 1530 y 1541, sobre<br />
el lienzo de primera muralla de 1181, por Hernán López de Escoriaza,<br />
afamado médico de Carlos I, y su esposa Victoria de Anda y<br />
Esquíbel. Su portada posee un gran interés iconográfico. El friso<br />
inferior con dos escudos portados por leones tenantes, y en el centro<br />
una cartela con las siglas "F.V.C.", -Faciendum Uterque Curaverunt-<br />
(uno y otro procuraron que se hiciera), que se completa con los<br />
bustos de los fundadores sobre los escudos de armas.<br />
Palacio Álava-Esquíbel; sito en la segunda vecindad de la<br />
Herrería, fue edificado en el siglo XVI por Pedro Martínez de Álava y<br />
María Díez de Esquíbel, con bellas piedras armeras de los Álava,<br />
Mendoza-Colodro y Esquíbel, y portada de medio punto en su<br />
fachada a la Zapatería. La zona a la calle Herrería fue profundamente<br />
reformada a finales del siglo XIX.<br />
Ruiz de Vergara y Álava, fue construido hacia 1521 por Juan<br />
Ruiz de Vergara y María Díez de Álava sobre diez solares de casas.<br />
Actualmente muy alterada fue dividida en cuatro casas y vendida a<br />
Justo Goiti y Noarbe, que derribó la fachada de la Zapatería y edificó<br />
dos nuevas casas en su lugar en 1865.<br />
En la misma calle, pasada la Iglesia de <strong>San</strong> Pedro, tenemos la<br />
Casa de los Landázuri-Romarate, con un hermoso escudo de armas.<br />
Casa-Palacio del Marqués de la Alameda, construida por<br />
Bartolomé-José de Urbina (primer Marqués de la Alameda) entre los<br />
años 1731 y 1735. De plata rectangular y edificada salvando el gran<br />
desnivelde la colina. En 1830 fue construido un puente -hoy<br />
demolido- para comunicar el jardín de la casa con otro mayor situado<br />
entre Siervas de Jesús y Cercas Bajas, en lo que hoy es la Plaza del<br />
Marqués de la Alameda. Cuenta con un precioso escudo en esquina.<br />
Casa de los Corcuera, probablemente una de las más antiguas<br />
de Vitoria, es presumiblemente del siglo XV, con posteriores reformas<br />
en el XVI. Se levanta en la esquina que forma la Correría con el<br />
4
llamado Solar de <strong>San</strong> Miguel. Destacan en su fachada Sur tres<br />
escudos con las armas de los Corcuera, unidos ya desde el siglo XV<br />
a los Mendoza y los Urbina. De ellos es especialmente interesante un<br />
escudo redondo que por su estilo y sencillez nos indica el último<br />
tercio del siglo XV.<br />
Casa-Palacio del Marqués del Fresno, o de los Maturana-<br />
Verástegui. Data de mediados del siglo XVI y fue promovida por<br />
Antonio Sáez de Maturana. Posee esta casa un hermoso cuerpo<br />
volado sobre modillones de piedra, con armas de los Maturana y<br />
Verástegui y arco conopial en su acceso.<br />
Casa armera de los Gobeo-Landázuri. Su construcción data del<br />
siglo XVI y fue promovida por Bernabé de Gobeo gamarra y María de<br />
Landázuri Guevara, casados en 1589. Su interior, tras la restauración<br />
llevada a cabo por D. Emilio de Apráiz, en 1960, albergó el museo de<br />
Arqueología. En el acceso Sur, por la calle Chiquita, se encuentra el<br />
escudo de los fundadores, curiosamente doblado hacia el interior<br />
sobre unas dobelas ligeramente suavizadas.<br />
Ya en la segunda ampliación de la ciudad, no quiero pasar sin<br />
detenerme en la casa emblemática por excelencia de la Cuchillería.<br />
La Casa del Cordón, llamada así por el cordón franciscano que rodea<br />
uno de los arcos de entrada. Fue construida a finales del siglo XV por<br />
el mercader, de linaje judío converso, Juan Sánchez de Bilbao, en<br />
torno a una torre-fuerte gótica. A esta casa y desde las del bachiller<br />
Añastro en la Herrería, trasladó su residencia el cardenal Adriano de<br />
Utrech, que se encontraba en Vitoria en calidad de regente por<br />
haberse trasladado el emperador Carlos I a Alemania en 1520,<br />
cuando, el 9 de Febrero de 1522 fue elegido Papa, para suceder a<br />
León X, adoptando el nombre de Adriano VI. En su fachada se<br />
conserva un escudo de armas de los Reyes Católicos.<br />
Seguimos en la Cuchillería y tenemos la Casa de los Arana, que<br />
también luce un escudo de armas muy interesante.<br />
El Palacio de Bendaña, o Casa de los Arrieta Maestu. Se ubica<br />
en la Cuchillería y alberga en la actualidad el Museo de Naipes. Juan<br />
López de Arrieta construyó este palacio, en 1525, sobre la casa fuerte<br />
de los Maestu. En 1556, su hijo Pedro López de Arrieta, añadió un<br />
5
cuerpo de dos alturas con su correspondiente galería y el torreón<br />
blasonado a la calle Cuchillería.<br />
De 1670 es la casa de los Gobeo-Caidedo, en la Pintorería. Fue<br />
edificada por Miguel de Gobeo y Mendiola y Teresa de Caicedo y<br />
Lazárraga. En su parte central, a la altura del primer piso ostenta un<br />
colosal escudo de enormes proporciones, timbrado, cuartelao y con<br />
las armas de los fundadores.<br />
En la misma calle Pintorería, esquina al Cantón de <strong>San</strong>ta María,<br />
encontramos la impresionante portada del Convento de <strong>San</strong>ta Cruz,<br />
edificado entre 1530-1547 bajo el mecenazgo de Ortuño Ibáñez de<br />
Aguirre y María de Esquíbel. En esta magna obra podemos admirar el<br />
escudo imperial de Carlos I, con el águila bicéfala y el vellón colgante<br />
del collar de la Orden del Toisón de Oro, además de los eescudos de<br />
los Aguirre.<br />
Sería interminable continuar con el relato de tantos y tantos<br />
edificios vitorianos en los que se aprecian al armas de sus<br />
propietarios o promotores, pero creo que hemos dado un buen repaso<br />
a los más importantes, en la seguridad de que no están todos los que<br />
son, pero si son todos los que están.<br />
Una vez descrita mi actividad, y las referencias sobre la<br />
heráldica de los edificios en la la ciudad que hoy nos acoge, voy a<br />
meterme de lleno en el tema de la charla, lo primero, quiero que<br />
quede bien clara la diferenciación de ambas artes o ciencias<br />
(Heráldica y Genealogía), ya que las dos son, dentro de las ciencias,<br />
tanto la una como la otra, dos ramas auxiliares e importantísimas de<br />
la HISTORIA.<br />
La HERÁLDICA o Ciencia del Blasón es, como dije, una ciencia<br />
que nació con el fin primordial de regular los blasones o escudos de<br />
armas, marcando unas leyes rígidas para la composición de los<br />
mismos, su descripción y la combinación de los colores o esmaltes,<br />
pero, como es lógico la ciencia nació después de que se hubo<br />
generalizado el uso de los escudos, motivo por el cual existe un buen<br />
número de escudos que incumplen claramente estas normas o leyes.<br />
La GENEALOGÍA, por otro lado, es la ciencia que se ocupa de<br />
recoger ordenadamente la ascendencia o descendencia de un<br />
6
individuo, estableciendo las diferentes ramas familiares que la<br />
componen y la relación existente entre cada uno de los componentes<br />
de una misma familia, o de varias, y su relación entre sí.<br />
La misión de los escudos de armas podría decirse, de una<br />
manera muy simplista, que ha sido siempre la misma, es decir, la de<br />
servir para la identificación de una persona, o mejor dicho de su<br />
linaje, de una manera inequívoca. Cuando estos símbolos, al principio<br />
muy simples, ya que eran simplemente un color, o una combinación<br />
muy primaria de éstos, dejaron de ser puramente personales, para<br />
pasar a ser hereditarios y estar adscritos a linajes determinados, es<br />
cuando podemos hablar propiamente de escudos de armas.<br />
Parece ser que su uso comenzó en Alemania hacia el siglo XI, y<br />
que después se fue extendiendo su uso por Europa, y en España no<br />
hizo su aparición hasta el siglo XII, en que comenzó a utilizarlo la<br />
Casa Real de Castilla y León, y con ella las principales casas de la<br />
nobleza española, habiéndose generalizado ya su uso en el siglo XIII,<br />
en el que se dieron las mayores hazañas de la Reconquista.<br />
¿Como, porqué y bajo que criterios se llevó a cabo la creación<br />
de los escudos de armas?<br />
La creación de los escudos de armas obedeció generalmente a<br />
tres criterios bien diferenciados:<br />
1.- Las armas que cada linaje adoptaba en la forma que,<br />
pensaba, mejor le iban a representar.<br />
2.- Las armas que se elegían a raíz de alguna acción de<br />
guerra. A veces estas armas venían a sustituir a otras más<br />
antiguas elegidas según el criterio anterior. Otras veces el<br />
resultado de la acción era que el vencedor tomaba las armas del<br />
vencido y las asumía como propias, y<br />
3.- Las armas concedidas por los Reyes a personajes de<br />
algún linaje por sus méritos destacados, ya de tipo civil o militar.<br />
En otros casos la merced real lo que hacía era aumentar el<br />
escudo de armas que ya se utilizaba, como, por ejemplo, el<br />
7
águila imperial concedida por Carlos I a algunos Zárate, Urbina y<br />
Salinas, linajes alaveses los tres.<br />
EL VOCABULARIO PROPIO DE LA HERÁLDICA<br />
La Heráldica, como ciencia que es, y para que ante la lectura de<br />
la descripción de un escudo de armas, todos los heraldistas podamos<br />
identificar el mismo dibujo en sus exactos términos, tiene un<br />
vocabulario un tanto especial, y que se refiere, tanto a las particiones<br />
propias del escudo, como a las figuras o piezas que lo componen, su<br />
situación, color, etc. Estas diferentes particularidades las iremos<br />
viendo a lo largo de la charla y trataré de ir aclarando cada caso.<br />
REPERESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ESCUDOS<br />
Divisiones y puntos principales del escudo:<br />
El escudo propiamente dicho, y para diferenciar sus distintas<br />
partes, se divide horizontalmente en tres partes y verticalmente en<br />
otras tres. Así tenemos que de la división horizontal nos resultan; "el<br />
jefe", o parte alta; "el centro" y la "punta", o parte baja. De la división<br />
vertical nos queda "la diestra", o derecha del escudo, que no del<br />
espectador; "el centro", y "la siniestra", o izquierda del escudo, que es<br />
la derecha del espectador.<br />
De estas divisiones nos resultan nueve espacios, que<br />
denominaremos, partiendo del "jefe"; Cantón diestro del jefe, Centro<br />
del jefe y Cantón siniestro del jefe; seguimos por el centro, y<br />
tendremos; Flanco diestro, Centro, o corazón del escudo, y Flanco<br />
siniestro; y acabando por la punta, las divisiones son; Cantón diestro<br />
de la punta, Centro de la punta y Cantón siniestro de la punta. El<br />
punto que se coloca en la mitad superior del centro o corazón, se<br />
denomina Punto de Honor, y el que se coloca en su mitad inferior se<br />
denomina Ombligo. Con esta denominación de espacios, todos<br />
interpretaremos el mismo lugar en el escudo al querer ubicar una<br />
pieza dentro de él.<br />
El escudo se ve, casi siempre, acompañado de otras figuras o<br />
aditamentos externos, estos principalmente son; "el timbre", que lo<br />
8
forma el casco, yelmo o celada, que se coloca sobre el escudo en su<br />
parte central; "la cimera", que estando formada por adornos de<br />
colores (plumas, etc) o por figuras determinadas que se relacionan<br />
con el contenido del escudo, se coloca sobre el casco, y "los<br />
lambrequines", que son figuras, generalmente de representación<br />
vegetal que, partiendo del casco, adornan los laterales del escudo.<br />
Algunas veces el escudo viene acostado por figuras humanas,<br />
animales o mitológicas, que parecen sostenerlo. Estas figuras se<br />
llaman "tenantes".<br />
Los esmaltes en el escudo:<br />
La gramática del blasón da el nombre genérico de "esmaltes" a<br />
los elementos constitutivos de la policromía de las armas. Tres son<br />
estos elementos; los "metales", los "colores" y los "forros".<br />
Metales:<br />
En Heráldica se sirven únicamente dos; el oro y la plata,<br />
representados por los colores amarillo y blanco respectivamente.<br />
Cuando la representación del escudo es en blanco y negro, se utilizan<br />
símbolos para diferenciar los metales; en el caso del oro, esta<br />
representación está basada en un punteado uniforme, y en el caso de<br />
la plata, la superficie afectada está límpia o vacía de símbolos.<br />
Colores:<br />
Los colores usados fundamentalmente en Heráldica, son: rojo, que se<br />
denomina "gules"; azul, que se denomina "azur"; negro, que se<br />
denomina "sable"; verde, que se denomina "sinople" y violado, que se<br />
denomina "púrpura". En el caso de los colores, la representación<br />
gráfica para dibujos en blanco y negro sería;<br />
* Para el rojo, o gules, un rayado uniforme vertical.<br />
* Para el azul, o azur, un rayado uniforme horizontal.<br />
* Para el negro, o sable, se utiliza la superposición de los dos<br />
anteriores, es decir, una cuadrícula uniforme.<br />
* Para el verde, o sinople, se utilizan rayas inclinadas, o<br />
diagonales, de la diestra a la siniestra y de arriba a abajo, del<br />
escudo o de las figuras.<br />
9
* Para el violado, o púrpura, se utilizan rayas inclinadas, o<br />
diagonales, de la siniestra a la diestra y de arriba a abajo, del<br />
escudo o de las figuras.<br />
Este sistema universal en el uso de rayas y puntos, fue dado a<br />
conocer, en el año 1638, por el jesuíta italiano Padre Silvestre de<br />
Pietrasanta.<br />
Tenemos ahora en imagen un escudo, todo él, marcado por<br />
estos símbolos, de tal manera que, a la vista del dibujo, podemos<br />
apreciar claramente el color de cada pieza, aunque ésta esté en<br />
blanco y negro. También vemos esos dos leones, que parecen<br />
sostener el escudo, son los tenantes que cité anteriormente.<br />
Forros:<br />
Los forros, utilizados fundamentalmente como fondo de los escudos o<br />
de las diferentes particiones, son; "armiños" y "contra-armiños",<br />
"veros" y "contraveros". Los armiños son unas pequeñas colas<br />
negras, a manera de mosquitas, situadas siempre sobre campo de<br />
plata. Lo contrario, en cuanto a colores, son los contra-armiños. Los<br />
veros cubren el fondo del escudo en figura de campanitas alternadas,<br />
unas de plata y otras de azul, que van repitiendo simétricamente.<br />
PARTICIONES DEL ESCUDO<br />
Las particiones del escudo, o divisiones del mismo, pueden ser:<br />
"por partes iguales", "por partes desiguales" y "por cuarteles".<br />
Por partes iguales las divisiones se establecen:<br />
* Escudo partido: El dividido de arriba abajo en dos partes<br />
iguales<br />
* Escudo cortado: El dividido horizontalmente en dos partes<br />
iguales<br />
* Escudo tronchado : El que se divide por una línea diagonal<br />
tirada del ángulo diestro del jefe al siniestro de la punta.<br />
* Escudo tajado: El que se divide diagonalmente del ángulo<br />
siniestro del jefe al diestro de la punta.<br />
10
* Escudo terciado: El dividido en cualquier dirección en tres<br />
espacios iguales, por medio de dos cortes.<br />
* Escudo cuartelado en cruz: El dividido en cuatro partes iguales<br />
por medio de una línea vertical y otra horizontal.<br />
* Escudo cuartelado en sotuer: El dividido en cuatro triángulos<br />
por dos líneas diagonales entre los extremos del jefe y los de la<br />
punta.<br />
* Escudo jironado: El dividido en ocho triángulos o jirones por la<br />
combinación de cuatro líneas, dos perpendiculares entre sí y dos en<br />
diagonal. Realmente resultaría por la superposición del cuartelado en<br />
cruz y el cuartelado en sotuer.<br />
Por partes desiguales las divisiones principales son:<br />
* Cortinado: Se forma por dos líneas que bajan del centro del<br />
jefe a los ángulos de la punta.<br />
* Mantelado: Se forma por dos líneas que bajan del centro del<br />
escudo a los ángulos de la punta.<br />
* Calzado: es lo contrario del cortinado.<br />
* Embrazado: Resulta de tirar dos líneas desde los ángulos<br />
superior e inferior del lado diestro al centro del lado opuesto.<br />
* Contraembrazado. es lo contrario del anterior.<br />
* Encajado: escudo cuyas particiones se encajan unas con otras<br />
en forma de triángulos.<br />
* Entado: escudo en que las piezas están enclavijadas unas en<br />
otras con entrantes y salientes.<br />
* Enclavado: Se dice del escudo cuyas partes penetran en la<br />
otra mediante piezas cuadradas, cuyo número es preciso señalar en<br />
pasando de una.<br />
* Dentado: Dícese del escudo cuyas divisiones encajan con<br />
puntas agudas en forma de dientes, cualquiera que sea su número.<br />
* Entado en punta: Dícese del triángulo curvilíneo que tiene su<br />
base en la parte inferior del escudo y su vértice en el ombligo del<br />
mismo.<br />
* Adiestrado: Se denomina al escudo que tiene a su lado diestro<br />
una quinta parte de su campo de diferente esmalte del resto, dividido<br />
en palo. Por extensión es toda pieza a cuya derecha se pone otra.<br />
* Siniestrado: Es el que adopta la descripción anterior en la<br />
izquierda del escudo.<br />
11
SIMBOLOGÍA DE LOS ESCUDOS DE ARMAS<br />
La mayoría de los escudos que hoy se conocen, excepto los de<br />
nueva creación, que son minoría, datan de la Edad Media, tan rica en<br />
hechos de guerra, y por ello resultan tan lejanos que su simbología<br />
nos resulta hoy día, salvo casos bastante claros, indescifrable.<br />
Los escudos que no fueron creados por acciones de guerra, lo<br />
fueron por voluntad o capricho de sus creadores y en la mayoría de<br />
los casos se trata de "escudos parlantes", es decir, que las figuras<br />
representadas hacen referencia directa al linaje, al solar o al apellido,<br />
como, por ejemplo; los Figueroa, cinco hojas de higuera; Piñeiro,<br />
unas piñas; <strong>San</strong>ta Cruz, una cruz; Torres, cinco torres, etc.<br />
En cuanto a las acciones de guerra que han dado lugar a la<br />
adopción de figuras especiales, una de las más importantes fue la<br />
batalla de las Navas de Tolosa (1212), contra el rey moro<br />
Miramamolín, como resultado de la cual surgieron las cadenas, que<br />
pasaron a formar parte del escudo de Navarra por haber roto su rey<br />
<strong>San</strong>cho"el Fuerte" las cadenas que cerraban el palenque del rey<br />
moro. En escudos alaveses podemos ver las cadenas en el linaje de<br />
los Mendoza y de los Urbina, por haber peleado en dicha batalla Iñigo<br />
López de Mendoza y Ortún Ortiz de Urbina, progenitores de dichos<br />
linajes. Otros pusieron es sus escudos una cruz hueca y flordelisada,<br />
en memoria de una cruz que se dice apareció en el cielo durante<br />
dicha batalla. El Señor de Vizcaya, Diego López de Haro "El Bueno",<br />
puso en recuerdo de tan sangrienta batalla dos corderos sangrantes<br />
en boca de los dos lobos que su padre Lope Díaz, también Señor de<br />
Vizcaya, ya utilizaba como armas.<br />
Otra acción famosa por su influencia en la Heráldica fue la toma<br />
de Baeza, en la provincia de Jaén, en el año 1227, en la que se<br />
encontraron numerosos caballeros (se dice que hubo más de<br />
cuatrocientos linajes), y por haberse realizado el día de <strong>San</strong> Andrés,<br />
muchos de ellos pusieron en sus escudos, principalmente en la<br />
bordura, las aspas de <strong>San</strong> Andrés. En aquella batalla estuvieron los<br />
Lecea, los Gaona o Gauna, los Salcedo, Señores del Valle de Ayala,<br />
los Urbina, los Vicuña, y otros grandes linajes alaveses, y todos<br />
pusieron las aspas en las borduras u orlas de sus escudos.<br />
12
Un elemento muy utilizado en la Heráldica es también la banda,<br />
unas veces sola y otras engolada en cabezas de dragón, de la que se<br />
dice que fue adoptada por los Caballeros de la Orden de la Banda,<br />
orden instituida en el año 1332 por Alfonso XI de Castilla,<br />
encontrándose precisamente en la ciudad de Vitoria, cuando la<br />
provincia de Alava se incorporó voluntariamente a la corona de<br />
Castilla, lo que todos los alaveses conocemos como "La Voluntaria<br />
Entrega". También incorporaron la banda a sus escudos de armas los<br />
que intervinieron, junto a dicho monarca, en la famosa batalla del<br />
Salado, en el año 1340.<br />
Otras figuras, como por ejemplo la flor de lis, se interpreta como<br />
perteneciente a algún linaje de origen francés o como una victoria<br />
sobre algún caballero de esa nacionalidad; la rosa es interpretada<br />
como la victoria sobre algún caballero inglés; la media luna, como<br />
ostentan los Vicuña, y las estrellas, típicas de la casa Salazar,<br />
recuerdan alguna victoria sobre árabes.<br />
Una figura muy significativa en este mundo de la Heráldica,<br />
cargado de símbolos, es la caldera (las hemos visto en el escudo de<br />
los Gaona o Gauna), ya que era el símbolo del sustento, y daba a<br />
entender que quién las ostentaba en su escudo era poderoso y tenía<br />
de qué mantenerse, no sólo él sino que también tenía para abastecer<br />
a sus huestes. Esta figura fue muy utilizada por los ricohombres de<br />
Castilla. En la provincia de Alava las tenemos en los escudos del<br />
linaje Gaona o Gauna, que utilizaban dos calderas en su escudo,<br />
igual que los linajes castellanos de Lara y los Guzmán. También<br />
aparecen en el escudo de los Murguía, en número de dos y colgadas<br />
de la copa de un árbol.<br />
Y por fin, una figura peculiar en la heráldica vasca, nacida en<br />
nuestra provincia de Alava y muy extendida a todo el País Vasco y al<br />
resto de España, es la panela, figura que tiene forma de hoja de<br />
álamo o corazón.<br />
A continuación, y como final de mi intervención, en el capítulo<br />
dedicado a la Heráldica, contaré dos historias, una sobre las estrellas<br />
de la Casa Salazar, y otra sobre la creación y adopción de las<br />
panelas.<br />
13
Sobre las estrellas tenemos un caso muy conocido e<br />
históricamente confrontado, cual es el de Lope García de Salazar,<br />
que nació en 1213 reinando Alfonso VIII, Ricohombre de Castilla, muy<br />
hacendado en Burgos y en las Encartaciones de Vizcaya, así como<br />
en la provincia de Alava por su matrimonio con María Ana Ortiz de<br />
Calderón, Señora de la Torre de Nograro, hija de Fortún Ortiz de<br />
Calderón, Ricohombre de Castilla, Señor de Nograro y Valido del<br />
Señor de Vizcaya. El citado Lope García de Salazar es referido en el<br />
repartimiento de la ciudad de Sevilla de 1230 puesto entre los<br />
Ricohombres a quienes heredó el Rey Alfonso X. La historia dice que<br />
Lope García de Salazar venció en Toledo, a un gigantesco moro que<br />
según dicen había venido de Africa a desafiar a cualquier caballero<br />
que se quisiese medir con él. Este combate se desarrolló delante del<br />
propio rey Alfonso X "El Sabio", y como era de esperar, ganó Salazar,<br />
y como el moro llevaba una vestidura bordada con estrellas de oro,<br />
tomo 13 de estas estrellas como escudo de su linaje, creando el típico<br />
escudo de la casa Salazar, el conocido de las trece estrellas de oro<br />
colocadas en tres palos de a cuatro y una en punta sobre el campo<br />
de gules (rojo) y abandonando el primitivo que era de azur, con una<br />
torre de plata.<br />
Lope García de Salazar y Ana María Ortiz de Calderón, tuvieron<br />
dos hijos Lope, que fue su sucesor, y Juan, que fundó nueva casa en<br />
Extramiana. Murió Lope a la edad de 40 años en 1253 y está<br />
sepultado en el convento de Herrera (entre Haro y Miranda), que<br />
había sido fundado por su suegro.<br />
Hoy día se pueden ver las trece estrellas de este linaje por<br />
doquier, y no es de extrañar, pues su hijo y sucesor, Lope García de<br />
Salazar y Ortiz de Calderón, más famoso aún si cabe que su padre,<br />
contrajo matrimonio con doña Berenguela de Salcedo. Había nacido<br />
en 1244 y se dice que tuvo hasta 120 hijos entre legítimos (solo dos)<br />
y bastardos, formando con ellos un verdadero ejército, los cuales<br />
dieron lugar a numerosos linajes por estas tierras.<br />
La firma de este Lope García de Salazar consta en el privilegio<br />
hecho en Vitoria con motivo del, ya citado, acto de "La Voluntaria<br />
Entrega". Éste murió sobre el cerco de Algeciras a la edad de 130<br />
años y como dice un cronista que aunque fue muy viejo, nunca dejó<br />
14
de pelear y los hijos que peleaban con él que eran más de 40 le<br />
llevaron a enterrar a Valpuesta, donde yacía en 1773.<br />
La panela, la otra figura heráldica de la que hablé, tiene forma<br />
de hoja de álamo, con la punta hacia abajo y su etimología procede<br />
del pan. Es curioso que en Portugal se llama panela a la sartén, con<br />
cuya forma tiene bastante parecido.<br />
Su origen, narrado por varias crónicas y recogido por muchos<br />
autores, se dice remontar a una cierta batalla de Arrato (sierra situada<br />
al Norte de la Llanada Alavesa, sobre Hueto Arriba, Mandójana y<br />
Legarda, que es continuación, por el Norte, de la Sierra de Badaya),<br />
entre los bandos oñacino y gamboíno, y la cual batalla dicen que fue<br />
tan sangrienta que el río Zadorra (a lo mejor era el Zalla u otro más<br />
próximo a la sierra) se tiñó de sangre, y las hojas de las plantas<br />
acuáticas del río se cubrieron de polvo, tomándose estas hojas como<br />
figuras heráldicas y puestas en sus escudos por muchos caballeros<br />
de los que participaron en aquella batalla. La normal representación<br />
de estas figuras heráldicas, que aparecen generalmente en serie,<br />
pocas veces solas, es la de "plata", o color blanco, representando<br />
quizá el polvo con que se cubrieron en el fragor de la batalla, y<br />
colocadas sobre campo de gules, representando el río teñido de<br />
sangre. Así, y en número de nueve, aparecen en el escudo de armas<br />
de la casa Zárate.<br />
¿Que puede haber de cierto en esta leyenda?. Difícil sería<br />
averiguarlo después de más de siete siglos, pero a la vista de tanta<br />
fantasía desmedida urdida por los Reyes de Armas tratando de dar<br />
origen a los blasones, nos ha de hacer pensar que se trata de una<br />
fantasía. No obstante hay elementos en la citada leyenda que sí<br />
tienen visos de verosimilitud.<br />
Parece ser que sí debió ser cierta la citada batalla de Arrato,<br />
entre los bandos oñacino y gamboíno, que fueron una dualidad más<br />
de partidos como otras muchas que existieron en toda Europa<br />
durante la Edad Media. Su origen, el de los bandos, también está<br />
lleno de fantasías que no se pueden creer, pero en uno y otro bando<br />
se agrupaba toda la nobleza de las tres provincias vascas; Alava,<br />
Guipúzcoa y Vizcaya.<br />
15
El bando oñacino, cuyo nombre deriva del linaje guipuzcoano<br />
Oñaz, tuvo por cabeza de bando en el País Vasco al linaje alavés de<br />
los Mendoza, cuya política, en forma simplista, se podía definir como<br />
orientada hacia el Reino de Castilla, y el bando gamboíno, que debe<br />
su nombre al linaje de los Gamboa, derivado del Guevara, siendo los<br />
Guevara precisamente su cabeza de bando. Los gamboínos se<br />
orientaban hacia el Reino de Navarra.<br />
Hasta aquí una semblanza sobre la Heráldica, principalmente,<br />
sobre la heráldica alavesa, sobre su origen, fundamento y desarrollo.<br />
El tema es inagotable, pero creo que hemos dado un repaso<br />
generalizado, pero a la vez muy concreto de lo que representa la<br />
Heráldica como ciencia auxiliar de la Historia, ya que a través de sus<br />
representaciones gráficas podemos adivinar el origen de un linaje y,<br />
muchas veces, la relación con otros.<br />
Antes de terminar no quiero dejar de hacer algún comentario<br />
sobre las Genealogías Familiares, una de mis actividades, dentro del<br />
trabajo que desarrollo en estos campos de la ciencia.<br />
La GENEALOGÍA, como dije al comienzo de la exposición, es la<br />
ciencia que se ocupa de recoger ordenadamente la ascendencia, o<br />
descendencia, de un individuo, estableciendo las diferentes ramas<br />
familiares que la componen y la relación existente entre cada uno de<br />
los componentes de una misma familia, o de varias, y su relación<br />
entre sí.<br />
Los estudios genealógicos, o lo que conocemos como "árbol<br />
genealógico", se realizan siempre, lógicamente, partiendo de unos<br />
datos conocidos que, como mínimo, han de ser; nombre, dos<br />
apellidos de una persona, su fecha y lugar de nacimiento.<br />
A partir de aquí, todo depende de lo que queramos estudiar,<br />
profundizar y conocer sobre la ascendencia de esta persona. Puede<br />
hacerse un estudio "lineal" de un apellido solamente. Entonces la<br />
investigación se centrará solamente en el apellido a investigar,<br />
seguirlo de hijo a padre hasta donde sea posible, y señalar en la<br />
recogida de datos todo lo que podría interesarnos sobre la persona<br />
localizada. Normalmente en este tipo de trabajo se tomará el nombre,<br />
dos apellidos, fecha y lugar de nacimiento de cada generación, el<br />
16
nombre de sus padres, su origen y el de los cuatro abuelos, con sus<br />
apellidos y origen. Una vez conocidos estos datos estaremos en<br />
condiciones de seguir la ascendencia, siempre por línea de varón, a<br />
no ser que interese otra cosa, lo que nos dará como resultado<br />
conocer a cada componente de la ascendencia objeto de estudio, a<br />
sus esposas y a los padres de estas esposas. Es conveniente ir<br />
plasmando toda la investigación en unos cuadros o esquemas que<br />
habremos realizado previamente para no perdernos en la complicada<br />
búsqueda de nuestros antepasados.<br />
Con la misma fórmula podremos conseguir la ascendencia de<br />
los dos apellidos de una persona. Sólo tendremos que seguir esos<br />
pasos, pero esta vez con el primer apellido del padre y el primero de<br />
la madre.<br />
Lo que más comúnmente se hace, o al menos así me lo muestra<br />
la experiencia, es, con este mismo sistema pero, investigando los<br />
cuatro apellidos de una familia, es decir, los dos apellidos del padre y<br />
los dos de la madre. Estaremos ante una investigación similar a<br />
citada en primer lugar pero multiplicada por cuatro.<br />
Vemos ahora un pequeño esquema que recoge cinco<br />
generaciones de una familia. Muy propio para regalo en cierto tipo de<br />
celebraciones.<br />
Otra forma de realizar un árbol genealógico sería por el sistema<br />
extendido o en abanico, de forma que habría de fijar la existencia de<br />
una persona, lo mismo que dijimos en el sistema anterior. A<br />
continuación tendríamos a sus dos padres. La siguiente generación<br />
estaría formada por sus cuatro abuelos, seguidos de los ocho<br />
bisabuelos, los 16 tatarabuelos, y siguiendo los cálculos<br />
obtendríamos 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048, 4.096 y 8.192<br />
abuelos, para las generaciones sexta a decimocuarta,<br />
respectivamente, lo que representaría que en 14 generaciones, lo que<br />
supondría llegar hasta 1.550, aproximadamente (mitad del siglo XVI),<br />
la persona investigada tendría nada más y nada menos que 8.192<br />
apellidos.<br />
Como ejemplo práctico diré que una persona nacida en el año<br />
1960, tendría hasta su decimoquinta generación inclusive, que<br />
correspondería, mas o menos, al año 1500, la cifra total de 32.767<br />
17
antepasados, y en el año 871 en que viviría la trigésimo segunda<br />
generación, el número de abuelos que compondría ésta sería de<br />
2.147.483.648 y, por tanto, el total de individuos que compondrían su<br />
árbol genealógico alcanzaría la cifra de 4.294.967.296, o sea que<br />
tendría más antepasados que seres viven hoy en la Tierra.<br />
Lógicamente y siguiendo con un orden numérico a toda esta<br />
ascendencia, podremos ir anotando todos los datos que se nos<br />
ocurran o que vayamos descubriendo; como profesión, si fuera militar<br />
el grado alcanzado, distinciones honoríficas y cargos que ostentó,<br />
número de matrimonios de cada persona e hijos habidos de cada uno<br />
de ellos. En fin todo lo que, en apreciación de cada uno, pudiera tener<br />
una cierta importancia. Al final de la investigación, seguro que la<br />
satisfacción por el resultado obtenido y los conocimientos que de<br />
nuestra propia familia tendremos, serán de un agrado especial.<br />
Fuentes de investigación<br />
Para poder obtener todos los datos necesarios para realizar un<br />
árbol genealógico, con las mínimas garantías de éxito, deberemos<br />
seguir los siguientes pasos:<br />
Las primeras generaciones podremos conseguirlas a través de<br />
relatos orales de nuestros mayores, que nos irán poniendo sobre la<br />
pista de todo lo que ellos conocieron sobre nuestra ascencencia.<br />
Toda esta información recogida se podrá contrastar en los<br />
correspondientes Registros de estado civil, implantados en España<br />
en 1870 y en funcionamiento desde el 1º de Enero de 1871 (algunos<br />
con datos anteriores). Con este tipo de registros habremos podido<br />
documentar las cuatro o cinco últimas generaciones.<br />
Agotada esta vía el único camino que nos queda es el marcado<br />
a través de los Archivos Sacramentales de las distintas parroquias. La<br />
Iglesia Católica conserva, desde mediados del siglo XVI, a veces<br />
desde antes, el registro de los Bautismos, Matrimonios y defunciones<br />
realizados bajo su jurisdicción, siendo ésta una fuente inagotable de<br />
información genealógica.<br />
Si todavía nos quedan ganas de seguir ahondando en el<br />
conocimiento de nuestros ancestros, podemos seguir investigando en<br />
18
los Archivos Históricos de Protocolos Notariales, ya que en ellos se<br />
conservan testamentos, fundaciones y otras escrituras de índole<br />
genealógica; el Instituto Nacional de Madrid, principalmente en sus<br />
secciones de Ordenes Militares, Colegios, Inquisición y Estado; el<br />
Archivo General de Indias, de Sevilla, para conocer cuantas personas<br />
pasaron al Nuevo Mundo en los primeros años de su descubrimiento,<br />
conquista y población; el Archivo General del Alcázar de Segovia,<br />
para las personas pertenecientes al Ejército; el central del Ministerio<br />
de Marina, para el personal de la Armada; así como los Archivos de<br />
las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, Real Audiencia de<br />
Oviedo, etc. etc., en los que se conservan los expedientes probatorios<br />
de nobleza e hidalguía con interesantísimos datos sobre las<br />
genealogías de los pretendientes.<br />
Ahora si. Ahora termino mi intervención, en la confianza que los<br />
datos que les he trasmitido hayan creado una semilla de inquietud por<br />
el conocimiento de la familia, por su ascendencia, por los escudos de<br />
armas que a cada uno de sus apellidos pudiera corresponderles, etc.<br />
Nada más. Muchas gracias por su atención y, en la seguridad de<br />
que mi intervención habrá creado numerosas espectativas y<br />
curiosidades, estoy a su disposición para establecer, en el debate que<br />
habrá al final de las ponencias, un diálogo en el que trataré de aclarar<br />
posibles dudas que hayan podido surgir a lo largo de mi intervención.<br />
Repito. Muchas gracias.<br />
19