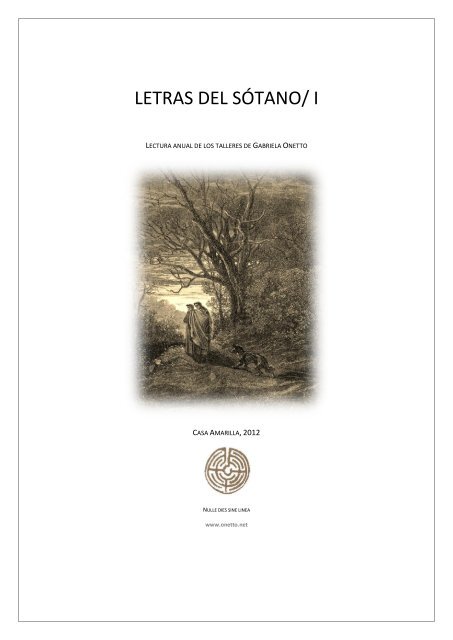LETRAS DEL SÓTANO/ I (2012)
Doce textos seleccionados del taller de motivación literaria a cargo de Gabriela Onetto (www.onetto.net). Casa Amarilla/ Montevideo, 2012.
Doce textos seleccionados del taller de motivación literaria a cargo de Gabriela Onetto (www.onetto.net). Casa Amarilla/ Montevideo, 2012.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LETRAS</strong> <strong>DEL</strong> <strong>SÓTANO</strong>/ I<br />
LECTURA ANUAL DE LOS TALLERES DE GABRIELA ONETTO<br />
CASA AMARILLA, <strong>2012</strong><br />
NULLE DIES SINE LINEA<br />
www.onetto.net
I. PRÓLOGO DE VIRGILIO<br />
Gabriela Onetto<br />
II. ESCALAS DE DANTE<br />
Gora Sakas<br />
Sobre las piedras<br />
Lúcia Bruce<br />
Femme Picasso<br />
Gabriela Morales<br />
Autostop<br />
Felipe Palomeque<br />
Trapos de piso<br />
Anibal Vecindais<br />
Fuera de alcance<br />
Lorena Giménez<br />
Retorno<br />
Gabriel Varela<br />
Las carga el diablo<br />
ÍNDICE <strong>DEL</strong> LIBRILLO
Ana Arjona<br />
Deseo perentorio<br />
Guadalupe Dos Santos<br />
Contorno<br />
III. APOSTILLA SINCRÓNICA: «ORLANDO»<br />
Orlando I (Felipe Palomeque)<br />
Orlando II (Lorena Giménez)<br />
IV. EPÍLOGO NARRATIVO: «BRADAMANTE»<br />
Vesna Kostelić/ Irene Sinigaglia<br />
El roble (avances de “Diario de una amazona”)<br />
AGRADECEMOS A LÚCIA BRUCE Y A NATALIA PASARISA POR LA BENDICIÓN DE LA MÚSICA.
I. Prólogo de Virgilio<br />
Este librillo es el memorándum de la primera lectura pública de los talleres, aunque esta vez esté limitada solo a nuestra<br />
comunidad: será experiencia piloto para presentaciones por venir, además de excusa para divertirnos y desafiar al azar.<br />
No se me ocurre nada más significativo para introducir estos preciosos textos, tan diferentes unos de otros, tan propios del taller<br />
y sus propuestas, que algo que escribí en mi propio diario allá por 1990, y cuya arqueología comparto ahora con ustedes.<br />
Gracias a los diez voceros seleccionados de los grupos, que prestaron sus relatos y su voz, como también a todos los demás<br />
participantes de lunáticos y marcianos <strong>2012</strong> que apoyaron la iniciativa y están aquí para festejarlo.<br />
Un gran abrazo, hasta el año que viene, hasta siempre<br />
*<br />
Gabriela<br />
alias “La Capitana”<br />
ESCRIBIR: entrar en la selva, arrancar malezas y ramas puntiagudas, herirse, sofocarse intentando avanzar,<br />
los pies enredados con lianas y cubiertos de insectos negros. Entrar en el corazón mismo de la selva con un<br />
machete oxidado. Volverse un poco bestia para sobrevivir allí adentro. Despejar parcelas de terreno<br />
tropical para la construcción de casitas, escuelas y enfermerías para nativos. Escribir: entrar a la selva<br />
misteriosa y verde, a la selva de olor a mango y a sudor feroz, a la selva de tambores y pájaros con la<br />
intención de civilizar. La hermosa e inasible selva convertida en una ciudad aburrida y ordenada, molesta<br />
por los mosquitos. No hay más remedio. Por la civilización descubrirán la selva. No hay más remedio que<br />
entrar, ser misionero de una misión con gusto a desinfectante. Tirarles luego los libros por la cabeza. Años<br />
en el centro de la selva, perdida, con miedo día y noche por los ruidos y las voces incomprensibles de la<br />
naturaleza. Peligro de morir, de volver a ser la bestia que me negaron, que me negaron otros con<br />
machetes reales, con escuelas reales, con casas y hospitales y ciudades. Peligro de disolverme, de olvidar la<br />
misión, de que el pánico o cualquier fiera me devore.<br />
A la selva, entonces. No creo en la misión, pero hay que hacerla. Por la civilización descubrirán la selva.<br />
Escribir. Tirarles luego los libros por la cabeza.
II. Escalas de Dante<br />
«Luz os es dada para bien y para malicia»<br />
Purgatorio, Canto XVI, sentencia 7
SOBRE LAS PIEDRAS<br />
GORA SAKAS<br />
Sus ojos, enrojecidos por el vino barato y el rencor, se resisten a las lágrimas que pujan por salir. —No me<br />
olvido, no. No me olvido… —murmulla entre trago y trago. La bebida ya no es remedio para aplacar el<br />
dolor, pero de todos modos parece ser la vía de escape más rápida.<br />
El almuerzo en familia es un gran fracaso, otro intento por rescatar a un náufrago que ya se ahogó hace<br />
tiempo. Mi vieja no tolera estas cosas: —De Buenos Aires no quiero hablar —insiste—, no pienso volver ahí<br />
nunca más. Hay gente que elige dejar toda la mierda en un lugar, depositarla en algún sitio bajo llave,<br />
donde no la pueda ver ni oler. ¿Pero cómo se hace para dejar a un lado lo que uno lleva dentro?<br />
Permanezco en mi asiento, escarbando el plato vacío, viendo una cuerda invisible que cada vez se tensa un<br />
poco más. ¿Este es el paraíso tan añorado? ¿Para llegar a esto tenían tanto apuro? Un día de estos, la<br />
cuerda se va a romper y no sé quién va a caer primero. Lo único que tengo claro es que espero que suceda<br />
pronto. Son agotadores con sus gritos, con sus miradas de odio, su egoísmo.<br />
Yo ya le expliqué a Lorena que los viejos se van terminar separando, pero ella no quiere saber de nada, se<br />
aferra a la idea de un final feliz. Trato de convencerla de que sería mejor no tenerlos bajo el mismo techo,<br />
así podríamos intentar tener una vida normal.<br />
Mi vieja friega frenética los platos, refunfuña irritada, odia que los demás insistan en hablar de cosas que<br />
ella decidió olvidar. A mí me enferma esa actitud, la lista de temas tabú es demasiado larga como para que<br />
ninguno la mencione. Pienso en su rabia y negación a Buenos Aires, el lugar donde nací, y mi viejo que nos<br />
cuenta que ahí conoció gente solidaria e infinitamente valiosa. Es imposible que tengan opiniones tan<br />
contrapuestas. Es totalmente absurdo que sigan discutiendo sobre lo mismo.<br />
Él sigue perdiéndose en los recuerdos de Segundo y otros compañeros desaparecidos. No puede dejarlos<br />
ir. Si los olvidara, desaparecerían del todo. Yo trato de recomponer historias con los pequeños retazos que<br />
se cuelan entre su balbuceo. Quiero armar un rompecabezas imposible, con piezas perdidas o rotas que<br />
muchas veces parecen incongruentes.
Mi viejo levanta la cabeza, parece haber vislumbrado luz al final del túnel. Sonríe mientras me dice:<br />
—Sobre las piedras… cuando naciste, los médicos dijeron que ibas a tener muchas dificultades para poder<br />
caminar. Pero vos aprendiste descalza y sobre las piedras.
FEMME PICASSO<br />
LÚCIA BRUCE<br />
Mismo portón, misma casa, mismo garaje. Entré y parecía estar caminando por esos corredores iniciáticos<br />
que conducen a tareas peligrosas y ciertamente de destino confuso, pero irrevocable; seguro aquella no<br />
era la casa por donde caminé durante casi cuatro años todos los días. A mis costados los sepultureros me<br />
miraban con sus caras desgastadas y sus palas con tierra fresca; el agujero ya estaba hecho. Reparé<br />
especialmente en uno que parecía el más comprometido con la tarea; en sus ojos había un brillo de<br />
especial fascinación al verme pasar hecha una sombra. Mis nervios arrebatados se dispararon a escalas<br />
imposibles cuando llegué al garaje y abrí la puerta.<br />
Su cara fue de sorpresa, no me esperaba. La mía, de una mujer de Picasso apenas esbozada. Aguardé en el<br />
umbral con mi rostro como un lienzo en blanco, con los primeros toques bien proporcionados. —Te iba a<br />
llamar— dijo él. Pretérito imperfecto, muy imperfecto.<br />
Entonces comenzó el funeral, nuestro entierro. Mi cara, un troquel, un molde para ser desarmado; noté<br />
cómo se me iba desfigurando con cada pincelada que daban sus palabras. Mi pómulo abruptamente se<br />
desbarrancó y reptó hacia adelante. Comencé a ver cómo mis ojos agazapados perdían el equilibrio, se<br />
tambaleaban al punto de perder la razón y llegar a un lugar de imposible retorno. Mientras tanto, sus<br />
palabras se habían acumulado en mi cabeza haciéndola estallar en tres, cuatro partes, y cada nueva<br />
geografía revelaba un punto cardinal diferente. No sabía que el flechazo fulminante recaería en mi boca;<br />
de pronto, un abismo se abrió entre mi labio superior y el inferior, que, entre sí, desencajados, ya no me<br />
dejaron hablar más.<br />
Di media vuelta, o una vuelta entera, o la vuelta al mundo, y volví a mi casa ya sola.
AUTOSTOP<br />
GABRIELA MORALES<br />
Hace un rato que caminamos. Todos los autos que pasan van llenos o sin ganas de levantar a dos minas<br />
haciendo dedo, queriendo llegar al baile. Con Eugenia no perdemos las esperanzas. La brisa que viene<br />
desde el mar se lleva el sopor que se amontonó durante todo el día. Refresca mis brazos y piernas al<br />
descubierto, todavía con la sensación del sol y la playa.<br />
Dos luces vienen por el camino. Hacemos la seña, el dedo gordo levantado, implorando el aventón. A<br />
medida que se acercan nos damos cuenta. Son dos motos. ¿Por qué no?<br />
Paran al lado nuestro. Nos detenemos. Una moto enorme, de cross, amarillo rabioso; un tipo bien<br />
interesante, rubio, ojos pícaros y brazos firmes, como salido de una publicidad. La otra, una Hondita de<br />
esas que usaban los primos en el pueblo para ir a todos lados. Un gordito con cara de bobo, una barba<br />
incipiente se asoma salpicando su cara.<br />
Sin darle tiempo a Eugenia, me subo de un salto a la moto amarilla.<br />
—Nos vemos allá —le grito. Y me aferro al asiento.<br />
El tipo se da vuelta y me ofrece una sonrisa. Extraña. Mira al gordito y le dice algo que no llego a oír. A mi<br />
estómago hay algo que no le gusta. Eugenia ya está subida atrás en la Hondita. Hasta capaz que se enojó.<br />
Ya me imagino la bronca que me va a tirar en el baile, con eso de que siempre me quedo con los tipos más<br />
lindos, el mismo bla bla de todos los veranos. Mejor seguir a pie y zafar del quilombo.<br />
Antes de darme tiempo a arrepentirme, el rubio arranca. Un ruido me ensordece mientras la moto<br />
adquiere mucha más velocidad de la que yo quisiera.
—Más despacio —le grito. Me aferro con fuerza al asiento, con la sensación que puedo salir volando en la<br />
próxima curva. No sé si me oye o no, pero de todas formas acelera aún más. Pasamos a los pocos autos<br />
que se deslizan tranquilos por la rambla del balneario.<br />
Suelto una mano y le doy un golpecito en la espalda, le hago señas para que desacelere. Mis oídos, sin un<br />
casco que los proteja, se aturden con el aire que pasa velozmente por mi costado. Algunas bocinas nos<br />
rezongan, mientras pasamos haciendo finitos a autos, motos y bicicletas.<br />
Mi corazón late con fuerza, acompaña el ritmo al que nos movemos. Trato de tranquilizarme, sabiendo que<br />
el boliche está a pocas cuadras. De convencerme que no vamos a chocar contra nada, que no voy a salir<br />
despedida en la próxima curva. Que no voy a terminar el verano con un brazo y una pierna enyesados por<br />
una noche de estupidez.<br />
Cuando estamos casi por llegar al boliche, el tipo se mete en una de las bajadas a la playa. Con la misma<br />
velocidad que venimos, dobla a la derecha y vamos descendiendo por el camino asfaltado. La bajada nunca<br />
me había resultado tan larga y pronunciada. Parece que en cualquier momento fuésemos a estrellarnos<br />
contra el piso.<br />
Empiezo a gritar, antes de que dejemos de ver a la gente que camina por la rambla, de que nos perdamos<br />
en la playa. El ruido del motor apaga mis pedidos de auxilio. Agito una de mis manos, pero solo obtengo el<br />
saludo de un par de gurisas que caminan, seguramente yendo a bailar. Sigo gritando, mis sonidos ahogados<br />
por el rugido del caño de escape. Suelto una de mis manos y golpeo en la espalda al rubio. Mis puños son<br />
como coquitos que caen sobre las baldosas de la vereda, apenas rozándolas.<br />
Llegamos a la playa. Sin estrellarnos contra el piso, sin que él pierda el control. La moto sigue como si nada,<br />
ahora rugiendo sobre la arena que salpica mis piernas desnudas.<br />
Por un segundo pasa por mi cabeza la idea de tirarme, y después correr. Pero mis piernas y brazos están<br />
paralizados. Todo mi cuerpo es un gran bloque. Un bloque recorrido por lágrimas que caen sin parar. Solo
nos rodea la oscuridad. La espalda y hombros del tipo parecen agigantarse a cada segundo, un monstruo<br />
enorme, dos piernas que se transforman en ruedas.<br />
Logro romper la parálisis y mover una mano. Con mucha dificultad rebusco en mi carterita, hasta dar con<br />
el celular. Mis dedos temblorosos logran llamar a mamá. Ya puedo ver su celular sacudiéndose en la mesa<br />
de luz. Papá moviéndose en la cama hasta que alguno atienda. El susto. Venirme a buscar. Un abrazo<br />
enorme. El alivio. La promesa, esta vez cierta, de no hacer dedo nunca más. La pantallita luminosa me avisa<br />
que sigue sonando…<br />
Y entonces, el salto. Una enorme duna, a la que nos trepamos. Casi vuelo por el aire. En un reflejo<br />
estúpido, mis dos brazos se prenden con fuerza al cuerpo que tengo delante; mi celular cae, se pierde en<br />
la arena para siempre.<br />
Siento que me falta el aire. Las ráfagas violentas que llegan hasta mi cara parecen incapaces de oxigenar<br />
mi cuerpo. La cabeza a punto de estallar, una y mil imágenes que se disparan como en un televisor<br />
descompuesto.<br />
A lo lejos, se ve una luz. Quiero creer que va a ser solo una broma. Que me va a dejar en ese boliche,<br />
casucha o lo que sea y se va a ir. Pero todo mi cuerpo me advierte otra cosa. El estómago rebota en mi<br />
interior, una plancha de acero sobre mi pecho y el temblor que se vuelve cada vez más intenso. Nos<br />
acercamos más y más a la luz. Un rancho de madera, todo desvencijado.<br />
Para la moto. Doy un salto y me echo a correr. Mis sandalias vuelan al primer paso. Mis pies descalzos se<br />
hunden en la arena blanda. Trato de hacer más fuerza, de desenterrar mis pies y seguir avanzando. Mi<br />
corazón a punto de explotar. Corro con dificultad. No puedo mirar atrás. Sigo y sigo…<br />
Dos manos enormes se prenden de mis hombros, un cuerpo pesado se abalanza sobre mí. Caigo al piso.<br />
Diez dedos que se clavan en mi piel, que la penetran como si fuese plasticina. Ese cuerpo enorme me
aplasta. Trato de forcejear. De patearlo. Imposible. Como la tapa de un ataúd cerrándose sobre mí. No<br />
puedo mover las piernas. No puedo mover los brazos. No puedo mover nada.<br />
Acerca su cara a la mía, el olor del alcohol me golpea con fuerza. Ojos desorbitados que me observan. La<br />
sonrisa macabra. Quiero gritarle, pedirle por favor que me suelte, decirle algo, convencerlo, cualquier cosa.<br />
Pero mis labios están sellados.<br />
Oigo una puerta golpearse. Mi salvación. Quiero creer. Esta noche como un terrible recuerdo.<br />
El rubio se levanta un poco, sus dos rodillas siguen apresando mis piernas, sus dedos prendidos a mis<br />
muñecas, mi cuerpo estaqueado, pegado a la arena, una mariposa prendida con alfileres sobre una<br />
espuma plast. Un grito rompe el silencio de la noche. Pero él no se mueve. No logro ver qué pasa. Las<br />
voces se acercan. Graves, entreveradas con risas.<br />
Dos personas vienen caminando hasta donde estoy. Hombres. Uno gordo, morocho, me mira desde lo<br />
alto. Una botella de whisky en la mano y un cigarro en la otra. El otro petiso, ancho, como un muñeco de<br />
acción en miniatura. Los dos me observan, recorren mi cuerpo con sus ojos, sin disimulo, la sonrisa pegada<br />
a los labios. En un gesto imposible, trato de zafar una mano, de acomodar mi pollera, la musculosa, de<br />
ocultar un poco el escote, resguardar mi cuerpo. El rubio no hace sino apretarme con más fuerza. Los dos<br />
lo felicitan por el botín de la noche. Confirman el horror.<br />
Siento que me desvanezco, cada vez todo se vuelve más lejano. Como si un botón invisible fuese bajando<br />
el volumen a mi alrededor, las voces y las risas eufóricas, borrachas, se van transformando en susurros.<br />
Mi cuerpo se disuelve. Es apenas una bolsa de mercancías. Una bolsa que ahora el rubio cuelga sobre su<br />
espalda. Que se bambolea sobre sus hombros. La oscuridad por todas partes lo envuelve, como queriendo<br />
protegerlo. Colgando, cabeza abajo, se dirige hacia la casucha. Cuatro manos inmundas lo recorren a sus<br />
anchas en el trayecto. Tres voces le anticipan cómo van a aprovecharlo. Y sin embargo, ese cuerpo es otro.<br />
No es el mío.
TRAPOS DE PISO<br />
FELIPE PALOMEQUE<br />
El baño me deja como nuevo, liberado de todos mis conflictos, descansado. El vapor denso del ambiente<br />
flota por todas partes, homogéneo, y aunque creo ubicar con la vista lugares más atractivos que otros, o al<br />
menos sectores que yo preferiría si fuese vapor de agua, ninguna porción se mueve de manera alguna,<br />
como conformes con el lugar que le otorgaron. Todo el sistema está en equilibrio y temo moverme, no sea<br />
cosa de alterarlo. Por suerte mi posición, en el global, me enfrenta a la pileta y, sin movimiento alguno de<br />
cabeza, me permite ver el espejo de marco de madera que no me muestra nada. Reconozco mi estupenda<br />
ubicación y pienso que peor era quedar enfocado hacia el wáter, pero ese pensamiento me causa intriga y<br />
quiero mirar el wáter, aunque lo más seguro es que no tenga nada en especial, y se me empieza a volver<br />
cada vez más atractivo y hasta me dan unas pocas ganas de mear de tanto invocarlo, pero me quedo<br />
quieto por respeto al entorno y, por más que hago el intento y desvío los ojos al mango —al límite de<br />
dolerme de tanto esfuerzo—, no llego a encontrármelo; entonces miro el espejo y está todo empañado,<br />
todo apretujado de los vapores más oscuros y sudorosos, y una gota aparece, se hincha y quiere morir, y<br />
no me aguanto y meto un dedazo en el espejo, sin criterio, que pinta una diagonal color cuerpo, de<br />
izquierda a derecha, de arriba a abajo. Todo el equilibrio del ambiente a la mierda. Miro el wáter, no tiene<br />
nada destacable que exceda a un wáter blanco común y silvestre, y ya no tiene sentido alguno seguir en el<br />
baño, y agarro el picaporte, que me moja la mano, giro un cuarto de vuelta y abro. Se arma una especie de<br />
revoltijo que desconozco si se forma porque el vapor quiere salir o el aire entrar, pero nadie pide permiso<br />
ni deja pasar, y todos quieren hacer todo a la vez, irrespetuosos, descontrolados; sin embargo yo, más<br />
irrespetuoso, salgo primero que muchos más.<br />
Siento un poco de frio al salir. Me roza un mundo mucho más liviano, invisible e inodoro pero de menor<br />
temperatura y recién ahí me doy cuenta que el baño olía a limpio, y que de seguro mucho más frio sentiré<br />
cuando abra el ventanal de la terraza lavadero para buscar el trapo de piso; porque mi mampara es de una<br />
hoja fija y salpica por el costado, poco o mucho, dependiendo de una chapita de acero inoxidable que<br />
impide que toda la catarata de agua que cae por el cristal corra por un zócalo también metálico y pretenda<br />
ir al otro lado del baño, y que debería estar pegada sobre la parte baja de la mampara pero que siempre se<br />
despega, y que por más que la pegue con silicona cada tanto ella se encarga de salirse y obligarnos al arte<br />
de colocarla una y otra vez, a mano, incorporando el azar, ya que aún no descubro el jeito, y a veces es un<br />
éxito y, otras, las más frecuentes, el agua llega hasta la puerta, y todo es caos. Esta vez resultó bastante
efectiva la colocación y, dependiendo de lo seco que esté el trapo de piso que a su vez depende de la<br />
distancia en tiempo respecto al baño de mi novia y del clima exterior, estimo será una labor sencilla y con<br />
una pasadita nomás quedará todo seco, aunque es todo una incógnita hasta no llegar a la terraza y<br />
corroborar el verdadero estado del útil. Mis primeras dos pisadas en el piso flotante se despegan como dos<br />
autoadhesivos y dejan unas huellas perfectas, con dedos y todo, que aseguran no tener pie plano. Giro mi<br />
torso hacia la izquierda y en dos pasos más ya termino con el pasillo. Como es mi costumbre, llego a la<br />
mesa de vidrio del sector que hace las veces de comedor y apoyo toda la ropa sucia como si no encontrara<br />
lugar más inconveniente para hacerlo o porque realmente pienso que no es ropa sucia sino tan solo ropa<br />
usada una vez; por eso tengo la certeza de que no estoy ensuciando la mesa, ni la ropa, considerando que<br />
hoy mismo fue realizado el aseo de toda casa, con mesa incluida. Me distraigo unos instantes con una<br />
pequeña mancha que el reflejo me permite ver sobre el ángulo opuesto al de la ropa limpia de un uso, y<br />
tengo ganas de levantar la vestimenta para comprobar la verdadera efectividad de la limpieza; pero en ese<br />
momento, me acuerdo de mi objetivo principal, el trapo de piso, y no puedo tener tanta mala liga de<br />
apoyar justo en un lugar mugriento, así que trato de despreocuparme, levanto la vista y miro hacia la<br />
terraza. Me sorprendo más de lo normal —como un hombre de asombro fácil— al ver que no se distingue<br />
absolutamente nada; todo es blanco nube, una cortina de papel manteca que cubre por completo mi<br />
panorama al exterior, como terminando el mundo justo en la ventana de mi casa. Por más que mi camino<br />
hacia el trapo compatibiliza, me dirijo al ventanal sin la menor intención de agarrarlo. A medida que me<br />
acerco alcanzo a divisar alguna punta de edificio vecino pero no mucho más; es una neblina muy intensa,<br />
tal vez la más poderosa que haya visto en mi vida. Cuando alcanzo el contacto con la puerta ventana,<br />
reconozco el vidrio muy empañado y con toda mi mano lo limpio, en la grata intención de solucionar mis<br />
problemas de visibilidad, mas no lo logro. Completamente atónito abro el ventanal de par en par<br />
cerciorándome que tal barrera invisible no cambia nada, que la cerrazón sigue ahí, inalterable. Me<br />
abofetea un aire demasiado viscoso, muy difícil de respirar, y dudo que sea del mismo material que<br />
acostumbro consumir, aunque la experiencia me diga que sí, que es tan solo una niebla más. Una niebla<br />
que inunda la ciudad bien sobre este lado, pues miro mis vueltas hacia atrás y la ventana que da hacia<br />
Bulevar está definitivamente nítida. Sin entender del todo me permito nuevamente el asombro. Trato de<br />
serenarme, sosteniendo la respiración para no fumarme esa mierda, y ahí algo me perturba, me confunde.<br />
Empiezo a sentir temor, culpa o, quizás una responsabilidad extrema. Sin pensarlo dos veces vuelvo<br />
corriendo al baño, pisando mis pisadas ya secas, empujo la puerta y prendo la luz; todo el vapor de agua se<br />
ha esfumado.
FUERA DE ALCANCE<br />
ANIBAL VECINDAIS<br />
El camino era una larga pendiente ondulada hacia el mar. La camioneta saltaba en cada pozo sin que nadie<br />
emitiera ninguna palabra. Desde las afueras de la ciudad, tanto los padres como el niño apenas habían<br />
hablado. Habían quedado atrás los infortunios del tráfico, lo absurdo del costo de las cosas, los que<br />
aprovechaban los semáforos para pedir alguna moneda, los que no querían trabajar. Solo el aire<br />
acondicionado rellenaba el espacio entre los tres en el cual alguna vez supieron habitar conversaciones<br />
entrecortadas por comentarios y observaciones El silencio persistía sin importar aquel día tras los cristales;<br />
un día diáfano de finales de verano, uno de esos que llegan y que parece no tener final, que se extiende<br />
como una esperanza suave y atesorada.<br />
De lejos se podía ver, en la intersección de una de las últimas transversales, un cartel que indicaba la<br />
llegada a la playa de la que venían hablando hacía ya tiempo. A pesar de la posible reprimenda del padre,<br />
Daniel abrió la ventanilla para respirar aquel otro aire y escuchar el mar, ese sonido alegre y repetitivo de<br />
las olas que prometían la benéfica inundación de algo inesperado y dichoso. Algo que en definitiva pudiese<br />
recompensar aquel largo escape.<br />
Cuando llegaron al cruce, sobre la derecha, atado a un árbol, había un perro. Más que ladridos parecía<br />
emitir una especie de aullido. Era un animal joven, de piel canela y orejas oscuras, que apenas podía<br />
apoyar las patas delanteras; el nudo en el tronco había sido puesto demasiado alto, a propósito, para que<br />
el animal se pudiera ver. Tenía la cara fruncida de dolor y, en uno de los saltos que dio al ver la camioneta,<br />
se pudo ver que recientemente le habían cortado la cola. Tenía un collar metálico y resplandeciente que<br />
contrastaba con lo doloroso de aquella imagen. Es más, el rabo que le había quedado aún parecía<br />
sangrarle. A su alrededor pudo ver una gran vasija de comida y un recipiente con lo que debería ser agua,<br />
pero ambas cosas estaban fuera del alcance del animal que, pese a sus penurias, aún anunciaba con sus<br />
movimientos que estaba allí con su dolor, vivo. Si hubiera sido posible agrandar la imagen de la agitación<br />
de aquel perro, para hacerla lo único que pudiese ser visto, como uno hace en la computadora, aquel<br />
animal bien podría haber estado dentro de un tanque, saltando y agitando sus patas, manteniendo el fino<br />
hocico en alto, para poder salvarse de un líquido tan transparente como perverso. Parecía moverse dentro<br />
de un dolor confuso, debatirse en algo espeso donde una de las opciones sin duda era la muerte, frente a
la mirada esquiva de los últimos veraneantes. Algo ardiente impactó en el estómago de Daniel, algo que le<br />
hizo emitir un ruido extraño, un sonido que no llegó a cuajarse en palabras; algo entre plegaria y súplica<br />
visceral, para que su padre parase el auto. En vez de parar, el vehículo giró rápido hacia la derecha,<br />
buscando en forma desesperada la entrada a otra playa.<br />
Luego sobrevino un silencio más profundo y doloroso del que venían padeciendo. El padre entonces<br />
aceleró exigiéndole al auto la prisa de llegar a cualquier otra playa, a cualquier otro lugar que les ofreciera<br />
aquello que los había hecho viajar juntos en primera instancia. Sus manos parecieron aferrarse en forma<br />
desesperada a la dirección, y una lenta ansiedad por el tiempo comenzó a ganarle el juicio. Hacía girar su<br />
muñeca dentro de la malla dorada de su reloj, mirándolo una y otra vez. Cuando observó a su madre, notó<br />
que su nuca y su cabeza estaban más rígidas que de costumbre; miraba hacia ningún lugar. En el retrovisor,<br />
pudo ver que tenía la mirada llena de cosas impredecibles, como estancada en recuerdos o en las cosas<br />
que con una paciencia rencorosa aún esperaba que llegaran.<br />
Cuantas veces Daniel había soñado con un día con este cielo, con esta pelota de fútbol flamante, con la<br />
sombrilla, sabiendo que los refrescos esperarían por él en la heladera portátil, y que podría encontrar<br />
algún chico para jugar un partido o hacer bastiones de arena. Pero ahora sentía que esto era peor, mucho<br />
peor que no haber salido nunca de casa. Cuando el dolor lo dejó, miró hacia atrás. Se sorprendió de la<br />
polvareda que el veloz vehículo iba dejando a su paso. Por un momento, pensó que el auto de su padre era<br />
como un cohete que no los llevaba a ningún lugar, que en vez de viajar verticalmente iba señalando su<br />
trayectoria entre los montes de pinos y eucaliptos con aquella enorme nube marrón y esponjosa. El polvo<br />
volvería a caer como una lenta cerrazón, se posaría en las hojas de los árboles, en las salas o dormitorios<br />
de las pocas casas que se podían ver desde el camino. La mayoría de ellas estaban ya desiertas por el fin de<br />
la temporada. El perro también habría quedado lleno de polvo, como una foto borrosa, casi sin aire, con la<br />
lengua aún más reseca, tratando de saltar, queriendo decir que todavía estaba allí.
RETORNO<br />
LORENA GIMÉNEZ<br />
Estaciono el Volvo frente al 51 de Hammarvägen. Dos días antes de partir a tierras sureñas, es la visita que<br />
me queda pendiente. Las cortinas de la cocina están cerradas, eternamente cerradas. Me detengo un<br />
instante a observar las figuras de los enormes girasoles sobre el negro desteñido del cortinaje. Él tenía<br />
razón, pienso, las cortinas son horribles. La pereza más que la costumbre debieron salvar a los girasoles del<br />
tacho de basura.<br />
Al llegar frente al portero eléctrico, me doy cuenta de que olvidé preguntar el código. ¿Seguirá siendo el<br />
mismo? Como por inercia mi mano dibuja una semiflecha volcada hacia la izquierda; enseguida siento que<br />
la cerradura se destranca y me franquea el paso. Mis manos, todavía, conservan la memoria.<br />
De la puerta de su apartamento cuelga una esquela escrita con lapicera roja: está abierto, se lee en la hoja<br />
manchada de café. Sin saber bien por qué, la mancha me causa tristeza; de esas tristezas inexplicables,<br />
como cuando de niña veía a mi padre recién afeitado. Un olor agrio que sale de la cocina y el golpeteo<br />
frenético de sus dedos sobre el teclado me dan la bienvenida.<br />
—Llegaste, te estaba esperando —me grita desde el dormitorio—. Vení, no te saques los zapatos —agrega,<br />
sin dejar de escribir.<br />
En la casi penumbra del hall, tropiezo con una maceta vacía. Debe ser una reliquia de mis cultivos de<br />
aromáticas; sin duda entre estas no hay sobrevivientes. No hay planta que resista vivir en la oscuridad.<br />
Lo encuentro sentado en un rincón del dormitorio, en la vieja poltrona que él rescató de la basura y yo, de<br />
tanto odiarla, empecé a querer. Tiene un yeso hasta la rodilla, está rodeado de papeles y con el teclado<br />
sobre la falda, un teclado ridículamente chico para el tamaño de sus dedos. Debe pesar veinte kilos más de
lo que pesaba la última vez que lo vi arrastrando su valija en Aeroparque. Se lo ve cansado y tiene el pelo<br />
cubierto de canas.<br />
—¿Qué te pasó? —le pregunto desde el umbral, demorando un abrazo tantas veces postergado mientras<br />
intento acostumbrarme a la extrañeza que me produce su imagen.<br />
—Como estaban caros los chárteres a Canarias, se me dio por ir a esquiar a Järvsö —me dice con sorna y<br />
entrecierra los ojos, y una media sonrisa se le dibuja en el rostro. Un aire triunfal lo ilumina; apenas un<br />
gesto le devuelve esa presencia imponente, avasalladora, de mis recuerdos de infancia.
LAS CARGA EL DIABLO<br />
GABRIEL VARELA<br />
—¡Quédense quietos!— gritó el hombre joven, con la capucha de la campera puesta, una bufanda<br />
que le tapaba la mitad inferior de la cara y la mano derecha abultando uno de los bolsillos como si<br />
guardara un arma. Don Manuel quedó congelado mientras elegía tomates. Herminia tuvo que detener la<br />
fiscalización comentada, tomate por tomate, de la mercadería que iba a comprar.<br />
—¡Ay, Don Manuel, nos asaltan, yo sabía…! —dijo Herminia con su voz gastada, no tanto por los<br />
ochenta y siete años como por el uso intensivo de ese instrumento que había perpetrado durante toda su<br />
vida.<br />
—¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Es que nacieron sin apoyo familiar. Qué van a hacer, claro, qué van a hacer.<br />
Si uno no tiene una familia que lo acompañe, que lo guíe, que le dé cariño, que lo…<br />
—¡Callesé, doña! —tronó el encapuchado—. Deme toda la plata que tenga en la caja —dijo<br />
mirando a don Manuel, que estaba como jugando a las estatuas—. Y usté, doña, deme lo que tiene ahí.<br />
—Sí , m’hijito, tome, tome —le ofreció, metiendo la mano en el monederito de pana verde—.<br />
Tome, acá tiene: cien, ciento cincuenta… —contaba mientras sacaba la plata y la ponía sobre el mostrador<br />
de la misma manera que hacía cuando le pagaba a don Manuel—…ciento setenta, ciento ochenta…<br />
—Dele, doña, dele… —apuró el asaltante afectando una tranquilidad que el temblor de uno de los<br />
ojos había empezado a desmentir.<br />
—Es que tengo todo tan desordenado, tan entreverado. Mi hijo siempre me dice eso. Bueno, me<br />
decía, antes, cuando me venía a visitar. Yo le pedía que no me rezongara. Que valorara que él tenía una<br />
madre que lo quería y… ay, perdón —hizo una pausa tan breve que no dio tiempo para la interrupción que<br />
el encapuchado intentó mechar—. Perdón, porque seguro que usted, joven, no tuvo una madre que lo<br />
aconsejara, que le mostrara caminos, que le hablara —cuando pronunció esa palabra, el encapuchado y<br />
don Manuel se miraron, casi con complicidad solidaria—, que conversara con usted sobre lo que está bien<br />
y lo que está mal —continuó Herminia—. Y seguro que por eso usted está haciendo estas cosas, ahora. Yo<br />
lo entiendo, yo lo entiendo…
—¡Señora…! —gritó de nuevo el muchacho, y el grito hizo que se le corriera la bufanda<br />
descubriendo la nariz y la boca.<br />
—Y un muchacho tan lindo —siguió Herminia—, con esa cara de buena persona. ¿Usted es menor,<br />
joven? Porque ahora todos discuten de que los menores esto y los menores lo otro. Qué importa si son<br />
menores o no, digo yo. Lo que importa es que son personas con sentimientos, a las que si una les sabe<br />
hablar ellos entienden, y que si se les da cariño… Porque el cariño…<br />
—Doña, ya está —amenazó, visiblemente desencajado, el tipo de la capucha mientras tomaba a la<br />
anciana por la espalda y le apoyaba el bulto del bolsillo contra las costillas.<br />
—Claro, eso es lo que usted necesita —reaccionó la mujer como esclarecida por el movimiento del<br />
muchacho—: cariño físico, calor humano, sentir que lo quieren. Deme un abrazo, deme un abrazo —dijo<br />
forcejeando para darse vuelta y abrazar a su captor que, totalmente desorientado, no atinó a otra cosa que<br />
recular asustado y salir corriendo por donde había llegado.<br />
—Es como yo digo —seguía comentando Herminia—. Hay que hablarles, hay que hablarles.<br />
Don Manuel seguía petrificado contra el cajón de los tomates.
DESEO PERENTORIO<br />
ANA ARJONA<br />
Aquella tarde él apareció una hora antes. El señor y la señora Mitchell le habían invitado a tomar el té<br />
como de costumbre, advirtiéndole que estarían en casa sobre las cinco. Después le había llegado el billetito<br />
de Claire. Ni siquiera lo pensó.<br />
La casa estaba vacía. La doncella le hizo pasar. Él entregó su sombrero de tweed, la capa austríaca y se<br />
instaló en el amplio recibidor oval. Admiró una vez más el piso en damero que se despegaba de las paredes<br />
ampliándose en perfecta geometría hasta llegar al centro para replegarse luego sin perder un ápice de<br />
ritmo. Siempre terminaba interrogándose acerca del genio que lo había calculado y olvidaba<br />
preguntárselo al señor Mitchell. Un perfume a fresias recién cortadas empapaba el recinto. Recorrió con<br />
la vista los paisajes del parque que las altas y estrechas ventanas le traían. Perséfone regresaba del<br />
inframundo dispuesta a liberar las savias. Sobre las ramas de los innumerables árboles estallaban,<br />
impúdicos, botones cuyos colores iban del verde tierno al rosáceo exultante. Sintió un cosquilleo en la<br />
entrepierna. Pensó en la joven adolescente de la casa. En la manera en que ella miraba las pezuñas de sus<br />
manos. En cómo se turbaban sus ojos de miel ante sus pronunciadas fosas nasales. En sus labios<br />
sonrosados que se humedecían mientras lo miraba casi a hurtadillas, pero asegurándose de que él lo<br />
detectara. En realidad había comenzado a notarlo durante los almuerzos que los Mitchell realizaban los<br />
domingos. Entre tan diversos invitados, él pasaba físicamente desapercibido mientras brillaba en su<br />
discurso. Claire bordeaba las palabras, no les hacía caso. Se reía de ellas. Sin embargo se las había<br />
ingeniado para hacerle saber sus turbaciones y la atracción irreverente que sentía. Parecía que su<br />
condición los acercaba.<br />
Ella entró ligera por la puerta del costado. Le saludó:<br />
–Qué bueno que pudo venir. Lo estaba esperando.
Sin dilación le tomó del brazo y lo condujo hacia la escalera que, con un leve giro, copiaba la forma ovalada<br />
de la habitación y llevaba al piso alto. A la derecha se sucedían las puertas de la biblioteca, el cuarto de<br />
huéspedes y el de sus padres. A la izquierda la sala de música, el cuarto de costura y el de Claire. Hacia allí<br />
lo condujo. Piotr se dejó llevar. Claire cerró la puerta y se le acercó suavemente. Olía a lavanda. A campo<br />
con sol. Lo rodeó con sus brazos y comenzó a besarle en el cuello restregándose lentamente. Haciéndole<br />
sentir su núbil cuerpo fue subiendo hacia su hocico, hacia la zona suave de las rosadas mucosas que tanto<br />
estupor le causaban. Piotr se debatía entre la urgencia que despertaban sus caricias y la sombra de una<br />
mala conciencia. Y aunque su deseo era vil, inescrupuloso y traidor, ni por un momento pensó en echarse<br />
atrás. La sangre sublevada corría desbaratando los escasos trozos de serenidad. Ya sin ropas, ella lo fue<br />
lamiendo como una real hembra. Recorriéndolo con la lengua. Encendiéndole cada poro, cada pelo.<br />
Debajo de la piel, Piotr sentía sus terminaciones nerviosas abrirse como flores. Estar allí era estar a<br />
merced de un deseo perentorio que le exigía el jugo y la miel, pero también la voluntad. Esa niña lo<br />
desquiciaba. Arremetió en su doble condición y olvidó cómo era pensar. Se oscureció, explotó, aplastó, se<br />
desintegró. Ella chorreó azúcar, un azúcar tan dulce, tan inocente, que parecía raro, porque al mismo<br />
tiempo era desvergonzada y lasciva.<br />
El reloj de pie dio la campanada de menos cuarto. El tiempo transcurría inalterable. Debían serenarse,<br />
juntar sus pedazos, prepararse para una formal tarde de té. Él regresó lentamente a su ser bifronte. Ella, a<br />
su piel de niña púber. Luego, parsimoniosos, bajaron la escalera cuando la cuerda del reloj hizo su trac de<br />
acero preparatorio del carrillón. Alcanzaron los asientos de la sala oval en el mismo momento en que<br />
oyeron rodar sobre el empedrado de la entrada las ruedas de madera del carruaje. Un segundo después<br />
piafaron los caballos.
CONTORNO<br />
GUADALUPE DOS SANTOS<br />
La puerta de dos hojas de madera antigua, con un pomo de bronce oscuro delicadamente trabajado,<br />
estaba abierta de par en par; el helecho majestuoso uno metros más allá daba la bienvenida. Luego la<br />
luz; más allá, la semipenumbra de la enorme sala, el rumor de las voces que acompañaban la música.<br />
Qué hermoso vestido de terciopelo negro con un escote exacto tiene esa mujer. Mis zapatos son viejos y<br />
andróginos.<br />
Agradeciendo la copa de vino, avanzo hacia el escenario; un saludo amable y otro esquivo. La mirada de<br />
la rubia se dirigía directamente al músico con seguridad de amante; pantalón blanco y chaqueta de<br />
gamuza marrón, claritos y brushing con rulos: la rubia no es su tipo. ¿Y yo qué sé qué tipo tiene el<br />
músico? Bueno, seguramente más joven y hippiya. Él le devuelve la mirada cómplice.<br />
Yo no sé cantar. Me pierdo con el ritmo de su música y por un rato el tic-tac de mi pensamiento cesa.<br />
Miro partecitas, soy extranjera en la patria del todo.<br />
Enfoco mi interés en el enorme escote de la pelirroja y los hombres que la rodean. Caza menor. Ajusto<br />
mi pañuelo al cuello. Voy hacia el otro lado del escenario; en el camino, un saludo amable y otro<br />
esquivo; ya no hay músicos tocando en vivo, pero desde los parlantes del equipo se escucha Björk. A<br />
medida que pasa el tiempo y el vino las voces suben de tono; las risas se vuelven carcajadas y los<br />
cuerpos se animan a bailar.<br />
Yo sé bailar. Y el tic-tac de mi pensamiento cesa. Una vuelta y tengo el vestido de terciopelo negro,<br />
otra vuelta y sé cantar... otra copa de vino.<br />
Avanza con su pelo cortito casi gris, el saco de pana con cuero en los codos y remera negra.<br />
Cuando miro mis manos no tienen contorno, y mis pies casi no los veo; no me preocupa otra vuelta y tal<br />
vez él se acerque, debe oler tan bien como se ve.
Sigo bailando y cuando miro, mira. Otra vuelta y tendré el escote exacto. Sonriendo se acerca y yo,<br />
incrédula, doy media vuelta y me asusto un poco. Se para frente a mí, vuelve a sonreír y continúa su<br />
camino... hacia una muchacha que está bailando a mi costado; no sé si es bonita, pero es joven. Media<br />
vuelta y mis zapatos son viejos y andróginos, otra media vuelta y no sé cantar. Busco la puerta y cuando<br />
intento ajustar mi pañuelo al cuello me doy cuenta: no veo mis manos, ni mis pies, ni mi cuerpo.<br />
Atravieso el helecho y a un flaco que está fumando un porro en la puerta. Al principio me da un poco de<br />
miedo y rabia, pero ya junto al tronco del árbol, tratando de reponerme del susto, comienzo a buscarle<br />
lo positivo a volverse invisible.<br />
Me subo a la copa del árbol hasta lo más alto que puedo, parándome con todo el orgullo del que es<br />
capaz mi cuerpo, flexionando un poco las rodillas y adelantando el pecho. Abro los brazos mirando hacia<br />
el mar y comienzo a aletear.
III. Apostilla sincrónica: «Orlando»<br />
« Quizás era verdad, mas no creíble<br />
para quien fuese de razón provisto»<br />
(Orlando furioso, I, 56, vv. 1–2)
ORLANDO I<br />
FELIPE PALOMEQUE<br />
Orlando está aburrido. Le aburre viajar tanto para trabajar, le aburre su trabajo y cuando vuelve también<br />
se aburre. Orlando no sabe qué hacer y no quiere dormir. En la tele no hay nada, en la radio tampoco. Por<br />
la ventana entra una luz interesante que le recuerda a Paula. Mientras piensa no se aburre, y trae a escena<br />
varios lindos momentos, románticos, sensuales, pero eso no alcanzaba y también se aburrió. Orlando se<br />
para, va hacia la ventana y mira la luna, blanca, intensa. Piensa en la noche y, con ella, en mujeres, en<br />
excesos y más. Orlando se aburre y piensa en salir de su casa. Camina con agilidad hasta su cuarto y tira<br />
medio ropero arriba de la cama. Revisa camisas, pantalones, elige, se prueba. Nada le convence y su única<br />
decisión es volver a la ropa de trabajo. Se abotona la camisa sin mirar, de memoria, bien atento al tumulto<br />
que hace juego con su cama desecha. No deja de mirar y no deja de abrocharse. Entre ropajes, los más<br />
anticuados, se cuela una camperita de mujer, de Paula. Abandona su objetivo dejando sin final el último<br />
botón y se sienta con firmeza, arriba de un par de jeans gastados.<br />
Toma la campera con sus dos manos y siente en las yemas mucho más que un cuero marrón. Orlando no<br />
descubre si extraña o se siente solo, o se aburre. Comienza a revisar sus bolsillos, más por reflejo que por<br />
verdadera curiosidad. Sobre el derecho encuentra un encendedor amarillo, quizá de él, quizá de ella. Lo<br />
mira, lo toca, gira la ruedita y enciende sagaz, juvenil. La llama lo asusta y él se asusta de temerle a una<br />
llama, y lo guarda enseguida, en el mismo lugar. Sigue revisando. En el otro bolsillo, el izquierdo, nada o,<br />
más bien, bolitas de papel, quizá algún boleto, de él, de ella. Piensa en abrirlos, en investigar, pero no lo<br />
hace; se aburre o quizá teme. Delicadamente, se mete en el interior del abrigo y una pequeña hendidura lo<br />
invita a pasar. Con tres dedos ingresa y descubre algo sólido, contundente. No duda en sacarlo, no piensa.<br />
Lo lleva a media altura, hacia el mejor lugar de atención y, con la otra mano, deja la campera sobre un<br />
costado, sin mover el objeto de su visual. Es un tubo pequeño, floreado. Floreado en tonos rosa y verde<br />
opaco, de un material duro pero maleable y forrado en tela firme. Sabe que no va a entender su función<br />
hasta no abrirlo por su muesca visible, la que se mantiene cerrada por un botón metálico a presión.<br />
Orlando quiere dudar, desconfiar, temer o aburrirse, pero en este caso se siente en paz con su curiosidad.<br />
Y lo abre, y aparece un tubo dorado, un lápiz labial de diámetro y largo perfecto para entrar justo en su<br />
recipiente de flores rosadas y verdes. Lo saca con cautela, cuidando no rayar un pequeño espejo<br />
rectangular que alguna vez vivió pegado a una de las caras internas del necessaire, pero que hoy yace<br />
suelto. Poco atiende al espejo: el lápiz ya es mucha información. Comienza a girarlo, lentamente, y demora<br />
en aparecer ese cosmético cremoso, y hasta supone que ya no hay más, cosa muy probable, y se tienta con
mirar hacia el interior, pero justo aparece, y no deja de girar, y es rojo; un rojo muy intenso. Piensa en sus<br />
Paulas de labios rojos, las desea.<br />
Con relativo cuidado, Orlando agarra el espejito y se mira. Lo aleja lo suficiente para ampliar el panorama<br />
pero no accede a más que sus ojos, tristes, aburridos. De a poco comienza a bajar por su nariz, gruesa y<br />
compacta, hasta encontrarse con un labio superior que le suena ajeno. Ya en encuadre perfecto se queda<br />
estático unos minutos, mirando, mirándose. Humedece el global con una tímida pasada de lengua que se<br />
le hace sensual y abandona las flores rosadas y verdes sobre la falda para llevar su dedo índice a la boca.<br />
Aprieta con fuerza la carne, corriéndola de un lado a otro fruto del movimiento del dedo, como<br />
pintándose. Completa la acción y se siente distinto, atractivo. Orlando se mira en el espejito y busca mucho<br />
más de lo que encuentra. De pronto acomoda su visual, hace foco, y se descubre perfectamente pintado<br />
de rojo. Esta vez prefiere acercar la cabeza, para observar más y mejor, y los labios ya no entran en el<br />
espejo; efectivamente están pintados. Descubre esa tibia tensión que la crema labial le ofrece por llevar la<br />
boca cerrada como en beso, apretada, y hasta siente ese aroma clásico, mezcla de aceites y diversos<br />
materiales que juntos se vuelven inconfundibles. Se anima a hacer una mueca, abriendo delicadamente la<br />
boca, y los labios se despegan sensuales, atrevidos, de otra boca. Quiere besarla y no sabe cómo.
ORLANDO II<br />
LORENA GIMÉNEZ<br />
Los viejos tablones chillan a su paso, la habitación huele a encierro y humedad. En las paredes amarillas se<br />
amontonan figuras de moho. Orlando corre la sábana floreada que cubre la ventana a modo de cortina y<br />
deja entrar al sol.<br />
Se sienta en la cama diminuta y destartalada, y abre el cajón de la mesa de luz. Una cajita floreada es su<br />
único tesoro. La toma en sus manos, la huele, la prueba, la abre… su boca y el rastro negro de su bigote se<br />
reflejan en el pequeño espejo. Acerca el oído y la oye cantar, con su voz bajita y ronca, apenas audible;<br />
cierra los ojos y siente su abrazo fuerte y pinchudo, su cuerpo extremadamente magro.<br />
Saca el tubito dorado que se esconde en la cajita; al abrirlo, siente el olor de sus besos. Mueve la cajita, el<br />
espejo vuelve a reflejar su boca y el rastro negro de su bigote. Como una caricia —como lo hacía ella antes<br />
de salir— se pinta los labios. Siente alivio, una sensación de gozo lo invade. Allá afuera, en la calle de<br />
adoquines, escucha el eco de tacones que se alejan.
IV. Epílogo narrativo: «Bradamante»<br />
« Abrazar, abrazado, a la fiera Bradamante.<br />
Espero que hayas gastado tus días no peor, oh muerto.<br />
En cualquier caso, para ti los dados ya han agotado los números.<br />
Para mí aún giran en el cubilete.<br />
Y yo amo, oh muero, mi ansia, y no tu paz.»<br />
(Italo Calvino, El caballero inexistente)
EL ROBLE<br />
(avances de “Diario de una amazona”)<br />
I<br />
VESNA KOSTELIĆ/ IRENE SINIGAGLIA<br />
A la hora del crepúsculo todo él se encendía del mismo color escarlata. Gradualmente, su perfil se apagaba<br />
en la turbia ceniza para morir a los ojos de todos, confundido en el negro de la noche. Con el amanecer, el<br />
roble renacía como un fénix; otra vez verde, frondoso y habitado por el murmullo de las aves.<br />
Aquel árbol me tendía su brazo solemne y me alzaba un par de metros del suelo cada vez que yo se lo<br />
pedía. No me gustaba compartirlo. Elegía las horas desiertas de la tarde o esperaba que los otros niños se<br />
alejaran para montarlo.<br />
El deseo de estar a solas con él, hundida en su perfume, es una de las primeras señales en las que me<br />
reconozco como una persona de naturaleza solitaria.<br />
El grueso brazo del roble no servía para balancearse. Recién en el extremo del leño principal, las ramas<br />
empezaban a volverse más delgadas y flexibles hasta acariciar la tierra con las hojas.<br />
Aquel tronco, paralelo al suelo, era un trono macizo lustrado durante dos siglos por el trasero de cientos<br />
de niños. Era un árbol eterno. Sin embargo, en aquel entonces, cuando pensaba que tenía veinte veces mi<br />
edad, no me parecía ni él tan viejo, ni yo tan joven. Veinte no es un número tan importante.<br />
Yo me refugiaba en él no para vigilar la casa sino para ocultarme de ella.<br />
Mi hogar nunca fue una guarida. Jamás tuve un espacio allí que remotamente fuera mío. El movimiento de<br />
las mujeres, así como sus pausas, estaban regulados por las necesidades de los hombres. Las habitaciones<br />
tenían ojos que veían lo que no habías hecho y el tiempo de ocio era algo vergonzoso, como la<br />
menstruación o la inteligencia, que debía ser escondido aun a fuerza de mentiras.
Mejor que ser es parecer, decía mi madre, que siempre vio con amargura cómo su hija mayor se<br />
desentendía de las maneras y los afeites de las muchachas de su edad, y cómo rechazaba un candidato tras<br />
otro, demoliendo así las aspiraciones de ascenso social de la familia.<br />
El día que cumplí quince, el notario del pueblo vino a pedir mi mano. Yo ni siquiera lo había visto de frente<br />
alguna vez; solo el perfil de cera blanca y nariz afilada, un domingo en la iglesia.<br />
A él y a mi padre les grité en la cara que jamás me casaría. Quiso darme un golpe pero me escurrí en medio<br />
de ambos y subí al roble. No bajé hasta el otro día, con el estómago pegado a la espalda y la decisión<br />
inamovible marcada en la cara.<br />
No hubo bofetada.<br />
Mi padre tardó ese día y el siguiente en amputar la rama. Nunca más ninguno de nosotros viviría lo<br />
suficiente para verla crecer de nuevo. Ni siquiera el roble mismo duraría tanto. Nunca más juegos, no más<br />
escondite ni secretos.<br />
Pero el árbol parecía de fierro. Con cada golpe de hacha saltaban centellas y el cuerpo menudo de mi<br />
padre rebotaba tambaleante hacia atrás. No se detuvo, excepto un par de veces apoyado en el mango de<br />
madera. Jadeaba, la ropa pegada al cuerpo del sudor. Salpicaba gotas y astillas.<br />
Mi padre golpeaba al tronco cada vez con más precisión. De pronto, un crepitar quebrado, y el rugido de la<br />
madera al desmayarse rumorosa sobre la hierba. La carne de la rama se abrió en una herida blanca<br />
llevándose gran parte del tronco. Los pájaros chillaron todos a la vez y huyeron despavoridos.<br />
Yo no lloré ni me moví.<br />
A los pocos segundos, mi padre dejó caer el hacha al costado del cuerpo. Desde lejos podía ver su pecho<br />
que subía y bajaba, loco de cansancio y de furia. Giró la cabeza para mirarme a los ojos: no había más que<br />
desconcierto en los suyos. Se tomó el pecho como si fuera a buscar el pañuelo. Entonces, suavemente, se<br />
hincó primero de rodillas, y luego cayó de espaldas, muerto en el lecho de hojas muertas.
Ese día aprendí que ningún lugar es seguro si una vez te arrebataron los rincones de la infancia.<br />
Por eso me fui. No solo porque mi madre me echara, arrojándome solamente el atado de ropa que no<br />
quise llevar.<br />
Cómo aprendí a usar las armas y a defenderme, a luchar y ser una guerrera, es parte de otra historia que<br />
no se contará en este momento.<br />
Solo diré que un día, de un modo extraño, el árbol volvió a mí. Por ese entonces, ya tenía varios enemigos<br />
de los cuales defenderme.<br />
Caía la tarde detrás del peñasco que me servía de guarida. Tal vez por eso cuando lo vi venir, pensé en el<br />
roble de mi infancia que se incendiaba al atardecer.<br />
Aquel animal, mitad águila y mitad caballo, descendió haciendo un círculo rojo y me miró de frente, con<br />
orgullo. Nunca había visto uno tan de cerca. Bajé la vista ante la fiereza de su mirada.<br />
Era un ser descomunal. Las alas parecían de acero. Exhalaba un vaho violento y arcaico. El olor me mareó<br />
un poco y casi pierdo el equilibrio. Resopló al comprobar su poder sobre mi pequeña estatura.<br />
Me afiancé al suelo abriendo un poco las piernas. El hipogrifo produjo una breve nube de polvo con los<br />
cascos para recobrar mi atención.<br />
Acaso alguna vez sepa por qué hice lo que hice, teniendo en cuenta que estaba aterrada: di un paso al<br />
frente y extendí el brazo hasta tocar su cabeza con el dorso de mi mano. El temblor de su cuerpo se<br />
transmitió al mío.
Entonces, extendió una de las alas y se inclinó un poco. Me invitaba a subir. Aquel animal podía terminar<br />
con mi vida, pero lo cierto es que ahora me ofrecía el cuello, su parte más blanda y frágil.<br />
Si hubiese querido podría haberlo rematado con un solo golpe de espada. En cambio, pegué un salto y me<br />
abracé a él con fuerza, casi al mismo tiempo que se elevaba sobre una gran nube de tierra y de hojas, y<br />
salía disparado como una Furia.<br />
Sus músculos y las articulaciones vibraban entre mis piernas. Hundí la nariz en las plumas del cogote. El<br />
olor oscuro y ácido de ese animal era el perfume primitivo del mundo. En él reconocí la fragancia del árbol<br />
de mi infancia y junto a ella, algo de mi propia esencia.<br />
Se sumergió haciendo tirabuzones en el cielo color vino. Cada vez más alto y más profundo. Ya no tenía<br />
miedo. Ni de él, ni del pasado, ni de mí. Un par de alas me elevaban del cielo y sin embargo, nunca había<br />
estado más aferrada a mis raíces.<br />
(continúa)