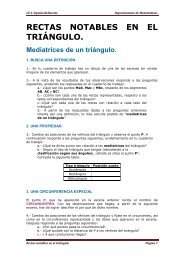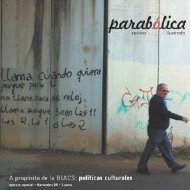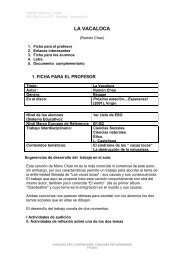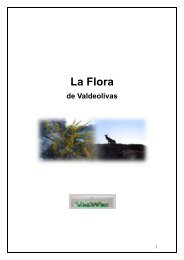EL ÁRBOL DE LA CIENCIA
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>EL</strong> <strong>ÁRBOL</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CIENCIA</strong><br />
Introducción<br />
Baroja, en sus Memorias, escribió: “El árbol de la ciencia es, entre las novelas de carácter<br />
filosófico, la mejor que yo he escrito. Probablemente es el libro más acabado y completo de todos<br />
los míos.”<br />
Ante todo, la novela -escrita en 1911- tiene mucho de autobiografía. Es sumamente curioso<br />
que, más de treinta años después, al escribir el segundo volumen de sus Memorias (1944) y al contar<br />
sus estudios en Madrid, su estancia en Valencia, o la muerte de su hermano Darío, Baroja transcribe<br />
literalmente (o casi) largos pasajes de El árbol de la ciencia: le basta con poner «yo» donde la<br />
novela dice «Andrés Hurtado», o con cambiar otros nombres propios.<br />
La trama central: historia de una desorientación existencial<br />
El árbol de la ciencia desarrolla la vida de Andrés Hurtado, un personaje perdido en un<br />
mundo absurdo y en medio de circunstancias adversas que constituirán una sucesión de desengaños.<br />
Su ambiente familiar hace de él un muchacho «reconcentrado y triste»; se siente solo,<br />
abandonado, con «un vacío en el alma». A la vez, siente una sed de conocimiento, espoleado por la<br />
necesidad de encontrar «una orientación», algo que dé sentido a su vida. Pero sus estudios (de<br />
Medicina, como Baroja) no colman tal ansia: la universidad y la ciencia españolas se hallan en un<br />
estado lamentable. En cambio, su contacto con los enfermos de los hospitales, y su descubrimiento<br />
de miserias y crueldades, constituyen un nuevo «motivo de depresión». También agudizan su<br />
«exaltación humanitaria», pero -políticamente- Andrés se debate entre un radicalismo revolucionario<br />
utópico y el sentimiento de «la inanidad de todo».<br />
Al margen de sus estudios, Andrés descubre nuevas lacras; las que rodean a Lulú, la mujer<br />
que habrá de ocupar un puesto esencial en su vida. Y, en fin, la larga enfermedad y la muerte de su<br />
hermanito, Luis, vendrá a sumarse a todo como un hecho decisivo que le conduce al escepticismo<br />
ante la ciencia y a las más negras ideas sobre la vida. Se consuma así, en lo fundamental, la<br />
«educación» del protagonista, que -en el balance realizado en la parte IV- dirá: «Uno tiene la<br />
angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse<br />
perdido, sin brújula, sin luz adonde dirigirse.»<br />
Las etapas posteriores de su vida constituyen callejones sin salida. El ambiente deforme del<br />
pueblo en donde comienza a ejercer como médico le produce un «malestar físico». Madrid, adonde<br />
vuelve, es «un pantano» habitado por «la misma angustia»; Hurtado, «espectador de la iniquidad<br />
social», deriva hacia un absoluto pesimismo político, se aísla cada vez más y adopta una postura<br />
pasiva en busca de una paz desencantada (es la abulia noventayochista).<br />
A una paz provisional accederá tras su matrimonio con Lulú. Pero la vida no le concederá<br />
reposo. Pronto le atenazará de nuevo una angustia premonitoria de la muerte de su hijo y de su<br />
mujer, definitivo desengaño que lleva a Andrés al suicidio.<br />
Tan sombría trayectoria es ya, de por sí, reveladora del hondo malestar de Baroja y de su<br />
época. De la trama se desprenderá, en efecto, una concepción existencial sobre la que luego<br />
volveremos.<br />
La estructura<br />
La figura de Andrés Hurtado da unidad al relato. Pero su trayectoria va hilvanando multitud de<br />
elementos (tipos, anécdotas, cuadros de ambiente, disquisiciones. . .) con esa libertad tan<br />
1
característica de la novela barojiana. ¿Quiere ello decir «ausencia de composición»? En absoluto,<br />
como vamos a ver.<br />
El árbol de la ciencia se compone de siete partes que suman 53 capítulos de extensión<br />
generalmente breve (cuatro o cinco páginas de promedio). El número de capítulos que integran cada<br />
una de aquellas partes es variable: 11, 9, 5, 5, 10, 9 y 4, respectivamente. Esta aparente desigualdad<br />
no debe engañarnos: observemos la estructura interna del relato.<br />
En realidad, cabría dividir la obra en dos «ciclos» o etapas de la vida del protagonista,<br />
separadas por un intermedio reflexivo (la parte IV). En torno a este intermedio, aquellas etapas<br />
(integradas cada una por tres partes) presentan entre sí una clara simetría, como se ve en el siguiente<br />
esquema:<br />
I Familia y estudios PRIMERAS NUEVAS<br />
En el campo V<br />
II El mundo en torno EXPERIENCIAS EXPERIENCIAS En la ciudad VI<br />
(aparece Lulú (Formación) (Búsqueda de una<br />
solución vital)<br />
(Reaparece Lulú)<br />
III EXPERIENCIA <strong>DE</strong>CISIVA<br />
NUEVA EXPERIENCIA <strong>DE</strong>CISIVA VII<br />
Enfermedad y muerte del hermano. Matrimonio; muerte de su hijo y de su<br />
Profunda desorientación de Andrés. mujer; suicidio de Andrés<br />
IV INTERMEDIO REFLEXIVO<br />
Los personajes y el arte de la caracterización<br />
Ya hemos hablado del protagonista. Junto a él, Lulú es el otro gran personaje.<br />
Detengámonos un momento en ella. Es uno de esos espléndidos tipos de mujer que son frecuentes<br />
en Baroja. En la segunda parte, se nos presenta como «un producto marchito por el trabajo, por la<br />
miseria y por la inteligencia»; graciosa y amarga, lúcida y mordaz, «no aceptaba derechos ni<br />
prácticas sociales». Sin embargo, tiene un fondo «muy humano y muy noble» y muestra una<br />
singular ternura por los seres desvalidos. Por encima de todo, valora la sinceridad, la lealtad. Fácil es<br />
percibir en estos rasgos una proyección del mismo talante del autor.<br />
En torno a Andrés y Lulú, pululan numerosísimos personajes secundarios. Baroja se detiene en<br />
algunos: el padre de Andrés, despótico y arbitrario; Aracil, cínico, vividor sin escrúpulos; el tierno<br />
Luisito; Iturrioz, el filósofo... En ocasiones, el detenerse en un personaje no se justifica por<br />
necesidades del argumento central, sino por esa típica tendencia de Baroja a «entretenerse en el<br />
camino». Con todo, habría que dilucidar, en cada caso, las incidencias que los personajes tienen en<br />
la trayectoria de Andrés, en su sensibilidad.<br />
Es amplísima la galería de personajes rápidamente esbozados: profesores, estudiantes,<br />
enfermos y personal de los hospitales, amigos y vecinos de las Minglanillas, gentes del pueblo, etc.<br />
Bien podría hablarse de personajes colectivos, que vienen a ser piezas de un ambiente; «figurantes»<br />
de un denso telón de fondo. Su papel es esencial en la constitución de una atmósfera insustituible.<br />
Para los personajes principales, Baroja usa una técnica de caracterización paulatina; se van<br />
definiendo poco a poco, en situación, por su comportamiento, por sus reflexiones, por contraste con<br />
otros personajes, al hilo de los diálogos... Además, son tipos que evolucionan: van adquiriendo<br />
progresivamente espesor humano.<br />
En los personajes secundarios, la figura -por lo general- se nos da hecha de una vez por todas.<br />
2
Se trata de bocetos vigorosos, de trazos tanto más rápidos cuanto más episódico es el personaje, y<br />
cargados las más veces de un sentido. satírico -a menudo feroz-, aunque en ocasiones impregnados<br />
de ternura o de compasión.<br />
El conjunto pone al descubierto un singular poder de captación de las miserias y flaquezas de<br />
cuerpos y almas.<br />
Ambientes<br />
Ese hormigueante mundillo se mueve en unos medios que Baroja traza admirablemente. Le<br />
bastan muy pocos rasgos para darnos impresiones vivísimas. Abundan los cuadros imborrables: el<br />
«rincón» de Andrés y lo que se ve desde su ventana, los cafés cantantes, la sala de disección, los<br />
hospitales, la casa de las Minglanillas…<br />
Es notable su maestría para el paisaje, sin que necesite acudir a descripciones detenidas a la<br />
manera de los realistas del XIX. Por ejemplo; es difícil dar con mayor economía de medios una<br />
«impresión» tan viva de la atmósfera levantina como la que nos dan las páginas sobre el pueblecito<br />
valenciano, la casa, el huerto... No menos viva e «impresionista» es la pintura del pueblo manchego.<br />
Con trazos dispersos, Baroja nos hace ir percibiendo el espacio, la luz, el calor sofocante. El<br />
ambiente de la fonda, del casino, etc., adquirirán asimismo singular relieve.<br />
El alcance social. La realidad española<br />
Los personajes y ambientes señalados constituyen un mosaico de la vida española de la<br />
época. Son los años en torno al 98 (se habla del «Desastre» en VI, 1). Y es una España que se<br />
descompone en medio de la despreocupación de la mayoría. Baroja prodigará zarpazos contra las<br />
«anomalías» o los «absurdos» de esa España.<br />
Ya a propósito de los estudios de Andrés, se traza un cuadro sombrío de la pobreza cultural<br />
del país (ineptitud de los profesores); y varias veces se insistirá en el desprecio por la ciencia y la<br />
investigación.<br />
Más lugar ocupan los aspectos sociales. Pronto aparecen (partes I y II) las más diversas<br />
miserias y lacras sociales, producto de una sociedad que Andrés quisiera ver destruida. Pero la<br />
visión de la realidad española se estructura más adelante (V y VI) en la oposición campo/ciudad.<br />
El mundo rural (Alcolea del Campo) es un mundo inmóvil como «un cementerio bien<br />
cuidado», presidido por la insolidaridad y la pasividad ante las injusticias. Palabras como egoísmo,<br />
prejuicios, envidia, crueldad, etc., son las que sobresalen en su pintura. De paso, se denuncia el<br />
caciquismo, que conlleva la ineptitud o rapacidad de los políticos.<br />
La ciudad, Madrid, es «un campo de ceniza» por donde discurre una «vida sin vida». De<br />
nuevo se nos presentan muestras de la más absoluta miseria, con la que se codea la despreocupación<br />
de los pudientes, de los «señoritos juerguistas».<br />
Ante la «iniquidad socia!», el protagonista siente una cólera impotente: «La verdad es que, si<br />
el pueblo lo comprendiese -pensaba Hurtado-, se mataría por intentar una revolución social, aunque<br />
ésta no sea más que una utopía...» Pero el pueblo -añade- está cada vez más «degenerado» y «no<br />
llevaba camino de cortar los jarretes de la burguesía». No parece haber, pues, solución para Andrés<br />
(ni para Baroja): «Se iba inclinando a un anarquismo espiritual, basado en la simpatía y en la piedad,<br />
sin solución práctica ninguna.» La frase es tan reveladora como aquella otra de su tío, Iturrioz: «La<br />
justicia es una ilusión humana.»<br />
3
El sentido existencial de la novela<br />
Tal pesimismo explica que no nos hallemos ante una novela «política» (pese a los elementos<br />
que acabamos de ver), sino ante una novela “filosófica” (como el mismo Baroja la llamó). Tal es su<br />
verdadero sentido, y lo que hace de ella una magistral ilustración del tema de este capítulo.<br />
Los conflictos existenciales constituyen, en efecto, el centro de la obra. En lo religioso, véase<br />
cómo Andrés se despega tempranamente de las prácticas o con qué desprecio habla a un católico<br />
como su amigo Lamela («eso del alma es una pamplina», le dice); en Kant ha leído que los<br />
postulados de la religión «son indemostrables».<br />
Hurtado no halla, entonces, ningún asidero intelectual («El intelectualismo es estéril»). La<br />
ciencia no le proporciona las respuestas que busca a sus grandes interrogantes sobre el sentido de la<br />
vida y del mundo. Al contrario: la inteligencia y la ciencia no hacen sino agudizar -según Baroja- el<br />
dolor de vivir. Así surge la idea que da título a la novela:<br />
«... en el centro del Paraíso había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y<br />
del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso y, según algunos santos padres, daba la<br />
inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería mezquino y triste.»<br />
En definitiva, la vida humana queda sin explicación, sin sentido: es una «anomalía de la<br />
Naturaleza». Las lecturas filosóficas de Andrés (las mismas que las de Baroja) lo confirman en esa<br />
concepción desesperada: La principal influencia, según apuntamos, es la de Schopenhauer: de él<br />
proceden, a veces casi textualmente, algunas de las definiciones de la vida que encontraremos en la<br />
novela.<br />
Así, para Hurtado, «la vida era una corriente tumultuosa e inconsciente, donde todos los<br />
actores representaban una comedia que no comprendían; y los hombres llegados a un estado de<br />
intelectualidad, contemplaban la escena con una mirada compasiva y piadosa». O bien: «La vida en<br />
general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indominable.»<br />
Con ello se combina la idea de «la lucha por la vida» (Darwin), tan barojiana que da título a<br />
una de sus trilogías más famosas. En El árbol de la ciencia se dice: «La vida es una lucha constante,<br />
una cacería cruel en que nos vamos devorando unos a otros.» Y el tema de la crueldad está muy<br />
presente en esta obra (véase especialmente II, 9).<br />
¿Existe alguna solución a tan pavorosos problemas? Según Iturrioz, «ante la vida no hay más<br />
que dos soluciones prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la contemplación indiferente<br />
de todo, o la acción limitándose a un círculo pequeño.» Andrés intentará la primera vía (la<br />
ataraxia), siguiendo también el consejo de Schopenhauer de «matar la voluntad de vivir».<br />
El estilo<br />
Ya hemos hablado de la estructura narrativa y hemos aludido a las técnicas de pintura de<br />
personajes o de ambientes. Por lo demás, seráen la lectura de la novela en donde se comprobarán<br />
aquellos rasgos de la prosa de Baroja hemos señalado páginas atrás. Así, el gusto por el párrafo<br />
breve; la naturalidad expresiva, tanto en lo narrativo como en lo descriptivo o en los diálogos. De<br />
especial interés será atender al uso intencionado de términos coloquiales y vulgarismos, con una<br />
perfecta conciencia de sus valores «ambientales» o expresivos.<br />
4
ESTUDIO <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> FAMILIA <strong>DE</strong> PASCUAL DUARTE<br />
REFLEXIONES SOBRE <strong>LA</strong> FAMILIA <strong>DE</strong> PASCUAL DUARTE (Gonzalo<br />
Sobejano)<br />
Disposición de la obra<br />
Recordaré brevemente la disposición de la obra. La “Nota del transcriptor” informa sobre el<br />
hallazgo del manuscrito de Pascual Duarte a mediados 1939, puntualizando la función casi meramente<br />
traslativa del autor y justificando la publicación del relato para presentar en Pascual un modelo de lo que no<br />
se debe hacer. A continuación viene la “Carta anunciando el envío del original”: El 15 de febrero de 1937,<br />
desde su celda de condenado a muerte y como “pública confesión” de su vida, Pascual Duarte envía el<br />
manuscrito a un Sr. Barrera, por ser éste el único amigo de don Jesús González de la Riva cuyas señas<br />
conocía Pascual, asesino convicto y confeso de don Jesús. Figura en tercer término la “Cláusula del<br />
testamento” del Sr. Barrera (11 de mayo de 1937: por cierto la fecha exacta en que C. J. C. cumplía 21 años,<br />
su «mayoría en el dolor sin fin»), alusiva al manuscrito y según la cual éste debía ser quemado sin leerlo o<br />
salvado de las llamas y usado a voluntad de quien lo encontrase si, al cabo de dieciocho meses, se había<br />
librado de la destrucción. Pascual Duarte dedica sus páginas a la memoria del «insigne patricio» don Jesús<br />
González de la Riva, Conde de Torremejía, quien, al irlo a rematar aquél, «le llamó Pascualillo y sonreía». Y<br />
viene, en fin, el relato mismo, dispuesto en diecinueve capítulos. Los cinco primeros se refieren a la familia<br />
de Pascual Duarte no creada por él: su pueblo y casa (cap. 1), sus padres (2), su hermana Rosario (2-3), su<br />
hermano Mario (4-5). Al final del cap. 5, al lado de la sepultura del hermano, Pascual desflora a su novia,<br />
Lola, y en tal momento se interrumpe la narración. Ha pasado el prisionero quince días sin escribir y, en la<br />
celda, medita sobre la muerte y contempla por la ventana, a lo lejos, una posible familia feliz (cap. 6). Tras<br />
esta pausa reflexiva el relato prosigue, extendiéndose por seis capítulos nuevos, a lo largo de los cuales<br />
Pascual, sin dejar su condición de hijo y hermano, aparece como novio, esposo y padre: decide casarse con<br />
Lola (7); su luna de miel tiene un final sangriento (8); el primer hijo es un aborto (9); el segundo hijo muere a<br />
los once meses de un mal aire (10); madre, mujer y hermana lamentan el vacío (11); la mujer y la madre<br />
abruman a Pascual con insoportables reproches (12). Nueva pausa reflexiva: el condenado a muerte ha<br />
pasado treinta días sin escribir. Medita. Ha confesado con el capellán de la cárcel y desea seguir escribiendo<br />
esta otra confesión que tanto alivio le trae (cap. 13). La narración continúa: Pascual huye de su familia hacia<br />
el ancho mundo (14); regresa al cabo de dos años para ver morir a su esposa tras haberle ella descubierto su<br />
entrega a “El Estirao”, rufián de su hermana Rosario (15); mata a su enemigo cuando éste viene a llevarse a<br />
Rosario (16) y, pasados tres años en el penal de Chinchilla, es puesto en libertad por su buena conducta y<br />
retorna a la sombría soledad de su casa (17). Rosario ha buscado a Pascual una novia, Esperanza (18). Con<br />
Esperanza se casa, pero la madre le hace imposible la vida y Pascual, incapaz de dominar el odio que hacia<br />
ella ha venido sintiendo desde antiguo, la asesina (19). Inclúyese al final otra “Nota del transcriptor”, donde<br />
éste supone que el parricida permaneció en Chinchilla hasta 1935 ó 1936, saliendo de presidio antes de<br />
empezar la guerra, y dice no haber podido averiguar nada acerca de su actuación durante los quince días de<br />
revolución que pasaron sobre su pueblo, salvo que asesinó a don Jesús por motivos ignorados. Una carta del<br />
capellán de la cárcel de Badajoz y otra de un guardia civil dan sendas versiones de la ejecución de Pascual y<br />
de su conducta antes de ella y en el momento de sufrirla: conducta ejemplarmente cristiana según el sacerdote<br />
y cobarde en extremo según el gendarme.<br />
Gracias al papel puramente transmisivo que el autor adopta para dejar solo al protagonista en la<br />
directa relación de su vida, La familia de Pascual Duarte ofrécese al lector, en lo esencial, como la confesión<br />
de un condenado a muerte. El condenado confiesa sus culpas para explicar públicamente su conducta. Los<br />
5
males que ha cometido no hallarán perdón de Dios ni justificación ante ningún tribunal, pero explicando<br />
cómo vino a cometerlos, a partir de qué circunstancias, podrá él mismo iluminar la trayectoria de su vida y<br />
serenar con esa luz de la palabra escrita su turbada conciencia.<br />
Confesión de un condenado a muerte. Como tal, narración de los hechos que han conducido a la<br />
condena y reflexión sobre aquellos hechos a la sombra de la muerte.<br />
Importante es comprender que la textura de la obra –esa matización e interrupción del relato<br />
por la reflexión- se debe a un propósito íntimamente confesional. No menos importante, reconocer a<br />
quién la confesión va destinada. Puesto que el mismo Pascual declara que quiere hacer confesión<br />
“pública”, su destinatario último es todo el mundo; pero de hecho Pascual envía sus papeles, y ello<br />
con ansiedad y preocupación visibles, a un amigo del Conde de Torremejía, señor de su pueblo<br />
natal, dueño de la única casa no pintada de blanco pero adornada por un viejo escudo.<br />
Y esa persona no es sino un “alter ego” del insigne patricio local. Es como si en la persona del Sr.<br />
Barrera resucitase Pascual Duarte al Conde de Torremejía para explicarle, y explicarse a sí mismo, por qué<br />
todas sus violencias remataron en rematarle. En rigor el crimen culminante de Pascual no es el que tiene por<br />
víctima a su madre., aunque así lo parezca, sino el que tiene por víctima al Conde, crimen, solamente aludido<br />
en la obra pero que es el que lleva al protagonista. sin remisión, al patíbulo; y no es éste el crimen culminante<br />
porque le arrastre al castigo inapelable, sino porque es el único ajeno a las inmediatas urgencias de la sangre.<br />
Es el único crimen social.<br />
Para percatarse de lo indicado convendrá examinar una por una las violencias de que Pascual Duarte<br />
se va declarando autor. Por el orden en que se suceden en la historia, no por el orden en que aparecen dentro<br />
de la confesión, son éstas: Pascual hiere a Zacarías en una disputa (cap. 8), mata a navajazos a la yegua que<br />
descabalgó a su mujer (9), mata con la escopeta a la perra Chispa porque le molesta su mirada (1), mata a “El<br />
Estirao” a golpes en lucha provocada (16), mata a navajazos a su madre (19) y remata al Conde de<br />
Torremejía. De todas estas violencias Pascual sólo es auténtico responsable de dos, acaso de una sólo. Los<br />
navajazos a Zacarías, por ciegos y numerosos que sean, obedecen a provocación: Zacarías, a altas horas de la<br />
noche y después de trasegar mucho vino, ha insinuado alguna suspicacia respecto a la boda de Pascual y<br />
Lola, y el que se cree aludido reacciona como hubiera reaccionado Zacarías en caso contrario. Se trata de una<br />
vulgar riña en la taberna, en la atmósfera de una aldea extremeña, de hombre a hombre o, mejor, entre<br />
machos. La furia de Pascual se manifiesta de un modo semejante cuando, enterado de que su mujer ha<br />
abortado a consecuencia de un movimiento de la yegua, entra en la cuadra y clava la navaja repetidamente en<br />
el animal. Otra vez una reacción inmediata, por excitación mecánica. La violencia que sigue consiste en los<br />
disparos contra la perrilla. Un crítico ha llegado a decir que, por paradójico que parezca, la matanza de la<br />
perra “es el crimen más injustificado de todos”. Pero hay que situar esa acción en el tiempo en que ocurre,<br />
que es aquel en que la madre y la mujer de Pascual tienen a éste asediado a reproches por la muerte del hijo.<br />
Pascual, evitando atentar contra las enlutadas plañideras, traslada su resentimiento a la perra, madre<br />
malograda también, símbolo femenino de ellas. Si las mujeres le tienen acorralado, cargando sobre él la culpa<br />
del malogro del niño, y si la perra, mirando a Pascual con mirada fría y escrutadora, penetra en su aliviada<br />
soledad como añadiendo más reproches, no es de extrañar, dado el temperamento del sujeto, que vuelque su<br />
afán de represalia en el ser más accesible e insignificante. En cuanto a “El Estirao”, es el rufián de su<br />
hermana y el seductor y asesino indirecto de su mujer. Si Pascual no le mata antes es porque había prometido<br />
a Lola no hacerlo. “El Estirao”, que ya le había excitado tiempo atrás, vuelve a provocarle ahora, viene a<br />
llevarse a Rosario, alardea, gallea, y Pascual, aun entablada la lucha, va a perdonarle la vida; pero es entonces<br />
cuando el rival alude al amor que Lola debía de profesarle, y Pascual se ciega, sólo ve su deshonra y tiene que<br />
acabar con él.<br />
Queda el matricidio. La madre de Pascual reúne, desde el principio, todos los defectos y no posee una<br />
sola cualidad buena: es mala esposa, adúltera, madre cruel o indiferente, alcahueta, discutidora, sucia y<br />
descuidada, borracha, entrometida, y no manifiesta nunca a Pascual el más mínimo amor, ni siquiera<br />
atención. Éste ha ido acallando en su conciencia las voces del odio. Ha asesinado ya a la madre<br />
imaginariamente y, para no hacerlo en la realidad, ha huido. Viendo amenazado su segundo matrimonio por<br />
culpa de ella, decide matarla, pero todavía vacila o incluso va a desistir de su propósito, y sólo el hecho de<br />
que la madre despierte precipita la consumación del crimen. Pascual ve todas las calamidades de su vida<br />
6
cifradas en su madre, origen de su vivir, culpable de su venida al mundo. ¡Hijo desnaturalizado, sí, pero<br />
madre igualmente desnaturalizada!<br />
Hasta aquí los crímenes de Pascual Duarte proceden desde el automático impulso de desquite contra<br />
el agente de una molestia o herida (animales), pasando por la emocional venganza de honor contra el<br />
burlador, hasta llegar a una especie de venganza metafísica contra el origen de su vida desastrada.<br />
Sólo al asesinar al Conde de Torremejía, Pascual ha encontrado por fin a un culpable distante. Lo ha<br />
encontrado, no en la familia particular, sino en la familia general, en la sociedad. Mató a la yegua<br />
porque malogró su primer hijo, mató a la perra porque en su mirada resumía los reproches por la<br />
pérdida del segundo, mató a “El Estirao” porque sedujo a su mujer y explotó a su hermana, mató a<br />
su madre para vengar en ella las desgracias todas de esta familia de sangre. Pero aunque los motivos<br />
por los cuales Duarte asesinó al Conde de Torremejía no se den a conocer, la actitud del criminal<br />
respecto a esta futura víctima trasparece en significativas alusiones.<br />
La familia de P.D., así vista, es una narración en forma autobiográfica que expone la perdición de un<br />
hombre en las determinadas circunstancias familiares y sociales que el relato mismo describe o indica. Y esa<br />
perdición, que encierra una validez típica no en los detalles de la fábula sino en su total sentido, tiene por<br />
causa el abandono y por resultado la soledad.<br />
El reloj de la plaza del pueblo está parado. La choza de Pascual, fuera del pueblo. En la choza hay<br />
una cuadra vacía y desamparada. Olor a bestia muerta. Carroña en el vecino despeñadero. Un pozo cegado.<br />
Un regato medio seco, sucio y maloliente. Padre y madre, abandonados en su conducta, se abandonan a las<br />
vanas disputas, al alcohol , a la animalidad. “Para no salir en la vida de pobre no valía la pena aprender nada”,<br />
pensaba la madre de Pascual, y éste, talmente estimulado, abandona la escuela. Rosario abandona la casa para<br />
prostituirse. El abandono en que vegeta el pequeño Mario llega al extremo de que un cerdo pueda comerle las<br />
orejas y la criatura maltratada permanecer horas y horas tirado por el suelo, la boca en la tierra. A la iglesia<br />
no van más que don Jesús y dos o tres viejas. Muerto Pascualillo, deshecha la posibilidad de calor en el<br />
hogar, Pascual Duarte necesitará huir, “huir lejos del pueblo”, pensando en huir también de la patria y “saltar<br />
a las Américas”. A su vuelta, la mujer abandonada por él morirá confesando su error. Y el matador de “El<br />
Estirao”, al regresar del presidio, busca en su imaginación un andén poblado de amigos y en la casa una<br />
madre y una hermana ocupadas con su recuerdo; pero en el andén “no había nadie” y en la casa la madre le<br />
recibe como si “hubiera preferido no verme”. Una última esperanza: su novia Esperanza. Pero ya es tarde<br />
para escapar del pueblo de la madre, de la propia sombra, y el fin será matar, matar y salir huyendo, corriendo<br />
por el campo.<br />
En el vacío de la casa, del pueblo y de la patria Pascual Duarte existe en soledad, con su sombra por<br />
única compañera. El niño que contempla las discordias el envilecimiento de sus padres está solo. Más solo le<br />
dejan la muerte del padre y del hermano, la huida de la hermana. Pascual dispara contra la perra porque la<br />
mirada de ésta incide en su soledad sobrecogida, como una acusación. Soledad del emigrante. Soledad del<br />
viudo. Soledad del prisionero. Soledad en la estación de partida y en la de llegada. El cementerio con su tapia<br />
de adobes negruzcos, su alto ciprés y su lechuza silbadora: “El cementerio donde descansaba mi padre de su<br />
furia; Mario, de su inocencia; mi mujer, su abandono, y El Estirao, su mucha chulería. El cementerio donde<br />
se pudrían los restos de mis dos hijos, del abortado y de Pascualillo, que en los once meses de vida que<br />
alcanzó fuera talmente un sol…” A solas con la sombra de su cuerpo, intentando en vano desprenderse de<br />
ella.<br />
Es, por tanto, Pacual Duarte un individuo abandonado y solitario. Abandonado, no de Dios, como él<br />
cree en su ingenuo fatalismo, sino de su familia, la inmediata y la general. Solitario, no tanto porque toda vida<br />
humana sea en último término soledad, sino porque la sociedad de que debía formar parte útil no lo ha<br />
incorporado: le ha abandonado desde siempre. De ahí, que, no obstante su reiterado papel de vengador y<br />
asesino, él sea la víctima principal: el “manso cordero acorralado y asustado por la vida”.<br />
Resultado artístico<br />
7
En cuanto a los modelos literarios, son visibles y no ha faltado quien los señale, pero<br />
conviene precisar por qué y cómo obran.<br />
Hacia la novela picaresca antigua tenía que volver los ojos C. J. C. casi necesariamente, dada<br />
la semejanza temática y formal entre lo que se proponía referir y aquel género narrativo: confesión<br />
de los extravíos de un hombre en su mundo social desde el punto de vista del que ha llegado al cabo<br />
de ellos y puede reconocer el extremo de perdición en que se encuentra. Guzmán de Alfarache<br />
contaba su odisea como galeote contrito: Pascual Duarte cuenta la suya -menos vasta e intrincada-<br />
como delincuente arrepentido que aguarda en la cárcel el momento de su ejecución. En cierto modo,<br />
las reflexiones que interrumpen el relato de Pascual, aunque mucho más breves y nada doctrinales,<br />
están en consonancia con las de Guzmán por lo que significan de lamentación y de reconocimiento<br />
demasiado tardío de los errores. Pero no es a la obra de Alemán a la que debe más La familia de<br />
P.D., sino al Lazarillo y, sobre todo, al Buscón.<br />
Los cinco primeros capítulos (niñez de Pascual, su casa, padres y hermanos) dependen<br />
mucho de las mencionadas novelas, “Yo, señor, no soy malo”, comienza Pascual. “Yo, señor, soy de<br />
Segovia”, comenzaba Pablos (Buscón). De “lóbrega y oscura” califica Pascual la cuadra de su casa,<br />
con los mismos adjetivos que Lazarillo aplicaba a la casa del escudero, aquella casa que él<br />
confundía con el sepulcro. Al padre de Pascual “lo guardaron por contrabandista”, de modo<br />
semejante a como Tomé González “padeció persecución por justicia” a causa de los hurtos que hacía<br />
en los costales de la molienda, o como el padre de Pablos “estuvo preso” por rapar las bolsas y no<br />
sólo las barbas. La madre de Pascual aparece retratada con rasgos muy negativos, como lo estaba la<br />
madre de Pablos, y la siguiente frase del campesino extremeño recuerda, no detalles, pero sí el tono<br />
cínico del pícaro al referirse a las virtudes maternas: “no la vi lavarse, más que en una ocasión en<br />
que mi padre la llamó borracha y ella quiso demostrarle que no le daba miedo el agua”. Los<br />
altercados y las broncas entre los padres de Pascual traen a la memoria las disputas entre los de<br />
Pablos. Como la madre de Lazarillo, la de Pascual da entrada en su casa a otro hombre (allí “un<br />
hombre moreno” y aquí el señor Rafael), y de ese trato nace un hermanito menor (allí “un negrito<br />
muy bonito”, aquí el desventurado Mario). También Pablos tenía un “hermanico de siete años” que<br />
murió de unos azotes que le dieron en la cárcel, lo que sintió mucho su progenitor porque “era tal<br />
que robaba a todos las voluntades”. (Aquí es Rosario la que hablaba “con tal facilidad y tal soltura<br />
que a todos nos tenía como embobados con sus gracias” y, como el hermano de Pablos, “robaba con<br />
gracia y donaire”) En fin, si Pabios sale pronto de la escuela persuadido de que, “aunque no sabía<br />
bien escribir, para mi intento de ser caballero lo que se requería era escribir mal”, Pascual se deja<br />
convencer en seguida por su madre para abandonar la escuela en razón de que “para no salir en la<br />
vida de pobre no valía la pena aprender nada”. Y cuando Pascual huye del pueblo hacia el ancho<br />
mundo, lo hace en busca de un lugar “donde nadie nos conozca, donde podamos empezar a odiar<br />
con odios nuevos…” Y proyecta pasar a las Américas, de manera parecida a como actúa Pablos.<br />
Pascual, en La Coruña, practica diversos oficios: mozo de estación, cargador en un muelle,<br />
sereno y guarda de una mancebía, tras las cuales se perfila el antiguo esportillero, paje o mozo<br />
alcahuete. La crítica social no se ejerce explícitamente, pero sí a través de la exposición de la propia<br />
conducta descarriada, como en la obra de Quevedo. La acción misma es contada por sucesión<br />
rigurosa de aventuras o lances, y no termina: se interrumpe.<br />
Al hacerse hombre Pascual, esto es, al tratar de fundar su propia familia, los ecos de la<br />
picaresca clásica pierden volumen, dando paso a la irradiación de otro módulo literario, o más bien,<br />
subliterario: el romance de ciegos, la crónica criminal. Los caps. 7 a 9 presentan, en una prosa de<br />
alta calidad desde luego, un fondo temático-ambiental de romance de feria: la moza preñada y el<br />
mozo que va al cura para arreglar el asunto como Dios manda, la luna de miel en la posada del Mirlo<br />
y la reyerta en la taberna del pueblo, los malos agüeros que presagian el aborto. Y algo análogo cabe<br />
decir de los caps. 15 y 16 (la casada infiel, la riña a muerte con “El Estirao”) y de los caps. 18 y 19<br />
8
(la segunda novia, el matricidio). ¿Hay algo más típico del romance de ciegos, o de la cruda página<br />
de sucesos, que el hijo desnaturalizado que mata a la madre o la madre desnaturalizada que mata al<br />
hijo? Que C.J.C. tuvo en cuenta esa subliteratura de parricidios e infanticidios, parece indudable.<br />
Esa subliteratura no inventa los hechos, pero los declama con el tono patético y el detallismo cruento<br />
que saben gustan al público al que se dirige. Y no es Cela el primero en recurrir a tal patrón: ya<br />
Baroja, Valle-Inclán, Noel o Solana habían hecho ensayos y aproximaciones. Recordemos también<br />
que La familia de P.D. emplaza su acción en un pueblo del campo extremeño, no lejos de la<br />
población de Don Benito, la del famoso crimen que poetizó Ramón Pérez de Ayala en La caída de<br />
los Limones y pintó con paleta naturalista Felipe Trigo en su olvidada y tremenda novela<br />
Jarrapellejos.<br />
El paso de la picaresca antigua al romance plebeyo (capítulos 7 a 9) está suavizado por la<br />
reflexión carcelaria del capítulo 6. De la atmósfera de romance se sale después, en dirección hacia la<br />
segunda meditación penal del capítulo 13, por un trío de capítulos (10 a 12) donde la muerte del<br />
niño, la oquedad de la casa y la obsesiva lamentación de las mujeres enlutadas se esbozan con tintes<br />
y rumores de tragedia rural mítica al modo de Valle-Inclán (Tragedia de ensueño, El embrujado) y<br />
García Lorca (Yerma, La casa de Bernarda Alba). Los presagios de aquella muerte que viene en el<br />
aire recuerdan la Tragedia de ensueño, de Valle. El luto, los ayes, el reproche de las mujeres al<br />
hombre que no ha sabido crear familia y cuya simiente se pierde, al García Lorca teatral, incluso en<br />
ciertas imágenes: “tu carne de hombre que no aguanta los tiempos”, “mis pechos, duros como el<br />
pedernal”, “mi boca, fresca como la pavía”, “tu sangre que se vierte en la tierra al tocarla”. Tras la<br />
segunda meditación en la celda, la picaresca retorna, pero en la faceta proletaria que Pío Baroja<br />
había modelado a principios de siglo. Ocupa ese cuadro neopicaresco el capítulo 14: Pascual en el<br />
camino, en Madrid y en La Coruña. Al volver al pueblo, se reanuda el romance tremendo, sólo<br />
mitigado en el cap. 17 por aquellas reflexiones que, enlazadas al relato de la salida de Chinchilla y el<br />
regreso a Torremejía, podrían considerarse a manera de un tercer inciso meditativo.<br />
El autor demuestra a menudo poseer la más alta facultad del novelista: el don de representar<br />
a la conciencia del lector todo un mundo, todo un ambiente fascinador en sus objetos, personas y<br />
relaciones.<br />
La descripción del pueblo y de la casa, en el cap. inicial, es un impecable ejemplo de<br />
creación de mundo. La estructura misma del cap. responde al sentido de soledad que lo inspira:<br />
soledad cerrada del prisionero que recuerda la soledad libre en la que contemplaba su contorno y su<br />
enclave. Emerge primero en su memoria aquel pueblo de olivos y guarros, con sus casas blancas, la<br />
plaza con su fuente en el centro, y en la plaza el ayuntamiento como un cajón de tabaco, con su reloj<br />
parado, y la casa de don Jesús (azulejos, macetas) cerca de la parroquia. Del pueblo se desliza la<br />
memoria al interior de la casa vacía (cocina, habitaciones, cuadra, corral) y de aquí nuevamente al<br />
exterior: al campo solitario desde el cual mira Pascual Duarte encenderse a lo lejos las luces de la<br />
ciudad. Todo el espacio físico en que transcurrió la infancia y juventud del protagonista aparece así<br />
nítidamente evocado, con sus connotaciones afectivas: la cocina limpia, adornada de objetos<br />
vistosos, las habitaciones vulgares, la cuadra con su olor a bestia muerta, el corral con su pozo<br />
cegado, el sucio regato y, en la lejanía, Almendralejo “como una tortuga baja y gorda”, como una<br />
culebra enroscada”. Si en la plaza hay un reloj parado y una fuente airosa de tres caños<br />
(estancamiento, adorno) en la casa hay un despertador que funciona siempre y un pozo cegado<br />
(trabajo diario, esterilidad). Y es muy elocuente que Pascual describa con tan amorosos detalles la<br />
cocina u hogar, núcleo de la casa, centro de la familia, cuando precisamente la historia que va a<br />
referir es la de la destrucción de una familia.<br />
No cabe señalar aquí todos los momentos en que ese poder representativo del buen novelista<br />
se confirma. La descripción de la alcoba de la Posada del Mirlo donde Pascual y Lola pasan su luna<br />
de miel es otro ejemplo eminente de vivificación de un ámbito concreto. Y en algún otro caso la<br />
9
evocación posee tanta evidencia sensorial que la prosa llega al simbolismo fónico: “El campo estaba<br />
en calma y agostado y las chicharras, con sus sierras, parecían querer limarle los huesos a la tierra...”<br />
Parecido vigor en los retratos, como por ejemplo el de Lola, con sus “ojos tan profundos y tan<br />
negros que herían al mirar” y cuya mata de pelo recogida en gruesa trenza “tal sensación daba de<br />
poderío que, al pasar los meses y cuando llegué a mandar en ella como marido, gustaba de azotarme<br />
con ella por las mejillas, tal era su suavidad y su aroma: como a sol, y a tomillo, y a las frias gotitas<br />
de sudor que por el bozo le aparecían al sofocarse...” A Lola, al arrodillarse, “se le veían las piernas,<br />
blancas y apretadas como morcillas, sobre la media negra”; “las piernas de Lola brillaban como la<br />
plata”. Los símiles de Pascual son siempre de una concreción y sencillez enteramente adecuadas al<br />
observador campesino: la conversación con Lola acerca de su embarazo se espantaba “como los<br />
grillos a las pisadas” o “como las perdices al canto del caminante”; la garganta del novio estaba seca<br />
“como un muro”, sus orejas «rojas como brasas”, los ojos le escocían “como si tuvieran jabón”. El<br />
quejido de Pascualillo enfermo sonaba “como el llanto de las encinas pasadas por el viento”. El<br />
curita que confiesa a Pascual en la cárcel aparecía “raído como una hormiga”. Deseoso de vengarse<br />
de su enemigo, Pascual siente en su pecho un “nido de alacranes” y la sensación de que “en cada<br />
gota de sangre de mis venas, una víbora me mordía la carne”. Un ejemplo precioso de concreción<br />
descriptiva y de comparativa propiedad, a la vez que un testimonio del buen natural del protagonista<br />
y de su frecuente sucumbir a la decepción, son aquellas líneas en que cuenta su impresión del campo<br />
al salir de la cárcel: “cuando estaba preso me lo imaginaba... verde y lozano como las praderas, fértil<br />
y hermoso como los campos de trigo, con los campesinos dedicados afanosamente a su labor,<br />
trabajando alegres de sol a sol, cantando, con la bota de vino a la vera y la cabeza vacía de malas<br />
ocurrencias, para encontrarlo a la salida yermo y agostado como los cementerios, deshabitado y solo<br />
como una ermita lugareña al siguiente día de la patrona...”.<br />
Y quedaría por indicar otra nota vigorosa y nueva: el contrapunto de crueldad y de piedad a<br />
que obedece la visión de Pascual Duarte. Es éste un aspecto moral, pero que determina hondamente<br />
el arte del autor.<br />
La crueldad, dentro del relato, aparece de dos modos: como deleite en hacer sufrir, por parte<br />
de algunos personajes y como deleite en la descripción de la violencia y la fealdad, por parte del<br />
narrador.<br />
Complacencia en el sufrimiento ajeno siente la madre de Pascual, que ríe cuando ve a su<br />
marido muerto por la rabia con “los ojos abiertos y llenos de sangre y la boca entreabierta con la<br />
lengua morada medio fuera”, y ríe también haciendo coro al señor Rafael cuando éste -personaje<br />
crudelísimo- acaba de patear al pequeño Mario en una de las cicatrices, dejándole sin sentido. Sobra<br />
advertir que la madre, tampoco siente nunca la menor compasión por Pascual: le trata con<br />
indiferencia, le recibe con frialdad, le hostiga con reproches y quejas. El deleite en el sufrimiento<br />
ajeno lo siente también “El Estirao” que a Rosario “le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta<br />
que se hartó”, y lo sienten esos niños que a los presos, dice Pascual, “nos miran como bichos raros,<br />
con los ojos todos encendidos, con una sonrisilla viciosa por la boca, como miran a la oveja que<br />
apuñalan en el matadero -esa oveja en cuya sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejó<br />
quebrado el carro que pasó -ese perro que tocan con la varita por ver si está vivo todavía-, o a los<br />
cinco gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando por jugar, por<br />
prolongarles un poco la vida -¡tan mal los quieren!-, por evitar que dejen de sufrir demasiado<br />
pronto...”.<br />
En este sentido Pascual Duarte, aunque parezca sorprendente, no es cruel. Nunca se goza en<br />
el sufrimiento ajeno. Lo que hace es reñir, herir y matar. Pero cuando va a matar a su madre él<br />
mismo, contándolo, define su posición: “La conciencia -dice- sólo remuerde de las injusticias<br />
cometidas: de apalear a un niño, de derribar una golondrina... Pero de aquellos actos a los que nos<br />
conduce el odio, a los que vamos como adormecidos por una idea que nos obsesiona, no tenemos<br />
10
que arrepentirnos jamás, jamás nos remuerde la conciencia”. Pacual puede matar a la yegua y a la<br />
perra en un rapto de odio automático y, con análogo arrebato, herir a Zacarías; puede matar al rival<br />
que le ha afrentado, en venganza, y puede llevar la venganza, nutrida de resentimiento, hasta matar a<br />
su madre y al señor de Torremejía. Pero en ninguno de estos actos disfruta prolongando el<br />
padecimiento de las víctinias ni ninguno de ellos representa una injusticia desde su punto de vista,<br />
sino precisamente aquella “abstracta y bárbara pero innegable justicia”.<br />
Cruel es, en cambio, Pascual Duarte cuando se detiene a describir las violencias suyas o<br />
ajenas y los aspectos viles de la realidad que ha conocido. Pero la crueldad, en estos casos, recae<br />
sobre sí mismo y viene a ser como un ejercicio de penitencia mediante el cual percibe a fondo los<br />
errores propios, la maldad ajena y la sordidez de su mundo. La mucha sangre que, a lo largo del<br />
relato, vemos agolparse en las sienes de Pascual, o manar del cuerpo de sus víctimas, o perderse en<br />
la disolución de la familia, simboliza la perdición de aquel hombre, de esa familia, de este pueblo<br />
violento. La fetidez de la cuadra es el olor de la muerte albergada en la casa familiar. El rostro<br />
repugnante de la madre es la faz misma de la vida corrompida y llagada. Mario, arrastrándose por el<br />
suelo como una culebra, haciendo ruiditos con la garganta y la nariz como una rata, con la carne<br />
erosionada de orina y pus, desorejado por el cerdo, apaleado por el padre entre las risas de la madre<br />
y, al fin, ahogado como una lechuza en una tinaja de aceite ¿qué otro papel puede cumplir en la<br />
historia de su hermano sino simbolizar la monstruosidad de su familia, así como Pascualillo<br />
representa su malogro? ¿Goza Pascual en hacer sufrir al lector contándole, pormenores tan<br />
repelentes? ¿No es más bien que se lacera a sí mismo, representándose con una clarividencia cruel<br />
ante todo para sí propio, la miseria de su vida, la enorme injusticia de la vida?<br />
Pero, a través de la crueldad, asoma la felicidad –muy breve-, la bondad -infructífera- y la<br />
piedad. Toda la piedad de Pascual se concentra en su hermana, en Rosario. Rosario es quien levanta<br />
del suelo a Mario apaleado: “Aquel día me pareció más hermosa que nunca, con su traje de color<br />
azul como el del cielo, y sus aires de madre montaraz ella, que ni lo fuera, ni lo había de ser...”.<br />
Rosario es la única, de las tres mujeres enlutadas, que le asegura a Pascual que no está maldito<br />
porque su segundo hijo se haya malogrado: “Yo la quería con ternura, con la misma ternura con la<br />
que ella me quería a mí. -Rosario, hermana mía (...) - Triste es el tiempo que a los dos nos<br />
aguarda”. Rosario es quien viene a cuidar a Pascual viudo: “Y volvió para casa, tímida y como<br />
sobrecogida, humilde y trabajadora como jamás la había visto. (…) Me tenía siempre preparada una<br />
camisa limpia, me administraba los cuartos con la mejor de las haciendas, me guardaba la comida<br />
caliente si me retrasaba...”. Al volver del penal, cuando Pascual se aproxima a la casa, en medio de<br />
la noche solitaria, piensa si su hermana estará allí soñando, entristecida, con su desgracia, después<br />
de haber rezado por él una salve, la oración que más le gustaba”, o acaso sobresaltada, presa de una<br />
pesadilla: “Y yo estaba allí, estaba ya allí, libre, sano como una manzana, listo para volver a<br />
empezar, para consolarla, para mimarla, para recibir<br />
su sonrisa”. Rosario es, en fin, quien busca a su hermano nueva esposa, deseando encauzar de nuevo<br />
su vida. La piedad de Pascual, su amor a Rosario proviene, de saberla, como él, desgraciada y<br />
buena: “Sonreía Rosario con la sonrisa triste y abatida que tienen todos los desgraciados de buen<br />
fondo”. Se identifica con ella como víctima. Y, lo que importa más, ve en ella, en la hermana<br />
prostituida, la única madre perfecta: la que, sin tener hijos ni perderlos, sabe amorosamente levantar<br />
al caído, comprender al desdichado, rezar por la salvación del condenado, sonreír con dulzura y<br />
prepararle al triste la limpia camisa de la felicidad.<br />
El contrapunto de crueldad y piedad en La familia de P.D. tiene una función moral de autoconocimiento<br />
y purificación. No es mero tremendismo, no es artificiosa ostentación de horrores y<br />
ternuras adrede. Expresa el odio contra una realidad injusta y el anhelo de concordia, la necesidad de<br />
amor, del hijo desvalido.<br />
11
<strong>EL</strong> ESTILO <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> FAMILIA <strong>DE</strong> PASCUAL DUARTE (Alonso Zamora<br />
Vicente)<br />
Quizá uno de los mayores encantos en la narración de CJC es su ajustado lenguaje. El<br />
sistema de repeticiones es el tan socorrido y patente en su obra, que incluso en el Pascual, donde la<br />
narración no es ceñidamente dialogada, son bien notorias; algunas veces podemos ver hasta un<br />
atisbo de distribución rítmica:<br />
Las reatas de las mulas que van a Portugal<br />
Los asnillos troteros que van hasta las chozas<br />
Las mujeres y los niños que van sólo hasta el pozo.<br />
La evidente simetría (dos miembros en el sujeto, el ritmo creciente del complemento, la<br />
identidad del nexo verbal) da al trozo ese aire de melancolía, de intensidad creciente en tristeza, que<br />
el ánimo de Pascual Duarte experimenta al ver, desde su reja, todo eso que se va, mientras él se<br />
queda, dentro, condenado a muerte, Líneas más abajo, el propio Pascual Duarte expresa con<br />
repeticiones su estado de ánimo, a la vez que nos dice, sin decírnoslo, cómo son de idénticas y de<br />
invariables las experiencias de la celda:<br />
“Yo respiro mi aire, que entra y sale de la celda, porque con él no va nada ... , ese mismo aire<br />
que a lo mejor respira mañana o cualquier día el mulero que pasa... Yo veo la mariposa toda de<br />
colores que revolotea torpe sobre los girasoles, que entra por la celda, da dos vueltas y sale, porque<br />
con ella no va nada, y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del Director... Yo cojo con<br />
la gorra el ratón que comía lo que yo dejara, lo miro, lo dejo -porque con él no va nada-…”<br />
El sujeto inicial, insistente, con sus subordinadas aumentando a cada período, la repetición<br />
del tema central -con él no va nada- explican, como no lo harían multitud de páginas, la forzosa<br />
quietud del preso, el fluir de la vida ajena, la obligada conciencia de sentirse en ese instante el único<br />
encerrado y con grave amenaza sobre la cabeza.<br />
Pero, en La familia de Pascual Duarte, la lengua ha de reflejar la propia de los personajes,<br />
sus formas de pensar y de actuar. Las repeticiones, entonces, tienen el carácter elemental de llamada<br />
pertinaz, incluso con un valor afectivo que desmiente, o puede desmentir, el usual: “¡Mi marido que<br />
me quiere matar! ¡Mi marido que me tiene dos años abandonada! ¡Mi marido que me huye, como si<br />
fuera leprosa! ¡Mi marido…!”. Adivinamos, detrás de esa rigidez reiterada cómo va decreciendo la<br />
cólera inicial para dejar paso a la amargura, al reproche, a la desesperación. En el fondo, este tipo de<br />
repeticiones es de gran efecto dramático. Obsérvese que, a diferencia de los ejemplos anteriormente<br />
citados, usados en la narración, aquí está empleada la repetición en un diálogo vivísimo, lo que<br />
aumenta su patetismo.<br />
Dentro de La familia de Pascual Duarte notamos frecuentemente el deseo de reproducir el<br />
habla del rústico. Tal ocurre con el uso de apañar 'recoger, cosechar' (“yo, al principio, apañaba<br />
algún cintarazo que otro”; “siempre que apañaba algunas perras”). Se trata de un occidentalismo<br />
peninsular, de mucho uso en tierras de Salamanca y Extremadura. El mismo aire rural proporciona<br />
el arcaísmo del orden de pronombres: “En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer ...”.<br />
Idéntica valoración encierran los frecuentes “con perdón”, después de citar a los cerdos, etc. Quizá,<br />
a pesar de ser tan dispares y a primera vista tan detonantes, las dos expresiones “nunca hice de esto<br />
cuestión de gabinete…” y “como bien percatado estaba de la mucha picaresca que en Madrid había”<br />
12
etratan muy bien el ruralismo de Pascual Duarte: son dos lugares comunes del mal léxico de los<br />
periódicos, o de las personas semieruditas de los pueblos, a los que, espontáneamente, ciegamente,<br />
tiende a imitar el rústico sano y sin cultura, creyendo que así se pule su lenguaje.<br />
El uso del diminutivo posee un valor especial en la primera novela de Cela. Insistiré sobre<br />
ello para hacer ver cómo se agolpan al hablar del hermano incapaz, vistiendo todo el episodio de un<br />
vientecillo de compasión, de resignada pesadumbre. Sobre Mario, el hermano idiota, apenas una<br />
sombra fugaz en la vida de Pascual Duarte, se vuelcan los diminutivos con un aliento cariñoso,<br />
cálido, quizá el único que se desliza transparente por las amargas páginas de la novela. En poco más<br />
de tres páginas se nos llama la atención sobre los ruiditos que hacía el niño con la garganta; sobre<br />
sus nalguitas desolladas, o su pasajera felicidad echadito al sol, dormidito en los brazos de alguien,<br />
o sobre los polvos amarillitos que le curaban las llagas, o el brillo de sus ojos negrillos agradeciendo<br />
un mimo. Estos diminutivos (y otros) demuestran el calor interno de Pascual Duarte.<br />
Uno de los recursos de la prosa narrativa más socorridos y eficaces (a la vez que más<br />
valiosos) es la disposición del escritor para el retrato, la vieja etopeya de la antigua retórica. En La<br />
familia de Pascual Duarte, la descripción de los padres constituye un buen ejemplo de desmesura<br />
casi quevedesca. El contraste entre marido y mujer, y las líneas caricaturescas empleadas, son<br />
verdaderamente excepcionales. Ante uno y otro evocamos, sin querer, los retratos de jaques y<br />
matones de la picaresca de Quevedo. Eso reflejan los bigotes del padre: según cuenta, de joven le<br />
tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia, se le<br />
ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo de llevarlo hasta el sepulcro. (¿No hemos leído en<br />
alguna de nuestras grandes novelas picarescas, quizás en el Guzmán, algo muy cercano?) El padre<br />
era “portugués, cuarentón ..., alto y gordo como un monte”. Pero es la madre, como corresponde a<br />
su papel esencial en el libro, la que se describe con verdadera minucia, con gruesos brochazos<br />
esperpénticos, sin que falten las tradicionales bubas ni la tosca broma eterna de la borrachera<br />
pertinaz; una mujer que decide lavarse una vez para demostrar que también el agua le gusta... Si lo<br />
típico del arte quevedesco es la desmesura, la irrealidad de los planos reales (una realidad vista a<br />
través de una lágrima, o en el espejo cóncavo del esperpento), la madre de Pascual Duarte es buen<br />
ejemplo de esta técnica: larga y chupada, la tez cetrina, las mejillas hondas. Casi no queda sitio para<br />
la enfermedad: “toda la presencia de estar tísica o de no andarle muy lejos”. El agrio contraste con el<br />
retrato tradicional se hace patente al destacar su desaseo, su descuido personal, tan lejano de las<br />
típicas cualidades femeninas. Aparte de la suciedad, ya explicable en el tipo que CJC pretende<br />
darnos, nos ofrece una plástica visión de ella, adobada con la condición desabrida y hombruna:<br />
“Tenía un bigotillo cano por las esquinas de los labios, y una pelambrera enmarañada y zafia que<br />
recogía en un moño, no muy grande, encima de la cabeza”.<br />
13
El autor y su obra<br />
“<strong>LA</strong> VERDAD SOBRE <strong>EL</strong> CASO SAVOLTA”<br />
<strong>DE</strong> EDUARDO MENDOZA<br />
Eduardo Mendoza nació en Barcelona en 1943. Tras estudiar el Bachillerato en un colegio<br />
religioso, emprende sin gran convicción la carrera de Derecho. A la salida de la Universidad, trabaja<br />
en diversas empresas, pero no se siente satisfecho. En 1973, se traslada a Nueva York, donde<br />
desempeña un puesto de intérprete en la ONU y dispone de tiempo para leer, charlar con los amigos,<br />
viajar... y escribir.<br />
En 1975 aparece su primera obra: La verdad sobre el caso Savolta. La novela es recibida con<br />
asombro y entusiasmo. Los juicios de la crítica fueron unánimes: rara vez una «opera prima» ha<br />
revelado tal solidez, tal maestría. La primera edición se agota en pocos meses. Al año siguiente,<br />
recibe el Premio de la Crítica, el más prestigioso de cuantos hoy se conceden en España.<br />
A esta primera novela le van a seguir: El misterio de la cripta embrujada (1979), novela en la<br />
que mezcla Mendoza el humor y el género policiaco, y su continuación El laberinto de las aceitunas<br />
(1982). En 1986 publica La ciudad de los prodigios una de las mejores novelas de los últimos años<br />
del s. XX. La isla inaudita (1989) y Sin noticias de Gurb (1991) son ya novelas menores en su<br />
producción. Finalmente, ha publicado Un comedia ligera (1996) por la que obtuvo en París el<br />
premio al mejor libro extranjero, y en 2001 La aventura del tocador de señora.<br />
El asunto y su tratamiento<br />
En La verdad sobre el caso Savolta importa tanto el tratamiento como el asunto. En la<br />
novela, la acción se acumula, los acontecimientos se suceden. El autor reivindica el «placer de<br />
contar» y nos restituye el placer de leer una historia; es decir, resucita la función narrativa, relegada<br />
por quienes propugnaban la destrucción de la anécdota en la novela.<br />
Sin entrar en detalles del argumento (cuya reconstrucción será tarea del alumno), la obra<br />
recoge los recuerdos de Javier Miranda, espectador y protagonista de unos hechos ocurridos en<br />
Barcelona entre 1917 y 1919. Es un mundo de tensiones sociales, vistos en torno a una importante<br />
empresa industrial y presididos por un aventurero enigmático, Lepprince, que se entretejen con una<br />
trama amorosa.<br />
Hay, pues, una combinación de peripecias individuales y de acontecimientos colectivos, con<br />
ciertos ribetes de novela histórica. Pero por debajo de los sucesos, se percibe una reflexión sobre el<br />
lugar y las actitudes del hombre en el mundo que le rodea. Y tal reflexión se sitúa tanto en un plano<br />
social y político, como en un plano existencial, y puede aplicarse a cualquier época, incluida -por<br />
supuesto- la del autor, la nuestra.<br />
Por otra parte, la anécdota es sometida a un tratamiento múltiple, variado, y en ello habremos<br />
de insistir de modo especial. Hay, fundamentalmente, dos vertientes: de una parte, una amplia y<br />
deslumbrante utilización de muchas de las técnicas nuevas; de otra parte, en contraste con tales<br />
novedades (pero perfectamente integrados con ellas), una utilización y pastiche de elementos y<br />
14
técnicas procedentes de la novela tradicional y «marginal», especialmente de la novela policiaca y<br />
folletinesca.<br />
Todo ello supone una considerable riqueza de estructura y de enfoques, y una notable<br />
variedad de niveles de escritura.<br />
He aquí planteados los diversos aspectos que conviene estudiar -hasta donde sea posible- por<br />
separado. Comenzaremos por algunos aspectos esenciales del contenido, para pasar luego a detalles<br />
de estructura, técnica y estilo.<br />
El entramado histórico y social<br />
En La verdad sobre el caso Savolta, las peripecias individuales se hallan tan entretejidas con<br />
el acontecer colectivo, que éste es mucho más que un puro marco o fondo del relato. Encontramos,<br />
en efecto, un panorama muy completo de la Barcelona de la época. Es el fin de la «belle époque»<br />
de una burguesía: junto al auge de los negocios durante la guerra europea, la crisis económica tras la<br />
contienda y la crisis social agudizada desde 1917. En esa encrucijada nos sitúa la obra, con<br />
especiales referencias a los acontecimientos políticos y a los conflictos entre las clases sociales.<br />
Así, hay en la novela un penetrante retrato de la alta burguesía, «esa bestia rampante que era<br />
la oligarquía catalana». Asistimos, por un lado, a sus fiestas sociales, en que -con indudable ironía y<br />
sátira- se pone de relieve su superficialidad, sus intereses, sus bodas de conveniencia, sus prejuicios,<br />
su incultura... Pero, por otro lado, vemos la dureza implacable de los directivos de las empresas, los<br />
métodos expeditivos de los patronos para yugular las protestas obreras, su connivencia con la policía<br />
en la represión, etc.<br />
La clase obrera aparece explotada, sometida a unas duras condiciones de trabajo (largas<br />
jornadas, sueldos escasos). Se habla de los suburbios en donde se hacinan los trabajadores; de los<br />
inmigrantes, especialmente miserables, pasto de la desesperación y de las doctrinas subversivas, etc.<br />
La lucha social recorre la novela del principio al fin: mítines, discursos, huelgas, atentados...<br />
Frente a los matones al servicio de los patronos, están los militantes anarquistas, idealistas o<br />
pistoleros. A la violencia obrera, responde la represión más drástica (fusilamientos de Montjuic).<br />
Pero conviene subrayar el distanciamiento -y hasta la ambigüedad- con que aparece tratada la<br />
revolución, merced a una mezcla de aspectos hermosos con aspectos siniestros o grotescos: vemos a<br />
«predicadores de la igualdad y la fraternidad», junto a «hampones, mangantes y atropelladores»;<br />
junto a los «apóstoles», los «canallas»; junto a noble exaltación, «violencia y miedo»; junto al<br />
«pueblo», la «chusma». No faltan, incluso, ciertos toques irónicos.<br />
El panorama social de La verdad sobre el caso Savolta se completa con unas calas insistentes<br />
en los bajos fondos de la ciudad: el mundo de los cabarets ínfimos, de las tabernas sórdidas, del<br />
Barrio Chino... Es un desolador horizonte de miserias y degradaciones, que contrasta fuertemente<br />
con el mundo de los salones elegantes, de las mansiones suntuosas, del Casino...<br />
Otros muchos aspectos deberán subrayarse en la lectura de la obra: referencias a figuras<br />
políticas, a partidos; observaciones sobre el particularismo catalán o n contraste sobre el ambiente de<br />
atonía y estancamiento de una ciudad castellana, etc.<br />
Los personajes<br />
En la poblada galería humana de la obra, destacan tres personajes, cuyas vidas irán apareciendo<br />
progresivamente entrelazadas: Javier Miranda, Paul-André Lepprince y María Coral. Se trata de tres<br />
figuras perfiladas con singular complejidad y hondura. Las presentaremos brevemente (dejando para<br />
el alumno la tarea de completar estos retratos, apoyándose en pasajes concretos de la obra).<br />
15
Javier Miranda es ambiguo y contradictorio. Hay en él nobleza, bondad, sentido de la justicia;<br />
pero es también débil, vulnerable. En medio de «un mundo de fieras», se ve arrastrado por las<br />
circunstancias. Así, se deja tentar por el panorama que, frente a su vida gris, ve tras Lepprince. A la<br />
vez, se siente atraído por sueños revolucionarios, pero siente que «no podía pagar el precio de la<br />
dignidad». indignidad y amor se mezclan también en su vida sentimental. Al cabo, se define a sí<br />
mismo como un «náufrago» en un mundo vulgar y ajeno. De ahí su «soledad agónica», su «hastío»;<br />
es decir, su malestar existencial, su sentimiento de frustración y de fracaso (hay en la novela frases<br />
certeras que así lo manifiestan). Javier es, en suma, un hombre triturado por la vida, porque no ha<br />
sabido ser ni un héroe, ni un pícaro, ni un canalla. Su trayectoria conduce inevitablemente al<br />
desencanto: tal es lo que tiene de significativo y, a la par, de conmovedor y de humano.<br />
Lepprince viene a ser la contrafigura de Javier. Se define, ante todo por su ambición, por su<br />
falta de escrúpulos, por su individualismo absoluto. Sabe analizar con lucidez la sociedad que le<br />
rodea, una selva deforme en la que se ha propuesto triunfar con procedimientos que -en definitiva-<br />
no difieren de los habituales entre los poderosos. Nada le detiene: recurre fríamente al crimen. Su<br />
«fascinación» sobre todos (incluido Javier) le facilita la tarea. Sin embargo, en algún momento<br />
adivinamos su soledad, lo vemos necesitado de amistad: así, se confía a Javier, a la vez que lo utiliza<br />
sin reparos. Su doblez desconcierta al mismo lector. Y hay algo en él de misterioso, un último fondo<br />
que se nos escapa. En suma, un personaje complejo, trazado con mano maestra.<br />
María Coral, esa gitanilla de 18 ó 19 años, artista de cabaret, es -en principio- un producto de<br />
la miseria; de ahí sus contradictorios perfiles. Lepprince la define certeramente: «Era suave, frágil,<br />
sensual como un gato; y también caprichosa, egoísta, desconcertante.» Conoce el poder de su<br />
belleza, la impresión que produce en los hombres, y juega con ellos, como si se complaciera en<br />
dominarlos. Pero, a la vez, no deja de ser una «niña pobre y asustada» -como dice Javier-, que se<br />
defiende a su manera. Se muestra ora perversa, ora delicada; es tan capaz de amar como de engañar.<br />
No se resigna a ser un objeto, pero no sabe qué hacer cuando se ve tratada como un ser humano. En<br />
ella conviven el frenesí de vivir y la desconfianza en la vida. No hay duda de que María Coral se<br />
sitúa entre los personajes femeninos más complejos y fascinantes de la novela contemporánea.<br />
Los restantes personajes son de índole variadísima: los hay graves, conmovedores, innobles,<br />
grotescos, o varias de estas cosas a un tiempo. Citemos a algunos: Pajarito de Soto, noble e iluso,<br />
entregado a un ideal; su mujer, Teresa, apasionada y desvalida; María Rosa Savolta, delicada, frágil,<br />
producto de la educación burguesa; los implacables directivos de empresa, Claudedeu, Parells, etc.,<br />
y, junto a ellos, el abogado Cortabanyes, de apariencia mediocre, pero de oculto poder manipulador;<br />
el comisario Vázquez, astuto y tenaz... Interesantes por diversos aspectos son Doloretas y<br />
Serramadriles y, en un estrato ínfimo, Nemesio Cabra, mezcla de pícaro y de místico ridículo. Y<br />
taberneros, prostitutas, matones, pistoleros, escorias sociales...<br />
En conjunto, Eduardo Mendoza demuestra poseer una singular capacidad para crear vidas,<br />
dotándolas de espesor humano. Hay también figuras rápidamente esbozadas, a veces marionetas<br />
grotescas, pero siempre tocadas por rasgos vivísimos. Sobre todos ellos proyecta el autor una mirada<br />
que va de la cercanía fraterna al humor flagelante, pasando por una distanciación irónica.<br />
La estructura del relato<br />
La verdad sobre el caso Savolta se divide en dos partes de 5 y 10 capítulos respectivamente; a<br />
su vez, los capítulos se componen, salvo excepción, de varias secuencias. Así pues, se utilizan tanto<br />
las unidades conocidas por la novela tradicional como unidades propias de la novela actual. Esa<br />
combinación de tradición y modernidad -que ya resulta significativa- se observa más claramente en<br />
la estructura interna de la obra.<br />
16
Considerada en su conjunto, la novela, recoge, como hemos dicho, una serie de recuerdos del<br />
protagonista, surgidos con ocasión de un pleito judicial muy posterior a los hechos recordados. Sin<br />
embargo, como las razones de ese pleito no aparecen hasta la antepenúltima página, las primeras<br />
impresiones del lector son de sorpresa, de desconcierto. A ello se añade la presentación sincopada de<br />
la historia, los múltiples puntos que permanecen oscuros -a veces, hasta el final-. Y así, la obra se<br />
nos presenta, en buena parte, como una «novela enigma», estructura claramente emparentada con la<br />
de la novela policiaca.<br />
Si pasamos a examinar el desarrollo de la historia y los diversos materiales que intervienen en<br />
su construcción, pueden distinguirse en La verdad sobre el caso Savolta tres partes o bloques de<br />
capítulos de complejidad decreciente. Veámoslo.<br />
a) Los capítulos I-V (Primera parte) presentan la máxima complejidad. En ellos encontramos<br />
materiales heterogéneos: fragmentos de un interrogatorio judicial, textos periodísticos,<br />
documentos, cartas... Y entrelazados con todo ello, van surgiendo los recuerdos del<br />
protagonista, pero de forma muy inconexa, a retazos dispersos o en «flashes» rápidos. Estamos<br />
asistiendo -sin previo aviso- a los caprichosos mecanismos de una memoria. A principios del<br />
capítulo IV, el autor justificará astutamente su proceder, al poner en boca del protagonista estas<br />
palabras: «Los recuerdos de aquella época, por acción del tiempo, se han uniformado y<br />
convertido en detalles de un solo cuadro [ ...] Las imágenes se mezclan, felices y luctuosas, en<br />
un plano único y sin relieve.» A ello corresponde -punto importante- el desorden cronológico.<br />
Y, por otra parte, estos capítulos ofrecerán buenas muestras de procedimientos que vimos en el<br />
capítulo anterior: la técnica caleidoscópica, el laberinto, los cambios del punto de vista, etc. En<br />
suma, la libertad y audacia constructiva hace que esta parte se nos presente como un<br />
rompecabezas. Pero sus piezas irán encajando perfectamente: el lector debe entrar en el juego,<br />
debe ser cómplice del autor. Y es un juego apasionante y placentero.<br />
b) Los capítulos I-V de la segunda parte ofrecen menor complejidad. Sin embargo, siguen<br />
alternando varias líneas narrativas y se conserva el desorden cronológico. En efecto, por una<br />
parte continúa la historia en el año siguiente (1918); pero, por otra, se retrocede a fines de 1917,<br />
para asistir -desde el punto de vista de Nemesio- a algunos de los acontecimientos ya narrados<br />
en la primera parte. Y el relato va saltando libremente de una época a otra.<br />
c) En fin, en los cinco últimos capítulos (VI-X), el relato se desarrolla con una máxima sencillez:<br />
hay un solo hilo argumental, contado linealmente y de acuerdo con patrones narrativos<br />
tradicionales, sometidos a un hábil pastiche (de lo que luego hablaremos). Pero el<br />
reconocimiento de tales patrones exige también que el lector sea cómplice de otro tipo de juego.<br />
En resumen, la estructura de La verdad sobre el caso Savolta supone un gradual<br />
deslizamiento desde las formas más complejas de la narrativa actual hasta viejas (o «marginales»)<br />
formas de contar, intencionadamente resucitadas. Se une así el placer de lo nuevo y de lo viejo. Y el<br />
autor ha buscado, como decimos, la complicidad del lector en diversos niveles.<br />
Otros aspectos técnicos<br />
Ya conocemos la importancia que se otorga en la novela a la posición del narrador, al<br />
punto de vista y a las personas narrativas. La verdad sobre el caso Savolta es buena muestra de<br />
ello. Parte de la obra aparece escrita en primera persona (punto de vista del narrador-protagonista).<br />
junto a ello, hay pasajes contados en tercera persona. Sin embargo, ello es, a veces, engañoso. Así,<br />
las dos fiestas mundanas a las que asistimos. Aunque se comienzan a contar en tercera persona, el<br />
protagonista estaba presente en ambas y es él quien las evoca. Pero no del todo: un examen detenido<br />
nos descubrirá que no todo lo que allí pasa (especialmente en la segunda fiesta) ha podido ser<br />
presenciado por Javier. De este modo, aparece subrepticiamente el autor omnisciente. En fin, este<br />
17
autor omnisciente es ya el que cuenta la historia de Nemesio Cabra; pues, aunque Javier la conocerá<br />
por las revelaciones del comisario Vázquez, es evidente que no podía contarla con todos sus<br />
detalles, tal y como la leemos.<br />
Por otra parte, los materiales de tipo documental, a que hemos aludido, introducen otros<br />
«puntos de vista»: el de Pajarito de Soto, el del comisario, etc. Así, muchos hechos aparecen<br />
iluminados desde diversos enfoques. Por ello, puede hablarse, con toda propiedad, de<br />
perspectivismo. No hará falta insistir en la sabiduría técnica que todo ello revela en el autor.<br />
Son diversas las técnicas de narración utilizadas por Eduardo Mendoza. En la Primera<br />
parte, como apuntamos, domina la fragmentación de la historia, el montaje «caleidoscópico» y la<br />
presentación abrupta -sin aclaración- de personajes o hechos. Pero ello puede alternar con una larga<br />
secuencia sin puntos y aparte (cap. II), en que los hechos se presentan perfectamente hilvanados. Y<br />
en los últimos capítulos, encontramos un relato ágil y de ritmo rápido. Indudablemente, esta<br />
variación se explica, en buena parte, por la consciente imitación de diversos modelos narrativos,<br />
cuestión que completaremos en el epígrafe siguiente.<br />
Aludamos brevemente a las técnicas del retrato y de la descripción. El retrato no se prodiga<br />
en la obra, pero los hay admirables: el de Cortabanyes, el de Pajarito de Soto, el de diversos<br />
personajes secundarios. Paradójicamente, no encontraremos retratos de los personajes principales:<br />
no sabemos cómo son físicamente Javier o Lepprince; de María Coral, sólo conocemos la intensa<br />
impresión que produce su belleza. Y sin embargo, ya hemos visto hasta qué punto son figuras<br />
vivísimas.<br />
Mucho mayor es el lugar otorgado a las descripciones o pinturas de ambientes. Es<br />
imborrable la impresión que nos producen, por ejemplo, el cabaret, el salón de baile popular, la casa<br />
de Pajarito de Soto, el Barrio Chino o la pensión miserable; y, como contraste, la elegancia de la<br />
casa de Lepprince o el balneario. A las cualidades ya señaladas del autor, habrá que añadir, pues, la<br />
capacidad de hacernos vivir intensamente en las atmósferas más variadas.<br />
Tanto en retratos como en descripciones, se pueden encontrar, en fin, muestras de una<br />
técnica realista tradicional, junto a tratamientos irónicos, poéticos, etc.<br />
El diálogo abunda en la novela. Hay secuencias constituidas casi exclusivamente por<br />
conversaciones: así, las fiestas mundanas con su cháchara intrascendente, junto a diálogos muy<br />
«literaturizados», se hallarán otros que fluyen con absoluta naturalidad. Si se comparan las<br />
conversaciones entre amigos, en las tabernas, en el círculo anarquista, etc., se observará la<br />
diversidad de tonos y estilos a que luego aludiremos.<br />
El pastiche<br />
Ya hemos hechos diversas alusiones a la importancia capital de este recurso en las técnicas<br />
empleadas y en la concepción general de La verdad sobre el caso Savolta. Detengámonos en sus<br />
aspectos más notorios.<br />
A la novela policiaca, según dijimos, debe mucho la estructura general de la obra.<br />
Abundantes ingredientes lo confirman: asesinatos, enigmas, sospechas, falsas pistas que<br />
desconciertan al lector, pesquisas de un comisario, interrogatorios y -sobre todo-, como en las<br />
novelas más típicas del género, la «aclaración del caso», al final, por medio de las revelaciones o «<br />
reconstrucción » del policía.<br />
Algunos elementos de la historia pueden recordarnos géneros vecinos: la novela de espionaje<br />
(con la figura de Max) o la novela negra americana de un Chandler, por ejemplo (así, ciertos<br />
aspectos de la persecución de María Coral y Max por Javier).<br />
18
Pero el otro gran género sometido a pastiche es la novela folletinesca. Su presencia en la<br />
obra es fundamental, y se percibe en tres aspectos. En primer lugar, en la importancia del enredo y<br />
de las aventuras: misterios, personajes que aparecen y que desaparecen inesperadamente, peripecias<br />
«rocambolescas», lances caballerescos por parte del protagonista, etc. En segundo lugar, son<br />
reconocibles los elementos folletinescos de las escenas de los bajos fondos: el cabaret y las tabernas,<br />
el hampa, los círculos de conspiradores, cte., con esa convivencia de lo mísero y lo noble, de toques<br />
sociales y de truculencías... En tercer lugar -y sobre todo- hemos de destacar la anécdota<br />
sentimental: la historia de María, su origen oscuro, sus amoríos con el hombre rico y su peregrina<br />
boda con el hombre humilde, sus misteriosas «enfermedades», su intento de suicidio, sus fugas, sus<br />
retornos... A veces, se desemboca incluso en la «novela rosa», como en ciertos diálogos amorosos<br />
con el protagonista, etc.<br />
Resumamos: acción, muertes, aventuras, peripecias sentimentales, truculencias... Hay<br />
mucho, pues, en La verdad sobre el caso Savolta de remedo, de pastiche. Sin embargo, lo<br />
asombroso es que ello no choque con lo que la obra encierra de serio y de profundamente humano.<br />
Y es que ese juego literario va más allá de lo simplemente paródico o humorístico (aunque no se<br />
ignoren estas dimensiones): más bien podría hablarse de una dígníficación estética de los citados<br />
tipos de « sub-literatura ». Y así, junto a sus truculencias, la novela ofrece una pintura exacta del<br />
ambiente social y político de una época. Y junto a sus ingredientes de folletín sentimental, La<br />
verdad sobre el caso Savolta posee la talla de una honda novela de amor.<br />
Variedad de estilos<br />
Sin duda, no podemos hablar de «estilo» -en singular-, sino de «estilos». Es más,<br />
curiosamente, tras la lectura de la novela, no es posible (o no es oportuno) hablar del «estilo del<br />
autor». Estamos ante un caso verdaderamente singular: el autor parece haberse ocultado tras los<br />
muy diversos niveles de escritura que utiliza a lo largo de la obra. Sería arriesgado -y, sin duda,<br />
vano- identificar alguno de dichos niveles como su estilo «personal».<br />
Los diversos materiales que integran la novela y los múltiples géneros remedados son, por<br />
supuesto, la fuente de tal variedad estilística. Así pues, también en este apartado hemos de seguir<br />
hablando de pastiche. junto al estilo peculiar de los géneros antes aludidos (en especial, el del<br />
folletín sentimental), encontraremos parodias o imitaciones del lenguaje judicial y administrativo,<br />
del informe policial, del lenguaje periodístico, etc. Es deliciosa la torpeza expresiva que se<br />
manifiesta en las cartas del sargento Tortorno; otra carta, la de Nemesio, es una parodia de cierta<br />
literatura devota.<br />
Especial desarrollo presenta el pastiche de cierta retórica propia del discurso político o del<br />
panfleto de la época, cuyo lenguaje muestra conocer a fondo el autor. Así, la expresión culta y<br />
arcaizante del mestre Roca, o el engolamiento de los artículos de Pajarito de Soto. En este sentido,<br />
es espléndida la elaboración oratoria del discurso que este último lanza, borracho.<br />
Muchas páginas revelan el gusto del autor por un estilo que podríamos llamar decadentista.<br />
En efecto, en un párrafo clave ya citado, leemos esta frase: «Como en una danza lánguida vista en el<br />
fondo del espejo de un salón ochocentista y provinciano, los recuerdos adquieren un aura de<br />
santidad que los transfigura y difumina.» Así, con un guiño al lector, Eduardo Mendoza justifica<br />
algunos de los perfiles «ochocentistas» del estilo, visible ya en el aroma trasnochado del léxico de<br />
esa frase, como en el de tantas otras.<br />
De la variedad de registros utilizados por el autor, hemos hablado también al referirnos a<br />
los diálogos. Así, junto a los refinamientos aludidos, hallaremos reflejos del habla soez de los bajos<br />
fondos, la naturalidad conversacional, lo cursi, etcétera. Como un caso particular, no debemos pasar<br />
por alto la sabrosa presencia de catalanismos en el habla de un personaje como Doloretas.<br />
19
El humor subyace en muchos de los aspectos citados. Por supuesto, el humor no es sólo<br />
cuestión de estilo, sino de actitud, de enfoque, de situaciones (e invitamos a que se tenga muy en<br />
cuenta).<br />
Pero también debemos destacar la presencia del lirismo en muchos momentos. Véase, como<br />
un ejemplo entre tantos, el tratamiento del personaje de Teresa.<br />
A través de toda esta variedad, Eduardo Mendoza revela poseer un profundo conocimiento<br />
del idioma, dentro de una extensa gama de matices. La agilidad y la fluidez con que pasa de unos<br />
niveles a otros confirma que nos hallamos ante un escritor singularmente dotado.<br />
Significación de “La verdad sobre el caso Savolta”<br />
Como en el caso de otras novelas estudiadas (y quizás de toda novela importante), el alcance<br />
de la novela de Mendoza se sitúa en un triple plano: existencial, social y artístico.<br />
Sobre su significación existencial, remitimos a lo dicho acerca del protagonista, de su<br />
malestar, de su desencanto. Con una frase de otro personaje, resume Javier lo que piensa de la<br />
existencia: «La vida es un tiovivo que da vueltas hasta marear y luego te apea en el mismo sitio en<br />
que has subido». La lección, en este punto, es desolada.<br />
En el plano social, hemos visto un panorama completo y exacto de las diversas fuerzas que<br />
contienden en un momento histórico. La mirada del autor, ora cordial, ora satírica, es siempre<br />
compleja. De ahí que convivan fervores rcvolucionarios, nostalgias y desencanto. Tal vez la clave de<br />
ello se encuentre en la cita de W. H. Auden que figura al frente del libro: «La clase cuyos vicios<br />
puso en la picota era su propia clase, ahora ya extinguida, salvo para supervivientes como él que<br />
recuerdan sus virtudes.»<br />
En el terreno artístico, en fin, habrán quedado patentes la fecundidad imaginativa del autor,<br />
su virtuosismo técnico y la riqueza de matices en los artificios y en el lenguaje. Subrayemos la<br />
combinación de juego y gravedad: la ironía y el humor -lo hemos visto- son incluso compatibles con<br />
una penetrante tristeza.<br />
En suma, La verdad sobre el caso Savolta satisface al lector en diversos niveles: es una<br />
novela especialmente inteligente, está llena de sensibilidad y de hondura humana, su construcción es<br />
habilísima y, en fin, su lectura resulta además apasionante y singularmente placentera.<br />
Orientaciones para el estudio de “La verdad sobre el caso Savolta”<br />
Sobre la «Primera Parte»<br />
Capítulo I<br />
Es, con mucho, el más largo de la obra. Y también el más complejo. Por ello sugerimos que<br />
su análisis sea especialmente detenido. Hacerlo así será del máximo fruto, pues en estas páginas<br />
aparecen ya los principales aspectos técnicos de la novela, así como un buen número de sus<br />
personajes y de sus aspectos temáticos.<br />
Para facilitar la tarea, haremos un cuadro de los distintos elementos que se presentan en el<br />
capítulo, ordenándolos cronológicamente.<br />
1. Recuerdos de Javier Miranda sobre el gabinete del abogado Cortabanyes y sus compañeros<br />
de trabajo.<br />
2. Acude Lepprince al gabinete y Javier es puesto a su servicio. Van juntos al cabaret en donde<br />
conocen a María Coral y a los dos matones. Lepprince los contrata. Recados de Javier.<br />
Actuaciones de los matones contra los obreros.<br />
20
3. Fragmentos del artículo de Pajarito de Soto (del 6-X-1917) sobre la condición de los obreros<br />
de la empresa Savolta.<br />
4. Lepprince, tras leer dicho artículo, decide encargar a Pajarito de Soto una investigación sobre<br />
la empresa y encarga a Javier que localice al periodista.<br />
5. Entrevista entre Lepprince y Pajarito de Soto en el despacho de Cortabanyes.<br />
6. Javier recuerda sus conversaciones con Pajarito de Soto y, paralelamente, sus relaciones con<br />
la mujer de éste, Teresa.<br />
7. Fiesta de Nochevieja en casa de Savolta (antes, había sido asesinado Pajarito de Soto, pero<br />
esto sólo se contará en el cap. II).<br />
Hasta aquí, la acción se ha desarrollado en 1917.<br />
8. Fragmento de una conversación entre el comisario Vázquez y Lepprince que tendría lugar<br />
más tarde (el resto de esa conversación se verá en el cap. IV).<br />
9. Affidávit, o declaración jurada, del comisario Vázquez (con fecha de 21-XI-1926).<br />
10. Declaraciones prestadas por Javier ante un juez de Nueva York en 1927.<br />
A partir de aquí, se atenderá -entre otros- a los puntos siguientes:<br />
a) La construcción del relato:<br />
- Compárese la enumeración anterior y el modo como se disponen tales elementos en la<br />
sucesión de secuencias que integran este capítulo. Véase cómo se fragmentan o cómo se<br />
«desordenan» los distintos materiales manejados por el autor.<br />
- Nótense las relaciones que se establecen (cuando así sucede) entre los materiales de tipo<br />
documental y los recuerdos del narrador.<br />
- Coméntense los efectos producidos por las técnicas de «caleidoscopio» y de «laberinto<br />
temporal», y razónese la intención del autor al emplearlas.<br />
- Las personas de la narración y los «puntos de vista».<br />
b) Los ambientes y lo social:<br />
- La visión de la alta burguesía en los pasajes de la fiesta en casa de Savolta. Aspectos<br />
satíricos.<br />
- El cabaret: ambiente, tipos; contraste con el ambiente burgués.<br />
- Otros ambientes.<br />
c) Los personajes: ¿Quiénes han aparecido ya? ¿Qué sabemos hasta ahora de ellos? ¿Cómo se nos<br />
han presentado?<br />
d) Las referencias al contexto político: El pasaje de la Plaza de Cataluña, los comentarios en la<br />
fiesta de Savolta, las ideas de Pajarito de Soto, la actuación de los matones, etc.<br />
e) Los distintos niveles de la escritura: El pastiche del panfleto o del periodismo combativo, del<br />
informe policial, del lenguaje judicial, etcétera. El humor. El lirismo.<br />
f) Otros aspectos técnicos y estilísticos: Retratos, descripciones, diálogos...<br />
Nota.- Los diversos puntos que acabamos de señalar deberán estudiarse igualmente en los<br />
demás capítulos. Téngase, pues, muy presentes en lo sucesivo, aun cuando no se indique.<br />
21
Capítulo II<br />
En contraste con el anterior, es breve y sencillo. Tras un nuevo fragmento del interrogatorio<br />
de Javier, viene una larga secuencia sin puntos y aparte sobre las relaciones del protagonista con<br />
Pajarito de Soto y con Teresa. Constituye, en buena parte, un «salto atrás», y, en esas páginas, se<br />
aclaran los pasajes del cap. 1 que, de forma inconexa, se referían a dichos personajes. Se atenderá,<br />
especialmente, a los siguientes aspectos:<br />
a) El personaje de Pajarito de Soto. Su amistad con Javier Miranda: afinidades y divergencias<br />
ideológicas.<br />
b) El personaje de Teresa y sus relaciones con Javier. Aspectos de «novela sentimental» que no<br />
impiden la hondura del episodio.<br />
c) Aspectos sociales y políticos.<br />
d) Ambigüedad y contradicciones del protagonista. Véanse, de una parte, sus reflexiones y, de otra,<br />
su comportamiento en el resto de este capítulo.<br />
e) El arte narrativo, los retratos, las descripciones...<br />
Capítulo III<br />
Volvemos a la complejidad inicial. Se estudiará, pues, del mismo modo que hemos propuesto<br />
para el cap. 1, con especial atención a la diversidad de materiales y a su disposición.<br />
Por lo demás, cabe destacar:<br />
a) Las relaciones entre Javier y Lepprince. Las figuras de ambos adquieren mayor complejidad.<br />
Contradicciones del protagonista; carácter e ideas de Lepprince.<br />
b) ¿Qué se añade sobre María Coral?<br />
c) En un nuevo «salto atrás», Javier recuerda otros momentos de su amistad con Pajarito de Soto y<br />
sus contactos con el grupo anarquista del mestre Roca (es interesante observar el lenguaje de<br />
este personaje: ¿en qué estilo se expresa?).<br />
Nota.- En págs. de este cap. se incluye la ficha policial de Andrés Nin. El personaje es<br />
histórico (murió en 1937).<br />
d) En la conversación con el comisario Vázquez, hay elementos interesantes acerca de la realidad<br />
política y social. Destáquense.<br />
e) En varios momentos, se alude a una carta que escribió Pajarito de Soto antes de morir. Es un<br />
elemento capital de la intriga. ¿Por qué?<br />
f) La historia de Cortabanyes. (Un punto misterioso: dice que no tuvo hijos, pero otra cosa se dirá<br />
más tarde. Téngase en cuenta).<br />
g) La muerte de Savolta. ¿Cómo se prepara este episodio en las secuencias que lo preceden? ¿Con<br />
qué estilo se narra?<br />
Capítulo IV<br />
22
a) Atención a su primer párrafo, en el que se nos dan ciertas claves sobre la construcción de la<br />
novela y algunos de sus aspectos estilísticos.<br />
b) ¿Qué elementos narrativos de los capítulos anteriores desaparecen en éste y cuáles se conservan?<br />
c) Aparece un nuevo elemento: la historia de Nemesio Cabra Gómez. Pero se observará que esta<br />
anécdota se nos da ahora de un modo muy fragmentario (en los caps. I-V de la Segunda parte se<br />
reconstruirá y se completará esta historia).<br />
d) Aspectos policiacos del relato (pesquisas del comisario) y nuevos acontecimientos (asesinato de<br />
Claudedeu, atentado contra Lepprince). Coméntense.<br />
e) Se nos cuenta la historia de la empresa Savolta (el comisario Vázquez la completará al final de la<br />
novela). Son muy curiosos los datos sobre Van der Vich y sus hijos: nótese la imaginación y el<br />
sentido lúdico del autor.<br />
f) Atiéndase a las referencias interesantes sobre el ambiente político (cartas de Claudedeu,<br />
detenciones, etc.).<br />
g) Síganse estudiando los personajes principales.<br />
Capítulo V<br />
a) Se inicia con una conversación entre el comisario Vázquez y Javier. En ella es especialmente<br />
claro el pastiche de la novela policiaca; señálese. Hay que destacar, por otra parte, la habilidad<br />
del diálogo.<br />
b) Desterrado Vázquez (¿por qué?), sus pesquisas continúan gracias a su correspondencia con el<br />
sargento Totorno. Aparte de los nuevos datos que nos proporcionan, las cartas del sargento son<br />
una delicia de estilo (¿de qué tipo?). Se subrayará, entre otros, el cariz humorístico de esta<br />
correspondencia. En ella, además, se habla de Nemesio Cabra: facetas grotescas del personaje.<br />
c) Hay también una carta del propio Nemesio: ¿qué tipo de estilo se parodia en ella?<br />
d) El resto lo ocupan los recuerdos de Javier Miranda. Véase la evolución de su estado de ánimo y<br />
sus causas.<br />
e) Javier se marcha a Valladolid. El tema del desarraigo: se sentía extranjero en Barcelona y, ahora,<br />
se siente extraño en su tierra. Nótese la importancia de este aspecto para la figura del<br />
protagonista. Por lo demás, hay aquí un intencionado contraste entre la ciudad catalana y la<br />
ciudad castellana; coméntese el ambiente de ésta, comparado con lo que se ha visto de aquélla.<br />
f) Cuando termina esta Primera parte, ¿en qué fecha estamos?<br />
Sobre la «Segunda Parte»<br />
Según hemos dicho, puede subdividirse esta parte en dos -de cinco capítulos cada una-,<br />
atendiendo a la complejidad decreciente de la estructura narrativa. De acuerdo con ello,<br />
agruparemos en dos series nuestras observaciones, que serán ya más sucintas. (Pero, insistimos:<br />
debe atenderse a otros muchos aspectos -ya familiares-, aunque no aludamos a ellos.)<br />
Capítulos I-V<br />
En estos cinco capítulos, alternan -fundamentalmente- tres hilos narrativos, situados en dos<br />
planos cronológicos: en primer lugar, las peripecias de Nemesio Cabra (que son un retroceso a fines<br />
de 1917 y principios de 1918); en segundo lugar, continúa la historia de Javier Miranda, ya en 1919;<br />
23
en tercer lugar, y en el mismo año, se desarrolla la fiesta en casa de Lepprince. A ello se añadirá, en<br />
el cap. V, el episodio del asesinato de Parells.<br />
La técnica de montaje alternado es semejante a la de la Primera parte, aunque notablemente<br />
más simple. Haremos unas observaciones por separado sobre cada uno de los ingredientes del<br />
relato.<br />
a) Las peripecias de Nemesio:<br />
- Narración en tercera persona; posición del autor.<br />
- Véase hasta qué punto estas peripecias son paralelas y complementarias de las de Pajarito de<br />
Soto en la Primera parte de la obra, y qué puntos quedan aclarados ahora. En cambio, siguen<br />
los misterios: ¿cuáles?<br />
- Otros puntos de interés: los ambientes de bajos fondos, el círculo anarquista, etc. Y, por<br />
supuesto, el mismo personaje de Nemesio Cabra; estúdiese.<br />
- Merece especial atención la perorata de Pajarito de Soto en la taberna, no sólo por sus ideas, tan<br />
representativas, sino sobre todo por su espléndida elaboración retórica. Valdrá la pena<br />
detenerse a señalar su construcción, su tono y sus recursos oratorios: exclamaciones,<br />
exhortaciones, paralelismos, estructuras rítmicas, etc.<br />
b) Las vicisitudes de Javier Miranda:<br />
- Si, en la Primera parte, Javier Miranda había sido más bien espectador o testigo, ahora crece<br />
su papel de protagonista; pero protagonista de una historia de rasgos bien definidos: dígase en<br />
qué medida responde a patrones de folletín sentimental y júzguese hasta qué punto queda<br />
dignificado estética y humanamente lo folletinesco.<br />
- La figura de María Coral merecerá, naturalmente, especial consideración. Subráyense los<br />
rasgos con los que se va perfilando su personalidad.<br />
- Las referencias sobre el ambiente político del momento: especialmente, a principios del cap. I<br />
y del cap V. Tales pasajes merecen análisis particular. Además, en el primero de ellos, hay un<br />
párrafo interesante sobre la actitud del protagonista ante los acontecimientos: localícese y<br />
coméntese.<br />
c) La fiesta en casa de Lepprince.- Las secuencias referentes a esta recepción son semejantes a las<br />
que, en la Primera parte, nos hablaban de aquella otra fiesta en casa de Savolta. Se estudiarán,<br />
pues, de modo análogo a lo visto entonces (visión de la burguesía, etc.). Algunos aspectos<br />
nuevos:<br />
- El personaje de María Rosa Savolta se precisa en estos capítulos: estúdiese.<br />
- Las ambiciones políticas de Lepprince.<br />
- Referencias a la crisis económica de la posguerra en las conversaciones. Los problemas de la<br />
empresa Savolta y el enfrentamiento entre Lepprince y Parells.<br />
d) Con este último punto, se enlazan las secuencias del cap. V que se refieren al asesinato de<br />
Parells (hay aquí una nueva distorsión temporal, pues tales hechos son posteriores a la fiesta,<br />
aunque no se precisa exactamente cuándo).<br />
24
Capítulos VI-X<br />
Ya sabemos que estos capítulos responden a una modalidad estructural distinta, definida por<br />
su sencillez: relato único y desarrollo lineal. Nuestras observaciones seguirán, pues, ahora el orden<br />
de la narración.<br />
a) El cap. VI comienza con una página sobre el «rencor» del protagonista. Los motivos de su estado<br />
de ánimo son muy reveladores de su personalidad y de su vida; coméntense.<br />
b) En los caps. VI y VII, estalla el drama entre Javier y María:<br />
- María, al fin, confiesa la verdad, en un largo párrafo. Se notará el carácter «libresco» y<br />
decimonónico de tal parlamento. ¿Por qué?<br />
- Sigue la base folletinesca de otros sucesos. ¿Cuáles, por ejemplo?<br />
- Coméntense las actitudes y reacciones del protagonista ante todo ello.<br />
- La figura compleja de María Coral.<br />
c) La parranda de Javier con Serramadriles y su pandilla en la noche de San Juan (cap. VI) nos lleva<br />
de nuevo a un ambiente barriobajero, presentado con cierto enfoque costumbrista: tipos,<br />
actitudes, lenguaje... Pero, en ese episodio, hay también perfiles amargos.<br />
d) En el cap. VII, se intercala un episodio sobre Doloretas; hay otras alusiones páginas después).<br />
¿Cuál es la función de dicho episodio y el significado de la historia de Doloretas? ¿Cómo se<br />
recoge su habla?<br />
e) El cap. VIII y parte del IX relatan la fuga de María con Max y la persecución de éstos por Javier.<br />
Nótese el ritmo ágil del relato. ¿Qué géneros narrativos nos recuerdan estos episodios?<br />
f) El ambiente de los pueblos. También aquí pueden encontrarse notas costumbristas.<br />
g) Buena parte de estos capítulos (VIII-IX) se dedica a la huelga que se extiende por toda Cataluña.<br />
Sin duda, puede hablarse de una visión distanciada y agridulce de la revolución: mezcla de<br />
aspectos deliciosos, grotescos y terribles. Véase la ironía sobre el entierro de Max, el peregrino y<br />
sabroso episodio de las «predicadoras del amor libre» y las reflexiones del narrador al volver a<br />
Barcelona: contraste campo-ciudad, pueblo-chusma...).<br />
h) Tras la muerte de Lepprince, asistimos al estado en que queda su familia y su casa. Piénsese en<br />
qué medida puede tener alcance simbólico el intenso cuadro de abandono, de desmoronamiento<br />
que se nos ofrece.<br />
i) Llega, en fin, la aclaración del «caso» por el comisario Vázquez. ¿Qué acontecimientos quedan,<br />
por fin, explicados? Pero, ¿qué misterios subsisten? Es fácil hacer conjeturas, por ejemplo, sobre<br />
la identidad de Lepprince. Y también podemos adivinar las razones de la muerte misteriosa del<br />
comisario Vázquez.<br />
j) El resto, tanto el final del cap. IX (con la carta de Lepprince) como el cap. X, tienen carácter de<br />
epílogo. Véase cómo se rematan la historia de Javier y de María, o las disposiciones póstumas de<br />
Lepprince.-La novela termina con una carta de María Rosa Savolta: es una mentalidad que<br />
sobrevive como inalterable. ¿Qué consecuencias cabría sacar de ello? ¿Ironía? ¿Amargura?<br />
25
<strong>EL</strong> TEATRO <strong>DE</strong> FE<strong>DE</strong>RICO GARCÍA LORCA:<br />
<strong>LA</strong> CASA <strong>DE</strong> BERNARDA ALBA<br />
RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español del Siglo XX, Madrid, Cáte dra, 1977<br />
(3ª), pp. 173-177 y 207-209.<br />
<strong>LA</strong> CASA <strong>DE</strong> BERNARDA ALBA, CIMA Y TESTAMENTO DRAMÁTICOS:<br />
Escrita en 1936, pocas semanas antes de ser asesinado, Lorca no la vería representar nunca.<br />
Final y cima de una trayectoria dramática y abertura a un modo más desnudo, más esencial y más<br />
hondo de hacer teatro, esta tragedia, que debió ser la primera del ciclo de plena madurez del<br />
dramaturgo, la primera de una más profunda y universal dramaturgia, ha venido a ser la última obra<br />
de Lorca, por destino impuesto brutalmente.<br />
La acción de La casa de B.A. transcurre en un espacio cerrado, hermético, y está enmarcada<br />
por la primera y la última palabra que Bernarda pronuncia: silencio. Del primero al último silencio<br />
impuesto por la voluntad de Bernarda se desarrolla el conflicto entre dos fuerzas mayores: el<br />
principio de autoridad encarnado en Bernarda y el principio de libertad representado por las hijas. El<br />
principio de autoridad responde, aparentemente, a una visión clasista del mundo en donde cristaliza<br />
una moral social fundada, como escribe Torrente Ballester, en “preceptos negativos, limitaciones y<br />
constricciones”, y condicionado por “el qué dirán” y por la necesidad consiguiente de defenderse,<br />
aislándose de esa vigilancia social alienante. Bernarda Alba impone en el universo cerrado de su<br />
casa un orden identificado con el orden, el único posible y necesario porque es juzgado como la<br />
verdad, y contra el cual no se admite protesta ni desviación alguna. A lo largo del drama aparece<br />
como raíz del principio de autoridad instaurador de un orden indiscutido, otra fuerza más oscura y<br />
primitiva, anterior a lo social: el instinto de poder. Poder que se quiere absoluto y que será llevado<br />
hasta la negación no ya sólo de toda libertad personal -la propia y la de los demás- o de todo<br />
sentimiento, volición o aspiración, sino a la misma negación de la realidad. Porque Bernarda Alba<br />
no es sólo la hembra autoritaria, tirana, fría y cruel, sino, fundamentalmente, ese instinto de poder de<br />
valor absoluto que niega la misma realidad, que niega que otro y los otros existan.<br />
Frente a ese instinto de poder se opone, como fuerza conflictiva, otro instinto no menos<br />
elemental: el sexo. Sexo tan ciego en su elementalidad como el instinto de poder. Con lo cual el<br />
principio de libertad se revela como otro absoluto. La consecuencia es la imposibilidad sustantiva,<br />
esencial de todo compromiso y de toda comunicación. Bernarda y sus hijas están frente a frente<br />
aisladas e incomunicadas. Del enfrentamiento de ambas sólo puede resultar la destrucción de una de<br />
las dos fuerzas en oposición. Ningua de las dos es ni humana ni racional, porque las dos tienen como<br />
raíz el mundo subhumano y subracional del instinto.<br />
En un universo así estructurado sólo caben dos salidas, caso de no aceptar la ley impuesta<br />
por Bernarda: o la locura (María Josefa), que no es sino la forma límite y extrema de la evasión, o el<br />
suicidio (Adela), forma también extrema y límite de la rebelión, y única que pone trágicamente en<br />
cuestión ese universo. Pero ponerlo en cuestión no es destruirlo, pues la palabra final de Bernarda:<br />
“La hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho!<br />
¡Silencio!” cierra aún más herméticamente ese mundo y lo consolida contra la verdad y contra la<br />
muerte.<br />
Ese “drama de las mujeres en los pueblos de España” del que Lorca advierte que tiene<br />
“intención de un documento fotográfico”, presenta una vez más, desnuda de toda vestidura lírica, la<br />
irreconciliable oposición de dos fuerzas igualmente ciegas, cuyo escenario histórico es la tierra<br />
española. En La casa de Bernarda Alba formula Lorca con meridiana claridad su visión trágica de<br />
esa tierra.<br />
26
C<strong>LA</strong>VES PARA <strong>LA</strong> LECTURA <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> CASA <strong>DE</strong> BERNARDA ALBA.-<br />
SUMARIO GENERAL:<br />
Funerales por el segundo marido de B.A.: Antonio María Benavides (fuera de escena).<br />
Criadas que manifiestan su odio por Bernarda. La presentan como clasista, autoritaria y<br />
mezquina. Rasgos que se confirman en el pésame.<br />
Imposición a las cinco hijas de un luto de cinco años; ninguna relación con el mundo exterior.<br />
Inquietud en las chicas, temor a quedarse solteras. Contraste entre el rigor del luto y el vitalismo<br />
y las ganas de amar de las hijas.<br />
Angustias, 39 años, hija del primer marido de B., única heredera, rica, es pretendida por Pepe el<br />
Romano, de 25 años, atractivo, de la misma localidad. El resto de las hermanas no heredan casi<br />
nada del segundo marido de B.<br />
La figura del Romano perturba y altera el ambiente familiar.<br />
Adela y Martirio, las dos hermanas pequeñas, también se enamoran del joven. Adela será la que<br />
mantenga una apasionada relación amorosa.<br />
Poncia hace veladas advertencias a B. sobre la situación creada, que ésta no entiende y sigue con<br />
sus preparativos de la boda de Angustias.<br />
Martirio y sus celos. Cuando comprueba que el Romano ama a Adela, provoca la catástrofe:<br />
acusación contra Adela mientras ésta está reunida con el Romano<br />
B. dispara contra Pepe, que huye, pero Adela creyéndole muerto, por el engaño de Martirio,<br />
desesperada se suicida. La muerte como principio y fin.<br />
SUMARIO <strong>DE</strong>TAL<strong>LA</strong>DO: ACTO PRIMERO<br />
• Caracterización de B. por sus criadas:<br />
- Funeral por el marido de B.:<br />
- Blanquísima habitación interior.<br />
- Doblar de campanas.<br />
- Personajes: criada (genérico) y la Poncia.<br />
- Quejas de las criadas por el doblar de las campanas.<br />
- Nula afectación por la muerte del marido.<br />
- Pequeños hurtos de las criadas: chorizo (Poncia), garbanzos.<br />
- Clasismo, autoritarismo y mezquindad de B.<br />
- Miedo mezclado con odio (tirana).<br />
- Humilaciones sufridas a su servicio (Poncia).<br />
- Fidelidad a pesar de todo (Poncia).<br />
- Deseo de venganza (Poncia).<br />
- Por Poncia, datos sobre las hijas y su situación.<br />
- Crueldad social: diálogo entre la criada y la mendiga.<br />
27
- Diálogo de criadas:<br />
- Diferencias entre pobres y ricos.<br />
- Acosos sexuales del marido muerto.<br />
- Hipocresía al llegar el duelo.<br />
• Comportamiento social de B.<br />
- Autoritarismo y clasismo de B.:<br />
- Dureza en el trato, autoritaria, intransigente e intolerante.<br />
- Honra de la familia (Magdalena es reprendida por llorar en público)<br />
- Hiriente: respuesta a la afirmación de que Pepe el Romano estaba en el duelo con<br />
los hombres.<br />
- Odio de las mujeres a B. (manifestado en voz baja). Temor<br />
- Odio de B. a las mujeres y al pueblo en general.<br />
• Comportamiento familiar de B.<br />
- Lamento por el pueblo en el que vive. Desprecio general por todos.<br />
- Enfado por el abanico.<br />
- Luto de ocho años: tradición, sin réplica (contra Magdalena).<br />
- Obsesión por las apariencias, por el qué dirán (aparición de Mª Josefa).<br />
- Ofensiva y violenta (a Angustias, por si ha estado cerca de los hombres).<br />
• Relación de B. con la Poncia:<br />
- Poncia intrigante. Gusto por el chismorreo.<br />
- Crueldad con Poncia: no son iguales. Sin confianzas.<br />
• Obsesión de las hijas de B. por los hombres:<br />
- Adela y Martirio: charla sobre Adelaida: la postura autoritaria del novio de ésta; el origen<br />
de sus bienes.<br />
- Temor de Martirio a los hombres, acomplejada por su fealdad (pretendiente antiguo:<br />
Enrique Humanas).<br />
- Crítica al comportamiento de los hombres, que sólo buscan en las mujeres para casarse las<br />
posesiones.<br />
- Crítica de Magdalena a las apariencias y el qué dirán en su tiempo. Lo contrasta con la<br />
época de la abuela (más alegre).<br />
- Actitud de Adela (traje verde): deseo de liberación.<br />
- Noticia de que Pepe el Romano va a casarse con Angustias. Aparente alegría de las<br />
hermanas: fingimiento. Critican tal interés, que saben sólo económicos (Angustias es la única<br />
que sólo tiene bienes), porque Angustias es mayor (39 años), fea, enfermiza, escuálida, y<br />
Pepe es joven (25 años) y muy atractivo.<br />
- Sorpresa de Adela cuando se entera de la noticia del futuro casamiento de Pepe y<br />
Angustias. Incredulidad. Pena posterior, llanto y rebeldía contra la obligación de permanecer<br />
encerrada impuesta por la madre.<br />
- Ante la noticia de que Pepe viene por la calle, Amelia, Martirio y Magdalena corren al<br />
verlo; Adela, no.<br />
- Insistencia de B. en imponer su autoridad y dominio. Reproches a Angustias por<br />
maquillarse en tal día. Dominación total.<br />
• Las verdades de Mª Josefa:<br />
- La abuela viejísima, extravagante, capaz de cantarles las verdades a todas y ansiosa por<br />
alcanzar la libertad a través de la imaginación.<br />
ACTO SEGUNDO<br />
28
Se desarrolla en una habitación blanca del interior de la casa. En escena, las hijas y la Poncia,<br />
cosiendo.<br />
• Preparación de la boda de Angustias: cortan y bordan sábanas. Falta Adela.<br />
- Rencillas soterradas entre las hermanas: Martirio y Magdalena aciertan en el mal que<br />
aqueja a Adela (el mismo que a todas menos a Angustias): tristeza, pena, deseos de libertad,<br />
ansia de amor. Actitud provocativa de Angustias ante la envidia que detecta en sus hermanas.<br />
- Las primeras insinuaciones de la Poncia: retirada de Pepe el Romano de la casa (cuatro de<br />
la mañana). Negativa de Angustias. Sospechas.<br />
- Declaración amorosa de Pepe el Romano: interés por la declaración amorosa de Pepe:<br />
insulsa, tópica. Contrasta con la que le hizo su marido a la Poncia: ardor e ímpetu.<br />
Advertencia de la Poncia a las muchachas sobre el comportamiento de los hombres en el<br />
matrimonio.<br />
- Martirio y Angustias enfrentadas a Adela: insinuaciones sobre el estado de ánimo de Adela:<br />
dormir, comer, mirada. Acusaciones de Martirio. Insultos de Adela.<br />
La pasión amorosa de Adela: la Poncia conoce el mal de Adela. Intento de convencerla de que no<br />
siga por ese camino, que puede esperar su momento, dadas las debilidades de Angustias. Adela<br />
no admite sus consejos. Nada ni nadie la hará cambiar de actitud. Despedida amenazante de<br />
ambas. La Poncia sabe y puede hacerlo público.<br />
La libertad de los hombres: referencias de Amelia al sacrificio femenino y la dedicación<br />
exclusiva al cuidado de los niños.<br />
- El canto de los segadores: la atención se concentra en los hombres: envidia de su libertad.<br />
Lamento por su condición de mujeres. La Poncia alimenta los deseos de las muchachas:<br />
virilidad, alegría y ardor sexual. Admiración por los hombres.<br />
-Contraste simbólico entre Martirio y Adela: ésta expresa su anhelo de libertad. Sentido de la<br />
repetición de los versos de los segadores por Martirio y Adela.<br />
Dudas e insinuaciones de Martirio: tras irse a ver pasar los segadores, actitud dubitativa de<br />
Martirio sobre si descubrir o no a Amelia sus sospechas sobre Adela. Realiza alguna insinuación,<br />
pero no se decide a descubrirla.<br />
Enfrentamiento abierto entre las hermanas:<br />
- Desaparición del retrato de Pepe el Romano: aparición colérica de Angustias reclamando el<br />
retrato. Negativa de todas; ironía de Martirio; respuesta ofendida de Adela a Martirio.<br />
Aparición de Bernarda para apaciguar los ánimos. Ordena a Poncia registrar las habitaciones<br />
y amenaza a las hijas.<br />
- Poncia encuentra el retrato en la cama de Martirio: golpes e insultos de Verrnarda; disculpa<br />
de Martirio; intervención celosa de Adela; amenazas de Martirio a Adela; ingenuidad de<br />
Angustias; rivalidad de las hermanas; autoritarismo y amenazas de Bernarda.<br />
Ambigüedad e insinuaciones de la Poncia:<br />
- Deseo de Bernarda de que se produzca pronto el casamiento para que Pepe se aleje de la<br />
casa. Aviso de Poncia: rodeos, medias palabras, metáforas, insinuaciones (con crueldad y<br />
ambigüedad); crítica a la educación autoritaria de Bernarda. Actitud clasista en la negativa de<br />
B. en consentir la boda de Martirio con Enrique Humanes. La actitud punzante y acusatoria<br />
de Poncia se vuelve contra ella: B. le recuerda sus orígenes innobles.<br />
- Poncia acusa veladamente a Adela ante B.: Poncia sigue lanzando sospechas y acusaciones<br />
y, ante la actitud de extrañeza y la confianza en su propia autoridad de B., alude a las visitas<br />
nocturnas de Pepe. Ante las afirmaciones opuestas de Angustias y Martirio, B. se<br />
desconcierta y pide confirmación de las sospechas, que Poncia le niega (vuelta a la<br />
ambigüedad).<br />
29
• Expresión de la rivalidad entre Adela y Martirio: súplica de Adela a Martirio para que no se<br />
interponga en sus amores con Pepe; negativa de Martirio a conceder tal petición, porque ella<br />
también está enamorada de Pepe.<br />
• El linchamiento de la hija de la Librada. Relato por parte de la Poncia de lo que ha ocurrido en el<br />
pueblo (embarazo, parto, asesinato, descubrimiento del cadáver e intento de linchamiento). B.<br />
anima al linchamiento, enloquecida por la situación que vive en su casa, vociferante y cruel.<br />
Reacción contraria de Adela: gesto de compasión de simpatía. Se cierra el acto en este clima de<br />
tensión y violencia.<br />
ACTO TERCERO<br />
Patio interior; paredes ligeramente azuladas. Noche. Cenando. Presencia de Prudencia, que<br />
no cena y está sentada aparte.<br />
• Contraste entre las actitudes de Prudencia y B.: Prudencia, mujer que sufre las consecuencias del<br />
comportamiento del marido, tanto con los parientes ( a los que no quiere ni ver), como con la hija<br />
(que le desobedeció). La postura del marido es aplaudida por B. Charla sobre la futura boda de<br />
Angustias. Suave tocar de campanas. Despedida de Prudencia. Aparentemente la calma ha vuelto<br />
a casa de B.<br />
• Aparente calma en casa de B.:<br />
- La preocupación de B. por las apariencias: Paseo de Adela, Amelia y Martirio hasta el<br />
portal de la casa. Intento de B. de que Angustias perdone a Martirio por lo del retrato,<br />
simplemente por guardar las apariencias, no por sinceridad. Referencias al comportamiento<br />
de Pepe: distraído y preocupado, ausente, distante. Consejos de B. para no inmiscuirse en la<br />
vida y en los pensamientos de Pepe, y esconder los propios sufrimientos.<br />
- Enfrentamiento velado entre Adela y Martirio: pasión amorosa de Adela y celos de<br />
Martirio. Distinta concepción del amor en ambas: más lírico el de Adela, más limitado el de<br />
Martirio.<br />
• La Poncia insiste en sus acusaciones y sospechas: B. se jacta del control que ejerce sobre sus<br />
hijas y Poncia le transmite sus dudas, vacilaciones y sospechas, siempre con ambigüedades. Ésta<br />
sabe más de lo que dice, pero se justifica afirmando que ha hecho todo lo posible por atajar las<br />
consecuencias previsibles. La criada se entera por Poncia de la actitud de Adela. La tormenta<br />
puede estallar en cualquier momento y puede ser Martirio (“pozo de veneno”) la que provoque la<br />
catástrofe.<br />
• Sueños, locura y metáforas de Mª Josefa: aparición de la abuela con una oveja en brazos y<br />
cantando una canción de cuna. Cruza la escena Adela y Martirio quiere seguirla, pero la detiene<br />
Mª Josefa, que no consiente en retirarse a su cuarto, expresa metafóricamente sus deseos y define<br />
la opresiva situación del ambiente familiar. Realiza el augurio de la “destrucción” a manos de<br />
Pepe el Romano.<br />
• Estallido de la rivalidad entre Adela y Martirio:<br />
- Martirio intenta detener a Adela: las admoniciones y amenazas de Martirio no hacen<br />
cambiar a Adela de actitud en lo que se refiere a Pepe, que, asegura, es a ella a quien quiere.<br />
Celos heridos de Martirio, humillada por Adela, que descubre el amor de Martirio, ratificado<br />
por ésta última. Intento de reconciliación y compasión de Adela, rechazado por Martirio, que<br />
no ve en Adela a una hermana, sino a una rival.<br />
Adela asume su condición de amante de Pepe: sin tapujos y a las claras amará a Pepe, sin<br />
importarle la opinión de las gentes y las persecuciones. Nada la detendrá en su empeño.<br />
30
Ante un silbido y la respuesta de Adela, Martirio se interpone en su camino y con sus<br />
gritos despierta a B.<br />
Rebelión y suicidio de Adela: aparición de B.; disputa suspendida; acusación de Martirio; intento<br />
de castigo que Adela repele y adopta una actitud rebelde, de claro enfrentamiento a la madre y a<br />
todos y manifiesta su entrega pasional a Pepe.<br />
Furia de B., disparo sobre Pepe: Adela al oír que ha muerto, se ahorca; horror general<br />
(Martirio sigue manifestando su envidia). B. impone silencio, niega la evidencia y pretende<br />
ocultar lo sucedido a los ojos del pueblo.<br />
La obra se cierra con la misma palabra con que B. inició su aparición en escena:<br />
¡SILENCIO!<br />
ESTUDIO GENERAL <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> CASA <strong>DE</strong> BERNARDA ALBA.-<br />
<strong>LA</strong> OBRA:<br />
Lorca terminó de escribir esta obra en junio de 1936. Se estrenó en Buenos Aires en 1945<br />
(Compañía de Margarita Xirgu); en España no se estrenaría hasta 1964. Es la culminación de la<br />
producción dramática del autor. Rompe con las tragedias anteriores (Bodas de sangre y Yerma) y<br />
crea un drama. Reduce al máximo el empleo del verso (sin abandonar, sin embargo, la línea clave de<br />
su teatro poético).<br />
No es un drama rural, aunque su ambiente lo sea, sino un drama sobre la realidad humana,<br />
las obsesiones y la personalidad conflictiva de un grupo de mujeres obligadas a vivir en un encierro<br />
sofocante.<br />
<strong>EL</strong> TÍTULO:<br />
La casa de B.A. es un espacio físico, ámbito de determinadas relaciones humanas. La casa se<br />
eleva a la categoría de eje nuclear de la acción dramática. Una persona relevante en toda la obra, que<br />
domina a todo y a todos. Todo le pertenece a B., dueña de la casa y sus habitantes, todas sometidas.<br />
<strong>EL</strong> SUBTÍTULO:<br />
“Drama de mujeres en los pueblos de España”. Drama: personajes en constante tensión,<br />
inmersos en un clima de violencia (desenlace trágico). Hechos amargos y violentos protagonizados<br />
por mujeres. Indeterminación y restricción: no a todas las mujeres. En los pueblos de España:<br />
característica rural, no sólo Andalucía, aunque el texto tenga sabor andaluz.<br />
TEMAS Y MOTIVOS:<br />
El tema central es el enfrentamiento entre una moral rígida, convencional, autoritaria<br />
(Bernarda) y el deseo de libertad (Adela y Mª Josefa). Un enfrentamiento entre dos actitudes vitales<br />
y dos ideologías: la actitud que defiende una forma de vida dominada por las apariencias, las<br />
convenciones sociales, la moral tradicional basada en el autoritarismo; y la actitud que proclama por<br />
encima de todo la libertad del individuo para pensar, opinar y actuar. Entre los temas secundarios<br />
pueden contarse:<br />
• El amor sensual y la búsqueda del varón.<br />
• La hipocresía (el mundo de las falsas apariencias).<br />
• Los sentimientos de odio y de envidia.<br />
• La injusticia social.<br />
• La marginación de la mujer.<br />
31
• La honra.<br />
El enfrentamiento es constante en la obra entre el modelo de conducta autoritario y el<br />
abierto. Bernarda intenta imponer unas normas (autoridad del cabeza de familia), mientras que Mª<br />
Josefa y Adela intentan rebelarse y hacer frente al dominio. Las demás hijas aceptan resignadas la<br />
suerte que les espera (leves rebeldías de Martirio). Las criadas (Poncia y criada) le temen y se<br />
limitan a murmurar a sus espaldas (dominio y autoridad absoluta de B.)<br />
El autoritarismo es una constante en la actitud y el carácter de B., hasta en las últimas<br />
palabras que pronuncia en la obra. Impone el luto de ocho años sin admitir protestas (de<br />
Magdalena). Marca rígidamente el comportamiento que sus hijas han de mantener con los hombres<br />
bajo la amenaza de severas penas o consecuencias. Restablece el orden cuando sus hijas discuten.<br />
No admite la más mínima desobediencia (hija desobediente = enemiga). Sometimiento ciego de<br />
todas a su disciplina.<br />
La rebeldía, el ansia de libertad y el impulso amoroso de Adela se manifiestan desde el<br />
principio: ropas verdes en vez del negro; expresa claramente su deseo de libertad y las ansias de<br />
romper con las normas de su madre; rompe con la autoridad (enfrentamiento final), y el suicidio<br />
como último signo de rebelión.<br />
Mª Josefa da cauce a su rebelión a través de la locura, la única vía de escape de un personaje<br />
maltratado y enclaustrado (prisión más asfixiante aún, espacio más reducido). Con su locura<br />
proclama sus anhelos de libertad, se enfrenta a B., denuncia su tiranía y el sufrimiento y<br />
sometimiento de las otras mujeres.<br />
Pero son dos respuestas en el fondo estériles, porque, tras la muerte de Adela, B. impone de<br />
nuevo su sombrío y oscuro dominio, sin la más mínima esperanza para las hijas.<br />
• Amor sensual. La búsqueda del varón: El drama de las mujeres encerradas es la ausencia de<br />
amor en sus vidas y el temor de permanecer solteras. B. impide cualquier tipo de relación de sus<br />
hijas con varones (alejó a Humanes de Martirio). Pérdida de toda esperanza de encontrar maridos.<br />
Mª Josefa ve lúcidamente la causa del mal de las hijas (Acto I). La irrupción en su mundo de<br />
Pepe el Romano desencadenará las pasiones de estas mujeres solteras que desean casarse para<br />
liberarse de la tiranía de B. y para vivir alegres y felices. B. acepta la propuesta de Pepe de<br />
casarse con la mayor y la más fea de las hermanas. Y se intuye el conflicto entre las hermanas:<br />
Angustias sueña feliz con su boda. Martirio se enamora del Romano y sufre por no atraer su<br />
atención. Adela, también enamorada, mantiene relaciones con Pepe.<br />
• Referencias al amor y a los hombres: la presencia del hombre y la pasión amorosa se concretan<br />
por dos caminos diferentes: por medio de las referencias y alusiones a historias amorosas<br />
acaecidas fuera de escena; y por medio de las vivencias auténticas de los personajes.<br />
1. Criada monólogo: requiebros eróticos del difunto Benavides (acto I).<br />
2. Poncia le cuenta a B. lo ocurrido con Paca la Roseta (I).<br />
3. Martirio refiere los orígenes turbulentos de Adelaida, amiga de las hijas.<br />
4. Amelia recuerda a Enrique Humanes, antiguo pretendiente de Martirio.<br />
5. Deseo de Mª Josefa de casarse con un varón hermoso.<br />
32
6. La Poncia rememora la declaración amorosa de su marido Evaristo el Colorín.<br />
7. Exaltación por parte de la Poncia de las cualidades de los hombres (tras la llegada de los<br />
segadores), de manera que turba el sosiego de las mujeres.<br />
8. Los vecinos quieren matar a la hija de la Librada, que ha tenido un hijo de soltera y lo ha<br />
matado y escondido para ocultar su vergüenza.<br />
• Vivencias reales del amor sensual. La pasión de Adela:<br />
Primer Acto: abanico de flores rojas y verdes, símbolo de amor y pasión. Traje verde y<br />
lucimiento en el corral, lugar de futuros encuentros con Pepe. Reacción de Pepe va a<br />
casarse con Angustias.<br />
Segundo Acto: pasa de los deseos a los hechos. Poncia intenta advertirla y amonestarla,<br />
pero Adela arde de pasión. Define su pasión como un fuego que le quema y arde en su<br />
interior. La causa de su pasión está en la fuerza del destino, que la priva de libertad y<br />
juicio.<br />
Tercer Acto: insistencia en la pasión amorosa de Adela: caballo semental (símbolo de la<br />
pasión erótica), estrellas y belleza de la noche. Desmedida pasión amorosa al ser<br />
descubierta por Martirio. Sólo posee un amo y señor: Pepe.<br />
El deseo de amar de las demás hermanas: Martirio está enamorada de Pepe el Romano. Pasión<br />
secreta, celos y envidia. Intenta destruir a Adela cuando ve que lo pierde. Se descubre su pasión<br />
en el Acto II; en la escena de los segadores se intuye su deseo. Descubrimiento en el episodio del<br />
retrato. Enfrentamiento con Adela en el Acto III. Angustias va al encuentro de los hombres desde<br />
el Acto I. En el II y III su figura queda relegada y sólo sabemos que Pepe mantiene con ella una<br />
actitud fría e indiferente. Recelo e inquietud en su carácter. Amelia y Magdalena participan<br />
también del deseo y de la necesidad del varón, aunque casi no expresan sus sentimientos.<br />
La hipocresía. El mundo de las falsas apariencias: Preocupación por la opinión ajena, temor a<br />
la murmuración, deseo de aparentar lo que no se es, hipocresía que enmascara y oculta la<br />
realidad. Obsesión por la limpieza: B. está obsesionada con la limpieza, que todo reluzca y brille.<br />
La murmuración es constante en el pueblo y marca la conducta y la vida de B.. Teme lo que<br />
digan las mujeres que asisten al duelo, oculta a su madre para que no la vea el pueblo, y tras el<br />
suicidio de Adela, quiere ocultar la realidad y aparentar que nada extraño ha sucedido. Las hijas<br />
se quejan porque sus vidas están condicionadas por la opinión ajena. El mundo de las falsas<br />
apariencias y de la hipocresía como forma de comportamiento social afecta fundamentalmente a<br />
33
B. y, en menor medida, a Martirio. Se le reprocha a ésta a lo largo de toda la obra su actitud<br />
hipócrita.<br />
El odio y la envidia: Las relaciones humanas dominadas por los sentimientos de odio y de<br />
envidia. Odio contra B. Odio que alimenta B. (personaje detestable). Odio hacia y de Angustias<br />
por el resto de hermanas. Odio, celos y envidia de Martirio contra Adela. El odio se manifiesta<br />
constantemente en la obra: en las acotaciones (“con crueldad”; “con odio”, “con sarcasmo”); los<br />
insultos de la Poncia; las insinuaciones de Angustias contra Magdalena, etc. Mundo inhóspito y<br />
salvaje, deseos de amar y de ser libres e imposibilidad de alcanzarlos alimentan fuertes<br />
sentimientos de odio y de envidia. Desigualdad e injusticias: odio de las criadas hacia B. Rigidez<br />
y orgullo clasista e hipócrita: odio de las mujeres del pueblo hacia B.<br />
La injusticia social: sobre todo en el Acto I, denuncia de la injusticia y las diferencias sociales,<br />
la conciencia y el orgullo de clase y la crueldad que preside las relaciones de la sociedad. Existe<br />
una jerarquía social bien definida: en el estrato más alto B. y familia. Las relaciones humanas<br />
funcionan según esta jerarquía: crueldad y mezquindad de quien ocupa el estrato superior, y<br />
sumisión resignada, teñida de odio, de quienes se encuentran en los escalones inferiores.<br />
1.- La desigualdad social: contraste entre riqueza y pobreza desde la primera escena.<br />
Desigualdad económica en la familia que a la postre producirá la tragedia: Pepe el Romano<br />
se casa con Angustias, la rica, no la más guapa o la joven.<br />
2.- Mezquindad: codicia y ruindad de B.: quejas de las criadas. No reparte ni la ropa de su<br />
difunto marido.<br />
3.- Sumisión resignada: aceptación por parte de las personas de condición social baja, aunque<br />
con odio, de las relaciones establecidas. La crítica social predomina en el Acto I, más<br />
adelante disminuyen las alusiones sociales para centrarse en las relaciones humanas (odio,<br />
envidia, autoritarismo, pasión amorosa...).<br />
• La marginación de la mujer: La denuncia de la marginación femenina en la sociedad de la<br />
época se presenta por medio del enfrentamiento de los modelos de comportamiento: la condena<br />
social de las mujeres de moral relajada (Paca la Roseta; profesional vestida de lentejuelas; la hija<br />
de la Librada); y la sumisión de las mujeres honradas y decentes: el comportamiento femenino<br />
basado en la honra y en la decencia aparentes implica una sumisión a las normas sociales y<br />
convencionales que discriminan a la mujer en beneficio del hombre:<br />
• Imposición de un determinado comportamiento a las hijas de B. (de acuerdo con su<br />
condición social y su nivel económico).<br />
• Desigualdad de hombres y mujeres ante la ley: hª del padre de Adelaida.<br />
• Prohibición de cualquier inclinación o impulso amoroso fuera del matrimonio, cosa que<br />
no ocurre con el varón<br />
34
• Sumisión de la mujer al varón en la familia<br />
• Consejos que da la Poncia a las muchachas (Acto II) y B. a Angustias (Acto III) sobre<br />
cómo comportarse con los hombres.<br />
• La honra: va ligada al tema de las apariencias y vinculada al del amor. B. se mueve por unos<br />
principios convencionales y rígidos (tradición), que exigen un comportamiento público<br />
intachable. B. recrimina a Angustias por su comportamiento en el funeral por mirar a los<br />
hombres. Los consejos de Poncia a Adela muestran la preocupación de aquélla por la honra; lo<br />
mismo en el diálogo de Poncia con B.<br />
PERSONAJES<br />
Clasificación de los personajes:<br />
Habría que distinguir entre los personajes en escena y los sentidos por el espectador pero<br />
ocultos, invisibles (Pepe el Romano; la hija de la Librada; los segadores).Entre los visibles: los<br />
protagonistas y los secundarios. Los primeros influyen en el desarrollo de la acción dramática; los<br />
segundos aparecen esporádicamente o cumplen una misión dramática muy concreta (mendiga:<br />
crueldad social).<br />
Relaciones entre los personajes:<br />
Cuatro formas fundamentales de relación entre los personajes visibles:<br />
1. Relación entre señora y criadas: esta relación está dominada por el odio y el resentimiento de<br />
clase. Murmuran contra B. y desean su mal, pero le temen, por lo que no se atreven a enfrentarse<br />
a ella. Aparente relación de confianza entre B. y la Poncia: la misma edad (sesenta años); Poncia<br />
cuenta a B. los chismorreos del pueblo y hablan de la familia, a veces zahiere a B. con sus<br />
comentarios, pero B. corta la conversación cuando considera que la Poncia se ultralimita y le<br />
recuerda la distancia social que existe entre ambas. Poncia se considera explotada por B. y<br />
siempre que puede la engaña.<br />
2. Relaciones entre madre e hijas: están presididas por el autoritarismo y la rigidez. Una educación<br />
que no cuestiona las órdenes maternas. Autoritarismo ejercido desde el peso de la tradición y la<br />
moral. Educación que se basa en el miedo y en la negación de la libertad. Resultado de esta<br />
opresión: rebeldía de Adela: se enfrenta a su madre, rompe su bastón y proclama su<br />
independencia.<br />
3. Relaciones entre las hermanas: presididas por el odio y la envidia. Angustias es odiada y criticada<br />
por todas y envidiada por su riqueza. En correspondencia, ella también las odia, se siente<br />
envidiada y se muestra recelosa. Martirio envidia la juventud, belleza y salud de Adela, y sus<br />
amores con Pepe el Romano. Envidia que provoca odio, reflejado en una constante vigilancia y<br />
35
una actitud agresiva. Adela odia y desprecia a Martirio. Afecto, en cambio, entre Magdalena y<br />
Adela, y entre Amelia y Martirio.<br />
4. Relación entre vecinas y B.: Temor de las vecinas a B. por su orgullo y altivez; la rigidez moral y<br />
el orgullo de casta de B. impiden unas relaciones normales (cordiales). Se insulta en la ausencia,<br />
pero se guardan las apariencias en presencia.<br />
Caracterización de los personajes:<br />
Empleo de diversas técnicas por parte del autor:<br />
1. Caracterización indirecta: A través de los datos que proporcionan los personajes del<br />
comportamiento, la actitud o la ideología de un tercero (adelantan información o completan la<br />
que ya poseemos). Las criadas caracterizan a B. de autoritaria y dominanta. También los apartes<br />
de las vecinas y las conversaciones de las hijas sirven para caracterizar a B. También se<br />
caracterizan así otros personajes: Martirio (pozo de veneno); Adela (joven y bella); Angustias<br />
(vieja, enfermiza, con defectos físicos); B. (autoritaria, mandona, dominanta, violenta, falsa,<br />
hipócrita, clasista, orgullosa, odiada por todos, cotilla, mezquina, retorcida)<br />
2. Caracterización por la acción y el diálogo: B. actuación inflexible y rígida, lenguaje conminativo.<br />
Hijas y criadas: sumisas. Magdalena y Amelia: resignadas a su suerte. Angustias: vida ficticia por<br />
su proyecto matrimonial. Adela: impulso amoroso y deseo de liberación. Martirio: acomplejada,<br />
hipócrita (pasión amorosa y aparente moralidad), envidiosa. Poncia: ambigua y esquiva,<br />
tentadora (con las hijas), temor y odio, insultos y vulgarimos. Mª Josefa: locura lúcida (ve la<br />
realidad, pero nadie le hace caso), surrealista, simbólico.<br />
3. Rasgos configuradores de su conducta que actúan como factores del drama: desencadenantes de<br />
la acción: instinto sexual de Adela y Martirio, y ceguera de B. y las otras hijas (Angustias) que no<br />
ven la realidad. Instrumentales: ambigüedad que preside las acusaciones e insinuaciones de<br />
Poncia; la locura de Mª Josefa que resta a sus palabras valor y efectividad.<br />
4. Caracterización por los movimientos escénicos: En los personajes sus movimientos corresponden<br />
a su personalidad y función dramática. La coordinación entre gestos, movimientos, tonos de voz,<br />
contenido y expresión de las palabras y actitud de personaje es absoluta: B. movimientos<br />
vigorosos y violentos, golpes en el suelo. Las hijas: estatismo, monotonía, ritmo lento, vidas<br />
apagadas, sombrías, mortecinas.<br />
5. Caracterización por los objetos: Personajes con objetos propios: B.= bastón; Adela= abanico de<br />
colores y traje verde; Angustias= retrato de Pepe el Romano; Mª Josefa= flores en el pelo y la<br />
36
oveja. Cada uno de estos objetos posee un valor simbólico y su uso, rotura o hurto, connotan unos<br />
valores bastante evidentes.<br />
El personaje femenino y la visión del hombre:<br />
Exclusivamente personajes femeninos, de clase social, edad, forma de vida, sensibilidad y<br />
sentimientos de todo tipo. La sombra del hombre gravita constantemente sobre la escena. El<br />
personaje femenino se aborda desde la perspectiva de la soledad y la ausencia del varón:<br />
frustraciones, deseos insatisfechos, realidad.<br />
Visión del hombre que transmiten estas mujeres: ser deseado y necesario para alcanzar la<br />
felicidad y vivir con alegría; dotado de enorme fuerza y amigo de la violencia; posee un fuerte<br />
instinto que le inclina al amor y al erotismo; somete a la mujer en el matrimonio, la encarga del<br />
cuidado de hogar.<br />
ESPACIO<br />
El decorado de los tres actos:<br />
Los tres decorados que inician los actos (ver acotaciones iniciales) coinciden en su sencillez<br />
ornamental, en la simplificación de sus elementos y en su valor simbólico. Las variaciones entre uno<br />
y otro son mínimas. Los tres se caracterizan por su sencillez, sobriedad, monotonía y sensación de<br />
enclautramiento.<br />
Primer Acto: Blancura (expresión de un mundo de apariencias); muros gruesos (incomunicación<br />
entre el mundo interior y el exterior). Mobiliario: cortinas de yute, sillas de enea. Espacio hosco y<br />
triste (“No ha de entrar el viento de la calle”). Adornos inverosímiles: cuadros: mundo lejano,<br />
fantástico, de ensueño.<br />
Segundo Acto: sobriedad, monotonía, prácticamente vacío. Movimiento simbólico hacia el interior<br />
de la casa: mayor alejamiento del mundo exterior (cada vez más hacia el interior).<br />
Tercer acto: patio interior. Paredes blancas ligeramente azuladas. Sin luz (tenue fulgor). Decorado:<br />
simplicidad absoluta.<br />
La oposición espacio visible (casa) / espacio aludido (mundo exterior):<br />
Ambas realidades presentes en el drama: dentro B. y sus hijas; fuera hombres, vecinas, amor,<br />
alegría, condena moral, murmuración, vida. El puente de unión es Poncia que se entera de los<br />
cotilleos y se los cuenta a B.<br />
Dos mundos simbólicos enfrentados: la casa (acción representada) / calle (acción oculta). La<br />
casa es el espacio cerrado, lugar inhóspito, reclusión, se le denomina “infierno” (Angustias),<br />
“convento” y “casa de guerra” (Poncia), “presidio” (Adela). En la calle suceden los ruidos, rumores,<br />
sonidos de vida, cantos, ladridos, silbido, tañido de campanas.<br />
A lo largo de la obra existen continuas alusiones al mundo exterior: pueblo, río, campo,<br />
olivar (el río y el olivar lugares de manifestación del erotismo). La ventana y el corral son lugares de<br />
encuentro con el mundo exterior; la ventana: amores permitidos; el corral: relaciones eróticas<br />
condenadas por la moral (encuentros prohibidos). A través de la ventana se establece el contacto con<br />
el mundo exterior y con el hombre (conversaciones entre Angustias y Pepe; los segadores).<br />
TIEMPO<br />
Localización temporal:<br />
37
El Acto I comienza a las 12 del mediodía; el Acto II, a las tres de la tarde; y el Acto III, de<br />
noche, sin determinar la hora. Son los propios personajes los que nos informan del tiempo<br />
cronológico (en el Acto III, es la acotación).<br />
Las campanas sirven también como indicadores temporales; en el Acto I sirve para crear<br />
tensión y comunicar sensaciones molestas para el espectador (función dramática); en el resto actúan<br />
como localización temporal.<br />
El tiempo no representado: entre los tres actos transcurre un tiempo no representado ¿un<br />
mes?. A través de los tres momentos elegidos por el autor se ve la evolución de los sentimientos de<br />
los personajes y de la acción dramática:<br />
1. Intención de Pepe el Romano de casarse con Angustias.<br />
2. Se borda el ajuar de Angustias. Se hablan. Pepe y Adela se ven. Martirio, enamorada. Todo<br />
transcurre en un tiempo no representado, acción oculta.<br />
3. Faltan tres días para la petición de mano de Angustias. Adela, amante de Pepe (también tiempo<br />
no representado).<br />
Procedimiento lingüístico empleado para señalar que ha transcurrido cierto tiempo desde el<br />
comienzo de cada acto: iniciar cada uno de los tres con el adverbio “YA”.<br />
La acción se desarrolla durante el verano, un verano de calor sofocante y opresivo, que le<br />
confiere a la obra mayor tensión dramática.<br />
El tiempo interior:<br />
El autor ha dramatizado también el tiempo interior de los personajes, la vivencia interna del<br />
tiempo.<br />
Sensación de lentitud y monotonía, por su ritmo lento, su fluir cansino. Monotonía de las<br />
vidas de esas mujeres, sin esperanza, ilusiones, proyectos de futuro; viven un presente amargo,<br />
condenadas a subisistir en un mundo hostil: en la soledad interior de la casa. El paso del tiempo, así<br />
vivido, es un drama para estas mujeres, les pesa el verano y la monotonía insoportable del quehacer<br />
indéntico: bordar.<br />
En este proceso interno del tiempo existe una evolución: desde la tenue esperanza inicial<br />
hasta la absoluta negación final del futuro tras el suicidio de Adela. Estas sensaciones las acentúa<br />
Lorca con el empleo de la luz como símbolo: de la luz brillante del mediodía a la oscuridad de la<br />
noche; vidas sombrías que anhelan la luz a las negras siluetas de la noche final.<br />
ESTRUCTURA<br />
Estructura externa:<br />
Estructura cíclica en tres Actos: presentación (planteamiento), nudo y desenlace, cada uno<br />
de los cuales transcurre en un cuadro (espacio) diferente y en un tiempo distinto.<br />
Estructura interna:<br />
Cada cuadro ofrece el mismo movimiento interno: a) Calma inicial; b) Sucesión de<br />
conflictos; c) Violencia final. Los conflictos y la violencia van creciendo hasta el suicidio final: la<br />
pasión erótica, la envidia, el odio, aumentan y se expresan con mayor violencia según avanza la<br />
obra.:<br />
38
ACTOS SITUACIÓN <strong>DE</strong> CALMA CONFLICTOS VIOLENCIA<br />
- Silencio. Ruido de cam- - Imposición del luto - Mª Josefa arras-<br />
panas. - Intento de rebelión trada a la fuer-<br />
I - Conversación de criadas - Violencia de B. con za a su habita-<br />
Angustias. ción.<br />
- La herencia y Pepe<br />
- Mujeres cosiendo - Enfrentamiento Ade- - Linchamiento<br />
- Conversaciones sobre la y Poncia. de la hija de<br />
los hombres. - Episodio del retrato la Librada.<br />
II - Insinuaciones de P.<br />
- Enfrentamiento Ade-<br />
la y Martirio.<br />
- Mujeres cenando - Conversación de B. - Escopeta y<br />
- Visita de Prudencia y Poncia disparo.<br />
III - Encuentro de Mar- - Suicidio de<br />
tirio y Mª Josefa Adela.<br />
- Enfrentamiento Ade-<br />
la y Martirio.<br />
Otros elementos recurrentes:<br />
- El “ya” inicial de cada acto.<br />
- “¡Silencio!” de B. al principio y al final.<br />
- Muerte al principio y al final.<br />
- Doblan campanas al principio; se anuncia doblar de campanas al amanecer (final).<br />
- Repetición de temas y conversaciones.<br />
- Juego de oposiciones: temáticas (libertad / opresión); espaciales (casa / calle); temporales (día /<br />
noche); cromáticas (blanco / negro); lumínicas (luz / oscuridad).<br />
Avisos, indicios y presagios del desenlace:<br />
1. Acto: las premoniciones corresponden a Mª Josefa.<br />
2. Acto: conversación inicial entre Angustias y Magdalena; enfrentamiento Adela-Poncia;<br />
insinuaciones de Poncia; enfrentamiento Adela-Martirio (ésta desencadenará los acontecimientos<br />
finales); identificación de Adela con la hija de la Librada.<br />
3. Acto: visita de Prudencia, anillo de pedida; insinuación de Poncia a B.; diálogo entre Poncia y la<br />
criada; vaticinio de la destrucción final en las palabras de Mª Josefa.<br />
Realidad y poesía en la obra. Visión de la realidad desde la poética lorquiana:<br />
Personajes, situación dramática, espacio simbólico, todo está contemplado desde una<br />
dimensión poética: la exageración en la descripción de los caracteres, la acentuada diferencia de<br />
edad entre Angustias y Pepe, la proliferación de metáforas e imágenes en el habla de los personajes,<br />
la estructuración de la obra en un doble plano, real (representado) e imaginado (no visible y<br />
simbólico), el dominio de la antítesis, todos estos elementos se refieren a la poetización de la<br />
39
ealidad. La aproximación a la realidad, a los problemas humanos de su tiempo se hace no desde el<br />
realismo literario, sino desde la poesía.<br />
ESTILO<br />
El lenguaje teatral. Las formas de expresión:<br />
En toda obra dramática existen un texto dramático primario: lo que escuchan los<br />
espectadores en boca de los actores (aparte, monólogos, diálogos); y un texto dramático secundario:<br />
indicaciones del autor para una mejor puesta en escena de la obra (acotaciones).<br />
Acotaciones:<br />
Proporcionan información esencial sobre la puesta en escena (decorados, vestuario...) y de la<br />
intención comunicativa de los personajes.<br />
Indicaciones espaciales y ambientales; indicaciones sobre el vestuario y los objetos<br />
caracterizadores de los personajes; observaciones sobre el tiempo; aclaraciones sobre los gestos y<br />
los movimientos de los personajes; sobre entradas y salidas de los personajes; sugerencias en torno a<br />
la intención comunicativa y el tono de voz. En cierta medida el autor dirige la representación de su<br />
obra desde el propio texto.<br />
Apartes:<br />
Lorca casi no emplea este recurso (palabras que sólo son percibidas por los espectadores, no<br />
por el interlocutor), sólo en dos ocasiones y para insultar: a) en las visitas de las mujeres en el duelo,<br />
cuando insultan a B.; b) en el Acto II, cuando Martirio casi descubre a Amelia todo lo que sabe<br />
“Eso, ¡eso!, una mulilla sin desbravar”.<br />
Monólogos:<br />
Como modo de expresar una opinión o sentir sobre los acontecimientos. Sólo se emplea una<br />
vez en el Acto I, por la criada (crítica a B. y al marido, y lamento).<br />
Diálogos:<br />
Predomian los diálogos rápidos, incisivos y breves. Según su extensión:<br />
1. De exposición y respuesta breves: enfrentamientos y conversaciones forzadas e insustanciales<br />
(ver la visita de las mujeres en el duelo).<br />
2. De exposición amplia y respuesta breve: se relata alguna historia o se exponen los motivos de su<br />
actuación, mientras el interlocutor acepta, interroga o se interesa por algún aspecto de la<br />
exposición (ver conversación entre Mª Josefa y Martirio en el Acto III, o la de la Poncia y las<br />
hijas en el Acto II).<br />
A veces se alternan los dos tipos de diálogos (Amelia y Martirio en el Acto I).<br />
Según su contenido, los diálogos pueden dividirse:<br />
1. Informativos: sobre historias anecdóticas, afirmaciones sobre personajes (la Poncia y la criada en<br />
el Acto I).<br />
2. De acción: enfrentamiento entre los personajes. Tendencia a emparejar personajes: B.-Poncia;<br />
Amelia-Martirio; Adela-Poncia; Adela-Martirio...<br />
40
El lenguaje coloquial:<br />
• Insultos, maldiciones amenazas (afecta a todos los personajes): mujeres en el duelo, Poncia y la<br />
criada contra B., en ausencia de ésta. B. contra las hijas (directos), como los de las hermanas<br />
entre sí; de las mujeres contra Adela cuando descubren sus relaciones con Pepe.<br />
• Algunos vulgarismos puestos en boca de Poncia y la criada, reflejo de su condición social: gorigori,<br />
parentela, gaznate y anteposición del artículo a los nombres propios la Magdalena.<br />
• Habla rural y campesina: sustantivo “madre” sin artículo; apócope: “la tercer sábana”; “la noche<br />
requiere compaña”.<br />
• Uso de refranes y frases hechas y dichos populares: “le hicieron la cruz”; “ir con el anzuelo”,<br />
“fuerte como un roble”.<br />
• Fórmulas de tratamiento: “Tú” para personas de la misma edad, aun de distinta condición social;<br />
“usted” para personas de más edad.<br />
Lenguaje poético. Figuras literarias:<br />
• Comparaciones: “dedos como ganzúas”; “parecía un cántaro”, “como árboles quemados”.<br />
• Imágenes y metáforas: casa = “convento”, “presidio”, “infierno”, “guerra”. “Bebo su sangre<br />
lentamente mirando sus ojos” (Adela refiriéndose a Pepe el Romano).<br />
• Hipérboles: “salía fuego de la tierra”; “siegan entre llamaradas”, “a un caballo encabritado soy<br />
capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo” (Adela).<br />
• Paralelismos semánticos (repetición de una misma idea en varios lugares): Martirio = “pozo de<br />
veneno” , “el corazón lo tiene lleno de una fuerza tan mala...”<br />
Los símbolos:<br />
Los símbolos, como elemento físico que alude a una experiencia psíquica interna (un<br />
sentimiento, un estado de ánimo, un instinto...), son pilares de la producción dramática y lírica de<br />
Lorca. Un mismo símbolo puede aludir a más de un campo nocional: luna = muerte, erotismo,<br />
fecundidad, belleza. El valor de los símbolos:<br />
Caballo Pasión sexual, deseo amaoroso, instinto.<br />
Oveja Imagen de niño y de fertilidad.<br />
Perro Sumisión; animalización.<br />
Árbol Fuerza, virilidad.<br />
Flores Amor, relación sexual y pasión.<br />
Luna Muerte, erotismo.<br />
Sol Vida, alegría.<br />
Agua Río: vida y erotismo. Pozo: muerte.<br />
Color blanco Vida, alegría, libertad.... amor.<br />
41
El lenguaje de los personajes:<br />
• B. y los mecanismos de mandato: intervenciones rápidas, secas y cortantes. Parlamentos<br />
autoritarios, bruscos y agresivos. Empleo de la modalidad oracional imperativa y de la<br />
interrogativa (función apelativa). Uso continuado del mandato a través de: imperativos verbales<br />
(“¡Vete!”, “¡contesta!”, “¡matadle!”); sustantivos con valor interjectivo (“¡Silencio!”, “¡a la<br />
cama!”); fórmulas de mandato: negación + verbo en subjuntivo (“No llores”), que + verbo (“que<br />
no te vea”). Preguntas inquisitivas que son un mandato, no una demanda de respuesta (“¿Hay que<br />
decir las cosas dos veces?”). Infinitivo en lugar de imperativo (“Sentarse” = vulgarismo).<br />
Locuciones adverbiales sin verbo (“¡Fuera de aquí todas!”). Futuro de indicativo (“Nadie dirá<br />
nada”).<br />
• El lenguaje de los demás personajes: Angustias, Magdalena y Amelia = monotonía, tedio de sus<br />
palabras. Martirio abusa de las amenazas y de las insinuaciones. Adela fuerza y violencia verbal,<br />
empleo de imperativos y de frases cortantes y enérgicas. Poncia: rico y variado, coloquialismos,<br />
frases populares y rurales, vulgarismos; maestra en la insinuación, provocativa, tentadora. Mª<br />
Josefa: mezcla del lenguaje infantil y de habla perturbadora (disparates y juegos lingüísticos<br />
absurdos), sentencias graves.<br />
42