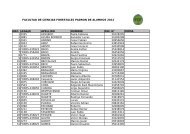educabilidad y sociabilidad - Universidad Nacional de Misiones
educabilidad y sociabilidad - Universidad Nacional de Misiones
educabilidad y sociabilidad - Universidad Nacional de Misiones
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EDUCABILIDAD Y SOCIABILIDAD: DEL SUJETO SARMIENTINO A LOS SUJETOS<br />
CONTEMPORÁNEOS DE LA EDUCACIÓN 1<br />
Juliana Enrico 2<br />
julianaenrico@yahoo.com.ar<br />
Centro <strong>de</strong> Estudios Avanzados - UNC<br />
Centro <strong>de</strong> Investigaciones <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Filosofía y Humanida<strong>de</strong>s - UNC<br />
Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Educación - UNER.<br />
Introducción al tema: abordajes teóricos y metodológicos<br />
El presente trabajo <strong>de</strong> investigación doctoral se inscribe en una serie <strong>de</strong> investigaciones más<br />
amplias, las que se centran en el campo <strong>de</strong> la historia <strong>de</strong> la educación en la argentina, mediante<br />
un abordaje teórico y metodológico transdisciplinario que intenta problematizar algunos<br />
acontecimientos y procesos histórico-educativos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong>l análisis político <strong>de</strong>l<br />
discurso.<br />
Nuestra investigación constituye, al situarnos en este campo <strong>de</strong> problematizaciones, una instancia<br />
<strong>de</strong> análisis histórico que articula diferentes formaciones discursivas en relación con la génesis <strong>de</strong>l<br />
discurso educativo mo<strong>de</strong>rno en la Argentina hacia fines <strong>de</strong>l Siglo XIX. En tal sentido, estudiamos la<br />
fundamentación <strong>de</strong> la pedagogía normalista y <strong>de</strong>l sistema educativo normal en el pensamiento <strong>de</strong><br />
Domingo Faustino Sarmiento; y la posterior institucionalización <strong>de</strong> la matriz educativa liberal y laica<br />
que hegemoniza el campo político pedagógico e inaugura la conformación <strong>de</strong>l Estado argentino<br />
mo<strong>de</strong>rno.<br />
Des<strong>de</strong> tal perspectiva, indagamos los mecanismos <strong>de</strong> configuración i<strong>de</strong>ológica y política <strong>de</strong> un<br />
<strong>de</strong>terminado régimen <strong>de</strong> la subjetividad en la constitución <strong>de</strong> este sistema <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s (es <strong>de</strong>cir,<br />
también: <strong>de</strong> diferencias), para permitirnos pensar su especificidad y sus efectos en el imaginario<br />
educativo y cultural <strong>de</strong> la época a nivel nacional y a nivel latinoamericano.<br />
En particular, intentaremos distinguir -a los fines <strong>de</strong> la presente comunicación- algunas<br />
articulaciones <strong>de</strong> la concepción “educacionista” sarmientina, constitutiva <strong>de</strong> un nuevo or<strong>de</strong>n<br />
discursivo en la transición hacia el mo<strong>de</strong>lo cultural <strong>de</strong> la Argentina letrada mo<strong>de</strong>rna (el or<strong>de</strong>n<br />
“civilizado”).<br />
Finalmente, relacionaremos nuestro análisis con algunas reflexiones actuales sobre ciertos efectos<br />
<strong>de</strong> esta discursividad -que ha sido hegemónica por décadas en el espacio educativo y en el<br />
espacio social, permaneciendo como organizadora <strong>de</strong> profundas diferencias simbólicas- en los<br />
modos <strong>de</strong> pensar contemporáneamente los sujetos <strong>de</strong> la educación.<br />
Es <strong>de</strong>cir: nuestras preguntas se centran en el abordaje <strong>de</strong> los mecanismos <strong>de</strong> configuración<br />
i<strong>de</strong>ológica y política <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado régimen <strong>de</strong> la subjetividad en la constitución <strong>de</strong> esta matriz<br />
histórica <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad nacional, para permitirnos pensar su especificidad y sus efectos en el<br />
imaginario educativo y cultural <strong>de</strong> la época <strong>de</strong> génesis <strong>de</strong> nuestro sistema educativo (hace unos<br />
140 años).<br />
Del mismo modo, trataremos <strong>de</strong> pensar algunos <strong>de</strong> sus efectos e implicancias en los análisis <strong>de</strong>l<br />
presente, en tanto elementos centrales <strong>de</strong> este imaginario fundacional persisten en la organización<br />
<strong>de</strong> los ejes estructurantes <strong>de</strong>l dispositivo escolar, no obstante profundos cambios epocales han<br />
atravesado el último siglo y sus subjetivida<strong>de</strong>s históricas.<br />
Algunos aportes para pensar la configuración política <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s sociales<br />
Enuncia Sheldon Wolin, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong> la filosofía política, que este campo <strong>de</strong> reflexiones<br />
aborda los temas relativos a una comunidad en su conjunto, intentando especificar, diferenciar y<br />
compren<strong>de</strong>r los fenómenos políticos en relación con otras prácticas <strong>de</strong> las socieda<strong>de</strong>s existentes.<br />
En tal sentido, el autor argumenta que “… la política es tanto una fuente <strong>de</strong> conflicto como un<br />
modo <strong>de</strong> actividad que busca resolver conflictos y promover reajustes.”<br />
Al retomar la <strong>de</strong>finición aristotélica <strong>de</strong> un “buen ciudadano”, como quien posee tanto el<br />
conocimiento como la capacidad <strong>de</strong> gobernar y ser gobernado, Wolin analiza que tal concepción<br />
contenía <strong>de</strong> alguna forma elementos familiares para los atenienses contemporáneos a Aristóteles;<br />
al tiempo que las cuestiones que Aristóteles intentaba esclarecer le exigían reconstruir los<br />
significados aceptados en su época, en términos <strong>de</strong> la teoría política (Wolin, 1974:23); <strong>de</strong>l mismo<br />
modo, se han ido configurando con el tiempo nuevos conceptos claves en el lenguaje <strong>de</strong> la teoría<br />
1 En el marco <strong>de</strong> una beca <strong>de</strong> investigación doctoral <strong>de</strong> CONICET (Consejo <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Investigaciones Científicas y Técnicas <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva <strong>de</strong> la<br />
Nación argentina), algunos <strong>de</strong> estos ejes <strong>de</strong> problematización son recuperados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN “Historia, política y reforma educativa: crítica y prospectiva” (CEA<br />
CONICET - CIFFyH UNC). Dirección: Dra. Silvia N. Roitenburd.<br />
2 Licenciada en Comunicación Social con Orientación en Comunicación Cultural, Educativa y Científica. Docente universitaria e investigadora. Becaria <strong>de</strong> investigación doctoral - CONICET. Centros<br />
<strong>de</strong> investigación: Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Educación <strong>de</strong> la UNER - Centro <strong>de</strong> Estudios Avanzados (CEA CONICET) <strong>de</strong> la UNC - Centro <strong>de</strong> Investigaciones <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Filosofía y<br />
Humanida<strong>de</strong>s (CIFFyH) <strong>de</strong> la UNC.<br />
1
política, la cual, inscripta en las problemáticas <strong>de</strong> cada época histórica, resignifica o produce<br />
nuevas conceptualizaciones e interpretaciones que hacen a la especificación, regulación y<br />
comprensión <strong>de</strong>l espacio social. Es <strong>de</strong>cir: el autor pone en relieve los nexos y articulaciones entre<br />
la teoría política y la experiencia política en las diferentes formas históricas <strong>de</strong> organización social.<br />
Por su parte, Chantal Mouffe, al analizar las formas políticas <strong>de</strong> articulación <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
sociales en su <strong>de</strong>venir histórico -en particular, en el momento <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> las instituciones<br />
<strong>de</strong>mocráticas mo<strong>de</strong>rnas, que impregnan todo el discurso estructurante <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnidad- intenta<br />
establecer un cierto equilibrio entre los valores <strong>de</strong> igualdad y diferencia respecto <strong>de</strong> los principios<br />
<strong>de</strong>l liberalismo, y respecto <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada concepción <strong>de</strong> “sujeto” que hace posible pensar<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s diferenciales que puedan compartir y exponer sus antagonismos en la esfera <strong>de</strong> lo<br />
público con igualdad <strong>de</strong> liberta<strong>de</strong>s y <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos nunca plenos sino constituidos, justamente, en el<br />
marco <strong>de</strong> las inestables y provisorias discursivida<strong>de</strong>s sociales (es <strong>de</strong>cir, cuestionando el<br />
esencialismo <strong>de</strong> las posturas que preconciben ahistóricamente una <strong>de</strong>terminada subjetividad<br />
universalizante en el espacio <strong>de</strong> lo social, lo cual en todo caso pue<strong>de</strong> ser un efecto <strong>de</strong> sentido a<br />
partir <strong>de</strong> la totalización o universalización <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada i<strong>de</strong>ntidad, no implicando este efecto<br />
hegemónico su necesariedad, sino su posición central en cierta red <strong>de</strong> articulaciones<br />
significantes). En tal sentido, y retomando las conceptualizaciones <strong>de</strong> Wolin, la autora sostiene:<br />
El enten<strong>de</strong>r la naturaleza <strong>de</strong>l pluralismo (…) requiere una visión <strong>de</strong> lo político como<br />
conjunto <strong>de</strong> relaciones sociales construidas discursivamente, una visión que está en<br />
<strong>de</strong>sacuerdo con la filosofía <strong>de</strong>l liberalismo. Sin embargo, es sólo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> tal perspectiva<br />
que es posible aprehen<strong>de</strong>r la especificidad <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna como una forma<br />
política nueva <strong>de</strong> la sociedad. La <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna como un nuevo régimen es<br />
conformada por la articulación entre la lógica <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia y la lógica <strong>de</strong>l liberalismo;<br />
mediante la afirmación <strong>de</strong> la soberanía popular junto con la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> un conjunto <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rechos humanos fundamentales que requieren ser respetados. Por lo tanto, lo anterior<br />
establece una forma particular <strong>de</strong> coexistencia humana, la cual requiere <strong>de</strong> la distinción<br />
entre una esfera <strong>de</strong> lo público y una esfera <strong>de</strong> lo privado, así como la separación entre la<br />
iglesia y el Estado, ley civil y ley religiosa. Esta es la gran contribución al liberalismo<br />
político <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna, el cual garantiza la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l pluralismo y el respeto<br />
a la libertad individual. 3<br />
Al afirmar que la noción <strong>de</strong> “ciudadanía” no <strong>de</strong>be restringirse al espacio <strong>de</strong> los estatutos legales o<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho, Mouffe argumenta que este concepto <strong>de</strong>be significar la i<strong>de</strong>ntificación con un conjunto<br />
<strong>de</strong> valores y principios políticos constitutivos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna (Mouffe, 2004:120).<br />
Analizando la noción <strong>de</strong> “esfera pública” <strong>de</strong> Hannah Arendt, la autora especifica que esta<br />
concepción está ligada íntimamente a la existencia <strong>de</strong> una esfera pública en la que los miembros<br />
<strong>de</strong> la sociedad civil tienen existencia como ciudadanos y pue<strong>de</strong>n actuar colectivamente para<br />
resolver en términos <strong>de</strong>mocráticos todo lo relativo a sus vidas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la comunidad política,<br />
pero -reafirmando la perspectiva arendtiana- Mouffe insiste en que, no obstante la categoría<br />
mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong> “ciudadano” ha sido construida <strong>de</strong> modo que, bajo una pretensión <strong>de</strong> universalidad,<br />
postuló un público homogéneo -relegando toda “diferencia” al espacio <strong>de</strong> lo privado para<br />
garantizar públicamente la igualdad- la i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> un ciudadano no <strong>de</strong>be constituirse ni funcionar<br />
<strong>de</strong>pendientemente respecto <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s étnica, religiosa, racial, genérica o sexual.<br />
Intentaremos mantener este presupuesto a la luz <strong>de</strong> esta revisión teórica, filosófica y política que<br />
realiza Mouffe <strong>de</strong> nociones tan centrales para pensar nuestros sistemas <strong>de</strong>mocráticos<br />
históricamente y contemporáneamente.<br />
… el pluralismo únicamente pue<strong>de</strong> ser formulado <strong>de</strong> manera a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
problemática que conciba al agente social no como un sujeto unitario sino como la<br />
articulación <strong>de</strong> un conjunto <strong>de</strong> posiciones <strong>de</strong> sujeto, construidas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> discursos<br />
específicos y siempre precaria y temporalmente suturadas en la intersección <strong>de</strong> estas<br />
posiciones <strong>de</strong> sujeto. Ello requiere el abandono <strong>de</strong>l reduccionismo y esencialismo<br />
dominante en las interpretaciones liberales <strong>de</strong>l pluralismo, y el reconocimiento <strong>de</strong> la<br />
contingencia y la ambigüedad <strong>de</strong> toda i<strong>de</strong>ntidad, así como el carácter constitutivo <strong>de</strong> la<br />
división social y el antagonismo. 4<br />
En tal sentido es que Laclau y Mouffe 5 consi<strong>de</strong>ran que, en el espacio <strong>de</strong> las relaciones<br />
hegemónicas, es justamente el privilegio que adquiere el “momento político” en la estructuración<br />
<strong>de</strong> lo social el que <strong>de</strong>limita las equivalencias y diferencias entre los sistemas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s en<br />
juego, en tanto se produce una <strong>de</strong>terminada articulación contingente <strong>de</strong> la que <strong>de</strong>rivan posiciones<br />
centrales. Esas particularida<strong>de</strong>s que asumen provisoriamente la representación <strong>de</strong> una<br />
3 Mouffe, Chantal. “La política <strong>de</strong>mocrática hoy en día”. En Laclau, Ernesto et. al. (2004). Debates políticos contemporáneos. En los márgenes <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnidad. Plaza y Val<strong>de</strong>s Editores, México,<br />
2004, pág. 123. Este mismo texto constituye el prefacio <strong>de</strong> la autora a su libro titulado Dimensions of Radical Democracy, <strong>de</strong> edición inglesa (Londres).<br />
4 Mouffe, Chantal. Op. Cit., págs. 122 - 123.<br />
5 Seguimos estas formulaciones sobre la teoría <strong>de</strong> la hegemonía en Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia. Fondo <strong>de</strong><br />
Cultura Económica. Buenos Aires, 2006.<br />
2
universalidad -universalidad que permanece inconmensurable- es lo que <strong>de</strong>finen como una<br />
relación <strong>de</strong> hegemonía en la que cierto significante, por ejemplo, representa una totalidad <strong>de</strong><br />
equivalencias que lo trascien<strong>de</strong>n en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong>l sentido.<br />
El point <strong>de</strong> capiton (o significante-amo) en la teoría lacaniana, o el punto nodal en la terminología<br />
<strong>de</strong> Laclau y Mouffe, justamente, tienen este efecto <strong>de</strong> universalización (efecto pragmático, es<br />
<strong>de</strong>cir: parcial y precario en tanto se liga a <strong>de</strong>terminada situación discursiva), lo cual implica que el<br />
“rasgo” particularizante que se significa como totalidad lo es en ese exacto momento <strong>de</strong><br />
articulación y mientras funcionen sus efectos para esa ca<strong>de</strong>na equivalencial. Ésto supone a<strong>de</strong>más<br />
lo siguiente:<br />
… un elemento particular asume una función ‘universal’ estructurante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un cierto<br />
campo discursivo -en realidad, cualquier tipo <strong>de</strong> organización que ese campo tenga es tan<br />
sólo el resultado <strong>de</strong> esa función- sin que la particularidad per se <strong>de</strong>l elemento<br />
pre<strong>de</strong>termine a esta última. De modo similar, la noción <strong>de</strong>l sujeto anterior a la<br />
subjetivización establece la centralidad <strong>de</strong> la categoría <strong>de</strong> ‘i<strong>de</strong>ntificación’ y hace posible,<br />
en tal sentido, pensar en transiciones hegemónicas que son plenamente <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong><br />
articulaciones políticas y no <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s constituidas fuera <strong>de</strong>l campo político… 6<br />
Por lo mismo es que las articulaciones político hegemónicas crean retrospectivamente, según los<br />
autores, los intereses que dicen representar; en tal sentido es necesario “reactivar” los conceptos y<br />
categorías teóricamente sedimentados, siendo que “la visibilidad <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong> institución<br />
originaria” son una condición <strong>de</strong> toda formación hegemónica en su propia contingencia específica,<br />
pero los propios dispositivos hegemónicos (teóricos y políticos) suelen invisibilizar algunas<br />
prácticas <strong>de</strong> “objetivación” que <strong>de</strong>beremos <strong>de</strong>s-sedimentar o revisitar, sacudiendo todo gesto <strong>de</strong><br />
naturalización fundacional, histórico, actual o contemporáneo 7 .<br />
Sino volveríamos a nociones tales como la <strong>de</strong> un sujeto preconstituido, cuando, siguiendo también<br />
las teorizaciones lacanianas sobre la categoría <strong>de</strong> sujeto, permanece la falta en toda operación <strong>de</strong><br />
subjetivación, lo cual no permite nunca una sutura en tanto absoluto, ni originariamente, ni<br />
posteriormente a las transformaciones en la estructura <strong>de</strong> la subjetividad -siendo que siempre<br />
“algo” permanece fuera <strong>de</strong> la estructura, al antagonizarla como “exterioridad”, es <strong>de</strong>cir, al impedir<br />
su clausura-.<br />
Lo “real” lacaniano o el “antagonismo” laclauniano, en tal sentido, introducen un elemento <strong>de</strong><br />
incompletud constitutiva o <strong>de</strong> diferencia radical, fundamentales en el marco <strong>de</strong> una teoría <strong>de</strong> la<br />
subjetividad que no reduce a los sujetos a sus “posiciones” o funciones, ni esencialistamente, ni<br />
fenomenológicamente, ni estructuralmente.<br />
El entramado i<strong>de</strong>ológico <strong>de</strong> la “diferenciación” social en la constitución <strong>de</strong> los Estados<br />
nacionales mo<strong>de</strong>rnos: salvajismo - barbarie - civilización 8<br />
Realizamos este recorrido inicial para introducir brevemente algunas formas <strong>de</strong>l pensamiento<br />
racista o eugenista que se revelan como enfrentándose a una “otredad radical” en el momento <strong>de</strong><br />
configuración <strong>de</strong>l Estado nacional argentino mo<strong>de</strong>rno, al estudiar el imaginario <strong>de</strong> la época<br />
cristalizado en los principales intelectuales <strong>de</strong>l momento: en particular, analizamos la obra literaria<br />
y teórico pedagógica -<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l S. XIX- <strong>de</strong> Domingo Faustino Sarmiento, el fundador <strong>de</strong>l<br />
sistema <strong>de</strong> instrucción pública nacional argentino.<br />
Uno <strong>de</strong> los presupuestos i<strong>de</strong>ológicos fundamentales que analizamos en este autor es que “no es<br />
posible educar la diferencia radical”, pero, nos preguntamos: ¿<strong>de</strong> qué modo se establece<br />
históricamente el or<strong>de</strong>n discursivo que especifica tal diferenciación?<br />
En el caso <strong>de</strong> Sarmiento, al analizar su obra teórico-pedagógica po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar entonces<br />
algunos significantes centrales en su discurso político, los que organizan los sistemas <strong>de</strong><br />
diferencias y <strong>de</strong> equivalencias respecto <strong>de</strong> las figuras asociadas al paisaje insondable y oscuro <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sierto, sin límites y sin regularida<strong>de</strong>s, en oposición a la imagen <strong>de</strong> la ciudad, don<strong>de</strong> comienza a<br />
aparecer un principio <strong>de</strong> organización, <strong>de</strong> jerarquización y <strong>de</strong> civilidad asociado al universo letrado,<br />
es <strong>de</strong>cir, al espacio educativo y a las formas históricas <strong>de</strong>l mundo mo<strong>de</strong>rno.<br />
Respecto <strong>de</strong> la situación histórica <strong>de</strong> nuestro territorio en el contexto <strong>de</strong> las profundas<br />
reestructuraciones que acontecían contemporáneamente en el mundo -particularmente en los<br />
países industrializados centrales y en especial en los europeos- al tiempo que se eclipsaba el<br />
6 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Op. Cit., pág. 12.<br />
7 Laclau y Mouffe explican la forma en que trabajan a partir <strong>de</strong> las teorías marxistas clásicas (entre otras perspectivas <strong>de</strong> análisis), reactivando las categorías teóricamente sedimentadas que ocultan<br />
sus actos <strong>de</strong> institución originaria (refieren y comentan en este mismo texto la distinción husserliana entre “sedimentación” y “reactivación”). La reactivación, en el sentido husserliano, implicaría<br />
hacer nuevamente visibles esos actos instituyentes, pero Laclau y Mouffe revisan otra instancia más radical, referida a “mostrar la contingencia originaria <strong>de</strong> aquellas síntesis que las categorías<br />
marxistas intentaban establecer”, tales como las <strong>de</strong> “clase” que actúan según la propia lógica marxista como un “fetiche” teórico en tanto fuente <strong>de</strong> las contradicciones sociales, núcleo o abismo<br />
histórico, etc. (por eso esta postura teórica se consi<strong>de</strong>ra “postmarxista”). Es <strong>de</strong>cir: intentan “revivir las precondiciones que hicieron posible su operatividad discursiva”, no presuponiendo su<br />
funcionamiento “esencial” sino investigando sus condiciones <strong>de</strong> posibilidad e interrogándose acerca <strong>de</strong> su continuidad o discontinuidad en el capitalismo contemporáneo. Este mismo tipo <strong>de</strong> análisis<br />
intentaremos realizar a la luz <strong>de</strong> los aportes teóricos y metodológicos <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Essex.<br />
8 Desarrollamos estas lecturas e hipótesis en extenso en otros trabajos preliminares, en los que trabajamos analíticamente en la actualidad. Algunos <strong>de</strong> estos recorridos y problematizaciones<br />
pue<strong>de</strong>n verse en Enrico, Juliana (2008). “Locus y temporalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l pensamiento sarmientino: efectos <strong>de</strong>l paradigma ‘civilización o barbarie’ en la institucionalización <strong>de</strong> un nuevo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
subjetividad en la génesis <strong>de</strong>l sistema educativo argentino mo<strong>de</strong>rno”. Publicación digital XV Jornadas Argentinas <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> la Educación. “Tiempo, <strong>de</strong>stiempo y contratiempo en la Historia <strong>de</strong> la<br />
Educación”. Facultad <strong>de</strong> Humanida<strong>de</strong>s (UNSA). Sociedad Argentina <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> la Educación (SAHE). Agencia <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Promoción Científica y Tecnológica.<br />
3
modo <strong>de</strong> pensamiento <strong>de</strong> la episteme clásica, <strong>de</strong> acuerdo con la conceptualización foucaultiana 9 ,<br />
recor<strong>de</strong>mos que entre mediados y fines <strong>de</strong>l siglo XIX la Argentina sufrió profundas<br />
transformaciones sociales y políticas: “… el país comenzó a tornarse cosmopolita, en las formas al<br />
menos, por obra <strong>de</strong>l liberalismo ilustrado <strong>de</strong> su nueva oligarquía, y con olvido o <strong>de</strong>sprecio <strong>de</strong> la<br />
masa popular, antes <strong>de</strong> pura cepa criolla y ahora hibridada poco a poco con el arribo <strong>de</strong> las masas<br />
inmigratorias. Tan profundos trastornos económicos y sociales no podían <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> influir sobre la<br />
vida espiritual…” (Romero, José Luis, 1965: 17).<br />
La transición histórica <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo colonial hacia las formas institucionales <strong>de</strong> la Argentina<br />
mo<strong>de</strong>rna, necesariamente implicaba atravesar el antagonismo “Civilización o Barbarie” 10 trazado<br />
por Sarmiento en el Facundo, lo cual significó revisiones y transformaciones en todo el imaginario<br />
político e intelectual <strong>de</strong>l momento.<br />
Influenciado por el pensamiento <strong>de</strong> las ciencias empírico experimentales <strong>de</strong> la época, por el<br />
racionalismo iluminista, por el mo<strong>de</strong>lo teórico <strong>de</strong> las ciencias naturales y por el historicismo<br />
romántico, en el siglo XIX Sarmiento puso en discusión en Sudamérica la antinomia “civilización o<br />
barbarie”, internalizando la visión europea clásica que acompañó la expansión <strong>de</strong>l mundo<br />
occi<strong>de</strong>ntal sobre la periferia, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la evangelización hispánica.<br />
Tal concepción, en expresiones <strong>de</strong> Di Tella, tuvo una enorme trascen<strong>de</strong>ncia como justificación <strong>de</strong>l<br />
proceso <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización capitalista, el cual estaba fundamentado en el aplastamiento <strong>de</strong> las<br />
resistencias <strong>de</strong> los pueblos americanos originarios (Di Tella, T. S., 1989: 48).<br />
La ‘barbarie’ americana, encarnada en las masas rurales y sus jefes, en los gauchos y los<br />
indios, fue así estigmatizada y arrasada violentamente. Una vasta literatura anterior y<br />
posterior ha señalado y <strong>de</strong>nunciado la gran paradoja <strong>de</strong> que, afirmando la barbarie <strong>de</strong> sus<br />
oponentes, los civilizadores no vacilaran en aplicarles los métodos más ‘bárbaros’ <strong>de</strong> terror<br />
y exterminio… 11<br />
La imagen <strong>de</strong> la barbarie como “fuerza <strong>de</strong>moníaca” y vital (según los estudios <strong>de</strong> Kusch referidos<br />
por Di Tella) aparece en Sarmiento como un antagonismo irreductible al mo<strong>de</strong>lo y los<br />
presupuestos <strong>de</strong> la ciudad civilizada, a su “ficción legal” que se opone a los principios <strong>de</strong> la<br />
naturaleza.<br />
Analiza el autor que, para quienes siguen la línea <strong>de</strong> pensamiento <strong>de</strong> Rodolfo Kusch al indagar el<br />
tema <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un enfoque antropológico y filosófico, el concepto <strong>de</strong> lo “bárbaro” se asociaría a lo<br />
“americano original”, es <strong>de</strong>cir: lo raigal, primario y oscuro <strong>de</strong>l continente; frente a lo cual se <strong>de</strong>linea<br />
lo “civilizado como una “forma <strong>de</strong> existencia exangüe”, que no <strong>de</strong>viene <strong>de</strong> la barbarie original<br />
americana, sino <strong>de</strong> otras barbaries remotas, conduciendo a una civilización “ficticia” que se funda<br />
en las apariencias <strong>de</strong> “aquello que es permitido” por el mo<strong>de</strong>lo impuesto: por un mo<strong>de</strong>lo social<br />
<strong>de</strong>terminado. En tal sentido, lo que en Europa se impuso por una ley <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo interno, en<br />
América se ha pretendido realizar como una obra <strong>de</strong> voluntad (Di Tella, T. S., 1989: 49) como si<br />
las condiciones objetivas <strong>de</strong> realización <strong>de</strong> tales circunstancias y procesos culturales e históricos<br />
fueran las mismas. La racionalidad europea superpone una supuesta inteligibilidad, expresa el<br />
autor -como si mediante su filtro estructural pudiera explicarse toda realidad exterior- y esto falsea<br />
la comprensión <strong>de</strong> la realidad americana.<br />
“Para Kusch, la actual América mestiza -expresión <strong>de</strong> conciliación entre lo indio y lo europeo- vive<br />
irremediablemente escindida entre la verdad <strong>de</strong> fondo <strong>de</strong> su naturaleza y la verdad <strong>de</strong> ficción <strong>de</strong><br />
sus ciuda<strong>de</strong>s”. 12 Esta ambivalencia permanecerá en los procesos históricos <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> la<br />
cultura nacional argentina, lo cual será expresado por las perspectivas teóricas y la literatura<br />
“europeizantes” o “americanistas” -tanto en sus confrontaciones como en sus hibridaciones- en<br />
una vibración constitutiva.<br />
La sombra <strong>de</strong> los antagonismos en la configuración <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n social<br />
En Genealogía <strong>de</strong>l racismo, Foucault conceptualiza al “salvaje” 13 como una precondición para la<br />
existencia <strong>de</strong>l cuerpo social; es <strong>de</strong>cir, como elemento previo a la sociedad a partir <strong>de</strong>l cual el<br />
cuerpo social pue<strong>de</strong> constituirse: un hombre sin historia y sin pasado a partir <strong>de</strong>l cual es pensable<br />
y es posible conjurar al “salvaje histórico-jurídico” (el hombre salido <strong>de</strong> los bosques que permitirá<br />
la fundación <strong>de</strong> la ley o el contrato social, es <strong>de</strong>cir: la fundación <strong>de</strong> la sociedad misma) y al<br />
“salvaje homo oeconomicus” (sujeto <strong>de</strong>l intercambio elemental, entregado al intercambio: <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rechos -lo cual funda la sociedad y la soberanía- y <strong>de</strong> bienes -lo cual forma el cuerpo social y<br />
una <strong>de</strong>terminada economía-). Este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> sujeto que es fundamental para el pensamiento<br />
9<br />
Nos referimos a la investigación arqueológica que realiza Foucault respecto <strong>de</strong> lo que consi<strong>de</strong>ra “dos gran<strong>de</strong>s discontinuida<strong>de</strong>s en la episteme <strong>de</strong> la cultura occi<strong>de</strong>ntal”: la que inaugura hacia<br />
mediados <strong>de</strong>l siglo XVII la época clásica, y la que a principios <strong>de</strong>l siglo XIX signa el umbral <strong>de</strong> nuestra mo<strong>de</strong>rnidad. Ver estas conceptualizaciones en Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una<br />
arqueología <strong>de</strong> las ciencias humanas. Ed. Siglo XXI. Bs. As., 2007.<br />
10<br />
Facundo (que en algunas <strong>de</strong> sus primeras ediciones lleva el subtítulo “o Civilización y Barbarie”) se publica en 1845. Facundo es consi<strong>de</strong>rada la primera gran obra teórico-literaria <strong>de</strong> Sarmiento,<br />
quien escribe su programa político <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el exilio -es exiliado <strong>de</strong>l régimen rosista, como la mayoría <strong>de</strong> los intelectuales <strong>de</strong> la primera Generación Romántica argentina- en Chile.<br />
11<br />
Di Tella, T. S., et. al. Diccionario <strong>de</strong> Ciencias Sociales y Políticas. Puntosur Editores, Bs. As., 1989, pág. 48.<br />
12<br />
Di Tella, T. S., et. al. Op. Cit., pág. 49.<br />
13<br />
Ver estas argumentaciones <strong>de</strong> Foucault respecto <strong>de</strong> las relaciones entre el discurso histórico y las problemáticas biológicas en torno <strong>de</strong> la noción <strong>de</strong> “raza”, en particular en lo referente a la<br />
Revolución Francesa y a las luchas políticas <strong>de</strong> fines <strong>de</strong>l siglo XVIII europeo, en Foucault, Michel. Genealogía <strong>de</strong>l racismo. Ed. Altamira, Montevi<strong>de</strong>o, 1993.<br />
4
jurídico <strong>de</strong>l siglo XVIII y para el pensamiento antropológico <strong>de</strong> los siglos XIX y XX, según<br />
Foucault, se opone muy diferencialmente en su constitución al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>l “bárbaro”.<br />
… el salvaje es siempre tal en el estado salvaje, con otros salvajes; y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se<br />
encuentra en una relación <strong>de</strong> tipo social el salvaje <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser tal. En cambio, el bárbaro es<br />
alguien que sólo pue<strong>de</strong> ser comprendido, caracterizado y <strong>de</strong>finido en relación con una<br />
civilización, con la cual se encuentra en estado <strong>de</strong> exterioridad. No hay bárbaro si no<br />
existe en alguna parte un elemento <strong>de</strong> civilización contra el cual se enfrenta… No hay<br />
bárbaro sin una civilización que él trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>struir y <strong>de</strong> la cual quiere apropiarse. El<br />
bárbaro es siempre el hombre que mero<strong>de</strong>a en las fronteras <strong>de</strong> los estados, es el que se<br />
echa contra los muros <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s.<br />
A diferencia <strong>de</strong>l salvaje, el bárbaro no se apoya en un fondo <strong>de</strong> naturaleza <strong>de</strong>l cual forma<br />
parte. Él se recorta contra un fondo <strong>de</strong> civilización… El bárbaro no entra en la historia<br />
fundando socieda<strong>de</strong>s: entra más bien penetrando, incendiando y <strong>de</strong>struyendo una<br />
civilización 14 .<br />
En tanto “parte maldita”, la barbarie pasará a ser objeto <strong>de</strong> dominación siendo que la propia<br />
civilización <strong>de</strong>be garantizar su or<strong>de</strong>n prece<strong>de</strong>nte -el or<strong>de</strong>n social instituido- y su permanencia.<br />
Podríamos analizar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong> la historia general y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho<br />
político <strong>de</strong>l siglo XIX, siguiendo las conceptualizaciones foucaultianas, que en el momento<br />
histórico <strong>de</strong> surgimiento <strong>de</strong> los Estados mo<strong>de</strong>rnos el racismo interviene i<strong>de</strong>ológica y políticamente<br />
como un modo <strong>de</strong> establecimiento <strong>de</strong> una “cesura” en un espacio que se presenta como<br />
“biológico”, el cual es investido por las formas, dispositivos y diagramas <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado<br />
“biopo<strong>de</strong>r” -o po<strong>de</strong>r sobre la vida, separación y diferenciación <strong>de</strong> la especie-.<br />
La emergencia <strong>de</strong>l biopo<strong>de</strong>r en los sistemas políticos, en tal sentido, permite la inscripción <strong>de</strong>l<br />
racismo en los mecanismos y funciones <strong>de</strong>l Estado. A diferencia <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r disciplinario ejercido<br />
soberanamente mediante diferentes técnicas <strong>de</strong> racionalización y <strong>de</strong> normalización en épocas<br />
anteriores, Foucault analiza que a partir <strong>de</strong> los siglos XVIII y XIX aparece una “tecnología no<br />
disciplinaria <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r”.<br />
Distinguiéndose <strong>de</strong> la disciplina que inviste el “cuerpo”, las nuevas técnicas <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r disciplinario<br />
se aplican a “la vida <strong>de</strong> los hombres”, no invistiendo al “hombre-cuerpo” sino a la totalidad <strong>de</strong><br />
procesos relacionados con “la vida <strong>de</strong> la especie”, a nivel <strong>de</strong> una multiplicidad social o masa <strong>de</strong><br />
hombres que comparten especificida<strong>de</strong>s biopolíticas humanas: espacios <strong>de</strong> existencia, ambientes<br />
sociales, formas <strong>de</strong> vida.<br />
Analiza Altamirano que Sarmiento expone en el Facundo una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la relación “orgánica”<br />
entre los habitantes <strong>de</strong> nuestras tierras y el medio natural, coinci<strong>de</strong>nte con la concepción<br />
romántica <strong>de</strong> la historia.<br />
En este sentido, Sarmiento realiza algo así como una pintura impresionista o naturalista al<br />
<strong>de</strong>scribir los paisajes y las condiciones materiales, espirituales y subjetivas -que <strong>de</strong>vienen <strong>de</strong> la<br />
configuración <strong>de</strong> la tierra, <strong>de</strong>l clima, <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto- como el reflejo <strong>de</strong> una unidad originaria entre la<br />
naturaleza, o el medio físico, y el medio social o histórico.<br />
La imagen <strong>de</strong> la campaña representa un tipo <strong>de</strong> vida configurado por la llanura extensa e<br />
inhabitada, don<strong>de</strong> por años se cruzaran los indios y los españoles en tiempos <strong>de</strong> la colonización,<br />
creando un modo <strong>de</strong> vida que difiere <strong>de</strong>l <strong>de</strong> los núcleos urbanos, y cuya principal característica<br />
diferencial es su estado <strong>de</strong> oscuridad o <strong>de</strong> naturaleza in-mediata, en tanto la propia naturaleza es<br />
la que establece la lógica “a-simbólica” y la temporalidad <strong>de</strong> los vínculos comunitarios, o una plena<br />
realidad natural como estado <strong>de</strong> vida predominante.<br />
Primitivo, áspero, expuesto a la presión inmediata <strong>de</strong> la naturaleza y a las arbitrarieda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la fuerza, alejado <strong>de</strong> la ley y las doctrinas <strong>de</strong> la ciudad, el modo <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la campaña<br />
pastora había engendrado sus costumbres y sus tipos sociales…<br />
Éste era el ambiente <strong>de</strong> la barbarie, un término que en el lenguaje i<strong>de</strong>ológico <strong>de</strong> la época,<br />
es <strong>de</strong>cir, no sólo en Sarmiento, representaba tanto un concepto como una invectiva.<br />
La antítesis <strong>de</strong>l espacio bárbaro es la ciudad… la ciudad es el ámbito <strong>de</strong> las leyes y <strong>de</strong> las<br />
i<strong>de</strong>as, el núcleo <strong>de</strong> la civilización europea ro<strong>de</strong>ado por la naturaleza americana… 15 .<br />
El or<strong>de</strong>n civilizado mo<strong>de</strong>rno en los significantes centrales <strong>de</strong>l discurso sarmientino<br />
De acuerdo con los aportes <strong>de</strong> las teorizaciones <strong>de</strong> Laclau y Mouffe respecto <strong>de</strong> los modos <strong>de</strong><br />
configuración política <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s sociales, po<strong>de</strong>mos analizar entonces que, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> todas<br />
las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> equivalencias que aparecen en el discurso <strong>de</strong> Sarmiento, es posible establecer<br />
sistemas <strong>de</strong> valores que se organizan en torno <strong>de</strong>l punto nodal o significante central que<br />
correspon<strong>de</strong> a la noción <strong>de</strong> “civilización”, como los siguientes: el mundo letrado, la legalidad<br />
estadouni<strong>de</strong>nse y europea, los sistemas <strong>de</strong>mocráticos mo<strong>de</strong>rnos, la inclusión social, la escuela, la<br />
14 Foucault, Michel. Op. Cit., pág. 141.<br />
15 Altamirano, Carlos (2005). O Para un programa <strong>de</strong> historia intelectual y otros ensayos. Bs. As., Ed. S. XXI, pág. 47.<br />
5
urbanización, el progreso social, las ciuda<strong>de</strong>s, los libros y la formación <strong>de</strong> la nación vinculada con<br />
la irradiación <strong>de</strong> la instrucción primaria para la totalidad <strong>de</strong> la población, es <strong>de</strong>cir, con la educación<br />
popular; la integración <strong>de</strong> la masa poblacional a la nación y al mundo mediante su progreso<br />
sociocultural, la integración <strong>de</strong>l mercado nacional, la relación comercial y económica con el resto<br />
<strong>de</strong>l mundo, los sistemas <strong>de</strong> transportes, la población <strong>de</strong>l territorio, la actividad primaria, la actividad<br />
industrial, los talleres, las fábricas, la formación en oficios: en fin, una cantidad <strong>de</strong> elementos que<br />
constituyen “el i<strong>de</strong>al sarmientino” y que se articulan a este sistema <strong>de</strong> equivalencias, constituyendo<br />
tanto un sistema teórico como un sistema político.<br />
Algunos <strong>de</strong> estos elementos y rasgos fundantes se verán traducidos en la compleja trama <strong>de</strong> las<br />
nuevas espacialida<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnas: en sus instituciones, en sus prácticas, en sus relaciones<br />
subjetivas, en el espacio público y en las prácticas <strong>de</strong>l cuerpo y <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad que transcurren en<br />
el ámbito privado, con eje central en la configuración i<strong>de</strong>ntitaria que es irradiada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
dispositivo escolar, espacio público por excelencia en la construcción <strong>de</strong> un nuevo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
sujeto letrado, es <strong>de</strong>cir: <strong>de</strong> un nuevo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> ciudadanía y <strong>de</strong> sociedad.<br />
Pero no obstante <strong>de</strong>terminada operación retórica hace efectiva cierta ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> sentidos respecto<br />
<strong>de</strong> su enunciación original, el acto <strong>de</strong> nominación no es reductible respecto <strong>de</strong> los enunciados<br />
i<strong>de</strong>ológicos que recubre, cuyos efectos se materializan en relación con la lógica equivalencial <strong>de</strong><br />
los significantes centrales: concretamente, respecto <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> “nación” que estaban en<br />
pugna, a los cuales también alu<strong>de</strong>n las diferencias <strong>de</strong> este paradigma que no solamente se refiere<br />
al i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> la civilización frente al conflicto <strong>de</strong> la barbarie, sino a un tercer elemento que pone en<br />
juego estos sistemas <strong>de</strong> diferencias: otros mo<strong>de</strong>los nacionales. En el caso <strong>de</strong> Sarmiento, su<br />
sistema se fundamenta en una matriz que se articula a las experiencias históricas <strong>de</strong> EE. UU. o <strong>de</strong><br />
Europa, en lo que luego fue llamada una visión “extranjerizante” o “europeizante” en el contexto<br />
<strong>de</strong>l mundo “civilizado” <strong>de</strong> su época (la “mo<strong>de</strong>rnidad”), en confrontación con otros mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
nación <strong>de</strong> las elites letradas hispanoamericanas y <strong>de</strong> la clase política (en el caso <strong>de</strong> la Argentina,<br />
es conocida la diferenciación central entre los mo<strong>de</strong>los unitario o fe<strong>de</strong>ral y entre los mo<strong>de</strong>los<br />
posrosistas 16 propuestos por Alberdi y Sarmiento, o por Mitre, entre otros).<br />
A partir <strong>de</strong> tales problematizaciones intentamos pensar el modo específico <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong>l<br />
mo<strong>de</strong>lo normativo <strong>de</strong> sociedad y <strong>de</strong>l espacio escolar imaginados por Sarmiento mediante el filtro<br />
<strong>de</strong> la oposición constitutiva Civilización o Barbarie (sistema <strong>de</strong> oposiciones que <strong>de</strong>fine lo interior <strong>de</strong><br />
la cultura y lo exterior que <strong>de</strong>be ser reducido en tanto amenaza la vida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un estado <strong>de</strong><br />
naturaleza salvaje). Esta matriz <strong>de</strong> interioridad / exterioridad será instituida culturalmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
espacio educativo, el principal dispositivo en la configuración masiva <strong>de</strong> un nuevo tipo <strong>de</strong><br />
subjetividad, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> nuevas i<strong>de</strong>ntificaciones y significaciones compartidas que organizarán<br />
los espacios, las distancias, la temporalidad <strong>de</strong>l trabajo y <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnas, la moral y los<br />
valores necesarios al nuevo or<strong>de</strong>n social homogeneizante.<br />
Una profunda “ambigüedad” aparece en Sarmiento, y la po<strong>de</strong>mos ver en su permanente referencia<br />
a un sentimiento “latinoamericanista”, pero en el sentido <strong>de</strong> transformar la cultura <strong>de</strong> la época <strong>de</strong><br />
acuerdo a los mo<strong>de</strong>los europeo y norteamericano, hibridando la especie o “mejorando” la raza<br />
nativa. ¿Cómo? A partir <strong>de</strong>l fundamento <strong>de</strong> un “<strong>de</strong>stino” necesario a la transformación <strong>de</strong> nuestros<br />
pueblos incultos, y esclarecedor <strong>de</strong>l camino nacional y latinoamericano en el escenario<br />
internacional mo<strong>de</strong>rno; en tal instancia, la “mejora” racial consistió en la eliminación <strong>de</strong>l “elemento<br />
natural”, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> lo que se consi<strong>de</strong>raba <strong>de</strong> un salvajismo irreductible, para luego<br />
“normalizarse” la masa poblacional “normal” en el espacio público educativo integrador y<br />
homogeneizador <strong>de</strong> profundas diferencias culturales, lingüísticas y simbólicas.<br />
El sentido <strong>de</strong>l pensamiento latinoamericano se <strong>de</strong>fine como positividad solamente siendo un reflejo<br />
<strong>de</strong> la imagen civilizada <strong>de</strong> Europa y <strong>de</strong> Norteamérica, a lo cual se opone la imagen oscura <strong>de</strong> la<br />
barbarie nativa, irracional, amenazante como una sombra: la <strong>de</strong> su propio pasado, la <strong>de</strong> su origen<br />
“inferior”, sombra que en tanto contemporánea a la época en la que es analizada y <strong>de</strong>finida como<br />
tal la “barbarie” para Sarmiento, no pue<strong>de</strong> sino, en nombre <strong>de</strong>l espíritu <strong>de</strong> las letras y <strong>de</strong> las<br />
ciencias, constituirse en un mal ya “anacrónico” en su propio presente, cuyo <strong>de</strong>stino es,<br />
necesariamente, su <strong>de</strong>strucción, en tanto amenaza el paradigma no solamente <strong>de</strong> la cultura y <strong>de</strong>l<br />
or<strong>de</strong>n social, sino <strong>de</strong> la “vida” misma: es <strong>de</strong>cir, un or<strong>de</strong>n que casi parece ser pensado como “preontológico”,<br />
garantizando la existencia <strong>de</strong> la vida, en principio, y en segundo or<strong>de</strong>n -ya establecida<br />
o garantizada la vida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el propio Estado, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el “invencible” dispositivo legal <strong>de</strong>l<br />
espacio jurídico político- garantizando luego específicas formas <strong>de</strong> <strong>sociabilidad</strong> y <strong>de</strong> relaciones<br />
subjetivas civilizadas y “normales”.<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la <strong>educabilidad</strong> como or<strong>de</strong>n social fundamental<br />
16 Seguimos los análisis <strong>de</strong> Halperín Donghi, T. (2004) en Una nación para el <strong>de</strong>sierto argentino. Editores <strong>de</strong> América Latina, Bs. As.<br />
6
Para Sarmiento, entonces, cierta diferencia es educable (lo que llamamos lo “natural social”, en<br />
tanto el mismo autor sostiene la normalización <strong>de</strong> instancias iniciales profundamente<br />
heterogéneas, hasta llegar a un estado <strong>de</strong> “civilización”) pero cierta diferencia irreductible (lo que<br />
llamamos lo “natural biológico”, y que correspon<strong>de</strong> en el paradigma sarmientino a la “barbarie”)<br />
permanecerá en una “exterioridad salvaje”.<br />
Podríamos <strong>de</strong>cir que para el caso <strong>de</strong> Sarmiento y el pensamiento <strong>de</strong> la época, siguiendo a<br />
Foucault, el “exterior” (lo otro, el afuera: la barbarie) es la muerte en tanto amenaza radical que<br />
aparece como una “sombra” inextinguible (muerte simbólica o muerte biológica). Sarmiento funda<br />
este paradigma opositivo “Civilización o Barbarie” al “<strong>de</strong>scribir” (clasificar, or<strong>de</strong>nar, excluir) ambos<br />
sistemas: uno perteneciente a un estado <strong>de</strong> naturaleza radical; el otro perteneciente al espacio <strong>de</strong><br />
la cultura, don<strong>de</strong> ciertas intervenciones garantizan en principio quedar a salvo <strong>de</strong> la intemperie, en<br />
un sentido opuesto valorativamente pero muy vasto, tanto como el propio fantasma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto<br />
que amenaza con <strong>de</strong>struirlo todo.<br />
Lo “inextinguible” para el pensamiento <strong>de</strong> los intelectuales y políticos <strong>de</strong> la época que estudiamos -<br />
la “sombra terrible” <strong>de</strong> la barbarie en Sarmiento- <strong>de</strong>be ser simbólicamente o físicamente eliminado,<br />
para que sean limitados sus efectos. Es <strong>de</strong>cir, para que puedan garantizarse la vida en las<br />
ciuda<strong>de</strong>s (mediante la muerte en el <strong>de</strong>sierto y en las pampas) y el or<strong>de</strong>n social <strong>de</strong> la civilización<br />
mo<strong>de</strong>rna: un or<strong>de</strong>n letrado, culto, normalizado, legal. Es <strong>de</strong> tal impacto la configuración <strong>de</strong> esta<br />
interpretación <strong>de</strong> lo bárbaro y <strong>de</strong> lo salvaje como “anormalidad” o diferencia radical, que no hay<br />
inclusión vital o cultural posible. El efecto “necesario” <strong>de</strong> tal i<strong>de</strong>ologización es un exterior más<br />
terrible que la propia sombra terrible: el sacrifico <strong>de</strong> los cuerpos que traen los fantasmas.<br />
Finalmente, intentaremos articular lo analizado en general hasta el momento, con algunas<br />
interpretaciones sobre los presupuestos i<strong>de</strong>ológicos que sustentan esta concepción<br />
“educacionista” <strong>de</strong>l pensamiento sarmientino -dimensión fundamental que configura toda su<br />
actividad política-.<br />
Por un lado, un marcado racismo y una posición que podríamos llamar “eugenista” respecto <strong>de</strong> las<br />
relaciones entre los pobladores nativos <strong>de</strong> nuestra tierra y las nuevas configuraciones <strong>de</strong>l mercado<br />
internacional; por otro lado, las equivalencias y oposiciones <strong>de</strong>l paradigma “Civilización o Barbarie”<br />
en relación con la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> “frontera” en tanto separación cultural y simbólica; finalmente, la forma<br />
<strong>de</strong> <strong>sociabilidad</strong> escolar como el discriminador y organizador moral y político excluyente en la<br />
configuración <strong>de</strong> la civilización.<br />
Recuperando el “fuerte legado” <strong>de</strong> la imagen literaria sarmientina <strong>de</strong>l Facundo, Garavaglia se<br />
pregunta: ¿es posible la sociedad en el “<strong>de</strong>sierto”? 17<br />
Del mismo modo po<strong>de</strong>mos preguntarnos si es posible la educación en el <strong>de</strong>sierto, a lo cual<br />
podríamos respon<strong>de</strong>r, siguiendo al propio Sarmiento, que la educación es el espacio que<br />
garantiza, justamente, la “<strong>de</strong>saparición” <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto, en tanto este espacio es transformado en una<br />
instancia habitable, organizada, regulada por la temporalidad <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l trabajo y por la<br />
<strong>sociabilidad</strong> mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong>l mundo civilizado. Una educación, en fin, para la vida pública.<br />
La estructuración significante producida por esta interpretación <strong>de</strong> lo cultural (en el horizonte <strong>de</strong> la<br />
necesaria instancia <strong>de</strong> escolarización homogeneizadora y normalizante <strong>de</strong> las profundas<br />
diferencias simbólicas a nivel poblacional) logra hegemonizar la transformación <strong>de</strong> la sociedad <strong>de</strong><br />
la época, instaurándose un nuevo or<strong>de</strong>n discursivo que <strong>de</strong>limita una profunda ruptura en las<br />
socieda<strong>de</strong>s coloniales latinoamericanas (predominantemente orales e iletradas) hacia fines <strong>de</strong>l S.<br />
XIX y principios <strong>de</strong>l S. XX.<br />
La configuración <strong>de</strong> este diagrama significa un pasaje cultural y simbólico <strong>de</strong>terminante en el<br />
nuevo or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> las naciones latinoamericanas en el escenario mo<strong>de</strong>rno mundial, y será<br />
instituida mediante la instauración <strong>de</strong> nuestros sistemas estatales <strong>de</strong> alfabetización -o sistemas <strong>de</strong><br />
instrucción pública- que organizarán las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s sociales a partir <strong>de</strong> la pertenencia al nuevo<br />
universo cultural signado por las lógicas <strong>de</strong>l espacio público escolar, <strong>de</strong>l mundo letrado y <strong>de</strong> lo<br />
escrito 18 .<br />
El espacio educativo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> tal perspectiva, se constituye en el tejido simbólico principalmente<br />
estructurante <strong>de</strong> esta nueva matriz subjetiva, espacio que por décadas logró estructurar toda la<br />
vida pública en torno <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada organización fundante <strong>de</strong> la civilidad y <strong>de</strong> la cultura en<br />
un sentido mo<strong>de</strong>rno 19 .<br />
Aparece entonces en este recorrido una problematización sobre la significación <strong>de</strong> la otredad o <strong>de</strong><br />
la alteridad en la vida social, en función <strong>de</strong> una relación <strong>de</strong> convivencia, <strong>de</strong> asimilación o <strong>de</strong><br />
aniquilación.<br />
17<br />
Ver Garavaglia, J. C. “Ámbitos, vínculos y cuerpos. La campaña bonaerense <strong>de</strong> vieja colonización”. En Devoto, F. y Ma<strong>de</strong>ro, M. (Dir., 1999). Historia <strong>de</strong> la vida privada en la argentina, Tomo 1.<br />
País antiguo. De la colonia a 1870. Ed. Taurus, Bs. As.<br />
18<br />
Siguiendo a Derrida, po<strong>de</strong>mos pensar que culturalmente la escritura implica el “acceso al espíritu” mediante el “valor <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r la vida, <strong>de</strong> morir a la naturaleza”… entrada radical a otra escena<br />
simbólica fundacional: posibilidad metafórica en la cual los signos pasan <strong>de</strong> la “soledad <strong>de</strong> la naturaleza” a una “soledad <strong>de</strong> institución” en la que es posible la significación, es <strong>de</strong>cir, el advenimiento<br />
<strong>de</strong>l “otro” en esa cesura o distancia (interrupción o enigma) que hace surgir el sentido. Ver Derrida, Jacques (1999). La escritura y la diferencia. Ed. Anthropos, Barcelona, España.<br />
19<br />
Ver estas afirmaciones en Carli, Sandra y en Miguel, Adriana, en sus investigaciones sobre el sistema educativo normalista argentino -en particular, en las <strong>de</strong>nominadas etapas <strong>de</strong> génesis y <strong>de</strong><br />
institucionalización-.<br />
7
Efectos <strong>de</strong> la pedagogía mo<strong>de</strong>rna que permanecen: algunas reflexiones<br />
Respecto <strong>de</strong> las complejas configuraciones <strong>de</strong> los sujetos pedagógicos <strong>de</strong> nuestras socieda<strong>de</strong>s<br />
actuales (noción que, <strong>de</strong> acuerdo a la teorización <strong>de</strong> Adriana Puiggrós) recupera el<br />
sobredimensionamiento que exce<strong>de</strong> la relación empírica en un contexto escolar, al implicar una<br />
trama <strong>de</strong> relaciones y <strong>de</strong> afectos que impactan en general en la subjetividad), lejos <strong>de</strong> plantear<br />
alguna hipótesis intentaremos, brevemente, introducir algunos interrogantes y reflexiones frente a la<br />
crisis actual <strong>de</strong>l espacio público educativo, situación que, especialmente en el contexto histórico<br />
político latinoamericano, es problematizada por los principales actores e intelectuales <strong>de</strong> los<br />
campos académico, educativo y social, tanto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus lógicas específicas, como <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus<br />
articulaciones y conflictivida<strong>de</strong>s.<br />
Expresa Graciela Frigerio que la pedagogía se ha encargado históricamente <strong>de</strong>l cuerpo <strong>de</strong> una<br />
manera particular: borrándolo en una práctica <strong>de</strong> domesticación y negación (po<strong>de</strong>mos mencionar en<br />
tal sentido la represión <strong>de</strong> las dimensiones afectivas vinculadas a la corporeidad: los amores, las<br />
pasiones, el sexo, espacios que quedaron históricamente por fuera <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong> la pedagogía).<br />
Sin embargo, el cuerpo persiste (Frigerio: 2006, 32) resistiéndose a “<strong>de</strong>venir un contenido”. Evoca<br />
aquí la autora la concepción filosófica <strong>de</strong> Jean-Luc Nancy respecto <strong>de</strong> la materialidad <strong>de</strong> lo corporal.<br />
“El cuerpo es simplemente un alma”, dice Nancy… el cuerpo es inmaterial, es una i<strong>de</strong>a… y el alma<br />
siempre es material, sutilmente, en tanto el cuerpo porta la diferencia. Estas complejida<strong>de</strong>s revisten,<br />
para la autora, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la “imposibilidad <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r pensar sin un cuerpo” 20 lo cual implica atravesar<br />
varias fronteras, en principio teóricas.<br />
La pedagogía escolar, <strong>de</strong>sconcertada, parece querer suspen<strong>de</strong>r el trabajo <strong>de</strong>l enigma<br />
subjetivo: se vuelve pedagógicamente correcto proporcionar al niño información objetiva<br />
(…) El niño <strong>de</strong>be saber. Como lo señala Marcela Palacios (2005), este <strong>de</strong>ber tiene una gran<br />
importancia. Freud lo <strong>de</strong>stacaba: es justamente en la imposibilidad <strong>de</strong> encontrar la<br />
respuesta a<strong>de</strong>cuada en lo que los adultos respon<strong>de</strong>n evasivamente (…) don<strong>de</strong> el niño forja<br />
su in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.<br />
Por cierto, no estamos diciendo aquí que la escuela <strong>de</strong>be ocultar las palabras que dicen <strong>de</strong>l<br />
cuerpo, mucho menos sostenemos que <strong>de</strong>be prohibirse el acceso a aquella información que<br />
propicia formas <strong>de</strong> cuidado. Simplemente, señalamos los efectos posibles <strong>de</strong> un dar a saber<br />
bajo la forma <strong>de</strong> un saber objetivable, <strong>de</strong>sconociendo que para el inconsciente la objetividad<br />
no forma parte <strong>de</strong> sus reglas.<br />
Queremos compartir la preocupación acerca <strong>de</strong> lo que podría ponerse en juego: una<br />
<strong>de</strong>satención <strong>de</strong>l trabajo subjetivo, que se produciría, paradójicamente, diciéndolo todo,<br />
dando todo a saber: un <strong>de</strong>scuido <strong>de</strong> la búsqueda subjetiva <strong>de</strong> un querer saber que no podrá<br />
nunca venir <strong>de</strong>s<strong>de</strong> afuera. 21<br />
Lo mismo podríamos pensar para las formas <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> la subjetividad en los sujetos<br />
adultos, quienes se supone que prescriben los saberes culturalmente a<strong>de</strong>cuados para los niños,<br />
para las socieda<strong>de</strong>s, para las culturas, sin quedar a salvo <strong>de</strong> esas mismas paradojas <strong>de</strong> lo siempre<br />
incierto: el espacio angustiante <strong>de</strong> una supuesta libertad... <strong>de</strong>l pensamiento, <strong>de</strong> la palabra, <strong>de</strong> las<br />
emociones, en fin: <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n simbólico y <strong>de</strong> todos sus excesos.<br />
Muchas veces lo que queda por fuera <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong> la pedagogía es justamente el espacio <strong>de</strong> lo<br />
social, el que no obstante todo el tiempo ingresa al espacio-tiempo pedagógico, inescindible en<br />
tanto registro que organiza las formas <strong>de</strong> la <strong>sociabilidad</strong> y, por lo tanto, las subjetivida<strong>de</strong>s que lo<br />
habitan.<br />
Así como las fisuras <strong>de</strong>l discurso escolar -que hegemonizó por décadas la articulación <strong>de</strong> nuestra<br />
subjetividad y <strong>de</strong> nuestra cultura, normalizando prácticas y conductas, según Puiggrós- <strong>de</strong>sborda<br />
hacia su “exterior” ante una profunda crisis <strong>de</strong>l sistema respecto <strong>de</strong> sus funciones más<br />
específicamente “pedagógicas”, la profunda crisis social y económica <strong>de</strong> nuestros países en el<br />
contexto latinoamericano actual, y en el contexto internacional en general, también impacta en el<br />
espacio escolar y en el espacio <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s sociales y privadas.<br />
La pregunta es, <strong>de</strong> todas formas, cómo sostener una <strong>de</strong>terminada filosofía <strong>de</strong> la educación y un<br />
discurso educativo que no sean <strong>de</strong>vorados por la lógica <strong>de</strong>l mercado (las políticas educativas <strong>de</strong> los<br />
llamados “infames 90s” en la Argentina son un claro ejemplo <strong>de</strong> esta inaceptable distorsión al<br />
interior <strong>de</strong>l espacio público); y cómo pensar luego <strong>de</strong>terminadas prácticas educativas sostenibles en<br />
una sociedad cuyos principales valores y relaciones <strong>de</strong> articulación y <strong>de</strong> convivencia han sido<br />
<strong>de</strong>bilitados, disociados o pulverizados: cómo normalizar o en todo caso interpretar juntos, no la<br />
20 A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las lecturas <strong>de</strong> Jean-Luc Nancy, intentamos estudiar también las conceptualizaciones <strong>de</strong> Didier Anzieu sobre la noción <strong>de</strong> “yo-piel”, referidas por Frigerio e implicadas en sus propias<br />
teorizaciones (como modo <strong>de</strong> pensar ciertas reconceptualizaciones <strong>de</strong> las tópicas freudianas a la luz <strong>de</strong> nuevos elementos <strong>de</strong> análisis en torno <strong>de</strong> la constitución <strong>de</strong> la subjetividad y en torno <strong>de</strong> la<br />
fragilidad <strong>de</strong>l sujeto en sus bor<strong>de</strong>s siempre imprecisables). En este mismo texto se pregunta la autora: “¿podría el amor pensarse sin cuerpo, omitiendo el cuerpo sexuado?” Ver al respecto, entre<br />
otros textos: Frigerio, Graciela. “Lo que no se <strong>de</strong>ja escribir totalmente” en Frigerio, Graciela y Diker, Gabriela (comps., 2006). Educar: figuras y efectos <strong>de</strong>l amor; y Frigerio, Graciela. “Las figuras <strong>de</strong>l<br />
extranjero y algunas <strong>de</strong> sus resonancias” en Frigerio, Graciela (et. al., 2003). Educación y alteridad (et. al.). Las figuras <strong>de</strong>l extranjero. Textos multidisciplinarios.<br />
21 Frigerio, Graciela. “Lo que no se <strong>de</strong>ja escribir totalmente” en Frigerio, Graciela y Diker, Gabriela (comps., 2006). Educar: figuras y efectos <strong>de</strong>l amor. Serie Seminarios <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Multidisciplinarios (CEM). Bs. As., Del Estante Editorial, pág. 33.<br />
8
diferencia (absolutamente necesaria en la constitución <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s) sino las inconciliables<br />
distancias -es <strong>de</strong>cir: una relación ética- <strong>de</strong> modo <strong>de</strong> garantizar la igualdad <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos, la justicia y<br />
la apertura <strong>de</strong>mocrática <strong>de</strong> los espacios públicos educativos, ante la inminencia <strong>de</strong> la creciente<br />
fragilidad <strong>de</strong>l espacio escolar estatal y <strong>de</strong> las políticas educativas que exce<strong>de</strong>n en sus efectos el<br />
espacio institucional tradicional por excelencia <strong>de</strong> nuestros sistemas estatales públicos -la escuela-<br />
en tanto constituyen prácticas culturales; es <strong>de</strong>cir: sujetos y ciudadanía.<br />
Frente a lo que Sandra Carli 22 <strong>de</strong>nomina un “naturalismo <strong>de</strong>scarnado” como forma <strong>de</strong> visualización<br />
<strong>de</strong> lo social -en el modo en que ciertos medios e instituciones naturalizan la miseria y la<br />
<strong>de</strong>sigualdad, en una “inmovilidad <strong>de</strong>l presente” ante la dimensión <strong>de</strong> lo inasible o, quizás, <strong>de</strong> lo<br />
insoportable- probablemente <strong>de</strong>bemos preguntarnos por la responsabilidad <strong>de</strong>l sistema educativo,<br />
también, en la producción <strong>de</strong> este efecto anestesiante que se reproduce en una multiplicidad <strong>de</strong><br />
medios y <strong>de</strong> espacios sociales.<br />
Tal vez es necesario, para nosotros, docentes, po<strong>de</strong>r escuchar los silencios que esperan<br />
transformarse en el medio <strong>de</strong>l ruido o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el fondo <strong>de</strong>l hambre y <strong>de</strong> la soledad.<br />
Y para quien porta esos silencios, que al fin se transformen en gestos y en palabras, guardando<br />
siempre el infinito <strong>de</strong> lo innombrable.<br />
BIBLIOGRAFÍA:<br />
ALTAMIRANO, Carlos (2005): Para un programa <strong>de</strong> historia intelectual y otros ensayos. Bs. As.,<br />
Ed. S. XXI.<br />
ALTAMIRANO, Carlos y SARLO, Beatriz (1997): Ensayos argentinos. De Sarmiento a la<br />
vanguardia. Argentina, Ed. Ariel.<br />
CARLI, Sandra (1993): “Mo<strong>de</strong>rnidad, diversidad cultural y <strong>de</strong>mocracia en la historia educativa<br />
entrerriana (1883 - 1930)”. En Puiggrós, Adriana (Dir.). La educación en las provincias y territorios<br />
nacionales (1885 - 1945). Serie Historia <strong>de</strong> la Educación en la Argentina, Tomo IV. Bs. As., Ed.<br />
Galerna.<br />
CARLI, Sandra (2006): “Ver este tiempo. Las formas <strong>de</strong> lo real”, en DUSSEL, Inés y GUTIÉRREZ,<br />
Daniela (Comps., 2006). Educar la mirada. Políticas y pedagogías <strong>de</strong> la imagen. Bs. As., Ed.<br />
Manantial, Flacso Argentina.<br />
DERRIDA, Jacques (1999): La escritura y la diferencia. Barcelona, Ed. Anthropos.<br />
DEVOTO, Fernando y MADERO, Marta (Dirs., 1999): Historia <strong>de</strong> la vida privada en la argentina,<br />
Tomo 1. País antiguo. De la colonia a 1870. Bs. As., Ed. Taurus.<br />
DI TELLA, Torcuato Salvador, et. al. (1989): Diccionario <strong>de</strong> Ciencias Sociales y Políticas. Bs. As.,<br />
Puntosur Editores.<br />
DUSSEL, Inés y GUTIÉRREZ, Daniela (Comps., 2006): Educar la mirada. Políticas y pedagogías<br />
<strong>de</strong> la imagen. Bs. As., Ed. Manantial, Flacso Argentina.<br />
FOUCAULT, Michel (1993): Genealogía <strong>de</strong>l racismo. Montevi<strong>de</strong>o, Ed. Altamira.<br />
FOUCAULT, Michel (2007): Las palabras y las cosas. Una arqueología <strong>de</strong> las ciencias humanas.<br />
Bs. As., Siglo XXI Editores.<br />
FRIGERIO, Graciela (et. al., 2003): Educación y alteridad. Las figuras <strong>de</strong>l extranjero. Textos<br />
multidisciplinarios. Bs. As., Ediciones Noveda<strong>de</strong>s Educativas. Fundación Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Multidisciplinarios.<br />
FRIGERIO, Graciela y Diker, Gabriela (Comps., 2006): Educar: figuras y efectos <strong>de</strong>l amor. Serie<br />
Seminarios <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Multidisciplinarios (CEM). Bs. As., Del Estante Editorial.<br />
HALPERÍN DONGHI, Tulio (2004): Una nación para el <strong>de</strong>sierto argentino. Bs. As., Editores <strong>de</strong><br />
América Latina.<br />
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (1988): Hegemonía y estrategia socialista. España, Ed.<br />
Siglo XXI.<br />
LACLAU, Ernesto et. al. (2004): Debates políticos contemporáneos. En los márgenes <strong>de</strong> la<br />
mo<strong>de</strong>rnidad. México, Plaza y Val<strong>de</strong>s Editores.<br />
PUIGGRÓS, Adriana (1986): Democracia y autoritarismo en la pedagogía argentina y<br />
latinoamericana. Bs. As., Ed. Galerna.<br />
PUIGGRÓS, Adriana (1990): Sujetos, Disciplina y Curriculum en los orígenes <strong>de</strong>l sistema<br />
educativo argentino”. En Puiggrós, Adriana. Historia <strong>de</strong> la Educación en la Argentina, Tomo I. Bs.<br />
As., Ed. Galerna.<br />
ROMERO, José Luis (1965): El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as en la sociedad argentina <strong>de</strong>l Siglo XX.<br />
México, Ed. Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica.<br />
WOLIN, Sheldon (1974): Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político<br />
occi<strong>de</strong>ntal. Bs. As., Amorrortu Ed.<br />
22 Seguimos las problematizaciones <strong>de</strong> Sandra Carli en su artículo “Ver este tiempo. Las formas <strong>de</strong> lo real”. Ver éstas y otras profundas reflexiones sobre nuestro “régimen visual actual” y sus<br />
implicancias para pensar la educación y la pedagogía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong> una “mirada” que lo exce<strong>de</strong>, en Dussel, Inés y Gutiérrez, Daniela (Comps., 2006). Educar la mirada. Políticas y<br />
pedagogías <strong>de</strong> la imagen. Ed. Manantial Bs. As., Flacso Argentina.<br />
9



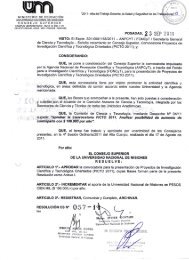




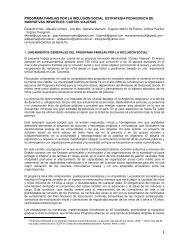
![Las Universidades Públicas en el año del Bicentenario [CIN]](https://img.yumpu.com/14139424/1/184x260/las-universidades-publicas-en-el-ano-del-bicentenario-cin.jpg?quality=85)