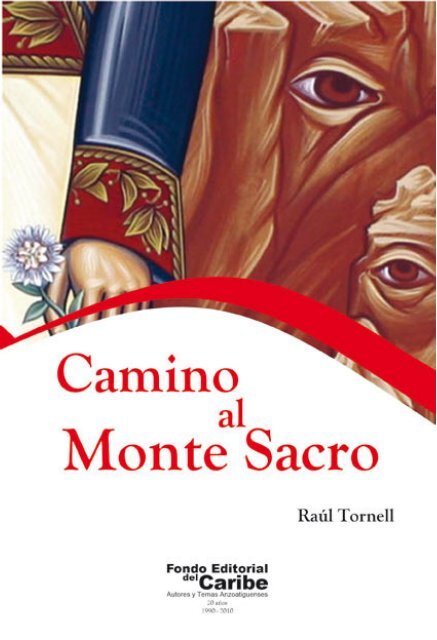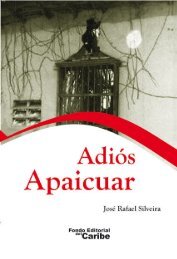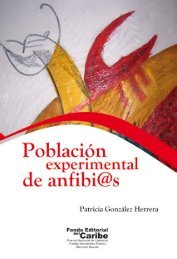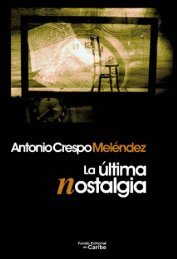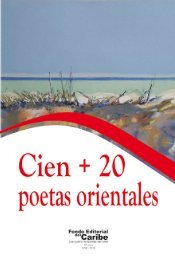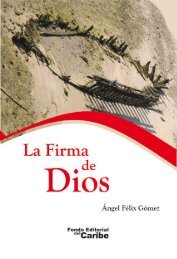Descargar PDF - Fondo Editorial del Caribe / Anzoátegui
Descargar PDF - Fondo Editorial del Caribe / Anzoátegui
Descargar PDF - Fondo Editorial del Caribe / Anzoátegui
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Desde su creación, el <strong>Fondo</strong> <strong>Editorial</strong> <strong>del</strong> <strong>Caribe</strong><br />
se caracteriza por ir al encuentro de lo que nos<br />
sensibiliza, de lo que nos expresa y nos lleva lu-<br />
minosamente hasta nuestras barrocas e históricas<br />
raíces. Esta labor editorial tiene sus razones en<br />
el “existirnos”, en el “sabernos” y “sernos”: mediante la<br />
palabra buscamos el desde cuándo somos, quiénes somos<br />
y por qué somos, para entender que no llegamos hoy, que<br />
venimos <strong>del</strong> realmaravilloso mundo de nuestros primeros<br />
indígenas. Nombrarnos es irnos hasta la memoria, para<br />
volvernos tiempo puro y diluir olvidos, envueltos en la<br />
eterna cotidianidad de las palabras. Ya lo dijo Unamuno:<br />
“El hombre deja en la tierra unos huesos, y al irse un nombre, un<br />
nombre en la memoria de la palabra creadora, en la historia tejida de<br />
nombres; un nombre, si logra buena ventura, más duradero que los<br />
huesos, más que el bronce...¡La palabra y el nombre!”.<br />
Este proyecto editorial busca publicar, difundir, aquellos<br />
libros que sirvan para crear conciencia, para que el<br />
pueblo reaccione a partir de la razón y el sentimiento. La<br />
historia, la literatura, el folklore, el turismo, la crónica, son<br />
temas privilegiados por nosotros, al igual que las manifestaciones<br />
indígenas e infantiles. Sin obviar la intención<br />
de editar obras relacionadas con el petróleo y la artesanía.<br />
Nuestras distintas Colecciones se orientan hacia la<br />
consolidación integral de la cultura oriental y son nuestra<br />
mejor ventana al mundo. Por eso tenemos la Biblioteca de<br />
Autores y Temas Anzoatiguenses; de igual modo tenemos<br />
la Biblioteca Básica y Los Cuatro Horizontes <strong>del</strong> Cielo; nos<br />
interesamos en la incorporación de noveles escritores;<br />
queremos rescatar toda la sabiduría indígena. En síntesis:<br />
nos interesa, fundamentalmente, reafirmar nuestro<br />
gentilicio, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad para<br />
reencontrarnos en el creativo mapa de las primeras huellas<br />
y comprobar que somos un ser de seres, un alma de almas,<br />
una voz de voces, un camino de caminos, un tiempo de<br />
tiempos. Es decir, somos palabras de un mismo libro, de<br />
una misma cultura.
Camino al Monte Sacro<br />
<strong>Fondo</strong> <strong>Editorial</strong> <strong>del</strong> <strong>Caribe</strong><br />
Gobierno <strong>del</strong> Estado <strong>Anzoátegui</strong><br />
<strong>Anzoátegui</strong> - Venezuela<br />
20 años<br />
1990 - 2010
Gobierno <strong>del</strong> Estado <strong>Anzoátegui</strong><br />
Gobernador<br />
Tarek William Saab<br />
Fundación <strong>Fondo</strong> <strong>Editorial</strong> <strong>del</strong> <strong>Caribe</strong><br />
Director General<br />
Fi<strong>del</strong> Flores<br />
Consejo Consultivo<br />
Gustavo Pereira<br />
Freddy Hernández Álvarez<br />
Ramón Ordaz<br />
Chevige Guayke<br />
Administración<br />
Carlos Catamo Lisboa<br />
Biblioteca Pública Julián Temístocles Maza<br />
Calle Eulalia Buroz con Boulevard 5 de Julio<br />
Barcelona, <strong>Anzoátegui</strong> - Venezuela.<br />
Telefax: 0281 2762501<br />
fondoeditorial<strong>del</strong>caribe@gmail.com<br />
1 a edición, 2010<br />
© <strong>Fondo</strong> <strong>Editorial</strong> <strong>del</strong> <strong>Caribe</strong>, 2010<br />
Depósito legal:<br />
lf 80920108001734<br />
ISBN<br />
978-980-7362-08-5<br />
Composición de textos<br />
Alquimia Gráfica<br />
Diseño de portada<br />
José Gregorio Vásquez<br />
Corrección de pruebas<br />
Chevige Guayke<br />
Editor<br />
Fi<strong>del</strong> Flores<br />
fi<strong>del</strong>flores2910@yahoo.es<br />
Impreso en Venezuela por<br />
Italgráfica S. A.
Raúl Tornell<br />
Camino al Monte Sacro
A Solcirett <strong>del</strong> Rosario y a Felicia Beatriz,<br />
por ellas y de ellas.
1<br />
Concepción y Juan Vicente<br />
Nací en la hacienda de Yare, cercana a la parte más elevada de las montañas<br />
de Güeme, y luego me bautizaron en la capilla de la Santísima Trinidad,<br />
propiedad de los Bolívar, dentro de la catedral de Caracas. Mi primer grito<br />
compitió con el rugido de un tigre en la ladera de la montaña, y lo primero que<br />
entró en mis pulmones fue el aire frío que soplaba desde un precipicio distante<br />
y que traía el aroma limpio de los árboles para combatir el hachero de<br />
aceite de corozo, el sudor y la sangre y el olor penetrante de las mulas de<br />
carga. Mi madre doña Concepción había temblado con el aire frío que entró<br />
por los resquicios de las ventanas y agitó la llama de la humosa antorcha, y al<br />
oír mi poderoso llanto le pareció que yo no era un bebé prematuro y que se<br />
había equivocado en el cálculo. Fue por su equivocación que yo nací en Yare.<br />
Mi madre era bien vista por la aristocracia de Caracas, y tenía numerosos<br />
amigos, todos parientes, pues los Palacios se entrecruzaban con las viejas<br />
familias entroncadas con los conquistadores y fundadores de la provincia. Las<br />
damas hablaban de ella mientras tomaban el chocolate, y convenían que la<br />
joven María de la Concepción Palacios y Blanco era una buena chica y que,<br />
probablemente, conseguiría un excelente marido. Un veredicto que, a fuerza<br />
de ser repetido, llegó a ser generalmente aceptado por los solteros de la ciudad,<br />
quienes, sin embargo, por más que admiraran la belleza, las maneras distinguidas<br />
y la excelente forma de montar a caballo de mi madre, no se sentían<br />
con suficiente seguridad ante ella para cortejarla. Por lo tanto no era sorprendente<br />
que Concepción estuviera, a sus quince años, un poco aburrida de los<br />
jóvenes de la ciudad cuando el coronel Bolívar y Ponte llegó de jefe de la<br />
guarnición <strong>del</strong> Cuartel de la Misericordia. Juan Vicente de Bolívar y Ponte tenía<br />
un fuerte parecido con aquel amable y excéntrico caballero, don Feliciano<br />
Palacios y Sojo, y Concepción adoraba a su padre. Probablemente eso influyó<br />
en su interés inmediato por el coronel, y la cálida sensación de seguridad y<br />
tranquilidad que le brindaba su compañía. Todo en Juan Vicente, su modo de<br />
vida, su intenso interés por la política provincial y la aureola de mujeriego<br />
incorregible, atraía a Concepción. Paradójicamente, Juan Vicente representaba<br />
a la vez la evasión y la seguridad, y la muchacha se embarcó en el matrimonio<br />
con tanta despreocupación sobre los azares <strong>del</strong> futuro con un hombre que no<br />
conocía la fi<strong>del</strong>idad y que tenía pendientes tantas cuentas de alcoba. No sufrió<br />
una desilusión. Juan Vicente, que se haya sabido, no tuvo nunca más otra<br />
mujer que no fuera ella. Era verdad que Juan Vicente la trataba más bien como<br />
9
a una hija favorita que como a una esposa, pero esto le resultaba a Concepción<br />
agradablemente familiar y le proporcionaba un preciado ingrediente de estabilidad,<br />
y, como no tenía una experiencia previa de lo que significaba enamorarse,<br />
no podía medir el afecto que sentía por ese marido ahora tranquilo y<br />
estaba todo lo satisfecha que un ser humano tenía derecho a estar. Juan Vicente<br />
le permitía montar en ancas de su caballo en los paseos por los alrededores<br />
de la ciudad y en la hacienda de San Mateo, y durante dos felices años,<br />
antes de que tuvieran hijos, viajaron por casi toda la provincia, explorando las<br />
llanuras y siguiendo la ruta <strong>del</strong> conquistador Diego de Losada en su expedición<br />
contra los indios Caraca. Durante la mayor parte de ese tiempo, Concepción<br />
estuvo sin compañía femenina y no sintió su ausencia. Siempre había libros<br />
para leer, y aprendió a conservar y a catalogar especímenes botánicos. En eso<br />
ocupaba su tiempo cuando su marido jugaba al ajedrez o discutía acaloradamente<br />
de política con los demás hacendados de las llanuras. Concepción no<br />
tardó mucho tiempo en darse cuenta que el interés de su marido en viajar por<br />
toda la provincia encubría otra actividad: la recopilación de informes sobre la<br />
administración de la provincia para beneficio de ciertos miembros <strong>del</strong> gobierno<br />
de Su Majestad, que tenían razones para sospechar que no todo andaba<br />
bien en la provincia como querían hacerles creer los informes oficiales. Concepción<br />
supo, a través de los años, que su marido recopiló y envió a España<br />
numerosas páginas de hechos y advertencias, gran parte de las cuales fueron<br />
publicadas por la prensa española y usadas como política de estado por Su<br />
Majestad y sus ministros, aunque por el efecto que tuvieron lo mismo habría<br />
sido que mi padre se redujera al trabajo de sus haciendas y a su oficio de<br />
comandante militar de Caracas, pues aparentemente ninguna de las medidas<br />
tomadas por el rey fueron puestas en práctica en la provincia. Además, pudo<br />
ser que por sus observaciones Juan Vicente perdiera su empleo de comandante<br />
militar y se le diese de baja, honrosamente, según rezaba el despacho, con<br />
carácter de jubilado, de las milicias blancas. Se dedicó entonces a sus haciendas<br />
y a hacerle parir hijos a su joven esposa. Al fin y al cabo el deber de las<br />
mujeres era parir hijos, y por supuesto el primero debía ser un varón. Lo haría<br />
oficial de las milicias o gobernador de la provincia. Pero no fue varón. Fue<br />
hembra, vigorosa y parecida a su madre, y ellos la llamaron, no sin cierta desilusión,<br />
María Antonia. Después sí llegó el varón, y mi padre lo celebró con un<br />
baile suntuoso, y a nadie extrañó que le pusiera su nombre, con todas sus<br />
letras, y que dijera a quien quisiera oírlo que sería gobernador. Llegó hasta<br />
aclararlo, por si quedaba alguna duda. Sería el primer gobernador criollo que<br />
tuviera la provincia. No llegó a afirmar, en todo caso, que su comentario tenía<br />
que ver con una eventual independencia de España. El tercer hijo de mis padres<br />
10
fue una hembra, Juana, y el cuarto fui yo. Los tres primeros nacieron en nuestro<br />
caserón de San Jacinto, colindante con la plaza mayor de Caracas, pero yo<br />
fui gestado en una larga temporada de mis padres en la hacienda de cacao y<br />
añil que tenían en Yare, en las estribaciones de la montaña de Güeme. Concepción,<br />
pese a tener tres hijos antes que yo, sólo descubrió que estaba embarazada<br />
por cuarta vez después de bastante tiempo, quizás no por su culpa,<br />
pues lo que se dijo fue que su menstruación le llegaba puntual. Cuando se dio<br />
cuenta de su estado quedó desconcertada. Juan Vicente, igualmente sorprendido,<br />
manifestó sus esperanzas de que su mujer estuviera equivocada con<br />
respecto a su estado. No concebía que ella todavía menstruara con una criatura<br />
en proceso de crecimiento en el vientre. Lo atribuía a una jugada <strong>del</strong><br />
demonio. Al fin Concepción tomó un brebaje, hecho a base de hierbas, y dejó<br />
de menstruar. Entonces ambos se convencieron <strong>del</strong> embarazo, y él preguntó<br />
con cierta zozobra cuándo nacería el niño. Concepción no tenía idea, pero<br />
trató de recordar los meses pasados, contó con los dedos, frunció el ceño,<br />
volvió a contar, y aventuró una fecha que resultó totalmente inexacta. Juan<br />
Vicente decidió que estaría bien si llegaban a la ciudad con un mes de anticipación.<br />
Allá habría un médico y otras parturientas. Así fue como yo nací en<br />
aquella hacienda, sin asistencia médica ni los medicamentos que poseía la<br />
ciencia, sólo con parteras negras, sus hierbas y sus supersticiones. De todo<br />
ese grupo de rostros oscuros, con ojos relumbrones, sólo hubo una que ayudó<br />
verdaderamente. Fue Hipólita, la esposa de Deogracia Ramón, el capataz<br />
principal de la hacienda. Hipólita era una esclava nacida en esas montañas<br />
que había sufrido la desgracia de tener y perder cinco hijas en los últimos<br />
cinco años. La última había muerto la semana anterior a mi nacimiento, después<br />
de vivir menos de tres días. En la víspera de mi nacimiento, cuando mi<br />
madre se convulsionaba dolorosamente, Deogracia Ramón fue a buscarla.<br />
Comentó que su mujer lo que podía era traer hijos al mundo, aunque después<br />
no sobrevivieran, y él confiaba en que los dioses la ayudarían con conocimientos<br />
suficientes para ayudar al ama en ese trance. Entonces Hipólita actuó como<br />
partera. Mi madre se puso tan enferma, que no pocos pensaron en la hacienda<br />
que iba a morirse. La enfermó el viento frío que bajaba de las altas montañas<br />
cubiertas de neblina. Removía el polvo y las hojas secas de los árboles que<br />
entraban en remolinos en la hacienda, y las lámparas zozobraban con la corriente<br />
de aire, y había suciedad en el polvo: gérmenes, infección, que no se<br />
habría encontrado en un dormitorio de nuestra casa de San Jacinto, con un<br />
médico español de cabecera. Como pensó que se iba a morir, mi padre decidió<br />
dejarla en la hacienda, al cuidado de Hipólita y de las otras negras, y él partió<br />
a Caracas, en una cabalgata de muchos caballos, llevándonos a mis hermanos<br />
11
y a mí. Tres días después de mi nacimiento fui bautizado por el clérigo y doctor<br />
en derecho civil Juan Félix Jeres de Aristeguieta y Bolívar, sobrino de mi<br />
padre, hijo de Martín Jeres de Aristeguieta y Luisa de Bolívar y Ponte, en la<br />
capilla propiedad de mi familia, en el interior de la catedral. Mi padre estaba<br />
preocupado. No tenía dudas de que, tan pronto regresara a la hacienda de<br />
Yare, vería la tumba de su esposa. ¿Qué haría él con un bebé ahora que Concepción<br />
no estaba? Yo estaba en una cuna, al cuidado de una matrona de la<br />
ciudad, doña Inés Mancebo de Miyares, esposa de uno de los oficiales <strong>del</strong> rey.<br />
Había oficiado de madrina, y estaba tan encantada conmigo que, durante la<br />
velada, no quiso separarse de mí. Mi padre y el clérigo se acercaron. El clérigo<br />
me acercó un dedo, y me contaron que me aferré a él con las dos manos. El<br />
clérigo Aristeguieta no tuvo dudas de que yo era un chico fuerte, atrevido, y<br />
que sería un soldado. Decidió que me pondría al cuidado de doña Inés Mancebo<br />
de Miyares para que me alimentara, pues ella tenía un hijo recién nacido,<br />
de más de un mes, hecho sin duda decidido por la providencia que ordenaba<br />
todas las cosas. Él también estaba encariñado conmigo, y en esa ocasión le<br />
aseguró a mi padre que me dejaría como herencia, cuando él muriera, su mayorazgo,<br />
que incluía una casa en la ciudad y algunas haciendas en el interior<br />
de la provincia. Cuando le pidió a doña Inés que me alimentara, ella no dudó<br />
la respuesta. Era lo menos que podía hacer por mí y por su amiga Concepción.<br />
Al día siguiente, mi padre, en compañía <strong>del</strong> marqués de Mijares, viajó a sus<br />
haciendas <strong>del</strong> interior. Llevaba en mente visitar a Yare, a ver qué había sucedido<br />
con su esposa, pero se detuvo en muchos lugares, y recogió el malestar<br />
que había entre los hacendados criollos por la conducta <strong>del</strong> intendente de la<br />
provincia. Él y el marqués de Mijares decidieron que era hora de poner algunas<br />
cosas en claro. Don Francisco Felipe de Solórzano, segundo marqués de Mijares,<br />
era un ex oficial canoso y rengo de un famoso regimiento de caballería<br />
español, y había sido herido en una batalla en Marruecos. Su cargo en la provincia<br />
no pasó de ser un oficial de guarnición, pero cuando piratas ingleses<br />
atacaron el puerto de La Guaira desplegó su actividad y su intrepidez. En esa<br />
circunstancia conoció al coronel Juan Vicente de Bolívar y Ponte, cuando éste<br />
acampaba, al frente de un batallón de milicias blancas, cerca <strong>del</strong> puerto, y en<br />
seguida sintieron una mutua simpatía. En muchos aspectos eran parecidos,<br />
en carácter y en opiniones. Ellos encabezaron la batalla contra los piratas, y<br />
los hicieron reembarcar con unas cuantas bajas. Desde entonces fueron amigos.<br />
Días después de mi bautizo pasaron un mes en los Valles de Aragua, aparentemente<br />
dedicados a sus cosechas. Pero fue en ese tiempo que Juan Vicente<br />
escribió un informe sobre los acontecimientos que siguieron a la anexión —él<br />
lo llamó «robo»— por parte de la intendencia de los pueblos de San Luis de<br />
12
Cura, San Francisco de Yare y San Mateo, que pertenecían, por derecho de<br />
primogenitura, a las tres familias más poderosas de la región: los Bolívar, los<br />
Tovar y los Toro. Años antes ellos habían comprado al rey el derecho de gobernar<br />
esas tierras, y ahora sucedía tamaña arbitrariedad. Era inconcebible.<br />
Su relato de cómo el intendente despidió a los tres desafortunados alcaldes,<br />
que cometieron el error de sugerir un arreglo más generoso con sus familias<br />
y que fueron lo bastante audaces como para protestar por la dureza de la acción,<br />
no omitió ningún detalle. Toda la política de Anexión y Traslado de Derechos<br />
—el intendente tomó los pueblos por no tener herederos directos, desafiando<br />
una tradición secular que permitía que un hombre sin hijos adoptara un heredero<br />
entre sus parientes— era, según declaró mi padre, nada más que una<br />
denominación hipócrita para un acto sucio e indefendible: un robo descarado<br />
y la defraudación de viudas y huérfanos. Los gobernantes en cuestión —Juan<br />
Vicente señalaba que San Luis de Cura, San Francisco de Yare y San Mateo<br />
eran tan sólo tres de los pueblos que sufrían esta política inicua— habían sido<br />
leales a la Corona, pero su lealtad no había logrado evitar que el intendente<br />
privara a sus viudas y a sus hijas de sus derechos hereditarios. En el caso de<br />
la soberanía de San Luis de Cura, absorbida por el Traslado de Derechos a la<br />
muerte de Martín de Bolívar y Ponte, primogénito <strong>del</strong> teniente coronel Juan<br />
de Bolívar y Martínez y Petronila de Ponte y Marín, mis abuelos paternos,<br />
había una hija, pero no un hijo varón. Con admirable coraje, el doctor Juan<br />
Félix Jeres de Aristeguieta y Bolívar apoyó la causa de su prima, aduciendo<br />
que, por los términos <strong>del</strong> Tratado <strong>del</strong> Pueblo de San Luis de Cura con la Corona<br />
Española, la sucesión había sido prometida a los «herederos» en general<br />
y no específicamente a los de sexo masculino. Pero sus pedidos fueron ignorados.<br />
Sorpresivamente un batallón de infantería tomó la casa <strong>del</strong> ayuntamiento<br />
de San Luis de Cura y puso el sello <strong>del</strong> rey Carlos III en todas las joyas y<br />
objetos de valor, desarmó a las milicias <strong>del</strong> fallecido alcalde y enajenó sus<br />
tierras. Lo que siguió fue peor aún, narraba Juan Vicente, porque amenazaba<br />
las vidas y la subsistencia de muchas personas. En toda la jurisdicción <strong>del</strong><br />
pueblo, el ocupante de cada pedazo de tierra que había pertenecido a don<br />
Martín de Bolívar y Ponte fue expulsado y obligado a presentarse ante el intendente<br />
español para establecer un título, y todos los que dependían <strong>del</strong><br />
erario público cayeron en el pánico ante la perspectiva de quedarse sin empleo.<br />
En el término de una semana, San Luis de Cura, que había sido el área más<br />
satisfecha dentro <strong>del</strong> territorio de la provincia, se transformó en un hervidero<br />
de descontento. Sus habitantes estaban complacidos con la casa gobernante,<br />
y se enfurecieron por su supresión. Las milicias mismas se negaron a recibir<br />
sus pensiones. En Yare gobernaba don Martín de Tovar, un primo lejano <strong>del</strong><br />
13
primer conde de Tovar, y apeló a la antigua lealtad a la corona de su primo<br />
fallecido, pero sin éxito. El pueblo de San Francisco de Yare fue «trasladado<br />
al gobierno español» y colocado bajo la jurisdicción <strong>del</strong> gobernador de la<br />
provincia. El cabildo fue abolido, el cuartel de milicias tomado, y todas las<br />
tropas, después de recibir su paga, fueron licenciadas. El coronel Juan Vicente<br />
de Bolívar y Ponte escribió: Nada podía despertar más odio, amargura y resentimiento<br />
que este grosero y despiadado sistema de robo. Pero el Gran Imperio Español tenía<br />
otras cosas en qué pensar. Los pocos funcionarios que chasquearon la lengua<br />
con desaprobación al leer los informes los olvidaron pocos días después,<br />
mientras que los Consejeros Principales de la Real Audiencia declararon que<br />
quien los había escrito era un «maniático desorientado». En esas circunstancias,<br />
Juan Vicente, Martín de Tovar y el marqués de Mijares le escribieron una<br />
carta al general Francisco Miranda, que estaba en Londres y trataba de obtener<br />
ayuda <strong>del</strong> gobierno de Inglaterra para independizar las colonias españolas: Ya<br />
informamos a Vuestra Merced plenamente el lamentable estado de esta provincia toda, y la<br />
desesperación en que nos han puesto las tiránicas providencias de este intendente que no<br />
parece ha venido aquí sino para nuestro tormento, como un nuevo Lucifer, ultrajando a los<br />
americanos, no importa de qué estirpe o circunstancias, como si fuesen unos esclavos viles. Y<br />
así que ya no nos queda más recurso que la repulsa de una insoportable e infame opresión.<br />
A la menor señal nos encontrará prontos para seguirle como nuestro caudillo hasta el fin y<br />
derramar la última gota de nuestra sangre en cosas honrosas y grandes.<br />
14
2<br />
Marina<br />
La conocí en la catedral de Milán el día en que Napoleón se coronó rey de<br />
Italia. Rodríguez, Fernando y yo acudimos a la ceremonia, acompañados por<br />
Alessandro Manzoni, poeta bonapartista, conocido y celebrado en Milán y París<br />
por la publicación de una oda (El cinco de mayo) dedicada a Napoleón. Cuando<br />
Napoleón se ciñó la corona de hierro de los reyes lombardos la gente reunida<br />
estalló de entusiasmo. Yo no quitaba los ojos de él. Era un hombre pequeño<br />
y nervioso, ni más ni menos de mi estatura, y vestía una sencilla casaca, sin<br />
condecoraciones. La corona que se ciñó me pareció poca cosa, lo que me impresionó<br />
fue la curiosidad que él despertaba, el objeto de devoción que era su<br />
persona, las aclamaciones que le hicieron. Eso era llegar a lo más alto en la<br />
vida. Pensé entonces en la gloria que tendría el hombre capaz de independizar<br />
a América de España, después de tremendas hazañas militares, como las de<br />
Napoleón, y, aunque no me lisonjeaba con hacer el papel principal, quería<br />
ser yo. Pero hubo otra cosa en la cual centré mi atención ese día. Alessandro<br />
Manzoni, casi de mi misma edad (tenía dos años menos que mis veintidós no<br />
cumplidos), aunque más alto, más fuerte, nos presentó a su novia. Se llamaba<br />
Marina Cardamone. Había nacido en Florencia pero, muy niña, la trajeron a vivir<br />
a Milán. Era una mujer alta, de intensos y vivos ojos azules, llena de cuerpo,<br />
de pechos altos, cabellos color <strong>del</strong> oro. Sonreía como los ángeles. Me cautivó<br />
de inmediato y no lo disimulé. Fernando Toro, pudibundo, me previno, pero<br />
Rodríguez me hizo un guiño de complicidad. No creía que yo debiera andar con<br />
remilgos a esa hora <strong>del</strong> mundo. Esa mañana en Milán hasta dejé plantados<br />
a Fanny Du Villars y a su marido, el coronel Bartolomé Dervieu Du Villars, y<br />
olvidé, incluso, la admiración que tenía por el destino de Napoleón. Sólo me<br />
concentré en Marina Cardamone. De la catedral salimos a la Piazza <strong>del</strong> Duomo, y<br />
yo no paraba de conversar con ella. Me encantó su desenvoltura, como no había<br />
visto en otra mujer, y el sonido líquido de su voz. Me contó que ella y su madre<br />
vivían en la ciudad, pero que su padre estaba en Florencia, donde era oficial<br />
de guarnición. Era colonello. Ella y su madre tenían pensado viajar a Florencia<br />
con el objeto de participarle al padre su próximo matrimonio con Alessandro<br />
Manzoni. Cogí la ocasión al vuelo y le dije que mis amigos y yo teníamos el<br />
plan de visitar todo el país, y que de Milán iríamos a Padua, Venecia, Florencia,<br />
Roma y Nápoles. Ella no entendía quiénes éramos y menos qué buscábamos<br />
tan lejos de nuestro hogar. Decidí confiarle la verdad, aunque más con el deseo<br />
de impresionarla. Le dije que éramos filósofos, que el viejo de Rodríguez<br />
15
(tenía treinta y seis años), el viejo de Fernando Toro (tenía treinta y dos) y yo<br />
buscábamos en su país el lugar más emotivo de cuantos hubiera para leer a viva<br />
voz un juramento que Rodríguez había pensado escribir para la ocasión. ¿Che<br />
imprecazione? No dar descanso a nuestras almas ni reposo a nuestros brazos hasta<br />
que no hubiéramos roto las cadenas que oprimían a América por voluntad <strong>del</strong><br />
imperio español. ¿Per l’independenza americana? Se detuvo en mitad de la piazza. Era<br />
el final de la mañana. El sol se insinuaba tímidamente. La piazza era arbolada,<br />
con estrechos caminillos de piedra y fuentes con magníficas toninas escupiendo<br />
agua. A pocos pasos Alessandro Manzoni conversaba con mis amigos, aunque<br />
mirándonos de reojo, cada vez su rostro griego más encarnado. Marina me<br />
miraba con los ojos bien abiertos. Era más alta que yo. No podía descifrar qué<br />
había en su mirada. Surtió efecto mi propósito <strong>del</strong>iberado de impresionarla.<br />
Durante la velada en casa de Manzoni, unas horas después, seguía mirándome<br />
con insistencia. Bailó conmigo, me hizo preguntas de mi país. Cuando estuve<br />
algo achispado por el Pinot Grigio, la llevé a uno de los pasillos de la casa y la<br />
besé sin preámbulos. Ella no opuso resistencia. Incluso, fue más audaz que yo.<br />
Me agarró fuerte una de mis manos y la guió hacia su entrepierna. Hizo que la<br />
despojara de su ropa interior, que le subiera el vestido hasta la cintura, y que<br />
en aquel pasillo, de pie, con la música y los murmullos de las conversaciones<br />
que nos llegaban <strong>del</strong> salón, temeroso de que nos sorprendieran, la poseyera<br />
entre sus quejidos de gata y mi respiración jadeante. Ese fue el principio de<br />
aquel romance tan significativo para mí. Al comienzo yo no le puse condición<br />
alguna. Ella tampoco me prometió nada. Por esa causa era una relación libre,<br />
pues su compromiso seguía siendo Alessandro Manzoni, y así se comportaba<br />
con él en los lugares donde fuimos juntos. Mientras tanto frecuentaba a Fanny<br />
Du Villars. Ella y su marido habían llegado a Milán después que nosotros. En<br />
la víspera de la coronación de Napoleón, Fanny y yo paseamos por la ciudad<br />
y, una vez más, dimos rienda suelta a nuestra pasión. Aprovechamos los negocios<br />
que el coronel debía atender, y, además de acompañarme al Teatro de<br />
la Scala, se metió conmigo en un discreto albergo para dar lugar a nuestros<br />
ejercicios amatorios. Me asustó mucho cuando, una tarde, me confesó que<br />
estaba embarazada. Contó con los dedos y no tuvo empacho en pretender que<br />
yo era el padre de la criatura. Seguimos saliendo, a escondidas <strong>del</strong> coronel,<br />
pero también compartíamos con él, y yo acostumbraba a comentarle los incidentes<br />
<strong>del</strong> día. Le hablaba de mis proyectos futuros (el juramento, el regreso<br />
a América, la lucha por la independencia), y él asentía, entusiasmado. Pero,<br />
poco a poco, debido a Marina, desapareció Fanny de mi vida. Un atardecer<br />
Marina y yo nos dimos cita en la Piazza <strong>del</strong> Duomo. Nos besamos con fruición,<br />
y, sobre un banco, tapados por un bosquecillo, se me entregó de nuevo (las<br />
16
medias y el liguero en los tobillos, el vestido de raso en la cintura) con prisa<br />
y temor. Parecía que, su predilección para el amor, eran los lugares públicos<br />
y las situaciones insospechadas. Me prometió, sin que yo le hiciera ninguna<br />
exigencia, que hablaría con Alessandro para romper su compromiso. No podía<br />
estar, al mismo tiempo, con dos hombres. Non è decente. Ante su pregunta si yo<br />
estaba dispuesto a asumir las consecuencias de nuestra pasión, le respondí,<br />
sin pensarlo, que no había otra cosa en el mundo que yo quisiera que no fuera<br />
ella. Pasaron los días y no noté que hubiera hablado con Manzoni, pues en<br />
los paseos la vi igual de atenta con él, y en una ocasión en que desapareció<br />
sin dejar rastro, lo cual me causó una gran desesperación, aterricé en casa de<br />
Manzoni. Lo saqué literalmente de su gabinete, creyendo que Marina estaba<br />
con él, pero lo encontré solo. No reparó en mi ansiedad. Me mostró el libro<br />
de Copérnico, Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, y dijo que lo había leído<br />
con fervor. Mucho lo había ayudado para entender las investigaciones sobre<br />
el Punto Fijo o Polo Norte celeste que se hicieron en el seicento. Habló de que<br />
Richelieu y Mazarino habían patrocinado increíbles experimentos, con costo<br />
de vidas humanas, en los cuales se utilizó Polvo de Vitriolo. Yo no le puse atención<br />
a su entusiasmo y fui al grano. Le pregunté si había visto a Marina. Él me<br />
contestó que no. Siguió hablando de aquellos dos cardenales corruptos que<br />
tuvieron en sus manos el destino de Francia, de Polvo de Vitriolo, <strong>del</strong> Punto<br />
Fijo, de lo mucho que Copérnico sabía <strong>del</strong> universo geocéntrico, mientras yo,<br />
pensando en Marina, me tomaba una botella completa de frangélico. Cuando<br />
estuve ebrio solté la lengua. Le dije que Marina y yo éramos amantes, y que no<br />
esperaba su comprensión. Si quería batirse a duelo conmigo estaba dispuesto<br />
a complacerlo. Me explicó que él era una dualidad como todo el mundo y, en<br />
su caso, se manifestaba por su predilección por dos corrientes filosóficas que<br />
practicaba de manera simultánea. Era epicúreo y romántico. Amaba a Marina<br />
y estaba seguro que ella lo amaba a él, pero comprendía que, antes de casarse,<br />
ella quisiera una cana al aire. È un divertimento. Me disuadió de batirnos a duelo,<br />
mientras me miraba de arriba abajo con un poco de conmiseración.<br />
17
3<br />
Muerte de mi padre<br />
Mi padre estaba tan embebido en sus asuntos que se olvidó completamente<br />
de su mujer. Una mañana se acordó de ella, y le pidió al marqués de Mijares<br />
que lo acompañara a la hacienda de Yare. A medida que galopaban se dieron<br />
cuenta, con alguna desesperación, que ninguna agitación había por esas tierras,<br />
a pesar de los atropellos <strong>del</strong> intendente. Mi padre estaba furioso. Se preguntaba<br />
por qué la gente de la provincia toleraba la injusticia, y por qué, si los<br />
criollos eran más que los funcionarios y militares españoles, no hacían algo,<br />
no se defendían. El marqués de Mijares era de la opinión que lo harían, algún<br />
día. Juan Vicente replicó que cuanto antes mejor, que ojalá Miranda lograra<br />
pronto los recursos para invadir el país, y que era a los pomposos, voraces y<br />
tercos funcionarios españoles, con un pie en la sepultura, mareados por el sol<br />
y el esnobismo, inflados con su propia importancia, a los que había que sustituir.<br />
En cuanto al ejército, casi no había oficiales de alto rango en la provincia<br />
que bajaran de los setenta años. No era que él no quería a la madre patria.<br />
Pero no veía nada de admirable en la estupidez, la injusticia y la incompetencia<br />
en los altos cargos, y a él le constaba que había mucho de las tres cosas<br />
en la administración de la provincia. El marqués de Mijares no discutió el<br />
asunto. Pero estaba seguro que los hijos de ellos no aguantarían la opresión.<br />
Llegaron a Yare, y Juan Vicente tuvo una sorpresa mayúscula al ver viva y sana<br />
a doña Concepción. Ella esperaba con ansias noticias de la ciudad. Le dio<br />
gusto ver de nuevo a su marido, y durante los días que estuvieron en la hacienda,<br />
preparando el regreso a Caracas, volvió la intimidad entre ellos. Juan<br />
Vicente empacó sus cajas, pero dejó muchas de ellas en la hacienda. Tenía<br />
intención, antes de salir de Yare, de contestar una serie de cartas recibidas<br />
años atrás. Pero una vez más lo postergó, pues el marqués de Mijares estaba<br />
ansioso de irse, y ya habría tiempo para esa tediosa tarea cuando llegara a la<br />
capital de la provincia. Además, como la correspondencia llevaba tanto atraso,<br />
un mes o dos no harían diferencia. Metió una pila de cartas sin contestar en<br />
una caja que decía «Urgente». Nunca llegaría a contestar aquellas cartas.<br />
Cuando todo estuvo listo dieron la espalda a las montañas y a los Valles <strong>del</strong><br />
Tuy, y avanzaron lentamente hacia el norte. Durante los primeros dos años y<br />
medio de mi vida mi sustento fueron los pechos y los mimos de doña Inés<br />
Mancebo de Miyares. Hubo días en que ella y el marqués de Mijares me tuvieron,<br />
turnándose, en sus casas, vecinas de la nuestra. Mi padre tuvo celos de<br />
su amigo, aunque mi madre no de doña Inés. Juan Vicente y el marqués, a<br />
18
pesar de que cada vez eran menos y remotas las noticias de Miranda, seguían<br />
hablando de la necesidad de un levantamiento. Una tarde cabalgaban en finas<br />
mulas lustrosas por las cuatro cuadras alrededor de la plaza mayor. Mi padre<br />
era partidario de una revuelta y, a su juicio, cuanto antes se produjera mejor:<br />
una explosión para limpiar el aire y hacer saltar a esos estúpidos y aletargados<br />
funcionarios españoles de la ciudad. El marqués estaba de acuerdo, pero tenía<br />
sus temores. Las explosiones podían matar, y no deseaba que su hijo sufriera<br />
por ello. Se refería a mí. Por eso mi padre lo corrigió con aspereza. El marqués<br />
convino que yo era hijo de ambos. Era hijo de mi padre, pero a él no le cabía<br />
duda que era hijo de su corazón. Y, por eso, no deseaba ningún peligro para<br />
mí si estallaba la tormenta. Poco después mi padre convidó nuevamente al<br />
marqués de Mijares a los Valles <strong>del</strong> Tuy. Por esa época mi madre estaba embarazada<br />
de su quinto hijo. El marqués y mi padre, perdida toda esperanza de<br />
un desembarco por parte de Miranda, iban en esa ocasión sólo de caza. Establecieron<br />
el campamento hacia el oeste de Yare, en dirección de las montañas<br />
de Guaicaipuro, y allí, a principios de enero, cuando la temperatura comenzó<br />
a bajar y las noches ya no eran cálidas, los alcanzó el desastre. Juan Vicente se<br />
enfermó. Le dijo a su amigo que no tuviera pena por él. Estaba seguro que su<br />
hora había llegado. La tos lo devoró en una noche. Tenía la tuberculosis avanzada,<br />
sin saberlo, y el frío de las montañas lo agravó. Mi padre Juan Vicente de<br />
Bolívar y Ponte murió. El marqués de Mijares lloró por su amigo. Envolvió el<br />
cadáver en una manta, con ayuda de los esclavos que los acompañaban, y lo<br />
cruzó en una mula. Cabizbajo, triste, encabezando la cabalgata, llegó a la capital<br />
de la provincia al atardecer <strong>del</strong> día siguiente, cuando un círculo de moscas<br />
volaba sobre el cadáver. Yo desperté a la razón el día que mi padre fue<br />
velado en la casa de San Jacinto. Tenía dos años y medio. Súbitamente la<br />
claridad <strong>del</strong> día inundó mis ojos, la gente se movía a mi alrededor, los murmullos<br />
llegaban a mis oídos, y en medio de la sala estaba el ataúd negro con<br />
manijas doradas, dibujos dorados en los costados, la tapa abierta, los cirios<br />
en su entorno. Era evidente que yo no sabía por qué aquel ataúd era el centro<br />
de atención de toda la gente reunida. Pero era claro para mí que yo tenía una<br />
relación con el acontecimiento. Sentía que el ambiente estaba cargado de<br />
tristeza y que, por eso, algo decisivo turbaba los semblantes. Yo también estaba<br />
aprensivo, y a cada momento buscaba el refugio más seguro para mí, que<br />
eran los brazos, el regazo y la sonrisa blanca de Hipólita. Pero sin que me<br />
sorprendiera de nada, cuando ya había anochecido, llegó mi madre doña<br />
Concepción y, tomándome por un brazo, me sacó de la sala y me llevó a una<br />
habitación que me era familiar. Allí estaban mis otros hermanos, lo sabía sin<br />
saberlo. Juan Vicente, dos cuartas más alto que yo, María Antonia, parecida a<br />
19
doña Concepción, con su mismo perfil, sus mismas formas enérgicas, y Juana,<br />
cohibida, silenciosa. Juan Vicente y Juana eran de pelo claro y ojos azules, y<br />
María Antonia y yo teníamos el pelo y los ojos negros, y nuestra piel, aunque<br />
blanca, estaba teñida levemente con un rescoldo tibio. Varios años después,<br />
cuando pude identificar el decorado y la significación de las cosas, me di<br />
cuenta que Juan Vicente y Juana habían salido a mi padre y que María Antonia<br />
y yo a mi madre. Lo supe al examinar cabalmente el retrato de cuerpo entero<br />
que colgaba de la pared en la sala de la casa. Era el de un hombre en la flor de<br />
la edad, con peluca, casaca dieciochesca, pantalones ceñidos, zapatos bajos de<br />
hebilla. Era el coronel Juan Vicente de Bolívar y Ponte. El clérigo Aristeguieta<br />
me contó en una ocasión que mi padre había combatido contra piratas ingleses<br />
en el puerto de La Guaira, y que había llegado a coronel, el grado más elevado<br />
de las milicias blancas de la provincia. Él no tenía dudas de que mi padre había<br />
sido lo más parecido a un héroe, y se extendió en el cuento de la lucha que mi<br />
padre y él emprendieron contra un malvado intendente que despojó a la familia<br />
Bolívar <strong>del</strong> gobierno de San Luis de Cura, pueblo fundado por un abuelo<br />
mío. Yo no conocí a mi padre, sólo en el retrato de la casa de San Jacinto, pero<br />
me cayó bien no sólo el retrato sino cuanto me contó el clérigo Aristeguieta.<br />
Amaneció el día en que mi padre debía ser enterrado con misa cantada en la<br />
capilla de la Santísima Trinidad, dentro de la catedral de la ciudad, como correspondía<br />
a la aristocracia a la cual pertenecíamos. Un viejo de ojos tristes y<br />
sonrisa tranquila, que vestía uniforme militar, me sentó sobre sus piernas. Era<br />
el marqués de Mijares. En el momento en que la gente se arremolinó en torno<br />
al ataúd, me bajó de sus rodillas y me llevó con <strong>del</strong>icadeza. Tenía la intención<br />
de que yo viera lo que había adentro. Cuando el ataúd se despejó un poco me<br />
alzó en sus brazos. Entonces vi una cara petrificada y lívida. Me dio miedo<br />
precisamente la ausencia de expresión de aquel rostro, su quietud irremediable,<br />
y me quedó la impresión de que algo parecido me acontecería a mí. Era un<br />
presentimiento casi físico. Yo era un niño, pero no evité imaginarme de la misma<br />
manera que ese hombre bien vestido, con una bandera cruzada en el pecho<br />
y un escudo de armas estampado en seda en la cabecera, vacío de ideas y<br />
sentimientos. Fue eso exactamente lo que me conmovió. No la visión <strong>del</strong> muerto,<br />
sino la visión de mi propia muerte. Cuando levantaron el ataúd y lo llevaron<br />
cargado hasta una carreta que esperaba en la puerta, tirada por un caballo con<br />
las ancas cubiertas por un paño negro, el pensamiento de que me aguardaba<br />
ese mismo destino no podía apartarse de mi mente. La carreta comenzó a<br />
moverse en dirección de la catedral, rodeada por la gente sumida en velos y<br />
mantillas, y el marqués de Mijares, conmigo en brazos, se sumó a la marcha<br />
acompasada, silenciosa, que atravesó la plaza mayor.<br />
20
4<br />
Polvo de Vitriolo<br />
Por los días en que Marina se ausentó, fueron al hotel Fanny y el coronel<br />
Du Villars a despedirse de nosotros. Regresaban a París. Fanny, cuando ya<br />
estábamos en el vestíbulo, me deslizó discretamente en el bolsillo <strong>del</strong> pantalón<br />
un papel. Sus ojos estaban dolidos, y fue esa mirada la que me dejó cuando<br />
la carozze se perdió en la distancia. Comprendía sus celos, pues sabía de mi<br />
nuevo romance. Tardé varios días en desdoblar el papel que me había dejado,<br />
pues estaba preocupado por Marina. No podía saber dónde estaba y qué hacía.<br />
Una tarde decidí poner fin a mi desespero. Ella vivía cerca de la Galleria <strong>del</strong> Libro.<br />
Me atendió una sirvienta. La signorina Marina no estaba. Esa tarde irrumpió<br />
con la respiración jadeante en la habitación de mi hotel sin explicaciones, pero<br />
hambrienta de mí. Amarnos con <strong>del</strong>eite resultó lo que había imaginado durante<br />
su ausencia, y me entregué a ello con alguna mezcla de rabia, pero a ella<br />
le gustó mi énfasis. Una tarde le oí a Fernando Toro comentar la lectura de un<br />
libro, Il blocco di Casal, cuyo autor era un piamontés que había participado en el<br />
asedio y que, mientras se sucedían los combates, se enamoró de una joven<br />
casalesa, llamándola, en apasionadas cartas, Signora, aun cuando, en varias<br />
ocasiones, la pescó con soldados en pleno ejercicio amatorio entre la vegetación<br />
cercana a los extramuros de la ciudad. Me pareció que se asemejaba a la<br />
particular situación que vivía con Marina. Apremié a Fernando para que escribiera<br />
el verso alusivo, y cuando cayó la noche (a eso de las nueve; signo de<br />
que comenzaba el verano en Italia) me invitó al bar <strong>del</strong> hotel, y allí, entre copas<br />
de sambucca, me leyó, exaltado, cuanto había escrito. ¿A quién si no a Vos puedo<br />
poner/ a parte de mi pena,/ buscando alivio, si no en vuestro oído,/ por lo menos en estas mis<br />
sin fruto mensajeras?/ Mirad que si amor es una medicina/ que a todos los dolores remedia/<br />
con un dolor aún mayor,/ ¿no podré entenderlo acaso como pena?/ Ya que si alguna vez vi<br />
belleza, y deseéla,/ no fue sino sueño de la Vuestra. Por primera vez le aplaudí una<br />
composición suya. Fue bueno para mí encontrarme con la imaginación de<br />
poeta de Fernando Toro, pues al día siguiente, mientras andaba con Marina<br />
admirando los contrafuertes <strong>del</strong> Palazzo de los Sforza, familia que había gobernado<br />
la ciudad por espacio de casi un siglo, me decidí a apremiarla para que<br />
rompiera su compromiso con Manzoni. Estaba más sensual que nunca. De la<br />
moldura opulenta de sus senos, que sobresalía de los escotes de su vestido<br />
color rosa, se desprendía un vaho cálido como de masa recién horneada. Me<br />
enervaba. Estaba tan perdido por ella que, por esos días, había dejado a la<br />
mitad la relectura de Confesiones, la obra más notable, de carácter autobiográ-<br />
21
fico, de Rousseau. Me parecía que el mejor escritor <strong>del</strong> mundo era el ginebrino.<br />
Encontraba todo en él, estética, agudeza e ingenio, y todo dicho con una<br />
elegancia de estilo inimitable. Confesiones era un libro que yo había leído por<br />
primera vez en las tertulias de don Antonio Adán de Yarza, en Bilbao, cuando<br />
era el novio de Teresa Toro. Me impresionó el autoexamen profundo que hacía<br />
Rousseau de su vida, y la revelación de sus intensos conflictos morales y emocionales.<br />
En Milán decidí releerlo con la intención de descifrar mi propia crisis<br />
existencial. Pero la pasión que me despertaba Marina era demasiado contraste<br />
para mí. Se volvió en redondo cuando le hablé de que era necesario que<br />
quemara sus naves con Alessandro Manzoni, y, al volverse, sus lindas manos<br />
hicieron dar vueltas a la sombrilla de seda con que se protegía su cutis de<br />
porcelana. El sol de la mañana alargaba la sombra de la estatua ecuestre de<br />
Francesco Sforza sobre mí, pero Marina, expuesta a los rayos <strong>del</strong> sol, resplandecía.<br />
Su respuesta fue que no me preocupara, que antes de salir hacia Florencia<br />
pondría las cosas en claro. Ya ella no tenía nada que ver con Manzoni.<br />
Lo había olvidado en el preciso momento en que me conoció. Ella no tenía<br />
otro destino que yo. Simón io l’amo. Pero tres días después todavía no había<br />
hablado con Manzoni, y Rodríguez me anunció que, si no salíamos al día siguiente<br />
en la diligencia-correo con ruta a Padua, tendríamos que esperar una<br />
semana más. Entonces fui a casa de Marina. Me atendió la signora Cardamone,<br />
una vieja regordeta, de carrillos inflados, boca hermética y furia en sus ojos<br />
fríos. Tenía el pelo corto, ceñido en una redecilla, que contribuía a darle un<br />
aire indefinido. Tenía más bien la apostura de un viejo que de una vieja. Imposible<br />
no echarle una mirada de soslayo a la entrepierna, pese al vestido<br />
holgado, de olanes, para asegurarse si se le notaba el bulto de la hernia bíblica.<br />
No le dio mucho gusto que un hombre, con traza de extranjero, de quizás<br />
qué fabuloso país de las Antípodas, fuera a buscar a su hija a su casa con ese<br />
desparpajo característico. Marina nos interrumpió en ese momento, sonriente,<br />
nada cohibida, y me invitó a pasear por el jardín. Esa escena me recordó<br />
aquella de cuando Belén Jeres de Aristeguieta rompió conmigo en una lejana<br />
vida que, aún entonces, costaba un poco rememorar. Sólo que, en esa ocasión,<br />
fui yo quien le expresó a Marina, con voz entrecortada, que hasta allí nos había<br />
traído el río. Me miró lívida, como no la había visto nunca, y no dijo una palabra.<br />
Pero esa misma tarde me buscó en el hotel, me desvistió, me quitó los<br />
calzoncillos largos hasta los tobillos, tirándomelos, azorada, con los puños<br />
lívidos, y después, con euforia, me cabalgó hasta que se le saltaron las lágrimas.<br />
Todavía sobre mí me cantó con voz tenue una canción de moda. Portami a ballare,/<br />
fammi divertire,/ dimmi che mi ami,/ fammi l’amore. Más tarde, un poco más<br />
calmada, me aseguró que rompería con Manzoni, pero que debía darle la<br />
22
oportunidad de hacerlo cuando llegáramos a Florencia (no dudaba que viajaríamos<br />
juntos al día siguiente, los seis, en una sola diligencia). Yo no entendía<br />
por qué en Florencia y no en ese momento en Milán. Su respuesta fue que su<br />
padre debía tener conocimiento también de lo que acaecía con su vida. Al día<br />
siguiente, al amanecer, salimos de Milán en la diligencia-correo rumbo a Padua.<br />
Pero, para mi sorpresa, Marina llegó a la stazione con Manzoni <strong>del</strong> brazo, y a su<br />
lado la tigra de su madre. La interrogué con la mirada, pero sus ojos no me<br />
indicaron nada. La diligencia-correo, tirada por dos caballos, era un vehículo<br />
cerrado, con dos ventanillas a los lados. Llevaba, en el techo, unos bártulos<br />
atados, y en el pescante dos conductores, uno de los cuales, uniformado,<br />
portaba un fusil de chispa. Manzoni me indicó que era un carabinieri. Entonces<br />
los viajes por el interior de Italia eran riesgosos. Todavía subsistían partisanos<br />
antibonapartistas que no se acostumbraban al nuevo orden de cosas. Manzoni<br />
me explicó, mientras la diligencia daba tumbos en la primera jornada <strong>del</strong><br />
tránsito, que los partisanos estaban apoyados por Austria, que no se resignaba<br />
a la pérdida de Venecia. La región veneciana había sido conquistada por<br />
Napoleón a finales <strong>del</strong> siglo anterior, pero en el tratado de Campoformio había<br />
sido cedida a Austria. Sin embargo a Napoleón se le ocurrió incluirla dentro<br />
<strong>del</strong> reino de Italia. Los austríacos se habían resentido, y financiaban aquellas<br />
hordas que, entre otras cosas, asaltaban las diligencias <strong>del</strong> tránsito. Íbamos<br />
enfrentados en dos asientos. Mis amigos y yo en uno, y Marina, Manzoni y su<br />
madre en el otro. La signora Cardamone no abría la boca. Yo tampoco hablé<br />
más después de aquel cruce de palabras con Manzoni. Me encerré en mi mutismo,<br />
incapaz de comprender por qué Marina, después de hablar conmigo, se<br />
comportaba de forma tan exquisita con Manzoni. Abrí el libro de Rousseau y<br />
me sumergí en la lectura. Al mediodía, cuando hicimos la primera parada en<br />
un pueblito llamado Brescia, yo quedé deslumbrado por la belleza de la montaña<br />
a cuyo pie estábamos. El camino por el que habíamos llegado estaba<br />
orillado de matas de pino y abedul, todavía verdes a pesar <strong>del</strong> comienzo <strong>del</strong><br />
verano, y el contraste con la montaña era abrumador. Eran los Alpes Dolomitas,<br />
una montaña de colores, constituida sólo de mineral dolomita, y que, al<br />
contacto con el sol, despedía reflejos en verde, negro y castaño. Mientras almorzábamos<br />
en la posada fettuccini con formaggio di capra, Rodríguez, que había<br />
adquirido conocimientos científicos en compañía de un abate alemán durante<br />
su estadía en Viena, nos refirió, con gran satisfacción, que si la dolomita se<br />
trataba con Polvo de Vitriolo se obtenía yeso y, con sulfato de magnesio, sales<br />
de Epsom. Se denominaba así, sal de Epsom, porque se había preparado por<br />
primera vez en Epsom, Inglaterra, y tenía propiedades curativas y estéticas.<br />
Ante la mirada súbitamente interesada de la signora Cardamone, Rodríguez<br />
23
explicó que era un buen purgante, reducía la hinchazón y fijaba el color en el<br />
teñido de la ropa. Al día siguiente seguimos viaje hacia la siguiente etapa que<br />
era Verona, que quedaba a tres postas y media, maravillados con los colores<br />
que irradiaban de los Alpes Dolomitas. No había podido entablar ningún diálogo<br />
serio con Marina. Estaba copada por Alessandro Manzoni y su madre. En<br />
Verona, después de la comida, asistí a una disertación de Rodríguez y Manzoni<br />
acerca <strong>del</strong> llamado Polvo de Vitriolo. Recordé que le había oído a Manzoni<br />
en Milán referirse a ese tema sin que yo le prestara mucha atención, en realidad<br />
casi nada. Pero oír a Rodríguez era distinto. Caía la tarde. Estábamos en<br />
el comedor de la posada, y había aldeanos a nuestro alrededor que no nos<br />
prestaban mayor cuidado. Las mujeres se habían retirado a descansar. Lo que<br />
Rodríguez contaba lo había visto en Viena, y fue a raíz de la pelea de unos<br />
duelistas, en la cual uno hirió gravemente al otro en un brazo. El abate Friedrich,<br />
amigo de Rodríguez, que compartía con él experimentos de física en un<br />
laboratorio, pidió una palangana con agua. El hombre sangraba mucho, y el<br />
médico, que le había amarrado la herida, diagnosticó que se le gangrenaría,<br />
por lo cual sería inevitable cortarle el brazo. Friedrich aseguró que no era necesario.<br />
Le preguntó al duelista si creía en él, y el pobre hombre, dolido ante<br />
la perspectiva que le cortaran el brazo, accedió. En la palangana Friedrich echó<br />
Polvo de Vitriolo, meneó repetidas veces el agua, y le pidió el trapo con que<br />
se amarraba la herida. El trapo estaba impregnado de sangre. Friedrich lo<br />
sumergió en el agua, lo exprimió repetidas veces, y al fin lo dejó en la palangana.<br />
La mejoría <strong>del</strong> herido fue en aumento. Ya en la casa <strong>del</strong> abate Friedrich,<br />
él le recomendó que se llevara la palangana, y que durante el día la colocara<br />
en la ventana y en la noche cerca de la chimenea, a fin de que mantuviera su<br />
temperatura. Como para probarle que, si no lo hacía, la herida recaería en la<br />
infección, el abate sacó el trapo <strong>del</strong> agua y lo puso a secar frente a la chimenea.<br />
El duelista contrajo el rostro de dolor, y la herida nuevamente comenzó a<br />
hincharse. Al volver el trapo al agua, el hombre aseguró que le había entrado<br />
un fresco y le había pasado el ardor. Lo que yo no entendía era por qué no se<br />
aplicaba el Polvo de Vitriolo directamente sobre la herida. Aquí Manzoni le<br />
arrebató la palabra a Rodríguez y explicó que el Polvo de Vitriolo, diluido en<br />
el agua, haciendo énfasis sobre el trapo manchado con la sangre de la herida,<br />
se conectaba con ella, pues unían los elementos de sus átomos. Fernando, un<br />
poco escéptico, no daba crédito a lo que oía. Rodríguez intentó aclararlo. Se<br />
trataba, según él, de la energía heredada en el trapo, cuando se trataba de un<br />
trapo, porque él había visto curaciones con Polvo de Vitriolo sobre el propio<br />
metal que había causado la herida. Vio una vez al abate Friedrich bañar con<br />
Polvo de Vitriolo la parte ensangrentada de una espada que acababa de herir<br />
24
a alguien, y cómo la herida, en cuestión de días, comenzaba a sanar. El siguiente<br />
discurso de Manzoni iba dirigido a mí. Él creía que el Polvo de Vitriolo era<br />
compatible, desde el punto de vista energético, explicado según la unión de<br />
átomos de materias distintas, con la energía que dimanaba <strong>del</strong> amor. ¿Qué era<br />
si no amor el hecho de que, a través de los ojos de uno, la amada comprendiera<br />
que se le amaba? La energía nos salía no sólo por los ojos, también por<br />
los poros de nuestro cuerpo y por la respiración, pero para concretarse en amor<br />
los átomos no debían estar diferenciados, debían ser átomos compatibles. Un<br />
hombre bondadoso sólo podía amar a una mujer bondadosa, porque sus<br />
energías (o sus átomos) eran afines, y así habría un malvado correspondido<br />
por una malvada. Yo le pregunté que cómo quedaba allí, en su teoría, el hombre<br />
que no creía en el amor. Su respuesta fue que el amor existía, aunque algunos<br />
como él no creyeran que su composición fuera perfecta. Si él amaba<br />
poco, su pareja lo amaría en la misma proporción. Si él dejaba que la amada<br />
desencadenara el resto de amor, que no colocaba sobre él, en otro, estaría sólo<br />
permitiendo que lo aleatorio <strong>del</strong> amor se consumiera. Su amada seguiría<br />
siendo suya porque el poco amor con que le correspondía, al evaporarse la<br />
pasión, quedaría asentado, hermético, fuerte, y ya no habría combustión capaz<br />
de desgastarlo. Le pregunté por el amor infeliz, cuando las sombras de una<br />
noche tardía cerraba sobre el mundo. Él no creía que existiera verdaderamente<br />
un amor infeliz. Había solamente amores que no habían llegado todavía a<br />
una perfecta sazón. Sin embargo el amante sabía a tal punto qué semejanza<br />
de naturaleza le había sido revelada que, en virtud de esa fe, sabía esperar,<br />
incluso toda la vida. Él sabía que la revelación para ambos podría actuarse<br />
incluso después de la muerte, cuando, evaporados los átomos de cada una de<br />
las dos médulas que se deshacían en la tierra, se reunían en algún Cielo. Como<br />
un herido, que sin saber que alguien estaba rociando de Polvo de Vitriolo el<br />
arma que lo vulneró, gozaba de nueva salud y alivio <strong>del</strong> dolor.<br />
25
5<br />
Muerte de mi madre<br />
Los velatorios fueron cotidianos en mi niñez. Poco después hubo otro,<br />
aunque menos concurrido, y con una urna muy pequeña, blanca, alumbrada<br />
por un juego de can<strong>del</strong>abra imperial. Era la hija de mi madre, que había nacido<br />
muerta. Cuando yo tenía nueve años murió doña Concepción. Mi relación<br />
con ella nunca fue íntima, de hecho muy pocas veces se dirigió a mí con un<br />
gesto de cariño. En realidad ella era poco dada a esas manifestaciones, a pesar<br />
de que, una que otra tarde, que a mí se me antojaba inolvidable, se sentaba<br />
frente al piano de la sala y llenaba la casa con una melodía capaz de adormecer<br />
a los pájaros <strong>del</strong> patio interior. Otras veces no era el piano sino el arpa, y<br />
yo no me resistía a sus cuerdas sonoras. Ante las risas de Hipólita me ponía<br />
a bailar, desplazando los pies y moviendo la cintura de acuerdo con los acordes.<br />
Pero a mi madre no le daba gracia mi danza apresurada, que yo hacía porque<br />
el cuerpo se me iba solo y porque quería que ella se fijara en mí. La verdad era<br />
que no se fijaba en lo que yo hacía, tenía toda su atención en el arpa, en sacarle<br />
a las cuerdas magníficas tonalidades. Yo creo que lo que más le gustaba<br />
en la vida era la música. No sólo a ella, sino a todos los Palacios, en cuyas<br />
casas no faltaban instrumentos musicales de todo tipo. Yo admiraba a mi<br />
madre por sus maneras rígidas, por su carácter silencioso pero férreo, y por el<br />
hecho de que nada se moviera en la casa si ella no lo había dispuesto antes.<br />
Su figura alta y esbelta realzaba su elegancia con sus vestidos de seda, que<br />
fueron aclarándose a medida que se alejaba en el tiempo la muerte de mi<br />
padre. Me gustaban sus vestidos, el almidón de sus encajes, el sonido de la<br />
tela cuando se desplazaba por la casa. Yo adoraba su perfume. Aprendí a adivinarla<br />
por el aroma que la precedía, un hálito casi visible que volaba a su<br />
alrededor, y quería colgarme de los encajes de su vestido y aspirar su perfume<br />
de agua florida. La preferida de mi madre era María Antonia, quizás porque<br />
era una réplica suya. Los mismos ojos hieráticos, la misma compostura, el<br />
mismo temperamento. Muy pocas veces nos pegó, pero cuando lo hacía yo<br />
me desvivía por llamar su atención. Nos ponía en fila, a nosotros tres: Juan<br />
Vicente, Juana y yo, pues María Antonia, incapaz de una falta, estaba siempre<br />
libre de pecados. Si algo pasaba en la casa, se rompía un jarrón, se le saltaban<br />
de manera misteriosa las teclas al piano, como una vez en que hasta las esclavas<br />
domésticas lloraron al verle la cara descompuesta a mi madre, los<br />
culpables éramos Juan Vicente, Juana y yo. A medida que yo crecía, me distinguía,<br />
era el más señalado, porque todos se daban cuenta que tenía más auda-<br />
26
cia que esos espíritus arremansados de Juan Vicente y Juana, cuyos semblantes<br />
pacíficos no desmentían sus almas. Las pocas veces que la paz se turbó en<br />
la casa fue porque yo tuve que ver y, además, era a propósito, para llamar la<br />
atención de mi madre. Siempre nos sentaba la mano. Pero, cuando cogí o<br />
desprendí una burbuja de alambre debajo <strong>del</strong> piano y las teclas volaron en el<br />
aire, esgrimió en alto un látigo pequeño y nos ordenó a Juan Vicente y a mí<br />
que nos bajáramos los calzones. Juana, en el medio de los dos, temblaba, y<br />
no apartaba sus ojos aterrados de la mano que levantaba el látigo. El latigazo<br />
estalló en las nalgas de Juan Vicente y en las pantorrillas de Juana, y cuando<br />
me tocó a mí, como todas las veces en que ella nos pegó, yo me a<strong>del</strong>anté con<br />
las nalgas al aire, sereno y decidido, y le dije con voz tranquila que me pegara.<br />
Ella me pegó, como las otras veces en que se repitió la escena, pero al irse en<br />
compañía de María Antonia, dejándome con la piel ardida, la mano que empuñaba<br />
el látigo, la derecha, le temblaba. En una ocasión dejé de verla. No<br />
salía de su habitación. Le pregunté a Hipólita si sabía qué le pasaba a mi<br />
madre. Hipólita me informó que estaba enferma. Vino un médico con un maletín<br />
lleno de frascos de colores. Entraba a la casa, abría el maletín, sacaba<br />
todos los frascos y escogía uno con cuidado, luego de darle varias vueltas a la<br />
etiqueta. A mí me gustaban los frascos, por sus colores. Yo me acercaba, me<br />
quedaba absorto en los frascos, y tuve ganas alguna vez de apoderarme de<br />
uno. Pero no tuve valor para hacerlo, o era que pensaba que mi madre, por<br />
estar enferma, no estaría lista para pegarme. Durante los días de la enfermedad<br />
de mi mamá llegó a la casa con mucha frecuencia mi abuelo Feliciano. Era un<br />
viejo reilón, con peluca empolvada y bastón. Cada vez que llegaba sonaba el<br />
bastón en la sala, saturando todo el ámbito con un sonido seco, y al pasar<br />
frente a Hipólita le pellizcaba una nalga y a mí me daba un apretón de cachete.<br />
Hipólita se demudaba de rabia, hacía un gesto enérgico con la mano, y él<br />
se reía. Me llamaba la atención que, siempre que entraba a la casa, dejaba<br />
afuera su coche y dos guardias con mosquete. Pensé que debía ser un hombre<br />
importante, y era, efectivamente, alférez real de la ciudad. Una tarde le pedí a<br />
María Antonia que me llevara al cuarto de mi madre, pues quería verla, comprender,<br />
acaso, qué le ocurría. Ella estuvo de acuerdo, pero me puso la condición<br />
de que no hiciera ruido ni llamara su atención. El médico acababa de irse.<br />
Casi lo tropezamos en el largo pasillo, frente al cuarto de mi madre. María<br />
Antonia me tomó de la mano, como si temiera que yo fuera a romper algo, giró<br />
el picaporte de la puerta y la abrió con cuidado. La habitación estaba en penumbras,<br />
y en un rincón ardía una vela ya casi consumida. Para mí sorpresa<br />
mi madre no estaba dormida, tenía los ojos abiertos, y me miró con ternura.<br />
Más aún, hizo algo desconocido: estiró los brazos desde un mar de sábanas<br />
27
ajadas. Todavía sonrió y expresó con voz débil su satisfacción de que hubiera<br />
ido a verla. Sus palabras fueron la más exquisita caricia de mi niñez. Cerré los<br />
ojos por un momento y mis oídos se llenaron con el aleteo de una bandada<br />
de pájaros negros que levantaban vuelo. Después me acerqué, sorprendido<br />
pero feliz, y ella me tocó los hombros con sus dedos y hasta me acomodó un<br />
mechón de pelo. Me prometió que al día siguiente se levantaría de la cama y<br />
nos iríamos todos al campo. Así fue. El médico le había recomendado, para<br />
que terminara de mejorarse, unas semanas en nuestra plantación de San Mateo.<br />
Todos nos fuimos con ella. La casa de San Jacinto quedó con unos pocos<br />
esclavos domésticos. En un coche que abría la marcha iban mi madre y María<br />
Antonia con una esclava, y detrás, en fila, una cordada de mulas, cargadas de<br />
baúles y de gente. Yo iba en una de ellas, montado en la grupa, sobre una<br />
gualdrapa de fieltro, con mi tío Esteban Palacios. Quería a mi tío Esteban como<br />
a un padre. Yo tenía, por la época en que se enfermó mi madre, siete años, y<br />
él ya me había llevado a la iglesia como padrino de confirmación. Me regaló,<br />
para la ocasión, un uniforme militar. Era un pantalón largo, blanco, casaca<br />
roja, con botonadura dorada y charreteras, y un bicornio negro con la escarapela<br />
española. Me lo puse para la ocasión, y el cura, cuando me leyó el Evangelio<br />
frente a la pila de agua bendita, le guiñó un ojo a mi tío y se cuadró<br />
militarmente. Mi tío me tocó el bicornio con una sonrisa. El viaje de Caracas<br />
a los Valles de Aragua era de dos jornadas y media. Al caer la noche Hipólita<br />
me acurrucó a su lado, sobre un palanquín acolchado de sábanas, y no pude<br />
dormir por la sinfonía de grillos, los ronquidos de los esclavos y el candil perenne<br />
dentro <strong>del</strong> coche cubierto donde estaba mi madre. Quería subir al coche<br />
y dormir con ella, pero no me atrevía por temor a romper el hechizo de la<br />
tarde anterior, cuando me echó los brazos y se alegró de verme. En el fondo<br />
sabía que semejante prodigio no se repetiría. Al atardecer <strong>del</strong> día siguiente<br />
llegamos a la hacienda. Entramos por un sendero ancho, orillado de matas de<br />
mamón, y pasamos, con la última hilacha de sol, frente al barracón de los<br />
esclavos, entre gallinas y pavos, cerdos y cabras, ladridos de perros y unos<br />
chiquillos negros de mi tamaño, corriendo entre las patas de las mulas con<br />
exclamaciones incomprensibles. Nos detuvimos frente al pórtico de la casa, y<br />
entramos taconeando un piso de baldosas. Mi madre caminó hacia una silla<br />
de espaldar alto sin apoyarse en nadie, y en ese momento supe que había<br />
vuelto a ser la mujer inalcanzable, de voz firme y gestos enérgicos. La oí dar<br />
órdenes y disponer cada cosa con un imperio capaz de mover el mundo, y en<br />
los días siguientes, pese a que mis hermanos y yo andábamos con más libertad,<br />
no tuve dudas de que nuestra libertad estaba contemplada por ella. Yo<br />
estaba feliz por las gallinas, los cerdos, las vacas y el monte. No perdía detalle<br />
28
de la vida diminuta de los animales, y tampoco de los seres humanos. Un día<br />
un ganso me elevó por los aires. Habíamos acostumbrado, mi tío Esteban y<br />
yo, a bañarnos en la laguna cercana al barracón de los esclavos. Mi tío no tuvo<br />
que esforzarse mucho para enseñarme a nadar. En realidad, casi nada. El día<br />
que me convidó a nadar, como yo titubeaba para lanzarme al agua, me agarró<br />
por las axilas y me tiró con todo y ropa. Mis ropas contribuyeron a mantenerme<br />
a flote, por un momento, pero después me hundí. Me gritó que usara los<br />
brazos. Yo usé los brazos, tragué agua, pero me mantuve con la cabeza afuera,<br />
y luego aprendí a desplazarme, haciendo piruetas y dándome zambullidas tan<br />
largas que mi tío Esteban se desesperaba. No sé qué pasaba conmigo, pero el<br />
caso era que mis pulmones aguantaban la presión más tiempo de lo que cualquiera<br />
podía aguantar, y yo me mantenía bajo el agua con los ojos abiertos,<br />
viendo los pececitos de colores y las ramas y raíces acuáticas. Un día vi venir<br />
bajo el agua un ganso enorme, mirándome con dos ojos encendidos. Movía<br />
las patas y las alas como un molino de viento, y enturbiaba el agua a mi alrededor.<br />
Entonces lo que ocurrió lo viví con los ojos cerrados. El ganso me sacó<br />
<strong>del</strong> agua de un tirón, yo me sujeté a su cuello largo y caliente, y él voló casi a<br />
ras <strong>del</strong> agua, llevándome hasta el otro extremo de la laguna ante la alarma y<br />
la incredulidad de mi tío Esteban. Otro día conocí a Matea, una negrita con<br />
un año más que yo, de ojos enigmáticos y con una increíble facilidad para<br />
contar historias a su edad. Era de una imaginación y de un recurso de palabra<br />
realmente sorprendentes en una niña, y parecía imposible que supiera el significado<br />
de lo que contaba. Además, era adivina o bruja. Me contó de animales<br />
que hablaban, y de una vaca que había entrado a la casa, no hacía mucho<br />
tiempo, y se había comido las cortinas, las alfombras, las lámparas, los can<strong>del</strong>abros<br />
y los libros de la biblioteca de mi padre. Si los esclavos no la hubieran<br />
sacado a empellones se habría comido toda la casa. Me impresionó tanto<br />
su historia que fui a preguntarle a Hipólita si sabía algo <strong>del</strong> incidente. Hipólita<br />
no me supo aclarar mayor cosa, pero el tío Esteban comentó que, tiempo<br />
antes, mi madre había encargado para la casa varios metros de cortina nueva,<br />
alfombras y lámparas. Una tarde me la encontré de improviso en los corredores<br />
de la casa, pues aparecía y desaparecía sin dejar rastro, y me contó que un<br />
arrendajo le había pedido un cabo de soga y que ella cortó un poco de las<br />
riendas de su caballo. Ella y el arrendajo se encontraron en el bosque, más<br />
allá de la laguna, y ella le dio el cabo de soga. El arrendajo, agradecido, le dio<br />
a su vez un abanico de plumas amarillas. Matea, para comprobar sus palabras,<br />
se metió una mano en el escote incipiente y sacó un diminuto abanico de<br />
plumas amarillas, tejido con puntadas finas. Yo lo toqué, y no supe qué pensar.<br />
Un día se me quedó mirando. Era a mediodía, cerca <strong>del</strong> barracón de esclavos,<br />
29
y yo había ido allí en compañía de Erasmo, un esclavo de mi misma edad,<br />
acaso un mes menos. Matea nos salió al paso, mirándonos fijamente con sus<br />
ojos relumbrones. Erasmo se enojó con ella. En otras ocasiones le había arrojado<br />
pedruscos y dado coscorrones, pero ese día yo no dejé que la ahuyentara.<br />
Ella me llenaba de curiosidad. No me quitaba los ojos de encima y, ante el<br />
asombro de Erasmo, que no pudo resistir y salió corriendo, rodó los dedos<br />
repetidas veces sobre la hojarasca y levantó una leve brisa. Después, sin dejar<br />
de mirarme, movió la mano en círculos y las hojas giraron con la brisa. Sonrió<br />
y batió las dos manos con fuerza y rapidez, y el remolino creció, produciéndose<br />
un giro espeso de hojas secas que se alzó hasta las copas de los árboles<br />
cercanos. Sin despegarme los ojos, riendo a carcajadas, se puso a bailar alrededor<br />
<strong>del</strong> remolino, que recrudeció y estremeció las ramas de los árboles. Se<br />
me escarapeló el cuerpo y, con el presentimiento de que algo tremendo iba a<br />
ocurrir, salté hacia ella, la agarré por los hombros y detuve su danza. El remolino<br />
bajó, y sólo unas hojas quedaron volando en la transparencia <strong>del</strong> aire.<br />
Poco después ocurrió el apasionamiento de mi tío Esteban por una esclava<br />
llamada Sigfrida. Qué iba a saber yo de esas cosas, pero fue evidente que algo<br />
raro pasaba con él, pues sin previo aviso desapareció de mi vista. No estaba<br />
por ninguna parte. Yo pensé que había regresado a la ciudad, y pregunté por<br />
él a Hipólita. Ella rió y me indicó que lo buscara en el barracón de los esclavos.<br />
Yo no entendí. Pero tenía la impresión de que algo malo pasaba cuando, una<br />
mañana, me despertó la voz firme de mi madre, ordenándole a alguien que le<br />
trajeran amarrado a su hermano. No lo trajeron amarrado, pero lo trajeron de<br />
todas maneras. Pasó entre un grupo de hombres blancos y negros, lívido,<br />
tembloroso, y tan absorto que ni siquiera me miró. Yo estaba en la sala, esperando<br />
un desenlace, y al verlo así sentí cierta tristeza. En un extremo de la sala<br />
mi madre lo encaró, le dijo algunas cosas con voz dura, y él sollozó. Alcancé a<br />
oír, por último, que mi madre le decía que pusiera en orden sus cosas porque<br />
viajaría a España. Yo sabía que España era muy lejos, y que allí vivía el rey, el<br />
dueño de nuestro país y de nosotros mismos. Me preocupé, pues sabía que<br />
ya no iba a ver a menudo a mi tío. Él desapareció de la sala, y el grupo de<br />
hombres blancos y negros salió y volvió a entrar con una negrita joven, de<br />
talla erguida y ojos vivos y asustados. Me llamó la atención que no usara pañolón,<br />
por lo que sus cabellos estaban erizados, como espuma de alambre. Mi<br />
madre le preguntó su nombre, y ella lo dijo con voz temblorosa. No oí más,<br />
porque, a una seña de mi madre, Hipólita me agarró por un brazo y me llevó<br />
al cuarto. Después supe que mi madre había dejado a la negrita dentro de la<br />
casa, para que ayudara a cocinar. No quería que se estropeara en las faenas<br />
<strong>del</strong> campo, pues estaba embarazada de mi tío Esteban. Días después volvimos<br />
30
a la ciudad. Algo había cambiado en el interior <strong>del</strong> tío Esteban y, durante el<br />
viaje de vuelta a Caracas y las semanas en que preparó su viaje para España,<br />
se limitó a hablar poco, sin la sonrisa que era lo mejor de su persona. El día<br />
que se fue pasó por nuestra casa, habló largo rato con mi madre en el despacho,<br />
y después rió y jugó conmigo en el patio interior. Me hizo la promesa de<br />
que cuando creciera iba a vivir con él en España. Partió. Un día le oí decir a mi<br />
madre, hablando con mi abuelo, que esperaba que tuviera éxito en la gestión<br />
de lograr el título de marqués para Juan Vicente. El abuelo respondió que tenía<br />
pocas esperanzas de que no se le atravesara el nudo de la Marín. Años más<br />
tarde supe que mi tatarabuela paterna había sido una india, y que mi abuelo<br />
Juan de Bolívar y Martínez había hecho diligencias para comprar un marquesado,<br />
pero que no pudo hacerlo por la imposibilidad de demostrar la limpieza<br />
de sangre de su mujer Petronila de Ponte y Marín, con la que se había casado<br />
en segundas nupcias. Ahora mi madre, en complicidad con mi abuelo, enviaba<br />
a España a mi tío Esteban a reanudar la compra, pretextando su desliz con<br />
la esclava. La razón, sin embargo, era que mi tío Esteban estaba mejor preparado<br />
que mis otros tíos maternos para tratar con los miembros de la corte. El<br />
tío Esteban era hombre de modales finos. Se parecía mucho a mi madre. Él y<br />
mi madre eran los preferidos de mi abuelo Feliciano. Poco después el tío Esteban<br />
se sintió tan a gusto en España que le escribió a mi madre para que se<br />
fuera con nosotros a vivir allá. Pero mi madre no era de las que se dejaban<br />
convencer con entusiasmos. Tenía un acentuado pragmatismo y no dudaba de<br />
qué era lo que le convenía. Siguió al frente de sus propiedades, inmutable y<br />
feliz, y hasta un almacén de géneros tuvo, pero llegó el día ingrato en que<br />
volvió a caer enferma. Esa vez las visitas <strong>del</strong> médico y de mi abuelo Feliciano<br />
fueron más seguidas, y sus semblantes estaban sombríos. Le pedí varias veces<br />
a María Antonia que me llevara al cuarto de mi mamá, y su respuesta fue que<br />
no se podía. Así que nunca más la vi con vida. Un amanecer los rostros de todo<br />
el mundo me anunciaron que doña Concepción había quedado inerte para<br />
siempre. Yo no quería verla en el ataúd negro, que otra vez llenó la sala, sin<br />
embargo mi abuelo Feliciano nos llevó a los cuatro hermanos para que nos<br />
despidiéramos de ella. María Antonia, Juana y Juan Vicente le tocaron levemente<br />
la mano, y yo sólo la miré. Se apoderó de mí el mismo desasosiego, la<br />
incredulidad y el temor de cuando contemplé el semblante petrificado de mi<br />
padre. Yo no podía concebir que una mujer como ella estuviera allí, sin movimiento<br />
alguno, en ese barco acolchado (así me parecía el ataúd), que no tardaba<br />
en llevársela. Esa vez no salí a la puerta cuando el carruaje y el gentío de<br />
negro se fueron calle abajo.<br />
31
6<br />
Disfraces <strong>del</strong> amor<br />
Llegamos a Padua un domingo a mediodía, y de inmediato, después de<br />
bajarnos de la diligencia, debido a las indicaciones <strong>del</strong> pasaje de que a los dos<br />
días se reanudaría el viaje a Venecia, buscamos habitaciones en una posada<br />
de las más vistosas, al lado <strong>del</strong> Museo Civile. Padua era una ciudad pequeña y<br />
pintoresca, de calles angostas y porticadas, y edificios y piazze de color naranja.<br />
Sus alrededores estaban bien cultivados, principalmente trigo y caña, como<br />
todos los pueblos de la región de Véneto, llamada así por sus primeros habitantes.<br />
Mis amigos y yo tomamos un cuarto para los tres que nos costó cinco<br />
cequís y medio, Manzoni otro, y Marina y su madre otro cuarto. La razón de<br />
que hubiéramos tomado un cuarto para los tres era que mi bolsa empezaba a<br />
resentirse luego de los desenfrenos parisinos, y ya Fernando Toro cubría, en<br />
mayor cuantía, cuanto necesitábamos los tres. No se podía esperar que de un<br />
filósofo como Rodríguez surgiera una ayuda en metálico. La tarde <strong>del</strong> mismo<br />
día de nuestra llegada encontré, registrando entre mis cosas, la esquela que<br />
me dejó Fanny Du Villars el día de nuestra despedida en Milán. La leí. No<br />
contenía muchas líneas, sólo la mitad <strong>del</strong> papel, aunque al mejor estilo parisino,<br />
con letras picudas y una fragancia equívoca. Decía que se iba a París más<br />
por despecho que por agrado de volver a la ciudad que, para siempre, iba a<br />
asociar conmigo. Estaba embarazada de mí, no de otro, y me consultaba acerca<br />
<strong>del</strong> nombre que debía ponerle a la criatura. No dudaba que sería varón, y<br />
me proponía llamarlo Simón Eugenio. Por último terminaba con una advertencia:<br />
cuando yo regresara a París ella estaría esperándome para tener la<br />
última oportunidad, la cual no desperdiciaría, para, al fin, tenerme a su lado<br />
para siempre. Los dos días que pasamos en Padua, además de no perder la<br />
oportunidad de visitar la ciudad (fuimos todos, menos la signora Cardamone,<br />
a la famosa basílica de San Antonio, donde está enterrado el santo y en cuyo<br />
Altar Mayor hay un retrato y su firma autógrafa y, en una capilla especialmente<br />
dispuesta, relieves con detalles de su vida), Marina y yo volvimos a nuestra<br />
intimidad. Las noches italianas eran tardías en esa época <strong>del</strong> año, y nosotros<br />
cenamos, una vez cassata siciliana y mozarela en carozze y otra vez carpaccio y una<br />
insalata mista, una hora antes de dormir. Durante esas noches degustamos, en<br />
el bar de la posada, un vino dorado y fuerte de Bassanio llamado grappa, y yo<br />
asistí a las discusiones filosóficas en las que se enfrascaron Rodríguez, que no<br />
tomaba ni una pizca de licor, y Fernando y Manzoni. En la primera noche,<br />
durante la cena, esperé en vano que los ojos de Marina <strong>del</strong>ataran un deseo,<br />
32
un ardid cualquiera. Pero después de comer, dismuladamente, soltó un papelito<br />
a mis pies por debajo de la mesa. Allí estaban sus instrucciones para<br />
vernos de madrugada. Cuando mis amigos y Manzoni derivaron hacia el bar,<br />
yo fui tras ellos absorto <strong>del</strong> mundo. Era necesario, por lo que decía el papelito,<br />
que los acompañara. La primera noche Manzoni quiso indagar acerca de<br />
nuestro viaje por Italia. Él nos había atendido bien en su casa durante nuestra<br />
estadía en Milán, con todo y que yo le había birlado a la novia, pero a pesar<br />
de que tenía una inclinación política jacobina no habíamos profundizado en<br />
ese tema. Cuando preguntó qué hacíamos en Italia, Fernando sintió la necesidad,<br />
quizás avivado por el vino, de contarle la verdad. Habíamos ido a Italia<br />
para hacer un juramento. ¿Dónde? No teníamos idea. Pero de lo que sí estábamos<br />
seguros era por qué íbamos a jurar. En este punto el interés de Manzoni<br />
se había despertado más de la cuenta, y Fernando se encargó de decirle<br />
que íbamos a jurar libertar a nuestra patria o morir en el intento. La sonrisa<br />
escéptica de Manzoni me hizo apurar mi copa. Expresó que él creía que nosotros<br />
practicábamos un deísmo ilustrado, pero habíamos resultado unos redomados<br />
católicos militantes. Le parecía inconcebible, reñido con el romanticismo,<br />
que unos seres conscientes debieran jurar por un Dios católico, aprendido<br />
y aprehendido, la libertad de varios millones de seres humanos. ¿Qué<br />
inconsistencia era aquélla? ¿En qué endemoniada escuela habíamos aprendido<br />
que había que poner a Dios por <strong>del</strong>ante de cuanto debíamos resolver los<br />
seres humanos en la tierra? Yo le pregunté si de verdad él no creía en Dios.<br />
Contestó que no encontraba motivos para ello en la naturaleza. Aclaró que no<br />
era el único. Habló de un tal Estrabón que aseguraba que los galicianos no<br />
tenían noción alguna de un ser superior. Al unísono Rodríguez le hizo coro,<br />
observando que cuando los misioneros tuvieron que hablar de Dios a los indígenas<br />
de América (repitió, despectivo, el primer nombre que los funcionarios<br />
y demás estrategas <strong>del</strong> orden colonial le daban, en Europa, a nuestra América:<br />
las Indias Occidentales), según leyó en los libros de Acosta, un jesuita, tuvieron<br />
que usar la palabra española Dios. Argumentó, amparando en su argumento<br />
a Manzoni, que en el idioma español no existía ningún término adecuado,<br />
y que, si la idea de Dios no era conocida en estado de naturaleza, debía de<br />
tratarse, pues, de una invención humana. El rostro de Manzoni, un rostro<br />
griego con rizos byronianos, se contraía de entusiasmo. Ya la animadversión<br />
hacia él iba en aumento en mí, y creía que quería en todo momento ponerme<br />
en evidencia, es decir, hacerme quedar como un iluso, pues yo no me tragaba<br />
el cuento de su Polvo de Vitriolo aplicable al amor y sabía que estaba roído<br />
por los celos. ¿Jurar? Jurar nada. Él era de la opinión que sólo había que comprometer<br />
la conciencia, lo demás, ese aparataje de un juramento, sobraba.<br />
33
Traté de ignorarlo, y lo conseguí a medias. Había sacado <strong>del</strong> bolsillo el papel<br />
con las instrucciones de Marina y lo volví a leer con desparpajo. Su madre<br />
tomaba un somnífero, pero a pesar de eso tenía el sueño muy leve. Cualquier<br />
cosa la despertaba, por lo cual ella le daría una dosis mayor para que durmiera<br />
hasta que saliera el sol. Cuando terminara con mis amigos debía pasar<br />
frente a su cuarto. En el sillón de enfrente estaría un paquete. Debía cogerlo<br />
y, una vez en mi cuarto, ponerme la ropa de su madre que allí había. Entendí.<br />
Quería que yo saliera por los pasillos como si fuera la signora Cardamone,<br />
entrara en su cuarto y, sobre los ronquidos de su madre, fornicara con ella. Me<br />
imaginaba la escena cuando la voz de Fernando, explicando por qué era importante<br />
jurar, me hizo centrar la atención en él. Fernando le decía a Rodríguez<br />
y a Manzoni que no lo miraran como si no tuviera sanos principios y no fuera<br />
un fiel servidor de su rey. Pero un verdadero filósofo demandaba subvertir el<br />
orden de las cosas. No pedía sino que arrebataba el derecho a cultivar los<br />
pensamientos que consolaban un ánimo fuerte. Para los demás, suerte que<br />
hubiera papas y obispos que refrenaran a las muchedumbres de la rebelión y<br />
<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito. El orden <strong>del</strong> Estado exigía una uniformidad de la conducta, la religión<br />
era necesaria al pueblo, pero el sabio debía sacrificar su independencia<br />
para que la sociedad fuera otra. Por lo que a él concernía, creía ser un hombre<br />
probo: era fiel a los amigos, no mentía, sino cuando hacía una declaración de<br />
amor, amaba la sabiduría y hacía, por lo que decían, buenos versos. ¿Debía<br />
ser, por eso, un descreído de Dios? No, pues había seguido, sin desmayo, la<br />
filosofía de la Ilustración, por lo cual no negaba la existencia de Dios, pero<br />
estaba convencido de que cuanto ocurría en la tierra estaba en estrecha relación<br />
con los seres humanos. En eso intervine yo, diciendo que Dios era responsable<br />
de nuestros miedos y nuestras vergüenzas, y que a menudo los<br />
hombres, para no decirse a sí mismos que eran los autores de su destino, veían<br />
ese destino como una novela, animada por un autor caprichoso y truhán: Dios.<br />
¿Qué quería significar con esta parábola? Que estaba bien hacer un juramento,<br />
por lo <strong>del</strong> gesto, sólo eso en realidad, porque era de supersticiosos suponer<br />
que uno era un enviado <strong>del</strong> Cielo. Para construirnos un destino contaban las<br />
circunstancias y el carácter, y todo podía llegar a feliz término si uníamos la<br />
ambición, la constancia y la imaginación. Al poco rato de decir esto estaba<br />
sobre Marina como si cabalgara sobre caballo salvaje y, más aún, enfrascado<br />
en una lucha con los elementos, tratando de evitar un naufragio, hasta que,<br />
pasado el momento de riesgo, todo volvió a la normalidad y yo sentí un gran<br />
alivio de que las cosas hubieran acabado (literalmente) en paz. A media mañana<br />
<strong>del</strong> día siguiente, en la piazza adyacente al hotel, le mostré a Fernando lo<br />
que Alejandro Dehollain me había enseñado de esgrima en París. La verdad<br />
34
era que quería practicar un poco, pues no dudaba que tendría que desafiar a<br />
duelo a Manzoni. Cada día me caía más pesado. Fernando hizo varias preguntas,<br />
se apasionó ante la mención de cierta treta, desenvainó la espada y quiso<br />
que yo le enseñara el lance. Me quedó dudas de que lo conocía porque, veloz<br />
espadachín como era, lo paró con destreza, reconociendo que era astucia de<br />
alta escuela. Me enseñó, a su vez, una treta suya. Me hizo poner en guardia,<br />
nos intercambiamos algunas fintas, esperó al primer asalto y, de repente,<br />
pareció resbalar al suelo, y mientras yo, en suspenso, me descubría, ya se<br />
había levantado como de milagro y me hizo saltar un botón de la casaca, como<br />
prueba que habría podido herirme si hubiera empujado más a fondo. Me dijo<br />
que era el Coup de la Mouette, o de la Gaviota. Me recordó que las gaviotas, en<br />
determinado momento, se lanzaban en picada al mar, pero cuando estaban<br />
casi al ras se levantaban siempre con una presa en el pico. Me aconsejó que<br />
la practicara, pues requería mucho ejercicio, pero que no siempre salía. El<br />
siguiente papelito de Marina decía que le dejara, en el sillón de enfrente de<br />
mi cuarto (o el que compartía con mis amigos), unas ropas de hombre viejo.<br />
No hizo falta que me explicara de qué hombre viejo para conocer que tendría<br />
que buscar en la maleta de Rodríguez un traje suyo gastado para que Marina,<br />
disfrazada de Rodríguez, se metiera en nuestro cuarto. Junto con el papelito<br />
me deslizó, al término de la cena, un frasquito. Había una línea, que nunca he<br />
podido olvidar, y que decía: Son quince gotas para cada uno y el efecto sedante se da<br />
cuando los ronquidos son de nariz y boca. Durante las copas de grappa en el bar de la<br />
posada la discusión giró acerca de la literatura, mientras yo pensaba cómo<br />
darle de beber a Rodríguez y a Fernando el somnífero. Manzoni estaba hablando<br />
de que él quería escribir novelas, pues estaban muy de moda, y pensaba<br />
en muchos temas, pero no se atrevía por ninguno. Fernando le preguntó por<br />
los temas en los que pensaba, y Manzoni habló de la luna, cuyas manchas él<br />
imaginaba que eran cavernas, ciudades, ínsulas. Quería contar la historia de<br />
su rey, de sus guerras, o de la infelicidad de los amantes de allá arriba. Pero<br />
había también otras ideas que le rondaban como diablillos, y era imaginarse<br />
que él tenía un doble, alguien que era su retrato, por lo cual, cada vez que se<br />
descuidaba, el Sosias, lo suplantaba, hasta que descubría que se trataba de<br />
un hermano habido por su padre de manera clandestina. Rodríguez pensaba<br />
que una novela, para que tuviera un interés, debía estar hecha de equívocos.<br />
¿Cuáles equívocos? La muerte no verdadera de un personaje, o cuando una<br />
persona era muerta en lugar de otra, o cuando se daba sepultura a alguien que<br />
parecía muerto, y estaba, en cambio, bajo el imperio de una poción somnífera.<br />
Habló de muchos otros equívocos, pero a mí me quedó, flotando como una<br />
preocupación, al verlos como muertos en sus camas y sin un solo ronquido, a<br />
35
pesar de que las indicaciones de Marina eran que debían roncar con boca y<br />
nariz, que me hubiera excedido con el somnífero y que no despertaran nunca<br />
más. Los olvidé durante las tres horas que estuve divirtiéndome con Marina,<br />
pero cuando ella se fue, simulando hasta los pasos pesados de Rodríguez y su<br />
leve inclinación de hombros, no pude dormir. Me volvió el alma al cuerpo<br />
cuando, al alba, oí sus ronquidos.<br />
36
7<br />
Feliciano Palacios y Sojo<br />
Mi abuelo Feliciano quedó a cargo nuestro. Ordenó a dos de sus hijas, una<br />
casada, María de Jesús, que tenía un hijo pequeño, menor que yo cuatro años,<br />
y otra soltera, Josefa, para que se instalaran en la casa de San Jacinto durante<br />
el día y nos atendieran y vigilaran. Pero creo que la que llevó a partir de entonces<br />
el control de nuestras emociones fue María Antonia, que estaba por cumplir<br />
quince años y tenía porte de mujer hecha y derecha. Yo la miraba y no podía<br />
apartarme la impresión de que era la encarnación de mi madre. Un poco más<br />
pequeña, claro, por la edad, pero por lo demás, la manera de vestirse, sus ademanes,<br />
su severidad y distancia, eran una réplica de doña Concepción. Yo habitaba<br />
un mundo de mujeres. Después de la partida de mi tío Esteban a España,<br />
la casa no albergó más hombre, sólo muchachos, como Juan Vicente,<br />
Erasmo y yo, porque mis otros tíos, Carlos, Francisco, Dionisio, Juan Félix,<br />
Feliciano y Pedro, hijos de mi abuelo Feliciano, casi no nos visitaban, perdidos<br />
entre las propiedades campestres y los negocios que la familia tenía en la ciudad,<br />
incluidos los nuestros. La casa estaba poblada de mujeres. Hipólita,<br />
María Antonia, Juana, María de Jesús, Josefa y otra tía más llamada Ignacia,<br />
casada y con hijos, que de vez en cuando nos daba una vuelta, y ellas llevaban<br />
las riendas, por lo menos hasta que se ocultaba el sol, pues al anochecer salíamos<br />
todos en fila india, con los bártulos de dormir, para la casa de mi abuelo,<br />
que quedaba en la esquina inmediata. A esa hora temprana de la noche era que<br />
él podía ocuparse de nosotros, después de resolver los embarques de cosecha<br />
de sus haciendas y las nuestras, y de entenderse con mayordomos y esclavos,<br />
y de enfrentar sus negocios de la ciudad, sus pleitos judiciales y sus responsabilidades<br />
y reuniones sociales de su cargo de alférez real. Apenas llegábamos<br />
a su casa, se sentaba con nosotros en una butaca de la sala, y hablaba sólo<br />
unas palabras. Un día, sin embargo, habló más y se dirigió especialmente a<br />
María Antonia y a Juana. Había decidido casarlas. Les tenía unos buenos maridos,<br />
los mejores que pudo conseguir. Yo tenía diez años y entendí claramente<br />
de qué se trataba. Sentí algún desasosiego, pues significaba que María Antonia<br />
ya no estaría cerca para decirme, con su prontitud característica, qué<br />
estaba malo y qué estaba bueno. Por otra parte sentí alguna compasión por<br />
Juana. Tenía catorce años, y ella sí era verdad que estaba lejos de tener el porte<br />
de mujer de María Antonia. Era una niña, <strong>del</strong>icada y sumisa, que todavía no<br />
se sabía cepillar con destreza sus trenzas rubias. Sin embargo pude notar que<br />
parecía más serena que María Antonia, cuyo semblante había palidecido leve-<br />
37
mente. Incluso preguntó quién era su futuro marido. Su voz sonó entre divertida<br />
y ansiosa. Mi abuelo se volvió hacia ella, sonreído, y le contestó que era su<br />
tío Dionisio. Sí, era tío nuestro, uno de los hijos menores de mi abuelo. Tendría<br />
acaso veinte años y todos recordábamos un entusiasmo suyo, durante una velada<br />
en la casa de San Jacinto, cuando, en mitad de una melodía que mi madre<br />
tocaba en el piano, se levantó de su asiento y se contorsionó en una danza, como<br />
atacado <strong>del</strong> mal de san Vito, hasta que la propia doña Concepción, sin poder<br />
contenerse, se detuvo y lo paró en seco. Le advirtió que debía comportarse, pues<br />
él no estaba con sus amigos en ningún salón de quinta categoría. Él se excusó<br />
cortésmente y fue hasta su asiento, pero durante el trayecto no pudo reprimir<br />
un comentario que se hizo célebre en las veladas de la ciudad. Dijo que si le<br />
tocaban esa música le entraba Satanás. María Antonia por su parte no preguntó<br />
quién era el suyo, pero no hizo falta, porque mi abuelo estaba dispuesto esa<br />
noche a llamar las cosas por su nombre. El de ella era nuestro primo Pablo<br />
Clemente. María Antonia ni siquiera pestañó, y, conociéndola, estoy seguro que<br />
nada se alteró en su ser. También todos en la casa conocíamos a Pablo Clemente,<br />
y nos llamaba la atención su absoluta seriedad, pese a su edad, que era poco<br />
menos de veinte años. Nunca lo vimos sonreír. Mi abuelo tenía un excelente<br />
conocimiento de las personas, pues no había en el mundo mejor compañero<br />
para María Antonia. Quedó decidido que las bodas se efectuarían una tras otra,<br />
primero la de María Antonia y después la de Juana, cumplidos los tres meses de<br />
la muerte de mi madre. Yo creo que mi abuelo se apresuró a casar a mis hermanas,<br />
porque consideraba demasiada carga nuestra tutela. Era un hombre muy<br />
ocupado, y no se daba abasto para tanto. Se apoyaba en sus tres hijos mayores<br />
para atender nuestras propiedades. El tío Juan Félix se ocupaba de los hatos de<br />
Totumo y Limón y las minas de cobre de Cocorote, que pertenecían a mi hermano<br />
Juan Vicente, y el tío Carlos <strong>del</strong> mayorazgo que me dejó en herencia el clérigo<br />
Juan Félix Jeres de Aristeguieta y Bolívar, que incluía una casa en la ciudad y<br />
las haciendas de cacao de San José, La Concepción y Santo Domingo, y las de<br />
Ceuce y Yare que había recibido por la herencia de mis padres. El tío Francisco<br />
ayudaba a mi abuelo a administrar los bienes de mis hermanas. Para que lo<br />
ayudara a llevar las cuentas, el abuelo Feliciano contrató a un joven maestro de<br />
primeras letras, que entonces regentaba una escuela pública. Yo lo conocí una<br />
noche en casa de mi abuelo. Mientras don Feliciano nos hablaba de que ya<br />
estaba todo listo para el matrimonio de María Antonia, un hombre joven, de<br />
unos veintitrés años, de frente amplia y facciones dispersas, llegó hasta nosotros<br />
con un grueso libro de cuentas bajo el brazo. Saludó con respeto y una voz bien<br />
timbrada, y le tendió el libro a mi abuelo. Días después, cuando a la luz de los<br />
can<strong>del</strong>abros plata y bronce de la sala hablábamos de que Juan Vicente y yo no<br />
38
sabíamos ni la o por lo redondo, entró el amanuense, y el abuelo Feliciano se<br />
dirigió a él. Le preguntó si podía tenerme en su escuela, y al oír que mi abuelo<br />
lo llamaba por mi mismo nombre me cayó en gracia que fuéramos tocayos. Él<br />
contestó que estaría encantado de contarme entre sus alumnos, y que mi abuelo<br />
me enviara al día siguiente si así lo deseaba. Esa noche se decidió que yo iría<br />
a la escuela de Simón Rodríguez, y que Juan Vicente tendría un maestro particular.<br />
A mí me enviaron a la escuela pública, según le oí a mi abuelo, porque<br />
nadie me aguantaba en la casa. Todos pensaban, incluso María Antonia, que era<br />
un niño salvaje, y ni siquiera mi tía Josefa, que rivalizaba con Hipólita a la hora<br />
de mimarme, me defendió esa vez. Ella estaba presente en la conversación. A<br />
una pregunta de mi abuelo no pudo mentir. Creía que no se me podía traer<br />
maestro a la casa. Pensaba que yo sería capaz de hacerlo comer tinta. Yo quería<br />
mucho a mi tía Josefa. Ella no se parecía a mi mamá, excepto en la voz, calcada<br />
de su rigor de metal, que era inmediatamente desmentida por sus maneras<br />
suaves, su paciencia y su dulzura. Era seguro que mi tía Josefa tenía la índole de<br />
su madre Francisca Blanco y Herrera, muerta hacía algunos años. La tía Josefa<br />
tenía cerca de dieciséis años y era la última de los once hijos de mi abuelo. Era<br />
mansa, pero tenía un temple de mineral. Durante el día, en la casa de San Jacinto,<br />
solía rescatarme de alguna travesura y me llevaba a la cocina. Le ordenaba<br />
a las cocineras que me prepararan un bocadillo para que durmiera y fuera al<br />
cielo a pedirle la bendición a mi mamá. Sabía el efecto que eso tenía en mí, pues<br />
según los comentarios de los mayores sólo la presencia y la voz de mi madre<br />
paralizaban mis iniciativas erráticas. Ellos creían que era por temor, pero yo<br />
sabía que era por encantamiento. Mi tía Josefa me sentaba en sus piernas, hasta<br />
que el misterioso bocadillo estaba listo. Era un dulce, mazapan o bienmesabe.<br />
Después ella misma me lo daba, y yo me dormía y soñaba con mi madre. La<br />
veía, invariablemente, en medio de la sala, rígida, bañada por un firme halo de<br />
luz que bajaba sobre ella de una abertura <strong>del</strong> techo. Yo me acercaba a una señal<br />
de su mano, cruzaba los brazos, le pedía la bendición, y al oír su voz de metal<br />
me despertaba. Entonces durante el resto <strong>del</strong> día no volvía a contrariar el mundo.<br />
Los mayores decían que yo era insoportable, esa era la opinión unánime,<br />
pero yo no creía que lo que hacía era algo <strong>del</strong> otro mundo, como para alarmarse<br />
tanto. Pensaba, cada vez que me subía al techo a tirarles piedras a los transeúntes,<br />
a riesgo de caerme y romperme los huesos, o cuando me metí en el<br />
depósito de agua, a un lado <strong>del</strong> patio interior, o cuando, persiguiendo a un loro<br />
antillano, hice que se zambullera en el caldero de sopa, que eran cosas que<br />
debía hacer, que estaban en mí desde antes y que nada ni nadie podía evitarlas.<br />
Yo admiraba la compostura de Juan Vicente, la alarma que se apoderaba de él<br />
cuando yo estaba cerca, pero sabía que no podía ser como él. Simplemente, era<br />
39
así. Por otra parte no sentía ningún sentimiento de culpa por las consecuencias<br />
de mis actos. No me dolía cuando las esclavas se ponían las manos en la cabeza,<br />
temerosas de que incendiara la cocina, ni tuve remordimientos cuando Hipólita<br />
por poco se mató al tratar de alcanzarme en el techo. Quería que yo me<br />
bajara, pero como no le hacía caso intentó subir, y se desprendió con un pedazo<br />
de teja, cayendo con estruendo sobre las losas <strong>del</strong> patio. Tuvo que quedarse<br />
quieta en una silla por varios meses, y con un entablillado difícil en el cuadril.<br />
Había sin embargo dos cosas que me detenían. Las órdenes firmes de María<br />
Antonia y la infinita paciencia de mi tía Josefa. El episodio de la tinta me causó<br />
la primera y única cueriza de mi vida. Lo que más le molestó a mi abuelo Feliciano<br />
fue que importunara al prometido de mi tía Josefa, un joven apuesto y de<br />
buenas maneras llamado José Félix Ribas, que había ido esa tarde a la casa en<br />
visita formal de novio. No sé si fueron celos o si quería llamar la atención de mi<br />
tía Josefa, aun cuando estaba consciente que en ese momento estaba ocupada<br />
y no podía atenderme. Con ganas de provocar a Juan Vicente, yo había traído<br />
<strong>del</strong> despacho de mi madre el tintero de plata, y le dije, cuando me indicó que<br />
debía devolverlo a su lugar, que iba a garabatear papeles. Cogí <strong>del</strong> escritorio<br />
pluma y papeles, y fui al patio. Me tendí frente a la fuente de piedra sin agua, y<br />
empecé a dibujar cosas sin sentido, de puro aburrimiento, pero no le quitaba el<br />
ojo a mi tía Josefa y a su novio. Se me ocurrió llevarles uno de los garabatos que<br />
había hecho. Me levanté y fui hasta ellos, haciendo que descruzaran las piernas<br />
y dejaran de reírse, en una de las butacas <strong>del</strong> pasillo que daba al patio. Le mostré<br />
una foja a mi tía Josefa, indicándole que lo que había dibujado allí era la cara<br />
de su novio. María Josefa Palacios y Blanco tomó el papel algo contrariada por<br />
la interrupción, con un rictus de fastidio cruzado en la cara. El garabato era lo<br />
más parecido a un cerdo, pero yo no entendí su disgusto por eso, sino porque<br />
me atrevía a distraerla en ese instante. Para colmo el comentario que hizo me<br />
hirió aún más. Creía que había alguien –refiriéndose a mí, claro-, que si no se<br />
comportaba se iba a parecer a su propio dibujo. Miré a José Félix Ribas, y vi que<br />
estaba serio. Pensé que era inaudito que ahora ellos pensaran en mí como un<br />
estorbo. Y entonces me decidí. Sin decir nada volví al patio, tomé el tintero y<br />
regresé. Ya frente a mi tía Josefa y su novio les mostré el tintero, alardeando de<br />
que era tan fuerte que podía beber tinta como agua. Ella puso ojos atónitos y<br />
levantó los brazos como para protegerme de una amenaza, mientras que su<br />
novio se ponía de pie. Yo estaba feliz. Había logrado que se desembarazaran de<br />
ellos y centraran su atención en mí, pero no estaba totalmente contento, y me<br />
dispuse a cumplir lo que había dicho. Llevé el tintero a la boca y me bebí la<br />
tinta de un solo trago. Estaban pasmados. Mi tía Josefa tenía la boca abierta,<br />
con las palabras atragantadas, y José Félix Ribas no me quitaba los ojos de en-<br />
40
cima, como esperando el momento en que yo cayera fulminado con atroces<br />
dolores de estómago. Pero, pasado el primer momento de pánico, mi tía Josefa<br />
reaccionó y se levantó de la butaca. Anunció que iba a buscar al médico. Salió<br />
de la casa a grandes pasos, y yo me quedé solo con José Félix Ribas, mirándolo<br />
fijamente. No sentía ningún retortijón, y sólo tenía un regusto amargo en la boca.<br />
Acaso, si mal no recuerdo, me dio un ligero mareo, seguido de un dolor de cabeza.<br />
Pero eso fue más tarde. En el momento en que miraba a José Félix Ribas<br />
no sentía nada, sólo me concentré en él, y creo que esa vez lo detallé por completo.<br />
Tenía unos ojos negros como lámparas, y usaba el pelo largo, anudado<br />
en la nuca con un broche de oro. Era muy seguro de sí mismo. Preguntó si yo<br />
esperaba que sucediera alguna cosa. Yo no esperaba que sucediera nada. Pero<br />
entonces el médico entró en la casa, seguido por la furia de mi abuelo. Sin que<br />
yo me diera cuenta cómo evolucionaron las cosas, me sentí rodeado, con varios<br />
círculos a mi alrededor, donde estaban mis hermanos, Hipólita, la servidumbre<br />
de la casa, y más allá, de última, mi tía Josefa, agarrada de la mano de su novio.<br />
Muy pronto estuve tendido en la cama de mi habitación, con el médico aplicándome<br />
vomitivos y compresas. Pero no recuerdo haber vomitado, sólo escupí<br />
saliva. Entonces mi abuelo intervino. Indagó con el doctor si yo tenía algo irreparable,<br />
si me iba a morir. El médico, desconcertado, pensaba que no. No me<br />
había encontrado ningún síntoma, y ya estaba dudando de que el tintero tuviera<br />
tinta. Tenía el tintero vacío en la mano. Le pasó el dedo por su interior, y<br />
hasta se atrevió a pasarle la lengua a su dedo manchado de tinta. Escupió ruidosamente<br />
en el aguamanil que Hipólita sostenía a mi lado. Se dirigió a don<br />
Feliciano con cara de incrédulo. El tintero sí tenía tinta, pero no entendía que<br />
yo me la hubiera bebido y que pareciera inmune. Mi abuelo puso cara risueña.<br />
Anunció que, si me había salvado de la tinta, no me iba a salvar de la pela que<br />
me iba a dar. Vio que Hipólita ponía tamaños ojos, pero él se a<strong>del</strong>antó con voz<br />
enérgica y le ordenó que acompañara al doctor a la puerta. Le recomendó que<br />
se pusiera cera en los oídos. Ella salió, temblorosa y vacilante, y mis hermanos,<br />
mi tía Josefa y su novio vieron cómo mi abuelo esgrimió un látigo pequeño, de<br />
los que utilizaban los caballeros de la ciudad para pasear a caballo a la hora <strong>del</strong><br />
crepúsculo, y me pegó con él repetidas veces. Me dio en las piernas, y después<br />
me volteó y me dio en el trasero. Cuando me enfrentó tenía los ojos en llamas<br />
y sudaba. Estaba sorprendido porque, pese a que me había dado una paliza, yo<br />
no me había quejado siquiera y sólo lo miraba fríamente, sin resentimiento, pero<br />
indiferente. No hubo dudas de que mi fama en la casa creció, y que por eso mi<br />
abuelo no se aventuró a ponerme un maestro particular y vio la solución sólo<br />
en la escuela pública.<br />
41
8<br />
Máquina aristotélica<br />
De Padua a Venecia el viaje en diligencia no era muy largo, sólo tres postas<br />
hasta el embarcadero de Fusina, y, en una góndola con cuatro remos, cinco<br />
millas hasta el Lido, por la orilla de los canales y a la vista de sembríos de<br />
vides y hermosas casas de campo. La góndola tocó fondo frente a la Sanidad,<br />
vecina a la Aduana. Después de la rappresaglia, de más de media hora, seguimos<br />
en la góndola para buscar posada. Nuestra estadía en Venecia, la Serenissima,<br />
estuvo marcada con un suceso memorable. Fue cuando Rodríguez y yo –no<br />
recuerdo que Fernando fuera con nosotros- fuimos a la Biblioteca Vecchia, situada<br />
en un palacio gótico junto al Gran Canal (o Canalozzo como lo llamaban los<br />
venecianos), con trece mil manuscritos y más de ochocientos mil volúmenes<br />
de las obras más antiguas, algunos de enorme valor, y en la cual conseguimos<br />
un aparato de lo más curioso cuyo nombre era Máquina Aristotélica. El monje<br />
que nos atendió nos aseguró que era más eficaz que la enciclopedia de<br />
Diderot, incluso más propensa a desarrollar la imaginación que el conocimiento<br />
práctico a la reflexión, que creía él era el motivo de Diderot y sus colaboradores<br />
al intentar formular, en base al pragmatismo, la subversión de los<br />
dogmas establecidos. El monje dijo llamarse Gino, y cuestionaba en grado<br />
sumo que, viniendo de París, nos interesáramos en la Máquina Aristotélica.<br />
Tenía por perjuro todo cuanto se relacionaba con París. Le ofendía que en esa<br />
ciudad hallaran asidero todos los Porqués imaginables e inimaginables. Había<br />
leído la enciclopedia de Diderot, sobre todo los dos tomos iniciales, y estaba<br />
satisfecho de que la Máquina Aristotélica fuera superior. Estábamos frente a<br />
ella. Era un cajón con nueve gavetas horizontales y nueve gavetas verticales,<br />
marcadas cada cual con una letra <strong>del</strong> abecedario desde la A hasta la I. En la<br />
parte superior estaba un atril que contenía un libro antiguo, empastado en<br />
piel de cabra, abierto por el medio y marcado con una cinta púrpura. Al lado<br />
<strong>del</strong> atril estaba un rodillo, parecido a un criptex, con anillos que indicaban<br />
también letras <strong>del</strong> abecedario. Nos retó a Rodríguez y a mí que eligiéramos,<br />
dentro de algún cajón horizontal, una letra y yo me a<strong>del</strong>anté y elegí la D. El<br />
monje Gino, de rostro barbado, con quizás cuarenta años, afable de expresión,<br />
vestido con un albornoz y sandalias de peregrino, abrió el cajón señalado y<br />
sacó de él una ficha de cartulina donde estaban escritas, en italiano, hileras<br />
de palabras con sus significados. Él leyó Destinazione (Destino), Desiderio (Deseo),<br />
Licenziosità (Desenfreno), Negligenza (Descuido), y luego me dijo que moviera el<br />
rodillo y que le indicara en qué palabra había caído. Lo hice, y así el rodillo<br />
42
mostró la palabra Provvidenza (Providencia). El monje buscó su significado en<br />
el libro abierto <strong>del</strong> atril: Prevenzione (Prevención), Disposizione (Disposición),<br />
Preveda e Cura di Dio (Previsión y Cuidado de Dios), Saggezza (Sabiduría). Ni<br />
Rodríguez ni yo todavía entendíamos la eficacia <strong>del</strong> aparato, pero el monje,<br />
con todo lo que había leído, se volvió en redondo hacia mí y señaló que cuanto<br />
había visto en palabras era lo que, en ese momento, me mantenía allí, parado<br />
frente a él. Caí en cuenta y le pregunté qué clase de Descuido había en<br />
mí, y él, buscando un nuevo significado en el libro antiguo, dijo que se trataba<br />
de un Provvedimento eccessivo (una excesiva Provisión). ¿Provisión de qué? Pues<br />
él no tenía dudas de que se trataba de una Provisión de Amor. Fuera o no<br />
creíble la fortuita concatenación de palabras, el hecho fue que yo quedé impresionado,<br />
y, dándole vueltas al asunto, sobre todo en una conversación con<br />
Fernando en el Puente de los Suspiros, detrás <strong>del</strong> Palazzo Ducale, que unía el<br />
palazzo con las prisiones públicas y era el lugar por donde llevaban a los presos<br />
hasta los tribunales, descubrí que lo que significara Descuido en mi vida me<br />
preocupaba más que todo. Para viajar desde Venecia a Florencia, como Rodríguez<br />
lo había planeado, debíamos recurrir a medios de transporte más antiguos,<br />
como una calesa de mala silla y sin cubierta. No sabíamos si las mujeres estarían<br />
tan contentas como nosotros para hacer el viaje en esas condiciones.<br />
Mi trato público con Marina seguía siendo circunspecto, y no había tenido<br />
oportunidad de tocar de nuevo ese asunto de que quemara sus naves. Entendía<br />
que era algo que ella y sus padres, conjuntamente con Manzoni, debían<br />
resolver en Florencia. Yo la esperaría. Pero la pregunta que me hice enfrente<br />
de Fernando Toro era con qué intenciones esperaría yo su decisión de romper,<br />
formalmente, su compromiso con Manzoni. Fernando era de los que opinaba<br />
que, en esas circunstancias en las cuales éramos filósofos, cualquier compromiso<br />
de naturaleza amorosa sobraba. Debíamos fluir sin demora ni obstáculos<br />
hacia el objetivo filosófico <strong>del</strong> viaje, cuya coronación era el juramento de que<br />
habíamos hablado al salir de París. Yo le conté que la palabra Descuido me<br />
había salido en la Máquina Aristotélica consultada por Rodríguez y por mí en<br />
la Biblioteca Vecchia, y él estuvo de acuerdo. Se mostró encantado con ese hallazgo<br />
y prometió ir a la biblioteca al día siguiente. Pero mis dudas de querer<br />
casarme con Marina Cardamone, si ella, finalmente, se deshacía de Manzoni,<br />
quedaron latentes desde ese día. Mientras Fernando y yo conversábamos en<br />
el Puente de los Suspiros, vimos pasar por debajo de nosotros, en airosa góndola,<br />
a Marina acompañada de su madre y Manzoni. Ella me hizo un ligero<br />
guiño, y en ese gesto naufragaron mis nuevas dudas. Significaba que cuando<br />
todos durmieran ella crearía una nueva situación para que estuviéramos solos<br />
los dos. Pensaba, al decir de Rousseau, que no había mejor aliciente para la<br />
43
vida que una mujer que pensara, antes que en todo, en uno, porque, parafraseando<br />
al ginebrino, «la felicidad consistía en sentir antes que en pensar». Le pedí<br />
entonces a Fernando que le escribiera una carta por mí a Marina. A él le quedaban<br />
mejor que a mí. Pero no quiso escribirla él. Ya en el cuarto de la posada<br />
me ordenó que tomara papel y pluma y que escribiera Signorina Marina: habéis<br />
dejado en mi corazón, al abandonarlo, a una insolente, que es vuestra imagen, y que anda<br />
jactándose de tener sobre mí poder de vida y muerte. Y vos os habéis alejado de mí cual soberano<br />
se aleja <strong>del</strong> lugar <strong>del</strong> suplicio, no sea importunado por las solicitudes de gracia. Si mi<br />
alma y mi amor se componen de dos puros suspiros, cuando yo muera, conjuraré a la Agonía<br />
para que sea el de mi amor el que me abandone por último, y habré realizado, como postrero<br />
regalo, milagro <strong>del</strong> que deberíais estar orgullosa, que al menos por un instante seréis respirada<br />
por un cuerpo ya muerto. Habíamos decidido, en común acuerdo con Manzoni,<br />
partir con destino a Ferrara después de semana y media en Venecia. Así<br />
que yo me despreocupé de Marina, a pesar de que al anochecer esperaba un<br />
aviso, como los que ella me había dado en Padua, y, al deslizarle la carta que<br />
me escribió Fernando, nos dedicamos unos días a conocer la ciudad construida<br />
sobre las islas y los puentes que se habían formado en la laguna donde<br />
desembocaban al mar los ríos Po y Piave. Nosotros tomamos posada en Il<br />
Culmine, al lado <strong>del</strong> Palazzo Ducale, en el extremo oriental de la Piazza de San<br />
Marcos, el lugar más concurrido de Venecia. El Palazzo Ducale era un vetusto<br />
edificio gótico con algunos elementos renacentistas, antigua residencia de los<br />
Dux de Venecia, los jefes de gobierno. Cerca <strong>del</strong> Palazzo Ducale había dos famosas<br />
columnas de granito, una con el león alado de san Marcos y otra con san<br />
Teodoro de Studium sobre un cocodrilo. En el extremo oriental de la Piazza de<br />
San Marcos estaba la catedral <strong>del</strong> mismo nombre, con su campanile de noventaiún<br />
metros de altura. Pero, con todo y el espectáculo imponente de ancianos y<br />
soberbios edificios que parecían salir <strong>del</strong> agua, la vista <strong>del</strong> Gran Canal y las<br />
islas vecinas: San Giorgio Maggiore, la Madonna de la Grazia, di Sacca Fisola,<br />
y el tiempo que parecía detenido hacía una miríada de años, casi nada me<br />
gustó Venecia. El contraste parecía una jugarreta de los dioses: mal olor de<br />
las aguas de los canali y, sobre todo, las <strong>del</strong> Gran Canal: infestas, como de<br />
marismas; el lastre y la porquería que cubrían las calles y las casas; la mala<br />
iluminación y lo sinuoso de las calles, propicias al asesinato, al estupro y al<br />
robo; las máscaras que los venecianos se empeñaban en seguir llevando aun<br />
en las épocas distintas al carnaval. No llegó el tan apetecido ardid de Marina,<br />
a pesar de que la única comunicación que habíamos tenido en días fue la<br />
carta que me dictó Fernando Toro para ella. Menos mal que en la víspera de<br />
nuestra salida de Venecia, Rodríguez me puso en las manos el libro de Maquiavelo,<br />
El príncipe, y que Fernando, maravillado con la Máquina Aristotélica,<br />
44
me robó los atardeceres con la exaltación de que le había salido, por donde<br />
hubo navegado en la máquina, la palabra Martyrology (Martirologio). Sería un<br />
Mártir, no cabía duda, y le alegró sobremanera el hecho de que no soñábamos,<br />
que seríamos capaces de incendiar un mundo. Haríamos vibrar las almas de<br />
muchos, y, aunque él muriera en el intento, no era suficiente pronóstico capaz<br />
de entibiarle el corazón.<br />
45
9<br />
Rodríguez<br />
Hipólita me llevó a la escuela el primer día. Quedaba en una esquina de la<br />
Plaza Mayor, a sólo dos cuadras de la casa de San Jacinto, y nos fuimos a pie.<br />
Mis zapatos sonaban en los adoquines de la calle. Recuerdo que me los estrenaba<br />
ese día, y que, como todavía no había aprendido a amarrarme los cordones,<br />
tropecé varias veces. Ya frente a la fachada de amplias ventanas de la<br />
escuela, ella se inclinó y me amarró los cordones. Me dio una palmada en los<br />
hombros, como para darme ánimos, y me indicó la puerta de entrada. Estaba<br />
entreabierta, y no había necesidad de tocar la aldaba. No sé por qué extrañé<br />
que no me besara en ese momento, como despedida, tomando en cuenta que<br />
Hipólita nunca, que yo recuerde, me dio besos. Ella me arrulló cuando era un<br />
niño de pecho, era muy solícita conmigo, me sonreía siempre con el resplandor<br />
blanco de sus dientes, pero nunca me besaba. Era cariñosa a su manera,<br />
sin demasiados aspavientos, aunque firme en sus afectos. Entré por aquella<br />
puerta y lo primero que sentí, al enfilarme por el zaguán que se vaciaba en el<br />
patio interior, fue un silencio sepulcral. Pero a medida que me acercaba a la<br />
sala donde Rodríguez daba sus clases, después de atravesar el patio interior<br />
inundado de maleza, oía su voz grave, resonando en el ámbito, pero sin exabruptos.<br />
Era una voz rotunda, aunque de suaves matices, que parecía fluir sin<br />
demora. Al llegar me planté en el umbral de la puerta, sin saber qué hacer ni<br />
qué decir, pese a que sabía que tenía que entrar. Sin embargo el saludo de<br />
rigor, que tanto había ensayado en silencio durante los últimos días, se me<br />
atragantó. Fijé mis ojos en el maestro sentado frente a su escritorio, peinado<br />
hacia atrás, con los lentes encajados en la frente amplia. Escribía sobre su<br />
escritorio, pero olfateó mi presencia y levantó los ojos hacia mí. Se levantó de<br />
la silla, dio un vistazo al grupo de muchachos sentados en fila, y me invitó a<br />
que pasara. El saludo, ciertamente teatral que tenía en un nudo en la garganta,<br />
no salió y me dejé conducir hasta el más cercano de los asientos, sin fijarme<br />
ni una vez en las caras de los alumnos. Ese día yo estaba como en el limbo.<br />
Veía todo a mi alrededor con aire de ausencia, como si no estuviera metido en<br />
el salón de clases. La fecha, que no recuerdo, estaba bien escrita, con letras<br />
grandes, en la pizarra color verde, pero yo no pude escribirla bien, sólo hice<br />
un garabato, porque era la primera vez en mi vida que intentaba hacer letras.<br />
Ese día llené varias fojas <strong>del</strong> cuaderno de «o», por todas partes, sin orden ni<br />
concierto. El cuaderno era muy pesado, empastado de negro, y mi abuelo me<br />
lo había dado de la remesa de cuadernos de cuentas que tenía en su despacho.<br />
46
Yo había cumplido nueve años, era bajito y flaco, y me las veía duras para<br />
cargar aquel cuaderno. Conocí en la escuela a los hermanos Montilla, casi de<br />
mi misma edad, Mariano, Tomás y Juan Pablo. Me hice amigo de Juan Pablo,<br />
y con él, en las horas de recreo, husmeaba por los rincones de la casa. El cabildo<br />
se la había alquilado a los Toro para que allí funcionara la escuela, fue<br />
lo que yo oí entonces, pero era muy grande, y Rodríguez sólo utilizaba una de<br />
las muchas habitaciones. Juan Pablo y yo nos metíamos por los cuartos en<br />
penumbra, el granero, la caballeriza, y nos deteníamos frente a los retratos<br />
colgados de las paredes. Hombres de peluca y mujeres de peinados altos, con<br />
gorgueras y alhajas. Me preguntaba cuánto llevaban de muertos, o si todavía<br />
vivían. Juan Pablo creía que estaban muertos por una sencilla razón: nadie se<br />
vestía así entonces. Éramos veintiún alumnos, y hubo muchas peleas, sólo por<br />
asuntos de arrogancia, que el maestro miraba nada más. El más imperioso,<br />
violento y corajudo de todos era Mariano Montilla. Yo admiraba su ira profunda,<br />
de raíces inconcebibles. Daba la impresión de que no tenía límites. Cuando<br />
una contrariedad lo molestaba, se lanzaba a puñetazos con los ojos rojos<br />
y la cara crispada. A mí me embelesaba verlo, y me preguntaba cómo sería yo<br />
en una situación semejante. A partir de entonces comencé a interesarme en<br />
el valor personal, algo que yo creía que era todo lo contrario <strong>del</strong> miedo. Después<br />
supe que uno era producto <strong>del</strong> otro. Se podía tener mucho valor si se<br />
tenía mucho miedo. Yo no tuve ocasión, en esa etapa, como alumno de la<br />
escuela pública de Rodríguez, de probar mi coraje. Ninguno de los otros alumnos,<br />
ni siquiera Mariano, tuvo un encontronazo conmigo. Yo creo que fue por<br />
mi perplejidad frente al aprendizaje. Seguí ausente <strong>del</strong> salón de clases, impermeable<br />
frente al abecedario y a las vocales que Rodríguez dibujaba de forma<br />
exquisita en la amplia pizarra verde. Para que nos entraran las letras, él hacía<br />
comparaciones graciosas con los animales. Pero yo continué como atrofiado.<br />
Lo único que me despertaba de mi letargo era recorrer con Juan Pablo la vieja<br />
casa. Y el miedo que me inspiraba uno de los dos hijos que el gobernador de<br />
la provincia tenía en la escuela pública. Nosotros lo apodábamos Juan Cachapa.<br />
Él se sentaba detrás de mí, y el día que comencé a temerle fue cuando lo<br />
atacó un temblor que lo hizo encogerse sobre el asiento. Juan Pablo estaba en<br />
la otra fila, al costado, y se levantó de un salto, gritando que Juan Cachapa se<br />
estaba muriendo. Rodríguez estuvo en dos zancadas frente al muchacho, justo<br />
en el momento en que caía al piso, rebotando, en medio de convulsiones,<br />
con la boca llena de espuma. Permaneció de pie, observando los movimientos<br />
de Juan Cachapa, y sólo se inclinó y lo tocó cuando quedó inmóvil. Yo le pregunté<br />
si estaba muerto. Pero Rodríguez me tranquilizó. El muchacho sólo<br />
había sufrido un ataque epiléptico. Le echó aire con una foja de papel y, poco<br />
47
a poco, el muchacho abrió los ojos. Entonces lo tomó por los hombros y lo<br />
sentó. Desde ese momento yo no quise permanecer sentado <strong>del</strong>ante de él,<br />
pero había una regla de que cada alumno tenía un asiento asignado, y no<br />
podía mudarme a otra parte. No aprendí nada durante mi permanencia en la<br />
escuela pública, acaso a escribir las vocales, que me parecieron más sonoras<br />
y accesibles que las otras letras <strong>del</strong> abecedario, y no por culpa <strong>del</strong> maestro,<br />
sino por mí, que navegaba en la nada. No era que estaba metido en mi propio<br />
mundo, y que allí yo convivía con seres y formas sólo concebibles por mí. Mi<br />
mente estaba vacía, en blanco. No participaba de lo que enseñaba Rodríguez,<br />
y creo que la razón era que no me interesaba. Me interesaban otras cosas: el<br />
valor de Mariano, los retratos esparcidos en la vieja casa y los sentimientos<br />
que aparecían allí reflejados por la mano <strong>del</strong> artista. En ese instante yo existía,<br />
me alejaba de la nada. Por otra parte ningún muchacho me molestaba en lo<br />
más mínimo, pese a que yo era flaco y pequeño, de manos <strong>del</strong>gadas. Yo hubiera<br />
querido ser como los Montilla, enérgicos, fuertes y rojos por el exceso<br />
de sangre que les corría por el cuerpo. Ni siquiera un apodo me pusieron, algo<br />
que me hiciera enojar y por lo que quisiera tomar venganza. Entonces, porque<br />
no me inmiscuía en las letras que Rodríguez dibujaba tan bien y comparaba<br />
con animales, y porque no parecía importarles ni en bien ni en mal a mis<br />
compañeros, comencé a sentir tedio. Un día hablé con Rodríguez, pero no de<br />
la dificultad de que no me entraran las letras, sino de que yo fuera el único –con<br />
Juan Cachapa, lógicamente- que no hubiera llegado a los puños en la escuela.<br />
Él sonrió y tuvo un gesto de inusitada ternura conmigo: me revolvió los pelos<br />
de la frente. Estaba convencido que yo no me había visto en un espejo. Yo<br />
tenía, según él, una mirada capaz de detener a un escuadrón de caballería.<br />
Desde entonces puse cuidado en verme los ojos las veces en que me encontraba<br />
frente a un espejo, y al principio no podía creerlo, pero con el tiempo le<br />
di la razón a Rodríguez. Sin embargo después de la escuela, en las tardes,<br />
Rodríguez y yo conversábamos en la casa de San Jacinto, y mi imaginación<br />
volaba. Mi abuelo lo había puesto a trabajar en el despacho de mi difunta<br />
madre, y desde allí él llevaba las cuentas. Rodríguez iba a su casa a comer, a<br />
mediodía, después de la escuela, y a las dos de la tarde ya estaba instalado<br />
en el despacho. Pero, cuando caía el sol, salía de allí y nos sentábamos en la<br />
maleza, bajo la fronda de los tamarindos <strong>del</strong> patio interior, y él me hablaba<br />
como si yo fuera grande. Me habló de España. Yo había oído hablar de España,<br />
cuando mi tío Esteban viajó allá, y desde entonces quedó en mí como algo<br />
memorable. Viajar a España, como el tío Esteban, era mi sueño, que se incrementó<br />
cuando Rodríguez me describió el país. Se me antojó un mundo poderoso.<br />
Rodríguez lo llamaba el Viejo Mundo, y yo lo asumí como un viejo con<br />
48
arbas y peluca, así como el rey, el dueño <strong>del</strong> suelo que yo pisaba, de los tamarindos,<br />
de la maleza que crecía sin pausa en el patio interior, de los tritones<br />
estampados de limo verde que adornaban la fuente de piedra, <strong>del</strong> aire, <strong>del</strong><br />
cielo. Nunca, hasta que leí a Voltaire en Bilbao, durante mi primer viaje a España,<br />
pensé en el rey como alguien bueno o malo, sólo poderoso. Al lado <strong>del</strong><br />
retrato de cuerpo entero de mi padre, en la sala de la casa de San Jacinto,<br />
colgaba el escudo de armas de la familia Bolívar. Rodríguez me explicó que el<br />
molino de viento que estaba en su centro significaba que el apellido Bolívar,<br />
en lengua vasca, era «Pradera de Molino». Tuvo la ocurrencia de hablarme <strong>del</strong><br />
primer Bolívar, llamado Simón como yo, que llegó a la provincia, fue notario<br />
y protestó contra unos impuestos que el rey quería cargarle a la población. Por<br />
eso fue encarcelado. Me impresionó el hecho de que se hubiera rebelado<br />
contra el rey, y, sobre todo, que se tratara de un antepasado mío. Luego, el rey<br />
no era tan infalible. Rodríguez también había ido a un país llamado Francia, y<br />
me describió su capital. Pero que hubiera ido a España fue lo que más perduró<br />
en mí durante nuestras conversaciones bajo las matas de tamarindo. Vio<br />
mi interés, y me trajo un país pintado de color en el mapa. Era España, cerca<br />
de Francia, separada de Tierra Firme por el océano, con Madrid, su ciudad<br />
principal. Por esa época se casaron mis hermanas. En el matrimonio de María<br />
Antonia con Pablo Clemente no hubo celebración. Todavía los cortinajes negros<br />
por el luto de mi madre ensombrecían la casa. Hubo sólo una pequeña reunión<br />
de parientes que felicitó a los recién casados. Mi abuelo y Pablo Clemente<br />
bebieron ponche y sonrieron, mientras los demás conversaban en voz baja. Al<br />
anochecer los recién casados desaparecieron sin que yo me diera cuenta. Dos<br />
meses después se casó Juana con Dionisio Palacios, y ellos sí hicieron fiesta.<br />
El padre Sojo vino con su orquesta a la casa de mi abuelo, donde se celebró<br />
la boda, y tocó valses que todo el mundo bailó. Hasta yo bailé con Juana. Ella<br />
me elogió. Estaba sorprendida de que supiera bailar. Ya entonces yo entendía<br />
que el baile era la poesía <strong>del</strong> movimiento. Nunca creí que era necesario aprender<br />
a bailar siguiendo un método determinado. A mí simplemente me gustaba<br />
la música, me transportaba oyéndola, y era suficiente: el cuerpo se me iba solo.<br />
Dionisio me hizo algunas bromas, y hubo un momento en que, algo furtivos<br />
en un rincón, él y Juana se besaron. Mi abuelo logró verlos, arrugó el entrecejo<br />
y les llamó la atención con un comentario que todo el mundo oyó y aprobó.<br />
Les dijo que no había que desperdiciar en público lo que podían hacer en<br />
privado. Después de las bodas Juan Vicente y yo nos quedamos solos en la<br />
casa, aunque con Hipólita y mis tías Josefa y María de Jesús. A mí me dolió<br />
sobre todo la ausencia de María Antonia, aunque de vez en cuando se aparecía<br />
por la casa, algo cambiada, con más aires de señora y una mirada y un desen-<br />
49
fado diferentes, dándome el consejo de siempre. Sin embargo yo estaba muy<br />
quieto, conmovido por el mundo que Rodríguez me descubría en nuestras<br />
conversaciones, que ahora se verificaban en el antiguo despacho de mi madre.<br />
Un día me mostró un paquete de libros que el tío Esteban le había enviado de<br />
España. Vidas paralelas de Plutarco, Comentarios sobre la guerra de las Galias de Julio<br />
César, Las vidas de los doce césares de Suetonio, Epistolae de Plinio el Joven, El siglo<br />
de Luis XIV de Voltaire, Emilio o de la educación de Rousseau. Rodríguez pensaba<br />
que el libro de Rousseau era para educar a alguien como yo. A propósito de<br />
uno de esos libros, Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega, me habló de que,<br />
en América, teníamos dioses, como Pachamama, la diosa de los incas. Su<br />
templo era de nueve puertas y paredes labradas en la tierra, donde gentes<br />
parecidas a las que yo veía a la salida de la iglesia los domingos, con canastos<br />
de frutas y mantos de colores en la Plaza Mayor, habían creado un imperio. El<br />
templo estaba en un valle frío, rodeado de cerros nevados, con minas donde<br />
se extraía plata. Las piezas de la vajilla que adornaba la mesa de nogal de mi<br />
abuelo Feliciano eran de ese lugar. Dos años antes de mi nacimiento hubo un<br />
levantamiento de descendientes incas para restaurar el antiguo imperio. Habrían<br />
triunfado si no se les hubiera atravesado la traición. Tupac Amaru, el<br />
cabecilla, fue hecho preso y condenado a muerte. Le cortaron la lengua y le<br />
ataron pies y manos a cuatro caballos dirigidos en cuatro direcciones por<br />
cuatro mestizos. A una señal <strong>del</strong> verdugo los caballos partieron al galope,<br />
azuzados por sus jinetes, pero no pudieron desmembrarlo. Entonces, sin<br />
tiempo de lluvia y con sol resplandeciente, cayó un fuerte aguacero y todos<br />
corrieron a guarecerse. El verdugo mandó a que desataran al indio y que, en<br />
vez de desmembrarlo, le quitaran la cabeza. Los españoles no supieron que la<br />
lluvia repentina había sido el llanto de Pachamama. Rodríguez estaba determinado<br />
a cumplir al pie de la letra el libro de Rousseau, y le pidió permiso a<br />
mi abuelo para llevarme a la Cuadra de los Bolívar, cerca <strong>del</strong> río Guaire. Una<br />
mañana nos internamos en el bosque montados en burros, a la derecha <strong>del</strong><br />
río, y el sol desapareció sobre nuestras cabezas. La techumbre de los árboles<br />
era cerrada, y los bejucos y la vegetación espesa detuvieron a los burros. No<br />
pudimos seguir avanzando con los animales y los atamos a unos troncos para<br />
seguir nosotros a pie, cuidando de no ser atacados por una serpiente. Nos<br />
dedicamos a curiosear las plantas. Rodríguez me había dicho que las plantas<br />
eran seres vivos, y yo quedé perplejo. Me dijo que el hombre se sentía a sí<br />
mismo de manera harto compleja, el animal un poco menos (era capaz de<br />
apetito, pero no de remordimiento), y una planta se sentía crecer y, desde<br />
luego, sentía cuando la cortaban, y quizá decía yo, pero en un sentido harto<br />
más oscuro de cómo lo hacía el hombre. Todas las cosas pensaban, según lo<br />
50
complicadas que eran. Ese día en el bosque mi curiosidad era enorme. Después<br />
levantamos los ojos y nos dimos cuenta que no sólo la techumbre de las ramazones<br />
impedía el sol, sino espesas bandadas de pájaros negros, de ojos<br />
como brasas mínimas y picos amarillos. Habían estado mirándonos con curiosa<br />
expectativa, pero comenzaron a moverse y a cantar, cubriéndonos con<br />
un fino polvillo color ceniza. Rodríguez se llevó los dedos a la nariz para descifrar<br />
la ceniza, y concluyó que era mierda seca de pájaro. Creía que los pájaros<br />
llevaban años sin moverse. Con los ojos cerrados, cubiertos de ceniza de pies<br />
a cabeza, oímos cómo la bandada de pájaros comenzaba a desprenderse de<br />
las ramas con cantos desaforados. Rodríguez, con cierta alarma en la voz,<br />
anunció que debíamos irnos de inmediato. Un miedo a una fatalidad inminente<br />
me hizo caminar a ciegas detrás de él. Los burros rebuznaban con pavor y<br />
traté de ir hacia ellos para soltarlos, pero, aunque intenté agarrarme a los<br />
arbustos, una exhalación de plumas me elevó por los aires. El viento me disipó<br />
la ceniza de la cara y vi que Rodríguez, los burros y yo volábamos alto sobre<br />
el río, en una alfombra de millares de alas de pájaros negros. Descendimos en<br />
la orilla <strong>del</strong> río, después de dar una vuelta cerca de las nubes, desde cuya altura<br />
identificamos los techos de la ciudad y la jauría de perros por sus calles.<br />
Rodríguez y yo nos miramos atónitos, descubriendo, con sorpresa, que los<br />
pájaros nos habían dejado en el comienzo <strong>del</strong> bosque y montados sobre los<br />
burros.<br />
51
10<br />
Zoon politikon<br />
Casi al amanecer, sin que el sol disipara la nebbia que cubría el Canalozzo, el<br />
gondoliere nos llevó a Fusina, y salimos con ruta a Ferrara en una desvencijada<br />
calesa que más parecía un cajón sobre ruedas. La signora Cardamone estaba<br />
disgustada. No le gustaban los viajes por el interior de Italia en esa época <strong>del</strong><br />
año, pues los días eran calurosos y largos. Ella conocía la ruta. Había viajado<br />
varias veces en los últimos años para encontrarse con su marido, aunque, para<br />
evitarle a su hija los tropiezos <strong>del</strong> viaje, siempre la había dejado en Milán al<br />
cuidado de una tía. Era la primera vez que Marina viajaba por Italia. La signora<br />
Cardamone se mostró locuaz al comienzo de nuestro viaje, y ese cambio lo<br />
agradecí yo sobre todo, pues tenía intenciones de abordarla durante la ruta.<br />
La tierra que transitábamos era el granero de la región <strong>del</strong> Véneto, eminentemente<br />
rural, casi desolada. Durante el trayecto, que incluía la primera posta a<br />
Flesiga, a ocho millas, y la segunda, de diez millas, a Ferrara, cruzamos una<br />
campiña donde pastaban todo tipo de rebaños y se alzaban sembríos de hortalizas,<br />
cáñamo y frutas. Era una planicie ondulada, provista de vegetación,<br />
con esporádicos cipreses, castaños y robles frondosos a lo largo <strong>del</strong> camino,<br />
que era un ancho sendero de herradura. La calesa se movía lentamente, y el<br />
conductor, un viejo de rostro barbado, parecía sumido en recuerdos espesos<br />
y difíciles, pues muy poco hablaba. Yo había empezado a leer El príncipe en los<br />
días previos a nuestra salida de Venecia, y pensaba continuar su lectura durante<br />
el viaje, pero el paisaje silencioso de la planicie, que lanzaba destellos<br />
a la distancia por los ríos y riachuelos que cruzaban en todas direcciones, me<br />
hipnotizó. Cuando hicimos la primera parada en Flesiga y nos dispusimos a<br />
almorzar en una posada, yo pensaba en lo infructuosa que había sido la vida<br />
de Nicolás Maquiavelo después de la caída de la república florentina. Se había<br />
retirado a sus posesiones agrícolas, y allí escribió El príncipe. Después intentó<br />
congraciarse con los Medici pero no lo consiguió. Había sido, en la república<br />
florentina, secretario de asuntos exteriores y de guerra. En ese puesto, según<br />
decía el prologuista <strong>del</strong> ejemplar que estaba leyendo, frecuentó a reyes y a<br />
emperadores, y exploró sus tácticas de gobierno. Quedó encantado con César<br />
Borgia, de suerte que a todos les parecía que el prototipo <strong>del</strong> gobernante<br />
descrito en su libro era él. Almorzamos tallarines con ajo y tomamos un vino<br />
<strong>del</strong> Véneto. Estábamos silenciosos, pero después de comer, a una alusión mía<br />
a Maquiavelo, Rodríguez habló sin parar como media hora. Toda su perorata<br />
giró en torno a dos interrogantes que, según él, atravesaban el libro. ¿Era<br />
52
mejor ser temido o amado? ¿El fin justificaba los medios? Había leído el libro.<br />
De hecho el ejemplar que yo estaba leyendo había sido suyo, adquirido quién<br />
sabe en qué bazar de libros de remate de Europa. Pensé que me iba a confundir<br />
con tantos subrayados que tenían casi todas las páginas, pero me agradó<br />
muchísimo, por unas notas de su puño y letra a pie de página, que cuanto le<br />
hubiera parecido notable era porque pensó que sería útil para mí. En ese<br />
sentido el libro, en la época y en el lugar que hubiese sido comprado, había<br />
sido para mí. No podía ser de otro modo, pues lo extraordinario de mi amistad<br />
con Rodríguez era que, en todo momento, desde el día en que lo conocí, él<br />
había decidido ser mi maestro in saecula saeculorum. Rodríguez nunca sería un<br />
político, sólo un filósofo, y esa tarde en Flesiga lo demostró. No dudaba que<br />
valía mucho más ser amado que temido. Y lo explicó. A su entender (y esa era<br />
una de las fallas de Maquiavelo) nadie que quisiera gobernar a los hombres<br />
debía plantearse, ni siquiera, esa disyuntiva. Porque estaría orientándose por<br />
el camino de lo amoral. Un benefactor, que era o debía ser un zoon politikon, sólo<br />
debía escoger ser amado, y sus ejecutorias, cualesquiera fueran las circunstancias,<br />
debían buscar el amor de sus semejantes. Y aquí se detuvo, me miró<br />
con sus ojos inyectados por la emoción, y explicó que, en ser amado por el<br />
prójimo, en eso consistía la gloria. En cuanto a que si el fin justificaba los<br />
medios, él daba por resuelto ese otro dilema si se escogía ser amado. Manzoni,<br />
que creyó no entender lo que le pareció un galimatías, miró a Rodríguez.<br />
¿Come dice? Rodríguez no se inmutó. Los medios, que él conceptuaba como la<br />
generosidad con que debían hacerse las cosas, conducían inevitablemente al<br />
Bien Común, como lo planteaba Platón en La república. Manzoni creía que<br />
cuanto decía el signore Rodríguez era más bien religioso que político. Aclaró<br />
que estaba consciente de su edad, era joven, necesitaba todavía un tiempo<br />
más para probar el mundo, pero comprendía, aún ahora, que el camino de la<br />
política era duro. Había obstáculos de toda suerte, y uno de los más duros<br />
consistía precisamente en mantener contento a todo el mundo. Rodríguez le<br />
reprochó su escepticismo, y se extendía sobre sus males cuando interrumpió<br />
el conductor de la calesa con el anuncio de que, por haberse estropeado una<br />
rueda, seguiríamos viaje a Ferrara al día siguiente, por lo cual debíamos arreglar<br />
quedarnos esa noche en Flesiga. Pagamos, cada uno, ocho páolos por un<br />
cuarto estrecho, seis por comida y cinco por el servidor. Después de la cena<br />
(comimos pasta a la parchitana) me acerqué a la signora Cardamone. Estaba<br />
provista de lana y ganchillos. Su mirada dura y fría se volcó sobre mí. Pero<br />
rompí el hielo de sus ojos con la noticia de que estaba dispuesto a ayudarle<br />
a hacer un ovillo. Le sostuve la madeja de lana, mientras ella, sonreída, daba<br />
diestras puntadas, y la larga tarde dorada la pasamos en amena charla. Se<br />
53
sorprendió de que fuera rico. Esclavos, tierras que se perdían de vista, sembríos<br />
extensos, casas en la capital de una provincia de un país fabuloso allende los<br />
mares, era cuanto necesitaba para su hija. Desdeñó el noviazgo de su hija con<br />
Manzoni. Era un buen hombre, inteligente, instruido, pero eso no compensaba<br />
su falta de medios. Me contó que el padre de Manzoni tenía ascendencia<br />
irlandesa y que la madre era griega. De ahí su romántico perfil y sus rizos<br />
byronianos. Él pertenecía a esa clase intermedia de los intelectuales con alguna<br />
dote, pero no eran propietarios feudales. Manzoni había querido ser<br />
militar, pero su madre no lo quiso, y él, para complacerla, se decidió por la<br />
literatura. Según la signora Cardamone, aquél, el de literato, era un oficio difícil.<br />
Era cierto que daba brillo, pero resultaba un azar. Su hija no iba a comer<br />
con la historia de un prestigio, a menos que Manzoni se decidiera por algún<br />
oficio terrenal. Yo le observé que Manzoni, pese a su oficio bohemio, parecía<br />
estar en una buena posición, pues en su casa había dos carozze, nada menos.<br />
Pero ella me derrotó con una lógica implacable. Hacía tiempo que él no producía,<br />
y cuanto tenía provenía de una herencia que, si no se incrementaba,<br />
caería como un castillo de naipes. La signora Cardamone sabía mi interés por<br />
Marina. Ella lo había notado en Milán, y estaba segura que no era casual que<br />
viajáramos juntos. Me dejó frío con su aseveración de que Marina amaba a<br />
Manzoni, y que por eso su decisión de dejarlo por mí implicaría un proceso<br />
difícil. Me miró, como calibrando la intensidad de sus palabras, y optó por<br />
dejarme el vuelo de una esperanza. Creía que Marina decidiría por mí si yo era<br />
capaz de abrirle mi corazón, de confesarle mis intenciones más recónditas. Su<br />
hija era muy soñadora. Ella se había percatado de que yo era un filósofo. Las<br />
compañías que me gastaba no eran, de ninguna manera, normales. Me confesó<br />
que le tenía miedo a Rodríguez porque, a cada momento, la miraba como<br />
si fuera a quitarse los pantalones frente a ella. È un pervertito. Fernando le parecía<br />
un enajenado, por el tono exaltado con que hablaba, como si siempre<br />
estuviera al frente de una carga de caballería. Le había oído recitar poesías<br />
cuando estaba solo. È un lunatico. No entendía claramente qué hacía yo por<br />
esos mundos. Pero cualquiera cosa que fuera confiaba en que yo, acaudalado<br />
como era, pudiera convencer a Marina de una vida afortunada a mi lado. Yo<br />
entendí mal a la signora Cardamone, y por eso sucedieron las cosas entre Marina<br />
y yo. Pero agradecí la suerte que tuve de no penetrar sus intenciones, pues<br />
mis sueños de consagrarme a la libertad <strong>del</strong> género humano habrían naufragado<br />
en la vida común de un hombre casado. Seguimos viaje al amanecer,<br />
ondulando con el sol a cuestas, viendo pasar por sobre nuestras cabezas el<br />
vuelo apresurado de codornices, becadas y perdices. Durante esa jornada tuvimos<br />
un percance que pudo frustrar nuestro viaje por Italia. Sucedió a me-<br />
54
diodía, cuando nos envolvió una polvareda que creímos era producto de un<br />
viento. Era por un rebaño de vacas que guiaba un grupo de hombres. Al pasar<br />
frente a nosotros uno de los hombres señaló a Fernando y le gritó un insulto<br />
que todos entendimos y que a él le puso lívido el rostro. ¡É un figlio di prostituta!<br />
Fernando estaba sorprendido. Mandó a nuestro conductor que detuviera la<br />
calesa, y se dirigió al hombre en el mismo idioma y con el mismo insulto, pero<br />
precedido por una cortesía. Scusano Suoi Merced, ma è più figlio di prostituta. De ahí<br />
a lo que sucedió después fue muy rápido. El hombre se bajó de la montura,<br />
Fernando de la calesa. El hombre, con traza de caballero, avanzó con la espada<br />
levantada y los ojos brillantes. Fernando también desenvainó la espada,<br />
pero, mientras caminaba, pasó rápidamente la espada a la izquierda, extrajo<br />
la pistola <strong>del</strong> cinturón y extendió el brazo, todo de una manera tan rápida que<br />
sorprendió al hombre, que arrastrado por el ímpetu estaba casi a su altura.<br />
Pero Fernando no disparó enseguida. Se tomó el tiempo para decirle que no<br />
sabía a qué jugada <strong>del</strong> demonio obedecía a que fuera insultado de modo tan<br />
recio y tan injusto, y que perdonara la pistola, pues tenía derecho a usar el<br />
fuego en descargo de su rabia tan repentinamente desencadenada. Apretó el<br />
gatillo y el desgraciado cayó, la cara bañada en sangre. Dos de sus compañeros,<br />
con resignación, lo levantaron y lo cruzaron sobre la silla, sin dirigirle una sola<br />
mirada a Fernando. ¿Por qué no habían reaccionado contra Fernando? La<br />
signora Cardamone dio la explicación adecuada. El infeliz muerto tenía una<br />
cuenta pendiente con alguien parecido a Fernando como dos gotas de agua.<br />
Era, por lo tanto, un lance de honor. Questione risolta.<br />
55
11<br />
Exilio de Rodríguez<br />
Días después <strong>del</strong> episodio de los pájaros murió mi abuelo. Nuevamente<br />
vino la muerte a contrariar mi espíritu. Ese fue el pretexto para que nos reuniéramos<br />
de nuevo los cuatro hermanos, y yo, esta vez sin ayuda de nadie,<br />
pues ya estaba grandecito, de once años, no pude resistir asomarme al ataúd.<br />
Don Feliciano Palacios y Sojo yacía con su semblante severo y su mejor peluca<br />
empolvada, pero inerte, inútil. Después que salió de su casa en un coche<br />
descubierto, tirado por cuatro caballos, dos blancos y dos negros, seguido por<br />
otros coches y un grupo de personas a pie, de negro y con sombrillas negras,<br />
semejando los pájaros que nos levantaron <strong>del</strong> bosque <strong>del</strong> Guaire a Rodríguez<br />
y a mí, yo me quedé solo en la vida. Por primera vez supe lo que era la soledad.<br />
No era que antes no la había experimentado, me había ido quedando solo<br />
desde mis primeros años, o desde que tuve uso de razón, pero esa vez, cuando<br />
murió mi abuelo, todos, incluso los vivos que me hacían compañía, se fueron.<br />
Hasta yo tuve que irme de la casa de San Jacinto a vivir en la de mi tutor, el tío<br />
Carlos Palacios. Mi hermano Juan Vicente se fue a la casa de su tío Juan Félix,<br />
su tutor, por disposición testamentaria de mi abuelo. Hipólita se fue a la casa<br />
de María Antonia. Mi tía María de Jesús se fue con su esposo Juan Nepomuceno<br />
Ribas, y Josefa se casó con José Félix Ribas, hermano <strong>del</strong> anterior. Cuatro<br />
hermanos Ribas se casaron con cuatro hermanos Palacios y Blanco. Además<br />
de los anteriores, Antonio José Ribas era esposo de mi tía Ignacia y Petronila<br />
Ribas esposa de mi tío José Ignacio Palacios. No quedó nadie en la casa de mi<br />
abuelo ni en la de San Jacinto. Mi abuelo había establecido en su testamento,<br />
poco antes de su muerte, que el tío Esteban debía ser mi tutor, pero como<br />
estaba en España no podía ocuparse directamente de su obligación. Por eso<br />
decidió que, mientras tanto, el tío Carlos se encargara de mi tutoría. Era el<br />
mayor de sus hijos, no estaba casado, y tenía fama de malencarado. A partir<br />
de entonces la vida fue muy dura para mí. De no haber sido por Rodríguez, que<br />
después que hacía sus deberes en la escuela pública pasaba a hacerme un<br />
poco de compañía, con la intención de seguir aplicando en mí el libro de<br />
Rousseau, pues su trabajo de amanuense había concluido con la muerte de<br />
mi abuelo, yo hubiera terminado mal. Me la pasaba solo todos los días. El tío<br />
Carlos se largaba semanas enteras al campo, y yo no hallaba qué hacer. Pero<br />
Rodríguez llegaba al atardecer, con los cantos de los loros en la espesura cercana,<br />
y hablábamos. Yo estaba fascinado con el tema de los barcos. Creo que<br />
era porque en mis horas de soledad me imaginaba la casa <strong>del</strong> tío Carlos,<br />
56
siempre inundada de sombras, como un barco, y me parecía navegar en ella,<br />
deambulando por cada rincón. La soledad es mala consejera. Yo nunca pude<br />
acostumbrarme a ella, aunque parecía que estaba predestinado a vivir solo.<br />
En casa <strong>del</strong> tío Carlos, solo entre sirvientes, yo extrañaba a mi hermana María<br />
Antonia, a mi hermano Juan Vicente, y un día recordé a mi madre. Empecé a<br />
hablar solo, y le hablaba a un retrato de cuerpo entero de mi abuelo que presidía<br />
la sala. Entonces decidí fugarme. Un amanecer, el día antes de cumplir<br />
doce años, sin siquiera lavarme la cara, me eché a la calle. Fui directo a casa<br />
de María Antonia. Ella me recibió con una sombra de preocupación en los ojos,<br />
pero me abrazó, algo desacostumbrado en ella, y aseguró que iba a hacer<br />
cuanto estuviera a su alcance para que yo viviera en su casa. Pablo Clemente<br />
no tenía dudas de que habría pleito. Mi hermana se encogió de hombros. Me<br />
encantó su resolución, pues yo estaba decidido a no volver jamás a la casa <strong>del</strong><br />
tío Carlos. Fue un pleito difícil, aunque de menos de tres meses, con interminables<br />
audiencias en el tribunal, donde constaban razones y sinrazones. El tío<br />
Carlos declaró que yo era feliz a su lado, y María Antonia y Pablo Clemente lo<br />
contrario. Por fin la Real Audiencia tomó una decisión intermedia, basándose<br />
en la declaración de Rodríguez, que fue citado a instancias <strong>del</strong> tío Carlos. Yo<br />
debía vivir en casa <strong>del</strong> maestro durante el tiempo que mi tío estuviera ausente<br />
de la ciudad. Rodríguez no era mi maestro en esa época, pero me hacía<br />
compañía al atardecer, y la decisión tuvo el asentimiento <strong>del</strong> tío Carlos. Sin<br />
embargo Rodríguez no se sintió capaz de atenderme en su casa. Alegó que la<br />
comida era escasa, y que allí vivía mucha gente. Pero, como era una decisión<br />
<strong>del</strong> juez, aceptó. María Antonia y su marido no estuvieron de acuerdo, y yo no<br />
quería irme de su casa, aunque la novedad de vivir con Rodríguez me gustaba.<br />
Una noche, dos días después de la decisión, un escribano, dos alguaciles y los<br />
tíos Carlos y Feliciano entraron a la casa de mi hermana y me sacaron a la<br />
fuerza. En la casa de Rodríguez comprobé que él tenía razón. Había mucha<br />
gente allí. Vivían él y su mujer María Ronco, sus dos hijos, tres sirvientes, su<br />
hermano Cayetano Carreño –o Cayetanito como le decía mi abuelo-, con su<br />
mujer María de Jesús Muñoz, un niño recién nacido, las suegras de ambos, dos<br />
cuñadas de ocho y trece años, además de un primo y un sobrino, y cinco niños<br />
entregados por sus padres para que Rodríguez los educara. A los nueve días<br />
me fugué nuevamente a casa de María Antonia. Hubo nuevo juicio, y hasta yo<br />
declaré. Dije que, si a los esclavos se les permitía escoger a su amo, el tribunal<br />
no debía oponerse a que yo viviera donde quisiera. El juez me miró con simpatía,<br />
pero finalmente falló a favor <strong>del</strong> tío Carlos. Desde entonces me quedé<br />
en su casa, resignado, aunque con la presencia y los consejos de Rodríguez,<br />
que se convirtió, por decisión <strong>del</strong> tío Carlos, en mi maestro particular. Pero,<br />
57
poco después, Rodríguez cayó preso, sospechoso de haber participado en la<br />
conspiración de La Guaira. Yo fui a visitarlo en la prisión <strong>del</strong> Ayuntamiento.<br />
Se lo pedí al tío Carlos, y él accedió a pesar de que le había escrito una carta<br />
al tío Esteban que no dejaba lugar a dudas acerca de sus sentimientos, o de<br />
sus pensamientos: Ha sobrevenido la última calamidad, y es haberse descubierto casualmente,<br />
por un milagro de la divina Providencia, una insurrección que se tenía tramada en el<br />
puerto de La Guaira. Tres reos de Estado dejaron a cargo de cuatro locos el detestable proyecto,<br />
y lo que es peor, coaligados con esta canalla <strong>del</strong> mulatismo, llevando por principal sistema<br />
aquel detestable de la igualdad. Me sorprendió verlo feliz, sonriente, en vez <strong>del</strong><br />
hombre asustado que esperaba encontrar. No me contó mucho, seguramente<br />
por los ojos fijos que el guardia tenía sobre él, pero tampoco hacía falta. Después<br />
que se convirtió en mi maestro particular entramos de lleno en materia.<br />
Por fin me enseñó a leer y a escribir, y luego vino el estudio de otro libro de<br />
Rousseau, El contrato social. Rodríguez aseguraba que ese libro había desencadenado<br />
la revolución de París. Me contó que un hombre, Nariño, <strong>del</strong> vecino<br />
país de Nueva Granada, había traducido e impreso la Declaración de los Derechos<br />
<strong>del</strong> Hombre y el Ciudadano, y que otros, al leerlos, se habían levantado contra el<br />
rey. Había sucedido en nuestras narices, y lástima que el movimiento había<br />
fracasado. Se buscaba establecer un gobierno propio, sin reyes que se dijeran<br />
ungidos de Dios, a fin de darle al Estado el carácter de guía de la felicidad <strong>del</strong><br />
pueblo. Discutíamos esas teorías como si yo fuera mayor, y Rodríguez no escatimaba<br />
términos para que yo entendiera cada cosa. Explicaba que todo lo que<br />
hiciéramos a partir de entonces provenía de la razón y no de Dios, y que por<br />
eso el pueblo de París le había cortado la cabeza al rey de Francia, el ungido de<br />
Dios. Los nobles condenados a la guillotina apostaban que su sangre era más<br />
azul que otras. Cuando la cabeza saltaba y corría la sangre roja, la decepción<br />
<strong>del</strong> pueblo era mucha, y empezó a creer en él como la fuerza indetenible de la<br />
historia. Acicateados por un grupo de prisioneros españoles en el fortín de La<br />
Guaira, unos en la provincia se pusieron a conspirar, y Rodríguez se unió a ellos.<br />
La conspiración fue <strong>del</strong>atada, y Rodríguez fue uno de los presos, aunque en su<br />
caso sólo se trató de una sospecha. Yo tenía catorce años cuando Rodríguez,<br />
puesto en libertad por falta de pruebas, salió <strong>del</strong> país. Pensé que las autoridades<br />
españolas habían cometido una estupidez. Lo que Rodríguez tenía en la<br />
cabeza era suficiente para condenarlo. Rodríguez era un peligro donde se encontrara,<br />
sin embargo, pasado el tiempo, comprendí que el gobierno español<br />
tuvo razón al ponerlo en libertad. Su peligrosidad radicó en encenderle el corazón<br />
a un niño como yo. Sin embargo, aunque yo estaba embelesado con sus<br />
ideas y sus lecciones de historia, que habían calado hondo en mí, no era suficiente,<br />
y no lo sería hasta después de convencerme, con la fuerza de los hechos,<br />
58
que no tenía otro camino que el que me señaló. Después que Rodríguez se fue<br />
al exilio, tuve varios maestros particulares, entre ellos a Andrés Bello, mayor<br />
que yo dos años. Me enseñó geografía. Debió parecer extraño, o por lo menos<br />
curioso, que siendo casi de mi misma edad fuera mi maestro. ¿Cómo era que<br />
no sabía tanto como él, y más si era de familia pobre, y yo todo lo contrario?<br />
Bello se hizo a sí mismo, con inteligencia y laboriosidad, y su vocación por el<br />
estudio fue temprana en él. Pronto su celebridad de joven sabio corrió por la<br />
ciudad. La precocidad no fue mi característica. Todo me llegó tardío. Supe cosas<br />
cuando otros ya las sabían. Cuando Bello me hablaba de geografía entendía<br />
que supiera más que yo, y que hubiera llegado a sus conclusiones sólo por su<br />
temprana dedicación, aunque tenía cerebro. Además, era tranquilo, modesto,<br />
y no quería impresionar a nadie. Pasaba horas sentado frente a libros abiertos,<br />
indicándome cosas que yo ni siquiera había soñado. Escogimos para esos estudios<br />
la residencia de mi difunto padre a orillas <strong>del</strong> Guaire, la Cuadra de los<br />
Bolívar, y aunque fueron pocos los meses que pasé en su compañía, antes de<br />
entrar en la escuela de milicias de los Valles de Aragua, me parecía que el<br />
tiempo pasaba lento. Bello causaba en mí cierto desespero, y yo no me aplicaba.<br />
Yo sentía que mi despreocupación lo molestaba, aunque nunca me lo dijo,<br />
pero, en realidad, siempre hubo entre nosotros alguna recóndita incomodidad.<br />
Yo lo admiraba en el fondo, por ser tan serio, tan dedicado y constante en el<br />
estudio a los dieciséis años, y haber logrado sus conocimientos en el ajetreo<br />
restringido de su vida diaria. Por eso entendí que comiera mucho, aunque, igual<br />
que en sus otras cosas, era pausado, relajado. Nuestras comidas se prolongaban.<br />
Colgó frente a la casa, en el arco de entrada, una tabla labrada con un rótulo a<br />
navaja que decía: Aquí hallaréis reunidas a las comodidades de la ciudad, las <strong>del</strong>icias <strong>del</strong><br />
campo. Creo que fue feliz en ese tiempo, porque mientras me dio clases tuvo de<br />
todo. Buena comida, ropa nueva, el dinero que el tío Carlos le pagó puntualmente,<br />
aunque entiendo que yo, con mi inquietud y mi impaciencia, le causé<br />
desasosiego. Poco después entré en la escuela de milicias, que funcionaba en<br />
una de las haciendas de San Mateo, cedida por mi abuelo Juan de Bolívar y<br />
Martínez para realizar ejercicios militares y donde los jóvenes con dinero de la<br />
provincia de Caracas, destinados para la carrera militar, se preparaban con algunos<br />
conocimientos elementales. Me encontré en la posición de «muchacho<br />
nuevo» en la escuela de milicias. En ese entonces estaban a punto de abolir la<br />
compra de nombramientos, lo cual significaba que en el futuro los hijos de los<br />
ricos deberían demostrar capacidad y no dinero para obtener la promoción.<br />
Con esa dificultad, pocos caballeros desearían arrojarse a una carrera militar,<br />
y algunos profetizaron –correctamente, según se comprobó luego- que habría<br />
una desastrosa disminución en el número de cadetes. Mi grupo fue el último<br />
59
en ingresar antes de implantarse la nueva ley. Algunos opinaban que no era<br />
una buena medida, pues abriría las puertas <strong>del</strong> regimiento a un montón de<br />
provincianos de clase baja. El comentario más extendido de mi grupo era que<br />
uno no podía ligarse con gente de segunda clase. Yo repliqué con enojo que,<br />
si algunos criollos e hijos de españoles realmente pensaban así, cuanto antes<br />
los españoles se fueran de América y la dejaran hacerse cargo de sus propios<br />
asuntos mejor, pues probablemente lo haría con más éxito con su propia gente<br />
de segunda clase. Algunos de mi compañía se burlaron, pero un instructor,<br />
que oyó el diálogo y lo repitió al comandante de la compañía, se inclinaba a<br />
coincidir conmigo. El instructor era el capitán Fernando Toro, recién llegado de<br />
España, donde había hecho estudios militares y servido, después de su graduación,<br />
en el Cuerpo de Guardias Reales. Cuando nos hicimos amigos me refirió<br />
lo que pensó de mí entonces. Fernando escribió un informe para el comandante<br />
de la compañía acerca de la situación de las milicias blancas, en las que<br />
todavía subsistía la actitud de los oficiales españoles que vivían pendientes de<br />
quién era español peninsular y quién no, y se consideraban intocables. Ni siquiera<br />
comían en compañía de los oficiales criollos. Fernando creía que era un<br />
error porque, si España quería tener un imperio, necesitaba que los oficiales<br />
españoles fueran capaces de tolerar a los criollos que servían en las milicias.<br />
El comandante de la compañía le preguntó con escepticismo su opinión acerca<br />
<strong>del</strong> cadete Simón José de Bolívar y Palacios, es decir yo. Fernando dio su<br />
parecer. Él pensaba que, en cualquier momento, yo me escaparía por la tangente,<br />
y que no aceptaba fácilmente la disciplina, a pesar de mi apariencia de<br />
docilidad. El ejército no era lugar para gente de ideas avanzadas. El comandante<br />
de la compañía pronosticó que yo terminaría como mi padre: de ideas incendiarias,<br />
pero inofensivo. Fernando temía eso. Le reprochaba a mi padre no<br />
haberse puesto a la cabeza de un levantamiento cuando el intendente le quitó<br />
a tres familias de criollos el gobierno de tres pueblos, que mantenían cierta<br />
independencia de la Corona de España. Yo no hice amigos en la escuela de<br />
milicias, a pesar de que gustaba a los demás y, en cierta medida, era admirado<br />
porque salí primero en las pruebas de equitación y tiro. Me gradué en el puesto<br />
veintisiete en una lista de doscientos cuatro cadetes. El tío Carlos y la tía<br />
Josefa, en compañía de su esposo José Félix Ribas, presenciaron el desfile de<br />
graduación. Los cadetes vestíamos un uniforme de casaca azul, charreteras con<br />
barba de oro y pantalón de dril blanco. Teníamos el grado nominal de subteniente,<br />
pues faltaba la confirmación a través de un despacho real. El tío Esteban<br />
gestionó mi grado militar con sus amigos de la corte, y un día llegó a la Real<br />
Audiencia. El tío Carlos lo retiró y me hizo entrega <strong>del</strong> legajo.<br />
60
12<br />
Palomas<br />
Ferrara era un pueblo solitario en medio de la ondulada planicie, con tierras<br />
pantanosas a su alrededor formadas por los meandros de los riachuelos. Llamaba<br />
la atención el cerrado vuelo de palomas, desde lejos, circundándolo.<br />
Cuando entramos por una puerta romana lo que sospechábamos se confirmó<br />
ante nuestros ojos: Ferrara estaba habitado sólo de palomas. Era un pueblo<br />
de callejones sinuosos, viejas edificaciones y piazze y pocos habitantes. Sobraban<br />
inscripciones latinas en las paredes. Nítidas se veían sobre los anchos<br />
soportales de un edificio, cuyo aspecto parecía el de un teatro, las palabras<br />
que Augusto pronunció en su lecho de muerte: Acta est fabula. El conductor de<br />
la calesa nos anunció que Ferrara sólo era un lugar de tránsito, por lo cual era<br />
mejor no demorarse en él, y que, al mediodía <strong>del</strong> día siguiente, salía una calesa<br />
con destino a Bolonia. Y desapareció de nuestra vista. Tomamos hospedaje<br />
en un edificio de aspecto renacentista, que a despecho de sus inscripciones<br />
latinas tenía colgado en el frontón una tabla que decía: Benvenuto a Ferrara.<br />
Buone stanze. Buon cibo. Nos atendió un viejo <strong>del</strong>gado, apacible, de voz tan débil<br />
y movimientos tan sosegados que permanecimos un buen tiempo mudos<br />
antes de registrarnos. Nos metimos en un mismo cuarto, para ahorrar, Fernando,<br />
Rodríguez y yo, como lo habíamos hecho hasta entonces, y Manzoni en el<br />
suyo y las donne en el de ellas. La cama tenía un olor a viejo que nos hinchó<br />
las narices de estornudos. El comedor era una instancia desnuda, sólo con<br />
una lámpara de globo colgando <strong>del</strong> techo, pero sin luz. Sin embargo nos llegaba<br />
el olor nítido de la albahaca y el tomate, como si manos jóvenes estuvieran<br />
sazonando la salsa en la estufa, riñendo con el murmullo inagotable de<br />
las palomas que coronaban los techos. La comida fue una sorpresa. Nos sirvió<br />
una vieja, un poco más despierta y ágil que el viejo de la recepción, pero las<br />
mesas ante las cuales nos sentamos eran de una madera corroída. Fueron<br />
horas aprensivas las que pasamos en Ferrara. Al pasear por los callejones que<br />
no llevaban a ninguna parte parecíamos anulados por las palomas. Palomas<br />
por doquier. Palomas en rito perpetuo <strong>del</strong> amor. Yo quería, al llegar a Ferrara,<br />
hablar con Marina, como me había aconsejado su madre, pero ese mundo de<br />
palomas me dispersó. Rodríguez se sintió tentado de hablar de ellas y el significado<br />
que habían tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Fernando<br />
y Manzoni recitaron poesías alusivas. Yo quedé deslumbrado por su insaciable<br />
sed de amor. Fue la primera vez en mi vida que dediqué tiempo y estupor<br />
a las palomas. En una piazza en ruinas pero tan llena de palomas que al<br />
61
acercarnos, a fin de que cupiéramos, ellas, sabias, volaron a encaramársenos,<br />
Rodríguez refirió que los primeros en hablar de las palomas habían sido los<br />
egipcios, y, entre otras muchas cosas, consideraron a ese animal purísimo<br />
entre todos, tanto que, si había una pestilencia que anonadara hombres y<br />
animales, permanecían incólumes los que comieran sólo palomas. Citó a<br />
Plinio el Joven y, con él, nos aseguró que no había dudas de que se trataba de<br />
un buen remedio, pues la paloma carecía de hiel (el veneno que los demás<br />
animales tienen pegado al hígado). Yo, que pensaba que sus murmullos sólo<br />
eran cantos, me sorprendí al saber que significaban los ruidos de la gran lujuria<br />
en la que se consumían. Mientras todos los demás animales tenían una<br />
estación para sus amores, no había estación <strong>del</strong> año en la cual el palomo se<br />
abstuviera de montar a la paloma, y pasaban el día besándose, entrelazando<br />
sus lenguas, con el mutuo propósito de hacerse callar. Manzoni nos informó<br />
que, en lengua toscana (al subir de Bolonia a Florencia nos íbamos a percatar<br />
de ello), se derivaban de la sensualidad de las palomas muchas expresiones<br />
<strong>del</strong>eitosas como colombar con le labbra y baci colombini, y que colombeggiare le decían<br />
los poetas a hacer el amor como las palomas y tanto como ellas. Recitó unos<br />
versos: Quando nel letto, ove i primieri ardori,/ sfogar già de’ desir caldi e vivaci/ colombeggiando<br />
i duo lascivi cori/ si raccolser tra lor tra baci e baci, que según él habían inspirado<br />
estos otros sublimes y cultos versos: Reclinados, al mirto más lozano/ una y<br />
otra lasciva, si ligera,/ paloma se caló, cuyos gemidos/ (trompas de amor) alteran sus oídos.<br />
Rodríguez nos dijo que las palomas venían de Chipre, isla consagrada a Venus,<br />
y contó que el carro de Venus estaba tirado por cándidas palomas, llamadas<br />
precisamente pájaros de Venus por su descomedida lascivia. Manzoni corroboró<br />
las palabras de Rodríguez al afirmar que las palomas habían sido consagradas<br />
a Venus porque en el monte Eryx, en Sicilia, se celebraba una fiesta<br />
cuando la diosa pasaba hacia Libia. Aquel día, en toda Sicilia, ya no se veían<br />
palomas, porque todas habían cruzado el mar para hacerle cortejo a la diosa.<br />
Fernando recordó haber leído que los asirios representaban a Semíramis en<br />
forma de paloma, pues Semíramis había sido criada por palomas y luego convertida<br />
en una de ellas. Era una mujer de hábitos desenfrenados, y tan bella<br />
que Escaurobates, rey de los Indios, se prendó de ella con amor desesperado,<br />
a pesar de que era concubina <strong>del</strong> rey de Asiria. Pero el caso era que esta Semíramis<br />
no pasaba un día sin cometer adulterio, y hasta se enamoró de un<br />
caballo. Fernando citó unos versos de Petrarca: ¿qué gracia, qué amor o qué destino/<br />
me dará plumas en guisa de paloma? Habló de que las palomas eran mejor que<br />
una Semíramis porque tenían otra tierna característica, lloraban o gemían en<br />
lugar de cantar, como si tanta pasión satisfecha no las dejara jamás saciadas.<br />
El hecho de que se besaran y de que fueran tan lascivas era prueba de que<br />
62
guardaban fi<strong>del</strong>idad, en el sentido de la fi<strong>del</strong>idad conyugal, y por ello, al mismo<br />
tiempo, significaban el símbolo de la castidad. Plinio el Joven decía que,<br />
aunque amorosas, tenían un gran sentido <strong>del</strong> pudor y no conocían el adulterio.<br />
Rodríguez completó que los machos, en los casos raros en que sospechaban<br />
el adulterio, se volvían despóticos, su voz estaba llena de plañidos y crueles<br />
eran los golpes que daban con el pico. Pero inmediatamente después, para<br />
reparar su agravio, el macho cortejaba a la hembra, y la adulaba dando frecuentes<br />
vueltas en torno suyo. Manzoni ripostó que, lascivas o no, las palomas<br />
eran el símbolo de la caridad, y que por eso decía san Cipriano que el Espíritu<br />
Santo descendía sobre nosotros en forma de paloma, porque no sólo carecía<br />
de hiel, sino que no arañaba con sus garras, no mordía, le era natural amar las<br />
estancias de los hombres, no conocía sino una sola casa, alimentaba a sus<br />
propios pequeños y pasaba la vida en común conversación, entreteniéndose<br />
con el compañero en la concordia, en ese caso honesta, <strong>del</strong> beso. En cuanto<br />
a su simbología, la palabra fue de Fernando, que manifestó que besarse era<br />
signo de gran amor hacia el prójimo, y por eso la Iglesia usaba el rito <strong>del</strong> beso<br />
de paz. Contó que era costumbre entre los romanos encontrarse con besos,<br />
también entre hombre y mujer. Todos los pueblos habían juzgado noble el aire<br />
y honrado de esa manera a la paloma, que volaba más alto que los demás<br />
pájaros y, aún así, regresaba siempre al propio nido. La paloma no sólo era<br />
casta y fiel, sino también simple, y Rodríguez nos recordó lo que decía la Biblia:<br />
sed prudentes como la serpiente y simples como la paloma. Por ello era símbolo de la<br />
vida monacal y apartada. Le había tocado también a la paloma convertirse en<br />
símbolo místico, y después <strong>del</strong> Diluvio anunció, con una rama de olivo en el<br />
pico, la paz y la bonanza y las nuevas tierras surgidas. Al día siguiente, cuando<br />
todos nos acercábamos a una piazza henchida de palomas, entre cuyo vuelo y<br />
murmullos apenas distinguíamos la calesa que nos llevaría hasta Bolonia,<br />
Fernando no resistió la tentación de leernos en voz alta unos versos que había<br />
escrito la noche anterior: Este palomo par a mí en ardor/ arde en crudo fuego ferviente<br />
amor,/ por doquier va buscando adónde fuere/ su palomica, y de deseo muere. Manzoni,<br />
que hablaba bien el español, no creyó que semejantes versos fueran suyos. Le<br />
sonaban más bien a Ban<strong>del</strong>lo, escritor de novelas cortas en el renacimiento<br />
italiano, y cuyo estilo de escritura ayudó a convertir el italiano en instrumento<br />
literario, reemplazando al latín. Fernando, al oírlo, lo mandó al diablo junto<br />
con Ban<strong>del</strong>lo, y recitó de memoria unos versos en francés para retar la cultura<br />
(o la incultura) de que Manzoni hacía gala hasta llegar a la ofensa: Uncor m’estuet<br />
que vos devis/ des columps, qui sunt blans et bis:/ li un ont color aierine,/ et li autre l’ont<br />
stephanine;/ li un sont neir, li autre rous,/ li un vermel, l’autre cendrous,/ et des columps i a<br />
plusors/ qui ont trestotes les colors. Rodríguez me miró, incierto, pues no sabía de<br />
63
dónde provenían esos versos que se referían a los colores de la paloma. Manzoni<br />
seguramente se devanaba los sesos, pero no aventuró ningún juicio, y su<br />
silencio significó su derrota. Para Rodríguez y para mí (las donne parecían ausentes,<br />
y ni siquiera Marina prestaba atención al lance poético) Fernando, esta<br />
vez sin pistola, había tumbado a uno más, probando que nada representaba<br />
para él un obstáculo insalvable.<br />
64
13<br />
Fernando Toro<br />
Quise casarme, a los dieciséis años, con mi prima segunda Belén Jeres de<br />
Aristeguieta y Blanco. Era mayor que yo (me llevaba siete años), y cuando su<br />
padre se enteró <strong>del</strong> asunto no le gustó en lo más mínimo, y lo mismo sucedió<br />
con el comandante de las milicias, el marqués <strong>del</strong> Toro. Mi intención de viajar<br />
a Caracas, pocos días después de mi graduación, no pudo llevarse a cabo<br />
porque don Miguel Jeres de Aristeguieta llegó a San Mateo y habló en privado<br />
con el comandante Toro. Ambos hombres coincidieron en el tema de los casamientos<br />
a temprana edad y las consecuencias fatales que acarreaban. Me<br />
llamaron y me dieron una filípica que me dejó humillado y, sobre todo, joven<br />
y estúpido. No me negaron permiso para ver a Belén –quizás habría sido menos<br />
cruel si me lo hubieran negado-, pero don Miguel explicó con penosa<br />
claridad que no habría compromiso, oficial ni extraoficial, y que para volver a<br />
hablar <strong>del</strong> asunto había que esperar varios años, hasta que yo hubiera adquirido<br />
más sabiduría y buen sentido. Si eso quedaba entendido, él no tenía inconvenientes<br />
en que yo visitara su casa cuando estuviera en la ciudad. No se<br />
trataba de una intransigencia suya, todo lo contrario, comprendía mis sentimientos.<br />
Pero estaba seguro que mi relación con Belén no resultaría porque<br />
era muy joven para pensar en casarme. Quizás Belén no lo era tanto, pero yo<br />
sí. Era necesario entonces que yo cambiara los dientes y, si era sensato, dejara<br />
pasar unos ocho o diez años antes de atarme a enaguas y bebés. Ése era su<br />
consejo. Cuando yo intenté defender mi causa, el comandante Toro me dijo<br />
que no fuera tonto. Si insistía en mi actitud significaba que no estaba preparado<br />
para estar en las milicias, y sería mejor que pidiera un traslado a algún<br />
sector <strong>del</strong> servicio más sedentario. Yo no podía vivir sin Belén, y pensé que lo<br />
único que podía hacer era escaparme con ella. Si Belén y yo nos escapábamos<br />
su padre no tendría más remedio que aceptar la boda, y si no podía quedarme<br />
en las milicias habría otros regimientos en la provincia. En esas circunstancias<br />
pasé mi primera semana como oficial de las milicias en San Mateo. Había<br />
tanto que hacer y tanto que aprender. Pero, aunque los días estaban llenos de<br />
interés, las noches se convirtieron en largas batallas para conciliar el sueño,<br />
porque entonces sólo tenía tiempo para pensar en Belén. Las noches alargaban<br />
la semana. Sin embargo, pronto llegó el sábado. Yo le había enviado una carta<br />
a Belén diciéndole que iría a la ciudad, y una más larga y formal a su madre<br />
doña Josefa María Blanco y Herrera, pidiéndole permiso para visitarlos. Doña<br />
Josefa, mi tía abuela materna, me recibió en la sala amable pero incómoda, y<br />
65
se embarcó en una charla desarticulada. Era obvio que no pensaba tocar temas<br />
personales. Parecía agitada cuando entró su hija con un vestido de muselina<br />
blanca. Estaba encantadora. Yo me olvidé de las convenciones y tomé a Belén<br />
en mis brazos, y la habría besado si ella no se hubiera desprendido de mí. Doña<br />
Josefa sólo había consentido mi visita para darnos una oportunidad de hablar<br />
en el jardín y decidir —como sin duda debíamos decidir— que no tenía sentido<br />
continuar viéndonos, y que sería mejor separarnos. Después Belén podía devolverme<br />
el anillo, y yo, claro, me marcharía de inmediato de Caracas, pues lo último<br />
que desearía era volver más tarde a cenar con ellas. Cuando sugirió que<br />
Belén y yo saliéramos al patio interior, lo tomé como una muestra de buena<br />
voluntad. Seguí a Belén al jardín y la besé detrás de unos árboles de pimiento.<br />
Pero lo que siguió fue peor que lo soportado en los penosos días después de<br />
mi entrevista con su padre. Belén me devolvió el beso, pero también el anillo.<br />
Mi propuesta de que nos escapáramos fue recibida con espanto. Ella ni soñaba<br />
con hacer algo tan inadmisible. Se puso a llorar, y yo tuve que disculparme hasta<br />
la humillación para conseguir que no corriera a la casa. Pero, aunque me<br />
perdonó, el daño estaba hecho. Belén no aceptó ninguna propuesta de encuentros<br />
privados. Me explicó entre lágrimas que me amaba, y que si su papá lo<br />
aprobaba se habría casado conmigo al día siguiente. Pero, ¿cómo podría saber<br />
lo que yo sentiría cuando tuviera veintiún años? ¿Seguiría enamorado de ella?<br />
Le juré con pasión que siempre la amaría. Ella me aseguró que, en ese caso, si<br />
seguía enamorada de mí, nos casaríamos. Le dije que estaba dispuesto a esperar<br />
el tiempo que fuera si ella prometía casarse conmigo algún día. Pero Belén<br />
no quería prometer nada. Tampoco quería el anillo. Me recomendó que lo guardara,<br />
y si algún día su padre daba su aprobación ella lo aceptaría. Me sentí derrotado.<br />
Le prometí guardar el anillo, y tarde o temprano, cuando hubiera probado<br />
que era digno de ella, le pediría que lo aceptara de nuevo. Pero la verdad<br />
se evidenció dos meses después. Belén se comprometió con otro. Fui a la casa<br />
de los Aristeguieta y tuve la suerte de que Belén estuviera sola. El sirviente, a<br />
quien amenacé con entrar yo mismo, fue a golpear a su puerta. Cuando, cinco<br />
minutos después, Belén entró en la sala, era penosamente obvio que esperaba<br />
ver a otra persona. Se detuvo en seco, y su sonrisa se borró de su hermoso rostro.<br />
Me reprochó que hubiera ido a verla. Algo en su expresión y en su voz me<br />
intimidaron. Le expliqué, tartamudeando un poco, que su madre me había escrito<br />
que ella se había comprometido para casarse. ¿Era verdad? Ella dio un<br />
golpe en el piso con el pie. Estaba furiosa. Me dijo que yo no tenía derecho a<br />
entrar a su casa por la fuerza ni interrogarla cuando sabía que estaba sola. Retrocedió<br />
cuando avancé hacia ella, pero pasé a su lado sin tocarla, cerré la<br />
puerta con llave, guardé la llave en mi bolsillo y me planté entre ella y la puerta.<br />
66
Belén abrió la boca para llamar al sirviente y volvió a cerrarla. Una conversación<br />
conmigo parecía ser el menor de dos males y, como tarde o temprano tenía que<br />
enfrentarme, sonrió. Le pregunté si se iba a casar con Joaquín Pérez. Ella me<br />
enfrentó con ojos fríos y me corrigió. No era Joaquín Pérez a secas, era el teniente<br />
coronel Joaquín Pérez, y remató con una sonrisa que sí, se casaría con él. Yo,<br />
sin entender, le dije que no debía permitir que la empujaran a eso. Yo sabía que<br />
todo era obra de su padre. Ella sonrió y se dispuso a bajarme de las nubes. No<br />
era así. Sus padres estaban en contra. Le pregunté si me iba a hacer creer que<br />
estaba enamorada de Joaquín Pérez. Me contestó que no se casaría con él si no<br />
estuviera enamorada. Me encendí de celos. Insulté al hombre y dije que tenía<br />
suficiente edad para ser su padre. Belén se puso lívida. Levantó la voz para decir<br />
que todos decían que llegaría a gobernador de la provincia y, claro está, no tenía<br />
la edad de su padre. Entonces se me aclaró el mundo. Me pareció ridículo que<br />
yo estuviera en ese plan de enamorado frustrado. Externamente, Belén era bonita,<br />
pero era obvio que yo nunca había sabido qué pasaba dentro de su cabeza,<br />
y que me había enamorado de alguien que, en gran medida, sólo existía en mi<br />
imaginación. Además, correr como un perrito faldero detrás de una mujer, que<br />
no quería acostarse ni casarse con uno, era una falta de dignidad y una pérdida<br />
de tiempo que podía emplearse mejor en otras cosas. Sólo quedaba desearle<br />
que fuera feliz y marcharme. En el cuartel había una falta de comodidad crónica,<br />
y yo tuve suerte de que no me obligaran a compartir una tienda, y más suerte<br />
aún con el compañero estable que me tocó, aunque el capitán Fernando Toro,<br />
mi instructor durante los meses de cadete, con inclinación para escribir poesía,<br />
era la última persona que yo habría elegido para compartir mi cuarto. Sin embargo,<br />
resultó un éxito. Los dos nos caímos bien desde el principio, y pronto<br />
descubrimos que teníamos mucho en común. El capitán Fernando Rodríguez<br />
<strong>del</strong> Toro e Ibarra era once años mayor que yo. Era un hombre agradable, de buen<br />
carácter, animoso e intensamente romántico, y también se había enamorado<br />
con todo su ser de una rubiecita de dieciséis años, Isabel Clara de Iriarte y Jeres<br />
Aristeguieta, que, mayor coincidencia, era sobrina de mi frustrado amor Belén.<br />
Isabel Clara era hija de Begonia Jeres de Aristeguieta y Blanco y de don Juan de<br />
Iriarte. Había sido durante el viaje de regreso de España. La muchacha no tuvo<br />
inconvenientes en flirtear con él, pero su propuesta matrimonial fue rechazada<br />
en razón de la extrema juventud de Isabel Clara. Fue una estratagema <strong>del</strong> padre,<br />
que ya le había escogido un novio. El capitán Toro supo, dos días después que<br />
llegaron a Caracas, que la niña se había comprometido con un caballero que le<br />
doblaba la edad. Le dije algo de Belén, pero esa historia, como la contaba ahora,<br />
estaba desprovista de amargura. No sólo la apreciaba como algo efímero y<br />
tonto, sino cómico. La crónica de mi desdicha perdió todos los ribetes de tra-<br />
67
gedia, y se convirtió en algo tan hilarante, que el fantasma de Belén quedó<br />
exorcizado para siempre por un huracán de risas. Fernando celebró el hecho<br />
escribiendo un poema obsceno titulado Oda a los subalternos rechazados, que habría<br />
sorprendido y molestado a sus cariñosos familiares los Toro, acostumbrados a<br />
muestras más elevadas <strong>del</strong> talento <strong>del</strong> «querido Fernando». Fernando estaba<br />
convencido de que era un poeta. Era lo único en que fallaba su sentido <strong>del</strong> humor,<br />
y sus cartas a su familia contenían deplorables poemas de aficionado que<br />
se leían en el círculo de sus parientes y otros críticos descalificados. Pero la<br />
«oda» era de un estilo diferente. Le encargué a un cantante de San Mateo que<br />
le pusiera música. Luego se hizo muy popular en la feria <strong>del</strong> pueblo, y durante<br />
muchos años se cantaron versiones en toda la provincia. Fernando era buen<br />
cantante, aunque las canciones que cantaba eran menos seculares. Durante su<br />
adolescencia fue miembro <strong>del</strong> coro eclesiástico, y cuando sentía necesidad de<br />
cantar, lo cual le sucedía a menudo, atacaba uno de los himnos más militantes<br />
de su vida de corista: A<strong>del</strong>ante, soldados de Cristo. Significaba que en nuestra habitación<br />
el día comenzaba con una voz de barítono, acompañada de grandes<br />
salpicaduras de agua, anunciando en forma melodiosa que «El tiempo como un río<br />
incesante/ se lleva a todos sus hijos». Nunca había tenido un amigo realmente íntimo,<br />
ni siquiera Juan Vicente, que como hermano mayor estuvo más cerca de mí que<br />
cualquier persona durante mi infancia. Carecía de talento para la amistad con<br />
los de mi propia sangre. Siempre había sido un solitario: un observador más que<br />
un participante. Pero en realidad no me importaba si la gente me quería o no y,<br />
aunque en general me querían —excepto los que me interesaban que realmente<br />
me quisieran—, lo experimentaba como una emoción superficial. Pero ahora,<br />
inesperadamente, encontraba al amigo que me había faltado en mis difíciles<br />
años de adolescencia. Un amigo, no un maestro. Me sentí cómodo con Fernando<br />
desde el momento de conocerlo. Fernando siempre había querido ser soldado,<br />
y soñaba con la gloria militar. Eran sueños secretos, y nunca se los había<br />
confiado a nadie. Le dije que su problema era que había nacido demasiado<br />
tarde. Tendría que haber sido un caballero medieval. Pero ya no quedaban mundos<br />
por conquistar. En la guerra moderna no había mucho atractivo ni nobleza.<br />
Él contestó que quizás no en Europa, pero en América era diferente. Por eso<br />
había regresado. Creía que en un país, donde las armas aún eran transportadas<br />
por mulas y los mejores de un regimiento como el nuestro habían competido<br />
por el honor de servir en él, tenía que ser diferente. Los soldados de nuestro<br />
regimiento no eran hombres que no tenían alternativa. Eran caballeros amantes<br />
de la aventura que se habían alistado por honor. Era un idealista sin remedio.<br />
En ese sentido, parecía más joven que yo. Él pensaba que yo era un cínico. Me<br />
preguntaba, escéptico, si yo nunca había deseado conquistar una posición in-<br />
68
expugnable, o defender una posición imposible. Él sí. Le habría gustado dirigir<br />
una carga de caballería. Quería que sus compatriotas lo recordaran como los<br />
cartagineses a Aníbal o los romanos a Julio César. Un día cabalgábamos por<br />
campo abierto al oeste <strong>del</strong> pueblo y me confesó que quería una muerte con<br />
gloria, con una espada en la mano y a la cabeza de sus hombres. Hizo una pausa.<br />
Le brillaban los ojos y su rostro estaba enrojecido. Me citó a Alejandro: «Es<br />
hermoso vivir con valentía, y morir dejando un renombre imborrable». Por entonces, pese<br />
a las insistencias de Rodríguez, nada de eso me llamaba la atención. Pensaba<br />
que era jugar a las escondidas con la muerte. Prefería caminar por terreno seguro<br />
y llegar a una buena vejez, aunque no fuera distinguida. Fernando no me creía.<br />
Él estaba convencido que yo era un héroe. No era la primera vez que alguien me<br />
decía algo así, pero lo tomé como el tributo de un amigo. Nos hicimos inseparables,<br />
y al principio atraímos la desaprobación de varios oficiales de alto rango,<br />
ninguno de los cuales habría objetado que tuviéramos una amante parda o que<br />
visitáramos el bur<strong>del</strong> <strong>del</strong> pueblo, pero que tenían horror de lo que llamaban<br />
«vicio antinatural». Para ellos cualquier amistad entre dos hombres, aunque uno<br />
más joven que otro, era sospechosa y temían lo peor, pero una cuidadosa averiguación<br />
no reveló nada que pudiera considerarse «antinatural» en nuestros<br />
vicios, como podía atestiguarlo Dolores Remedio, la más seductora y costosa<br />
puta <strong>del</strong> pueblo. No era que nuestras visitas a los bur<strong>del</strong>es fueran frecuentes.<br />
Nuestros gustos tenían otras direcciones, y Dolores Remedio y las de su especie<br />
sólo representaban una experiencia: una entre muchas. Fernando y yo cabalgábamos,<br />
cazábamos perdices en las llanuras, pescábamos o nadábamos en los<br />
ríos, y gastábamos más de lo que podíamos en comprar caballos. Leíamos vorazmente<br />
historia militar, memorias, poesía, ensayos, novelas: Raynal, Madame<br />
de Staël, Carnot, Benjamin Constant, Gregoire, La Condamine, Bernardin de<br />
Saint Pierre y Sieyés; Shakespeare, Eurípides, Racine, Corneille, Boileau, La<br />
Fontaine y Descartes; El siglo de Luis XIV de Voltaire y Julia o la nueva Eloísa de<br />
Rousseau. Nuestros gustos eran universales, y todo era agua para nuestro molino.<br />
Fernando pasaba horas hablándome de la historia de la provincia. En una<br />
ocasión le dije que aquél era nuestro verdadero país y no España, pues había<br />
aprendido que uno pertenecía a algo si esa pertenencia era admitida. Los criollos<br />
no podíamos considerarnos de España porque nos aceptaba con reticencia.<br />
Una vez, sentados en la noche cálida a la luz de la luna, en el pueblo de San<br />
Sebastián de los Reyes —la brigada estaba acampando—, le hablé de Hipólita,<br />
un tema que nunca había tocado antes con nadie. Le dije que yo la consideraba<br />
como una madre. Poco había conocido a la otra, aunque por supuesto<br />
la recordaba con frecuencia. Suponía que era por Hipólita que sentía que mi<br />
país era Tierra Firme y no España.<br />
69
14<br />
Infinitud de los mundos<br />
A pesar de que el paisaje no había cambiado (seguíamos viajando por un<br />
camino cubierto de una y otra parte de árboles grandes, aguas profusas y, a<br />
distancia, copiosas plantaciones de arroz), hacía un tiempo que habíamos<br />
salido de los límites <strong>del</strong> Véneto, y estábamos, según nos informó Manzoni, en<br />
la región de Emilia –la Aemilia romana-, en el corazón de la península, en los<br />
llamados Estados Pontificios. Hicimos una parada, obligados porque una alcantarilla<br />
desbordada inundó casi una milla <strong>del</strong> antiguo camino de la Emilia,<br />
construido en el 187 a. C. por el cónsul romano Marco Antonio Lépido. Dos<br />
días estuvimos en un albergo que nos consiguió el conductor de la calesa. A<br />
diferencia <strong>del</strong> anterior que nos llevó a Ferrara, aquél era joven y dicharachero,<br />
y no le quitaba los ojos de encima a Marina. Advirtió que entre ella y yo había<br />
algo. Notó que el novio oficial de Marina era Manzoni, y por eso sonaba socarrón<br />
cuando se dirigía a mí. Se tomó confianza cuando, al llevarnos al albergo,<br />
una casa campestre con un corral de pecoras, me guiñó un ojo. Según él, de<br />
noche, con el olor <strong>del</strong> stercore, en el medio de las pecoras, no había mejor escondite<br />
para dos enamorados furtivos. Yo no le hice caso. Marina durmió con su<br />
madre, como lo hacía siempre, pero durante el día se desprendió de ella y<br />
habló conmigo. Paseamos por los alrededores de la casa, entre un bosquecillo<br />
saturado de flores, y ella habló de un sueño suyo que era su primer recuerdo.<br />
Pero le parecía tan remoto que no alcanzaba a distinguir si lo había soñado o<br />
lo había vivido en otra vida que ella había heredado. Creía en la pluralidad de<br />
los mundos. Me miró con sus ojos brillantes, <strong>del</strong> color limpio <strong>del</strong> cielo de la<br />
mañana, y justificó que así pensara por el hecho de que, a lo mejor, ella, o su<br />
substancia, provenía de otro mundo. Una vida acaso diferente de la nuestra.<br />
Creía que en la luna había agua. No tenía otra manera de explicar sus manchas,<br />
salvo como la imagen de lagos. Por otra parte si la luna había sido concebida<br />
solamente como un gran espejo que servía para reflejar sobre la tierra la luz<br />
<strong>del</strong> sol, ¿por qué el Creador habría tenido que embadurnar ese espejo con<br />
manchas? Las manchas no eran imperfecciones sino perfecciones, y por tanto<br />
estanques, o lagos, o mares. Y si allá arriba había agua y había aire, había vida.<br />
Le pregunté si quería decir que procedía de la luna. No, no había querido<br />
decir eso, sólo había querido mostrarme que si había infinitos mundos ésa era<br />
la prueba <strong>del</strong> infinito ingenio <strong>del</strong> Ingeniero de nuestro universo. Él podía haber<br />
creado mundos habitados por doquier, por criaturas siempre diferentes. Quizá<br />
los habitantes <strong>del</strong> sol eran más solares, claros e iluminados que los habi-<br />
70
tantes de la tierra, los cuales éramos pesados de materia, y los habitantes de<br />
la luna estaban a medias. Pero me aclaró que me daba aquellos ejemplos físicos<br />
porque quería que yo abriera mi mente a otras hipótesis que tenían que<br />
ver con mundos que pudieran existir sin que nosotros los viéramos. Creía que<br />
había mundos en los cuales se creaban cosas con el pensamiento, o incluso<br />
donde se heredaban visiones, caracteres, finalidades de otros seres. Ella podía<br />
ser producto de la quimera de otra mujer, en otra dimensión. En verdad yo no<br />
estaba convencido de sus argumentos. Me presentaba un plato hecho de demasiados<br />
ingredientes, es decir, estibaba en un solo razonamiento cosas oídas<br />
en varias partes. Una vez, a propósito <strong>del</strong> vacío, Rodríguez me había callado<br />
la boca con un silogismo al que no supe responder: el vacío es no ser, pero el<br />
no ser no es, entonces el vacío no es. El argumento era bueno, porque negaba<br />
el vacío aun admitiendo que se pudiera pensar en él. En efecto, se pueden<br />
pensar perfectamente cosas que no existen. Le dije a Marina que la quimera<br />
no existía, pues uno no se alimentaba de una pera pensada. Pero ella, sin inmutarse,<br />
me contestó que yo estaba parado frente a ella en ese momento<br />
porque yo lo había pensado primero antes de hacerlo. Le riposté que eso era<br />
distinto, pues ambos existíamos. Si yo pensaba en el vacío no lograba nada<br />
porque el vacío no existía, igual que no era posible que ella existiera porque<br />
a alguien se le hubiera ocurrido, en el tiempo que fuera o en la dimensión que<br />
fuera, pensarla o soñarla. Ella pensaba que el vacío había que demostrarlo a<br />
través de la experiencia. Le pregunté en cuáles experiencias pensaba, y ella<br />
me dijo que no lo sabía. Yo, para mortificarla, le propuse todas las objeciones<br />
filosóficas de las que tenía conocimiento: si el vacío fuera, no sería materia,<br />
no sería espíritu, porque no se podía concebir un espíritu que fuera vacío, no<br />
sería Dios, porque carecería incluso de sí, no sería ni substancia ni accidente.<br />
¿Qué sería entonces? Ella contestó con humilde gallardía que sería algo a<br />
medias entre la materia y la nada, y no participaría ni de la una ni de la otra.<br />
Difería de la nada por su dimensión, de la materia por su inmovilidad. Sería<br />
un casi no-ser. No suposición, no abstracción. Sería un hecho, puro y simple.<br />
Ella no sabía definir lo que era puro y simple. Sabía definir el ser porque sólo<br />
era menester decir ya es. Creía que había términos imposibles de definir, y<br />
quizá el vacío era uno de ellos. A lo mejor se equivocaba y resultaba que el<br />
vacío era como el tiempo. El tiempo no era el número <strong>del</strong> movimiento, porque<br />
era el movimiento el que dependía <strong>del</strong> tiempo, y no viceversa. El tiempo era<br />
infinito, increado, continuo, no era accidente <strong>del</strong> espacio. Por tanto el espacio<br />
y el tiempo no eran ni cuerpo ni espíritu, eran inmateriales, pero estaba consciente<br />
que no eran reales. No eran accidente ni eran substancia, y con todo<br />
habían llegado antes de la creación, antes de toda substancia y todo acciden-<br />
71
te, y seguirían existiendo después de la destrucción de toda substancia. Eran<br />
inalterables e invariables. Yo le objeté que el espacio era extenso, y la extensión<br />
era una propiedad de los cuerpos. Ella rebatió con el argumento de que el<br />
hecho de que todos los cuerpos fueran extensos no significaba que todo lo<br />
que era extenso era cuerpo. La extensión era la disposición de todo lo que era.<br />
El espacio era extensión absoluta, eterna, infinita, increada, inconscriptible,<br />
incircunscrita. Como el tiempo, era sin ocaso, incesante, inevanescente, era<br />
una fénix arábiga, una serpiente que se mordía la cola. El vacío y el espacio<br />
eran como el tiempo, o el tiempo como el vacío y el espacio, ¿y no era, por<br />
tanto, pensable que, como existían espacios siderales donde nuestra tierra<br />
parecía una hormiga, y espacios como los mundos <strong>del</strong> coral, y aun así todos<br />
el uno dentro <strong>del</strong> otro, asimismo no habría universos sometidos a tiempos<br />
diferentes? ¿No se había dicho que en Júpiter un día duraba un año? Debían<br />
existir, pues, universos que vivían y morían en el espacio de un instante, o<br />
sobrevivían más allá de cualquier capacidad nuestra de calcular tanto las dinastías<br />
chinas como el tiempo <strong>del</strong> Diluvio. Universos donde todos los movimientos<br />
y las respuestas a los movimientos no tomaran los tiempos de las<br />
horas y de los minutos sino el de los milenios, otros en donde los planetas<br />
nacían y morían en un abrir y cerrar de ojos. Ella, o la quimera de ella, podía<br />
provenir de un mundo en el cual alguien, una mujer, o la semejanza de una<br />
mujer, hubiera soñado o vivido el sueño que era su más lejano recuerdo, y que<br />
a ella le parecía que no alcanzaba el tiempo de su propia vida. Yo había quedado<br />
en silencio, sólo mirándola, sin objeciones de ningún tipo, extasiado de<br />
que razonara de aquella manera como cualquier epicúreo de París. Cuando<br />
terminó de hablar pasó suavemente sus dedos perfumados por los pétalos de<br />
una flor a su alcance. Le dije que por una cuestión de ese tipo en París nacía<br />
un duelo. Yo todavía no podía creer que ella, para explicarse a sí misma, creyera<br />
en infinitos mundos. Ella me contestó que en realidad no estaba segura<br />
de ello. El estudio de la física que había hecho la inclinaba a decir que sí. El<br />
mundo no podía ser sino infinito. Átomos que se agolpaban en el vacío. Que<br />
los cuerpos existieran nos lo atestiguaba la sensación. Que el vacío existiera<br />
nos lo atestiguaba la razón. ¿Cómo y dónde podrían moverse sino los átomos?<br />
Si el vacío no existía no habría movimiento, a menos que los cuerpos se penetraran<br />
entre ellos. Me miró, iluminándome con su mirada límpida, y se interrumpió<br />
en el rumbo de su perorata científica (ella la llamaba librepensadora),<br />
y me contó que el sueño al que se refería era el de un baile, en el cual<br />
había conocido a un joven militar. Había soñado que se había casado con él,<br />
y vivido a su lado una vida venturosa. Al verme en la catedral de Milán, el día<br />
de la coronación de Napoleón, se había tropezado con su sueño o recuerdo,<br />
72
pues el militar con el que había soñado o el que recordaba tenía mis mismas<br />
facciones, mi mismo porte, y me había reconocido a pesar de que yo no llevaba<br />
uniforme. Días antes había ido al desfile militar en Monte Chiaro, cerca de<br />
Castiglione, con el deseo de encontrar, entre los oficiales franceses, el militar<br />
de sus sueños. Pero no vio a nadie que se asemejara a él. Era cierto que se<br />
había comprometido con Manzoni y, pese a todo, estaba enamorada de él, con<br />
un amor que muy bien pudiera tildarse de común, como el que una persona<br />
colocaba sobre otra que no se correspondía con sus sueños. Ella me amaba<br />
(io l’amo signore Simón), pero debía comprender que todavía se resistiera a quemar<br />
sus naves, pues no sabía qué quería yo de la vida. Se culpaba de ser fatalmente<br />
consciente, pues habría sido mejor si fuera capaz de enceguecerse,<br />
pero no podía dejar de pensar con lógica ni en presencia de su propio sueño,<br />
al que sin embargo no había abandonado aun ante las puertas de un matrimonio.<br />
Debía creerle. Ella no se había transado con la cotidianidad de la vida.<br />
Su fe en infinitos mundos, la convicción de que nada era en vano ni sucedía<br />
en vano, había hecho posible un suceso anunciado en su vida de antemano.<br />
Pero debía disculpar sus dudas. A despecho de lo que significaba para ella<br />
cuanto había vivido desde que me conoció, su lógica implacable le dictaba<br />
primero un conocimiento exhaustivo <strong>del</strong> terreno que pisaba. Yo debía manifestarme.<br />
Ella sólo sabía que yo era un filósofo, y que andaba en búsqueda <strong>del</strong><br />
momento y el lugar propicios para hacer un juramento que implicaba la consagración<br />
a una causa política. Me enfrentó ahora con sus ojos anegados (era<br />
de fácil lágrima), y me hizo prometerle que antes que llegáramos a Florencia<br />
le explicara en qué consistía el mundo para mí. Al anochecer miré el techo <strong>del</strong><br />
cuarto y me desvelé ensayando discursos para ella, en los cuales la ubicaba<br />
en un lugar que, por más que lo construía en mi mente, quedaba ambiguo,<br />
flotando en la nada, pues la cara que veía entre los estampidos de las batallas<br />
no era la suya, ni sus brazos los que me abrazaban en noches cálidas, ni menos<br />
la cabellera suelta de una mujer que durante una madrugada incierta me salvaría<br />
la vida.<br />
73
15<br />
Viaje a España<br />
El tío Esteban le escribió al tío Carlos que era el momento de que yo viajara<br />
a España. Debía acompañarme mi hermano Juan Vicente, pero a última<br />
hora él decidió quedarse. Yo lo entendí de inmediato, porque a ambos nos<br />
ocurrían impresiones contrarias acerca <strong>del</strong> mar y los viajes. Juan Vicente era<br />
muy inteligente, más que yo, y tenía una gran sensibilidad y abnegación. Su<br />
clarividencia era tan manifiesta que rayaba en la adivinación. Si Juan Vicente<br />
decía, fuera de la conversación, que iba a llover, llovía. En una ocasión, montando<br />
caballos de palo en el patio interior de la casa de San Jacinto, se detuvo<br />
bruscamente al ver llegar a mi abuelo, me miró largo y, con los ojos llenos de<br />
lágrimas, me anunció que don Feliciano se iba a morir. Yo me preocupé por<br />
sus palabras, pero, por eso mismo, no me extrañó que semanas después se<br />
muriera mi abuelo. Le gustaba mucho ser útil a los demás, y cuando mi abuelo<br />
o algunas de nuestras tías solicitaba algo de él lo hacía de inmediato. Era frecuente<br />
que el tío Carlos me reprendiera siempre con una referencia a Juan Vicente.<br />
Yo le pedía favores a menudo, y lo encargaba que me hiciera los dibujos<br />
de geografía que me exigía Bello. Él, manso y sin una gota de reticencia, me<br />
pedía las láminas, las fojas en blanco y los pinceles. Pasaba largo rato, trazando<br />
con maestría líneas y curvas, hasta que terminaba con una sonrisa de satisfacción.<br />
Había decidido no ir a España porque tenía profundos temores <strong>del</strong> mar. El mar<br />
sólo estaba esperando que se atreviera a embarcarse para comérselo. Yo me reí<br />
de él, pero le pregunté que cómo lo sabía, y dijo que lo había soñado. Me contó<br />
su sueño. Después que le hubieran nacido sus tres hijos, viajaría en un barco a<br />
buscar ayuda, y de regreso habría un naufragio. ¿A qué clase de ayuda se refería?<br />
No vaciló en contestarme. Era ayuda para la independencia. Hizo una pausa y<br />
me contó algo sorprendente. Él juraría luchar por la independencia de nuestro<br />
país y, en el mismo comienzo de todo, moriría en alta mar. Esa conversación la<br />
tuvimos poco antes de embarcarme para España. Él había estado en la escuela<br />
de milicias, y ya tenía el grado de teniente, que le gestionó el tío Esteban, como<br />
hizo con el mío. Yo tenía dieciséis años y él dieciocho. Estábamos en el despacho<br />
de nuestro difunto abuelo, revolviendo viejos papeles. Yo había ido a buscar<br />
las escrituras de mi hacienda de Yare, y lo encontré haciendo lo mismo con las<br />
gestiones que había hecho nuestro abuelo paterno para obtener el título de<br />
marqués. Le pregunté si quería ser marqués y él asintió. Creía que no había<br />
mejor manera de influenciar a los otros en la provincia. Me percaté que Juan<br />
Vicente, pese a su carácter apacible, tenía ambiciones subterráneas que nunca<br />
74
se había atrevido a confesarle a nadie. Me sorprendió que me hablara de independencia,<br />
una palabra que yo sólo le había oído a Rodríguez y a Fernando Toro,<br />
y que dijera que estaba dispuesto a conseguirla y, sobre todo, a jurarlo solemnemente.<br />
Dejé de husmear los papeles y me enfrenté a sus ojos cálidos. Le pedí<br />
que me explicara lo <strong>del</strong> juramento. Él me dijo, con la mayor sencillez, que iba a<br />
jurar en algún lugar de la ciudad que le pareciera significativo. En la Cuadra de<br />
los Bolívar había dos cedros en la entrada. En uno de ellos, atado, el cacique<br />
Tamanaco había sido devorado por varios perros que los conquistadores españoles<br />
lanzaron contra él. En ese cedro él haría su juramento. Yo no tenía entonces<br />
verdadera conciencia de lo que mi hermano me confió. Era cierto que Rodríguez<br />
me había inculcado algunas cosas, pero lo único grande que movía mi<br />
espíritu era el viaje a España. Después que completara mi educación, no estaba<br />
seguro si me quedaría allá, o regresaría a ocuparme <strong>del</strong> mayorazgo que me había<br />
heredado mi primo Juan Félix Jeres de Aristeguieta y Bolívar, pues estaba escrito<br />
en testamento que debía residir en el país para tomar posesión de él. No<br />
sabía de protagonismo, ni estaba en mí ponerme a la cabeza de nada, salvo de<br />
mis propiedades. Sin embargo no me extrañó que alguien como mi hermano<br />
quisiera dedicarse por entero a la causa de la libertad. Me pareció incluso que<br />
algo, de tanto desprendimiento, sólo era natural en él, como un gesto más de<br />
un corazón tan generoso como el suyo. Entendí sus razones para no querer ir a<br />
España, pues yo creía que si él pensaba que el barco naufragaba, el barco naufragaría.<br />
Pasé el último mes <strong>del</strong> año en Caracas, en casa <strong>del</strong> tío Carlos, y me<br />
embarqué en el San Ildefonso a mediados de enero. Me acompañaron hasta el<br />
puerto de La Guaira Juan Vicente y el tío Pedro Palacios. Navegaríamos primero<br />
hasta el puerto de Veracruz, por la guerra que había entre España e Inglaterra,<br />
pues en tiempos normales, según explicó el capitán José Borja, se hacía escala<br />
en La Habana, pero ese puerto estaba bloqueado por los ingleses. En el momento<br />
de embarcarme llegó montada en una mula la negra Matea. Era entonces<br />
una negra de curvas pronunciadas, piel brillante y ojos inquietos. Se abrió paso<br />
hasta el muelle, y me extendió una alforja. La tomé, distraído por una observación<br />
de mi hermano, y metí la mano para ver qué había dentro. Cuando levanté<br />
los ojos Matea ya no estaba. Pensé que no podía haberse ido tan rápido. Pero<br />
al tomar en mis manos el caracol rosado que estaba dentro de la alforja quedé<br />
convencido de que no había sido una alucinación. Tenía el caracol en las manos<br />
cuando el barco partió, y lo soplé, como una forma de despedida, y salió un<br />
sonido agudo y penetrante que quedó resonando en mis oídos hasta mucho<br />
después que dejé de soplar. Lo estuve oyendo siempre durante el viaje a Veracruz,<br />
lo oí cuando desembarcamos, y aun en la diligencia que nos llevó al capitán<br />
Borja y a mí a Ciudad de México, donde nos hospedamos en casa <strong>del</strong> oidor<br />
75
Aguirre, viejo amigo de mi abuelo Feliciano, y para el cual llevaba una carta de<br />
Guevara y Vasconcelos, gobernador de la provincia. El día que el sonido <strong>del</strong><br />
caracol se apagó en mis oídos fue cuando me hice novio de María Teresa Rodríguez<br />
<strong>del</strong> Toro y Alaiza durante una velada en casa <strong>del</strong> marqués de Ustáriz. El tío<br />
Esteban contrató como maestro particular a un exprofesor de Salamanca para<br />
que me «pusiera en forma», y aceptó, agradecido, una invitación <strong>del</strong> marqués<br />
de Ustáriz para que pasara mis vacaciones con él. El tío Esteban vivía en casa<br />
de Manuel Mallo, uno de los amantes de la reina María Luisa. Él y Mallo eran<br />
amigos de infancia. Mallo había nacido en la Nueva Granada, pero había pasado<br />
su niñez en Caracas. Al llegar a España, el tío Esteban aprovechó que su amigo<br />
Mallo tenía intimidad con la reina para conseguir el cargo de Ministro <strong>del</strong> Tribunal<br />
de la Contaduría Mayor de Cuentas de Madrid. Un empleo mediocre a<br />
pesar <strong>del</strong> largo título. La residencia de Mallo era una propiedad que consistía<br />
en un caserón, construido en el terreno de una casa anterior demolida por órdenes<br />
de la reina, y estaba rodeada de jardines, muros y establos. La casa estaba<br />
llena de retratos de la familia real y muebles Regencia. El tío Esteban, que<br />
pensaba que yo estaba impresionado con la casa, tuvo la desagradable sorpresa<br />
de descubrir que la consideraba fría e incómoda. Fue la primera de varias<br />
sorpresas, no todas desagradables. No esperaba que yo manejara con la misma<br />
facilidad un caballo o un arma, y estaba contento. Le dijo a Mallo que mientras<br />
supiera disparar y andar a caballo iría a<strong>del</strong>ante en la vida, pero que era una pena<br />
que no me hubiera recibido antes. Mis ideas, según él, no eran las correctas. Mis<br />
ideas eran poco ortodoxas, y a menudo le producían problemas. Yo no entendía<br />
por qué no podía enseñar a cabalgar al lustrabotas, o invitar a la <strong>del</strong>gada muchachita<br />
de doce años, que trabajaba excesivamente en el fregadero, a tomar el<br />
té conmigo en el salón. Para el tío Esteban eran sirvientes, y no se trataba a los<br />
sirvientes como iguales. Yo le porfiaba con el argumento de que Rodríguez,<br />
siendo sirviente de mi abuelo, montaba en sus caballos. El tío Esteban no cedía.<br />
Eso era en América, en España no jugábamos con los sirvientes ni los invitábamos<br />
a compartir nuestras comidas. Yo no entendía, mi tío tampoco. Más tarde,<br />
en un encomiable intento de estimularme y disminuir el tedio de las lecciones,<br />
me dio una docena de libros sobre América, diciéndome que, por supuesto,<br />
serían de gran interés para mí. Los libros incluían relatos tan atractivos como<br />
Historia general y natural de las Indias, un informe sobre la rebelión de Juan Francisco<br />
de León, y la Historia filosófica y política de los establecimientos y el comercio europeo en<br />
las dos indias <strong>del</strong> abate Raynal. Yo me interesé, efectivamente, pero no en la forma<br />
que esperaba mi tío. Mis reacciones lo preocuparon seriamente cuando fue lo<br />
bastante audaz como para pedirme mi opinión. Yo creía que la Gobernación de<br />
Venezuela o Tierra Firme era nuestro país, y que no le hacíamos ningún daño a<br />
76
los españoles si nos separábamos de España. América ni siquiera estaba cerca<br />
de España. Estaba en el otro extremo <strong>del</strong> océano. El tío Esteban creía que esas<br />
eran las consecuencias de que yo hubiera tenido un maestro jacobino. Me recriminó,<br />
luchando por conservar la paciencia, que no hubiera puesto bastante<br />
atención a mis libros. Si hubiera leído con más atención, habría visto que España<br />
tenía una necesidad de expansión comercial, y el comercio era vital para la<br />
prosperidad de todo el mundo. No se podía detener la marcha <strong>del</strong> progreso y la<br />
civilización. Fue necesario descubrir y poblar nuevas tierras. Con la ayuda de<br />
Dios y con un grave costo para España, en trabajo y en vidas, se logró llevar paz<br />
y prosperidad a América. Era algo de lo que nosotros, descendientes de los<br />
conquistadores, debíamos enorgullecernos. No continué la conversación, porque<br />
era obvio que mi tío y yo nunca llegaríamos a pensar lo mismo sobre ciertos<br />
temas. Me di cuenta de muchas cosas que requerían reformas en la casa de<br />
Mallo: el despilfarro y el desperdicio; los conflictos en el sector de los sirvientes;<br />
la tiranía de los sirvientes de mayor categoría y la paga miserablemente inadecuada,<br />
que se consideraba suficiente por largas horas de trabajo duro; las bohardillas<br />
sin calefacción donde dormían los seres más despreciados, como las<br />
muchachas <strong>del</strong> fregadero y la cocina, y los lustrabotas y los sirvientes de menor<br />
rango; los largos tramos de escaleras incómodas que las mucamas debían subir<br />
y bajar veinte veces por día con cubos de agua caliente, baldes para lavar el piso<br />
o bandejas cargadas, con la sombra <strong>del</strong> despido sumario, sin recompensa ni<br />
referencias, si cometían una falta. Las vacaciones eran un oasis en el seco desierto<br />
de las lecciones. Sin ellas yo sentía que no habría podido soportar mi<br />
nueva vida, porque aunque me animaban a que saliera a cabalgar por la ciudad,<br />
nunca podía hacerlo solo sino acompañado por el ojo vigilante <strong>del</strong> exprofesor<br />
de Salamanca o un sirviente. Por otra parte no se me permitía atravesar la Puerta<br />
de Toledo, y, por eso, en muchos sentidos, mi mundo era tan restringido como<br />
el de un prisionero. Ni siquiera el marqués de Ustáriz, que en la mayoría de los<br />
asuntos era tan sabio y comprensivo, simpatizaba con mis ideas, porque sus<br />
opiniones se inclinaban en la dirección <strong>del</strong> tío Esteban. Él también señalaba<br />
que con el triunfo de la máquina de vapor y el progreso en la medicina el mundo<br />
se volvía más pequeño y poblado cada año. Las naciones ya no podían actuar<br />
con independencia y hacer cada una lo que se les ocurría, porque el resultado<br />
no sería la satisfacción, sino la anarquía y el caos. Desde que las colonias inglesas<br />
de Norteamérica se habían independizado de Inglaterra, había muchos jóvenes<br />
americanos, influenciados sobre todo por ese sangriento carnaval francés,<br />
que pensaban que las colonias españolas también podían aspirar a la independencia.<br />
Si yo quería vivir mi vida sin que nadie interfiriera en ella, tendría que<br />
encontrar una isla desierta. Luis Gerónimo de Ustáriz y Tovar había nacido en<br />
77
Caracas, y muy joven se trasladó a España. Era hijo de un funcionario de la<br />
Compañía Güipuzcoana, Luis Gerónimo de Ustáriz, y de doña Melchorana Tovar,<br />
de las más importantes familias de la provincia de Caracas. El marquesado de<br />
Ustáriz había sido de un hermano suyo, pero, como murió sin hijos, lo heredó<br />
él. En España se educó y tuvo familia, y había llegado a ser intendente de varias<br />
provincias. Cuando yo lo conocí tenía sesenta y cinco años y estaba enfermo, y<br />
su salud no mejoraba mucho, como él esperaba, pero, como debía resignarse a<br />
una vida de semi-invalidez, siguió interesándose activamente en mí, que pasaba<br />
en su casa la mayor parte de mis vacaciones escolares. La casa <strong>del</strong> marqués<br />
estaba en la calle de Carretas, en el centro de Madrid, y, aunque no podía compararse<br />
con la casa de Mallo, yo habría preferido pasar allí todo mi tiempo libre.<br />
El marqués de Ustáriz nunca hacía preguntas estúpidas, y su conversación era<br />
estimulante. Amaba a América con la absoluta devoción que algunos hombres<br />
brindan a su trabajo, o a sus esposas, y hablaba durante horas de su historia,<br />
su cultura, sus problemas y su política, y <strong>del</strong> conocimiento y la astucia que debían<br />
tener quienes gobernaban a sus pueblos. El marqués estuvo enfermo en el invierno,<br />
y por ese motivo tuve que pasar mis vacaciones en casa de Mallo, donde<br />
mi educación —si podía llamársela educación— tomó un nuevo giro. Fui seducido<br />
por una mucama que había entrado recientemente en la casa. Era una<br />
audaz joven de cabello cobrizo, cinco años mayor que yo, Luisa Bombal de<br />
nombre, que había causado considerable rivalidad entre los hombres <strong>del</strong> sector<br />
de los sirvientes. Luisa era de lengua rápida y ojos atentos, y tomó la costumbre<br />
de entrar a última hora de la noche para asegurarse de que las ventanas de mi<br />
cuarto estuvieran abiertas y los cortinados corridos. Sus pesadas trenzas color<br />
de trigo le llegaban casi hasta las rodillas, y una noche las soltó y se sentó en el<br />
borde de la cama para mostrarme que podía sentarse sobre sus propios cabellos.<br />
De allí en más todo sucedió velozmente, y yo nunca recordé bien cómo fue que<br />
la joven se metió en la cama y apagó la luz, pero me resultó fascinante. Hasta<br />
entonces yo sólo había tenido dos mujeres: Dolores Remedio, la puta de San<br />
Mateo, y la Güera Rodríguez (María Ignacia Velásquez Osorio) en Ciudad de<br />
Méjico, que trabajaba en una sombrerería y era tan generosa con sus favores,<br />
amiga <strong>del</strong> oidor Aguirre. Pero ninguna de ellas tenía la extrema eficiencia de<br />
Luisa, y fui un discípulo tan aventajado que ella se las arregló para pasar las seis<br />
noches siguientes en mi cama. Sin duda habría pasado también la séptima si<br />
no nos hubiera descubierto el ama de llaves. A Luisa Bombal la despidieron<br />
sumariamente, y yo recibí una conferencia <strong>del</strong> tío Esteban sobre los males de la<br />
concupiscencia. Sin duda no se acordaba de la pasión que sintió en su juventud<br />
por una esclava de la hacienda de San Mateo.<br />
78
16<br />
Fuente de Neptuno<br />
Llegamos a Bolonia, la capital <strong>del</strong> mejor trozo de la Emilia, por un mal<br />
puente gótico de dos barcas, y cuando enfilamos hacia el centro, rumbo a la<br />
Piazza Maggiore, me quedé feliz de que fuera distinta a Ferrara. Era una ciudad<br />
colorida. Los palazze (Maggiore, Malvezzi, Malvasia, Zambeccari, Caprara, Aldrovandi)<br />
estaban construidos con ladrillos de colores, y había galerías porticadas<br />
con pequeñas tiendas. No había palomas pero sí montones de perros,<br />
aunque no callejeros, sino con amos, pues lucían collares, belfos espumosos<br />
de animales bien comidos, colas raudas, ojos vivos. Al bajarnos de la calesa,<br />
en la Piazza Maggiore, me sorprendió la imponencia de la iglesia de San Petronio,<br />
y no resistí la tentación de curiosear su interior y admirar su galería de pintura<br />
con cuadros de Van Dyck y <strong>del</strong> Guido. Conseguimos alojamiento en Il albergo<br />
di San Giorgio, al lado de la iglesia de San Petronio, frente a la Piazza Maggiore<br />
(en cuyo centro está la famosa fuente pública de Neptuno, con cuatro Nereidas<br />
en los ángulos exprimiéndose agua de los pechos, obra de Giovanni di<br />
Bologna) y casi en diagonal con el Palazzo Maggiore, llamado de la Comuna,<br />
antigua residencia <strong>del</strong> rey Enzo y ahora <strong>del</strong> Cardenal Legado y demás jefes<br />
primados. De las trece provincias en que se dividían los Estados Pontificios,<br />
cuatro (Bolonia, Ferrara, Rávena y Urbino) se llamaban Legaciones y estaban<br />
gobernadas por un cardenal legado. Yo estaba aprensivo porque Marina no<br />
podía enceguecerse por amor, ni dejaba de pensar con lógica, como todo el<br />
mundo. Sin embargo tenía presentes las palabras de su madre en el camino a<br />
Ferrara. Marina è sognatrice. Lo que quería decirle y que había compuesto en el<br />
camino, pese a que no lograba identificarla plenamente en el futuro (no soñaba<br />
con ella, me dispersaba ante su substancia), estaba signado por unos razonamientos<br />
a medio camino entre epicúreos y rusonianos. Había pensado<br />
que, para que me aceptara y viviéramos plenamente, debía cambiar su manera<br />
particular de enfrentarse a la vida. Era indispensable que se encegueciera<br />
por amor, sobre todo si yo era el protagonista de sus sueños, y dejara de<br />
pensar con lógica. Yo creía que lo más incompatible con el amor era el raciocinio.<br />
Lo había aprendido de Rousseau, quien, en Julia o la nueva Eloísa, escribió<br />
que era mejor sentir y luego existir, en abierta contradicción con cuanto había<br />
expresado antes, acerca de que la razón lo movía todo. Debía convencerla de<br />
que cuanto queríamos de la vida no estaba en el Viejo Mundo sino en el Nuevo<br />
Mundo. Allí todo estaba por hacer, y todos los días había que inventar un<br />
nombre para nombrar cuanto sucedía. Yo estaba claro, después de conversar<br />
79
con Rodríguez durante mi adolescencia y vislumbrar el camino por el que me<br />
llevaba sin tregua el destino, que allí había que crearlo todo. En cuanto al asunto<br />
de la prosperidad material, que tanto preocupaba a su madre, haría énfasis<br />
en ablandarle el corazón. El dinero no me importaba sólo por el dinero, sino<br />
porque era un medio infalible para obtener cosas. Yo pensaba que la prosperidad<br />
se basaba en la satisfacción de la vida. En París los hermanos Dehollain y yo nos<br />
acostumbramos a decir, al referirnos a la comodidad, a las buenas cenas, a los<br />
buenos libros, a la amena conversación, que lo mejor de todo era vivir con servicio<br />
al cuarto. Eso mismo le prometería a Marina. Por último, nuestra unión<br />
sería perpetua. Nada, ni la muerte, nos separaría. Yo pensaba que había una<br />
manera para garantizar esa unión perpetua después de la muerte. No importaba<br />
que ella o yo muriéramos uno primero que el otro. Teníamos que dejar en testamento<br />
nuestro deseo de que nos enterraran en una fosa compartida, es decir,<br />
que tuviera dos compartimientos, aunque lo mejor sería una fosa común. Viviríamos<br />
nuevamente, como substancia, juntos. Es cierto que no hay vida después<br />
de la muerte, pero no es menos cierto que, después de la muerte, podríamos<br />
vivir en planta o animal. ¿Qué acontecería si yo muriera y todos mis átomos se<br />
recompusieran después de que mis carnes se hubieran distribuido en la tierra<br />
y filtrado a lo largo de las raíces en la bella forma de una palmera? Yo podría<br />
vivir entonces en una palmera. Marina y yo, juntos, viviríamos de nuevo en una<br />
palmera. La palmera no diría yo soy Simón y Marina, porque ese compuesto que<br />
podría decir yo soy Simón y Marina ya no existiría, y, si ya no existiría, con la percepción<br />
habría perdido también la memoria de sí. No podría ni siquiera decir yo<br />
palmera era Simón y Marina. Lo que era antes ya no lo sabría, así como soy incapaz<br />
de acordarme <strong>del</strong> feto que fui en el vientre de mi madre. Sé que fui un feto porque<br />
me lo dijeron los demás, pero por lo que me atañe podría no haberlo sabido<br />
nunca. Pero ¿quién me niega que así, dentro de la palmera, yo existiría,<br />
siendo que las plantas son seres vivos? Existiría mi alma dentro de la palmera.<br />
Marina y yo, de enterrarnos juntos y nutrir nuestros átomos las raíces de una<br />
palmera, podríamos gozar <strong>del</strong> alma, y ella podría gozar de mí y yo de ella. Tres<br />
días pasamos en Bolonia, antes de ponernos en camino hacia la Toscana, y<br />
hablé con Marina la tarde <strong>del</strong> día siguiente frente a la Fuente de Neptuno. El<br />
papa Pío IV le encargó a Giovanni di Bologna, cuyo verdadero nombre era Jean<br />
Bologne, también conocido como Giambologna, célebre escultor flamencoitaliano<br />
<strong>del</strong> seicento, aquel admirable Neptuno en bronce. En la mitología romana,<br />
Neptuno era dios <strong>del</strong> mar, hijo de Saturno y hermano de Júpiter y Plutón.<br />
Giovanni di Bologna lo había esculpido como un hombre barbado con los cabellos<br />
al aire, una horquilla en la mano izquierda, cubierto de escamas hasta la<br />
cintura y con cola de pez, como una sirena. Lo extraordinario de la escultura era<br />
80
que, por sus espirales y líneas retorcidas, parecía en perpetuo movimiento. A<br />
sus pies (o a su cola), Marina me contó su sueño más reciente. Estaba ansiosa<br />
de hablar conmigo a solas para contármelo, pues tenía que ver con ambos. Me<br />
confesó que, desde la última vez que hablamos, le había pedido a la Madonna<br />
que la iluminara con una revelación capaz de apostrofar cualquier lógica que<br />
obstaculizara sus designios de amor conmigo. Al parecer la Madonna la había<br />
complacido, pero a medias, y tuvo un sueño que, en vez de aclararle las dudas,<br />
había robustecido su escepticismo. No eran buenas noticias, y la oí con desasosiego.<br />
Había soñado que estaba en la cruz, crucificada como Cristo, pero sin los<br />
clavos ni la herida en el costado. Una sustancia inocua pegaba sus pies juntos<br />
y sus manos extendidas a la cruz. A su lado, con cara indiferente, estaba su<br />
madre, y en el otro lado, como esperando su cadáver, un ataúd vacío. Entonces<br />
yo llegué ante ella y despegué sin dificultad la sustancia que la unía a la cruz, y<br />
la bajé y la llevé conmigo. Ella no sabía adónde, pues en el momento en que la<br />
llevaba de la mano se despertó. ¿Qué significaba aquél sueño? ¿Era yo su salvador?<br />
¿O acaso había interrumpido su gloria que era morir en la cruz como el<br />
Redentor? Lamenté internamente que, por culpa de su sueño, tuviera nuevos<br />
motivos de dudas y se acrecentara su lógica. Sólo le expresé que estaba claro<br />
que yo era su salvador. La había bajado de la cruz donde no tardaría en morir<br />
crucificada ante la impavidez de su propia madre. Le interpreté el sueño a mi<br />
manera. Su cruz era casarse con Manzoni, hombre al que ella no quería, y por lo<br />
tanto, como en el sueño, debía irse conmigo. Sin embargo ella se empeñó en<br />
creer que yo, con mi intervención, la había privado de la gloria. ¿Cuál gloria? No<br />
lo sabía, pero al parecer estaba convencida, después de su sueño, que tenía una<br />
misión por <strong>del</strong>ante. Después hablamos de lo que ella me pidió en ruta a Bolonia.<br />
Le dije que quería que quemara sus naves para casarme con ella. Quería repetir<br />
la historia de Teresa Toro, pero sin la interrupción de la muerte, y sin querer ser<br />
sólo un dueño de haciendas. Haría mi juramento y nos casaríamos. Después<br />
regresaríamos a América para incendiar el mundo. Ella me acompañaría a las<br />
batallas en ancas de mi caballo blanco. Me daría hijos en noches enlunadas.<br />
Habíamos decidido mis amigos y yo, después de comentar sobre Las vidas de los<br />
doce césares de Suetonio, que el juramento debíamos hacerlo en Roma, en alguno<br />
de sus monumentos, y que, como yo quería escribirlo, ya tenía trazado el encabezamiento.<br />
Íbamos camino a jurar en Roma. Me miró con ojos de ternura,<br />
aunque levemente atravesados por un relámpago de desilusión, y me sugirió<br />
algo inusitado. Giuri nel Monte Sacro. Me explicó que era una colina en las afueras<br />
de Roma. No se trataba de las otras siete en medio de las cuales se había fundado<br />
la ciudad. En su lucha contra los patricios, los plebeyos se habían retirado<br />
al Monte Sacro. Le parecía que era el lugar más indicado para el juramento<br />
81
porque representaba la lucha de los desposeídos contra los poderosos, y no sólo<br />
desde el punto de vista histórico. Geográficamente era un lugar apartado, a<br />
extramuros. Una vez más me sorprendí con ella. No sólo había hecho estudios<br />
de física, también de historia, y, aunque filósofa no era, quién sabe dónde habría<br />
llegado si hubiera tenido el espíritu de un verdadero filósofo. Se quedó en silencio<br />
un momento, sin dejar de mirarme. Sus ojos seguían siendo tiernos<br />
cuando me dijo que admiraba a hombres como Aníbal, Julio César o el mismo<br />
Napoleón, pero no era capaz de entregar su vida a semejantes fines, ni siquiera<br />
en intrigas de salón como Madame de Rambouillet, pues lo que de veras quería<br />
de la vida era una familia. No quería para ella un hombre que creyera en el mito<br />
<strong>del</strong>l’eroismo. Me tomó de la mano dulcemente y me pidió, en susurros, que la siguiera.<br />
Subimos las escaleras oscuras <strong>del</strong> albergo, uno detrás de otro, sin hablar<br />
ni despertar sospechas, hacia la planta de arriba donde estaban nuestras habitaciones.<br />
Ya en la puerta de la habitación que compartía con su madre, me invitó<br />
a pasar. Me dijo en voz baja que su madre no estaba. Nos amamos sin<br />
quitarnos toda la ropa, sólo la indispensable, por si acaso teníamos que suspender<br />
el asalto amoroso. Ella terminó con las mejillas encendidas y un leve<br />
rescoldo helado en la piel. Se acicaló los cabellos revueltos, nos pusimos de<br />
nuevo lo que nos habíamos quitado, y salimos uno detrás de otro, como habíamos<br />
entrado, directamente a la Fuente de Neptuno. Sugirió que siguiéramos<br />
con la conversación interrumpida. Ya ella había hablado, ahora me tocaba a mí.<br />
Intenté dorarle la píldora. Tenía la impresión de que ella albergaba una pasión<br />
de trascendencia en el corazón. Era una media verdad. Pero en ese momento<br />
me pareció útil. Ella no estaba dispuesta a transigir. Aún intenté convencerla de<br />
que una mujer como ella podía llegar a ser célebre siguiendo a un hombre como<br />
yo. Me preguntó si tenía verdadera conciencia de quién era yo, y no me pareció<br />
fanfarrón decirle que tenía carne de monumento. Sonrió. É matto. Yo me exalté.<br />
La provoqué con algunas referencias obscenas a la vida hogareña, aunque estaba<br />
seguro que no podría moverla ni un centímetro. Finalmente, me ganó la<br />
partida con una estocada maestra. Si yo estaba dispuesto a todo por lo mío, ella<br />
estaba dispuesta a todo por lo suyo. Me quedé callado, presa de la frustración,<br />
y desvié la mirada hacia la magnífica fachada <strong>del</strong> Palazzo Maggiore. Fue lapidaria.<br />
Dijo que yo sólo quería tenerla para derrotar la soledad, y que no tenía conciencia<br />
de que, si nos casábamos, peligraría mi propósito. Comprendí entonces que<br />
había entendido mal a la signora Cardamone. Marina era soñadora porque soñaba<br />
mucho, y no porque fuera idealista y se dejara tentar por espejismos. Sin<br />
embargo estaba equivocada conmigo. Ella me había inspirado lo mismo que<br />
Teresa Toro: el deseo de envejecer al lado de una mujer.<br />
82
17<br />
Teresa Toro<br />
Cuando la relación amorosa de Manuel Mallo con la reina María Luisa<br />
llegó a su fin, precipitada por las intrigas <strong>del</strong> ministro Manuel Godoy, el tío<br />
Esteban se apresuró a hablar con el marqués de Ustáriz para que yo viviera en<br />
su casa. Sabía cuál sería el desenlace, y no quería que yo pagara por ello. Pocos<br />
días después que me mudé a la casa <strong>del</strong> marqués, el tío Esteban fue encerrado<br />
en el Castillo de Monserrat, con acusaciones que nunca salieron a la<br />
luz, aunque no destituido de su empleo. Mi tío Pedro Palacios, que había<br />
llegado de América algunos meses después que yo, fue confinado a Cádiz. En<br />
casa <strong>del</strong> marqués de Ustáriz conocí a Teresa Toro. Era dos años mayor que yo.<br />
Tenía un rostro encantador, enmarcado por una abundante cabellera negra,<br />
una naricita recta que se arrugaba <strong>del</strong>iciosamente cuando reía, un par de<br />
grandes ojos de agua de estanque, dulces y nostálgicos por la temprana muerte<br />
de su madre, y una boca tentadora, especialmente por los hoyuelos en cada<br />
extremo. Sin embargo no habría despertado muchas emociones en mí si no<br />
hubiera descubierto que la señorita Toro, aunque nacida en España de padres<br />
americanos, tenía enormes deseos de conocer la Gobernación de Venezuela.<br />
Lo dijo una noche, cuando ya hacía diez días que nos habíamos conocido.<br />
Varios caballeros de avanzada edad, nacidos en América pero con años de<br />
residencia en España, se lamentaban de tener que viajar alguna vez a Tierra<br />
Firme. Mencionaban las incomodidades: el calor, el polvo, las enfermedades,<br />
el desastroso estado de los caminos y las dificultades para viajar. Entonces<br />
intervino Teresa Toro. Les preguntó que cómo podían decir eso si aquel país<br />
era encantador. Claro, no lo conocía, pero su madre le había contado de su<br />
hermosa hacienda con la enredadera que crecía en el pórtico, y todas las bellas<br />
flores <strong>del</strong> jardín cubiertas de mariposas. Sus palabras disgustaron a don Esteban<br />
Fernández de León, a quien le pareció incorrecto que una joven dama<br />
interviniera en una conversación de mayores, y comentó que nadie que hubiese<br />
pasado por los sobresaltos de la conspiración jacobina de años atrás, instigada<br />
por un grupo de prisioneros españoles, podría volver a confiar en<br />
aquella «canalla <strong>del</strong> mulatismo», y que envidiaba la feliz ignorancia de la<br />
querida Teresa con respecto a los peligros que enfrentaba cualquier mujer<br />
española al tener que vivir en un país bárbaro. Don Esteban Fernández de León<br />
había nacido en la provincia de Caracas, pero llevaba algunos años en Madrid,<br />
medrando ante la corte, y había logrado un cargo en la Real Audiencia <strong>del</strong><br />
Reino. Así había favorecido a sus parientes de Tierra Firme, y se decía que<br />
83
estaba a punto de conseguir un marquesado para uno de sus hermanos. Era<br />
un criollo monárquico, extremadamente conservador, como mis tíos Carlos y<br />
Esteban. Teresa, sin arredrarse en absoluto, sonreía y miraba a los hombres<br />
sentados a la mesa. Su padre don Bernardo Rodríguez <strong>del</strong> Toro y Ascanio y el<br />
marqués de Ustáriz la miraban con benevolencia. Ella estaba segura de que<br />
no volvería a ocurrir ninguna conspiración. Se inclinó hacia mí, que escuchaba<br />
con interés desde el lado opuesto de la mesa, y me preguntó si yo estaba de<br />
acuerdo con ella. Yo no tenía su seguridad, y suponía que dependería en grado<br />
sumo de las autoridades españolas. Don Esteban Fernández de León me<br />
replicó en un tono que indicaba que no sólo encontraba mi sugerencia totalmente<br />
inaceptable, sino que, viniendo de un oficial <strong>del</strong> rey, era insultante. Yo<br />
no dije nada, porque no quería ofenderlo, pero la señorita Toro entró alegremente<br />
en el terreno peligroso. Explicó que lo que yo había querido decir era<br />
que si las autoridades españolas gobernaban con justicia no habría razones<br />
para conjuras ni levantamientos. Se volvió hacia mí y me preguntó si estaba<br />
en lo cierto. No, no exactamente, pero fue la forma en que Teresa dijo «con<br />
justicia» lo que hizo que, desde ese momento, la considerara algo más que<br />
una muchacha bonita. Después, a pesar de la estricta vigilancia de su padre y<br />
un montón de admiradores, yo aprovechaba cada oportunidad, durante las<br />
veladas en casa <strong>del</strong> marqués de Ustáriz, de hablar con ella o escucharla hablar<br />
de la tierra a la que quería conocer con tan alegres expectativas. Era tanta mi<br />
emoción cuando hablaba con ella que un sudor frío me humedecía las manos.<br />
Tuve conciencia exacta de que la conocía desde siempre, que terminaríamos<br />
casándonos, y que todo cuanto nos dijéramos ya lo sabíamos de antemano.<br />
Bernardo Rodríguez <strong>del</strong> Toro y Ascanio se acercaba a los sesenta años, y sólo<br />
había sido mayor de un regimiento de infantería en la provincia de Caracas.<br />
Tres de los siete hijos que tuvo con su esposa Benita de Alaiza y Medrano<br />
murieron en la primera infancia. Ya entonces vivían en Madrid. Él era pariente<br />
de los Toro de la provincia, hermano <strong>del</strong> tercer marqués <strong>del</strong> Toro, el teniente<br />
coronel Sebastián Rodríguez <strong>del</strong> Toro y Ascanio, padre de Francisco y de Fernando.<br />
Hacía diez años que había quedado viudo y, uno a uno, metió a sus<br />
tres hijos varones en la carrera militar. El mayor ya era oficial de infantería en<br />
un regimiento de Madrid. Mientras tanto había pensado en viajar a América<br />
con Teresa, pero pospuso su viaje porque las posibilidades de que su hija<br />
encontrara un buen partido en un pueblito provinciano como Caracas eran<br />
escasas. En España, en cambio, sobraban hombres solteros elegibles, de manera<br />
que había que dar a Teresa la oportunidad de conocer a algún caballero<br />
adecuado y casarse con él. Su decisión se fortaleció rápidamente cuando no<br />
menos de once caballeros, que asistían a las veladas los sábados en casa <strong>del</strong><br />
84
marqués de Ustáriz, comenzaron a prestar marcada atención a su hija. Era<br />
verdad que la mayoría eran muy jóvenes y sin muchos caudales, como militares<br />
de baja graduación, empleados públicos y algunos incipientes comerciantes.<br />
Pero entre los caballeros había un capitán de infantería de más de treinta<br />
años, un viudo rico de edad madura que era el socio principal de una empresa<br />
exportadora, y yo, único heredero de la apreciable fortuna dejada por mi primo,<br />
el doctor Aristeguieta, sin contar la de mi padre. Desde el punto de vista puramente<br />
financiero, don Bernardo consideraba que el señor Blas de Mendizábal,<br />
el viudo, era quizás el candidato más elegible. Pero, aunque dispensaba<br />
gran atención a su hija, aún no había hecho declaración alguna, y Teresa se<br />
refería a él y al capitán de infantería como «dos vejestorios». Le gustaban más<br />
los militares y los empleados públicos. Flirteaba alegremente con nosotros, y<br />
se divertía creando rivalidades. Su única dificultad era decidir a cuál de sus<br />
admiradores preferir, pero algunas semanas después ya no le quedaba ninguna<br />
duda. Yo no era tan apuesto como Pedro de Ardanaz, ni tan rápido e ingenioso<br />
como el subteniente Tomás Ignacio de Beruete, ni tan rico como don<br />
Blas de Mendizábal, era bastante silencioso, excepto cuando hablaba de<br />
América, y Teresa me estimulaba a que lo hiciera siempre que sus inoportunos<br />
admiradores le permitían alguna conversación privada, porque le parecía estar<br />
oyendo cuanto le contaba su madre. Teresa descubrió que yo podía ser encantador<br />
cuando quería. Me confesó que me encontraba apuesto con mi tipo<br />
moreno de rostro <strong>del</strong>gado y cabellos oscuros, rasgos que el viejo chismoso,<br />
don Esteban Fernández de León, sugirió que podían provenir de una mezcla.<br />
La llamó, ni más ni menos, «el nudo de la Marín». Pero todos sabían que don<br />
Esteban era una hiena, y que habría estado encantado si yo me hubiera fijado<br />
en su propia hija, Gertrudis, que no era nada bonita. Teresa me dio sus más<br />
encantadoras sonrisas, y yo me enamoré perdidamente de ella. Durante una<br />
velada junté coraje suficiente para acercarme a don Bernardo y pedirle permiso<br />
para cortejar a su hija. Yo temía ser rechazado por mi juventud, y no pude<br />
creer en mi buena suerte cuando el padre de Teresa me respondió, sonreído,<br />
aunque con indulgencia, que no había inconvenientes. Sin embargo puso una<br />
condición. Había que darle tiempo a nuestro noviazgo. Yo tenía que comprender<br />
que a mis diecisiete años el apresuramiento era la norma de la vida. No<br />
teníamos intención de revelar el noviazgo, pero de alguna manera la gente se<br />
enteró, y apenas terminó la cena comencé a recibir las envidiosas felicitaciones<br />
de mis rivales. El señor Mendizábal y el capitán de infantería se mostraron<br />
especialmente agrios, pero sólo Pedro de Ardanaz expresó una protesta activa.<br />
Intentó ahogar sus penas en alcohol, y después propuso batirse a duelo conmigo,<br />
aunque, por suerte, cayó «enfermo» antes de que yo le aceptara el de-<br />
85
safío. Teresa se retiró temprano con su padre, Ardanaz fue llevado en coche a<br />
su casa por algunos amigos, y yo me quedé desvelado, tendido en mi cama,<br />
mareado por el champagne y la felicidad. Era increíble que con tantos pretendientes<br />
para elegir Teresa me hubiese elegido. Era el hombre más afortunado<br />
<strong>del</strong> mundo. En ese momento dejé de oír el sonido <strong>del</strong> caracol en mis oídos.<br />
Lo que entonces hacíamos Teresa y yo, además de comernos con los ojos y<br />
con la boca cuando podíamos escaparnos de las miradas de don Bernardo o<br />
de la tía María de los Dolores Alaiza y Medrano, era planear todo lo que haríamos<br />
juntos en nuestra larga vida de casados. Tendríamos hijos, yo sería intendente<br />
de la provincia de Caracas, y veríamos crecer nuestras propiedades y<br />
caudales. Viajaríamos de vez en cuando a España, y finalmente fijaríamos residencia<br />
en Madrid, para que nuestros huesos descansaran en la iglesia de<br />
San José, que quedaba a pocas cuadras de la casa de don Bernardo y donde<br />
habíamos convenido casarnos. Pero don Bernardo fue inexorable en su decisión<br />
de retardar el matrimonio. Se alarmó al vernos todo el tiempo juntos. Su casa<br />
estaba en la calle de Fuencarral, y era de mucha fachada y poco fondo porque<br />
detrás terminaba en ángulo agudo la calle de Hortaleza. La tía María de los<br />
Dolores Alaiza y Medrano vivía en la calle de Hortaleza, en una casa que se<br />
comunicaba fondo con fondo con la de don Bernardo. En las mañanas me<br />
encontraba con Teresa y su tía en la Puerta <strong>del</strong> Sol para acompañarlas hasta<br />
la calle de Montera a oír misa de dos de la tarde en la iglesia <strong>del</strong> Buen Suceso.<br />
Después, aún ante las prevenciones de la tía, dábamos una vuelta por el Paseo<br />
<strong>del</strong> Prado en las sonrosadas tardes <strong>del</strong> otoño de Madrid, cabalgando al lado<br />
de la calesa ornada de madroños y alamares. Al anochecer íbamos al teatro.<br />
Era demasiado para el genio de don Bernardo. Se le ocurrió distanciarnos. Sus<br />
razones eran que el amor había que probarlo. Se llevó a Teresa a Bilbao, a una<br />
propiedad agrícola que tenía allí, y yo me quedé en Madrid, incapaz de retomar<br />
mis lecturas y las conversaciones trascendentales con el marqués de Ustáriz.<br />
Pero mi suerte estaba echada, y poco después ocurrió el incidente de la Puerta<br />
de Toledo. Mi soberbia porque unos guardias rasos insultaron la autoridad<br />
de mi uniforme de las milicias de los Valles de Aragua precipitó el suceso, y la<br />
prohibición de permanecer en la ciudad resolvió el problema. Después supe<br />
que era un pretexto, y que en realidad buscaban detenerme, como habían<br />
hecho con el tío Esteban. Era por haber frecuentado a Manuel Mallo. El marqués<br />
de Ustáriz me recomendó que fuera a Bilbao. Viajé en una diligencia, y<br />
la sonoridad de la vida me invadió de nuevo al encontrarme con Teresa. Me<br />
hospedé en un albergue de la calle <strong>del</strong> Matadero, y fueron unos meses muy<br />
importantes para mí. Conocí al comerciante Antonio Adán de Yarza, al coronel<br />
Mariano de Tristán y Moscoso, a mi pariente Pedro Rodríguez <strong>del</strong> Toro e Ibarra<br />
86
(hermano de Fernando), al escritor franco-español Juan Laurencin, a los hermanos<br />
Dehollain, y tuve tratos comerciales con Manuel Muñoz Usparricha,<br />
viejo conocido de mi familia en Caracas. Yo sólo tenía corazón para Teresa,<br />
pero la compañía de esos inesperados buenos amigos me regresó a las lecturas<br />
y a las discusiones filosóficas que sosteníamos hasta tarde en la casa de<br />
don Antonio Adán de Yarza, afanoso volteriano, que tenía una rica biblioteca,<br />
objetos de arte, monumentos antiguos y animales embalsamados. Sin embargo<br />
don Bernardo quería probar de veras nuestro amor, y pronto se llevó a Teresa<br />
de vuelta a Madrid. En esa época fue mi acercamiento con la joven esposa<br />
<strong>del</strong> coronel Mariano de Tristán y Moscoso. No fue premeditado, por lo<br />
menos de mi parte, porque Teresa Laisné se me puso al alcance de la mano.<br />
El coronel Mariano de Tristán y Moscoso tenía cincuenta años y era aficionado<br />
a la jardinería. La diferencia de edad con Teresa era notoria, pues ella tenía<br />
dieciocho años, mi edad. Él era peruano, egresado <strong>del</strong> famoso colegio militar<br />
francés de La Flêche, rico, y con varios años de residencia en Bilbao. Nos habíamos<br />
hecho buenos amigos en la tertulia <strong>del</strong> comerciante Antonio Adán de<br />
Yarza. Allí leíamos libros prohibidos, como Confesiones de Rousseau, Del espíritu<br />
de Helvetius y El arte de amar de Ovidio. Mi vida, aunque sin Teresa Toro, era<br />
feliz, porque no sólo conversaba con estos amigos, sino que estudiaba lenguas<br />
con dos jóvenes franceses, Alejandro y Pedro José Dehollain Arnoux. De vez<br />
en cuando me agarraba la nostalgia por Teresa Toro, y yo me vaciaba en confidencias<br />
con Teresa Laisné. Ella era una joven <strong>del</strong>gada, de pelo largo y ojos<br />
vivos, y con una ternura exquisita. Yo apoyaba mi cabeza en su regazo, y ella<br />
me hablaba con voz dulce mientras me pasaba los dedos por el pelo. Una<br />
tarde me abstuve de ir a la tertulia de la calle de Bedibarrieta. A la luz de la<br />
chimenea su ternura se volvió pasión, y yo me dejé llevar por su olor fragante,<br />
su voz tenue, sus maneras lánguidas. Yo no había hecho el amor con Teresa<br />
Toro, aunque a decir verdad lo habíamos intentado, pero la vigilancia de su<br />
padre y su tía María de los Dolores Alaiza y Medrano fue muy fuerte en Madrid,<br />
y en Bilbao nos separamos nuevamente sin tener ninguna oportunidad. Ya era<br />
probable, por la marcha de las cosas, que no íbamos a tener intimidad hasta<br />
el matrimonio. Sin embargo no era excusa para serle infiel, y no me reprimí<br />
cuando se me presentó la oportunidad. Pensaba entonces casarme por poder<br />
con Teresa, debido a la prohibición que pesaba sobre mí de volver a Madrid.<br />
Le escribí al tío Pedro Palacios, confinado en Cádiz, que, una vez efectuado el<br />
matrimonio por poder, Teresa y su padre regresarían a Bilbao para que ella y<br />
yo nos embarcáramos a los Estados Unidos. Yo no estaba contento con casarme<br />
por poder con Teresa. Había soñado que nuestro matrimonio fuera normal,<br />
ella de mi brazo frente al altar, vestida de blanco y con velo, y yo con mis me-<br />
87
jores galas, como corresponde a un acontecimiento tan trascendental en la<br />
vida de un ser humano. Decidí entonces ir a Francia, a gestionar ante el embajador<br />
español en París, don José Nicolás de Azara, amigo de mis amigos de<br />
Bilbao, mi regreso legal a Madrid. El tío Pedro me tramitó un préstamo ante<br />
la Casa Muñoz & Orea de tres mil ochocientos ochenta y seis pesos fuertes, y<br />
llegué por primera vez a París en un viaje por tierra y en pleno invierno. Las<br />
diligencias, que no viajaban de noche y se detenían a cambiar caballos y postas<br />
en las aldeas y pueblos <strong>del</strong> tránsito, me llevaron en un recorrido de setecientos<br />
cuarentaiún kilómetros por la ruta de Bayona-Burdeos-Angoulème-<br />
Tours-Orleans-París, en diecisiete días. Era el tiempo en que Francia e Inglaterra<br />
firmaban la Paz de Amiens. En Amiens encontré al embajador, hablé con<br />
él, pero sólo me extendió pasaporte para volver a Bilbao. No quedaba más<br />
remedio que casarme por poder. Dejé olvidada mi cartera en el asiento de un<br />
coche que me transportó por la ciudad. Fui a la policía de inmediato, aunque<br />
sin esperanzas de que la encontraran, pero al día siguiente tocaron a mi hospedaje<br />
para devolvérmela. Eso me impresionó. Teresa Laisné viajó a París por<br />
esa época, en compañía de una tía, y en el encuentro, que no fue casual, volvimos<br />
a amarnos como en Bilbao. Creo entender que entonces quedó embarazada.<br />
Estuve a punto de encontrarme con Rodríguez en París. Yo me hospedé<br />
en un hotel de la rue Honoré, en el número 1497, y él residía en la misma<br />
rue Honoré, cerca de la rue Poulies, en el número 165, y acababa de publicar<br />
una traducción española de la novela Atala, de Chateaubriand. Regresé a Bilbao<br />
y acordé con mi primo Pedro Rodríguez <strong>del</strong> Toro e Ibarra un poder para que<br />
arreglara las capitulaciones matrimoniales en Madrid. Pero súbitamente todo<br />
cambió. Don Bernardo me escribió que se me había levantado la prohibición<br />
de entrar en Madrid. Yo no tenía cabeza sino para el momento en que Teresa<br />
y yo estuviéramos en la intimidad de nuestro camarote. Ella me miró con la<br />
hondura de sus ojos grandes y luminosos desde la penumbra <strong>del</strong> camarote<br />
revestido de papel pintado. Acabábamos de zarpar de La Coruña, después de<br />
casarnos en la iglesia de San José, como habíamos soñado. Estaba desnuda,<br />
y su cuerpo blanco, <strong>del</strong>gado, ondulaba con el movimiento <strong>del</strong> barco. Yo la<br />
amaba precisamente por su fragilidad. La primera noche de navegación, cuando<br />
la tendí en la cama, ella se desenrolló el largo cabello negro y lo extendió<br />
sobre la almohada, y al verla así, con su cuerpo desnudo, su cabellera como<br />
flotando en la penumbra y sus ojos brillantes, me pareció que todos mis sueños<br />
se cumplían en ese momento. Ella en cambio me confesó que había<br />
empezado a vivir desde el día en que se enamoró de mí. Su voz era calmada,<br />
tenue, sin apuros ni inflexiones, y yo la oía como si fuera agua fresca discurriendo<br />
por un leve manantial en algún lugar de mi corazón. Ella me parecía<br />
88
un recuerdo antiguo y hermoso, el cual volvía a vivir como lo recordaba, y yo<br />
fui para ella un sueño <strong>del</strong> que nunca quiso despertarse. Pronto amaneció, y<br />
desde cubierta vi las montañas. Las estrellas perdían su brillo, y hacia el este<br />
el cielo tomaba un color verde pálido con el primer resplandor lejano <strong>del</strong><br />
amanecer. El puerto de La Guaira estaba aún más allá <strong>del</strong> horizonte, pero el<br />
viento de la madrugada traía los olores de Caracas, que estaba al subir la serranía.<br />
Yo percibía los olores mezclados <strong>del</strong> polvo y los albañales, la vegetación<br />
en descomposición y un leve aroma de flores: caléndulas, jazmines y azahares.<br />
El olor <strong>del</strong> hogar. Llegué a Caracas en triunfo con ella, todavía transportado<br />
por nuestras noches en alta mar, y no sólo porque hacíamos el amor hasta<br />
quedar exhaustos, sino por nuestra manía de vigilar las criaturas marinas poco<br />
antes <strong>del</strong> amanecer. Un día feliz tomé posesión <strong>del</strong> mayorazgo que me heredó<br />
el clérigo Juan Félix Jeres de Aristeguieta y Bolívar, que consistía en una casa<br />
en la ciudad, ubicada en la esquina de Las Gradillas, en el ángulo sureste de<br />
la Plaza Mayor, y las haciendas de cacao de San José, La Concepción y Santo<br />
Domingo. Mi esposa y yo nos establecimos en la casa de la esquina de Las<br />
Gradillas, aunque pasamos unas semanas en la hacienda de Yare. Allí, rodeado<br />
de esclavos y vacas, haciéndole el amor a Teresa durante la siesta o al<br />
anochecer, cuando los gallos cantaban y las gallinas se subían a las matas a<br />
dormir, sentía un llamado profundo, más allá de todo raciocinio, que me contrariaba<br />
el deseo de ser sólo un dueño de haciendas. No eran esas pesadillas<br />
con pájaros negros, ni el sonido <strong>del</strong> caracol de Matea. Era la conciencia de<br />
sentirme dotado no sólo para administrar ganado y siembras, sino para crear<br />
un mundo. En cualquier momento semejante certeza me asaltaba, y entonces<br />
el insomnio era seguro. No podía hacer otra cosa, para apaciguar mi inquietud,<br />
que desfogarme en el cuerpo de Teresa hasta que mis fuerzas desaparecían.<br />
Cinco meses después, en la casa de la esquina de Las Gradillas, volví a oír el<br />
sonido agudo <strong>del</strong> caracol ante la vista de mi mujer muerta en el estrecho ataúd,<br />
vestida con un traje de brocado blanco, con un pañuelo de encaje sobre el<br />
rostro manchado por el color amarillo de la fiebre palúdica, apoyada la cabeza<br />
en el fal<strong>del</strong>lín con que me vistieron cuando me bautizó el clérigo Aristeguieta.<br />
¿Qué era mi deseo de ver sembríos de añil en mi hacienda de Yare con aquel<br />
silbido de caracol en los oídos? Yo veía a Teresa muerta sin poder creer que<br />
en tan sólo cinco días una fiebre y un vómito negro la hubieran apartado de<br />
mi lado. No podía asumir que yo no oiría más sus voz tenue, que sus ojos<br />
luminosos y tiernos jamás volverían a mirarme, y que nunca más podría sentir<br />
su presencia serenando plácidamente mis sentidos. La veía sin poder entender<br />
que ya entonces era como mis otros muertos: naufragada y demolida, un<br />
barco-árbol, una madera inerte que había dejado de ser maderamen.<br />
89
18<br />
Consuelo de amor platónico<br />
Esta vez nuestro transporte fue una vettura, con dos conductores, padre e<br />
hijo, que se turnaron en el camino en azuzar las mulas. Íbamos pésimamente<br />
acomodados, cada uno por el pago de dos cequíes y cinco páolos hasta Florencia,<br />
que eran nueve postas. Al día siguiente, después de pernoctar en<br />
Loaino, nos enfrentamos a los Apeninos, un país amesetado, con suaves ondulaciones<br />
y bosques de robles centenarios, campos de cereales, colinas de<br />
viñedos y jardines naturales con toda la variedad florística de la región, creciendo<br />
al alcance de la mano. Subimos por un camino arqueado (un cintillo<br />
en la tierra negreada), a una altura de casi dos mil metros, donde, además de<br />
robles, crecían abedules, castaños y pinos. A esa altura nos aproximamos a<br />
una abadía benedictina. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar<br />
a otras que había visto en el norte de Italia, sino la mole <strong>del</strong> Edificio. Después<br />
<strong>del</strong> portalón, que era el único paso en toda la muralla, se abría una avenida<br />
arbolada que llevaba a la iglesia. A la izquierda de la avenida se extendía una<br />
amplia zona de huertos dispuestos según la curva de la muralla. En el fondo,<br />
a la izquierda de la iglesia, se erguía el Edificio, separado de la iglesia por una<br />
explanada cubierta de tumbas. En el portalón nos recibió un monje. Saludó a<br />
los dos conductores de carreta, quienes le entregaron una carta con sellos<br />
cardenalicios dirigida al Abad, y después se fijó en nosotros. Advirtió nuestra<br />
facha de extranjeros (a excepción de Manzoni y las nobildonna, claro), y nos<br />
condujo a una construcción pequeña a la derecha de la avenida y al lado de la<br />
iglesia. Era la casa de los peregrinos. Allí dos monjes con sendos albornoces<br />
de gruesa tela oscura (el hábito de los benedictinos) nos trajeron en una bandeja<br />
vino, queso, aceitunas y uva, y nos hicieron compañía mientras comíamos<br />
y bebíamos con gran <strong>del</strong>eite. Ocurrió aquí, aquel mediodía, a un comentario<br />
de Rodríguez acerca de la vida y la muerte, una discusión que estuvo a punto<br />
de terminar en duelo entre uno de los monjes llamado Salvatore y Manzoni.<br />
Rodríguez habló de que no había por qué prepararse para la otra vida, sino<br />
que había que usar bien esta única vida que nos había sido dada para arrostrar,<br />
cuando se presentara, la única muerte de la que jamás tendríamos experiencia.<br />
Era necesario meditar antes, y muchas veces, sobre el arte de morir, para después<br />
conseguir hacerlo bien una sola vez. El monje Salvatore le pidió a Rodríguez<br />
con voz cortés que no blasfemara, y que no intentara penetrar los misterios<br />
divinos. Citó un ejemplo: Dios no había concedido la predicación de su<br />
Hijo a los indígenas de las Américas, pero en su bondad les había enviado a<br />
90
los misioneros para que les llevaran la luz. Rodríguez respondió que no le<br />
importaba que le hubiera tachado de necio, pero el monje debía saber que,<br />
bajo su necedad, se ocultaba un misterio, que sin duda el señor Papa no quería<br />
revelar. Yo, aunque interesado por lo que pensaba sería un debate entre<br />
Rodríguez y el monje, fijé mi atención en la luz rosada <strong>del</strong> sol que se presentaba<br />
sobre la ventana, y escuché ruidos de cencerros y balidos de pecoras en el<br />
exterior. Pero Rodríguez no dijo nada más. Entonces intervino Manzoni, burlón.<br />
Explicó que si el mundo fuera finito y estuviera rodeado por la Nada, sería finito<br />
también Dios. Al ser su tarea estar en el cielo y en la tierra y por doquier,<br />
no podría estar donde no hubiera nada. La Nada era un no-lugar. La Nada era<br />
la muerte. Dios entonces no tenía presencia en la muerte. En cambio, si el<br />
mundo se ampliara, Él debía ampliarse a sí mismo, naciendo por primera vez<br />
allá donde antes no era, lo que contradecía su pretensión de eternidad. El<br />
monje, incapaz de oír más, se puso de pie y le ordenó a Manzoni que se callara.<br />
No le iba a permitir que negara la eternidad <strong>del</strong> Eterno y su incuestionable<br />
Don de la Ubicuidad, y dicho esto se descubrió la cabeza, se levantó por un<br />
costado el albornoz y desenvainó la espada. Anunció que, por menos de lo<br />
que acababa de oír, hacía desaparecer con su espada a espíritus fuertes, como<br />
el de Manzoni, que pudieran debilitar la fe. Manzoni se levantó también, ante<br />
el estupor de las donne y la sorpresa de mis amigos y yo, y dijo al monje que,<br />
si así lo quería, aunque agradeciéndole su hospitalidad de momentos antes,<br />
él se defendería no con la intención de matarlo, más bien de desfigurarlo, para<br />
que viviera llevando una máscara, como hacían los comediantes italianos,<br />
dignidad que le convenía. Pero yo reaccioné a tiempo. Me interpuse entre los<br />
dos. Logré calmar sobre todo a Manzoni, asegurándole que el monje carecía<br />
de caridad por lo que no se dejara cegar por la ira, y que porque era animal<br />
demasiado pequeño no podía imaginarse el mundo como un gran animal, cual<br />
nos lo mostraba el divino Platón. Manzoni captó mi tono irónico, sonrió y<br />
desarmó su rabia. Pero tuvimos que salir de la abadía a toda prisa porque el<br />
monje espumaba de rabia. Nos subimos a la vettura y llegamos al atardecer a<br />
las fronteras de la Toscana, en cuya aduana nos detuvieron más de una hora<br />
para registrar <strong>del</strong> modo más impertinente nuestro equipaje y proveernos de<br />
nuevos pasaportes. Casi de noche nos hospedamos de mala manera y con<br />
mala comida. Al día siguiente, a la altura de Montimorello, vimos a Florencia,<br />
al pie <strong>del</strong> otro lado, con las cúpulas de sus iglesias y palacios sobrevolando<br />
entre un mar de neblina. El paisaje de mi alma se asemejaba, con la negativa<br />
de Marina a acompañarme por la vida, a aquel otro paisaje que se extendía a<br />
mis pies. Al morir Teresa Toro yo me había convencido de que el objeto amado<br />
residía en la lejanía, y creía que aquello había marcado para siempre mi<br />
91
destino de amante, pues no a otra cosa le arrostraba el que Marina me hubiese<br />
rechazado. Durante la subida a los Apeninos, y al disponernos a caer por el<br />
otro lado, a orillas <strong>del</strong> río Arno, había vuelto a todos los sitios donde había<br />
discurrido cuanto amé en Marina para recomponer un paisaje de la memoria.<br />
Había dibujado así una Italia de la propia pasión, transformando callejuelas,<br />
fuentes, plazas, en el Río de la Pasión, en el Lago de la Felicidad, o en el Mar<br />
de la Despedida. Había hecho <strong>del</strong> país la propia Ternura insaciada, isla (ya<br />
entonces, presagio) de mi soledad. Al día siguiente Marina y yo estuvimos en<br />
la Piazza <strong>del</strong>la Signoria, que tanto me recordó aquella piazza de Ferrara por las<br />
palomas que volaban por todas partes. Era natural que, antes de hablar con<br />
ella como me lo había sugerido en un papelito al llegar a la ciudad el día anterior,<br />
yo me detuviera ante la fachada amarilla <strong>del</strong> Palazzo Vecchio, una elegante<br />
edificación coronada por un campanario almenado de noventa y cuatro<br />
metros, o me <strong>del</strong>eitara ante las numerosas estatuas en bronce que se exhibían<br />
en la Loggia <strong>del</strong>l’Orcagna, al aire libre, pues era una estructura techada, abierta<br />
por los lados, con tres grandes arcos de medio punto sobre pilares. Sin contar<br />
con que, perseguidos por palomas, nos plantamos ante el imponente David de<br />
Miguel Ángel, de más de cuatro metros de altura, levantado entre el Palazzo<br />
Vecchio y la Loggia <strong>del</strong>l’Orcagna. A Marina le encantó volver a encontrar, en el<br />
centro de la Piazza <strong>del</strong>la Signoria, otra Fuente de Neptuno. Yo desdeñé hablar<br />
nuevamente ante una representación más de aquel dios para siempre rechazado<br />
por mí, y ella lo entendió. Así que nos fuimos a la Loggia <strong>del</strong>l’Orcagna, y,<br />
recostados en uno de los arcos de medio punto, ella me anunció que tenía<br />
buenas noticias para nuestro amor, por lo cual debía cambiar mi cara de tristeza.<br />
El día anterior, cuando llegamos a las puertas de la ciudad, había visto<br />
con qué deferencia ella le presentó a su padre, el colonello Felicce Cardamone,<br />
a Manzoni. El colonello, un anciano de sesenta años, pequeño, fornido, vestido<br />
de civil, reconoció de inmediato a su mujer y se abrazó a ella. Después, Marina,<br />
que no lo conocía, pues había dejado de verlo a los siete años, fue apretada<br />
por él. Estaba desconcertada al constatar que aquel anciano era su padre.<br />
Pero si Marina quedó desilusionada con su padre, él no quedó en absoluto<br />
desilusionado con su hija. El colonello Cardamone pellizcó a su hija en el mentón.<br />
É una donna di bellissima stampa. Entonces ella le presentó a Manzoni como<br />
su novio y, de seguidas, a mis amigos y a mí. Él nos invitó a hospedarnos en<br />
su casa, pero yo rechacé la invitación, sin explicaciones. Simplemente, me<br />
a<strong>del</strong>anté a mis amigos y dije que no. Él no pareció sorprendido de mi conducta.<br />
Lo juzgó natural en hombres de las Antípodas, aunque Marina le aclaró que<br />
éramos de las Indias Occidentales. Fue condescendiente y nos invitó al día<br />
siguiente a su casa, para almorzar. Antes de despedirnos Marina me deslizó<br />
92
un papelito en la mano, y allí me dio cita en la Piazza <strong>del</strong>la Signoria. En la postdata<br />
decía que tenía buenas noticias para mí. Ella empezó explicando que la<br />
languidez amorosa era licor que cobraba mayor fuerza cuando se trasegaba en<br />
los oídos de un amigo. Lo primero que yo debía hacer era revelarle el amor<br />
que sentía por ella a un amigo, a Rodríguez o a Fernando, y que incluso lo<br />
hiciera por vanidad, porque todos los amantes se adornaban de la belleza de<br />
la amada. Le dije que estaba triste y siempre lo estaría porque la amaba y ella<br />
no a mí, pero Marina me exhortó a que yo, a pesar de todo, la amase. No era<br />
cosa nueva que un hombre amara a una mujer sin ser correspondido por ella.<br />
Parecía ser que los humanos se <strong>del</strong>eitaban con eso, a diferencia de los animales.<br />
Le pregunté si creía que los animales no amaban, y ella me contestó que<br />
no, que las máquinas simples no amaban. ¿Qué hacían las ruedas de una<br />
vettura a lo largo de una cuesta? Pues rodaban hacia abajo. La máquina era un<br />
peso, y pendía y dependía de la ciega necesidad que la empujaba a la bajada.<br />
Así el animal, según Marina, pendía hacia el concúbito y no se sosegaba hasta<br />
que lo obtenía. En cambio la máquina humana era más compleja que la<br />
máquina mineral y que la animal, y se complacía de un movimiento oscilatorio.<br />
Yo no entendía. Marina me aclaró que lo que quería decir era que si yo<br />
amaba deseaba y no deseaba. El amor nos hacía enemigos de nosotros mismos.<br />
Temíamos que alcanzar el fin nos decepcionara. Nos <strong>del</strong>eitábamos gozando<br />
<strong>del</strong> retraso. Le dije que no era verdad, que yo la quería a ella inmediatamente.<br />
Debí sonar desesperado, pues ella cambió el tono suave, ecuánime, por otro<br />
más firme al decirme que, si así era, yo sería sólo un rústico. Pero a su juicio<br />
yo no era un rústico, tenía espíritu. En la espera prosperaba el amor. La Espera<br />
iba caminando por los espaciosos campos <strong>del</strong> Tiempo hacia la Ocasión. ¿Me<br />
estaba dando una esperanza? Ella no lo sabía. Pero el único alivio que había<br />
conseguido para mí era el <strong>del</strong>eitoso vagar <strong>del</strong> Amor Platónico. Le contesté que<br />
lo que había aprendido era que, caminando con demasiada vacilación por los<br />
espaciosos campos <strong>del</strong> Tiempo, había perdido la Ocasión. Pero Marina no cejó<br />
en su intento de convencerme que lo que mejor me convenía era amarla a ella<br />
en otra mano amante. He ahí el Amor Platónico <strong>del</strong> que hablaba. Me aseguró<br />
que, al asir el pensamiento de saberla poseída por otro hombre, lejos de atormentarme,<br />
gañendo mi enastada impotencia, entraría en un frenesí.<br />
93
19<br />
París epicúreo<br />
En cuanto Teresa se fue a la tumba me descubrí extraño a aquel mundo.<br />
Yo tenía un buen número de sobrinos. Juan Vicente, amancebado con Josefa<br />
María Tinoco, ya había tenido un hijo con ella, Juan Evangelista. Mi hermano<br />
nunca se decidió a casarse con Josefa María, a pesar de que ella fue su única<br />
debilidad. No debió importarle que Josefa María, hija de artesanos, no perteneciera<br />
al círculo de las grandes familias de la provincia. Quizás no fue esa la<br />
razón por la cual él no contrajo matrimonio con ella. Josefa María era poco<br />
agraciada, y de maneras ásperas, proclives a la malquerencia. Nunca estuvo<br />
feliz con Juan Vicente. En una ocasión, ante mi insistencia de que me aclarara<br />
en calidad de qué se relacionaba con mi hermano, pues vivían separados, ella<br />
me sorprendió con su respuesta. Tengo el corazón atribulado por ser madre de una<br />
criatura sin otra culpa de parte de ella que el haber sido el miserable resultado de una pasión<br />
que yo no preví fuese la más funesta de mi vida. Juana y Dionisio tenían un varón,<br />
Guillermo Palacios Bolívar, y María Antonia y Pablo Clemente sus hijos completos,<br />
Secundino, Anacleto, Josefa y Valentina Clemente Bolívar. Los dos<br />
varones, de diez y ocho años, me acompañaron en el viaje <strong>del</strong> olvido a Europa.<br />
Yo le recomendé a María Antonia la Escuela Militar de Sorez, al sur de Francia,<br />
de gran prestigio en Europa, donde se enseñaba filosofía tomista y arte militar,<br />
además de una instrucción útil para un hombre de bien. Era una institución<br />
medieval, y de allí habían egresado hombres que habían figurado con provecho<br />
en la historia europea. Ella y su esposo estuvieron de acuerdo en aprovechar<br />
mi viaje, sobre todo porque los dos muchachos, aunque más Anacleto, eran<br />
de inclinaciones indomables, y se necesitaba, para enderezarlos, la rígida<br />
disciplina de una escuela militar, pero de las mejores como Sorez. Había mantenido<br />
relaciones epistolares con algunos de los conocidos en Bilbao durante<br />
mi primer viaje a España, y quedé aguijoneado por ampliar mis conocimientos<br />
filosóficos que habían principiado en las tertulias de Antonio Adán de Yarza.<br />
Uno a los que había escrito era a Alejandro Dehollain, contándole la desgracia<br />
que me había ocurrido con la muerte de mi esposa. Encomendé entonces el<br />
feudo a Juan Vicente, asegurándome una sólida renta, y viajé de regreso a<br />
Europa acompañado por mis sobrinos y por Fernando Toro. Iba, sin saberlo<br />
plenamente, camino al Monte Sacro. En Cádiz me encontré con los tíos Esteban<br />
y Pedro, entonces libres de la persecución de Godoy. El tío Esteban intentó<br />
consolarme con consejos de prudencia. Por él supe que el ministro Godoy<br />
se había desembarazado de forma artera de Mallo. Había simulado que lo<br />
94
nombraba en un cargo colonial en una de las posesiones españolas de las<br />
Antillas. Ya en alta mar Mallo había sido arrojado por la borda. Aunque no<br />
tenía plan alguno con la francmasonería, me sumé a ella. Fernando Toro me<br />
convenció que era útil, sobre todo para viajar. Así uno estaba más protegido.<br />
Asistí a algunas reuniones mientras estuve en Cádiz. Hablábamos de comercio,<br />
pero no hubo un comentario de política, por lo menos en las reuniones en que<br />
yo participé. En Madrid me enfrenté a las lágrimas de don Bernardo Rodríguez<br />
<strong>del</strong> Toro y Ascanio al darle la infausta noticia de la muerte de su hija y algunos<br />
objetos que ella, en su agonía, me pidió que le entregara. Poco después nos<br />
sacaron, por falta de alimentos, a todos los habitantes de las colonias que allí<br />
estábamos. Fernando, mis sobrinos y yo viajamos a Francia, siguiendo la ruta<br />
de Bilbao. Estuve de nuevo en Bilbao, recordando con gratitud los meses<br />
pasados junto a Antonio Adán de Yarza. Después nos fuimos a Bayona, y de<br />
allí a Tolosa y Sorez, a gestionar el ingreso de los muchachos en el colegio<br />
militar. Nos recibió el padre François Ferlus, director <strong>del</strong> establecimiento. No<br />
hubo inconvenientes para que mis sobrinos hicieran su ingreso. Nos quedamos<br />
varios días, y el padre Ferlus nos mostró la escuela, que entonces era privada,<br />
pues él se la había comprado al gobierno de la Convención. Vimos sus edificios,<br />
patios, salas, corredores, iglesia, dormitorios, el parque a la sombra de sus<br />
árboles milenarios, los caballos en las vastas caballerizas destinados a los<br />
ejercicios de equitación de los cadetes, los primeros estandartes y uniformes<br />
<strong>del</strong> colegio, desteñidos por el tiempo, que evocaban guerras de religión. El<br />
padre Ferlus nos contó la historia <strong>del</strong> campanario de la torre de la escuela,<br />
vieja reliquia de la Edad Media, y nos quedamos un rato mirando la estatua<br />
de Luis XVI en el inmenso patio de la izquierda. Hablamos de aquel rey desgraciado.<br />
Era el único vestigio público que quedaba de él en Francia. El padre<br />
Ferlus nos explicó que ellos habían decidido mantener la estatua porque él<br />
había hecho mucho por la escuela. Después de abrazar a mis sobrinos y de<br />
encargarles buena conducta, Fernando y yo viajamos a París. ¿A qué íbamos<br />
a París? A vivir la vida, pues no a otra cosa. Yo había quedado deslumbrado<br />
por esa ciudad la primera vez que fui, y se lo hice saber en una carta a mi amigo<br />
Alejandro Dehollain. Esperaba encontrarlo en París, pues le había escrito<br />
que iba en camino. Sin embargo Fernando me dijo en la diligencia que, pese<br />
a mis razones, teníamos la oportunidad de aprender. En París siempre pasaban<br />
grandes cosas. Veníamos <strong>del</strong> pie de la pirámide <strong>del</strong> mundo. Debíamos aprovechar<br />
no sólo la generosidad y disposición de las hermosas mujeres francesas.<br />
Yo no estaba para cosas grandes, y en cuanto a lecturas prefería leer clásicos,<br />
como los que había leído por primera vez en Bilbao. Mis réplicas eran poco<br />
edificantes para mi amigo Fernando Toro, ávido de conocimientos y aventuras<br />
95
para cambiar el mundo. Llegamos a París en primavera, y nos hospedamos en<br />
un hotel de la rue Vivienne, cerca <strong>del</strong> conocido Palais Royal. Alejandro Dehollain<br />
me había recomendado el lugar en una de sus cartas, porque en una mía<br />
yo le había dicho que regresaba a Europa para sacudirme la monotonía de mi<br />
país. Él entonces no vaciló en ponderarme el bullicio y la agitación que reinaban<br />
en el Palais Royal, en cuyas arcadas se podía conseguir, a toda hora, todo<br />
lo que uno quisiera de una mujer. Un día encontré, de manera fortuita, a los<br />
esposos Tristán. Iba en un coche con mi amigo Dehollain, a todo galope por<br />
la rue Richelieu, y una mujer joven y un hombre mayor que caminaban por la<br />
acera se apartaron bruscamente ante el estruendo de cascos sobre la calle<br />
empedrada. Sólo cuando ya habíamos pasado, para cerciorarme de que nada<br />
les hubiera ocurrido, saqué la cabeza y los miré, y descubrí que eran Teresa<br />
Laisné y el coronel Mariano de Tristán y Moscoso. Mandé a detener el coche,<br />
salté de él, y estreché a aquella buena mujer, contento de encontrarme con<br />
ella. Después abracé al viejo coronel, y los invité a subir al coche para llevarlos<br />
hasta su casa. En el coche, durante el trayecto, hablamos atropelladamente,<br />
por mi emoción de verlos, y yo me reí de que el coronel hubiera tenido dificultades<br />
en reconocerme. Había cambiado. Me había crecido el bigote, además<br />
era otro por dentro. Cuando llegamos a su casa, en la rue Vaugirard, él nos<br />
invitó a pasar, y toda la tarde hablamos, no sólo de la pérdida de mi esposa,<br />
sino de la pequeña hija suya con Teresa Laisné, de apenas un año, cuyo parecido<br />
conmigo tanto impresionó a Dehollain. Me lo comentó cuando salimos<br />
de la casa de los Tristán, al caer la noche, y yo me atreví a confesarle la relación<br />
que había tenido con Teresa. Él fue lo bastante audaz como para recordar fechas.<br />
Yo había regresado a Bilbao en abril, después de mi viaje a París. Si tuve<br />
intimidad con Teresa en esa fecha, ¿cómo era que Flora había nacido en abril<br />
<strong>del</strong> año siguiente? Yo no le iba a preguntar a Teresa, pero estaba seguro que<br />
había presentado a la niña tres meses después de nacida. Además, fue evidente<br />
durante la conversación en su casa la intensidad de su mirada. Sí, Alejandro<br />
había visto su mirada, y se rió de mi desparpajo. La verdad que yo en esa<br />
época, dispuesto a arrancarme el dolor por la muerte de mi esposa, era un<br />
cínico, y estaba totalmente influenciado por Helvetius. Había vuelto a leer Del<br />
espíritu, editado en forma clandestina por Hachette Libraire, después de haberlo<br />
comprado en una librería cercana al Hotel Des Etrangers, donde me había<br />
mudado para vivir en el mismo lugar con unos nuevos amigos que habíamos<br />
hecho Fernando y yo. Eran los ecuatorianos Vicente Rocafuerte y Martín Villasmil.<br />
Teresa y yo volvimos a nuestras mutuas confidencias. Era tanta nuestra<br />
compenetración que, al irme brevemente a Viena a buscar a Rodríguez, de<br />
quien había sabido por una casualidad que estaba en esa ciudad, no dejamos<br />
96
de escribirnos. De esa época fue una carta extensa, escrita a modo de memorial,<br />
donde yo le descubría mi alma. Era un tiempo difícil para mí, como todos<br />
los de mi vida, y estaba aturdido por fiestas prolongadas y mujeres de ocasión.<br />
Fui a buscar a Rodríguez para que me ayudara con sus consejos, pero lo encontré<br />
absorto en un laboratorio de física en compañía <strong>del</strong> abate Friedrich.<br />
Intentaba desentrañar la naturaleza y composición de los átomos, y reflexionó<br />
en voz alta <strong>del</strong>ante de mí. Sin dejar de ser rusoniano se declaraba ahora epicúreo.<br />
Lo oí decir que si el universo no era sino un conjunto de átomos simples<br />
que se chocaban para generar sus compuestos, no era posible que, una vez<br />
compuestos en los compuestos, los átomos cesaran de moverse. En todos los<br />
objetos debía mantenerse un movimiento continuo: vertiginoso en los vientos,<br />
fluido y regulado en los cuerpos animales, lento pero inexorable en los vegetales<br />
y, sin duda, más lento, pero no ausente, en los minerales. Cada cuerpo<br />
estaba compuesto por átomos, igual que los cuerpos pura y solamente extensos<br />
de los que hablaban los Geómetras, y estos átomos eran indivisibles. Era<br />
seguro entonces que una recta se pudiera dividir en dos partes iguales, cualquiera<br />
que fuera su longitud. Pero, si la longitud era insignificante, era posible<br />
que se dividiera en dos partes una recta compuesta por un número impar de<br />
indivisibles. Esto querría decir que si no se quería que las dos partes resultaran<br />
desiguales se podría dividir en dos el indivisible mediano. Pero éste,<br />
siendo a su vez extenso y, por tanto, a su vez una recta, aunque fuera de imperscrutable<br />
brevedad, debería ser a su vez divisible en dos partes iguales. Y<br />
así al infinito. Yo insistí hablándole de mis problemas, y él me exhortó a que<br />
hiciera algo útil con mi vida. Me recordó que tenía lo más importante: dinero.<br />
Poco después viajó a París, y se hospedó con nosotros en el Hotel Des Etrangers,<br />
en la misma rue Vivienne, aunque en la acera contraria al hotel en el que<br />
me había hospedado antes. Hablamos de la gloria que podía alcanzar un<br />
hombre capaz de hacer grandes cosas. Él creía que todo hombre consciente<br />
debía buscarse a sí mismo y decidir su vida por el camino que escogiera. Me<br />
distrajo en cosas provechosas, y me llevó con frecuencia al teatro. Hizo amistad<br />
con los hermanos Dehollain, y leyó las traducciones que Pedro José hacía<br />
de Lucrecio y las cartas que Alejandro escribía para amantes de fantasía.<br />
Descubrió que eran epicúreos, y, con ellos, me inició en el conocimiento de<br />
esa filosofía. Fernando y los ecuatorianos se mantuvieron discretamente al<br />
margen. Los hermanos Dehollain tenían en su casa una biblioteca con libros<br />
encuadernados con cordobanes levantinos y los nombres de los mejores autores<br />
estampados en oro en el lomo, y una rica colección de medallas, cuchillos<br />
de Turquía, piedras de ágata y rarezas matemáticas. Esa biblioteca era un<br />
lugar en el que mi mente cada tarde se abría cada vez más en comunicación<br />
97
con hombres de saber. Allí tuve noticias detalladas de Epicuro, sobre todo al<br />
leer el poema de Lucrecio De la naturaleza de las cosas y el libro de Pierre Gassendi,<br />
Sobre la vida y carácter de Epicuro, y me declaré epicúreo porque en esa filosofía<br />
se preferían los placeres intelectuales a los sensuales. Entendí entonces<br />
mi sufrimiento por la pérdida temprana de mi mujer al hecho de haberla<br />
amado, es decir, de haberme aferrado a ese placer sensual. Sin embargo yo<br />
recaía en mi desazón. Durante una visita que le hice al coronel Mariano de<br />
Tristán y Moscoso, en medio de una crisis de nervios, acabé con su jardín.<br />
Necesitaba moverme, hacer algo, y hasta las cortinas de su casa fueron víctimas<br />
de mis dientes. Los ojos de Flora, durante aquel frenesí, me miraban con una<br />
enorme curiosidad. Así era mi vida entonces en el risueño abril de mi edad.<br />
Pasaba los días aprendiendo de Rodríguez cómo se podía concebir un mundo<br />
hecho de átomos, conforme al magisterio de Epicuro, pero, inducido por mi<br />
amor por Epicuro, pasaba las veladas con mi banda de amigos desenfadados<br />
que epicúreos se decían, y que no ignoraban a los veinte años lo que los demás<br />
se preciaban de saber a los cincuenta. Sabíamos alternar las discusiones sobre<br />
la eternidad <strong>del</strong> mundo con la compañía de bellas señoras de pequeña virtud.<br />
Sintiéndome acogido en una sociedad de espíritus fuertes, me convertía, si no<br />
en sabio, en menospreciador de la incipiencia, que reconocía tanto en los<br />
aristócratas de corte como en ciertos burgueses enriquecidos que se daban<br />
cita en la biblioteca de los hermanos Dehollain. En definitiva había entrado<br />
en el círculo de esas honnêtes gens que, aunque no procedían de la nobleza de<br />
la sangre, sino de la noblesse de robe, constituían la sal de París. Pero era joven,<br />
anhelante de nuevas experiencias, y, a pesar de mis frecuentaciones eruditas<br />
y las correrías libertinas, no había permanecido insensible a la fascinación de<br />
la nobleza.<br />
98
20<br />
Tumba de Maquiavelo<br />
No hice caso de lo que Marina quería, y, por el contrario, me dediqué a lo<br />
que había descuidado hasta entonces. La ciudad en la que estábamos era cuna<br />
<strong>del</strong> renacimiento italiano, y había mucho que ver. Un día hicimos un paseo<br />
que terminó frente a la tumba de Nicolás Maquiavelo, en el interior de la iglesia<br />
de Santa Croce. Empezamos en la Piazza <strong>del</strong>la Signoria, y nos detuvimos unos<br />
minutos frente a la réplica <strong>del</strong> David. Volteando hacia el Arno, el Fiume como<br />
le llaman los florentinos, llegamos al Palazzo degli Uffizi, sede de las oficinas <strong>del</strong><br />
gobierno y los tribunales, al lado <strong>del</strong> Palazzo Vecchio, y entramos a la Galleria<br />
degli Uffizi para admirar la magnífica colección de pinturas de los primitivos<br />
florentinos y sieneses, de la escuela véneta, <strong>del</strong> gótico y de los modernos.<br />
Imposible no detenerse más tiempo en la Sala de Sandro Botticelli y ver y<br />
rever Afrodita naciendo de las aguas, La Alegoría de la Primavera, La Virgen <strong>del</strong> Magnificat<br />
y la Virgen de la granada, donde pintó una misma mujer, Simonetta Vespucci<br />
Cattaneo, una bella dama de la sociedad florentina <strong>del</strong> cinquecento, su mo<strong>del</strong>o<br />
y amante, prima de Américo Vespucci, el navegante que le dio el nombre a la<br />
Gobernación de Venezuela o Tierra Firme y que, tenido por descubridor de<br />
América antes que el genovés Colón, a todo el continente. De allí nos fuimos<br />
por el Ponte Vecchio, sobre el Arno, eje de camino entre las dos Etrurias, la <strong>del</strong><br />
Norte y la <strong>del</strong> Sur, de piedra mo<strong>del</strong>ada a mano, con sus puertas laterales y las<br />
tiendas de los orfebres y los joyeros, y sus salidizos colgantes sobre el río.<br />
Después nos metimos por el corredor de Vasari, que une al Palazzo degli Uffizi<br />
con el Palazzo Pitti, la residencia de los duques de Toscana, en la margen izquierda<br />
<strong>del</strong> río, y nos <strong>del</strong>eitamos con la vista de los enormes jardines de Boboli,<br />
detrás <strong>del</strong> Palazzo Pitti, y, en la margen derecha <strong>del</strong> Arno, formando un<br />
semicírculo en torno a la catedral de Santa Maria dei Fiori y el Palazzo Vecchio,<br />
entramos a las iglesias de Santa Trinitá y de Santa Maria Novella. No éramos<br />
asiduos a las iglesias, y pocas habíamos visitado en nuestro viaje por Italia<br />
donde había tantas. Pero teníamos noticias de que las iglesias de Santa Trinitá<br />
y Santa Maria Novella eran distintas, y no sufrimos una desilusión. Además de<br />
la fachada revestida de mármoles verdes y rosas de Santa Maria Novella, el espacio<br />
armónico y severo de ambas nos transmitió alegría y ganas de vivir.<br />
Tenían un sentido <strong>del</strong> espacio desnudo, sin altares, y murales y frescos de<br />
Andrea <strong>del</strong> Castagno, Paolo de Ucello, Vasari y Ghiberti. Como nos quedaba<br />
cerca, aprovechamos para visitar la Capilla de los Medici, al lado <strong>del</strong> monasterio<br />
de San Lorenzo. En la parte superior de la cripta, en la Nueva Sacristía,<br />
99
identificamos las tumbas de Lorenzo y Julio de Medici, decoradas con representaciones<br />
escultóricas de Miguel Ángel. Al cruzar una amplia piazza estaba<br />
el Palazzo Medici-Riccardi y, en la esquina próxima, el antiguo monasterio de San<br />
Marco, donde estuvo preso el predicador Girolamo Savonarola. Cerca, la Spedale<br />
degli Innocenti (orfanato), con un pórtico decorado con diez medallones de<br />
terracotas azules y blancos. Detrás <strong>del</strong> orfanato, al sur <strong>del</strong> Arno, encontramos<br />
la iglesia franciscana de Santa Croce. Sabíamos que allí estaban las tumbas de<br />
Maquiavelo y Miguel Ángel, y pasamos a su interior austero, reflejo de la clásica<br />
simplicidad franciscana, deteniéndonos ante las lápidas. Pronto distinguimos<br />
la de Maquiavelo. Frente a su tumba yo les dije a mis amigos cuanto<br />
pensaba de su libro El príncipe. La lectura se me había transformado en algo<br />
vulgar, sin sentido. No me gustaba que todo fuera calculado, y menos que imperara<br />
la intriga antes que las buenas intenciones, lo amoral antes que la virtud.<br />
En París yo había leído algunos escritos de Benjamín Franklin, y me había maravillado<br />
cómo aquel hombre, uno de los impulsores de la independencia de las<br />
colonias inglesas de Norteamérica, había equilibrado perfectamente los tropiezos<br />
políticos con la práctica de la virtud. Había probado, en sí mismo, que era<br />
posible aplicarle ética a la política. Me interesaban sus procedimientos porque<br />
yo visualizaba que la gloria sólo era posible si uno no se dejaba tentar por los<br />
demonios de la política. A saber: la prevalencia, la ambivalencia y la inminencia.<br />
Maquiavelo enseñaba que había que prevalecer por encima de todo, pues el fin<br />
justificaba los medios, por lo cual era necesario utilizar la ambivalencia dentro<br />
de un espacio donde no cabía la historia: la inminencia. Rodríguez estuvo de<br />
acuerdo, pero Fernando se inclinaba a darle la razón a Maquiavelo en algunas<br />
cosas. Explicó que nosotros teníamos por <strong>del</strong>ante una lucha que admitía, por<br />
sí misma, una prevalencia, y había que ponerle cálculo al asunto, aunque entendía<br />
que sin un aliciente romántico no habría gusto en la aventura. Yo convine<br />
en que si había algo en lo que había leído de El príncipe que se parecía un<br />
poco a nuestra realidad de filósofos era que yo quería esclarecer cuál era el<br />
verdadero beneficio personal que me traería la lucha por la independencia.<br />
Les dije que, cuando lo pensaba, me negaba a decírmelo a mí mismo y sólo<br />
reparaba en las consecuencias. Sin embargo era bueno, para la salud de mi<br />
espíritu, confesarles mis intenciones individuales. Una cosa era clara: no me<br />
interesaban el dinero y menos el poder. Me movía, eso sí, la gloria personal,<br />
hacer historia. Fernando estaba de acuerdo, él también quería lo mismo. Entonces<br />
Rodríguez preguntó si una vez que juráramos nos pondríamos en marcha<br />
inmediatamente. Fernando, sin entenderlo, le contestó que sí, que nos<br />
iríamos a Nápoles y aceptaríamos la invitación <strong>del</strong> barón de Humboldt y <strong>del</strong><br />
físico francés Gay-Lussac para subir el Vesubio. Después saldríamos de Géno-<br />
100
va rumbo al sur de Francia, por la ruta de Marsella- Aix-Arles-Nimes-Montpellier-Béziers-Narbona-Carcasona-Castelnaudary,<br />
para visitar a mis sobrinos en<br />
Sorez. Luego, París otra vez. Rodríguez aclaró que debíamos empezar la lucha<br />
por la independencia de una vez, siguiendo un plan que discutiríamos, después<br />
<strong>del</strong> juramento, en Roma. Daba por descontado que él no lucharía con las armas<br />
en la mano, como pretendió hacerlo cuando participó en la conspiración de<br />
La Guaira, pues, filósofo al fin, contribuiría con sus ideas educativas una vez<br />
Fernando y yo fundáramos la república. No se cansaba de repetir que sin educación<br />
no habría república. Habló de que, como estábamos en Europa, mientras<br />
se daban las condiciones en América, Fernando y yo podríamos seguir el<br />
ejemplo de Miranda, que había peleado por la independencia de las colonias<br />
inglesas de Norteamérica y en Francia, durante la revolución. Era un Quijote.<br />
¿Por qué no seguir su ejemplo? En cualquier parte se podía luchar por la libertad.<br />
Si Fernando y yo admirábamos a Napoleón, y él encarnaba la libertad,<br />
¿por qué no nos uníamos a él? Fernando se inclinaba a coincidir con él. Confesó<br />
que no regresaría inmediatamente a América. Tenía pensado quedarse un<br />
tiempo en España y retomar su antiguo puesto en el Cuerpo de Guardias<br />
Reales. Era mucho lo que podía influenciar, desde allí, en el destino de América.<br />
Pensaba, incluso, que no era desdeñoso participar en alguna guerra europea,<br />
nunca al lado de Napoleón, pues era antibonapartista, pero quizás en<br />
contra suya. Yo no pensaba como Fernando. No me quedaría mucho tiempo<br />
en Europa, ni me uniría a los batallones de Napoleón, y menos sentaría plaza<br />
de soldado en ningún regimiento español. Era cierto que admiraba a Napoleón,<br />
pero él era un tirano cobijado con los lemas de liberté, egualité y fraternité, y no<br />
me uniría a él sólo por eso, sino porque quería ser partícipe de otra historia.<br />
Además, nuestro juramento era muy específico. Se refería a la libertad de la<br />
América Meridional. Al día siguiente, en el Ponte Vecchio, les leí a mis amigos lo<br />
que había escrito <strong>del</strong> juramento. Era el encabezamiento. ¿Con que éste es el pueblo<br />
de Rómulo y de Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y<br />
de Bruto, de Tiberio y de Trajano? Aquí todas las grandezas han tenido su tipo y todas las<br />
miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad pública para ocultar la suspicacia<br />
de su carácter y sus arrebatos sanguinarios; Bruto clava el puñal en el corazón de su<br />
protector para reemplazar la tiranía de César por la suya propia; Antonio renuncia los derechos<br />
de su gloria para embarcarse en las galeras de una meretriz, sin proyectos de reforma;<br />
Sila degüella a sus compatriotas, y Tiberio, sombrío como la noche y depravado como el crimen,<br />
divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cincinato hubo cien Caracallas;<br />
por un Trajano cien Calígulas y por un Vespasiano cien Claudios. Fernando comentó<br />
que parecía, efectivamente, lo que debía ser en su totalidad, un discurso, retumbante<br />
y sonoro, como una carga de caballería. Yo tenía apuros de dinero,<br />
101
pues la pequeña fortuna que llevé a Europa se había esfumado. Necesitaba<br />
dinero no sólo para continuar el viaje sino para regresar a América, en cuanto<br />
jurara y retornara a París. ¿A quién pedirle prestado? No se me ocurría otra<br />
persona que no fuera mi amigo Alejandro Dehollain. Le escribí una carta,<br />
solicitándole un préstamo de diez mil francos, y le hice la salvedad de que, a<br />
lo mejor, le parecía una suma exagerada, pero era lo que necesitaba para continuar<br />
el viaje, pagar el internado de mis sobrinos en la Escuela Militar de<br />
Sorez y comprar cacao y otro producto colonial a mi llegada a Caracas. Estaba<br />
consciente de que al prestarme esa suma él podría reducir un poco su numerario,<br />
pero estaba dispuesto a pagarle el treinta y seis por ciento anual de<br />
beneficio. Yo mismo, o por intermedio de mi hermano Juan Vicente, le firmaría<br />
un pagaré al año siguiente con las condiciones que él pusiera, a través de alguna<br />
casa de crédito española a la que ambos tuviéramos acceso. Le pedí que<br />
me enviara su respuesta a Roma, pues no me quedaría mucho tiempo en<br />
Florencia. Efectivamente, días después nos marchamos de la ciudad. Antes de<br />
irnos, fuimos a la casa <strong>del</strong> colonello, y sólo encontramos allí a Marina y a Manzoni.<br />
Nos recibieron sonrientes. Manzoni tenía un aire triunfal en la cara.<br />
Nunca me cayó bien. Leí su oda El cinco de mayo que Rodríguez tenía autografiada<br />
por él, y me gustó el estilo. Uno de los versos me hizo soñar despierto:<br />
di mille voci al sónito,/ mista la sua non ha:/ vergin di servo encomio. Mi despedida de él<br />
fue breve, y quedé a solas con Marina. Le leí a ella lo último que había escrito<br />
<strong>del</strong> juramento: Este pueblo ha dado para todo: severidad para los viejos tiempos; austeridad<br />
para la república; depravación para los emperadores; catacumbas para los cristianos; valor<br />
para conquistar el mundo entero; ambición para convertir todos los estados de la tierra en<br />
arrabales tributarios; mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre el<br />
tronco destrozado de sus padres; oradores para conmover, como Cicerón; poetas para seducir<br />
con su canto, como Virgilio, satíricos como Juvenal y Perseo; filósofos débiles, como Séneca, y<br />
ciudadanos enteros, como Catón. Este pueblo ha dado para todo, menos para la causa de la<br />
humanidad: Mesalinas corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas<br />
insignes, guerreros ilustres, procónsules rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas<br />
virtudes y crímenes groseros; pero para la emancipación <strong>del</strong> espíritu, para la extirpación de<br />
las preocupaciones, para el enaltecimiento <strong>del</strong> hombre y para la perfectibilidad definitiva de<br />
su razón, bien poco, por no decir nada. No sé si lo hice por jactancia, pero ella no se<br />
dio por aludida. Por el contrario, se mostró muy interesada, y comentó que<br />
estaba bien escrito pero que escribir el juramento era un gesto teatral. Yo<br />
convine en ello (pensaba que la teatralidad tenía un falso aire de gloria), aunque<br />
defendí que lo escribiera porque presentía su trascendencia. Ella no tenía<br />
la menor duda de que así sería. Estaba convencida de que tarde o temprano<br />
oiría hablar de mí. Fue hasta una mesa y tomó un sobre con lacre. Me lo ex-<br />
102
tendió diciendo que contenía una carta en la cual expresaba el fin de nuestra<br />
relación. Me confesó que no me había amado, pero que lo nuestro no le había<br />
sido indiferente. Salí de su casa convencido de que la vida ya no sería igual ni<br />
para ella ni para mí. Si nos tuvimos amor o no, no era la cuestión. Lo importante<br />
era que, después de lo nuestro, estábamos más seguros de lo que queríamos.<br />
Yo quería ser sólo héroe, sin ser consumido por la dualidad que presentí<br />
a través de las nieblas <strong>del</strong> amor: un héroe casado. Marina quería una vida<br />
anónima y, para lograrla, debía tener los pies fijos sobre la tierra.<br />
103
21<br />
Fanny du Villars<br />
En uno de sus esfuerzos por darle un sentido importante a mi vida, Rodríguez<br />
me convidó a una conferencia en el Institut National. El barón de Humboldt<br />
acababa de llegar de América, y había abierto una exposición de las maravillas<br />
naturales que trajo consigo. No sólo Rodríguez y yo fuimos al Institut National,<br />
también Rocafuerte y Fernando, y allí conocimos a Humboldt. Rocafuerte vio<br />
que un compatriota suyo, Carlos Montúfar, acompañaba a Humboldt y a Bonpland,<br />
y le pidió que nos presentara. De Humboldt me impresionaron dos<br />
cosas: su belleza, inaudita en un hombre, y su elocuencia. Viendo a Humboldt,<br />
comenzó a importarme lo que atañía a un orador, la gestualidad, el énfasis en<br />
el tono, la capacidad histriónica. Nos dimos cuenta que era el hombre noticia<br />
de París, y que la prensa lo consideraba, por haber viajado por su cuenta y<br />
riesgo con su compañero francés Aimé de Bonpland por anónimos lugares <strong>del</strong><br />
Nuevo Mundo, el nuevo descubridor de América. Hablamos con él esa tarde<br />
de Caracas y su gente. Debí parecerle fatuo, pues le vi un gesto de desdén.<br />
Pensé, mientras lo frecuenté en París, que nunca le caí bien. En cambio Bonpland<br />
era más indulgente conmigo, y entre nosotros surgió una excelente<br />
camaradería. Asistí varias veces a la tertulia de Humboldt con escritores y<br />
políticos en el café Gran Vefour, en el mismo Palais Royal, vecino de la rue<br />
Richelieu, ubicado en uno de los locales fronterizos a la Galería de Beaullolai,<br />
y en una ocasión, ante una insistencia de Rodríguez, Humboldt se refirió al<br />
tema de la independencia de América. Pensaba que nuestro país estaba maduro<br />
para la independencia, pero no veía a los hombres capaces de llevarla a<br />
cabo. Sentí que lo decía para humillarme de cierta manera, porque en otras<br />
oportunidades, en el mismo Gran Vefour, yo había manifestado abiertamente<br />
mi deseo de que mi país se independizara de España. Rodríguez, Fernando y<br />
yo lo discutíamos con frecuencia. Y también con Montúfar y Rocafuerte. Pero<br />
siempre había sido en conversaciones de sobremesa, frente a copas de vino,<br />
y medio borrachos. Quizás Humboldt juzgó mis palabras como lo que eran<br />
realmente, sólo un arrebato producto <strong>del</strong> alcohol. Pero Bonpland captó la<br />
<strong>del</strong>iberada animosidad de Humboldt hacia mí, y, con bondad y tacto, manifestó<br />
que las revoluciones producían a sus hombres y que América no sería la<br />
excepción. Mientras tanto Rocafuerte, Montúfar, Fernando, Pedro José Dehollain<br />
y yo nos divertíamos de lo lindo en los establecimientos ubicados en los alrededores<br />
<strong>del</strong> Hospital de los Inválidos. Ya Alejandro Dehollain se había marchado<br />
a Cambrai, su ciudad natal. Una madrugada recalamos en el Covent<br />
104
Garden, un bur<strong>del</strong> de lujo, donde llegaban ministros, generales y gobernadores<br />
de provincia, y yo no me resistí a una rubia de formas abundantes. Llegamos<br />
al cuarto, pero ella no supo complacerme porque no entendía español, francés<br />
ni inglés, que eran los idiomas que yo hablaba. Era italiana, y yo no sabía<br />
entonces una palabra de italiano. Yo quería que ella me hiciera un felatio, pero<br />
ella no entendía. A lo mejor era nueva en el oficio. Me desnudé por completo,<br />
y la apremié en voz alta, con el miembro erecto, apuntando sus redondos<br />
pechos. Incluso le hice señas de lo que quería. Se vistió y salió corriendo <strong>del</strong><br />
cuarto. ¡Mamma mia, è un pervertito! Pero mis visitas al Covent Garden escasearon,<br />
debido a que Carlos Montúfar comenzó a frecuentar el palacio de un rico<br />
proveedor <strong>del</strong> ejército de Napoleón, cuya esposa daba repetidas fiestas y dirigía,<br />
sin imponerse, discursos sobre la amistad o sobre el amor, tocándose,<br />
con la misma levedad, cuestiones de moral, de política y de filosofía. Allí<br />
asistían los jóvenes de esa nueva noblesse de robe que se levantaba en Francia.<br />
Carlos Montúfar nos descubrió su hallazgo una tarde, cuando yo le insistí que<br />
fuéramos, una vez más, al Covent Garden. Nos anunció que el Covent Garden<br />
se había acabado para nosotros. Ahora nos tocaba frecuentar a la alta sociedad.<br />
Nos contó que había ido en compañía de Humboldt y Bonpland, y nos habló<br />
de los anfitriones. Se trataba <strong>del</strong> coronel Bartolomé Dervieu Du Villars y su<br />
esposa Louise Denisse Trobriand de Kenreden, a quien hasta su marido llamaba<br />
Fanny. Nos dijo, un poco maliciosamente, que él era un viejo y ella una<br />
linda joven, un poco mayor que nosotros, espléndida, refinada y coqueta.<br />
Estaba convencido que como americanos gozaríamos de un cierto crédito en<br />
aquella casa. Vicente Rocafuerte, Fernando Toro y Pedro José Dehollain se<br />
alegraron con la idea, y fuimos en la noche <strong>del</strong> día siguiente, vestidos con<br />
nuestras mejores galas, al Palacio <strong>del</strong> Boulevard <strong>del</strong> Temple. Sucedió lo que<br />
esperábamos. Nosotros, jóvenes de las colonias ultramarinas, con la apostura<br />
de la gente exótica, impresionamos a esos nuevos aristócratas y précieuses.<br />
A nosotros nos gustó su elegancia y su intelecto. Eran doctos sin pedantería,<br />
galantes sin libertinaje, jocosos sin vulgaridad, puristas sin ridiculez. Era natural<br />
que, después de los excesos de la revolución, cuando el país disfrutaba<br />
por fin de tranquilidad, los espíritus buscaran distenderse. Desde el primer<br />
momento nosotros encontramos en casa de Fanny Du Villars lo que estábamos<br />
buscando. Encontré mi espacio en esa compañía donde se me permitía respirar<br />
el ambiente de la gran ciudad y de la corte napoleónica. No se me pedía<br />
que me uniformara a la voluntad de un poderoso, sino que ostentara mi diversidad.<br />
No se me pedía que demostrara cortesanería, sino audacia, que exhibiera<br />
mis habilidades en la buena y educada conversación, y que supiera decir<br />
con levedad pensamientos profundos. No me sentía un siervo sino un duelis-<br />
105
ta, al que se le reclamaba un denuedo cabalmente mental. Me estaba educando<br />
para eludir la afectación, para usar en todas las cosas la habilidad de esconder<br />
el arte y la fatiga, de suerte que lo que hacía o decía pareciera un don<br />
espontáneo, intentando convertirme en maestro de lo que en España llamaban<br />
despejo. Al entrar en el Palacio <strong>del</strong> Boulevard <strong>del</strong> Temple me moví en un mundo<br />
en el que aleaba siempre el perfume de un sinnúmero de corbeilles, como si<br />
fuera siempre primavera. Allí las escaleras habían sido colocadas en un ángulo<br />
<strong>del</strong> fondo <strong>del</strong> patio, para que todo lo demás fuera una sola fuga de salas y<br />
gabinetes, con puertas y ventanas altas, una enfrente de la otra. Los aposentos<br />
no eran todos hastiosamente rojos, o color cuero curtido, sino de varios colores.<br />
Fanny recibía a los amigos recostada en su aposento, entre mamparas y<br />
juegos de gruesos tapices para proteger a los huéspedes <strong>del</strong> frío. Ella era el<br />
retrato mismo de la gracia: alta, <strong>del</strong>gada, de grandes y luminosos ojos azules,<br />
que no movían a pensamientos descorteses sino que inspiraban un amor<br />
entreverado a temor, purificando los corazones que habían encendido. Tenía<br />
el pelo rubio y los pechos altos, y las facciones <strong>del</strong> rostro admirables. Al cabo<br />
de algunos meses de aquella escuela, estaba preparado para encontrar el<br />
camino que Rodríguez me había señalado. Fanny estaba encantada conmigo.<br />
Fue un flechazo instantáneo. Me vio, se acercó, indagó todo sobre mí, y rió y<br />
palmeó de felicidad cuando descubrió una brecha por la cual colarse. ¿Vous êtes<br />
famille de l’Aristeguieta de Caracas? Yo asentí, y ella me explicó apresuradamente<br />
su árbol genealógico en el cual yo resultaba su primo porque su padre, el<br />
barón Denis Trobriand de Kenreden, era viudo de María Ana Massa Leuda y<br />
Aristeguieta. A partir de entonces me llamó primo por aquí, primo por allá,<br />
pero yo sabía que era un pretexto para seducirme. Le gusté, y ella también a<br />
mí. Durante las primeras veladas bailamos lo más que pudimos y conversamos<br />
de mil cosas. Una noche, apartados de todos, me besó, y a la tarde siguiente<br />
salimos en su coche en un paseo por los muelles <strong>del</strong> Sena. Apenas se metió<br />
el sol no me pude contener. Saqué la cabeza por la ventanilla, y le ordené al<br />
cochero que se detuviera y fuera a dar un paseo. Ella entendió a las mil maravillas.<br />
Le levanté el vestido, la tendí sobre el asiento, me deshice con rapidez<br />
de sus encajes perfumados, y la penetré hasta que le arranqué sus gritos orgásmicos.<br />
Fue <strong>del</strong>icioso, y desde entonces lo seguimos haciendo, siempre a<br />
las orillas <strong>del</strong> Sena y al atardecer. Sin embargo yo no era feliz. Me embriagaba<br />
en la casa de Fanny repetidas veces, le hacía el amor todas las veces que quería,<br />
pero siempre me aturdían esos excesos, y al día siguiente, a mediodía,<br />
cuando me levantaba en mi habitación <strong>del</strong> Hotel Des Etrangers, me sorprendía<br />
pensando en la inutilidad de la vida. Entonces la desazón no me dejaba, y,<br />
aunque trataba de anonadarme otra vez con copas de champagne y conversa-<br />
106
ciones frívolas con Fanny, era inevitable que al día siguiente volviera a sentirme<br />
como un paria. Le escribí varias veces en ese sentido a mi amigo Alejandro<br />
Dehollain, y él, preocupado por mí, pareció encontrar la solución. Me invitó a<br />
Cambrai, para que el aire fresco <strong>del</strong> campo me disipara la barahúnda de París.<br />
Pero yo rechacé su invitación con el pretexto de que, por huir de la monotonía,<br />
donde el dolor por la muerte de Teresa Toro hallaba amplias libertades, fue<br />
que viajé a Europa. Aproveché que su hermano Pedro José volvió a Cambrai<br />
para escribirle, contándole mi estado de ánimo, y esta vez sus padres me escribieron,<br />
invitándome encarecidamente a su propiedad. Los Dehollain eran<br />
una familia adinerada, que había hecho su fortuna en negocios de hilandería<br />
en la ciudad industrial de Cambrai, situada en el noreste de Francia, a ciento<br />
setenta y siete kilómetros de París. Pero yo no quería abandonar París, porque<br />
entonces estaba seguro que esa no era la solución. Yo era el problema, y en<br />
cualquier parte <strong>del</strong> mundo donde me encontrara iba a seguir sufriendo aquella<br />
ambigüedad, aquel desasosiego, aquella sensación de vacío y de inconformidad.<br />
Fernando Toro, Rocafuerte y Montúfar no eran ajenos a mi crisis existencial,<br />
aunque en realidad no le daban mucha importancia. Pensaban que yo<br />
era un poco calavera. Veían a Rodríguez con burla, y lo culpaban de que, con<br />
sus continuas intervenciones en mi vida, les frustrara las francachelas en el<br />
Palacio <strong>del</strong> Boulevard <strong>del</strong> Temple. Más Montúfar y Rocafuerte que Fernando,<br />
cuya simpatía y respeto por Rodríguez iban en aumento. Entonces Rodríguez<br />
se empeñó en viajar a Italia. Me lo dijo una mañana cuando subió a mi habitación.<br />
Como siempre, entraba sin llamar, descorría las cortinas, y me despertaba<br />
con sus pasos pesados y su voz ronca. Yo me acostaba muy tarde y me<br />
levantaba tarde, a mediodía, y cuando abría los ojos se centraba en mí la<br />
tristeza. Me dolía que los días se me vinieran encima, uno tras otro, y que yo<br />
no sintiera que estaba haciendo aquello que estaba más acorde conmigo. Esa<br />
mañana Rodríguez se sentó en el borde de la cama, se me quedó mirando,<br />
barajando entre sus manos un tomo de Vidas Paralelas, y llamó mi atención.<br />
Quería viajar a Italia, y quería que yo lo acompañara. Me contó que no había<br />
ido a Italia, y que se le había ocurrido el viaje leyendo una vez más a Plutarco.<br />
Sería una peregrinación filosófica hasta Roma, donde la antigüedad, con su<br />
caudal de huellas, estaría esperándonos para darnos lecciones. Él me había<br />
dicho muchas veces que los hombres de mi generación podían emular a los<br />
hombres de la antigüedad, y que debíamos inspirarnos en ellos para sacudir<br />
la pobreza de nuestra cotidianidad. Me convenció. Hablamos con Fernando,<br />
Montúfar y Rocafuerte, pero sólo Fernando se mostró encantado con el viaje.<br />
La tarde de la víspera Rodríguez me explicó en su habitación el itinerario.<br />
Reflexionaríamos, veríamos los caminos de Italia, y nos encontraríamos direc-<br />
107
tamente, a cada paso, con la historia. Fernando no cabía de contento. Confesó<br />
que París y sus putas lo tenían cansado. A mí la idea <strong>del</strong> viaje me gustó,<br />
pero no estaba tan seguro de poder desprenderme fácilmente de París. París<br />
era Fanny. Estaba obsesionado con sus senos, sus muslos y su cuca de vello<br />
color zanahoria. Sus gritos de gozo a la hora <strong>del</strong> amor me despertaban, cada<br />
vez, instintos y estratagemas sexuales diferentes. Esa noche la cabalgué con<br />
mayor desenfreno, una y otra vez, acicateado por la despedida inminente, y al<br />
día siguiente, minutos antes de partir en la diligencia que nos conduciría, en<br />
la primera jornada, a Lyon, le regalé una sortija de oro con la fecha grabada<br />
en la cual dejábamos en suspenso nuestro romance. Ella y su marido tenían<br />
pensado viajar a Milán, para asistir a la coronación de Napoleón como rey de<br />
Italia. Me abrió un cauce, que acortaba la esperanza de volverla a ver. Al mediodía,<br />
Rodríguez, Fernando y yo partimos en aquel viaje <strong>del</strong> destino. En la<br />
diligencia hablamos de jurar en algún lugar de Italia libertar a América de<br />
España. Debía ser en un sitio particularmente emotivo, donde hubieran sucedido<br />
grandes cosas en el pasado. Desde que Rodríguez me explicó la naturaleza<br />
<strong>del</strong> viaje, pensé hacer el mismo juramento de Juan Vicente porque se lo<br />
oí a él, y no quería, después de haber madurado algunas ideas, ser menos que<br />
mi hermano. Lo que yo pensaba <strong>del</strong> juramento —igual que pensé <strong>del</strong> de mi<br />
hermano— era que se trataba sólo de una consagración personal. Mi epicureísmo<br />
me había llevado a leer un libro de Jeremías Bentham, Introducción a los<br />
principios de la moral y la legislación, y allí había encontrado la plena justificación<br />
<strong>del</strong> placer intelectual. Bentham planteaba que la felicidad era equivalente al<br />
placer, pero en la medida en que se la extendiera al mayor número de personas.<br />
El conocimiento, por lo tanto, no debía ser sólo placer de una persona. Bentham<br />
llamaba a esto el principio de utilidad. Nada más útil entonces que un juramento<br />
que buscaba libertar de cadenas morales y políticas a nuestra desgraciada<br />
especie. Todavía se sentía un aliento gélido en el aire, y en la ruta algunos<br />
árboles ondeaban ramas chamuscadas por el hielo invernal. Mis oídos me<br />
sonaban más insistentemente con el caracol de Matea, y cuando me adormilaba<br />
en el asiento me veía entre los arbustos de la hacienda de Yare.<br />
108
22<br />
Monte Sacro<br />
Me había hecho la promesa de que sólo en Roma leería la carta de Marina.<br />
Pero llegamos a Roma, en un trayecto que incluyó las pequeñas ciudades de<br />
Arezzo y Perugia, gran parte <strong>del</strong> cual hicimos a pie y algún tramo en desvencijada<br />
vettura, y todavía no me atrevía a romper el lacre <strong>del</strong> sobre. Rodríguez me sugirió<br />
que mientras más rápido lo hiciera resultaría mejor para mí. El desapego le<br />
garantizaba a uno la tranquilidad de espíritu suficiente para alcanzar la felicidad.<br />
Pero seguí sin atreverme a leer la carta. El día que cumplí veintidós años<br />
tomamos vino (sólo Fernando y yo), y comimos tallarines y mozarela en carroza.<br />
El postre consistió en una cassata siciliana. Nos hospedábamos en una posada<br />
frente a la Piazza España y la iglesia Trinitá dei Monti. Fernando, algo achispado,<br />
recitó su más reciente poesía, escrita en italiano, que como ejercicio <strong>del</strong> idioma<br />
resultó bien, pero a juicio de Rodríguez le faltó sustancia. Parecía que nuestro<br />
amigo no podía con el más entusiasta de sus oficios. Non so quel che farei;/ smanio,<br />
<strong>del</strong>iro e fremo./ A questo passo estremo/ mi sento il cor scoppiar! Cuando hicimos el último<br />
brindis, de madrugada, Fernando ya había libertado la Gobernación de<br />
Venezuela, el Virreinato de Santa Fe y la Audiencia de Quito, y constituido un<br />
gobierno monárquico que reproducía la estructura <strong>del</strong> imperio de<br />
Tahuantinsuyo, y se aprestaba incluso a arrebatarle a España las islas <strong>del</strong><br />
<strong>Caribe</strong>. Después <strong>del</strong> último brindis cada uno fue a su habitación. En Roma<br />
dormimos en cuartos separados porque Dehollain, a pesar de la reticencia que<br />
había mostrado al principio por la cantidad que, efectivamente, le pareció<br />
excesiva, finalmente aceptó y libró contra mí en una casa de crédito de Roma.<br />
En esos días escribí algunas de mis impresiones de la historia romana. Quise<br />
vincular mis reflexiones con aquellos doce césares tan maltratados por<br />
Suetonio, de cuyo maltrato me había hecho solidario para encabezar mi<br />
juramento. Pero creía que no debía ser tan duro con Roma, vagamente tendida<br />
en su llanura al borde de su río, y que debía preferir la lucidez y no la dureza<br />
de Tiberio, la erudición y no la debilidad de Claudio, el sentido artístico y no<br />
la estúpida vanidad de Nerón, la bondad y no la insipidez de Tito, la economía<br />
y no la ridícula tacañería de Vespasiano. Yo me había extasiado frente a los<br />
muros de Roma, que el sol poniente doraba con un rosa tan bello, y había<br />
llegado a la conclusión que aquella ciudad había dado para todo: severidad<br />
para los viejos tiempos, austeridad para la república, depravación para los<br />
emperadores, catacumbas para los cristianos, valor para conquistar el mundo<br />
109
entero, ambición para convertir a todos los pueblos de la tierra en arrabales<br />
tributarios, mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre<br />
el tronco destrozado de sus padres, y oradores para conmover, como Cicerón,<br />
y poetas para seducir con su canto, como Virgilio, y satíricos, como Juvenal y<br />
Lucrecio, y filósofos débiles, como Séneca, y ciudadanos enteros, como Catón.<br />
Lo que escribí lo comparé a lo que ya había escrito inicialmente para mi<br />
juramento, y me di cuenta, con satisfacción, que concordaban. Tenía todo el<br />
juramento escrito. Rodríguez creía, cuando lo leyó, que era electrizante. En su<br />
totalidad el juramento le parecía una hermosa pieza de oratoria. Lo leyó en<br />
voz alta, y cuando terminó, dando grandes pasos por la habitación, Fernando<br />
y yo nos quedamos en silencio. Rodríguez estaba radiante. Le parecía<br />
inconcebible que semejante lectura no hubiera recibido de nosotros un aplauso.<br />
Fernando y yo lo miramos fijamente. La opinión de Fernando era que estaba<br />
muy bueno, pero le atemorizaba el hecho de que no estuviéramos a la altura<br />
de esas palabras. Si no cumplíamos íbamos a quedar, frente a nosotros mismos,<br />
como unos charlatanes. ¿Queríamos eso? Nos miró a los dos, primero a<br />
Rodríguez y después a mí. Rodríguez había caído en cuenta de las palabras de<br />
Fernando, y estaba inmóvil en medio de la habitación con el papel en la mano.<br />
Me tocaba decir algo, y en forma escueta y en voz baja les pedí que no<br />
tuviéramos miedo. Haríamos todo lo que allí estaba escrito. Cuando se metió<br />
el sol, casi a las diez de la noche, yo tenía un deseo enorme de irme a América,<br />
de estar solo, para concentrarme y concentrar mis fuerzas en el camino que<br />
tenía por <strong>del</strong>ante. Sin embargo iba a tardar un poco para estar como deseaba,<br />
libre de presencias que me distrajeran. Todavía me esperaba un drama en París<br />
con Fanny Du Villars. Había pensado mucho en los últimos días en Teresa<br />
Laisné, y estaba consciente que no era, ni mucho menos, la mujer ideal. En<br />
comparación con mi recordada Teresa Toro, o con el deseo de perpetuar mi<br />
relación con Marina, o con la distracción de los sentidos que significó Fanny<br />
Du Villars, Teresa Laisné no pasó de ser la amante perfecta. Era cariñosa,<br />
entregada y espléndida a la hora <strong>del</strong> amor. Sin embargo había algo que la hacía<br />
inolvidable: Teresa Laisné era mía. Era una contradicción. Pero yo no tenía<br />
dudas de que, a pesar de estar casada con otro, estaba para mí, sin reproches<br />
ni exigencias. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí escribirle y<br />
contárselo todo, convencido de que era la única persona que podía entenderme.<br />
Le confesé que no era feliz porque estaba consciente que había perdido la<br />
última oportunidad de vivir una vida normal al lado de una mujer. Yo no le<br />
había escrito desde mi partida de París. ¿Qué podía preguntarle o decirle que<br />
le interesara? Siempre el mismo tren de vida, siempre el mismo fastidio. Pero<br />
le anuncié algo nuevo esa vez, y era que iba a buscar otro modo de vida. Estaba<br />
110
fastidiado de las viejas sociedades de Europa. Me embarcaría a América.<br />
Ignoraba qué iba a hacer allí, pero ella sabía que todo en mí era espontáneo<br />
y que nunca hacía planes. La vida <strong>del</strong> salvaje tenía para mí muchos encantos.<br />
Era probable que construyera una choza en medio de los bellos bosques de<br />
Venezuela. Allí podría arrancar las ramas de los árboles a mi gusto, sin temor<br />
de que se me gruñera, como lo hizo su esposo la tarde en que, atacado por<br />
una fuerte depresión, le destrocé algunas plantas de su jardín. Felices aquellos<br />
que creían en un mundo mejor. Para mí éste era muy árido. Yo habría querido<br />
abrazar al coronel antes de partir a América, y, si no le escribía, era porque no<br />
podía decirle nada que no supiera ya. Yo no podía decirle que la vida era triste<br />
a un hombre que no tenía tiempo para mirar las nubes que volaban sobre su<br />
cabeza, las hojas que el viento agitaba, el agua que corría en el arroyo y las<br />
plantas que crecían en sus orillas, porque pensaría que estaba loco. El coronel<br />
era un feliz mortal. No tenía necesidad de tomar parte en el drama de los<br />
hombres para animar su vida. Le escribí a Teresa que había visto en el viaje a<br />
Italia la salvación. Me aferré a ese viaje, pues era enfilar por el camino de las<br />
ambiciones, y creía que era lo último de mi vida, aun cuando sentía que me<br />
estaba muriendo igual de prisa que cuando estaba en París. Yo siempre había<br />
estado más necesitado que nadie. Seguía siendo, a los veintidós años, un<br />
huérfano, un desasistido, alguien que no tenía nada. Así me sentía en aquella<br />
noche romana cuando le escribí a Teresa Laisné. Me sentía en Roma sin familia,<br />
sin apoyo, condenado a la soledad más absoluta. Le confesé todas esas cosas<br />
a Teresa Laisné de un tirón, sin pensarlas, porque era una manera de calmar<br />
mis angustias. Sin embargo quería que la vida me deparara una victoria política<br />
porque pensaba que ya no me sentiría tan solo. Le escribí que no me había<br />
sentido tan mal desde que salí de París. El mejor regalo para mí sería que fuera<br />
de nuevo a su casa de la rue Vaugirard para comer todos juntos, ella, el coronel,<br />
la pequeña Flora y yo. No se lo pedía, sólo le estaba diciendo mis añoranzas,<br />
que quizás nunca se realizaran. No tenía otro camino que la gloria política, y<br />
antes de irme de Roma juraría en el Monte Sacro. Después regresaría a América,<br />
a volver a ver a otras personas y a otra naturaleza. Los recuerdos de mi infancia<br />
me prestarían un encanto que se desvanecería, sin duda, a mis primeras<br />
miradas. Y regresaba a América a inmiscuirme en los asuntos públicos, sobre<br />
todo porque el general Francisco Miranda iba a invadir y yo deseaba ser testigo<br />
de la acogida que recibiría en América ese acontecimiento. Teresa Laisné no<br />
me contestó esa carta. A pesar de mis flaquezas, sabía que no podía vivir si no<br />
realizaba el destino que había soñado para mí. Una mujer, unos hijos, no me<br />
bastaban, aunque a veces me dejara arrastrar por la nostalgia. Durante dos<br />
días deambulé por Roma, solo, pues Rodríguez quería leer sin interrupciones<br />
111
la primera versión que Torquato Tasso hizo, en 1575, de Jerusalén liberada, y<br />
Fernando estaba ocupado en un cálido romance con la cameriere <strong>del</strong> hotel. No<br />
puedo describir el paisaje físico de la ciudad, pues lo que recuerdo con mayor<br />
insistencia es el paisaje de mi alma. Veía a la ciudad como un barco a la deriva,<br />
a punto de naufragio. Quizás no era la ciudad, sino yo, que desde que me<br />
despedí de Marina en Florencia andaba así, trastabillando en la oscuridad, sin<br />
brújula. Mi corazón estaba en fuga hacia donde resonaba su voz, esa voz suya<br />
que me traía recuerdos antiguos, sin saber de cuándo ni de dónde, y no podía<br />
vivir en la ciudad. Podría decir que sólo respiraba, y que si continuaba en la<br />
ciudad era a la espera de la fecha prevista para el juramento. En esas<br />
circunstancias, sentado en las escalinatas de la Piazza España, rasgué el lacre<br />
<strong>del</strong> sobre y dedoblé la carta de Marina. ¿Tú crees que yo no sé que el zumbido de grillos<br />
que tienes en los oídos es la llamada <strong>del</strong> caracol sonrosado que alguien puso en tus manos la<br />
mañana aquella en que te hiciste a la mar en tu primer viaje? Tú estás hecho para volver a<br />
ese Nuevo Mundo mágico de donde vienes, no para hacerme parir los hijos que yo quiero.<br />
Cada paso de tu vida es un libro abierto. Yo puedo leer libremente en él. ¿Qué fue tu caminata<br />
con tu maestro y con tu amigo Fernando hasta la casa de Rousseau en Les Charmettes, sino<br />
una reafirmación de que eres el héroe perfecto, educado como el Emilio, y previsto por tu<br />
maestro en los días tristes de tu infancia? Empinarte por los alpes suizos, con tu maleta en<br />
la espalda, para caer en las tierras llanas de Lombardía sólo pudo ser un signo de tu destino.<br />
Está en ti, en el futuro, remontar montañas heladas en tu continente emplumado, al frente<br />
de ejércitos ateridos de frío, afanoso y loco por liberar pueblos salvajes y desconocidos que ni<br />
siquiera existían en los mapas. ¿Y crees que yo, una florentina cualquiera, de nombre disperso<br />
y alma común, sea capaz de andar en la grupa de tu caballo, pariendo los hijos que me<br />
siembres en el vientre en parajes agrestes, en noches de luna, calurosas y ventosas? No soy<br />
de esa estirpe. En lo que a mí respecta la llamada de los caracoles es una fantasía de mi<br />
imaginación, no lo creo posible. Pero tú crees en prodigios, y cuando te quedas dormido sueñas<br />
volando sobre ese ganso que emergió <strong>del</strong> fondo de un pequeño lago y te elevó por los aires.<br />
Ésos son tus sueños, y cuando te despiertas al día siguiente te sientes frustrado porque el sueño<br />
no continúa en la realidad. A veces sueñas que no es un ganso, sino miles de pájaros negros<br />
con picos amarillos los que te elevan hasta las nubes. ¿Podrás contentarte, al despertar de<br />
semejantes sueños, verme a mí en tu cama, a tu lado, cada vez más vieja y ajada, y convencerte<br />
de que yo soy tu única gloria? No me engañes, Simón. Lo intentaste con tu esposa muerta,<br />
y ella no sobrevivió mucho tiempo a tus sueños de grandeza. Y si ella no lo hizo, no sobrevivirá<br />
nadie, ni Teresa Laisné, ni Fanny, ni ninguna de las muchas que vendrán a tu vida, en<br />
diferentes épocas, pues tus sueños de pájaros son superiores a cualquier tentación de vivir al<br />
lado de una mujer y sobrevivir a la inclemencia de la cotidianidad. En Milán te volviste a<br />
encontrar a Fanny, ¿y que ella te dijera que iba a tener un hijo tuyo, que estaba embarazada<br />
de cuatro meses de ti, te impidió seguir avanzando en ese viaje, que también me incluyó a mí?<br />
112
No. Seguiste a<strong>del</strong>ante, y, por un momento, sabiendo que el camino de tus sueños es cosa<br />
grande, en el que hay que desplegar grandes esfuerzos y preocupaciones, en el que hay que<br />
enfrentar obstáculos y caídas de toda suerte, me miraste de la misma manera que a Teresa<br />
Toro, y trataste de convencerte y convencerme que yo podía seguirte y vivir como seres normales.<br />
Pero nuestra realidad se te fue imponiendo, y así tú te convenciste que el zumbido de grillos<br />
en tus oídos era superior a cualquiera llamada <strong>del</strong> corazón. Yo te quiero, Simón, aunque te<br />
cueste creerlo, y si te acompañé hasta Florencia fue por un destello de esperanza porque tú<br />
tienes un parecido con lo que yo quiero de un hombre. Pero sé que un tú y yo no es posible.<br />
Simón y Marina no figurarán en la historia, y la libertadora <strong>del</strong> libertador tiene otro nombre.<br />
Pero ni siquiera ella será depositaria de tus triunfos, ni de los ecos y estampidos de tus batallas.<br />
Cada vez que los pueblos te aclamen como su libertador sentirás que el chillido en tus oídos<br />
disminuye, y que un gran vuelo de pájaros se pierde en la distancia. Y a la hora de tu muerte<br />
evocarás algún nombre de mujer, que puede ser el de cualquiera de las muchas que tuviste,<br />
incluyéndome, y te harás la ilusión, cuando estés convencido de que araste en el mar, que todo<br />
cuanto hiciste fue por ella. En ese momento, ya sin chillidos en los oídos ni algazara de pájaros<br />
en vuelo, sentirás que tu vida tuvo la misión <strong>del</strong> relámpago. Adiós, Simón, que el recuerdo de<br />
estas líneas no te quite el sueño de los pájaros. Yo sé que no es así, y que por el contrario<br />
subirás enérgicamente al Monte Sacro una tarde dorada, y desde allí, sobre esa mole tumefacta,<br />
mirarás la ciudad eterna, con sus cornisas de piedra en ruinas, y querrás morir antes de<br />
permitir que un nudo en la garganta te impida gritar ¡lo juro! Pensé mucho en contestarle<br />
aquella carta. Quería hacerlo, aun cuando no la había leído, desde que nos<br />
despedimos en Florencia, para atenuar un poco la relación que tuvimos. Le<br />
escribí. Y en mi contestación le dije que yo habría preferido sólo poner mi<br />
tiempo y mi amor en una sola dirección. Nada más fácil, para la vida y sus<br />
circunstancias. Pero no había sido así. Me tocó, al conocerla y creer en ella,<br />
tener que dividir mi amor, mis atenciones y mi vida. Tuve ante mí dos universos<br />
paralelos. Porque lo que había ocurrido era que cada vez que los pájaros negros<br />
o ella me habían forzado hacia un lado, sólo hacia un lado, yo me encontraba<br />
en una disyuntiva extrema, que al menos para mí no tenía solución. Pero quería<br />
que supiera que muchas veces, desde el fondo de mi corazón, había querido<br />
ser sólo para ella. Pero la realidad fue que no pude ser sólo para ella. Habíamos<br />
sido unos perfectos egoístas. Mi egoísmo, por ejemplo, había sido no querer<br />
volcarme sólo hacia un lado. El de ella fue que puso como condición<br />
fundamental que yo fuera sólo para ella. Fueron dos egoísmos lógicos. Le<br />
expliqué el amor. Le dije que en la vida de los seres humanos había amores<br />
que, si no se parecían al verdadero, eran definitivos. Eran una mezcla de pasión,<br />
preocupación y afecto por una persona, y también de nostalgia y culpa. No<br />
había nada que amarrara tanto. Porque el amor verdadero, que era libre de<br />
culpa y no entrañaba ninguna nostalgia, y que implicaba sólo una satisfacción<br />
113
personal, no tenía atadura. Estaba lleno de satisfacciones, porque no se pedía<br />
nada a cambio. Sabía que todo aquello era muy epicúreo, pero si éramos<br />
generosos, si por fin aprendíamos a serlo, entonces la mezcla de amor, nostalgia<br />
y culpa se desvanecía, y quedaba cuanto nos gustaba y nos hacía vibrar de una<br />
persona. Qué grato era quererse nada más, sin pedir nada a cambio. Vivir y<br />
dejar vivir era una máxima estupenda, cuando reprendíamos el egoísmo, como<br />
los dioses de Epicuro, quienes no se inmiscuían en la vida de los seres humanos<br />
y acaso se complacían con quienes eran buenos de corazón. Le escribí, pero<br />
nunca envié la carta a Florencia. Rodríguez, Fernando y yo fuimos al Monte<br />
Sacro en la fecha prevista. Cruzamos la Piazza España, y al subir las escalinatas<br />
y pasar frente a la iglesia Trinitá dei Monti vimos de soslayo en su interior que<br />
unos devotos ofrecían a la Madonna un cirio, unas flores, y que otros, tan sólo,<br />
rezaban en silencio. Era un lugar concurrido. Había mucho calor. La cálida<br />
brisa, que al otro lado de la Piazza España había jugueteado con el polvo y los<br />
zarzales, parecía haber muerto de pronto, ahogándose en el silencio.<br />
Caminamos por la orilla <strong>del</strong> anfiteatro Flavio, cruzamos el río Tíber por el<br />
Puente Palatino, tomamos la Via <strong>del</strong> Corso y llegamos, por un sendero entre las<br />
rocas, a la Puerta Pía en el límite norte de las murallas de Aurelio, que cercaban<br />
el área alrededor de las siete colinas. La antigua ciudad era un pequeño sector<br />
en la orilla este <strong>del</strong> Tíber, entre las siete colinas, cercado por las murallas de<br />
Servio Tulio y más afuera por las murallas de Aurelio. El escenario al cual<br />
íbamos no correspondía a las siete colinas de Roma. Al traspasar la puerta y<br />
tomar la Via Nomentana nos encontramos con un esqueleto blanqueado hacía<br />
tiempo por el sol. Sin duda era el esqueleto de un asno. Me había adentrado<br />
bastante a menudo fuera de las murallas de Aurelio para poder imaginarme<br />
lo que debió sufrir el animal antes de verse liberado de sus dolores. Algunas<br />
veces, cuando medio mundo dormía pacíficamente, resonaban desde los<br />
suburbios hasta el corazón de la ciudad, agudos y amenazadores, llevados por<br />
el viento templado, los aullidos de los salvajes perros lobos que acechaban<br />
fuera de las murallas. Entonces uno sabía que en la sombría inmensidad estaba<br />
agonizando, una vez más, un animal o una persona. Los perros, como hienas,<br />
trazaban círculos, cada vez más estrechos, en torno a sus víctimas. Si uno se<br />
tomaba la molestia de buscar las víctimas al amanecer se encontraba casi<br />
siempre un esqueleto. Sólo en raras ocasiones podían verse aquellos perros<br />
lobos, si no se conocían sus costumbres. Pero a cualquier lugar que se fuera<br />
por la Via Nomentana le vigilaban a uno sin cesar, las orejas aguzadas, el hocico<br />
levantado hacia el aire, los verdosos ojos casi cerrados, como siniestras<br />
rendijas, mientras esperaban hambrientos su próxima presa. Nos fuimos por<br />
la Via Nomentana, a cuyos lados se encontraban dos mausoleos de forma<br />
114
cilíndrica y revestidos de mármol, y cruzamos el Puente Nomentano, sobre el<br />
río Arnio (afluente <strong>del</strong> Tíber). Casi sin darnos cuenta llegamos al Monte Sacro.<br />
Semejaba un lugar virginalmente blanco, fresco. Era una colina de treinta y<br />
siete metros a lo sumo. Sólo al acercarnos más por un camino de herradura<br />
que avanzaba en zigzag, en medio de una nube de moscas de cuerpo verde y<br />
venenosos ataques, podía reconocerse que la primera impresión, cautivadora<br />
y virginal, se basaba sólo en una ilusión óptica. ¿El Monte Sacro? Estaba al<br />
suroeste <strong>del</strong> Puente Nomentano, en la margen izquierda <strong>del</strong> río Arnio, y era,<br />
en su aspecto y su ambiente, una colina romana como cualquier otra, agostada<br />
por el sol, como manteniéndose en un penoso equilibrio. A su alrededor se<br />
apretujaban algunas cabañas de barro, llamadas villae suburbanae, restos <strong>del</strong><br />
antiguo pueblo de Fidenae, que resultó de la secesión de la plebe en su lucha<br />
contra los patricios. En Fidenae vivieron más de cinco mil soldados, colonos<br />
y esclavos, dispuestos a defender su nuevo status de vida, aunque separados<br />
de la oligarquía, encerrada entre sus siete colinas y sus murallas. Pero que<br />
escogieran vivir apartados le dio tranquilidad a la ciudad de Roma. Nos<br />
sentamos en un resto de losa de mármol frente a unas ruinas <strong>del</strong> Templo de<br />
Júpiter, recuerdo de la secesión. A pocos pasos estaba un bebedero de agua<br />
de la época <strong>del</strong> imperio romano. A nuestras espaldas se extendía la ciudad de<br />
Roma.<br />
115<br />
Puerto Píritu, agosto de 2005.<br />
Barcelona, octubre de 2006.
116
Índice<br />
1<br />
Concepción y Juan Vicente ................................................................................... 9<br />
2<br />
Marina................................................................................................................... 15<br />
3<br />
Muerte de mi padre ............................................................................................. 21<br />
4<br />
Polvo de vitriolo................................................................................................... 26<br />
5<br />
Muerte de mi madre ............................................................................................ 32<br />
6<br />
Disfraces <strong>del</strong> amor ............................................................................................... 37<br />
7<br />
Feliciano Palacios y Sojo .................................................................................... 42<br />
8<br />
Máquina aristotélica ........................................................................................... 46<br />
9<br />
Rodríguez ............................................................................................................. 52<br />
10<br />
Zoon politikon ..................................................................................................... 52<br />
11<br />
Exilio de Rodríguez ............................................................................................. 56<br />
12<br />
Palomas ................................................................................................................ 61<br />
13<br />
Fernando Toro ...................................................................................................... 65<br />
14<br />
Infinitud de los mundos...................................................................................... 70<br />
15<br />
Viaje a España ..................................................................................................... 74<br />
16<br />
Fuente de Neptuno ............................................................................................. 79<br />
17<br />
Teresa Toro ........................................................................................................... 83<br />
117
18<br />
Consuelo de amor platónico .............................................................................. 90<br />
19<br />
París epicúreo ...................................................................................................... 94<br />
20<br />
Tumba de Maquiavelo ......................................................................................... 99<br />
21<br />
Fanny du Villars ................................................................................................. 104<br />
22<br />
Monte Sacro ......................................................................................................................109<br />
118
119
Ca-<br />
mino al monte<br />
SaCro, de Raúl Tornell, se<br />
terminó de imprimir en el mes de<br />
agosto de 2010, en los talleres litográficos<br />
de Italgráfica S. A., Caracas, D. C. En su composición<br />
se utilizaron los tipos digitales Novarese<br />
Book de 8, 9, 10, 11, 14,16 y 18 puntos. El texto fue<br />
impreso en pliegos Tamcremy de 55 grs. y para las<br />
tapas se utilizó sulfato sólido 0,14. La edición consta<br />
de 1.000 ejemplares.<br />
20 años<br />
1990 - 2010<br />
En el principio era el verbo<br />
120