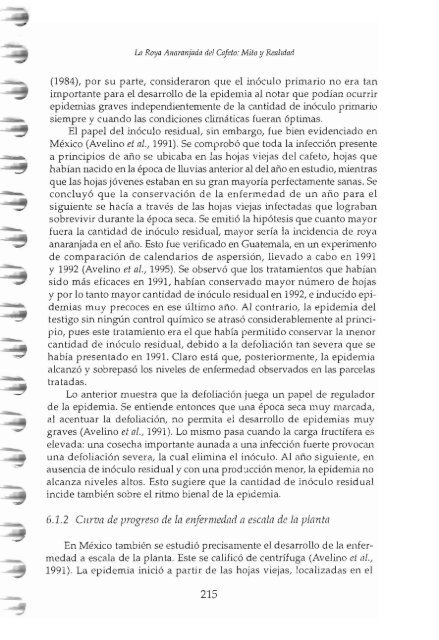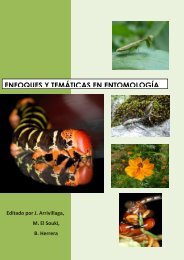CAPÍTULO 6 LA ROYA ANARANJADA DEL CAFETO: MITO Y ...
CAPÍTULO 6 LA ROYA ANARANJADA DEL CAFETO: MITO Y ...
CAPÍTULO 6 LA ROYA ANARANJADA DEL CAFETO: MITO Y ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
--<br />
Úl ROYQ AI/aranjada del Cafeto: Milo y Realidad<br />
(1984), por su parte, consideraron que el inóculo primario no era tan<br />
importante para el desarrollo de la epidemia al notar que podían ocurrir<br />
epidemias graves independientemente de la cantidad de inóculo primario<br />
siempre y cuando las condiciones climáticas fueran óptimas.<br />
El papel del inóculo residuat sin embargo, fue bien evidenciado en<br />
México (Avelino et al., 1991). Se comprobó que toda la infección presente<br />
a principios de año se ubicaba en las hojas viejas del cafeto, hojas que<br />
habían nacido en la época de lluvias anterior al del año en estudio, mientras<br />
que las hojas jóvenes estaban en su gran mayoría perfectamente sanas. Se<br />
concluyó que la conservación de la enfermedad de un año para el<br />
siguiente se hacía a través de las hojas viejas infectadas que lograban<br />
sobrevivir durante la época seca. Se emitió la hipótesis que cuanto mayor<br />
fuera la cantidad de inóculo residual, mayor sería la incidencia de roya<br />
anaranjada en el año. Esto fue verificado en Guatemala, en un experin1ento<br />
de comparación de calendarios de aspersión, llevado a cabo en 1991<br />
y 1992 (Avelino et al., 1995). Se observó que los tratamientos que habían<br />
sido más eficaces en 1991, habían conservado mayor número de hojas<br />
y por lo tanto mayor cantidad de inóculo residual en 1992, e inducido epidemias<br />
muy precoces en ese último año. Al contrario, la epidemia del<br />
testigo sin ningún control químico se atrasó considerablemente al principio,<br />
pues este tratamiento era el que había permitido conservar la menor<br />
cantidad de inóculo residual, debido a la defoliación tan severa que se<br />
había presentado en 1991. Claro está que, posteriormente, la epidemia<br />
alcanzó y sobrepasó los niveles de enfennedad observados en las parcelas<br />
tratadas.<br />
Lo anterior muestra que la defoliación juega un papel de reguléldor<br />
de la epidemia. Se entiende entonces que una época seca muy marcada,<br />
al acentuar la defoliación, no permita el desarrollo de epidemias muy<br />
graves (Avelino et al., 1991). Lo mismo pasa cuando la carga fructífera es<br />
elevada: una cosecha importante aunada a una infección fuerte provocan<br />
una defoliación severa¡ la cual elimina el inóculo. Al élño siguiente, en<br />
ausencia de inóculo residual y con una prod:lcción menor, la epidemia no<br />
alcanza niveles altos. Esto sugiere que la célntidad de inóculo residual<br />
incide también sobre el ritmo bienal de la epidemia.<br />
6.1.2 Cllrva de progreso de la enfermedad a escala de la planta<br />
En México también se estudió precisamente el desarrollo de la enfermedad<br />
a escala de la planta. Este se calificó de centrífuga (Avelino el al.¡<br />
1991). La epidemia inició a partir de las hojas viejas, localizadas en el<br />
215