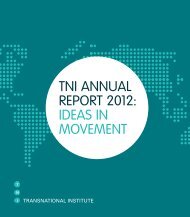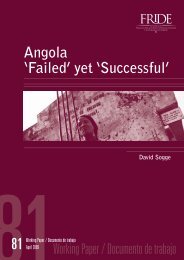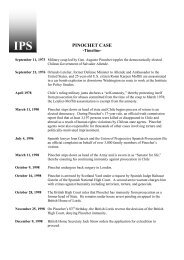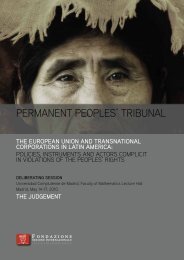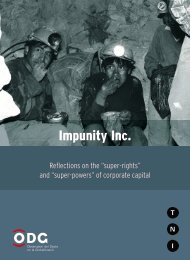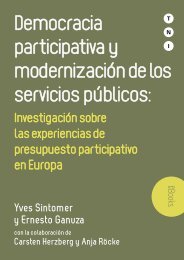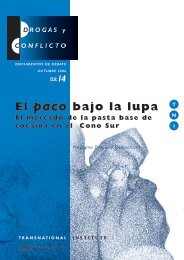Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya ante ...
Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya ante ...
Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya ante ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4<br />
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong><br />
a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong>.<br />
<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> <strong>ante</strong><br />
<strong>la</strong> perspectiva del gobierno<br />
Daniel Chavez
Introducción: entre pronósticos y certezas<br />
El crecimiento de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> ilustra el dilema<br />
central de toda fuerza política progresista con aspiraciones y<br />
posibilidades reales de acceso al poder. Al igual que otros gobiernos<br />
<strong>la</strong>tinoamericanos del pasado y del presente, el programa<br />
de cambios de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> deberá enfrentar<br />
múltiples presiones políticas, sociales y económicas antagónicas.<br />
Por un <strong>la</strong>do, afrontará <strong>la</strong>s presiones de <strong>la</strong>s elites políticas y económicas<br />
del país, los organismos internacionales de crédito, el<br />
gobierno de Estados Unidos y otras fuerzas conservadoras que<br />
procuraran limitar al mínimo el perfil emancipatorio del nuevo<br />
gobierno. Por otro, estará presionado a asumir el programa histórico<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, procurando responder a <strong>la</strong>s demandas, a<br />
<strong>la</strong>s aspiraciones y a <strong>la</strong>s expectativas de los sectores sociales más<br />
vulnerables, en el contexto de una gravísima crisis heredada de<br />
más de tres décadas de gobiernos autoritarios y excluyentes. A<br />
poco tiempo de haber ascendido a <strong>la</strong> Presidencia de <strong>la</strong> República,<br />
<strong>la</strong>s tensiones acumu<strong>la</strong>das en el interior de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong><br />
son ya demostrativas de <strong>la</strong> difícil transición desde un proyecto<br />
de acumu<strong>la</strong>ción política y electoral a un gobierno capaz de asumir,<br />
al mismo tiempo, el desafío de construcción de <strong>la</strong> utopía y<br />
de promoción de soluciones reales a los problemas concretos del<br />
presente.<br />
<strong>La</strong> más reciente elección legis<strong>la</strong>tiva y presidencial del Uruguay<br />
tuvo lugar el 31 de octubre de 2004. <strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> resultó<br />
vencedora en <strong>la</strong> primera vuelta, después de haber obtenido<br />
1.124.761 votos, equivalente al 50,5% del total nacional. 1 El presidente<br />
electo, Tabaré Vázquez, el médico socialista y carismático<br />
dirigente de <strong>la</strong> coalición Encuentro Progresista-<strong>Frente</strong><br />
<strong>Amplio</strong>/<strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong> (ep-fa/nm), que agrupa al conjunto de<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, asumió <strong>la</strong> presidencia el 1 de marzo de 2005 para<br />
gobernar dur<strong>ante</strong> cinco años. Además del gobierno nacional, <strong>la</strong><br />
<strong>izquierda</strong> alcanzó <strong>la</strong> mayoría par<strong>la</strong>mentaria absoluta: 16 senadores<br />
y 53 diputados.<br />
[149]<br />
1<br />
En porcentaje sobre el total de votos emitidos, incluyendo votos en<br />
b<strong>la</strong>nco y anu<strong>la</strong>dos.
Daniel Chavez<br />
<strong>La</strong> llegada a <strong>la</strong> Presidencia del país significa <strong>la</strong> culminación<br />
de una <strong>la</strong>rga marcha, desde <strong>la</strong> unificación de todas <strong>la</strong>s corrientes<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> en el <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> (fa), en 1971,<br />
a <strong>la</strong> resistencia a <strong>la</strong> dictadura militar entre 1973 y 1985, con miles<br />
de milit<strong>ante</strong>s en prisión, en el exilio o apoyando desde <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ndestinidad<br />
<strong>la</strong> reconstitución de partidos políticos y movimientos<br />
sociales. <strong>La</strong> llegada de Tabaré Vázquez a <strong>la</strong> Presidencia representa<br />
también el rechazo generalizado a <strong>la</strong>s políticas impulsadas por<br />
los cuatro gobiernos de derecha del período postautoritario,<br />
desde 1985 hasta 2004.<br />
Este capítulo está organizado en cinco partes. A <strong>la</strong> introducción<br />
le sigue una sección que describe e interpreta el proceso<br />
de crecimiento electoral y unificación de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, con referencias<br />
a algunas características particu<strong>la</strong>res de <strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong><br />
en el contexto <strong>la</strong>tinoamericano. <strong>La</strong> tercera sección presenta<br />
un análisis del significativo (y único) <strong>ante</strong>cedente de gestión<br />
gubernamental de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong>: el proceso de gobierno<br />
municipal progresista de Montevideo, desde 1990 hasta el<br />
presente. <strong>La</strong> cuarta sección está dedicada al programa y a los<br />
desafíos que asume desde el gobierno tras <strong>la</strong>s elecciones de 2004;<br />
además, analiza <strong>la</strong>s contradicciones que podrían existir entre el<br />
proyecto electoral y el proyecto político de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. Por último, <strong>la</strong><br />
breve sección de conclusiones presenta algunas reflexiones de<br />
síntesis en torno a <strong>la</strong> viabilidad y <strong>la</strong> sustentabilidad de <strong>la</strong>s transformaciones<br />
propuestas por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> a <strong>la</strong> luz de otras experiencias<br />
de gestión progresista en <strong>la</strong> región.<br />
[150]<br />
El proceso de ascenso y unificación de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
<strong>La</strong> política en Uruguay ha sido históricamente más abierta<br />
e inclusiva que en otros países de América <strong>La</strong>tina. A comienzos<br />
2<br />
José Batlle y Ordóñez (1856-1929) ha sido, desde <strong>la</strong> independencia<br />
en 1825, el político más influyente de Uruguay. Fue él quien estableció<br />
los cimientos de un Estado de bienestar basado en <strong>la</strong>s altas ganancias<br />
de una economía ganadera generadora de un superávit lo<br />
suficientemente alto como para implementar políticas sociales de gran<br />
envergadura. Para un análisis detal<strong>la</strong>do de <strong>la</strong> base política y económica<br />
de <strong>la</strong> ideología y <strong>la</strong>s prácticas del batllismo, véase Barrán y Nahum<br />
(1994).
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
del siglo pasado el presidente José Batlle y Ordóñez 2 estableció<br />
<strong>la</strong> base del moderno Estado uruguayo, al terminar con <strong>la</strong> situación<br />
de guerra civil casi permanente que prevalecía en el país<br />
desde su independencia en 1825. A lo <strong>la</strong>rgo de gran parte del<br />
siglo xx, Uruguay fue considerado un modelo para otros países<br />
de <strong>la</strong> región, en consideración de su avanzada estructura política<br />
y el sentido y alcance de sus políticas sociales. Otros estudios<br />
comparativos han resaltado <strong>la</strong> fuerza y consolidación de su sistema<br />
de partidos políticos, en contraste con <strong>la</strong> fragilidad y dispersión<br />
observada en otros países <strong>la</strong>tinoamericanos (Mainwaring<br />
y Scully, 1995). Sin embargo, después de <strong>la</strong> Segunda Guerra<br />
Mundial, y particu<strong>la</strong>rmente desde finales de los años cincuenta,<br />
el país fue moviéndose hacia una creciente po<strong>la</strong>rización social<br />
y autoritarismo político. El golpe militar de junio de 1973 fue<br />
una respuesta <strong>la</strong>rgamente esperada al proceso de crecimiento,<br />
unificación y radicalización de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> política y <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
social.<br />
En Uruguay, los partidos políticos y los movimientos sociales<br />
más influyentes evolucionaron principalmente a partir de una<br />
c<strong>la</strong>se trabajadora proveniente de <strong>la</strong>s tempranas o<strong>la</strong>s de inmigración<br />
italiana y españo<strong>la</strong>. De esta ava<strong>la</strong>ncha de inmigr<strong>ante</strong>s nace<br />
una gran c<strong>la</strong>se media urbana que ha constituido el núcleo de <strong>la</strong><br />
cultura política hegemónica en el país. Dos grandes partidos, el<br />
Partido Nacional o B<strong>la</strong>nco (pn) y el Partido Colorado pc), 3 estuvieron<br />
en control de <strong>la</strong> política nacional casi sin interrupción<br />
y sin competencia desde mediados del siglo xix hasta fines de<br />
los años ochenta del siglo xx. Ambos partidos habían logrado<br />
articu<strong>la</strong>r diversas formas de cogobierno en todos los ámbitos del<br />
[151]<br />
3<br />
Los nombres de los partidos, B<strong>la</strong>nco y Colorado, evocan <strong>la</strong>s divisas<br />
utilizadas dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong>s sangrientas batal<strong>la</strong>s del siglo xix. Ambos partidos<br />
nacieron de <strong>la</strong>s guerras civiles que siguieron a <strong>la</strong> lucha por <strong>la</strong> independencia.<br />
Al comienzo reflejaban <strong>la</strong> pugna entre el interior rural<br />
(los B<strong>la</strong>ncos) y <strong>la</strong> ciudad (los Colorados). En <strong>la</strong> actualidad ambos partidos<br />
comparten una ideología muy ambigua y flexible de centroderecha;<br />
son coaliciones más que partidos, con tendencias internas que<br />
cubren desde <strong>la</strong> centro-<strong>izquierda</strong> a <strong>la</strong> extrema derecha.
Daniel Chavez<br />
[152]<br />
Estado y desempeñar un papel crucial como mediadores entre<br />
el Estado y <strong>la</strong> sociedad.<br />
Históricamente, <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>uruguaya</strong> ha estado muy interesada<br />
por <strong>la</strong> política. En oposición a <strong>la</strong> mayoría de los países<br />
<strong>la</strong>tinoamericanos, <strong>la</strong> participación electoral en Uruguay ha sido<br />
tradicionalmente masiva. En 1908 sólo el 4% de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
participó de <strong>la</strong>s elecciones; pero en 1919, luego de que el sufragio<br />
fuera universalizado para los hombres, este porcentaje pasó<br />
a ser 15%. A lo <strong>la</strong>rgo de <strong>la</strong> primera mitad del siglo pasado dicha<br />
participación estuvo generalmente por encima del 60%. En 1971<br />
el voto pasó a ser obligatorio y alcanzó el 90% (Errandonea,<br />
1994).<br />
En este contexto, <strong>la</strong> fundación del fa, en 1971, estuvo muy<br />
influida por <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga y profunda crisis estructural del sistema<br />
político uruguayo, <strong>la</strong> que corría en paralelo a <strong>la</strong> crisis social y<br />
económica. <strong>La</strong> coalición <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> constituyó el espacio<br />
orgánico para <strong>la</strong> confluencia de diversas fuerzas políticas y sociales<br />
preocupadas por el rápido y avanzado deterioro de <strong>la</strong>s instituciones<br />
democráticas y por <strong>la</strong> abrupta caída de los estándares<br />
económicos y sociales del país. <strong>La</strong> novedad principal del fa fue<br />
su particu<strong>la</strong>r identidad como coalición política, que armonizaba<br />
componentes tan diversos como el reformismo populista de los<br />
sectores escindidos de los dos partidos tradicionales, <strong>la</strong> sexagenaria<br />
<strong>izquierda</strong> marxista y <strong>la</strong>s expresiones más variadas de <strong>la</strong><br />
nueva <strong>izquierda</strong> revolucionaria.<br />
El <strong>Frente</strong> fue concebido como una coalición permanente<br />
que unificaría todas <strong>la</strong>s ‘familias’ de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> que <strong>ante</strong>s competían<br />
entre sí, bajo el paraguas de una agenda programática<br />
común y orientada a cambios sociales y políticos profundos. El<br />
documento fundacional de marzo de 1971 fue firmado por los<br />
dos grandes partidos marxistas, el Partido Comunista del Uruguay<br />
(pcu) y el Partido Socialista (ps); diversos grupos revolucionarios,<br />
incluidos los brazos legales de <strong>la</strong>s organizaciones<br />
guerrilleras; el Partido Demócrata Cristiano (pdc), propulsor de<br />
un socialismo “comunitario y autogestionario”; fracciones disidentes<br />
de los dos partidos tradicionales; intelectuales; sindicalistas<br />
y militares progresistas.<br />
Desde su fundación, el fa ha ido construyendo una identidad<br />
política propia, legitimada por acuerdos, consensos y mayorías
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
democráticas. Estas señales identitarias le permiten resolver <strong>la</strong><br />
permanente tensión de ser al mismo tiempo una coalición de<br />
partidos con diversas orientaciones ideológicas y un movimiento<br />
que actúa como una fuerza política unificada, con un capital simbólico<br />
que trasciende los límites de los partidos coaligados. <strong>La</strong><br />
identidad de movimiento del fa está fortalecida por un creciente<br />
número de milit<strong>ante</strong>s de base que se autoidentifican como frenteamplistas,<br />
sin alinearse con ninguno de los partidos y grupos<br />
políticos que integran <strong>la</strong> coalición. Pocos meses después de su<br />
creación el fa ya había pasado a ser más que <strong>la</strong> suma de sus partes.<br />
No obst<strong>ante</strong>, a más de treinta años de su fundación, los agrupamientos<br />
con mayor tradición histórica, en particu<strong>la</strong>r los socialistas,<br />
los comunistas y los tupamaros, aún mantienen sus identidades<br />
fuertes y diferenciadas, lo cual impide referirse al fa como un<br />
partido único (pese a que <strong>la</strong>s diferencias ideológicas o programáticas<br />
entre los partidos y movimientos que lo constituyen son<br />
menores a <strong>la</strong>s diferencias que separan a <strong>la</strong>s tendencias internas<br />
de otros grandes partidos de América <strong>La</strong>tina, por ejemplo, el Partido<br />
de los Trabajadores de Brasil).<br />
<strong>La</strong> estructura organizacional del fa fue originalmente concebida<br />
como una red descentralizada de Comités de Base esparcidos<br />
a lo <strong>la</strong>rgo y ancho del país. 4 A pesar de su muy heterogénea<br />
identidad interna, el fa fue capaz de m<strong>ante</strong>ner <strong>la</strong> unidad y de<br />
sobrevivir a una década de represión feroz (1973-1984), con sus<br />
principales líderes en prisión, en el exilio o asesinados por <strong>la</strong> dictadura.<br />
En 1985, el retorno a <strong>la</strong> democracia liberal significó <strong>la</strong><br />
restauración de <strong>la</strong> estructura política del Uruguay previa al golpe<br />
militar: en <strong>la</strong>s primeras elecciones postautoritarias de 1984 el fa<br />
y los dos partidos tradicionales ocuparon casi los mismos nichos<br />
ideológicos de 1971. Desde 1989, a partir del triunfo en <strong>la</strong>s elecciones<br />
municipales de Montevideo, el fa se ha constituido en<br />
un actor crucial para <strong>la</strong> democratización de <strong>la</strong>s instituciones estatales,<br />
al rearticu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> como un componente enteramente<br />
integrado e institucionalizado del régimen posdictatorial.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ha liderado <strong>la</strong> oposición a <strong>la</strong>s re-<br />
[153]<br />
4<br />
Para una presentación detal<strong>la</strong>da de <strong>la</strong> estructura y el proceso de toma<br />
de decisiones en el interior del fa, véase Caetano et al. (2003).
Daniel Chavez<br />
[154]<br />
formas políticas y económicas conservadoras de los cuatros gobiernos<br />
nacionales del período postautoritario.<br />
<strong>La</strong> contribución a <strong>la</strong> democratización por parte de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
adquirió múltiples formas. En primer lugar, el fa ha logrado<br />
capitalizar el descontento popu<strong>la</strong>r ofreciendo un espacio alternativo<br />
para <strong>la</strong> participación en <strong>la</strong>s instituciones políticas. Por lo<br />
tanto, <strong>la</strong> decisión de competir en elecciones impulsó cambios<br />
internos tanto en <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> social como en <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> política,<br />
y esto promovió <strong>la</strong> participación de líderes sociales como<br />
candidatos y potenciales gestores con poder de decisión en el<br />
marco de <strong>la</strong> política institucional. En segundo lugar, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
unificada reveló <strong>la</strong>s deficiencias de <strong>la</strong> democracia liberal y<br />
propuso políticas concretas para <strong>la</strong> ampliación o profundización<br />
de <strong>la</strong> institucionalidad democrática. Desde su fundación, el fa<br />
ha estado a <strong>la</strong> vanguardia de campañas nacionales centradas en<br />
temas como <strong>la</strong> plena vigencia de los derechos humanos y <strong>la</strong> superación<br />
del legado autoritario de <strong>la</strong> dictadura, <strong>la</strong> resistencia a<br />
<strong>la</strong> privatización de <strong>la</strong>s empresas estatales, <strong>la</strong> denuncia const<strong>ante</strong><br />
de <strong>la</strong> corrupción de los funcionarios públicos y el deterioro de<br />
<strong>la</strong> agenda social bajo el peso de <strong>la</strong>s reestructuras económicas<br />
neoliberales.<br />
Desde siempre, el fa ha confiado en el apoyo orgánico de<br />
<strong>la</strong>s organizaciones popu<strong>la</strong>res más import<strong>ante</strong>s del país, particu<strong>la</strong>rmente<br />
de los sindicatos y en menor medida de <strong>la</strong>s cooperativas<br />
de vivienda y los gremios estudiantiles. Sin embargo, a diferencia<br />
de lo que puede observarse en <strong>la</strong> mayoría de los otros países<br />
<strong>la</strong>tinoamericanos, desde <strong>la</strong> fundación del fa no ha habido en<br />
Uruguay una re<strong>la</strong>ción de dependencia estricta entre <strong>la</strong> estructura<br />
política y <strong>la</strong>s organizaciones sociales. Por el contrario, los<br />
movimientos siempre han estado preocupados por m<strong>ante</strong>ner su<br />
autonomía política, particu<strong>la</strong>rmente desde que a finales de <strong>la</strong><br />
década de los ochenta el pcu perdiera su histórica hegemonía<br />
en los sindicatos. Mientras que <strong>la</strong> coalición política se mueve<br />
hacia el centro, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> social sigue un camino más radical.<br />
Se ha argumentado que <strong>la</strong> fuerza del fa, y quizá <strong>la</strong> de <strong>la</strong> sociedad<br />
<strong>uruguaya</strong> como un todo, es su “resistencia pasada de<br />
moda” y su obstinada oposición a <strong>la</strong> privatización y al declive<br />
del Estado de bienestar (Rankin, 1995). En un referendo convocado<br />
por iniciativa popu<strong>la</strong>r, en diciembre de 1992, el 72% del
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
cuerpo electoral votó contra una ley que hubiera permitido <strong>la</strong><br />
privatización de prácticamente <strong>la</strong> totalidad de <strong>la</strong>s compañías<br />
estatales y <strong>la</strong> radicalización del proyecto neoliberal del gobierno<br />
uruguayo. Éste ha sido el único caso en el mundo de una<br />
nación que haya sido consultada sobre <strong>la</strong> privatización y haya<br />
rechazado dicha posibilidad por <strong>la</strong> vía plebiscitaria.<br />
Dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong>s pasadas tres décadas, el fa amplió de manera<br />
radical su caudal electoral en todo el país. Pasó de tener un 18%<br />
en <strong>la</strong>s elecciones de 1971 a más del 50% en <strong>la</strong> primera vuelta<br />
presidencial y legis<strong>la</strong>tiva de 2004. De hecho, los dos partidos<br />
tradicionales, previendo el inexorable triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en<br />
1999, ya habían aunado fuerzas políticas para aprobar (con los<br />
votos de algunos par<strong>la</strong>mentarios de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>) una reforma<br />
constitucional que instituyó el balotaje entre los dos candidatos<br />
más votados. Anc<strong>la</strong>dos en una imp<strong>la</strong>cable rivalidad electoral de<br />
más de 150 años, en 1999 los dos partidos tradicionales del Uruguay<br />
se unieron en <strong>la</strong> segunda ronda de <strong>la</strong>s elecciones presidenciales<br />
para evitar el triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. Los resultados fueron<br />
entonces 44% para el Encuentro Progresista-<strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> (epfa)<br />
y un 52% para el candidato conservador. Una estrategia simi<strong>la</strong>r<br />
había sido acordada por los dirigentes de los dos partidos<br />
tradicionales para <strong>la</strong>s elecciones de 2004, <strong>la</strong> cual fue abortada por<br />
triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en <strong>la</strong> primera vuelta.<br />
El ep-fa es una coalición política más amplia que tiene al<br />
fa como socio fundamental. Incluye corrientes de centro-<strong>izquierda</strong><br />
escindidas de los partidos tradicionales y algunos de los<br />
miembros fundadores del fa que se habían desprendido de <strong>la</strong><br />
coalición a fines de los años ochenta (en particu<strong>la</strong>r el pdc) y que<br />
volvieron a unirse a <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en 1994 como parte del Encuentro<br />
Progresista. Para <strong>la</strong>s elecciones de 2004 <strong>la</strong> amplitud de<br />
<strong>la</strong> coalición de partidos, grupos y movimientos políticos que<br />
apoyaron <strong>la</strong> candidatura de Vázquez y <strong>la</strong> p<strong>la</strong>taforma de cambios<br />
propuestos por el fa fue aún mayor. El agregado de nm a <strong>la</strong> sig<strong>la</strong><br />
que identifica a <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> tiene que ver con <strong>la</strong> conformación<br />
de <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong>, el acuerdo electoral y programático que<br />
aglutinó al ep-fa, al Nuevo Espacio (ne, un partido de orientación<br />
socialdemócrata formado por legis<strong>la</strong>dores escindidos del<br />
<strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a fines de <strong>la</strong> década de los ochenta) y a dirigentes<br />
políticos desencantados de los dos partidos tradicionales.<br />
[155]
Daniel Chavez<br />
[156]<br />
Pese a <strong>la</strong> amplitud semántica del término progresista en <strong>la</strong><br />
realidad <strong>uruguaya</strong> y <strong>la</strong>tinoamericana del presente, es posible afirmar<br />
que el conjunto de <strong>la</strong>s organizaciones políticas que conforman<br />
el ep-fa/nm pueden ser consideradas de ‘<strong>izquierda</strong>’, en el<br />
sentido que todas el<strong>la</strong>s, más allá de múltiples diferencias en orientaciones<br />
ideológicas y objetivos políticos de <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, coinciden<br />
explícita o implícitamente con el programa democrático,<br />
popu<strong>la</strong>r, antioligárquico y antiimperialista históricamente defendido<br />
por el fa desde su fundación en 1971. Por otra parte, pese<br />
a <strong>la</strong> gradual ampliación del círculo de alianzas, el fa continúa<br />
siendo, en términos cualitativos y cuantitativos, <strong>la</strong> fuerza evidentemente<br />
hegemónica tanto en el ep como en <strong>la</strong> nm.<br />
El proceso de unificación de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> es el más<br />
original y ambicioso de todos los intentados en <strong>La</strong>tinoamérica.<br />
Desde su fundación en 1971, el fa ha experimentado una const<strong>ante</strong><br />
ampliación del número de partidos y movimientos que lo<br />
integran. En <strong>la</strong> actualidad, el fa está integrado por 16 fracciones;<br />
el número asciende a casi tres decenas si se consideran todos<br />
los grupos integrados al ep y <strong>la</strong> nm. En <strong>la</strong> práctica, considerando<br />
acuerdos electorales y programáticos entre <strong>la</strong>s diversas fracciones,<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> está constituida por ocho sectores<br />
políticamente relev<strong>ante</strong>s. Según los resultados de <strong>la</strong>s elecciones<br />
nacionales, el sector mayoritario (29% del total de votos para el<br />
ep-fa/nm) es el “Espacio 609/Movimiento de Participación Popu<strong>la</strong>r”<br />
(mpp), una subcoalición hegemonizada por los ex guerrilleros<br />
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros<br />
(mln-t), con <strong>la</strong> participación de sectores de centro-<strong>izquierda</strong><br />
escindidos de los dos partidos tradicionales. El segundo lugar<br />
(18%) está ocupado por “Asamblea Uruguay”, una heterogénea<br />
combinación de milit<strong>ante</strong>s de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> independiente y ex<br />
comunistas, liderada por un prestigioso economista, ex decano<br />
universitario. <strong>La</strong> tercera fuerza (15%) es el “Espacio 90”, una<br />
subcoalición constituida por el ps y milit<strong>ante</strong>s de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
independiente. El cuarto lugar (9%) está ocupado por <strong>la</strong> “Vertiente<br />
Artiguista”, un partido inspirado en el ideario democrático<br />
y emancipatorio de José Artigas, el héroe nacional y líder<br />
de <strong>la</strong>s luchas independentistas del siglo xix. El quinto lugar (9%)<br />
le corresponde a <strong>la</strong> “Alianza Progresista”, <strong>la</strong> subcoalición del<br />
candidato a <strong>la</strong> vicepresidencia, conformada por sectores escin-
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
didos de los partidos tradicionales y ex comunistas. El sexto lugar<br />
(8%) le corresponde al “Nuevo Espacio”. En el séptimo lugar<br />
(6%) se ubica el “Espacio Democrático Avanzado”, <strong>la</strong><br />
subcoalición liderada por el pcu, <strong>la</strong> primera fuerza política de<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> entre 1920 y el co<strong>la</strong>pso del bloque soviético<br />
en los años ochenta. Por último, existen varios grupos alineados<br />
en <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> radical, marginales en términos de peso<br />
electoral pero con influencia política en sindicatos, cooperativas<br />
y otras organizaciones de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> social. 5<br />
Desde hace más de una década, el líder indiscutido de <strong>la</strong> “sopa<br />
de sig<strong>la</strong>s” de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> contemporánea ha sido Tabaré Vázquez.<br />
A diferencia de <strong>la</strong> mayoría de los políticos uruguayos,<br />
“Tabaré” –como es conocido popu<strong>la</strong>rmente entre seguidores y<br />
adversarios– no es un abogado, sino un renombrado oncólogo.<br />
Otro elemento que también lo distingue de <strong>la</strong> mayoría de los<br />
políticos uruguayos y <strong>la</strong>tinoamericanos es el hecho de tener un<br />
pasado de c<strong>la</strong>se trabajadora. En un país donde el fútbol es una<br />
pasión nacional, Tabaré fue el presidente del equipo local de uno<br />
de los barrios obreros de Montevideo. Otros autores ya habían<br />
anticipado <strong>la</strong> influencia que tendría <strong>la</strong> personalidad de Vázquez<br />
en el crecimiento electoral de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, al referirse a su “tacto<br />
compasivo en <strong>la</strong> política, una cálida empatía combinada con<br />
un estilo re<strong>la</strong>jado que va bien en televisión y que se traduce en<br />
un gran carisma personal” y al concluir que “Vázquez es un caudillo<br />
postmoderno, un líder de los noventa, una era en donde<br />
los políticos tradicionales son vistos con desdeño en Uruguay<br />
como en cualquier otro lugar” (Winn y Ferro Clerico, 1997; 450-<br />
451).<br />
En Montevideo, donde reside <strong>la</strong> mitad de los poco más de<br />
tres millones de uruguayos, desde <strong>la</strong> victoria municipal del fa,<br />
en 1989, <strong>la</strong> hegemonía de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en <strong>la</strong> ciudad capital se ha<br />
[157]<br />
5<br />
Pese a haber aumentado su caudal de votos respecto a <strong>la</strong> elección<br />
<strong>ante</strong>rior, los grupos de tendencia más radical del <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong>,<br />
autodefinidos como “<strong>izquierda</strong> revolucionaria”, quedaron fuera del<br />
Poder Legis<strong>la</strong>tivo. Los grupos sin representación par<strong>la</strong>mentaria incluyen<br />
al “Movimiento 26 de Marzo”, <strong>la</strong> “Corriente de Izquierda”, el<br />
“Movimiento 20 de Mayo” y el “Partido por <strong>la</strong> Victoria del Pueblo”.
Daniel Chavez<br />
[158]<br />
ido fortaleciendo con cada elección. Después de <strong>la</strong> separación<br />
de <strong>la</strong>s elecciones municipales de <strong>la</strong>s nacionales, establecida por<br />
<strong>la</strong> reforma constitucional de 1996, esta hegemonía se hizo aún<br />
más evidente. En 1989 <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ganó <strong>la</strong> Intendencia Municipal<br />
(Alcaldía) con el 35% de los votos locales; en 1994 el electorado<br />
corroboró su confianza en el gobierno municipal del fa,<br />
al otorgarle un 45% de los votos, y en mayo de 2000 <strong>la</strong> coalición<br />
ep-fa obtuvo en Montevideo una abrumadora tercera victoria<br />
con más del 58% de los sufragios.<br />
Investigadores uruguayos han presentado diversas hipótesis<br />
para explicar <strong>la</strong> consolidación de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> como <strong>la</strong> fuerza<br />
política hegemónica en Montevideo y su continuo crecimiento<br />
a lo <strong>la</strong>rgo y ancho del país. Algunos argumentan que <strong>la</strong> expansión<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> debe ser entendida fundamentalmente<br />
como una simple correspondencia de los cambios demográficos<br />
a <strong>la</strong> política, lo cual indicaría una corre<strong>la</strong>ción ‘natural’ entre un<br />
vot<strong>ante</strong> joven y una identidad de <strong>izquierda</strong>, por oposición al<br />
perfil más conservador de los vot<strong>ante</strong>s de mayor edad (González,<br />
2000). Otros argumentos apuntan a factores socioeconómicos<br />
más generales, como el crecimiento del descontento popu<strong>la</strong>r <strong>ante</strong><br />
<strong>la</strong> situación económica predomin<strong>ante</strong> en todo el país (Canzani,<br />
2000). Otras hipótesis sugieren cambios más profundos en <strong>la</strong><br />
cultura política del país (Moreira, 2000). Por último, pero no de<br />
menor importancia, está <strong>la</strong> sólida y evidente constancia de buen<br />
gobierno lograda por <strong>la</strong> Alcaldía de Montevideo a lo <strong>la</strong>rgo de<br />
más de una década. Al igual que en Brasil, como ya lo ha observado<br />
Stolowicz (2004), <strong>la</strong> positiva evaluación de lo local puede<br />
contribuir a explicar por qué ha crecido <strong>la</strong> confianza popu<strong>la</strong>r<br />
en <strong>la</strong>s capacidades gubernamentales de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> y <strong>la</strong> disposición<br />
a considerar <strong>la</strong> idea de una administración progresista en<br />
todo el ámbito nacional.<br />
<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> en el gobierno: <strong>la</strong> experiencia de Montevideo<br />
En marzo de 1990, el fa asumió el gobierno municipal de<br />
6<br />
Esta sección está adaptada de un estudio más amplio, consistente en<br />
un análisis detal<strong>la</strong>do del proceso de gestión municipal de <strong>izquierda</strong><br />
en Montevideo, recientemente publicado por el autor; véase Chavez<br />
(2004).
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
Montevideo con un programa que iba mucho más allá de lo que<br />
tradicionalmente podría esperarse de una alcaldía <strong>uruguaya</strong>. 6 Una<br />
de <strong>la</strong>s primeras medidas de Tabaré Vázquez fue <strong>la</strong> firma de un<br />
decreto que establecía <strong>la</strong> creación de 18 distritos, con <strong>la</strong> apertura<br />
de un Centro Comunal Zonal (ccz) en cada una de <strong>la</strong>s nuevas<br />
jurisdicciones submunicipales. Los ccz fueron concebidos como<br />
unidades política y administrativamente descentralizadas, responsables<br />
de una provisión más eficiente de los servicios municipales<br />
y de apoyo al gobierno local. El proceso fue fortalecido con <strong>la</strong><br />
realización de Asambleas <strong>Del</strong>iberativas como el nuevo espacio<br />
para <strong>la</strong> participación ciudadana en <strong>la</strong> gestión local.<br />
El diseño inicial de <strong>la</strong> descentralización submunicipal ofrecía<br />
una estructura para <strong>la</strong> participación que no era c<strong>la</strong>ra en términos<br />
de <strong>la</strong> autoridad institucional de cada actor, pero que era<br />
mucho más abierta y socialmente inclusiva que <strong>la</strong> estructura<br />
institucionalizada a partir de 1993. Hacia el final del primer año<br />
de gestión, Vázquez había inaugurado 16 ccz y encabezado asambleas<br />
públicas en toda <strong>la</strong> ciudad que discutían <strong>la</strong>s prioridades de<br />
cada zona en materia de inversión para el presupuesto municipal<br />
quinquenal. En esta etapa el índice de participación fue simi<strong>la</strong>r<br />
al que habría de alcanzarse una década más tarde en <strong>la</strong><br />
experiencia de participación mucho más famosa desarrol<strong>la</strong>da en<br />
Porto Alegre. Cifras publicadas por otros investigadores indican<br />
que alrededor de 25.000 personas participaron en <strong>la</strong>s mencionadas<br />
asambleas (Portillo, 1991; González, 1995, y Harnecker,<br />
1995).<br />
<strong>La</strong> estructura institucional definitiva de <strong>la</strong> descentralización<br />
submunicipal fue establecida en diciembre de 1993. <strong>La</strong>s juntas<br />
locales pasaron a ser <strong>la</strong> autoridad política y administrativa de cada<br />
uno de los 18 distritos de <strong>la</strong> ciudad. Cada Junta tiene cinco<br />
miembros, dos nombrados por <strong>la</strong> oposición y tres nombrados<br />
por el partido gobern<strong>ante</strong> en <strong>la</strong> municipalidad, por un período<br />
de cinco años. Los consejos vecinales fueron institucionalizados<br />
como órganos consultivos, compuestos por entre 25 y 40 miembros<br />
elegidos para desempeñar funciones por dos años y medio<br />
en forma honoraria. Los ccz se convirtieron en estructuras<br />
desconcentradas para <strong>la</strong> administración local y proveyeron servicios<br />
municipales en cada zona, sin competencias políticas.<br />
Poco después de <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong> juntas locales y de los<br />
[159]
Daniel Chavez<br />
[160]<br />
consejos vecinales <strong>la</strong> participación burocratizada y el formalismo<br />
institucional sustituyeron <strong>la</strong> participación entusiasta y horizontal<br />
de <strong>la</strong> etapa <strong>ante</strong>rior. Dos nuevas estructuras (una política<br />
y una social) mediaban <strong>la</strong> interacción entre los ciudadanos y el<br />
gobierno municipal y dos autoridades parale<strong>la</strong>s filtraban <strong>la</strong>s demandas<br />
sociales, con escasa comunicación entre ambos. El limitado<br />
poder otorgado a los consejos vecinales, en oposición a <strong>la</strong>s<br />
amplias responsabilidades políticas reservadas para <strong>la</strong>s juntas locales,<br />
desmotivó <strong>la</strong> participación social, tal como lo mostró <strong>la</strong><br />
creciente tasa de deserción entre los concejales vecinales, <strong>la</strong> cual<br />
en 1997 promediaba el 45% (Calvetti et al., 1998).<br />
Antes de que el fa asumiera el gobierno de Montevideo, muchos<br />
milit<strong>ante</strong>s creían que el desarrollo de nuevas estructuras de<br />
democracia participativa conduciría ‘naturalmente’ a <strong>la</strong> expansión<br />
de <strong>la</strong>s posibilidades de participación ciudadana ofrecidas por<br />
<strong>la</strong>s estructuras de democracia representativa existentes. A diferencia<br />
del Partido de los Trabajadores en Brasil, que inició el proceso<br />
de gobierno municipal sin ninguna propuesta concreta para lo<br />
que luego sería el presupuesto participativo y otras iniciativas<br />
de democracia participativa, el fa había discutido <strong>la</strong> adaptación<br />
de experimentos de participación ciudadana en <strong>la</strong> gestión pública<br />
promovidos por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en otros países, en particu<strong>la</strong>r<br />
<strong>la</strong>s experiencias de descentralización instauradas por el Partido<br />
Socialista Obrero Español (psoe) en los años ochenta. <strong>La</strong>s diversas<br />
propuestas para el diseño de estructuras institucionales de descentralización<br />
promovidas por los diferentes partidos de <strong>la</strong> coalición<br />
de <strong>izquierda</strong> <strong>ante</strong>s de asumir el gobierno compartían <strong>la</strong> convicción<br />
de que <strong>la</strong> apertura de nuevos canales de participación sería<br />
condición suficiente para catalizar el compromiso activo y entusiasta<br />
de “los vecinos”.<br />
Tal premisa era errónea. En Uruguay, y en Montevideo en<br />
particu<strong>la</strong>r, no existe una tradición de organizaciones sociales de<br />
base vecinal y territorial comparable a <strong>la</strong> de España o a <strong>la</strong> de otras<br />
sociedades iberoamericanas. <strong>La</strong> sociedad civil <strong>uruguaya</strong> ha sido<br />
históricamente fuerte y bien estructurada para los estándares <strong>la</strong>tinoamericanos<br />
–con un evidente desarrollo de sindicatos, gremios<br />
estudiantiles, cooperativas y mutualistas, clubes deportivos,<br />
organizaciones de los derechos humanos, entre otras asociaciones<br />
que configuran el capital social del país–, pero ha evolucionado
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
de acuerdo con intereses sectoriales, no territoriales. <strong>La</strong><br />
dirigencia de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> fracasó en reconocer que <strong>la</strong> principal<br />
identidad de <strong>la</strong> mayoría de los montevideanos no era <strong>la</strong> de vecino,<br />
sino más bien <strong>la</strong> de ciudadano –o en muchos casos simplemente<br />
<strong>la</strong> de vot<strong>ante</strong>–. Muchos milit<strong>ante</strong>s con una historia<br />
personal de activismo en partidos de <strong>izquierda</strong>, sindicatos, organizaciones<br />
estudiantiles o cooperativas de vivienda pronto<br />
entendieron que <strong>la</strong> experiencia de compromiso ciudadano en<br />
el gobierno municipal en el barrio era un desafío nuevo y completamente<br />
diferente, para el cual no estaban preparados.<br />
Además de <strong>la</strong> caída de <strong>la</strong> participación ciudadana, <strong>la</strong> evolución<br />
del proceso de descentralización ha estado marcada por <strong>la</strong><br />
hostilidad permanente de los dos partidos tradicionales y <strong>la</strong> consecuente<br />
necesidad de negociaciones entre <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> y el resto<br />
del sistema político. Por encima de <strong>la</strong> oposición de <strong>la</strong> derecha<br />
en el ámbito local, el gobierno municipal de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ha tenido<br />
que enfrentar el bloqueo institucional, político y financiero<br />
ejercido desde el gobierno nacional. A pesar de que <strong>la</strong>s leyes<br />
<strong>uruguaya</strong>s garantizan al partido gobern<strong>ante</strong> en el ámbito municipal<br />
una mayoría automática en <strong>la</strong> Junta Departamental (legis<strong>la</strong>tivo<br />
municipal), <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ción vigente también permite <strong>la</strong><br />
interferencia del Par<strong>la</strong>mento nacional en cualquier disputa municipal.<br />
Así, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> se vio forzada a negociar con los partidos<br />
tradicionales el alcance de <strong>la</strong> descentralización acordada en<br />
1993, <strong>la</strong> cual restringió mucho el perfil radical, social y<br />
participativo de <strong>la</strong> propuesta original de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. Desde el<br />
primer día, tal como Veneziano Esperón lo ha destacado:<br />
[L]a descentralización [de Montevideo] ha sido una de <strong>la</strong>s<br />
políticas más bloqueadas por parte del sistema político y del<br />
gobierno central porque lleva implícitas nuevas formas de articu<strong>la</strong>ción<br />
entre Estado y sociedad civil y entre actores sociales<br />
y políticos. Además, es de suponer que los partidos<br />
tradicionales percibían a <strong>la</strong> descentralización como una alternativa<br />
a <strong>la</strong>s redes políticas clientelísticas con que operaron a lo<br />
<strong>la</strong>rgo de <strong>la</strong> historia y que tienen una dimensión territorial en<br />
tanto ámbito de reclutamiento del voto. (2003; 10).<br />
[161]<br />
<strong>La</strong> oposición de <strong>la</strong> derecha se hizo evidente en <strong>la</strong> discriminación<br />
const<strong>ante</strong> en <strong>la</strong> transferencia de recursos públicos. Desde
Daniel Chavez<br />
[162]<br />
1990, mientras el gobierno del pn continuaba con <strong>la</strong> tradicional<br />
transferencia de sustanciales recursos públicos a <strong>la</strong>s otras 18<br />
municipalidades del país, todas el<strong>la</strong>s gobernadas por los dos partidos<br />
tradicionales, Montevideo se convertía en el único gobierno<br />
municipal excluido de tales beneficios. Entre 1990 y 1994 el<br />
gobierno uruguayo sólo contribuyó con el 50% de los pagos<br />
previamente comprometidos (<strong>ante</strong>s de <strong>la</strong> victoria electoral del<br />
fa) como contraparte nacional de un préstamo del Banco Interamericano<br />
de Desarrollo (bid) para <strong>la</strong> extensión de <strong>la</strong> red urbana<br />
de alcantaril<strong>la</strong>do. Dicha contribución se convirtió en nu<strong>la</strong> después<br />
de 1994, cuando el pc regresó a <strong>la</strong> Presidencia. El gobierno<br />
nacional también discriminó a Montevideo al exigir el pago<br />
de impuestos al valor agregado (iva) por cada nuevo proyecto<br />
realizado por el gobierno de <strong>izquierda</strong>, así como también un<br />
extra del 3% en aportes a <strong>la</strong> seguridad social de sus trabajadores.<br />
Los aportes patronales a <strong>la</strong> seguridad social costeados por el<br />
gobierno de Montevideo han significado el 20% del total de los<br />
costos sa<strong>la</strong>riales de <strong>la</strong> municipalidad, al tiempo que <strong>la</strong>s otras 18<br />
municipalidades estaban exoneradas de dicho pago.<br />
En total, <strong>la</strong> discriminación ha implicado que se hayan extraído<br />
cientos de millones de dó<strong>la</strong>res de <strong>la</strong> tesorería municipal de<br />
Montevideo desde 1990 hasta el presente, recursos que, de acuerdo<br />
con lo expresado reiteradamente por el alcalde, podrían haberse<br />
usado para desarrol<strong>la</strong>r políticas sociales y mejorar <strong>la</strong><br />
infraestructura de <strong>la</strong> ciudad. Dur<strong>ante</strong> el primer período de gobierno<br />
en Montevideo (1990-1995) <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> también intentó<br />
<strong>la</strong> reforma del catastro para hacer más eficiente y socialmente<br />
más justo el cobro de <strong>la</strong> contribución inmobiliaria, uno de los<br />
recursos principales del total de rentas percibidas por <strong>la</strong> municipalidad.<br />
Después de una <strong>la</strong>rga batal<strong>la</strong> institucional en el Par<strong>la</strong>mento<br />
nacional, que juzgó al proyecto como “inconstitucional”,<br />
el fa fue obligado a negociar con los partidos tradicionales una<br />
nueva propuesta que anu<strong>la</strong>ba los aspectos más progresistas de <strong>la</strong><br />
iniciativa original.<br />
A pesar de todos los bloqueos internos y externos, y no<br />
obst<strong>ante</strong> el descenso de <strong>la</strong> participación ciudadana, desde el<br />
gobierno municipal <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> logró introducir mejoras sustanciales<br />
en prácticamente <strong>la</strong> totalidad de los servicios y políticas<br />
municipales. Hasta principios de <strong>la</strong> década de los ochenta
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
Montevideo estaba c<strong>la</strong>ramente por encima de <strong>la</strong> mayoría de <strong>la</strong>s<br />
demás capitales <strong>la</strong>tinoamericanas. Sin embargo, <strong>la</strong> crisis económica<br />
y administrativa que comenzó dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> dictadura militar<br />
y continuó dur<strong>ante</strong> el gobierno posdictadura del pc<br />
(1985-1989) culminó en un c<strong>la</strong>ro descenso en cantidad y calidad<br />
de los servicios municipales y el empeoramiento de <strong>la</strong> calidad<br />
de vida de los sectores popu<strong>la</strong>res. Más de una década de<br />
políticas neoliberales habían producido el crecimiento de <strong>la</strong><br />
pobreza, <strong>la</strong> segregación social y espacial y <strong>la</strong> informalización de<br />
<strong>la</strong> fuerza de trabajo, lo cual derivó en un proceso caracterizado<br />
por analistas uruguayos como <strong>la</strong> <strong>la</strong>tinoamericanización de Montevideo<br />
(Veiga, 1989).<br />
Cuando <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> asumió el gobierno, después de dos<br />
décadas de autoritarismo político y liberalismo económico,<br />
Montevideo se había convertido en una ciudad dual: por un <strong>la</strong>do,<br />
un área costera de altos ingresos per cápita, con indicadores sociales<br />
y servicios de estándares europeos, y, por otro, un cinturón<br />
periférico en crecimiento, con asentamientos irregu<strong>la</strong>res (los<br />
l<strong>la</strong>mados c<strong>ante</strong>griles), carentes de infraestructura urbana y servicios<br />
sociales básicos. Hacia finales de 1995, estadísticas oficiales<br />
del Ministerio de Vivienda registraban en Montevideo 111 asentamientos<br />
irregu<strong>la</strong>res, habitados por 10.531 familias y 53.800<br />
individuos. <strong>La</strong> ‘nueva cara’ de <strong>la</strong> pobreza en Montevideo implicaba<br />
“niveles crecientes de marginalidad, estableciendo nuevos<br />
problemas sociales vincu<strong>la</strong>dos tanto a un incremento en los niveles<br />
de violencia en <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre individuos como a <strong>la</strong><br />
permanencia y profundización de los efectos estructurales de <strong>la</strong><br />
marginación” (Gómez, 1999; 364).<br />
Además de <strong>la</strong> creciente pobreza, cuando <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ganó<br />
<strong>la</strong> Alcaldía de Montevideo, <strong>la</strong> ciudad estaba “llena de pozos y<br />
baches, sucia y oscura, con problemas de transporte, saneamiento,<br />
medio ambiente y vivienda” (Rubino, 1991a; 6). Los sondeos de<br />
opinión del período de gobierno inmediatamente <strong>ante</strong>rior al<br />
ascenso de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> mostraban una percepción muy negativa<br />
de <strong>la</strong> Administración Municipal: en 1988, el 52% de los<br />
montevideanos consideraba que el gobierno del pc en <strong>la</strong> ciudad<br />
era “malo”; el 35%, “regu<strong>la</strong>r”, y so<strong>la</strong>mente un 10%, como “bueno”.<br />
Otra encuesta de 1990 mostraba que el 48% de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
local evaluaba al gobierno saliente del pc como “simi<strong>la</strong>r” a<br />
[163]
Daniel Chavez<br />
<strong>la</strong> administración municipal de <strong>la</strong> dictadura militar; 42%, como<br />
“peor”, y so<strong>la</strong>mente el 9% como “mejor” (Rubino, 1991b).<br />
Una década después, estudios simi<strong>la</strong>res mostraban opiniones<br />
c<strong>la</strong>ramente distintas. Luego de siete años en el gobierno municipal,<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> podía exhibir encuestas que registraban que el<br />
73% de los montevideanos afirmaba vivir en una ciudad “mejor”<br />
o “mucho mejor” que diez años <strong>ante</strong>s (Doyenart, 1998).<br />
Otras encuestas confirman <strong>la</strong> imagen sumamente positiva de los<br />
servicios municipales básicos bajo el gobierno de <strong>izquierda</strong> desde<br />
1992 al presente. 7 <strong>La</strong> evaluación positiva del desempeño de <strong>la</strong><br />
<strong>izquierda</strong> en el gobierno municipal está apoyada por datos que<br />
demuestran mejoras objetivas en <strong>la</strong> cantidad y <strong>la</strong> calidad de los<br />
servicios gestionados por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. 8<br />
[164]<br />
7<br />
En 1992, dos años después de que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> asumiera el gobierno<br />
municipal, una encuesta de residentes evaluó <strong>la</strong> percepción ciudadana<br />
de <strong>la</strong> provisión de servicios municipales (Aguirre et al., 1992).<br />
Junto a un investigador estadounidense reaplicamos <strong>la</strong> misma encuesta<br />
en 1999 (Goldfrank, 2002), y otro equipo de investigadores uruguayos<br />
lo hizo una vez más en el 2001 (Bergamino et al., 1991). El análisis<br />
comparativo de los tres estudios muestra una evaluación<br />
crecientemente positiva de prácticamente todos los servicios públicos<br />
bajo jurisdicción municipal. En porcentajes, del total de <strong>la</strong>s respuestas,<br />
<strong>la</strong>s opiniones de “bueno” y “muy bueno” para transporte<br />
pasaron de 51% en 1992 a 50% en 1999 y 65% en 2001; para pavimentación<br />
pasaron de 36% en 1992 a 39% en 1999 y 43% en 2001; para<br />
recolección de basura, de 55% en 1992 a 74% en 1999 y 72% en 2001;<br />
para saneamiento de 65% en 1992 y 1999 a 73% en 2001, y para barrido<br />
de calles de 28% en 1992 a 35% en 1999 y 37% en 2001.<br />
8<br />
Un breve recuento de algunos de los servicios municipales ‘tradicionales’<br />
(aquellos históricamente a cargo de <strong>la</strong>s municipalidades <strong>uruguaya</strong>s)<br />
ejemplifican <strong>la</strong> buena gestión de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. En re<strong>la</strong>ción con<br />
el alumbrado público, <strong>ante</strong>s de que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> asumiera el gobierno,<br />
en 1989, sólo funcionaba el 55% del total de lámparas, pero alcanzó<br />
un promedio de 82% en 1992 y de 98% en el 2002. En 1990 se insta<strong>la</strong>ron<br />
en <strong>la</strong> ciudad 45.000 luces, 46.791 en 1992 y 72.896 en 2002, lo<br />
que significa un incremento de 62% de aumento en una década. En<br />
términos de recolección de basura, el gobierno municipal aumentó<br />
el volumen de residuos recogidos de 231.245 tone<strong>la</strong>das en 1992 (169<br />
kilogramos por persona) a 577.200 tone<strong>la</strong>das en 1997 (430 kilogramos<br />
por persona). Dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> administración colorada (1985-1989) el<br />
promedio de calles pavimentadas fue de 430.000 metros cuadrados por
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
Además de los servicios municipales tradicionales, desde 1990<br />
<strong>la</strong> Alcaldía se hizo cargo de una amplia gama de políticas sociales<br />
que no formaban parte de <strong>la</strong> agenda institucional de los gobiernos<br />
municipales de Uruguay. Hacia fines de 2001 <strong>la</strong><br />
municipalidad estaba invirtiendo aproximadamente el 45% de<br />
su presupuesto en políticas sociales. Mientras que <strong>la</strong> participación<br />
en el marco de <strong>la</strong> descentralización territorial tendía a estancarse,<br />
muchas de <strong>la</strong>s nuevas políticas sociales incluían un<br />
significativo grado de participación ciudadana. Por ejemplo,<br />
desde los primeros días en el gobierno municipal, el fa decidió<br />
desempeñar un rol activo en apoyo a <strong>la</strong>s organizaciones sociales<br />
que luchaban por mejores condiciones habitacionales. Entre otras<br />
iniciativas, <strong>la</strong> municipalidad estableció una “cartera de tierras”<br />
para adjudicar terrenos de propiedad pública a cooperativas de<br />
vivienda y organizaciones comunitarias formadas por residentes<br />
en asentamientos informales, hecho que benefició a más de<br />
cinco mil familias de bajos ingresos. También promovió un programa<br />
piloto de vivienda orientado a <strong>la</strong> rehabilitación participativa<br />
de áreas deprimidas del centro de <strong>la</strong> ciudad. Estas iniciativas<br />
han implicado una estrecha cooperación con el movimiento<br />
social urbano más fuerte del país: <strong>la</strong> Federación Uruguaya de<br />
Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (fucvam) (Chavez<br />
y Carbal<strong>la</strong>l, 1997). Otras políticas sociales incluyeron <strong>la</strong> creación<br />
de una red de centros de salud primaria en los barrios más pobres<br />
de <strong>la</strong> ciudad, el apoyo a una red de guarderías comunitarias<br />
y a asociaciones de servicios para jóvenes y niños y el programa<br />
Comuna Mujer, de creación de espacios participativos para <strong>la</strong><br />
interacción, el diálogo y <strong>la</strong> promoción de propuestas de cambio<br />
social entre mujeres.<br />
Al mismo tiempo, a pesar de <strong>la</strong> grave crisis económica que<br />
afecta al país desde fines de los años noventa, en el contexto de<br />
[165]<br />
año. Dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> primera administración del fa (1990-1994) esta cifra<br />
llegó a 755.345, y dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> segunda administración frenteamplista<br />
(1995-1997) subió a 826.383: casi el doble del promedio previo al gobierno<br />
de <strong>izquierda</strong>. Entre 1990 y 2002 el gobierno municipal pavimentó<br />
casi 2.000 kilómetros de calles y caminos urbanos. Para más<br />
datos, véase Chavez (2004).
Daniel Chavez<br />
[166]<br />
duras reformas implementadas por el gobierno nacional, los sa<strong>la</strong>rios<br />
de los trabajadores municipales también mejoraron. En una<br />
década de gestión municipal progresista, entre febrero de 1990<br />
y junio de 2000, el crecimiento del sa<strong>la</strong>rio promedio para <strong>la</strong><br />
totalidad de los trabajadores uruguayos (incluidos tanto el sector<br />
público como el privado) fue 2,8% en términos reales, mientras<br />
que el equivalente para los trabajadores municipales de Montevideo<br />
fue 101,5% (Rodríguez, 2001). Aun así, los graves impactos<br />
de <strong>la</strong> reestructuración económica neoliberal promovida por<br />
el gobierno nacional desafían directamente <strong>la</strong> sustentabilidad del<br />
nuevo modelo de gestión municipal implementado por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
desde 1990, el cual ha tenido como uno de sus componentes<br />
identitarios más fuertes <strong>la</strong> extensión de políticas sociales.<br />
En diciembre de 2002, el director de Descentralización<br />
publicó un artículo en el que advertía sobre <strong>la</strong> “prueba de fuego”<br />
p<strong>la</strong>nteada por <strong>la</strong> profunda recesión de <strong>la</strong> economía nacional, <strong>la</strong><br />
que resultó en una abrupta caída de <strong>la</strong>s rentas municipales, con<br />
una vasta moratoria en el pago de impuestos locales (Campos,<br />
2001). En consecuencia, <strong>la</strong> sustentabilidad del modelo eficiente<br />
de gestión municipal establecido por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en Montevideo<br />
también dependerá en gran medida del desempeño del<br />
gobierno progresista a esca<strong>la</strong> nacional.<br />
En resumen, el caso de Montevideo es un ejemplo ilustrativo<br />
de <strong>la</strong>s capacidades de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> para gobernar<br />
de forma responsable y eficiente, pero también muestra <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ras<br />
diferencias que pueden existir entre <strong>la</strong>s ambiciones políticas<br />
originales y los resultados concretos de una gestión política progresista.<br />
El objetivo original de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en el ámbito municipal<br />
no era so<strong>la</strong>mente desarrol<strong>la</strong>r un “buen gobierno”; proponía<br />
también expandir y radicalizar <strong>la</strong> participación ciudadana. <strong>Amplio</strong>s<br />
hal<strong>la</strong>zgos empíricos demuestran <strong>la</strong>s mejoras en los servicios<br />
y en <strong>la</strong>s políticas municipales en <strong>la</strong> ciudad desde 1990 hasta<br />
el presente, lo cual genera expectativas popu<strong>la</strong>res para un desempeño<br />
simi<strong>la</strong>r de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> en el gobierno nacional. Al mismo<br />
tiempo, también existen indicadores c<strong>la</strong>ros de que el proceso<br />
de descentralización participativa institucionalizado en 1993 no<br />
alcanzó su pleno potencial.<br />
Benjamin Goldfrank ha afirmado que “el diseño del programa<br />
fue crucial en los resultados”, que <strong>la</strong> descentralización “con-
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
tribuyó a <strong>la</strong> mejora de los servicios en <strong>la</strong> ciudad otorgándole al<br />
gobierno mejor información sobre <strong>la</strong>s necesidades y preferencias<br />
de los ciudadanos” y que “el proceso de descentralización<br />
fracasó en estimu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> participación ciudadana porque los canales<br />
ofrecidos no convencían al ciudadano promedio de que su aporte<br />
en los foros públicos tendría un impacto significativo en <strong>la</strong>s decisiones<br />
gubernamentales” (2002; 52). En términos generales,<br />
basándome en mi propio análisis de esta experiencia, coincido<br />
con tal interpretación. Sin embargo, es preciso destacar que el<br />
diseño del programa ha estado sujeto a re<strong>la</strong>ciones de poder que<br />
trascendieron los límites del gobierno municipal.<br />
<strong>La</strong> corre<strong>la</strong>ción de fuerzas políticas del sector nacional no le<br />
permitió a <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> desarrol<strong>la</strong>r su propuesta inicial de descentralización<br />
participativa. Esta podría haber resultado en <strong>la</strong><br />
preeminencia de lo social sobre lo político si <strong>la</strong> derecha no hubiera<br />
utilizado todas sus armas legales e institucionales –entre<br />
éstas el intento de asfixiar financieramente al gobierno municipal–<br />
para evitar transformaciones radicales. Por otra parte, <strong>la</strong> limitada<br />
y decreciente participación popu<strong>la</strong>r en el gobierno<br />
descentralizado tiene sus raíces en una cultura política que tiende<br />
a favorecer <strong>la</strong> democracia representativa en detrimento de <strong>la</strong> democracia<br />
participativa, coherente con <strong>la</strong> evolución estatista y<br />
partido-céntrica del sistema político uruguayo y <strong>la</strong> histórica<br />
debilidad de <strong>la</strong>s organizaciones sociales montevideanas de base<br />
territorial.<br />
Pese a todo, cuando se compara <strong>la</strong> situación actual con <strong>la</strong><br />
que predominaba <strong>ante</strong>s de 1990, los cambios son evidentes. A<br />
pesar de <strong>la</strong>s limitaciones financieras y los bloqueos políticos, el<br />
gobierno municipal ha desarrol<strong>la</strong>do servicios y políticas efectivas<br />
y de <strong>la</strong>rgo alcance que beneficiaron principalmente a <strong>la</strong><br />
pob<strong>la</strong>ción de menores ingresos. En términos de participación<br />
ciudadana, pese al estancamiento de <strong>la</strong> descentralización, también<br />
existen c<strong>la</strong>ras diferencias entre el modelo de gobierno jerárquico<br />
y elitista existente hasta 1989 y <strong>la</strong> presente realidad de<br />
estructuras locales de p<strong>la</strong>nificación y gestión. Aun así, como<br />
prácticamente todos los actores sociales y políticos particip<strong>ante</strong>s<br />
de este proceso lo han reconocido, estos avances no son suficientes.<br />
Si no se introducen cambios profundos en los objetivos<br />
de gobierno, <strong>la</strong> experiencia de gobernabilidad municipal per-<br />
[167]
Daniel Chavez<br />
derá relevancia como proyecto emancipador. Como ya lo ha<br />
advertido Stolowicz (2004), Montevideo puede pasar a ser uno<br />
más entre otros gobiernos municipales progresistas de América<br />
<strong>La</strong>tina que corren el riesgo de convertirse en una administración<br />
rutinaria que se extinga a sí misma como verdadero proyecto<br />
político alternativo.<br />
Todo indica que después de una década y media en el gobierno<br />
de Montevideo, en marzo de 2005 se inició una nueva<br />
etapa. No es lo mismo gobernar con un gobierno nacional con<br />
idéntica composición política e ideológica que con un gobierno<br />
totalmente enfrentado a <strong>la</strong>s directrices de <strong>la</strong> municipalidad.<br />
<strong>La</strong>s oportunidades políticas se amplían, pero <strong>la</strong> creciente disputa<br />
sobre candidaturas municipales (con los tupamaros exigiendo<br />
ser considerados en forma prioritaria y haciendo pesar su alta<br />
votación en <strong>la</strong>s recientes elecciones nacionales) p<strong>la</strong>ntea algunas<br />
dudas. Hasta ahora, pese a <strong>la</strong> esporádica manifestación de orientaciones<br />
no siempre coincidentes, <strong>la</strong>s diferencias internas en el<br />
interior de <strong>la</strong> coalición progresista no han impedido <strong>la</strong> realización<br />
de un gobierno municipal integrado y eficiente. Es de esperar<br />
que <strong>la</strong> tradición de unidad y búsqueda de consensos que<br />
ha caracterizado a <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> desde fines de los años<br />
sesenta se m<strong>ante</strong>nga en esta nueva etapa.<br />
[168]<br />
<strong>Del</strong> proyecto electoral al proyecto político<br />
<strong>La</strong> realidad socioeconómica que el nuevo gobierno de <strong>izquierda</strong><br />
debe enfrentar, pese a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva y muy frágil recuperación<br />
de los indicadores macroeconómicos en 2004, constituye<br />
un desafío impresion<strong>ante</strong>. <strong>La</strong> publicación de <strong>la</strong> más reciente<br />
Encuesta Nacional de Hogares 9 (ine, 2004) reveló el crecimiento<br />
exponencial de <strong>la</strong> exclusión social dur<strong>ante</strong> el último gobierno<br />
de coalición de los dos partidos tradicionales. El aumento de <strong>la</strong><br />
pobreza entre 1999 y 2003 es un fenómeno observado en todas<br />
9<br />
<strong>La</strong> encuesta se realiza en localidades con más de cinco mil habit<strong>ante</strong>s.<br />
<strong>La</strong>s categorías de análisis utilizadas consideran pobres a <strong>la</strong>s personas<br />
con ingreso familiar insuficiente para cubrir <strong>la</strong> canasta estándar de<br />
bienes y servicios, e indigentes a quienes no pueden acceder a una<br />
canasta básica de alimentos.
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
<strong>la</strong>s localidades del país. <strong>La</strong> pobreza afecta proporcionalmente a<br />
más niños que a adultos, dada <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>r composición de los<br />
hogares pobres con una menor proporción de adultos. En 2003,<br />
el 21% de los hogares, el 31% de <strong>la</strong>s personas y el 57% de los<br />
niños menores de seis años eran estadísticamente pobres.<br />
En números absolutos, en un país sin crecimiento demográfico,<br />
el agravamiento de <strong>la</strong> crisis es evidente: en 1999, <strong>la</strong> misma<br />
encuesta había advertido que 406.700 uruguayos vivían en situación<br />
de pobreza; en 2003 los pobres habían aumentado más<br />
del doble, pasando a totalizar 849.500 personas. Los datos oficiales<br />
también seña<strong>la</strong>n el marcado aumento del índice de desocupación.<br />
En 2003 los desocupados pasaron a constituir el 17%<br />
de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción económicamente activa –un aumento sustancial<br />
en re<strong>la</strong>ción con el valor de 11% registrado en 1999–.<br />
Ante esta realidad, y en consideración a <strong>la</strong> experiencia de<br />
otras fuerzas políticas de <strong>izquierda</strong> de América <strong>La</strong>tina, que luego<br />
de llegar al gobierno no supieron, no pudieron o no quisieron<br />
aplicar el programa de cambios prometidos, es evidente que el<br />
triunfo electoral de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> es condición necesaria,<br />
pero no suficiente para garantizar un gobierno de <strong>izquierda</strong>. A<br />
diferencia de los dos partidos tradicionales, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> es <strong>la</strong><br />
fuerza política que ha insistido en <strong>la</strong> necesidad y viabilidad de<br />
transformaciones estructurales en <strong>la</strong> base social, política y económica<br />
del país. Sin embargo, en respuesta a <strong>la</strong> expectativa popu<strong>la</strong>r,<br />
los máximos dirigentes del fa-ep/nm ya han advertido que<br />
se requerirá más de un período de gobierno para salir de <strong>la</strong> crisis<br />
estructural y sostener el desarrollo. En el horizonte prográmatico<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> para el primer quinquenio no se<br />
visualiza <strong>la</strong> construcción del socialismo ni <strong>la</strong> introducción de<br />
cambios radicales en <strong>la</strong> estructura de poder de <strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong>.<br />
<strong>La</strong>s transformaciones propuestas a partir de 2005 son más<br />
modestas, orientadas a “consolidar un proyecto nacional del país”<br />
(título de <strong>la</strong> dec<strong>la</strong>ración final del iv Congreso del <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong>,<br />
realizado en diciembre de 2003).<br />
Los cambios que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> promoverá en el primer quinquenio,<br />
de acuerdo con <strong>la</strong> síntesis programática aprobada por <strong>la</strong><br />
Mesa Política del fa luego del último congreso de <strong>la</strong> coalición,<br />
priorizarán <strong>la</strong> construcción de:<br />
[169]
Daniel Chavez<br />
[170]<br />
• El Uruguay social. <strong>La</strong>s políticas sociales del gobierno progresista<br />
se orientarán fundamentalmente hacia los sectores<br />
más afectados por <strong>la</strong> aplicación sistemática e insensible<br />
del actual modelo económico neoliberal. Por lo tanto,<br />
considera en primer lugar a <strong>la</strong> niñez y adolescencia, a <strong>la</strong>s<br />
mujeres jefe de hogares, a <strong>la</strong>s personas con discapacidad<br />
y a los ancianos.<br />
• El Uruguay productivo. <strong>La</strong> reestructuración de <strong>la</strong> economía<br />
nacional implicará el papel activo y orientador del<br />
Estado para asegurar el trabajo como derecho fundamental.<br />
Se implementará una profunda reforma del sistema<br />
financiero y tributario a fin de orientar <strong>la</strong> inversión hacia<br />
los sectores productivos que se van a priorizar.<br />
• El Uruguay inteligente. El gobierno progresista apoyará<br />
con recursos del Estado el desarrollo científico y tecnológico<br />
y promoverá el regreso al país de <strong>la</strong> diáspora de<br />
técnicos y científicos uruguayos dispersos por el mundo.<br />
También se reasignarán recursos hacia <strong>la</strong> educación pública.<br />
• El Uruguay integrado. El Estado uruguayo se integrará a<br />
<strong>la</strong> región (Mercosur), a América <strong>La</strong>tina y al mundo, promoviendo<br />
una política de Estado con amplio apoyo de<br />
todas <strong>la</strong>s fuerzas políticas.<br />
• El Uruguay democrático. El nuevo gobierno promoverá<br />
<strong>la</strong> construcción de un nuevo modelo de Estado transparente<br />
y responsable, con base en el respeto absoluto de<br />
los derechos ciudadanos, el combate frontal a <strong>la</strong> corrupción,<br />
y <strong>la</strong> extensión y profundización de espacios de gobierno<br />
descentralizados y con amplia participación<br />
ciudadana en <strong>la</strong> toma de decisiones.<br />
Pese a que el nivel de detalle del programa electoral de <strong>la</strong><br />
<strong>izquierda</strong> supera ampliamente al de los partidos tradicionales, <strong>la</strong>s<br />
medidas concretas que serán aplicadas desde el gobierno para<br />
alcanzar <strong>la</strong>s transformaciones esbozadas en <strong>la</strong> propuesta<br />
programática no fueron definidas con precisión dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong>s<br />
eleciones por <strong>la</strong> coalición liderada por Vázquez. Con el objetivo<br />
de no arriesgar <strong>la</strong> pérdida de votos en dec<strong>la</strong>raciones que pudieran<br />
ser interpretadas como muy radicales, los dirigentes de iz-
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
quierda evitaron en presentaciones <strong>ante</strong> <strong>la</strong> prensa o en debates<br />
con <strong>la</strong> derecha hacer precisiones que pudieran complicar <strong>la</strong>s<br />
posibilidades de triunfo electoral, por lo cual a pocos días de <strong>la</strong>s<br />
elecciones el programa era aún deliberadamente ambiguo. Desde<br />
el a<strong>la</strong> radical de <strong>la</strong> coalición (muy minoritaria, según los últimos<br />
resultados electorales) se afirma que se ha apostado a fortalecer<br />
el proyecto electoral en detrimento del proyecto político. En pa<strong>la</strong>bras<br />
de un dirigente de <strong>la</strong> Corriente de Izquierda (ci) del fa:<br />
Tal vez sea una enfermedad del crecimiento que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
enfrenta en determinado momento histórico. El riesgo es que<br />
el proyecto electoral pueda crecer predominando sobre el<br />
político. El proyecto electoral es no perturbar el logro del apoyo<br />
de sectores, cualesquiera sean éstos, y componer lo ideológico<br />
para captar a todos. (Peralta, 2004; s. p.)<br />
Desde esta perspectiva, se critica que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> no haya<br />
ac<strong>la</strong>rado <strong>la</strong>s posiciones que asumiría desde el gobierno frente a<br />
temas tan sensibles y potencialmente desestabilizadores de <strong>la</strong><br />
gobernabilidad como <strong>la</strong> deuda externa –cuyo pago significaría<br />
restar recursos esenciales para todas <strong>la</strong>s otras áreas sobre <strong>la</strong>s que<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> pretende intervenir–; <strong>la</strong> reforma de <strong>la</strong> seguridad social<br />
y <strong>la</strong>s Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional<br />
(afap), introducidas en 1995, 10 o el enjuiciamiento a los vio<strong>la</strong>dores<br />
de los derechos humanos dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> dictadura militar.<br />
<strong>La</strong> moderación del discurso de <strong>la</strong> mayoría de los partidos y<br />
movimientos que apoyó <strong>la</strong> candidatura de Vázquez alcanzó incluso<br />
a sectores que hasta hace poco tiempo se identificaban<br />
como el componente más radical de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong>, como<br />
es el caso del mpp. Desde el mpp se argumentaba que <strong>la</strong> “refundación<br />
del país” y el crecimiento económico deben hacerse a<br />
[171]<br />
10<br />
En 1995, Uruguay reformó su régimen de seguridad social, pasando<br />
de un sistema de monopolio estatal a un sistema mixto que incluye<br />
agentes privados y estatales que operan basándose en distintos ingresos<br />
a partir de <strong>la</strong> capitalización individual. Para una discusión crítica de <strong>la</strong><br />
reforma de <strong>la</strong> seguridad social y los impactos de <strong>la</strong>s privatizaciones en<br />
otras áreas sociales, véase Filgueira (2003).<br />
11<br />
<strong>La</strong>s tesis defendidas por el mpp y otros sectores de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong>,<br />
que argumentan <strong>la</strong> necesidad de un acuerdo social polic<strong>la</strong>sista
Daniel Chavez<br />
partir del desarrollo de un capitalismo auténtico, que incremente<br />
<strong>la</strong> cantidad de recursos disponibles <strong>ante</strong>s de iniciar <strong>la</strong> distribución<br />
de <strong>la</strong>s ganancias. 11 El ex dirigente guerrillero José Mujica,<br />
senador tupamaro en <strong>la</strong> actual legis<strong>la</strong>tura y <strong>la</strong> figura más popu<strong>la</strong>r<br />
del fa, según <strong>la</strong>s últimas encuestas, reconoce y justifica tal<br />
moderación:<br />
Yo creo que no llegaríamos al gobierno, ahora, precisamente<br />
en <strong>la</strong> cresta de una o<strong>la</strong> revolucionaria. Casi le estamos pidiendo<br />
permiso a <strong>la</strong> burguesía para filtrarnos, y tenemos que jugar<br />
a estabilizar el gobierno si llegamos, porque estamos en un<br />
Estado de derecho. Un gobierno nuestro va a tener que maniobrar,<br />
no <strong>la</strong>s va a tener todas consigo. Y además, sinceramente<br />
creo que tenemos muchas cosas que hacer <strong>ante</strong>s del<br />
socialismo […] Y uno tiene que dar señales también, desde el<br />
punto de vista electoral. ¿Qué querés, que asuste a los burgueses,<br />
que los esté corriendo de <strong>ante</strong>mano? Me parece que no.<br />
(Pereira, 2004b; s. p.).<br />
[172]<br />
<strong>La</strong> búsqueda de consensos entre sectores sociales y económicos<br />
con intereses contradictorios ha sido una const<strong>ante</strong> en <strong>la</strong>s<br />
dec<strong>la</strong>raciones recientes de los dirigentes de <strong>izquierda</strong>. En marzo<br />
de 2004, el candidato presidencial ade<strong>la</strong>ntó que “<strong>la</strong> primera<br />
medida” que sería impulsada desde su gobierno sería el establecimiento<br />
del Consejo Nacional de Economía, en el que estarían<br />
representados los diversos sectores de <strong>la</strong> economía <strong>uruguaya</strong>:<br />
empresarios, productores, comerci<strong>ante</strong>s, trabajadores y <strong>la</strong> ·universidad.<br />
En el mismo discurso, después de advertir que “el fa<br />
es una fuerza política, no un mago de feria que tiene <strong>la</strong> varita<br />
mágica”, anunció el perfil de <strong>la</strong> política social que va a promover<br />
desde su gobierno, simi<strong>la</strong>res al p<strong>la</strong>n Fome Zero y otras mecomo<br />
condición esencial para avanzar en el proceso de transformaciones,<br />
incluidas alianzas con sectores empresariales, no difieren en<br />
mucho de <strong>la</strong>s posturas teóricas sobre <strong>la</strong> “burguesía nacional” defendidas<br />
por el pcu, <strong>la</strong>s cuales fueron muy criticadas por los tupamaros y<br />
otros exponentes de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> revolucionaria en los años sesenta y<br />
setenta. Para una exposición detal<strong>la</strong>da de los fundamentos teóricos de<br />
<strong>la</strong>s posiciones comunistas en torno a <strong>la</strong> “revolución por etapas” y el<br />
rol de <strong>la</strong> “burguesía nacional”, véase Arismendi (1970).
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
didas del mismo estilo anunciadas por Lu<strong>la</strong> <strong>ante</strong>s de asumir el<br />
gobierno en Brasil:<br />
Vamos a instrumentar un p<strong>la</strong>n de emergencia social para atender<br />
<strong>la</strong> salud, educación y alimentación para niños y jóvenes de<br />
los sectores más pobres, de los marginados, los más vulnerables<br />
de nuestra sociedad. Si no nos comprometemos a ello seríamos<br />
gobierno pero no seríamos progresistas. (Fernández,<br />
2004; s. p.)<br />
<strong>La</strong>s características concretas del p<strong>la</strong>n de emergencia y otras<br />
eventuales políticas sociales de mediano o <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo no han<br />
sido especificadas desde <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, a excepción de muy generales<br />
referencias a “<strong>la</strong> construcción del Uruguay social”, “<strong>la</strong><br />
generación de puestos de trabajo como <strong>la</strong> principal política social”<br />
y otras expresiones simi<strong>la</strong>res. Aun así, es evidente <strong>la</strong><br />
priorización de los intereses de los sectores más vulnerables de<br />
<strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong>. En consecuencia, además de <strong>la</strong> previsible<br />
y muy dura oposición de <strong>la</strong> derecha, es probable que tal opción<br />
política genere a corto o a mediano p<strong>la</strong>zo el desencanto y hasta<br />
<strong>la</strong> oposición de <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses medias y los sectores de trabajadores<br />
sindicalizados.<br />
Si se admite que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción con algunos sectores de <strong>la</strong> sociedad<br />
pueda ser uno de los puntos más sensibles de su gobierno,<br />
Vázquez ha insistido en sus discursos pre- y post-electorales<br />
en <strong>la</strong> necesidad de suscribir un “contrato social” entre todos los<br />
actores sociales, políticos y económicos del país. Ésta y otras<br />
propuestas orientadas a <strong>la</strong> apertura de instancias de concertación<br />
y búsqueda de consensos enfrentan <strong>la</strong> creciente fragmentación<br />
y po<strong>la</strong>rización de <strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong> legada por más de tres<br />
décadas de reformas estructurales de orientación neoliberal.<br />
Entre otros desafíos, el gobierno progresista debe responder al<br />
fortalecimiento de algunos sectores sociales con intereses potencialmente<br />
antagónicos a los de los sectores sociales que <strong>la</strong>s<br />
políticas sociales de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> proponen priorizar.<br />
En particu<strong>la</strong>r, el nuevo gobierno deberá responder a <strong>la</strong>s<br />
nuevas características del movimiento sindical. Pese a <strong>la</strong> caída<br />
generalizada de <strong>la</strong> sindicalización –de 236.640 afiliados en 1987<br />
a 122.057 en 2001– el poder político re<strong>la</strong>tivo de los distintos sectores<br />
de trabajadores es muy variado. <strong>La</strong> caída de <strong>la</strong> tasa de<br />
[173]
Daniel Chavez<br />
[174]<br />
sindicalización ha sido mucho más aguda en el sector privado,<br />
con el consecuente predominio de los trabajadores del sector<br />
público en <strong>la</strong> conducción del movimiento sindical. 12 De acuerdo<br />
con el análisis de otros investigadores uruguayos, “estos sindicatos,<br />
de corte esencialmente rentista, poseen intereses crecientemente<br />
enfrentados a los que poseen los empresarios y los<br />
propios trabajadores del sector privado, los desempleados, el sector<br />
informal y los productores rurales” (Caetano et al., 2003; 26).<br />
En este contexto, <strong>la</strong>s características de <strong>la</strong> política económica<br />
que va a ser aplicada por el nuevo gobierno tampoco han sido<br />
del todo especificadas. En todos los discursos de <strong>la</strong> campaña electoral<br />
de Vázquez y otros dirigentes de <strong>izquierda</strong> son const<strong>ante</strong>s<br />
<strong>la</strong>s referencias a <strong>la</strong> “priorización de <strong>la</strong> especialización productiva<br />
a altos niveles de calidad”, “el cambio del modelo económico”,<br />
“el combate a <strong>la</strong> especu<strong>la</strong>ción financiera”, “el apoyo del Estado<br />
a <strong>la</strong> innovación tecnológica” y otras propuestas en el mismo sentido,<br />
todas el<strong>la</strong>s ‘progresistas’, pero cuya implementación concreta<br />
a partir de marzo de 2005 no fue ac<strong>la</strong>rada en forma detal<strong>la</strong>da de<br />
<strong>ante</strong>mano. En presentaciones dirigidas a círculos empresariales,<br />
los asesores económicos de Vázquez han ac<strong>la</strong>rado que el programa<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> se afilia a <strong>la</strong> visión de <strong>la</strong> corriente<br />
neoestructuralista <strong>la</strong>tinoamericana, que propugna <strong>la</strong> competitividad<br />
internacional, <strong>la</strong> estabilidad macroeconómica y el desarrollo<br />
hacia fuera. Mientras tanto, desde el a<strong>la</strong> radical de <strong>la</strong><br />
coalición se argumenta <strong>la</strong> necesidad de un “shock sa<strong>la</strong>rial”, o <strong>la</strong><br />
primacía de <strong>la</strong> “deuda social interna” sobre <strong>la</strong> deuda externa, que<br />
alude a <strong>la</strong>s posiciones asumidas por el gobierno de Néstor Kirchner<br />
en <strong>la</strong> vecina Argentina.<br />
El endeudamiento externo representa una herencia muy<br />
pesada para el nuevo gobierno de <strong>izquierda</strong>. A corto p<strong>la</strong>zo, Uruguay<br />
deberá pagar en intereses y amortización de <strong>la</strong> deuda externa<br />
un monto equivalente a <strong>la</strong> quinta parte del producto bruto<br />
interno: us$2.124 millones el próximo año, us$1.916 en el 2006,<br />
12<br />
En 1987 los trabajadores públicos representaban el 49% del total de<br />
afiliados; en el año 2001 habían pasado a representar el 60% del total.<br />
Para un análisis detal<strong>la</strong>do de los cambios en identidad, prácticas y<br />
objetivos del movimiento sindical uruguayo, véase Superville y<br />
Quiñónez (2003).
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
y us$1.107 millones en el 2007. En febrero de 2004 <strong>la</strong> dirigencia<br />
del ep-fa/nm recibió a una delegación de economistas del Banco<br />
Mundial (bm), quienes afirmaron que <strong>la</strong>s autoridades de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
les habían comunicado que “honrarán todos los compromisos<br />
internacionales que hereden del actual gobierno en<br />
caso de acceder a <strong>la</strong> Presidencia en <strong>la</strong>s próximas elecciones”. Desde<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, por su parte, se informó que el “honrar los compromisos”<br />
implicará algún tipo de renegociación de <strong>la</strong> deuda<br />
externa, y que desde el gobierno se dará prioridad a <strong>la</strong> reactivación<br />
productiva, <strong>la</strong> democratización del Estado, <strong>la</strong> generación de<br />
empleos y <strong>la</strong> atención a políticas sociales (Blixen, 2004).<br />
Además de responder a <strong>la</strong> crisis social y económica, uno de<br />
los temas más difíciles que tendrá que abordar el nuevo gobierno<br />
de <strong>izquierda</strong> es el esc<strong>la</strong>recimiento de <strong>la</strong>s vio<strong>la</strong>ciones a los<br />
derechos humanos dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> pasada dictadura. El 20 de mayo<br />
de 2004 se realizó en Montevideo y en otras ciudades del país<br />
<strong>la</strong> novena Marcha del silencio 13 desde <strong>la</strong> recuperación de <strong>la</strong>s instituciones<br />
democráticas, en 1985. Esta marcha reafirmó <strong>la</strong><br />
recurrente exigencia de “verdad y justicia”, a pesar de <strong>la</strong> supuesta<br />
resolución del debate nacional sobre este tema con <strong>la</strong> aprobación<br />
en 1986 de <strong>la</strong> Ley 15.848 (l<strong>la</strong>mada oficialmente Ley de Caducidad<br />
de <strong>la</strong> Pretensión Punitiva del Estado y conocida popu<strong>la</strong>rmente<br />
como Ley de Impunidad) y su ratificación definitiva por vía<br />
plebiscitaria, en 1989.<br />
Desde <strong>la</strong> perspectiva de <strong>la</strong>s organizaciones de defensa de los<br />
derechos humanos se entiende que una décima marcha del silencio<br />
en mayo 2005, bajo un gobierno del ep-fa/nm, es una<br />
contradicción. No obst<strong>ante</strong>, en el momento de redactar este<br />
texto aún no existen señales c<strong>la</strong>ras, sin ambigüedades, que permitan<br />
anticipar cómo el gobierno progresista podría encarar <strong>la</strong><br />
resolución de este conflicto. Los principales dirigentes de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
han manifestado que <strong>la</strong> ley de impunidad no será derogada,<br />
pero <strong>la</strong> misma normativa ofrece <strong>la</strong> posibilidad de dar<br />
[175]<br />
13<br />
<strong>La</strong> Marcha del silencio es convocada cada año por diversas organizaciones<br />
sociales en conmemoración de <strong>la</strong> muerte de dos legis<strong>la</strong>dores<br />
uruguayos, Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y dos milit<strong>ante</strong>s<br />
tupamaros, Rosario Barredo y William White<strong>la</strong>w, asesinados en Argentina<br />
por <strong>la</strong> dictadura <strong>uruguaya</strong> el 20 de mayo de 1976.
Daniel Chavez<br />
[176]<br />
respuesta parcial a <strong>la</strong> demanda de verdad y justicia, al habilitar <strong>la</strong><br />
investigación de <strong>la</strong>s vio<strong>la</strong>ciones a los derechos humanos dur<strong>ante</strong><br />
<strong>la</strong> pasada dictadura militar.<br />
<strong>La</strong>s decisiones formales de <strong>la</strong>s estructuras de dirección del<br />
ep-fa/nm ya han anunciado <strong>la</strong> aplicación del artículo 4 de <strong>la</strong> Ley<br />
15.848, que obliga al Poder Ejecutivo a ordenar <strong>la</strong> investigación<br />
de todas <strong>la</strong>s denuncias presentadas. También se ha indicado que<br />
el gobierno de <strong>izquierda</strong> no ejercerá ningún tipo de intromisión<br />
en <strong>la</strong> actuación del Poder Judicial. No obst<strong>ante</strong> estas dec<strong>la</strong>raciones,<br />
ningún dirigente de <strong>izquierda</strong> ha ac<strong>la</strong>rado si se van revisar<br />
<strong>la</strong>s decisiones de los gobiernos <strong>ante</strong>riores, que en todos los casos<br />
ordenaron el archivo de los casos denunciados. Por otra parte,<br />
el gobierno progresista deberá responder a demandas popu<strong>la</strong>res<br />
en apoyo a iniciativas más directas, entre éstas <strong>la</strong> posibilidad muy<br />
concreta de que algunos jueces se atrevan no sólo a investigar,<br />
sino también a condenar a los mandos militares implicados en<br />
vio<strong>la</strong>ciones a los derechos humanos no expresamente amparados<br />
por <strong>la</strong> ley de impunidad.<br />
<strong>La</strong> resolución del debate sobre los derechos humanos incidirá<br />
en el tipo de re<strong>la</strong>ción que se vaya a construir entre el gobierno<br />
y <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas. Los <strong>ante</strong>cedentes de gobiernos progresistas<br />
en América <strong>La</strong>tina indican que <strong>la</strong> cuestión militar debe ser<br />
incluida en un lugar privilegiado en <strong>la</strong> agenda política de <strong>la</strong>s<br />
fuerzas de <strong>izquierda</strong>. En el caso del fa, <strong>la</strong> conciencia de <strong>la</strong> necesidad<br />
de establecer una política específica hacia <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas<br />
también surge de <strong>la</strong> presencia histórica de oficiales<br />
militares progresistas en <strong>la</strong>s estructuras de dirección, incluido el<br />
recientemente fallecido primer candidato a presidente y líder<br />
histórico de <strong>la</strong> coalición, el general Líber Seregni (en prisión<br />
dur<strong>ante</strong> todo el período dictatorial).<br />
Además de <strong>la</strong>s vio<strong>la</strong>ciones de los derechos humanos en el<br />
pasado reciente, los contactos entre dirigentes de <strong>izquierda</strong> y los<br />
mandos militares han incluido en <strong>la</strong> agenda <strong>la</strong> reorganización<br />
de <strong>la</strong> defensa nacional y el rol de <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas en el marco<br />
de <strong>la</strong> noción de país productivo que propone el ep-fa/nm. 14 En<br />
14<br />
Los especialistas en temas castrenses del fa (que incluyen a ex guerrilleros<br />
y oficiales militares retirados) han propuesto una visión es-
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
esencia, el punto central de debate es <strong>la</strong> capacidad real de mando<br />
del poder civil –que va a pasar a manos de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, por décadas<br />
considerada por los militares como el enemigo a combatir–<br />
sobre <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas. Aunque los mandos que tuvieron<br />
responsabilidades políticas dur<strong>ante</strong> <strong>la</strong> dictadura ya han pasado<br />
casi todos a retiro, en el interior de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> aún no hay consenso<br />
sobre <strong>la</strong> influencia que los gori<strong>la</strong>s (los golpistas) ejercen sobre<br />
los oficiales en actividad, especialmente en el Ejército, tradicionalmente<br />
mucho más conservador que <strong>la</strong> Marina y <strong>la</strong> Fuerza<br />
Aérea.<br />
En principio, todas <strong>la</strong>s fuerzas políticas del país descartan <strong>la</strong><br />
posibilidad de un golpe militar en respuesta al nuevo gobierno<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. Se considera que los militares ya han advertido<br />
que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> del siglo xxi no coincide con <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
revolucionaria a <strong>la</strong> que reprimieron duramente dur<strong>ante</strong><br />
<strong>la</strong> pasada dictadura. También se asume que el actual Departamento<br />
de Estado de los Estados Unidos difícilmente apoyaría una<br />
nueva aventura golpista y que <strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong> no toleraría<br />
repetir una experiencia simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> sufrida dur<strong>ante</strong> más de una<br />
década de régimen autoritario.<br />
Otro de los temas conflictivos que debe abordar el nuevo<br />
gobierno de <strong>izquierda</strong> es <strong>la</strong> modernización de <strong>la</strong> administración<br />
tratégica que define a <strong>la</strong> defensa como una cuestión esencialmente<br />
política que compromete a toda <strong>la</strong> nación, no sólo a los militares, y<br />
que incluye <strong>la</strong> protección de <strong>la</strong> soberanía del país, <strong>la</strong> paz y <strong>la</strong>s instituciones<br />
democráticas. Pese al creciente consenso en el gobierno, dentro<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> se debate el rol de <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas en el interior<br />
y en el exterior del país. Mientras que algunos sectores destacan <strong>la</strong><br />
frecuente participación del ejército uruguayo en misiones de paz de<br />
<strong>la</strong>s Naciones Unidas como experiencia democratizadora para los militares,<br />
otros critican el alto e injustificado costo financiero de tal participación<br />
o <strong>la</strong> supuesta subordinación de los militares uruguayos a los<br />
intereses de Estados Unidos. Por otra parte, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> propone <strong>la</strong><br />
reorganización de <strong>la</strong>s Fuerzas Armadas de acuerdo con <strong>la</strong>s prioridades<br />
del nuevo gobierno, adicionando más recursos para un mejor control<br />
del espacio aéreo y el mar territorial –con el potencial desarrollo<br />
de <strong>la</strong> industria pesquera y <strong>la</strong> explotación de probables yacimientos de<br />
petróleo en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>taforma continental– en detrimento del Ejército, al<br />
que se considera sobredimensionado y sin funciones prioritarias (Israel,<br />
2004).<br />
[177]
Daniel Chavez<br />
[178]<br />
pública y <strong>la</strong> lucha contra <strong>la</strong> corrupción. Uno de los componentes<br />
recurrentes en el discurso de los últimos gobiernos de derecha<br />
en el Uruguay, en sintonía con procesos simi<strong>la</strong>res en otros países<br />
de <strong>la</strong> región, ha sido <strong>la</strong> const<strong>ante</strong> convocatoria a <strong>la</strong> reforma<br />
del Estado. Más allá de <strong>la</strong> retórica, poco se ha avanzado en este<br />
sentido en términos de mayor eficiencia y transparencia de <strong>la</strong><br />
gestión pública. Desde <strong>la</strong> perspectiva neoliberal, reformar el<br />
Estado es sinónimo de privatización y desregu<strong>la</strong>ción, no de transformaciones<br />
reales en <strong>la</strong> estructura estatal. El gobierno nacional<br />
y <strong>la</strong> mayoría de los gobiernos municipales a lo <strong>la</strong>rgo de <strong>la</strong><br />
historia del Uruguay han estado en manos de los dos partidos<br />
tradicionales, lo cual ha dado lugar a una simbiosis entre <strong>la</strong> estructura<br />
estatal y <strong>la</strong> estructura partidaria, evidente en <strong>la</strong> tradicional<br />
oferta de empleos y puestos de dirección, que se basan<br />
en criterios estrictamente políticos, sin consideración de <strong>la</strong> experiencia<br />
o <strong>la</strong> idoneidad técnica de los funcionarios. El nepotismo,<br />
el clientelismo y el amiguismo han permeado todos los<br />
ámbitos de <strong>la</strong> estructura del Estado y al conjunto de los grupos<br />
políticos reunidos en los dos partidos tradicionales.<br />
Pese a que <strong>la</strong> dimensión del aparato estatal y <strong>la</strong>s peculiares<br />
características de <strong>la</strong> sociedad <strong>uruguaya</strong> han evitado que <strong>la</strong> corrupción<br />
se disparara a los índices espectacu<strong>la</strong>res observados en<br />
otros países <strong>la</strong>tinoamericanos, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ha denunciado repetidamente<br />
que los cargos de confianza en todos los espacios de<br />
<strong>la</strong> administración pública han sido utilizados por <strong>la</strong> derecha como<br />
canales para el enriquecimiento personal o para beneficio partidario.<br />
Una investigación de <strong>la</strong> Universidad de <strong>la</strong> República (Caetano,<br />
Buquet et al., 2002) demuestra el altísimo costo de <strong>la</strong> corrupción<br />
en el Uruguay. Según dec<strong>la</strong>raciones de Tabaré Vázquez,<br />
<strong>la</strong> erradicación del clientelismo, del nepotismo y de <strong>la</strong> corrupción<br />
provocaría un ahorro suficiente para financiar gran parte<br />
de <strong>la</strong>s transformaciones sociales propuestas por <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, por<br />
ello ha anunciado que desde su Presidencia se ordenará una<br />
auditoría en todos los organismos del Estado y el eventual enjuiciamiento<br />
de los corruptos. Otras propuestas de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> se<br />
refieren a <strong>la</strong> introducción de un sistema tributario más justo y<br />
eficiente –incluido en primer lugar el establecimiento del impuesto<br />
a <strong>la</strong> renta personal–, a <strong>la</strong> desburocratización del Estado, a
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
<strong>la</strong> modernización de <strong>la</strong>s prácticas administrativas y a <strong>la</strong> eliminación<br />
de gastos superfluos, a fin de procurar generar recursos adicionales<br />
para <strong>la</strong> inversión en políticas sociales y en desarrollo<br />
productivo. 15<br />
<strong>La</strong> derecha ha cuestionado el programa de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, aduciendo<br />
<strong>la</strong> falta de c<strong>la</strong>ridad sobre el origen de los recursos que<br />
van a ser destinados al desarrollo social y al apoyo a <strong>la</strong> producción.<br />
<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> asume que <strong>la</strong> carga tributaria no se puede aumentar,<br />
por lo que el acceso a recursos sólo puede ser posible a partir del<br />
crecimiento económico. Además, argumenta que al gestionar de<br />
forma más eficiente <strong>la</strong> política de empleo se generarían más<br />
recursos para <strong>la</strong> producción, pues “el crecimiento se financia con<br />
más trabajo”. Si Uruguay no tuviera <strong>la</strong> posibilidad de negociar<br />
con los organismos internacionales de crédito, el nuevo gobierno<br />
deberá pagar entre el 2005 y el 2006 aproximadamente us$3.500<br />
millones en concepto de deuda externa, mientras <strong>la</strong> producción<br />
total del país ascendería a alrededor de us$12.000 millones, considerando<br />
<strong>la</strong> realidad actual. Ello significaría destinar un altísimo<br />
porcentaje al pago de <strong>la</strong> deuda. Ante esta realidad, uno de los<br />
principales asesores de política económica de Tabaré Vázquez ha<br />
afirmado:<br />
Esa amenaza que tenemos de los préstamos que se vencen se<br />
puede convertir en una oportunidad, negociando con esos<br />
organismos nuevos programas dirigidos a mejorar <strong>la</strong> produc-<br />
15<br />
De acuerdo con <strong>la</strong> investigación del Instituto de Ciencia Política<br />
entre los años 1997 y 2000 el 32% de <strong>la</strong>s licitaciones hechas por el<br />
Estado el gasto no se ajustó a <strong>la</strong>s normas legales. Se licitaron us$3.297<br />
millones y se observaron us$855 millones. Estas cifras dan un panorama<br />
de <strong>la</strong> magnitud de <strong>la</strong>s irregu<strong>la</strong>ridades que se deben corregir. Cifras<br />
aún más altas, cuyo monto total aún son objeto de discusión entre<br />
políticos y analistas, surgen de prácticas de corrupción vincu<strong>la</strong>das al<br />
rescate por parte del Estado de bancos privados dec<strong>la</strong>rados en quiebra<br />
financiera. Otras reformas mucho más modestas en <strong>la</strong> administración<br />
pública también podrían generar recursos adicionales, por<br />
ejemplo, en unos pocos meses, con <strong>la</strong> sustitución de los paquetes<br />
informáticos de origen comercial en todas <strong>la</strong>s oficinas públicas por el<br />
l<strong>la</strong>mado software libre se podrían ahorrar us$40 millones en royalties que<br />
el Estado uruguayo paga anualmente a Microsoft (Blixen, 2004b).<br />
[179]
Daniel Chavez<br />
tividad y <strong>la</strong> gestión del gasto público […]. También hay comprensión<br />
de parte de los organismos internacionales de que el<br />
gobierno tendrá autonomía para decidir dónde gasta los dineros<br />
públicos y en qué, más allá de asegurarse que el sector público,<br />
el Estado, se va a financiar y no va a generar déficit explosivos.<br />
(<strong>La</strong> República, 2004b; 45).<br />
[180]<br />
Conclusión: desperezar <strong>la</strong> utopía<br />
A menos de un año de haber asumido como presidente del<br />
Brasil, Lu<strong>la</strong> da Silva dec<strong>la</strong>ró en diciembre de 2003 que <strong>la</strong> experiencia<br />
de gobernar el país le había hecho abandonar algunos<br />
de los tempranos sueños de su pasado como milit<strong>ante</strong>. Alrededor<br />
de esa misma época y enfrentado a <strong>la</strong> muy real posibilidad<br />
de un simi<strong>la</strong>r éxito electoral, Tabaré Vázquez dec<strong>la</strong>ró al Cuarto<br />
Congreso del <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> (fa) que “tenemos que desperezar<br />
<strong>la</strong> utopía. Tenemos que recrear <strong>la</strong> ilusión. Tenemos que construir<br />
el futuro desde <strong>la</strong> incomodidad de nuestro propio tiempo”. Tan<br />
idealista propuesta fue, no obst<strong>ante</strong>, seguida a continuación por<br />
una advertencia mucho más realista: “aspirar a lo imposible es<br />
tan irresponsable y reaccionario como resignarse a lo que hay”<br />
(citado por Waksman, 2003). Este discurso aparentemente contradictorio<br />
es coherente con el inminente futuro político del fa.<br />
Luego de casi una década y media en el gobierno municipal de<br />
<strong>la</strong> ciudad capital, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ahora gobierna el país.<br />
A partir de su experiencia personal, Tabaré Vázquez es consciente<br />
de <strong>la</strong> brecha existente entre los valores y <strong>la</strong>s expectativas<br />
políticas que pueden existir <strong>ante</strong>s de ganar una elección y <strong>la</strong>s<br />
opciones de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> después de asumir el gobierno. Así parece<br />
indicarlo el <strong>ante</strong>cedente de gobierno en Montevideo, donde<br />
el perfil original auténticamente participativo de <strong>la</strong> primera municipalidad<br />
de <strong>izquierda</strong> a fines de los años ochenta y principios<br />
de los noventa tuvo que enfrentar <strong>la</strong> fuerte oposición de fuerzas<br />
conservadoras, para luego derivar hacia un modelo altamente<br />
eficiente de buen gobierno, pero sin ninguna dosis radical de<br />
participación ciudadana.<br />
<strong>La</strong> hipótesis que fuera manejada por investigadores uruguayos<br />
desde hace dos décadas, que auguraba el triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
en <strong>la</strong>s elecciones presidenciales de 2004, ya es una<br />
realidad. Aún así, gran parte del perfil y <strong>la</strong> viabilidad del proyec-
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
to político de <strong>izquierda</strong> dependerá de <strong>la</strong> nueva composición del<br />
par<strong>la</strong>mento que resultó de <strong>la</strong> elección legis<strong>la</strong>tiva de octubre, <strong>la</strong><br />
que coincidió con <strong>la</strong> primera vuelta presidencial. Pese a que <strong>la</strong><br />
<strong>izquierda</strong> alcanzó <strong>la</strong> mayoría par<strong>la</strong>mentaria absoluta, en <strong>la</strong> Constitución<br />
de Uruguay existen numerosas disposiciones que exigen<br />
para algunas resoluciones <strong>la</strong> existencia de mayorías especiales<br />
(tres quintos o dos tercios del total de miembros del Poder Legis<strong>la</strong>tivo,<br />
según los casos). En general, <strong>la</strong>s mayorías especiales se<br />
refieren a materias de importancia particu<strong>la</strong>r, que podrían cuestionar<br />
o confirmar el carácter progresista o de <strong>izquierda</strong> de <strong>la</strong><br />
presidencia de Tabaré Vázquez. Estas limitaciones constitucionales,<br />
unidas a <strong>la</strong> muy alta fragmentación interna de <strong>la</strong> futura representación<br />
par<strong>la</strong>mentaria de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, incluida <strong>la</strong> muy<br />
factible emergencia de par<strong>la</strong>mentarios ‘disidentes’, podrían conducir<br />
a acuerdos imprevistos entre <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> y otras fuerzas<br />
políticas.<br />
A diferencia de lo observado en Brasil, donde Lu<strong>la</strong> da Silva<br />
fue electo no sólo con los votos del PT y de otros partidos de<br />
<strong>izquierda</strong>, sino por una alianza que incluyó a partidos políticos<br />
con una c<strong>la</strong>ra identidad de derecha, ninguna de <strong>la</strong>s fuerzas políticas<br />
que apoyaron <strong>la</strong> elección de Tabaré Vázquez es de derecha<br />
o está directamente vincu<strong>la</strong>da a <strong>la</strong>s élites del poder económico<br />
en Uruguay. Por segunda vez en <strong>la</strong> historia del país (<strong>la</strong> primera<br />
fue el balotaje entre el EP-FA y los dos partidos tradicionales coaligados<br />
en <strong>la</strong> segunda vuelta de 1999) <strong>la</strong> elección enfrentó al<br />
partido del cambio contra el partido del estancamiento –utilizando<br />
<strong>la</strong>s muy apropiadas categorías descriptivas propuestas por el ensayista<br />
uruguayo Carlos Quijano cuatro décadas atrás–. El perfil<br />
progresista del actual gobierno de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> quedó aún más<br />
c<strong>la</strong>ro a partir de <strong>la</strong> auto-exclusión de los dos partidos tradicionales<br />
del gabinete, después que los principales dirigentes b<strong>la</strong>ncos<br />
y colorados anunciaran, inmediatamente después de conocidos<br />
los resultados electorales, que rechazarían toda posible oferta de<br />
conformación de un “gobierno de unidad nacional”.<br />
<strong>La</strong> re<strong>la</strong>ción que el gobierno progresista construya con <strong>la</strong>s<br />
viejas y nuevas bases sociales de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> contribuirá a definir<br />
<strong>la</strong>s características y <strong>la</strong> capacidad de acumu<strong>la</strong>ción de poder<br />
hacia cambios más profundos. Desde <strong>la</strong> recuperación de <strong>la</strong> institucionalidad<br />
democrática, en 1985, el fa ha funcionado como<br />
[181]
Daniel Chavez<br />
[182]<br />
“válvu<strong>la</strong> de escape” del sistema político uruguayo. Por un <strong>la</strong>do,<br />
<strong>la</strong> existencia de una <strong>izquierda</strong> institucionalizada y unificada ha<br />
contribuido a moderar los aspectos más extremistas del proyecto<br />
neoliberal de los partidos tradicionales –en particu<strong>la</strong>r a través<br />
de <strong>la</strong> resistencia activa y const<strong>ante</strong> a <strong>la</strong> privatización de <strong>la</strong>s<br />
empresas públicas–, mientras que, por el otro, ha ‘regu<strong>la</strong>do’ el descontento<br />
social evitando situaciones explosivas. No es casual que<br />
pese al rápido y generalizado agravamiento de <strong>la</strong>s condiciones<br />
de vida de los sectores popu<strong>la</strong>res en los últimos años no se hayan<br />
producido en el Uruguay crisis políticas como <strong>la</strong>s sufridas<br />
por <strong>la</strong> vecina Argentina. Demandas como <strong>la</strong>s de “que se vayan<br />
todos”, que catalizaron <strong>la</strong>s movilizaciones popu<strong>la</strong>res en <strong>la</strong> otra<br />
oril<strong>la</strong> del río de <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, no tuvieron eco en Uruguay, al existir<br />
una fuerza política alternativa a los desprestigiados partidos tradicionales.<br />
Desde <strong>la</strong> oposición, al asumir <strong>la</strong> resistencia al proyecto neoliberal,<br />
<strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> –partidaria de <strong>la</strong> fuerte intervención<br />
del Estado en <strong>la</strong> sociedad y en <strong>la</strong> economía– ha contribuido<br />
a fortalecer <strong>la</strong> cultura política batllista, que ha caracterizado a<br />
Uruguay en el contexto <strong>la</strong>tinoamericano. Al mismo tiempo ha<br />
crecido electoralmente, aglutinando al conjunto de los sectores<br />
orientados ideológicamente a <strong>la</strong> reconstrucción del proyecto socialdemócrata<br />
heredado del Uruguay batllista. Sin embargo, <strong>la</strong><br />
actual inserción del país en <strong>la</strong> economía de <strong>la</strong> globalización –dependiente<br />
al extremo de <strong>la</strong> salud macroeconómica de los grandes<br />
socios comerciales del Mercosur, Argentina y Brasil– cuestiona<br />
profundamente <strong>la</strong> viabilidad de <strong>la</strong> reconstrucción del “Estado de<br />
Bienestar a <strong>la</strong> <strong>uruguaya</strong>” que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> tradicionalmente ha<br />
defendido. En el marco de una limitada disponibilidad de recursos<br />
financieros, el nuevo gobierno progresista deberá responder<br />
a muy diversas y contradictorias demandas emanadas de los distintos<br />
sectores sociales que conforman <strong>la</strong> heterogénea base social<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>. <strong>La</strong> experiencia del gobierno de Lu<strong>la</strong> en Brasil,<br />
como lo analiza Avritzer en su capítulo, ya ha mostrado <strong>la</strong> imposibilidad<br />
de una respuesta ba<strong>la</strong>nceada a <strong>la</strong>s demandas de sectores<br />
sociales y económicos con intereses distintos.<br />
Un argumento muy común para cuestionar <strong>la</strong> viabilidad de<br />
transformaciones progresistas en un país económicamente tan
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
dependiente de fluctuaciones en <strong>la</strong> economía regional y global<br />
es el referente a los “estrechos márgenes de maniobra”. Como<br />
lo seña<strong>la</strong>n César Rodríguez y Patrick Barrett en el capítulo introductorio,<br />
este dilema está presente en los gobiernos de <strong>izquierda</strong><br />
de toda <strong>la</strong> región. Al respecto, es pertinente transcribir<br />
dec<strong>la</strong>raciones del economista principal de <strong>la</strong> Comisión Económica<br />
de Naciones Unidas para América <strong>La</strong>tina y el Caribe<br />
(cepal), Ricardo French-Davis (citado por Papa, 2003):<br />
El problema en América <strong>La</strong>tina es que mucha gente se ha tornado<br />
más neoliberal que el fmi y no defiende los intereses de<br />
<strong>la</strong> gente. […] En algunos casos nuestros gobiernos han sido más<br />
fondistas que el Fondo y arreg<strong>la</strong>n los desequilibrios fiscales<br />
atacando los puntos neurálgicos de equidad y desarrollo sostenible.<br />
<strong>La</strong> <strong>la</strong>rga serie de medidas gubernamentales privatizadoras,<br />
desregu<strong>la</strong>doras o liberaliz<strong>ante</strong>s, contenidas en <strong>la</strong>s cartas de intención<br />
firmadas con el fmi, el bm o el bid, podrían no haber sido<br />
más que compromisos asumidos voluntariamente por políticos<br />
y técnicos <strong>la</strong>tinoamericanos por razones ideológicas, obsesionados<br />
por cumplir con los postu<strong>la</strong>dos del Consenso de Washington,<br />
y no el resultado de auténticas presiones externas.<br />
También existe <strong>la</strong> posibilidad de que al igual que Lu<strong>la</strong> da<br />
Silva en Brasil, en consideración a <strong>la</strong> abultada deuda externa y<br />
<strong>la</strong> muy reducida inversión extranjera en Uruguay, Tabaré Vázquez<br />
dé prioridad a medidas dirigidas a aumentar <strong>la</strong> confiabilidad del<br />
país en los mercados internacionales y postergue <strong>la</strong> inversión<br />
social hasta después de obtener <strong>la</strong> estabilidad económica. De optar<br />
por este camino, al igual que Lu<strong>la</strong> da Silva, Tabaré Vázquez<br />
podría ser objeto de elogios internacionales en The Economist,<br />
The Wall Street Journal y el Financial Times, al tiempo que recibe<br />
<strong>la</strong> crítica y <strong>la</strong>s movilizaciones en su contra de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> social<br />
y el a<strong>la</strong> radical de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> política. En este caso, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
<strong>uruguaya</strong> podría estar acometiendo su suicidio político, al dar<br />
<strong>la</strong> espalda a <strong>la</strong>s expectativas y esperanzas de más de <strong>la</strong> mitad de<br />
<strong>la</strong> ciudadanía <strong>uruguaya</strong>.<br />
El debate sobre <strong>la</strong>s orientaciones de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> adquirió<br />
mayor dinamismo a mediados de julio de 2003, después de <strong>la</strong> de-<br />
[183]
Daniel Chavez<br />
nominación de Danilo Astori como ministro de Economía del<br />
hasta entonces hipotético gobierno del ep-fa/nm. 16 El anuncio<br />
se produjo en Washington, dur<strong>ante</strong> una cena de Tabaré Vázquez<br />
y sus principales asesores en <strong>la</strong> sede del bid. <strong>La</strong> sorpresiva denominación<br />
y los mensajes que transmitió el eventual ministro en<br />
reuniones m<strong>ante</strong>nidas con empresarios estadounidenses y autoridades<br />
de los organismos internacionales de crédito generaron<br />
al mismo tiempo aprobación y entusiasmo en <strong>la</strong> derecha<br />
nacional y extranjera y crítica desde los sectores más radicales<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>.<br />
Entre otras ideas, Astori ha reiterado su interés por impulsar<br />
<strong>la</strong> asociación de <strong>la</strong>s empresas públicas <strong>uruguaya</strong>s (cuya existencia<br />
y funcionamiento contrasta con <strong>la</strong> realidad de varios otros<br />
países <strong>la</strong>tinoamericanos después del huracán de privatizaciones<br />
que afectó a <strong>la</strong> región) con capitales públicos o privados. Esta<br />
propuesta se opone abiertamente a los resultados del plebiscito<br />
de 1992 y de diciembre 2003 contra <strong>la</strong> desmonopolización de<br />
<strong>la</strong> empresa petrolera estatal <strong>uruguaya</strong> –Administración Nacional<br />
de Combustibles Alcohol y Port<strong>la</strong>nd (ancap)–, promovida<br />
orgánicamente por el ep-fa/nm. Al mismo tiempo, y en forma<br />
contradictoria, <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> apoyó abiertamente <strong>la</strong><br />
exitosa iniciativa plebiscitaria que fue votada en paralelo a <strong>la</strong>s<br />
elecciones de octubre 2004, que dio lugar a <strong>la</strong> prohibición por<br />
vía constitucional de <strong>la</strong> privatización de <strong>la</strong>s reservas de agua<br />
[184]<br />
16<br />
Pese a su pasado político y profesional como exponente de <strong>la</strong>s propuestas<br />
económicas de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> radical, desde principios de los años<br />
noventa Danilo Astori se ha ido acercando a <strong>la</strong>s posiciones de economistas<br />
más ortodoxos, al reconocer por ejemplo que los neoliberales<br />
tienen razón cuando argumentan <strong>la</strong> necesidad de cuidar los equilibrios<br />
macroeconómicos o atraer <strong>la</strong> inversión extranjera. En varias<br />
ocasiones se ha enfrentado a Tabaré Vázquez y al resto de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>,<br />
al coincidir con propuestas de los partidos tradicionales orientadas a<br />
<strong>la</strong> reforma de <strong>la</strong> seguridad social, <strong>la</strong> inclusión del balotaje en <strong>la</strong> reforma<br />
constitucional, <strong>la</strong> privatización parcial de <strong>la</strong>s empresas pública o<br />
su asociación con capitales externos. Astori ha dec<strong>la</strong>rado que aspira a<br />
construir una re<strong>la</strong>ción con Vázquez simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> que tiene Antonio<br />
Palocci (el ministro de Economía del Brasil) con Lu<strong>la</strong>, cuyo gobierno<br />
asume como modelo para <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong>.
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
potable y del servicio de saneamiento (en manos de empresas<br />
públicas).<br />
Por una simple razón de esca<strong>la</strong>, difícilmente Tabaré Vázquez<br />
aparecerá en los titu<strong>la</strong>res de <strong>la</strong> prensa internacional con tanta<br />
frecuencia como Lu<strong>la</strong> da Silva, Néstor Kirchner o Hugo Chávez.<br />
Aun así, si <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong> logra m<strong>ante</strong>ner después del<br />
triunfo electoral sus actuales nexos con <strong>la</strong> sociedad civil –mucho<br />
más débiles que hace una década, pero aún activos– sin resignarse<br />
a ser un apéndice del gobierno o una estructura de silenciamiento<br />
o marginación de <strong>la</strong> disidencia política o ideológica interna,<br />
desde el pequeño Uruguay se estaría probando que <strong>la</strong> existencia<br />
de una <strong>izquierda</strong> democrática y que no renuncia a sus principios<br />
fundacionales es todavía posible en América <strong>La</strong>tina.<br />
Para ello el fa, como <strong>la</strong> columna vertebral de <strong>la</strong> muy<br />
pluralista y heterogénea <strong>izquierda</strong> <strong>uruguaya</strong>, debería asumir un<br />
rol de intermediario activo entre el gobierno y los movimientos<br />
sociales, a fin de contribuir a forjar propuestas políticas que<br />
cuestionen el mantra del “no hay alternativas al neoliberalismo”.<br />
Con este objetivo entre sus prioridades, el fa deberá tener muy<br />
presente su propia historia: de resistencia al autoritarismo, de<br />
resistencia a <strong>la</strong>s privatizaciones, de defensa del patrimonio del<br />
Estado, de propuestas de nuevos canales para <strong>la</strong> participación<br />
ciudadana y de confluencia de prácticamente todas <strong>la</strong>s ‘familias’<br />
de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> bajo un programa único y una estructura para <strong>la</strong><br />
acción política basada en el debate y <strong>la</strong> democracia interna.<br />
En caso de que todos los pronósticos se hubieran equivocado<br />
y que <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> hubiese perdido los comicios nacionales<br />
de 2004, <strong>la</strong>s visiones sobre <strong>la</strong>s probables consecuencias de <strong>la</strong><br />
derrota coincidían. <strong>La</strong>s opiniones recogidas a diario en <strong>la</strong> prensa<br />
nacional en <strong>la</strong>s semanas previas al 31 de octubre de 2004 anticipaban<br />
una profunda crisis de esperanza result<strong>ante</strong> en el<br />
agravamiento de <strong>la</strong>s ya difíciles condiciones de vida de <strong>la</strong> mayoría<br />
de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción, más emigración, un duro debate en el<br />
interior de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> y su posible extinción como opción de<br />
gobierno en caso de una derrota electoral. En pa<strong>la</strong>bras de un<br />
influyente editorialista de <strong>izquierda</strong>:<br />
Casi nadie sabría qué hacer al día siguiente de una derrota de<br />
Vázquez. No hay ‘P<strong>la</strong>n B’. Justo cuando <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> comienza<br />
a acostumbrarse a convivir con <strong>la</strong>s incertidumbres, y donde se<br />
[185]
Daniel Chavez<br />
ha pensado que <strong>la</strong> revolución era imposible, el gobierno inevitable<br />
parece caer sobre <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong>, contundente e inexorable<br />
como <strong>la</strong> manzana de Newton, pero mucho más pesado.<br />
(Pereira, 2004a; s. p.)<br />
En el contexto de <strong>la</strong> crisis social que heredó <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> al<br />
asumir el gobierno en marzo de 2005, el peso de tan peculiar<br />
“manzana” (incluyendo el altísimo nivel de expectativa y esperanza)<br />
no es de menospreciar. Al respecto, al informar sobre el<br />
triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>la</strong>s principales agencias informativas globales<br />
acentuaron <strong>la</strong> influencia de <strong>la</strong> crisis, y en particu<strong>la</strong>r de los<br />
efectos del co<strong>la</strong>pso financiero del año 2002, como factor determin<strong>ante</strong><br />
del cambio político. Este razonamiento ha sido criticado<br />
por investigadores locales, quienes argumentan que el<br />
triunfo de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong> ha sido el producto de un <strong>la</strong>rgo proceso<br />
de acumu<strong>la</strong>ción política, desde <strong>la</strong> fundación del <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong><br />
en 1971.<br />
Para terminar, un factor determin<strong>ante</strong> del ascenso de <strong>la</strong> <strong>izquierda</strong><br />
al gobierno nacional fue el desencanto generalizado con<br />
<strong>la</strong>s políticas neoliberales implementadas por los cuatro gobiernos<br />
del periodo postdictatorial. Al respecto, es ilustrativo el comentario<br />
de un politólogo uruguayo publicado por el principal<br />
diario conservador dos días después de <strong>la</strong> elección presidencial:<br />
Es <strong>la</strong> culminación de <strong>la</strong> frustración postdictadura de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
<strong>uruguaya</strong> en cuanto a <strong>la</strong>s expectativas que había puesto<br />
en <strong>la</strong> democracia. Eso fue generando un proceso migratorio<br />
de los partidos tradicionales hacia <strong>la</strong> oposición de <strong>izquierda</strong>, que<br />
ya empezó en <strong>la</strong> elección de 1989, cuando un 30% no votó a<br />
los partidos tradicionales. (El País, 2004; 5)<br />
[186]
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
Bibliografía<br />
Aguirre, R.; Sierra, G. de; Iens, I., y Charbonnier, B. (1992), Informe<br />
de una encuesta a vecinos sobre descentralización, participación<br />
y centros comunales zonales, Montevideo, ciedur.<br />
Arismendi, R. (1970), Lenin, <strong>la</strong> revolución y América <strong>La</strong>tina, Montevideo,<br />
Pueblos Unidos.<br />
Barrán, J.P. y Nahum, B. (1994); Batlle, los estancieros y el Imperio<br />
Británico, Montevideo, Banda Oriental.<br />
Bergamino, A.; Caruso, A.; León, E. de, y Portillo, A. (2001), Diez<br />
años de descentralización en Montevideo, Montevideo, Intendencia<br />
Municipal de Montevideo.<br />
Blixen, S. (2004a), “<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong>, <strong>la</strong> deuda, y <strong>la</strong> misión del Banco<br />
Mundial. ¿Pagar menos o pagar después?”, en Brecha (edición<br />
electrónica), 5 de marzo.<br />
______ (2004b), “<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>ante</strong> el costo de <strong>la</strong> corrupción.<br />
<strong>La</strong>s venas abiertas de <strong>la</strong> burocracia”, en Brecha (edición electrónica),<br />
16 de abril.<br />
Caetano, G.; Luna, J. P.; Yaffé, J., y Piñeiro, R. (2003), “<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong><br />
<strong>uruguaya</strong> y <strong>la</strong> hipótesis del gobierno. Algunos desafíos político-institucionales”,<br />
en Análisis y propuestas, Montevideo,<br />
Friedrich Ebert Stiftung-Representación Uruguay.<br />
Caetano, G.; Buquet, D.; Chasquetti, D., y Piñeiro, R. (2002),<br />
Estudio panorámico sobre el fenómeno de <strong>la</strong> corrupción en el Uruguay,<br />
informe final del Convenio entre <strong>la</strong> Universidad de <strong>la</strong><br />
República (Instituto de Ciencia Política) y <strong>la</strong> Junta Asesora<br />
en Materia Económico Financiera del Estado, Montevideo,<br />
Instituto de Ciencia Política de <strong>la</strong> Facultad de Ciencias Sociales<br />
de <strong>la</strong> Universidad de <strong>la</strong> República.<br />
Calvetti, J.; Gorritti, P.; Otonelli, G.; Pizzo<strong>la</strong>nti, A.; Vare<strong>la</strong>, P. y<br />
Zapata, S. (1998), “Análisis sobre los concejos vecinales”,<br />
Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo.<br />
Campos, E. de los (2001), <strong>La</strong> recesión económica es una prueba de<br />
fuego para <strong>la</strong> descentralización, disponible en: http://www.<br />
chasque.net/guifont/idsemi5.htm.<br />
Canzani, A. (2000), “Mensajes en una botel<strong>la</strong>. Analizando <strong>la</strong>s<br />
[187]
Daniel Chavez<br />
[188]<br />
elecciones de 1999-2000”, en Elecciones 1999-2000, Montevideo,<br />
Banda Oriental.<br />
Chavez, D. (2004), “Montevideo. De <strong>la</strong> participación popu<strong>la</strong>r al<br />
buen gobierno”, en Chavez, D. y Goldfrank, B. (edits.), <strong>La</strong><br />
<strong>izquierda</strong> en <strong>la</strong> ciudad. Gobiernos progresistas en América <strong>La</strong>tina,<br />
Barcelona, Icaria.<br />
______ y Carbal<strong>la</strong>l, S. (1997), <strong>La</strong> ciudad solidaria. El cooperativismo<br />
de vivienda por ayuda mutua, Montevideo, Facultad de Arquitectura<br />
de <strong>la</strong> Universidad de <strong>la</strong> República y Nordan-Comunidad.<br />
Doyenart, J. C. (1998), “El 73 por ciento de los montevideanos<br />
considera que <strong>la</strong> ciudad está mejor que hace 10 años”, en<br />
Posdata, 23 de enero.<br />
El País (2004), “<strong>La</strong> evolución histórica del <strong>Frente</strong> explica <strong>la</strong> victoria<br />
de Vázquez”, 2 de noviembre.<br />
Errandonea, A. (1994), El sistema político uruguayo. Análisis de 78<br />
años del sistema político uruguayo, Montevideo, <strong>La</strong> República.<br />
Fernández, A. (2004), “Uruguayos, se vienen los cambios. Tabaré<br />
Vázquez advirtió que el fa es una fuerza política, no un mago<br />
de feria”, en <strong>La</strong> República (edición electrónica), 4 de marzo.<br />
Filgueira, F. (2003), “<strong>La</strong> reforma del sector social. Estatismo, desigualdad<br />
y privatización by default”, en Social Watch, Montevideo,<br />
Instituto del Tercer Mundo.<br />
Goldfrank, B. (2002), “The Fragile Flower of Local Democracy:<br />
Participation in Montevideo”, en Politics & Society, vol. 30,<br />
No. 1.<br />
Gómez (1999), “Uruguay Report. Menos pobres, más marginados”,<br />
en Social Watch Annual Report 1998, Montevideo, Instituto<br />
del Tercer Mundo-Social Watch.<br />
González, L. E. (2000), “<strong>La</strong>s elecciones nacionales del 2004. Posibles<br />
escenarios”, en Elecciones1999-2000, Montevideo, Banda<br />
Oriental.<br />
González, M. (1995), ¿Sencil<strong>la</strong>mente vecinos? <strong>La</strong>s comisiones vecinales<br />
de Montevideo. Impactos del gobierno municipal sobre formas<br />
tradicionales de asociación, tesis de maestría, Río de Janeiro, Instituto<br />
Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro.<br />
Harnecker, M. (1995). Forjando <strong>la</strong> esperanza, Santiago de Chile,<br />
lom y mep<strong>la</strong>.
<strong>Del</strong> <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> a <strong>la</strong> <strong>Nueva</strong> <strong>Mayoría</strong><br />
Instituto Nacional de Estadística (ine) (2004), Estimaciones de pobreza<br />
por el método del ingreso-año 2003, Montevideo.<br />
Israel, S. (2004), “<strong>La</strong> re<strong>la</strong>ción entre <strong>izquierda</strong> y militares. Despejando<br />
el terreno”, en Brecha, 23 de abril.<br />
<strong>La</strong> República (2004a), “Viera no apoya acordar sobre política<br />
económica con aquellos que han perdido toda credibilidad”<br />
(edición electrónica), 30 de marzo.<br />
______ (2004b), “Walter Cance<strong>la</strong>. El crecimiento se financia con<br />
trabajo” edición electrónica, 26 de agosto.<br />
Mainwaring, S. y Scully, T. (1995), Building Democratic Institutions.<br />
Party Systems in <strong>La</strong>tin America, Stanford, Stanford University<br />
Press.<br />
Moreira, C. (2000), “<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> en Uruguay y Brasil. Cultura<br />
política y desarrollo políticopartidario”, en Mallo, S. y<br />
Moreira, C. (edits.), <strong>La</strong> <strong>la</strong>rga espera. Itinerarios de <strong>la</strong>s <strong>izquierda</strong>s<br />
en Argentina, Brasil y Uruguay, Montevideo, Banda Oriental.<br />
Papa, G. (2003), “Uruguay. Certezas, posibilidades, programa”,<br />
en Brecha (edición electrónica), 9 de noviembre.<br />
Peralta, M. H. (2004), “Un futuro gobierno progresista bajo <strong>la</strong><br />
lupa ‘radical’. Entre <strong>la</strong> duda y <strong>la</strong> esperanza”, en Brecha (edición<br />
electrónica), 12 de marzo.<br />
Pereira, M. (2004a), “Necesidad histórica. El <strong>Frente</strong> y el gobierno<br />
nacional”, en Brecha (edición electrónica), 14 de mayo.<br />
_______ (2004b), “Con el senador José Mujica. Esta <strong>izquierda</strong><br />
es <strong>la</strong> que hay”, en Brecha (edición electrónica), 27 de febrero.<br />
Portillo, A. (1991), “Montevideo. <strong>La</strong> primera experiencia del<br />
<strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong>”, en Ziccardi, A. (edit.), Ciudades y gobiernos<br />
locales en <strong>la</strong> América <strong>La</strong>tina de los noventa, México, f<strong>la</strong>cso, Instituto<br />
Mora y Porrúa.<br />
Rankin, A. (1995), “Reflections on the Non-Revolution en<br />
Uruguay”, en New Left Review, No. 211.<br />
Rodríguez, H. (2001), “A 10 años de gobierno progresista en<br />
Montevideo”, en <strong>La</strong> República (edición electrónica), 1 de<br />
abril.<br />
Rubino, S. (1991a), “Una realidad tétrica: <strong>la</strong> Intendencia Municipal<br />
de Montevideo”, en Perelli, C.; Filgueira, F., y Rubino,<br />
[189]
Daniel Chavez<br />
[190]<br />
S. (edits.), Gobierno y política en Montevideo, Montevideo,<br />
peitho.<br />
______ (1991b), “Los habit<strong>ante</strong>s de Montevideo: visión de <strong>la</strong><br />
Intendencia en una coyuntura de cambio”, En Perelli, C.;<br />
Filgueira, F., y Rubino, S. (edits.), Gobierno y política en Montevideo,<br />
Montevideo: peitho.<br />
Stolowicz, B. (2004), “<strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> <strong>la</strong>tinoamericana. Entre <strong>la</strong><br />
gobernabilidad y el cambio”, en Chavez, D. y Goldfrank, B.<br />
(edits.), <strong>La</strong> <strong>izquierda</strong> en <strong>la</strong> ciudad. Gobiernos progresistas en América<br />
<strong>La</strong>tina, Barcelona, Icaria.<br />
Superville, M. y Quiñónez, M. (2003), <strong>La</strong>s nuevas funciones del<br />
sindicalismo en el cambio del milenio, Montevideo, Departamento<br />
de Sociología de <strong>la</strong> Universidad de <strong>la</strong> República.<br />
Veiga, D. (1989), “Segregación socioeconómica y crisis urbana<br />
en Montevideo”, en Lombardi, M. y Veiga, D. (edits.), <strong>La</strong>s<br />
ciudades en conflicto. Una perspectiva <strong>la</strong>tinoamericana, Montevideo,<br />
ciesu y Banda Oriental.<br />
Veneziano Esperón, A. (2003), “<strong>La</strong> participación en <strong>la</strong> descentralización<br />
del gobierno municipal de Montevideo (1990-<br />
2000). Evaluación de 10 años de gobierno de <strong>izquierda</strong> y<br />
algunas reflexiones para América <strong>La</strong>tina”, en Documentos IIG,<br />
No. 110.<br />
Waksman, G. (2003), “El congreso del <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong>. <strong>La</strong> confrontación<br />
entre utopía y realidad”, en Brecha (edición electrónica),<br />
26 de diciembre.<br />
Winn, P. y Ferro Clerico, L. (1997), “Can a Leftist Government<br />
Make a Difference? The <strong>Frente</strong> <strong>Amplio</strong> Administration of<br />
Montevideo, 1990-1994”, en Chalmers, D. A. y Vi<strong>la</strong>s, C. M.<br />
(edits.), The New Politics of Inequality in <strong>La</strong>tin America.<br />
Rethinking Participation and Representation, <strong>Nueva</strong> York, Oxford<br />
University Press.