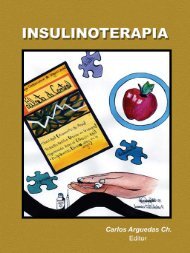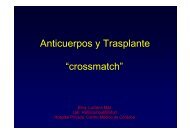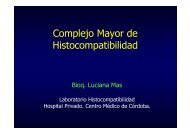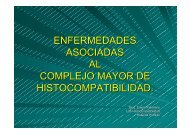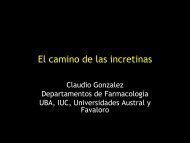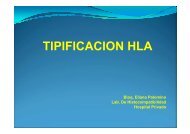Descargar Revista - Hospital Privado
Descargar Revista - Hospital Privado
Descargar Revista - Hospital Privado
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 1<br />
ÍNDICE<br />
ISSN O326-7474<br />
Experiencia<br />
Médica<br />
Volumen 23 - Número 3 - Año 2005<br />
Publicación del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> -<br />
Centro Médico de Córdoba S.A.<br />
Av. Naciones Unidas 346<br />
Bº Parque Vélez Sársfield - X5016KEH Córdoba<br />
Tel: 0351 - 4688894 – Fax: 0351 - 4688865<br />
Página Web: www.hospitalprivadosa.com.ar<br />
Diseño, Diagramación e Impresión:<br />
BUNKER CREATIVO<br />
Hernán Sieber 155418823<br />
Registro Nacional de la Propiedad<br />
Intelectual Nº 12981<br />
Se autoriza la re p roducción, total o parc i a l ,<br />
citando la fuente.<br />
D I R E C T O R<br />
Walter G. Douthat<br />
COMITÉ EDITOR<br />
Ana Basquiera<br />
Patricia Calafat<br />
Eduardo Cuestas<br />
Jorge De la Fuente<br />
Federico Garzón Maceda<br />
Roberto Madoery<br />
Martín Maraschio<br />
Gustavo Muiño<br />
José Torres<br />
COMITÉ EJECUTIVO<br />
Silvia Bertola<br />
Juan Despuy<br />
Adrián Kahn<br />
Mary Kurpis<br />
Sergio Metrebián<br />
Aldo Tabares<br />
S E C R E TA R Í A<br />
María Lucrecia Audisio<br />
Departamento de Docencia e Investigación<br />
expmedica@hospitalprivadosa.com.ar<br />
Incorporada a la Base de Datos Bibliográficos<br />
en disco compacto LILACS<br />
(Literatura Latinoamericana y del Caribe<br />
en Ciencias de la Salud).<br />
Indizada por la Biblioteca de la Facultad<br />
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional<br />
de Córdoba. Sus artículos pueden consultarse<br />
en la página web de la Biblioteca:<br />
www.fcm.edu.ar/biblio.index.htlm,<br />
en el link "Artículos de Interés Médico".<br />
Indizada en el CAICYT en el Latindex.<br />
Indizada en IMBIOMED http://www.imbiomed.com<br />
Puede consultarse en la<br />
página web: www.hospitalprivadosa.com.ar<br />
Índice<br />
Editorial<br />
Buscando la Evidencia basada en la Medicina<br />
Eduardo Cuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />
Trabajos originales<br />
Experiencia con el Esquema de Quimioterapia Oxaliplatino, 5- Fluorouracilo y<br />
Leucovorina en Pacientes con Cáncer Colorrectal Metastático<br />
María Cristina Rusz Maidana, Ana Lisa Basquiera, Carlos Alberto Brocca, Emilio<br />
Domingo Palazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />
La ínter-consulta médico-psicológica en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong><br />
Constancia Richardson, Marcela Flores, Lucía Alippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />
Revisiones<br />
Nuevas opciones terapéuticas para la glomérulo-nefritis membranosa idiopática<br />
Julio Bittar, Jorge De la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />
Imágenes en Medicina<br />
Pielitis incrustante<br />
Editor: Gustavo Muiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
Anátomo Clínico<br />
Varón de 47 años que ingresó para quimioterapia<br />
Discute: Leandro Marianelli<br />
Modera: Enrique Caeiro<br />
Anatomía Patológica: José Rodeyro<br />
Editor: Patricia Calafat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />
Medicina Basada en la Evidencia<br />
Metodología y Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134<br />
Screening de Aneurisma de Aorta Abdominal<br />
Pablo Carpinella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
Utilidad de la TAC en el pronóstico de pancreatitis aguda<br />
Matías Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />
Meta-análisis<br />
Eduardo Cuestas<br />
Editor: Eduardo Cuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138<br />
Guías y Protocolos<br />
Diarrea<br />
Lorena Fernández, Silvia Bertola, Mariano Higa,<br />
Daniel Camps, Cristian Pogolotti<br />
Editor: Jorge de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141<br />
Temas de Interés en Medicina<br />
Procuración y trasplante de órganos, 25 años de trabajo<br />
Edgar Lacombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />
Anuncios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />
Normas para la Admisión de trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />
99
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 2<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Table of contents<br />
Experiencia Médica<br />
Volume 23, Number 3<br />
Editorial<br />
In search of Evidence Based in Medicine<br />
Eduardo Cuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101<br />
Original Papers<br />
Medical - Psychological Consultation at the <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong>.<br />
Constancia Richardson, Marcela Flores, Lucía Alippi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />
Experience with oxaliplatin 5-fluorouracil and leucovorin chemotherapy combination in patients<br />
with metastatic colorectal cancer<br />
María Cristina Rusz Maidana, Ana Lisa Basquiera, Carlos Alberto Brocca, Emilio Domingo Palazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />
Reviews<br />
Idiopathic membranous nephropathy: new therapeutic options<br />
Julio S. Bittar, Jorge de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />
Images in Medicine<br />
Encrusted pyelitis<br />
Editor: Gustavo Muiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
Clinical Pathological Exercise<br />
47 year-old man admitted for chemotherapy<br />
Discussion: Leandro Marianelli<br />
Moderator: Enrique Caeiro<br />
Pathology: José Rodeyro<br />
Editor: Patricia Calafat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />
Evidence Based Medicine<br />
Methodology and Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134<br />
Screening for Abdominal Aortic Aneurysm<br />
Pablo Carpinella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
Usefulness of CAT Scan in the prognosis of acute pancreatitis<br />
Matías Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />
Meta- analysis<br />
Eduardo Cuestas<br />
Editor: Eduardo Cuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138<br />
Guidelines and Protocols<br />
Diarrhea<br />
Lorena Fernández, Silvia Bertola, Mariano Higa, Daniel Camps, Cristian Pogolotti<br />
Editor: Jorge de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141<br />
Medical Topics of Interest<br />
Organ procuration and transplant, 25 years of work<br />
Edgar Lacombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />
Announcements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />
Instructions to author . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />
100
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 3<br />
EDITORIAL<br />
Buscando la Evidencia basada en la Medicina<br />
Los médicos trabajan en la práctica diaria sobre dos ejes bioéticos de referencia en la toma<br />
de decisiones al lado del paciente: el principio de no-maleficencia y el principio de beneficencia.<br />
El equilibrio entre los mismos delimita la capacidad de autonomía profesional del facultativo, pues<br />
existen por un lado, mínimos exigibles y por otro, una tendencia que apunta u obliga hacia la<br />
excelencia. Tanto es así, que en este contexto, sustentado en el plano individual, el paradigma<br />
clínico imperativo podría resumirse en frases como: “la salud no tiene precio” o “ hay que hacer<br />
todo lo que haga falta”.<br />
Sin embargo, en el plano social -e ingresando en un paradigma comunitario y de las<br />
preferencias del sujeto- surgen otros principios bioéticos igualmente atendibles, como el principio<br />
de autonomía y el principio de justicia. La búsqueda de una práctica médica eficiente no se<br />
encuentra necesariamente en la tensión antagónica entre los mencionados paradigmas individual y<br />
social, sino en una alternativa superadora que incluya la fuerza potencial de innovación de la<br />
medicina moderna y el hecho innegable de que se dispone de recursos escasos para financiarla.<br />
Este problema implica que el mal uso de los recursos repercute sobre todo el sistema de salud. La<br />
noción más intuitiva para medir el despilfarro es mediante el denominado costo de oportunidad:<br />
“el sacrificio de realizar una intervención es aquella otra que se dejará de hacer”. De ahí la<br />
importancia de asignar los recursos a las que resulten más efectivas.<br />
Caracteriza al actual sistema de salud el mayor envejecimiento social, lo cual implica un<br />
mayor consumo de recursos que las poblaciones más jóvenes, una población general mucho más<br />
informada, demandante y consumidora de recursos de salud y una verdadera avalancha de nuevas<br />
tecnologías y medicamentos; más eficaces, pero también más caros, lo que implica un factor de<br />
encarecimiento de la oferta. Parece impostergable alcanzar un uso más racional de los recursos,<br />
poniendo en práctica el concepto de conseguir más por menos con una calidad similar.<br />
Para evaluar las nuevas tecnologías y sentar bases para el desarrollo de una práctica<br />
clínica racional son fundamentales cinco conceptos:<br />
1) Eficacia, que es el potencial teórico para cubrir la necesidad para la cual se utiliza un servicio<br />
médico (la eficacia de los procedimientos se mide en los ensayos clínicos).<br />
2) Efectividad, o grado en que la atención médica se lleva a cabo de forma correcta con el objetivo<br />
de resolver el problema de salud planteado en la práctica habitual.<br />
3) Eficiencia, que es ser efectivo al menor costo posible.<br />
4) Aceptabilidad, que es el grado de participación del paciente y sus familiares.<br />
5) Accesibilidad, o facilidad que tienen los pacientes de conseguir la atención que necesitan.<br />
101
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 4<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
El objetivo de la medicina moderna es entonces proveer a los pacientes en el nivel<br />
asistencial más adecuado y de la forma más eficaz, efectiva y eficiente posible, de aquellos servicios<br />
que mejor preserven o restauren su estado de salud. Pero la práctica clínica no es un fenómeno<br />
exacto, en la toma de decisiones existe una gran variabilidad entre los médicos ante un mismo<br />
proceso y de un mismo médico ante pacientes diferentes que presentan la misma enfermedad. La<br />
variabilidad de la práctica clínica es una de las razones por las que se ha comenzado a hablar tan<br />
asiduamente de calidad de la asistencia médica, por la demostración de la falta de eficacia y<br />
efectividad a que ésta lleva. Aunque debe diferenciarse la variabilidad innecesaria de la legítima,<br />
debida a la incuestionable experiencia del médico o a las preferencias del enfermo.<br />
Desde el punto de vista social, la variación de la práctica clínica es un grave problema<br />
sanitario. Uno de sus aspectos determinantes es la falta de evidencia científica o la ignorancia en que<br />
se basan las decisiones, es aquí donde las técnicas de gestión de procesos pueden ayudar reduciendo<br />
la variabilidad, contribuyendo a estimular el uso apropiado de los recursos y frenando la utilización<br />
innecesaria de los mismos. Para conseguir la excelencia es fundamental reducir la brecha entre la<br />
práctica habitual y la óptima. Para reducir la variabilidad innecesaria se debe procurar una mejor<br />
gestión de los procesos asistenciales, lo cual ha sido denominado Medicina Basada en la Evidencia<br />
(MBE).<br />
En la práctica, la toma de decisiones clínicas comportan una elevada incertidumbre, bien<br />
por errores, o ambigüedad de los datos clínicos, variaciones en la interpretación, falta de relación<br />
entre la información y la presencia de enfermedad, incertidumbre sobre los efectos del tratamiento<br />
y el pronóstico de la enfermedad. La MBE orienta a basar la toma de decisiones en las mejores<br />
pruebas disponibles.<br />
Cuando David Sackett definió la MBE como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de<br />
la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de cada<br />
paciente”, se constituyó un nuevo paradigma médico.<br />
La práctica de la MBE implica la integración de la experiencia individual del médico, la<br />
mejor evidencia y las necesidades del paciente respetado como persona autónoma. Sus pasos<br />
fundamentales pueden resumirse en:<br />
1. Transformar la necesidad de información en preguntas.<br />
2. Identificar en la bibliografía la evidencia que responde a esas preguntas.<br />
3. Evaluar críticamente la validez y la importancia de esas evidencias.<br />
4. Aplicar los resultados a la práctica.<br />
5. Evaluar su rendimiento.<br />
102
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 5<br />
EDITORIAL<br />
La MBE requiere recursos adicionales en tecnología de información, tiempo, médicos con<br />
conocimientos de epidemiología y habilidades de búsqueda, selección y análisis de la bibliografía.<br />
Su capacidad para mejorar la práctica depende de la aceptación por parte de la colectividad médica<br />
y de la existencia de criterios adecuados sobre lo que se entiende por evidencias. Para ello se han<br />
impuesto niveles de evidencia y de recomendación.<br />
Entre los factores que explican el interés por el uso de la MBE en la gestión clínica y<br />
sanitaria cabe destacar: a) la variabilidad de la práctica clínica; b) la preocupación por la efectividad<br />
de las intervenciones; c) el mayor acceso a la información; y d) las políticas de contención de gastos.<br />
Diversas iniciativas, como la colaboración Cochrane, las agencias de evaluación sanitaria y las guías<br />
de práctica clínica basada en evidencias, junto a los bancos de CASP y CATS, constituyen los pilares<br />
para fundar una gestión médica más racional, efectiva y menos variable.<br />
En el campo de la economía de la salud existen distintas alternativas: minimización de<br />
costos, análisis costo - beneficio y análisis costo - efectividad. El proceso de la medicina basada en<br />
la eficiencia consta de las siguientes etapas:<br />
1. Identificar y delimitar el problema.<br />
2. Reconocer y valorar las alternativas (que deben ser éticas, representativas de la práctica<br />
habitual, deben informar sobre la historia natural de la enfermedad e identificar los tratamientos<br />
alternativos).<br />
3. Incorporar el punto de vista del paciente.<br />
4. Hacer explícito el punto de vista desde el cual se adopta y el tipo de análisis utilizado.<br />
5. Estructurar el problema en modelos matemáticos (teoría de decisiones y de los juegos).<br />
La crisis del crecimiento de la medicina pasa por continuar incorporando los criterios de<br />
calidad a la práctica clínica. Trabajar en calidad significa diseñar, producir y servir un servicio que<br />
sea útil, económico y satisfactorio para el paciente. La gestión de calidad comprende tres procesos:<br />
planificación, control y mejora.<br />
En salud pueden distinguirse tres tipos de actividades gestoras diferentes:<br />
1. La macro-gestión a nivel del Estado. Objetivo: mejor la calidad de la salud de la<br />
población.<br />
2. La meso-gestión a nivel de las instituciones. Objetivo: aunar la preocupación por el<br />
presupuesto que gestiona la cercanía de la práctica diaria.<br />
3. La micro-gestión a nivel de los médicos individualmente (que es donde se asigna el 70%<br />
de los recursos sanitarios en las decisiones diagnósticas y terapéuticas). Objetivo: restaurar la salud<br />
de los pacientes individuales o en grupos de pacientes (gestión de enfermedades crónicas).<br />
103
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 6<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
El componente esencial de la asistencia sanitaria es la gestión clínica, llevada a cabo por los<br />
médicos en su práctica diaria. Y aún queda otro punto de vista: el del paciente, cuya preocupación<br />
fundamental está en la seguridad y efectividad de las intervenciones y en segundo término, su<br />
participación en la toma de decisiones.<br />
Las estrategias que pretenden basar las decisiones sanitarias en evidencias deben responder<br />
a tres preguntas:<br />
1. ¿Cuánta evidencia se requiere para considerar que una intdrvención debe o no utilizarse?<br />
2. ¿A quién corresponde aportar las pruebas?<br />
3. ¿Habría que exigir evidencia sólo para la incorporación de nuevas intervenciones, o<br />
incluir las prácticas ya en uso?<br />
El principal inconveniente pasa por conseguir que los médicos tengan los conocimientos y<br />
los incentivos suficientes para tomar decisiones costo-efectivas. Para que esto sea realidad, es<br />
necesario que la cultura de la MBE y de la medicina basada en la eficiencia se asiente sin colisionar<br />
en el quehacer médico, para lo que se requiere una formación continuada que debe tocar tres<br />
cuestiones básicas:<br />
1. Correcta formación de grado en epidemiología clínica, bibliometría, economía, gestión,<br />
ética e informática.<br />
2. Mejora de los servicios de información que miden costos y beneficios en salud.<br />
3. Introducción de incentivos que mejoren la investigación y que conduzcan a una mejora<br />
continua de la efectividad y de la eficiencia en la práctica clínica.<br />
Eduardo Cuestas<br />
Área de Epidemiología y Bioestadística.<br />
<strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
104
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 7<br />
TRABAJOS ORIGINALES<br />
Experiencia con el Esquema de Quimioterapia Oxaliplatino,<br />
5- Fluorouracilo y Leucovorina en Pacientes con Cáncer<br />
Colorrectal Metastático<br />
María Cristina Rusz Maidana, Ana Lisa Basquiera, Carlos Alberto Brocca, Emilio Domingo Palazzo<br />
Servicio de Hematología y Oncología. <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
R e s u m e n<br />
Estudios fase III demostraron que la combinación de oxaliplatino, 5 fluorouracilo (FU) y leucovorina (LV )<br />
o f rece beneficio en pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Nuestro objetivo fue evaluar la respuesta a esta<br />
combinación de quimioterapia en nuestra institución. Entre los años 2000 y 2004 se evaluaron 21 pacientes con cáncer<br />
c o l o r rectal estadío IV que re a l i z a ron al menos 3 ciclos de quimioterapia con oxaliplatino-5FU-LV en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong><br />
– Centro Médico de Córdoba (edad media al diagnóstico: 62,4 años; 14 varones). La mediana de seguimiento fue de<br />
12 meses. El 57% de los pacientes había realizado quimioterapia en adyuvancia con FU-LV previamente. El pro m e d i o<br />
de ciclos fue 4,19 (3 a 6) por paciente. Cuatro pacientes fueron sometidos a resección de las metástasis. La mediana<br />
de tiempo a la pro g resión fue de 6 meses (95% IC 3,07 a 8,9 meses) y la supervivencia global tuvo una mediana de<br />
40 meses (95% IC 19 a 49 meses). Cuando se excluyeron los pacientes que re c i b i e ron cirugía de las metástasis, la<br />
supervivencia disminuyó a 19 meses. Cuando se compararon pacientes que habían recibido quimioterapia adyuvante<br />
p revia con 5 FU-LV con los que no la re c i b i e ron, el HR de muerte fue de 3,32 (IC 95% 0,7 a 15,5). Conclusiones: E n<br />
nuestra serie, la supervivencia global fue comparable a la literatura. Además, constatamos diferencia en términos de<br />
supervivencia a favor de pacientes no expuestos a quimioterapia pre v i a .<br />
Palabras clave: cáncer colorrectal, sobrevida, quimioterapia, oxaliplatino, cirugía.<br />
Chemotherapy in colorectal cancer<br />
A b s t r a c t<br />
Phase III trials have demonstrated an advantage in survival with oxaliplatin, 5-fluorouracil (5-FU) and leucovorin<br />
( LV) combination in patients with metastatic colorectal cancer. Our objective was to evaluate response and survival by<br />
using this chemotherapy combination in our institution. Between 2000 and 2004 we evaluated 21 patients with colore c t a l<br />
cancer who underwent at least three cycles of chemotherapy with oxaliplatin, 5FU and LV in the <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> de<br />
C ó rdoba (mean of age: 62.4 years; 14 male). The median of follow-up was 12 months. The average of cycles was 4.19 (3<br />
to 6) per patient. Surgical resection of the metastases was perf o rmed in four patients. For all patients, the median time to<br />
p ro g ression was 6 months (95% CI 3.07 to 8.9 months) and the median time of overall survival was 40 months (95% CI<br />
19 to 49 months). When patients that underwent metastasectomy were excluded, the overall survival decreased to 19<br />
months. Twelve out of 21 patients (57%) had previously received adjuvant chemotherapy with 5-FU-LV We compare d<br />
patients that had previously received this chemotherapy with patients that not, and the HR of death was 3,32 (95% CI 0.7<br />
to 15.5). Conclusions: In our patients, the survival was similar to previously reported. We highlight the value of surg e r y<br />
in patients with metastatic colorectal cancer. Also, we found a tendency in overall survival in patients that had not been<br />
exposed to chemotherapy, but it was not significant.<br />
Key Wo rd s : c o l o rectal cancer, survival, chemotherapy, oxaliplatin, surg e r y .<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - Pág. 105 a 108 - 2005.<br />
Correspondencia:<br />
Ana Lisa Basquiera.<br />
Servicio de Hematología y Oncología.<br />
<strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
Naciones Unidas 346. CP: X5016KEH<br />
TE: 4688243. E-mail: anabasquiera@arnet.com.ar<br />
Recibido: 12 de Noviembre de 2005<br />
Aceptado: 28 de Diciembre de 2005<br />
I n t r o d u c c i ó n<br />
El cáncer colorrectal es la tercera causa de<br />
muerte por cáncer en el mundo (1). Aproximadamente la<br />
mitad de los pacientes desarrollan enferm e d a d<br />
metastásica (2). Por muchos años, el tratamiento efectivo<br />
para los pacientes con cáncer de colon avanzado estuvo<br />
limitado al 5 fluorouracilo (5-FU), el cual estuvo<br />
105
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 8<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
disponible por 40 años (3). A éste se asoció el uso de<br />
leucovorina (LV), mejorando los resultados clínicos en<br />
término de tasa de respuesta y supervivencia libre de<br />
progresión (SLP) al incrementar la inhibición de la<br />
timidilato sintetasa; pero sin conseguir impacto en la<br />
supervivencia global (SG) (4).<br />
El oxaliplatino es un derivado platino que<br />
bloquea la replicación y transcripción del ADN (5). En<br />
estudios in vitro esta droga demostró inhibir a las células<br />
del cáncer de colon resistentes al cisplatino y carboplatino.<br />
Existen datos experimentales que demuestran actividad de<br />
s i n e rgismo del oxaliplatino en combinación con 5<br />
f l u o rouracilo (6). La toxicidad del oxaliplatino es distinta a<br />
o t ros derivados del platino, causando mínima toxicidad<br />
hematológica, no provoca afección renal y los pacientes<br />
sólo experimentan disestesias relacionadas al frío por dosis<br />
acumulativa, que usualmente desaparece después de<br />
discontinuar el tratamiento. Su actividad como agente<br />
simple en cáncer colorrectal metastático en pacientes<br />
p reviamente tratados o no, demostró una tasa de re s p u e s t a<br />
de un 10% a 24% en estudios de fase II (7, 8). Cuando es<br />
combinado con 5-FU y LV la tasa de respuesta asciende a<br />
20 a 50% (9, 10).<br />
En un estudio fase III publicado en el año 2000<br />
por De Gramont y colaboradores, se demostró que la<br />
combinación de 5FU-LV-Oxaliplatino (FOLFOX 4) en<br />
primera línea es beneficioso, prolongando la SLP con<br />
aceptable tolerabilidad y manteniendo calidad de vida (11).<br />
El objetivo de este trabajo fue evaluar la<br />
respuesta a la combinación Oxaliplatino-5FU-LV en los<br />
pacientes con cáncer colorrectal metastático de nuestra<br />
institución.<br />
Materiales y métodos<br />
Entre los años 2000 y 2004 se estudiaron en<br />
forma retrospectiva 34 pacientes con diagnóstico de<br />
cáncer colorrectal en estadio IV. Se incluyeron pacientes<br />
que recibieron como primera línea de quimioterapia 3 o<br />
más ciclos de oxaliplatino-5FU-LV en el Servicio de<br />
Hematología y Oncología del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong>, en forma<br />
internada o ambulatoria (Tabla I).<br />
Se re g i s t r a ron datos de la historia clínica<br />
referidos a edad, sexo, performance status (ECOG), fecha<br />
al diagnóstico, tratamientos previos, lesión/es<br />
metastásicas, características de la quimioterapia,<br />
respuesta al tercer y sexto ciclo, valor del Antígeno<br />
Carcinoembrionario (CEA) al inicio y al finalizar el<br />
tratamiento, tiempo a la progresión y fecha del último<br />
seguimiento. Se evaluó respuesta completa, parc i a l ,<br />
estable y progresión en base a los criterios de la OMS.<br />
Tiempo a la progresión fue el período desde el inicio de<br />
la quimioterapia a la fecha de progresión de enfermedad<br />
o muerte por cáncer de colon. La sobrevida global (SG)<br />
fue calculada como el tiempo desde el inicio de la<br />
quimioterapia a la muerte por cáncer o por cualquier<br />
causa o hasta la fecha del último seguimiento, momento<br />
en el cual los datos fueron censados. Tiempo a la<br />
progresión y SG se calcularon usando el método de<br />
Kaplan Meier y los grupos se compararon usando logrank<br />
test. Se consideró significativo una p
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 9<br />
QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO<br />
último seguimiento, 1 paciente había fallecido y los 3<br />
restantes estaban vivos.<br />
El tiempo a la progresión fue de 6 meses (95%<br />
IC 3,07 a 8,9 meses). La SG fue de 40 meses (95% IC 18,7<br />
a 61,3), la cual cayó a 19 meses (95% IC 15,3 a 22,5)<br />
cuando se excluyeron los cuatro pacientes que recibieron<br />
cirugía de sus metástasis. El grupo total de pacientes fue<br />
dividido según si los pacientes habían o no recibido<br />
quimioterapia adyuvante con 5 FU-LV. En el Grupo 1; 12<br />
Tabla I: Características Clínicas de los Pacientes (n=21)<br />
Variable Nº Pacientes (%)<br />
Edad, años 62,4±8<br />
Rango 49-77<br />
Sexo<br />
Masculino 14 (66,7)<br />
Femenino 7 (33,3)<br />
Performance Status<br />
0 8 (38,1)<br />
1 11 (52,4)<br />
2 1 (4,8)<br />
3 1 (4,8)<br />
Sitio Primario<br />
Colon 16 (76,2)<br />
Recto 5 (23,8)<br />
Sitio de Metástasis<br />
Hígado 14<br />
Pelvis 5<br />
Pulmón 3<br />
Óseas 1<br />
Otros 4<br />
Número de Sitios<br />
1 14 (66,7)<br />
2 5 (23,8)<br />
Más de 2 2 (9,5)<br />
CEA<br />
Normal 7 (33,3)<br />
Elevado 12 (57,1)<br />
Desconocido 2 (9,5)<br />
Quimioterapia Adyuvante<br />
Si 12 (57,1)<br />
No 9 (42,8)<br />
Tiempo desde la<br />
quimioterapia adyuvante<br />
Mediana, meses 24<br />
Rango 4-84<br />
pacientes recibieron quimioterapia previa y 6 pacientes<br />
fallecieron al seguimiento (50%). En el grupo 2; 9<br />
pacientes no habían recibido quimioterapia previa y al<br />
seguimiento se registró sólo una muerte (11,1%). El HR<br />
fue de 3,32 (IC 95% 0,7 a 15,5; P = 0,2471).<br />
D i s c u s i ó n<br />
N u e s t ro estudio mostró un tiempo a la<br />
progresión de seis meses. La mayoría de los pacientes<br />
fueron tratados con bajas dosis de leucovorina (20<br />
mg/m 2 /d). Esto está avalado por un estudio de fase III<br />
realizado por el grupo colaborativo QUASAR, que<br />
demostró que altas dosis de ácido folínico no producen<br />
beneficio extra sobre regímenes con bajas dosis (12).<br />
Además, un meta-análisis publicado en 1992 demostró<br />
que esquemas con 5-fluorouracilo y leucovorina<br />
mensuales, producen la misma tasa de respuesta que los<br />
esquemas semanales (13). Sin embargo, recientemente,<br />
se ha aprobado el esquema FOLFOX 4 considerado como<br />
estándar que utiliza dosis altas de leucovorina (200<br />
mg/m 2 /d), con el cual se ha informado una tasa de<br />
respuesta de 50,7% y una sobrevida libre de progresión<br />
de 9 meses, sin impacto en la SG (11).<br />
Con respecto a la SG, obtuvimos una mediana<br />
de 40 meses. Al excluir de este análisis cuatro pacientes<br />
que habían recibido metastasectomía antes de la<br />
quimioterapia, percibimos una caída de la supervivencia<br />
a 19 meses, comparable a lo descripto por De Gramont<br />
Tabla II: Esquemas de Quimioterapia Administrados (n=21)<br />
Esquema de Quimioterapia Nº Pacientes (%)<br />
1- Oxaliplatino 85mg/m 2 –<br />
5FU 1000mg/m 2 - LV 20 mg/m 2 13 (61,9)<br />
2- Oxaliplatino 75mg/m 2 –<br />
5FU 1000mg/m 2 - LV 40 mg/m 2 6 (28,6)<br />
3- Oxaliplatino 75mg/m 2 –<br />
5FU 1000mg/m 2 - LV 200 mg/m 2 2 (9,5)<br />
Tabla III: Respuesta al Te rcer Ciclo de Tratamiento (n=17).<br />
Tipo de Respuesta Nº Pacientes (%)<br />
Completa 0 (0)<br />
Parcial 1 (5.9)<br />
Enfermedad Estable 6 (35,3)<br />
Progresión 10 (58,8)<br />
107
HospPriv2006 30/12/05 12:03 Página 10<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
y Andre en una revisión publicada el 2004 (11,14).<br />
Estudios previos mostraron que pacientes sometidos a<br />
resección de metástasis presentan una supervivencia a 5<br />
años de un 20 a 45% (14).<br />
Al comparar la SG entre el grupo de pacientes<br />
que había recibido quimioterapia adyuvante con los que<br />
no la recibieron, encontramos que la quimioterapia<br />
previa aumentó el riesgo de muerte (HR 3,32; 95% IC 0,7<br />
a 15,6). La literatura confirma que pacientes pretratados<br />
presentan una tasa de respuesta de 45%, mientras que en<br />
aquellos no tratados la misma aumenta a un 57%. Esto<br />
podría deberse a que el grupo de pacientes que recibió<br />
5-FU-LV previamente tenía diferente pronóstico (15).<br />
En conclusión, nuestro trabajo mostró un<br />
porcentaje menor de respuesta en el tratamiento con<br />
o x a l i p l a t i n o - 5 F U - LV en los pacientes con cáncer<br />
c o l o r rectal metastásico con respecto a la literatura,<br />
probablemente debido al tamaño de la muestra y a la<br />
dosis de quimioterapia. Sin embargo, obtuvimos una<br />
supervivencia aceptable, resaltando la importancia del<br />
impacto en la misma de la cirugía de metástasis antes de<br />
recibir el tratamiento de quimioterapia. Además,<br />
constatamos diferencia en términos de supervivencia a<br />
favor de pacientes sin tratamiento quimioterápico previo.<br />
6. Rixe O, Ortuzar W, Alvarez M, et al. Oxaliplatin, tetraplatin, cisplatin and<br />
carboplatin: spectrum of activity in drug resistant cell lines and in the cell<br />
lines of the National Cancer Institute’s Anticancer Drug Screen panel.<br />
Biochem Pharmacol 52: 1855-1865, 1996.<br />
7. Machover D, Diaz-Rubio E, De Gramont A, et al. Two consecutive phase<br />
II studies of oxaliplatin (L-OHP) for treatment of patients with advanced<br />
c o l o rectal carcinoma who were resistant to previous treatment with<br />
fluoropyrimidines. Ann Oncol 7: 95-98, 1996.<br />
8. Becovarn Y, Ychou M, Ducreux M, et al. A phase II trial of oxaliplatin as<br />
first-line chemotherapy in metastasic colorectal cancer patients. J Clin Oncol<br />
8: 2739-2744, 1998.<br />
9. De Gramont A, Vignaud J, Tournigand C, et al. Oxaliplatin with high-dose<br />
leucovorin and 5-fluorouracilo 48-hour continuous infusion in pretreated<br />
metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer 33: 214-219, 1997.<br />
10. Levi F, Zidani R, Vannetzel JM, et al. Chronomodulated versus fixed<br />
infusion rate delivery of ambulatory chemotherapy with oxaliplatin, 5-<br />
fluorouracil and folinic acid in patient with colorectal cancer metastases: A<br />
randomized multiinstitutional trial. J Nat Cancer Inst 86: 1608-1617, 1994.<br />
Bibliografía<br />
1. Jemal A, Thomas A, Murria T, et al. Cancer Statistics 2002. CA Cancer J Clin<br />
52: 23- 47, 2002.<br />
2. American Cancer Society. Cancer facts and figures. Atlanta, GA, American<br />
Cancer Society, 1995.<br />
3. Sobrero AF, Aschele C, Bertino JR. Fluorouracilo in colorrectal cáncer: a<br />
tale of two drugs. Implications for biochemical modulation. J Clin Oncol 15:<br />
368-381, 1997.<br />
4. Advanced Colorectal Cancer Meta-analysis Project: Modulation of<br />
fluorouracil by leucovorina in patients with advanced colorrectal cancer:<br />
Evidence in terms of response rate. J Clin Oncol 10: 896-903, 1992.<br />
5. Woynarowski JM, Chapman WG, Napier C et al. Sequence and region<br />
specificity of oxaliplatino adducts in naked and cellular DNA. Mol Pharmacol<br />
54: 770-777, 1998.<br />
11. De Gramont A, Figer A, Seymour M, et al. Leucovorin and fluorouracil<br />
with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal<br />
cancer. J Clin Oncol 18: 2938-2947, 2000.<br />
12. QUASAR Collaborative Group. Comparison of fluorouracil with<br />
additional levamisole, higher-dose folinic acid, or both, as adjuvant<br />
chemotherapy for colorectal cancer: a randomised trial. Lancet 355: 1588-<br />
1596, 2000.<br />
13. Pieadbois P, Buyse M, Rustum Y, et al (The Advanced Colorectal Cancer<br />
Meta-analisis Project). Modulation of fluorouracil by leucovorin in patients<br />
with Advanced Colorectal Cancer: Evidence in terms of response rate. J Clin<br />
Oncol 110: 896-903, 1992.<br />
14. Andre T, Louvet C, De Gramont A. Colon cancer: What is new in 2004?.<br />
Bull Cancer 91: 75-80, 2004.<br />
15. Fang Y, Cohen AM, Fortner JG, et al. Liver resection for colorectal<br />
metastases. J Clin Oncol 15: 938-946, 1997.<br />
108
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 11<br />
El Departamento de Docencia<br />
del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong><br />
organiza el<br />
III CURSO PREPARATORIO<br />
para el ingreso a<br />
RESIDENCIAS MÉDICAS<br />
del 6 de febrero al 3 de marzo de 2006<br />
de lunes a viernes de 18 a 21 hs.<br />
AUDITORIO HOSPITAL PRIVADO<br />
Arancel $300.-<br />
I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S<br />
Desde el 1˚ de diciembre en Departamento de Docencia e Investigación<br />
Naciones Unidas 346 - Tel: (0351-4688894<br />
e-mail: docencia@hospitalprivadosa.com.ar<br />
web: www.hospitalprivadosa.com.ar/Docencia/Docencia.htm
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 12<br />
TRABAJOS ORIGINALES<br />
La ínter-consulta médico-psicológica en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong><br />
Constancia Richardson, Marcela Flores, Lucía Alippi.<br />
Servicio de Psiquiatría, <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
R e s u m e n<br />
La ínter-consulta médico-psicológica (ICMP) es solicitada por conflictos que se presentan en la asistencia médica.<br />
El abordaje se orienta al paciente, a la relación con el equipo médico, o a realizar un diagnóstico situacional. O b j e t i v o :<br />
dar a conocer modos de funcionamiento de la ICMP en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba. Material y<br />
Método: n: 58 ICMP, junio de 2004 - febre ro de 2005. Estudio de tipo observacional, re t rospectivo y descriptivo. Va r i a b l e s :<br />
Servicios intervinientes, motivos de consulta (MC) y modalidad de intervención. Resultados: el 43,86% de las ICMP fue<br />
solicitado por Oncología; 12,28% Internado; 7,02% Trasplante Renal y en menor porcentaje; otros servicios. La demanda<br />
fue receptada por el equipo de ínter-consulta (IC): 43,86% por psicólogos; 28,07% psiquiatras y 24,56% psiquiatras y<br />
psicólogos. El 67,9% de las IC fueron solicitadas para el paciente y el 32,1% para el paciente y su familia. El MC fue, en un<br />
28,07%, síntomas y/o signos psiquiátricos; 12,28% a pedido del paciente o familiares; 7,02% impacto del diagnóstico; 7,02%<br />
evaluación pre-trasplante; 7,02% por preocupación del médico, y en menor porcentaje por otros motivos. El 26,32% de las<br />
intervenciones fueron hacia el paciente; 1,75% al paciente y equipo médico; 35,09% al paciente y su familia; 22,81% a todos;<br />
12,28% sin intervención. El 49,12% fueron diagnósticas y psicoterapéuticas; 28,07% diagnósticas, psicoterapéuticas y psicof<br />
a rmacológicas; 7,02% diagnósticas y psico-farmacológicas, y 10,53% sin intervención. El 26,32% de los casos re q u i r i ó<br />
seguimiento posterior alta hospitalaria. Conclusiones: la demanda de IC es mayoritariamente de Oncología e Intern a d o ;<br />
receptada por uno o más miembros del equipo IC. Generalmente orientada hacia el paciente, aunque la intervención no<br />
sigue necesariamente esta orientación incluyendo otros destinatarios. En una amplia pro p o rción, las ICMP se re s u e l v e n<br />
utilizando estrategias psicoterapéuticas y en menor cantidad sólo psico-farmacológica. Las intervenciones, por lo general,<br />
se realizan desde el pedido hasta el alta hospitalaria, independientemente de la estrategia terapéutica que se elija.<br />
Palabras clave: í n t e r-consulta médico-psicológica, paciente, psicólogo, psiquiatra, diagnóstico situacional.<br />
Medical - Psychological Consultation in the <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong>.<br />
A b s t r a c t<br />
A medical-psychological consult (MPC) is requested when conflicts arise in medical assistance. The intervention<br />
is directed towards the patient and his relationship with the medical team, based on a diagnosis of the situation.<br />
Objective: to present the models of operation of medical-psychological consultation at our hospital. Materials and<br />
Methods: 58 cases of MPC were studied (06-04 / 02-05) Observational retrospective - descriptive case study. Variables:<br />
Requesting Department, cause of consultation, model of intervention. Results: 43.86% was requested by Oncology,<br />
12.28% by In-patient ward, 7.02% by Kidney transplant and a minor percentage by other departments. The requests were<br />
received by the MPC team: 43.86% by psychologists, 28.07% psychiatrists and 24,56% by both. MPC were requested for<br />
the patient in 67.9% of the cases and for the patient and his family in 32.1%. Interventions were directed towards the<br />
patient in 26.32% of the cases, 1.75% towards the patient and the medical team, 35.09% towards the patient and his<br />
family, 22.81% towards all of them above, 12.28% no intervention. 49.12% were diagnostic and psycho-therapeutical,<br />
28.07 diagnostic, psycho-therapeutical and psycho-pharmacological, 7.02% diagnostic and psycho-pharmacological,<br />
10.53% no intervention. 26.32% required follow up after discharge. Conclusions: the request of MPC come mainly from<br />
Oncology and In-patient ward; received by one or more members of the MPC team. It is primarily directed towards the<br />
patient, however, the intervention does not necessarily follow this course; it includes other recipients as well. In most<br />
cases MPC are resolved through psycho-therapeutical strategies and in some cases only through psycho-pharmacological<br />
strategies. Generally, interventions are initiated from the request up to discharge regardless of what therapeutical strategy<br />
is used.<br />
Key word s : medical-psychological consult, patient, psychologist, psychiatrist, diagnosis of the situation.<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - Pág. 110 a 117 - 2005.<br />
Correspondencia:<br />
Constancia Richardson. Servicio de Psiquiatría.<br />
<strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
Naciones Unidas 346. Bº Parque Vélez Sársfield. CP X5016KEH. Córdoba.<br />
Tel: 0351-468 8882<br />
E-mail: constanciarichardson@yahoo.com.ar<br />
Recibido 1 de Noviembre de 2005.<br />
Aceptado: 16 de Diciembre de 2005.<br />
Introducción<br />
La ínter-consulta (IC) a Salud Mental es<br />
solicitada por un profesional de la salud para colaborar<br />
en el diagnóstico y evolución de un paciente internado<br />
a causa de una dolencia orgánica. Se presenta como<br />
110
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 13<br />
LA ÍNTER-CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL PRIVADO<br />
una alternativa de abordaje para pro b l e m á t i c a s<br />
complejas. La tarea del profesional de IC será atender los<br />
aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la persona<br />
enferma. Asimismo, deberá atender a la relación médicopaciente,<br />
discriminando las variables de atención,<br />
necesidades y expectativas de los pacientes, del equipo<br />
médico e institucional. Se puede considerar que el ínterconsultor<br />
“asiste en la asistencia”, recorriendo los<br />
aspectos involucrados en la atención de los pacientes.<br />
Es significativo el compromiso que establece el<br />
equipo de salud en su cotidiano accionar asistencial. Las<br />
ínter-consultas aparecen en situaciones de conflicto no<br />
suficientemente explicitadas, en las que están implicados<br />
en mayor o menor medida tanto el paciente y su familia<br />
como su médico y la institución que los alberga. En<br />
consecuencia se interviene desde la ínter- c o n s u l t a<br />
médica-psicológica (ICMP) a través de una apreciación<br />
situacional y no exclusivamente psico-patológica.<br />
Trabajar con un enfoque situacional es dar<br />
significación a todos los personajes que la condición<br />
incluye. Los esquemas médicos tradicionales vinculan<br />
terapéutica con la curación; lo cual implica hablar de<br />
técnicas, diagnósticos y tratamientos de las enferm e d a d e s .<br />
En cambio, la asistencia supone necesariamente la re l a c i ó n<br />
médico-paciente e intervención de factores psico-sociales<br />
i n h e rentes a la esencia misma del asistir.<br />
El objetivo general de este trabajo ha sido<br />
conocer modos de funcionamiento del dispositivo de la<br />
ínter-consulta médico-psicológica (ICMP) en el <strong>Hospital</strong><br />
<strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba. Para alcanzar el<br />
mismo, establecimos los siguientes objetivos específicos:<br />
■ Distribuir la muestra según sexo y edades.<br />
■ Discriminar los servicios que derivan a la ICMP.<br />
■ Explicitar los motivos de consulta.<br />
■ Conocer la orientación / demanda según el<br />
sexo de los pacientes.<br />
■ Discriminar la distribución de la muestra según<br />
la recepción de los pedidos de ICMP.<br />
■ Describir las frecuencias de distribución de la<br />
muestra según estrategias, orientación y tiempo de la<br />
intervención.<br />
Marco teórico<br />
Como primera medida, luego de receptada la<br />
demanda y antes del diagnóstico psico-patológico, la ICMP<br />
comienza con un diagnóstico situacional, porque se<br />
considera que lo que origina el conflicto no es sólo<br />
atribuible a la psico-patología del paciente, sino al “aquí y<br />
ahora” de la situación de internación.<br />
La intención de esta metodología apunta hacia la<br />
mejoría y/o solución de conflictos que se presentan en la<br />
práctica asistencial. Posterior al diagnóstico situacional, se<br />
selecciona la modalidad de abordaje más adecuada al caso.<br />
Se puede actuar de diversas maneras: a través de la<br />
consulta como intervención del ínter-consultor a modo de<br />
opinión experta en materia de diagnóstico y/o estrategia<br />
terapéutica; cuando hay factores psicológicos no<br />
explicitados que afectan el pronóstico y tratamiento se<br />
trabaja con el paciente y con su familia en entrevistas semidirigidas,<br />
reforzamiento o adecuación de defensas y<br />
esclarecimientos. Las relaciones interpersonales del paciente<br />
pueden afectar significativamente la evolución de la<br />
enfermedad, recuperación, forma de percibir el dolor, etc.;<br />
los patrones de interacción pueden favorecer o entorpecer<br />
el correcto cumplimiento de los tratamientos médicos.<br />
En determinados casos se incluye a la familia, ya<br />
que a pesar de que es en el individuo donde se manifiesta<br />
la enfermedad, la calidad de la organización y<br />
funcionamiento familiar está fuertemente relacionada con el<br />
mantenimiento de condiciones básicas para la salud, con la<br />
prevención y el manejo adecuado de las enfermedades.<br />
Cuando el problema es detectado en la relación<br />
médico-paciente, se realiza una mediación para fortalecer el<br />
vínculo. El enfermo vive su padecimiento a nivel de<br />
percepciones y fenómenos mentales. El profesional recoge,<br />
como un observador técnico calificado, los signos del<br />
cuerpo que luego integrará con los síntomas, para establecer<br />
un diagnóstico en un código médico común y compartido.<br />
El médico, por la índole de su tarea, está obligado a<br />
establecer un contacto, una relación con la persona enferma,<br />
relación colmada de aspectos emocionales.<br />
El médico está incluido, comprometido en ese acto<br />
médico, en el cual deposita su potencial terapéutico. La<br />
posibilidad de vinculación útil del médico con su paciente<br />
está basada en la posibilidad de una identificación empática<br />
transitoria con el paciente dentro de su rol profesional.<br />
Puede darse una multitud de situaciones en las cuales esa<br />
identificación empática es puesta a prueba, como cuando la<br />
situación es de carácter terminal, la ansiedad del paciente o<br />
de sus familiares se desborda o debe dar malas noticias<br />
pronósticas. El médico tratante pone barreras para mantener<br />
la objetividad, una de ellas es la ICMP. El ínter-consultor<br />
intenta volver a poner en movimiento el acto médico que se<br />
encontraba momentáneamente impedido u obturado.<br />
El objetivo final de nuestro método es la creación<br />
de espacios interdisciplinarios y de reflexión para mejorar la<br />
calidad de la asistencia a nuestros pacientes; teniendo en<br />
cuenta que el equipo de ICMP de un <strong>Hospital</strong> Polivalente<br />
111
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 14<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
(que depende del Servicio de Salud Mental) es el punto de<br />
articulación entre ambos.<br />
Material y Método<br />
Se realizó un estudio epidemiológico observacional<br />
descriptivo y co-relacional, de corte transversal, con trabajo de<br />
campo.<br />
El universo comprendió la población total que es<br />
derivada al Servicio de Psiquiatría del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> de<br />
Córdoba SA. La muestra estuvo constituida por todos los<br />
pacientes para los cuales se solicitó ínter-consulta, en el<br />
período comprendido entre el 01 de junio de 2004 y el 28<br />
de febrero de 2005. La misma quedó conformada por 58<br />
pacientes.<br />
Los datos fueron recolectados de la ficha de<br />
registro del Servicio de Psiquiatría de la institución. Según el<br />
tipo de variable de que se tratara, los datos fueron<br />
resumidos mediante las correspondientes estadísticas<br />
descriptivas (frecuencias relativas) y presentados por medio<br />
de gráficos.<br />
Variables del estudio<br />
Servicio derivador: servicio que solicita el accionar<br />
del equipo de IC del Servicio de Psiquiatría.<br />
Orientación de la demanda: objeto de atención o<br />
intervención de la demanda, designado por el Servicio que<br />
solicita la IC.<br />
Motivo de Consulta: razón o causa que justifica en<br />
primer lugar el pedido médico de IC. Explicitación verbal<br />
y/o escrita por parte del médico que ocasiona la solicitud al<br />
equipo de IC. Hemos clasificado los motivos de consulta de<br />
la siguiente manera:<br />
■ Signos y/o síntomas psiquiátricos: manifestación<br />
objetiva de una condición patológica percibida por el<br />
médico tratante. El síntoma, en cambio, es la manifestación<br />
subjetiva de una condición patológica y es referida por el<br />
sujeto afectado.<br />
■ Antecedentes psiquiátricos: patología psiquiátrica<br />
que ha sido diagnosticada y tratada con anterioridad.<br />
■ Resistencia al tratamiento: oposición consciente o<br />
inconsciente al tratamiento médico indicado, ya sea que ésta<br />
se manifieste verbalmente o en acto, hacia el tratamiento en<br />
su totalidad o diversos componentes del mismo (drogas,<br />
equipo médico, intervenciones invasivas, etc). En relación a<br />
factores psicológicos del sujeto tal como su personalidad,<br />
sentimientos respecto a su enfermedad y evolución.<br />
■ Patología psiquiátrica: síndrome (conjunto de<br />
signos y síntomas) sostenido en el tiempo que afecta la vida<br />
afectiva, social, laboral del sujeto.<br />
■ Intento de suicidio: intento voluntario de<br />
autoeliminación.<br />
■ Preocupación del equipo médico: categoría que<br />
incluye diversas solicitudes que presentan como<br />
denominador común la preocupación expresada por el<br />
equipo médico respecto a situaciones de los pacientes, que<br />
no pueden considerarse síntomas psiquiátricos.<br />
■ Sospechas de simulación: presunción por parte<br />
del equipo médico del carácter de falsedad de un síntoma<br />
presentado por un paciente y que implicaría un fingimiento<br />
consciente por parte del mismo.<br />
■ A pedido del paciente y/o su familia: categoría<br />
que incluye todas las solicitudes realizadas por interés del<br />
sujeto afectado o un integrante de su entorno familiar.<br />
■ Fallecimiento de un familiar: categoría que se<br />
utiliza cuando lo que origina la solicitud es un sujeto<br />
afectado por el deceso inmediato de un familiar cercano.<br />
■ Dificultad para brindar malas noticias: solicitud<br />
que persigue asesoramiento para comunicar un diagnóstico<br />
o pronóstico grave o un fallecimiento.<br />
■ Impacto frente al diagnóstico: cuando el sujeto<br />
afectado o su familia presenta sintomatología reactiva al<br />
conocimiento del diagnóstico.<br />
■ Reagudización de la patología clínica:<br />
exacerbación o desmejora de la condición patológica del<br />
paciente.<br />
■ Estado terminal: paciente que re q u i e re de<br />
cuidados paliativos y cuyo fallecimiento es inminente.<br />
■ Relación problemática paciente - familia -<br />
institución: obstáculo en el trato con el paciente y su familia<br />
y en el cual la dificultad se torna institucional por su<br />
envergadura y gravedad.<br />
■ Evaluación pre-transplante: solicitud que se<br />
realiza con el objetivo de evaluar psicológicamente un<br />
paciente, con el fin de corroborar si está en condiciones de<br />
donar o recibir un órgano.<br />
Recepción: determinada por el motivo de consulta<br />
y la orientación de la demanda.<br />
Estrategia: modalidad de abordaje utilizada por el<br />
profesional interviniente. Se define en función de un<br />
diagnóstico situacional y psico-patológico. El abord a j e<br />
puede incluir estrategias psicoterapéuticas y/o psicofarmacológicas.<br />
Orientación de la Intervención: objeto de<br />
atención o tratamiento seleccionado por el equipo de IC,<br />
posterior al diagnóstico situacional que puede o no coincidir<br />
con el originariamente propuesto por el equipo médico.<br />
112
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 15<br />
LA ÍNTER-CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL PRIVADO<br />
Tiempo de la Intervención: duración de la estrategia<br />
implementada.<br />
Orientación de la demanda: objeto o nivel que<br />
el Servicio derivador recorta como el indicado para recibir la<br />
intervención. El pedido formal es siempre en relación al<br />
paciente y/o sus familiares, aunque en el desarrollo del<br />
pedido pueden aparecer dificultades en otros niveles como<br />
en la relación entre integrantes del equipo médico,<br />
asociados a la institución y sus recursos, etc.<br />
Recepción: instancia en la que el equipo de IC<br />
recibe el pedido formal de IC. El profesional que la toma a<br />
su cargo se pone en contacto con quien haya solicitado la<br />
intervención con propósitos indagatorios. Según la<br />
problemática planteada y la real disponibilidad de los<br />
integrantes del equipo se decide qué profesional realizará<br />
esa intervención.<br />
E s t r a t e g i a s : dependerán de lo diagnosticado,<br />
incluyendo las posibilidades del paciente (según su edad y<br />
condición). Siempre estamos frente a una escena multideterminada<br />
donde convergen lo biológico, lo psicológico,<br />
lo social, lo económico, lo legal, lo institucional. Al abordar<br />
el diagnóstico se tiene en cuenta lo biológico: enfermedad<br />
médica y/o psiquiátrica que aqueja al paciente, su<br />
tratamiento, evolución y pronóstico; lo psicológico, el<br />
impacto causado por el diagnóstico, las características de la<br />
personalidad del paciente, los mecanismos defensivos<br />
puestos en juego, la relación del paciente con los<br />
profesionales, etc. Se evalúa así mismo lo social: la red de<br />
contención y apoyo que el paciente posee, variables<br />
familiares, repercusión de la enfermedad en la familia del<br />
paciente.<br />
En relación al paciente, se puede optar por una<br />
estrategia estrictamente farmacológica, especialmente si hay<br />
un gran deterioro físico o cognitivo en el paciente; puede<br />
implementarse una estrategia conjunta, farmacológica y<br />
terapéutica si es factible trabajar a través de entrevistas u<br />
otras técnicas si fuese un paciente infantil (títeres, música,<br />
dibujo libre, etc.), o se puede trabajar sólo desde lo<br />
psicoterapéutico. En relación a la familia se trabaja con<br />
intervenciones terapéuticas como esclare c i m i e n t o s ,<br />
desmistificación en relación al diagnóstico, tratamiento y/o<br />
pronóstico, contención emocional, asesoramiento respecto a<br />
factores relacionados con la enfermedad, organización del la<br />
familia durante internación, etc.<br />
Sólo en casos muy extremos (por ejemplo,<br />
situaciones de angustia extrema, desorganización reactiva<br />
patológica, etc.) se toma a un familiar como paciente de<br />
psicoterapia individual de manera ambulatoria. Al<br />
profesional que solicita la intervención se le hace una<br />
devolución con esclarecimiento de las causas que originaron<br />
el conflicto y recomendaciones o indicaciones respecto a los<br />
aspectos por los cuales se intervino. De ser necesario, se<br />
trabaja con el equipo médico estableciendo estrategias y<br />
planes de acción conjuntos.<br />
Orientación de la intervención: nivel o niveles<br />
en los cuales se realiza la IC. Dependerá de la problemática<br />
diagnosticada y podrá variar en función de los resultados<br />
terapéuticos obtenidos o de la evolución del tratamiento.<br />
Esto implica que puede ocurrir que se decida en primera<br />
instancia trabajar sólo con el paciente y con el desarrollo de<br />
diversos acontecimientos se incluya a otros niveles.<br />
Discusión<br />
Los autores tomados como re f e re n c i a<br />
conceptualizan la enfermedad como un proceso que estará<br />
determinado tanto por la subjetividad del sujeto afectado<br />
como por las circunstancias y contingencias de su<br />
internación. “Procesar la enfermedad para que pase de ser<br />
un hecho biológico (endogenista) a ser un hecho<br />
psicológico y social, considerando al equipo médico<br />
importante en el pronóstico de la enfermedad” (1).<br />
“El énfasis pasó a estar puesto en la comprensión<br />
psico-social de los fenómenos patológicos desde una<br />
perspectiva psico-patológica individual. La evolución,<br />
pronóstico y resultado terapéutico de un enfermo internado<br />
dependen tanto de las implicaciones de la afección somática<br />
como de las condiciones materiales y humanas de su<br />
enfermedad y de su tratamiento” (3).<br />
“El ínter-consultor está en condiciones de ampliar<br />
su intervención incluyendo todo el ámbito de la internación<br />
y datos de la interacción del paciente con: el personal<br />
médico (y de estos entre sí), su familia, la institución, otros<br />
pacientes, etc”. (4).<br />
Estamos de acuerdo con esta conceptualización de<br />
la enfermedad. Este enfoque no consiste en incluir un<br />
número mayor de variables a considerar, sino en partir de<br />
una óptica distinta sobre la enfermedad; ya que es tan cierto<br />
que el enfermo no es sólo la enfermedad, como que el acto<br />
médico no es sólo una intervención técnica.<br />
La ICMP se configura, siguiendo a Chevnik, cuando<br />
se logra constituir y sostener el campo de mediación entre<br />
el paciente y el ambiente en que transcurre la internación. A<br />
través de la ICMP se trata de construir el sostén elaborativo<br />
de la enfermedad, sistema mediador que re s u l t a<br />
terapéuticamente efectivo en cuanto a contención y sostén<br />
emocional. Asimismo, funciona como barrera de contención<br />
113
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 16<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
que permite la elaboración de aquellos aspectos escindidos,<br />
no representados que escapan a la simbolización y a la<br />
palabra. En relación a este objetivo o modalidad de abordaje<br />
planteado de la ICMP, estamos de acuerdo con la salvedad<br />
de tener en cuenta la singularidad del caso. Cada situación<br />
de IC es inédita y no es posible establecer un quehacer a<br />
priori como modalidad de respuesta.<br />
“Como instrumento teórico y clínico, la ICMP debe<br />
ligarse a la comprensión de los objetivos institucionales,<br />
ayudando a su explicitación y a su análisis profundo” (1). Si<br />
bien la ICMP se enlaza al análisis institucional, estamos en<br />
desacuerdo con la importancia que le otorgan estos autores,<br />
ya que se pierde de vista el objetivo fundamental de esa<br />
intervención, a saber: dar respuesta o solución a los<br />
conflictos que originaron la solicitud de la ICMP y no realizar<br />
una auditoría institucional.<br />
Continuando, estos mismos autores sostienen que la<br />
ICMP pretende la reflexión y el descubrimiento de la íntima<br />
estructura institucional, la cual, aunque muchas veces pase<br />
inadvertida, pesa significativamente en la determinación de<br />
las variables clínicas y de todo el proceso asistencial.<br />
Consideramos que, si bien la institución puede tener<br />
incidencia en la práctica asistencial, no posee peso<br />
significativo en la determinación de las variables clínicas. Las<br />
diversas posturas teóricas señaladas, si bien divergentes, no se<br />
consideran incompatibles.<br />
Se percibe así cómo los autores plantean una<br />
apreciación situacional, aunque el primero hace hincapié en<br />
un análisis institucional que se enlazaría a la ínter-consulta<br />
realizada y el segundo en el paciente en su condición de<br />
enfermo internado en un hospital general. Los tres autores<br />
analizan la relación médico-paciente, teniendo en cuenta la<br />
actitud o los sentimientos del médico hacia el paciente y de<br />
éste hacia aquel (denominados respectivamente contratransferencia<br />
y transferencia). Asimismo, incluyen en su<br />
diagnóstico situacional variables biológicas, psicológicas,<br />
sociales e institucionales.<br />
Resultados y conclusiones<br />
La demanda de IC es mayoritaria de Oncología y<br />
del internado (figura 1). Generalmente está orientada hacia<br />
el paciente y motivada por sus alteraciones anímicas,<br />
reacciones frente al diagnóstico y tratamiento (figuras 2 y 3).<br />
Es receptada por uno o más miembros del equipo según el<br />
caso, 43,86% por psicólogos y 24,56% por psicólogos y<br />
psiquiatras (figura 4).<br />
Si bien la demanda se orienta mayoritariamente<br />
hacia el paciente (figura 3), la intervención no sigue<br />
necesariamente esta orientación (figura 6); y el ínter- c o n s u l t o r<br />
puede extender el objeto incluyendo otros destinatarios. Es<br />
Servicio Dervador<br />
Figura 1: Distribución de la muestra (n=58) según el servicio que deriva a la ínter-consulta. Se observa que la gran<br />
mayoría de las derivaciones provienen del Servicio de Oncología.<br />
114
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 17<br />
LA ÍNTER-CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL PRIVADO<br />
mayoritaria la pro p o rción del sexo femenino cuando la<br />
intervención se focaliza sobre el paciente, caso contrario<br />
cuando se hace sobre el paciente y su familia. El 26,56% del<br />
total la orientación incluyó al equipo.<br />
En una amplia proporción, las ICMP se resuelven<br />
utilizando estrategias psicoterapéuticas (figura 5) y en menor<br />
cantidad, se interviene sólo con una estrategia psicofarmacológica.<br />
Las intervenciones, por lo general, se realizan desde el<br />
pedido hasta el alta hospitalaria independientemente de la<br />
estrategia terapéutica que se elija (figura 7).<br />
Finalmente consideramos que, como consecuencia<br />
de la fragmentación que produce la actual división en<br />
especialidades (producto de los sistemas sanitarios y de<br />
capacitación), se favorece un hecho anómalo como lo es la<br />
división mente-cuerpo. Sugerimos entonces el abordaje<br />
interdisciplinario, conceptualizando la enfermedad como un<br />
modelo bio-psico-social en casos de manifiesta complejidad.<br />
Motivo de consulta<br />
Figura 2: Distribución según motivo de consulta. La mayor cantidad de pacientes corresponde a síntomas y<br />
signos psiquiátricos.<br />
Orientación / Demanda según sexo<br />
Recepción<br />
Figura 3: Gráficos porcentuales comparativos que<br />
muestran la gran incidencia de orientación / demanda del<br />
paciente en el sexo femenino (79,3% vs 55,6%).<br />
115<br />
Figura 4: Gráfico de barras que muestra cómo se<br />
d e s a rrolló la recepción de pacientes en el período<br />
estudiado. Nótese que la gran mayoría de las ICMP fuero n<br />
realizadas por psicólogos y psicólogos/psiquiatras.
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 18<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Estrategia<br />
Orientación<br />
Figura 5: Gráfico que muestra la distribución de las<br />
estrategias utilizadas en las distintas intervenciones del<br />
equipo en las ICMP. Nótese que la mayoría de las<br />
estrategias utilizadas en la ICPM corresponden a pdg.pter y<br />
p d g . p t e .pfar r (75,19% del total).<br />
Figura 6: Gráfico que muestra las orientaciones de las<br />
estrategias implementadas. Nótese el predominio femenino<br />
cuando la orientación es directa al paciente, y el pre d o m i n i o<br />
masculino cuando la orientación se realiza al paciente y su<br />
familia. Así, en el 26,56% del total estuvo incluido en la<br />
orientación el equipo médico.<br />
Tiempo<br />
■ ● ❒<br />
Figura 7: Distribución de la muestra según el tiempo de interv e n c i ó n .<br />
Nótese que la gran mayoría de las intervenciones tuvieron duración<br />
hasta el alta hospitalaria (50,88% del total). Cabe destacar que la<br />
distribución no mostró predominio según el sexo.<br />
■ psicodiagnóstica ● p s i c o f a rmacológicas ❒ p s i c o t r a p i a<br />
Bibliografía<br />
1. Ferrari H, Luchina N. Asistencia institucional: nuevos desarrollos de la<br />
Ínter-consulta médico-psicológica. Ed. Nueva Visión, 1979.<br />
2. Lipowsky ZJ. Consultation and liaison psychiatry in North America in the<br />
80s. Psychother Psychosom Med Psicol. 39 (9-10): 337-41, Sep-Oct 1989.<br />
3. Carpinacci J. Fundamento metodológico para el estudio del padecimiento<br />
humano. Introducción. Ed. Galerna, 1975.<br />
4. Chernik M. La ICMP entre la medicina y el psicoanálisis, una mediación<br />
posible. Lecturas de lo psiciosomático. Ed. Logar, 1991.<br />
5. DSM-IV, Guía de Uso, American Psychiatric Association, Masson,<br />
Barcelona,1995.<br />
116
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 19<br />
LA ÍNTER-CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL PRIVADO<br />
6. Criscaut JJ. La ínter-consulta: una práctica para seguir pensando desde el<br />
psicoanálisis. II Congreso Metropolitano de Psicología. Buenos Aires. 1983.<br />
11. Dabas E, Najmanovich D. Redes, el lenguajes de los vínculos, Paidós,<br />
Buenos Aires, 1995.<br />
7. Raimbault G. El psicoanálisis y las fronteras de la medicina. Clínica de lo<br />
real. Ed. Ariel. S.A. Barcelona. Octubre 1985.<br />
8. Uzorskis B. La clínica psicoanalítica en territorio médico. Psicoanálisis y<br />
<strong>Hospital</strong>, 4(7): 64-8, 1995.<br />
9. Ricón L. Algunos comentarios sobre mi experiencia con pacientes que<br />
padecían enfermedades incurables, ¿qué verdades hay que decirles?. <strong>Revista</strong><br />
del <strong>Hospital</strong> Italiano de Buenos Aires, IX: 1, 1989.<br />
12. Liendo E et al. Resultados en Psicoterapia, ECUA, Bs. Aires, 1998.<br />
13. Luchina C. Factores Psiconeuroinmunes: Hacia una terapia integrativa del<br />
cuerpo y la mente. En Arias Pet al. Estrés y Procesos de Enfermedad, Biblos,<br />
Buenos Aires, 1998.<br />
14. Michanie C. La ínter-consulta médico-psicológica. En Teoría y Técnica de<br />
la Psicoterapia Sistémica, autores varios, ECUA, Buenos Aires, 1995.<br />
10. Bonet J y et al. Estrés y Procesos de Enfermedad, Ed. Biblos, 1998.<br />
15. Opazo, R. Postulados Básicos de una Psicoterapia Integrativa. <strong>Revista</strong><br />
Argentina de Clínica Psicológica. Vol. I. N° 2, 1992.<br />
117
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 20<br />
R E V I S I O N E S<br />
Nuevas opciones terapéuticas para la<br />
Glomerulonefritis Membranosa Idiopática<br />
Julio S. Bittar, Jorge de la Fuente<br />
Servicio de Nefrología, <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
Carrera de Post grado en Nefrología. Universidad Católica de Córdoba.<br />
R e s u m e n<br />
La glomerulonefritis membranosa idiopática re p resenta la principal causa de síndrome nefrótico en el paciente<br />
adulto. Presenta un curso relativamente benigno, ya que la sobrevida libre de fallo renal es de aproximadamente un 65<br />
a 75 % a los 10 años. Así, sólo un tercio de los pacientes evolucionan hacia fallo renal terminal. Los factores de riesgo<br />
asociados con la pro g resión de esta patología son: edad, sexo, fibrosis insterticial, proteinuria en rango nefrótico y<br />
d e s a r rollo de insuficiencia renal. La terapéutica se determina según el riesgo de pro g resión de la patología, re s e r v a n d o<br />
el tratamiento inmunosupresor/citotóxico a los pacientes con marc a d o res de mal pronóstico. Si bien los tratamientos<br />
estudiados han demostrado disminuir la proteinuria, los resultados sobre la sobrevida renal y del paciente son discutibles.<br />
Palabras clave: glomerulopatía membranosa idiopática, factores pronósticos, tratamiento.<br />
Idiopathic membranous nephro p a t h y<br />
A b s t r a c t<br />
Idiopathic membranous nephropathy remains the most common form of nephrotic syndrome in adults. It<br />
shows a relatively benign course, since the survival free of renal failure is of approximately a 65-75 % at 10 years. Thus,<br />
only a third of the patients evolves towards renal failure. Many risk factors have been associated with the pro g re s s i o n<br />
of this pathology: age, sex, interstitial fibrosis, nephrotic proteinuria and development of renal insufficiency. Therapy<br />
should be chosen according to pro g ression risk, on histopathologic bases. Citotoxic drugs should be prescribed to those<br />
patients who present markers of pro g ression. Although several reports have shown a diminution of pro t e i n u r i a<br />
employing several drugs, results assessed by long term renal function and patient survival are not definitive.<br />
Key word s : Idiopathic membranous nephropathy, prognostic factors, treatment.<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚3 - Pág. 118 a 125 - 2005<br />
E p i d e m i o l o g í a<br />
La glomerulonefritis membranosa (GNM), es la<br />
principal causa de síndrome nefrótico en el adulto (1).<br />
Presenta predominio del sexo masculino manifestándose<br />
entre la cuarta y quinta década de la vida. En la mayoría<br />
de las series la variedad idiopática representa alrededor<br />
del 70 al 85% de los casos, mientras que del 15 al 30%<br />
restante se debe a formas secundarias; principalmente el<br />
Correspondencia:<br />
Jorge de la Fuente. Servicio de Nefrología.<br />
<strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
Naciones Unidas 346, X5016KEH. Córdoba, Argentina.<br />
Tel / Fax 0351-4688271<br />
E-mail: jorgeluisde@yahoo.com.ar<br />
Recibido: 10 de Octubre de 2005.<br />
Aceptado: 28 de Diciembre de 2005.<br />
lupus eritematoso sistémico (LES); hepatitis B y C;<br />
neoplasias y fármacos. En un trabajo re t ro s p e c t i v o ,<br />
realizado en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de<br />
Córdoba, de 171 biopsias renales efectuadas entre 1999 al<br />
2003, la GNM re p resentó el 20,4% de las biopsias<br />
realizadas por síndrome nefrótico, el 15,4% por proteinuria<br />
aislada, constituyendo el diagnóstico más común en el<br />
subgrupo de población entre los 30 y 64 años (2).<br />
La GNM es una enfermedad mediada por<br />
depósitos de inmunoglobulina G y complemento en la<br />
superficie sub-epitelial de la pared del capilar glomerular;<br />
el mecanismo fisiopatogénico que conduce a dicha<br />
localización y al posterior desarrollo de proteinuria no se<br />
conoce en su totalidad. El modelo experimental de nefritis<br />
de Heymann en ratas, que reproduce histológicamente a la<br />
GNM idiopática en el ser humano, muestra que los<br />
118
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 21<br />
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA IDIOPÁTICA<br />
depósitos subepiteliales se forman in situ; como resultado<br />
de la unión de anticuerpos a glicoproteinas, como la<br />
megalina, sintetizadas por las células del epitelio visceral.<br />
Un reporte reciente de nefropatía membranosa antenatal<br />
por anticuerpos anti endopeptidasa neutra ha<br />
documentado dicho mecanismo en humanos. Dichos<br />
depósitos conducen a la activación del complemento con<br />
la posterior generación del complejo de ataque a la<br />
membranas (C5b-9), radicales libres de oxígeno y<br />
proteasas responsables de la lesión de la membrana basal<br />
glomerular y de los podocitos. La naturaleza subepitelial<br />
de los depósitos hacen que exista escasa o nula reacción<br />
inflamatoria glomerular (ausencia de hipercelularidad y/o<br />
expansión mesangial).<br />
Es difícil determinar la historia natural de esta<br />
patología, ya que existe una amplia variedad en los<br />
resultados obtenidos en las distintas series publicadas. Un<br />
análisis integrado efectuado sobre 32 estudios, estima una<br />
sobrevida libre de fallo renal entre 65 y 75 % a los 10 años<br />
y del 60 % a los 15 años, no encontrando diferencias entre<br />
el grupo que recibió tratamiento con alquilantes y el que<br />
no tuvo tratamiento inmunosupresor (p >0,1) (3) (Figura<br />
1). En la actualidad, es probable que el pronóstico sea más<br />
favorable debido a un mejor manejo y control de la<br />
hipertensión arterial, dislipemia y otras complicaciones de<br />
esta patología. Sin embargo sólo entre un 20 a un 30% de<br />
los pacientes presentan una remisión espontánea en su<br />
evolución, mientras que los dos tercios restantes se<br />
dividen de manera similar en aquellos pacientes con<br />
proteinuria persistente con preservación de la función<br />
renal a largo plazo y en aquellos que desarro l l a n<br />
insuficiencia renal progresiva (4).<br />
Factores pronóstico<br />
Tanto el sexo como la edad influyen en la<br />
evolución de esta patología. Numerosos estudios<br />
demuestran que los hombres tienen mayor probabilidad<br />
de alcanzar la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT)<br />
en una relación 2-3:1 con respecto a las mujeres (5). Por<br />
otra parte, las personas añosas presentan una progresión<br />
mayor de la enfermedad, probablemente en relación a la<br />
tasa de filtrado glomerular al momento del diagnóstico,<br />
alcanzando más tempranamente la IRCT comparado con<br />
los adultos jóvenes, independientemente del sexo de los<br />
mismos (6).<br />
Ciertos elementos histológicos se asocian a una<br />
peor evolución. Entre ellos se destacan: el grado de<br />
fibrosis intersticial, la esclerosis glomerular y el daño<br />
vascular (7). Con el advenimiento de la microscopía<br />
electrónica, se determinó que la configuración de los<br />
depósitos inmunes puede ser útil para determinar la<br />
respuesta al tratamiento; aquellos pacientes que presentan<br />
depósitos homogéneos tienen mayor probabilidad de éxito<br />
terapéutico comparados con los que presentan depósitos<br />
heterógenos (8). Sin embargo, es probable que los factores<br />
más importantes que determinan la evolución de esta<br />
patología sean el grado de proteinuria y el deterioro en la<br />
función renal.<br />
La severidad de la proteinuria, al momento del<br />
diagnóstico y durante el seguimiento, ha sido asociada con<br />
el resultado terapéutico en numerosos estudios (9).<br />
Aquellos pacientes con síndrome nefrótico que logran una<br />
remisión completa de la proteinuria tienen un pronóstico<br />
favorable a largo plazo (10). Por otro lado, lograr disminuir<br />
la proteinuria a un rango subnefrótico parece mejorar la<br />
sobrevida libre de fallo renal.<br />
En un trabajo publicado por Cattran y<br />
colaboradores (11), se realizó un análisis retrospectivo que<br />
incluyó 348 pacientes con diagnóstico de GNM primaria en<br />
adultos. Evaluaron la evolución de aquellos pacientes que<br />
lograron una remisión parcial (RP) de la proteinuria versus<br />
remisión completa (RC) o no remisión (NR). Definieron<br />
como RC a proteinuria ≤ 0,3 g/día; RP a proteinuria ≤ 3,5<br />
g/día más una disminución del 50% del valor pico de la<br />
misma y NR como una proteinuria ≥ 3,5 g/día. El<br />
porcentaje de sobrevida libre de fallo renal a los 15 años<br />
fue de 100 % en RC, 75% RP y 30% en NR (p< 0,001<br />
NR
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 22<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
función renal, tanto en el momento del diagnóstico como<br />
durante su evolución. La recuperación espontánea de la<br />
misma es la excepción. El estudio de To r res y<br />
colaboradores (12) pone de manifiesto la influencia de la<br />
función renal en la evolución de la GNM ya que compara,<br />
en un análisis retrospectivo, un grupo control de pacientes<br />
con GNM idiopática e insuficiencia renal (creatinina sérica<br />
>1,4 ± 1,0 mg/dl) que sólo fueron tratados con IECAs,<br />
estatinas, diuréticos y restricción sódica; con grupo<br />
cohorte (creatinina sérica >1,4 ± 0,7 mg/dl) que recibieron<br />
p rednisona 1 mg/kg/día durante 6 meses más<br />
clorambucilo 0,15 mg/kg por 14 semanas. En un<br />
seguimiento a 8 años, la probabilidad de sobrevida libre<br />
de fallo renal fue del 20% en el grupo control versus 90%<br />
en el grupo que recibió tratamiento inmunosupresor<br />
(p
HospPriv2006 30/12/05 12:04 Página 23<br />
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA IDIOPÁTICA<br />
En un meta-análisis de Hogan y colaboradores en<br />
1995 (19), en el que se realizó un análisis de 1815<br />
pacientes incluyendo 35 estudios, tanto prospectivos como<br />
retrospectivos, se encontró que los agentes alquilantes<br />
inducían mayor remisión completa comparados con<br />
e s t e roides o no tratamiento; pero no mejoraban la<br />
sobrevida renal. Ese mismo año, Imperiale (20) incluyó<br />
228 pacientes en 5 estudios prospectivos, 4 de ellos<br />
randomizados y controlados, comparando terapia con<br />
agentes citotóxicos versus esteroides o no tratamiento y<br />
encontraron beneficio en alcanzar la remisión completa o<br />
parcial con los agentes alquilantes.<br />
Por último, Remuzzi y col. (21) en un nuevo<br />
meta-análisis que incluyó 18 estudios pro s p e c t i v o s<br />
randomizados y controlados (1025 pacientes); analizaron 4<br />
subgrupos de tratamiento: esteroides, alquilantes,<br />
anticalcineurínicos y antiproliferativos (principalmente<br />
azatioprina); todos ellos comparados con terapia de<br />
soporte o no tratamiento. Los objetivos primarios fueron<br />
muerte, IRCT, necesidad de hemodiálisis o trasplante. No<br />
hubo diferencias entre la terapia inmunosupresora versus<br />
no tratamiento: RR 0,82 (0,49-1,40) (p= 0,47). En el análisis<br />
de los objetivos secundarios: remisión completa/parcial y<br />
p roteinuria, tampoco hubo diferencias cuando se<br />
analizaron la totalidad de los agentes inmunosupresores:<br />
RR 0,82 (0,49-1,40) (p= 0,47); pero, cuando se compararon<br />
las distintas opciones terapéuticas, sólo los agentes<br />
alquilantes mostraron beneficio para lograr la remisión<br />
completa, comparados tanto con esteroides: RR 1,89 (1,34-<br />
2,67) (p= 0,0003) como con la terapia de soporte: RR 2,37<br />
(1,32-2,45) (p=0,004). Los anticalcineurínicos y antipro l i f e r a t i v o s<br />
no mostraron ningún beneficio. Las principales reacciones<br />
adversas reportadas fueron: leucopenia, síndrome de<br />
Cushing y manifestaciones gástricas. Entre los agentes<br />
alquilantes, la ciclofosfamida fue más segura que el<br />
clorambucilo.<br />
Por lo expuesto anteriormente, es necesaria la<br />
búsqueda de nuevas opciones terapéuticas, que sean más<br />
efectivas y con menor incidencia de efectos adversos.<br />
Nuevas opciones terapéuticas<br />
Micofenolato Mofetil<br />
El micofenolato mofetil (MMF) ha sido usado en<br />
trasplante de órganos sólidos desde hace 10 años<br />
aproximadamente. Actúa por inhibición reversible de la<br />
enzima inosina monofosfato deshidrogenasa que es crítica<br />
en la vía de síntesis de novo de las purinas, con un efecto<br />
selectivo sobre los linfocitos, mostrando menos toxicidad<br />
medular que otras drogas de acción similar como la<br />
azatioprina. Por este motivo, el MMF ha sido usado para el<br />
tratamiento de enfermedades glomerulares mediadas por<br />
depósitos inmunes, tales como lupus eritematoso sistémico<br />
(LES), con resultados favorables.<br />
Existen estudios experimentales de la aplicación<br />
del MMF en la GNM idiopática que mostraron una eficacia<br />
prometedora. Choi y colaboradores (22) utilizaron el MMF<br />
en el tratamiento de glomerulopatías primarias con<br />
síndrome nefrótico, incluyendo a la GNM. Estudiaron 17<br />
pacientes, los cuales recibieron tratamiento por al menos 3<br />
meses, con una edad promedio de 54,3 años, una<br />
proteinuria de 7,3 g/día y todos con función renal<br />
conservada. Luego de 6 meses de seguimiento, la<br />
proteinuria descendió de 7,3 g/día (0,1-18,5) a 2,3 g/día<br />
(
HospPriv2006 30/12/05 12:05 Página 24<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
complemento, en el lado subepitelial de la pared capilar<br />
glomerular. Estudios en animales demostraron que dichos<br />
depósitos son secundarios a la activación de los linfocitos<br />
B a través de la síntesis de inmunoglobulinas nefritógenas,<br />
que producirían lesión en la barrera del filtrado glomerular<br />
y consecuentemente proteinuria. Por lo tanto, limitando la<br />
activación de dichos linfocitos se podría evitar las primeras<br />
etapas en la secuencia fisiopatogénica de esta enfermedad.<br />
En un estudio realizado por Ruggenenti (24) se estudiaron<br />
8 pacientes con GNM idiopática y síndrome nefrótico con<br />
ausencia de remisión espontánea. Recibieron Rituximab:<br />
375 mg/m 2 i.v. semanales por 4 dosis. Luego de un año de<br />
seguimiento la proteinuria descendió de 8,6 ± 4,2 g/24 hs<br />
a 3,0 ± 2,5 g/24 hs (p< 0,005); la albúmina sérica aumentó<br />
de 2,7 ± 0,5 g/dl a 3,5 ± 0,4 g/dl (p< 0,05). Todos los<br />
pacientes mostraron una concentración de cre a t i n i n a<br />
sérica estable a lo largo del seguimiento. No se registraron<br />
eventos adversos serios que indicaran discontinuar la<br />
medicación, mostrando un perfil de seguridad mayor que<br />
el tratamiento con citotóxicos.<br />
Existen otras drogas que han sido probadas para<br />
el tratamiento de la GNM idiopática: Gammaglobulina<br />
humana endovenosa (IVIG) (25), pentoxifilina (26),<br />
anticuerpos monoclonales contra el componente C5 del<br />
complemento (eculizumab), etc. (27). Todos ellos están<br />
aún en fase de experimentación, sin haber obtenido<br />
resultados concretos en ensayos clínicos.<br />
Propuesta de manejo<br />
Arbitrariamente, se puede dividir a los pacientes<br />
en 3 grupos de riesgo, siguiendo el esquema propuesto<br />
por Cattran (28), de acuerdo a los principales factores<br />
implicados en la progresión de esta patología: el grado de<br />
proteinuria y el deterioro de la función renal (Figura 4).<br />
■ Bajo Riesgo (Proteinuria < 3,5 g/día sin<br />
insuficiencia renal): Estos pacientes tienen menos del 5%<br />
de riesgo de progresión a los 5 años. El tratamiento debe<br />
ser conservador: reducir la proteinuria, control estricto de<br />
la TA a través de los IECAs o ARAs.<br />
■ Riesgo Moderado (Proteinuria ≥ 3,5 g/día sin<br />
insuficiencia renal): Este grupo debe recibir el tratamiento<br />
conservador similar al grupo de bajo riesgo, luego de un<br />
período de observación de 6 meses. Si la proteinuria<br />
persiste en rango nefrótico debería iniciar tratamiento<br />
inmunosupresor. La droga que muestra mejor perfil de<br />
seguridad es el micofenolato mofetil comparado con el<br />
tratamiento con citotóxicos.<br />
■ Alto riesgo (Aparición de insuficiencia renal<br />
independiente del nivel de proteinuria): Este grupo<br />
representa alrededor del 10 al 15 % de los casos de GNM<br />
idiopática. El tratamiento debe iniciarse con la aparición de<br />
insuficiencia renal o por la presencia de complicaciones<br />
derivadas del síndrome nefrótico, como el desarrollo de<br />
trombosis de la vena renal. Se debería iniciar terapia con<br />
MMF, a pesar de que no existen estudios randomizados<br />
que la avalen. El tratamiento con citotóxicos se puede<br />
utilizar en pacientes que no responden al micofenolato o<br />
en aquellos que experimenten recaídas.<br />
Los estudios realizados con ciclosporina no han<br />
mostrado beneficios a largo plazo. Además es bien<br />
conocida la nefrotoxicidad del uso crónico de la CsA y de<br />
la necesidad de un tratamiento farmacológico prolongado<br />
en esta patología, por lo que no consideramos esta<br />
medicación como una opción terapéutica de primera<br />
elección.<br />
En conclusión, creemos que el MMF debe ser<br />
considerado como el tratamiento de elección en esta<br />
enfermedad, avalado por su alto perfil de seguridad,<br />
demostrado en su aplicación tanto en trasplantes como en<br />
otras patologías tales como el LES, y teniendo en cuenta<br />
también su capacidad de disminuir la formación de<br />
inmunocomplejos a partir de la inhibición de la inmunidad<br />
humoral.<br />
Bibliografía<br />
1. Hass M. Changing etiologies of unexplained adult nephrotic syndrome: A<br />
comparison of renal biopsy findings from 1976–1979 and 1995–1997. Am J<br />
Kidney Dis 30: 621–631, 1997.<br />
2. Arenas P, Jaime R, Maldonado R, et al. Experiencia de 3 años y con<br />
biopsias renales nativas en el <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
Nefrología Argentina 1: 49, 2003.<br />
3. Hogan SL, Muller KE, Jennette JC, Falk RJ. A review of therapeutic studies<br />
of idiopathic membranous glomerulopathy. Am J Kidney Dis 25: 862–875,<br />
1995.<br />
4. Donadio JV, Torres VE, Velosa JA. Idiopathic membranous nephropathy:<br />
122
HospPriv2006 30/12/05 12:05 Página 25<br />
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA IDIOPÁTICA<br />
The natural history of untreated patients. Kidney Int 33: 708-715, 1988.<br />
5. Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R et al. Distribution of primary renal<br />
diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe and<br />
Australia/New Zealand: Results from and international comparative study.<br />
Am J Kidney Dis 35: 157–165, 2000.<br />
16. Fried LF, Orchard TJ, Kasiske BL: Effect of lipid reduction on the<br />
progression of renal disease: A meta-analysis. Kidney Int 59: 260–269, 2001.<br />
17. Ponticelli C, Zucchelli P, Passerini P et al. A 10-year follow-up of a<br />
randomized study with methylprednisolone and chlorambucil in<br />
membranous nephropathy. Kidney Int 48: 1600–1604, 1995.<br />
6. Zent R, Nagai R, Cattran DC. Idiopathic membranous nephropathy in the<br />
elderly: A comparative study. Am J Kidney Dis 29: 200–206, 1997.<br />
18. Couchoud C, Laville M, Boissel JP. Treatment of membranous<br />
nephropathy. Nephrol Dial Transplant 9: 469-470, 1994.<br />
7. Wehrmann M, Bohle A, Bogenschutz O et al. Long-term prognosis of<br />
chronic idiopathic membranous glomerulonephritis. An analysis of 334 cases<br />
with particular regard to tubulo-interstitial changes. Clin Nephrol 31: 67–76,<br />
1989.<br />
8. Yoshimoto K, Yokoyama H, Wada T et al. Pathologic findings of initial<br />
biopsies reflect the outcomes of membranous nephropathy. Kidney Int II 65:<br />
148–153, 2004.<br />
9. Schieppati A, Mosconi L, Perna A et al. Prognosis of untreated patients<br />
with idiopathic membranous nephropathy. N Engl J Med 329: 85–89, 1993.<br />
19. Hogan SL, Muller KE, Jennette JC, Falk RJ. A review of therapeutic studies<br />
of idiopathic membranous glomerulopathy. Am J Kidney Dis 25: 862-875,<br />
1995.<br />
20. Imperiale TF, Goldfarb S, Berns JS. Are cytotoxic agents beneficial in<br />
idiopathic membranous nephropathy? A meta-analysis of the controlled trials.<br />
J Am Soc Nephrol 5: 1553-1558, 1995.<br />
21. Perna A, Remuzzi, G,et al. Immunosuppressive treatment for idiopathic<br />
membranous nephropathy: Asystematic review. Am J Kidney Dis 44: 385-401,<br />
2004.<br />
10. Laluck BJ Jr, Cattran DC. Prognosis alter a complete remission in adult<br />
patients with idiopathic membranous nephropathy. Am j Kidney Dis 33:<br />
1026-1032, 1999.<br />
11. Troyanov S, Wall C, Miller J, Scholey J, Cattran DC. Idiopathic<br />
membranous nephropathy. Definition and relevance of partial remission.<br />
Kidney Int 66: 1199–1205, 2004.<br />
12. Torres A, Dominguez-Gil B, Carreno A et al. Conservative versus<br />
immunosuppressive treatment of patients with idiopathic membranous<br />
nephropathy. Kidney Int 61: 219–227, 2002.<br />
13. Ruggenenti P, Mosconi L, Vendramin G et al. ACE inhibition improves<br />
glomerular size selectivity in patients with idiopathic membranous<br />
nephropathy and persistent nephrotic síndrome. Ak J Kidney Dis 35: 381-<br />
391, 2000.<br />
14. Rostoker G, Ben Maadi A, Remy P et al. Low dose angiotensin converting<br />
enzyme inhibidor captopril to reduce proteinuria in adult idiophatic<br />
membranous nephropathy: a prospective study of long term treatment.<br />
Nephrol Dial Transplant 10: 25-29, 1995.<br />
22. Choi MJ, Eustace JA, Gimenez LF, et al. Mycophenolate mofetil treatment<br />
for primary glomerular diseases. Kidney Int 61: 1068-1114, 2002.<br />
23. Miller G, Zimmerman R, Radhakrishnan J, Appel G. Use of<br />
mycophenolate mofetil in resistant membranous nephropathy. Am J Kidney<br />
Dis 36: 250–256, 2000.<br />
24. Ruggenenti P, Chiurchiu C, Brusegan V, Abbate M, Perna A, Remuzzi G.<br />
Rituximab in idiopathic membranous nephropathy: A one-year prospective<br />
study. J Am Soc Nephrol 14: 1851–1857, 2003.<br />
25. Nangaku M, Pippin J, Richardson CA et al. Beneficial effects of systemic<br />
immunoglobulin in experimental membranous nephropathy. Kidney Int 50:<br />
2054, 1996.<br />
26. Ducloux D, Bresson-Vautrin C, Chalopin JM. Use of pentoxifylline in<br />
membranous nephropathy. Lancet 357: 1672, 2001.<br />
27. Appel G, Nachman P, Hogan et al. Eculizumab (C5 complement inhibitor)<br />
in the treatment of idiopathic membranous nephropathy [Abstract]. J Am Soc<br />
Nephrol 13: 668A, 2002.<br />
15. Ruggenenti P, Schieppati A, Remuzzi G. Pro g ression, re m i s s i o n ,<br />
regression of chronic renal diseases. Lancet 357: 1601–1608, 2001.<br />
28. Cattran DC, Appel G, Hebert L et al. North American Nephrotic Syndrome<br />
Study Group. Cyclosporine in patients with steroid resistant membranous<br />
nephropathy: A randomized trial. Kidney Int 59: 1484–1490, 2001.<br />
123
HospPriv2006 30/12/05 12:05 Página 26<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Figura 1: S o b revida renal a largo plazo en pacientes con GN Membranosa (Ref.3)<br />
Figura 2: S o b revida libre de fallo renal (Ref.11)<br />
124
HospPriv2006 30/12/05 12:05 Página 27<br />
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA IDIOPÁTICA<br />
Figura 3: P robabilidad fallo renal (Ref.17)<br />
Figura 4: Esquema de manejo de la GN Membranosa idiopática de acuerdo a la<br />
p roteinuria y función re n a l<br />
125
HospPriv2006 30/12/05 12:05 Página 28<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Editor: Gustavo Muiño<br />
I<br />
Colabora: Jorge De la Fuente<br />
Pielitis incrustante<br />
Paciente de sexo masculino de 59 años de edad, monorreno por nefrectomía. Sufre de insuficiencia renal cónica por litiasis<br />
recidivante tratada con litotricia. Infecciones urinarias a repetición. Actualmente presenta hematuria.<br />
Figura 1: Radiografía de abdomen que muestra calcificación<br />
lineal en el contorno de la pelvis renal izquierd a .<br />
A B C<br />
Figuras 2: En ecografía, se evidencia un llamativo engrosamiento de las paredes de la pelvis (a, b) y del uréter izquierdo (b, c).<br />
126
IMÁGENES EN MEDICINA<br />
C a r a c t e r í s t i c a s<br />
La pielitis incrustante es una patología rara que<br />
p resenta características imagenológicas infrecuentes, como las<br />
descriptas en las imágenes de este caso, es decir, engro s a m i e n t o<br />
parietal de la vía urinaria y calcificación del urotelio. De<br />
etiología infecciosa, es producida por Corynebacterium<br />
Uryolticum. El diagnóstico se realiza por cultivo de orina. Es<br />
una infección nosocomial, crónica y severa.<br />
Los factores que predisponen a los individuos a<br />
contraer esta enfermedad son:<br />
● Pacientes inmuno-comprometidos o con terapia<br />
ATB prolongada.<br />
● P rocedimientos urológicos endoscópicos o<br />
quirúrgicos.<br />
● Lesión inflamatoria o lesión neoplásica<br />
preexistente.<br />
Diagnósticos diferenciales<br />
● Esquistosomiasis.<br />
● Tuberculosis.<br />
● Cáncer urotelial necrotizante.<br />
● Leucoplaquia.<br />
●
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 30<br />
ANATOMO-CLINICO<br />
Editor: Patricia Calafat<br />
R<br />
Varón de 47 años que ingresó para quimioterapia<br />
Discute: Dr. Leandro Marianelli*<br />
Modera: Dr. Enrique Caeiro*<br />
Anatomía Patológica: Dr. José Rodeyro*<br />
Resumen de Historia Clínica: Dra. María Bianchi*<br />
* <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Cenro Médico de Córdoba<br />
Caso Clínico<br />
Paciente de 47 años que ingresó para<br />
quimioterapia. Tenía antecedentes de colon irritable,<br />
sinusitis alérgica, amigdalectomía en la infancia,<br />
colecistectomía 4 años antes de la consulta, trastornos del<br />
estado del ánimo y ex -tabaquismo. Tomaba Bromazepan.<br />
Dos meses antes de la consulta presentó dolor torácico y<br />
palpitaciones; un electrocardiograma y un ecocardiograma<br />
fueron normales; una ecografía abdominal fue normal; un<br />
laboratorio mostró pancitopenia y se diagnosticó Leucemia<br />
Mieloblástica Aguda con cariotipo normal. Una serología<br />
fue negativa para hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A y<br />
citomegalovirus.<br />
Realizó quimioterapia con ARA-C y mitoxantrona<br />
por 7 días. En esa internación presentó fiebre, celulitis de<br />
mano y antebrazo izquierdo, y trombosis de vena dorsal<br />
de la muñeca izquierda. Fue tratado con vancomicina y<br />
n o rfloxacina por 4 días; presentó neutropenia, se<br />
suspendió norfloxacina y se agregó cefepime y amikacina.<br />
Los hemocultivos fueron negativos. El décimo día de esa<br />
internación comenzó con anfotericina B. Presentó dolor de<br />
oído derecho y dolor faríngeo. Se constataron placas<br />
blanquecinas en faringe. Recibió aciclovir endovenoso.<br />
El día 16 de internación presentó tumefacción<br />
cervical y secreción serohemática por oído derecho. El día<br />
18 se suspendió cefepime y amikacina y se inició<br />
imipenem que recibió durante 10 días. Un examen directo<br />
de secreción de oído derecho mostró elementos<br />
levaduriformes. El día 20 de internación se suspendió<br />
vancomicina. Una TAC mostró mastoiditis. Fue dado de<br />
alta con ciprofloxacina vía oral por 3 semanas. El examen<br />
de médula ósea del día 30, posterior al primer ciclo de<br />
quimioterapia, mostró remisión completa.<br />
Una TAC, 15 días antes del ingreso, mostró<br />
otomastoiditis derecha, oído medio con contenido seroso<br />
y ocupación de algunas celdillas etmoidales derechas. Un<br />
medulograma realizado 2 días antes del ingreso mostró<br />
médula sin blastos, con disminución de megacariocitos y<br />
de la serie roja.<br />
El día del ingreso comenzó con primera fase de<br />
consolidación con ARA-C y Mitoxantrona por 3 días. El día<br />
9 de esa internación presentó sangrado de segundo molar<br />
izquierdo, el que fue extraído. Un laboratorio mostró<br />
neutropenia. Comenzó con secreción serosa del oído<br />
derecho, se diagnosticó otitis media crónica y recibió<br />
ciprofloxacina. El día 12 de internación presentó fiebre,<br />
dolor de oído y edema subauricular derechos; se<br />
suspendió ciprofloxacina y se inició cefepime y amikacina.<br />
El día 15 de internación continuó con fiebre, presentó<br />
mucositis, secreción verdosa por oído derecho y se<br />
tomaron muestras que no fueron diagnósticas. Se agregó<br />
ciprofloxacina en gotas óticas.<br />
El día 16 recibió plaquetas; inició vancomicina. El<br />
día 17 inició fluconazol. El día 18 presentó parálisis facial<br />
periférica derecha, flogosis del oído derecho, tumefacción<br />
p a rotídea y alucinaciones visuales con excitación<br />
psicomotriz. Se tomó nueva muestra de secreciones del<br />
oído derecho y se visualizaron Aspergillus. Una TAC de<br />
cerebro fue normal y una TAC de macizo facial mostró<br />
extensa mastoiditis derecha con ocupación de oído<br />
externo, oído medio, celdillas mastoideas y compromiso<br />
de tejido celular subcutáneo. Inició anfotericina B.<br />
El día 20 presentó episodio de hiperglucemia con<br />
requerimiento de insulina endovenosa. También tuvo<br />
mareos, trastornos del equilibrio, náuseas y vómitos. Cedió<br />
su fiebre y se suspendió vancomicina. El día 21 reinició<br />
dexametasona, comenzó rehabilitación de parálisis facial<br />
derecha y recibió hallopidol y clonazepan. Volvió a<br />
presentar fiebre. El día 23 una punción de médula ósea<br />
mostró aplasia. El día 24 presentó ictericia conjuntival y<br />
hepatomegalia palpable. El día 25 se suspendió hallopidol.<br />
Presentó ansiedad y disartria. El día 26 se suspendió<br />
dexametasona. Continuó con náuseas, vértigo y fiebre.<br />
El día 27 aumentó la tumefacción parotídea<br />
derecha. El día 28 presentó desorientación témporo-<br />
128
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 31<br />
VARÓN DE 47 AÑOS QUE INGRESÓ PARA QUIMIOTERAPIA<br />
espacial y gingivorragia. Se suspendió cefepime y<br />
amikacina e inició imipenem. Continuó con anfotericina<br />
(660 mg dosis acumulada). El día 30 una ecografía<br />
abdominal mostró leve hepatomegalia, vía biliar<br />
intrahepática dilatada y colédoco de 5 mm. El día 32<br />
continuó con fiebre y secreción serohemorrágica por oído<br />
derecho. Reinició vancomicina. El día 33 presentó sopor,<br />
desorientación témporo-espacial y secre c i o n e s<br />
respiratorias. El día 34 presentó disartria, temblor de<br />
miembro superior derecho e hipertensión arterial. El día 35<br />
continuó febril, presentó sopor, Babinski bilateral,<br />
desviación conjugada de la mirada y afasia. Ingresó a<br />
terapia intensiva.<br />
El día 36 presentó rigidez de nuca y Glasgow<br />
10/15. Una punción lumbar mostró líquido<br />
cefalorraquídeo cristal de roca, 3 células por mm 3 ,<br />
glucorraquia 73 (glucemia 108), proteinorraquia 82 y<br />
Pandy (-). El día 37 presentó paro respiratorio, se realizó<br />
intubación orotraqueal e inició ARM. Una radiografía de<br />
tórax mostró imagen en lóbulo derecho y derrame<br />
izquierdo; una TAC sin contraste mostró imagen hipodensa<br />
en fosa temporal derecha. El día 38 continuó febril y<br />
recibiendo vancomicina, anfotericina B e imipenem. El día<br />
41 presentó hipotensión refractaria a medidas de<br />
reanimación y posteriormente se constató óbito.<br />
D i s c u s i ó n<br />
Dr. Santiago Orozco (Servicio de Diagnóstico<br />
por Imágenes): La primera documentación que se registra<br />
de este paciente es el día 14 de enero del 2005, en ese<br />
momento se hace una TAC que muestra en el peñasco<br />
d e recho unas celdas ocupadas comparadas con la<br />
contralateral izquierda, bien aireadas y más pequeñas: esto<br />
sugeriría que allí hay una patología crónica. Además, se<br />
aprecia tumefacción de los tejidos blandos en la zona<br />
periauricular y reducción del calibre del conducto auditivo<br />
externo (CAE) del oído derecho.<br />
Un mes después, el 11 de febrero, el paciente<br />
continúa con sintomatología similar. Se hace un estudio<br />
focalizado en el peñasco derecho, que muestra<br />
prácticamente lo mismo; o sea unas celdas mastoides<br />
ocupadas con algunos niveles hidroaéreos, pero con<br />
menor cantidad de lo que tenía en el examen anterior.<br />
Persiste el engrosamiento de los tejidos blandos del CAE,<br />
observándose el aspecto irregular del mismo.<br />
Un mes después, el 11 de marzo, se efectúa un<br />
nuevo examen tomográfico del peñasco con cierta<br />
p ro g resión del proceso, algunas celdas con niveles<br />
hidroaéreos y otras ocupadas totalmente. El CAE está<br />
considerablemente reducido de calibre, en sectores casi<br />
obliterado, con gran tumefacción de tejidos blandos. Ese<br />
mismo día, en función de la sintomatología, se hace TAC<br />
de cerebro sin contraste que no revela ninguna lesión.<br />
El 21 de marzo, 10 días después, se efectúa nueva<br />
TAC de cráneo sin contraste, en la que se percibe cierta<br />
hipodensidad en el polo temporal derecho, que no es<br />
interpretada claramente<br />
El día 30 de marzo se realiza nueva TAC, esta vez<br />
con contraste, que muestra un crecimiento del tamaño de<br />
la zona hipodensa en el polo temporal derecho, observada<br />
en la TAC previa. La misma ocupa casi todo el lóbulo<br />
temporal y con el contraste se aprecia además una<br />
reacción hiperémica en la tienda del cerebelo con<br />
hipervascularización, hay además efecto de masa.<br />
En la Unidad de Terapia Intensiva se realizaron<br />
placas de tórax previas al óbito, en una de las cuales se<br />
observa infiltrado alveolar en lóbulo superior derecho, la<br />
placa a la que nos referimos es de las 3 de la mañana. A<br />
las 9 de la mañana, en otra placa, se ve cómo disminuye<br />
su aspecto, por lo que consideramos que debe haber sido<br />
un tapón mucoso.<br />
D r. Leandro Marianelli: Para hacer una<br />
i n t roducción resumiré el caso, sumando los signos y síntomas<br />
que ha tenido el paciente durante su internación. Después<br />
haré un diagnóstico sindrómico del mismo y finalmente trataré<br />
de discutir los dos agentes etiológicos pro b a b l e m e n t e<br />
responsables del cuadro clínico del paciente.<br />
Se trata de un hombre de 47 años, casado, con<br />
diagnóstico de Leucemia Mieloblástica Aguda,<br />
inmunodeprimido por quimioterapia por ARA-C y<br />
Mitoxantrona. Estuvo internado dos veces, sumando 70<br />
días entre ambas; durante la última internación estuvo 31<br />
días con neutropenia. Recibió tratamiento para gérmenes<br />
comunes, especialmente para bacilos gran negativos con<br />
amino-glucósidos y posteriormente con imipenen; para<br />
stafilococo meticilino resistente con vancomincina; para<br />
hongos -en un momento con fluconazol y luego con<br />
anfotericina B- y para virus con ganciclovir.<br />
Sumé todos los signos y síntomas del paciente y<br />
la imágenes y podemos decir que tenía signos de<br />
afectación del conducto auditivo externo con flogosis del<br />
pabellón auricular y secreción purulenta. Además, hay una<br />
afectación del oído medio; porque tenía dolor, secreción,<br />
129
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 32<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
hipoacusia y una otoscopía con una membrana congestiva<br />
engrosada y perforada y como dijo el doctor, en la TAC un<br />
contenido seroso en el oído medio.<br />
En un momento de su evolución pre s e n t a<br />
náuseas, vómitos y vértigo; lo que se puede relacionar con<br />
un compromiso del oído interno. Además está<br />
comprometida la mastoides, no sólo porque se observa en<br />
la TAC el líquido en las celdas, sino porque tiene el signo<br />
de que es un dolor intenso y tumefacción de toda la zona<br />
mastoidea.<br />
En la historia clínica se menciona que al final de<br />
su evolución el paciente tenía una proptosis bilateral<br />
principalmente del ojo derecho. Pese a que el resumen de<br />
la misma no proporciona otra información del reflejo<br />
corneano o de la pupila, puedo sospechar que también el<br />
paciente tenía una trombosis del seno cavernoso.<br />
Para agrupar las manifestaciones neurológicas, al<br />
principio tuvo una parálisis facial periférica que se<br />
presenta en un 7% de las otitis medias. Al final de la<br />
evolución presentó rigidez de nuca, excitación<br />
psicomotriz, depresión de la conciencia, temblor en el<br />
miembro superior derecho y en la TAC se evidenció una<br />
hipodensidad de la zona temporal parietal derecha con<br />
leve reforzamiento.<br />
Mis diagnósticos sindrómicos son una otitis<br />
externa sumada a una otitis media complicada, pero no es<br />
cualquier otitis externa sino la denominada otitis externa<br />
maligna (OEM), que se presenta en pacientes diabéticos e<br />
i n m u n o c o m p rometidos. La principal etiología es la<br />
pseudomona aeuruginosa y se caracteriza por secreción y<br />
dolor en conducto auditivo externo con inflamación. Al<br />
examen físico, la membrana timpánica puede estar<br />
perforada o no, afecta las partes blandas alrededor del<br />
pabellón auricular y puede invadir y producir mastoiditis.<br />
Se acompaña de parálisis del séptimo par y si<br />
progresa, habrá compromiso del 9,10,11 par. También está<br />
descrita, aunque no es muy frecuente, la invasión del seno<br />
venoso y compromiso de la mastoides contralateral.<br />
En un grupo de pacientes se puede presentar con<br />
fiebre o síntomas de sepsis severa. Las complicaciones de<br />
la OEM son la meningitis o absceso cerebral o como se<br />
mencionó anteriormente, el compromiso de la mastoides<br />
contralateral.<br />
El tratamiento se hace durante 6 a 8 semanas y es<br />
más prolongado cuando hay compromiso de los pares<br />
craneales y se deben asociar ceftacidima y<br />
aminoglucósido.<br />
El tratamiento quirúrgico depende del tipo de<br />
paciente, de la situación clínica y de las condiciones del<br />
paciente con respecto a la coagulación y va desde el<br />
debridamiento del material purulento hasta una<br />
mastoidectomía<br />
Con respecto a la otitis media, hay varias<br />
clasificaciones: una que divide en exudativa y necrotizante<br />
y de las formas clínicas. En este caso opté por la<br />
necrotizante, que es una infección severa y que puede<br />
darse por la virulencia del germen, porque el paciente está<br />
inmunodeprimido, o por ambas cosas. La vía de infección<br />
puede ser por la trompa de Eustaquio, por vía sanguínea,<br />
por el conducto auditivo externo o por la meningolaberíntica.<br />
Se acompaña de síntomas de compromiso del<br />
oído medio, fiebre, dolor, otorrea e hipoacusia y puede<br />
haber perforación de la membrana timpánica. Las<br />
complicaciones son las mastoiditis, la parálisis facial<br />
periférica, la trombosis del seno lateral, el seno petroso<br />
superior e inferior y el seno cavernoso. Cualquiera de las<br />
tromboflebitis de estos senos puede dar sintomatología<br />
n e u rológica. Otras complicaciones son el absceso<br />
extradural y la meningitis. El paciente tenía rigidez de nuca<br />
pero la punción del LCR no mostró signos de meningitis<br />
bacteriana.<br />
Hay varios gérmenes que producen esta otitis<br />
necrotizante. Los más frecuentes son el neumococo y el<br />
haemófilus influenza, pero teniendo en cuenta que era un<br />
paciente inmunodeprimido, que recibió antibióticos de<br />
amplio espectro y que en estos pacientes en estudios de<br />
autopsia se refiere un 40% de causa micótica asociada a<br />
procesos infecciosos, yo pensé que la causa de esta otitis<br />
necrotizante era un hongo asociado. Además, en un<br />
hisopado se describe un hongo con morfología de<br />
aspergillus.<br />
El aspergillus fue descrito por primera vez en<br />
1729 por Mise y se llama así porque lo relacionaron con<br />
un elemento para dispersar agua bendita con el mismo<br />
nombre. Tiene una incidencia de 5 a 24% con respecto a<br />
la Leucemia aguda. Un 75% de las infecciones invasoras se<br />
producen durante la inducción del tratamiento, y un 25%,<br />
durante la consolidación.<br />
El aspergillus habita en los lugares comunes de la<br />
casa calurosos y húmedos, en las macetas, en la pimienta<br />
o en las especias con las que habitualmente estamos en<br />
contacto.<br />
Hay una clasificación de cuadro patológico que<br />
produce el aspergillus, aquí solamente tomé la que se<br />
relaciona con los pacientes inmunodeprimidos, que es la<br />
siguiente:<br />
130
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 33<br />
VARÓN DE 47 AÑOS QUE INGRESÓ PARA QUIMIOTERAPIA<br />
■ Forma cutánea primaria<br />
■ Pulmonar invasiva o de las vías aéreas.<br />
■ Rino Sinusal<br />
■ Diseminada.<br />
La infección en el oído puede ser una forma<br />
banal, una otomicosis, pero se da más frecuentemente en<br />
verano y en nadadores (se relaciona con humedad en el<br />
oído) y no sería el caso porque es una infección leve.<br />
La otomastoiditis por aspergillus está descrita<br />
generalmente en pacientes con HIV y con complicaciones<br />
con absceso cerebral. La forma cerebral cursa con<br />
alteraciones del sensorio y convulsiones. En la TAC se ve<br />
una zona hipodensa que puede ser única o múltiple, que<br />
refuerza levemente con contraste. La mortalidad del<br />
absceso cerebral en pacientes inmunodeprimidos es de<br />
alrededor del 90%.<br />
Por último, existe la forma cutánea. La misma<br />
podría tener importancia debido a que el paciente tenía<br />
descrita una celulitis en la mano izquierda secundaria a<br />
una canalización. Esta es una de las maneras como pueden<br />
comenzar las formas cutáneas, por catéter o por cinta<br />
adhesiva para mantener el catéter y puede dar lugar a<br />
infección en la piel por aspergillus. Se puede presentar por<br />
una placa eritematosa que aumenta de tamaño<br />
rápidamente y luego se torna más negruzca por necrosis.<br />
Posiblemente este paciente no evolucionó así porque<br />
respondió al tratamiento con afotericina B precozmente.<br />
Es una sospecha, nada más, y la presento para explicar<br />
otra de las vías por donde puede haber llegado por vía<br />
hematógena a oído medio.<br />
El diagnóstico de aspergilosis muchas veces se<br />
sospecha, pero pocas veces se comprueba. Hay que combinar<br />
los métodos histológicos y la microbiología, ya que los<br />
p r i m e ros por sí mismos no hacen el diagnóstico, porq u e<br />
puede confundirse con otros hongos como el fusobacterium.<br />
El ELISA sirve generalmente para detectar anticuerpos en los<br />
a s p e rgilomas, pero no es útil en las aspergilosis invasivas. La<br />
detección del antígeno está también postulada, aunque como<br />
se depura rápidamente del suero, tiene alta especificidad y<br />
poca sensibilidad; mientras que la PCR, con alta sensibilidad y<br />
especificidad, pero todavía no está establecida para hacer<br />
diagnóstico de Aspergilosis invasiva.<br />
Con respecto al tratamiento de aspergilosis, hay<br />
una revisión en un número de New England Journal of<br />
Medicine del 2002, que considera al boriconazol como<br />
mejor que la anfotericina B, que es el tratamiento clásico<br />
de las aspegilosis invasivas, porque afirma que tiene<br />
menor número de reacciones adversas y una mayor<br />
sobrevida. La cirugía estaría indicada en los abscesos<br />
cerebrales, puede ser la extirpación o la punción con<br />
evacuación del absceso y depende de la localización, el<br />
número de los abscesos y de las condiciones del paciente.<br />
Para concluir, en mi opinión, los diagnósticos<br />
probables que produjeron el fallecimiento del paciente<br />
han sido una aspergilosis invasiva, una osteomastoidtis<br />
sumada a un absceso cerebral por aspergillus y como<br />
diagnóstico alternativo, una otitis externa maligna, tal vez<br />
micobacterium tuberculosis, la cual también puede<br />
producir osteomastoiditis crónico. No obstante, si hubiera<br />
sufrido esta última patología, no hubiera tenido una<br />
evolución tan rápida y hubiera presentado otro tipo de<br />
hongos, como el fusobacterium, que también puede hacer<br />
una osteomastoiditis. El diagnóstico se hace por<br />
microbiología y no habría dado problemas para hacerlo.<br />
Dr. Enrique Caeiro: Dra. Ana Basquiera, por<br />
favor, ¿nos aportaría su observación, ya que usted siguió<br />
intensamente este caso? ¿Cuáles son los análisis o críticas<br />
que se pueden hacer del manejo del mismo?<br />
Dra. Ana Basquiera: Un dato importante de este<br />
paciente es que estuvo 30 días con neutropenia y parecía que<br />
no se iba recuperar; ese fue el principal factor pro n ó s t i c o .<br />
Dr. Enrique Caeiro: ¿Qué explicación tendría<br />
para el hecho de que la aplasia haya sido tan refractaria?<br />
Dra. Ana Basquiera: En realidad hay un dato<br />
raro, cuando el paciente se va de alta se hace una médula<br />
de control, que resultó normocelular y luego -antes de su<br />
ingreso- se hace otra médula con disminución de su<br />
inmunocariotipo antes de ingresar a su nueva<br />
quimioterapia. Nosotros tenemos siempre problemas de<br />
diagnóstico: las infecciones por aspergillus. Sabemos que<br />
la cándida se puede encontrar en cultivos en sangre, en<br />
cambio el aspergillus no. En estos pacientes es complicado<br />
hacer procedimientos invasivos. En la mayoría de los<br />
trabajos reportados se llega a un diagnóstico probable, y<br />
se podría decir que este paciente tenía un diagnóstico<br />
probable, con un cultivo de secreción del oído compatible<br />
con aspergillus y una clínica compatible. En estos casos<br />
uno se debería plantear otro antifúngico de entrada, pero<br />
esto no se puede generalizar porque en la mayoría de los<br />
pacientes no se llega al diagnóstico.<br />
D r. Enrique Caeiro : ¿Usted cree que la<br />
infección del oído estaba controlada antes de su nuevo<br />
ciclo de quimioterapia?<br />
Dra. Ana Basquiera: El paciente fue evaluado<br />
131
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 34<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
en ORL entre los dos ciclos, pero en estos pacientes uno<br />
debería ser más agresivo y si se tenía algún indicio de<br />
infección; cuando el paciente no estaba neutropénico,<br />
debió hacerse otro método diagnóstico, no quedarse con<br />
la duda. No sé si una punción nos hubiera dado el<br />
diagnóstico, pero la infección se reactivó muy rápido<br />
cuando el paciente se puso neutropénico.<br />
D r. Juan Carlos Zlocowski: El peor enemigo en<br />
estos casos son las neutropenias extendidas en el tiempo. Las<br />
mastoiditis, si no se drenan, también son muy difíciles de<br />
m a n e j a r. En la primera internación, cuando aparece la otitis, la<br />
catalogamos como una otitis externa maligna. Este paciente<br />
evolucionó bien y fue dado de alta. Después, en la otra<br />
i n t e rnación, comenzó con neutropenia más franca y todos los<br />
antimicóticos necesitan glóbulos blancos para accionar.<br />
P a t o l o g í a<br />
Dr. José Rodeyro: Comenzando con el aparato<br />
respiratorio, los pulmones eran erguidos, pesados y al<br />
corte se observaban áreas de condensación.<br />
En la base de ambos pulmones, en los hallazgos<br />
microscópicos, había edema agudo de pulmón y ruptura<br />
de los tabiques, constituyendo un enfisema.<br />
En el hígado se observaron espacios porta con<br />
fibrosis, proliferación de conductillos puestos en evidencia<br />
con inmunohistoquímica para CK7, y que sumado a la<br />
colestasis, son vinculables a injuria por drogas.<br />
El bazo no tenía macroscópicamente signos de<br />
sepsis. Los riñones mostraban colapso medular isquémico<br />
y en la muestra de orina se destacó la necrosis tubular y<br />
hemoglobinuria.<br />
El corazón pesaba 350 g. No presentó lesiones<br />
macroscópicas ni microscópicas.<br />
La médula ósea mostró un reemplazo de su<br />
celularidad por células adiposas y con escasas células<br />
residuales constituyendo una aplasia medular<br />
El cerebro pesaba 1100 g. Desde su base, se veía<br />
una lesión cavitada de 4 cm de diámetro, en la zona<br />
temporal derecha. En los cortes coronales también se<br />
observó necrosis en la misma área. Microscópicamente se<br />
correspondía con cerebro necrótico que incluía hifas y<br />
esporas. Teñido con PAS y metenamina plata, se<br />
observaron los hongos también a nivel de los vasos. Las<br />
hifas ramificadas en ángulo agudo y tabicadas son<br />
vinculables a un Aspergillus.<br />
Diagnostico de autopsia<br />
■ Absceso cerebral y encefalitis por aspergillus fumigatus,<br />
en lóbulo temporal derecho.<br />
■ Aplasia medular.<br />
■ Edema agudo de pulmón.<br />
■ Enfisema pulmonar.<br />
■ Daño hepático vinculable a drogas.<br />
■ Necrosis tubular aguda.<br />
Tabla I: Laboratorio<br />
Día 1 Día 2 Día 4 Día 8 Día 9 Día 11<br />
GB<br />
H B<br />
H T O<br />
P L A Q<br />
N a<br />
K<br />
C l<br />
C re a t i<br />
U re a<br />
C a l c i o / P<br />
G O T / G P T<br />
B D / B I / B T<br />
F. A l . / G G T<br />
L D H<br />
G l u c e m i a<br />
Ac. Úrico<br />
P ro t . T / A l b<br />
T P / K P T T<br />
3 , 7<br />
7 , 3<br />
2 2 , 1<br />
1 9 0 0 0<br />
1 3 7<br />
3 , 6<br />
1 0 8<br />
1 , 4 3<br />
2 5<br />
8<br />
1 7 / 2 5<br />
0 , 1 / 0 , 4 / 0 , 5<br />
1 5 6<br />
3 5 3<br />
1 0 0<br />
2 , 9<br />
9 , 7<br />
2 8 , 4<br />
1 9 0 0 0<br />
1 4 0<br />
3 , 5<br />
1 0 4<br />
1 , 3 3<br />
1 6<br />
1 5 / 2 1<br />
0 , 3 / 0 , 8 / 1 , 1<br />
1 6 1 / 3 5<br />
2 8 9<br />
1 0 5<br />
1 3 6<br />
3 . 3<br />
1 0 1<br />
1 , 1 4<br />
1 8<br />
7 , 9 / 3 , 2<br />
1 4 / 2 7<br />
0 , 2 / 0 , 5 / 0 , 7<br />
1 1 7 / 2 6<br />
1 1 6<br />
3 , 2<br />
5 , 6 / 3 , 2<br />
1 3 , 1 / 3 5<br />
2 , 2<br />
8 , 7<br />
2 5<br />
5 0 0 0<br />
1 3 6<br />
3 , 6<br />
1 0 4<br />
3 0 0<br />
1 1 , 2<br />
3 2 , 8<br />
4 6 0 0<br />
1 3 5<br />
4 , 3<br />
1 0 4<br />
1 , 2 5<br />
2 8<br />
9 , 2<br />
1 0 0<br />
1 0 , 1<br />
2 9 , 7<br />
1 9 0 0 0<br />
1 3 5<br />
4 , 5<br />
1 0 3<br />
1 , 2 4<br />
2 9<br />
1 0 7<br />
132
HospPriv2006 30/12/05 12:06 Página 35<br />
VARÓN DE 47 AÑOS QUE INGRESÓ PARA QUIMIOTERAPIA<br />
Tabla II: Laboratorio (Continuación)<br />
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 20 Día 23<br />
GB<br />
H B<br />
H T O<br />
P L A Q<br />
N a<br />
K<br />
C l<br />
C re a t i<br />
U re a<br />
C a l c i o / P<br />
G O T / G P T<br />
B D / B I / B T<br />
F. A l . / G G T<br />
L D H<br />
G l u c e m i a<br />
Ac. Úrico<br />
P ro t . T / A l b<br />
T P / K P T T<br />
P C R<br />
0<br />
1 0 , 3<br />
3 0 , 1<br />
9 0 0 0<br />
1 3 2<br />
4 , 6<br />
1 0 1<br />
0 , 6 6<br />
2 7<br />
0<br />
1 0 , 6<br />
3 1<br />
6 0 0 0<br />
1 3 3<br />
4 , 5<br />
9 9<br />
1 , 2 5<br />
3 2<br />
1 4 4<br />
1 0 0<br />
8 , 6<br />
2 5 , 3<br />
1 0 0 0 0<br />
1 3 1<br />
5 , 0<br />
9 8<br />
1 , 4 7<br />
3 5<br />
1 1 / 1 7<br />
0 , 5 / 0 , 7 / 1 , 2<br />
1 3 3<br />
2 , 8<br />
2 0 0<br />
8 , 2<br />
2 3 , 3<br />
9 3 0 0<br />
1 4 1<br />
3 , 4<br />
1 1 8<br />
1 , 3 3<br />
8 . 9<br />
1 0 / 1 6<br />
3 , 2<br />
0<br />
7 , 9<br />
2 3 , 7<br />
2 6 0 0 0<br />
1 3 0<br />
4 , 8<br />
9 9<br />
1 , 4 5<br />
3 3<br />
1 3 9<br />
2 2 , 1<br />
0<br />
1 0<br />
2 8 , 6<br />
3 1 0 0 0<br />
1 3 2<br />
4 , 1<br />
1 0 4<br />
1 , 1 0<br />
5 3<br />
6 5 / 1 4 6<br />
3 9 1<br />
1 0 0<br />
8 , 7<br />
2 4 , 6<br />
9 0 0 0<br />
1 3 2<br />
4 , 3<br />
1 0 4<br />
1 , 1 3<br />
8 5<br />
2 9 6 / 4 6 1<br />
1 , 8 / 0 , 3 / 2 , 1<br />
6 1 7 / 3 3 2<br />
7 6 7<br />
133
HospPriv2006 30/12/05 12:07 Página 36<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Editor: Eduardo Cuestas<br />
M<br />
Metodología<br />
Los principios de la atención médica basada en<br />
evidencias han sido aceptados en forma generalizada, y se<br />
encuentran disponibles varios libros de texto para<br />
a d e n t r a rnos en su práctica (1).<br />
Con el fin de ofrecer a nuestros pacientes la mejor<br />
atención posible, los médicos necesitamos integrar la<br />
i n f o rmación proveniente de la investigación científica<br />
sistemática de la más alta calidad con la experiencia clínica<br />
individual o arte de la medicina, y las pre f e rencias personales<br />
de los pacientes.<br />
Esta sección de Experiencia Médica intenta<br />
contestar preguntas clínicas frecuentes originadas en la<br />
práctica clínica diaria con respuestas basadas en la mejor<br />
evidencia científica disponible.<br />
Hemos adaptado para éste fin, el formato desarro l l a d o<br />
exitosamente y ya suficientemente probado por Kevin Macaway-<br />
Jones en el Emergency Medicine Journal, y por Bob Phillips en<br />
la sección Archimedes del Archives of Diseases in Childhood.<br />
Se advierte a los lectores que los tópicos tratados<br />
no son revisiones sistemáticas en el sentido de que no<br />
p retenden exhaustividad ni intentan ser un análisis sintético<br />
de datos estadísticos sobre a g re g a d o s .<br />
El esquema que presentará la sección (2) se<br />
compone de una descripción del problema clínico, seguido<br />
de la formulación de la pregunta clínica estructurada de<br />
a c u e rdo al problema, a modo de diferenciar: [paciente] ,<br />
[intervención], [comparación] si corresponde y [resultado de<br />
interés], con el fin de focalizar lo mejor posible la búsqueda<br />
bibliográfica en los términos más adecuados. Incluirá una<br />
b reve descripción de la búsqueda bibliográfica ordenada de<br />
a c u e rdo a la calidad de la evidencia (3). Se iniciará la<br />
búsqueda en fuentes secundarias (Cochrane Library, Best<br />
Evidence y Clinical Evidence), para luego explorar hasta las<br />
fuentes primarias más recientes en Medline utilizando Clinical<br />
Question Filters.<br />
La evidencia encontrada deberá ser analizada con la<br />
técnica de Critical Appraised Topic (CAT) dada por el Centre<br />
of Evidence Based Medicine de Oxford (UK). Los tópicos<br />
s o b resalientes serán luego resumidos en una tabla de Best<br />
Evidence Topic (BET) que identificará los estudios, los<br />
a u t o res, el tamaño muestral, el diseño experimental y el nivel<br />
de evidencia, los objetivos principales y los resultados. Luego<br />
un comentario narrativo breve sobre la evidencia y su<br />
aplicación y por último una respuesta basada en los como<br />
máximo, tres principales BETs .<br />
Se invita a los lectores a enviar a esta sección sus<br />
p ropias preguntas y las respuestas obtenidas de acuerdo al<br />
método expuesto más arriba y a concurrir el último jueves<br />
de cada mes, a las 12 hs. a las seciones de: “Hacia una<br />
atención médica basada en evidencias”, en el aula Auditorio<br />
del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córd o b a .<br />
B i b l i o g r a f í a<br />
1. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM. Sacket DL, et.<br />
al. BMJ Boocks: London 2000.<br />
2. (http://www.bestbets.org )<br />
3. (http://www.cebm.net/)<br />
Glosario<br />
Términos utilizados en Medicina Basada en la Evidencia<br />
Glosario de la terminología inglesa utilizada con<br />
más fre c u e n c i a<br />
Cuando el tratamiento experimental reduce el riego<br />
de un evento perjudicial:<br />
RRR (relative risk re d u c t i o n ) : La reducción del<br />
riesgo relativo es la reducción pro p o rcional del índice de un<br />
evento negativo entre los pacientes del grupo experimental<br />
(EER: experimental event rate) y control (CER: control event<br />
rate). Se calcula como (EER-CER)/CER con su IC95%<br />
c o r re s p o n d i e n t e .<br />
ARR (absolute reduction risk): La reducción del<br />
riesgo absoluto es la diferencia aritmética entre el EER y el<br />
CER. Se calcula como EER-CER con su IC95%.<br />
NNT (number needed to tre a t ):<br />
El número<br />
necesario de pacientes a tratar es el número de pacientes que<br />
se re q u i e re tratar para prevenir un resultado negativo<br />
adicional. Se calcula como 1/AAR y debe acompañarse de su<br />
I C 95 %.<br />
Cuando el tratamiento experimental aumenta la<br />
p robabilidad de un evento beneficioso:<br />
RBR (relative benefit incre a s e ): El incre m e n t o<br />
del beneficio relativo es el aumento pro p o rcional del índice<br />
de un evento beneficioso, comparando el grupo<br />
experimental (EER) con los pacientes control (CER), se<br />
calcula (EER-CER)/CER con su IC95%.<br />
ABI (absolute benefit incre a s e ): El incre m e n t o<br />
134
HospPriv2006 30/12/05 12:07 Página 37<br />
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA<br />
del beneficio absoluto es la diferencia aritmética entre el EER<br />
y el CER, se calcula como EER-CER con su IC95%.<br />
NNB (number needed to benefit): El número<br />
necesario de pacientes a beneficiar indica el número de<br />
pacientes a tratar en el grupo experimental para obtener un<br />
resultado beneficioso adicional en comparación con el grupo<br />
de contro l .<br />
Cuando el tratamiento experimental aumenta la<br />
p robabilidad de un evento perjudicial:<br />
RRI (relative risk incre a s e ): El incremento del<br />
riesgo relativo es el incremento en el índice de un evento<br />
negativo, comparando el grupo experimental con el contro l ,<br />
y se calcula como el RBI. También se utiliza para evaluar el<br />
efecto de los factores de riesgo de una enferm e d a d .<br />
ARI (absolute risk incre a s e ): El incremento del<br />
riesgo absoluto es la diferencia absoluta en el índice de un<br />
evento negativo, cuando el tratamiento experimental<br />
perjudica más pacientes que en el grupo control, se calcula<br />
como el ABI.<br />
NNH (number needed to harm ): El número<br />
necesario de pacientes a perjudicar es el número de<br />
pacientes quienes si reciben el tratamiento experimental,<br />
para provocar un resultado perjudicial adicional comparado<br />
con el grupo de pacientes control. Se calcula como 1/ARI con<br />
su IC95%.<br />
Confidence Interval (CI): El intervalo de<br />
confianza cuantifica la incertidumbre de la estimación<br />
realizada en una muestra, normalmente se informa como<br />
IC95%, lo que expresa el rango numérico dentro del cual se<br />
encuentra con una seguridad del 95% el verd a d e ro valor de<br />
la población estudiada.<br />
Se calcula como 1,96 +/- raíz cuadrada de (p.(1-p)/n).<br />
Estudios diagnosticos:<br />
Sensitivity (Sen): La sensibilidad es la pro p o rc i ó n<br />
de pacientes con la enfermedad en cuestión quienes tienen<br />
un resultado positivo de la prueba. Se calcula como el<br />
cociente de Ve rd a d e ros Positivos (VP) sobre la suma de<br />
Ve rd a d e ros Positivos más Falsos Negativos (FN).<br />
Specificity (Spe): La especificidad es la pro p o rc i ó n<br />
de pacientes sin la enfermedad en cuestión quienes<br />
p resentan un resultado negativo de la prueba. Se calcula<br />
como Ve rd a d e ros Negativos (VN) sobre Ve rd a d e ro s<br />
Negativos más Falsos Positivos (FP).<br />
P retest probability (pre v a l e n c e ) : La pre v a l e n c i a<br />
p reprueba es la pro p o rción de pacientes que presentan la<br />
e n f e rmedad en cuestión antes de realizar la prueba<br />
diagnóstica. Se calcula como VP+FN/VP+FN+FP+VN.<br />
P retest odds: La razón preprueba es la razón entre<br />
los pacientes que presentan la enfermedad y los que no la<br />
tienen, antes de realizar la prueba diagnóstica. Se calcula<br />
como probabilidad pre p r u e b a / 1 - p robabilidad pre p r u e b a .<br />
Likelihood ratio (LR): La razón de probabilidad es<br />
la razón entre la probabilidad de un resultado dado en los<br />
pacientes que presentan la enfermedad y la probabilidad de<br />
ese mismo resultado entre los pacientes que no presentan la<br />
e n f e rmedad en estudio. La LR para un resultado positivo se<br />
calcula como (Sen / 1-Spe). La LR para un resultado negativo<br />
se calcula como (1-Sen/ Spe).<br />
Post-test odds: La razón postprueba es la razón<br />
e n t re los pacientes que presentan la enfermedad y los que<br />
no la tienen, después de realizar la prueba dignóstica. Se<br />
calcula como la razón preprueba x la razón de pro b a b i l i d a d .<br />
Post-test probability: La probabilidad postprueba es la<br />
p ro p o rción de pacientes con un resultado particular de la<br />
prueba que presentan la enfermedad luego de haber<br />
realizado dicha prueba. Se calcula como razón postprueba/1-<br />
razón post prueba. El uso del normograma de Fagan evita la<br />
realización de estos cálculos.<br />
B i b l i o g r a f í a<br />
1. Anónimo. Glosary. ACP Journal Club 137: A-19,2002.<br />
2. Sackett DL, Straus S, Richardson WS,et al. Evidence-based medicine. How<br />
to practice and teach EBM. London: BMJ Boocks, 2000.<br />
135
HospPriv2006 30/12/05 12:07 Página 38<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Editor: Eduardo Cuestas<br />
M<br />
Screening de Aneurisma de Aorta Abdominal<br />
Discute: Pablo Carpinella. <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
Escenario Clínico<br />
A un señor de 71 años de edad, con antecedentes<br />
de obesidad e HTA, durante una ecografía abdominal de<br />
rutina se le detectó un aneurisma de aorta abdominal (AAA)<br />
i n f r a - renal de 56 x 58 mm, por el cual fue intervenido<br />
q u i r ú rg i c a m e n t e .<br />
Pregunta clínica estructurada<br />
¿En un hombre de entre 65 y 75 años, que concurre<br />
a control por su HTA [paciente] el screening ecográfico de<br />
AAA [intervención] reduce la mortalidad relacionada a<br />
complicaciones por esta patología [resultado]?<br />
Búsqueda bibliográfica<br />
■ Fuentes secundarias: Cochrrane, ninguno.<br />
■ Fuentes primarias: Pubmed, 4 artículos<br />
grupo screening (6333). A este último grupo se le realizó una<br />
ecografía abdominal realizada por un especialista entrenado.<br />
Los pacientes con un diámetro de aorta abdominal<br />
mayor o igual a 5 cm eran sometidos a cirugía pro g r a m a d a .<br />
Cuando el diámetro de la aorta abdominal se encontraba entre<br />
3 y 4,9 cm, se realizaba una ecografía anual (con posibilidad de<br />
cirugía electiva). Cuando la aorta abdominal no superaba los 3<br />
cm, la reevaluación se producía directamente a los 5 años.<br />
En el grupo control se pro d u j e ron 27 decesos<br />
relacionados a ruptura de AAA, lo que equivale al 0,42% de<br />
los casos, mientras que en el grupo screening fueron solo 9<br />
casos, constituyendo el 0,14% de la población screening. Por<br />
lo tanto, se redujo un 67% la mortalidad específica en el<br />
grupo screening con respecto al control, pero sólo un 8% la<br />
mortalidad general. (Tabla I)<br />
Recomendación final<br />
El screening de AAA en pacientes de sexo<br />
masculino de entre 65 y 75 años reduce la mortalidad<br />
específica significativamente, por lo que se recomienda su<br />
uso rutinario en estos pacientes.<br />
C o m e n t a r i o s<br />
En el estudio analizado participaron 12639 hombre s<br />
nacidos entre 1921 – 1929 (64 – 73 años) que vivían en<br />
Vi b o rg (Dinamarca), con el objetivo de determinar si el<br />
s c reening para AAA en este grupo poblacional reduce la<br />
mortalidad relacionada a complicaciones por dicha patología<br />
y si disminuye la mortalidad de causas generales.<br />
Se asignaron al azar un grupo control (6306) y un<br />
B i b l i o g r a f í a<br />
1. Lindholt JS, Juul S, Fasting H, Henneberg E. Screening for abdominal aortic<br />
aneurysms: single centre randomised controlled trial. BMJ 330: 750-754, 2005.<br />
2. Powell JT, Greenhalgh RM. Small abdominal aortic aneurysm N Engl J Med.<br />
348: 1895-1901, 2003.<br />
3. Ashton HA, Buxton MJ, Day NE, et al. The Multicentre Aneurysm Scre e n i n g<br />
Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on<br />
mortality in men: a randomised controlled trial. Lancet. 360: 1531-1539, 2002.<br />
Tabla I:<br />
G r u p o s Cirugía electiva Cirugía de urg e n c i a F a l l e c i m i e n t o s<br />
Grupo contro l<br />
n = 6306<br />
n = 11<br />
0, 17 % (0,06-0,28)<br />
n = 20<br />
0, 31 % (0,17-0,46)<br />
n = 27<br />
0, 42 % (0,26-0,6)<br />
Grupo scre e n i n g<br />
n = 6333<br />
n = 48<br />
0, 75 % (0,54-0,98)<br />
n = 5<br />
0, 078 % (0,03-0,18)<br />
n = 9<br />
0, 14 % (0,04-0,24)<br />
136
HospPriv2006 30/12/05 12:08 Página 39<br />
Editor: Eduardo Cuestas<br />
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA<br />
M<br />
Utilidad de la TAC en el<br />
pronóstico de pancreatitis aguda<br />
Discute: Matías Martín. <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
Escenario Clínico<br />
Paciente de sexo femenino de 48 años de edad,<br />
con diagnóstico de pancreatitis aguda post ERCP, con<br />
n o rmalización pro g resiva de los niveles de amilasa y lipasa,<br />
que es dada de alta cuatro días posteriores al ingreso, con<br />
mejoría clínica evidente.<br />
Pregunta clínica estructurada<br />
¿En un adulto con diagnóstico de pancreatitis<br />
aguda [Paciente], qué valor tiene la TAC con contraste a las<br />
72 hs. de comenzados los síntomas [Intervención], para<br />
predecir el pronóstico a largo plazo [Resultado]?<br />
Búsqueda bibliográfica<br />
■ Fuente secundaria: Cochrane: Ningún artículo.<br />
■ Fuente primaria: PubMed: 3 Artículos. 1 Significativo.<br />
Palabras Clave: pancreatitis, CT, pro g n o s i s .<br />
en el estudio. El análisis se llevó a cabo desde el año 1999<br />
hasta el año 2002 (seguimiento suficiente).<br />
Se determinó que los resultados son muy<br />
p robablemente aplicables en el futuro. Se dividió a los<br />
pacientes según el grado de compromiso pancreático y<br />
según la presencia o ausencia de necrosis en la tomografía.<br />
En este trabajo se tuvieron en cuenta únicamente los grados<br />
de compromiso pancreático: compromiso leve a moderado<br />
(A, B y C), y compromiso severo (Grados D y E). Se estudió<br />
independientemente la morbilidad y la mortalidad durante<br />
los cuatro años evaluados.<br />
Recomendación final<br />
La TAC con contraste es muy útil para predecir la<br />
morbilidad y mortalidad a largo plazo (pronóstico) en<br />
pacientes adultos con pancreatitis aguda, cuando es llevada<br />
a cabo dentro de las primeras 72 hs. de comenzados los<br />
síntomas.<br />
B i b l i o g r a f í a<br />
C o m e n t a r i o s<br />
Se consideró el trabajo “Prognostic value of CT in<br />
the early assesment of patients with acute pancreatitis” como<br />
el más significativo de los tres, y se lo tomó como base para<br />
el presente artículo.<br />
Se trata de un estudio re t rospectivo que evalúa un<br />
total de 375 pacientes, de los cuales 227 fueron excluidos por<br />
d i f e rentes causas, resultando en 148 los pacientes ingre s a d o s<br />
Tabla I:<br />
1. Casas JD, Diaz R, Valderas G, Mariscal A, Cuadras P. Prognostic value of CT<br />
in the early assesment of patients with acute pancreatitis. AJR 182: 596-574,<br />
M a rch 2004.<br />
2. Mortele K, Wiesner W, Intriere L, et al. A Modified CT severity index for<br />
evaluating acute pancreatitis: Improved correlation with patient outcome.<br />
AJR 183: 1261-1265, November 2004.<br />
3. Arvanitakis M, Delhaye M, Maertelaere V, et al. Computed Tomography and<br />
Magnetic Resonance Imaging in the assesment of acute pancre a t i t i s .<br />
G a s t ro e n t e rology 126: 715-723, 2004.<br />
C i t a P a c i e n t e s Tipo de Objetivos a medir R e s u l t a d o<br />
e s t u d i o<br />
AJR: 182,<br />
M a rc h<br />
2 0 0 4 .<br />
R e v i s a d o s :<br />
375<br />
E x c l u i d o s : R e t ro s p e c t i v o<br />
227<br />
Total: 148<br />
Grados de Pancreatitis Ag. En TAC a las 72 hs. 2 Grupos<br />
GRADO MODERADO<br />
A: Pancreas Normal / B: Agrandamiento pancre a t i c o<br />
focal o difuso / C: Inflamación Panc. y/o de grasa peripanc.<br />
GRADO SEVERO<br />
D: Colección de Líquido peripancreatica única. / E: Dos o<br />
más colecciones de líquido peripanc. Aire re t ro p e r i t o n e a l .<br />
M O R B I L I D A D<br />
GRADO MODERADO: Sin Complicaciones: 82 - P:55% - IC95%:[47-<br />
62] / Con Complicaciones: 0 P:0%<br />
GRADO SEVERO:Sin Complicaciones: 51- P:34 - IC95%: [27-41] /<br />
Con Complicaciones: 15 - P:10% - IC95%:[6-14]<br />
M O RTA L I D A D<br />
GRADO MODERADO: Sin Muertes: 82 - P:55% - IC95%: [47-62] /<br />
Con Muertes: 0 - P:0%<br />
GRADO SEVERO:Sin Muertes: 62 - P:41% - IC95%: [34-48] / Con<br />
Muertes: 4 - P:2% - IC95%:[0-2]<br />
137
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 40<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Editor: Eduardo Cuestas<br />
M<br />
Meta-análisis<br />
Eduardo Cuestas. Servicio de Pediatría, <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
El término meta-análisis se utiliza para referirse al<br />
análisis estadístico del conjunto de resultados obtenidos en<br />
d i f e rentes ensayos clínicos sobre una misma cuestión, con<br />
la finalidad de evaluarlos de manera conjunta. En la<br />
actualidad, son comunes los artículos que describen<br />
resultados de meta-análisis en publicaciones médicas.<br />
El meta-análisis se aplica en los siguientes casos:<br />
■ Para comprobar la consistencia de los ensayos<br />
en los que se ha evaluado una intervención determinada y<br />
generar un estimador del efecto (que en principio debe<br />
tener mayor poder estadístico que el obtenido en cada<br />
ensayo por separado)<br />
■ Para comprobar la consistencia de los re s u l t a d o s<br />
de diferentes ensayos clínicos sobre una misma<br />
intervención en una misma patología<br />
■ Para identificar con mayor precisión los<br />
subgrupos de pacientes con posibilidades de responder de<br />
manera diferente del promedio a una determ i n a d a<br />
intervención<br />
■ Para calcular cuántos pacientes sería necesario<br />
incluir en futuros ensayos clínicos sobre un pro b l e m a<br />
d e t e rminado<br />
■ Para cuantificar la incidencia de efectos<br />
indeseados, que, por ser baja, re q u i e re un número elevado<br />
de pacientes.<br />
El meta-análisis tiene -obviamente- limitaciones.<br />
Los dos principales problemas metodológicos de los metaanálisis<br />
son la posible heterogeneidad de los ensayos<br />
clínicos agregados y el llamado sesgo de publicación. Una<br />
vez se ha formulado la pregunta y se ha considerado su<br />
pertinencia, el paso siguiente en un meta-análisis consiste<br />
en identificar de manera exhaustiva y sistemática todos los<br />
ensayos realizados sobre la cuestión objeto del estudio.<br />
Es bien sabido que muchos ensayos term i n a d o s<br />
no llegan a publicarse. Esto es más frecuente cuando el<br />
resultado del ensayo es "negativo". En estos casos, el<br />
investigador y el patrocinador suelen tener menos interés<br />
en preparar un artículo para publicar. Por otra parte, los<br />
e d i t o res de publicaciones médicas tienen más tendencia a<br />
rechazar su publicación, porque los resultados "negativos"<br />
no suelen ser noticia. También se ha comprobado que los<br />
ensayos clínicos en los que no se hallan diferencias tard a n<br />
más tiempo en ser publicados.<br />
Puede ocurrir que un mismo ensayo haya sido<br />
publicado más de una vez, en formas apare n t e m e n t e<br />
d i f e rentes. La publicación duplicada también puede<br />
i n t roducir un sesgo, que favorece la tendencia de los<br />
resultados de los ensayos que han sido objeto de<br />
publicación duplicada. Además, se ha comprobado que en<br />
una pro p o rción de meta-análisis se ignoran los ensayos<br />
clínicos publicados en idiomas distintos del inglés. Otro<br />
tema es el de la denominada literatura gris, que es aquella<br />
que no aparece re f e renciada en los índices intern a c i o n a l e s ,<br />
p e ro presenta valor científico.<br />
Es muy difícil impedir el sesgo de publicación, o<br />
por lo menos hacerse una idea de su magnitud. Se han<br />
p ropuesto por lo menos dos maneras de explorar la<br />
posibilidad y la cuantía del sesgo de publicación. La más<br />
simple consiste en hacer un análisis de sensibilidad, y<br />
calcular el número de ensayos clínicos negativos re a l i z a d o s<br />
y no publicados que debería haber para modificar el<br />
sentido de una eventual conclusión "positiva" obtenida con<br />
un meta-análisis. Si este número es muy elevado, se<br />
considera que la probabilidad de que el sesgo de<br />
publicación haya modificado sustancialmente los re s u l t a d o s<br />
es baja, y se acepta la existencia de las diferencias entre dos<br />
tratamientos sugeridas por el meta-análisis.<br />
Se pueden producir estimadores de diferencias (en<br />
f o rma de odds ratios o de riesgo relativo) para cada ensayo,<br />
los cuales se agruparían alrededor de un estimador central,<br />
y mostrarían tanta o mayor dispersión alrededor de este<br />
valor cuanto más pequeño fuera su tamaño, de modo que<br />
si se re p resentara una gráfica que en el eje de ord e n a d a s<br />
indique el número de pacientes en cada ensayo y en el de<br />
abscisas la magnitud del riesgo relativo, la nube de puntos<br />
se distribuiría en forma de embudo al revés (con la base<br />
hacia abajo). Si hubiera sesgo de publicación en el sentido<br />
descrito anteriormente (de los ensayos pequeños, se<br />
tendería a haber publicado los que hubieran mostrado<br />
d i f e rencias favorables al tratamiento evaluado), la nube de<br />
puntos resultaría "deformada" y el embudo perdería su<br />
simetría, porque los ensayos de pequeño tamaño tenderían<br />
a disponerse hacia la parte derecha respecto al estimador<br />
central.<br />
De lo dicho se deduce que la principal debilidad<br />
de este razonamiento es que no se sabe qué tiende a ocurrir<br />
cuando el resultado de un ensayo clínico de pequeño<br />
tamaño sugiere que el nuevo tratamiento es peor que el de<br />
re f e rencia. Las técnicas estadísticas aplicadas en los metaanálisis<br />
presuponen que la importancia de la contribución<br />
138
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 41<br />
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA<br />
de cada ensayo clínico depende directamente del número<br />
de pacientes incluidos, de modo que los ensayos con mayor<br />
n ú m e ro de pacientes contribuyen más al resultado final del<br />
meta-análisis que los de pequeño tamaño. Dado que en<br />
cada ensayo clínico se aplican criterios diferentes, su rigor<br />
metodológico también será diferente. Naturalmente, en un<br />
meta-análisis se deben predefinir los criterios de inclusión<br />
de los ensayos clínicos, de modo que siempre podrá haber<br />
ensayos excluidos. No obstante, entre los que cumplen los<br />
criterios de inclusión, la calidad puede ser variable.<br />
Por este motivo, se han propuesto métodos que<br />
ajusten el peso de la contribución de cada ensayo según su<br />
calidad metodológica. Se han desarrollado numero s a s<br />
escalas de puntuación de la "calidad" de los ensayos. El<br />
interés de estas escalas es muy relativo, pues sus<br />
componentes no sólo deben depender de criterios<br />
intrínsecos de calidad; como re p resentatividad de la<br />
población participante, calidad de la técnica de asignación<br />
aleatoria o calidad del enmascaramiento; sino también de la<br />
hipótesis examinada en cada caso.<br />
La evaluación de la calidad de cada uno de los<br />
ensayos considerados debe realizarse a ciegas, lo que<br />
implica que se deben "enmascarar" los artículos, fotocopias<br />
o documentos electrónicos examinados, de manera que no<br />
se pueda reconocer en qué revista han sido publicados. El<br />
acceso electrónico a un número creciente de publicaciones<br />
médicas y la posibilidad de modificar automáticamente su<br />
f o rmato pueden facilitar extraordinariamente esta labor.<br />
El método ideal de análisis de los resultados de un<br />
meta-análisis no sólo tiene que permitir la obtención de un<br />
valor agregado, sino que además debe tener en cuenta el<br />
tamaño de la muestra de cada ensayo y su hetero g e n e i d a d .<br />
La premisa básica en la que se sustentan los métodos de<br />
análisis es que sólo se pueden realizar comparaciones<br />
d i rectas entre los participantes del grupo experimental de<br />
un ensayo y los del grupo control del mismo ensayo, pero<br />
no se pueden comparar los participantes de un ensayo con<br />
los de otro.<br />
Las técnicas estadísticas más empleadas son dos.<br />
La de Mantel y Haenszel modificada por Peto combina los<br />
v a l o res de razones de ventajas (odds ratio) de los ensayos<br />
incluidos, y por lo tanto, utiliza una escala multiplicativa de<br />
la medida de los efectos. Se asume que existe<br />
homogeneidad entre los diferentes estratos, pero perm i t e<br />
aplicar a los mismos una prueba estadística de<br />
h e t e rogeneidad. En primer lugar, se calcula, para cada<br />
ensayo, el número de acontecimientos esperados (E) en el<br />
grupo experimental si se cumpliera la hipótesis nula (es<br />
d e c i r, si la tasa fuera la misma que en el grupo de contro l ) .<br />
A continuación, se resta este número de esperados del<br />
n ú m e ro de los realmente observados (O). Si se suman las<br />
d i f e rencias (O-E) de cada ensayo y las varianzas de estas<br />
d i f e rencias, se puede calcular un estadígrafo (y su varianza),<br />
que se denomina gran total.<br />
Como ya se ha dicho, el estimador empleado es la<br />
razón de ventajas (OR), con indicación de su intervalo de<br />
confianza (generalmente al 95%, pero no es raro que se<br />
p resente al 99%, cuando el poder estadístico es elevado). Si<br />
el intervalo de confianza incluye la unidad, se concluye que<br />
no se puede rechazar la hipótesis nula; si no la incluye, ésta<br />
es rechazada.<br />
El método de DerSimonian y Laird asume la<br />
existencia de heterogeneidad, y asigna mayor variabilidad al<br />
e s t i m a d o r, lo que suele traducirse en intervalos de<br />
confianza más amplios. Cuando se realiza un meta-análisis,<br />
es muy útil examinar los resultados de cada ensayo incluido<br />
y los globales en una forma gráfica, que permita una<br />
i n t e r p retación sencilla y rápida. En este tipo de gráfico cada<br />
ensayo está re p resentado por un cuadrado negro, de<br />
tamaño pro p o rcional al tamaño de la muestra del ensayo; el<br />
intervalo de confianza del estimador está re p resentado por<br />
la línea horizontal. Así, un ensayo con un número elevado<br />
de pacientes se re p resenta con un cuadrado de gran<br />
tamaño, que suele acompañarse de un intervalo de<br />
confianza estrecho. En el eje de abscisas se re p resentan los<br />
v a l o res de OR. El valor correspondiente a la hipótesis nula<br />
(OR=1) se re p resenta por una línea vertical continua, y el<br />
del estimador obtenido se re p resenta en forma de línea<br />
vertical discontinua. Los valores de los resultados agre g a d o s<br />
se muestran con un rombo blanco, tanto más ancho cuanto<br />
mayor es su intervalo de confianza.<br />
Cuando se observa que los resultados de cada<br />
ensayo son homogéneos, es apropiado aplicar un modelo<br />
estadístico de efectos fijos, pero si se encuentra<br />
h e t e rogeneidad estadística y metodológica, es pre f e r i b l e<br />
aplicar un modelo de efectos al azar o un modelo de efectos<br />
mixtos. Los modelos estadísticos que tienen dos térm i n o s<br />
de error estándar de la variabilidad por azar, uno para la<br />
variabilidad dentro de cada estudio y otro para la<br />
h e t e rogeneidad entre estudios, se denominan modelos de<br />
efectos al azar. Estos modelos parten de la suposición de<br />
que los verd a d e ros efectos de cada ensayo se sitúan al azar<br />
a l rededor del mismo valor central. Con los modelos de<br />
efectos al azar los intervalos de confianza calculados<br />
resultan más amplios que con los modelos de efectos fijos.<br />
Una limitación de los modelos de efectos al azar<br />
es que se asume que los estudios incluidos son<br />
re p resentativos de una población hipotética de estudios, y<br />
que la heterogeneidad entre los ensayos puede ser<br />
re p resentada por una sola varianza. Otra desventaja es que<br />
conceden un peso excesivo a los estudios pequeños.<br />
Naturalmente, la fiabilidad de los resultados de metaanálisis<br />
mejora mucho cuando los resultados se examinan<br />
con datos individualizados de todos y cada uno de los<br />
pacientes que han participado en los ensayos clínicos<br />
incluidos, pero raramente se ha podido reunir toda esta<br />
139
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 42<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
i n f o rmación en una misma base de datos. Diversos trabajos<br />
han explorado la validez de los resultados de meta-análisis<br />
de ensayos clínicos, comparándolos con los resultados de<br />
grandes ensayos clínicos sobre la misma cuestión.<br />
Un meta-análisis es riguroso si cumple una serie<br />
de condiciones: en primer lugar, es conveniente que<br />
participe un clínico, para no perder de vista la significación<br />
de lo que se examina. En segundo lugar, es preciso asegurar<br />
la calidad del análisis, con la participación de un<br />
bioestadístico. Es preciso definir cuidadosamente las<br />
p reguntas, asegurar que no se deja de incluir ningún ensayo<br />
(evitar sobre todo los sesgos de publicación), aplicar<br />
criterios de inclusión estrictos y cuidadosamente definidos,<br />
e x p resar los resultados de los diferentes estudios en una<br />
escala común, evaluar la calidad de cada uno de los<br />
ensayos incluidos y examinar detalladamente cada uno de<br />
los estudios por separado.<br />
En términos generales, la mayor parte de las<br />
revisiones no ponen en duda la validez de los ensayos<br />
clínicos incluidos, y atribuyen las discrepancias a fallos o<br />
e r ro res metodológicos en la realización del meta-análisis.<br />
En cualquier caso, lo más importante de los resultados de<br />
un meta-análisis no debe ser la magnitud del estimador<br />
obtenido, sino la dirección del efecto, la comparabilidad de<br />
los estudios incluidos y las posibles razones que expliquen<br />
las diferencias de resultados entre ellos.<br />
En general, los meta-análisis cuidadosamente<br />
realizados pueden ofrecer un adelanto de la tendencia del<br />
efecto que será observada en ensayos clínicos con una<br />
muestra grande de pacientes. Sin embargo, cuando se usa<br />
sólo una de estas dos herramientas metodológicas, cabe<br />
p reguntarse cuánta incertidumbre debe añadir el lector a la<br />
que ya indican los intervalos de confianza. Análogamente a<br />
las directrices para la publicación de ensayos clínicos, y con<br />
el fin de mejorar su calidad y facilitar su interpretación, se<br />
han publicado recomendaciones sobre la publicación de<br />
resultados de meta-análisis.<br />
Las recomendaciones del grupo QUORUM (Q u a l i t y<br />
of Reporting of Meta-Analyses) son una lista de compro b a c i ó n<br />
para evaluar más la mecánica de la realización de un metaanálisis<br />
que su pertinencia, coherencia o relevancia. El<br />
documento QUORUM es una lista de comprobación y un<br />
diagrama de flujos. La lista describe la manera de presentar el<br />
resumen, introducción, métodos, resultados y discusión de un<br />
artículo sobre meta-análisis. Está organizada en 21 entradas y<br />
sub-entradas re f e rentes a la búsqueda, identificación y<br />
selección de los ensayos incluidos, la evaluación de su validez<br />
i n t e rna, las características de los ensayos incluidos, la síntesis<br />
cuantitativa de los resultados, y un diagrama de flujos de<br />
p a c i e n t e s .<br />
140
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 43<br />
Editor: Jorge de la Fuente<br />
GUÍAS Y PROTOCOLOS<br />
G<br />
Diarrea<br />
Lorena Fernández, Silvia Bertola, Mariano Higa, Daniel Camps, Cristian Pogolotti<br />
Servicio de Gastroenterología, <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> – Centro Médico de Córdoba.<br />
La diarrea es la evacuación de 3 o más<br />
deposiciones diarias o el aumento del peso diario de las<br />
heces mayor de 200 g. Se considera diarrea aguda cuando<br />
tiene menos de 4 semanas de evolución y crónica cuando<br />
dura más de ese período.<br />
La diarrea se debe al exceso de agua fecal más que<br />
a la disminución de la capacidad de retención líquida de los<br />
sólidos fecales e implica una alteración del transporte acuoso<br />
intestinal. La disminución de la absorción o el aumento de la<br />
s e c reción conducen a la presencia de una cantidad excesiva<br />
de líquido en la luz intestinal con la producción de diarre a .<br />
Se reconocen 2 tipos principales:<br />
■ D i a r rea secre t o r a : d i a r rea asociada con<br />
alteraciones del transporte electro l í t i c o .<br />
■ D i a r rea osmótica: d i a r rea por ingesta de<br />
sustancias osmóticamente activas que se absorben en grado<br />
escaso (por ejemplo, Mg, Lactulosa) reteniendo líquido en la<br />
luz intestinal.<br />
E t i o l o g í a<br />
Diarrea aguda:<br />
I B P, etc.<br />
■ Infecciones: bacterias, virus, parásitos.<br />
■ Intoxicación por alimentos.<br />
■ Alergias por alimentos.<br />
■ F á rmacos: ATB, AINE, antiarrítmicos, antihipertensivos,<br />
Diarrea crónica:<br />
a. Diarrea líquida: puede ser consecuencia de diarrea<br />
osmótica o más frecuentemente, por enfermedades que<br />
inducen diarrea secretora.<br />
■ Diarrea osmótica: Laxantes osmóticos (por<br />
ejemplo, Mg, PO4-3, SO4-2), malabsorción de<br />
carbohidratos.<br />
■ D i a r rea secretora: síndromes congénitos<br />
(cloridorrea congénita), toxinas bacterianas, malabsorción<br />
ileal de ácidos biliares, Enfermedad Inflamatoria Intestinal<br />
( E n f e rmedad de Crohn, Colitis ulcerosa), vasculitis,<br />
fármacos y venenos, abuso de laxantes, alteraciones de la<br />
motilidad/regulación (diarrea postvagotomía, neuropatía<br />
diabética, Síndrome del Intestino Irritable), diarre a<br />
endócrina (hipertiroidismo, Addison, etc.), otros tumores<br />
(carcinoma de colon, linfoma), diarrea secretora idiopática.<br />
b. Diarrea inflamatoria: se caracteriza por deposiciones con<br />
moco y pus, asociadas con ulceraciones de la mucosa.<br />
■ EII, enfermedades infecciosas (colitis seudomembranosa,<br />
TBC, yersinia, infecciones virales ulcerosas como CMV,<br />
herpes, parásitos), colitis isquémica, colitis por radiaciones,<br />
neoplasias (colon, linfoma).<br />
c. Diarrea grasa:<br />
■ Síndrome de malabsorción: enfermedad de la mucosa<br />
( E n f e rmedad celíaca, enfermedad de Whipple),<br />
enfermedad del intestino corto, isquemia mesentérica,<br />
sobrecrecimiento bacteriano.<br />
■ Mala digestión: insuficiencia pancreática exócrina,<br />
concentración insuficiente de ácidos biliares.<br />
T r a t a m i e n t o<br />
Diarrea aguda:<br />
■ Reposición adecuada de las pérdidas de agua y electro l i t o s<br />
(líquidos EV o soluciones de rehidratación por VO).<br />
■ Tratamiento empírico con ATB en las siguientes<br />
situaciones:<br />
1. Afectación clínica severa.<br />
2. Patología subyacente grave.<br />
3. Ancianos.<br />
4. Infección por Shigella, C. difficile y V. cholerae.<br />
■ ATB: TMP/SMX 160/800 mg cada 12 hs. o<br />
Ciprofloxacina 500 mg cada 12 hs. durante 7 días.<br />
■ Agentes antidiarreicos: Loperamida, Difenoxilato, Crema<br />
de bismuto.<br />
Pueden reducir la frecuencia y el peso de las<br />
deposiciones. No se aconsejan cuando se sospecha pro c e s o<br />
e n t e ro-invasivo por el peligro de aumentar la capacidad<br />
invasiva o por íleo paralítico o megacolon tóxico.<br />
Diarrea crónica:<br />
El tratamiento empírico se emplea en 3 situaciones:<br />
1. Como terapeútica transitoria o inicial antes de<br />
la evaluación diagnóstica.<br />
141
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 44<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
2. En casos en que un diagnóstico presuntivo no<br />
se confirma por la evaluación del paciente.<br />
3. En casos en que se llegó al diagnóstico, pero<br />
no se dispone de tratamiento específico.<br />
4. Es recomendación general que el paciente<br />
deba ser evaluado por un gastroenterólogo.<br />
■ El tratamiento empírico con ATB es menos eficaz que en<br />
la diarrea aguda (debido a poca probabilidad de que la<br />
causa sea infecciosa).<br />
■ Tratamiento sintomático con opiáceos (Loperamida 2-4<br />
mg 4 veces por día) o más potentes como morfina o<br />
codeína.<br />
■ Otros fármacos son el Octreótide y Clonidina.<br />
■ Colestiramina (resina fijadora de ácidos biliares) 4 g por<br />
día sólo en la diarrea inducida por ácidos biliares.<br />
■ Agentes probióticos (lactobacilos) que modifican la flora<br />
colónica.<br />
■ Compuestos modificadores de las heces como el<br />
Psyllium (altera la consistencia fecal) 10-20 g por día.<br />
■ Agentes intraluminales (Bismuto).<br />
142
HospPriv2006 30/12/05 12:09 Página 45<br />
DIARREA<br />
143
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 46<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
B i b l i o g r a f í a<br />
Schiller LR, Sellin JH. Diarrea. Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas.<br />
Sleisenger & Fordtran. Editorial médica panamericana. Buenos Aires. Cap. 9:<br />
139-163, 2004.<br />
DuPont HL. Guidelines on acute infectious diarrhea in adults. Am J<br />
G a s t ro e n t e rol 92: 1962, 1997.<br />
Fine KD, Schiller LR: AGA technical review on the evaluation and<br />
management of chronic diarrhea. Gastro e n t e rology 116: 1464, 1999.<br />
Insumos Médicos - Materiales Descartables - Equipamiento<br />
INGENIERIA MEDICA SRL<br />
Las mejores marcas ● El mejor servicio las 24 horas.<br />
• MARCAPASOS<br />
• CARDIODESFIBRILADORES<br />
• VÁLVULAS CARDÍACA<br />
• OXIGENADORES • CÁNULAS DLP<br />
• PRÓTESIS MAMARIAS<br />
• EXPANSORES<br />
• CATÉTER 1, 2 Y 3<br />
LUMEN PERMANENTES Y<br />
TRANSITORIOS<br />
• EQUIPAMIENTO •<br />
MONITORES<br />
• OXÍMETROS<br />
• PRÓTESIS VASCULARES<br />
• PARCHES PTFE<br />
BALONES DE<br />
CONTRAPULSACIÓN<br />
• JERINGAS DESCARTABLES<br />
• AGUJAS<br />
• CATÉTER IV<br />
• FILTROS PARA LEUCOCITOS<br />
• CATÉTERES<br />
• ACCESOS VASCULARES<br />
Leopoldo Lugones 474 - 4º “H” - Tel: 4684485/1060 - (5000) Córdoba - E-mail: dattas@uolsinectis.com.ar<br />
144
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 47<br />
TEMAS DE INTERÉS EN MEDICINA<br />
Procuración y trasplante de órganos: 25 años de trabajo<br />
Edgar Lacombe. Jefe del Departamento de Clínica Médica. <strong>Hospital</strong> de Urgencias.<br />
En el mes de septiembre del corriente año se<br />
c u m p l i e ron 25 años desde la primera ablación de riñones en el<br />
<strong>Hospital</strong> de Urgencias de nuestra ciudad de Córdoba. Una serie<br />
de hechos se sucedieron, para arribar a este acto médico tan<br />
significativo, como es la procuración y el trasplante de órg a n o s ,<br />
v e rdadera quimera científica, social y humanitaria alcanzada en<br />
el pasado siglo veinte. Práctica, ésta, un cuarto de siglo atrás,<br />
por muy pocos pensada y concebida.<br />
Recordando la historia del trasplante en nuestro<br />
país (el primer trasplante renal fue en 1958), en Buenos<br />
Aires y en Córdoba ya se observaba un incipiente desarrollo<br />
de la actividad trasplantológica tanto de tejidos como de<br />
ó rganos, re p resentados por córneas y riñones<br />
respectivamente, siendo generalmente donantes vivos<br />
relacionados la fuente de estos últimos.<br />
La promulgación en nuestro país de la primera Ley de<br />
Transplantes Nº 21541, fue una herramienta trascendente que<br />
nos dio un marco regulador a todos los involucrados en este<br />
desafío científico, tanto a médicos como a donantes y<br />
re c e p t o res, brindándonos respaldo y seguridad jurídica.<br />
En este universo; y siguiendo a los pioneros por una<br />
parte y por iniciativa propia por otra; un grupo de médicos -<br />
especialmente nefrólogos- nos lanzamos tras la decisión de<br />
reemplazar órganos insuficientes por otros competentes. Ese<br />
fue el hecho que motorizó el desarrollo de los siguientes<br />
eslabones de trabajo para un Programa de Procuración y<br />
Trasplante de órganos en una provincia como la nuestra, que<br />
s i e m p re fue un terreno fértil para el desarrollo de nuevas ideas<br />
en el campo de la ciencia y la técnica.<br />
Sin dudas, en estos 25 años, un aspecto determ i n a n t e<br />
en la procuración de órganos en Córdoba y el país, fue y es el<br />
hecho de contar con un hospital público con la actividad<br />
asistencial que lo caracteriza y su reconocimiento por la<br />
sociedad, como lo es el <strong>Hospital</strong> de Urgencias, dependiente de<br />
la Municipalidad de Córdoba. Y fue en este hospital que, sin<br />
saberlo en ese momento, me constituía empíricamente en el<br />
primer Coordinador <strong>Hospital</strong>ario de Procuración de Órg a n o s ,<br />
posiblemente por una motivación personal que jugó un papel<br />
fundamental en el desarrollo de la actividad. Algunos años<br />
después, España y especialmente la región de Cataluña,<br />
organizaban su mundialmente famoso Programa de<br />
C o o rd i n a d o res <strong>Hospital</strong>arios, fuente del éxito del trasplante en<br />
ese país, modelo que recién implementó Argentina hace<br />
a p roximadamente seis años.<br />
Otra circunstancia trascendente la encontramos en<br />
el contexto político institucional de nuestro país, ya que<br />
transcurría la década del ’80, la democracia se había<br />
restaurado y todos estábamos motivados para emprender<br />
nuevos desafíos. Por ello un grupo de médicos,<br />
especialmente nefrólogos, solicitamos a las flamantes<br />
autoridades democráticas formar el Consejo Asesor de<br />
Ablación e Implante de Córdoba, (CADAIC), que marcó un<br />
hito en el desarrollo de la procuración y consecuentemente<br />
en el trasplante de órganos en Córdoba y el país.<br />
Debemos mencionar que la sociedad es el otro<br />
pilar fundamental de un programa de trasplante, ya que con<br />
su actitud solidaria de donar órganos, se convierte a su vez<br />
en la destinataria final de los mismos, cerrando así el nuevo<br />
ciclo vital.<br />
Tuvimos la ventaja de desarro l l a rnos en una ciudad<br />
como Córdoba, cuna de la segunda Universidad de América,<br />
que ha esparcido instrucción y conocimiento a sus habitantes,<br />
y esa instrucción les facilitaba a las familias la muy difícil<br />
decisión de donar los órganos de sus seres queridos fallecidos<br />
muertos. A esta actitud altruista de la población sumamos la<br />
dedicación permanente del equipo de salud del <strong>Hospital</strong> de<br />
Urgencias, donde se ha desarrollado una cultura de<br />
p rocuración acorde a la actividad asistencial que lo caracteriza,<br />
reconocida en todo el país.<br />
La eficacia y la eficiencia de la procuración y el<br />
trasplante dependerá del grado de compromiso de los distintos<br />
estamentos de la sociedad, que deben articularse<br />
adecuadamente entre sí, contándose entre ellos la educación,<br />
la política del sistema de salud, la actividad de los centros de<br />
trasplante y del sistema de procuración, los programas de<br />
investigación y controles de calidad, como así también la<br />
actitud solidaria de la sociedad y así, en conjunto, lograr los<br />
objetivos programados.<br />
No por obvio debemos dejar de mencionar que la<br />
única manera de desarrollar un programa de trasplante de<br />
ó rganos es contar con ellos. La detección del potencial donante<br />
y su ablación posterior constituyen el primer eslabón del<br />
extenso proceso que finaliza con el trasplante.<br />
La falta de órganos es el principal problema, ya que<br />
las necesidades aumentan permanentemente por la mayor<br />
indicación de trasplantes que incrementan las listas de espera.<br />
Este cuadro de situación nos muestra la complejidad de la<br />
función de los Coord i n a d o res <strong>Hospital</strong>arios de Procuración de<br />
ó rganos, en tal medida que en los países desarrollados donde<br />
más procuran, han adquirido la categoría de Especialistas en<br />
esta disciplina.<br />
El camino iniciado hace 25 años continúa en pleno<br />
d e s a r rollo. La figura del coordinador hospitalario va<br />
tomando cuerpo paulatinamente en la actividad diaria del<br />
equipo de salud. La primera utopía de ablacionar y<br />
trasplantar órganos ya fue alcanzada, ahora nos restan<br />
objetivos más cercanos, entre ellos, el de aumentar la tasa de<br />
donantes por millón de habitantes, por la que todos<br />
bregamos hace muchos años, pero por la que aún no se han<br />
dado todos los pasos necesarios para lograrlo.<br />
145
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 48<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Anuncios<br />
Actividades Docentes. <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córdoba.<br />
Reuniones de Departamentos y<br />
S e r v i c i o s<br />
A N E S T E S I O L O G Í A<br />
Ateneo: Martes 7:30 hs.<br />
Ateneo de Residentes: Jueves, 16 hs.<br />
CIRUGÍA CARDIOVA S C U L A R<br />
Reunión conjunta con Cirugía Torácica: Jueves, 7:30 hs.<br />
Ateneo de Trasplante Cardíaco y Pulmonar: Jueves,<br />
7:45 hs. (cada 15 días).<br />
CIRUGÍA GENERAL<br />
Reunión conjunta con Diagnóstico por Imágenes:<br />
Martes, 8 hs.<br />
Bibliográfica: Martes, 16 hs.<br />
Ateneo de Residentes: Jueves, 16 hs.<br />
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES<br />
Discusión de casos de <strong>Revista</strong>s Especializadas: Lunes, 8 hs.<br />
Reuniones conjuntas con otros Servicios:<br />
Medicina Vascular y Trombosis: Lunes, 13 hs.<br />
Cirugía General y Gastro e n t e rología: Martes, 8 hs.<br />
Ginecología y Obstetricia: Martes, 13 hs.<br />
Reumatología: Miércoles, 8 hs.<br />
U rología: Miércoles, 19 hs.<br />
Neumonología y Cirugía de Tórax: Jueves, 8 hs.<br />
Traumatología: Vi e rnes 8 hs. (cada 15 días).<br />
U rología: Vi e rnes 8 hs.<br />
N e u rología y Neurocirugía: Vi e rnes 13 hs.<br />
D E R M AT O L O G Í A<br />
Equipo B:<br />
Clases teóricas: Lunes, 8:30 hs – Jueves, 8:15 hs.<br />
Reunión Bibliográfica: Martes, 13 hs.<br />
Reunión clinicopatológica: Lunes, 14 hs.<br />
Ateneos del Servicio: Lunes, 13:15 – Jueves, 13:15 hs.<br />
E N D O C R I N O L O G Í A<br />
Ateneos: Miércoles, 13 a 15 hs.<br />
G A S T R O E N T E R O L O G Í A<br />
Puestas al día: Jueves, 18 hs.<br />
Reunión conjunta con Patología: Miércoles, 8:30 hs.<br />
(cada 15 días).<br />
P resentación de casos problema: Miércoles, 8:30 hs.<br />
(cada 15 días).<br />
Bibliográficas: Jueves: 8:30 hs.<br />
Reunión conjunta con Cirugía General y Diagnóstico<br />
por Imágenes: Martes, 8 hs.<br />
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA<br />
Estudiantina (Clases teóricas para re s i d e n t e s ):<br />
Martes, de 8 a 9 hs.<br />
Reunión de Mastología (con participación de<br />
residentes, miembros de los equipos de Ginecología<br />
y radiología): Martes, de 13:00 a 13:30 hs.<br />
Placenta club (Desarrollo de protocolos de<br />
investigación entre médicos de planta y re s i d e n t e s ):<br />
Jueves, de 8 a 9 hs.<br />
Perinatológica (con participación de médicos de<br />
planta de Obstetricia y Neonatología y re s i d e n t e s ):<br />
Martes, de 13:30 a 14:30 (cada 15 días).<br />
Grand Round (con participación de médicos<br />
especialistas de otras instituciones): Cuarto Jueves de<br />
cada mes, de 19:30 a 20:30 hs.<br />
Reunión conjunta con Anatomía Patológica: Primer<br />
Jueves de cada mes.<br />
Reunión conjunta con Ecografía: Miércoles, de 13<br />
a 14 hs.<br />
I N F E C T O L O G Í A<br />
Reunión conjunta con Cátedra de Infectología II del<br />
<strong>Hospital</strong> Nacional de Clínicas: Último lunes de cada<br />
mes, 12 hs.<br />
L A B O R AT O R I O<br />
Seminario de Laboratorio: Jueves, 14 hs.<br />
MEDICINA DEL EJERCICIO Y REHABILITA C I Ó N<br />
Ateneo General de Rehabilitación: Miércoles, 12 hs.<br />
Ateneo con Reumatología: Vi e rnes 9:30 hs. (cada 15<br />
d í a s ) .<br />
P rograma de Formación en Kinesiología Estética y<br />
D renaje Linfático Manual para Graduados: Sábados<br />
(cada 15 días), 9 a 12 hs.<br />
MEDICINA INTERNA<br />
Attendings: Lunes a viernes, 7:30 hs.<br />
Módulos de Especialidades: Lunes y martes, 12 hs.<br />
146
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 49<br />
ANUNCIOS<br />
( I n t e rnado Rotatorio).<br />
Módulos de Especialidades: Lunes, 12 hs. (Residentes).<br />
Módulos de Temas de Consultorio: Martes, 12 hs.<br />
( R e s i d e n t e s ) .<br />
Discusión de Casos Massachusetts General <strong>Hospital</strong>:<br />
Martes, 13:30 hs.<br />
Ateneos: Jueves, 13:30 hs.<br />
Rounds: Lunes, miércoles y viernes, 13:30 hs.<br />
Bibliográfica: Jueves, 18 hs.<br />
MEDICINA VASCULAR Y TROMBOSIS<br />
Reunión de Patología Vascular conjunta con Cirugía<br />
C a rdiovascular y Hemodinamia: Lunes, 13 hs.<br />
Reunión Bibliográfica: Jueves, 14:30 hs.<br />
Reunión de Trombosis y Hemostasia conjunta con el<br />
Laboratorio de Hemostasia y el Instituto Modelo de<br />
C a rdiología: Te rcer jueves de cada mes, 19 hs.<br />
Reunión conjunta con el Laboratorio de Trombosis y<br />
Hemostasia: Segundo viernes de cada mes, 13 hs.<br />
N E F R O L O G Í A<br />
Reunión conjunta con Patología: Martes, 14 hs.<br />
Bibliográfica: Martes, 8:30 hs.<br />
Reunión de investigación: Primeros martes de cada<br />
mes, 8:30 hs.<br />
Ateneo: Jueves, 11 hs.<br />
N E U M O N O L O G Í A<br />
Ateneo: Miércoles, 11 hs.<br />
Ateneo de Casuística y Diagnóstico por Imágenes:<br />
Jueves, 8 hs.<br />
N E U R O L O G Í A<br />
Ateneo: Lunes, 11 hs.<br />
Junta Médica. (El ultimo viernes de cada mes se<br />
realiza en el Instituto de Neurociencias):<br />
M i é rcoles, 16:30 hs.<br />
Bibliográfica: Vi e rnes, 12 hs.<br />
NUTRICIÓN Y DIABETES<br />
Bibliográfica de Diabetología: Lunes, 12 hs.<br />
Ateneo de Diabetología: Martes, 12:30 hs.<br />
Reunión UNE (Unidad de Nutrición Especial): Martes,<br />
13 hs.<br />
Bibliográfica UNE: Martes, 14 hs.<br />
Ateneo de Alimentación: Jueves, 11:15 hs.<br />
O D O N T O L O G Í A<br />
Ateneos: 1º y 3º Miércoles de cada mes, 12:30 hs.<br />
O N C O H E M AT O L O G Í A<br />
Bibliográfica de Hematología: Jueves, 8: 30 hs.<br />
Comité de Tu m o res: Jueves, 13 hs.<br />
Bibliográficas de Oncología: Martes, 14:30 hs.<br />
O RTOPEDIA Y TRAUMAT O L O G Í A<br />
Reunión bibliográfica de temas en Tr a u m a t o l o g í a :<br />
Lunes, 7:30 hs.<br />
Reunión bibliográfica de temas en Ortopedia: Martes,<br />
7:30 hs.<br />
Curso Bianual de Ortopedia y Tr a u m a t o l o g í a<br />
(Sanatorio Allende): Martes, 19 a 21 hs.<br />
Revisión de artículos nuevos y presentación y<br />
c o r rección de trabajos a publicar: Miércoles, 7:30 hs.<br />
Ateneo central del servicio, conjunto con el <strong>Hospital</strong><br />
Militar de Córdoba: Vi e rnes, 13 hs.<br />
A b o rdajes quirúrgicos y técnicas de osteosíntesis en<br />
c a d á v e res (morgue de la Cátedra de Anatomía<br />
N o rmal – U.C.C-) : Vi e rnes, 18 a 20 hs.<br />
PAC (PROGRAMA DE ASISTENCIA<br />
C A R D I O VA S C U L A R )<br />
Reuniones científicas con médicos asociados, de<br />
planta y de otras instituciones: Te rcer viernes de cada<br />
mes, 19 hs.<br />
PAT O L O G Í A<br />
Comité de Tu m o res: Jueves, 13 hs.<br />
Reuniones conjuntas con:<br />
Clínica Médica: Vi e rnes (cada 15 días), 8:15 hs.<br />
D e rmatología: Lunes (cada 15 días), 14:15 hs.<br />
Diagnóstico por Imágenes: Vi e rnes (cada 15 días),<br />
8:15 hs.<br />
G a s t ro e n t e rología: Miércoles (cada 15 días), 8:15 hs.<br />
Ginecología: Primer jueves de cada mes, 8: 15 hs.<br />
Hepatología: Miércoles (cada 15 días), 8:15 hs.<br />
N e f rología: Martes, 14 hs.<br />
Neumonología: Segundo lunes de cada mes, 11:30 hs.<br />
Oncología: Miércoles (cada 15 días), 8:30 hs.<br />
Reumatología: Segundo martes de cada mes,<br />
12:30 hs.<br />
U rología: Martes (cada 15 días), 8:15 hs.<br />
P E D I AT R Í A<br />
Clases de Neonatología: Lunes, 12:30 hs.<br />
Clases de Especialistas: Martes, 12:30 hs.<br />
Bibliográfica: Miércoles, 8 hs.<br />
Clases de UTI Pediátrica: Miércoles, 12 hs.<br />
Ateneos: Jueves, 14 hs.<br />
Estadística: Vi e rnes, 12 hs.<br />
147
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 50<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 3 - 2005<br />
Clases de consultorio ambulatorio: Vi e rnes, 15:30 hs.<br />
P S I Q U I AT R Í A<br />
Ateneo: Lunes, 14:00 a 15:30 hs.<br />
Psico-oncología: Jueves, 12:30 hs.<br />
Reunión conjunta con Diabetes y Nutrición: Vi e rnes, 12 hs.<br />
R E U M AT O L O G Í A<br />
Bibliográfica: Lunes, 13 hs.<br />
Clases de Reumatología: Vi e rnes (cada 15 días), 8 hs.<br />
Casuística conjunta con Inmunología: Jueves, 11 hs.<br />
Casuística: Jueves, 10:30 hs.<br />
Reuniones conjuntas con otros Servicios:<br />
Patología: Segundo martes de cada mes, 12:30 hs.<br />
Diagnóstico por Imágenes: Miércoles, 8 hs.<br />
Terapia Física: Vi e rnes (cada 15 días), 8 hs.<br />
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA<br />
Bibliográfica: Martes, 13:30 hs.<br />
Discusión de Casos Clínicos: Miércoles o viernes (una<br />
vez por mes), 14 hs.<br />
U R O L O G Í A<br />
Discusión de casos clínicos-quirúrgicos y del<br />
i n t e rnado, bibliográfica de la especialidad, discusión<br />
de pautas y protocolos: Martes 13 hs.<br />
Reunión conjunta con el Servicio de Patología:<br />
Martes, 8:15 hs.<br />
Reunión de la Sociedad de Urología: Último martes<br />
de cada mes, 19:30 hs.<br />
Reunión bibliográfica de investigación en Urología –<br />
trabajos científicos: Vi e rnes y Sábados, 8 hs.<br />
Reunión con asociados del Servicio de Uro l o g í a :<br />
Segundo sábado de cada mes, 9:30 hs.<br />
Biblioteca del <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> Dr. Pedro Martínez Esteve<br />
¡Asóciese! Contamos con más de 1700 títulos, recibimos 55 revistas especializadas nacionales e<br />
internacionales, y disponemos de más de 100 colecciones completas que puede consultar en nuestra<br />
cómoda sala de lectura con capacidad para 30 personas.<br />
Además, contamos con 6 computadoras con acceso a Internet, servicio de Up to Date, servicio de scanner,<br />
fotocopiadora y grabación de CD’s con material bibliográfico.<br />
Informes: biblioteca@hospitalprivadosa.com.ar . Tel / Fax: 0351 4688805.<br />
Club de Lectores: Creado con el objetivo de incentivar la lectura de literatura no médica, brindar un<br />
servicio a los pacientes internados y recaudar fondos para nuestra biblioteca. Asociarse le permitirá retirar<br />
libros del Club por el lapso máximo de 1 mes. Asimismo, Ud. recibirá por correo electrónico, en forma<br />
periódica, una lista actualizada de los títulos disponibles, y si así lo desea le enviaremos además<br />
información acerca de las actividades culturales del Departamento de Docencia e Investigación.<br />
Desde el 15 hasta al 30 de diciembre de 2005 se realizará el préstamo de libros para las vacaciones, que<br />
se pueden devolver recién el 15 de febrero de 2006.<br />
Para más información, llame al 468 8805, o escríbanos a biblioteca@hospitalprivadosa.com.ar .<br />
Madrina del Club de Lectores: Cristina Bajo.<br />
148
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 51<br />
N O R M A S<br />
Normas para la Admisión de Trabajos en Experiencia Médica<br />
EXPERIENCIA MÉDICA, es la publicación oficial del HOSPITAL<br />
PRIVADO-CENTRO MEDICO DE CORDOBA. Se publica en un<br />
volumen anual dividido en 4 números. Tiene por objeto<br />
promover la docencia e investigación y brindar las herramientas<br />
para una asistencia médica de primer nivel.<br />
Se reciben para su publicación trabajos de investigación básica<br />
y clínica, Editoriales, Revisiones, Casuísticas, Guías y Protocolos,<br />
Cartas al Director, comentarios de libros, artículos sobre Bioética<br />
y cuanta información resulte de interés para el vasto campo de<br />
la medicina.<br />
El envío de un trabajo a EXPERIENCIA MÉDICA implica que es<br />
original, que no ha sido publicado, excepto en forma de<br />
resumen y que sólo es enviado a EXPERIENCIA MÉDICA en su<br />
versión actual. También implica la aceptación de que el artículo<br />
es propiedad de EXPERIENCIA MÉDICA y, por lo tanto, su<br />
publicación en otra revista deberá ser autorizada por el Comité<br />
Editorial. Cualquier potencial conflicto de intereses deberá ser<br />
señalado oportunamente.<br />
El Comité Editorial se reserva el derecho final de admisión de<br />
los trabajos y/o acortar los textos que lo precisen, respetando el<br />
contenido del original, para lo cual recibirá el asesoramiento de<br />
al menos dos expertos en el tema, quienes sugerirán los<br />
cambios que crean pertinentes con el fin de adaptar los artículos<br />
a las normativas de la revista y las necesidades técnicas de la<br />
publicación. La responsabilidad de las opiniones vertidas en los<br />
trabajos, es exclusivamente de los autores.<br />
ORIGINALES CLÍNICOS, REVISIONES: deben enviarse dos<br />
copias en idioma castellano, en papel escrito a doble espacio,<br />
en letras tamaño 12 pts, en no más de 12 hojas con números de<br />
página correlativos. Además se debe enviar una versión del<br />
texto y las imágenes en diskette (3 1/2´´) o CD, rotulado con<br />
nombre del trabajo y primer autor. En caso de superar el<br />
tamaño solicitado, EXPERIENCIA MÉDICA se reservará el<br />
derecho de pasar cargo económico por el excedente.<br />
La presentación de los trabajos debe ajustarse a los<br />
requerimientos establecidos por el Comité Internacional de<br />
Editores de <strong>Revista</strong>s Médicas (Ann Intern Med 126: 36-47, 1997).<br />
Deberán incluir<br />
Hoja frontal:<br />
1. Título completo del trabajo y un título abreviado de no más<br />
de 50 caracteres incluidos espacios, para encabezamiento de<br />
páginas.<br />
2. Nombre y apellido completo de los autores, limitado a los<br />
que contribuyeron al diseño, análisis y/o redacción del trabajo.<br />
3. Lugar /es donde se realizó el trabajo y centro a los que<br />
pertenece cada uno de los autores.<br />
4. Al pie de página se consignará el nombre del autor principal,<br />
dirección completa, código postal, teléfono, fax, e-mail.<br />
Resúmen: el artículo deberá tener un resumen en español de<br />
no más de 200 palabras y uno en inglés con un título en dicho<br />
idioma.<br />
Palabras Clave: entre 4 y 6 en español e inglés.<br />
Texto: Constará de los siguientes apartados: Introducción,<br />
Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Las<br />
páginas deberán estar numeradas consecutivamente. Las<br />
abreviaturas y siglas deben aclararse la primera vez que se<br />
emplean, y siempre que sea posible se utilizarán abreviaturas<br />
estandarizadas. Se utilizará el sistema métrico decimal para<br />
consignar cualquier tipo de medidas. Las medidas<br />
hematológicas y de química clínica se harán en los términos del<br />
Sistema Internacional de Unidades (SI), empleando comas para<br />
los decimales y hasta dos dígitos después de las mismas.<br />
B i b l i o g r a f í : aSe ordenará y numerará por orden de aparición en el<br />
texto. Se debe consignar el apellido y las iniciales de hasta 6<br />
a u t o res, si el número es superior se deberán escribir los tre s<br />
p r i m e ros autores seguidos de Et al. Título del trabajo completo en<br />
el idioma original. Nombre de la revista abreviada según el Index<br />
Medicus, volumen, número entre paréntesis (consignar si es<br />
suplemento), página inicial y final y año de publicación. Para citar<br />
l i b ros se consignará nombre de autores, título del capítulo, título del<br />
l i b ro, editorial, ciudad de edición, página y año. Deberán evitarse<br />
las comunicaciones personales, los trabajos en prensa (salvo los<br />
aceptadas por las revistas) y las presentaciones a congre s o s .<br />
149
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 52<br />
Experiencia Médica - Vol. 23 - N˚ 2 - 2005<br />
Ejemplo:<br />
1. Sutton T, Fisher C, Molitoris B. Microvascular endothelial<br />
injury and dysfunction during ischemic acute renal failure.<br />
Kidney Int 62: 1539-1549, 2002.<br />
2. Glassock R. Effects of heart and liver and neoplasia on kidney<br />
and electrolyte metabolism. In: Textbook of Nephrology, 4º<br />
edition. Editors: Massry and Glassock. Philadelphia. Chap 55:<br />
1063-1081, 2001.<br />
Al final del texto se deberá declarar si hubo subvenciones.<br />
IMÁGENES EN MEDICINA: Podrán presentarse radiografías,<br />
e l e c t ro c a rdiogramas, ecografías, angiografías, tomografías<br />
computadas, resonancia nuclear magnética, microscopía óptica<br />
o electrónica, etc. Dichas imágenes deberán ser ilustrativas de<br />
una patología o de un caso clínico, que se describirá en un<br />
breve texto. Se utilizarán flechas dentro de las imágenes cuando<br />
se necesite destacar un punto de las mismas. Se deberán seguir<br />
las recomendaciones generales, en cuanto a citas bibliográficas,<br />
abreviaturas, título en inglés y en castellano, etc.<br />
Tablas: deberán ser concisas, se utilizarán números romanos<br />
para designarlas, con un título en el sector superior. No deben<br />
usarse líneas verticales, sólo una horizontal superior y otra<br />
inferior. Al pie de la tabla se consignarán las abreviaturas y las<br />
diferencias estadísticas.<br />
Figuras: Se enviarán por duplicado en papel y en formato de<br />
gráfico en diskettes de computadora. Las mismas deben ser de<br />
buena calidad, caso contrario EXPERIENCIA MÉDICA se reserva<br />
el derecho de admitirlas. Cada una de las figuras deberá llevar<br />
al dorso el número de figura, el nombre del primer autor y el<br />
título del trabajo. El tamaño de las gráficas no debe ser mayor<br />
de 10 x 13 cm. Las leyendas interiores deberán ser de un<br />
tamaño suficiente para permitir su lectura, aún cuando sea<br />
necesario disminuir el tamaño de la figura. Los títulos se<br />
enviarán en hoja aparte (ver pie de figuras).<br />
El número total de tablas y figuras es de 4, si se excede el<br />
mismo EXPERIENCIA MÉDICA se reserva el derecho de pasar<br />
cargo económico por su costo.<br />
Pie de figuras: se escribirán en página independiente,<br />
siguiendo el orden de mención en el texto, en forma breve y<br />
precisa. Se utilizarán números arábigos.<br />
GUÍAS Y PROTOCOLOS: Se presentarán un original y dos<br />
copias impresas en papel y grabadas en CD’s o diskettes de<br />
computadora. Deberán seguirse las mismas recomendaciones<br />
que las utilizadas en los trabajos originales (citas bibliográficas,<br />
título abreviado y en inglés). El objetivo de las guías es hacer<br />
un resumen de rápida lectura acerca de alguna patología,<br />
incluyendo los puntos principales que hacen al diagnóstico<br />
diferencial de la misma. Siempre que sea posible, se resumirá la<br />
información en tablas, cuadros y diagramas de flujo. Se deberá<br />
incluir puesta al día del tema, y resumen de los mecanismos<br />
fisiopatogénicos. La estructura sugerida es la siguiente:<br />
-Definición<br />
-Epidemiología<br />
-Fisiopatogenia<br />
-Metodología diagnóstica o terapéutica según el caso; indicando<br />
sensibilidad y especificidad o reducción de riesgos absolutos/<br />
relativos y número necesario a tratar, cuando esté disponible.<br />
-Referencias a los principales estudios en el tema, cuando fuera<br />
posible.<br />
Deberá incluirse además estrategia de estadificación de riesgo<br />
cuando esté disponible.<br />
CASOS CLINICOS / CASUÍSTICAS: Se deben enviar un original<br />
y dos copias que consten de una hoja frontal, resumen en<br />
español e inglés, título e introducción, exposición del caso,<br />
discusión y bibliografía. La extensión máxima es de 1500<br />
palabras con no más de 3 figuras. Se deben seguir las mismas<br />
recomendaciones que las utilizadas para los trabajos originales.<br />
CARTAS AL DIRECTOR: Se enviarán dos copias (siempre con<br />
copia en diskette o CD) con una longitud máxima de 500<br />
palabras y no más de una figura.<br />
BIOÉTICA / TEMAS DE INTERÉS EN MEDICINA: Podrán<br />
presentarse artículos de temas relacionados con el campo de la<br />
medicina y de la bioética, con una extensión máxima de cuatro<br />
150
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 53<br />
N O R M A S<br />
páginas (siguiendo las mismas normas de estilo que para los<br />
trabajos originales), y consignando un título en castellano y otro<br />
en inglés. En caso de que el texto exceda las dos páginas,<br />
deberá incluirse también un resumen en inglés y castellano, y 4<br />
palabras clave. Podrán incluirse hasta dos figuras.<br />
E D I T O R I A L E S : Se escribirán a pedido del Comité de Redacción.<br />
Debe constar de resumen en español e inglés. Su extensión no<br />
debe ser mayor de 8 paginas y de 6 tablas o figuras.<br />
En todos los casos se debe acompañar una nota firmada por<br />
todos los autores autorizando su publicación (solicitar formato a<br />
expmedica@hospitalprivadosa.com.ar), señalando que el artículo<br />
no ha sido publicado anteriormente, responsabilizándose de los<br />
contenidos y cediendo los derechos de propiedad intelectual a<br />
EXPERIENCIA MEDICA. Cualquier copia obtenida de otra<br />
publicación debe ser acompañada de la corre s p o n d i e n t e<br />
a u t o r i z a c i ó n .<br />
Los trabajos deben ser enviados al Director de EXPERIENCIA<br />
MEDICA, <strong>Hospital</strong> <strong>Privado</strong> - Centro Médico de Córd o b a .<br />
Naciones Unidas 346, (X5016KEH) Córdoba. Tel: 0351-4688894 -<br />
Fax 0351-4688865. E-Mail: expmedica@hospitalprivadosa.com.ar.<br />
151
HospPriv2006 30/12/05 12:10 Página 54