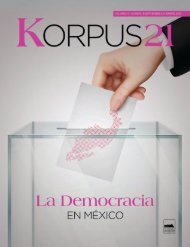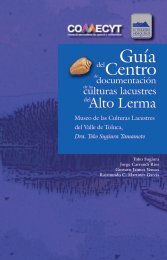Korpus Volumen 2, número 6
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Volumen</strong> 2, núm. 6<br />
PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL DE EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.<br />
El Colegio Mexiquense, A.C. (CMQ)<br />
César Camacho<br />
Presidente<br />
José Antonio Álvarez Lobato<br />
Secretario General<br />
Raymundo C. Martínez García<br />
Coordinador de Investigación<br />
Comité Editorial de El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
Raymundo C. Martínez García * Sebastián Nelson Rivera Mir * Arlette Covarrubias Feregrino<br />
Emma Liliana Navarrete López * Luis Alberto Martínez López * Mario González Ruiz<br />
José Antonio Álvarez Lobato * Tania Lilia Chávez Soto<br />
<strong>Korpus</strong> 21<br />
Mílada Bazant (CMQ)<br />
Directora<br />
Comité Editorial<br />
Mílada Bazant (CMQ) * Gustavo Abel Guerrero Rodríguez (CMQ)<br />
María del Pilar Iracheta Cenecorta (CMQ) * Henio Millán Valenzuela (CMQ) * Anne Staples (COLMEX)<br />
Consejo Asesor<br />
Francisco Alba (COLMEX) * Lourdes Arizpe (CRIM/UNAM)<br />
Francie L. Chassen-López (University of Kentucky)<br />
Will Fowler (University of St. Andrews, United Kingdom)<br />
René García Castro (UAEMéx) * Pilar Gonzalbo Aizpuru (COLMEX)<br />
Carlos Herrejón (COLMICH) * Daniela Spenser (CIESAS/CDMX)<br />
Eric Van Young (Universidad de California en San Diego)<br />
Mary Kay Vaughan (Universidad de Maryland)<br />
Equipo Editorial<br />
Blanca Estela Arzate González (CMQ) * Sayra Gutiérrez Valdespino (CMQ)<br />
Maddelyne Uribe Delabra (CMQ)<br />
Asistentes editoriales<br />
José Manuel Oropeza Villalpando (CMQ)<br />
Diseño de interiores, portada,<br />
formación y composición tipográfica<br />
Carlos Vásquez (CMQ) * Jimena Guerrero Flores (CMQ)<br />
Corrección de estilo<br />
Editor Responsable<br />
Gustavo Abel Guerrero Rodríguez (CMQ)<br />
<strong>Korpus</strong> 21, Vol. 2, núm. 6, septiembre-diciembre de 2022, es una publicación cuatrimestral de difusión gratuita editada, publicada y distribuida<br />
por El Colegio Mexiquense, A.C. Exhacienda Santa Cruz de los Patos, s/n, col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec, C.P. 51350, México, tel. (722)<br />
279 99 08 ext. 183, korpus21.cmq.edu.mx, korpus21@cmq.edu.mx Editor responsable: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. Reservas de Derechos<br />
al Uso Exclusivo 04-2021-041213014000-102 e ISSN 2683-2674, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud<br />
de Título y contenido 17434, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. El<br />
contenido de los artículos publicados es responsabilidad de cada autor y no representa el punto de vista de El Colegio Mexiquense, A.C. Se<br />
autoriza, con conocimiento previo de El Colegio Mexiquense, A.C., cualquier reproducción parcial o total de los contenidos o imágenes de la<br />
publicación, incluido el almacenamiento electrónico (copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas) siempre y cuando<br />
reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor. <strong>Korpus</strong> 21 publica 3 fascículos al año. Impresa por Jiménez Servicios Editoriales;<br />
Cooperativa de Producción M15, L11-1, Col. México Nuevo C.P. 52966 Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Este <strong>número</strong> se terminó de<br />
imprimir en septiembre de 2022 con un tiraje de 300 ejemplares.
<strong>Korpus</strong> 21 es una publicación cuatrimestral<br />
orientada a la difusión de resultados de investigación<br />
original sobre temas de historia<br />
y ciencias sociales, editada por El Colegio<br />
Mexiquense, A.C. Privilegia los estudios de<br />
carácter inter y transdisciplinar, pero está<br />
abierta a aquellos que adopten una visión<br />
unidimensional en historia, sociología, economía,<br />
ciencia política, geografía, antropología,<br />
así como áreas afines. Dos condiciones<br />
son necesarias: a) el aval empírico, ya<br />
sea de base factual y aparato crítico, en el<br />
caso de historia, o de datos cuantitativos<br />
o cualitativos que respalden hechos estilizados<br />
que detonen y articulen la reflexión<br />
teórica en las otras disciplinas, y b) que permitan<br />
abonar al mejor entendimiento de la<br />
sociedad contemporánea, de sus funcionamientos,<br />
problemas y perspectivas.<br />
La revista publica artículos y ensayos, después<br />
de ser sometidos a dos dictámenes<br />
elaborados por pares ciegos, así como reseñas<br />
inéditos. Todos los artículos y ensayos<br />
son evaluados por expertos nacionales<br />
o internacionales en el tema del documento<br />
postulado y externos a la institución de<br />
origen de los autores. Los trabajos deberán<br />
responder a las intenciones de cada una de<br />
las secciones de la revista: 1) Temática: tema<br />
central del <strong>número</strong>. En esta sección, los<br />
editores podrán solicitar ex profeso la colaboración<br />
de algunos autores, sin que ello<br />
implique la exención del cabal proceso editorial;<br />
2) General: abierta a cualquier tema<br />
incluido en las distintas áreas que abarca la<br />
revista; 3) Ensayos y crónicas: analizan, interpretan<br />
y discuten un tema mediante el<br />
cual se problematice o demuestre una hipótesis<br />
a través de una secuencia argumentativa<br />
que denote un profundo conocimiento<br />
sobre dicho tema; 4) Lecturas y relecturas:<br />
reseñas de libros de reciente aparición o de<br />
aquellos que se presten a nuevas lecturas o<br />
interpretaciones y 5) Infografías: ordenan y<br />
reordenan datos que necesitan esquemas<br />
y diagramas sistematizados para facilitar la<br />
mejor comprensión de un hecho social determinado.<br />
La revista está orientada a un público<br />
amplio, constituido por investigadores, profesores,<br />
estudiantes, gestores culturales e<br />
interesados en el pasado y presente de la<br />
sociedad. Se reciben postulaciones en español,<br />
inglés o portugués. No existe cobro<br />
alguno para los autores en ninguna de las<br />
etapas que conforman el proceso de postulación,<br />
dictaminación y publicación. El formato<br />
de publicación es electrónico, mediante<br />
su edición en PDF y XML, y en versión<br />
impresa. Es de acceso abierto y la guía para<br />
autores puede consultarse en la página web<br />
de la revista: korpus21.cmq.edu.mx.<br />
Editada por<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.
<strong>Korpus</strong> 21 is a journal published every four<br />
months oriented to divulge original research<br />
results on history and social science topics<br />
and edited by El Colegio Mexiquense, A.C. It<br />
privileges inter and transdisciplinary nature<br />
studies, but is open to those who adopt a<br />
one-dimensional vision in history, sociology,<br />
economics, political science, geography,<br />
anthropology, as well as related areas. Two<br />
conditions are necessary for publishing a<br />
paper: a) the empirical endorsement, whether<br />
based on factual and critical apparatus,<br />
in the case of history, or quantitative or qualitative<br />
data that support stylized facts that<br />
trigger and articulate theoretical reflection<br />
in other disciplines; and b) that it allows to<br />
contribute to the better understanding of<br />
contemporary society, its workings, problems,<br />
and perspectives.<br />
The journal publishes articles and essays<br />
after being submitted to two double-blind<br />
peer reviewers, as well as unpublished reviews.<br />
All proposals for publishing are evaluated<br />
by national or international experts<br />
on the subject of the submitted document<br />
and external to the authors’ institution of<br />
origin. Texts must respond to the intentions<br />
of each of the journal’s sections: 1) Theme:<br />
central theme of the issue. In this section,<br />
editors may expressly request the collaboration<br />
of some authors, without this implying<br />
exemption from the full editorial process;<br />
2) General: open to any topic included<br />
in the different areas covered by the journal;<br />
3) Essays and chronicles: analyze, interpret<br />
and discuss a topic through which a hypothesis<br />
is problematized or demonstrated<br />
through an argumentative sequence that<br />
denotes a deep knowledge of a particular<br />
subject; 4) Readings and re-readings: reviews<br />
of recently published books or of those<br />
that lend themselves to new readings or<br />
interpretations and 5) Infographics: ordered<br />
and rearranged data that need systematized<br />
diagrams and charts to facilitate a better<br />
understanding of a given social fact.<br />
This journal is aimed at a broad audience,<br />
made up of researchers, teachers, students,<br />
cultural managers, and those interested in<br />
the past and present of society. Applications<br />
are received in Spanish, English or Portuguese.<br />
There is no charge for authors in any<br />
of the stages that make up the application,<br />
judgment, and publication process. The publication<br />
format is electronic, by editing it in<br />
PDF and XML, as well as in printed version.<br />
It is open access and the guide for authors<br />
can be consulted on the journal’s website:<br />
korpus21.cmq.edu.mx.<br />
Edited by<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.
Tabla de Contenidos<br />
Table of Contents<br />
Sección temática<br />
Mílada Bazant<br />
Maddelyne Uribe Delabra<br />
Presentación<br />
Presentation<br />
Luz María Salazar Cruz y Tania Chávez<br />
Distribución estatal y municipal del feminicidio<br />
en México 2015-2021<br />
State and municipal distribution of Femicide<br />
in Mexico 2015-2021<br />
Carlos Antonio Flores Pérez<br />
Inteligencia financiera contra el lavado de dinero<br />
Financial intelligence against money laundering<br />
Elena Azaola Garrido<br />
Estado de Excepción y pandemia<br />
de violencia en México<br />
State of Exception and Violence Pandemic in Mexico<br />
Fernando Bolaños-Ceballos<br />
y Juan Carlos Ramírez Rodríguez<br />
Motivaciones y política pública sobre la violencia<br />
de hombres contra su pareja mujer<br />
Motivations and public policy on the violence of men<br />
against their female partner<br />
Edgar Guerra<br />
Mediaciones de violencia. Discursos legitimadores<br />
sobre violencia social y criminal:<br />
el caso Los Caballeros Templarios<br />
Violence mediations. Legitimizing discourses on social<br />
and criminal violence: the case of “Caballeros Templarios”<br />
IX<br />
421<br />
437<br />
455<br />
469<br />
491
Fabrizio Lorusso<br />
Desaparecer y buscar en Guanajuato:<br />
respuestas colectivas frente a las violencias<br />
Disappearing and searching in Guanajuato:<br />
Experiences and responses in the face of violence<br />
Olga Nacori López-Hernández<br />
y Oscar Misael Hernández-Hernández<br />
Andares peligrosos: Reexplorando la violencia<br />
criminal en la frontera norte de México<br />
Dangerous walks: Re-exploring criminal violence<br />
on Mexico’s northern border<br />
Sección general<br />
Patricia Massé<br />
Miradas al embarazo en la fotografía.<br />
Aproximación al primer medio siglo XX en México<br />
Looking at pregnancy in photography. An approach<br />
to the first half of twentieth century in Mexico<br />
Rosalia Pérez Valencia, Carlos Escalante Fernández<br />
y María Guadalupe Mendoza<br />
Ausencia y olvido, la Historia en la escuela secundaria<br />
en el contexto de reformas educativas<br />
Absence and oblivion, history in secondary education<br />
in the context of educational reforms<br />
Henio Millán<br />
México: bienestar subjetivo y movilidad social<br />
Mexico: subjective well-being and social mobility<br />
Ensayo<br />
Hugo Aboites<br />
Cien años de violencia de Estado contra estudiantes<br />
y maestros en la educación mexicana<br />
A hundred years of State violence against students<br />
and teachers in Mexican education<br />
507<br />
531<br />
555<br />
573<br />
591<br />
611
SECCIÓN TEMÁTICA
Presentación<br />
VIOLENCIA Y CRIMEN<br />
ORGANIZADO EN MÉXICO<br />
Actualmente, no hay acciones que afecten<br />
más a la población mexicana que la violencia y<br />
el crimen organizado. La extensión de este fenómeno<br />
ha rebasado las mediciones universales y<br />
se ha revelado con múltiples y aterradoras formas.<br />
México es el país más violento del mundo<br />
(entre los que no se encuentran en guerra), hay<br />
11 feminicidios diarios, cada día son asesinados<br />
tres menores de edad y durante 2021 desaparecieron<br />
12 personas diariamente. ¿Cuál es la historia<br />
sumergida atrás de la violencia y el crimen<br />
organizado? <strong>Korpus</strong> 21 dedica su <strong>número</strong> 6 a responder<br />
a esta pregunta desde múltiples ángulos<br />
académicos y diversas metodologías científicas.<br />
¿Asesinar a un ser humano sólo por ser mujer?<br />
Esa atrocidad es tal vez la cúspide de la enorme<br />
desigualdad y abusos de género que ha arrastrado<br />
la historia de México pero en estos momentos<br />
ha llegado a límites patológicos. Están presentes<br />
en el fenómeno social, afirman las autoras Luz<br />
María Salazar y Tania Chávez en su artículo “Distribución<br />
estatal y municipal del feminicidio en<br />
México 2015-2021”, las prácticas de sometimiento<br />
del Otro, a través de la violencia en lo familiar,<br />
doméstico y sexual. En su interesante investigación<br />
basada en los datos proporcionados por<br />
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional<br />
de Seguridad Pública, las autoras examinan los<br />
feminicidios a nivel estatal y municipal, y, bajo<br />
diversas aristas, revelan contextos domésticos,<br />
patrones de conducta, motivaciones misóginas<br />
y construyen tipologías que refieren al feminicidio<br />
como un continuum de violencias, es decir,<br />
que la víctima no sólo es la afectada directamente<br />
sino las otras mujeres que participan en los<br />
diversos contextos que la rodean y se extiende<br />
hasta después de la muerte. El feminicidio produce<br />
un efecto dominó, genera consecuencias<br />
negativas en una interminable cadena de dolor.<br />
Otra faceta de la delincuencia organizada es<br />
el lavado de dinero, práctica que evita identificar<br />
el origen ilegal de los recursos obtenidos y su integración<br />
en la economía legal. Bajo el título “Inteligencia<br />
financiera contra el lavado de dinero”,<br />
Carlos Antonio Flores Pérez analiza la manera<br />
en que se realiza, rastrea sus sinergias con otras<br />
instituciones y exhibe las potencialidades que<br />
revista para el desmantelamiento de redes criminales.<br />
El tema de la inteligencia financiera es<br />
un tema relativamente nuevo que ofrece vetas<br />
importantes para enfrentar la crisis de seguridad<br />
e impunidad que existen en el país. Además<br />
de indagar sobre las modalidades y el comportamiento<br />
del lavado de dinero, que requiere de<br />
cierta estrategia de control, la operación está ligada<br />
a la integridad de los servidores públicos<br />
o empleados de tal suerte que este sistema tan<br />
complejo de transacciones y actores puede interactuar<br />
con frecuencia con actividades legales.<br />
El combate al lavado de dinero no está, pues,<br />
solamente dirigida a desmantelar alguna organización<br />
delictiva, sino en la regulación y desarticulación<br />
de determinadas prácticas bancarias y<br />
financieras.<br />
Ahora bien, de frente a la pandemia de la<br />
violencia como llama Elena Azaola al estado<br />
permanente de violencia en el cual vivimos los<br />
mexicanos hoy en día, y pese al poder creciente<br />
que han ejercido las Fuerzas Armadas y la Guardia<br />
Civil, no se ha logrado contener la escalada<br />
de violencia que impera en nuestro país. Todo<br />
lo contrario: la creciente militarización ha traído<br />
como consecuencia la vulneración del estado de<br />
Derecho o de las normas legales que los gobiernos<br />
han adoptado. Las graves violaciones a los<br />
derechos humanos han consistido en detenciones<br />
arbitrarias, uso arbitrario de la fuerza, privación<br />
de la vida, tratos crueles y degradantes.<br />
IX
PRESENTACIÓN SECCIÓN TEMÁTICA<br />
Elena Azaola incorpora a su análisis el concepto<br />
de Estado de excepción que constituye<br />
“una tierra de nadie entre el derecho público y<br />
el hecho político, y entre el orden jurídico y la<br />
vida”; es un espacio en que está en juego una<br />
fuerza de ley sin ley y, así, en México estamos<br />
cada vez más distantes de la ley y más cercanos<br />
a las excepciones jurídicas que se han convertido<br />
en norma. Vivimos en un permanente estado<br />
de excepción que ignora la ley y los más elementales<br />
principios de la condición humana. La autora<br />
sugiere cambiar el modelo de seguridad basado<br />
en instituciones de carácter civil y fortalecer<br />
las instituciones de justicia, una quimera que no<br />
se vislumbra en el futuro cercano.<br />
A su vez, Fernando Bolaños-Ceballos y Juan<br />
Carlos Ramírez Rodríguez, en su texto “Motivaciones<br />
y política pública sobre la violencia de<br />
hombres contra su pareja mujer”, analizan las<br />
causas sociales y culturales de esta violencia<br />
para apoyar el diseño de acciones públicas que<br />
prevengan el maltrato y abuso. A partir de la<br />
producción investigativa, la revisión de estudios<br />
y conceptos clave, se describen y analizan las<br />
causas y elementos asociados al abuso y maltrato,<br />
así como su relación con las acciones públicas<br />
requeridas para su prevención.<br />
Bajo las premisas de la línea de investigación<br />
pedagogías de la violencia, Edgar Guerra aporta<br />
una interesante y novedosa radiografía de cómo<br />
operan Los Caballeros Templarios (anteriormente<br />
la Familia Michoacana) de la región de Tierra<br />
Caliente. Lo que desarrolla el autor en este trabajo<br />
es el nivel micro de la experiencia subjetiva<br />
de los perpetradores de la violencia y los procesos<br />
o mecanismos que operan para condicionar<br />
la reproducción de las violencias. A través<br />
de una investigación social cualitativa explora el<br />
concepto de mediaciones, mecanismo que articula<br />
la pedagogía de la violencia y explica sus<br />
procesos de socialización. Los Caballeros Templarios<br />
construyeron una narrativa de carácter<br />
social, regional y mística que les permitía conectarse<br />
con los habitantes de la región misma que<br />
publicaban en los medios de comunicación. Justificaban<br />
la violencia para expulsar a Los Zetas y<br />
utilizaban desplegados escalofriantes como “La<br />
Familia no mata por paga, no mata mujeres, no<br />
mata inocentes. Sólo muere quien debe morir.<br />
Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”.<br />
Además de vigilar las entradas a los pueblos<br />
muchos integrantes de las comunidades participaron<br />
en las actividades delictivas y también<br />
lograron construir pactos con funcionarios afines<br />
a los cuadros de la organización. A través de<br />
la religión Templaria resaltaban la idea de la familia<br />
tradicional, la identidad regional, la seguridad<br />
frente a enemigos externos. Niños y jóvenes<br />
aprendían y desarrollaban actitudes y prácticas<br />
de masculinidad; se hacían hombres mediante la<br />
violencia que les daba un sentido de pertenencia<br />
y comunidad. El artículo contribuye a profundizar<br />
en el tema de la violencia extrema desde el<br />
espacio de las subjetividades, lo simbólico y lo<br />
cultural.<br />
Por su parte, Fabrizio Lorusso examina vivencias,<br />
respuestas y repertorios de acción colectiva<br />
de las víctimas indirectas de la desaparición<br />
de personas, organizadas en colectivos<br />
en Guanajuato a partir de noviembre de 2019,<br />
enfocándose en las integrantes del colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato. Utiliza las categorías de<br />
gobernanza desde arriba y desde abajo, agencia<br />
cívica y ciencia ciudadana para la comprensión<br />
de procesos que han experimentado las familias<br />
ante las desapariciones y múltiples formas de<br />
violencia, mostrando ejemplos de construcción<br />
colaborativa del conocimiento, de la memoria<br />
y de la visibilización de la problemática entre la<br />
academia, la sociedad civil y los colectivos en su<br />
artículo “Desaparecer y buscar en Guanajuato:<br />
respuestas colectivas frente a las violencias”.<br />
Finalmente, en su artículo “Andares peligosos:<br />
reexplorando la violencia criminal en la frontera<br />
norte de México”, Olga Nacori López-Hernández<br />
y Oscar Misael Hernández-Hernández<br />
estudian la violencia criminal en dos ciudades<br />
de la frontera norte de México, específicamente<br />
en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros,<br />
Tamaulipas. Parten de un enfoque relacional y<br />
una dimensión fenomenológica de la violencia<br />
criminal, definiéndola como un campo de poder<br />
procesual, multicausal y multidireccional, pero<br />
también como un campo de poder vivido y significado<br />
por quienes la ejercen y quienes la padecen<br />
en la vida cotidiana. Metodológicamente<br />
utilizan la autoetnografía como una herramienta<br />
útil para comprender el contexto social y subjetivo<br />
de la violencia criminal que viven los autores<br />
en ciudades de esta región fronteriza.<br />
Cierra el eje temático el ensayo de Hugo<br />
Aboites “Cien años de violencia de Estado contra<br />
estudiantes y maestros en la educación mexicana”.<br />
El autor pone el dedo en la llaga respecto<br />
X
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, IX-XII<br />
a uno de los problemas más graves que ha arrastrado<br />
la historia de la educación. Traza el horizonte<br />
histórico de cien años, de 1921 a 2021, de<br />
la violencia que el Estado ha ejercido contra estudiantes<br />
y maestros, sin que necesariamente se<br />
trate de conflictos específicos, causas puntuales<br />
y/o incluso sucedan en periodos de inestabilidad<br />
civil. “Es un sustrato vivo que está presente<br />
e influye de manera importante en la persistencia”.<br />
Ahora bien, ¿cuál es el origen? ¿Y por qué<br />
ha persistido? El autor encuentra la causa: la<br />
violencia del Estado es expresión de la manera<br />
cómo se estructuró en su origen la relación entre<br />
el Estado y sus actores. En el nivel de la educación<br />
básica el Estado rompió a partir de los años<br />
de 1950 la alianza político-laboral que tenía con<br />
el magisterio desde los años veinte. En aquella<br />
alianza Estado y maestros estaban comprometidos<br />
en la construcción de una sociedad en que<br />
campesinos, obreros y clases populares tuvieran<br />
un papel central en aquella conducción para mejorar<br />
sus condiciones de vida colectiva, familiar<br />
e individual. Aquella alianza encontró su apoyo<br />
más contundente en la época cardenista cuando<br />
se incluyó en la Constitución el adjetivo de socialista:<br />
“la educación que imparta el Estado será<br />
socialista”. El Estado mostraba su respaldo a las<br />
políticas agrarias, laborales, educativas y de beneficio<br />
social. En estos años no hubo violencia.<br />
La ruptura del pacto original ha traído consigo<br />
una violencia ilimitada. La opresión cotidiana<br />
de los bajos salarios y la “losa burocrática” de<br />
la SEP y el SNTE de los maestros ha provocado<br />
que desde 1950 comenzaran las rebeliones<br />
abiertas y que cuestionaran las estructuras de<br />
control. Aboites explora las causas de la rebelión<br />
y las respuestas represoras del gobierno. Desde<br />
el Porfiriato el maestro ha sido considerado el<br />
culpable de los logros y fracasos de los alumnos<br />
y pese a las múltiples reformas, el gobierno no<br />
ha atinado a ejercer una política educativa incluyente,<br />
teniendo en cuenta las distintas regiones<br />
culturales del país. Esta ausencia, concluye el autor,<br />
“es deliberada y convenientemente blindada<br />
por la legislación”.<br />
Punto y aparte es la educación superior. Desde<br />
que se creó la Universidad Nacional en las<br />
postrimerías del Porfiriato, se habló de su necesaria<br />
autonomía: “el gobierno de la ciencia en acción<br />
debe pertenecer a la ciencia misma”, dijo el<br />
célebre Ministro de Instrucción Pública y Bellas<br />
Artes, Justo Sierra. Aquella postura habría de<br />
cobrar vida propia en 1929 cuando, después de<br />
una huelga estudiantil reprimida violentamente<br />
por el Estado, finalmente éste reconoció su autonomía,<br />
digamos, “entre comillas”.<br />
De manera paradójica, la educación socialista<br />
no entró al paradigma de socialista; Aboites<br />
explica que el mismo Secretario de Educación,<br />
Narciso Bassols “extiende el divorcio a todas las<br />
instituciones por su falta de colaboración en esta<br />
empresa de Estado”. Y, aunque finalmente, en<br />
1945, se resuelve mediante un Acuerdo, la distancia<br />
y tirantez entre Universidad y Estado, los<br />
académicos y estudiantes serán excluidos. Éste<br />
es el yerro original. El autor escudriña porque el<br />
gobierno podrá, en las décadas por venir y sin<br />
formalidades, incidir en la vida institucional universitaria<br />
y ejercer violencia descomunal contra<br />
los estudiantes. De modo que, el análisis elaborado<br />
por Aboites nos muestra claramente como<br />
la historia y todas estas experiencias del pasado<br />
en la historia de la educación, pueden arrojar luz<br />
para entender el presente y construir un futuro<br />
sin violencia. La esperanza: ayudar al Estado<br />
para cambiar la forma, el contenido y el manejo<br />
hacia el muy castigado magisterio nacional.<br />
Mílada Bazant<br />
Maddelyne Uribe Delabra<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
XI
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus21202295<br />
DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
STATE AND MUNICIPAL DISTRIBUTION<br />
OF FEMICIDE IN MEXICO 2015-2021<br />
Luz María Salazar Cruz<br />
orcid.org/0000-0002-9020-5370<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
lsalazar@cmq.edu.mx<br />
Tania Chávez<br />
orcid.org/0000-0002-6884-0415<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
tchavez@cmq.edu.mx<br />
Abstract<br />
This article analyzes femicide in Mexico: definition, typology and incidence (2015-2021)<br />
through the data provided by the Executive Secretariat of the National Public Security<br />
System (SESNSP) referred to in the criminal incidence of the common jurisdiction;<br />
An analysis is carried out at the state and municipal level, identifying the states<br />
and municipalities with the greatest number of reports in the period analyzed. The<br />
assumption of the incidence of intentional femicide links the motivation and malice on<br />
the part of the perpetrators from sexist and misogynistic assumptions, as announced<br />
by the typologies related to femicide in Mexico.<br />
Keywords: Femicide, Executive Secretariat of the National Public Security System,<br />
Criminal incidence.<br />
Resumen<br />
Este artículo analiza el feminicidio en México: definición, tipología e incidencia (2015-<br />
2021) a través de los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema<br />
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) referidos en la incidencia delictiva del fuero<br />
común; se realiza un análisis a nivel estatal y municipal de los registros para identificar<br />
las entidades y municipios con mayor cantidad de reportes en el periodo analizado.<br />
El supuesto de la incidencia del feminicidio intencional vincula la motivación y dolo<br />
por parte de los perpetradores desde presupuestos sexistas y misóginos, tal como lo<br />
anuncian las tipologías relativas al feminicidio en México.<br />
Palabras clave: feminicidio, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad<br />
Pública, incidencia delictiva.<br />
421
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
Introducción<br />
Abordar el feminicidio es preguntarnos por la<br />
forma en que construimos las relaciones de género<br />
y por los múltiples canales a través de los<br />
cuales aceptamos la violencia. En cuanto a la<br />
construcción del género, es un diseño complejo 1<br />
que vincula representaciones, relaciones e imaginarios<br />
sociales al borde de la entropía con la<br />
apariencia de orden, cuyos mecanismos operan<br />
la manera en que las instituciones estructuran y<br />
reestructuran las identidades de género. Al respecto,<br />
Huacuz Elías señala:<br />
Las representaciones sociales son un saber común<br />
o guías para la acción y desempeñan un papel frecuentemente<br />
más importante que las características<br />
objetivas en los comportamientos adoptados<br />
por los sujetos o los grupos. En este sentido el análisis<br />
de las prácticas y las representaciones sociales<br />
revela el papel que juegan las performatividades<br />
de las y los sujetos en los sistemas complejos […]<br />
(2009: 17).<br />
Lo anterior sugiere que imaginarios cimentados<br />
en meta relatos que crearon históricamente<br />
prácticas de cultura y de vida densificaron la<br />
legitimidad de la identidad de las mujeres en el<br />
entramado esencialista de la naturaleza femenina<br />
y, desde ahí, la intencionalidad reduccionista<br />
a seres destinados incuestionablemente a<br />
un segundo plano de la vida, con todo lo que<br />
ello abarca. ¿Cómo se logra y mantiene esto?<br />
Interviene necesariamente el imaginario y las<br />
prácticas del sometimiento del Otro, a través de<br />
las más variadas metodologías de la violencia<br />
permisibles en lo familiar, conyugal, doméstico<br />
y sexual, recurriendo a “mecanismos de género<br />
que operan antes, durante y después de los<br />
eventos de violencia falocéntrica […]” (Huacuz<br />
Elías, 2009: 17).<br />
La violencia de género en sociedades complejas<br />
es observada como una forma histórica<br />
de relaciones sociales, de caos entre las personas<br />
al interior de las instituciones (familia, pareja,<br />
personas…), y que tienen consecuencias<br />
1 Huacuz Elías (2009: 23) plantea que lo complejo es un estado<br />
de dificultad para analizar de manera integral los diversos<br />
componentes de un problema multicausal; diversos elementos<br />
y relaciones que actúan en diferentes combinaciones<br />
creando realidades alternas y produciendo una amplia gama<br />
de posibilidades sistémicas de su desarrollo o evolución.<br />
trascendentes en la salud psicosomática de las<br />
implicadas (físicas, biológicas, psicológicas, sexuales).<br />
Estas consecuencias activan una tensión<br />
permanente cuyo mantenimiento y/o incremento<br />
presionan y/o desestabilizan más la<br />
relación intergénero atravesada por la violencia.<br />
De esta manera, las violencias de género ejercidas<br />
contra las mujeres se desarrollan en un<br />
amplio rango de manifestaciones, cuya última<br />
expresión es la violencia extrema que tipifica<br />
el feminicidio. Posterior al hecho, el crimen de<br />
feminicidio compromete los criterios sociales y<br />
jurídicos punibles que pueden o no coincidir en<br />
función de los permisivos motivos que cada uno<br />
de estos criterios otorga casuísticamente a esta<br />
violencia extrema.<br />
Nuestra pregunta de investigación se centra<br />
en cómo la variación o el incremento y distribución<br />
del feminicidio a nivel estatal y municipal<br />
sólo muestra una evidencia de la extensión del<br />
fenómeno que se mantiene velado y que emerge<br />
a partir de registros públicos, posibles sólo<br />
cuando el asesinato de mujeres no puede ser<br />
ocultado. Ésta sería la razón por la que municipios<br />
y localidades que no tienen antecedentes<br />
registrados de feminicidios aparecen en un período<br />
reciente con un incremento inexplicable, a<br />
la cabeza de estadísticas atípicas en la concentración<br />
espacial antecedente del fenómeno. Por<br />
supuesto subyace a la manifestación del feminicidio,<br />
una sociedad que lo ejecuta, lo presencia,<br />
lo presiente y lo siente, y también lo oculta.<br />
Este trabajo analiza la distribución estatal y<br />
municipal del incremento del feminicidio en México<br />
entre 2015 y 2021 a partir de los datos más<br />
actualizados que ofrece una de las fuentes que<br />
lo reportan, el Secretariado Ejecutivo del Sistema<br />
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en<br />
razón de que estadísticamente actualiza periódicamente<br />
los registros. 2<br />
Es importante anotar que la gran mayoría de<br />
los feminicidios son cometidos por la pareja o<br />
ex pareja sexo-afectiva, generalmente un hombre<br />
y sus cómplices, y en los ámbitos familiar,<br />
conyugal y doméstico. Así, la Organización de<br />
las Naciones Unidas (ONU) señala que en 2020<br />
alrededor de 47,000 mujeres y niñas en todo<br />
2 Cada mes se publica el <strong>número</strong> total de delitos, desagregados<br />
en siete grandes tipos y en distintas modalidades, de<br />
acuerdo con el formato CIEISP, establecido por el Comité<br />
Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad<br />
Pública.<br />
422
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
el mundo fueron asesinadas por sus parejas íntimas<br />
u otros miembros de la familia (UNODC,<br />
2021: 3). Por esta razón, podríamos afirmar que<br />
nuestros referentes de amparo –familia y Estado–<br />
se desdibujan como garantes de seguridad<br />
y sobrevivencia, y se tornan en cómplices directos<br />
del incremento del feminicidio.<br />
Feminicidio, definición<br />
El feminicidio ha sido incluido en los análisis de<br />
violencia de género en razón de una y la última<br />
de sus derivaciones (Vasil’eva et al., 2015: 22-26;<br />
Butler, 2014: 17; Huacuz Elías, 2011: 8-22; Russell,<br />
2005: 136, 138; Russell y Radford, 2006; Monárrez<br />
Fragoso, 2004: 4; Lagarde, 2008: 225, 232-<br />
234; 2005: 258-259). En México ha sido analizado<br />
en la investigación sociológica (Quintana<br />
Osuna, 2018; Robles, 2015; Saucedo y Huacuz<br />
Elías, 2013; Arteaga Botello y Valdés Figueroa,<br />
2010; Monárrez Fragoso, 2000 y 2009; Nantera<br />
Rey, 2009; Lagarde, 2008; Russell, 2005); en la<br />
investigación histórica (Núñez, 2015 y 2016; Segato,<br />
2010), y en la investigación jurídica (Araiza<br />
Díaz et al., 2020; Guevara Bermúdez, 2013; Saavedra<br />
Alessandrini, 2013). Aceptamos la definición<br />
integral de Russel y Radford, que señalan:<br />
El feminicidio representa el extremo de un continuum<br />
de terror anti-femenino que incluye una amplia<br />
variedad de abusos verbales y físicos, tales como:<br />
violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente<br />
por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso<br />
o extra familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso<br />
sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina<br />
y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías,<br />
escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas<br />
innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada,<br />
maternidad forzada (por criminalización de<br />
la concepción y del aborto), psicocirugía, negación<br />
de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía<br />
plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento.<br />
Siempre que estas formas de terrorismo<br />
resulten en muerte, se convierten en feminicidios<br />
(Russell y Radford, 2006: 57-58).<br />
En esta definición subyacen los supuestos de<br />
sometimiento que los diseños de pareja, familia,<br />
cultura, norma social, justicia y economía han<br />
construido y naturalizado sobre los derechos y<br />
sobrevivencia de las mujeres.<br />
Después de una larga demanda social y las<br />
irregularidades en el sistema de administración<br />
y procuración de justicia por el asesinato de mujeres<br />
en la vida privada, doméstica, familiar y pública<br />
(Monárrez Fragoso, 2018), el Estado mexicano<br />
legisló en 2012 sobre el feminicidio íntimo<br />
consignado en el Título Décimo noveno. Delitos<br />
contra la vida y la integridad corporal, Capítulo<br />
V. En la última reforma al Código Penal Federal<br />
(DOF, 2021), se define al feminicidio como la<br />
privación de la vida a una mujer por razones de<br />
género, lo cual significa que la víctima presente<br />
cualquiera de las siguientes circunstancias:<br />
i) violencia sexual de cualquier tipo; ii) lesiones o<br />
mutilaciones infamantes o degradantes previas o<br />
posteriores a la privación de la vida, o actos de<br />
necrofilia; iii) información de cualquier tipo de violencia<br />
en el ámbito familiar, laboral o escolar del<br />
perpetrador contra la víctima; iv) que el perpetrador<br />
haya tenido relaciones sentimentales, afectivas<br />
o de confianza con la víctima; v) antecedentes de<br />
amenazas, acoso o lesiones contra la víctima; vi)<br />
incomunicación, cualquiera que sea el tiempo previo<br />
de privación de la vida; vii) que el cuerpo de la<br />
víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público<br />
[…] (DOF, 2021, Cap. V., Art. 325). 3<br />
Estas circunstancias de feminicidio confirman<br />
el carácter sexista, misógino, e incluye varias características<br />
de la definición de Russell y Radford<br />
(2006). Asimismo, señalamos que el apartado<br />
vi) indica incomunicación, lo que sugiere privación<br />
de la libertad, o secuestro de una mujer. Sin<br />
embargo, el CPF (Código Penal Federal) no considera<br />
esta implicación delictiva, omitiendo esta<br />
circunstancia previa, que en sí misma representa<br />
un delito diferente que puede trascender a la categoría<br />
de lesa humanidad complejizando más<br />
el crimen de feminicidio.<br />
Tipología de feminicidio<br />
Las tipologías sobre feminicidio representan<br />
un recurso heurístico que permite caracterizar<br />
los contextos típicos en que puede ocurrir, o<br />
las circunstancias que contribuyen a establecer<br />
algunos patrones que revelan las violencias<br />
3 Tal legislación sobre feminicidio tiene su correlato punible<br />
entre 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa<br />
(CPF, 2021, Art. 325).<br />
423
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
que moviliza el feminicidio. La casuística revela<br />
la ocurrencia y frecuencia de las motivaciones<br />
misóginas y permite construir categorías como<br />
feminicidio racista, íntimo, infantil, sexual, serial,<br />
etcétera. En este caso, nos interesa destacar las<br />
tipologías que refieren al feminicidio como un<br />
continuum de violencias.<br />
Monárrez Fragoso (2010 y 2018) y también<br />
Bejarano Celaya (2014: 24) se basan en el ámbito<br />
contextual del origen del continuum, en el que<br />
pueden ser agredidas una o varias mujeres; es<br />
decir, que si se trata de violencia de género, no<br />
sólo la víctima directa en calidad de cónyuge o<br />
madre, niña, adolescente, o cualquier mujer, son<br />
las susceptibles de recibir las agresiones continuadas,<br />
sino las otras mujeres que participan<br />
en los contextos familiar, laboral, comunitario, y<br />
ámbitos sociales más amplios; también incluyen<br />
características que representan una condición<br />
social femenina de género –sexualidad, placer,<br />
pubertad, adolescencia, embarazo, etcétera–. Al<br />
respecto, retomamos tres tipos de feminicidio:<br />
• Feminicidio familiar, cuando se trate de feminicidio<br />
ejecutado, o con la participación, de<br />
uno o varios integrantes de la familia; la motivación<br />
puede provenir de un hombre con quien<br />
se tiene parentesco, o de los familiares. El feminicidio<br />
familiar puede ser íntimo bajo un esquema<br />
de convivencia y parentesco consanguíneo<br />
o afín; e, infantil bajo un esquema de confianza<br />
o responsabilidad tutelar (Monárrez Fragoso,<br />
2018: 3).<br />
• Feminicidio a causa de ocupaciones estigmatizadas<br />
–trabajadoras sexuales, bailarinas,<br />
meseras, trabajadoras en bares o sitios de recreación,<br />
etcétera– y puede o no tener antecedentes<br />
de relaciones de confianza con los perpetradores.<br />
• Feminicidio sexual sistémico: es el asesinato<br />
de una niña/mujer cometido por un hombre,<br />
donde se encuentran todos los elementos de la<br />
relación inequitativa entre los sexos: la superioridad<br />
genérica del hombre frente a la subordinación<br />
genérica de la mujer, la misoginia, el control<br />
y el sexismo. No sólo se asesina el cuerpo biológico<br />
de la mujer, se asesina también lo que ha<br />
significado la construcción cultural de su cuerpo,<br />
con la pasividad y la tolerancia de un Estado<br />
masculinizado. El feminicidio sexual sistémico<br />
tiene la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas<br />
y mujeres pobres que han sido secuestradas,<br />
torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en<br />
escenarios sexualmente transgresores. Los asesinos,<br />
por medio de los actos crueles, fortalecen<br />
las relaciones sociales inequitativas de género<br />
que distinguen los sexos: otredad, diferencia y<br />
desigualdad.<br />
Al mismo tiempo, el Estado, secundado por<br />
los grupos hegemónicos, refuerza el dominio<br />
patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a<br />
todas las mujeres a una inseguridad permanente<br />
e intensa, a través de un periodo continuo e<br />
ilimitado de impunidad y complicidades al no<br />
sancionar a los culpables y otorgar justicia a las<br />
víctimas.<br />
El Estado lo acepta y al mismo tiempo lo presenta<br />
y lo formula como un cuerpo coherente de<br />
violencia sistémica contra las mujeres, con ideas<br />
y principios que permiten que se lleve a cabo<br />
regularmente. Se supone que no afecta a todo<br />
el cuerpo social, que no es de peligro, ni es dañino<br />
en términos generales, porque afecta sólo<br />
a algunas mujeres, a algunas partes del cuerpo<br />
social que son fácilmente reemplazables. Pero<br />
una vez que se regulariza, hace al cuerpo social<br />
profundamente endémico, profundamente permisible<br />
al feminicidio sexual sistémico, le autoriza<br />
una naturalización y una continuidad sin límite<br />
debido a la impunidad tolerada y permitida,<br />
porque no se busca a los culpables.<br />
De una manera maligna, quienes tienen la facultad<br />
de otorgar la justicia y quienes están en<br />
posición de exigirla emiten y ponen en circulación<br />
falsos reportes, falsas apariencias sobre las<br />
víctimas: las calumnian, las vilipendian, las difaman<br />
y las deshonran. Estas falsas representaciones<br />
resultan en la ignominia, el dolor y la pena<br />
de quienes sobreviven a las víctimas.<br />
Estos ataques continuos, directos o indirectos,<br />
señalados o insinuados, sobre la reputación<br />
de víctimas y familiares, se convierten en un<br />
abuso abierto y directo de difamación, descrédito<br />
y desprestigio que subrayan la pérdida o la<br />
injuria de la dignidad ciudadana de las víctimas<br />
y recalcan la culpa y el sufrimiento de quienes<br />
piden justicia por ellas: sus familiares, sujetos de<br />
múltiples victimizaciones (Monárrez Fragoso,<br />
2018: 90-91).<br />
El feminicidio sexual sistémico ocurre en<br />
condiciones de secuestro, desaparición, tortura,<br />
violación y exposición pública de los restos,<br />
424
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
es decir, cargado de acciones y símbolos. Este<br />
tipo puede ser Sistémico desorganizado, cuando<br />
ocurre una sola vez o escasas veces y no se<br />
clasifica como conectados, o Sistémico Organizado,<br />
cuando se trata de una red, que opera<br />
sistemática y continuamente por un período de<br />
tiempo. Para la autora, el feminicidio sexual sistémico<br />
cuenta con la complicidad del Estado a<br />
través de la dilación e impunidad de la justicia.<br />
En la obra de Monárrez Fragoso (2000, 2004,<br />
2009, 2010 y 2018), el asesinato sexual sistémico<br />
sugiere un continuum de violencias que se extiende<br />
hasta después la muerte de una mujer, la<br />
cual queda lesionada inmensamente en la memoria<br />
familiar, comunitaria y social.<br />
La clasificación de Bejarano Celaya (2014)<br />
sugiere el feminicidio en un continuum de violencias<br />
en las relaciones sociales cercanas –familiar–,<br />
y relaciones sociales casuísticas. En estas<br />
últimas, el feminicidio ocurre en contextos de<br />
riesgo, de descontrol y comportamientos socialmente<br />
desautorizados para las mujeres –bares,<br />
cabarets, centros nocturnos, burdeles–, entornos<br />
que prefiguran desde sus inicios: abusos,<br />
maltratos, discriminación, desvalorización y en<br />
consecuencia aseguran un continuum de violencias<br />
que devienen del riesgo, o peligro e inseguridad<br />
de estos contextos laborales; es decir,<br />
estas actividades laborales incluirían la violencia<br />
como correlato de las prácticas que lindan con<br />
la prostitución. Queda sugerido un campo de<br />
investigación más amplio, es decir, que la violencia<br />
feminicida pertenece a diversos universos<br />
sociales y no proviene exclusivamente de relaciones<br />
cercanas e íntimas.<br />
Russell (2005) reconoce y usa analíticamente<br />
la categoría de feminicidio, y aunque no construye<br />
exactamente una tipología de feminicidio,<br />
hace una diferenciación importante entre asesinato<br />
sexista y asesinato misógino:<br />
Los asesinatos misóginos se limitan a aquellos motivados<br />
por el odio hacia las mujeres, en tanto que<br />
los asesinatos sexistas incluyen los asesinatos realizados<br />
por varones motivados por un sentido de<br />
tener derecho a ellas, y/o superioridad sobre las<br />
mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas,<br />
y/o por la suposición de propiedad sobre las mujeres<br />
(Russell, 2005: 138).<br />
En este sentido, la diferencia estribaría en<br />
que el asesinato misógino involucraría a todas<br />
las mujeres independiente de su ciclo de vida,<br />
salud psicosomática, parentesco, relación con<br />
el perpetrador, representación social y otras características;<br />
mientras que el feminicidio sexista<br />
está guiado por el sentimiento exacerbado del<br />
feminicida dirigido hacia un sujeto sexual o sexo-afectivo<br />
específico, e indicaría que un hombre<br />
no mata a cualquier mujer, sino que mata a<br />
la que le produce la herida narcisista más grande.<br />
En ambos casos estamos asomándonos a un<br />
borde psíquico que no podemos desarrollar en<br />
este texto porque no es el objetivo, pero que<br />
advertimos en función de que ambos se fundan<br />
de alguna manera en un perfil de aversión como<br />
rasgo caracterológico de la personalidad del o<br />
los perpetradores, y que se resuelve cotidianamente<br />
en prácticas de violencias como continuum<br />
y en violencia extrema como epílogo final.<br />
Específicamente para el Estado de México<br />
y en función de la revisión de 121 Carpetas de<br />
Investigación de la entonces Procuraduría de<br />
Justicia del Estado de México, Arteaga Botello<br />
y Valdés Figueroa proponen una tipificación basada<br />
en los casos de homicidio doloso (2010:<br />
9-10). No habiendo sido incorporada la figura<br />
jurídica de feminicidio en el Código Penal Federal<br />
ni en el Código Penal de la entidad en 2010,<br />
los autores se adelantan y proponen la siguiente<br />
tipología de feminicidio con base en formas de<br />
violencia infligida:<br />
• Feminicidio por violencia posesiva, que<br />
“tiene como fin manipular e infligir dolor al cuerpo<br />
femenino, antes de provocar la muerte. Aquí<br />
el objetivo no es necesariamente la violación<br />
sexual; aunque sí la desarticulación de las posibilidades<br />
de resistencia de la víctima y la inscripción<br />
de significaciones de poder sobre el<br />
cuerpo” (2010:19).<br />
• Feminicidio por violencia pasional, que<br />
“se ejerce para anular la subjetividad sentimental<br />
que el victimario reconoce en la víctima. En<br />
muchos casos se destruye la independencia y la<br />
capacidad de decisión de las mujeres sobre el<br />
destino de un vínculo amoroso” (2010: 20).<br />
• Feminicidio por violencia intrafamiliar, en<br />
que “la víctima es asesinada después de un largo<br />
proceso de abusos por parte de su pareja sentimental”<br />
(2010: 20).<br />
425
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
• Feminicidio a partir de explotación sexual,<br />
que “deriva de las condiciones de opresión y comercio<br />
de las trabajadoras sexuales” (2010: 20).<br />
• Feminicidio con violencia homicida, que<br />
“deriva de actividades como el robo o el secuestro”<br />
(2010: 20).<br />
En el primer caso quedan establecidas la<br />
coacción violenta y la intención de posesión con<br />
daño extremo por parte de hombres contra mujeres<br />
(Arteaga Botello y Valdés Figueroa, 2010:<br />
20-22); en el segundo caso queda sugerida una<br />
relación entre la víctima y el victimario que presume<br />
de carácter afectivo, o al menos un conocimiento<br />
e interés sentimental o erótico/sexual,<br />
por lo que ideológicamente habría un supuesto<br />
vínculo de posesión (Arteaga Botello y Valdés<br />
Figueroa, 2010: 20-25); en el tercer caso, de la<br />
violencia intrafamiliar queda manifiesto el sentido<br />
del continuum de violencias al interior del hogar,<br />
que solía encubrir la violencia de pareja antes<br />
de 2015 cuando se estableció el feminicidio<br />
en el CPF (Arteaga Botello y Valdés Figueroa,<br />
2010: 25-27); en todos los casos queda establecida<br />
la intención de dolo violento contra la mujer<br />
que concluye en el feminicidio.<br />
Monárrez Fragoso (2010 y 2018), Bejarano<br />
Celaya (2014), Russell (2005) y Arteaga Botello<br />
y Valdés Figueroa (2010) coinciden en una tipicidad<br />
de continuum de violencia contra la mujer.<br />
Feminicidios en México<br />
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de<br />
Seguridad Pública pone a disposición pública los<br />
datos de la incidencia delictiva a nivel estatal y<br />
municipal de la república mexicana, 4 a partir de<br />
los cuales se eligieron todos aquellos delitos del<br />
fuero común clasificados en el apartado ‘Bien<br />
Jurídico Afectado’ como “La vida y la Integridad<br />
corporal”, seleccionando el tipo de delito al “Feminicidio”,<br />
entre 2015 y septiembre de 2021, ya<br />
que son los datos específicos disponibles relativos<br />
a este delito en el portal del SESNSP.<br />
Entre 2015 y septiembre de 2021, 2019 y 2020<br />
fueron los años con mayor registro –17.9% del<br />
total de feminicidios (947 y 946 respectivamente)<br />
en el período–, y 2015 fue el año con la menor<br />
cantidad de delitos de feminicidio (412 feminicidios,<br />
equivalente a 7.8%). A nivel nacional, cinco<br />
de las 32 entidades concentran aproximadamente<br />
42.6% de los feminicidios en el periodo<br />
analizado: Estado de México (684 casos, que<br />
representan 12.9%), Veracruz (534, equivalentes<br />
al 10.1%), Ciudad de México (376, 7.1%), Jalisco<br />
(357, 6.8%) y Nuevo León (302, 5.7%) (SESNSP,<br />
2021a y 2021b) (tabla 1 y gráfica 1).<br />
4 Las cifras se obtienen de las Procuradurías Generales de<br />
Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas,<br />
para los delitos del fuero común, y de la Procuraduría General<br />
de la República, para los delitos del fuero federal. Estas<br />
instancias son las responsables de la veracidad y actualización<br />
de los datos.<br />
Gráfica 1<br />
Total de feminicidios anuales por entidad (2015-septiembre de 2021)<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva estatal del fuero común” del Secretariado Ejecutivo<br />
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021a).<br />
426
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
Por otro lado, las entidades con mayor tasa de feminicidios por cada 100,000 habitantes registradas<br />
en 2015 son Sonora (8.42) y Jalisco (7.9), mientras que para 2020 la entidad que encabeza la<br />
lista es Morelos, con una tasa de 17.75, seguida de Nuevo León, con una tasa de 11.58. Es importante<br />
observar que a nivel nacional la tasa en estos dos periodos casi se duplicó pasando de 3.45 en 2015<br />
a 7.51 feminicidios por cada 100,000 habitantes (tabla 1).<br />
Clave<br />
entidad<br />
Entidad<br />
Población<br />
total<br />
Tabla 1<br />
Tasa de feminicidios a nivel estatal 2015 y 2020<br />
2015 2020 Cambio<br />
en la<br />
Feminicidios<br />
Tasa X<br />
Tasa X<br />
tasa<br />
Lugar Población<br />
Lugar<br />
100,000<br />
Feminicidios 100,000<br />
2020-<br />
nacional total<br />
nacional<br />
Hab.<br />
Hab.<br />
2015<br />
01 Aguascalientes 1,312,544 0 0.00 24 1,425,607 3 2.10 32 2.10<br />
02 Baja California 3,315,766 10 3.02 14 3,769,020 31 8.22 12 5.21<br />
03<br />
Baja California<br />
Sur<br />
712,029 0 0.00 25 798,447 4 5.01 24 5.01<br />
04 Campeche 899,931 4 4.44 10 928,363 3 3.23 29 -1.21<br />
05 Coahuila 2,954,915 16 5.41 7 3,146,771 24 7.63 17 2.21<br />
06 Colima 711,235 5 7.03 4 731,391 7 9.57 5 2.54<br />
07 Chiapas 5,217,908 36 6.90 5 5,543,828 28 5.05 23 -1.85<br />
08 Chihuahua 3,556,574 0 0.00 26 3,741,869 30 8.02 15 8.02<br />
09<br />
Distrito<br />
Federal<br />
8,918,653 56 6.28 6 9,209,944 76 8.25 11 1.97<br />
10 Durango 1,754,754 2 1.14 19 1,832,650 12 6.55 18 5.41<br />
11 Guanajuato 5,853,677 16 2.73 15 6,166,934 19 3.08 30 0.35<br />
12 Guerrero 3,533,251 1 0.28 22 3,540,685 13 3.67 27 3.39<br />
13 Hidalgo 2,858,359 0 0.00 27 3,082,841 19 6.16 21 6.16<br />
14 Jalisco 7,844,830 62 7.90 2 8,348,151 68 8.15 13 0.24<br />
15 México 16,187,608 60 3.71 12 16,992,418 150 8.83 8 5.12<br />
16 Michoacán 4,584,471 12 2.62 16 4,748,846 21 4.42 26 1.80<br />
17 Morelos 1,903,811 15 7.88 3 1,971,520 35 17.75 1 9.87<br />
18 Nayarit 1,181,050 0 0.00 28 1,235,456 12 9.71 4 9.71<br />
19 Nuevo León 5,119,504 1 0.20 23 5,784,442 67 11.58 2 11.39<br />
20 Oaxaca 3,967,889 8 2.02 18 4,132,148 36 8.71 9 6.70<br />
21 Puebla 6,168,883 6 0.97 20 6,583,278 52 7.90 16 6.93<br />
22 Querétaro 2,038,372 8 3.92 11 2,368,467 11 4.64 25 0.72<br />
23 Quintana Roo 1,501,562 0 0.00 29 1,857,985 15 8.07 14 8.07<br />
24<br />
San Luis<br />
Potosí<br />
2,717,820 7 2.58 17 2,822,255 27 9.57 6 6.99<br />
25 Sinaloa 2,966,321 14 4.72 9 3,026,943 26 8.59 10 3.87<br />
26 Sonora 2,850,330 24 8.42 1 2,944,840 31 10.53 3 2.11<br />
27 Tabasco 2,395,272 8 3.34 13 2,402,598 15 6.24 19 2.90<br />
28 Tamaulipas 3,441,698 0 0.00 30 3,527,735 12 3.40 28 3.40<br />
29 Tlaxcala 1,272,847 0 0.00 31 1,342,977 7 5.21 22 5.21<br />
30 Veracruz 8,112,505 40 4.93 8 8,062,579 76 9.43 7 4.50<br />
31 Yucatán 2,097,175 1 0.48 21 2,320,898 6 2.59 31 2.11<br />
32 Zacatecas 1,579,209 0 0.00 32 1,622,138 10 6.16 20 6.16<br />
República mexicana 119,530,753 412 3.45 126,014,024 946 7.51<br />
Nota: Los registros sombreados son los referidos a las entidades que tienen las tasas más altas de feminicidio<br />
en el año analizado.<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva estatal del fuero común” del Secretariado Ejecutivo<br />
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021a) y las proyecciones de población de Coespo (2019).<br />
427
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
Las entidades con los incrementos más altos en las tasas de feminicidio entre 2015 y 2020 son<br />
Nuevo León, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Chihuahua. Sólo dos entidades logran disminuir la<br />
tasa de feminicidios calculada en 2015 y 2020 (Chiapas y Campeche). El resto de las entidades tiene<br />
tasas calculadas mayores en 2020 respecto a la calculada en 2015.<br />
Feminicidios en los municipios<br />
de la república mexicana<br />
A fin de identificar la incidencia a una escala microespacial, analizamos el feminicidio a nivel municipal,<br />
en el que encontramos que Culiacán (Sinaloa) concentra el mayor <strong>número</strong> de feminicidios<br />
con 129 casos registrados en el período, seguido de la alcaldía Iztapalapa (Ciudad de México) con<br />
74 feminicidios; en 19% de los municipios en la república mexicana se han perpetrado entre 2 y 10<br />
feminicidios en el periodo de análisis; 17% de municipios registran 1 feminicidio; y, finalmente 59%<br />
de los municipios no han presentado registro de feminicidios (mapa 1 y tabla 2).<br />
Mapa 1<br />
Total de feminicidios por municipio en la república mexicana<br />
(enero de 2015-septiembre de 2021)<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva municipal nueva metodología” del Secretariado<br />
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
428
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
En este primer acercamiento se calculó el total de feminicidios durante el periodo de análisis<br />
(2015-septiembre de 2021), y se ordenaron ascendentemente todos los municipios de México por<br />
el total de feminicidios registrados en cada una de las demarcaciones. A continuación, se muestran<br />
los 25 municipios con mayores registros de feminicidios en el periodo analizado (tabla 2).<br />
Tabla 2<br />
Primeros 25 municipios que a nivel nacional presentaron más delitos<br />
de feminicidio entre enero de 2015 y septiembre de 2021<br />
Clave municipio Entidad Municipio<br />
Total de feminicidios enero<br />
2015 y septiembre 2021<br />
25006 Sinaloa Culiacán 129<br />
09007 Ciudad de México Iztapalapa 74<br />
08037 Chihuahua Juárez 71<br />
19039 Nuevo León Monterrey 67<br />
02004 Baja California Tijuana 65<br />
15033 México Ecatepec de Morelos 62<br />
27004 Tabasco Centro 61<br />
14039 Jalisco Guadalajara 59<br />
21114 Puebla Puebla 54<br />
30193 Veracruz Veracruz 52<br />
12001 Guerrero Acapulco de Juárez 50<br />
14097 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 50<br />
24028 San Luis Potosí San Luis Potosí 48<br />
09005 Ciudad de México Gustavo A. Madero 46<br />
26018 Sonora Cajeme 45<br />
30087 Veracruz Xalapa 44<br />
08019 Chihuahua Chihuahua 42<br />
25012 Sinaloa Mazatlán 42<br />
09015 Ciudad de México Cuauhtémoc 41<br />
14120 Jalisco Zapopan 41<br />
15031 México Chimalhuacán 40<br />
09012 Ciudad de México Tlalpan 39<br />
16053 Michoacán de Ocampo Morelia 39<br />
15058 México Nezahualcóyotl 36<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva municipal nueva metodología” del Secretariado<br />
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
A través de la información proporcionada por el SESNSP, observamos que el feminicidio a nivel<br />
municipal ha aumentado en los últimos años de manera casi generalizada; del total de feminicidios<br />
registrados entre enero de 2015 y septiembre de 2021, en el norte de la república mexicana, el<br />
municipio de Culiacán encabeza la lista, seguido de Juárez (Chihuahua) con 71 registros; por otro<br />
lado, en el centro de la república mexicana, a nivel municipal sobresalen las alcaldías Cuauhtémoc,<br />
Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan en CDMX; tres municipios en el Estado de México: Chimalhuacán,<br />
Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl; y tres más en Jalisco: Guadalajara, Tlajomulco de<br />
Zúñiga y Zapopan.<br />
429
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
Con el propósito de llevar a cabo un análisis comparativo a nivel municipal se calcularon las tasas<br />
de feminicidio anuales por cada 100,000 habitantes en cada uno de los municipios de la república<br />
mexicana; para 2015, los municipios con las mayores tasas de feminicidio por cada 100,000 habitantes<br />
son: Totatiche, Jalisco (22.67), seguido de Cosalá, Sinaloa (12.28). Mientras que en 2020 el<br />
municipio de San Lorenzo Victoria (Oaxaca) registró una tasa alarmante de 107.30 feminicidios por<br />
cada 100,000 habitantes, seguido del municipio de Los Aldamas (Nuevo León), con 71.07 feminicidios<br />
por cada 100,000 habitantes. En ambos casos las tasas de delito por feminicidio supera las<br />
tasas de homicidios en México que se calcula en 29 homicidios por cada 100,000 habitantes para<br />
el año 2020 (Inegi, 2021).<br />
Ahora bien, en 2015 y rescatando los primeros 25 municipios de mayor incidencia de feminicidio,<br />
tenemos que los municipios con tasas más altas pertenecen a las entidades federativas de Jalisco<br />
(Mezquitic, Tapalpa, Tequila, Tizapán el Alto, Totatiche y Villa Corona) y Veracruz (Chacaltinguis,<br />
Chinampa de Rotostiza, Isla, Jilotepec, Puente Nacional y Tampico Alto) (tabla 3).<br />
Tabla 3<br />
Municipios de la república mexicana con las tasas de feminicidio más altas en 2015<br />
Clave Municipio Entidad Municipio Población total<br />
Tasa X 100,000<br />
Habs.<br />
Lugar nacional<br />
2015<br />
14104 Jalisco Totatiche 4,412 22.67 1<br />
25005 Sinaloa Cosalá 16,292 12.28 2<br />
26056 Sonora San Miguel de Horcasitas 9,081 11.01 3<br />
15034 México Ecatzingo 9,414 10.62 4<br />
30134 Veracruz Puente Nacional 22,454 8.91 5<br />
16001 Michoacán Acuitzio 11,425 8.75 6<br />
07116 Chiapas Marqués de Comillas 11,444 8.74 7<br />
07024 Chiapas Chanal 12,181 8.21 8<br />
30152 Veracruz Tampico Alto 12,320 8.12 9<br />
30054 Veracruz Chacaltianguis 12,494 8.00 10<br />
07115 Chiapas Maravilla Tenejapa 12,945 7.72 11<br />
05038 Coahuila Zaragoza 13,257 7.54 12<br />
14094 Jalisco Tequila 42,009 7.14 13<br />
24042 San Luis Potosí Tanquián de Escobedo 15,120 6.61 14<br />
30093 Veracruz Jilotepec 16,682 5.99 15<br />
30060 Veracruz Chinampa de Gorostiza 16,741 5.97 16<br />
07022 Chiapas Chalchihuitán 16,803 5.95 17<br />
16104 Michoacán Villamar 17,166 5.83 18<br />
14114 Jalisco Villa Corona 17,824 5.61 19<br />
14061 Jalisco Mezquitic 19,452 5.14 20<br />
14086 Jalisco Tapalpa 19,506 5.13 21<br />
14096 Jalisco Tizapán el Alto 20,961 4.77 22<br />
30077 Veracruz Isla 43,349 4.61 23<br />
15036 México Hueypoxtla 43,784 4.57 24<br />
26012 Sonora Bácum 23,053 4.34 25<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva municipal nueva metodología” del Secretariado<br />
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
430
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
En 2020, de los 25 municipios con las tasas más altas de feminicidio a nivel nacional, cinco pertenecen<br />
al estado de Oaxaca (San Lorenzo Victoria, San Antonio Huitepec, San Ildefonso Villa Alta,<br />
San Andrés Zautla y San Lorenzo Victoria), tres al estado de Sonora (Quiriego, Cumpas y Pitiquito<br />
y) y 3 más en Jalisco (La Manzanilla de la Paz, Tenamaxtlán y Atemajac de Brizuela) (tabla 4).<br />
Tabla 4<br />
Municipios de la república mexicana<br />
con las tasas de feminicidio más altas en 2020<br />
Clave Municipio Entidad Municipio Población total<br />
Tasa X 100,000<br />
Habs.<br />
Lugar nacional<br />
2020<br />
20230 Oaxaca San Lorenzo Victoria 932 107.30 1<br />
19003 Nuevo León Los Aldamas 1,407 71.07 2<br />
05012 Coahuila Guerrero 1,643 60.86 3<br />
28010 Tamaulipas Cruillas 1,671 59.84 4<br />
20108 Oaxaca San Antonio Huitepec 2,936 34.06 5<br />
26049 Sonora Quiriego 3,090 32.36 6<br />
20156 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 3,677 27.20 7<br />
14057 Jalisco La Manzanilla de la Paz 4,099 24.40 8<br />
28008 Tamaulipas Casas 4,143 24.14 9<br />
31037 Yucatán Huhí 5,250 19.05 10<br />
20102 Oaxaca San Andrés Zautla 5,326 18.78 11<br />
26023 Sonora Cumpas 5,829 17.16 12<br />
07055 Chiapas Metapa 5,876 17.02 13<br />
32023 Zacatecas Juchipila 12,251 16.33 14<br />
11036 Guanajuato Santiago Maravatío 6,714 14.89 15<br />
14090 Jalisco Tenamaxtlán 7,302 13.69 16<br />
15022 México Cocotitlán 15,107 13.24 17<br />
17021 Morelos Tetecala 7,617 13.13 18<br />
18013 Nayarit San Pedro Lagunillas 7,683 13.02 19<br />
14010 Jalisco Atemajac de Brizuela 7,758 12.89 20<br />
21144 Puebla San Salvador Huixcolotla 16,790 11.91 21<br />
20141 Oaxaca San Francisco del Mar 8,710 11.48 22<br />
16081 Michoacán Susupuato 9,076 11.02 23<br />
26047 Sonora Pitiquito 9,122 10.96 24<br />
17010 Morelos Jantetelco 18,402 10.87 25<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva municipal nueva metodología” del Secretariado<br />
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
Calculando las tasas a nivel municipal, el comportamiento del fenómeno en el país genera una<br />
radiografía muy distinta. Del total de municipios analizados, observamos un aumento en la tasa<br />
nacional de feminicidios en 2021 respecto a 2015; sin embargo, la mayoría de municipios de la república<br />
(1,933) permanecieron sin variación, y 145 municipios disminuyeron su tasa para el año 2021<br />
respecto a la de 2015 (tabla 5).<br />
431
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
Tabla 5<br />
Diferencia de las tasas* de feminicidio<br />
en la república mexicana a nivel municipal<br />
entre enero de 2015 y septiembre de 2021<br />
Diferencia 2021-2015<br />
Municipios analizados<br />
2015-2021<br />
Total %<br />
> 0 391 15.84<br />
Sin variación 1,933 78.29<br />
< 0 145 5.87<br />
Total de municipios 2469 100<br />
* Las tasas en el nivel entidad se calcularon respecto a<br />
la población en 2015 y 2020, respectivamente.<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia<br />
delictiva municipal” del Secretariado Ejecutivo del Sistema<br />
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
Para identificar la prevalencia del feminicidio<br />
a nivel municipal se representó geográficamente<br />
la tasa de feminicidios por cada 100,000 habitantes<br />
en todos los municipios de la república<br />
para 2015 y 2020, clasificando los registros<br />
municipales en cuatro rangos: i) sin reporte de<br />
feminicidios 2,264 y 2,031 municipios en 2015 y<br />
2020 respectivamente; ii) con registro de 1 a 10<br />
feminicidios por cada 100,000 mil habitantes, en<br />
423 municipios registrados en 2020; iii) con registro<br />
de 11 a 35 feminicidios por cada 100,000<br />
mil habitantes, en 19 municipios también para<br />
2020; y, iv) finalmente con registro de 36 y más<br />
reportes de feminicidios por cada 100,000 mil<br />
habitantes, en 4 municipios sólo para 2020. Estos<br />
datos son importantes para observar el nivel<br />
de concentración del feminicidio a nivel municipal<br />
(mapa 2a y mapa 2b).<br />
Mapa 2<br />
Tasa de feminicidios por cada 100,000 habitantes a nivel municipal, 2015 y 2020<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva municipal nueva metodología” del Secretariado<br />
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021b).<br />
Al comparar ambos periodos en los mapas,<br />
podemos observar cómo el <strong>número</strong> de municipios<br />
que reportan el delito de feminicidio en ambos<br />
ciclos va en aumento prácticamente en toda<br />
la república; en el norte de la república destacan<br />
los municipios fronterizos de Los Aldama (Nuevo<br />
León), Guerrero (Coahuila) y Quiriego (Sonora)<br />
que en poco más de 5 años han pasado<br />
a ocupar los primeros lugares de incidencia de<br />
este delito.<br />
En la base de datos consultada, los registros<br />
de incidencia delictiva también indican la moda-<br />
lidad en la que fue clasificado el delito; para el<br />
delito de feminicidios destacan cuatro modalidades<br />
posibles: i) con arma blanca, ii) con arma<br />
de fuego, iii) con otro elemento y iv) no especificado.<br />
La modalidad con la mayor cantidad de registros<br />
en el periodo de análisis (cercana al 50%<br />
de los registros) a nivel nacional es la denominada<br />
“con otro elemento”; en segundo lugar, la<br />
modalidad “con arma de fuego” (21.5%), seguida<br />
de “con arma blanca” (20.9%) (tabla 5).<br />
432
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
Tabla 5<br />
Presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional por modalidad.<br />
Enero de 2015-septiembre de 2021<br />
Año<br />
Con arma<br />
blanca<br />
Con arma de<br />
fuego<br />
Con otro<br />
elemento<br />
No especificado Total %<br />
2015 76 57 226 53 412 7.8<br />
2016 108 140 305 54 607 11.5<br />
2017 145 193 366 38 742 14.0<br />
2018 172 201 451 71 895 16.9<br />
2019 201 189 512 46 948 17.9<br />
2020 231 213 422 80 946 17.9<br />
2021 172 144 360 60 736 13.9<br />
Total general 1,105 1,137 2,642 402 5,286<br />
% 20.9 21.5 50.0 7.6<br />
Fuente: elaboración propia con base en “Incidencia delictiva estatal del fuero común” del Secretariado Ejecutivo<br />
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021a).<br />
Existen estudios que vinculan los feminicidios<br />
con la disponibilidad de armas de fuego en México<br />
por parte de los perpetradores del delito<br />
(San Martín Romero, 2021), una primera mirada<br />
de los presuntos delitos de feminicidio a nivel<br />
nacional indica que una quinta parte de los feminicidios<br />
tiene como modalidad registrada con<br />
“arma de fuego” y la modalidad de “con arma<br />
blanca” contabiliza otra quinta parte de los feminicidios.<br />
Conclusiones<br />
El feminicidio es un delito resultado de un continuum<br />
de violencias, permanente o intermitente<br />
contra una mujer, que ocurre al interior de las<br />
relaciones conyugales, la pareja actual, la expareja,<br />
la familia, la vida doméstica; también ocurre<br />
como un evento final de violencia contra la mujer,<br />
suceso que puede transitar por la desaparición,<br />
el secuestro, torturas durante el plagio de<br />
ésta y finalmente la muerte violenta.<br />
En México, uno de los avances normativos<br />
más importantes en esta materia es haber establecido<br />
en 2012, en el Código Penal federal, el<br />
delito de feminicidio íntimo que clasifica inicialmente<br />
toda muerte violenta de una mujer como<br />
feminicidio, pese a que la posterior investigación<br />
por la fiscalía especializada la confirme como tal<br />
o la reclasifique en homicidio culposo o doloso.<br />
La literatura especializada (Monárrez Fragoso,<br />
2004, 2009 y 2010; Lagarde, 2008; Huacuz<br />
Elías, 2011; Saucedo, 2005) coincide en que un<br />
argumento central que explicaría el feminicidio<br />
es el odio que construye el sentimiento misógino,<br />
es decir, el sentimiento de aversión hacia<br />
las mujeres en función de su género; sin duda,<br />
el sistema patriarcal ha instituido tal sentimiento<br />
e ideología a través del imaginario de primacía<br />
masculina e inferioridad de la mujer. No es extraño<br />
entonces que en la mayoría de los casos<br />
sea un hombre el principal supuesto victimario<br />
de un feminicidio. Lo anterior permitiría aceptar<br />
el supuesto del feminicidio intencional en tanto<br />
que está cargado de motivación y dolo desde<br />
presupuestos sexistas y misóginos, tal como lo<br />
anuncian las tipologías relativas al feminicidio en<br />
México (Monárrez Fragoso, 2010 y 2018; Bejarano<br />
Celaya, 2014; Russell, 2005, y Arteaga Botello<br />
y Valdés Figueroa, 2010).<br />
Nuestros hallazgos a partir del análisis de los<br />
registros del SESNSP nos permiten confirmar<br />
que entre 2015 y 2020, en términos absolutos<br />
el Estado de México, Veracruz y la CDMX son<br />
las entidades federativas con mayor incidencia<br />
de feminicidio en el país. A su vez, 42% de los<br />
feminicidios se concentraron en las entidades<br />
federativas del Estado de México, Veracruz, Ciudad<br />
de México, Jalisco y Nuevo León. En términos<br />
relativos tenemos un cambio, pues para<br />
2015 Sonora ocupa el primer lugar, seguido de<br />
Jalisco; mientras que en 2020 sobresale Morelos<br />
(que con respecto a su propio registro en 2015<br />
avanza dos lugares), seguido de Nuevo León.<br />
433
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
Observando la distribución de los registros<br />
de feminicidios a nivel municipal hallamos que,<br />
de los 25 municipios con mayor incidencia en<br />
2015, seis pertenecen a Jalisco y seis a Veracruz,<br />
cuatro a la CDMX y cuatro al Estado de México;<br />
mientras que en 2020, cinco pertenecen a Oaxaca,<br />
tres a Sonora y tres a Jalisco; lo cual supondría<br />
que en el Estado de México y Veracruz, que<br />
tienen la mayor concentración como entidad,<br />
cuentan al mismo tiempo con una mayor distribución<br />
municipal de eventos de feminicidio.<br />
Metodológicamente nos queda pendiente una<br />
mayor exploración de los casos de feminicidios<br />
en los municipios que más incidencia presentan,<br />
ya que la fuente no nos permite caracterizar ni<br />
correlacionar el registro municipal con otras variables.<br />
Finalmente, observamos cómo el incremento<br />
y la distribución del feminicidio en los ámbitos<br />
estatal y municipal sólo muestran una evidencia<br />
de la extensión del feminicidio que se ha mantenido<br />
oculto y que emerge a partir de registros<br />
públicos, posibles desde la clasificación jurídica<br />
de la muerte violenta de una mujer como feminicidio.<br />
Esta clasificación, a la que subyacen los<br />
aportes de las tipologías analíticas de los asesinatos<br />
de mujeres ha representado una pauta<br />
para el registro estadístico y público y permite<br />
empezar a develar la magnitud del fenómeno.<br />
Fuentes consultadas<br />
Araiza Díaz, Alejandra; Vargas Martínez, Flor Carina y<br />
Medécigo Daniel, Uriel (2020), “La tipificación<br />
del feminicidio en México. Un diálogo entre<br />
argumentos sociológicos y jurídicos”, Revista<br />
Interdisciplinaria de Estudios de Género, 6 (1),<br />
Ciudad de México, El Colegio de México, pp.<br />
1-35, doi: https://doi.org/10.24201/reg.v6i0.468<br />
Arteaga Botello, Nelson y Valdés Figueroa, Jimena<br />
(2010), “Contextos socioculturales de los feminicidios<br />
en el Estado de México: nuevas subjetividades<br />
femeninas”, Revista Mexicana de Sociología,<br />
72 (1), Ciudad de México, UNAM-Instituto<br />
de Investigaciones Sociales, pp. 5-35, , 20 de junio de 2022.<br />
Bejarano Celaya, Margarita (2014), “El feminicidio es<br />
sólo la punta del iceberg”, Región y Sociedad,<br />
26 (4), Hermosillo, El Colegio de Sonora, pp.<br />
13-44, , 29 de enero de<br />
2019.<br />
Butler, Judith (2014), Mecanismos psíquicos del poder.<br />
Teorías sobre la sujeción, Madrid, Ediciones Cátedra/Universitat<br />
de València.<br />
Coespo (Consejo Estatal de Población) (2019), Proyecciones<br />
de población de los municipios del<br />
Estado de México 2019-2030, Toluca, Coespo,<br />
, 30 de junio de 2022.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (2021), “Decreto<br />
por el que se adicionan diversas disposiciones a<br />
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una<br />
Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal”,<br />
6 de enero, Ciudad de México, Secretaría<br />
de Gobernación, , 20<br />
de junio de 2022.<br />
Guevara Bermúdez, José Antonio (2013), “La limitada<br />
ejecución de la sentencia denominada ‘Campo<br />
Algodonero’ por el Estado Mexicano”, en Fernando<br />
M. Mariño Menéndez (dir.), María Amparo<br />
Alcoceba Gallego y Folrabel Quispe Remón<br />
(coords.), Feminicidio, el fin de la impunidad,<br />
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid/Tirant<br />
Lo Blanch, pp. 339-351.<br />
Huacuz Elías, María Guadalupe (coord.) (2011), La bifurcación<br />
del caos. Reflexiones interdisciplinarias<br />
sobre la violencia falocéntrica, Ciudad de<br />
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Xochimilco.<br />
Huacuz Elías, María Guadalupe (2009), ¿Violencia de<br />
género o violencia falocéntrica? Variaciones sobre<br />
un sistema complejo, Ciudad de México, Instituto<br />
Nacional de Antropología e Historia.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021), “Comunicado de prensa núm. 398/21.<br />
Datos preliminares revelan que en 2020 se registraron<br />
36 579 homicidios Información a nivel<br />
nacional y por entidad federativa”, 27 de julio,<br />
Aguascalientes, Inegi, , 20 de junio de 2022.<br />
Lagarde, Marcela (2008), “Antropología, feminismo y<br />
política: violencia feminicida y derechos humanos<br />
de las mujeres”, en Margaret Louise Bullen<br />
y María del Carmen Díez Mintegui (coords.), Retos<br />
teóricos y otras prácticas, Madrid, Ankulegi.<br />
Lagarde, Marcela (2005), Los cautiverios de las mujeres:<br />
madres, monjas, putas, presas y locas, Ciudad<br />
de México, UNAM.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2018), “Feminicidio<br />
sexual sistémico: impunidad histórica constante<br />
en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores”, Estado<br />
& Comunes, 1 (8), Quito, Instituto de Altos<br />
Estudios Nacionales, pp. 85-110, doi: https://doi.<br />
org/10.37228/estado_comunes.v1.n8.2019.99<br />
434
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 421-436<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2010), “Las diversas<br />
representaciones del feminicidio y los asesinatos<br />
de mujeres en Ciudad Juárez, 1993- 2005”,<br />
en Violencia contra las mujeres e inseguridad<br />
ciudadana en Ciudad Juárez, vol. II: Violencia infligida<br />
contra la pareja y feminicidio, Ciudad de<br />
México, El Colegio de la Frontera Norte/Porrúa<br />
Editores.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2009), Trama de una<br />
injusticia. Feminicidio Sexual sistémico en Ciudad<br />
Juárez, México, Ciudad de México, El Colegio<br />
de la Frontera Norte/Porrúa Editores.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2004), “Elementos<br />
de análisis del feminicidio sexual sistémico en<br />
Ciudad Juárez para su visibilidad jurídica”, ponencia<br />
presentada en el Seminario Internacional:<br />
Feminicidio, Derecho y Justicia, 8 y 9 de diciembre,<br />
Ciudad de México, Comisión Especial<br />
para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones<br />
Relacionadas con los Feminicidios en la<br />
República Mexicana y a la Procuración de Justicia<br />
Vinculada, , 20 de<br />
junio de 2022.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2000), “La cultura<br />
del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”,<br />
Frontera norte, 12 (23), Tijuana, El Colegio de la<br />
Frontera Norte A.C., pp. 87-117, , 20 de junio de 2022.<br />
Nantera Rey, Guillermina (2009), “Violencia de pareja<br />
y su vínculo con el trabajo”, Psiquiatría, Época 2,<br />
25 (1), Ciudad de México, Asociación Psiquiátrica<br />
Mexicana A.C., pp. 22-26.<br />
Núñez, Saydi (2016), “Los estragos del amor. Crímenes<br />
pasionales en la prensa sensacionalista de la Ciudad<br />
de México durante la posrevolución”, Transhumante.<br />
Revista Americana de Historia Social,<br />
núm. 7, Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, pp. 28-51,<br />
, 20 de junio de 2022.<br />
Núñez, Saydi (2015), “Entre la emoción y el honor:<br />
crimen pasional, género y justicia en la Ciudad<br />
de México, 1929-1971”, Revista de Estudios de<br />
Historia Moderna y contemporánea de México,<br />
núm. 50, Ciudad de México, UNAM-Instituto de<br />
Investigaciones Históricas, pp. 28-44, , 20 de junio de 2022.<br />
Quintana Osuna, Karla I. (2018), “El caso de Mariana<br />
Lima Buendía: una radiografía sobre violencia<br />
y discriminación contra la mujer”, Cuestiones<br />
Institucionales, núm. 38, Ciudad de<br />
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas,<br />
pp. 143-168, doi: https://doi.org/10.22201/<br />
iij.24484881e.2018.38.11878<br />
Robles, Rosalba (2015), “Las mujeres de Ciudad Juárez<br />
ante el riesgo del feminicidio. Percepciones,<br />
sentidos y sentimientos”, en Julia Monárrez Fragoso,<br />
Rosalba Robles Ortega, Luis Ernesto Cervera<br />
Gómez y César Fuentes Flores (coords.),<br />
Vidas y territorios en busca de justicia, Ciudad<br />
de México, El Colegio de la Frontera Norte/Universidad<br />
Autónoma de Ciudad Juárez.<br />
Russell, Diana E. H. (2005), “Definición de feminicidio<br />
y conceptos relacionados”, en Feminicidio, justicia<br />
y derecho, Ciudad de México, H. Congreso<br />
de la Unión-Cámara de Diputados LIX Legislatura/Comisión<br />
Especial para Conocer y Dar Seguimiento<br />
a las Investigaciones Relacionadas<br />
con los Feminicidios en la República Mexicana y<br />
a la Procuración de Justicia Vinculada/Editorial<br />
Editorias, pp. 135-149, ,<br />
20 de junio de 2022.<br />
Russell, Diana E. y Radford, Jill (eds.) (2006), Feminicidio.<br />
La política del asesinato de las mujeres,<br />
Ciudad de México, Cámara de Diputados-LIX<br />
Legislatura/Comisión Especial para Conocer<br />
y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas<br />
con los Feminicidios en la República<br />
Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada/UNAM-Centro<br />
de Investigaciones Interdisciplinarias<br />
en Ciencias y Humanidades.<br />
Saavedra Alessandrini, Pablo (2013), “Una breve revisión<br />
de los estándares y las reparaciones con<br />
perspectiva de género en la jurisprudencia de la<br />
Corte Interamericana de Derechos Humanos”,<br />
en Fernando M. Mariño Menéndez (dir.), María<br />
Amparo Alcoceba Gallego y Folrabel Quispe<br />
Remón (coords.), Feminicidio, el fin de la impunidad,<br />
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid/<br />
Tirant Lo Blanch, pp. 353-376.<br />
San Martín Romero, Sara (2021), Violencia de género<br />
con armas de fuego en México, Ciudad de México,<br />
Intersecta Organización para la Igualdad, A.C./<br />
Data Cívica, A.C./EQUIS Justicia para las Mujeres,<br />
A.C./Centro de Estudios Ecuménicos, A.C., ,<br />
20 de junio de 2022.<br />
Saucedo G., Irma (2005), “Violencia de género en el<br />
ámbito doméstico. Una propuesta de análisis<br />
teórico feminista”, en Asunción Ventura Franch<br />
(dir.), Violencia contra las mujeres, Castellón de<br />
la Plana, Fondo Social Europeo/Universitat Jaume<br />
I, pp. 59-72, , 20<br />
de junio de 2022.<br />
Saucedo G., Irma y Huacuz Elías, María Guadalupe<br />
(2013), “Movimiento contra la violencia hacia las<br />
mujeres”, en Gisela Espinosa Damián y Ana Lau<br />
Jaiven (coords.), Un fantasma recorre el siglo.<br />
Luchas feministas en México 1910-2010, Ciudad<br />
435
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ Y TANIA CHÁVEZ, DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO 2015-2021<br />
de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Xochimilco/El Colegio de la Frontera<br />
Sur/Editorial Ítaca.<br />
Segato, Rita Laura (2010), “Feminicidio y femicidio: conceptualización<br />
y apropiación”, en Feminicidio:<br />
un fenómeno global. De Lima a Madrid, Bruselas,<br />
Heinrich Böll Stiftung-Unión Europea, pp. 5-6,<br />
, 20 de junio de 2022.<br />
SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional<br />
de Seguridad Pública) (2021a), “Incidencia delictiva<br />
estatal del fuero común”, Ciudad de México,<br />
Secretaría de Gobernación, , 20 de junio de 2022.<br />
SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional<br />
de Seguridad Pública) (2021b), “Incidencia<br />
delictiva municipal nueva metodología”, Ciudad<br />
de México, Secretaría de Gobernación, , 20 de junio de 2022.<br />
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)<br />
(2021), Killings of women and girls by their intimate<br />
partner or other family members, Nueva<br />
York, ONU, , 22 de<br />
marzo de 2022.<br />
Vasil’eva, Jana; Centmayer, Helena; Del Valle Dávila,<br />
Oscar y Gabriel, Lucía (2015), Violencia de género<br />
y feminicidio en el Estado de México. La<br />
percepción y las acciones de las organizaciones<br />
de la sociedad civil, Ciudad de México, Centro<br />
de Investigación y Docencia Económicas, A.C.<br />
Recibido: 2 de febrero de 2022.<br />
Aceptado: 9 de marzo de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Luz María Salazar Cruz<br />
Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad<br />
en Sociología por El Colegio de México. Actualmente<br />
estudia una especialización en Psicosomática<br />
Relacional en la Universidad de París.<br />
Es profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense<br />
en el Seminario Población, Cultura y Sociedad.<br />
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
nivel I. Sus líneas de investigación<br />
son: Desplazamiento Interno Forzado en México,<br />
Violencia de género, migración y salud. Entre<br />
sus más recientes publicaciones se encuentran,<br />
como autora: “Mujeres viudas del conflicto armado.<br />
Violencia y Reparación”, en Antonio Iañez<br />
Domínguez y Antonio Pareja Amador, Mujeres<br />
y violencia en Colombia. La reparación de las<br />
víctimas del conflicto armado, Madrid, Universidad<br />
Pontificia Bolivariana/Junta de Andalucía/<br />
Editorial Catarta, pp. 128-143 (2019); como coautora:<br />
“Secularización y politización zapatista de<br />
las mujeres tzeltales”, <strong>Korpus</strong> 21, 1 (3), Zinacantepec,<br />
El Colegio Mexiquense. A.C.; “Desplazamiento<br />
Interno forzado y violencia en México”,<br />
Cuiculco. Revista de Ciencias Antropológicas,<br />
25 (73), Ciudad de México, Instituto Nacional de<br />
Antropología e Historia, pp: 10-38 (2018); Entre<br />
la norma y la realidad, violencia de género<br />
y feminicidio en el Estado de México, El Colegio<br />
Mexiquense, A.C. (2022).<br />
Tania Chávez<br />
Es doctora en Ciencias de la Educación, maestra<br />
en Educación con especialidad en docencia,<br />
estudios de maestría en Computación con especialidad<br />
en sistemas distribuidos e ingeniero<br />
en Computación. Actualmente se desempeña<br />
como Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información<br />
y Comunicaciones y es integrante del<br />
Seminario de Estudios Estratégicos del Estado<br />
de México de El Colegio Mexiquense, A.C. Es<br />
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
nivel candidato. Ha colaborado en diversos<br />
proyectos de investigación en el área de base de<br />
datos, sistemas de información geográfica, catálogos<br />
digitales, observatorios urbanos locales.<br />
Entre sus publicaciones más recientes destacan,<br />
como coautora: “Explicación socioespacial de la<br />
brecha digital en el espacio intrametropolitano<br />
de Toluca”, Papeles de Población, 27 (110), Toluca,<br />
Universidad Autónoma del Estado de México,<br />
pp. 189-229 (2022); “Análisis Espacio-Sectorial<br />
del Empleo en Sectores Intensivos en Uso del<br />
Conocimiento: Red-Bajío, México, 2015-2020”;<br />
Estudios de Economía Aplicada, 40 (1); Almería,<br />
Universidad de Almería (2022); “Autómata<br />
Celular Metro-NASZ: laboratorio experimental<br />
de expansión urbana”, en La Situación demográfica<br />
de México, Ciudad de México, Conapo,<br />
pp. 149-175 (2021); “Dinámica del empleo en el<br />
centro tradicional de negocios de Toluca (México),<br />
2010-2018: cambio y participación espacial”,<br />
Región y Sociedad, vol. 33, Hermosillo, El<br />
Colegio de Sonora, e1395 (2021); “Dinámica del<br />
empleo en sectores intensivos en uso del conocimiento<br />
en la Megalópolis del Valle de México,<br />
2014-2018”, Revista de Geografía Norte Grande,<br />
Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile.<br />
Instituto de Geografía, pp. 229-251 (2021).<br />
436
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022108<br />
INTELIGENCIA FINANCIERA<br />
CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
FINANCIAL INTELLIGENCE<br />
AGAINST MONEY LAUNDERING<br />
Carlos Antonio Flores Pérez<br />
orcid.org/0000-0001-8039-0835<br />
Centro de Investigaciones y Estudios<br />
Superiores en Antropología Social<br />
México<br />
cflores@ciesas.edu.mx<br />
Abstract<br />
Financial intelligence is relatively new in Mexican institutional system. It provides tools<br />
to confront the security and impunity crisis facing the country. Its central target is money<br />
laundering, which seeks to avoid the identification of illegal origins of crime profit,<br />
hinder its tracking and finally integrate it into licit economy. This paper focuses on the<br />
characteristics of this activity, as well as the evolution of the punitive regime against it<br />
in the world and Mexico, emphasizing the role of financial intelligence. It explains how<br />
it works, its synergies with other law enforcement institutions and its potential for dismantling<br />
criminal networks.<br />
Keywords: Money Laundering, Financial Intelligence, Anti-money Laundering Regime,<br />
Mexico, United States.<br />
Resumen<br />
Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad<br />
ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida<br />
de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la evolución del régimen<br />
en su contra en el mundo y en México, con énfasis en la inteligencia financiera,<br />
que ofrece opciones para enfrentar la crisis de seguridad e impunidad que afecta al<br />
país. Muestra la manera en que ésta se realiza, sus sinergias con otras instituciones<br />
de aplicación de la ley y las potencialidades que reviste para el desmantelamiento de<br />
redes criminales.<br />
Palabras clave: lavado de dinero, inteligencia financiera, régimen antilavado de dinero,<br />
México, Estados Unidos.<br />
437
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
Introducción<br />
En el contexto mexicano, la actividad de recolección,<br />
procesamiento, análisis y aprovechamiento<br />
de información, que es denominado inteligencia,<br />
ha sido pocas veces sujeto a análisis académico,<br />
no así en otras latitudes, como es el caso,<br />
por ejemplo, de Estados Unidos. 1 En México, en<br />
el ámbito civil, algunas iniciativas encaminadas<br />
a ello tuvieron lugar en publicaciones del Instituto<br />
Nacional de Administración Pública (INAP)<br />
hacia fines de la década de 1990, en conjunción<br />
con la institución –también civil– entonces encargada<br />
de manera sustantiva de esa actividad:<br />
el Centro Nacional de Investigación y Seguridad<br />
Nacional (Cisen) (INAP, 1998 y 2000). El énfasis,<br />
sin embargo, era la reflexión sobre aspectos<br />
temáticos de la seguridad nacional en sentido<br />
general, o acotada a su referente mexicano, con<br />
pocos análisis específicos respecto a la actividad<br />
de inteligencia o al aparato institucional dedicado<br />
a ella.<br />
Aun en esa época, cuando las operaciones de<br />
la delincuencia organizada mostraban ya niveles<br />
preocupantes por su dimensión y gravedad<br />
–en especial, por la relación irregular que se hacía<br />
evidente entre funcionarios encargados de<br />
perseguirla y que, con obvia paradoja, le brindaban<br />
protección–, los principales operadores de<br />
la inteligencia para la seguridad nacional optaron<br />
por no enfocar al principal órgano civil de<br />
inteligencia para ello (Aguayo Quezada, 2001:<br />
260). Se insistió que esa era una labor de otros<br />
subsistemas, como el de procuración de justicia,<br />
que contaba con el Centro de Planeación para el<br />
Control de Drogas (Cendro), dentro de la Procuraduría<br />
General de la República –antecedente del<br />
actual Centro Nacional de Planeación, Análisis e<br />
Información contra la Delincuencia, CENAPI– y,<br />
más tarde, la División de Inteligencia de la Policía<br />
Federal. Para este enfoque, al que denomino<br />
aquí tradicional, el subsistema de inteligencia<br />
está separado del de procuración de justicia, por<br />
más que la Ley de Seguridad Nacional incluya a<br />
hechos que eviten la actuación del Estado contra<br />
la delincuencia organizada como amenazas<br />
1 Respecto a México, puede considerarse lo expuesto por<br />
Calderón Arozqueta y Salgado Garza (2000: 97-101). En lo<br />
referente a Estados Unidos, la literatura académica es variada.<br />
Como ejemplo, remito a uno de los autores más reconocidos<br />
en la materia: Godson (1983), así como a otros autores<br />
más recientes: Heuer y Pherson (2011) o Clark (2010 y 2014).<br />
a la seguridad nacional. Cabe destacar que, en<br />
el mundo contemporáneo, las mejores prácticas<br />
internacionales en materia de lucha contra la delincuencia<br />
organizada recuperan la importancia<br />
de la inteligencia para el fortalecimiento de las<br />
capacidades de investigación y procuración de<br />
justicia. Más aún, han sumado a aquella que se<br />
realiza a través de los esquemas usuales de captación<br />
de información a través de confidentes<br />
humanos y medios técnicos, otra relativamente<br />
más reciente, pero que tiene alta capacidad para<br />
incidir en el debilitamiento de los grupos delictivos<br />
organizados: la inteligencia financiera.<br />
En México, si bien se cuenta con el andamiaje<br />
formal para realizar inteligencia financiera, ésta<br />
no ha sido suficientemente explotada para enfrentar<br />
la crisis de seguridad y violencia que enfrenta<br />
el país, por desconexiones de las estructuras<br />
de inteligencia financiera y procuración de<br />
justicia. Se trata de hiatos que, según la evidencia<br />
histórica, no aparecen tanto como derivación<br />
de incapacidades técnicas, sino por la participación<br />
de una red de poder hegemónica en<br />
la configuración de circuitos institucionales del<br />
Estado con fines ilegales, entre los que se encuentran<br />
generar impunidad institucionalizada<br />
hacia sus integrantes o asociados, así como la<br />
acumulación institucionalizada de capital ilícito,<br />
según evidencia histórica (Flores Pérez, 2020).<br />
El propósito de este trabajo es, en primer<br />
lugar, demostrar que, desde su origen, la inteligencia<br />
financiera está ligada de manera estrecha<br />
a la lucha contra la delincuencia organizada,<br />
con lógica y propósitos diferenciables respecto<br />
a aquellas otras modalidades que se desarrollaron,<br />
sobre todo, en seguimiento a las premisas<br />
de la Guerra Fría, de manera que no tendría sentido<br />
potenciar esta capacidad sin ligarla necesariamente,<br />
en un binomio funcional, con la procuración<br />
de justicia. No lo tendría en función de<br />
encarar el más formidable reto que enfrenta el<br />
Estado Mexicano en la actualidad, que es justamente<br />
la crisis de inseguridad y violencia derivada<br />
de la delincuencia organizada. El segundo<br />
objetivo es ofrecer un panorama comparativo<br />
de la evolución del aparato de inteligencia financiera<br />
en el país donde se le estructuró por<br />
primera ocasión –Estados Unidos– y su contraparte<br />
mexicana. En tercer lugar, proporcionar<br />
evidencia procedente de información pública<br />
que da cuenta de esa configuración de circuitos<br />
438
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
institucionales por una red de poder hegemónica<br />
vinculada a operaciones de lavado de dinero,<br />
que bloquea o desvía de su propósito formal<br />
a la operación de las instituciones regulatorias.<br />
Realizo lo anterior a partir de la perspectiva del<br />
análisis del institucionalismo-histórico comparativo<br />
(Pierson y Skocpol, 2002). Finalmente,<br />
hago algunas reflexiones respecto a las paradojas<br />
y limitaciones que enfrentan la inteligencia<br />
financiera y la lucha contra el lavado de dinero<br />
a la luz de las dinámicas imperantes en la economía-mundo,<br />
a la luz del pensamiento de Immanuel<br />
Wallerstein (1979).<br />
Definición de Inteligencia<br />
No existe una definición universal y unívoca del<br />
término inteligencia en el sentido de actividad<br />
institucional a desarrollar. Rescato a modo de<br />
ejemplo algunas de ellas. El Departamento de<br />
Defensa de Estados Unidos la concibe como:<br />
1. El producto resultante de la recolección, procesamiento,<br />
integración, evaluación, análisis e interpretación<br />
de información relativa a naciones<br />
extranjeras o fuerzas o elementos hostiles o potencialmente<br />
hostiles, o a áreas de operaciones potenciales.<br />
2. Las actividades que resultan en tal producto.<br />
3. Las organizaciones involucradas en tales<br />
actividades (Office of the Chairman of the Joint<br />
Chiefs of Staff , 2019: 109). 2<br />
Aunque algunos de los rasgos antes expuestos<br />
hacen referencia especial a un tipo de inteligencia<br />
de uso militar, el carácter general de la<br />
definición enfatiza el aspecto esencial de la recolección,<br />
sistematización y análisis de información<br />
para alcanzar fines específicos.<br />
Por su parte, Metscher y Gilbride (2005: 3)<br />
conceptualizan a la inteligencia en los siguientes<br />
términos: “Inteligencia es un producto creado<br />
a través del proceso de la recolección, cotejo y<br />
análisis de información para su diseminación y<br />
uso, que típicamente evalúa eventos, lugares o<br />
adversarios, para permitir la alineación de recursos<br />
que permitan alcanzar los resultados deseados”.<br />
3<br />
La primera inferencia que se deduce de estas<br />
dos definiciones es que la inteligencia, en tan-<br />
2 Traducción propia.<br />
3 Traducción propia.<br />
to proceso institucional, responde a necesidades<br />
específicas propias del ámbito en el cual se<br />
aplica. Se habla así de inteligencia militar, inteligencia<br />
política, etcétera. El conjunto de instituciones<br />
que la realizan y que tienen un papel<br />
de tal naturaleza dentro de su propia esfera de<br />
acción han sido denominados comunidad de inteligencia<br />
en otros países. Por ejemplo, en Estados<br />
Unidos, por ese término se hace referencia<br />
a agencias federales que desempeñan algún rol<br />
semejante, aunque no necesariamente se trata<br />
de un sistema del todo integrado. Existen confluencias<br />
en temas o sujetos de interés. Considérese<br />
el caso del Buró Federal de Investigaciones<br />
(FBI), que es una agencia de aplicación de la ley,<br />
pero también es la encargada de realizar la contrainteligencia<br />
doméstica contra el terrorismo,<br />
que en su expresión en el extranjero es tarea<br />
fundamental de la Agencia Central de Inteligencia<br />
(CIA); la cuestión de la producción y tráfico<br />
de drogas es materia sustantiva de la Agencia<br />
de Administración Antidrogas (DEA), pero el<br />
FBI tiene un interés confluyente en lo relativo a<br />
las estructuras de delincuencia organizada que<br />
operan dentro y fuera de aquel país (O’Toole,<br />
1988: 240).<br />
A pesar de constituir uno de los entramados<br />
institucionales más consolidados y eficientes, es<br />
claro que las responsabilidades no siempre son<br />
ciento por ciento delimitadas de modo exclusivo<br />
y la sinergia institucional está lejos de ser perfecta,<br />
lo que ha contribuido por igual a duplicidades<br />
de funciones y a intercambios sub-óptimos de<br />
información, con el resultado de que amenazas<br />
potenciales o confirmadas no fueron detectadas<br />
o desarticuladas de manera oportuna.<br />
En cualquier caso, el punto a destacar es que<br />
la inteligencia, según ya se definió, no es una<br />
cuestión exclusiva de un conjunto predeterminado<br />
de instituciones enfocadas sólo a cuestiones<br />
políticas o militares: es un proceso, una<br />
especie de metodología organizada en términos<br />
institucionales, que se articula a partir de temas<br />
o cuestiones de interés público o privado, que<br />
esperan con ella solventar desafíos concretos o<br />
alcanzar resultados determinados.<br />
Todo lo anterior viene a cuenta porque el tipo<br />
de procesos metodológicos institucionales que<br />
se denomina inteligencia financiera e inteligencia<br />
para la aplicación de la ley tienen características,<br />
dinámicas y propósitos esenciales que<br />
439
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
les dan su propia especificidad, que les vincula,<br />
pero también diferencia, respecto a la lógica con<br />
que funcionan y los fines que persiguen otros<br />
procesos de inteligencia y las instituciones que<br />
los llevan a cabo. Es probable que en el contexto<br />
internacional no fuera necesario señalar esta<br />
cuestión. Pero en la reflexión nacional la distinción<br />
cobra relevancia por el énfasis que en México<br />
se le ha dado al término y a la función en un<br />
enfoque que parece concentrarse en cuestiones<br />
de información y control político, o a lo sumo,<br />
en actividades de inteligencia táctica contra los<br />
segmentos más operativos de los grupos delictivos,<br />
desde el ámbito policial.<br />
Origen y propósito<br />
de la inteligencia financiera<br />
La puesta en marcha de procesos institucionales<br />
suele tener por origen la necesidad de dar<br />
solución a un particular conjunto de problemas.<br />
No es infrecuente que algunas instituciones bien<br />
consolidadas logren sobrevivir aun si los problemas<br />
que originalmente les dieron sentido han<br />
sido superados al encontrar una nueva razón de<br />
ser para su existencia, es decir, para adaptarse<br />
a un nuevo ambiente. No obstante, la reconversión<br />
puede ser más o menos artificial y en alguna<br />
medida satisfactoria según logre responder con<br />
eficacia a las nuevas demandas del entorno. Enfoques<br />
que pudieron tener sentido para afrontar<br />
algún tipo de problema no necesariamente son<br />
exitosos cuando se aplican a situaciones o fenómenos<br />
distintos. Esta consideración es relevante<br />
porque aquello que se denomina inteligencia financiera<br />
es una de las piezas para la prevención<br />
y detección del régimen antilavado de dinero,<br />
que no se adscribe a la evolución clásica de las<br />
instituciones de inteligencia que surgieron de la<br />
Guerra Fría, ni comparte del todo sus procedimientos<br />
y enfoques usuales.<br />
El lavado de dinero es el uso de dinero adquirido<br />
a través de una actividad ilegal, ocultando<br />
la identidad de quienes lo obtuvieron y transformándolo<br />
en recursos que parecen provenir de<br />
una fuente legítima (Madinger, 2012: 5). Esta actividad<br />
está diferenciada por el origen ilícito de<br />
los recursos, no por el tipo de transacciones que<br />
emplea, que son en su amplia mayoría concurrentes<br />
con los de las actividades comerciales y<br />
financieras legales. Aunque las definiciones tradicionales<br />
del lavado de dinero ubican tres etapas<br />
generales en las que éste tiene lugar (colocación,<br />
estratificación e integración), el hecho es<br />
que su carácter genérico integra y describe múltiples<br />
operaciones legítimas que tienen diverso<br />
grado de licitud y aceptación en contextos diferentes.<br />
Su propósito central no es sólo ocultar<br />
los fondos, sino también legitimarlos, por eso<br />
se recurre a diversas transacciones que forman<br />
parte de la actividad económica cotidiana, para<br />
ganar credibilidad (Turner, 2011: 3-5 y 6-7).<br />
El esquema moderno de lavado de dinero es<br />
en general atribuido a Meyer Lansky, una de las<br />
figuras centrales de la delincuencia organizada<br />
estadounidense que consolidó su carrera criminal<br />
desde las primeras décadas del siglo XX. A<br />
él se atribuye la adopción de la extracción de<br />
recursos ilegales que eran depositados en el<br />
sistema bancario suizo y después repatriados<br />
a través de la figura de autopréstamos (Turner,<br />
2011: 2-3).<br />
El régimen legal contra el lavado de dinero es<br />
en esencia una creación estadounidense que se<br />
proyectó al entorno global y puede rastrearse,<br />
en ese país, hasta 1919, con la instauración de<br />
la Special Intelligence Unit at Internal Revenue,<br />
para detectar fraudes fiscales, un año antes de la<br />
aplicación de la Ley Volstead contra el alcohol.<br />
Más tarde, en 1978, el Congreso estadounidense<br />
aprobó la figura del decomiso de activos derivados<br />
de transacciones con drogas, mediante la<br />
reforma al Título 21, Sección 881 del Código Penal<br />
de ese país (United States Code) (Madinger,<br />
2012: 13-14).<br />
Con la ley RICO (Racketeer Influenced and<br />
Corrupt Organizations Ac), promulgada en<br />
1970, el decomiso de activos se añadió a las estrategias<br />
de lucha contra la delincuencia organizada.<br />
Pero no sólo ello: el tipo de actividades<br />
delictivas consideradas para aplicar a alguna organización<br />
criminal de esta legislación incluyeron<br />
asesinatos, secuestros, juego ilegal, incendio<br />
provocado, reproducción de material obsceno<br />
o tráfico ilegal de sustancias controladas, pero<br />
también a aquellas que violaran leyes federales<br />
al cometer lavado de dinero, con las disposiciones<br />
regulatorias bancarias que se establecieron<br />
ese mismo año (Madinger, 2012: 14 y 65).<br />
El régimen de control contra el lavado de dinero<br />
inicia de manera formal en 1970, cuando el<br />
Congreso estadounidense aprobó el Acta sobre<br />
440
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
Secreto Bancario (Bank Secrecy Act). Con esta<br />
medida se establecieron penalizaciones contra<br />
movimientos bancarios y financieros orientados<br />
a enviar recursos al extranjero para ocultarlos en<br />
cuentas bancarias fuera de ese país. Asimismo,<br />
incorporó nuevas medidas que obligaban a los<br />
bancos a guardar récords financieros, a reportar<br />
operaciones en efectivo que excedieran determinados<br />
límites –USD$10,000–, la posesión de<br />
cuentas bancarias o intereses financieros en el<br />
extranjero, así como la realización de operaciones<br />
que implicaran la introducción o extracción<br />
de dinero en cantidades significativas al país<br />
(Reuter y Truman, 2004: 1; Madinger, 2012: 24).<br />
En 1986 se establecieron por primera vez estatutos<br />
federales que sancionaban con penalizaciones<br />
severas la realización en sí mismas de<br />
transacciones financieras encaminadas a lavar<br />
dinero de origen ilícito, más allá del delito inicial<br />
que las hubiera generado. Es preciso señalar<br />
que estas normas de 1986 se articularon como<br />
consecuencia de la emisión de la Decisión Directiva<br />
de Seguridad Nacional (NSDD) del 8 de<br />
abril de ese año del Presidente Ronald Reagan,<br />
que identificó a las drogas como una amenaza<br />
a la seguridad nacional para los Estados Unidos<br />
(Reagan, 1986). En ese año, el 27 de octubre,<br />
el Congreso promulgó una Acta Antiabuso de<br />
Drogas, que terminó por organizar el andamiaje<br />
institucional en la materia, que incluyó, como su<br />
subtítulo H, el fortalecimiento de medidas antilavado<br />
de dinero: el Acta de Control de Lavado de<br />
Dinero de 1986 (U.S. Congress, 1986).<br />
Hasta 2001, el énfasis de esa legislación se<br />
aplicó, sobre todo, como complemento de la lucha<br />
contra las drogas que realizaban de manera<br />
concurrente diversas agencias de seguridad estadounidenses.<br />
Más tarde, tras los sucesos del 11<br />
de septiembre de ese año y la subsecuente generación<br />
del Acta Patriótica, su acción se extendió<br />
también a evitar el financiamiento al terrorismo<br />
(Madinger, 2012: 14, 24 y 39-45). En ambos<br />
casos, y dadas las asimetrías de poder internacionales,<br />
esas leyes estadounidenses tienen implicaciones<br />
no sólo domésticas, sino globales.<br />
En el ámbito internacional, el esfuerzo mundial<br />
contra el lavado de dinero es una extensión<br />
de la estrategia contra las drogas psicoactivas<br />
ilegales. Así consta en la exposición de motivos<br />
del Director Ejecutivo de la Oficina de Fiscalización<br />
de Drogas y de Prevención del Delito de la<br />
Organización de las Naciones Unidas, Pino Arlachi,<br />
en un documento publicado por la Oficina<br />
de las Naciones Unidas de Fiscalización de<br />
Drogas y Prevención del Delito (1999: iii). En él,<br />
se promueve que los países integrantes adopten<br />
legislaciones afines a este propósito y abandonen<br />
la práctica del secreto bancario.<br />
En Estados Unidos, la agencia federal encargada<br />
de manera sustantiva de enfrentar el lavado<br />
de dinero es la Financial Crimes Enforcement<br />
Network (FinCEN), adscrita al Departamento<br />
del Tesoro, creada en 1990, a través de la Treasury<br />
Order Number 105-08. Vale la pena considerar<br />
su funcionamiento, porque constituye el<br />
modelo seguido por otros órganos semejantes<br />
en el mundo. Esta dependencia trabaja en colaboración<br />
con las instituciones financieras para<br />
desincentivar y detectar el lavado de dinero a<br />
través del monitoreo de los reportes que éstas<br />
deben efectuar, con base en lo dispuesto por<br />
el Acta sobre Secreto Bancario. Estos registros<br />
constituyen indicios financieros rastreables y<br />
sujetos de ser incorporados en la búsqueda de<br />
elementos probatorios por parte de las fiscalías,<br />
con propósitos de judicialización. Asimismo,<br />
provee inteligencia y apoyo analítico para nutrir<br />
la planeación y el desarrollo de las investigaciones<br />
en marcha o por realizar de las agencias de<br />
aplicación de la ley, con una combinación de la<br />
información captada con los reportes del propio<br />
sistema financiero ya señalados, procesada<br />
en conjunto con lo expuesto por otras fuentes<br />
gubernamentales e incluso públicas (FinCEN:<br />
2021).<br />
Desde su origen, se trata, pues, de una modalidad<br />
de inteligencia ligada a la investigación<br />
criminal de la delincuencia organizada –no necesariamente<br />
a la cuestión más general de la<br />
seguridad pública–. Se consolidó en la etapa<br />
terminal de la Guerra Fría, por lo que sus premisas,<br />
métodos y propósitos son más cercanos<br />
a las necesidades de fortalecer y hacer efectiva<br />
la aplicación de la ley, no al control político propio<br />
de la era bipolar y la supresión del enemigo<br />
interno y externo, que con frecuencia aparece<br />
implicada, de manera implícita o explícita, en la<br />
lógica de aquella.<br />
De hecho, las instituciones encargadas de<br />
desarrollarla, en el mundo contemporáneo, no<br />
se hayan insertas en las dependencias tradicionalmente<br />
adscritas a esa segunda vertiente: los<br />
441
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
ministerios del interior o las fuerzas armadas.<br />
Por el contrario, suelen ubicarse en aquellas con<br />
la capacidad para establecer la supervisión fiscal<br />
y contable de las empresas, así como de las<br />
transacciones realizadas en el sistema financiero<br />
y no financiero. Además, en los países donde<br />
se muestran los mejores niveles de eficiencia y<br />
eficacia contra este tipo de delitos, estas estructuras<br />
establecen una retroalimentación permanente<br />
con las áreas institucionales de procuración<br />
de justicia, a quienes nutren de indicios<br />
y elementos para que las propias fiscalías, con<br />
sus facultades y capacidades características, las<br />
conviertan en evidencia aceptable por el sistema<br />
judicial. Es decir, para la obtención de sentencias<br />
condenatorias por parte de un juzgado a<br />
partir de la comprobación de la procedencia ilícita<br />
de los recursos con que se realizan transacciones<br />
económicas diversas identificables como<br />
lavado de dinero; o bien, la comisión en sí misma<br />
de acciones de blanqueo de activos, encaminado<br />
a ocultar su origen ilegal.<br />
Mientras que para otro tipo de inteligencia el<br />
propósito central puede no ser necesariamente<br />
la judicialización de la información, en el caso de<br />
la inteligencia financiera se trata de un objetivo<br />
ineludible, a conseguir mediante la interacción<br />
cotidiana con otras dependencias del Estado.<br />
Desligar a la inteligencia financiera de su vinculación<br />
con la investigación e inteligencia para la<br />
aplicación de la ley equivaldría a desvirtuar su<br />
naturaleza y sentido, según el origen y evolución<br />
de este instrumento institucional en el mundo<br />
contemporáneo globalizado. Después de todo,<br />
se trata de respuestas de Estado desarrolladas<br />
para constreñir en alguna medida transacciones<br />
económicas trasnacionales por parte de actores<br />
no siempre estatales, con agendas e intereses<br />
rentistas no direccionados de manera convencional<br />
por Estados nacionales, cuestiones para<br />
las cuales el encuadre tradicional de inteligencia<br />
propio de la Guerra Fría no está diseñado y no<br />
es capaz de detectar y procesar.<br />
El lavado de dinero: objetivo central<br />
de la inteligencia financiera<br />
La comprensión de los objetivos de interés y la<br />
forma en que se realiza la inteligencia financiera<br />
requiere una comprensión básica del lavado de<br />
dinero y sus fases. A la definición operativa de<br />
lavado de dinero proporcionada más arriba se<br />
deben añadir, para un mejor entendimiento del<br />
fenómeno, algunos otros objetivos que persigue.<br />
La primera es la ya señalada intención de ocultar<br />
el origen ilícito de los fondos. Por ejemplo,<br />
cuando los recursos obtenidos proceden de una<br />
actividad ilegal, como el tráfico de algunas drogas<br />
psicoactivas. O bien, esconder el uso ilícito<br />
de los recursos. Considérese para este último<br />
caso, a modo de ejemplo, el caso hipotético de<br />
las recaudaciones de una fundación en apariencia<br />
altruista, que emplea los fondos obtenidos<br />
para financiar a una organización terrorista. Otra<br />
posibilidad es el ocultamiento de la propiedad<br />
de los recursos. Aquí un caso posible es cuando<br />
un individuo evade obligaciones fiscales o de<br />
supervisión patrimonial resultantes de su carácter<br />
de funcionario o exfuncionario público, mediante<br />
el uso de testaferros. Otro propósito sería<br />
invisibilizar el uso de determinados recursos,<br />
así como garantizar la disponibilidad y acceso<br />
legítimo a ellos, por parte del beneficiario final.<br />
Piénsese, por ejemplo, en esquemas encubiertos<br />
de autopréstamos o fideicomisos establecidos<br />
bajo condiciones de secrecía (Turner, 2011: 8).<br />
Los procedimientos para alcanzar estos objetivos<br />
son susceptibles de ser categorizados dentro<br />
de tres grandes fases. La primera se conoce<br />
como la colocación del dinero ilícito. El objetivo<br />
en esta fase, una vez obtenido el pago por la<br />
comisión de algún servicio ilegal o venta de algún<br />
bien ilícito, es distanciar el recurso obtenido<br />
–con frecuencia en efectivo– del hecho ilegal<br />
en sí. Esto implica, de manera usual su transformación<br />
en otra divisa, su introducción en alguna<br />
cuenta bancaria, o bien, su traslado físico a<br />
otro país, como ocurre con el transporte físico<br />
de los paquetes de dinero producto de la venta<br />
de drogas que se envían desde el país donde<br />
fueron comercializadas a aquellos que las enviaron.<br />
También puede ser empleado para comprar<br />
de manera directa bienes, aunque en este último<br />
caso se trata de una práctica menos sofisticada<br />
y, por tanto, descubierta con facilidad, si carece<br />
de las medidas adicionales (Oficina de las Naciones<br />
Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención<br />
del Delito, 1999: 6; Turner, 2011: 8-9).<br />
La segunda etapa es la estratificación (layering).<br />
Aquí el propósito sustantivo es borrar el<br />
rastro del origen ilícito del recurso al someterlo<br />
a distintas transformaciones. Ello se consigue a<br />
442
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
través de su reconversión y paso por distintas<br />
jurisdicciones. La fase se caracteriza por la realización<br />
de múltiples transacciones financieras,<br />
no financieras y comerciales, domésticas y/o<br />
trasnacionales para dificultar en la mayor medida<br />
posible la investigación que pueda conducirse<br />
para rastrear al propietario de los recursos<br />
como su procedencia ilícita (Turner, 2011: 9; Madinger,<br />
2012: 6).<br />
Las inversiones off-shore son una modalidad<br />
predilecta, pues implican, por ejemplo, la<br />
apertura de cuentas bancarias en instituciones<br />
financieras sometidas a jurisdicciones con regulaciones<br />
diferentes, que no suelen obligarlas a<br />
mantener registros de operaciones o son más<br />
favorables para la preservación del anonimato<br />
de los cuentahabientes.<br />
O bien, la formación de empresas fachada<br />
que aparecen como la fuente supuesta de ganancias,<br />
en lugares donde la verificación física<br />
es inusual por parte de las autoridades locales,<br />
o de facto inviable para aquellas externas que<br />
intentan rastrear las operaciones. Con frecuencia,<br />
en los hechos, semejantes empresas no son<br />
sino una simulación que, a través del membrete<br />
de una razón social legalizada permiten la transferencia<br />
de los recursos a otra inversión real o<br />
también ficticia.<br />
Una agencia gubernamental de una nación<br />
específica enfrenta considerables dificultades<br />
para dar seguimiento al origen y destino de los<br />
recursos debido al cambio de modalidad y de jurisdicción<br />
realizado una multiplicidad de veces,<br />
en la fase de estratificación. Más aún si en los<br />
países donde tiene lugar no existen límites para<br />
la operación con dinero en efectivo, o estos son<br />
de facto inobservados. El proceso puede extenderse<br />
en función de la creatividad del entramado<br />
de actores que lo ponen en marcha. El ciclo<br />
del lavado de dinero se facilita cuando se cuenta<br />
con la cooperación y asistencia de funcionarios<br />
gubernamentales, banqueros y empresariales<br />
(Madinger, 2012: 6-7, 234 y 248-249; Oficina de<br />
las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas<br />
y Prevención del Delito, 1999: 10 y 12-14).<br />
Muchos de los lugares que han sido santuarios<br />
tradicionales de piratas o contrabandistas<br />
en épocas pasadas siguen siendo lugares atractivos<br />
para el lavado de dinero. Esto no es mera<br />
casualidad, pues tal práctica está estrechamente<br />
vinculada con la actividad comercial legal. En<br />
todo caso, se trata de sitios con amplios intercambios<br />
de bienes que carecen de regulaciones<br />
económicas apropiadas o donde éstas no<br />
son aplicadas de manera consistente (Madinger,<br />
2012: 10). Cabría añadir que, con alta probabilidad,<br />
se trata también de lugares donde ha existido<br />
un arraigo histórico de vinculación irregular<br />
entre autoridades, empresarios y delincuentes,<br />
que mantiene semejante dinámica sin mayor alteración<br />
ante el paso del tiempo, con frecuencia,<br />
heredando roles e intereses a sus respectivas<br />
dinastías, ya sea que los descendientes se<br />
mantengan dentro de sus funciones tradicionales<br />
o incluso las intercambien. Se aprecia así la<br />
perduración de negocios ilícitos amparados por<br />
los sucesores de una misma red social donde en<br />
ocasiones, los descendientes de delincuentes se<br />
convierten en políticos, altos burócratas o empresarios,<br />
y los de éstos a su vez mantienen las<br />
prácticas heredadas o se convierten incluso en<br />
delincuentes en sentido tradicional (Flores Pérez,<br />
2020).<br />
En general, los primeros proveedores de servicios<br />
de lavado de dinero fueron los bancos. Y<br />
en algunos de los lugares más proclives al lavado<br />
de dinero, su participación ha alcanzado<br />
umbrales paradigmáticos. Como observó Turner,<br />
“Why use a bank, when you can own one?”<br />
(2011: 58-59). De acuerdo con el mismo autor,<br />
los profesionistas más empleados para operar<br />
el lavado de dinero son abogados, contadores<br />
y banqueros, porque suelen ocupar posiciones<br />
encumbradas y un aura de legitimidad, que facilita<br />
la integración del dinero ilícito en los circuitos<br />
económicos legales (Turner 2011: 13-14 y<br />
42-44).<br />
El propietario de los recursos lavados aspira<br />
a su disposición final, ya sea para financiar<br />
nuevas empresas ilegales o para emplearlo con<br />
fines de consumo. La tercera etapa se conoce<br />
como integración y supone su introducción final<br />
y, en apariencia, legitimada en la economía. Si la<br />
colocación del dinero sucio y el establecimiento<br />
de capas han sido efectivos, esta última fase<br />
de integración lo permite y la detección de su<br />
origen ilícito es ya muy difícil de lograr. La modalidad<br />
en que esto ocurre es también variada<br />
y los siguientes son sólo algunos ejemplos entre<br />
las diversas formas en que puede realizarse.<br />
Los fondos pueden retornar en forma de tarjetas<br />
de crédito o débito expedidas por un ban-<br />
443
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
co off-shore, que saldan los gastos ejercidos.<br />
O como producto de la ganancia obtenida por<br />
transacciones comerciales efectivas o simuladas<br />
con sobrefacturación, o como resultante de<br />
operaciones de compraventa inmobiliaria. También<br />
bajo la forma de ganancias obtenidas en<br />
un casino, o en operaciones bursátiles, etcétera<br />
(Reuter y Truman, 2004: 3; Madinger, 2012: 260;<br />
Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización<br />
de Drogas y Prevención del Delito, 1999: 15-17;<br />
Cuisset, 1996: 40-42).<br />
Para concluir este apartado, vale la pena considerar<br />
las 10 leyes fundamentales del lavado<br />
de dinero, expuestas por la Organización de las<br />
Naciones Unidas, a través de uno de sus organismos:<br />
• Cuanto mejor consiga un sistema de blanqueo<br />
de dinero imitar las modalidades y el comportamiento<br />
de las operaciones legítimas, menos<br />
probabilidades tendrá de ser descubierto.<br />
• Cuanto más profundamente incrustadas<br />
estén las actividades ilegales en la economía legal<br />
y cuanto menor sea su separación funcional<br />
e institucional, tanto más difícil será detectar el<br />
blanqueo de dinero.<br />
• Cuanto menor sea la proporción de operaciones<br />
financieras ilícitas a operaciones financieras<br />
lícitas en una entidad comercial dada, tanto<br />
más difícil será detectar el blanqueo de dinero.<br />
• Cuanto mayor sea la relación de “servicios”<br />
a mercancías en el sector productivo de<br />
una economía, tanto más fácil será efectuar el<br />
blanqueo de dinero en esa economía.<br />
• Cuanto más predominen la pequeña y mediana<br />
empresa o los pequeños comerciantes<br />
autoempleados en la estructura comercial de la<br />
producción y distribución de mercancías y servicios<br />
no financieros, tanto más difícil será la tarea<br />
de separar las operaciones ilícitas de las lícitas.<br />
• Cuanto mayor sea la facilidad de empleo<br />
de los cheques, tarjetas de crédito y demás instrumentos<br />
de pago sin efectivo en operaciones<br />
financieras ilegales, tanto más difícil será detectar<br />
el blanqueo de dinero.<br />
• Cuanto mayor sea el grado de desreglamentación<br />
de las operaciones legítimas, tanto<br />
más difícil será la tarea de seguir la pista y neutralizar<br />
las corrientes de dinero delictivo.<br />
• Cuanto menor sea la relación de fondos<br />
de proveniencia ilícita a fondos de proveniencia<br />
lícita que ingresen desde el exterior en una<br />
economía dada, tanto más difícil será la tarea de<br />
separar el dinero delictivo del dinero legalmente<br />
obtenido.<br />
• Cuanto más se avance hacia un supermercado<br />
de servicios financieros, cuanto mayor sea<br />
el grado en que una sola institución integrada<br />
polivalente pueda satisfacer todo tipo de servicios<br />
financieros, cuanto menor sea la separación<br />
institucional y funcional de las actividades financieras,<br />
tanto más difícil resultará la tarea de detectar<br />
el blanqueo de dinero.<br />
• Cuanto más se agudice la contradicción<br />
actual entre las operaciones mundiales y la reglamentación<br />
interna de los mercados financieros,<br />
tanto más difícil será detectar el blanqueo<br />
de dinero (Oficina de las Naciones Unidas de<br />
Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito,<br />
1999: 19).<br />
A pesar de que el lavado de dinero es una<br />
operación proscrita de manera formal en múltiples<br />
países, la realidad es que, en muchos de<br />
ellos, el cumplimiento técnico que se lleva a cabo<br />
de las normas correspondientes es deficiente.<br />
La eficiencia de cualquier mecanismo de control<br />
no depende sólo de su diseño ni de su reglamentación.<br />
En buena medida, está ligada a la integridad<br />
de los servidores públicos o empleados que<br />
han de aplicarlo, así como a la disposición de las<br />
instituciones vulnerables, financieras o no financieras,<br />
por cumplir semejantes regulaciones. La<br />
adopción de mecanismos antilavado efectivos<br />
ha sido resistida en diversos países por instituciones<br />
financieras que desean mantener altos<br />
umbrales de ganancia, que se ven limitados por<br />
la puesta en operación de prácticas regulatorias<br />
(Turner, 2011: 19, 31 y 42). De ahí que las unidades<br />
de inteligencia financiera lidian de manera<br />
permanente con un entramado de actores y<br />
transacciones que suponen la integración de un<br />
sistema complejo de hechos ilícitos propios de<br />
la delincuencia organizada, la corrupción y las<br />
expectativas de preservar altos niveles de ganancia<br />
y rentabilidad en condiciones de impunidad,<br />
no sólo por parte de los delincuentes en<br />
sentido tradicional, sino de sus asociados dentro<br />
del ámbito legal económico y político.<br />
Aunque en otra época la distinción entre los<br />
aspectos legales e ilegales de la actividad económica<br />
era relativamente más clara, la tendencia<br />
actual es que unos y otros aparecen cada vez<br />
más entremezclados. Las actividades subterrá-<br />
444
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
neas, sean delictivas o sólo informales, interactúan<br />
con frecuencia con las legales en múltiples<br />
ámbitos y niveles. El enfoque del combate al lavado<br />
de dinero no se centra sólo en la afectación<br />
de determinada organización delictiva, sino<br />
en la regulación y/o desarticulación de prácticas<br />
bancarias y financieras que, con frecuencia, están<br />
arraigadas de manera profunda en diversos<br />
países y suelen ser respaldadas por grupos de<br />
interés poderosos que se han beneficiado de<br />
ellas. No es extraño que las medidas a adoptar<br />
pueden ser rechazadas por algunos países con<br />
el argumento de la vulneración a su soberanía<br />
(Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización<br />
de Drogas y Prevención del Delito, 1999: 18).<br />
En general, la adopción de mecanismos antilavado<br />
de dinero en los diversos países ha sido<br />
una política favorecida por Estados Unidos. No<br />
obstante, muchas otras naciones lo han aceptado<br />
al comprender los riesgos que representa<br />
para ellas mismas la proliferación de este tipo<br />
de prácticas, no sólo por los sesgos que puede<br />
generar dentro de su propio sistema económico,<br />
sino por las sanciones a las que la omisión<br />
o negligencia en su aplicación les puede hacer<br />
acreedor, por parte de los países hegemónicos.<br />
Algunas de ellas son de orden comercial o financiera:<br />
prohibición a las empresas e instituciones<br />
bancarias que penalizan la realización de transacciones<br />
financieras con compañías del país<br />
considerado no cooperante; incluso el congelamiento<br />
de las cuentas bancarias y los recursos<br />
depositados en ellas, que tales instituciones financieras<br />
extranjeras tienen en sus homólogas<br />
del país que ejerce la acción de castigo. A éstas,<br />
ya de suyo graves, pueden añadirse otras<br />
aún más punitivas, cuando la negligencia en la<br />
puesta en marcha del régimen antilavado pone<br />
en riesgo intereses sustantivos de seguridad nacional<br />
de los países hegemónicos. Por ejemplo,<br />
cuando las omisiones permiten el uso del sistema<br />
financiero de un país para encubrir de modo<br />
sostenido el financiamiento a organizaciones terroristas<br />
que operen en contra de los intereses<br />
de otro con alta capacidad de coerción geopolítica.<br />
En un escenario semejante, la sanción posible<br />
trasciende los límites económicos.<br />
Como se señaló con anterioridad, el régimen<br />
contra el lavado de dinero contempla la creación<br />
de instituciones dentro del poder ejecutivo<br />
–en general, dentro del ministerio encargado<br />
del tesoro público– para realizar el monitoreo<br />
permanente del sistema financiero y no financiero<br />
para evitar el lavado de dinero, o contribuir<br />
a investigaciones específicas por solicitud<br />
de las agencias de aplicación de la ley. Son las<br />
llamadas Financial Intelligence Units (FIU). Éstas<br />
también cooperan con sus homólogas de otros<br />
países, de manera que se alertan mutuamente<br />
de transacciones u operaciones de potencial interés<br />
en esta materia (Madinger, 2012: XIX-XX).<br />
En el ámbito internacional, en 1989 se estableció<br />
el Grupo de Acción Financiera Internacional<br />
(GAFI) (Financial Action Task Force on<br />
Money Laundering, FATF o GAFI, por sus siglas<br />
en inglés y francés, estas últimas coincidentes<br />
con el español), como resultado de la cumbre de<br />
jefes de Estado del G-7 en París. Esta organización<br />
intergubernamental recibió el mandato de<br />
supervisar las técnicas y tendencias del lavado<br />
de dinero nacionales e internacionales, para fortalecer<br />
las capacidades de los países para hacerles<br />
frente. Para ello, les brindan apoyo en la persecución<br />
de los recursos procedentes del tráfico<br />
de drogas, de personas, entre otros delitos, así<br />
como de aquellos destinados a financiar el terrorismo.<br />
A esta organización están integrados<br />
más de 200 países (FATF-GAFI, 2021).<br />
Otra red internacional de cooperación en la<br />
materia a la que están integradas las FIU de una<br />
amplia multiplicidad de países es el denominado<br />
Egmonton Group of Financial Intelligence, creado<br />
en 1995 y cuya membresía permite contar<br />
con mayor cooperación global en los esfuerzos<br />
contra el lavado de dinero (Egmonton Group of<br />
Financial Intelligence, 2021).<br />
¿Cómo se realiza<br />
la inteligencia financiera?<br />
Existen dos enfoques esenciales para la investigación<br />
sobre lavado de dinero: a) la certeza del<br />
delito cometido y el posterior rastreo del destino<br />
de las ganancias ilícitas obtenidas; o b) el<br />
hallazgo del dinero y la consecuente búsqueda<br />
de la actividad ilegal previa que lo generó (Madinger,<br />
2012: XX).<br />
Lo primero suele ocurrir como resultado de<br />
una solicitud de apoyo que emite una agencia<br />
de aplicación de la ley a la institución encargada<br />
de llevar a cabo la inteligencia financiera. Se<br />
realizan entonces tareas complementarias para<br />
445
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
retroalimentar las pesquisas de las fiscalías, para<br />
aportar indicios basados en récords financieros<br />
o patrimoniales, que permitan a estas últimas,<br />
mediante investigación adicional, convertirlas<br />
en elementos probatorios a presentar ante<br />
el juez, con objeto de obtener el decomiso o la<br />
extinción de dominio de los recursos de procedencia<br />
ilícita, así como sentencias condenatorias<br />
contra los inculpados.<br />
No es infrecuente que al inicio de la investigación<br />
de redes criminales se carezca de documentación<br />
que muestre de manera fehaciente<br />
ingresos de fuentes desconocidas. En estos casos,<br />
las pesquisas suelen iniciar con la búsqueda<br />
de información indirecta o circunstancial. Las<br />
preguntas básicas que guían este proceso son:<br />
1) si el acusado o investigado recibió ingresos provenientes<br />
de fuentes desconocidas; 2) cuál fue el<br />
monto de estos recursos no explicados por fuentes<br />
conocidas; 3) si existe alguna diferencia inexplicable<br />
legalmente entre los activos y los gastos<br />
del investigado con sus ingresos provenientes de<br />
fuentes comprobables legalmente, y 4) cuál es el<br />
monto de esta diferencia (Buscaglia, 2015: 109-110).<br />
Cabe señalar que, de acuerdo con una tesis<br />
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte<br />
de Justicia de la Nación (SCJN), la responsabilidad<br />
penal se puede sostener por medio de<br />
pruebas indiciarias o circunstanciales según los<br />
siguientes criterios:<br />
a) deben estar acreditados mediante pruebas directas,<br />
esto es, los indicios deben encontrarse corroborados<br />
por algún medio de convicción pues,<br />
de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de<br />
cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos<br />
falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas<br />
a partir de simples probabilidades; b) deben<br />
ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no<br />
se puede sustentar en indicios aislados; c) deben<br />
ser concomitantes al hecho que se trata de probar,<br />
es decir, con alguna relación material y directa con<br />
el hecho criminal y con el victimario; y d) deben<br />
estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios<br />
forman un sistema argumentativo, de tal manera<br />
que deben converger en una solución, pues la divergencia<br />
de alguno restaría eficacia a la prueba<br />
circunstancial en conjunto (SCJN, 2013: 1057).<br />
Es decir, es posible para los jueces imputar<br />
responsabilidad penal a personas físicas (individuos)<br />
y morales (entidades empresariales) en<br />
función de pruebas indiciarias o circunstanciales<br />
presentadas por los fiscales siempre que éstas<br />
cumplan con los criterios antes expuestos.<br />
La segunda posibilidad –el hallazgo de dinero<br />
y la búsqueda de la actividad ilegal previa– suele<br />
ser consecuencia de las actividades de monitoreo<br />
de instituciones financieras y no financieras<br />
sobre operaciones potencialmente vulnerables,<br />
ya sea por su carácter atípico o que de modo directo<br />
infrinjan las disposiciones legales existentes.<br />
O bien, por alertamiento de alguna agencia<br />
equivalente, de otro país, en los marcos de cooperación<br />
en la materia.<br />
En este último caso, es preciso señalar que el<br />
régimen antilavado de dinero obliga a las instituciones<br />
financieras y no financieras a reportar<br />
de forma sistemática actividades sospechosas.<br />
En el lenguaje utilizado para homologar la cooperación,<br />
se identifican como Reportes de Actividades<br />
Sospechosas (Suspicious Activity Reports,<br />
SARs, por sus siglas en inglés) (Madinger,<br />
2012: 19, 43 y 61).<br />
No es éste el espacio para enlistar todas las<br />
operaciones con potencial sospechoso; baste<br />
señalar que son aquellas que exceden determinadas<br />
cantidades en términos de depósitos<br />
efectuados en una cuenta específica –se suelen<br />
considerar así cuando el monto supera a 10 mil<br />
dólares– o incluso cuando se depositan cantidades<br />
menores de manera simultánea en una multiplicidad<br />
de cuentas. O bien, cuando evidencian<br />
un carácter atípico que requiere mayor indagación<br />
de su origen (Quinter y Robinson, 2015; Madinger,<br />
2012: 61-62; Cuisset, 1996: 27-28).<br />
Dada la ingente cantidad de operaciones realizadas<br />
y reportadas, las FIU cuentan con un primer<br />
filtro de información que funciona con inteligencia<br />
artificial, no con la detección directa por<br />
el ojo humano. Se trata de algoritmos automatizados<br />
que son capaces de identificar no sólo<br />
las referidas actividades sospechosas, sino patrones<br />
entre ellas que puedan mostrar su interconexión.<br />
En Estados Unidos, el FinCEN cuenta,<br />
por ejemplo, con el FinCEN Artificial Intelligence<br />
System (FAIS), que realiza esa tarea (Goldberg<br />
y Senator, 1998).<br />
Cuando la FIU recibe un reporte de actividad<br />
sospechosa, es analizada con mayor atención y,<br />
446
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
en su caso, la información se hace del conocimiento<br />
de las instancias de procuración de justicia<br />
(fiscales), para que éstas puedan conectarla<br />
con investigaciones en curso o iniciarlas. Si los<br />
elementos de valoración son lo suficientemente<br />
sólidos, la información se pone a disposición del<br />
juez, para el embargo de las cuentas bancarias,<br />
de manera que los sujetos indagados no puedan<br />
disponer de los recursos que en ellas se encuentran,<br />
ni transferirlos para evitar su aseguramiento<br />
o eludir la investigación. A partir de ese<br />
momento, procesos judiciales penales y civiles<br />
se desarrollan para obtener sentencias para su<br />
decomiso o extinción de dominio.<br />
Queda pues manifiesta la estrecha relación<br />
de la inteligencia financiera con la aplicación de<br />
la ley, así como su considerable capacidad para<br />
afectar el propósito fundamental de la delincuencia<br />
organizada: la ganancia económica.<br />
La inteligencia financiera en México<br />
Las actividades financieras ilegales se han expandido<br />
considerablemente a partir de la liberalización<br />
económica y la globalización (Helleiner,<br />
1999: 54). En el ámbito mundial, la posguerra fría<br />
se caracterizó por una combinación de condiciones<br />
contradictorias. La primera, el libre flujo<br />
de capitales, que se orientaron en lo fundamental<br />
a actividades especulativas e inmobiliarias,<br />
antes que al sector productivo. La segunda, un<br />
contexto que subestimó la importancia de articular<br />
de manera previa entramados legales y regulatorios<br />
funcionales. El resultado fue el incremento<br />
en las actividades financieras delictivas.<br />
En México, a mediados de 1990, volúmenes<br />
no desdeñables de dinero ilícito se lavaron en<br />
una economía caracterizada por una apertura<br />
escasamente regulada y por la múltiple privatización<br />
de empresas controladas por el Estado<br />
–incluyendo a la banca– en un entorno de alta<br />
corrupción, que favoreció la integración de fondos<br />
ilícitos en los circuitos legales. Ello tuvo un<br />
efecto generador de la crisis económica que estalló<br />
en ese periodo. Las múltiples irregularidades<br />
cometidas por la banca durante esa época,<br />
que generó una deuda de 60 billones de dólares,<br />
fue al final absorbida por el Estado (Fabre,<br />
2009: 90-92).<br />
Muchas de las políticas de liberalización<br />
económica adoptadas entre fines de los 1980<br />
y mediados de los 1990 potenciaron no sólo<br />
la economía legal de México, sino la ilegal, en<br />
particular el tráfico de drogas. A mediados de<br />
los 1990, la Drug Enforcement Administration<br />
(DEA) calculaba que las organizaciones del tráfico<br />
de drogas mexicanas tenían una ganancia<br />
anual promedio de siete billones de dólares,<br />
mientras que la entonces Procuraduría General<br />
de la República (PGR) sostenía que, hacia 1994,<br />
esas organizaciones habían tenido una ganancia<br />
acumulada de 30 billones de dólares (Andreas,<br />
1999: 129-130).<br />
Con independencia de lo certero que semejantes<br />
cifras puedan ser o no, éste fue el entorno<br />
que favoreció la adopción de disposiciones<br />
institucionales para constituir un régimen contra<br />
el lavado de dinero en México. Especialmente,<br />
después de que, en 1998, la Operación Milenio,<br />
una investigación a las operaciones de esta naturaleza<br />
que realizaba la estructura criminal de<br />
tráfico de drogas encabezada por Amado Carrillo<br />
Fuentes –conocida de manera mediática<br />
como el Cártel de Juárez– incluyó la acusación<br />
formal contra diversas instituciones bancarias<br />
mexicanas. Varias de ellas optaron por declararse<br />
culpables en un acuerdo judicial y se comprometieron<br />
a mejorar sus prácticas de control y<br />
reporte de operaciones, como medida para evitar<br />
el juicio en su contra y penalizaciones mayores<br />
(U.S. Department of Treasury, 1998; United<br />
States District Court for the Central District of<br />
California, 1997; United States District Court for<br />
the Central District of California Western Division<br />
1999: 1).<br />
En México, la legislación contra el lavado de<br />
dinero es también una derivación de las convenciones<br />
internacionales signadas por el país en<br />
materia de lucha contra el tráfico de drogas. De<br />
manera específica, de la Convención de Viena de<br />
1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes<br />
y Substancias Psicotrópicas, que fue el primer<br />
tratado internacional que incluyó el concepto y<br />
proceso de esta actividad como uno de los elementos<br />
a focalizar (Ávila de la Torre, 2003: 27).<br />
En 1990, el Código Fiscal Federal mexicano<br />
incluyó por primera vez un tipo penal relacionado<br />
con el lavado de dinero (art. 115 Bis), pero<br />
debido a su afectación a otras cuestiones más<br />
allá de lo fiscal, así como para retomar lo establecido<br />
por la Convención de Viena, en 1996 se<br />
derogó este artículo y el tipo penal se convirtió<br />
447
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
México se cuenta con la estructura institucional<br />
para realizar inteligencia financiera, el resultado<br />
judicial, en términos de sentencias condenatorias<br />
e incautación de recursos de procedencia<br />
ilícita es tan pobre?<br />
La respuesta se comienza a esbozar en el trabajo<br />
de los autores antes citados, con un ejemplo<br />
que les proporcionó el entonces titular de la<br />
UIF, Santiago Nieto Castillo. Este funcionario refirió<br />
el caso del magistrado Isidro Avelar, quien<br />
contaba en su cuenta bancaria un excedente<br />
de 50 millones adicionales al sueldo que recibía<br />
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Por<br />
razones no aclaradas, la FGR determinó el no<br />
ejercicio de la acción penal, cuestión que Nieto<br />
consideró motivada por la corrupción (Sánchez,<br />
Castillo y Melchor, 2020).<br />
En países donde el hiato entre la funcionalidad<br />
que se espera de las instituciones y la experiencia<br />
cotidiana es notable, las consideraciones<br />
tradicionales de teoría del Estado y otras tantas<br />
pueden aparecer insuficientes para dar cuenta<br />
de ello. Desde el institucionalismo histórico, autores<br />
como Charles Tilly (1985) ha sugerido que,<br />
en su dimensión histórica, el Estado no ha surgido<br />
tanto como el producto de un pacto civil o<br />
de un monopolio legítimo de violencia: ha sido<br />
un factual monopolio territorializado de la violencia,<br />
pero no necesariamente con intenciones<br />
de interés público, sino de beneficiar sobre todo<br />
a quienes lograron establecerlo y sus asociados<br />
económicos. Las instituciones del Estado están,<br />
o bien diseñadas para proteger de manera prioritaria<br />
esos intereses, o configuradas para operar<br />
de facto a favor de ellos.<br />
Una red de poder hegemónica es el conjunto<br />
de individuos que ligados a esos procesos de<br />
articulación del Estado –o de posterior redistribución<br />
masiva de recursos socialmente deseables–<br />
a) definen el sentido último de las instituciones<br />
normativas y funcionales del Estado; b)<br />
definen y gestionan los mecanismos y canales<br />
preferentes de acumulación económica en función<br />
de sus intereses específicos; y c) cuentan<br />
con la capacidad, en tanto red, de movilizar los<br />
recursos necesarios para respaldar los dos aspectos<br />
anteriores a partir del uso sistemático de<br />
la violencia organizada (Flores Pérez, 2020: 63).<br />
No se trata de hechos de un pasado remoto<br />
inconexo: el rastreo de procesos propio del<br />
institucionalismo histórico ha permitido identifien<br />
el delito de operaciones con recursos de procedencia<br />
ilícita, en el artículo 400 Bis del Código<br />
Penal Federal (Ortiz Dorantes, s.f.: 45-49).<br />
El 7 de mayo de 2004 se creó la Unidad de<br />
Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría<br />
de Hacienda y Crédito Público, que es el<br />
equivalente al FinCEN estadounidense, con facultades<br />
equipadas, dentro del andamiaje institucional<br />
mexicano. Sus funciones son:<br />
• Recibir reportes de operaciones financieras<br />
y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;<br />
• Analizar las operaciones financieras y económicas<br />
y otra información relacionada; y<br />
• Diseminar reportes de inteligencia y otros<br />
documentos útiles para detectar operaciones<br />
probablemente vinculadas con el lavado de dinero<br />
(LD) o el financiamiento al terrorismo (FT),<br />
y en su caso, presentar las denuncias correspondientes<br />
ante la autoridad competente (UIF,<br />
2021).<br />
Y el 17 de octubre de 2012 se publicó en el<br />
Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal<br />
para la Prevención de Operaciones con<br />
Recursos de Procedencia Ilícita, que previó la<br />
creación de una Unidad Especializada en Análisis<br />
Financiero (arts. 7 y 8), con facultades de<br />
investigación de delitos en la materia, que constituye<br />
la contraparte más directa de la UIF, dentro<br />
de la procuración de justicia federal (DOF,<br />
2012).<br />
Red de poder hegemónica, configuración<br />
de circuitos institucionales del Estado<br />
para fines ilícitos y lavado de dinero<br />
en México<br />
En México, entre 2007 y 2020, la Procuraduría<br />
General de la República –Fiscalía General de la<br />
República, a partir de diciembre de 2018– inició<br />
1632 investigaciones por lavado de dinero. A lo<br />
largo de ese mismo periodo, sólo 44 de ellas derivaron<br />
en sentencia; además, a probabilidad de<br />
que una persona que realice lavado de dinero<br />
reciba un castigo es del 2%. En una muestra de<br />
373 expedientes en donde se presumía que las<br />
detenciones de personas involucradas se habían<br />
logrado por la acción de la inteligencia financiera,<br />
esa misma institución sólo inició investigaciones<br />
por lavado de dinero en ocho de ellos (Sánchez,<br />
Castillo y Melchor, 2020). ¿Por qué, si en<br />
448
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
car la continuidad de vínculos entre actores de<br />
poder político o burocrático –electos o designados–,<br />
empresarios y delincuentes en sentido tradicional,<br />
en una trayectoria dependiente que se<br />
autorefuerza (increasing returns) a lo largo del<br />
tiempo (Flores Pérez, 2020).<br />
Ya se hizo referencia a la acusación formal<br />
por parte de la justicia estadounidense, por cargos<br />
de lavado de dinero, en contra de múltiples<br />
instituciones bancarias mexicanas en 1998, en la<br />
denominada Operación Milenio, pero estas dinámicas<br />
se remontan mucho más atrás.<br />
En México, referentes de lo aquí expuesto<br />
pueden apreciarse desde épocas tempranas del<br />
siglo XX, por ejemplo, en la relación de múltiples<br />
actores de poder con el contrabandista y traficante<br />
de drogas tamaulipeco, Juan Nepomuceno<br />
Guerra Cárdenas, conocido también como<br />
Juan N. Guerra. Aparece ligado, en información<br />
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y en<br />
medios de comunicación, con generales comandantes<br />
de Zona Militar, congresistas, gobernadores,<br />
subsecretarios y ex secretarios del gabinete,<br />
procuradores estatales, entre otros altos<br />
funcionarios. Todo ello, a pesar de que la institución<br />
de inteligencia de la época, la referida<br />
DFS, tenía conocimiento de su participación en<br />
el tráfico de drogas, al menos desde 1960, como<br />
lo evidencia un memorándum firmado por su titular<br />
(AGN, 1960).<br />
En pocos momentos se aprecia la estrecha<br />
relación social entre actores con roles incompatibles,<br />
como fue el caso de la boda de la hija del<br />
jefe de la Zona Aduanal de Monterrey –con jurisdicción<br />
sobre Tamaulipas–, Fidel Cuéllar Treviño:<br />
en el selecto grupo de invitados, del que formaron<br />
parte el gobernador de esa entidad, Enrique<br />
Cárdenas González –ex subsecretario de Investigación<br />
y Ejecución Fiscal de la Secretaría de<br />
Hacienda y Crédito Público, de la que dependía<br />
el combate al contrabando– e incluso el propio<br />
presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez,<br />
pero además se integró también el referido<br />
Juan N. Guerra (El Porvenir, 1976). Uno de sus<br />
protectores, el general Tiburcio Garza Zamora,<br />
militar en funciones identificado desde los años<br />
1930 como encubridor del contrabando (AGN,<br />
1940), se había aliado con Aarón Sáenz Garza,<br />
poderoso general, político y empresario oriundo<br />
de Nuevo León, para fundar el Banco de Reynosa<br />
(DOF, 1957: 2-3), hecho que constituye una<br />
obvia paradoja a la luz del tema sustantivo de<br />
este artículo. Tiburcio Garza Zamora disfrutaba<br />
además de una concesión privilegiada otorgada<br />
a su favor por la Cervecería Cuauhtémoc –propiedad<br />
del clan familiar articulado en torno a la<br />
familia Garza Sada, de Nuevo León–, de la que<br />
era, junto con su protegido, Juan N. Guerra, distribuidor<br />
autorizado.<br />
Con el paso del tiempo y a través de diversas<br />
fusiones con otras instituciones bancarias<br />
propiedad de Aarón Sáenz, Banco de Reynosa<br />
acabaría por conformar Banca Confía. Tras la<br />
reprivatización de la banca, Banca Confía fue<br />
adquirida por varios inversionistas en torno a<br />
Jorge Lankenau. Una proporción considerable<br />
de ellos eran integrantes del clan familiar Garza<br />
Sada, que también adquirió Bancomer (Concheiro<br />
Bórquez, 1996: 93-98 y 101-103; Fernández-Vega,<br />
2003).<br />
En 1998, tanto Banca Confía como Bancomer<br />
se contaban entre las instituciones financieras<br />
acusadas por lavado de dinero en Estados Unidos<br />
(U.S. Department of Treasury, 1998; United<br />
States District Court for the Central District of<br />
California, 1997; United States District Court for<br />
the Central District of California Western Division<br />
1999: 1). De todos los antes mencionados,<br />
sólo Lankenau enfrentó prisión. Ninguno de los<br />
demás; ni siquiera Juan N. Guerra, que murió libre,<br />
en 2001.<br />
La configuración de circuitos institucionales<br />
del Estado con fines ilícitos, por parte de una red<br />
de poder hegemónica, vinculada a actividades<br />
ilegales permite, pues, una acumulación de capital<br />
ilícito virtualmente institucionalizada y la impunidad<br />
selectiva en función de la pertenencia<br />
o sociedad con esa misma red, impunidad que<br />
también alcanza una virtual institucionalización.<br />
Y las sinergias que se requiere para enfrentarla<br />
demanda una articulación efectiva de investigación<br />
de procuración de justicia, inteligencia en<br />
sentido tradicional, pero también, con mucha relevancia,<br />
inteligencia financiera.<br />
Los mecanismos de inteligencia tradicional, si<br />
bien fueron capaces de descubrir estas relaciones,<br />
no contribuyeron a la judicialización de la<br />
información en procesos penales. Ni qué decir<br />
de los recursos económicos de procedencia ilícita<br />
acumulados y que se constituyeron en vías<br />
paralelas de capitalización.<br />
449
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
Algunas paradojas del régimen global<br />
contra el lavado de dinero<br />
Immanuel Walerstein (1979: 489-492) definió al<br />
sistema mundial como un entramado de estructuras,<br />
grupos y reglas de legitimación y coherencia<br />
que, no obstante, están en tensión permanente<br />
porque cada uno de sus integrantes<br />
intenta moldearlo en búsqueda de su propio beneficio.<br />
Los sistemas nacionales no son autárquicos,<br />
sino que están integrados en tal entramado,<br />
que implica una división mundial del trabajo. La<br />
economía-mundo, que ha regido al globo desde<br />
hace 500 años, se caracteriza por la existencia<br />
de un mercado económico integrado, que no<br />
está sujeto a un sistema político equivalente,<br />
sino que está dividido en múltiples entidades<br />
políticas con pretensiones soberanistas, pero en<br />
condiciones de aguda asimetría de poder. Esta<br />
economía-mundo, propia del capitalismo, privatiza<br />
las ganancias y socializa las pérdidas y hace<br />
que estas últimas sean absorbidas por aquellas<br />
entidades políticas más débiles. A partir de estas<br />
consideraciones, es posible observar aspectos<br />
paradójicos del funcionamiento trasnacional<br />
de la dinámica del lavado de dinero y de la lucha<br />
en su contra, con efectos desiguales para los diversos<br />
países en una dialéctica de acumulación<br />
final en las metrópolis y mayores costos y pérdidas<br />
para las periferias.<br />
En páginas anteriores se señaló que existe<br />
una amplia multiplicidad de operaciones que se<br />
emplean para conseguir el propósito de ocultar<br />
el origen ilegal del recurso económico, evitar su<br />
aseguramiento a través de su transformación<br />
reiterada y permitir su introducción final en la<br />
economía, de manera que se pueda disponer<br />
del mismo, sea para su disfrute suntuario directo<br />
o para financiar las propias empresas ilícitas.<br />
Cabe destacar que, no sin paradoja, uno de los<br />
escenarios predilectos para la integración última<br />
de los recursos de procedencia ilícita no son los<br />
países emergentes, sino aquellos que ofrecen<br />
mayor estabilidad económica y respeto a los derechos<br />
de propiedad privada. No es infrecuente<br />
que la integración final de capital proveniente<br />
de lavado de dinero ocurra en países desarrollados<br />
justo por las ventajas comparativas que<br />
representa la intercomunicación de su sistema<br />
financiero, la solidez de la protección a la propiedad<br />
privada y la existencia y resguardo del<br />
secreto bancario en condiciones de insuficiente<br />
auditoría de cuentas, o penalizaciones relativamente<br />
bajas (Buscaglia, 2015: 72 y 74-78).<br />
Dos terceras partes del dinero lavado a nivel<br />
mundial se concentran en 20 países, la mayoría de<br />
los cuales son países de alto desarrollo, con altos<br />
niveles de institucionalización judicial y economías<br />
estables y reguladas (Unger, 2007: 80-81).<br />
No puede soslayarse que los entramados legales<br />
vigentes en el mundo en materia de supervisión<br />
del lavado de dinero son insuficientes<br />
e incluso potencialmente funcionales a determinados<br />
patrones desiguales de acumulación global<br />
de recursos en el sentido desarrollado por<br />
Wallerstein, que ya expuse. Un análisis de los<br />
efectos de la economía-mundo, de socialización<br />
de costos, que ha tenido repercusión en las dinámicas<br />
de violencia y criminalidad en México,<br />
se encuentra en Márquez et al. (2012).<br />
De las actividades ilegales que proveen recursos<br />
que son sometidos a procesos de blanqueo,<br />
las drogas legales e ilegales aportan alrededor<br />
de 50%, mientras que la falsificación, la piratería<br />
y el contrabando de mercancías representan en<br />
conjunto 39%, según Global Financial Integrity.<br />
Con cifras mucho menores, la trata de personas<br />
representaría apenas 5% de las ganancias ilegales<br />
(Buscaglia, 2015: 50-51).<br />
Por ejemplo, a pesar de que el régimen antilavado<br />
de dinero de Estados Unidos es uno de los<br />
más articulados y sólidos del mundo, no se puede<br />
argumentar que alcance una efectividad suficiente<br />
para constituir un disuasivo total para la<br />
continuación de esta actividad. Un régimen que<br />
pudiera lograr este propósito implicaría serias<br />
dificultades para la preservación de un sistema<br />
económico y financiero de libre mercado, que<br />
funcione de forma fluida y con bajos costos para<br />
sus participantes (Reuter y Truman, 2004: 119).<br />
Las inconsistencias se hacen evidentes con<br />
hechos como los ocurridos en 2008, cuando sucursales<br />
del banco HSBC en Sinaloa fueron negligentes<br />
respecto a la observación de las medidas<br />
establecidas contra el lavado de dinero y<br />
permitieron, tan sólo en ese año, la transferencia<br />
de mil cien millones de dólares en efectivo<br />
a Estados Unidos. Esta cifra equivale aproximadamente<br />
al envío de 11 millones 232 mil dólares<br />
diarios. Se calcula que el monto total que HSBC<br />
introdujo desde esas sucursales al sistema financiero<br />
estadounidense fue de 7 mil millones de<br />
450
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
dólares (Brooks, 2012). Por estas operaciones de<br />
lavado de dinero y otras realizadas en diversos<br />
países, esa institución bancaria pagó una multa<br />
de mil 900 millones de dólares, lo que a simple<br />
vista mantendría los márgenes de beneficios con<br />
notable ventaja frente a los costos (BBC, 2012).<br />
Conclusiones<br />
El régimen global que se aplica contra el lavado<br />
de dinero surgió por el interés de uno de los<br />
países más afectados por el consumo de drogas<br />
psicoactivas ilegales, junto con las medidas punitivas<br />
que globalizaron la lucha contra la producción<br />
y el trasiego de semejantes sustancias,<br />
una vez consideradas como una amenaza a la<br />
seguridad nacional. Más tarde, ese instrumento<br />
se empleó también para atender otra de ellas, en<br />
la misma concepción de la potencia: el combate<br />
al terrorismo.<br />
Es un régimen que busca contener o administrar<br />
efectos de la globalización económica y<br />
financiera, en condiciones donde las economías<br />
legales e ilegales están de facto imbricadas y<br />
existe un inagotable espectro de transacciones<br />
que entrecruzan países, jurisdicciones e instituciones.<br />
Los mecanismos internacionales de penalización<br />
de esta actividad y de cooperación<br />
entre países para detectarla están lejos de ser<br />
perfectos. Incluso puede ser debatible si a los<br />
grandes centros de poder político y económico<br />
les interesa o no que lo fueran.<br />
No obstante, es indudable que los mecanismos<br />
que este régimen ha creado, como la inteligencia<br />
financiera, constituyen herramientas<br />
con gran capacidad de impacto potencial para<br />
el desmantelamiento de redes criminales específicas<br />
y los entramados de corrupción pública<br />
y privada que les son concomitantes. Justo<br />
porque se concentra en el recurso fundamental<br />
que éstas buscan obtener y del cual se nutren:<br />
el dinero que permite ampliar sus inversiones en<br />
la economía lícita, que sesga la posibilidad de<br />
competencia económica de actores legítimos<br />
que carezcan de esa fuente de financiamiento<br />
paralela. Es la acumulación ilegal de recursos el<br />
elemento que facilita a las redes criminales aceitar<br />
la maquinaria de corrupción entre políticos,<br />
empresarios, oficiales de seguridad y banqueros<br />
asociados a sus intereses, así como contratar los<br />
más caros despachos jurídicos privados para su<br />
defensa, que en algunos casos cuenta ya con<br />
la benevolencia comprada de funcionarios veniales.<br />
Son esos recursos el factor que les permite<br />
armar ejércitos de sicarios, al tiempo que<br />
exhiben su riqueza patrimonial, en sociedades<br />
donde ya de por sí son endebles los valores de<br />
movilidad social ligada a la meritocracia, respeto<br />
a la legalidad, honestidad y responsabilidad<br />
cívica.<br />
La inteligencia financiera constituye un instrumento<br />
poderoso para desmantelar estructuras<br />
criminales. Pero no sólo ello: las redes de<br />
poder hegemónicas que configuran circuitos<br />
institucionales con fines ilícitos. Su vinculación<br />
con las estructuras y procedimientos para la<br />
aplicación de la ley es indisoluble: está en su naturaleza<br />
y origen. Como todo proceso de inteligencia,<br />
puede ser susceptible de presiones políticas,<br />
esa es una realidad innegable. Pero no lo<br />
es más en comparación con otro tipo de dinámicas<br />
y las instituciones de inteligencia donde se<br />
desarrollan, como permite constatar el escándalo<br />
vigente de intervención de comunicaciones a<br />
través de software especializado, adquirido por<br />
diversos organismos gubernamentales de inteligencia,<br />
operadas sin ninguna autorización judicial,<br />
que se ventilaba a mediados de 2021 en los<br />
medios de comunicación dentro y fuera del país.<br />
La inteligencia financiera es en sí misma y a<br />
no dudar un instrumento con gran capacidad<br />
para contribuir a la solución de la crisis de seguridad<br />
e impunidad que afecta a México. Vale<br />
la pena fortalecerla, no desecharla ni inutilizarla<br />
por cuestiones anecdóticas. La herramienta sirve<br />
y sirve bien. Así como un buen cirujano no<br />
desdeña un buen bisturí ni se deshace de él, un<br />
gobierno con visión de Estado no debería descartar<br />
el potencial que la inteligencia financiera<br />
le representa para hacer frente a uno de los desafíos<br />
más ingentes de su tiempo, como es el fenómeno<br />
de criminalidad y corrupción que afecta<br />
a la nación mexicana.<br />
Fuentes consultadas<br />
Archivos<br />
AGN (1940), Fondo IPS, “Inspector PS-1 al jefe de la<br />
Oficina de Información Política y Social”, 19 de<br />
junio de 1940, Monterrey, Nuevo León, caja 127,<br />
expediente 30, fojas 32-33.<br />
451
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
AGN, Fondo DFS, “Memorándum del coronel Manuel<br />
Rangel Escamilla”, 11 de octubre de 1960, Versión<br />
pública del expediente de Tiburcio Garza<br />
Zamora, legajo único, fojas 35-36.<br />
United States District Court for the Central District of<br />
California Western Division (1999), “U.S.A. vs.<br />
$12,187,224.13 United States currency (Seized<br />
from Accounts of Confía, S. A.), CV 98-5697-<br />
ABC (CWX)”, Doc. 18, 1 de abril, Los Ángeles,<br />
United States District Court for the Central District<br />
of California Western Division.<br />
United States District Court for the Central District of<br />
California (1997), “U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá<br />
Navarro [et al.], 98-CR-00509”, Doc. 919,<br />
Judgement and Probation Commitment Order,<br />
30 de marzo, Los Ángeles, United States District<br />
Court for the Central District of California.<br />
U.S. Congress (1986), “Public Law 99-570 (cited as<br />
Anti-drug Abuse Act of 1986)”, 27 de octubre,<br />
Washington D.C., United States Government<br />
Printing Office.<br />
Referencias<br />
Aguayo Quezada, Sergio (2001), La charola. Una historia<br />
de los servicios de inteligencia en México,<br />
Ciudad de México, Grijalbo.<br />
Andreas, Peter (1999), “When Policies Collide: Market<br />
Reform, Market Prohibition, and the Narcotization<br />
of the Mexican Economy”, en Richard H.<br />
Friman y Peter Andreas (eds.), The Illicit Global<br />
Economy & State Power, Lanham, Rowman &<br />
Littlefield Publisher, Inc.<br />
Ávila de la Torre, Alberto Manuel (2003), Lavado de<br />
Dinero: conceptos básicos sobre un sistema<br />
económico delictivo, Ciudad de México, Editorial<br />
Porrúa.<br />
BBC News (2012), “Multa récord al HSBC por posibilitar<br />
lavado de dinero”, 11 de diciembre, s. l.,<br />
, 18 de noviembre de<br />
2021.<br />
Brooks, David (2012), “HSBC admite en EU que permitió<br />
operaciones ilícitas en México”, La Jornada,<br />
18 de julio, Ciudad de México, DEMOS Desarrollo<br />
de Medios, S.A. de C.V., https://bit.ly/3HE-<br />
5J8W>, 18 de noviembre de 2021.<br />
Buscaglia, Edgardo (2015), Lavado de dinero y corrupción<br />
política. El arte de la delincuencia organizada<br />
internacional, Ciudad de México, Debate.<br />
Calderón Arozqueta, José Luis y Salgado Garza, Enrique<br />
(2000), “El estudio de la seguridad nacional<br />
y la inteligencia en México”, en RAP. Revista<br />
de Administración Pública, núm. 101, Ciudad de<br />
México, Instituto Nacional de Administración<br />
Pública, A.C.<br />
Clark, Robert M. (2014), Intelligence Collection, Los<br />
Ángeles, Londres, Nueva Delhi, Singapur y Washington<br />
D.C., Sage-CQ Press.<br />
Clark, Robert M. (2010), Intelligence Analysis. A Target-Centric<br />
Approach, Washington, D.C., CQ-<br />
Press.<br />
Concheiro Bórquez, Elvira (1996), El gran acuerdo. Gobierno<br />
y empresarios en la modernización salinista,<br />
Ciudad de México, IIEC-UNAM/Editorial<br />
Era.<br />
Cuisset, André (1996), La experiencia francesa y la<br />
movilización internacional en la lucha contra el<br />
lavado de dinero, Ciudad de México, Servicio de<br />
Cooperación Técnica Internacional de la Policía<br />
Francesa en México.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (2012), “Ley<br />
Federal para la Prevención e Identificación de<br />
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”,<br />
17 de octubre, Texto vigente, Última reforma<br />
publicada en el Diario Oficial de la Federación el<br />
20 de mayo de 2021, Ciudad de México, Cámara<br />
de Diputados, , 18 de<br />
noviembre de 2021.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (1957), “Autorización<br />
concedida a los señores Aarón Sáenz,<br />
Tiburcio Garza Zamora, Agustín Quiroga y Rolando<br />
Vega, para constituir la sociedad que se<br />
denominará Banco de Reynosa, S.A.”, 1 de julio,<br />
Ciudad de México, Secretaría de Hacienda y<br />
Crédito Público.<br />
Egmonton Group of Financial Intelligence (2021),<br />
“Organization and structure”, Otawa, Grupo<br />
Egmont, , 18 de noviembre<br />
de 2021.<br />
El Porvenir (1976), “Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”,<br />
El Porvenir, 1 de agosto, Monterrey,<br />
pp. 1 y 8, tercera sección.<br />
Fabre, Guilhem (2009), “Prospering from crime: Money<br />
Laundering and Financial Crisis”, en Eric<br />
Wilson (ed.), Government of the Shadows. Parapolitics<br />
and Criminal Sovereignty, Nueva York,<br />
Pluto Press.<br />
FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money<br />
Laundering) (2021), “Who we are”, París, FA-<br />
TF-GAFI, , 18 de noviembre<br />
de 2021.<br />
452
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 437-454<br />
Fernández-Vega, Carlos (2003), “La bomba Lankenau,<br />
que manchó funcionarios, a punto del olvido”,<br />
La Jornada, 8 de diciembre, Ciudad de México,<br />
DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.,<br />
, 29 de junio de 2022.<br />
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)<br />
(2021), “About Financial Crimes Enforcement<br />
Network”, Washington, United States Government,<br />
, 18 de noviembre<br />
de 2021.<br />
Flores Pérez, Carlos Antonio (2020), Negocios de<br />
sombras. Red de poder hegemónica, contrabando,<br />
tráfico de drogas y lavado de dinero en<br />
Nuevo León, Ciudad de México, CIESAS (Centro<br />
de Investigaciones y Estudios Superiores en<br />
Antropología Social).<br />
Godson, Roy (1983), Elements of intelligence, Piscataway,<br />
Transaction Publishers.<br />
Goldberg, H.G. y Senator, T.E. (1998), “The FinCEN<br />
AI System: Finding Financial Crimes in a Large<br />
Database of Cash Transactions”, en Nicholas<br />
Jennings y Michael Wooldridge (eds.), Agent<br />
Technology. Foundations, Applications, and<br />
Markets, Berlín, Springer/Unicom, pp. 283-<br />
302, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-662-<br />
03678-5_15<br />
Heuer, Richards J. y Person, Randolph H. (2011),<br />
Structured analytic techniques for intelligence<br />
analysis, Washington, D.C., CQ Press.<br />
Helleiner, Eric, (1999), “State Power and the Regulation<br />
of Illicit Activity in Global Finance”, en Richard<br />
Friman y Peter Andreas (eds.), The Illicit Global<br />
Economy & State Power, Lanham, Rowman &<br />
Littlefield Publisher, Inc.<br />
INAP (Instituto Nacional de Administración Pública)<br />
(2000), RAP. Revista de Administración Pública.<br />
núm. 101, Ciudad de México, Instituto Nacional<br />
de Administración Pública, A.C.<br />
INAP (Instituto Nacional de Administración Pública)<br />
(1998), RAP. Revista de Administración Pública.<br />
Seguridad Nacional, núm. 98, Ciudad de México,<br />
Instituto Nacional de Administración Pública,<br />
A.C.<br />
Madinger, John (2012), Money laundering. A guide for<br />
Criminal Investigators, Boca Ratón, Londres y<br />
Nueva York, CRC Press Taylor & Francis Group.<br />
Márquez Covarrubias, Humberto; Delgado Wise, Raúl<br />
y García Zamora, Rodolfo (2012), “Violencia e<br />
inseguridad en México: necesidad de un parteaguas<br />
civilizatorio”, Estudios críticos del desarrollo,<br />
2 (2), Zacatecas, Universidad Autónoma de<br />
Zacatecas “Francisco García Salinas”, pp. 167-<br />
197, doi: 10.35533/ecd.0202.hmc.rdw.rgz<br />
Metscher, Robert y Gilbride, Brion (2005), Intelligence<br />
as an investigative function, Naples, International<br />
Foundation for Protection Officers, , 18 de noviembre de 2021.<br />
O’Toole, G.J.A. (1988), The Encyclopedia of American<br />
Intelligence and Espionage. From the Revolutionary<br />
War to the Present, Nueva York, Facts on<br />
File.<br />
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff<br />
(2019), DOD. Dictionary of Military and Associated<br />
Terms, Washington, D.C., The Joint Staff.<br />
Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de<br />
Drogas y Prevención del Delito (1999), Refugios<br />
Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero,<br />
Nueva York, Organización de las Naciones<br />
Unidas.<br />
Ortiz Dorantes, Norma Angélica (s.f.), “El Delito de<br />
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”,<br />
tesis de Doctorado en Derecho, Universidad<br />
Autónoma de Barcelona, Barcelona.<br />
Pierson, Paul y Skocpol, Theda (2002), “Historical Institutionalism<br />
in Contemporary Political Science”,<br />
en Ira Katznelson y Helen Milner (eds.),<br />
Political Science: State of the Discipline, Nueva<br />
York, W.W. Norton.<br />
Quinter, Peter y Robinson, Gray (2015), “Bank account<br />
seizure for money laundering by US law enforcement”,<br />
Financier World Wide, Lichfield, Financier<br />
Worldwide, ,<br />
18 de noviembre de 2021.<br />
Reagan, Ronald (1986), “National Security Directive<br />
Decision Number 221, Narcotics and National<br />
Security”, 8 de abril, Washington, D.C., The White<br />
House.<br />
Reuter, Peter y Truman, Edwin M. (2004), Chasing Dirty<br />
Money. The Fight Against Money Laundering,<br />
Washington D.C., Institute for International Economics.<br />
Sánchez Ley, Laura; Castillo, Miriam y Melchor, Daniel<br />
(2020), Lavar dinero en México: un delito<br />
del que se sale fácil, Ciudad de México, Mexicanos<br />
contra la corrupción, 20 de septiembre,<br />
, 29 de junio de 2022.<br />
SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) (2013),<br />
“Prueba indiciaria o circunstancial. Requisitos<br />
que deben cumplir los indicios para que la mis-<br />
453
CARLOS ANTONIO FLORES PÉREZ, INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO<br />
ma se pueda actualizar”, Seminario Judicial de la<br />
Federación y su Gaceta, Época: Décima Época,<br />
Registro: 2004756, Instancia: Primera Sala, Tipo<br />
de Tesis: Aislada, Libro XXV, octubre, Tomo<br />
2, Materia(s): Penal Tesis: 1a. CCLXXXIV/2013<br />
(10a.), Ciudad de México, SPJN, , 18 de noviembre de 2021.<br />
Tilly, Charles (1985), “War making and state making<br />
as organized crime”, en Peter Evans, Dietrich<br />
Rueschemeyer y Theda Skocpol, Bringing the<br />
State Back In, Cambridge, Cambridge University<br />
Press.<br />
Turner, Jonathan E., (2011), Money laundering prevention.<br />
Detecting and resolving financial fraud, Hoboken,<br />
John Wiley & Sons Inc.<br />
U.S. Department of Treasury (1998), “U.S. Customs<br />
Service Takes Down Major Drug Traffickers, Corrupt<br />
Banks and Bankers in Largest Drug Money<br />
Laundering Case Ever”, 18 de mayo, Washington<br />
D.C., U.S. Department of Treasury Center<br />
Press, , 18 de noviembre<br />
de 2021.<br />
UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) (2021), “Quiénes<br />
somos”, Ciudad de México, UIF, , 18 de noviembre de 2021.<br />
Unger, Brigitte (2007), The Scale and Impacts of Money<br />
Laundering, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.<br />
Carlos Antonio Flores Pérez<br />
Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con<br />
orientación en Ciencia Política por la Universidad<br />
Nacional Autónoma de México. Actualmente es<br />
profesor-investigador en el Centro de Investigaciones<br />
y Estudios Superiores en Antropología<br />
Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
nivel I. Sus líneas de investigación<br />
son Antropología Jurídica y Derechos Humanos.<br />
Entre sus más recientes publicaciones destacan,<br />
como autor: El Estado en crisis: crimen organizado<br />
y política. Desafíos para la Consolidación<br />
democrática, Ciudad de México, CIESAS (2009);<br />
Negocios de sombras. Red de poder hegemónica,<br />
contrabando, tráfico de drogas y lavado de<br />
dinero en Nuevo León, Ciudad de México, CIE-<br />
SAS (2020); Historias de polvo y sangre. Génesis<br />
y evolución del tráfico de drogas en el Estado<br />
de Tamaulipas, Ciudad de México, CIESAS<br />
(2013); El laberinto de espejos. Estados Unidos:<br />
De la construcción de la doctrina de seguridad<br />
nacional a la guerra irregular y la militarización<br />
de la lucha contra las drogas, Ciudad de México,<br />
CIESAS (próximamente); como coordinador: La<br />
crisis de seguridad y violencia en México. Causas,<br />
efectos y dimensiones del problema, Ciudad<br />
de México, CIESAS (2018).<br />
Wallerstein, Immanuel (1979), El Moderno Sistema<br />
Mundial, Ciudad de México, Siglo Veintiuno Editores.<br />
Recibido: 16 de marzo de 2022.<br />
Aceptado: 23 de junio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
454
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022110<br />
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA<br />
DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
STATE OF EXCEPTION<br />
AND VIOLENCE PANDEMIC IN MEXICO<br />
Elena Azaola Garrido<br />
orcid.org/0000-0002-5913-8616<br />
Centro de Investigaciones y Estudios<br />
Superiores en Antropología Social<br />
México<br />
eazaola@ciesas.edu.mx<br />
Abstract<br />
This work constitutes, above all, an effort to condense and systematize a set of data<br />
(from official sources and national and international reports) with which we intend to<br />
trace an overview of serious human rights violations that our country faces, while we<br />
analyze the effects that security policies have had in recent years. We also make use<br />
of a series of concepts proposed by specialists from various disciplines that help us<br />
create a frame of reference to understand the pandemic of violence that until now<br />
has not been contained.<br />
Keywords: Violence, Militarization, Human Rights, Justice, State of Emergency.<br />
Resumen<br />
Este trabajo traza el panorama de graves violaciones a los derechos humanos que<br />
enfrenta México y analiza los efectos de políticas de seguridad durante los últimos<br />
años. Conceptos propuestos por especialistas de diversas disciplinas ayudan a crear<br />
un marco de referencia para entender la pandemia de violencia que hasta ahora no<br />
ha sido posible contener. Se concluye que se debe construir un nuevo modelo de<br />
seguridad basado en instituciones de carácter civil, así como fortalecer las capacidades<br />
y mejorar el desempeño, tanto de las instituciones de justicia, como de los<br />
organismos públicos y de la sociedad civil de derechos humanos.<br />
Palabras clave: violencia, militarización, derechos humanos, justicia, estado de excepción.<br />
455
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
Introducción<br />
“[…] nadie ha dicho que la historia de las cosas<br />
humanas obedezca a esquemas lógicos rigurosos.<br />
Nadie ha dicho que cada cosa sea consecuencia<br />
de un solo porqué: las simplificaciones sólo son<br />
buenas para los libros de texto, y los motivos pueden<br />
ser muchos, contradictorios entre sí, o incognoscibles,<br />
si no realmente inexistentes”<br />
(Levi, 2012: 602).<br />
Este trabajo tiene como propósito trazar un panorama<br />
general y colocar sobre la mesa del debate<br />
una visión de conjunto acerca de las graves<br />
violaciones a los derechos humanos que, desde<br />
hace más de una década, enfrenta de manera<br />
sistemática nuestro país. Ello, a pesar de que<br />
contamos con un sólido marco jurídico que ha<br />
incorporado a nuestra legislación los tratados<br />
internacionales suscritos sobre la materia (DOF,<br />
2011), 1 así como con organismos de todo tipo<br />
que recogen quejas y reportan daños, sin que<br />
hayan logrado hacer mucho más para modificar<br />
este panorama que afecta a miles de víctimas<br />
que diariamente continúan acumulándose sin recibir<br />
justicia.<br />
Los datos que empleamos para trazar este<br />
panorama provienen tanto de fuentes oficiales<br />
como de los informes que constantemente publican<br />
los organismos nacionales e internacionales<br />
de derechos humanos, los organismos públicos<br />
y civiles y los medios de comunicación. 2<br />
Para arrojar luz sobre este fenómeno, acudimos<br />
a diversos conceptos propuestos por especialistas<br />
de distintas disciplinas. Estos conceptos<br />
nos permiten tener una mayor comprensión de<br />
los fenómenos que deseamos analizar, entre los<br />
que también se encuentran la creciente partici-<br />
1 Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos.<br />
2 Al respecto, pueden consultarse los informes que rinden<br />
organismos públicos como la Comisión Nacional y las comisiones<br />
estatales de Derechos Humanos, el Centro Nacional de<br />
Información y las diversas encuestas que, sobre Seguridad,<br />
Justicia y Derechos Humanos, lleva a cabo el Inegi. Asimismo,<br />
los reportes de organismos internacionales como Amnistía<br />
Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana<br />
de Derechos Humanos y el Índice de Paz. También,<br />
los que publican organismos civiles nacionales como México<br />
Evalúa, la Comisión Mexicana de Derecho y Promoción de<br />
los Derechos Humanos, Causa en Común, Fundar-Centro de<br />
Análisis e Investigación, el Observatorio Nacional Ciudadano,<br />
la Red por los Derechos de la Infancia en México y Mexicanos<br />
Unidos Contra la Delincuencia, entre otros.<br />
pación de las Fuerzas Armadas en la seguridad<br />
pública, así como el incremento sostenido en<br />
todo tipo de expresiones de la violencia. El hecho<br />
de que se trate de un incremento sostenido<br />
de la violencia durante tanto tiempo y que ha<br />
afectado a una buena parte de la población es<br />
lo que nos ha sugerido denominarla “pandemia<br />
de violencia”.<br />
Comenzaremos por efectuar un recorrido,<br />
una apretada síntesis, sobre las ideas que gravitan<br />
en torno al concepto de “Estado de Excepción”,<br />
propuesto por el filósofo italiano Giorgio<br />
Agamben (2004). Como veremos enseguida,<br />
este concepto nos evoca múltiples resonancias<br />
con la realidad que enfrentamos y nos permite<br />
contar con un marco donde podemos colocar y<br />
tratar de entender el desastre humanitario que<br />
vive nuestro país bajo la pandemia de violencia<br />
que se ha instaurado desde hace ya 15 años, a<br />
partir de que fuera declarada, en 2007, “la guerra<br />
contra el narcotráfico”.<br />
Estado de Excepción<br />
De acuerdo con la hipótesis que Giorgio Agamben<br />
expone en su Homo Sacer II, “la declaración<br />
del estado de excepción ha sido sustituida de<br />
forma progresiva por una generalización sin precedentes<br />
del paradigma de la seguridad como<br />
técnica habitual de gobierno” (Agamben, 2004:<br />
27). Para este autor, el estado de excepción<br />
constituye “[una] tierra de nadie entre el derecho<br />
público y el hecho político, y entre el orden<br />
jurídico y la vida”. De aquí que el autor señale<br />
que<br />
si los procedimientos excepcionales son fruto de<br />
los períodos de crisis política y, como tales, han de<br />
ser comprendidos no en el terreno jurídico sino en<br />
el político-constitucional, acaban por encontrarse<br />
en la situación paradójica de procedimientos jurídicos<br />
que no pueden comprenderse en el ámbito del<br />
derecho mientras que el estado de excepción se<br />
presenta como la forma legal de lo que no puede<br />
tener forma legal (Agamben, 2004: 9-10).<br />
Recordemos que sacer significa “sagrado,<br />
consagrado, sacro” pero también “maldito, execrable,<br />
abominable, detestable”. De ahí que, el<br />
protagonista del libro de Agamben sea la nuda<br />
vida. Es decir, la vida que se puede quitar y sa-<br />
456
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
crificar, —de acuerdo con una “oscura figura<br />
del derecho romano arcaico, que hoy adquiere<br />
múltiples resonancias—, y que incluye a la vida<br />
humana en el orden jurídico sólo en forma de exclusión<br />
(es decir, en la posibilidad de darle muerte<br />
sin sanción)” (Bassets, 2006).<br />
Esta paradoja sobre la nuda vida que plantea<br />
Agamben se deduce, de acuerdo con Alejandro<br />
Slokar, del hecho de que, siendo “un hombre<br />
sagrado” no puede ser objeto de sacrificio por<br />
estar fuera del derecho divino, por tanto, cualquiera<br />
puede darle muerte impunemente, ya que<br />
también se encuentra excluido del derecho de<br />
los hombres. Se trata, así, de una doble exclusión<br />
que lo deja expuesto a que cualquiera pueda ponerle<br />
fin (Slokar, 2021).<br />
En la base de las justificaciones jurídicas del<br />
estado de excepción subyace la idea de que “la<br />
necesidad no tiene ley” o bien de que “la necesidad<br />
crea su propia ley”. El estado de excepción,<br />
como expresión de la necesidad, se presenta —<br />
junto con la revolución y la instauración de hecho<br />
de un ordenamiento constitucional—, como<br />
“una medida ‘ilegal’ pero perfectamente ‘jurídica<br />
y constitucional’ que se concreta en la producción<br />
de nuevas normas (o de un nuevo orden<br />
jurídico)” (Agamben, 2004: 40).<br />
Agamben señala que fue como consecuencia<br />
de la progresiva expansión de los poderes del<br />
Ejecutivo que tuvieron lugar durante las dos guerras<br />
mundiales, que se registran por primera vez<br />
las transformaciones de los regímenes democráticos.<br />
Estos “son, en algún modo, los heraldos<br />
anunciadores de […] que el estado de excepción<br />
[…] se ha convertido en regla” (Agamben, 2004:<br />
16). Resulta, así, significativo que propiamente la<br />
“fuerza de ley” no se refiera a la ley misma, sino<br />
a aquellos decretos que el Ejecutivo puede estar<br />
autorizado a promulgar en su lugar.<br />
Y, en efecto, “desde que Bush declaró la Guerra<br />
global contra el terror no ha hecho más que<br />
crecer la figura del homo sacer, habitante de<br />
territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares<br />
de excepción donde los prisioneros pierden<br />
su condición de personas”, desde Guantánamo<br />
y Abu Ghraib, hasta las mazmorras egipcias o<br />
sirias donde la CIA lleva a cabo interrogatorios<br />
bajo tortura o los vuelos clandestinos para trasladar<br />
secuestrados, las cárceles secretas europeas<br />
y “todo un archipiélago donde naufragan<br />
los derechos humanos y permanecen en suspenso<br />
las leyes”, los principios y los valores que Estados<br />
Unidos y sus aliados dicen defender (Bassets,<br />
2006).<br />
“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice Bassets,<br />
ya que mientras el Tribunal Supremo de los Estados<br />
Unidos declaró ilegales las torturas perpetradas<br />
en Guantánamo, el presidente utilizó<br />
una artimaña legal por la que se reserva la interpretación<br />
de cualquier ley mediante una declaración<br />
firmada que tiene como fundamento<br />
la llamada teoría del ejecutivo unitario y de los<br />
poderes excepcionales otorgados mediante la<br />
“Patriot Act” tras el ataque del 11 de septiembre<br />
de 2001 (FCEN, s.f). En esencia, queda en manos<br />
del presidente “el sistema de garantías, la dureza<br />
de los interrogatorios, la interpretación de<br />
los convenios internacionales y la declaración de<br />
quién es combatiente enemigo ilegal, figura sagrada<br />
y maldita señalada por el poder supremo<br />
y excepcional. El bucle se ha cerrado. La trampa<br />
es ahora ley” (Basset, 2006).<br />
Como consecuencia, siguiendo a Agamben,<br />
“el estado de excepción es un espacio anómico<br />
en que está en juego una fuerza-de-ley sin<br />
ley” (Agamben, 2004: 126). Es, esencialmente,<br />
un espacio vacío en el que una acción humana<br />
sin relación con el derecho tiene frente a sí una<br />
norma sin relación con la vida. Y hoy, cuando ha<br />
alcanzado su máximo despliegue a nivel global,<br />
el “aspecto normativo del derecho puede ser así<br />
impunemente cancelado y contrariado por una<br />
violencia gubernamental que —ignorando en el<br />
exterior el derecho internacional y produciendo<br />
en el interior un estado de excepción permanente—<br />
pretende, no obstante, seguir aplicando todavía<br />
el derecho” (Agamben, 2004: 60).<br />
Hasta aquí una muy apretada síntesis de algunas<br />
de las tesis principales del texto de Agamben<br />
sobre el “Estado de Excepción” que, inevitablemente,<br />
nos permiten evocar la situación que<br />
enfrenta nuestro país cada vez más distante de<br />
la ley y más próximo del conjunto de excepciones<br />
jurídicas que se han convertido en norma.<br />
La militarización y sus efectos<br />
“[…] cerrando el pico, los ojos y las orejas, se construía<br />
la ilusión de no estar al corriente de nada y,<br />
por consiguiente, de no ser cómplice de todo lo<br />
que ocurría ante su puerta” (Levi, 2012: 221).<br />
457
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
Uno de los signos más preocupantes del estado<br />
de excepción en nuestro país lo constituye<br />
el poder creciente que, desde hace más de 10<br />
años, pero particularmente en la administración<br />
actual, se ha concedido a las Fuerzas Armadas.<br />
De acuerdo con el uruguayo Raúl Zibechi<br />
(2021), la militarización es un proceso que no<br />
sólo ha ocurrido en México, sino que se extiende<br />
por toda América Latina, como lo ha hecho<br />
en Estados Unidos, Rusia y China. En todos los<br />
casos, la consecuencia ha sido la vulneración del<br />
Estado de Derecho o de las normas legales que<br />
los gobiernos han adoptado, las más de las veces,<br />
sin consultar debidamente a la sociedad.<br />
Zibechi sostiene que la militarización contribuye<br />
a destruir naciones y sociedades, porque<br />
supone entregarle porciones significativas del<br />
poder y la gestión a una institución no democrática<br />
que, de este modo, queda fuera de cualquier<br />
control. Destaca también que no es casual que<br />
el militarismo se conjugue con violencia, desapariciones<br />
forzadas, feminicidios y violaciones.<br />
Asimismo, sostiene que la militarización es tanto<br />
un proyecto como un modo de gobernar ya que,<br />
por la fuerza, consigue trastocar la legalidad a su<br />
antojo, así como las normativas presupuestales,<br />
lo que le permite también evocar el estado de<br />
excepción propuesto por Agamben.<br />
En el caso de México, el Decreto presidencial<br />
del 11 de mayo de 2020 prevé el uso de las<br />
Fuerzas Armadas para tareas de seguridad hasta<br />
2024 y las faculta tanto para realizar detenciones<br />
y ejecutar órdenes de aprehensión, como<br />
para asegurar bienes, resguardar y procesar escenas<br />
del crimen y efectuar labores de seguridad<br />
pública en general. Todo ello, sin controles<br />
externos, sin rendición de cuentas y sin quedar<br />
sujetas al control de autoridades civiles, con las<br />
que sólo tendrán que coordinarse. Sólo se prevé<br />
la fiscalización por parte de las propias Fuerzas<br />
Armadas. 3<br />
El Decreto deja también en claro que nunca<br />
hubo una apuesta seria por el carácter civil de la<br />
Guardia Nacional que, desde sus inicios, ha sido<br />
una institución integrada y subordinada al mando<br />
militar (DOF, 2020 y 2019). Y no sólo eso,<br />
el carácter transitorio de la participación de las<br />
Fuerzas Armadas se pone en duda ante la falta<br />
de interés y de esfuerzos encaminados a la cons-<br />
3 Pronunciamiento “Fuera Máscaras” del 11 de mayo del Colectivo<br />
#Seguridad sin Guerra.<br />
trucción o al fortalecimiento de instituciones de<br />
seguridad de carácter civil. De igual modo, el<br />
creciente poder otorgado a las FA en tareas que<br />
no son de su competencia, sin duda contribuye<br />
también a debilitar el Estado de Derecho.<br />
Las consecuencias de ampliar las facultades a<br />
las FA están a la vista. De acuerdo con el Informe<br />
de 2020 del International Institute for Strategic<br />
Studies, —que anualmente realiza un balance de<br />
la situación de los países que enfrentan conflictos<br />
armados internos—, para el caso de México,<br />
la estrategia de combatir a grupos armados no<br />
estatales por más de 10 años mediante el empleo<br />
de las Fuerzas Armadas ha fracasado si se<br />
toma en cuenta que los grupos han continuado<br />
expandiéndose mientras que la violencia y las<br />
graves violaciones a los derechos humanos no<br />
han logrado contenerse (IISS, 2020).<br />
Por su parte, el Reporte del Armed Conflict<br />
Location and Event Data Project, también de<br />
2020, señala que México es el país más violento<br />
del mundo entre los que no se encuentran en<br />
guerra, ya que en ninguna otra latitud hay tantos<br />
eventos violentos dirigidos directamente por<br />
autoridades en contra civiles (un total de 7253<br />
en 2020) y con un saldo tan alto en el <strong>número</strong> de<br />
muertos (6859) que lo hacen el país con el nivel<br />
más alto de letalidad, ya que su <strong>número</strong> de víctimas<br />
supera a las que tuvieron en conjunto Brasil,<br />
Siria, Yemen e India en 2020 (Bugarín, 2021: 15).<br />
Recientemente, Lisa Sánchez, politóloga y<br />
activista mexicana, emprendió un recorrido histórico<br />
sobre las facultades que nuestras leyes<br />
han otorgado a las Fuerzas Armadas desde mediados<br />
del siglo pasado hasta nuestros días. En<br />
este análisis destaca que, si bien la participación<br />
de militares en la seguridad pública es un fenómeno<br />
de larga data, en los últimos años se ha<br />
profundizado e institucionalizado al incluirse en<br />
el orden constitucional (Sánchez, 2020). Originalmente<br />
limitada a ciertas acciones antidrogas,<br />
fue la Ley de Seguridad Nacional de 2005 la que<br />
sentó las bases legales que legitimaron la acción<br />
del Estado en su defensa, ampliando para ello la<br />
esfera de facultades de los militares para intervenir<br />
en asuntos civiles en tiempos de paz. “Ello<br />
trastocaría definitivamente la manera de concebir<br />
la seguridad pública”, señala Sánchez. 4<br />
4 El recorrido histórico que presentamos en los párrafos siguientes<br />
es una apretada síntesis del texto de Lisa Sánchez<br />
citado en la nota anterior.<br />
458
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
Poco después, fue el presidente Felipe Calderón,<br />
quien haciendo una interpretación amplia de<br />
algunas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte<br />
y de la Ley de Seguridad Nacional, lanzó una estrategia<br />
de combate frontal al crimen organizado<br />
que recurrió, cada vez con mayor frecuencia, a los<br />
operativos militares. No fue casual que, durante su<br />
mandato, una y otra vez hiciera referencia a la necesidad<br />
de emprender una “guerra” en contra de<br />
los grupos de delincuencia organizada.<br />
Dado que la participación del Ejército en tareas<br />
ajenas a su objeto y disciplina continuaron<br />
creciendo, el respaldo legal bajo el cual actuaban<br />
resultó insuficiente y la discusión sobre su<br />
regulación pronto volvería al Congreso. Lamentablemente,<br />
de acuerdo con Sánchez, esto no<br />
sucedería con el objetivo de corregir los errores<br />
del pasado, sino para dar salida a la obcecación<br />
presidencial de dar certeza jurídica a las FA y<br />
protegerlas de la creciente crítica generada por<br />
su alto índice de letalidad, opacidad y responsabilidad<br />
en la comisión de violaciones graves a los<br />
derechos humanos.<br />
La llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia<br />
no significó un cambio de paradigma. Por<br />
el contrario, las FA permanecieron en las calles<br />
y, tras una breve renegociación de la cooperación<br />
bilateral con Estados Unidos, en la que el<br />
régimen de Calderón se había apoyado, la administración<br />
peñista mantuvo militarizada la lucha<br />
antidrogas (Sánchez, 2020).<br />
La Ley de Seguridad Interior, propuesta durante<br />
el gobierno de Peña Nieto, previó que,<br />
para activar la participación de las distintas autoridades<br />
en la materia, entre ellas las FA, se debía<br />
ejecutar una “declaratoria de protección a la<br />
seguridad interior”, consistente en una especie<br />
de convenio mediante el cual la federación y las<br />
FA podrían intervenir en estados y municipios,<br />
si éstos así lo solicitaban. Dado que la aplicación<br />
de esta Ley implicaría violar diversos preceptos<br />
constitucionales relativos a la división de poderes<br />
y al federalismo, pronto fue impugnada y declarada<br />
inconstitucional por la Suprema Corte.<br />
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador,<br />
aun antes de tomar posesión, anunció una iniciativa<br />
de reforma constitucional que sometería<br />
para crear una Guardia Nacional militarizada. La<br />
propuesta llegó al Congreso, sólo un día después<br />
de que la Corte invalidara la Ley de Seguridad<br />
Interior.<br />
Poco después, como apunta Sánchez, el Plan<br />
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 dejó ver<br />
la ruta de institucionalización de la militarización<br />
y el desmantelamiento de la institucionalidad civil<br />
que seguiría su gobierno y que se concretarían<br />
en la Ley que creó la Guardia Nacional, de<br />
2019, y en el Acuerdo Presidencial publicado en<br />
2020, a los que antes hemos hecho referencia. 5<br />
Tras este recorrido histórico, Lisa Sánchez<br />
destaca que el marco jurídico nacional ha sufrido<br />
constantes alteraciones que han otorgado<br />
facultades crecientes a las Fuerzas Armadas, “lo<br />
que ha conducido a deformar el concepto de seguridad<br />
pública para incorporar en él nociones<br />
propias de la seguridad nacional” (2020: 27).<br />
Esta autora concluye que, si bien la expansión<br />
territorial y el poder de los grupos criminales<br />
en México requieren de la participación<br />
extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas<br />
de seguridad, “hacerlo en ausencia de controles,<br />
sustento y evaluación resulta tanto o más perjudicial<br />
que no hacerlo e impide, en los hechos,<br />
la construcción de un México más seguro, más<br />
justo y en paz” (2020: 34).Y es en este punto<br />
en donde podemos regresar a Agamben dado<br />
que, como Lisa Sánchez destaca, el papel que<br />
hoy en día desempeñan nuestras Fuerzas Armadas<br />
no se juega en la cancha de nuestras leyes,<br />
sino en la de decisiones políticas que se imponen<br />
como una supuesta necesidad “por la vía de los<br />
hechos”. Cito:<br />
se trata de una decisión política por la que los propios<br />
gobiernos civiles, tanto de izquierda como de<br />
derecha, llaman a los militares a intervenir en asuntos<br />
que les son ajenos y quienes amplían de manera<br />
gradual su esfera de influencia a pesar de las consecuencias<br />
(Sánchez, 2020: 5).<br />
Sobre este punto, el ex ministro de la Suprema<br />
Corte de Justicia de la Nación, José Ramón<br />
Cossío, recientemente nos recordó que, mientras<br />
el Artículo 29 Constitucional dispone que<br />
“en tiempos de paz los miembros de las fuerzas<br />
armadas sólo pueden realizar funciones<br />
que guarden exacta conexión con la disciplina<br />
militar”, la iniciativa para incorporar la Guardia<br />
Nacional a la Secretaría de Defensa implica que<br />
5 Un análisis del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024<br />
puede consultarse en Azaola (2020).<br />
459
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
“tendremos más soldados que seguirán actuando<br />
como policías, pero, también, a los policías<br />
desempeñándose como soldados”. Para Cossío,<br />
de manera inevitable, esto “terminará por romper<br />
los precarios límites funcionales y operativos<br />
existentes, tanto en perjuicio de la población<br />
como de las fuerzas armadas” (Cossío, 2021).<br />
Por su parte, en su Informe Anual 2020-2021,<br />
Amnistía Internacional señala que el decreto de<br />
2020 que amplió las facultades de la Fuerzas<br />
Armadas no incluyó mecanismos de control que<br />
permitan garantizar que su actuación sea conforme<br />
con las normas y los principios internacionales,<br />
además de que les otorgó el control de<br />
puertos y aduanas. Asimismo, subrayó que las<br />
desapariciones forzadas y la tortura cometidas<br />
por agentes del Estado siguen siendo motivo de<br />
preocupación, ya que los responsables invariablemente<br />
quedan impunes (AI, 2021).<br />
Del mismo modo, el Programa de las Naciones<br />
Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su Informe<br />
Regional de Desarrollo Humano 2021, señala que<br />
la decisión de algunos países latinoamericanos<br />
de militarizar las tareas de seguridad derivó en<br />
un aumento de la violencia, como ocurre en México,<br />
que es uno de los países con mayor <strong>número</strong><br />
de defensores de derechos humanos, activistas,<br />
periodistas y políticos que han sido asesinados<br />
por sus actividades (PNUD, 2021).<br />
También Gretchen Kuhner, directora del Instituto<br />
para las Mujeres en la Migración, atribuye<br />
el incremento de arrestos de migrantes que la<br />
Secretaría de Gobernación reportó en 2021 respecto<br />
al año anterior, a la participación de las<br />
Fuerzas Armadas que, de manera ilegal, participan<br />
en estas tareas. El total de detenidos fue<br />
de 252,526 migrantes, de los que casi la mitad,<br />
provenían de Honduras (Martínez, 2021).<br />
Violaciones graves a los<br />
Derechos Humanos<br />
“[…] es mejor conformarse con otras verdades<br />
más modestas […] las que se conquistan con mucho<br />
trabajo, poco a poco y sin atajos, por el estudio,<br />
la discusión y el razonamiento, verdades que<br />
pueden ser demostradas y verificadas”<br />
(Levi, 2012: 242-243).<br />
Me referiré a continuación sólo a algunos datos<br />
que no dejan lugar a dudas acerca de que persiste<br />
un panorama de graves violaciones a los<br />
Derechos Humanos, panorama que nos permite<br />
sustentar la tesis de que nos encontramos<br />
ante un estado de excepción que, como señala<br />
Agamben, se ha convertido en norma. Se trata<br />
de violaciones graves a los derechos humanos<br />
que diario transcurren frente a nuestros ojos sin<br />
que atinemos a mirarlas o a nombrarlas como lo<br />
que son: crímenes de lesa humanidad que han<br />
generado una crisis humanitaria de la mayor envergadura<br />
y de la que nadie está dispuesto a hacerse<br />
cargo o a asumir la responsabilidad que le<br />
corresponde.<br />
Para aclarar a lo que me refiero cuando hablamos<br />
de “violaciones graves” a los derechos<br />
humanos, acudo a un texto de Sergio García Ramírez<br />
(2019), penalista mexicano, quien fue presidente<br />
de la Corte Interamericana de Derechos<br />
Humanos durante el periodo 2004-2007.<br />
De acuerdo con García Ramírez, no existe un<br />
concepto único, aceptado por todos, sobre lo<br />
que constituyen las violaciones graves de derechos<br />
humanos. Algunos informes de la Subcomisión<br />
de Derechos Humanos de Naciones Unidas<br />
(como los de Bassiouni y Van Boven) “hacen<br />
referencia a determinados hechos cuya gravedad<br />
es incuestionable en cuanto afectan profundamente<br />
bienes jurídicos básicos ampliamente<br />
reconocidos: genocidio, esclavitud y prácticas<br />
análogas, ejecuciones sumarias o arbitrarias, tortura<br />
y otras penas o tratos crueles, inhumanos<br />
o degradantes, desaparición forzada, detención<br />
arbitraria y prolongada, deportación o traslado<br />
forzado de poblaciones, y discriminación sistemática<br />
basada en la raza o en el sexo de los sujetos<br />
discriminados” (García Ramírez, 2019).<br />
Por su parte, la Corte Interamericana ha relacionado<br />
las graves violaciones con la noción de<br />
crímenes de lesa humanidad. En alguna ocasión,<br />
ha dicho que las violaciones graves<br />
pueden también ser caracterizadas o calificadas<br />
como crímenes contra la humanidad por haber<br />
sido cometidas en contextos de ataques masivos<br />
y sistemáticos o generalizados hacia algún sector<br />
de la población [...] Igualmente, se considera que<br />
existen violaciones graves cuando las infracciones<br />
sean sistemáticas: con un patrón de continuidad,<br />
con o sin proyecto político deliberado; o los hechos<br />
de violencia afecten a un colectivo numeroso; por<br />
ejemplo, presos, indígenas, niños, mujeres; o que<br />
460
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
impliquen crueldad extraordinaria o impongan sufrimiento<br />
severo (García Ramírez, 2019).<br />
A continuación, trazaremos, con pinceladas<br />
gruesas, apenas un bosquejo del panorama que<br />
hoy enfrentan los derechos humanos en México,<br />
para poder constatar si se ajusta, o no, a las definiciones<br />
propuestas por los tribunales y organismos<br />
internacionales en la materia. Veamos.<br />
• Entre diciembre de 2018 y abril de 2021, la<br />
Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió<br />
1742 quejas contra las Fuerzas Armadas. Los<br />
motivos de las quejas fueron: detención arbitraria,<br />
uso arbitrario de la fuerza, privación de la<br />
vida o tratos crueles, inhumanos y degradantes<br />
(Padilla, 2021).<br />
• Durante la primera mitad del gobierno del<br />
presidente López Obrador (2019-2021), el Ejército<br />
Mexicano se enfrentó en más de 640 ocasiones<br />
con civiles armados en el país. El saldo oficial<br />
de estos enfrentamientos fue de 515 presuntos<br />
agresores abatidos, mientras que 89 quedaron<br />
lesionados y 381 fueron detenidos. En contraste,<br />
del lado de los militares, 21 perdieron la vida. Es<br />
decir que, al igual que ocurría en los dos gobiernos<br />
anteriores, los soldados continúan matando<br />
a más personas de las que lesionan o detienen<br />
ya que, en promedio, por cada civil herido hay<br />
seis que pierden la vida a manos del Ejército.<br />
El balance reportado de 2007 a 2021 por la<br />
Secretaría de Defensa da cuenta de un total de<br />
5134 enfrentamientos que han dejado como saldo<br />
la muerte de 5125 civiles, cifra casi siete veces<br />
mayor que la de civiles heridos, que es de 755, y<br />
también más alta que la de detenidos que es de<br />
4242. Por su parte, el Ejército reporta que han<br />
fallecido en enfrentamientos un total de 294 integrantes<br />
de las Fuerzas Armadas (Ángel, 2021).<br />
• En el Censo Nacional de Derechos Humanos<br />
2021, realizado por el Inegi, se da cuenta de<br />
que, en 2019 y 2020, los organismos públicos de<br />
derechos humanos tanto federal como estatales<br />
reportaron 14,760 hechos presuntamente violatorios<br />
de derechos humanos por detenciones<br />
arbitrarias; 11,070 por tratos crueles inhumanos<br />
y degradantes y 5426 por tortura (Inegi, 2021a).<br />
• Con respecto a la tortura, hay que tener<br />
presente que sólo unos cuantos casos son denunciados<br />
como lo muestran de manera contundente<br />
las Encuestas llevadas a cabo por el Inegi<br />
en el Sistema Penitenciario (Inegi, 2016 y 2021f),<br />
en las que queda claro que se trata de una práctica<br />
generalizada y sistemática, ya que más de la<br />
mitad de las personas privadas de libertad refieren<br />
haber sufrido todo tipo de malos tratos que<br />
van, desde las amenazas a los detenidos y sus<br />
familias, hasta los golpes, patadas, quemaduras,<br />
ahogamientos y abusos sexuales, entre otros<br />
(Inegi, 2016 y 2021b). También la Comisión de<br />
Derechos Humanos de la Ciudad de México ha<br />
señalado que se trata de una práctica cotidiana,<br />
recurrente y utilizada de forma sistemática<br />
como forma de intimidación, castigo y maltrato,<br />
tanto por parte de policías durante la detención,<br />
como de custodios cuando las personas se hallan<br />
en reclusión.<br />
• En cuanto a las ejecuciones, si se comparan<br />
los primeros 26 meses de los últimos tres<br />
gobiernos en cuanto al <strong>número</strong> de víctimas letales<br />
atribuidas al crimen organizado, en el gobierno<br />
de Felipe Calderón se registraron 10,313<br />
ejecuciones, en el de Peña Nieto 21,100 y en el de<br />
López Obrador 52,658. Esto significa que, durante<br />
la gestión del presidente López Obrador, el<br />
<strong>número</strong> de ejecuciones se incrementó en 150% si<br />
se compara con el mismo periodo del gobierno<br />
del presidente Peña Nieto y 411% con respecto al<br />
de Felipe Calderón (Rosillo, 2021: 42). De ahí que<br />
podamos hablar de la “pandemia de violencia”,<br />
como lo enuncia el título de este trabajo.<br />
• Para tener una idea acerca de la “pandemia<br />
de violencia” a la que nos referimos, es importante<br />
tomar en cuenta que, de acuerdo con la<br />
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción<br />
sobre Seguridad Pública 2021, del Inegi, existen<br />
en México 38 millones 799,523 ciudadanos que<br />
presentan algún daño a la salud luego de haber<br />
sido víctimas de la delincuencia, ya que ésta les<br />
ha dejado lesiones, secuelas físicas o daños sicológicos.<br />
Esta cifra representa a poco más del<br />
30 por ciento de la población (Inegi, 2021c). Adicionalmente,<br />
la misma encuesta señala que, a<br />
causa de la violencia, un millón 251,825 personas<br />
fueron desplazadas de sus hogares en 2019 y,<br />
durante 2020, se contabilizó a 911,914 personas<br />
desplazadas.<br />
• De acuerdo con el informe dado a conocer<br />
por la organización Causa en Común sobre las<br />
atrocidades que han sido reportadas por los medios<br />
de comunicación entre enero y octubre de<br />
2021, han tenido lugar un total de 4,527 atrocidades,<br />
a las que define como acontecimientos que<br />
461
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
se caracterizan por “el uso intencional de la fuerza<br />
física para causar muerte, laceración o maltrato<br />
extremo”. De estos hechos atroces, Causa<br />
en Común registra 454 masacres (asesinatos de<br />
tres o más personas); hallazgo de 520 fosas clandestinas;<br />
700 casos de mutilación, descuartizamiento,<br />
destrucción o disolución de cadáveres;<br />
321 casos de calcinamientos y 924 cuerpos que<br />
aparecieron con rastros de tortura. Hubo, además,<br />
320 homicidios de menores de 17 años, así<br />
como 389 asesinatos de mujeres cometidos con<br />
crueldad extrema (Mauleón, 2021: 6).<br />
• La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda,<br />
Karla Quintana, informó que, al mes de<br />
marzo de 2022, el Registro Nacional de Personas<br />
Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNL)<br />
cuenta con datos de 99 mil personas que se encuentran<br />
desaparecidas o no localizadas en México<br />
desde 2006 hasta a la fecha. La titular se<br />
mostró sorprendida —y con razón— de que este<br />
dato, así como el hecho de que los delitos queden<br />
impunes en un 98% y de que sólo existan<br />
entre 35 y 40 sentencias en materia de desaparición<br />
forzada, se hayan “normalizado” en México<br />
(García, 2022).<br />
No hay que perder de vista que los datos que<br />
la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda<br />
presentó, indican que, durante los primeros tres<br />
años del gobierno actual, han desaparecido 29<br />
mil personas, casi la tercera parte del total de<br />
personas desaparecidas durante los últimos tres<br />
gobiernos.<br />
• Por lo que respecta a lo que llamamos la<br />
“pandemia de violencia”, bastaría tomar en cuenta<br />
que, de acuerdo con las Estadísticas Vitales<br />
del Inegi, mientras que en el gobierno de Felipe<br />
Calderón se registraron 121,613 defunciones por<br />
homicidio y en el de Enrique Peña Nieto 157,158,<br />
tan sólo en los primeros dos años del gobierno<br />
de López Obrador (2019-2020) se han registrado<br />
73,240. Esto quiere decir que mientras el promedio<br />
por día de homicidios durante el período<br />
de Calderón fue de 56 y de 72 para el de Peña<br />
Nieto, durante los primeros dos años del actual<br />
gobierno el promedio fue de 101 homicidios por<br />
día. Asimismo, los datos de Inegi señalan que,<br />
durante 2020, se registró un total de 36,773 homicidios,<br />
lo que representa una tasa de 29 homicidios<br />
por 100 mil habitantes, tasa igual a la<br />
de 2019. En cuanto a las causas de defunción en<br />
general, durante 2020, la pandemia de COVID-19<br />
fue la principal causa de muerte entre la población<br />
de 35 a 64 años mientras que para la de 15<br />
a 34 años fueron los homicidios (Inegi, 2021d),<br />
es decir, la “pandemia de violencia”. Durante el<br />
gobierno de Calderón el pico más alto se alcanzó<br />
en 2011 con una tasa de 23.52 homicidios por 100<br />
mil habitantes, durante el de Peña Nieto se alcanzó<br />
en 2017 con una tasa de 23.80 habitantes<br />
y en los años que han transcurrido del presidente<br />
López Obrador, la tasa se ha mantenido prácticamente<br />
estable en 29 homicidios por 100 mil<br />
habitantes (Inegi 2021d y 2021e).<br />
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano<br />
destacó que durante 2021 diariamente 96<br />
personas perdieron la vida en hechos delictivos<br />
mientras que 50 se reportaron como desaparecidas<br />
(ONC, 2022).<br />
• Sin embargo, mientras que la pandemia de<br />
COVID-19 prácticamente ha dejado a salvo a los<br />
niños y niñas, la de violencia no. De acuerdo con<br />
la Red por los Derechos de la Infancia en México,<br />
REDIM, cada día son asesinados en México<br />
tres menores de edad. Durante 2021, la violencia<br />
arrojó un saldo de 994 homicidios dolosos entre<br />
menores de 0 a 17 años de edad, 153 mujeres<br />
y 841 hombres (Redim, 2022). Por su parte, el<br />
especialista en estadísticas de mortalidad, Héctor<br />
Hernández Bringas, señaló que entre 2007<br />
y 2020 se han triplicado los homicidios entre<br />
los menores de 13 a 17 años, siendo un total de<br />
13,422 menores los que han muerto asesinados<br />
durante ese periodo, 75% de ellos por armas de<br />
fuego (Hernández Bringas, próximamente).<br />
• El mismo Informe Anual de REDIM da<br />
cuenta de que, durante 2021, desaparecieron 12<br />
niños, niñas o adolescentes cada día, de los que<br />
la mayoría fueron recuperados, pero 942 mujeres<br />
menores de edad permanecen sin ser localizadas.<br />
• Asimismo, de acuerdo con las Estadísticas<br />
Vitales de Inegi, entre 2015 y 2020 más de 700<br />
niñas de entre 0 y 17 años fueron asesinadas en<br />
la vía pública mientras que 558 fueron asesinadas<br />
en sus propias viviendas (Inegi, 2021e). A<br />
ello hay que agregar que 69% de los menores<br />
de entre 10 y 14 años que desaparecieron, son<br />
mujeres (México Evalúa, 2022).<br />
En efecto, una de las expresiones más crueles<br />
de la pandemia de violencia ha sido el incremento<br />
de todo tipo de expresiones de la violencia<br />
dirigida en contra de las mujeres y las niñas, sig-<br />
462
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
no también de un profundo desgarramiento de<br />
nuestro tejido social. Veamos.<br />
• De acuerdo con México Evalúa, cada día<br />
son asesinadas 10 mujeres en nuestro país, siendo<br />
2020 el año más violento para las mujeres<br />
durante los últimos 30 años. Asimismo, dicha<br />
organización señala que, según los reportes que<br />
entre 2015 y 2021 emitieron las fiscalías a nivel<br />
nacional sobre casos de feminicidio, éstos aumentaron<br />
en 134%, alcanzando casi tres casos<br />
por día durante 2021. Entre 2018 y febrero de<br />
2022 se tiene registro de 3,758 feminicidios,<br />
mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional<br />
de Seguridad Pública Urbana casi 5 millones<br />
de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales<br />
durante el segundo semestre de 2021. De éstos,<br />
99.7% no fueron denunciados. Por su parte, el<br />
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de<br />
Seguridad Pública reportó que, de 2019 a 2021,<br />
300 menores de 0 a 17 años han sido víctimas de<br />
feminicidio (México Evalúa, 2022).<br />
• A lo anterior hay que agregar que, durante<br />
la última década, se ha reportado la no localización<br />
de 3,241 mujeres menores de 17 años en<br />
México. Las denuncias comenzaron a crecer a<br />
partir de 2013. El pico más alto de las niñas y<br />
adolescentes no localizadas se registró en 2017<br />
con un total de 955 (Arteta, 2021); sin embargo,<br />
para finales de 2021, como antes dijimos, 942<br />
mujeres menores de edad permanecían sin ser<br />
localizadas.<br />
• En lo que se refiere a los ataques en contra<br />
de periodistas, de acuerdo con Alejandro Encinas,<br />
subsecretario de Derechos Humanos de la<br />
Secretaría de Gobernación y encargado del Mecanismo<br />
de Protección para Personas Defensoras<br />
Derechos Humanos y Periodistas, de 2006 a<br />
marzo de 2022, han sido asesinados 255 periodistas<br />
en México. El subsecretario añadió que la<br />
estrategia para proteger a periodistas ha fallado<br />
y que 45% de las agresiones sufridas por periodistas<br />
provienen de agentes del estado (Aziz,<br />
2022: 17). Por su parte, Leopoldo Maldonado,<br />
director de Artículo 19, al presentar el Informe<br />
Anual 2021 de esta organización titulado “Negación”,<br />
señaló que durante los primeros tres años<br />
del gobierno del presidente López Obrador se<br />
han registrado 85% más ataques de todo tipo<br />
contra la prensa en comparación con el mismo<br />
periodo del presidente Peña Nieto. La organización<br />
tiene documentadas 644 agresiones, entre<br />
las cuales 198 se registraron como intimidación<br />
u hostigamiento; 96 como amenazas; 65 como<br />
uso ilegítimo del poder público; 82 como ataques<br />
físicos; 54 como bloqueo o alteración de<br />
contenido, mientras que durante los tres primeros<br />
años del actual gobierno 33 periodistas han<br />
sido asesinados y dos han desaparecido (Artículo<br />
19, 2022).<br />
• Por su parte, el informe más reciente del<br />
Centro Mexicano del Derecho Ambiental sobre<br />
la “Situación de Personas defensoras de derechos<br />
humanos ambientales”, desde 2012 hasta<br />
2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores<br />
ambientales, siendo México uno de los países<br />
más letales para quienes se dedican a la defensa<br />
del ambiente y el territorio (Dresser, 2021).<br />
Para concluir este panorama, que no podemos<br />
calificar sino como atroz, menciono otro<br />
ámbito en el que se vive en permanente estado<br />
de excepción: el de las prisiones. En ellas “duermen”<br />
—es un decir— 225 mil personas privadas<br />
de la libertad en nuestro país, cuyas condiciones<br />
de vida, en la gran mayoría de los casos, no<br />
podemos calificar de otra manera sino como un<br />
estado de permanente excepción a las normas,<br />
como veremos en el inciso siguiente.<br />
Las cárceles y otras formas de muerte<br />
“Para vivir, es necesaria una identidad, es decir,<br />
una dignidad…quien pierde la una, pierde también<br />
la otra, lo que implica su muerte espiritual”<br />
(Levi, 2012: 582).<br />
Es claro que en todas partes, la mayoría de las<br />
personas que se hallan en prisión son pobres o<br />
pertenecen a minorías discriminadas por distintos<br />
motivos: étnicos, políticos, religiosos o de<br />
género. El modelo económico predominante,<br />
que ha llevado a la destrucción del Estado de<br />
Bienestar, como repetidamente lo ha denunciado<br />
el sociólogo francés Loïc Wacquant, promueve<br />
que los ricos sean cada vez más ricos mientras<br />
que los pobres vayan a prisión (Wacquant,<br />
2014 y 2010).<br />
Otro problema fundamental tiene que ver<br />
con la popularidad de la que gozan las políticas<br />
de “mano dura”, que se sostienen con base en<br />
la creencia o la promesa una y otra vez difundidas<br />
por gobiernos de todos los signos, acerca<br />
de que, incrementadas las penas, disminuirán los<br />
463
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
delitos, así sea que no existan evidencias para<br />
sostener esta creencia. Estas políticas, del así llamado<br />
“populismo punitivo”, han tenido dos efectos<br />
importantes. El primero se expresa en la sobrepoblación<br />
carcelaria mientras que el segundo<br />
tiene que ver con el estigma que se coloca sobre<br />
los delincuentes, quienes pasan a ser vistos<br />
como ajenos, como enemigos de la sociedad a<br />
quienes habría que eliminar dado que ya no sería<br />
posible desterrarlos como ocurría en otros tiempos.<br />
De lo que no solemos percatarnos es que<br />
esta manera de situarlos como enemigos, como<br />
desechos de la sociedad, tiene como efecto la<br />
ruptura irreparable del tejido, de la trama que<br />
sostiene a la sociedad, puesto que atenta contra<br />
los fundamentos que sostienen el pacto social.<br />
De este modo, Raúl Zaffaroni, penalista argentino<br />
y juez de la Corte Interamericana de Derechos<br />
Humanos, destaca que, cuando las condiciones<br />
de vida en prisión no cumplen con la<br />
legalidad, vuelven a la pena ilícita, aun si se trata<br />
de una pena lícita por haber sido dictada por<br />
un juez. La prisión para ser legal —dice Zaffaroni—<br />
debe enmarcarse en las reglas del Derecho<br />
constitucional y del Derecho Internacional de los<br />
Derechos Humanos. Si las penas no respetan la<br />
dignidad humana e imponen un dolor más allá<br />
del legalmente impuesto, constituyen penas ilícitas<br />
y se consideran penas crueles, inhumanas<br />
y degradantes, como las que están previstas en<br />
los códigos nacionales y los tratados internacionales<br />
(Zaffaroni, 2016).<br />
Por mi parte, considero que también habría<br />
que cuestionar la legalidad de las penas, así sean<br />
de carácter “preventivo”, cuando no se cumple<br />
con el principio de presunción de inocencia,<br />
como ocurre en los casos en que se decreta la<br />
prisión preventiva oficiosa. De hecho, casi la mitad<br />
de las personas que se hallan en prisión en<br />
México, el 43%, se encuentran de manera “preventiva”,<br />
pues no han sido juzgados, es decir, no<br />
se les ha comprobado delito alguno. También<br />
se minan las bases del sistema de justicia y se<br />
rompe con el equilibrio procesal cuando, como<br />
ocurre todos los días en nuestro país, la mayoría<br />
de quienes son llevados a juicio no tiene acceso<br />
a una defensa apropiada. Para esta gran mayoría,<br />
su situación jurídica se define sin que hayan<br />
podido defenderse.<br />
Como apunta Slokar, la cárcel y la guerra contra<br />
el crimen son el camino más seguro para el<br />
exterminio de los considerados “indeseables”,<br />
es decir, los jóvenes de estratos sociales bajos,<br />
encarcelados mayoritariamente por delitos contra<br />
la propiedad y la venta de drogas a pequeña<br />
escala. Como también lo señalara Zygmunt Bauman<br />
—citado por Slokar— “la principal y, quizás,<br />
única finalidad explícita de las prisiones resulta<br />
la eliminación de los seres humanos residuales<br />
[…] las prisiones, como tantas otras instituciones<br />
sociales, han dejado atrás la fase del reciclaje y<br />
han pasado a la de eliminación de residuos”. En<br />
este sentido, “la invención de la prisión en la penalidad<br />
moderna resultó como castigo sustitutivo<br />
de la pena de muerte” (Slokar, 2021: 101-102).<br />
Estas “otras formas de morir”, como las que<br />
ocurren en nuestras cárceles, no dejan huella en<br />
los registros o en las estadísticas, aunque también<br />
existen y afectan de manera cotidiana a<br />
distintos grupos de población de nuestro país,<br />
incluyendo a las familias de quienes se hallan privados<br />
de la libertad (Pérez Correa , 2015).<br />
Pensemos, como ejemplo, en el modelo de las<br />
cárceles federales en México que, imitando el de<br />
las cárceles de máxima seguridad norteamericanas,<br />
impone a los internos el aislamiento durante<br />
23 horas al día en las que permanecen en su celda<br />
sin poder llevar a cabo actividad alguna y sin<br />
contacto humano de por medio, lo que, como<br />
ha sido demostrado por estudios científicos rigurosos,<br />
ocasiona todo tipo de trastornos y, en<br />
el extremo, la destrucción de la persona humana<br />
y lo que se denomina la “muerte social”. 6<br />
Así lo declaró una resolución de la Suprema<br />
Corte norteamericana en 2015 que condenó “el<br />
efecto deshumanizante del confinamiento solitario”,<br />
citando los estudios que han mostrado<br />
que esta práctica cusa en los internos “ansiedad,<br />
pánico, pérdida de control, rabia, paranoia, alucinaciones<br />
y auto mutilaciones, entre otros síntomas”.<br />
La Suprema Corte argumentó que estas<br />
prácticas producen la “muerte social” de las personas,<br />
urgiendo a que el sistema penitenciario<br />
suspendiera su utilización.<br />
El concepto de “muerte social” hace referencia<br />
a aquellos que están apartados de la sociedad<br />
y son considerados muertos por el resto<br />
de las personas. La “muerte social” implica que<br />
está presente el estigma y la discriminación que<br />
6 Sobre el régimen de segregación pueden consultarse Sullivan<br />
(2015) y The Liman Program of Yale Law School y Association<br />
of State Correctional Administrators (2015).<br />
464
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
acompañan a cualquier actitud, acción o enfermedad<br />
que se aleje de las normas que dicta la<br />
sociedad. Las personas sufren la “muerte social”<br />
cuando se produce el alejamiento de la sociedad<br />
que las declara, de alguna forma, inservibles o<br />
invisibles. La “muerte social” es también decretada<br />
por individuos que deciden que otros no<br />
pueden cumplir con una labor social que les permita<br />
relacionarse. Asimismo, la “muerte social”<br />
puede producirse por la indiferencia hacia las<br />
personas, causándoles un malestar y sufrimiento<br />
que destruye de tal manera su personalidad y<br />
su dignidad que, teniendo signos vitales, socialmente<br />
han dejado de existir. 7<br />
Lo anterior, por cuanto se refiere al tipo de<br />
muerte que tiene lugar en las prisiones y que es<br />
invisible o indiferente para el resto de la sociedad.<br />
Pero también hay, como veremos enseguida,<br />
otros tipos de muerte que parecen ir más allá<br />
de la muerte misma.<br />
Rita Segato, antropóloga argentina, se refiere<br />
a las muertes que no tienen una razón o una motivación<br />
utilitaria, sino fundamentalmente simbólica.<br />
Para Segato, el incremento de la violencia<br />
expresiva en detrimento de la utilitaria tiene que<br />
ver con el “poder paralelo” o “segundo Estado”.<br />
Este incremento de la violencia expresiva hace<br />
referencia a violencias “que no parecen perseguir<br />
un fin instrumental sino constituirse como<br />
un lenguaje que busca afirmar, dominar, exhibir<br />
los símbolos del poder total”. El signo distintivo<br />
de este tipo de violencias lo constituye el hecho<br />
de que, ya no es suficiente matar, sino que hay<br />
que exhibir los cuerpos, destrozarlos, colgarlos,<br />
calcinarlos, disolverlos o arrojarlos a la intemperie.<br />
A este tipo de hechos, Segato los denomina<br />
“pedagogía de la crueldad”. Esta pedagogía<br />
enseña que, más allá del hecho de matar, todavía<br />
hay formas de desvirtuar o desnaturalizar la<br />
muerte cuando, por ejemplo, los restos no van<br />
a cementerios y quedan inscritos en una lápida,<br />
sino que van a basurales o, agregaríamos, a fosas<br />
que en nuestro país solemos llamar “comunes”,<br />
quizás precisamente porque son un destino más<br />
frecuente para los muertos de lo que cualquiera<br />
podría imaginar (Segato, 2004).<br />
Por su parte, Rossana Reguillo, antropóloga<br />
mexicana, señala que, tras haber propuesto<br />
originalmente el concepto de “narcomáquina”,<br />
7 Sobre el concepto de “muerte social” puede consultarse:<br />
https://cutt.ly/BZpqlcq<br />
posteriormente le pareció insuficiente dado que<br />
éste hacía pensar en un cálculo racional y en ganancias,<br />
es decir, “en un orden, más o menos reconocible,<br />
inteligible, en la producción de muerte”.<br />
Más tarde propuso, entonces, el concepto de<br />
“necromáquina” que alude a “la disolución absoluta<br />
de la vida en un estado de urgencia constante”.<br />
Si la tala de bosques genera un efecto de<br />
borde que provoca más incendios, dice Reguillo,<br />
“la violencia brutal genera un efecto de borde<br />
en el que ha cambiado el lenguaje, las prácticas,<br />
la ‘normalidad’ que colapsa […]” (Reguillo, 2021:<br />
25, 34).<br />
Lo que estas autoras proponen quizás nos<br />
aproxima o nos hace pensar en hechos que son<br />
difíciles de nombrar y, aún más, de comprender,<br />
si bien nos hemos habituado a convivir con ellos<br />
de manera cotidiana. Si para dar muerte a una<br />
persona, puede ser suficiente una bala, ¿por qué<br />
utilizar cien? ¿por qué destazar, quemar, colgar,<br />
desintegrar o exhibir sus cuerpos insepultos?<br />
¿Qué dicen estos hechos acerca de nosotros,<br />
nuestras autoridades y nuestra sociedad? ¿Qué<br />
tenemos que decir todos sobre estas formas de<br />
denigrar la vida humana al tiempo que degradamos<br />
nuestras vidas y las de todos?<br />
Conclusiones<br />
Desearía concluir recuperando el primer argumento<br />
que expuse al inicio de este trabajo apoyándome<br />
en la tesis expuesta por Agamben. Es<br />
decir, que la situación de graves violaciones a<br />
los derechos humanos que hemos descrito permite<br />
sostener que vivimos bajo un estado de excepción<br />
que no sólo ignora o pasa por encima<br />
de la ley, sino que también pasa de largo, en mi<br />
opinión, sobre los más elementales principios de<br />
la condición humana.<br />
Con este último señalamiento quisiera dar<br />
respuesta a las preguntas formuladas al final del<br />
inciso anterior. Acudo, para ello, a las respuestas<br />
que nos propusieron Karl Jaspers y Primo Levi<br />
para dar cuenta de los horrores que tuvieron lugar<br />
durante la Segunda Guerra Mundial.<br />
En El problema de la culpa, Jaspers se refiere<br />
a la culpa metafísica como “la carencia de la<br />
solidaridad absoluta con el hombre en tanto que<br />
hombre” (Jaspers, 1998: 88-89). El hombre, señala,<br />
“no sólo sigue ciegamente las leyes escritas,<br />
sino que tiene una brújula moral interna”. La<br />
465
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
culpa metafísica no consiste en no lograr evitar<br />
el mal, sino en ser indiferente frente a él. Consiste<br />
en ni siquiera expresar desacuerdo frente al<br />
mal (Dramarétska, 2022).<br />
Por su parte, Primo Levi se pregunta: “¿hemos<br />
asistido al desarrollo racional de un asunto<br />
inhumano o a una manifestación, hasta ahora<br />
única en la historia y aún mal explicada, de locura<br />
colectiva? ¿A una lógica dirigida al mal o a<br />
una ausencia de lógica?”. Levi responde: “como<br />
suele suceder con las cosas humanas, las dos alternativas<br />
coexistieron” (Levi, 2012: 569).<br />
“Pero debemos meditar —dice Levi— acerca<br />
del hecho de que todos, maestro y discípulos,<br />
hayan ido apartándose de la realidad a medida<br />
que su moral se fue apartando de esa moral común<br />
a todos los tiempos a todas las civilizaciones,<br />
que es parte de nuestra herencia humana y<br />
a la cual es preciso reconocer […] Sencillamente<br />
habían estado sometidos durante algunos años<br />
a una escuela donde la moral corriente había<br />
sido subvertida […]” (Levi, 2012: 562, 579).<br />
Aunque con lo anterior no intento equiparar<br />
los hechos que tuvieron lugar durante el Holocausto<br />
con los que hemos abordado en este trabajo,<br />
sí intento llamar la atención sobre el escalamiento<br />
de la crueldad en nuestro país y sobre<br />
la responsabilidad que todos tenemos por acostumbrarnos<br />
a esta clase de hechos y por permanecer<br />
indiferentes y pasivos frente a tantas<br />
pérdidas, tanto dolor y tantas injusticias.<br />
Asimismo, en este trabajo he procurado destacar<br />
que durante 15 años se ha empleado un<br />
modelo de seguridad que se apoya de manera<br />
creciente y otorga cada vez más facultades a<br />
las Fuerzas Armadas, no obstante que los resultados<br />
aquí expuestos muestran de manera<br />
contundente que este modelo, lejos de resolver<br />
los problemas de seguridad, los ha exacerbado.<br />
Urge, por tanto, pugnar por la construcción de<br />
un nuevo modelo de seguridad basado en instituciones<br />
de carácter civil, así como fortalecer las<br />
capacidades y mejorar el desempeño, tanto de<br />
las instituciones de justicia, como de los organismos<br />
públicos y de la sociedad civil de derechos<br />
humanos. Sólo así podremos dar pasos encaminados<br />
hacia la construcción de la paz, que es<br />
ajena a la naturaleza y la misión de las Fuerzas<br />
Armadas, por más que la narrativa gubernamental<br />
intenta hacernos creer que ésta es su función.<br />
Nada más lejos de la realidad.<br />
Fuentes consultadas<br />
AI (Amnistía Internacional) (2021), “Informe 2020-<br />
2021, Amnistía Internacional: La situación de los<br />
derechos humanos en el mundo”, Amnesty, Index<br />
Number: POL 10/3202/2021, Ciudad de México,<br />
AI, , 14 de abril<br />
de 2022.<br />
Agamben, Giorgio (2004), Estado de Excepción<br />
(Homo Sacer II). El poder soberano y la<br />
nuda vida, Valencia, Pre-Textos.<br />
Ángel, Arturo (2021), “Crece letalidad con Andrés<br />
Manuel López Obrador”, Animal Político, 29<br />
noviembre, Ciudad de México, Grupo Editorial<br />
Criterio, , 14 de abril<br />
de 2022.<br />
Arteta, Itxaro (2021), “Cada día se reporta la desaparición<br />
de 9 mujeres de entre 12 y 17 años”, Animal<br />
Político, 5 de julio, Ciudad de México, Grupo Editorial<br />
Criterio, , 16 de<br />
abril de 2022.<br />
Artículo 19 (2022), “Negación: Informe Anual 2021 sobre<br />
libertad de expresión e información en México”,<br />
Artice 19, Ciudad de México, Article 19,<br />
, 16 de abril de 2022.<br />
Azaola Garrido, Elena (2020), “¿Y la paz?”, Animal Político,<br />
6 de enero, Ciudad de México, Grupo Editorial<br />
Criterio, , 14 de<br />
abril de 2022.<br />
Aziz, Alberto (2022), “La democracia herida y las fallas<br />
del Estado”, El Universal, 22 marzo, Ciudad<br />
de México, Compañía Periodística Nacional, A17,<br />
, 14 de abril de 2022.<br />
Bassets, Lluís (2006), “‘Homo Sacer’”, El País, 4 de octubre,<br />
Madrid, Grupo Prisa, Sección Internacional.<br />
Bugarín, Inder (2021), “México, el país más letal del<br />
mundo para civiles”, El Universal, 30 de marzo,<br />
Ciudad de México, Compañía Periodística Nacional,<br />
p. 15.<br />
Cossío, José Ramón (2021), “Una idea peligrosa”, El<br />
Universal, 29 de junio, Ciudad de México, Compañía<br />
Periodística Nacional, , 14 de abril de 2022.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (2020), “Acuerdo<br />
por el que se dispone de la Fuerza Armada<br />
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad<br />
pública de manera extraordinaria, regulada,<br />
fiscalizada, subordinada y complementaria”, 11<br />
de mayo, Ciudad de México, Secretaría de Go-<br />
466
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 455-468<br />
bernación, , 14 de<br />
abril de 2022.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (2019), “Ley de<br />
la Guardia Nacional”, 27 de mayo, Ciudad de<br />
México, Cámara de Diputados, , 14 de abril de 2022.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (2011), “Decreto<br />
por el que se modifica la denominación del<br />
Capítulo I del Título Primero y reforma diversos<br />
artículos de la Constitución Política de los Estados<br />
Unidos Mexicanos”, 10 de junio, Ciudad de<br />
México, Secretaría de Gobernación, , 14 de abril de 2022.<br />
Dramarétska, Oksana (2022), “Del nazismo a la Rusia<br />
moderna”, Reforma, 11 de abril, Ciudad de México,<br />
Grupo Reforma, , 16 de abril de 2022.<br />
Dresser, Denise (2021), “El país de AMLO”, Reforma,<br />
24 de mayo, Ciudad de México, Grupo Reforma,<br />
, 16 de abril de 2022.<br />
FCEN (Financial Crimes Enforcement Network) (s.f.),<br />
“USA PATRIOT Act”, Washington, Gobierno de<br />
los Estados Unidos, ,<br />
14 de abril de 2022.<br />
García, Ariadna (2022), “No hay peor violencia que<br />
una desaparición: Karla Quintana”, El Universal,<br />
22 de marzo, Ciudad de México, Compañía Periodística<br />
Nacional, A6, ,<br />
16 de abril de 2022.<br />
García Ramírez, Sergio (2019), “Tutela de los derechos<br />
en situaciones excepcionales. Debido proceso y<br />
cumplimiento de resoluciones”, Conferencia impartida<br />
en el Coloquio Internacional de Derecho<br />
Procesal, Medellín.<br />
Hernández Bringas, Héctor (próximamente), Homicidios<br />
contra la niñez en México. Características y<br />
tendencias recientes, Ciudad de México, UNAM.<br />
IISS (International Institute for Strategic Studies)<br />
(2020), The Armed Conflict Survey. The Worldwide<br />
of Political, Military and Humanitarian<br />
Trends in Current Conflicts, Londres, Routledge.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021a), “Censo Nacional de Derechos Humanos<br />
2021 federal y estatales”, Aguascalientes, Inegi,<br />
, 14 de abril de 2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021b), “Encuesta Nacional al Sistema Penitenciario,<br />
2021”, Aguascalientes, Inegi, , 14 de abril de 2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021c), Encuesta Nacional de Victimización y<br />
Percepción sobre Seguridad Ciudadana 2021,<br />
(ENVIPE)”, Aguascalientes, Inegi, , 16 de abril de 2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021d), “Estadísticas Vitales”, Aguascalientes,<br />
Inegi, , 16 de abril de<br />
2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021e), “Estadísticas de mortalidad”, Aguascalientes,<br />
Inegi, , 16 de<br />
abril de 2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021f), “Encuesta Nacional de Población Privada<br />
de la Libertad 2021”, Aguascalientes, Inegi,<br />
, 14 de julio de 2022.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2016), “Encuesta Nacional de Población Privada<br />
de la Libertad 2016”, Aguascalientes, Inegi,<br />
, 14 de abril de 2022.<br />
Jaspers, Karl (1998), El problema de la culpa. Sobre la<br />
responsabilidad de Alemania, Barcelona, Paidós.<br />
Levi, Primo (2012), Trilogía de Auschwitz, Barcelona,<br />
Océano.<br />
Martínez, César (2021), “Rompe migración récord de<br />
capturas”, Reforma, 28 de diciembre, Ciudad<br />
de México, Grupo Reforma, , 14 de abril de 2022.<br />
Mauleón, Héctor de (2021), “Una hemorragia sin control”,<br />
El Universal, 30 diciembre, Ciudad de México,<br />
Compañía Periodística Nacional, A6, ,<br />
16 de abril de 2022.<br />
México Evalúa (2022), “Crece la cifra negra de la violencia<br />
sexual: en 2021, el 99.7% de los casos no<br />
se denunciaron”, México Evalúa, Ciudad de México,<br />
, 16 de abril de<br />
2022.<br />
ONC (Observatorio Nacional Ciudadano) (2022),<br />
“Análisis de la incidencia delictiva en 2021”, ,<br />
16 de abril de 2022.<br />
Padilla, Alberto (2021), “Cada día se presentan casi dos<br />
quejas contra Fuerzas Armadas por violaciones<br />
a derechos humanos”, Animal Político, 2 de junio,<br />
Ciudad de México, Grupo Editorial Criterio,<br />
, 14 de abril de 2022.<br />
Pérez Correa, Catalina (2015), “Las mujeres invisibles:<br />
Los costos de la prisión y los efectos indirectos<br />
467
ELENA AZAOLA GARRIDO, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PANDEMIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO<br />
en las mujeres”, BID, Nueva York, Banco Interamericano<br />
de Desarrollo, , 16 de abril de 2022.<br />
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)<br />
(2021), “Informe Regional de Desarrollo<br />
Humano, 2021. Alta desigualdad y bajo crecimiento<br />
en América Latina y el Caribe”, PNUD.<br />
América Latina y el Caribe, PNUD, Nueva York,<br />
, 14 de abril de 2022.<br />
Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México<br />
(2022), “Balance anual 2021: Discriminación<br />
y violencia contra la niñez durante la sindemia”,<br />
, 16 de abril de 2022.<br />
Reguillo, Rossana (2021), Necromáquina. Cuando morir<br />
no es suficiente, Guadalajara, NED Ediciones/<br />
ITESO.<br />
Rosillo, Eunises (2021), “Numeralia”, Nexos, 1 de abril,<br />
Ciudad de México, Nexos, p. 42, , 14 de abril de 2022.<br />
Sánchez, Lisa (2020), La militarización de la seguridad<br />
pública en México y sus fundamentos legales,<br />
Ciudad de México, Fundación Friedrich Ebert<br />
Stiftung/México Unidos Contra la Delincuencia.<br />
Slokar, Alejandro W. (2021), “Nacropolítica de los cautivos.<br />
Crisis y destino de la construcción jurídico<br />
penal”, en Fernando Tenorio y Luis González<br />
Placencia (coords.), Cuando el temor merodea.<br />
Ensayos sobre pandemia y sociedad, Ciudad de<br />
México, Editorial UBIJUS/Universidad Autónoma<br />
de Tlaxcala, pp. 97-106.<br />
The Liman Program of Yale Law School y Association<br />
of State Correctional Administrators (2015),<br />
Time-In-Cell: The ASCA-Liman 2014 National<br />
Survey of Administrative Segregation in Prison,<br />
Nueva York, The Liman Program of Yale Law<br />
School/Association of State Correctional Administrators,<br />
, 16 de<br />
abril de 2022.<br />
Segato, Rita (2004), Territorio, soberanía y crímenes<br />
de segundo Estado: la escritura en el cuerpo de<br />
las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Ciudad<br />
de México, Inmujeres.<br />
Zaffaroni, Raúl (2016), “Derecho Penal Humanitario y<br />
poder en el siglo XXI”, conferencia pronunciada<br />
en la Universidad de San Carlos de Guatemala,<br />
en ocasión del otorgamiento del grado de doctor<br />
honoris causa, agosto de 2016.<br />
Zibechi, Raúl (2021), “La militarización, fase superior<br />
del extractivismo”, La Jornada, 26 de marzo,<br />
Ciudad de México, Demos, Opinión, , 14 de abril de 2022.<br />
Elena Azaola Garrido<br />
Recibido: 14 de abril de 2022.<br />
Aceptado: 13 de julio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Es doctora en Antropología Social por el Centro<br />
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología<br />
Social (CIESAS). Actualmente se desempeña<br />
como Profesora-Investigadora en esta<br />
institución. Es desde 2018 Investigadora Nacional<br />
Emérita del Sistema Nacional de Investigadores.<br />
Sus líneas de investigación son: grupos<br />
vulnerables y problemas sociales, diseño de políticas<br />
públicas, delincuencia y violencia, instituciones<br />
penitenciarias, explotación sexual infantil,<br />
mujeres en prisión. Entre sus más recientes publicaciones<br />
destacan, como autora: “Las cárceles<br />
en México hoy”, en Sergio Aguayo, Raúl Benítez<br />
et al. (eds.), Atlas de la Seguridad y la Defensa<br />
de México 2020, Instituto Belisario Domínguez<br />
del Senado de la República/Fundación de las<br />
Américas, Puebla/Colectivo de Análisis de la Seguridad<br />
con Democracia, Ciudad de México, pp.<br />
115-129 (2021); “”s (c)// (2021); Nuestros niños<br />
sicarios, Ciudad de México, Fontamara (2020);<br />
como coautora: Juvenile Delinquency: Why Do<br />
Youth Commit Crime?, Nueva York, Routledge<br />
(2021).<br />
Sullivan, Sara (2015), “Reducing Segregation”, Vera,<br />
Nueva York, Vera Institute of Justice, , 16 de abril de 2022.<br />
Wacquant, Loïc (2014), Cárceles de la miseria, Barcelona,<br />
Manantial.<br />
Wacquant, Loïc (2010), Castigar a los pobres, Barcelona,<br />
Gedisa.<br />
468
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus21202281<br />
MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES<br />
CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
MOTIVATIONS AND PUBLIC POLICY ON<br />
THE VIOLENCE OF MEN AGAINST<br />
THEIR FEMALE PARTNER<br />
Fernando Bolaños-Ceballos<br />
orcid.org/0000-0003-4656-6811<br />
Universidad Autónoma<br />
del Estado de Hidalgo<br />
México<br />
fernando_bolanos@uaeh.edu.mx<br />
Juan Carlos Ramírez Rodríguez<br />
orcid.org/0000-0002-2585-3996<br />
Universidad de Guadalajara<br />
México<br />
jucarlos@cucea.udg.mx<br />
Abstract<br />
The violence exerted by men against women in intimate relationships is possible due to<br />
power inequality in relational conflicts and motivated by beliefs about gender, violence<br />
and other elements and social processes present in specific populations. This work aims<br />
to strategically reflect on social and cultural causes of intimate partner violence by men<br />
towards women, to support design of public actions aimed at preventing mistreatment<br />
and abuse in heterosexual couples. The causes and elements associated with abuse are<br />
described and analyzed, as well as their relationship with the public actions required for<br />
its prevention.<br />
Keywords: Intimate Partner Violence, Men, Aggressors, Motivations, Public Policy.<br />
Resumen<br />
La violencia ejercida por hombres contra mujeres en sus relaciones íntimas es posible<br />
por la desigualdad de poder en el contexto de conflictos relacionales y motivada por<br />
creencias dominantes sobre género, violencia y procesos sociales presentes en poblaciones<br />
específicas. El artículo analiza causas sociales y culturales de esta violencia para<br />
apoyar el diseño de acciones públicas que prevengan el maltrato y abuso. A partir de la<br />
producción investigativa, la revisión de estudios y conceptos clave, se describen y analizan<br />
las causas y elementos asociados al abuso y maltrato, así como su relación con las<br />
acciones públicas requeridas para su prevención.<br />
Palabras clave: violencia de pareja, hombres, agresores, motivaciones, políticas públicas.<br />
469
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Introducción<br />
Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual por parte de su pareja en algún<br />
momento de su vida desde que es muy joven, teniendo mayor incidencia en los países pobres<br />
(37%) y en América Latina y el Caribe registra un 25 por ciento. Los datos revelan que el problema<br />
no ha disminuido durante la última década y se sabe que se ha agravado durante la pandemia de<br />
COVID-19, señala la agencia de la ONU para la salud (ONU, 2021). En México, la Encuesta Nacional<br />
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016 revela que las mujeres con<br />
mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas<br />
que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad<br />
superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8%) (Inegi, 2020). Asimismo,<br />
43.9% de las mujeres mexicanas de 15 años de edad y más han sido víctimas de violencia por parte<br />
de sus parejas hombres (matrimonio, convivencia o noviazgo) en algún momento de su actual o<br />
más reciente relación. También han recibido violencia por parte de diferentes agresores (tabla 1)<br />
(Inmujeres, 2021).<br />
Tabla 1<br />
Mujeres de 15 años y más con por lo menos<br />
un incidente de violencia<br />
Por parte de<br />
cualquier agresor<br />
Emocional<br />
Económica o<br />
patrimonial<br />
Física<br />
Sexual<br />
A lo largo de su vida 66.1% 49% 29% 34% 41.3%<br />
durante los últimos 12<br />
meses<br />
Fuente: Inmujeres (2021a).<br />
44.8% 31% 17.5% 12.8% 23.2%<br />
A partir de marzo de 2020 se implementó en<br />
México la política denominada “Jornada Nacional<br />
de Sana Distancia” que consistió, entre otras<br />
medidas, en la suspensión de todas las actividades<br />
económicas no esenciales y el resguardo en<br />
casa. Asimismo, se implementó una amplia campaña<br />
para usar la línea de emergencia al 911 en<br />
caso de vivir algún acto de violencia. Las llamadas<br />
de emergencia al 911 relacionadas con la solicitud<br />
de ayuda por violencia contra las mujeres<br />
durante el 2020, aumentaron en comparación<br />
con las registradas en el año anterior al pasar de<br />
197,693 a 260,067, un aumento aproximado de<br />
31.5% (Inmujeres, 2021b).<br />
Un estudio sobre la prevalencia de la violencia<br />
doméstica contra las mujeres realizado durante<br />
la pandemia de COVID-19 en México explora<br />
si ésta inició a partir del confinamiento o<br />
si cambió su frecuencia en comparación con la<br />
situación previa. Reportó que las restricciones<br />
asociadas con la pandemia (cuarentena) incrementaron<br />
la violencia doméstica, sobre todo en<br />
mujeres que ya la estaban experimentando (tabla<br />
2). Se identificó un patrón diferente respecto<br />
a las violencias que padecen niñas y adolescentes<br />
en comparación con las mujeres de mayor<br />
edad, siendo en las primeras de preocupación la<br />
violencia emocional y sexual y en las segundas,<br />
la física y la económica; entre los factores asociados<br />
a la presencia de cualquier tipo de violencia<br />
doméstica destacaron las características<br />
de vulnerabilidad de las mujeres en condiciones<br />
con mayor precariedad, tanto en adolescentes<br />
como en adultas y las pérdidas de empleo durante<br />
el confinamiento.<br />
En las adultas que vivían en condiciones de<br />
bienestar precarias es donde las posibilidades<br />
de tener cualquier tipo de violencia doméstica<br />
se duplicaron; en las adolescentes, la mayor<br />
escolaridad las disminuyó. Los hallazgos señalan<br />
que el estrés financiero afecta de manera<br />
desproporcionada a las víctimas de violencia<br />
doméstica, incluyendo también a los niños (Ramos-Lira<br />
et al., 2021).<br />
470
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
Tabla 2<br />
Prevalencia de violencia doméstica y frecuencia<br />
de ocurrencia durante el confinamiento en mujeres (2020)<br />
10-19 años<br />
%<br />
Grupos de edad<br />
20 años y más<br />
%<br />
Total<br />
%<br />
Gritos, insultos o amenazas 3.8 4.3 4.2<br />
Frecuencia durante el confinamiento<br />
Se presentaron por primera vez 12.3 21.8 20.1<br />
Ya existían y siguieron 31.7 43.7 41.5<br />
Fueron más frecuentes 36.3 22.9 25.3<br />
Disminuyeron 13 10.4 10.9<br />
No responde 6.8 1.2 2.2<br />
Empujones, jalones o golpes 3.1 1.9 2.1<br />
Frecuencia durante el confinamiento<br />
Se presentaron por primera vez 20.5 9.5 12.6<br />
Ya existían y siguieron 48.7 53.5 52.2<br />
Fueron más frecuentes 18.3 22.2 21.1<br />
Disminuyeron 12.4 12.9 12.8<br />
No responde 0 1.8 1.3<br />
Actos de carácter sexual o violaciones 1 0.6 0.7<br />
Frecuencia durante el confinamiento<br />
Se presentaron por primera vez 0 12 7.8<br />
Ya existían y siguieron 23.4 48.9 40<br />
Fueron más frecuentes 27.2 9 15.4<br />
Disminuyeron 0 7.6 4.9<br />
No responde 49.4 22.4 31.9<br />
Agresión económica 1.6 2.1 2<br />
Frecuencia durante el confinamiento<br />
Se presentaron por primera vez 24.2 18.8 19.9<br />
Ya existían y siguieron 43.8 47 46.4<br />
Fueron más frecuentes 15.7 21.6 20.4<br />
Disminuyeron 6.3 9.6 8.9<br />
No responde 10 2.9 4.4<br />
Cualquier tipo de agresión o violencia doméstica 5.0 5.8 5.6<br />
Fuente: elaboración propia con base en Ramos-Lira et al. (2021).<br />
471
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Los datos anteriores son parte del panorama<br />
que alimenta un sentimiento de urgencia y<br />
desesperación en mujeres en condición de violencia<br />
familiar, activistas y servidores públicos<br />
que atienden a las víctimas, ya que el sistema<br />
de justicia mexicano (como muchos otros en el<br />
mundo occidental) generalmente no garantiza<br />
suficiente protección para las mujeres ante la<br />
violencia de género. Por tanto, resulta necesario<br />
continuar reflexionando a partir de la evidencia<br />
empírica sobre la violencia de género, y en particular,<br />
sobre la violencia doméstica y el papel de<br />
los hombres en los maltratos y abusos de pareja,<br />
ya que no son asuntos concluidos. Es necesario<br />
discutir críticamente sobre este campo de conocimiento<br />
para apoyar el diseño de las acciones<br />
públicas dirigidas a su prevención.<br />
El objetivo de este trabajo es discutir articuladamente<br />
resultados de la propia investigación<br />
empírica de los autores con el apoyo de otros<br />
estudios y conceptos clave, abordando descriptivamente<br />
las causas y elementos asociados a los<br />
abusos y maltratos de hombres mexicanos hacia<br />
sus parejas mujeres y su relación con las acciones<br />
públicas requeridas para su prevención. Se<br />
analiza la incidencia de elementos culturales, sociales<br />
y estructurales en el proceso psicosocial<br />
y subjetivo de los varones para responder las<br />
preguntas: ¿Cuáles son las causas de la violencia<br />
de hombres hacia sus parejas mujeres? y ¿Se<br />
deberá a que los hombres están enojados por los<br />
cambios en los roles de género a nivel social y<br />
personal? Cabe destacar que se aborda la causalidad<br />
en hombres comunes, no de los hombres<br />
con antecedentes de violencia criminal o con<br />
rasgos psicopáticos, cuyos ataques y gravedad<br />
responden principalmente a otras causas, características<br />
y perfil del abusador, aunque también<br />
incluyan elementos sexistas en diferente medida.<br />
Antecedentes<br />
Agresividad y violencia<br />
Para que un acto y quien lo ejerza se considere<br />
violento, es necesario que sea considerado<br />
como tal por un proceso colectivo de significación<br />
que le atribuya ese sentido en un contexto<br />
determinado; por lo tanto, la violencia es<br />
una construcción social (Lolas, 1991). La acción<br />
violenta es normada por ideas, creencias y prácticas<br />
que otorgan sentidos de legitimidad a los<br />
actos o los condenan (Hernández Rosete, 1998).<br />
La raíz etimológica del término remite al concepto<br />
de fuerza, ya que implica su uso en algún<br />
tipo; a su vez, el uso de la fuerza remite al concepto<br />
de poder, es decir, una manifestación del<br />
ejercicio del poder mediante el abuso en el empleo<br />
de algún tipo de fuerza en la acción humana<br />
(Galtung, 1989), y frecuentemente, la existencia<br />
de un “arriba” y un “abajo”, reales y/o simbólicos<br />
que adoptan habitualmente la forma de<br />
roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer,<br />
maestro-alumno, patrón-empleado, etcétera<br />
(Corsi, 1995).<br />
Una definición de violencia debe considerar<br />
también a las omisiones que pueden causar<br />
daño, siempre y cuando sean decisiones voluntarias,<br />
además de la transgresión del derecho<br />
de la víctima a conservar su integridad (Torres<br />
Falcón, 2001). La definición de la Organización<br />
Mundial de la Salud es la siguiente: “el uso intencional<br />
de fuerza o poder físico, real o en forma<br />
de amenaza, contra uno mismo, otra persona o<br />
contra un grupo o comunidad, que resulta en o<br />
tiene una alta probabilidad de causar lesiones,<br />
muerte, daño psicológico, desarrollo inadecuado<br />
o de privación”; en los tipos de violencia que<br />
reconoce, incorpora la direccionalidad de los actos,<br />
aunque no menciona a las finalidades de los<br />
mismos: autoinfligida, interpersonal y organizada<br />
(OMS, 2004).<br />
La agresividad y la violencia suelen considerarse<br />
como sinónimos pero no lo son, ya que a<br />
diferencia de los ataques violentos, la agresión<br />
proveniente de la agresividad nace de un potencial<br />
biológico que se acciona como respuesta<br />
a un estímulo arbitrario y busca generar daño<br />
para la defensa-sobrevivencia, no importando<br />
si la amenaza es una persona, animal u objeto;<br />
es decir, no importa su direccionalidad. Asimismo,<br />
está ligada a la lucha por la reproducción<br />
de las especies animales en periodos definidos,<br />
exceptuando a la humana que la realiza todo<br />
el año (Lolas, 1991). Para el Modelo General de<br />
Agresión (GAM, por sus siglas en inglés), se consideran<br />
a la persona y a la situación como las<br />
variables de entrada, es decir, que la interacción<br />
entre las características de una persona (predisposición<br />
genética, sexo, rasgos de personalidad,<br />
actitudes, etcétera) y la situación (condiciones<br />
adversas, armas, información, etcétera), son<br />
punto de partida del comportamiento agresi-<br />
472
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
vo. La cognición, estado de ánimo y emoción,<br />
así como las respuestas motoras expresivas y la<br />
excitación, son mediadores entre las situaciones<br />
y la personalidad durante la agresión (DeWall y<br />
Anderson, 2011).<br />
Por otro lado, las acciones violentas implican<br />
una dirección específica en sus manifestaciones,<br />
es decir, hacia personas o grupos seleccionados<br />
por alguna característica o condición específica,<br />
y su fin no es sólo dañar (como sería para un<br />
acto producto de la agresividad) sino controlar,<br />
someter o abusar (aunque siempre causa daño).<br />
La violencia representa una lógica racional que<br />
utiliza estrategias y métodos al servicio de elementos<br />
subjetivos ligados a motivaciones e identidades<br />
construidas por consensos sociales-personales<br />
(Galtung, 1989). Se presenta ante los<br />
conflictos y oposiciones de diferentes voluntades<br />
y comúnmente está normalizada por los sujetos<br />
para justificar su ejercicio, es decir, para coaccionar,<br />
imponer o abusar de lo(s) diferente(s) y/o<br />
inferior(es), reales o simbólicos (Lolas, 1991).<br />
Muchos abusos son tolerados o promovidos<br />
por la sociedad, como ocurre con la violencia<br />
de pareja, el maltrato infantil, el abandono de<br />
adultos mayores, el asesinato de personas no<br />
heterosexuales o miembros de ciertos grupos<br />
étnicos, violando así varios derechos humanos<br />
fundamentales. Por lo tanto, ante la pregunta<br />
¿estos hechos pueden considerarse agresión?,<br />
se debe considerar que independientemente<br />
que el ser humano posea disposiciones agresivas<br />
innatas, estas agresiones fuera de control<br />
son violencia, una agresividad hipertrofiada, ya<br />
que el hecho de ser agresivos por naturaleza no<br />
conlleva a aceptar que también por naturaleza<br />
seamos violentos. La violencia es el resultado de<br />
las transformaciones culturales (Litke, 1992; Ramos-Lira<br />
y Saucedo González, 2010).<br />
Existen tres formas de legitimar la violencia:<br />
la institucional para preservar el orden o impartir<br />
justicia, la de las minorías o grupos contestatarios<br />
que la justifican por la búsqueda de<br />
justicia, y; las mayorías silenciosas se inclinarían<br />
a justificar una u otra violencia: ya sea por sentirse<br />
protegidos ante quien tiene mayor poder o<br />
identificados con las demandas de una minoría;<br />
ignorarla por el malestar que produce observarla<br />
es otra posibilidad (Piper, 1999). Además, se<br />
pueden considerar tres variantes de la violencia,<br />
la directa, la estructural y la cultural (Galtung,<br />
1989): la violencia directa se presenta entre<br />
personas o grupos y es visible; la estructural<br />
se origina en las instituciones, en la asignación<br />
de jerarquías debido a alguna condición biológica<br />
o social y el reparto desigual del poder, y;<br />
la violencia cultural se refiere a los símbolos, los<br />
valores y las creencias arraigadas en el imaginario<br />
social y en las mentalidades, que producen<br />
y reproducen relaciones de desigualdad social.<br />
La violencia está acompañada de un doble<br />
discurso que la promueve y aplaude cuando se<br />
presenta como un espectáculo público alusivo<br />
a la tragedia del otro y al mismo tiempo, otra<br />
narrativa social y jurídica que la condena (Lolas,<br />
1991; Torres Falcón, 2001). En el ámbito privado,<br />
estos esquemas sociales se reproducen de tal<br />
forma que se reprueba cuando ésta se encuentra<br />
afuera, pero cuando sucede en el interior de<br />
los hogares se aprueba, tolera y justifica con las<br />
mismas formas que en un contexto social más<br />
amplio (Castro, 2004).<br />
Para este trabajo, consideraremos a la violencia<br />
como un concepto construido socialmente<br />
que describe prácticas sociales en el marco de<br />
relaciones de poder, siendo la desigualdad de<br />
éste un elemento importante para favorecer su<br />
aparición. No es sinónimo de la agresión producto<br />
del potencial biológico de agresividad, aunque<br />
un ataque puede ser una estrategia o medio<br />
de la violencia para alcanzar objetivos específicos<br />
dados por los significados culturales-sociales<br />
incluyendo los relativos a las diferencias de<br />
los sexos. Es una decisión humana que implica<br />
acciones u omisiones con direccionalidad específica<br />
y causa algún tipo de daño, aunque no sea<br />
su principal finalidad. El acto violento trasgrede<br />
derechos y voluntades desde diversas justificaciones<br />
y es experimentado de diferente manera<br />
según sus actores, manifestándose a niveles<br />
estructural, cultural o interpersonal; en el caso<br />
de la autoinfligida, el agresor y la víctima son la<br />
misma persona.<br />
Desarrollo<br />
¿Cuáles son las motivaciones de los ejercicios<br />
violentos de los hombres hacia la pareja?<br />
Particularmente, la violencia doméstica es causada<br />
en gran parte por razones de género y las<br />
creencias que justifican la violencia, entre otras<br />
variables sociales, relacionales y personales (Bo-<br />
473
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
laños y de Keijzer, 2020; Mullender, 2000; Scott,<br />
1990). A partir de los años setenta del siglo pasado,<br />
se comenzó a hablar de violencia intrafamiliar,<br />
y posteriormente de violencia familiar, para<br />
incluir a las relaciones de hecho, es decir, concubinatos,<br />
amasiatos, exparejas y otros vínculos<br />
políticos; de esta forma, el acento se desplazó<br />
del entorno físico a los lazos de parentesco. La<br />
conducta violenta en estas relaciones interpersonales<br />
es sinónimo de abuso de poder ante la<br />
confianza depositada o el afecto del vínculo, y<br />
se denomina relación de abuso (Corsi, 1995; Torres<br />
Falcón, 2001).<br />
Cualquier miembro de la familia puede ser<br />
agente o víctima de la relación abusiva; sin embargo,<br />
las estadísticas muestran que es el adulto<br />
varón quien con más frecuencia utiliza las distintas<br />
formas de abuso. La violencia familiar se<br />
delimita en tres categorías: el maltrato infantil,<br />
la violencia conyugal y el maltrato a ancianos<br />
(Corsi, Dohmen y Sotés, 1995; Mullender, 2000).<br />
Respecto de los tipos de violencia interpersonal,<br />
una posible categorización es la siguiente: violencia<br />
física, violencia psicológica, violencia sexual<br />
y violencia económica o patrimonial (Heise,<br />
Pitanguy y Germain, 1994; Torres Falcón, 2001;<br />
OMS, 2004).<br />
Aunque todavía se encuentran presentes en<br />
el imaginario social (Castoriadis, 2003), en el<br />
ámbito profesional es menos frecuente el intento<br />
de justificar la violencia de los hombres<br />
hacia las mujeres con los mitos de la violencia<br />
masculina (Batres Méndez, 1999; 2003) o mitos<br />
de la violencia familiar (Corsi, 1995; Mullender,<br />
2000), que restaban responsabilidad al hombre<br />
que abusa sosteniendo como causante de los<br />
ataques al abuso de alcohol, la psicopatología,<br />
la baja autoestima, problemas en manejo de la<br />
ira, el hacinamiento, la pobreza, la baja escolaridad,<br />
entre otros factores asociados (Hernández<br />
Rosete, 1998; Holtzworth- Munroe et al.,1997),<br />
que si bien inciden en la experiencia personal de<br />
malestar, estrés social o la manera particular en<br />
que se presentan los abusos (Mederos y Perilla,<br />
2001; Sandín, 2003), no justifican la elección de<br />
violentar a la pareja u otros familiares en el marco<br />
de los conflictos con vínculos intensos y las<br />
relaciones de poder.<br />
Paralelamente a la causalidad individual de la<br />
violencia contra la pareja mujer de cada hombre<br />
y en relaciones de pareja con dinámicas particulares,<br />
las cuales ameritarían trabajos específicos<br />
para abordar los principales ejes de análisis de<br />
cada una, la violencia de género hacia las mujeres<br />
de todos los grupos de edad (OPS, 2008;<br />
OPS, 2013) tiene su origen principalmente en la<br />
lógica de la imposición, el control y/o dominación,<br />
construida sobre la desigualdad sustantiva<br />
proveniente de los significados de la diferencia<br />
de los sexos, incluida la división sexual del trabajo<br />
(Garduño, 2011). Un acto de abuso de poder<br />
o violento puede ser un instrumento para imponer<br />
voluntades e ideas o mantener como dominantes<br />
ciertos modelos del mundo, mostrando<br />
la necesidad de estudiar al poder mediante sus<br />
estrategias y modos de acción sobre la posible<br />
acción de los otros (Piper, 1999).<br />
La violencia por razones de género es una herramienta<br />
de muchos hombres para hacer valer<br />
la creencia del derecho a ciertos privilegios y el<br />
permiso social para llevarla a cabo, fungir como<br />
un mecanismo compensatorio individual y/o un<br />
método para solucionar diferencias y mantener<br />
el control, es decir, se aprende a usar en la vida<br />
cotidiana con diferentes utilidades (Ramírez Rodríguez,<br />
2005). La que practican muchos hombres<br />
se puede analizar desde el planteamiento<br />
de la triada de la violencia masculina, la cual<br />
postula que se puede ejercer en tres direcciones:<br />
a) hacia mujeres conocidas y desconocidas<br />
en el ámbito interpersonal, b) contra hombres<br />
que se consideran inferiores por alguna condición<br />
real o simbólica y c) hacia ellos mismos, de<br />
forma letal o no (Kaufman, 1999).<br />
Castro (2004) considera que aquellas parejas<br />
dominadas por los hombres y que presentan alto<br />
grado de conformidad con tal arreglo, pueden<br />
ser clasificadas como ejemplos de dominación<br />
simbólica o violencia simbólica, caracterizada<br />
por ser asumida como parte del propio discurso,<br />
es decir, como actos dentro de una relación normal.<br />
Por ello, no es un factor de conflicto entre<br />
dominante/dominado; es una visión de mundo<br />
compartida e internalizada (Bourdieu, 2001), lo<br />
que Ramírez Rodríguez (2005) ha denominado<br />
como “relaciones de poder-resistencia suave”.<br />
La violencia simbólica y los estereotipos de género<br />
forman parte del mismo modelo de género<br />
que los mitos del amor romántico presentes<br />
en muchos vínculos de pareja. Estos elementos<br />
mandatan las atribuciones y roles complementarios<br />
que “debe de cumplir” cada uno de los inte-<br />
474
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
grantes de la pareja, que contribuyen a generar<br />
relaciones de desigualdad, dominio simbólico o<br />
real y se convierte en la base para el surgimiento<br />
de actos violentos:<br />
a) Existe solamente una pareja ideal;<br />
b) Unidos, hasta que la muerte los separe;<br />
c) El amor todo lo puede cambiar y/o “con mi amor<br />
lo(a) voy a cambiar”;<br />
d) Los celos y la posesión significan “que le intereso<br />
y que me tiene atención”;<br />
e) Hay que esperar todo de la otra persona;<br />
f) Acceder siempre a tener relaciones sexuales por<br />
amor o unión (el débito conyugal);<br />
g) Un bebé pondrá fin a los problemas de la pareja;<br />
h) Amar es sufrimiento y sacrificio;<br />
i) Hay que perdonar y olvidar los excesos de la violencia<br />
en nombre del amor;<br />
j) Ceder ante el maltrato por no estar sola(o). (Ruiz<br />
y Fawcett, 1999.)<br />
Este proyecto del amor romántico es muy<br />
poderoso al ser ampliamente compartido por<br />
hombres y mujeres (Ruiz y Fawcett, 1999), y forma<br />
parte de la construcción de las identidades<br />
individuales, sentidos de vida, expectativas sobre<br />
las relaciones y caracteriza el deseo erótico<br />
(Scott, 1997 y 1990; Connell, 2003) y genera<br />
vínculos afectivos intensos, aunque no forzosamente<br />
sanos o nutricios.<br />
Sobre los actos violentos en pareja o familia,<br />
es importante considerar la presencia de<br />
una serie de dispositivos sociales que la justifican<br />
y reproducen. Estos elementos, al igual<br />
que los estereotipos de género y los mitos del<br />
amor romántico, se ubican en el imaginario social<br />
(Castoriadis, 2003), sentido común, el refranero<br />
popular, las manifestaciones artísticas y el<br />
desconocimiento en la materia, y son efectivos<br />
en orientar los comportamientos de los sujetos:<br />
1. La negación o minimización del problema que<br />
realizan las personas que ocupan puestos de decisión<br />
y son encargados de formular las políticas<br />
públicas. Con ello, el ciudadano común supone que<br />
la violencia hacia las mujeres casi no ocurre, no tiene<br />
mayor relevancia o que sus consecuencias son<br />
mínimas.<br />
2. El segundo dispositivo es el que denomina el de<br />
la idealización, que consiste en la generalización de<br />
la creencia de que el hogar es el lugar más seguro<br />
para las mujeres, siendo que diversas investigaciones<br />
han mostrado lo contrario.<br />
3. La privatización que subyace en refranes insertos<br />
en la sabiduría popular, tales como “los trapos<br />
sucios se lavan en casa”. Cuando éstos se usan en<br />
relación con la violencia hacia la pareja, es el tercer<br />
dispositivo. Esta información popular se hace<br />
presente en los tribunales que se resisten a penalizar<br />
a los agresores o en la atención médica que se<br />
empeña en definir a la violencia como un problema<br />
“privado”.<br />
4. El cuarto dispositivo es el de la justificación que<br />
subyace en el imaginario social; postula que “a ellas<br />
les gusta” o que “sienten que no las quieren, si no<br />
les pegan”; además, se suele culpabilizar a quien<br />
recibe la violencia, con frases como “por algo será”,<br />
es decir, que las mujeres deben de haber dado<br />
“motivos” para haber sido violentadas.<br />
5. La equiparación que hacen muchos hombres en<br />
su defensa ante el problema de la violencia hacia<br />
la pareja es el quinto dispositivo. El argumento<br />
aquí consiste en que en todo caso es igualmente<br />
frecuente y serio el problema de la violencia que<br />
ejercen las mujeres contra los hombres. (Castro,<br />
2004.)<br />
Estos dispositivos regulan la interacción entre<br />
hombres y mujeres e influyen en la manera<br />
que es percibida socialmente la violencia hacia<br />
las mujeres. Operan en dos niveles: el individual,<br />
en el cual los propios agresores recurren a estos<br />
discursos/prácticas; y el social, donde estas representaciones<br />
y clichés forman parte del imaginario<br />
colectivo que permite la perpetuación y<br />
legitimación de esta violencia de género (Castro,<br />
2004).<br />
Según Goldner et al. (1990), la violencia masculina<br />
es simultáneamente instrumental y expresiva,<br />
considerando a su instrumentalidad como<br />
un método de control social y una estrategia al<br />
servicio de la dominación que el hombre ejerce<br />
en un sistema patriarcal. En este sistema que<br />
opera con una lógica de desigualdad y dominación,<br />
la violencia guarda relación con las crisis<br />
individuales de muchos hombres ante los atentados<br />
contra la identidad genérica de “autoridad<br />
masculina”, por las cuales realizan abusos que<br />
mantienen el orden dominante de género. En su<br />
otro sentido, el expresivo, la violencia suele entenderse<br />
como una experiencia regresiva, relacionada<br />
con el malestar producto de la historia<br />
475
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
de vida u otras causas y como un sentimiento de<br />
“perderse”, que se produce de forma paralela al<br />
sentido instrumental. La expresión del malestar<br />
psico-corporal que se realiza en ciertos actos<br />
violentos, se dirigiría a intentar paliarlo por el<br />
propio sujeto (Goldner et al., 1990; González y<br />
Villacorta, 1998). Respecto de los abusos instrumentales,<br />
Batres Méndez (1999) comenta que<br />
son cuatro las actitudes que llevan a un hombre<br />
a convertirse en abusivo:<br />
1) El control. Piensa que tiene el derecho de controlar<br />
a su pareja en lo económico, en sus decisiones<br />
y en el ámbito de lo sexual. Si no obtiene el control,<br />
cree que puede utilizar la violencia abierta o<br />
la coerción para transmitir un mensaje por medio<br />
de la imposición sobre cómo “deben ser” las cosas.<br />
2) El “derecho” a ver satisfechas todas sus necesidades<br />
por los miembros de su familia. Cree que<br />
es responsabilidad de su compañera cuidarlo física,<br />
emocional y sexualmente, además de que<br />
debe cuidar de la casa, hijos/as, darle apoyo, estar<br />
siempre dispuesta sexualmente y prestarle atención.<br />
Cuando no recibe esa respuesta, cree tener<br />
derecho (razón) para imponer un castigo físico o<br />
emocional, es decir, muestra la lógica pedagógica<br />
de la violencia: el castigo para mantener la lógica<br />
de la relación.<br />
3) La cosificación de la pareja. Implica la consideración<br />
de que la pareja es inferior a él o un objeto<br />
entre otros de su posesión. Este proceso de convertirla<br />
mentalmente en una cosa facilita el uso de<br />
la violencia, ya que con la adecuada “justificación”,<br />
se puede atacar más fácilmente a una mesa, una<br />
puerta, una loca, una puta o una necia, es decir, a<br />
un objeto que a una persona.<br />
4) La posesión. Se basa en la creencia de que la<br />
mujer en relación con él no es más una de sus pertenencias,<br />
y por ello, puede hacer lo que considere<br />
necesario para mantenerla como su posesión: “Mía<br />
o de nadie”. Esta distorsión cognitiva es comúnmente<br />
el fundamento del homicidio, un acto que es<br />
premeditado y resultado de sentirse con derecho<br />
al control y la posesión propiciado por la misoginia.<br />
(Batres Méndez, 1999.)<br />
Izquierdo Benito (1998) considera que ante la<br />
percepción de amenaza a la “superioridad-autoridad”<br />
en la relación de pareja, muchos hombres<br />
acuden al referente primario con el que<br />
construyeron su identidad genérica “la fuerza”.<br />
La negativa a esa “autoridad”, es decir, ante la<br />
posibilidad de la no existencia en la vivencia<br />
subjetiva, se recurre a este referente primario<br />
para imponerse, es decir, para existir/ser como<br />
“hombre”. Esta crisis de autoridad que implica<br />
un mensaje de negación al yo, suele ser sumamente<br />
dolorosa para muchos hombres, ya que<br />
se está jugando la negativa a varias identidades;<br />
es decir, el conflicto de pareja en lo relacional,<br />
pone en tensión todo un sistema social internalizado<br />
que está fundamentado en jerarquías sociales<br />
que brindan privilegios a los hombres: en<br />
lo social, lo masculino frente a lo femenino; en lo<br />
familiar, padre-esposo, frente a la esposa-hijos<br />
hijas; en la pareja, el hombre frente a la mujer;<br />
y en lo personal, la existencia frente al dolor de<br />
la no-existencia psicológica. Así, la vivencia ante<br />
la negativa identitaria en el yo, suele percibirse<br />
desde la dicotomía, es decir, como lo contrario<br />
a “lo negado”, y es intensa y dolorosa, además<br />
de desencadenar una serie de respuestas subjetivas,<br />
corporales y comportamentales.<br />
Con base en este proceso de construcción<br />
de identidad influido por los significados de la<br />
cultura, también se establecen “derechos” y relaciones<br />
de servidumbre en muchas parejas, que<br />
son apuntaladas por la violencia ante la presencia<br />
de actos de resistencia a esa dinámica. Al<br />
aprender ciertas creencias de superioridad sobre<br />
las mujeres en las relaciones con las parejas,<br />
muchos hombres exigen actos de servidumbre<br />
o servicios para sus personas, es decir, que las<br />
parejas utilicen sus recursos y potenciales para<br />
el beneficio de ellos. Los servicios surgen de<br />
necesidades legítimas que las personas tienen,<br />
pero en lugar de satisfacerlas por ellos mismos,<br />
muchos exigen que las mujeres lo hagan para<br />
ellos en la vida cotidiana sin que los hombres<br />
realicen lo solicitado de manera inversa, ya que<br />
lo consideran un “derecho de los “hombres” y<br />
no de las mujeres (Montoya Tellería, 1998). Se<br />
identifican seis tipos de servicios que muchos<br />
hombres solicitan a sus parejas:<br />
1) Que ella lo atienda;<br />
2) Que ella lo entienda;<br />
3) Que ella le sea fiel;<br />
4) Que ella lo deje dirigir la relación de pareja;<br />
5) Que ella tenga hijos para él y<br />
6) Que ella dependa económica y emocionalmente<br />
de él. (Montoya Tellería, 1998.)<br />
476
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
Ésta es una de las principales motivaciones<br />
arraigadas y profundas de los hombres para el<br />
ejercicio de la violencia contra las mujeres en<br />
relaciones de pareja: la negativa a cumplir alguna<br />
de estas ideas tradicionales-servicios que<br />
están confundidas con la propia identidad o yo<br />
(Izquierdo Benito, 1998; Montoya Tellería, 1998).<br />
Consecuencias de los abusos<br />
Los hombres comunes que ejercen violencia familiar<br />
generan diversas consecuencias y efectos<br />
en las víctimas y en la relación dependiendo los<br />
tipos de abusos, pero principalmente, debido al<br />
tiempo de duración. Frecuentemente, no identifican<br />
las consecuencias negativas que les afectan<br />
directamente, y en algunos casos, buscan<br />
alternativas para modificar tales situaciones, sin<br />
que ello se confunda con una motivación personal<br />
para cambiar sus patrones de actitud y comportamiento.<br />
Muchos de estos hombres experimentan<br />
la emergencia de nuevos conflictos que<br />
suman a los que dieron origen al abuso familiar,<br />
aumentando los daños y consecuencias en diferentes<br />
relaciones, vínculos o espacios, contextos<br />
domésticos hostiles y presentan miedo a la<br />
separación de la pareja y/o hijos/as, además de<br />
diferentes grados de estrés y problemas en los<br />
ámbitos laboral y legal.<br />
Por ejemplo, un estudio con hombres mexicanos<br />
que ejercieron violencia familiar reportó que<br />
algunos experimentan una sensación de superioridad<br />
ante los conflictos con la pareja y cierto<br />
grado de malestar durante el ejercicio de la<br />
violencia, arrepentimiento y culpa después de los<br />
eventos graves. Respondieron al malestar tratando<br />
de reconciliarse con acciones indirectas, tales<br />
como cumplir con labores que abiertamente<br />
se negaron a realizar durante varios años; otros,<br />
culparon a la pareja por los eventos de violencia.<br />
Se destaca que la principal motivación de estas<br />
respuestas fue el miedo al abandono debido a<br />
la dependencia emocional de la pareja (Ramírez<br />
Solórzano, 2002). Algunas de estas respuestas se<br />
pueden analizar a partir del remedial work en las<br />
relaciones abusivas, entendido como un “esfuerzo<br />
para remediar” actos de conducta perjudiciales<br />
y limitar los daños propiciados por el abuso,<br />
destinado a cambiar el significado del acto ofensivo<br />
en uno que se considera aceptable. Un estudio<br />
anglosajón sobre ello reportó que son tres<br />
los dispositivos presentes: 1) recuentos de los hechos<br />
violentos, 2) disculpas y 3) solicitudes hacia<br />
la pareja. Los recuentos buscan quitar responsabilidad<br />
sobre los abusos por medio de culpar a<br />
la pareja, no “recordar” parcial o totalmente los<br />
hechos, la minimización de los actos y justificarlos<br />
por el abuso de alcohol. Las disculpas tratan<br />
de olvidar el evento y asumen cierto grado de<br />
responsabilidad y las solicitudes a la pareja, que<br />
equivalen a los servicios señalados por Montoya<br />
(1998), responsabilizan a la pareja de los abusos<br />
debido al incumplimiento de las exigencias naturales<br />
del hombre (Cavanagh et al., 2001).<br />
Algunas motivaciones para buscar apoyo<br />
profesional con el fin de atender los abusos familiares<br />
son las consecuencias negativas en la<br />
salud de la pareja y por el maltrato a hijos e hijas,<br />
el temor a la separación familiar y de pareja,<br />
denuncias por maltrato, demandas de divorcio y<br />
la patria potestad de los hijos/as (Bolaños-Ceballos,<br />
2008). Son pocos los varones que tienen<br />
una motivación personal para responsabilizarse<br />
de sus actos; sin embargo, al buscar algún tipo<br />
de apoyo abren la posibilidad de detener el maltrato<br />
hacia mujeres en el presente y en futuros<br />
vínculos de pareja (Echeburúa et al., 2004). Es<br />
menos frecuente que acudan voluntariamente<br />
(por su propio pie) y mayormente son referidos<br />
de manera obligada a los programas para complementar<br />
la atención a las víctimas como parte<br />
de una respuesta comunitaria e institucional al<br />
problema de la violencia doméstica (Mederos y<br />
Perilla, 2001; Gondolf, 2004).<br />
Sobre el posible cambio al asistir programas<br />
reeducativos, un estudio relacional de tres casos<br />
en la Ciudad de México reportó la modificación<br />
del maltrato emocional en gran medida y motivación<br />
al cambio; modificación de la violencia<br />
física y emocional grave en gran medida, persistiendo<br />
abusos psicológicos; eliminación de los<br />
abusos físicos y mantenimiento de la violencia<br />
emocional grave; detener la violencia emocional<br />
grave y motivación al cambio; búsqueda de apoyo<br />
psicoterapéutico en un caso. La reincidencia<br />
reportó abusos similares a lo presentado antes<br />
del programa y Remedial work. Una condición<br />
subjetiva asociada a la violencia de pareja y la<br />
reincidencia fueron experiencias posiblemente<br />
traumáticas durante la infancia debido a la exposición<br />
directa e indirecta a la violencia doméstica<br />
y abuso sexual infantil (Bolaños-Ceballos, 2008).<br />
477
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Clasificaciones de hombres que ejercen violencia contra la pareja<br />
Los elementos abordados en los apartados anteriores permiten observar que los hombres que ejercen<br />
violencia contra la pareja en relaciones heterosexuales no son iguales en su causalidad, experiencia,<br />
manifestaciones y fines de los maltratos, y aunque el género explica muchos de los abusos,<br />
se deben comprender a partir de varias condiciones y elementos. La categorización de los hombres<br />
maltratadores desde el ámbito clínico permite comprender organizadamente algunas motivaciones<br />
de los maltratos y abusos, además de ser base del diseño de intervenciones para subpoblaciones.<br />
En la tabla 3 se presentan características generales de los hombres que ejercen violencia a partir de<br />
cuatro grandes esferas psicológicas: cognitiva, emocional, comportamental e interaccional (Corsi<br />
et al., 1995; Whaley Sánchez, 2001):<br />
Tabla 3<br />
Caracterización de los hombres que ejercen violencia hacia su pareja<br />
Esfera<br />
Características<br />
Cognitiva<br />
* Creencias rígidas sobre los roles de género.<br />
* Experiencia de control que se autorefuerza<br />
* Creencias sobre la validez del uso de la violencia.<br />
* Justificación de los abusos por medio de racionalizaciones.<br />
* Distorsiones cognitivas: personalización y generalización.<br />
* Minimización o negación de la violencia.<br />
* Autopercepciones: de amenaza, falta de poder,<br />
* Externalización de la culpa.<br />
pérdida de control de la situación.<br />
* Ceguera selectiva y equiparación de la violencia<br />
en la relación de pareja.<br />
* Autoconversaciones negativas y cosificación de<br />
la pareja acompañadas de activación fisiológica.<br />
Emocional<br />
* Restricción emocional.<br />
* Inhabilidad para verbalizar necesidades y vulnerabilidades.<br />
* Racionalización de los sentimientos.<br />
* Dependencia emocional hacia la pareja.<br />
* Vivencia de inseguridad o inferioridad que necesita<br />
ser compensada.<br />
* Dificultad para discriminar entre deseo sexual<br />
y deseo de poder.<br />
* Falta de empatía con los pensamientos y emociones.<br />
* Problemas de apego con la pareja.<br />
* Ansiedad o ira ante el abandono y/o pérdida<br />
de control.<br />
* Uso del lenguaje en tercera persona y de condicionales.<br />
* Déficit en el control de impulsos.<br />
Comportamental<br />
* Ejercen diferentes tipos de violencia.<br />
* Abuso de sustancias.<br />
* Doble fachada.<br />
* El comportamiento violento se autorrefuerza<br />
* Antecedentes de violencia con otras parejas. al reducir la tensión y recuperar el control.<br />
* Resistencia al cambio.<br />
Interaccional<br />
* Aislamiento.<br />
* Evitan intimidad.<br />
* Dificultad para pedir ayuda.<br />
* Inhabilidad para resolver conflictos de forma no<br />
violenta.<br />
* Conductas para controlar.<br />
* Celos, manipulación y actitudes posesivas.<br />
* Buscan mujeres a las que puedan dominar.<br />
* Control de la distancia emocional en la relación.<br />
Fuente: elaboración propia con base en Corsi et al. (1995) y Whaley Sánchez (2001).<br />
Para un análisis pormenorizado, existen categorías planteadas desde el campo de la psicología<br />
clínica que distinguen tipológicamente entre sus características. Por ejemplo, Wexler (2007) identifica<br />
cuatro tipos de hombres que ejercen violencia en el espacio doméstico: tipo I, tipo II, tipo III<br />
y tipo IV (tabla 4):<br />
478
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
Tabla 4<br />
Tipos de hombres que ejercen violencia en el espacio doméstico<br />
de acuerdo con la clasificación Wexler<br />
Tipos I, II, III, IV<br />
I) Antisociales: cometen violencia instrumental. La agresión funciona mejor para ellos; presentan una capacidad<br />
limitada para la empatía y el apego. Tienen las actitudes más rígidas y conservadoras sobre las mujeres;<br />
pueden ser violentos ante varias situaciones y varias víctimas. Son más beligerantes en general y es probable<br />
que abusen de sustancias tóxicas y que tengan historial delictivo; demuestran poco remordimiento y reportan<br />
niveles de enojo bajos o medianos.<br />
II) Los “sólo familia”: son de carácter dependiente y celoso. Se inclinan a suprimir las emociones y retirarse,<br />
aunque estallan después de largos periodos de rabia desbordante inexpresada. Tienden a cometer actos de<br />
abusos sólo en la familia, y son generalmente menos severos que en el tipo I; son menos agresivos en general<br />
y normalmente sienten remordimiento por sus acciones.<br />
III) Los “Disfórico/fronterizo” o “emocionalmente volátiles”: tienden a ser violentos sólo dentro de su<br />
familia, pero están más aislados socialmente y son menos competentes socialmente que los otros golpeadores.<br />
Exhiben los niveles más altos de depresión, enojo y celos, y encuentran maneras de malinterpretar a sus<br />
parejas y culparlas por sus estados de ánimo. La depresión y los sentimientos de insuficiencia son prominentes<br />
y tienen más probabilidad de tener una personalidad esquizoide o volátil/inestable.<br />
IV) Los “reactores vagales”, “cobras” o psicópatas: son los golpeadores más severos y tienen bajas medidas<br />
de excitación durante las interacciones agresivas con sus parejas (algo totalmente inusual en esas<br />
circunstancias), ya que su sistema nervioso está extrañamente desconectado de su conducta. Controlan deliberadamente<br />
en forma de manipuleo lo que pasa en la interacción marital. No es probable que los hombres<br />
que funcionan de esta forma puedan ser afectados por un tratamiento conocido, y por ello, es probable que<br />
no lleguen a uno. Se les llama “cobras” por su habilidad de ponerse quietos y enfocados antes de atacar a su<br />
víctima. Manifiestan muchas de las características de la conducta psicopática clásica (que no es necesariamente<br />
típico de los golpeadores tipo I). Este tipo de agresores de pareja son poco comunes.<br />
Fuente: elaboración propia con base en Wexler (2007).<br />
Otra categorización es la propuesta por Dutton y Golant (1997) presentada en la tabla 5, la cual<br />
divide a los hombres que ejercen violencia en tres posibles perfiles. Se puede observar que los Tipo I<br />
que menciona Wexler son similares a los llamados por Dutton y Golant como hipercontrolados (con<br />
dos tipos: Pasivo y Activo). Además, los cíclicos o emocionalmente inestables de esta tipología son<br />
parecidos a los tipos II y III de la anterior:<br />
Tabla 5<br />
Tipología de hombres que ejercen violencia<br />
de acuerdo con la clasificación de Dutton y Golant<br />
Tipo Características subjetivas Patrón de abuso<br />
Emocionalmente<br />
inestables<br />
* Sensación de impotencia con preocupación por el poder externo<br />
(dominio).<br />
* Vergüenza y humillación que procuran a otros para suprimirla.<br />
* Exigen cosas imposibles de cumplir y por ello castigan.<br />
* Dificultad para identificar y descubrir sus sentimientos.<br />
* Estados de ánimo cíclicos que se alternan: “malhumorados,<br />
irritables, celosos y cambiantes”, hasta estados vulnerables,<br />
arrepentimiento e infantilizados después de los eventos de<br />
violencia.<br />
* Temor a la intimidad: ser “abandonados” o ser “absorbidos”.<br />
*Intensa necesidad de controlar la intimidad.<br />
*Alta percepción de abandono de la pareja y reacción de temor<br />
y furia.<br />
*Poca tolerancia a la frustración frente a la pareja.<br />
*Reaccionan con ira y distancia emocional ante una posición<br />
dominante de la pareja.<br />
*Abusos cíclicos exclusivamente en<br />
el contexto íntimo.<br />
* Actúa para controlar.<br />
*Adecuan las estrategias verbales y<br />
emocionales según las reacciones de<br />
la pareja.<br />
*Manipulación de las personas con<br />
una relación íntima.<br />
*Utiliza todas las manifestaciones de<br />
violencia.<br />
479
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Continúa Tabla 5<br />
Hipercontrolados<br />
Psicopáticos<br />
Pasivo:<br />
* Frente a los conflictos, toma distancia o se cierra.<br />
* Evita el contacto emocional con la pareja.<br />
* Agresión pasiva.<br />
Activo:<br />
* Fanático del control; minucioso, perfeccionista y dominante.<br />
* Puede extender a otras personas su necesidad de dominación.<br />
* Explosiones de ira súbitos después de un largo periodo de<br />
acumulación de frustración ante acontecimientos externos.<br />
* Observancia estricta de los roles dominantes de género y<br />
educación en casa.<br />
*Busca subordinación femenina en relaciones de servidumbre.<br />
*Aparentan estar distanciados de sus sentimientos.<br />
* Antecedentes delictivos, penales o conductas antisociales.<br />
* No es capaz de ser empático con la víctima.<br />
* No experimenta culpa después de los episodios violentos.<br />
* Se resiste a analizar o discutir los problemas del pasado.<br />
* Tiene proyectos poco realistas para el futuro.<br />
Fuente: elaboración propia con base en Dutton y Golant (1997).<br />
* Busca la dominación y el aislamiento<br />
de la víctima.<br />
* Maltrato verbal, emocional y económico.<br />
* Utiliza largos monólogos y técnicas<br />
de lavado de cerebro.<br />
* Critica, humilla a la pareja y pone a<br />
los hijos en su contra.<br />
* Suelen impedir que la pareja cuente<br />
con recursos sociales y económicos<br />
propios.<br />
*Puede graduar su conducta violenta<br />
para no dejar huellas.<br />
*Ejerce violencia contra otras personas<br />
y en otros contextos.<br />
* Calcula fríamente la utilización de<br />
su conducta violenta para dominar.<br />
* Usa todas las manifestaciones de la<br />
violencia.<br />
Para el caso de los llamados psicopáticos, reactores<br />
vagales, cobras o psicópatas según las<br />
tipologías (Dutton y Golant, 1997; Wexler, 2007),<br />
debido a que no experimentan una amplia gama<br />
de emociones, entre ellas la culpa, y a que no<br />
tienen posibilidad de generar empatía con el sufrimiento<br />
de las personas víctimas, sus posibilidades<br />
de cambio son mínimas. Esta población<br />
no está considerada dentro de lo planteado en<br />
los apartados anteriores sobre las causas de la<br />
violencia de pareja los varones comunes.<br />
Esta última clasificación permite observar<br />
claramente lo planteado para el diferente carácter<br />
de la violencia: el instrumental y el expresivo.<br />
Los hombres que responden al tipo hipercontrolado<br />
tienen un patrón de abuso más cercano a<br />
la violencia instrumental, la cual responde a la<br />
subjetividad relacionada con un fuerte control<br />
y la sumisión de la pareja, según su sistema de<br />
creencias y los patrones culturales de género.<br />
Principalmente instrumentan formas de violencia<br />
emocional y psicológica, así como con el manejo<br />
de los recursos materiales para lograr su<br />
principal objetivo: el dominio y control de sus<br />
relaciones de pareja y familiares.<br />
Con características similares a los tipos II y<br />
III se identifica a los llamados cíclicos o emocionalmente<br />
inestables, los cuales tienen una experiencia<br />
subjetiva (cognitiva y emocional) más<br />
orientada a experiencias de temor, frustración,<br />
vergüenza, humillación, ira, celos y culpa. En<br />
general, no identifican las emociones asociadas<br />
a sus percepciones, creencias, mitos y valores;<br />
además, ejercen todos los tipos de violencia dependiendo<br />
las acciones de la víctima, incluida la<br />
física, con finalidades que tratan de mitigar malestar<br />
emocional; es decir, para responder, controlar<br />
o disminuir esa experiencia. Los hombres<br />
que se encuadran en este tipo muestran de manera<br />
más clara el carácter expresivo de la violencia,<br />
aunque abusan de sus parejas orientados<br />
por su sistema de creencias.<br />
¿Los hombres están enojados por los cambios<br />
en los roles de género?<br />
La segunda interrogante que estructura este<br />
trabajo se dirige a cuestionar la posible crisis<br />
masculina producto de los cambios históricos<br />
en las relaciones de género a nivel social y personal,<br />
considerando desde la mirada inexperta<br />
que tal vez “los hombres se encuentran enojados”<br />
por ello. Consideramos que la experiencia<br />
de malestar detrás de los cambios genéricos y la<br />
crisis masculina es más compleja y no se limita al<br />
sentimiento de enojo, aunque la incluye.<br />
Los avances en derechos humanos, los feministas<br />
en el ámbito social y académico desde<br />
mediados del siglo pasado, las crisis económicas<br />
en occidente e importantes avances tecnológicos<br />
dieron como resultado cambios sociales<br />
e interpersonales en torno a la modificación de<br />
480
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
los roles de género: la inserción de las mujeres al<br />
mercado laboral, la sexualidad de las mujeres ya<br />
no ligada exclusivamente a la procreación por<br />
la aparición de “la píldora” como parte de los<br />
derechos reproductivos y derechos sexuales y<br />
los movimientos de reivindicación de las sexualidades<br />
gay y lesbianas (Gomáriz Moraga, 1992).<br />
En ese contexto, la condición masculina pasó<br />
a ser un problema que estudiar con la puesta en<br />
crisis del rol masculino como proveedor económico<br />
de la familia (eje constitutivo de la subjetividad<br />
masculina tradicional) y sus efectos en la<br />
pérdida de un área significativa de poder en las<br />
relaciones de pareja y en lo social. La alteración<br />
del balance entre el poder social y el dolor personal<br />
en los hombres tuvo como consecuencia<br />
el surgimiento de diferentes malestares y la percepción<br />
de detrimento de poder en sus hogares<br />
y vidas, ya que muchas mujeres se han hecho de<br />
diversos recursos (por lo menos económicos)<br />
con los que cuentan para enfrentar sus relaciones<br />
de pareja y sus vidas en general. En otras<br />
palabras, al mismo tiempo que la opresión de<br />
las mujeres se problematiza, muchas formas de<br />
esta opresión se convierten en problemas para<br />
los hombres (Kaufman, 1997). En la actualidad,<br />
la clase, la etnia, la orientación sexual, la edad,<br />
entre otras condiciones físicas y sociales, se han<br />
convertido en elementos de diferenciación masculina,<br />
por lo que en los estudios de género se<br />
habla de masculinidades (Burín y Meler, 2000).<br />
En el ejercicio de poder entendido como<br />
constitutivo de las relaciones de género (Scott,<br />
1997) está implicada la resistencia (Foucault,<br />
1988), pero también el contrapoder (Villoro,<br />
1998). Como se anota, las mujeres no necesariamente<br />
son sujetos pasivos de la acción ejercida<br />
por los hombres, sino que ofrecen distintas<br />
maneras de posicionarse frente al ejercicio de<br />
poder que adopta la faceta de violencia, así puede<br />
desde evadir (huir de la relación) hasta confrontar<br />
al hombre utilizando distintos recursos<br />
a su alcance (resistencia) e incluso disputar las<br />
representaciones, el mundo simbólico (contrapoder)<br />
que sustenta las relaciones establecidas<br />
al asignarle significados a la práctica de violencia,<br />
como calificar de delito a la acción violenta,<br />
pero sobre todo a la relación misma, poniendo<br />
la atención en la manera como se construye la<br />
relación. Bajo esta consideración, la atención no<br />
sólo está centrada en la violencia y sus efectos,<br />
sino en la relación misma y por tanto, en el ejercicio<br />
de poder-resistencia-contrapoder (Ramírez<br />
Rodríguez, 2005) en contextos de asimetría social<br />
entre los géneros. De ahí que la comprensión<br />
de la violencia como constitutiva de ciertas<br />
configuraciones de masculinidad requiere de no<br />
sólo modificar las acciones coercitivas (tipos de<br />
violencia) sino lo que lo fundamenta, el orden<br />
sociogenérico, lo que deviene en un cuestionamiento<br />
que cimbra la posición de los hombres<br />
en los distintos espacios sociales y en particular<br />
en las relaciones de pareja.<br />
La percepción de detrimento de poder en el<br />
caso de la crisis de empleo en hombres se relaciona<br />
con los problemas afectivos de los varones<br />
y tiene que ver con dos grandes estructuras<br />
de poder y sus efectos son dañinos para<br />
otras personas y los propios varones, ya que la<br />
situación de desempleo atenta contra su salud,<br />
además de ser un obstáculo para el logro de los<br />
derechos al trabajo y salud: el modelo económico<br />
globalizado que empobreció a las mayorías<br />
y los esquemas hegemónicos de género como<br />
principales determinantes de su salud-enfermedad-atención<br />
(Bolaños-Ceballos, 2014a; Tena<br />
Guerrero, 2007).<br />
Estos problemas en la salud mental de los<br />
hombres se encuentran relacionados con el incumplimiento<br />
de uno de los mandatos/pilares<br />
del estereotipo masculino: el “no ser un buen<br />
proveedor”, que implica para muchos varones<br />
“no ser un verdadero hombre”, de manera que<br />
las prescripciones sociales incumplidas de trabajar<br />
y proveer repercuten en otras como las de<br />
proteger y guiar a la familia, vinculándose con<br />
una amplia constelación de emociones morales<br />
(sentirse obligado, sentirse responsable, entre<br />
otras) o que tienen una carga de displacer (enojo,<br />
preocupación, vergüenza, miedo, desanimo)<br />
(Ramírez Rodríguez, 2020). Esta experiencia de<br />
“malestares” se dirige también hacia el contexto<br />
más cercano de muchos varones, generando<br />
“molestares” hacia sus parejas, familiares y otras<br />
personas (Bonino Méndez, 1998).<br />
Una investigación-acción realizada con hombres<br />
de la Ciudad de México en condición de<br />
crisis de empleo (desempleados y con empleo<br />
precario) (Bolaños-Ceballos, 2014b), reportó,<br />
además de recomendaciones sobre las características<br />
grupales de un posible dispositivo<br />
psicológico para apoyar a esta población y sus<br />
481
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
alcances en términos psicoterapéuticos y reeducativos,<br />
que se trata de un posible problema de<br />
salud pública relacionado con varios problemas<br />
de salud y la violencia de pareja, que necesita<br />
de una construcción social argumentativa, documental<br />
y persuasiva para ser considerado oficialmente<br />
como tal (Castro, 2011). Las siguientes<br />
citas del estudio reflejan la posible relación con<br />
los abusos instrumentales y expresivos a partir<br />
de los conflictos de pareja, el malestar producto<br />
de la crisis, los estereotipos de género y las relaciones<br />
de poder:<br />
Juan: “[…] se van creando una serie de conflictos.<br />
Si yo no tengo un trabajo remunerativo y hay una<br />
decisión, ¿quién la va a tomar? ¿Quién va a ser la<br />
autoridad? Un ente no puede tener dos cabezas,<br />
pero en la pareja, ¿ahí qué pasa? [...] La mujer quiere<br />
ocupar el lugar del hombre; o lo ocupa uno, o lo<br />
ocupa el otro […]”.<br />
José: “Aparece lo que cada uno trae: ‘Yo soy mujer<br />
y tú me mantienes’. Con una actitud de ‘¿qué te<br />
pasa?, ¿cómo quieres que yo aporte? […] entonces<br />
fue cuando ella me dijo: ‘tenías que mantener una<br />
familia’. Y yo, cuántas veces fui de la idea de que<br />
era una responsabilidad de los dos; de que era una<br />
responsabilidad compartida. Entonces me dijo que<br />
yo era el responsable. Fue muy difícil después de<br />
que me quedé sin empleo […]”.<br />
Pedro: “De sus labios salió: ‘¿Y ahora qué? ¿Siempre<br />
vas a vivir así?’ [...] me afectó mucho […] Yo me asumo<br />
como un hombre violento. Vas aventando violencia;<br />
entre más malestar, más violencia, porque<br />
no sé cómo manejarlo” (Bolaños-Ceballos, 2014b).<br />
Para la determinación social del malestar<br />
psicológico y estrés que trata de paliarse mediante<br />
ataques a la pareja, se realizó un estudio<br />
con hombres de dos programas reeducativos<br />
por violencia familiar en la Ciudad de México<br />
(Bolaños-Ceballos y de Keijzer, 2020), los síntomas<br />
más comunes de estrés para ambos grupos:<br />
dolores musculares, insomnio y pesadillas,<br />
náuseas, dolor de estómago e indigestión, dolores<br />
de cabeza o mareos e irritabilidad o mal<br />
humor. El grupo con peores condiciones de vida<br />
reportó casi un 20% más de síntomas en comparación<br />
del otro. Los problemas cotidianos que<br />
posiblemente se relacionaron con los síntomas<br />
de estrés fueron: la mala economía personal y<br />
familiar, preocupación por la salud de ellos y sus<br />
familiares, los malestares mentales o del área<br />
psicológica, las relaciones sociales, no satisfacer<br />
el ocio, el área familiar, el trabajo y carencias en<br />
sus viviendas. Además, señalaron carencias de<br />
apoyo social y en los programas gubernamentales,<br />
los cambios en las relaciones de género con<br />
las mujeres, los programas dirigidos a mujeres<br />
y no para hombres, la descomposición social e<br />
institucional, la violencia social, la criminalidad,<br />
la corrupción y la impunidad, que se potencian<br />
para generar múltiples experiencias de malestar,<br />
estrés o victimización.<br />
Destacó que los abordajes que sólo consideran<br />
a la masculinidad hegemónica o la perspectiva<br />
de género para el trabajo con varones<br />
en sus diferentes condiciones y problemáticas,<br />
sin analizar la desigualdad social y en especial,<br />
las condiciones de vida, pueden ser insuficientes<br />
para explicar y modificar las causas de las<br />
afectaciones generadas y experimentadas por<br />
los varones. En relación con el género, los hombres<br />
señalaron a los cambios en las relaciones<br />
con las mujeres y los programas de apoyo en<br />
educación, económicos y para el trabajo dirigidos<br />
a mujeres, como causas de su malestar, reflejando<br />
el erróneo entendimiento social sobre<br />
las acciones afirmativas dirigidas a las mujeres<br />
y una ineficaz explicación oficial de la necesidad<br />
de ello, además de las condiciones de pobreza,<br />
desempleo y empleo precario de los hombres<br />
(Bolaños-Ceballos y de Keijzer, 2020).<br />
Como se ha mencionado, el malestar psicológico<br />
y estrés determinado socialmente puede<br />
ser dirigido hacia la pareja e hijos/as mediante<br />
el abuso expresivo. Estos actos son producto de<br />
la necesidad legítima de los hombres de reaccionar<br />
ante la presencia del malestar psicológico<br />
y el estrés, pero en lugar de satisfacerla por<br />
medio de formas que no dañen, exigen que parejas<br />
e hijos/as participen como receptor de su<br />
catarsis (ataques), les brinden afecto y ayuden a<br />
manejar o disminuir su malestar (Bolaños-Ceballos,<br />
2019). De los seis tipos de servicios que los<br />
hombres del estudio de Montoya Tellería (1998)<br />
les solicitaban a sus parejas, dos se pueden relacionar<br />
con los abusos expresivos: “Que ella me<br />
atienda” y “Que ella me entienda”. El carácter<br />
expresivo de la violencia tiene mayor presencia<br />
en estos casos (el instrumental, menor), ya que<br />
482
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
tienen la finalidad de hacer catarsis del malestar<br />
estrés por medio de ataques verbales y/o físicos,<br />
permitidos por las ideas dominantes de género<br />
que direccionan el acto. Algunas citas de<br />
hombres que participaron en el estudio muestran<br />
lo señalado:<br />
David (Empleado de tiempo completo, 22 años,<br />
soltero): “Como sintiendo ‘olla express’, pero la olla<br />
explota y te ensucia, y te llena de todo a todo. O<br />
sea, deja todo aquello hecho un desmadre. Y después<br />
dices ‘le hubiera bajado tantito a la flama, y<br />
todo se hubiera arreglado ¿no?’. Y luego viene la<br />
cruda moral. Viene la culpa, el arrepentimiento y te<br />
sientes peor”.<br />
Edgar (Comerciante, 43 años, casado): “Es que ahí<br />
estás viendo la diferencia de debilidades, realmente<br />
lo hacemos porque ellos son… más frágiles… no<br />
lo vas a hacer con alguien que te va a devolver tal<br />
por cual ¿no? Desgraciadamente, ellos son los que<br />
están expuestos porque… ella como mujer es más<br />
débil que uno, los niños pues por superioridad, tanto<br />
ellos son pequeños… desgraciadamente pues así<br />
lo hacemos […]”.<br />
Rafael (Comerciante, 47 años, casado): “Porque yo<br />
sabía que ella era mi esposa y siempre iba a vivir<br />
conmigo hasta que yo me muriera o ella se muriera.<br />
Vivíamos con esa… ella es mía y nunca me va a<br />
dejar ¿sí? Entonces por eso decía yo, ‘y aquí vengo<br />
y descargo’, ‘y aquí vengo y hago porque de todos<br />
modos es mía’. Mas sin en cambio, en mi trabajo<br />
lo voy a perder, ahí no me puedo desquitar. Mejor<br />
me desquito acá, que puedo vivir con ella hasta…<br />
mañana le pido una disculpa y ya se acabó el problema<br />
y ya no pasa nada. Así como yo llegaba y<br />
descargaba, así ella llegaba y todo se lo cargaba”<br />
(Montoya, 1998).<br />
Los abusos expresivos se pueden convertir en<br />
instrumentales, debido a su naturalización y los<br />
beneficios obtenidos en la trayectoria del vínculo<br />
de pareja. Los elementos subjetivos que permitieron<br />
los abusos expresivos fueron: las creencias<br />
dominantes de género, sobre “la familia”, el<br />
amor romántico, los hijos/as y sobre el uso de<br />
la violencia. El abuso expresivo se diferencia del<br />
concepto general de violencia en que su finalidad<br />
principal no es el control o la dominación<br />
debido a elementos culturales o personales, sino<br />
la catarsis; no se puede afirmar que se da entre<br />
grupos; es un comportamiento únicamente con<br />
manifestaciones activas, y; por lo menos en un<br />
primer momento no daña al cuerpo o la subjetividad<br />
de quien lo realiza (Bolaños-Ceballos, 2019).<br />
Política pública<br />
El otro nivel de discusión a considerar es el de<br />
políticas públicas para atajar el grave problema<br />
de la violencia ejercida por hombres contra sus<br />
parejas heterosexuales. Un gran avance de la política<br />
pública en México fue la modificación de su<br />
visión familista sobre el tema y colocarlo como<br />
un fenómeno de derechos humanos y con una<br />
perspectiva de género. Así, nuestro país cuenta<br />
con un andamiaje normativo y programático<br />
amplio (Ley General de Acceso de las Mujeres<br />
a una Vida Libre de Violencias; el Reglamento<br />
de dicha ley; El Sistema Nacional para Prevenir,<br />
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;<br />
el Programa Integral para Prevenir, Atender<br />
y Sancionar y Erradicar la Violencia contra<br />
las Mujeres; los Programas Sectoriales entre los<br />
que destacan el de Salud y Educación) que mandata<br />
a distintas instituciones de los tres niveles<br />
de gobierno garantizar una vida libre de violencia<br />
a las mujeres; en esta protección en términos<br />
jurídicos, los hombres están incorporados como<br />
población clave a la que se deben dirigir diversas<br />
acciones públicas considerando los tres niveles<br />
de prevención:<br />
1. La prevención primaria que impulsa cambios<br />
de los patrones estereotipados de género incorporados<br />
en formas particulares de configuración de<br />
masculinidad, que eviten la adopción de prácticas<br />
de violencia contra las mujeres.<br />
2. La prevención secundaria dirigida a quienes<br />
han ejercido violencia a fin de evitar un nuevo episodio<br />
y que por tanto los hombres atienden por<br />
iniciativa propia, por exigencia de la pareja o por<br />
algún mandato judicial, entrar en un programa de<br />
reeducación.<br />
3. La prevención terciaria que consiste en brindar<br />
atención y apoyo de largo plazo a las víctimas, evitando<br />
la ocurrencia de nuevos actos de violencia y<br />
en el que el trabajo reeducativo para los hombres<br />
es fundamental, además de la sanción debido a la<br />
comisión del delito (Ramírez Rodríguez y Gutiérrez<br />
de la Torre, 2018).<br />
483
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Con base en los tres niveles de prevención<br />
desarrollados por las instancias públicas y su<br />
necesidad de funcionamiento efectivo en la prevención<br />
de la incidencia y reincidencia de conductas<br />
violentas hacia las parejas, resulta imperante<br />
reflexionar sobre la efectividad de las<br />
intervenciones que tienen esa finalidad.<br />
Al respecto, en otros trabajos de investigación<br />
hemos identificado los principales retos de<br />
las intervenciones del segundo y tercer niveles<br />
con estas poblaciones, las cuales señalan: i)<br />
existe poca evidencia disponible sobre la efectividad<br />
de las intervenciones en la violencia de<br />
pareja debido a que se realizan muy pocos estudios<br />
de este tipo y menos con población voluntaria;<br />
ello impide elaborar conclusiones; ii) Al<br />
tener como parámetro ideal y único a los Ensayos<br />
Controlados Aleatorizados (ECA) para la<br />
evaluación de su efectividad, esos estudios presentan<br />
limitaciones metodológicas causales, en<br />
los recursos para realizarlo y en su implementación<br />
en los centros de atención; iii) Al presentar<br />
problemas en el control de factores de confusión,<br />
la calidad de la evidencia científica disponible<br />
no es la mejor, según los sistemas científicos<br />
de evaluación de estos estudios; iv) Algunos<br />
diseños e implementación de las intervenciones<br />
se basan en la visión estrecha de los primeros<br />
programas de hace más de 30 años, dirigida a<br />
modificar únicamente el control coercitivo y la<br />
conducta abusiva, lo cual restringe el diseño de<br />
mejores intervenciones que también aborden la<br />
desconstrucción subjetiva y/o atención de otros<br />
elementos asociados a los maltratos y abusos;<br />
v) Por lo anterior, algunos activistas en el campo<br />
de la violencia de género consideran que intervenir<br />
en la influencia de los problemas de salud<br />
mental, el abuso de sustancias, la cultura y la historia<br />
de traumas del perpetrador en relación con<br />
los abusos, son intentos de excusar su conducta<br />
abusiva; vi) No existe ninguna publicación con<br />
evidencia científica sobre la efectividad de los<br />
programas en México, independientemente de<br />
que tienen más de 30 años de funcionamiento<br />
algunas intervenciones o sus derivados, ya sea<br />
en organizaciones de la sociedad civil, instancias<br />
públicas o particulares (Bolaños-Ceballos y Hernández<br />
Castrejón, 2018).<br />
Ante la complejidad del panorama descrito<br />
para los ejes implicados en la causalidad de la<br />
violencia de los hombres contra sus parejas mujeres<br />
y los principales retos para los programas<br />
de intervención reeducativos para esta población<br />
(Bolaños-Ceballos y Hernández Castrejón, 2018),<br />
proponemos los siguientes ejes de trabajo para<br />
mejorar las intervenciones con hombres que ejercen<br />
violencia de pareja o familiar y su evaluación<br />
de efectividad, los cuales incluyen la promoción<br />
de la salud y los tres niveles de prevención:<br />
a) Reflexionar sobre la necesidad de modelos<br />
teóricos y explicativos de las causas de la violencia<br />
doméstica que consideren a la vida privada<br />
como parte de las dinámicas en los espacios<br />
públicos y al patriarcado como parte de las condiciones<br />
materiales de vida, lo que implicaría la<br />
revisión de la causalidad y las prácticas de intervención<br />
e investigación en salud pública.<br />
b) Destacar que la disminución de la violencia<br />
física y la reincidencia en los abusos están<br />
relacionadas con una respuesta judicial rápida y<br />
certera, así como con un adecuado tratamiento<br />
para los diferentes tipos de agresores (lo que incluye<br />
los de alto riesgo), sobre todo, con la eficiencia<br />
del sistema comunitario del cual el programa<br />
en cuestión forme parte.<br />
c) Considerar en la promoción de la salud<br />
en las comunidades el abordaje de la socialización<br />
temprana que cuestione a la violencia, de<br />
manera que pierda legitimidad el ejercicio de<br />
la violencia familiar, se promueva la resolución<br />
no violenta de conflictos, la calidad de vida, se<br />
debata la falta de integración social, así como<br />
el alto poder de decisión de los hombres en la<br />
relación con sus esposas.<br />
d) La necesidad de programas con abordajes<br />
holísticos de la violencia de los hombres hacia<br />
sus parejas mujeres dentro de modelos comunitarios,<br />
considerando el papel de la salud mental<br />
y la historia de vida como elementos mediadores<br />
de los objetivos buscados en los programas,<br />
así como de la psicopatología y las adicciones<br />
como moderadores de los “efectos de las intervenciones”.<br />
e) Fomentar el análisis crítico de la práctica<br />
investigativa de la salud pública en la materia y<br />
considerar en ella a la respuesta social organizada<br />
a la violencia doméstica en cada contexto<br />
comunitario o regional, como marco para ponderar<br />
los resultados de los estudios sobre la<br />
efectividad de los programas.<br />
f) Recordar que estos programas son un elemento<br />
más de la respuesta social organizada<br />
484
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
ante la violencia doméstica y de género; por<br />
tanto, su efectividad corresponderá con el grado<br />
de eficiencia del sistema de salud comunitario-judicial-social<br />
de atención al que pertenecen.<br />
La omisión de los retos mencionados para los<br />
tres niveles de prevención en la política pública<br />
en el tema tiene implicaciones éticas para la<br />
sociedad en general al no realizar los esfuerzos<br />
suficientes para garantizar el derecho a una vida<br />
libre de violencia de las mujeres y de acceso a la<br />
justicia de su población, entre otros, además de<br />
las relacionadas con la salud pública en particular.<br />
Las implicaciones para la salud pública señalan<br />
la existencia de una visión limitada sobre las<br />
causas de la violencia contra la pareja mujer que<br />
se traduce en visiones restringidas que guían el<br />
diseño y el funcionamiento de muchos programas,<br />
con un efecto insuficiente en torno a que<br />
los hombres se responsabilicen de los abusos y<br />
maltratos. Asimismo, la falta de adecuación de<br />
las intervenciones a poblaciones específicas de<br />
hombres (gradación) y basadas en la evidencia<br />
científica reciente en el campo, impacta en la<br />
poca implementación de medidas de prevención<br />
razonables y necesarias que favorezcan la<br />
protección en salud. La carencia de reflexiones<br />
metodológicas formales sobre el diseño, la implementación<br />
y la evaluación de los programas<br />
puede resultar en una mala praxis científica ante<br />
la evaluación de la efectividad de las intervenciones.<br />
Asimismo, es de suma importancia que<br />
lo mencionado se integre a los debates éticos<br />
de investigación y atención en salud pública, específicamente<br />
para el abordaje de las desigualdades<br />
en el estado de salud y en el acceso a la<br />
atención y los beneficios de la investigación médica,<br />
así como en la promoción de la salud (Bolaños-Ceballos<br />
y Hernández Castrejón, 2018).<br />
Reflexión final<br />
A manera de conclusión sobre la pregunta de<br />
por qué ejercen violencia los hombres en los vínculos<br />
de pareja, se presenta la Figura 1, que describe<br />
un continuum biológico-social de conductas<br />
interpersonales que van desde actos ligados<br />
a la sobrevivencia relacionados con la agresividad,<br />
hasta la violencia simbólica. Se considera<br />
que la experiencia humana puede presentar más<br />
de una de esas posibilidades/motivaciones de<br />
actos que generan daño en diferentes temporalidades,<br />
espacios o en el mismo evento:<br />
Figura 1<br />
Continuum biológico-social de actos/motivaciones<br />
interpersonales que generan daños hacia la pareja<br />
Agresividad<br />
Resistencia<br />
Abuso expresivo<br />
con origen<br />
personal<br />
Abuso expresivo<br />
con origen social<br />
Abuso<br />
instrumental<br />
Violencia<br />
Simbólica<br />
Actos reactivos<br />
del potencial<br />
biológico de<br />
agresividad con<br />
intención de dañar<br />
por motivos<br />
de sobrevivencia<br />
y sin dirección<br />
específica. Principalmente<br />
se<br />
manifiesta en<br />
ataques, y son<br />
detonados por<br />
la interpretación<br />
amenazante de<br />
las interacciones<br />
interpersonales,<br />
sociales o del medio<br />
ambiente.<br />
Actos reactivos<br />
producto del contexto<br />
relacional con<br />
intención de usar el<br />
propio poder real<br />
o simbólico para<br />
enfrentar actos con<br />
intenciones violentas.<br />
Tienen direccionalidad<br />
específica<br />
y sus manifestaciones<br />
consideran un<br />
amplio rango que<br />
va desde los silencios,<br />
la pasividad y<br />
diferentes verbalizaciones<br />
y estrategias,<br />
hasta ataques<br />
físicos variados con<br />
diferente grado de<br />
daño.<br />
Actos producto<br />
de la trayectoria<br />
de vida con la<br />
intención de expulsar<br />
malestar<br />
psicológico y que<br />
se dirigen hacia<br />
la pareja, familiares<br />
y la persona<br />
misma.<br />
Sus manifestaciones<br />
son diversas.<br />
Actos determinados<br />
socialmente<br />
con la intención<br />
de expulsar<br />
afectaciones psico-corporales,<br />
que se dirigen<br />
hacia la pareja,<br />
familiares y la<br />
persona misma.<br />
Tiene manifestaciones<br />
diversas.<br />
Actos aprendidos<br />
de origen cultural<br />
con la intención<br />
de controlar o<br />
imponer la propia<br />
voluntad al otro,<br />
en contextos de<br />
conflicto y relaciones<br />
de poder.<br />
Se dirigen hacia la<br />
pareja, familiares y<br />
la propia persona.<br />
Tiene manifestaciones,<br />
estrategias<br />
y herramientas<br />
muy diversas, incluyendo<br />
armas<br />
y formas pasivas<br />
como la manipulación<br />
y el chantaje.<br />
Actos aprendidos<br />
de origen<br />
cultural que no<br />
se consideran<br />
violentos según<br />
los directamente<br />
involucrados.<br />
Tienen la intención<br />
de reproducir<br />
relaciones<br />
de dominación,<br />
se dirigen hacia<br />
pareja y familiares.<br />
Son voluntades<br />
comprometidas<br />
en<br />
el mismo ideal<br />
sin conflictos<br />
interpersonales<br />
y maltratos.<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
485
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Aunque no contamos con datos de investigación<br />
sobre ello, resultaría interesante imaginar<br />
las posibilidades mostradas del continuum en<br />
el marco de la cuarentena domiciliaria que formó<br />
parte de las medidas de salud pública para<br />
enfrentar la pandemia mundial de la COVID-19.<br />
Posiblemente, realizar ese ejercicio teórico-metodológico<br />
con los datos reportados al inicio de<br />
este trabajo (Ramos-Lira et al., 2021) y a partir<br />
de las experiencias de las personas involucradas,<br />
brindaría un análisis explicativo de las motivaciones<br />
detrás de las conductas englobadas<br />
como “violencia” en dicho estudio. Así, además<br />
de conocer la magnitud de las conductas de<br />
maltrato doméstico, se conocerían las posibles<br />
y diferentes motivaciones de los comportamientos,<br />
y en ese sentido, su carácter activo, reactivo,<br />
instrumental, expresivo, etcétera, es decir,<br />
las dinámicas particulares de esas relaciones<br />
de poder-abuso de poder-contrapoder (Bolaños-Ceballos,<br />
2019).<br />
Los esfuerzos por acelerar estas transformaciones<br />
requieren de una demanda sistemática,<br />
sólida, fundamentada y permanente por parte<br />
de la sociedad civil organizada para exigir el<br />
cumplimiento normativo por parte de los agentes<br />
de la administración pública responsables<br />
de su instrumentación. Asimismo, la demanda<br />
de adecuaciones al marco normativo, esto es, la<br />
necesidad de gestionar ante la legislatura a nivel<br />
federal, pero también de las estatales y de los<br />
cabildos municipales las acciones destinadas a<br />
los hombres considerando las distintas facetas<br />
que transitan en su ciclo vital, de manera que<br />
desde la infancia hasta la senectud se promueva<br />
la adopción de prácticas libres de violencia y de<br />
no discriminación hacia las mujeres (Carmona<br />
Hernández y Esquivel Ventura, 2018).<br />
El propósito que se persigue es que la conjunción<br />
de esfuerzos contribuya a un ejercicio<br />
del poder en términos positivos en las relaciones<br />
entre mujeres y hombres, que propicien el desarrollo<br />
de habilidades, capacidades, autonomía y<br />
reconocimiento social que sustituya al control y<br />
dominación como formas de relación entre mujeres<br />
y hombres.<br />
Los ejes de análisis y reflexiones expuestas<br />
en este trabajo pretendieron contribuir a ese<br />
propósito con base en el abordaje de algunas<br />
de las principales causas de la violencia contra<br />
la pareja a partir de datos de investigación empírica<br />
en México, concretamente, dando algunas<br />
posibles respuestas a las preguntas que guiaron<br />
la discusión. Se pretendió generar reflexiones<br />
estratégicas sobre las causas de la violencia<br />
de pareja de los hombres en relaciones heterosexuales<br />
para contribuir a mejorar la atención a<br />
este grave problema social, de salud y de derechos<br />
humanos. Se espera haberlo logrado, y en<br />
caso contrario, esperamos haber contribuido de<br />
alguna otra forma a ese fin.<br />
Fuentes consultadas<br />
Batres Méndez, Gioconda (2003), Hombres que ejercen<br />
violencia hacia su pareja. Manual para tratamiento<br />
dirigido a terapeutas, San José de Costa<br />
Rica, ILANUD/Programa Regional de capacitación<br />
contra la Violencia Doméstica/Defensa de<br />
los niños Internacional/Fondo de Población de<br />
las Naciones Unidas.<br />
Batres Méndez, Gioconda (1999), El lado oculto de la<br />
masculinidad. Tratamiento para ofensores, San<br />
José de Costa Rica, ILANUD/Programa Regional<br />
de capacitación contra la Violencia Doméstica.<br />
Bolaños-Ceballos, Fernando y Keijzer, Benno de<br />
(2020), “Determinación social del malestar psicológico<br />
y el estrés en hombres que ejercen<br />
violencia familiar en la Ciudad de México”, Salud<br />
Colectiva, vol. 16, Lanús, Universidad Nacional<br />
de Lanús, doi: https://doi.org/10.18294/<br />
sc.2020.2249<br />
Bolaños-Ceballos, Fernando (2019) “Abusos expresivos<br />
hacia familiares de hombres de la Ciudad de<br />
México”, Género y salud en cifras, 17 (2), Ciudad<br />
de México, Secretaría de Salud, pp. 5-31.<br />
Bolaños-Ceballos, Fernando y Hernández Castrejón,<br />
Ariadna (2018), “Efectividad de intervenciones<br />
a la violencia de pareja y ética”, Revista Latinoamericana<br />
de Bioética, 18 (2), Bogotá, Universidad<br />
Militar Nueva Granada, pp. 33-61.<br />
Bolaños-Ceballos, Fernando (2014a), “Malestar psicológico<br />
determinado socialmente y abuso expresivo<br />
en varones”, Revista Salud Mental, 37 (4),<br />
Ciudad de México, Instituto Nacional de Psiquiatría<br />
“Ramón de la Fuente Muñiz”, pp. 321-<br />
327.<br />
Bolaños-Ceballos, Fernando (2014b), “El grupo de<br />
‘Apoyo emocional al desempleo’ en hombres:<br />
resultados de investigación”, en Juan Guillermo<br />
Figueroa (ed.), Políticas públicas y la ex-<br />
486
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
periencia de ser hombre. Paternidad, espacios<br />
laborales, salud y educación, Ciudad de México,<br />
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y<br />
Ambientales de El Colegio de México.<br />
Bolaños, Fernando (2008), “El proceso grupal para<br />
detener y desarticular la violencia doméstica:<br />
tres experiencias de hombres y algo más”, en<br />
Roberto Garda y Fernando Huerta (eds.), Estudios<br />
sobre la violencia masculina, Ciudad de México,<br />
Indesol/Hombres por la equidad A.C.<br />
Bonino Méndez, Luis (1998), “Deconstruyendo la ‘normalidad’<br />
masculina: Apuntes para una ‘psicopatología<br />
de género masculino”, , 6 de agosto de 2022.<br />
Bourdieu, Pierre (2001), La dominación masculina, Madrid,<br />
Anagrama.<br />
Burín, Mabel y Meler, Irene (2000), “Género: una herramienta<br />
teórica para el estudio de la subjetividad<br />
masculina”, en: Mabel Burín e Irene Meler<br />
(eds.), Varones. Género y subjetividad masculina,<br />
Ciudad de México, Paidós.<br />
Carmona Hernández, Patricia y Esquivel Ventura, Isabella<br />
María (2018), Suma por la igualdad. Propuestas<br />
de agenda pública para implicar a los<br />
hombres en la igualdad de género, Ciudad de<br />
México, Gendes, A.C.<br />
Castoriadis, Cornelius (2003), La institución Imaginaria<br />
de la Sociedad, Buenos Aires, Tusquets.<br />
Castro, Roberto (2011), Teoría social y salud, Buenos<br />
Aires, UNAM/Lugar Editorial.<br />
Castro, Roberto (2004), Violencia contra mujeres embarazadas.<br />
Tres estudios sociológicos, Ciudad<br />
de México, UNAM-Centro Regional de Investigaciones<br />
Multidisciplinarias.<br />
Cavanagh, Kate; Dobash, R. Emerson; Dobash, Rusell<br />
y Lewis, Ruth (2001), “Remedial Work”:<br />
Men’s Strategic Responses to Their Violence<br />
Against Intimate Female Partners”, Sociology,<br />
35 (3), Londres, Cambridge University<br />
Press, pp. 695-714, doi: https://doi.org/10.1017/<br />
S0038038501000359<br />
Connell, R. W. (2003), Masculinidades, Ciudad de México,<br />
UNAM.<br />
Corsi, Jorge (1995), “Una mirada abarcativa sobre el<br />
problema de la violencia familiar”, en Jorge Corsi<br />
(ed.), Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria<br />
sobre un grave problema social, Buenos<br />
Aires, Paidós.<br />
Corsi, Jorge; Dohmen, Mónica Liliana y Sotés, Miguel<br />
Ángel (1995), Violencia masculina en la pareja.<br />
Una aproximación al diagnóstico y a los modelos<br />
de intervención, Buenos Aires, Paidós.<br />
DeWall, C. Nathan y Anderson, Craig A. (2011), “The<br />
general aggression model”, en P.R. Shaver y<br />
M. Mikulincer (eds.), Human aggression and<br />
violence: Causes, manifestations, and consequences,<br />
Washington, D.C., American Psychological<br />
Association, pp. 15-33, doi: https://doi.<br />
org/10.1037/12346-001<br />
Dutton, Donald y Golant, Susan (1997), El Golpeador.<br />
Un perfil psicológico, Ciudad de México, Paidós.<br />
Echeburúa, Enrique; Corral, Paz de; Fernández-Montalvo,<br />
Javier y Amor, Pedro (2004), ¿Se puede<br />
y debe tratar psicológicamente a los hombres<br />
violentos contra la pareja?, Madrid, Papeles del<br />
psicólogo/Universidad del país Vasco/Universidad<br />
Pública de Navarra/Universidad Nacional<br />
de Educación a Distancia.<br />
Foucault, Michel (1988), “Foucault: El sujeto y el poder”,<br />
en Paul Rabinow y Hubert Dreyfus (eds.),<br />
Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y<br />
la hermenéutica, Ciudad de México, UNAM.<br />
Galtung, Johan (1989), Violencia cultural, Gernika-Lumo,<br />
Gernika Gogoratuz. Centro de investigación<br />
por la paz.<br />
Garduño, A. (2011), “Confluencia de la Salud en el Trabajo<br />
y la Perspectiva de Género: una nueva mirada”,<br />
tesis de doctorado en Ciencias en Salud<br />
Colectiva, División de Ciencias Biológicas y de<br />
la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Xochimilco, Ciudad de México.<br />
Goldner, V.; Penn, P.; Sheinmberg, M. y Walker, G.<br />
(1990), “Love and Violence: Gender Paradoxes<br />
in Volatile Attachments”, Family Process, 29 (4),<br />
Filadelfia, Family Process Institute, pp. 343-64.<br />
doi: 10.1111/j.1545-5300.1990.00343.x<br />
Gomáriz Moraga, Enrique (1992), “Los estudios de<br />
género y sus fuentes epistemológicas: Periodización<br />
y Perspectivas”, documento de trabajo<br />
núm. 38, Santiago de Chile, Flacso-Programa<br />
Chile, , 12 de agosto<br />
de 2022.<br />
Gondolf, Edward W. (2004), “Regional and Cultural<br />
Utility of Conventional Batterer Counseling”,<br />
Violence Against Women, 10 (8), Nueva<br />
York, Sage Journals, pp. 880-900, doi:<br />
10.1177/1077801204266311<br />
487
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
González, Luis Armando y Villacorta, Carmen Elena<br />
(1998), Aproximación teórica a la violencia, San<br />
Salvador, Universidad Centroamericana José<br />
Simeón Cañas, , 12 de<br />
agosto de 2022.<br />
Heise, Lori; Pitanguy, Jaqueline y Germain, Adrienne<br />
(1994), Violence against women. The hidden<br />
healt burden [Violencia contra las mujeres. La<br />
carga oculta sobre la salud], Washington, D.C,<br />
The World Bank.<br />
Hernández Rosete, Daniel (1998), “Pobreza urbana y violencia<br />
en los hogares de la Ciudad de México”, Acta<br />
Sociológica, núm. 22, Ciudad de México, UNAM.<br />
Holtzworth-Munroe, Amy; Bates, Leonard y Sandin,<br />
Elizabeth (1997), “A Brief Review of the Research<br />
on Husband Violence Part I: Maritally<br />
Violent Versus Nonviolent Men”, Aggression<br />
and Violent Behavior, 2 (1), Amsterdam, Elsevier,<br />
pp. 65-99, doi: https://doi.org/10.1016/<br />
S1359-1789(96)00015-8<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2020), “Estadísticas a propósito del Día Internacional<br />
de la Eliminación de la Violencia contra<br />
la Mujer”, 25 de noviembre, Aguascalientes,<br />
Inegi, , 12 de agosto<br />
de 2022.<br />
Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) (2021a),<br />
“Violencia de género. Violencia contra las mujeres.<br />
Sistema de indicadores de género, Tarjeta<br />
ENDIREH 2016”, Ciudad de México, Inmujeres,<br />
, 12 de agosto de<br />
2022.<br />
Instituto Nacional de las Mujeres, (2021b), “Las mujeres<br />
y la violencia en tiempos de pandemia”.<br />
Desigualdad en cifras, 7 (3), Ciudad de México,<br />
Inmujeres, , 12 de<br />
agosto de 2022.<br />
Izquierdo Benito, María Jesús (1998), “Los órdenes de<br />
la violencia: especie, sexo y género”, en Vicenç<br />
Fisas Armengol (ed.), El sexo de la violencia.<br />
Género y cultura de la violencia, Madrid, Icaria<br />
Antrazyt.<br />
Kaufman, Michael (1999), “Las siete P’s de la violencia<br />
de los hombres”, International Association for<br />
Studies of Men, vol. 6, Oslo, The International<br />
Association for Studies of Men.<br />
Kaufman, Michael (1997), “Las experiencias contradictorias<br />
del poder entre los hombres”, en Teresa<br />
Valdés y José Olavarría (eds.), Masculinidad/es.<br />
Poder y crisis, Santiago de Chile, Isis internacional.<br />
Litke, Robert (1992), “Violencia y poder”, Revista Internacional<br />
de Ciencias Sociales, núm. 132, Nueva<br />
York, Unesco, pp. 171-276.<br />
Lolas, Fernando (1991), “Agresividad, agresión, violencia”,<br />
en Fernando Lolas (ed.), Agresividad y Violencia,<br />
Buenos Aires, Losada.<br />
Mederos, Fernando y Perilla, Julia (2001), Community<br />
connections: men, gender and violence, Boston,<br />
Office on Violence against Women/Office of<br />
Justice Programs/U.S. Department of Justice.<br />
Montoya Tellería, Oswaldo (1998), Nadando contra corriente.<br />
Buscando pistas para prevenir la violencia<br />
masculina en la relación de pareja, Managua,<br />
Puntos de Encuentro.<br />
Mullender, Audrey (2000), La violencia doméstica.<br />
Una nueva visión de un viejo problema, Barcelona,<br />
Paidós.<br />
ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2021),<br />
“Una de cada tres mujeres en el mundo sufre<br />
violencia física o sexual desde que es muy joven”,<br />
Noticias ONU. Mirada global Historias<br />
humanas, Nueva York, ONU, , 6 de agosto de 2022.<br />
OMS (Organización Mundial de la Salud) (2004), “Informe<br />
Mundial sobre la Violencia y la Salud,<br />
OMS”. Disponible en: http://www.who.int/dg/<br />
lee/speeches/2004/puerto_ordaz_violencereport/es/<br />
OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2013),<br />
Violencia contra las mujeres en América Latina<br />
y el Caribe: Análisis comparativo de datos<br />
poblacionales de 12 países, Washington, D.C.,<br />
OPS, , 6 de agosto de<br />
2022.<br />
OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2008),<br />
“Recopilación de artículos”, Boletín de la Organización<br />
Mundial de la Salud, vol. 86, Washington,<br />
D.C., OPS, pp. 577-656, , 6 de agosto de 2022.<br />
Piper, Isabel (1999) ,“Introducción teórica: Reflexiones<br />
sobre violencia y poder”, en María Isabel Castillo<br />
e Isabel Piper (eds.), Voces y ecos de la violencia,<br />
Santiago de Chile, El Salvador, Ciudad de<br />
México y Managua, Instituto Latinoamericano<br />
de Salud Mental y Derechos Humanos/Fundación<br />
Heinrich Böll.<br />
Ramírez Rodríguez, Juan Carlos (2020), Mandatos de<br />
la masculinidad y emociones: hombres (des)<br />
empleados, Ciudad de México, Página Seis/Universidad<br />
de Guadalajara.<br />
488
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 469-490<br />
Ramírez Rodríguez, Juan Carlos y Gutiérrez de la Torre,<br />
Norma Celina (2018), “Si de prevenir (las<br />
violencias contra las mujeres) se trata, ¿qué<br />
pasa con los hombres?”, Revista Estudios de<br />
Políticas Públicas, 4 (2), Santiago de Chile, Universidad<br />
de Chile, pp. 55-77.<br />
Ramírez Rodríguez, Juan Carlos (2005), Madejas entreveradas.<br />
Violencia, masculinidad y poder,<br />
Ciudad de México, Universidad de Guadalajara/<br />
Plaza y Valdés.<br />
Ramírez Solórzano, Martha Alida (2002), Hombres<br />
violentos. Un estudio antropológico de la violencia<br />
masculina, Ciudad de México, Instituto<br />
Jalisciense de las mujeres/Plaza y Valdés.<br />
Ramos-Lira, Luciana y Saucedo González, Irma (2010),<br />
“La agresión y la violencia de género en seres<br />
humanos”, en Jairo Muñoz Delgado, José Luis<br />
Díaz y Carlos Moreno (comps.), Agresión y Violencia.<br />
Cerebro, comportamiento y bioética, Ciudad<br />
de México, Instituto Nacional de Psiquiatría<br />
“Ramón de la Fuente Muñiz”.<br />
Ramos-Lira, Luciana; Valdez-Santiago, Rosario; Villalobos-Hernández,<br />
Aremis; Arenas-Monreal,<br />
Luz y Flores, Karla (2021), “Violencia en el hogar<br />
contra mujeres adultas durante el confinamiento<br />
por la pandemia de Covid-19 en México”,<br />
Salud Pública de México, 63 (6), Ciudad de<br />
México, Instituto Nacional de Salud Pública, pp.<br />
782-788.<br />
Ruiz, María Guadalupe y Fawcett, Gillian (1999), Rostros<br />
y máscaras de la violencia: un taller sobre<br />
amistad y noviazgo para adolescentes, Ciudad<br />
de México, UNIFEM/IMIFAP.<br />
Sandín, Bonifacio (2003), “El estrés: un análisis basado<br />
en el papel de los factores sociales”, International<br />
Journal of Clinical and Health Psychology, 3<br />
(1), Granada, Asociación Española de Psicología<br />
Conductual, pp. 141-157.<br />
Scott, Joan (1997), “El género: una categoría útil para<br />
el análisis histórico”, en Marta Lamas (comp.), El<br />
género: la construcción cultural de la diferencia<br />
sexual, Ciudad de México, Miguel Ángel Porrúa<br />
Scott, Joan (1990), “El género como una categoría útil<br />
para el análisis histórico”, en James Amelang y<br />
Mary Nash (eds.), Historia y género: las mujeres<br />
en la Europa moderna y contemporánea, Valencia,<br />
Universidad de Valencia.<br />
Tena Guerrero, Olivia (2007), “Problemas afectivos relacionados<br />
con la pérdida, disminución y riesgo<br />
de pérdida del empleo en los varones”, en Olivia<br />
Tena Guerrero y María Lucero Jiménez Guzmán<br />
(eds.), Reflexiones sobre masculinidad y empleo,<br />
Ciudad de México, UNAM/CRIM.<br />
Torres Falcón, Marta (2001), La violencia en casa, Ciudad<br />
de México, Paidós.<br />
Villoro, Luis (1998), Poder, contrapoder y violencia. El<br />
mundo de la violencia, Ciudad de México, Fondo<br />
de Cultura Económica.<br />
Wexler, David (2007), “El espejo roto. Una perspectiva<br />
sobre el tratamiento auto-psicológico de la<br />
violencia íntima”, en Christauria Wellan y David<br />
Wexler (eds.), Sin golpes. Cómo transformar la<br />
respuesta violenta de los hombres en la pareja y<br />
la familia, Ciudad de México, Pax.<br />
Whaley Sánchez, Jesús Alfredo (2001), Violencia Intrafamiliar.<br />
Causas biológicas, psicológicas, comunicacionales<br />
e interaccionales, Ciudad de México,<br />
Plaza y Valdés.<br />
Recibido: 26 de noviembre de 2021.<br />
Aceptado: 29 de junio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Fernando Bolaños-Ceballos<br />
Es doctor en Ciencias en Salud Colectiva por la<br />
Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente<br />
es Profesor investigador de tiempo completo<br />
en la Escuela Superior de Actopan, de la<br />
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y<br />
Director de Acciones para la Igualdad entre Mujeres<br />
y Hombres A.C. Sus líneas de investigación<br />
son: Malestar y la salud mental en varones y Programas<br />
reeducativos para hombres que ejercen<br />
violencia doméstica. Entre sus más recientes<br />
publicaciones se encuentran, como autor: “Experiencias<br />
en pareja sobre el cambio de hombres<br />
que ejercen violencia doméstica y asisten al<br />
PHRSV”, Revista Salud Problema, 12 (23), Ciudad<br />
de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,<br />
pp. 82-113 (2018); como coautor:<br />
“Efectividad de intervenciones a la violencia<br />
de pareja y ética”, Revista Latinoamericana de<br />
Bioética, 18 (2), Bogotá, Universidad Militar Nueva<br />
Granada, pp. 33-61 (2018); “La salud de los<br />
hombres: una visión desde los objetos de estudio”,<br />
en Edgar Jarillo y Oliva López (eds.), Salud<br />
Colectiva en México: quince años del doctorado<br />
en la UAM, Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Xochimilco (2018).<br />
489
FERNANDO BOLAÑOS-CEBALLOS Y JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MOTIVACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA<br />
SOBRE LA VIOLENCIA DE HOMBRES CONTRA SU PAREJA MUJER<br />
Juan Carlos Ramírez Rodríguez<br />
Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad<br />
en Antropología Social por el Centro de Investigaciones<br />
y Estudios Superiores en Antropología<br />
Social Occidente: Guadalajara. Actualmente<br />
es Profesor investigador en el Centro Universitario<br />
de Ciencias Económico Administrativas<br />
de la Universidad de Guadalajara. Es miembro<br />
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.<br />
Sus líneas de investigación son: Género y Violencia<br />
y Género y Políticas Públicas. Entre sus<br />
más recientes publicaciones destacan, como autor:<br />
“‘Me da mucho miedo esto’. Hombres, (des)<br />
empleo y familia: un acercamiento al vocabulario<br />
emocional”, Revista Interdisciplinaria de Estudios<br />
de Género de El Colegio de México, vol.<br />
5, Ciudad de México, El Colegio de México, pp.<br />
1-34 (2019); como coautor: “Si de prevenir (las<br />
violencias contra las mujeres) se trata, ¿qué pasa<br />
con los hombres?”, Revista Estudios de Políticas<br />
Públicas, 4 (2), Santiago de Chile, Universidad<br />
de Chile, pp. 55-77 (2018).<br />
490
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022122<br />
MEDIACIONES DE VIOLENCIA.<br />
DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE<br />
VIOLENCIA SOCIAL Y CRIMINAL:<br />
EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
VIOLENCE MEDIATIONS.<br />
LEGITIMIZING DISCOURSES ON SOCIAL<br />
AND CRIMINAL VIOLENCE:<br />
THE CASE OF “CABALLEROS TEMPLARIOS”<br />
Edgar Guerra<br />
orcid.org/0000-0003-3502-0186<br />
Cátedra Conacyt-CIDE<br />
México<br />
edgar.guerra@cide.edu<br />
Abstract<br />
Starting from the theoretical premises “pedagogies and mediations of violence”,<br />
the article describes and systematizes the discourses that legitimize certain forms<br />
of social and criminal violence in the region of Tierra Caliente, Michoacán; analyzes<br />
the case of Los Caballeros Templarios to ask what kind of discursive mediations<br />
allowed to legitimize certain forms of criminal violence. Its character is exploratory<br />
and descriptive, and it is based on empirical evidence built from extensive field work,<br />
the results of which, provide some lines of work to continue with the search for the<br />
reproductive mechanisms of violence in the criminal order.<br />
Keywords: Pedagogies of Violence, Discursive Mediations, Criminal Violence, Criminal<br />
Organizations.<br />
Resumen<br />
A partir de las premisas teóricas “pedagogías y mediaciones de la violencia”, el artículo<br />
describe y sistematiza los discursos que legitiman ciertas formas de violencia social<br />
y criminal en la región de Tierra Caliente, Michoacán; analiza el caso de Los Caballeros<br />
Templarios para preguntarse qué tipo de mediaciones discursivas permitían legitimar<br />
ciertas formas de violencia criminal. Su carácter es exploratorio y descriptivo y se<br />
basa en evidencia empírica construida a partir de un extenso trabajo de campo, cuyos<br />
resultados aportan algunas líneas de trabajo para proseguir con la búsqueda de<br />
los mecanismos reproductores de la violencia en el orden criminal.<br />
Palabras clave: pedagogías de la violencia, mediaciones discursivas, violencia criminal,<br />
organizaciones criminales.<br />
491
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
Introducción<br />
Es indudable que la violencia criminal ha sido uno<br />
de los fenómenos sociales más preocupantes en<br />
nuestro país durante los últimos 15 años. Tanto<br />
los medios de comunicación como los actores<br />
políticos y la academia han puesto la mirada en<br />
sus distintas manifestaciones, en sus mecanismos<br />
causales y en sus efectos y consecuencias.<br />
En este sentido, dos son las dimensiones de la<br />
violencia que más atención han merecido. Por<br />
un lado, la forma en que se ha extendido a lo<br />
largo del territorio nacional. Por otro lado, la<br />
manera en que ha evolucionado en términos del<br />
uso de una mayor brutalidad por parte de sus<br />
perpetradores —campo en el que destacan las<br />
organizaciones criminales. 1 Como indicador de<br />
la primera dimensión, podemos citar las cifras<br />
de homicidios que, por tasa, han crecido de forma<br />
constante y significativa (Rodriguez, 2016).<br />
Como indicador de la segunda dimensión, la violencia<br />
criminal se ha saturado de crueldad (Castro<br />
Estrada, 2016) —es decir, de aquella intencionalidad<br />
de infligir dolor en las víctimas más<br />
allá de lo necesario para producir la muerte. 2<br />
Entre los estudios sobre la violencia destaca<br />
todo un amplio campo de análisis que buscan<br />
los mecanismos responsables de la explosión<br />
de violencia en el contexto de la llamada guerra<br />
contra las drogas. En particular, aquí destaco los<br />
trabajos que ponderan el rol de las estrategias<br />
de las fuerzas armadas mexicanas (Madrazo Lajous<br />
et al., 2018). La principal tesis de estos estudios<br />
es que los operativos militares dirigidos<br />
a desarticular a las organizaciones criminales<br />
tienen como efecto una mayor fragmentación<br />
de los grupos armados, lo que detona ciclos de<br />
violencia. En una línea similar de explicación de<br />
la violencia, otros trabajos ponderan el efecto<br />
1 Por supuesto, los agentes estatales también generan violencia<br />
y la evidencia muestra cómo sus estrategias de combate<br />
a la delincuencia organizada han traído consigo un aumento<br />
inédito de violaciones a los derechos humanos.<br />
2 Retomo la definición de crueldad del sociólogo Collins<br />
(2008), que la define como el daño infligido a la víctima que<br />
va más allá de lo necesario para provocarle la muerte. En<br />
efecto, una de las características más notables de la violencia<br />
en México es que su uso por parte de las organizaciones<br />
criminales no sólo tiene como objetivo terminar con la vida e<br />
integridad física de las víctimas, enviar un mensaje de advertencia<br />
a otros grupos armados, así como sembrar terror entre<br />
la población, sino que, al mismo tiempo, con sus técnicas<br />
de infligir dolor, buscan penetrar y lastimar el espacio subjetivo<br />
de la persona violentada, tanto en su identidad como en<br />
lo que socialmente representa.<br />
de las dinámicas de enfrentamiento entre organizaciones<br />
y grupos delictivos (Atuesta y Ponce,<br />
2017) o muestran cómo la violencia es un medio<br />
para generar terror y buscar intimidar a la población<br />
civil, a organizaciones delictivas rivales<br />
y a las fuerzas del Estado mexicano (Campbell,<br />
2014).<br />
Desde otro paradigma analítico, la violencia<br />
se entiende de forma multidimensional y se busca<br />
comprenderla en sus anclajes históricos y sociales.<br />
Aquí destacan los trabajos que desde una<br />
perspectiva sistémica se asoman a las tensiones<br />
o contradicciones entre las estructuras sociales<br />
y culturales (Ramírez de Garay, 2014). Asimismo,<br />
sobresale el análisis sobre los procesos de socialización<br />
de individuos en entornos con fuertes<br />
culturas autoritarias cuyas prácticas crueles y<br />
violentas gozan de aceptación social (Arteaga<br />
Botello, 2003). Por otro lado, estudiosos como<br />
(Wieviorka, 2003) han dado a la definición de<br />
violencia un giro al definirla como un proceso<br />
que constituye identidades sociales y políticas.<br />
En esta línea, en un trabajo previo (Guerra,<br />
2019) propuse no anclar las explicaciones de la<br />
violencia criminal exclusivamente en procesos<br />
de descomposición social, como sugiere la tesis<br />
de la anomia, ni en el análisis de estrategias que<br />
obedezcan exclusivamente a un cálculo racional,<br />
como en los trabajos sobre el papel de las<br />
fuerzas armadas, sino analizarla como un mecanismo<br />
que permite la construcción de subjetividades<br />
e identidades sociales.<br />
Sin embargo, una vez que la literatura ya ha<br />
mostrado los procesos causales que detonan la<br />
violencia, y cómo ésta contribuye a la construcción<br />
de identidades, es necesario preguntarse<br />
por los mecanismos que la hacen recurrente. Es<br />
decir, a través de qué procesos se legitiman las<br />
prácticas violentas, se consolidan y reproducen<br />
en un contexto social (Blair Trujillo, 2009; Reguillo,<br />
2012). En esta línea de trabajo destaco la<br />
propuesta sobre los procesos de reproducción<br />
de la violencia que Sánchez Pacheco (2020) ha<br />
desarrollado y cuyo interés estriba en entender<br />
cómo se socializan las dinámicas de violencia y<br />
bajo qué discursos se legitiman esas prácticas.<br />
Para ello, la autora ha propuesto el par conceptual<br />
pedagogías de la violencia y mediaciones.<br />
El primer concepto, clarifica cómo en los contextos<br />
violentos los sujetos elaboran su experiencia<br />
de la violencia, la aprenden y reelaboran.<br />
492
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
El segundo se refiere a los discursos que legitiman<br />
ciertas formas de violencia y le dan un sentido<br />
social.<br />
Bajo las premisas de la línea de investigación<br />
pedagogías y mediaciones de la violencia (Sánchez<br />
Pacheco, 2020), este artículo tiene como<br />
objetivo explorar, desde la investigación social<br />
cualitativa, las mediaciones en que ocurren los<br />
procesos de socialización y aprendizaje de las<br />
formas de violencia que se manifiestan en el<br />
ámbito criminal. El interés del artículo se centra<br />
en el caso de Los Caballeros Templarios (LC-<br />
T), 3 una organización que, en el almanaque de<br />
la historia de los grupos criminales en México,<br />
destacó por su capacidad para infligir terror a<br />
través de la demostración pública de violencia<br />
extrema. El fuerte anclaje territorial en la región<br />
de Tierra Caliente coloca a LCT como un caso<br />
de interés para entender los vínculos estructurales<br />
entre la violencia criminal y otros tipos de<br />
violencia social. En ese sentido, el concepto de<br />
mediaciones, propuesto por Margarita Sánchez<br />
Pacheco (2020), resulta apropiado para observar<br />
esa zona gris entre la violencia criminal y las<br />
violencias sociales en que la dinámica criminal<br />
se ancla y encuentra legitimidad para sus perpetradores.<br />
El artículo es de carácter exploratorio y descriptivo,<br />
ya que se estructura alrededor de la<br />
siguiente pregunta: en el contexto regional de<br />
operación de la organización criminal LCT, ¿qué<br />
tipo de mediaciones permiten legitimar ciertas<br />
formas de violencia criminal?<br />
La investigación tiene como base empírica<br />
un extenso trabajo de campo diseñado bajo la<br />
lógica del método etnográfico y que tuvo como<br />
objetivo estudiar las bases sociales de las organizaciones<br />
criminales y del movimiento de autodefensas<br />
de la región de Tierra Caliente. En este<br />
artículo, se reexamina la evidencia a partir de las<br />
3 En 2010, como resultado de un operativo policial, las autoridades<br />
federales anunciaron que el grupo criminal La Familia<br />
Michoacana se había disuelto. Las sospechas que generó el<br />
anuncio pronto se confirmaron con la aparición pública de<br />
Los Caballeros Templarios, en marzo de 2011 (Lara Klahr,<br />
2012). En Efecto, LCT estaba conformado por los líderes de<br />
La Familia Michoacana, así como por una parte importante<br />
de sus integrantes (Gil Olmos, 2015). De hecho, la nueva organización<br />
se mantuvo funcionando casi en sus mismos términos,<br />
si bien hubo cambios en algunas de sus dinámicas,<br />
como el uso más recurrente, público y extremo de la violencia,<br />
así como una mayor vocación por el control territorial y<br />
la expoliación de la riqueza social (Ernst, 2013). Para abundar<br />
más sobre el proceso de transición de La Familia Michoacana<br />
a Los Caballeros Templarios, véase Guerra (2018).<br />
premisas teóricas de las mediaciones de la violencia.<br />
El propósito es describir y sistematizar<br />
los discursos que en la región de Tierra Caliente<br />
legitiman ciertas formas de violencia social y<br />
criminal. Con los resultados se espera aportar<br />
algunas líneas de trabajo para proseguir con la<br />
búsqueda de esos mecanismos reproductores<br />
de la violencia en el orden criminal.<br />
El artículo se divide como sigue. La primera<br />
sección pasa revista a la literatura en el campo y<br />
presenta el marco teórico conceptual. La segunda<br />
sección elabora y expone el diseño metodológico.<br />
La tercera sección indica los resultados<br />
ordenados a través de una tipología sobre las<br />
mediaciones de la violencia. Finalmente, la cuarta<br />
sección está reservada a conclusiones.<br />
Pedagogías y mediaciones<br />
de la violencia<br />
La literatura sobre violencia en el contexto de<br />
criminalidad en México tiene muchas aristas y<br />
hojas de ruta. Existe todo un campo de estudios<br />
en que la violencia se inscribe. Sin embargo,<br />
para entender qué es lo que ocurre en el caso<br />
de interés, es importante dividir la literatura en<br />
dos modelos. Por un lado, se encuentran los estudios<br />
empíricos que abordan la violencia desde<br />
una perspectiva exógena a la región de Tierra<br />
Caliente. Por otro lado, existe una literatura que<br />
aborda el análisis de la violencia, a partir de estudios<br />
de tipo histórico, antropológico y sociológico<br />
sobre las distintas regiones en Michoacán<br />
y, en particular, sobre el área de Tierra Caliente.<br />
Esta literatura, cabe decir, trae consigo un análisis<br />
más amplio y multidimensional de la violencia<br />
en la región, lo que permite entender sus singularidades.<br />
En el primer campo, los estudios sobre violencia<br />
criminal han construido una perspectiva<br />
explicativa sobre el fenómeno. Es decir, se han<br />
concentrado en los factores detonantes, tanto<br />
de la violencia como de su incremento en México<br />
a lo largo de los años. En su conjunto, estos<br />
trabajos, si bien no abordan directamente el<br />
caso de Tierra Caliente, sí proporcionan elementos<br />
que permiten construir hipótesis para entender<br />
las dinámicas regionales de la violencia. Para<br />
el periodo histórico que aquí se aborda, una de<br />
las tesis más importantes sobre los mecanismos<br />
causales de la violencia es la que estudia<br />
493
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
los operativos de las fuerzas armadas del Estado<br />
mexicano. Según varios estudios, la estrategia<br />
de confrontación directa de las fuerzas del Estado<br />
mexicano contra los grupos armados genera<br />
una fractura en los delicados equilibrios de<br />
poder al interior de los grupos armados y en la<br />
red de organizaciones criminales que predominan<br />
en ciertos espacios geográficos, lo que deriva<br />
en violencia (Phillips, 2015; Atuesta, 2018).<br />
En general, esta hipótesis brinda elementos para<br />
interpretar dinámicas regionales. Por ejemplo, el<br />
surgimiento de la organización criminal LCT fue<br />
resultado directo de los operativos policiales<br />
dirigidos a desarticular al grupo de La Familia<br />
Michoacana. Por otro lado, una tesis paralela,<br />
aunque no excluyente de la anterior, coloca el<br />
foco de atención en los procesos de enfrentamiento<br />
entre organizaciones delictivas, que las<br />
más de las veces obedece a dinámicas de conflicto<br />
de larga data entre distintos grupos (Rios,<br />
2013; Vilalta, 2014; Espinal-Enríquez y Larralde,<br />
2015). De hecho, si uno mira con lentes históricos<br />
el conflicto entre organizaciones criminales<br />
en TC, no se puede menos que coincidir en que<br />
la violencia trasciende el periodo de estudio y<br />
que las tensiones y conflictos entre grupos criminales<br />
siempre han sido una constante en la<br />
región. Otros estudios han llamado la atención<br />
sobre el factor político, si es que se pretende<br />
construir un análisis más amplio sobre la violencia,<br />
ya que como Trejo y Ley (2016) demostraron,<br />
la violencia criminal también es consecuencia<br />
de factores políticos y cálculos electorales.<br />
Asimismo, otros autores han demostrado cómo<br />
el orden criminal se ha construido junto con las<br />
instituciones del Estado (Serrano, 2012) o cómo<br />
el Estado es factor clave como reproductor de la<br />
violencia criminal (Knight, 2012; Pansters, 2012).<br />
Todos estos trabajos, si bien han contribuido a<br />
mostrar un aspecto crucial en el estallamiento<br />
de la violencia —el papel del Estado—, aún no<br />
dan elementos para comprender los mecanismos<br />
que contribuyen a su reproducción en las<br />
prácticas cotidianas.<br />
Por otro lado, un conjunto de investigaciones<br />
se ha centrado en explicar la formación de<br />
las economías ilegales y de grupos armados en<br />
la región de Tierra Caliente. Mucho del trabajo<br />
en este campo se ha abordado con perspectiva<br />
histórica y atendiendo grandes procesos estructurales<br />
como la desigualdad social (Zepeda<br />
Gil, 2017), la construcción del Estado (Pansters,<br />
2015), las campañas de militarización y los cambios<br />
en los mercados internacionales de drogas<br />
(Maldonado Aranda, 2010). El tema central de<br />
esta literatura ha sido explicar cómo la región<br />
se convirtió en un espacio controlado por organizaciones<br />
criminales y en qué momento la violencia<br />
tomó un lugar destacado. En esta línea,<br />
son fundamentales las contribuciones de Astorga<br />
(2016) para entender el origen histórico de<br />
los mercados ilícitos de drogas en la región. Asimismo,<br />
la aportación de Guerra Manzo (2017) es<br />
necesaria para entender la historicidad de la violencia<br />
en TC. En específico, este autor nos demuestra<br />
que más allá de la violencia criminal, en<br />
la región han prevalecido otros tipos de violencia,<br />
con objetivos políticos y económicos, pero<br />
que también han funcionado como mecanismos<br />
de construcción de identidad, que cuentan con<br />
profundas raíces sociales y culturales.<br />
A esta literatura más estructural en la explicación<br />
de la violencia, otros trabajos han sumado<br />
tesis que se centran en la dinámica particular de<br />
las organizaciones criminales de la entidad. Así,<br />
más allá de los perfiles periodísticos (Grillo, 2012<br />
y 2016; Gil Olmos, 2015) y los estudios con implicaciones<br />
de política pública que se han hecho<br />
sobre Los Caballeros Templarios (Guerrero Gutiérrez,<br />
2014; Maldonado Aranda, 2019; Guerrero,<br />
2021), los trabajos sobre las organizaciones<br />
criminales en la región han permitido conocer<br />
el entramado histórico en que surgen parte de<br />
estos grupos (Guerra, 2018), la configuración de<br />
los mercados nacionales e internacionales de<br />
drogas (Valdés Castellanos, 2013), el entramado<br />
de vasos comunicantes entre la política, las<br />
instituciones y el mundo criminal (Guerra Manzo,<br />
2017; Maldonado Aranda, 2018), así como<br />
las redes de complicidad (Flores Pérez, 2013a y<br />
2013b) y el contexto de guerra entre las organizaciones<br />
criminales de la región (Zepeda Gil,<br />
2017). Todos estos elementos permiten distinguir<br />
las distintas formas y funciones de la violencia<br />
en TC, ya como violencia política o como<br />
violencia criminal (Knight, 2012), para entenderla<br />
en toda su complejidad.<br />
En síntesis, tenemos dos campos de estudios<br />
que aportan elementos para entender la violencia<br />
en TC. Por un lado, estudios que muestran<br />
los factores estructurales que han desencadenado<br />
la violencia criminal en el periodo que pro-<br />
494
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
pagandísticamente se le conoce como guerra<br />
contra las drogas. Por otro lado, estudios que<br />
analizan la violencia en TC desde una perspectiva<br />
histórica y regional, y que explican los procesos<br />
locales, así como las dinámicas de los grupos<br />
armados. Desafortunadamente, en su conjunto<br />
estos trabajos aún no han abordado la lógica de<br />
las formas en que las violencias se reproducen<br />
en el plano de la vida cotidiana y de los individuos<br />
que la perpetran. Así, el primer campo de<br />
literatura muchas veces no logra trascender la<br />
visión monocausal de la violencia. Por su parte,<br />
si bien el segundo campo sí integra dimensiones<br />
sociales, políticas y económicas para entender<br />
la violencia desde una perspectiva más holística,<br />
lo cierto es que sus explicaciones frecuentemente<br />
ocurren en el nivel macro y meso de la<br />
realidad social. Es decir, discuten el papel de las<br />
economías ilegales, de la construcción del Estado,<br />
así como los procesos de militarización y la<br />
lógica de los conflictos entre grupos criminales,<br />
pero no incursionan en la experiencia subjetiva<br />
de los perpetradores y de las víctimas, ni en los<br />
mecanismos que dotan de sentido a la violencia<br />
y posibilitan su reproducción. Excepción en<br />
esto son algunos trabajos que han profundizado<br />
en los procesos culturales y simbólicos que dan<br />
sentido a la violencia dentro de organizaciones<br />
como LCT y que permiten entender el papel<br />
fundamental en la explicación de la violencia de<br />
componentes culturales como la masculinidad o<br />
el ideal de familia (Lomnitz, 2019), así como los<br />
rituales en los que la violencia se expresa (Guerra,<br />
2020). Entender qué procesos subjetivos<br />
ocurren en los perpetradores y de las víctimas<br />
de la violencia es toral en la comprensión del fenómeno.<br />
Sin embargo, de interés en este artículo<br />
no es tanto indagar cómo se vive la violencia<br />
sino comprender cómo la violencia criminal tiene<br />
un sentido social en los contextos en que se<br />
comete.<br />
Con ese fin, en la literatura sobre violencia<br />
falta profundizar en el nivel de los mecanismos<br />
que median entre los grandes procesos macro y<br />
meso, como el Estado, los mercados ilícitos y la<br />
dinámica de las organizaciones criminales, por<br />
un lado, y las experiencias de violencia de los<br />
perpetradores y sus víctimas, por el otro lado.<br />
Por supuesto, el nivel macro, el de las economías<br />
ilegales, y el nivel meso, el de las lógicas<br />
organizacionales de LCT, son fundamentales<br />
para entender la reproducción de la violencia<br />
en el caso que nos interesa (Guerra, 2022). Asimismo,<br />
el nivel de las subjetividades es fundamental.<br />
Pero es necesario retomar un enfoque<br />
teórico distinto. Esto, porque la violencia es un<br />
fenómeno complejo y multidimensional que no<br />
puede sujetarse a explicaciones monocausales<br />
(Espinosa Luna, 2019), ni a definiciones unidimensionales<br />
(Blair Trujillo, 2009), como ocurre<br />
con los estudios que enfatizan las explicaciones<br />
monocausales de la violencia criminal en México<br />
(Zepeda Gil, 2018).<br />
Para profundizar en el tema de los mecanismos<br />
que dotan de sentido a la violencia y condicionan<br />
las prácticas de los sujetos, la sociología<br />
ha abierto una importante puerta. Por un lado,<br />
la propuesta de Randall Collins (2008) brinda<br />
herramientas para entender cómo la violencia<br />
se genera en grupos pequeños a partir de las<br />
dinámicas de la interacción entre los participantes.<br />
Si bien el enfoque permite observar los mecanismos<br />
que dan paso de una interacción no<br />
violenta a una violenta, no dice mucho sobre los<br />
procesos que permiten que los patrones violentos<br />
se legitimen y reproduzcan en contextos<br />
que rebasen la propia interacción. Por su parte,<br />
en sus análisis sobre la violencia ritual, Wieviorka<br />
(2009 y 2014) apunta un fenómeno interesante.<br />
Si bien este autor coloca una parte de la<br />
atención en los procesos de desubjetivación de<br />
los individuos, de igual manera advierte sobre<br />
la necesidad de mirar los contextos sociales de<br />
exclusión, permeados por componentes ideológicos<br />
y políticos de carácter autoritario. Es aquí,<br />
en estos campos ideológicos que aparecen las<br />
condiciones de posibilidad de la violencia. En ese<br />
mismo sentido, la sociología de Simmel (2010 y<br />
2014) aporta más elementos para el análisis de<br />
la violencia, al pensarla como una forma de socialización,<br />
que evidentemente va más allá de<br />
las motivaciones individuales e incluso abona<br />
a la integración de los grupos sociales. Sin embargo,<br />
los procesos de socialización parten de<br />
esquemas previos o repertorios que son socialmente<br />
adquiridos (Simmel, 2010). Para Simmel<br />
(2014), esos repertorios se encuentran socialmente<br />
diseminados. Los individuos se socializan<br />
en esos repertorios de violencia y los incorporan<br />
como parte de su experiencia y de sus prácticas.<br />
Es decir, los repertorios constituyen un bagaje<br />
de conocimientos y normas que se socializan, se<br />
495
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
aprenden y permiten la interacción social entre<br />
sujetos sobre la base de la violencia.<br />
Sin embargo, la categoría de repertorios refiere<br />
a un artefacto concreto que delinea las<br />
características específicas de varias formas de<br />
violencia. Por ejemplo, lo que en la jerga criminal<br />
se conoce como las “decapitaciones”, constituyen<br />
una específica manera de dar muerte. Se<br />
trata de un repertorio, socialmente compartido,<br />
discursivamente sedimentado, que se socializa<br />
mediante la práctica, y en el que se comparten<br />
elementos cognitivos (cómo ejecutar la decapitación)<br />
y elementos normativos (qué sí, qué no<br />
debe hacerse). Sin embargo, si traemos el concepto<br />
de repertorio a la investigación del ámbito<br />
criminal, veremos que no nos es útil para<br />
entender la interfaz entre la violencia social y la<br />
violencia criminal. Por tanto, es necesaria una<br />
herramienta conceptual más amplia. Es ahí donde<br />
recurro al concepto de mediaciones.<br />
Justo en esa dirección, la autora Margarita<br />
Sánchez Pacheco (2020) propone el par conceptual<br />
“pedagogías de la violencia” y “mediaciones”<br />
con el fin de entender el proceso de<br />
socialización de las violencias social y criminal.<br />
A partir de una revisión de autoras como Rita<br />
Segato, Elsa Blair y Rosana Reguillo, la autora<br />
Sánchez Pacheco (Escárzaga et al., 2020) argumenta<br />
que si bien es importante entender qué<br />
es lo que la violencia produce en los sujetos, este<br />
análisis no estaría completo si no entendemos la<br />
forma en que el mundo social confiere sentido a<br />
la violencia y cómo el orden social se estructura<br />
bajo el imperio de la violencia (Sánchez Pacheco,<br />
2020). En otras palabras, si bien la dimensión<br />
pedagógica es toral para dar cuenta del sujeto,<br />
y describir cómo vive la violencia, cómo le confiere<br />
sentido y responde ante ella, es necesario,<br />
al mismo tiempo, observar la construcción del<br />
sentido de la violencia en un espacio social. Lo<br />
pedagógico sólo es posible en un entramado de<br />
elaboraciones de sentido, que ocurren en un espacio<br />
y tiempo concretos. A esto, la autora le<br />
llama mediaciones: relaciones complejas, históricamente<br />
determinadas, discursivamente sedimentadas,<br />
que constituyen el sentido social de<br />
la violencia, le dan un carácter de legitimidad<br />
y operan sobre los sujetos (Sánchez Pacheco,<br />
2020).<br />
Retomar el concepto de mediaciones para<br />
esta investigación es metodológicamente útil<br />
porque permite mediar entre los análisis macro<br />
sobre la violencia en TC como la desigualdad<br />
social, la construcción del Estado y los mercados<br />
de drogas, los análisis meso que abordan las<br />
dinámicas propias de las organizaciones criminales<br />
y las propuestas desde la microsociología<br />
que abordan la interacción violenta como foco<br />
de análisis (Guerra, 2022).<br />
Diseño metodológico<br />
El objetivo del artículo es explorar el concepto<br />
de mediaciones como categoría analítica útil<br />
para entender los procesos de socialización de<br />
la violencia criminal en Tierra Caliente, Michoacán,<br />
en el contexto del conflicto entre grupos<br />
delictivos y fuerzas armadas. En particular, la<br />
investigación retoma el concepto de mediaciones<br />
propuesto por Sánchez Pacheco (2020), ya<br />
que permite visibilizar los marcos discursivos<br />
que dan sentido y legitiman la violencia social y<br />
criminal. El análisis que aquí se emprende se posiciona<br />
en el nivel meso del mundo social: entre<br />
los procesos estructurales y las dinámicas micro<br />
de la violencia. En este sentido, no se aborda el<br />
nivel micro en el que las técnicas pedagógicas<br />
moldean la experiencia subjetiva de las víctimas<br />
y de los perpetradores de la violencia, si bien se<br />
reconoce que queda abierta como línea de investigación.<br />
En términos metodológicos, la investigación<br />
se posiciona desde una epistemología constructivista<br />
y sistémica (Luhmann, 1987 y 1997; Mascareño,<br />
2008). Es decir, desde un horizonte fenomenológico<br />
que tiene como interés estudiar<br />
los procesos comunicativos que constituyen el<br />
mundo social. La perspectiva constructivista y<br />
sistémica es útil para emprender el estudio de<br />
las mediaciones, precisamente porque el análisis<br />
sistémico radica en la comunicación y en<br />
la construcción del sentido social. Desde esta<br />
perspectiva teórica, el concepto de mediaciones<br />
puede entenderse como un plexo de expectativas<br />
cognitivas y normativas que articulan significados<br />
sobre la violencia.<br />
El análisis de las mediaciones de la violencia<br />
se efectúa sobre un caso de estudio: la violencia<br />
criminal en la región de Tierra Caliente durante<br />
el periodo de hegemonía de la organización<br />
criminal LCT. Elegir a la Tierra Caliente durante<br />
el periodo de LCT obedece a varias razones<br />
496
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
de carácter metodológico para el estudio de las<br />
mediaciones. En el catálogo de grupos criminales<br />
en México, LCT representan un caso extremo<br />
de uso de la violencia, al llevar a su límite las<br />
técnicas paramilitares que aprendieron de organizaciones<br />
como Los Zetas. Sin embargo, es importante<br />
matizar: otras organizaciones y grupos<br />
armados en la región ya habían empleado las<br />
torturas, las desapariciones y las decapitaciones<br />
como formas de violencia con objetivos distintos.<br />
De hecho, técnicas de violencia instrumental<br />
como la decapitación no son exclusivas del<br />
periodo histórico conocido como la guerra contra<br />
las drogas. La investigación historiográfica<br />
muestra que en Tierra Caliente la decapitación<br />
ya era un recurso de control político perpetrado<br />
por actores sociales en un contexto histórico<br />
conocido como “caciquismo violento” (Guerra<br />
Manzo, 2017). Justamente este uso histórico y<br />
recurrente de la violencia extrema converge con<br />
las formas extremas de crueldad que encontramos<br />
en las prácticas y en las narrativas de LTC.<br />
De hecho, LCT buscaron legitimar el uso de la<br />
violencia a través de una narrativa mística y mesiánica,<br />
con ciertos elementos religiosos, de protección<br />
comunitaria y de liberación política: una<br />
rara mezcla doctrinal que se articulaba de forma<br />
tersa con los imaginarios sociales y regionales<br />
sobre el orden patriarcal, la familia y la masculinidad.<br />
De ahí la necesidad de examinar esa<br />
“compleja red de mediaciones en un contexto<br />
de dominio coercitivo cuyo objetivo es la alteración<br />
de la vida cotidiana, los modos de ser y<br />
estar en el mundo de los sujetos”. Por tanto, metodológicamente<br />
el estudio debe aprehender el<br />
espacio de las mediaciones que posibilitan que<br />
distintos actores sociales se socialicen en discursos<br />
que legitiman ciertas violencias. Es necesario<br />
investigar los discursos y los significados<br />
de la violencia que flotan en el campo semántico<br />
de la región y visibilizar la interfaz entre violencia<br />
social y criminal.<br />
Para ello, es necesario abordar la investigación<br />
de las mediaciones desde el punto de vista<br />
de la investigación social cualitativa, ya que nos<br />
permitirá capturar el sentido social de la violencia,<br />
que se despliega en LCT, pero que se articula<br />
con los significados sociales en la región. Para<br />
concretar el objetivo es indispensable conocer,<br />
a profundidad, no sólo la organización criminal<br />
LCT, sino también, y, sobre todo, el contexto social<br />
en el que operaba. Precisamente, sobre este<br />
punto ha discurrido el trabajo de campo de la<br />
persona autora a lo largo de estos últimos años.<br />
La investigación sobre Los Caballeros Templarios<br />
ha sido un proyecto de trabajo de largo<br />
aliento. Desde 2014, la persona autora ha incursionado<br />
en la región en numerosas estancias de<br />
trabajo de campo, mediante visitas cortas para<br />
realizar entrevistas o estancias para impartir talleres<br />
con organizaciones de la sociedad civil. 4<br />
En ese sentido, la información que se ha recopilado<br />
va más allá de la sistematización a través<br />
de un diario de campo o mediante la transcripción<br />
de entrevistas, sino que constituye un amplio<br />
espectro de datos que transcurren a través<br />
de la experiencia cotidiana. Lo anterior es metodológicamente<br />
relevante porque los datos que<br />
uso se han construido desde distintos lugares.<br />
Como bien reconoce Sánchez Pacheco (2020),<br />
para observar las mediaciones es necesario entender<br />
su doble carácter: por un lado, como un<br />
proceso de configuración social, pero también,<br />
de producción de subjetividades. En ese sentido,<br />
los sujetos y sus diferentes posiciones son<br />
las fuentes desde donde se investigan los discursos<br />
y el sentido social sobre la violencia a través<br />
de distintas mediaciones. Con el análisis se<br />
busca conocer los discursos sobre la violencia y<br />
cómo dentro de esas construcciones se legitima<br />
a ciertos grupos sociales para ejercerla. Las mediaciones<br />
que en este artículo se identifican son<br />
cuatro: 1) securitarias, 2) identitarias, 3) patriarcales<br />
e 4) instrumentales.<br />
Mediaciones securitarias: la construcción<br />
de una narrativa de vigilantismo<br />
Los Caballeros Templarios se caracterizaron<br />
por un discurso público bastante articulado,<br />
que sostuvieron a lo largo del tiempo y que les<br />
permitía conectar social y políticamente con<br />
los habitantes de la región. No se trataba de un<br />
discurso en el sentido cotidiano de la palabra,<br />
pero sí de una narrativa que los integrantes de<br />
la organización repetían de forma fragmentaria,<br />
y que en conjunto constituían un todo. Se trata-<br />
4 La relación de la persona autora con la región no se ha<br />
construido exclusivamente en términos de persona investigadora<br />
y mundo social investigado. Por el contrario, también<br />
se ha construido un vínculo social y de compromiso de incidencia<br />
social, especialmente a través del trabajo de la persona<br />
investigadora con distintos grupos de la sociedad civil.<br />
497
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
ba de un discurso que se publicaba en los medios<br />
de comunicación a través de comunicados<br />
que los líderes de la organización insertaban en<br />
la prensa regional. También se transmitía a través<br />
de los mensajes que colocaban en lugares<br />
públicos o junto a los cuerpos de sus víctimas.<br />
Asimismo, el mensaje se transmitía de forma<br />
oral entre la población a través de las reuniones<br />
que los líderes organizaban con los habitantes<br />
de rancherías y pueblos. También era usual que<br />
los líderes del grupo criminal enviaban mensajes<br />
a las comunidades a través de redes sociales<br />
como Facebook, YouTube y WhatsApp (Guerra,<br />
2014-2022, Trabajo de campo, Tierra Caliente).<br />
Finalmente, en los homicidios y masacres los integrantes<br />
de LCT colocaban mensajes en cartulinas<br />
y narcomantas en las que exponían algunas<br />
de las razones de sus acciones y justificaban su<br />
proceder. Evidentemente, el grupo criminal trataba<br />
de visibilizar a su organización y de expresar<br />
su posicionamiento sobre múltiples temas,<br />
en especial el de la seguridad, algunas problemáticas<br />
sociales como la adicción a sustancias<br />
ilícitas o la presencia de otras organizaciones<br />
armadas.<br />
Ahora bien, ¿en qué consistía ese discurso?<br />
¿Cómo se estructuraba y de qué forma conectaba<br />
con las poblaciones y sus imaginarios sociales?<br />
Básicamente, lo que LCT expresaban en sus<br />
comunicaciones buscaba justificar su presencia<br />
en la región, sus acciones hacia la población y su<br />
control sobre las instituciones del Estado a nivel<br />
municipal y estatal. En uno de sus primeros comunicados,<br />
lo exponen nítidamente: “¿Por qué<br />
nos formamos? Cuando empieza esta organización<br />
de La Familia Michoacana no se esperaba<br />
que fuera posible que pudiera llegar a erradicarse<br />
el secuestro, asesinato por paga, la estafa y la<br />
venta de droga conocida como ‘hielo’, pero gracias<br />
al gran <strong>número</strong> de personas que han tenido<br />
fe, se está logrando controlar este gran problema<br />
en el estado”. 5<br />
En el fondo, en su mensaje se presentaban<br />
como civiles armados de autodefensas cuya<br />
misión era proteger a las comunidades de las<br />
extorsiones y a los jóvenes del uso de sustancias<br />
ilícitas. Desde su visión, el origen de los problemas<br />
de violencia y drogas en Tierra Caliente<br />
5 Retomado en distintos medios de comunicación. Sobre el<br />
tema, véase el análisis de discurso de LCT que realiza López<br />
Vázquez (2016).<br />
radicaba en que la región había sido tomada,<br />
tiempo atrás, por la organización criminal de Los<br />
Zetas. Desde su perspectiva, ese grupo criminal<br />
había traído consigo la inseguridad, la violencia<br />
y las adicciones. En ese sentido, el discurso de<br />
LCT tuvo, como principal línea argumentativa,<br />
justificar su presencia para hacer expulsar a Los<br />
Zetas como un grupo externo, no oriundo de TC<br />
y que, por si fuera poco, había sido el origen de<br />
un régimen de extorsiones, secuestros y homicidios.<br />
Es decir, LCT se presentaban como un grupo<br />
criminal que estaba ahí para defender a los<br />
habitantes de TC del régimen de terror de Los<br />
Zetas y que resultaba necesario ante el abandono<br />
de las instituciones de gobierno que, a través<br />
de sus policías, no habían logrado detener el<br />
avance de Los Zetas. La solución que proponían<br />
descansaba en el uso de la violencia que debía<br />
de ser más letal, más brutal, más cruel y más organizada<br />
que la violencia de Los Zetas. En este<br />
sentido, su estructura discursiva construía una<br />
problemática a resolver, un encargado de resolverla<br />
y un medio para resolverla. Con ese fin,<br />
LCT desplegaron una estrategia de propaganda<br />
comunicando la situación en que se encontraba<br />
la región, y sobre el ideal que se buscaba construir.<br />
El mensaje importante era que esto sólo se<br />
lograría a través de la violencia. Mas aún, el subtexto<br />
de su narrativa implicaba legitimar la violencia.<br />
Su discurso se estructuraba detrás de un<br />
horizonte que delimitaba lo permisible de lo no<br />
permisible (Guerra, 2014-2022, Trabajo de campo,<br />
Tierra Caliente). La violencia aceptada era<br />
aquella dirigida a los causantes de los problemas.<br />
En cambio, Los Zetas eran quienes empleaban<br />
la violencia reprobable. Así lo articularon en<br />
un desplegado: “La Familia no mata por paga,<br />
no mata mujeres, no mata inocentes. Solo muere<br />
quien debe [sic] morir. Sépanlo, toda la gente,<br />
esto es: justicia divina”. 6 La enseñanza era clara:<br />
sólo un tipo de violencia era legítima, la violencia<br />
de LCT. Además, el discurso encontraba un<br />
vínculo fuerte con los propios imaginarios de la<br />
región. Desde el siglo XX, los comuneros habían<br />
recurrido a la formación de defensas rurales con<br />
fines de protección frente a la delincuencia. Mas<br />
aún, el proceso de militarización que durante va-<br />
6 Retomado en distintos medios de comunicación. Sobre el<br />
tema, véase el análisis de discurso de LCT que realiza (López<br />
Vázquez, 2016).<br />
498
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
rias décadas se había vivido en la región debía,<br />
en mucho, al fenómeno de la delincuencia que<br />
se manifestaba a través de bandas dedicadas al<br />
abigeo y delincuencia en colusión con las autoridades<br />
(Guerra Manzo, 2017). En el imaginario<br />
colectivo, la narrativa de los hombres de campo<br />
que resistían frente a los invasores ante la ausencia<br />
del Estado no sólo era legítima, dado su<br />
anclaje en procesos históricos de la región, sino<br />
que aun informaba las decisiones y enmarcaba<br />
las prácticas sociales.<br />
Mediaciones identitarias:<br />
la distinción regional entre ellos/nosotros<br />
A lo largo de esos años, LCT articularon una<br />
base social. Es decir, lograron construir ciertos<br />
apoyos y tolerancia de parte de la población<br />
de Tierra Caliente, en especial, al ofrecer protección<br />
para la región y cierta participación en<br />
el mercado de sustancias ilícitas dentro de la<br />
misma organización criminal. Muchos integrantes<br />
de las localidades, especialmente hombres<br />
jóvenes y niños, participaron de alguna u otra<br />
manera en las actividades delictivas del grupo<br />
armado, como integrantes activos de la organización<br />
(sicarios, líderes de plaza). Además,<br />
colaboraban en algunas tareas como vigilar las<br />
entradas a los pueblos o comunicar a los integrantes<br />
de los grupos acerca de situaciones sospechosas.<br />
LCT afianzaron cierta tolerancia al interior<br />
de algunas de las localidades, en especial<br />
en Apatzingán, en la medida en que cumplieron<br />
su objetivo de expulsar a Los Zetas de la región<br />
y proporcionar ciertas condiciones de seguridad<br />
a sus habitantes.<br />
Si bien LCT lograron construir su base social<br />
al contribuir a resolver el problema de la inseguridad,<br />
en esta tarea se valieron de un mecanismo<br />
simbólico. En efecto, LCT desarrollaron una<br />
narrativa que apelaba al fuerte regionalismo y a<br />
varios de sus valores culturales como la masculinidad,<br />
la familia y el orden tradicional (Lomnitz,<br />
2016b).<br />
En especial, esta organización criminal fue<br />
construyendo un discurso político con una fuerte<br />
impronta regional que aportaba un horizonte<br />
utópico a la población y daba un sentido de<br />
pertenencia. En sus elaboraciones discursivas,<br />
LCT se referían a un regionalismo caro a la población,<br />
que hoy todavía les identifica y los diferencia<br />
frente a un otro imaginario. LCT apelaban<br />
a un nosotros que adquiría sentido en distintos<br />
niveles, como michoacanos, como apatzinguenses,<br />
como terracaleños, etcétera. El discurso<br />
apostaba por conectar con ese sujeto colectivo<br />
regional que enfrentaba la precariedad rural, la<br />
necesidad de migrar y las violencias que en su<br />
momento ejercían grupos criminales no oriundos<br />
de la región, como Los Zetas. De hecho, en<br />
las entrevistas y el trabajo de campo era lugar<br />
común escuchar las distinciones regionales. Así,<br />
una manera de identificarse entre los terracaleños<br />
era bajo la distinción entre habitantes de<br />
Tepalcatepec y habitantes de Apatzingán. Además,<br />
las distinciones no eran en absoluto unidimensionales,<br />
sino que casi siempre se complementaban<br />
con otro tipo de etiquetas, como “en<br />
Apatzingán se encuentran los mañosos” (Guerra,<br />
2014-2022, Trabajo de campo, Tierra Caliente).<br />
Pero incluso, entre las localidades urbanas<br />
se construía una distinción para distinguirse y<br />
diferenciarse de personas oriundas de ámbitos<br />
semirurales —personas que habitaban en “los<br />
ranchos”. Para el habitante urbano de Apatzingán<br />
o Tepalcatepec, la violencia criminal de LCT<br />
la ejercían los habitantes de los “ranchos”, que<br />
desde su punto de vista eran “gente” sin instrucción,<br />
en pobreza extrema, sin valores y sin nada<br />
que perder.<br />
Estas distinciones permitían diferenciar entre<br />
nosotros/ellos y eran parte de los discursos con<br />
que, en última instancia, se legitimaba la violencia<br />
contra los “otros” (Guerra, 2014-2022, Trabajo<br />
de campo, Tierra Caliente). Sin embargo, las<br />
mediaciones discursivas como el regionalismo y<br />
la violencia legítima hacia los otros, al ser instrumentalizadas<br />
por las organizaciones criminales<br />
como LCT, dejaron de ser una mera cuestión de<br />
regionalismo. En el fondo, se trataba de una distinción<br />
en el sentido schmittiano entre amigo/<br />
enemigo y colocarse de un lado o de otro significaba<br />
estar del lado de la vida o de la muerte.<br />
Mediaciones patriarcales:<br />
familia, masculinidad y violencia criminal<br />
Quizá una de las características más sorprendentes<br />
del grupo criminal LCT fue trazar el boceto<br />
de un discurso cuasi religioso. A su llegada<br />
al poder en la región, la organización criminal<br />
comenzó a articular, de la mano de uno de sus<br />
499
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
líderes, 7 una suerte de religión —la religión Templaria,<br />
se le llamó—, que consistía en resaltar la<br />
figura carismática de su líder alrededor de los<br />
valores y fines que LCT publicitaban: la idea de<br />
familia tradicional, la identidad regional, la seguridad<br />
frente a enemigos externos (Lomnitz,<br />
2016a). Pero quizá el elemento central de su discurso<br />
era la reivindicación de la persona y de su<br />
dignidad. Claudio Lomnitz (2019) ha estudiado<br />
el carácter radical, mesiánico y milenarista de la<br />
religión templaria y ha explicado cómo el discurso<br />
religioso proporcionó una alternativa de<br />
sentido a una región que había perdido parte<br />
de sus referentes culturales e identitarios. No es<br />
casual el nombre de La Familia Michoacana y la<br />
idealización en su discurso de los valores de la<br />
región que se fundaban en el orden patriarcal,<br />
en la idea de familia tradicional, en la reivindicación<br />
de la masculinidad y la imagen del padre<br />
protector que ejerce su poder y fuerza para<br />
proteger a los suyos de la violencia de su entorno.<br />
Encontramos así un proceso más de mediaciones<br />
en que a través del vínculo entre orden<br />
patriarcal, familia y masculinidad se legitimaba<br />
la violencia criminal. Sin embargo, las formas en<br />
que la violencia se socializa y se legitima como<br />
un mecanismo de resolución de conflictos en la<br />
vida cotidiana son varias. Aquí abordaré dos.<br />
En la experiencia de la persona autora, en la<br />
región las relaciones intrafamiliares se construyen<br />
sobre la base tradicional del patriarcado. Lo<br />
que se busca es educar jóvenes sobre la base de<br />
un modelo de masculinidad que privilegia la violencia.<br />
Los jóvenes desarrollan actitudes y prácticas<br />
de masculinidad en que expresan su afición<br />
al riesgo, en que la represión de sus emociones<br />
se convierte en su forma de vivir su vida interior.<br />
En el imaginario social, el convertirse en hombre<br />
lleva consigo la idea de protección y de confrontación<br />
con los otros a través de la violencia.<br />
Durante las excursiones de trabajo de campo la<br />
persona autora entabló relación de trabajo con<br />
una integrante de una asociación civil con proyectos<br />
de intervención con niñez. Su responsa-<br />
7 El liderazgo de LCT era compartido con criterios funcionales.<br />
Cada uno de sus líderes tenía sus propias actividades: la<br />
de liderar, la de organizar y la de comercializar. Fue el líder<br />
político el que con base en sus particulares características<br />
carismáticas (Grillo, 2016) quiso imprimir a la organización<br />
una mística y una orientación religiosa. Incluso publicó un libro<br />
“Pensamientos de la Familia”, de lectura obligatoria dentro<br />
de la organización y que fue inspirado en un líder cristiano<br />
estadounidense llamado John Eldredge.<br />
bilidad consistía en acompañar a “niños y niñas<br />
a aprender a jugar”. Como lo recuerda la informante:<br />
“La mayoría no juegan con nadie en sus<br />
casas. Los padres en la región son distantes de<br />
la educación y más distantes del contacto físico<br />
y muestras de afecto. Lo que hacemos con los<br />
niños es enseñarles a jugar como una manera de<br />
resolver conflictos, porque la mayoría de las veces<br />
sus diferencias las resuelven con violencia”<br />
(Guerra, 2014-2022, Trabajo de campo, Tierra<br />
Caliente). Si se mira con cuidado, el testimonio<br />
deja entrever cierta conexión entre mediaciones<br />
discursivas sobre masculinidad y la pedagogía de<br />
la violencia como mecanismo de resolución de<br />
conflictos. Como lo ha mostrado alguna literatura<br />
sobre contextos de criminalidad, se da una coincidencia<br />
entre violencia social y violencia criminal<br />
(Cruz Sierra, 2011; Hernández Hernández, 2019;<br />
Núñez-González y Núñez Noriega, 2019; Soltero<br />
y Loza Vaqueiro, 2020). Como afirma Rita Segato<br />
en otro contexto, la socialización de este tipo<br />
de masculinidades encamina a los sujetos a construir<br />
“afinidad significativa” entre “masculinidad<br />
y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre<br />
masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad<br />
y baja empatía” (Segato, 2018).<br />
El discurso de la masculinidad, como mediación<br />
y pedagogía sobre cómo ser hombre a través<br />
de la violencia, aparece de forma nítida en la<br />
etnografía del grupo criminal y de la región. Por<br />
un lado, dentro de las relaciones al interior del<br />
grupo criminal la masculinidad como mediación<br />
legitima las prácticas de la violencia criminal. Al<br />
interior de la organización, la hombría, el no tener<br />
miedo, el despreciar la muerte y el no permitirse<br />
sensaciones de pena, miedo o empatía, son<br />
necesarias para las actividades cotidianas, cargadas<br />
de decisiones riesgosas en un contexto de<br />
permanente peligro (Guerra, Trabajo de campo,<br />
Tierra Caliente). Además, dentro de la organización,<br />
la violencia tiene una función ejemplarizante.<br />
Su labor es pedagógica. La violencia es un<br />
medio que expresa las consecuencias de la desobediencia.<br />
No acatar las instrucciones de los<br />
líderes implica recibir castigos ejemplares porque<br />
su finalidad es generar esa obediencia total<br />
que la organización criminal requiere. Por otro<br />
lado, mediante la violencia se genera un sentido<br />
de pertenencia y de comunidad. Al participar en<br />
los actos de violencia no solo se comienza a ser<br />
parte del grupo, sino que se comparte el mis-<br />
500
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
mo sentido y significado de la violencia. Como<br />
lo manifestó una persona entrevistada: “ver ese<br />
tipo de barbaridades al final te hace como ellos.<br />
Ésa es la diferencia entre uno y ellos”, relata el<br />
informante que perteneció a las autodefensas.<br />
Ellos —LCT— se hacen así dentro del grupo, andando<br />
entre ellos, haciendo barbaridades juntos.<br />
Ya después no cambian. Una vez traté de cambiar<br />
a un punterito (un niño que desempeña labores de<br />
vigilancia). Vino acá con nosotros (con las autodefensas)<br />
y hasta guitarra le estábamos enseñando,<br />
pero después se regresó. No duró mucho, ya no<br />
les gustaba esta vida. Prefieren andar en las camionetas,<br />
con la fiesta, haciendo chingadera y media”<br />
(Guerra, Trabajo de campo, Tierra Caliente).<br />
Así, a partir de las experiencias y prácticas de<br />
violencia en comunidad se generaba cierto sentido<br />
de pertenencia. Finalmente, la pedagogía<br />
de la violencia ocurría a través del desempeño<br />
de roles particulares dentro de la organización.<br />
Lo anterior ocurría en tareas como el llamado<br />
sicariato. La persona dentro del rol debía asumir<br />
el ejercicio de esa violencia. Al mismo tiempo,<br />
el rol asignaba o reforzaba, en esa persona,<br />
atributos propios del ejercicio de su papel. Muchos<br />
testimonios hablan sobre cómo pertenecer<br />
a LCT empoderaba a los jóvenes, les daba una<br />
identidad y un sentido de pertenencia. Como<br />
lo retrata un comunitario: “cuando ingresan a<br />
la maña ya dejan de ser lo que eran, cambian<br />
completamente, te ven diferente, te humillan,<br />
se sienten con poder, y la verdad es que podían<br />
hacer todo lo que querían, todo” (Guerra, 2014-<br />
2022, Trabajo de campo, Tierra Caliente). Dentro<br />
de la organización, el rol de sicario se configuraba<br />
como un plexo de expectativas que el<br />
ejecutante del rol debía cumplir. La pedagogía<br />
de la violencia devenía intrínseca a la ejecución<br />
del rol.<br />
Mediaciones instrumentales:<br />
la diversificación de actividades delictivas<br />
Cuando pensamos en las mediaciones como mecanismo<br />
pedagógico de la violencia, partimos<br />
del supuesto de que se habla, principalmente,<br />
de dispositivos discursivos y simbólicos a partir<br />
de los cuales se teje el sentido social y subjetivo<br />
de la violencia. Sin embargo, las mediaciones de<br />
la violencia obedecen a lógicas que van más allá<br />
de discursos sobre seguridad, identidad social<br />
y masculinidad. Existen otros mecanismos que<br />
contribuyen a la socialización de la violencia, y<br />
que permiten su reproducción a partir de su pedagogía.<br />
Éstos aparecen al momento en que la<br />
violencia se ejerce con fines instrumentales.<br />
Durante un largo periodo de tiempo, la región<br />
de Tierra Caliente destacó por sus actividades<br />
ilícitas vinculadas a la siembra y trasiego de cannabis<br />
y goma de opio, principalmente. Ésta fue<br />
la actividad que dio empuje al mercado y que<br />
predominó entre las prácticas locales. Sin embargo,<br />
a partir de la década de 1980, la introducción<br />
de la cocaína tuvo un impacto profundo<br />
en la reconfiguración de los mercados ilícitos<br />
y de los grupos delictivos (Maldonado Aranda,<br />
2012). Esto en realidad fue el inicio de cambios<br />
graduales pero constantes que derivaron en la<br />
introducción de más sustancias, a partir de la<br />
década del 2000, como la heroína, y la producción<br />
de metanfetaminas en años recientes. Por<br />
su parte, la incursión de la organización criminal<br />
de Los Zetas a inicios del siglo trajo consigo<br />
un modelo delictivo que rompió los códigos<br />
tradicionales de las organizaciones criminales.<br />
Los Zetas no sólo estaban vinculados al tráfico<br />
de sustancias ilícitas, o no solamente buscaban<br />
vender protección, sino que ahora también se<br />
especializaban en la expoliación de la riqueza<br />
de los habitantes como una forma más inmediata<br />
y menos riesgosa para hacerse de ganancias<br />
(Valdés Castellanos, 2013). De esta manera, sus<br />
actividades incursionaron en el secuestro, la extorsión<br />
y el despojo a los habitantes de la región<br />
de sus grandes y pequeñas propiedades y<br />
posesiones. Cuando LCT se hicieron del control<br />
territorial y de los mercados ilícitos, mantuvieron<br />
intacto el mismo modelo criminal. Es decir,<br />
sostuvieron activas distintas formas de generar<br />
ganancias al diversificar sus actividades ilícitas,<br />
por lo que recurrieron a las extorsiones a varios<br />
sectores de la población —a los rancheros y comerciantes—,<br />
al cobro de cuotas de protección a<br />
grupos empresariales y comerciales —como los<br />
limoneros y los aguacateros—, a los secuestros,<br />
al abigeato, a la tala clandestina y al control de<br />
la riqueza minera de la región. Así, LCT radicalizaron<br />
el modelo de expoliación de la riqueza social<br />
como parte de un proceso de diversificación<br />
de sus actividades, que Natalia Mendoza llamó<br />
501
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
cartelización (Mendoza, 2017). Para mantener<br />
este modelo criminal, la violencia se constituyó<br />
como el mecanismo que garantizaba la reproducción<br />
del modelo (Guerra, 2014-2022, Trabajo<br />
de campo, Tierra Caliente). La violencia no sólo<br />
se ejercía con fines de mantener a Los Zetas y<br />
a otros grupos armados fuera de los límites territoriales,<br />
sino también, con el fin de asegurar<br />
delitos. Su función como elemento fundante de<br />
las economías se dio a través del sometimiento,<br />
despojo, enajenación y miedo. La violencia<br />
se usaba como un mecanismo legítimo de expoliación<br />
de la riqueza social. De ahí su éxito en su<br />
reproducción.<br />
Conclusiones<br />
Las perspectivas instrumentales para el análisis<br />
de la violencia son útiles para entender los<br />
incentivos económicos y políticos que inciden<br />
en la reproducción de las violencias en el ámbito<br />
criminal del contexto de la guerra contra las<br />
drogas en México. De igual forma, los enfoques<br />
que enfatizan el espacio de lo cultural y simbólico<br />
permiten comprender los procesos de<br />
desubjetivación y socialización que legitiman la<br />
violencia en ese mismo ámbito delictivo. En este<br />
escrito, se exploró el concepto de mediaciones<br />
(Sánchez Pacheco, 2020) para entender cómo<br />
las violencias se legitiman en los discursos sociales<br />
y desde ahí se reproducen en la vida cotidiana.<br />
Metodológicamente, esas mediaciones se<br />
trataron como parte de los discursos dominantes.<br />
El estudio hurgó en Los Caballeros Templarios,<br />
no sólo porque la organización criminal es<br />
un caso documentado sobre el uso de la violencia<br />
extrema, sino porque, además, sus vínculos<br />
con el espacio social en que predominó durante<br />
casi una década la hacían un caso idóneo para<br />
entender la interfaz entre las subjetividades violentas,<br />
los espacios autoritarios de las organizaciones<br />
criminales y los discursos sociales dominantes<br />
en la región de Tierra Caliente. El estudio,<br />
de carácter exploratorio, permitió evaluar, por lo<br />
pronto, el potencial heurístico del concepto.<br />
Las violencias son un fenómeno complejo,<br />
altamente diferenciado, con múltiples mecanismos<br />
detonantes, condicionantes, formas de<br />
expresarse, así como efectos y consecuencias.<br />
La violencia criminal en el área de Tierra Caliente<br />
muestra mucho de la lógica de las organizaciones<br />
criminales y de sus mecanismos de diferenciación<br />
y evolución interna, pero también de los<br />
mecanismos que condicionan la producción de<br />
violencia criminal, pero que se anclan en el espacio<br />
social y regional. En ese sentido, el concepto<br />
puede ser útil para ensayar en otros contextos<br />
y, en ese sentido, continuar contribuyendo al<br />
entendimiento de la violencia criminal. Si bien<br />
es cierto que sobre la violencia criminal hemos<br />
avanzado enormemente en su comprensión, aún<br />
falta profundizar en el espacio de las subjetividades,<br />
de lo simbólico y lo cultural. Este trabajo<br />
es una contribución en esa vía.<br />
Fuentes consultadas<br />
Arteaga Botello, Nelson (2003), “El espacio de la<br />
violencia: un modelo de interpretación social”,<br />
Sociológica, 18 (52), Ciudad de México, Universidad<br />
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco,<br />
pp. 119-145, , 19 de junio de 2022.<br />
Astorga, Luis (2016), El siglo de las drogas: del Porfiriato<br />
al nuevo milenio, Ciudad de México, Penguin<br />
Random House.<br />
Atuesta, Laura H. (2018), “Militarización de la lucha<br />
contra el narcotráfico: los operativos militares<br />
como estrategia para el combate del crimen organizado”,<br />
en Laura H. Atuesta y Alejandro Madrazolajous,<br />
A. (eds.), Las violencias. En busca<br />
de la política pública detrás de la guerra contra<br />
las drogas, Ciudad de México, CIDE.<br />
Atuesta, Laura H. y Ponce, Aldo F. (2017), “Meet the<br />
Narco: increased competition among criminal<br />
organisations and the explosion of violence in<br />
Mexico”, Global Crime, Londres, Routledge, 18<br />
(4), pp. 375-402, doi: https://doi.org/10.1080/1<br />
7440572.2017.1354520<br />
Blair Trujillo, Elsa (2009), “Aproximación teórica al<br />
concepto de violencia: avatares de una definición”,<br />
Política y Cultura, núm. 32, Ciudad de<br />
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Xochimilco, pp. 9-33, , 8 de junio de 2022.<br />
Campbell, Howard (2014), “Narco-Propaganda in<br />
the Mexican ‘Drug War’”, Latin American<br />
Perspectives, 41 (2), Los Ángeles, SAGE Publications,<br />
pp. 60-77, doi: https://doi.org/10.1177/0094582X12443519<br />
502
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
Castro Estrada, Luis Jaime (2016), “La escritura del horror<br />
en los cuerpos: violencia ontológica y simbolismo<br />
de crueldad”, Estudios Políticos, núm.<br />
37, Ciudad de México, UNAM, pp. 57-80, ,<br />
19 de junio de 2022.<br />
Collins, Randall (2008), Violence: a Micro-sociological<br />
Theory, Nueva Jersey, Princeton University<br />
Press.<br />
Cruz Sierra, Salvador (2011), “Homicidio masculino en<br />
Ciudad Juárez: Costos de las masculinidades<br />
subordinadas”, Frontera norte, 23 (46), Tijuana,<br />
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., pp. 239-<br />
262, , 19 de junio de<br />
2022.<br />
Ernst, Falko (2013), “En Territorio Templario”, Nexos, 1<br />
de septiembre, Ciudad de México, Nexos, ,<br />
19 de junio de 2022.<br />
Escárzaga, Fabiola; García Beltrán, Yolanda Mexicalxóchitl;<br />
Sagal Luna, Yakir; Sánchez Pacheco,<br />
Rosa Margarita y Carrillo Nieto, Juan José<br />
(2020), Reflexiones sobre las violencias estatales<br />
y sociales en México y América latina, Ciudad<br />
de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Xochimilco.<br />
Espinal-Enríquez, Jesús y Larralde, Hernán (2015),<br />
“Analysis of México’s Narco-War Network<br />
(2007-2011)”, PLOS ONE, 10 (5), San Francisco,<br />
PLOS, e0126503, doi: https://doi.org/10.1371/<br />
journal.pone.0126503<br />
Espinosa Luna, Carolina (2019), “Cinco premisas sociológicas<br />
sobre la violencia”, Sociológica, 34<br />
(97), Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, pp. 329-<br />
350, , 17 de agosto de<br />
2022.<br />
Flores Pérez, Carlos Antonio (2013a), El Estado en crisis:<br />
crimen organizado y política. Desafíos para<br />
la consolidación democrática, Ciudad de México,<br />
Publicaciones de la Casa Chata.<br />
Flores Pérez, Carlos Antonio (2013b), Historias de polvo<br />
y sangre: génesis y evolución del tráfico de<br />
drogas en el estado de Tamaulipas, Ciudad de<br />
México, Publicaciones de la Casa Chata/CIE-<br />
SAS.<br />
Gil Olmos, José (2015), Batallas de Michoacán. Autodefensas,<br />
el proyecto colombiano de Peña Nieto,<br />
Ciudad de México, Ediciones Proceso.<br />
Grillo, Ioan (2016), Caudillos del crimen: de la Guerra<br />
Fría a las narcoguerras, Ciudad de México, Grijalbo.<br />
Grillo, Ioan (2012), El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency,<br />
Nueva York, Bloomsbury Publishing.<br />
Guerra, Edgar (2022), “Niveles, dimensiones y mecanismos<br />
de análisis sociológico de la violencia y<br />
el crimen organizado en México”, Sociológica,<br />
37 (105), Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco,<br />
pp. 221-288, < https://cutt.ly/wXxudaS>, 17 de<br />
agosto de 2022.<br />
Guerra, Edgar (2020), “Sujeción: Forma y función de<br />
los rituales criminales en la operación de Los<br />
Caballeros Templarios”, en Javier Treviño Rangel<br />
y Laura Atuesta Becerra (coords.), La muerte<br />
es un negocio. Miradas cercanas a la violencia<br />
criminal en América Latina, Ciudad de México,<br />
CIDE.<br />
Guerra, Edgar (2019), “Crueldad y brutalidad en las<br />
formas de morir de los periodistas en México.<br />
Una aproximación desde la microsociología”,<br />
Sociológica, 34 (97), Ciudad de México, Universidad<br />
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco,<br />
pp. 39-71, ,<br />
17 de agosto de 2022.<br />
Guerra, Edgar (2018), “Organizaciones criminales, anclajes<br />
comunitarios y vida cotidiana. Una breve<br />
historia sobre el narcotráfico en Tepalcatepec,<br />
Michoacán”, en Flores Pérez, Carlos Antonio<br />
(coord.), La crisis de seguridad y violencia en<br />
México. Causas, efectos y dimensiones del problema,<br />
Ciudad de México, CIESAS.<br />
Guerra Manzo, Enrique (2017), “La violencia en Tierra<br />
Caliente, Michoacán, c. 1940-1980”, Estudios<br />
de Historia Moderna y Contemporánea<br />
de México, núm. 53, Ciudad de México,<br />
UNAM, pp. 59-75, doi: https://doi.org/10.1016/j.<br />
ehmcm.2017.01.004<br />
Guerrero, Eduardo (2021), “La estrategia de seguridad<br />
en Michoacán”, Nexos, 31 de mayo, Ciudad de<br />
México, Nexos, , 19<br />
de junio de 2022.<br />
Guerrero Gutiérrez, Eduardo (2014), “La dictadura<br />
criminal”, Nexos, 1 de abril, Ciudad de México,<br />
Nexos, , 19 de junio<br />
de 2022.<br />
Hernández Hernández, Oscar Misael (2019), “Autodefensas<br />
y masculinidad contestataria en Tamaulipas”,<br />
Ra Ximhai, 15 (5), El Fuerte, Universidad<br />
Autónoma Indígena de México, pp. 35-50, doi:<br />
10.35197/rx.15.05.2019.02.oh.<br />
Knight, Alan (2012), “Narco-Violence and the State in<br />
Modern Mexico”, en Wil G. Pansters (ed.), Vio-<br />
503
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
lence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century<br />
Mexico: The Other Half of the Centaur,<br />
Stanford, Stanford University Press.<br />
Lara Klahr, Marco (2012), Cosas de Familia. ¿A dónde<br />
fue Nazario?, Ciudad de México, Random House<br />
Mondadori.<br />
Lomnitz, Claudio (2019), “The Ethos and Telos of<br />
Michoacán’s Knights Templar”, Representations,<br />
147 (1), Berkeley, University of California<br />
Press, pp. 96-123, doi: https://doi.org/10.1525/<br />
rep.2019.147.1.96<br />
Lomnitz, Claudio (2016a) “La Religión de los Caballeros<br />
Templarios”, Nexos, 1 de julio, Ciudad de<br />
México, Nexos, , 19<br />
de junio de 2022.<br />
Lomnitz, Claudio (2016b), “Michoacán: Fantasía de la<br />
Familia, Fantasía del Estado”, en La nación desdibujada.<br />
México en trece ensayos, Ciudad de<br />
México, Malpaso Ediciones.<br />
López Vázquez, Julieta Arisbe (2016), “El discurso y la<br />
violencia social. El caso de La Familia Michoacana<br />
en México”, tesis de doctorado, Universidad<br />
de Salamanca, Salamanca.<br />
Luhmann, Niklas (1997), Die Gesellschaft der Gesellschaft,<br />
Fráncfort del Meno, Suhrkamp Verlag.<br />
Luhmann, Niklas (1987), Soziale Systeme. Grundriß<br />
einer allgemeinen Theorie, Fráncfort del Meno,<br />
Suhrkamp Verlag.<br />
Madrazo Lajous, Alejandro; Calzada Olvera, Rebeca y<br />
Romero Vadillo, Jorge Javier (2018), “La ‘guerra<br />
contra las drogas’. Análisis de los combates de<br />
las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y gobierno,<br />
25 (2), Ciudad de México, División de<br />
Estudios Políticos del Centro de Investigación<br />
y Docencia Económicas, pp. 379-402, , 17 de agosto de 2022.<br />
Maldonado Aranda, Salvador (2019), “Los retos de<br />
la seguridad en Michoacán”, Revista Mexicana<br />
de Sociología, 81 (4), Ciudad de México,<br />
UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales,<br />
pp. 5-39, doi: https://doi.org/10.22201/<br />
iis.01882503p.2019.4.57977<br />
Maldonado Aranda, Salvador (2018), La ilusión de la<br />
seguridad. Política y violencia en la periferia michoacana,<br />
Zamora, El Colegio de Michoacán, A.C.<br />
Maldonado Aranda, Salvador (2012), “Drogas, violencia<br />
y militarización en el México rural. El caso<br />
de Michoacán”, Revista Mexicana de Sociología,<br />
74 (1), Ciudad de México, UNAM-Instituto de Investigaciones<br />
Sociales, pp. 5-39, , 17 de agosto de 2022.<br />
Maldonado Aranda, Salvador (2010), Los márgenes<br />
del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo<br />
y violencia en Michoacán, Zamora, El Colegio<br />
de Michoacán, A.C.<br />
Mascareño, Aldo (2008), “Acción, estructura y emergencia<br />
en la teoría sociológica”, Revista de<br />
Sociología, núm. 22, Santiago de Chile, Universidad<br />
de Chile, pp. 217-258, doi: https://doi.<br />
org/10.5354/rds.v0i22.14492<br />
Mendoza, Natalia (2017), Conversaciones en el desierto.<br />
Cultura y tráfico de drogas, Ciudad de México,<br />
CIDE.<br />
Núñez-González, Marco Alejandro y Núñez Noriega,<br />
Guillermo (2019), “Masculinidades en la<br />
narcocultura de México: ‘los viejones’ y el honor”,<br />
Región y sociedad, vol. 31 (e1107), Hermosillo,<br />
El Colegio de Sonora, doi: https://doi.<br />
org/10.22198/rys2019/31/1107<br />
Pansters, Wil G. (2015), “‘We Had to Pay to Live!’ Competing<br />
Sovereignties in Violent Mexico”, Conflict<br />
and Society, 1 (1), Nueva York, Berghahn Journals,<br />
pp. 144-164, doi: https://doi.org/10.3167/<br />
arcs.2015.010112<br />
Pansters, Wil G. (2012), “Zones of State-Making: Violence,<br />
Coercion, and Hegemony in Twentieth<br />
Century Mexico”, en Wil G. Pansters (ed.), Violence,<br />
Coercion, and State-Making in Twentieth-Century<br />
Mexico: The Other Half of the Centaur,<br />
Stanford, Stanford University Press.<br />
Phillips, Brian J. (2015), “How Does Leadership Decapitation<br />
Affect Violence? The Case of Drug<br />
Trafficking Organizations in Mexico”, Journal of<br />
Politics, 77 (2), Chicago, The University of Chicago<br />
Press Journals, pp. 324-336, , 16 de agosto de 2022.<br />
Ramírez de Garay, Luis David (2014), “Crimen y economía:<br />
una revisión crítica de las explicaciones<br />
económicas del crimen”, Argumentos, 27<br />
(74), Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-División de Ciencias Sociales<br />
y Humanidades, pp. 263-294, , 19 de junio de 2022.<br />
Reguillo, Rossana (2012), “De las violencias: caligrafía<br />
y gramática del horror”, Desacatos, núm. 40,<br />
Ciudad de México, CIESAS, pp. 33-46, doi: https://doi.org/10.29340/40.254<br />
Rios, Viridiana (2013), “Why did Mexico become so violent?<br />
A self-reinforcing violent equilibrium cau-<br />
504
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 491-506<br />
sed by competition and enforcement”, Trends<br />
in Organized Crime, 16 (2), Nueva York, Springer,<br />
pp. 138-155, doi: 10.1007/s12117-012-9175-z<br />
Rodriguez, Octavio (2016), “Violent Mexico: The Mexican<br />
Case as an ‘Extremely Violent Society’”,<br />
International Journal of Conflict and Violence,<br />
10 (1), Bielefeld, International Journal of Conflict<br />
and Violence, pp. 40-60, doi: https://doi.<br />
org/10.4119/ijcv-3077<br />
Sánchez Pacheco, Rosa Margarita (2020), “Apuntes<br />
para pensar a los sujetos desde la categoría ‘pedagogías<br />
de la violencia’”, en Reflexiones sobre<br />
las violencias estatales y sociales en México y<br />
América latina, Ciudad de México, Universidad<br />
Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.<br />
Segato, Rita (2018), Contra-pedagogías de la crueldad,<br />
Buenos Aires, Prometeo Libros.<br />
Serrano, Mónica (2012), “States of Violence: State-Crime<br />
Relations in Mexico”, en Wil G. Pansters (ed.),<br />
Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century<br />
Mexico: The Other Half of the Centaur,<br />
Stanford, Stanford University Press.<br />
Simmel, George (2014), Sociología. Estudios sobre las<br />
formas de socialización, Ciudad de México, Fondo<br />
de Cultura Económica.<br />
Simmel, George (2010), El conflicto. Sociología del antagonismo,<br />
Madrid, Sequitur.<br />
Wieviorka, Michael (2003), “Violencia y crueldad”,<br />
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 37,<br />
Granada, Universidad de Granada, pp. 155-171,<br />
doi: https://doi.org/10.30827/acfs.v37i0.1089<br />
Wieviorka, Michel (2009), Violence: A New Approach,<br />
Thousand Oaks, SAGE Publications.<br />
Wieviorka, Michel (2014), “The Sociological Analysis<br />
of Violence: New Perspectives”, The Sociological<br />
Review, 62 (2), pp. 50-64, Los Ángeles,<br />
SAGE Publications, doi: https://doi.<br />
org/10.1111/1467-954X.12191<br />
Zepeda Gil, Raúl (2018), “Siete tesis explicativas sobre<br />
el aumento de la violencia en México”, Política y<br />
Gobierno, 25 (1), Ciudad de México, Centro de<br />
Investigación y Docencia Económicas A.C.-División<br />
de Estudios Políticos, pp. 185-211, , 17 de agosto de 2022.<br />
Zepeda Gil, Raúl (2017), “Violencia en Tierra Caliente:<br />
desigualdad, desarrollo y escolaridad en la guerra<br />
contra el narcotráfico”, Estudios Sociológicos<br />
de El Colegio de México, 36 (106), Ciudad<br />
de México, El Colegio de México, pp. 125-159,<br />
doi: 10.24201/es.2018v36n106.1562.<br />
Recibido: 20 de junio de 2022.<br />
Aceptado: 18 de julio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Soltero, Gonzalo y Loza Vaqueiro, María Isabel (2020),<br />
“Construcción narrativa de la masculinidad criminal<br />
violenta en el México actual”, Entreciencias:<br />
diálogos en la sociedad del conocimiento,<br />
8 (22), Ciudad de México, UNAM-Escuela Nacional<br />
de Estudios Superiores, doi: https://doi.<br />
org/10.22201/enesl.20078064e.2020.22.76983<br />
Trejo, Guillermo y Ley, Sandra (2016), “Federalismo,<br />
drogas y violencia. ¿Por qué el conflicto partidista<br />
intergubernamental estimuló la violencia<br />
del narcotráfico en México?”, Política y gobierno,<br />
23 (1), Ciudad de México, División de Estudios<br />
Políticos del Centro de Investigación y Docencia<br />
Económicas, pp. 11-56, , 15 de agosto de 2022.<br />
Valdés Castellanos, Guillermo (2013), Historia del narcotráfico<br />
en México, Ciudad de México, Aguilar.<br />
Vilalta, Carlos (2014), “How Did Things Get So Bad<br />
Quickly? An Assessment of the Initial Conditions<br />
of the War against Organized Crime in<br />
Mexico”, European Journal Criminal Policy Research,<br />
20 (1), Nueva York, Springer Nature, pp.<br />
137-161, doi: 10.1007/s10610-013-9218-2<br />
505
EDGAR GUERRA, MEDIACIONES DE VIOLENCIA. DISCURSOS LEGITIMADORES SOBRE VIOLENCIA SOCIAL<br />
Y CRIMINAL: EL CASO LOS CABALLEROS TEMPLARIOS<br />
Edgar Guerra<br />
Es doctor en Sociología por la Universidad de<br />
Bielefeld, Alemania. Actualmente es Cátedra del<br />
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito<br />
como Profesor Investigador al Programa<br />
de Política de Drogas del Centro de Investigación<br />
y Docencia Económicas, CIDE. Sus líneas de<br />
investigación se encuentran en el campo de la<br />
sociología de los grupos armados, de los movimientos<br />
sociales y la política de drogas. Entre<br />
sus más recientes publicaciones destacan, como<br />
autor: “Niveles, dimensiones y mecanismos de<br />
análisis sociológico de la violencia y el crimen<br />
organizado en México”, Sociológica, 37 (105),<br />
Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Azcapotzalco, pp. 221-288<br />
(2022); “Arte, violencia y Covid-19. Resistencia<br />
creativa, habitus radical y campo de activismo<br />
cultural”, Revista Temas Sociológicos, 30, Santiago<br />
de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez,<br />
pp. 523-550, (2022); “Sujeción: Forma y<br />
función de los rituales criminales en la operación<br />
de Los Caballeros Templarios”, en Javier Treviño<br />
Rangel y Laura Atuesta Becerra (coords.),<br />
La muerte es un negocio. Miradas cercanas a<br />
la violencia criminal en América Latina, Ciudad<br />
de México, CIDE (2020), y “Crueldad y brutalidad<br />
en las formas de morir de los periodistas en<br />
México. Una aproximación desde la microsociología”,<br />
Sociológica, 34 (97), Ciudad de México,<br />
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Azcapotzalco, pp. 39-71 (2019).<br />
506
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022119<br />
DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE<br />
A LAS VIOLENCIAS<br />
DISAPPEARING AND SEARCHING<br />
IN GUANAJUATO:<br />
EXPERIENCES AND RESPONSES IN THE FACE OF VIOLENCE<br />
Fabrizio Lorusso<br />
orcid.org/0000-0003-1849-5323<br />
Universidad Iberoamericana León<br />
México<br />
fabriziolorusso@hotmail.com<br />
Abstract<br />
This article analyzes experiences, responses and repertoires of collective action<br />
of indirect victims of the disappearance of persons, organized in collectives in<br />
Guanajuato since November 2019, focusing on the members of the collective<br />
Buscadoras Guanajuato. Top-down and bottom-up governance approaches, civic<br />
agency and citizen science are used to understand the processes that families have<br />
experienced in the face of disappearances and multiple forms of violence, showing<br />
examples of collaborative construction of knowledge, memory and visibility of the<br />
problem between academia, civil society and collectives.<br />
Keywords: Disappearance, Search, Violence, Social Response, Collectives.<br />
Resumen<br />
El artículo analiza vivencias, respuestas y repertorios de acción colectiva de las víctimas<br />
indirectas de la desaparición de personas, organizadas en colectivos en Guanajuato<br />
a partir de noviembre de 2019, enfocándose en las integrantes del colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato. Se utilizan las categorías de gobernanza desde arriba y<br />
desde abajo, agencia cívica y ciencia ciudadana para la comprensión de procesos<br />
que han experimentado las familias ante las desapariciones y múltiples formas de<br />
violencia, mostrando ejemplos de construcción colaborativa del conocimiento, de la<br />
memoria y de la visibilización de la problemática entre la academia, la sociedad civil<br />
y los colectivos.<br />
Palabras clave: desaparición, búsqueda, violencias, respuesta social, colectivos.<br />
507
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
Introducción<br />
La desaparición de personas en México en el<br />
contexto de la llamada “guerra a las drogas”,<br />
correspondiente a la militarización de las tareas<br />
de seguridad pública ante fenómenos macrocriminales<br />
y de captura estatal, representa un fenómeno<br />
complejo, histórico, diferenciado territorial<br />
y demográficamente determinado por la<br />
interacción de múltiples actores, redes y factores,<br />
motivaciones y modalidades que, dentro y<br />
fuera de los límites de la ley, se han diversificado,<br />
multiplicado y superpuesto en años recientes<br />
(Robledo, 2015; Vázquez, 2019: 93-125).<br />
Desde sus orígenes como práctica esporádica<br />
y caciquil en la década de 1940 hasta su<br />
evolución como técnica de represión estatal<br />
de la disidencia política en los años sesenta y,<br />
en las décadas siguientes, como pieza de la estrategia<br />
de contrainsurgencia (Ovalle, 2019), la<br />
desaparición ha sido adaptada y reproducida<br />
por una variedad de grupos y actores violentos,<br />
más o menos armados y organizados, y ha estado<br />
creciendo imparablemente en los últimos 15<br />
años: en mayo de 2022 son más de 100 mil las<br />
personas que están desaparecidas y deben ser<br />
buscadas por las autoridades (RNPDNO, 2022).<br />
Además, hay más de 52,000 cuerpos de personas<br />
fallecidas sin identificar, resguardados en fosas<br />
comunes, servicios médicos forenses u otras<br />
instituciones, que en 22% de los casos no son<br />
señaladas con precisión por las autoridades, y<br />
en Guanajuato la cifra es de 818 cuerpos (MNDM,<br />
2021), lo cual da cuenta de una situación persistente<br />
y problemática en materia forense.<br />
Guanajuato, sexta entidad por aportación al<br />
Producto Interno Bruto y por población (Inegi,<br />
2020), desde 2018 destaca menos por su economía<br />
que por la violencia, pues se ha situado<br />
continuativamente en el primer lugar nacional<br />
por <strong>número</strong> absoluto de homicidios dolosos. 1<br />
Las desapariciones forzadas, perpetradas por<br />
funcionarios públicos o con la aquiescencia de<br />
éstos, y las cometidas por particulares en el estado<br />
son un fenómeno de larga data que tuvo<br />
repuntes importantes en 2013 y 2014 (Lorusso,<br />
2019: 54), es decir, antes de la oleada de violen-<br />
1 Según una nota o un reporte de Infobae (2021), “en 2018<br />
[Guanajuato] alcanzó la primera posición con 3436 homicidios,<br />
en 2019 se mantuvo con 3875 y en 2020 alcanzó su<br />
máximo histórico en los últimos 30 años con 4964”, mientras<br />
que según Jiménez Mayagoitia (2022) en 2021 fueron 3516.<br />
cia del último lustro, aunque más recientemente<br />
han tenido un crecimiento sostenido paralelo al<br />
de los asesinatos.<br />
Del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2022<br />
había 2778 personas desaparecidas en la entidad,<br />
según datos de la Fiscalía General del Estado de<br />
Guanajuato (FGEG, 2022). Considerando el dato<br />
que entrega la Comisión Nacional de Búsqueda<br />
de 173 personas con paradero desconocido desde<br />
antes del 2012 (RNPDNO, 2022), se obtiene<br />
la cifra de 2951 personas desaparecidas totales<br />
en Guanajuato. De éstas, la mayoría, o sea 1749,<br />
han desaparecido a partir del 1 de enero de 2018.<br />
Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Pénjamo,<br />
Abasolo, Acámbaro, Salvatierra, Silao y Valle de<br />
Santiago, en este orden, han persistido como los<br />
municipios con más casos: junto con Silao, las<br />
primeras cuatro son las ciudades más pobladas<br />
y boyantes económicamente, formando parte<br />
de corredor industrial o del área del Puerto Interior<br />
guanajuatense, mientras que, por otro lado,<br />
cabe señalar que Salvatierra, Acámbaro y Pénjamo<br />
son fronterizas con Michoacán, teniendo<br />
históricamente vínculos y dinámicas compartidas,<br />
incluyendo flujos migratorios y expulsión de<br />
población. Este dato evidencia la coexistencia<br />
de ingentes recursos, crecimiento económico y<br />
nodos logísticos importantes con altos índices<br />
de violencia, homicidios y desapariciones, en<br />
ciertos territorios caracterizados; asimismo, por<br />
contrastes sociales, insostenibilidad ambiental y<br />
segregación (Coronado Ramírez y Ávila Quijas,<br />
2021; Flores Casamayor et al., 2020).<br />
Por otra parte, gracias a un mayor escrutinio<br />
público y mediático, en el estado se han multiplicado<br />
y, paralelamente, se han documentado<br />
más, los hallazgos de fosas clandestinas y otros<br />
sitios de depósito de cuerpos, osamentas y restos<br />
humanos, como pozos, casas de seguridad y<br />
sitios de exterminio, en parte asociables con la<br />
escalada reciente de las desapariciones, de los<br />
homicidios y los feminicidios, así como con la<br />
intensificación de las búsquedas institucionales<br />
y de las independientes, realizadas por colectivos<br />
y familiares (Rea, 2021). A partir de 2018 en<br />
Guanajuato, de la mano de los homicidios intencionales,<br />
aumentan las personas desaparecidas<br />
que, a finales de 2019, ya son más de dos mil,<br />
más que el triple de lo registrado en abril de<br />
2018. Para julio del 2022 son más de tres mil, o<br />
sea, se han quintuplicado en cifras oficiales.<br />
508
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
Esta situación y la ausencia de la problemática<br />
en la agenda pública estimularon el nacimiento<br />
de colectivos “a cascada” a partir de los<br />
municipios más afectados del corredor industrial.<br />
Los primeros dos, Cazadores y Justicia y<br />
Esperanza, surgieron a raíz de la desaparición<br />
masiva, respectivamente, de un grupo de cazadores<br />
leoneses en Zacatecas y de un grupo de<br />
migrantes de San Luis de la Paz en su ruta hacia<br />
Estados Unidos: sus casos se originaron fuera<br />
del estado, correspondieron a un ciclo de violencia<br />
y a un contexto en buena parte diferentes<br />
de los actuales. En ese entonces, la organización<br />
y acción de las familias se orientó a exigirles más<br />
a las autoridades del nivel federal que a las estatales.<br />
Conforme fue creciendo el impacto de<br />
la violencia, el campo de las organizaciones de<br />
familiares de personas desaparecidas fue evolucionando<br />
rápidamente y se crearon ocho organizaciones<br />
entre 2019 y 2020, cinco en 2021 y<br />
dos más en 2022. Además, las dos preexistentes,<br />
con casos de larga data, fueron reactivándose y<br />
relacionándose con las más recientes en un movimiento<br />
estatal más articulado, complejo, muy<br />
activo y presente, pero no exento de tensiones<br />
entre grupos. Los colectivos más recientes se<br />
han orientado hacia acciones de visibilización y<br />
reivindicación a partir del nivel local, teniendo<br />
como interlocutores principales la fiscalía estatal<br />
y el poder Ejecutivo estatales, para posteriormente<br />
enlazar vínculos a nivel regional y nacional.<br />
Enseguida reporto una breve cronología de<br />
los colectivos, indicando la ciudad principal de<br />
sus actividades o de la mayoría de sus integrantes,<br />
aunque por lo general están presentes en<br />
más de un municipio.<br />
Tabla 1<br />
Cronología de colectivos<br />
Año Colectivo Municipio<br />
2010 Cazadores León<br />
2011 Justicia y Esperanza San Luis de la Paz<br />
2019 A Tu Encuentro Irapuato<br />
2020 Buscadoras Guanajuato León<br />
2020 Mariposas Destellando. Buscando Corazones y Justicia Celaya<br />
2020 De Pie Hasta Encontrarte Silao<br />
2020 Una Luz en Mi Camino Irapuato<br />
2020 Luz y Justicia Juventino Rosas<br />
2020 Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Salamanca<br />
2020 ¿Dónde Están? Acámbaro Acámbaro<br />
2021 Hasta Encontrarte Irapuato<br />
2021 Proyecto de Búsqueda Celaya<br />
2021 Una Promesa por Cumplir Celaya<br />
2021 Ángeles de pie por ti Salvatierra<br />
2021 Madres Guerreras de León León<br />
2022 Buscando con el Corazón León<br />
2022 Fe y Esperanza Guanajuato<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
La historia y el contexto de las desapariciones, la organización y la evolución de la búsqueda y<br />
los colectivos en Guanajuato, así como las reflexiones sobre las respuestas individuales, sociales,<br />
organizativas y colectivas adoptadas por las víctimas indirectas de la violencia y de graves violacio-<br />
509
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
nes a derechos humanos son temas todavía incipientes<br />
en el ámbito académico en la entidad.<br />
En este marco desarrollé la investigación “Vivencias<br />
y respuestas de las víctimas indirectas<br />
ante la desaparición de personas y la violencia<br />
en Guanajuato. El caso del colectivo Buscadoras<br />
Guanajuato”. Ésta planteó, como objetivo principal,<br />
analizar las vivencias, las respuestas y los<br />
repertorios de acción de las víctimas indirectas<br />
organizadas en colectivos en Guanajuato, a partir<br />
de noviembre de 2019, ante la desaparición<br />
de uno o más familiares y el contexto de violencia,<br />
haciendo hincapié en las y los integrantes<br />
del colectivo Buscadoras Guanajuato, una<br />
agrupación que se formó en febrero de 2020.<br />
Consecuentemente, se formularon objetivos derivados:<br />
comprender tipos, efectos y formas en<br />
que son vivenciadas las experiencias relacionadas<br />
con la desaparición de uno o más familiares,<br />
a nivel individual y colectivo; así como explicar<br />
y contextualizar los conceptos de desaparición,<br />
búsqueda, reconocimiento, duelo, acción colectiva<br />
y violencia; y enmarcar el fenómeno de la<br />
desaparición de personas en la historia reciente<br />
y el contexto social del estado de Guanajuato,<br />
así como las respuestas ciudadanas ante ello.<br />
El artículo se divide en cuatro secciones. La<br />
primera resume los antecedentes de la investigación<br />
y el estado del arte, detallando algunos<br />
conceptos útiles para la comprensión e interpretación<br />
de los procesos relatados. La segunda<br />
parte sintetiza el marco contextual y metodológico<br />
de la investigación, haciendo hincapié en<br />
los métodos, las técnicas, las fuentes y los resultados.<br />
La tercera ahonda en el caso del colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato a través de la<br />
descripción y el análisis de dos procesos concretos<br />
de investigación e incidencia: la sistematización<br />
compartida de conocimiento relevante<br />
para el colectivo y sus mesas de trabajo con los<br />
ministerios públicos en tiempos de pandemia, y<br />
la construcción de memoria, sensibilización y difusión<br />
de la problemática de la desaparición a<br />
través de la realización de un Calendario para la<br />
Memoria y de la canción “Así te buscaré” para el<br />
30 de agosto de 2021, Día Internacional de las<br />
Víctimas de Desaparición Forzada. En la última<br />
parte a manera de conclusión se reportan aprendizajes<br />
y reflexiones finales, dando cuenta de los<br />
alcances y límites del trabajo de investigación<br />
y de algunos interesantes desarrollos recientes<br />
en investigación e incidencia académicas en la<br />
entidad.<br />
Antecedentes y estado del arte<br />
En el medio académico guanajuatense y en la<br />
propia agenda política la desaparición y búsqueda<br />
de personas, así como la organización social<br />
consecuente, han sido temáticas de reciente<br />
incorporación. Faltan en el estado los análisis de<br />
contexto que deben generar las autoridades encargadas<br />
de la búsqueda y la investigación, pues<br />
es una de las tareas que la Fiscalía General del<br />
Estado (FGE) y la recién creada Comisión Estatal<br />
de Búsqueda no han atendido y que podría<br />
producir insumos de investigación y comprensión<br />
muy valiosos. En el caso de otros estados<br />
hay una serie de investigaciones que a partir de<br />
experiencias, estudios e incidencias reflexionan<br />
sobre las respuestas de personas buscadoras y<br />
colectivos de familiares ante las desapariciones,<br />
a partir de conceptos como gobernanza desde<br />
arriba y desde abajo, agencia cívica y ciencia<br />
ciudadana.<br />
El trabajo académico de María Teresa Villarreal<br />
(2014, 2016 y 2020) sobre la organización<br />
y la incidencia política de los colectivos en<br />
Coahuila, Nuevo León y Veracruz es una referencia<br />
fundamental con una perspectiva histórica<br />
que resulta, incluso, pedagógica para los nuevos<br />
grupos que se fueron formando en otros estados:<br />
los colectivos de familiares en Guanajuato,<br />
por ejemplo, desde 2020 han vivido de manera<br />
acelerada muchos de los procesos que en otras<br />
entidades habían sido ensayados en la década<br />
anterior. Éstos se refieren a tipos de gobernanza<br />
que, dependiendo de su origen, de los intereses<br />
subyacentes y de la identidad de sus protagonistas,<br />
pueden ser “desde abajo”, cuando surgen<br />
por iniciativa popular para tutelar algún bien<br />
común o interés colectivo y suplir la ausencia<br />
estatal en la materia, y “desde arriba”, cuando<br />
nacen por acción del Estado o de grandes empresas,<br />
consorcios y organismos internacionales<br />
con una perspectiva de tipo vertical fincada en<br />
marcos legales, la cual tiende a preservar estructuras<br />
y órdenes sociales imperantes, aunque<br />
promueva formas de cooperación e intercambio<br />
en red entre distintos actores (Villarreal, 2020:<br />
78). Un ejemplo de la primera categoría son las<br />
brigadas de búsqueda independientes y las me-<br />
510
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
sas de trabajo impulsadas por los colectivos con<br />
los ministerios públicos, las fiscalías o los gobiernos<br />
estatales, mientras que un ejemplo de<br />
la segunda son los consejos ciudadanos, como<br />
el del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema<br />
Nacional de Búsqueda de Personas o los correspondientes<br />
consejos estatales.<br />
En Guanajuato, de hecho, han funcionado los<br />
dos tipos de gobernanza, pues en 2021, por ejemplo,<br />
se celebraron ocho mesas de trabajo entre<br />
14 colectivos, organizaciones de la sociedad civil,<br />
acompañantes y autoridades estatales, como la<br />
Fiscalía y las Comisiones de víctimas y de búsqueda<br />
locales, sobre asuntos de búsqueda, identificación<br />
forense y atención a víctimas, además<br />
de sesiones periódicas de revisión colectiva de<br />
carpetas, organizadas por grupos de seis personas<br />
de cada colectivo en las sedes de las cuatro<br />
fiscalías regionales presentes en el estado.<br />
En ambos casos, el top-down desde arriba y<br />
el bottom-up desde abajo, se da la formación<br />
de espacios de interacción entre actores sociales<br />
y autoridades, gubernamentales y no, que<br />
pueden concebirse como interfaces socioestatales<br />
(Isunza, 2005, citado por Villarreal, 2020:<br />
79) dentro de la gobernanza, entendida como<br />
el conjunto de “los procesos de gobierno, instituciones,<br />
procedimientos y prácticas mediante<br />
los que se deciden y regulan los asuntos que<br />
atañen al conjunto de la sociedad” y que, desde<br />
la perspectiva de los derechos humanos, refiere<br />
“al proceso mediante el cual las instituciones<br />
públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan<br />
los recursos comunes y garantizan la realización<br />
de los derechos humanos” (ACNUDH, 2022). La<br />
irrupción de la desaparición como problema público<br />
ha implicado el impulso de la acción colectiva<br />
y de la creatividad por parte de las agrupaciones<br />
de familiares que han trabajado en rubros<br />
tales como el “registro y documentación de casos,<br />
denuncia pública, diálogo con autoridades,<br />
impulso de marcos legales, creación de redes,<br />
búsqueda de desaparecidos y construcción de<br />
memoria” (Villarreal, 2020: 83; Villarreal, 2014).<br />
Las mesas de seguimiento de casos entre familiares<br />
organizados y ministerios públicos representaron<br />
en su momento, en la década de 2010<br />
particularmente, una estrategia innovadora que<br />
anticipó y ayudó a forjar desde abajo, a partir de<br />
experiencias y prácticas de años, el contenido<br />
de la Ley General en Materia de Desaparición,<br />
promulgada en 2017, así como de los Protocolos<br />
Homologados de Investigación y de Búsqueda,<br />
cristalizando, entre otros, el importante derecho<br />
a la participación de las familias en varios procesos<br />
de búsqueda, investigación e incidencia<br />
política.<br />
Esta misma lógica, desde finales de 2019 y,<br />
sobre todo, en 2020 y 2021, se ha reproducido<br />
en Guanajuato: los colectivos respondieron al<br />
ninguneo estatal y a la minimización de la problemática,<br />
históricamente ausente en la agenda<br />
política y mediática en la entidad, a través de<br />
una presencia en el espacio público. Esto fue<br />
mediante un mayor y mejor posicionamiento<br />
con comunicados y declaraciones en los medios<br />
de comunicación, con narrativas distintas de<br />
las dominantes y no revictimizantes, y la toma<br />
simbólica de calles, plazas, sedes de la fiscalía.<br />
Las exigencias se hicieron cada vez más puntuales,<br />
determinadas por el reconocimiento de las<br />
víctimas directas e indirectas como sujetos de<br />
derechos y de los colectivos como interlocutores,<br />
así como por la apertura de un diálogo, una<br />
“interfaz socioestatal”, sobre legislación local,<br />
búsqueda, atención a víctimas, hallazgos e identificación,<br />
entre otros temas.<br />
Desde 2009, en el caso de Veracruz, con<br />
el Colectivo por la Paz Xalapa, en el de Nuevo<br />
León, con Agrupación de Mujeres Organizadas<br />
por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos<br />
(Amores), y el de Coahuila, con Fuerzas<br />
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila<br />
(Fuundec), así como en Guanajuato años después,<br />
dentro de un contexto legal más consolidado<br />
en el país, estas mesas fueron posibles<br />
porque los familiares de las personas desaparecidas<br />
deciden actuar como colectivo en el espacio<br />
público, en lugar de atender cada uno su problema<br />
de manera individual y privada; además, se ha dado<br />
la confluencia entre estos familiares y organismos<br />
ciudadanos de derechos humanos o activistas individuales<br />
con experiencia en la atención jurídica que<br />
apoya con la documentación de casos y la asesoría<br />
legal a los familiares, que a su vez se apropian<br />
de los casos y los conoce; crean o se vinculan a<br />
redes nacionales; contactan a organismos internacionales<br />
de derechos humanos y les exponen la<br />
problemática local; dan a conocer el problema y<br />
difunden sus demandas en los medios, y si hay un<br />
cerco informativo local, recurren a Internet y medios<br />
externos; llevan a cabo acciones en la calle,<br />
511
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
marchas, manifestaciones, plantones, no sólo en su<br />
entidad sino también en la capital del país; vinculan<br />
la exigencia de encontrar a sus familiares desaparecidos<br />
con temas más amplios como la necesidad<br />
de desarrollar instrumentos legales y operativos<br />
para atender los casos actuales y los futuros (Villarreal,<br />
2016: 28).<br />
La participación no institucionalizada y la<br />
gobernanza desde abajo en Guanajuato se han<br />
entremezclado con mecanismos desde arriba<br />
e intentos de control y encauzamiento de las<br />
reivindicaciones por parte de las autoridades,<br />
especialmente después de la aprobación de un<br />
marco legal estatal en 2020 (Ley de Búsqueda,<br />
Ley de Víctimas, Ley de Declaración Especial<br />
de Ausencia) y del ejercicio, en 2021, de ocho<br />
mesas de trabajo coordinadas y dirigidas por la<br />
FGE: ésta, aunque el espacio fue logrado gracias<br />
a un plantón y a los comunicados de algunos<br />
colectivos, fue llevando netamente la batuta<br />
sobre la agenda, los tiempos, los participantes y<br />
el alcance real de esta interfaz, transformándola<br />
así desde un espacio conseguido desde abajo<br />
en uno semidirigido desde arriba y con menores<br />
márgenes de incidencia política.<br />
Haciendo un balance provisional en el contexto<br />
mexicano, un informe del Observatorio<br />
Nacional Ciudadano (2020), centrado en las respuestas<br />
colectivas ante las desapariciones y en<br />
el hecho de que las cifras de las desapariciones<br />
no han dejado de aumentar, describía así la situación<br />
en 2020:<br />
si bien es cierto que experiencias en donde participa<br />
la sociedad civil cada vez son más comunes,<br />
como la creación de leyes para castigar y prevenir<br />
la desaparición, el diseño de protocolos de búsqueda,<br />
la creación de comisiones de búsqueda o<br />
la convocatoria de especialistas para atender casos<br />
específicos de desaparición de personas; en los hechos,<br />
esto no ha logrado reducir o atajar de manera<br />
efectiva la problemática de las desapariciones en<br />
México. Un ejemplo de lo mencionado es que los<br />
procesos de encuentro entre la sociedad civil y gobierno<br />
no han suscitado una reducción de la incidencia<br />
de este delito (Rivas Rodríguez, 2020: 87).<br />
Aun así, el balance no puede considerarse<br />
predominantemente negativo para los colectivos<br />
en México, y particularmente en el caso de<br />
Guanajuato, pues en pocos meses abrieron canales<br />
antes inexistentes, lograron algunas mejoras<br />
concretas y mayores intercambios informativos,<br />
y siguen visibilizando algo que antes era<br />
negado oficialmente, colocando en la agenda<br />
del gobierno, de la fiscalía y de la opinión pública<br />
las temáticas de la desaparición, la búsqueda,<br />
las carencias institucionales y los hallazgos de<br />
fosas clandestinas.<br />
A partir del caso del estado de Jalisco y del<br />
colectivo de mujeres de Por Amor a Ellxs, de<br />
la Zona Metropolitana Guadalajara, Cepeda y<br />
Leetoy (2021: 182, 183) utilizan los conceptos<br />
de agencia cívica y ciencia ciudadana para enmarcar<br />
las acciones y estrategias de las familias<br />
para afrontar la crisis forense y de desapariciones,<br />
que las han convertido en expertas en derechos<br />
humanos, temas jurídicos, documentación,<br />
antropología forense y comunicación digital y<br />
que contribuyen a la búsqueda e identificación,<br />
plantean medidas preventivas y exigen al Estado<br />
participar en la propuesta de una nueva ley<br />
estatal en materia de desaparición, que finalmente<br />
fue aprobada en marzo de 2021.<br />
Cepeda y Leetoy (2021) destacan la eficacia<br />
y perseverancia, visible en redes sociales como<br />
Facebook y Twitter, del colectivo en su obra de<br />
recolección y difusión de información relevante<br />
que trasciende las fronteras del estado y resulta<br />
de utilidad también en el vecino Guanajuato,<br />
pues muchos casos de una y otra entidad tienen<br />
que ver con dinámicas fronterizas y desplazamientos<br />
a lo largo del eje León-Lagos de Moreno-Guadalajara:<br />
Por Amor a Ellxs comparte en su página de Facebook<br />
información acerca de qué hacer en caso<br />
de la desaparición de un familiar, asesoría sobre la<br />
toma de muestras de ADN, fichas de búsqueda,<br />
descripción de cuerpos encontrados en el Servicio<br />
Médico Forense (SEMEFO), demandas al gobierno,<br />
información acerca del desarrollo de una ley estatal<br />
de desaparición y de víctimas, así como nombres<br />
de personas que se encuentran en las morgues y<br />
que no han sido reclamadas por sus familiares. Su<br />
labor ha contribuido a la identificación de más de<br />
100 personas desde sus inicios en 2016 (Cepeda y<br />
Leetoy, 2021: 183).<br />
Los colectivos, movilizados por el dolor y la<br />
inoperancia institucional, son protagonistas de<br />
512
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
dinámicas autónomas de actuación, cambio y<br />
empoderamiento, o sea de agencia cívica, “debido<br />
a las carencias estructurales del Estado para<br />
proveer seguridad y justicia” (Cepeda y Leetoy,<br />
2021: 189). Señala al respecto el Observatorio<br />
Nacional Ciudadano, con base en investigaciones<br />
periodísticas y académicas, que “las autoridades<br />
en sus distintos niveles llegan a cometer<br />
una serie de negligencias en los procesos de localización<br />
e identificación de las víctimas, lo que<br />
entorpece o impide que los familiares conozcan<br />
el paradero de sus seres queridos” (Rivas Rodríguez,<br />
2020: 88), siendo algunas de las más<br />
impactantes la falta de avances e integración de<br />
las carpetas de investigación, el incorrecto registro<br />
de elementos clave de cuerpos recuperados<br />
o el mal manejo de cuerpos durante la exhumación<br />
o la inhumación.<br />
Gracias a formas de participación y acción en<br />
el espacio público y en los colectivos, que antes<br />
no tenían, la figura del o de la “familiar” se<br />
torna categoría política y moral (Cepeda y Leetoy,<br />
2021: 185). Los familiares no cuentan con<br />
reconocimiento institucional o certificación oficial<br />
de sus saberes, por lo que son considerados<br />
amateurs que, sin embargo, “rompen fronteras<br />
del conocimiento obligados por el dolor y la ineficiencia<br />
de los cuerpos de seguridad” (Cepeda<br />
y Leetoy, 2021: 190): al hacerlo, construyen<br />
conocimiento mediante la investigación extrainstitucional,<br />
la capacitación independiente y el<br />
aprovechamiento de inteligencias colectivas, es<br />
decir, crean “ciencia ciudadana” y van más allá<br />
de las relaciones de poder-saber impuestas desde<br />
el Estado.<br />
Cepeda y Leetoy concluyen, entonces, que<br />
“el dolor y la rabia se canalizan en estrategias de<br />
ciencia ciudadana que, a través de la implementación<br />
de saberes experienciales, construyen<br />
formas de agencia frente a la crisis de seguridad<br />
y violencia en México” (2021: 184). Lo anterior<br />
resulta pertinente para interpretar realidades<br />
distintas de movilización social frente a múltiples<br />
formas de violencia, como las que se han<br />
vivenciado en Guanajuato con la multiplicación<br />
de los colectivos, cuyo <strong>número</strong> pasó de dos a 17<br />
entre noviembre de 2019 y junio de 2022, y la<br />
intensificación de sus estrategias de búsqueda,<br />
incidencia y relacionamientos con las instituciones,<br />
tal como lo señala el Observatorio Nacional<br />
Ciudadano:<br />
Los colectivos de familiares y organizaciones no<br />
gubernamentales promueven ejercicios científicos<br />
y legales rigurosos para dar con el paradero de las<br />
víctimas de desaparición, tal es el caso del Equipo<br />
Mexicano de Antropología Forense (EMAF), quien<br />
capacita a grupos de familiares de desaparecidos a<br />
fin de incrementar las posibilidades de localización<br />
de las víctimas (Rivas Rodríguez, 2020: 88).<br />
Por lo anterior, cabe destacar cómo la reproducción<br />
y uso práctico de ciencia ciudadana,<br />
que luego es compartida de manera abierta entre<br />
colectivos de distintas entidades, influye positivamente<br />
en la capacidad de incidencia y de<br />
agencia cívica, abriendo espacio para mecanismos<br />
de exigibilidad que garanticen un ejercicio<br />
más pleno de los derechos humanos previstos<br />
por la Constitución, las leyes y tratados internacionales.<br />
Los mecanismos de exigibilidad y de activación<br />
concreta de los derechos humanos, y entre<br />
ellos del derecho a ser buscada de toda persona<br />
desaparecida, son explicados y pasan por una<br />
serie de garantías que posibilitan su eficacia y<br />
que pueden ser de tipo institucional, cuando son<br />
encargadas a los poderes públicos, y extrainstitucional,<br />
cuando son encomendadas a las personas<br />
titulares de los derechos, como lo explica<br />
Ramírez Hernández (2019: 95-96), al tratar los<br />
mecanismos extrainstitucionales específicos<br />
para la búsqueda de las personas desaparecidas<br />
en México. Paralelamente a los mecanismos locales<br />
y federales, a menudo poco interconectados<br />
y coordenados a nivel nacional y regional<br />
(CICR, 2015: 13), existen otros instrumentados<br />
de manera prácticamente obligada por las familias<br />
de las víctimas directas, a menudo unidas<br />
en grupos o colectivos, para buscar y encontrar<br />
a sus seres queridos con sus propios recursos<br />
frente a la endémica ineficiencia o inacción institucional<br />
al respecto.<br />
Ramírez (2019: 97), que considera los casos<br />
de tres agrupaciones nacidas en 2014 dedicadas<br />
a la búsqueda de fosas clandestinas, a saber, el<br />
colectivo de Los otros desaparecidos de Iguala,<br />
el Solecito de Veracruz y las Rastreadoras<br />
de El Fuerte de Sinaloa, reconoce en ellos fines<br />
tales como investigar y buscar más allá de las<br />
diligencias del Ministerio Público, intercambiar<br />
la información, articular planes, hacer visible la<br />
relevancia de la búsqueda, hacer análisis de con-<br />
513
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
texto. Para ello cooperan de forma colectiva las<br />
víctimas y sus colectivos mediante repertorios<br />
tales como las brigadas y caravanas itinerantes<br />
de búsqueda en vida o en terreno, la participación<br />
en mecanismos de coordinación con autoridades,<br />
la elaboración de manuales y protocolos<br />
ciudadanos de búsqueda e identificación forense,<br />
la formación de alianzas o la adhesión a movimientos,<br />
la capacitación, el establecimiento de<br />
relaciones con acompañantes y defensores de<br />
derechos humanos, la formulación de estrategias<br />
para la captación de recursos, y la creación<br />
de campañas digitales y plataformas de denuncia<br />
y difusión (Ramírez Hernández, 2019: 98).<br />
Tras la aprobación de la Ley General en Materia<br />
de Desaparición en 2017 y de las correspondientes<br />
leyes estatales, que han ido creado una<br />
constelación de mecanismos institucionales a<br />
nivel local, los mecanismos extrainstitucionales<br />
arriba mencionados siguen funcionando, pues<br />
por un lado son parte de procesos de afrontamiento<br />
personal y de agenciamiento cívico ante<br />
el dolor y el agravio. Por otro, la cifra de las y<br />
los desaparecidos supera las 100 mil personas<br />
en mayo de 2022, de modo que “las mujeres y<br />
hombres que buscan a sus familiares desaparecidos<br />
continúan sin recibir respuestas institucionales<br />
sobre su paradero, por lo que exigen se<br />
cumpla y respete su derecho a participar en la<br />
búsqueda” (Ramírez Hernández, 2019: 104).<br />
Pese a los nuevos marcos institucionales y a<br />
avances en materia legal y de reconocimiento o<br />
visibilización de la problemática, la situación ha<br />
empeorado de manera general por la pandemia<br />
y las restricciones y recortes que ha implicado<br />
de manera inmediata, a partir de marzo de 2020,<br />
y también en el mediano plazo. Esto detonó, en<br />
Guanajuato, procesos de búsqueda independiente,<br />
aun con semáforo rojo, y avances en los<br />
hallazgos promovidos por las buscadoras (Informativo<br />
Ágora, 2021), mostrando cómo desde el<br />
lado extrainstitucional se estaban construyendo<br />
formas de agencia cívica y gobernanza desde<br />
abajo para manejar una problemática que, lejos<br />
de estabilizarse por la contingencia, iba recrudeciéndose.<br />
Con la pandemia se intensificaron dinámicas<br />
de exclusión social, violencia y desaparición,<br />
tal como afirman Martínez y Díaz Estrada:<br />
Las desapariciones durante la pandemia ocurren<br />
por una dispersión de los espacios de violencia. A<br />
pesar de las restricciones de movilidad generada<br />
por los aparatos de gobierno, el ejercicio de prácticas<br />
paralegales se intensifica en las territorialidades<br />
en las que se instalan. El desencadenamiento<br />
de las violencias sufridas en los últimos meses en<br />
el territorio mexicano no señala únicamente la discontinuidad<br />
de las formas modernas del monopolio<br />
legítimo de la violencia, sino un desplazamiento<br />
paralegal que se manifiesta en las suspicacias establecidas<br />
entre las instituciones y el crimen organizado<br />
(2021: 36).<br />
En términos de organización y respuesta ciudadana,<br />
entonces, y más en tiempos de pandemia<br />
y restricciones, tras una ulterior ralentización<br />
de las instituciones en el cumplimiento de<br />
sus funciones, “las víctimas de desaparición y<br />
sus familiares se han conformado en activistas<br />
y defensores de derechos humanos, así también<br />
se han transformado en una instancia crítica y<br />
de protesta” (Martínez y Díaz Estrada, 2021: 49).<br />
Así han podido conquistar o abrir espacios políticos<br />
para los derechos humanos y reconstituir<br />
tejidos rotos desde abajo, frente a la inercia burocrática<br />
y a la reiterada e inveterada estrategia<br />
de minimización, disuasión y postergación de<br />
sus demandas por parte de las autoridades.<br />
Marco contextual y metodológico<br />
En el Guanajuato actual los procesos de investigación<br />
participativa sobre las desapariciones<br />
y las relativas respuestas sociales deben considerar<br />
necesariamente un contexto de múltiples<br />
violencias: materiales, psicosociales, estructurales,<br />
simbólicas e institucionales. La distancia,<br />
la negación o la indiferencia de las autoridades<br />
hacia la problemática igualmente han sido factores<br />
notables, junto con respuestas institucionales<br />
tardías y parciales. Un informe académico<br />
basado en fuentes hemerográficas y datos oficiales<br />
contabilizó la presencia, entre el 1 de enero<br />
de 2009 y el 6 de marzo de 2021, de unas<br />
254 fosas clandestinas con un <strong>número</strong> estimado<br />
de 512 cuerpos en 30 de los 46 municipios de<br />
Guanajuato (Ruiz et al., 2021). Sin embargo, el<br />
fenómeno no era reconocido oficialmente en la<br />
entidad y lo mismo sucedía con la problemática<br />
de la desaparición, cuya dimensión real quedaba<br />
oculta, debido a la opacidad de las cifras, a las fallas<br />
en los registros, al ambiguo discurso oficial y<br />
514
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
a las prácticas ministeriales revictimizantes que<br />
tendían a minimizarlas (Espinosa et al., 2022).<br />
Desde abril de 2018, a nivel estatal los datos<br />
sobre desapariciones no se habían actualizado<br />
ni difundido, y básicamente se vivía un fenómeno<br />
de invisibilización de la problemática y de criminalización<br />
de las víctimas directas e indirectas<br />
por parte de las autoridades y de sectores<br />
de los medios de comunicación y de la opinión<br />
pública, por lo que Sandoval (2020) identificó<br />
cuatro etapas sucesivas en la relación entre las<br />
víctimas y el gobierno en la entidad: negación,<br />
simulación, criminalización e implementación<br />
de las leyes. Desapariciones, fosas clandestinas,<br />
búsquedas ciudadanas y agravios contra las víctimas<br />
se traducen en graves violaciones a los<br />
derechos humanos cuya responsabilidad puede<br />
remitirse en gran parte al Estado, ya sea por acción<br />
directa u omisión. Estas temáticas habían<br />
sido alejadas deliberadamente de la agenda<br />
pública y política hasta la aparición de varios<br />
colectivos de familiares de víctimas de la desaparición:<br />
ante la inacción de las autoridades se<br />
fue conformando un movimiento que, en mayo<br />
de 2022, cuenta con 17 colectivos de búsqueda,<br />
integrados en su mayoría por mujeres-buscadoras:<br />
15 de estas agrupaciones se formaron<br />
tan sólo desde noviembre de 2019, reuniendo a<br />
cerca de 500 familias de la mayoría de los municipios<br />
del estado.<br />
Otros elementos de contexto importantes<br />
que abonan a la comprensión de las violencias<br />
en Guanajuato los representan, por un lado, la<br />
militarización de las tareas de seguridad pública<br />
y, por otro, la proliferación de negocios criminales<br />
predatorios y extractivos, conducidos<br />
por grupos de contrabandistas de hidrocarburos<br />
y drogas prohibidas y por bandas armadas<br />
que, en algunos casos, fueron articulándose a<br />
la manera paramilitar, como agencias no estatales<br />
bélico-mafiosas (Rosas Vargas et al., 2021:<br />
3). Comúnmente se conocen como cárteles: por<br />
ejemplo, los locales Santa Rosa de Lima (CSRL),<br />
Unión de León y Grupo Sombra, entre otros, y los<br />
“foráneos” Jalisco Nueva Generación (CJNG),<br />
Sinaloa o las organizaciones michoacanas, que<br />
llevarían años disputándose “plazas”, recursos<br />
y territorios, al menos según las versiones periodísticas<br />
y la información oficial disponibles, y<br />
conformando redes macrocriminales y círculos<br />
de impunidad (Saucedo, 2019).<br />
Yendo más allá de las explicaciones centradas<br />
exclusivamente en las disputas criminales<br />
como principales detonadoras de la violencia,<br />
en la literatura (Galindo López, et al., 2018) ha<br />
sido mostrada ampliamente la existencia, en determinados<br />
contextos, de una relación relevante<br />
entre el incremento de las violaciones a los derechos<br />
humanos y la militarización de las funciones<br />
de seguridad pública, como bien lo resumen<br />
Nateras González y Valencia Londoño:<br />
La incorporación de las fuerzas militares en la esfera<br />
de la seguridad interior o ciudadana, sostenida<br />
en el supuesto de que los actos de violencia realizados<br />
por grupos vinculados al crimen organizado<br />
trastocan la soberanía de los Estados y representan<br />
un riesgo, termina por legitimar un Estado de excepción<br />
permanente que exige el accionar militar<br />
en aras de mantener un orden interno, sin estimar<br />
el peligro permanente que implica el accionar militar<br />
en materia de vulneración de los DDHH, por su<br />
vocación de uso irrestricto de la fuerza (2021: 110).<br />
Para completar este enmarque mínimo de la<br />
problemática en la entidad, vale la pena proveer<br />
algunos datos preliminares. Por lo que se refiere<br />
a la presencia militar, cabe mencionar que ésta<br />
ha ido aumentando significativa y constantemente,<br />
de la mano de la escalada de los homicidios<br />
intencionales y la crisis de las desapariciones,<br />
pues los efectivos de la Secretaría de la<br />
Defensa Nacional desplegados pasaron de 1049<br />
en 2019 a 3919 en octubre de 2021 y 4123 en<br />
noviembre (Sedena, 2021; Sandoval González,<br />
2021). Por otro lado, los elementos de Guardia<br />
Nacional, un cuerpo formalmente civil, mas de<br />
facto militar por sus mandos, capacitación, tipo<br />
de operaciones, personal, armamento y despliegues,<br />
en el estado aumentaron de 2110 en julio<br />
de 2019, siendo Guanajuato parte del primer<br />
“paquete” de despliegues de la Guardia recién<br />
cuando comenzó a operar en el país, a 8836 en<br />
noviembre de 2021: esto implica que entre integrantes<br />
de las fuerzas armadas y de la Guardia<br />
había un total de 12,959 efectivos mientras<br />
que el total de los policías municipales y estatales<br />
era menor, de 11,336 (4005 estatales y 7331<br />
municipales) (Sandoval González, 2021; Guardia<br />
Nacional, 2022).<br />
Finalmente, elementos de la GN fueron responsables<br />
de un caso que, nuevamente, llamó la<br />
515
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
atención de medios nacionales sobre la violencia<br />
en Guanajuato: el asesinato del estudiante de la<br />
Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio<br />
Rangel, y las lesiones provocadas a la universitaria<br />
Alejandra Carrillo Franco mediante disparos<br />
de arma de fuego el día 27 de abril de 2022<br />
(García, 2022). Este ataque injustificado desató<br />
protestas del sector estudiantil, entre otros, y<br />
revivió el rechazo social a la militarización:<br />
Organizaciones civiles, nacionales e internacionales,<br />
recriminaron al gobierno mexicano por mantener<br />
a las fuerzas militares en tareas de seguridad<br />
pública, algo que, señalaron, ha representado un<br />
alto costo en vidas humanas desde hace tres sexenios.<br />
Amnistía Internacional repudió el asesinato<br />
de Ángel Yael y subrayó que no es un caso aislado,<br />
pues en el 2010, soldados del Ejército mexicano<br />
mataron a Jorge y Javier, dos estudiantes del<br />
Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, durante<br />
un operativo de seguridad […] El Centro de<br />
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, calificó el<br />
caso de Ángel Yael como una “ejecución arbitraria”<br />
que debe ser investigada por autoridades civiles,<br />
no bajo el manto militar (Expansión Política, 2022).<br />
La investigación que realicé en 2021 y principios<br />
de 2022, base para este artículo, tiene<br />
como antecedentes dos trabajos sobre la historia<br />
y las acciones de colectivos de familiares de<br />
personas desaparecidas, desarrollados respectivamente<br />
en Iguala, Guerrero, entre 2017 y 2019,<br />
y en Guanajuato, en 2019 y 2020. El énfasis fue,<br />
en este último caso, sobre el contexto que dio<br />
origen a una nueva oleada de agrupaciones de<br />
familiares en búsqueda de sus seres queridos,<br />
a raíz de la explosión reciente de la violencia y<br />
las desapariciones en la entidad. En efecto, los<br />
interlocutores principales para desarrollar la investigación<br />
fueron las y los integrantes de los<br />
colectivos guanajuatenses, particularmente de<br />
Buscadoras Guanajuato.<br />
Un primer paso consistió en realizar el análisis<br />
histórico de la violencia, especialmente de<br />
las graves violaciones a derechos humanos en<br />
la entidad, y del contexto de las desapariciones,<br />
entendido como un marco de comprensión<br />
complejo y relacional que, a partir de unos casos,<br />
los va relacionando con otros casos similares,<br />
o bien, como la “investigación de varios casos<br />
interrelacionados para identificar y analizar<br />
justamente esa vinculación” (Chica, 2019: 47).<br />
La investigación fue de tipo interdisciplinar, retroalimentada<br />
constantemente por procesos de<br />
incidencia y participación con los actores. Dentro<br />
de un “ciclo inductivo-deductivo-inductivo”<br />
se trató de comprender y analizar cómo ha sido<br />
la travesía, la experiencia y la percepción, de las<br />
familias en búsqueda de sus seres queridos y<br />
cuáles han sido las vivencias y las respuestas de<br />
las víctimas indirectas ante la desaparición y la<br />
violencia en Guanajuato, haciendo hincapié en el<br />
caso del colectivo Buscadoras Guanajuato. Éste<br />
es formado por una decena de integrantes, representantes<br />
de otras tantas familias, y la mayoría<br />
son mujeres del área metropolitana de León.<br />
El enfoque general siguió un paradigma de<br />
tipo interpretativo y sociocrítico, dentro de<br />
una metodología predominantemente cualitativa<br />
e interdisciplinar. El uso de métodos de las<br />
ciencias sociales como la Investigación Acción<br />
Participativa (IAP), la historia oral, la observación<br />
participante y la descripción etnográfica se<br />
consideraron como adecuados para dar cuenta<br />
de las vivencias y respuestas de las buscadoras<br />
en un contexto violento. En este sentido, resultó<br />
difícil separar los momentos propiamente participativos,<br />
de acompañamiento y acción, de los<br />
investigativos, siendo parte de un mismo proceso,<br />
como destacan Anisur Rahman y Fals Borda:<br />
Recordemos que la IAP, a la vez que hace hincapié<br />
en la rigurosa búsqueda de conocimientos, es un<br />
proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia,<br />
una progresiva evolución hacia la transformación<br />
estructural de la sociedad y de la cultura como objetivos<br />
sucesivos y parcialmente coincidentes. Es<br />
un proceso que requiere un compromiso, una postura<br />
ética y persistencia en todos los niveles. En fin,<br />
es una filosofía de vida en la misma medida que es<br />
un método (1991: 49).<br />
Después de una fase de mapeo de la desaparición<br />
y de la organización de los colectivos<br />
de familiares en la entidad, utilizando fuentes de<br />
tipo cualitativo y cuantitativo y los resultados de<br />
investigaciones exploratorias anteriores y experiencias<br />
de acompañamiento, la investigación se<br />
ha guiado con el método de la historia oral para<br />
la construcción de narrativas, historias de vida y<br />
memoria acerca de la desaparición, la violencia,<br />
las respuestas y resistencias instrumentadas a<br />
516
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
partir de estos hechos (Juárez, et al., 2012; Scott,<br />
2007; Vélez Salas, 2016).<br />
La pesquisa hemerográfica y la entrevista<br />
en profundidad con familiares, la observación<br />
participante, la observación “externa” y la descripción<br />
densa del repertorio de acción y organización<br />
de los colectivos, de sus reuniones y<br />
búsquedas, incluyendo los foros y acciones que<br />
se desarrollaron junto con autoridades, medios<br />
y otras organizaciones, fueron las técnicas utilizadas<br />
para documentar los procesos. El trabajo<br />
ha implicado traslados y estancias de campo en<br />
León, Guanajuato capital, Irapuato, San Luis de<br />
la Paz, entre otras, por lo que fue incluido en los<br />
correspondientes cronogramas y presupuestos<br />
solicitados a mi institución. Asimismo, el proceso<br />
interno implicó una evaluación preliminar y<br />
anónima (doble ciego) realizada por pares académicos<br />
y la discusión del proyecto en comunidades<br />
de investigación internas y externas.<br />
La información generada y recopilada gracias<br />
al proceso de investigación documental y de<br />
campo fue objeto de sistematización y ordenamiento,<br />
particularmente mediante mapas, líneas<br />
del tiempo, análisis básicos de contenido por categorías<br />
y temáticas, con cruce de información<br />
y datos, interpretación de narrativas y marcos<br />
cronológicos. Esto con el fin de cogenerar materiales<br />
de utilidad tanto para la construcción de<br />
los productos académicos como para sostener<br />
en términos de conocimiento o de divulgación<br />
la labor de los mismos actores que en ella participaron<br />
y la posibilitaron. En este sentido, el<br />
trabajo colaborativo, la construcción en conjunto<br />
de las fuentes mediante la historia oral o los<br />
procesos de acompañamiento, y la retroalimentación<br />
con los actores involucrados fueron centrales,<br />
contribuyendo al diálogo entre las víctimas-defensoras<br />
y la academia.<br />
En el proceso de investigación se trató de<br />
considerar e incorporar la subjetividad de los actores,<br />
incluyendo al mismo investigador-facilitador,<br />
a partir de una metodología participativa e<br />
interpretativa, basada en la no separación entre<br />
sujeto y objeto y en el desarrollo práctico de las<br />
actividades en conjunto con las participantes.<br />
El involucramiento directo del investigador en<br />
ellas constituyó, desde luego, un reto para llevar<br />
a cabo el trabajo, comprender sus límites, alcances,<br />
desenlaces y resultados en términos teóricos,<br />
éticos y de incidencia. Por un lado, pese a<br />
la confianza creada durante meses de colaboraciones,<br />
nunca dejan de existir dinámicas estructurales<br />
y asimetrías, representadas por el género<br />
masculino del investigador, por su posición de<br />
académico “experto” y hasta por la condición de<br />
extranjería; por otro lado, la construcción de las<br />
relaciones que permitieron un desarrollo adecuado<br />
de la investigación fue realizada de forma<br />
gradual durante todo el primer año de vida de la<br />
agrupación (2020), considerando pautas de dialogo,<br />
consulta previa y atención a la generación<br />
de condiciones para la sanación y la no revictimización,<br />
mediando también la intercesión y el<br />
apoyo de las familias y las personas que crearon<br />
el colectivo o que desempeñaron papeles de<br />
enlace externo y vocerías. Antes y después del<br />
periodo asignado institucionalmente para la investigación<br />
(2021) las distintas actividades realizadas<br />
en conjunto, como el acompañamiento o<br />
coadyuvancia en búsquedas y mesas de trabajo<br />
o en la organización de capacitaciones, marchas<br />
y misas, fueron definidas y solicitadas por el propio<br />
colectivo, generando un terreno fértil de intercambio<br />
y colaboración.<br />
Para este trabajo se realizaron entrevistas semiabiertas<br />
en profundidad a dos buscadoras del<br />
colectivo, Nallely Gómez y Juana B., 2 que han<br />
tenido papeles representativos, organizativos y<br />
de vocería en distintos momentos de la vida del<br />
grupo; y dos entrevistas sobre tópicos más acotados<br />
a una mamá, Silvia García, y a su esposo,<br />
Armando Rodríguez, quienes buscan a su hijo<br />
Armando Isaac, desaparecido en León el 18 de<br />
septiembre de 2019, y contribuyeron a la fundación<br />
del colectivo Buscadoras Guanajuato. Las<br />
personas participantes leyeron y suscribieron un<br />
acuerdo de consentimiento informado y, además,<br />
se les pidió permiso para que su nombre<br />
pudiera publicarse en este texto 3 . Además, revisaron<br />
el contenido de las transcripciones, elimi-<br />
2 Nallely busca a su hermano Jorge Omar Gómez, desaparecido<br />
en León el 29 de noviembre de 2017, en su primer día de<br />
trabajo como conductor de Uber. Juana B. es un nombre inventado.<br />
Previa consulta directa con la persona entrevistada,<br />
sus datos y los de sus familiares aquí han sido modificados<br />
por razones de seguridad, sin que esto perjudique el contenido<br />
y el significado del testimonio.<br />
3 En el caso de Silvia y Armando, partes de la conversación,<br />
con su consentimiento, había sido publicada en 2020 en el<br />
portal PopLab.Mx, como se reporta en la correspondiente<br />
nota bibliográfica, y los temas tratados en el guion de las<br />
entrevistas fueron: vida y memoria de su ser querido desaparecido;<br />
significado de la búsqueda y el encuentro (buscar y<br />
encontrar); valor y participación en colectivo; mensaje para<br />
su hijo.<br />
517
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
nando en algunos casos las secciones que ya no<br />
deseaban dejar asentadas. Los tópicos principales<br />
del guion de las entrevistas semiestructuradas,<br />
derivados principalmente de los objetivos<br />
de la investigación y de los planteamientos de<br />
las personas participantes, fueron los siguientes:<br />
• Vida e historia personal y familiar<br />
• Localidad, comunidad y sus cambios<br />
• Situación y violencia en Guanajuato<br />
• La desaparición en general<br />
• La desaparición de un ser querido,<br />
su vida y memoria<br />
• Respuestas y acciones, individuales<br />
y colectivas<br />
• La búsqueda<br />
• El miedo<br />
• El colectivo<br />
• Las autoridades<br />
• Cambios y aprendizajes, personales<br />
y colectivos<br />
El procesamiento de las entrevistas implicó<br />
un análisis de contenido de tipo cualitativo y<br />
temático, con base en las categorías derivadas<br />
tanto de los tópicos del guion como de los temas<br />
emergentes de las conversaciones, teniendo<br />
en cuenta en todo momento los elementos<br />
sociohistóricos, geográficos y políticos, deducidos<br />
de otras fuentes, que permitieran una adecuada<br />
contextualización del contenido y de sus<br />
significados.<br />
Debido a la pandemia de COVID-19, a las<br />
fuertes restricciones sociosanitarias y las consecuencias<br />
también económicas y psicosociales<br />
de la contingencia, particularmente evidentes<br />
todavía durante todo el 2021, hubo limitaciones<br />
significativas al tipo de actividades posibles de<br />
realizar para con los colectivos y con Buscadoras<br />
Guanajuato, en particular: entre brotes de<br />
COVID-19 y semáforos rojos impuestos por las<br />
autoridades locales y federales, se dificultó mucho<br />
la búsqueda en campo, frustrando de alguna<br />
manera las expectativas de las familias, y se<br />
ralentizó la de por sí insuficiente labor de ministerios<br />
públicos, peritos e investigadores de las<br />
fiscalías. Asimismo, desde la perspectiva de la<br />
investigación, se vieron relativamente limitadas<br />
y más difíciles de planear las actividades de tipo<br />
presencial como las entrevistas en profundidad,<br />
los talleres y grupos focales. Los objetivos, métodos,<br />
alcances y disyuntivas éticas del proyecto<br />
de investigación e incidencia fueron dialogados<br />
con las voceras del colectivo Buscadoras<br />
Guanajuato y compartidos de forma más sintética<br />
con sus integrantes en diferentes momentos,<br />
pues el acompañamiento a sus actividades, la<br />
colaboración y el conocimiento recíproco surgió<br />
antes y continuó después de la realización del<br />
propio proyecto.<br />
Organización, música y memoria<br />
Por su naturaleza la investigación tuvo desenlaces<br />
y productos mixtos, entre aportes al conocimiento,<br />
testimonios y documentaciones,<br />
momentos de incidencia y acompañamiento,<br />
así que, a manera de síntesis de resultados, haré<br />
hincapié en las experiencias y los elementos más<br />
significativos, seleccionados por su relación con<br />
los objetivos del trabajo y repartidos según los<br />
tópicos siguientes: (a) aportes y sistematización<br />
del conocimiento; (b) memoria, difusión y sensibilización.<br />
a. Sistematización compartida de<br />
conocimiento en tiempos de pandemia<br />
Como resultado de un proceso de documentación,<br />
acompañamiento y diálogo con integrantes<br />
del colectivo Buscadoras Guanajuato,<br />
elaboramos una suerte de decálogo de áreas o<br />
actividades estratégicas para la agrupación que<br />
bien pueden generalizarse a otros colectivos de<br />
búsqueda, siempre considerando que, según sus<br />
capacidades, tiempos y recursos, van variando<br />
las prioridades y la profundidad o dedicación<br />
viable para cada actividad.<br />
1. Búsqueda en vida (y participación en células<br />
municipales) y búsqueda de campo (independientes<br />
u organizadas por las Comisiones<br />
estatales).<br />
2. Revisión de carpetas individual o colectivamente<br />
con Ministerios Públicos, eventualmente con<br />
acompañamiento de personas defensoras de derechos<br />
humanos, clínicas de litigio, asesores jurídicos.<br />
3. Mesas de trabajo con autoridades en materia<br />
de búsqueda y contexto, de identificación<br />
forense, de atención a víctimas, entre otras posibilidades.<br />
4. Revisión periódica de galerías en los Servicios<br />
Médicos Forenses u otros centros de res-<br />
518
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
guardo de cuerpos y restos humanos y documentación<br />
para poder almacenar y compartir la<br />
información.<br />
5. Capacitación en materia de búsqueda,<br />
protocolos, arqueología, antropología, ciencias<br />
forenses, criminalísticas, historia, sociología y<br />
derechos humanos, entre otras, ya sea mediante<br />
formas de autoformación o capacitación interna,<br />
o bien con organizaciones de la sociedad<br />
civil o personas académicas.<br />
6. Construcción de redes e iniciativas con colectivos<br />
del estado, del Bajío, nacionales o internacionales,<br />
y participación en movimientos (por<br />
ejemplo, en el caso de Buscadoras Guanajuato,<br />
el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en<br />
México).<br />
7. Acciones de presencia en el espacio público<br />
(protestas, caravanas, marchas, árboles y<br />
tendederos simbólicos, plantones, tomas simbólicas<br />
de sedes institucionales, caminatas, entre<br />
otros repertorios).<br />
8. Proyectos de memoria, culturales, de difusión<br />
y sensibilización social.<br />
9. Comunicación, enlaces y presencia mediante<br />
redes sociales digitales y en medios de<br />
comunicación (en general a través de vocerías).<br />
10. Reuniones o encuentros para compartir,<br />
convivir y para la toma de decisiones, ya sean<br />
presenciales o a distancia, entre integrantes del<br />
colectivo y/o con personas acompañantes.<br />
Se trata de una lista parcial y preliminar, basada<br />
también en trabajos académicos previos<br />
mencionados en el estado del arte, y en la observación<br />
concreta de los grupos de Guanajuato,<br />
pensada a manera de “taxonomía en construcción”<br />
sobre áreas de acción o de interés en<br />
el quehacer de las familias organizadas. Dependiendo<br />
de las propensiones y posibilidades de<br />
sus integrantes, su <strong>número</strong>, tiempos y capacidades,<br />
habrá áreas más fuertes o ausentes dentro<br />
de las agendas y repertorios de cada grupo;<br />
sin embargo, el ejercicio, realizado a través de<br />
documentos colaborativos y chats, fue de utilidad<br />
para explicitarlas, socializarlas y concientizar<br />
sobre las posibilidades de “agencia cívica”<br />
e incidencia en modos de gobernanza desde<br />
abajo, en su interacción con espacios institucionales.<br />
Según varias personas pertenecientes a<br />
los colectivos del estado y de otras entidades,<br />
consultadas de manera informal a lo largo de la<br />
investigación, aunque la acción de búsqueda en<br />
campo, en contextos de hallazgo de restos humanos,<br />
es una acción importante a realizarse y<br />
representa una forma de presión hacia la autoridades<br />
y de cohesión interna de muchos colectivos;<br />
por otro lado, en ocasiones no se considera<br />
prioritaria, pues no se necesita que siempre todos<br />
los colectivos estén presentes, sino que lo<br />
fundamental es que se respete el derecho a su<br />
participación y que la autoridad rinda cuentas.<br />
Esta consideración implica que cada grupo prioriza<br />
agendas distintas en diferentes momentos<br />
de su historia y que, por lo tanto, sean variables<br />
sus repertorios y mecanismos de acción.<br />
En efecto, como es el caso de Buscadoras<br />
Guanajuato, hay agrupaciones que, sin renunciar<br />
a las búsquedas en terreno cuando es posible,<br />
van enfocándose más en mesas de trabajo y revisiones,<br />
en los aspectos comunicativos, narrativos<br />
y de memoria de la lucha, en comunicar<br />
hallazgos y utilizar las redes, en tender puentes<br />
y enlaces con la academia y la sociedad civil, y<br />
en impulsar a todas las autoridades a que hagan<br />
su trabajo: es decir, en formas de construir<br />
ciencia ciudadana mediante capacitaciones y<br />
aprendizajes adquiridos y retransmitidos desde<br />
la práctica, así como en agencias cívicas basadas<br />
en la ampliación de la participación interna,<br />
la rotación de funciones o “cargos” y en esa formación<br />
de saber-poder para negociar con las<br />
autoridades. Todo lo anterior depende de muchos<br />
factores como, por ejemplo, la visión y las<br />
inclinaciones del núcleo organizador y de las voceras<br />
de los colectivos; la historia o “tradición”<br />
de la agrupación; la situación de inseguridad en<br />
el contexto local; los recursos y tiempos a disposición;<br />
la ubicación geográfica de las familias;<br />
el perfil demográfico y numérico, es decir, el tamaño<br />
del grupo; el contexto sociopolítico; así<br />
como las posibilidades materiales, laborales y<br />
emocionales de sus integrantes de poder salir a<br />
búsqueda, teniendo en cuenta que en Guanajuato<br />
desde agosto de 2020 éstas se han desarrollado<br />
prácticamente sin interrupciones a lo largo<br />
de todo el territorio, a excepción del periodo de<br />
suspensión de enero y febrero del 2021, debido<br />
a la pandemia.<br />
El fenómeno global de las contingencias por<br />
COVID-19 ha llegado a caracterizar profundamente<br />
la actuación de los colectivos, que por<br />
largos periodos se han organizado y han buscado<br />
a sus familiares vía plataformas digitales,<br />
519
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
en una mezcla necesaria de estrategias digitales<br />
y presenciales. En todos los ámbitos de la vida<br />
social la pandemia ha acelerado, revelado o exacerbado<br />
mecanismos semiocultos preexistentes<br />
y, a la vez, ha detonado otros, también respecto<br />
de la búsqueda, la desaparición, las respuestas<br />
instrumentadas por las familias y sus experiencias<br />
de vida. Al respecto, Martínez y Díaz Estrada<br />
comentan:<br />
La búsqueda de personas en tiempos de pandemia<br />
en México ha intensificado las tensiones con<br />
las formas institucionalizadas de intervención ante<br />
esta grave violación de los derechos humanos. Las<br />
políticas sociosanitarias determinadas en la pandemia<br />
por parte del gobierno mexicano han desplazado<br />
la actividad de los colectivos de búsqueda<br />
a una posición marginal, orientada principalmente<br />
por lógicas de dependencia y de verticalidad en la<br />
toma de acciones y decisiones. El escenario pandémico<br />
ha promovido una mayor exposición, inseguridad<br />
y vulnerabilidad tanto a los colectivos, de forma<br />
particular, y a los defensores de los derechos<br />
humanos y ambientales, en general. También ha<br />
visibilizado los vínculos intercolectivos e interinstitucionales<br />
que permiten considerar las autonomías<br />
y dependencias en las búsquedas de los desaparecidos.<br />
La problemática de los y las desaparecidas<br />
se intensifica, no ya solo por su desaparición, sino<br />
también por las posibilidades efectivas de su localización<br />
(2021: 51).<br />
Debido a que sobrevivientes y testigos de la<br />
violencia han sido insertados sistémicamente en<br />
espirales de desaparición y muerte, producto<br />
de dispositivos necropolíticos recrudecidos en<br />
el contexto pandémico, las buscadoras de Guanajuato<br />
han promovido mecanismos de gobernanza<br />
desde abajo, en diálogo, pero también en<br />
contraposición según el caso y el momento, con<br />
la gobernanza desde arriba y la institucionalidad,<br />
con sus formalidades y canalizaciones que,<br />
muchas veces, acaban siendo restrictivas de las<br />
demandas, de la creatividad y de la expansión<br />
interpretativa y material de los derechos.<br />
En enero y febrero de 2021 la Comisión Estatal<br />
de Búsqueda en Guanajuato tuvo que suspender<br />
sus operaciones en campo por las medidas sanitarias<br />
y el alza de los contagios de la segunda<br />
ola, suscitando molestias, pero también reacciones,<br />
como las búsquedas independientes,<br />
“desde abajo, entre los colectivos. “En tiempos<br />
de pandemia la disposición para encontrarlos es<br />
considerada por el gobierno como una actividad<br />
no esencial; para los familiares la necesidad de<br />
búsqueda se intensifica y se detonan procesos<br />
de frustración en sus pretensiones movilizadas<br />
por el gobierno (Martínez y Díaz Estrada, 2021:<br />
51)”. En palabras de Juana B., integrante de Buscadoras<br />
Guanajuato:<br />
[La pandemia] La ha trastocado profundamente,<br />
es decir, no podemos decir que la pandemia está<br />
alejada de las personas que estamos buscando; no,<br />
por el contrario, como lo vimos la semana pasada<br />
[enero de 2021] con la Comisión Estatal de Búsqueda<br />
[de Guanajuato], ha parado la operación en<br />
términos de búsqueda, haciéndola más complicada<br />
y, probablemente sin la presencia de las familias<br />
por la misma restricción sanitaria, pero también el<br />
marco legal, en la parte de seguir con el proceso<br />
de declaración de ausencia de [nombre de su familiar],<br />
no ha sido posible por la pandemia, porque<br />
además las autoridades no han implementado mecanismos<br />
que puedan ser alternativos para seguir<br />
los trámites de manera a distancia, o por internet, u<br />
online, como le quieras llamar, no lo ha hecho, ‘tons<br />
en ese sentido sí nos ha trastocado, profundamente,<br />
el tema de la búsqueda de nuestro desaparecido<br />
(Juana B., 2021).<br />
En otro frente, entre junio y agosto de 2021,<br />
por iniciativa de la Fiscalía Especializada en Delitos<br />
de Desaparición Forzada y desaparición<br />
cometida por particulares del estado, pero también<br />
como resultado de las mesas de trabajo<br />
que la institución estaba llevando a cabo con los<br />
colectivos, se realizaron mesas de revisión de<br />
carpetas de investigación en cada sede regional<br />
de la fiscalía, atendiendo cada día a grupos de<br />
seis integrantes de cada colectivo.<br />
Aunque no se permitió el acceso o acompañamiento<br />
directo de personas defensoras de derechos<br />
humanos, sino sólo de las voceras de los<br />
propios colectivos como facilitadoras logísticas<br />
y acompañantes de las demás compañeras, el<br />
ejercicio resultó ser de utilidad y fue percibido<br />
como un avance por parte de la mayoría de las<br />
familias, pues muchas carpetas y casos estaban<br />
en estado de abandono y estancados, necesitando<br />
algún empuje e insistencia desde arriba,<br />
por parte de la fiscalía, y desde abajo, mediante<br />
520
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
la presión de las agrupaciones. Desde la academia<br />
y la sociedad civil, como parte de la investigación-incidencia,<br />
la Plataforma por la Paz y la<br />
Justicia en Guanajuato, un proyecto académico<br />
y político de acompañamiento a víctimas de violaciones<br />
graves a derechos humanos en el estado<br />
(Sandoval, 2021), realizó un taller básico, vía<br />
plataforma Zoom, de revisión de carpetas con<br />
el colectivo Buscadoras Guanajuato y otros grupos<br />
para apoyarles en la preparación de la batería<br />
de preguntas y cuestionamientos puntuales<br />
que plantearían a su MP.<br />
Esto fue con base en un proceso colaborativo<br />
de retroalimentación y formulación de dudas,<br />
preguntas y respuestas, consulta con personas<br />
expertas y construcción de una guía breve para<br />
la revisión de carpetas ante el MP que fuera de<br />
interés para las familias que, a veces por primera<br />
o segunda vez, encaraban a una autoridad ministerial<br />
tendencialmente lenta u omisa. La construcción<br />
de la actividad formativa fue a partir de<br />
listados preliminares con los asuntos más apremiantes<br />
para las familias. Después, fue mediante<br />
un resumen de la guía No somos expedientes.<br />
Guía práctica para familiares en búsqueda de<br />
personas desaparecidas que dan seguimiento a<br />
sus denuncias ante el Ministerio Público, publicada<br />
por el Centro Prodh (2020), desde la cual<br />
se rescataron y contextualizaron los consejos y<br />
aprendizajes más importantes para las familias<br />
de los colectivos. Finalmente, este conocimiento<br />
se compartió y amplió substancialmente gracias<br />
a dos talleres a distancia con familiares, ya en<br />
proximidad de las fechas de las sesiones de revisión<br />
de las carpetas. En términos de exigencias<br />
y potencial desarrollo de ciencia ciudadana, entendida<br />
como cogeneración y reproducción de<br />
conocimiento útil a las buscadoras, Nallely Gómez<br />
expresó lo siguiente:<br />
Y sí me doy cuenta qué es un colectivo, pues, donde<br />
existe como mucha comunicación ¿no? Eh, con<br />
todas, con las búsquedas, con los talleres, con las<br />
capacitaciones, que tenemos nuestros acompañantes,<br />
este, de la Plataforma y, pues, todo mi entorno<br />
cambió ¿no? Pero sí fueron dos años de sufrimiento,<br />
en el que pude haber solicitado la sábana<br />
de llamadas de mi hermano, la sábana de los mensajes<br />
entrantes y salientes y qué, bueno, ya ahorita<br />
que pasaron más de dos años y que uno las solicita<br />
les dicen: “Es que ya se actualizó la base de datos y<br />
ya no se puede recuperar esa información”. O sea,<br />
es coraje que dices tú, pues son datos muy importantes<br />
que nos pueden relevar el paradero de mi<br />
hermano y […] (Gómez, 2021).<br />
La buscadora expresó así la relevancia de<br />
contar ahora con más herramientas y conocimiento,<br />
gracias al colectivo y al acompañamiento<br />
de sectores académicos y defensores de<br />
derechos humanos. Asimismo, Nallely Gómez<br />
destaca cómo la búsqueda individual se transforma<br />
en colectiva, en una forma de apoyo mutuo<br />
fundada en la confianza:<br />
Platicar con ellas y que me compartan y me hagan<br />
parte de su vida, me hagan parte de su historia, me<br />
compartan estas cosas, me gusta mucho escuchar,<br />
porque cuando salgo a las búsquedas me gusta<br />
mucho, como que no salir a buscar sólo a mi hermano,<br />
sino a buscar al de las demás (Gómez, 2021).<br />
Hablando de los aprendizajes de este caminar<br />
colectivo, Juana B. relata:<br />
El otro aprendizaje es como ser solidario con el<br />
resto de las familias que están pasando por el mismo<br />
proceso, en términos de, cada personalidad<br />
tiene diferentes formas de accionar y de aprender<br />
y cómo puedes acompañar con tus mismos<br />
conocimientos en esos términos y también en el<br />
acompañar de cómo puedes tener un rol dentro<br />
de los colectivos de las familias o con las familias<br />
para seguirles acompañando y también cómo este<br />
aprendizaje ha llevado, también, a tener un rol de<br />
ciudadano y de sociedad mucho más activa en<br />
los procesos legislativos que nos corresponden,<br />
de exigencia con las autoridades, digamos de un<br />
aprendizaje cívico, por así decirlo […] Otro, evidentemente,<br />
cómo entrar en todo este mundo de<br />
derechos humanos, tan importante, tan relevante<br />
y que, pues, antes no era completamente indiferente,<br />
ahora digamos que es parte de cada una de<br />
las actividades que hacemos como punto principal<br />
y sobre todo el involucramiento como ciudadano,<br />
eso creo que ha sido el mayor de los aprendizajes<br />
y, evidentemente, haberte encontrado con personas<br />
de todas características que acompañan a las<br />
familias, que de alguna forma lo hacen con el interés,<br />
justamente, de visibilizar esta problemática y<br />
también de aprender mutuamente (Juana B., 2021).<br />
El involucramiento gradual de las buscadoras<br />
521
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
en tareas de investigación, búsqueda, forenses<br />
y legales se concibe como parte de una lucha<br />
más amplia por los derechos humanos, siendo<br />
centrales los temas de la agencia cívica y del conocimiento<br />
ciudadano que van construyéndose<br />
de manera horizontal y cogenerándose como<br />
intercambio entre integrantes del grupo y con<br />
personas acompañantes. Esto configura una colaboración<br />
dentro de la gobernanza desde abajo,<br />
pero abona a y se retroalimenta con formas<br />
de intervención y aprendizaje en la gobernanza<br />
desde arriba, concretadas a través de canales<br />
formales basados en el principio legal de la participación<br />
conjunta y consulta de los familiares.<br />
Memoria, sensibilización y difusión<br />
Como lo reporta en su página de Facebook,<br />
Buscadoras Guanajuato “nace tras una marcha a<br />
la Fiscalía de León, Guanajuato, México, el 18 de<br />
febrero de 2020, todo ese dolor se transformó<br />
en acción común para generar memoria y buscar<br />
justicia” (Buscadoras Gto., 2020). Desde su<br />
formación, el colectivo ha sido acompañado por<br />
integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia<br />
en Guanajuato. Al buscar a todos y todas,<br />
acompañando a las víctimas recientes de la desaparición<br />
de un familiar y sumándose a las búsquedas<br />
“de larga data”, las y los integrantes de<br />
los colectivos desarrollan tareas fundamentales<br />
que las instituciones no han cumplido, así como<br />
aprendizajes desde la horizontalidad, la puesta<br />
en común y la agencia cívica, como destaca Nallely<br />
Gómez:<br />
[Hablando de los aprendizajes] A luchar, a romper<br />
ese miedo, a romper el silencio, a no quedarme<br />
callada, a salir y buscar y a tomarnos de la mano,<br />
así como con los colectivos, como que somos ya<br />
muchas y unir fuerzas, es del único modo que te<br />
escuchan, porque aquí a veces, como que el gobierno,<br />
él quiere imponer lo que se va a hacer y yo<br />
creo que, más bien, el gobierno debe hacer lo uno<br />
les pide ¿no? Estamos, como que, aprendiendo a<br />
cambiar todo el entorno, porque antes no, nadie<br />
decía nada y ahorita sí, he aprendido mucho, más<br />
de mis compañeras (Gómez, 2021).<br />
Entre varias iniciativas, como parte de su trabajo<br />
de memoria y sensibilización acerca de la<br />
problemática de la desaparición y de las vivencias<br />
de las buscadoras, dirigido especialmente a<br />
las y los jóvenes, durante 2021 el colectivo Buscadoras<br />
Guanajuato impulsó la grabación de la<br />
canción “Así te buscaré”, lanzada el 30 de agosto<br />
de 2021, Día Internacional de las Víctimas de<br />
Desaparición Forzada. El proyecto no hubiera<br />
podido llevarse a cabo sin el apoyo, la solidaridad,<br />
la voz y las competencias musicales de<br />
Rebeca Lane y su equipo, 4 pues ella es rapera<br />
y “artivista” feminista, de origen guatemalteco,<br />
y siempre ha sido muy sensible, por su propia<br />
historia personal y la de su país, a los temas de la<br />
violencia, de los conflictos armados, las desapariciones<br />
y las graves violaciones a los derechos<br />
humanos. La letra de la obra, redactada a partir<br />
de los testimonios de las buscadoras de Guanajuato<br />
y otros estados, incluye narrativas que son<br />
muestras de vivencias, experiencias, anhelos, resistencias<br />
y de las integrantes de los colectivos<br />
y, más en general, de familiares que a partir del<br />
dolor común, de la indignación y de ejercicios<br />
de agencia cívica elaboran estrategias de “gobernanza<br />
desde abajo” y narrativas alternativas<br />
que contrastan las del poder y manifiestan “capacidad<br />
de articulación desde los márgenes en<br />
conformidad con la indignación y el deseo por<br />
encontrar a las personas desaparecidas que los<br />
impulsa” (Martínez y Díaz Estrada, 2021: 51).<br />
El arranque de la primera estrofa muestra<br />
cómo los deudos se refieren a menudo a la dimensión<br />
onírica para dar y recibir mensajes, para<br />
hablar de la búsqueda, para la comunicación<br />
con sus seres queridos desaparecidos y la esperanza-expectativa<br />
del reencuentro, a pesar de lo<br />
que opine el resto de la sociedad y su entorno<br />
más directo, que normalmente tiende a aislarlos<br />
o estigmatizarlos: “Todas las noches / Te vuelvo<br />
a soñar / Pese a lo que digan / No dejo de esperar<br />
/ También mañana soñaré / Igual que ayer /<br />
Así te buscaré (Así te buscaré)”.<br />
La repetición del sueño en la ausencia es, a<br />
la vez, cercanía e intimidad, y en la última estrofa,<br />
réplica parcial de la primera, la espera y<br />
la lucha contracorriente, “pese a lo que digan”,<br />
4 Colaboración (letra y melodía) de Colectivo Buscadoras<br />
Guanajuato, Rebeca Lane y el autor de este artículo. Créditos:<br />
RP Rebeca Lane: Clara María Vargas Tamayac; producción<br />
y arreglos: Antonio Monterroso y Ana Tuirán; estudio:<br />
Aura Recordings (Guatemala); masterización: Abbey Road<br />
Studios; baterías: Eduardo Navarrete; backing vocals: Kathy<br />
Palma; fotografía fija y video: Deborah Chacón; Legal: Leyton<br />
Alvarado; distribución vía DistroKids; documentación de Suculenta<br />
Pro.<br />
522
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
se transforma en ocupación del espacio mediante<br />
el grito que denuncia la ausencia y se hace<br />
escuchar más allá del ámbito privado o familiar,<br />
y reivindica la imposibilidad de rendirse, o sea,<br />
la prohibición del olvido y, consecuentemente,<br />
la obligación moral y normativa, pública, de la<br />
memoria: “Gritaré tu ausencia / Prohibido es olvidar”.<br />
Silvia García es esposa de Armando Rodríguez<br />
y juntos buscan a su hijo Armado Isaac Rodríguez<br />
García, desaparecido en León el 18 de<br />
septiembre de 2019. Así describe cómo el colectivo<br />
se vuelve familia y da fuerza en distintos<br />
sentidos, hacia las autoridades y para afrontar<br />
el dolor y, de esta forma, hacerse escuchar más<br />
allá del ámbito privado:<br />
En los colectivos yo creo que somos una familia,<br />
nos comprendemos, sabemos del dolor y de lo que<br />
sentimos, porque muchas veces no lo sentimos con<br />
la familia. Es vernos a los ojos sin saber lo triste que<br />
estamos y que las comprendo y que me comprenden.<br />
¿Sí? Yo creo que a veces se llora más con ellos<br />
que hasta con la familia. Y al no estar con ellos, a<br />
lo mejor te hacen menos caso las autoridades, y así<br />
ya en familia, en grupo, muchos, tenemos que alzar<br />
la voz, sí, para gritar, para que todos nos escuchen,<br />
nos entiendan y sepan que está pasando algo muy<br />
grave y muy triste (García, 2020).<br />
Nallely Gómez así describe su experiencia<br />
en la acción colectiva y el acompañamiento entre<br />
compañeras, aun sin conocerlas a todas “en<br />
vivo” o personalmente:<br />
Pues yo creo que es lo mejor que me pudo pasar,<br />
o sea, después de la desaparición de mi hermano,<br />
te encuentras una nueva familia porque platicas<br />
con tus compañeras o las escuchas y te entienden<br />
y las entiendes. Me gustó mucho conocerlas, este,<br />
aunque sea por videollamada, pero tratar con ellas<br />
y que me digan, conocer sus casos, conocer sus<br />
historias, me gusta mucho escucharlas y decirles:<br />
Oyes ¿qué ropa llevaba tu hijo? ¿Cómo era tu hijo?<br />
Bueno, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo era tu vida antes<br />
de que desapareciera? (Gómez, 2021).<br />
De hecho, el rap, corazón pulsante de la obra,<br />
destila lo vivido, pero igualmente la intencionalidad<br />
de las buscadoras, que es representativa<br />
también de las exigencias sociales para con la<br />
conservación y construcción de una memoria<br />
viva, pese a la muerte que nos rodea y a la incertidumbre,<br />
a la liminaridad del estatus del o de la<br />
desaparecida: “Ni todo el dolor puede paralizar<br />
la memoria construida al caminar”, destaca la<br />
letra. El dolor, más bien, une, conforma comunidades<br />
de dolor y búsqueda que hacen memoria<br />
en el camino y ésta, por tejerse colectivamente,<br />
es más resistente a las narrativas tóxicas y al dolor,<br />
más indómita ante la revictimización, la administración<br />
institucionalizada del sufrimiento,<br />
la violencia estructural y los demás dispositivos<br />
de control y dominio del poder, encarnado en<br />
redes macrocriminales (tramas políticas-criminales-económico<br />
empresariales).<br />
“Cuando te llevaron, sangró mi corazón / No<br />
supe más de ti, mi alma se murió / Buscando la<br />
verdad yo no descansaré / Hasta poder saber,<br />
saber que te encontré”. En su crescendo, el rap<br />
refuerza la idea de una búsqueda sin descanso,<br />
día y noche, a raíz de “esa muerte en vida” que<br />
relatan las familias, en virtud de que se trata de<br />
“Nuestros hijos, hermanos, esposos / Son nuestras<br />
hijas, hermanas y madres”, por lo que hay<br />
que encontrarles, hay que poder volver a escucharles,<br />
más allá de los sueños y de burocráticas<br />
promesas de los entes de la “gobernanza desde<br />
arriba”: “Les buscaremos hasta encontrarles<br />
/ Descansaremos hasta escucharles” es la respuesta<br />
y la consigna.<br />
No sólo desaparecen personas, una, dos o<br />
más veces (Rodríguez, 2020), sino que, en un<br />
contexto de impunidad y colusiones, pactos y<br />
desaseos institucionales, la otra desaparecida es<br />
la justicia, por lo que incumbe preguntarse en<br />
dónde está: “¿Dónde está la justicia? Está desaparecida<br />
/ Pero estamos unidas luchando por la<br />
vida”. En las palabras de Silvia García:<br />
Para mí, la búsqueda es hacer hasta lo imposible<br />
por encontrarlo, saber de Isaac, realizando búsqueda<br />
en vida. Es hacer todo por Isaac y por otras<br />
personas que viven y están en la misma situación.<br />
Es solidarizar con familiares, es estar en una familia<br />
que siente y te entiende lo que vives, es levantar la<br />
voz para ser escuchado (García, 2020).<br />
Independientemente de cómo será encontrada<br />
la persona desaparecida, la búsqueda, la<br />
unión y la esperanza se resumen en una lucha<br />
por la vida, como bien lo explicaron, desde ámbi-<br />
523
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
tos distintos pero convergentes, el defensor de<br />
derechos humanos Jorge Verástegui (2018), al<br />
elaborar desde una dimensión sentipensante el<br />
concepto de “búsqueda de vida”, y el buscador<br />
Mario Vergara, al bautizar su colectivo de búsqueda<br />
en Huitzuco, Guerrero, como “Los otros<br />
buscadores: Buscando vida entre los muertos”.<br />
Relacionado con la canción, a principios de<br />
enero de 2022, con el apoyo de la Plataforma<br />
por la Paz y la Justicia en Guanajuato y de CICR<br />
(Comité Internacional de la Cruz Roja), así como<br />
de la Ibero León y la Librería El Carpincho de<br />
la capital estatal para la distribución, el colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato lanzó el “Calendario<br />
para la memoria 2022”, cuyos aspectos gráficos<br />
y textuales retoman la portada y partes de la letra<br />
de “Así te buscaré”, transformándolas en una<br />
herramienta de memoria visual y material, mediante<br />
la cual sería posible asimismo recaudar<br />
fondos solidarios para las búsquedas y los gastos<br />
de transporte del colectivo. En las numerosas<br />
y activas redes sociales del grupo, 5 que por<br />
lo general se caracterizan por el cuidado, la precisión<br />
y del contenido textual y gráfico de sus<br />
mensajes, se leen algunas de las frases retomadas<br />
de las páginas del calendario:<br />
Este calendario es para no olvidar. No olvidar que<br />
cada día el amor que sentimos por nuestra persona<br />
desaparecida está siempre presente, dándonos<br />
fuerza para seguirle buscando. Este calendario está<br />
dedicado a cada familiar desaparecido y a cada familia<br />
que le busca.<br />
#OBTEN Tu calendario para la memoria 2022. Lo<br />
recaudado servirá para seguir operando y generar<br />
empatía + solidaridad del resto de la sociedad. Las<br />
personas desaparecidas nos hacen falta a todas y<br />
todos. #TeSeguimosBuscando (Buscadoras Gto.,<br />
2022).<br />
La casilla del 10 de mayo del calendario oficialmente<br />
es el Día de las Madres. Esta jornada<br />
desde hace 11 años representa motivo de manifestaciones,<br />
marchas y actos públicos de madres,<br />
parientes y solidarios de personas desaparecidas<br />
y, más en general, se vive como un día<br />
de indignación nacional dedicado a la memoria,<br />
la verdad y la justicia para todas las personas<br />
5 Redes sociales del colectivo: https://cutt.ly/VXdthmI (Twitter),<br />
https://cutt.ly/uXdtcB1 (Facebook) y https://cutt.<br />
ly/7XdtUnJ (Instagram).<br />
desaparecidas. En la celda destaca el mensaje:<br />
“Nada que festejar, mucho que exigir”. Y es<br />
acompañado estratégicamente en redes sociales<br />
por una nota más extensa:<br />
#10demayo2022 Hoy las madres buscadoras, no<br />
tenemos nada que festejar. Seguiremos alzando<br />
nuestra voz para exigir que el Estado haga su labor<br />
y nuestras personas desaparecidas regresen a<br />
casa. Seguiremos aferrándonos a ese terco amor<br />
para seguirles buscando hasta encontrarles. Porque<br />
las personas desaparecidas son de todas y<br />
todos. Porque nos faltan casi 100 mil seguiremos<br />
en esta lucha. #TeSeguimosBuscando #HastaEncontrarles<br />
#nosfaltancasi100mil (Buscadoras Gto,<br />
2022).<br />
Enseguida, se leen algunas de las consignas<br />
que el mismo colectivo, así como los demás de<br />
Guanajuato y de México, suelen utilizar en las<br />
marchas del Día de las Madres y en las caravanas:<br />
“Hija/o, escucha, tu madre está en la lucha”;<br />
“Únete, únete, que tu hijo puede ser”; “De Norte<br />
a Sur, de este a Oeste, seguiremos esta lucha,<br />
cueste lo que cueste”; “¿Que por qué los buscamos?<br />
Porque los amamos”; “¿Dónde están, dónde<br />
están, nuestros hijos/as dónde están”, entre<br />
otras. Otro ejemplo es un post de Instagram del<br />
colectivo publicado el 29 de agosto de 2021,<br />
que así promovía la marcha de las buscadoras<br />
en Pénjamo y la canción como fondo o himno<br />
de ésta:<br />
buscadoras_gto Nuestra canción #AsíTeBuscaré<br />
nos acompañó hoy en Pénjamo, Guanajuato,<br />
México, en una marcha pacífica en el marco del Día<br />
Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.<br />
Descárgala de estas plataformas:<br />
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WeC-<br />
FAV3giQQ<br />
Spotify https://cutt.ly/mWpZYGD<br />
Apple music: https://cutt.ly/9WpXZXH<br />
Deezer: https://deezer.page.link/Eb1BVL7iFX2cwp<br />
Plataforma para La Paz y la Justicia en Guanajuato<br />
#TeSeguimosBuscando #hastaencontrarles<br />
(Buscadoras Gto., 2021).<br />
Finalmente, la producción de la canción “Así<br />
te buscaré” y del calendario por parte del colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato y sus aliadas se<br />
unen “para darle vida y melodía a las líricas que<br />
el colectivo guanajuatense desarrolló, plasman-<br />
524
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
do el corazón de sus historias y experiencias. La<br />
música también transmite mensajes y nos permite<br />
acercarnos a una realidad distinta” en que<br />
“la expresión artística de las familias es también<br />
política” (Plascencia Esparza e Iliná, 2021: 5), al<br />
desplegarse en el espacio público, físico y virtual,<br />
material y simbólico, y al crear contranarrativas<br />
e imaginarios que refuerzan su agencia<br />
cívica y capacidades y se basan en aprendizajes,<br />
alianzas y socializaciones de conocimiento.<br />
Aprendizajes y reflexiones finales<br />
La presencia de un campo de investigación<br />
académica incipiente en Guanajuato sobre las<br />
problemáticas de la desaparición y la búsqueda<br />
de personas en el estado representa un desafío<br />
para las universidades, las instituciones públicas,<br />
los medios de comunicación, los colectivos y las<br />
organizaciones de la sociedad civil que realizan<br />
pesquisas y buscan incidir en la realidad a<br />
partir de un conocimiento situado y sistemático.<br />
Su relativo retraso respecto de otras entidades<br />
significa, asimismo, una oportunidad para la<br />
generación de líneas de trabajo basadas en las<br />
necesidades sociales, prácticas y conceptuales,<br />
formuladas en función de las necesidades de las<br />
agrupaciones de familiares. Las dinámicas de<br />
diálogo y cooperación, pero también de confrontación<br />
y exigencia, de éstas con las autoridades<br />
y diversos sectores de la sociedad, todavía<br />
pasivos frente a la escalada de la violencia<br />
y a la vulneración sistemática de los derechos<br />
humanos, requieren de marcos y acciones colaborativas<br />
con la academia y los grupos acompañantes<br />
de activistas y personas solidarias.<br />
En este sentido, el presente artículo representa<br />
un acercamiento a las experiencias y respuestas<br />
de algunos colectivos de familiares de<br />
víctimas indirectas ante el aumento de las violencias<br />
y, particularmente, de las desapariciones<br />
y de las cadenas de violaciones a los derechos<br />
humanos que padecen, como consecuencia de<br />
la ausencia de un ser querido. Después de describir<br />
algunas características del contexto local,<br />
el énfasis se ha puesto en las vivencias e iniciativas<br />
de las y los integrantes del grupo Buscadoras<br />
Guanajuato, con el cual se realizó una<br />
investigación-acción de tipo participativo y colaborativo,<br />
basada sobre todo en la incidencia<br />
y el acompañamiento, en el seguimiento de necesidades<br />
colectivas y el testimonio oral como<br />
herramientas centrales.<br />
Compartir el dolor, crear grupos de presión,<br />
plantear iniciativas y protestas públicas, buscar<br />
en conjunto y no a solas, explica Del Cioppo<br />
(2020), se convierten en propulsores de comunidades<br />
o colectivos estables, entendibles como<br />
formas de resistencia y de afrontamiento, socialidades<br />
emergentes que se reconfiguran a través<br />
de una serie de actividades públicas y privadas,<br />
de procesos de reestructuración emocional y<br />
de memorias, así como de las narrativas y de<br />
las prácticas sociales frente a la desaparición de<br />
personas en Guanajuato.<br />
El estudio de este caso puntual muestra<br />
cómo, a través de mecanismos de cogeneración<br />
y transmisión del conocimiento, procesos<br />
de memoria y difusión hacia afuera del quehacer<br />
y del sentir del colectivo, mediante artefactos<br />
como un calendario y una canción, es posible<br />
vincular prácticas de ciencia ciudadana, capacitaciones<br />
y conocimientos aplicados y útiles para<br />
la acción, con formas de agencia cívica colectiva.<br />
Al respecto, el contexto de la pandemia vino<br />
a modificar ciertas formas de la intervención y<br />
de las actividades, basadas en plataformas digitales<br />
y reuniones a distancia, pero también llegó<br />
a incrementar o exacerbar las reivindicaciones<br />
y las peticiones de las buscadoras frente a las<br />
autoridades que, de diferentes maneras, habían<br />
“relajado” la atención de la problemática y justificado<br />
el estancamiento de las investigaciones.<br />
Entonces, por un lado, la elaboración conjunta<br />
entre familiares, personas académicas y<br />
defensoras, de materiales, talleres y breves sesiones<br />
formativas acerca de los derechos de las<br />
víctimas y la adecuada conducción de la investigación<br />
ministerial abonó a la mejor conducción<br />
de mesas de trabajo entre subgrupos de familiares<br />
y los ministerios públicos a cargo de sus<br />
casos. Esto se dio, entre junio y agosto de 2021,<br />
en el contexto de una dinámica de “gobernanza<br />
desde abajo” que había sido detonada por<br />
los propios colectivos en reuniones previas con<br />
la Fiscalía General de Estado. Estas reuniones,<br />
organizadas como mesas de trabajo con la presencia<br />
de organizaciones civiles y universidades,<br />
del poder ejecutivo, de la fiscalía, de la Comisión<br />
Nacional de Búsqueda y de todos los colectivos,<br />
no fueron parte de mecanismos oficiales o legales<br />
preestablecidos, sino que constituyeron un<br />
525
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
logro de los colectivos, conseguido mediante<br />
plantones en la calle, cartas públicas, protestas<br />
en redes sociales y presión en los medios a principios<br />
de ese año.<br />
Por otro lado, Buscadoras Guanajuato se hizo<br />
promotora de iniciativas de memoria, como la<br />
canción “Así te buscaré” y el Calendario para la<br />
Memoria 2022, también con el fin de compartir<br />
el significado, las vivencias y el alcance de sus<br />
acciones con segmentos de la sociedad, especialmente<br />
las y los jóvenes, que probablemente<br />
no estén familiarizados con la problemática de la<br />
desaparición y la lucha por la búsqueda y la justicia<br />
del colectivo. En este caso, los momentos<br />
creativos fueron compartidos por algunas de las<br />
integrantes del grupo, pero la difusión mediática<br />
y los procesos de apropiación de la canción y de<br />
distribución del calendario gatillaron aprendizajes<br />
y acciones de más personas: cerca de la fecha<br />
simbólica del 30 de agosto este y otros colectivos<br />
incluyeron “Así te buscaré” en distintos<br />
espacios públicos y la utilizaron como vehículo<br />
de sensibilización y reivindicación, mientras que<br />
el calendario fue distribuido en plazas públicas y<br />
también enviado por el colectivo a autoridades<br />
locales como forma de presencia-presión.<br />
A partir de los ejemplos analizados, destacan<br />
modalidades de conformación independiente,<br />
de apropiación de saberes y ciencia ciudadana<br />
que van sosteniendo o afinando repertorios y<br />
mecanismos de la acción colectiva y ejercicios<br />
de agencia cívica. A partir de vivencias comunes<br />
y la formación de comunidades del dolor, el colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato, como otros, ha<br />
tendido a trascender la esfera privada y alcanzar<br />
una dimensión pública y ciudadana, la cual va<br />
modificando de diferentes maneras la relación<br />
de poder-saber con las autoridades interlocutoras<br />
y las formas de la gobernanza desde abajo,<br />
en su relación dinámica con los mecanismos<br />
desde arriba.<br />
La vivencia de un tiempo y duelo que quedan<br />
suspendidos por la imposibilidad de encontrar,<br />
ya sea con o sin vida, a la persona buscada se<br />
va traduciendo en prácticas de afrontamiento<br />
y de lucha que de lo individual se trasladan a<br />
lo colectivo, al compartir las personas un dolor<br />
común en espacios públicos y al acompañarlo<br />
con repertorios de reivindicación y luchas por<br />
el reconocimiento y la incidencia política ante<br />
las autoridades y aquella parte de la sociedad<br />
que sigue estigmatizando a las víctimas (Ovalle,<br />
2019; Aguirre, 2016). Estas formas de agencia y<br />
gobernanza reconfiguran su papel en el espacio<br />
público, convirtiendo a las familias y sus agrupaciones<br />
en agentes cívicos, reservas morales<br />
para el resto de la sociedad y sujetos defensores<br />
de derechos mediante el ejercicio de saberes<br />
adquiridos en la marcha, a veces sustraídos al<br />
monopolio de los técnicos, de los peritos y de<br />
las autoridades. Asimismo, este agenciamiento,<br />
conducido sobre todo por mujeres, impactó<br />
profundamente en la agenda política, la opinión<br />
pública y la misma organización de repertorios<br />
y respuestas colectivas en Guanajuato, tanto antes<br />
como después de la promulgación de leyes y<br />
mecanismos oficiales que regulan la gobernanza<br />
desde arriba. Ésta se consolidó en la entidad<br />
desde el 2020 con la aprobación de la Ley estatal<br />
de Búsqueda, la Ley de Víctimas y la Ley de<br />
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,<br />
y tras la conformación de las respectivas<br />
Comisiones, Sistemas, Células de Búsqueda y<br />
Consejos Ciudadanos estatales.<br />
En términos éticos y metodológicos, la investigación<br />
tuvo que incorporar el desafío de un trabajo<br />
concebido como muy cercano entre el investigador-sujeto-acompañante<br />
y las personas<br />
del colectivo, por lo que había riesgo de generar<br />
confusiones o dilemas éticos ligados justamente<br />
a la cercanía en la actividad de acompañamiento<br />
e incidencia. Al respecto, cabe señalar que,<br />
si bien en la universidad no hay un comité ético<br />
específico, la evaluación de los proyectos de<br />
investigación es realizada por un comité técnico<br />
interno y mediante un proceso de dictamen<br />
doble ciego, además de plantearse dentro de<br />
comunidades académicas (cuerpos de investigación).<br />
Por otro lado, la retroalimentación sobre<br />
la función de la propia investigación y la formulación<br />
de un consentimiento informado con<br />
las mismas personas entrevistadas, las voceras y<br />
las integrantes del colectivo ha posibilitado una<br />
discusión y una mayor solidez ética del trabajo.<br />
Asimismo, se tuvieron que asimilar y tratar<br />
los límites y las oportunidades del periodo<br />
pandémico, particularmente el distanciamiento<br />
social, el uso de plataformas y la condición<br />
de mayor vulnerabilidad de quienes ya de por<br />
sí experimentan la angustia de la desaparición,<br />
las complejidades de la búsqueda y las limitaciones<br />
impuestas por un entorno extremadamente<br />
526
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
violento. En este sentido, aunque las conversaciones<br />
realizadas cumplieron con los requisitos<br />
de las entrevistas semiestructuradas en profundidad<br />
y pudieron verter sobre los tópicos planeados,<br />
se limitaron a dos, a las que se agregaron<br />
dos testimonios más breves a integrantes<br />
del mismo colectivo. Por lo tanto, las entrevistas<br />
fueron complementando otras fuentes generadas<br />
desde la participación, la observación y el<br />
trabajo conjunto, parcialmente limitado por la<br />
contingencia sanitaria y las consecuencias socioeconómicas<br />
y emocionales sobre los mismos<br />
grupos de buscadoras. No obstante, esta situación<br />
por un lado abrió el camino a modalidades<br />
de búsqueda, de investigación y de presión distintas<br />
de parte de las buscadoras, gracias al uso<br />
ampliado de las redes sociales y de aplicaciones<br />
digitales, asociado a los repertorios tradicionales.<br />
Por otro lado, para los colectivos, para la<br />
academia y la sociedad civil ha sido importante<br />
el aprendizaje en términos del desarrollo de<br />
formas más flexibles de apoyo, de colaboración,<br />
comunicación e investigación.<br />
La creciente interrelación de los colectivos<br />
guanajuatenses con realidades organizadas de<br />
mayor alcance y trayectoria como el Movimiento<br />
por Nuestros Desaparecidos en México y la<br />
Red de Enlaces Nacionales, con organizaciones<br />
no gubernamentales nacionales e internacionales,<br />
así como la promoción de esfuerzos de<br />
coordinación interestatales, como los encuentros<br />
regionales del Bajío (Cerbón, 2021) y el impulso<br />
hacia la implementación del Mecanismo<br />
Extraordinario de Identificación Forense en el<br />
estado, abren perspectivas interesantes de investigación<br />
e incidencia social para que el medio<br />
académico, desde distintas disciplinas y enfoques,<br />
vaya tendiendo puentes colaborativos<br />
con el movimiento de colectivos de búsqueda<br />
en Guanajuato.<br />
En esta línea de trabajo, en 2022, se han ido<br />
articulando iniciativas novedosas en el estado<br />
que merecen ser mencionadas a manera de<br />
cierre y ejemplo. Una es la próxima publicación<br />
del Recetario para la Memoria para Guanajuato,<br />
un proyecto fotográfico, gastronómico y social<br />
que, desde su primera edición con familias de<br />
Sinaloa, sostiene y hace visible la lucha de familiares<br />
y grupos en búsqueda de las y los desaparecidos,<br />
a la vez que pretende sacar a estos<br />
actores sociales del aislamiento y conectarlos<br />
con otros sectores. Otra, denominada “Bordando<br />
Ausencias”, se inscribe en el proyecto “Mujeres<br />
buscadoras en Guanajuato, construcción de<br />
memoria y agencia a través del bordado”, bajo<br />
responsabilidad de Sandra Estrada Maldonado,<br />
investigadora de la Universidad de Guanajuato<br />
e integrante, a su vez, del proyecto “Incidencia<br />
política de las familias de personas desaparecidas<br />
en Guanajuato y Jalisco a partir de procesos<br />
organizativos y de construcción de memoria”<br />
que es parte de Pronaces (Proyectos Nacionales<br />
Estratégicos). Por último, se creó recientemente<br />
la primera “Red de Psicólogas y Tanatólogas” en<br />
atención a colectivos de búsqueda de Guanajuato,<br />
a partir de experiencias de acompañamiento<br />
y apoyo que arrancaron en Salvatierra y pretenden<br />
replicarse en otros municipios, facilitando<br />
posibilidades de sanación y adoptando una<br />
perspectiva psicosocial más cercana a los sentires<br />
de las integrantes de los colectivos respecto<br />
de la que es ofrecida por las instancias estatales<br />
de atención a víctimas. En los tres casos, desde<br />
los ámbitos académicos y de la sociedad civil se<br />
establecen relaciones con las y los familiares de<br />
personas desaparecidas para conformar y reforzar<br />
redes de apoyo, fortalecimiento recíproco<br />
de conocimientos e intercambios, así como expresiones<br />
de agencia cívica y ciencia ciudadana<br />
con enfoque de derechos.<br />
Fuentes consultadas<br />
ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas para<br />
los Derechos Humanos) (2022), “Acerca de la<br />
buena gobernanza y los derechos humanos. El<br />
ACNUDH y la buena gobernanza”, Nueva York,<br />
ONU, , 20 de abril de<br />
2022.<br />
Aguirre, Arturo (2016), Nuestro espacio doliente. Reiteraciones<br />
para pensar en el México contemporáneo,<br />
Puebla, Afínita Ed./BUAP.<br />
Anisur Rahman, Mohammed y Fals Borda, Orlando<br />
(1988), “Romper el monopolio del conocimiento:<br />
situación actual y perspectivas de la Investigación-Acción-Participativa<br />
en el mundo”, Análisis<br />
Político, núm. 5, Bogotá, Universidad Nacional<br />
de Colombia, pp. 46-55, ,<br />
5 de junio de 2022.<br />
Buscadoras Gto. (2022), “Calendario para la memoria<br />
2022”, [Facebook], 17 de abril de 2022, ,<br />
1 de junio de 2022.<br />
527
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
Buscadoras Gto. (2021), “Canción en Pénjamo”, [Instagram],<br />
29 de agosto de /2021, , 5 de junio de 2022.<br />
Buscadoras Gto. (2020), “Información”, [Facebook],<br />
, 5 de junio de 2022.<br />
Cepeda, Ana y Leetoy, Salvador (2021), “De víctimas<br />
a expertas: estrategias de agencia cívica para<br />
la identificación de desaparecidos en México”,<br />
ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, 25 (69),<br />
Quito, Flacso Ecuador, pp. 181-200, , 15 de agosto de 2022.<br />
Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel<br />
Agustín Pro Juárez, A.C.) (2020), No somos<br />
expedientes. Guía práctica para familiares en<br />
búsqueda de personas desaparecidas que dan<br />
seguimiento a sus denuncias ante el Ministerio<br />
Público, Ciudad de México, Centro Prodh.<br />
Cerbón, Mónica (2021), “Colectivos acuerdan búsqueda<br />
de desaparecidos en el Bajío”, Proceso, 21 de diciembre,<br />
Ciudad de México, Revista Proceso, ,<br />
8 de agosto de 2022.<br />
Chica, Silvia (2019), Manual para el análisis de contexto<br />
de casos de personas desaparecidas en México,<br />
Ciudad de México, Instituto Mexicano de Derechos<br />
Humanos y Democracia.<br />
CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) (2015),<br />
Elementos esenciales para regular la desaparición<br />
de personas, Ciudad de México, CICR.<br />
Cioppo, Paula Del (2020), “Respuestas subjetivas a la<br />
desaparición de personas. La organización de<br />
los familiares”, en Javier Yankelevich (coord.),<br />
Manual de Capacitación para la Búsqueda de<br />
Personas. Tomo 1. La Voz de la Academia, Ciudad<br />
de México, CNB/USAID/EnfoqueDH.<br />
Coronado Ramírez, José Luis y Ávila Quijas, Aquiles<br />
Omar (2021), “La segregación urbana. ¿Una<br />
consecuencia inevitable del crecimiento urbano<br />
en León, Guanajuato?”, en P. Wong González,<br />
J.E. Isaac Egurrola, E.R. Morales García de Alba<br />
y A. Treviño Aldape (coords.), La dimensión<br />
global de las regiones y sus reconfiguraciones<br />
económicas y urbanas, vol. II, Ciudad de México,<br />
UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas/Asociación<br />
Mexicana de Ciencias para el<br />
Desarrollo Regional.<br />
Espinosa, Verónica; Montejano, Gabriela; Esquivias,<br />
Melissa y Ávila, Alfonsina (2022), “Guanajuato:<br />
Aquí, decían, no hay desaparecidos”, A dónde<br />
van los desaparecidos, [weblog], 24 de junio de<br />
2022, < https://cutt.ly/MXdTdRU>, 5 de agosto<br />
de 2022.<br />
Expansión Política (2022), “La muerte de Ángel Yael<br />
revive críticas sobre la militarización en México”,<br />
Expansión Política, 29 de abril, Ciudad de<br />
México, Expansión Política, , 1 de junio de 2022.<br />
FGEG (Fiscalía General del Estado de Guanajuato)<br />
(2022), “Investigaciones aperturadas por la<br />
desaparición de personas, del 1° de enero de<br />
2012 al 31 de marzo de 2022”, oficio 274/2022,<br />
Anexo Folio 112093900035522, 7 de abril de<br />
2022, Guanajuato, FGEG.<br />
Flores Casamayor, Horacio; Morales Martínez, Jorge<br />
Luis; Tagle Zamora, Daniel y Delgado Galván,<br />
Xitlali V. (2020), “El modelo económico<br />
y su influencia en el desarrollo sustentable de<br />
cinco municipios de Guanajuato”, Acta universitaria,<br />
vol. 30, Guanajuato, Universidad<br />
de Guanajuato, doi: https://doi.org/10.15174/<br />
au.2020.2493<br />
Galindo López, Carlos; Rodríguez Carrillo, Juan Manuel<br />
y Ramírez Hernández, Susana (2018), “Consecuencias<br />
no intencionadas del despliegue de<br />
operativos permanentes de corte militarizado<br />
contra el narcotráfico”, Documento de la Dir. De<br />
Investigación Estratégica del Inst. Belisario Domínguez<br />
del Senado de la República mexicana,<br />
20 de diciembre, Ciudad de México, Senado de<br />
la República, , consultado<br />
el 01/06/2022.<br />
García, Carlos (2022), “Agente de la Guardia Nacional<br />
mata a estudiante de la Universidad de Guanajuato”,<br />
La Jornada, 27 de abril, Ciudad de México,<br />
Demos, , 1 de<br />
junio de 2022.<br />
Guardia Nacional (2022), “Respuesta a solicitud de información<br />
pública”, folio 332259821000463, 26<br />
de enero de 2022, Ciudad de México, Guardia<br />
Nacional.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística)<br />
(2020), “Sistema de Cuentas Nacionales de México.<br />
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa<br />
(precios corrientes). Año Base 2013, 2020<br />
preliminar”, Aguascalientes, Inegi, , 17 de abril de 2022.<br />
Infobae (2021), “Guanajuato: tres años consecutivos encabezando<br />
el ranking nacional de homicidios”, Infobae,<br />
15 de diciembre, Ciudad de México, Infobae,<br />
, 5 de junio de 2022.<br />
Informativo Ágora (2021), “Hallan fosa en el Sauz y denuncian<br />
hostigamiento”, 21 de febrero, Celaya,<br />
Informativo Ágora, ,<br />
8 de agosto de 2022.<br />
528
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 507-530<br />
Jiménez Mayagoitia, Cutberto (2022), “Cierra Guanajuato<br />
el 2021 con 974 homicidios menos”, Diario<br />
AM, 20 de enero, Guanajuato, Círculo AM,,<br />
5 de junio de 2022.<br />
Juárez, Juana; Arciga, Salvador y Mendoza Jorge<br />
(coords.) (2012), Memoria Colectiva. Procesos<br />
psicosociales, Ciudad de México, UAM/Porrúa.<br />
Lorusso, Fabrizio (2019), “Guanajuato: tendencias de<br />
la violencia, las desapariciones y los homicidios”,<br />
Brújula Ciudadana, núm. 109, Ciudad de<br />
México, Puente Ciudadano, pp. 45-58, , 15 de agosto de 2022.<br />
Martínez, Miguel Ángel y Díaz Estrada, Francisco<br />
(2021), “La búsqueda de personas en tiempos<br />
de pandemia. Desaparición forzada y resistencias<br />
colectivas”, Revista Pensamiento y Acción<br />
Interdisciplinaria, 7 (1), Curicó, Universidad Católica<br />
de Maule, pp. 32-55, , 15 de agosto de 2022.<br />
MNDM (Movimiento por Nuestros desaparecidos en<br />
México) (2021), “Más de 52 mil personas fallecidas<br />
sin identificar en México”, 26 de agosto,<br />
Ciudad de México, MNDM, ,<br />
2 de junio de 2022.<br />
Nateras González, Martha Elisa y Valencia Londoño,<br />
Paula Andrea (2020), “Riesgos de la militarización<br />
de la seguridad como respuesta a la violencia<br />
derivada del narcotráfico. El caso de Colombia<br />
y México”, Espiral. Estudios sobre Estado<br />
y Sociedad, 27 (78-79), Guadalajara, Universidad<br />
de Guadalajara, pp. 79-116, doi: https://doi.<br />
org/10.32870/eees.v28i78-79.7069<br />
Rivas Rodríguez, Francisco Javier (dir.) (2020), Desapariciones<br />
forzadas e involuntarias. Crisis institucional<br />
forense y respuestas colectivas frente a<br />
la búsqueda de personas desaparecidas, Ciudad<br />
de México, Observatorio Nacional Ciudadano<br />
de Seguridad, Justicia y Legalidad/ Friedrich<br />
Naumann Stiftung, ,<br />
1 de mayo de 2022.<br />
Ovalle, Camilo Vicente (2019), Tiempo suspendido:<br />
una historia de la desaparición forzada en México,<br />
1940-1980, Ciudad de México, Bonilla Artigas.<br />
Plascencia Esparza, Michelle e Iliná, Merle (2021), “El<br />
arte que acompaña la búsqueda”, Identificación<br />
Humana, [weblog], 24 de noviembre de 2021,<br />
, 2 de junio de 2022.<br />
Ramírez Hernández, Susana (2019), “Mecanismos extrainstitucionales<br />
para la búsqueda de personas<br />
desaparecidas en México”, Pluralidad y Consenso.<br />
Revista del Instituto Belisario Domínguez del<br />
Senado de la República, 9 (42), Ciudad de México,<br />
Senado de la República, pp. 88-107, ,<br />
15 de agosto de 2022.<br />
Rea, Daniela (2021), “Nos dijeron que por ese ojito de<br />
agua se escuchaban los lamentos”, Pie de página,<br />
3 de marzo, Ciudad de México, Pie de página,<br />
, 2 de junio de 2022.<br />
RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas<br />
y No Localizadas) (2022), “Versión pública<br />
RNPDNO”, Ciudad de México, Segob, , 17 de abril de 2022.<br />
Robledo Silvestre, Carolina (2015), “El laberinto de las<br />
sombras: desaparecer en el marco de la guerra<br />
contra las drogas”, Estudios Políticos, núm.<br />
47, Medellín, Universidad de Antioquia, pp. 89-<br />
108, doi: https://doi.org/10.17533/udea.espo.<br />
n47a06<br />
Rodríguez, Francisco (2020), “Desaparecer dos veces.<br />
La burocracia que pierde cuerpos”, A dónde van<br />
los desaparecidos, [weblog], 29 de septiembre<br />
de 2020, , 2 de junio<br />
de 2022.<br />
Rosas Vargas, Rocío; León Andrade, Marilu y Bustamante<br />
Lara, Tzatzil Isela (2021), “Violencia, feminicidios<br />
y crimen organizado en Guanajuato”,<br />
Cuadernos del CILHA, núm. 34, Mendoza, Universidad<br />
Nacional de Cuyo, pp. 1-31, doi: https://<br />
doi.org/10.48162/rev.34.013<br />
Ruiz, Jorge; Lorusso, Fabrizio y Elton, Óscar (2021), “Informe<br />
sobre la situación de fosas clandestinas en<br />
el estado de Guanajuato (enero de 2009 a diciembre<br />
de 2020) (Resumen ejecutivo) (Actualización<br />
a marzo de 2021)”, Guanajuato, Poplab,<br />
, 17 de abril de 2022.<br />
Sandoval González, Luis Crescencio (2021), “Situación<br />
de seguridad pública en el estado de Guanajuato.<br />
#ConferenciaPresidente desde Irapuato,<br />
Guanajuato (rueda de prensa mañanera del<br />
presidente López Obrador”, [YouTube], 26 de<br />
noviembre de 2021, ,<br />
15 de agosto de 2021.<br />
Sandoval, Raymundo (2021), “Anuario de derechos<br />
humanos en Guanajuato”, Animal Político, 4 de<br />
enero, Ciudad de México, Editorial Animal, ,<br />
15 de agosto de 2021.<br />
Sandoval, Raymundo (2020), “El diálogo con las víctimas<br />
en Guanajuato”, Animal Político, 11 de<br />
septiembre, Ciudad de México, Editorial Animal,<br />
, 15 de agosto de<br />
2021.<br />
529
FABRIZIO LORUSSO, DESAPARECER Y BUSCAR EN GUANAJUATO:<br />
RESPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS<br />
Saucedo, David (2019), “Guanajuato bajo asedio criminal:<br />
radiografía de la guerra”, PopLab. Laboratorio<br />
de Periodismo y Opinión Pública, [weblog],<br />
16 de octubre de 2019, , 17 de abril de 2022.<br />
Scott, James (2007), Los dominados y el arte de la<br />
resistencia, Ciudad de México, Era.<br />
Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) (2021),<br />
“Hoja de respuesta a solicitudes de acceso a la<br />
información”, folio 330026421000404, 5 de diciembre,<br />
Ciudad de México, Sedena.<br />
Vázquez, Daniel (2019), Captura del Estado, macrocriminalidad<br />
y derechos humanos, Ciudad de México,<br />
Flacso/Unam-IIJ/Fundación H. Böll.<br />
Vélez Salas, Alejandro (2016), Narrativas interdisciplinarias<br />
sobre desaparición de personas en México,<br />
Ciudad de México, CNDH.<br />
Verástegui, Jorge (2018), Memorias de un corazón<br />
ausente. Historias de vida, Ciudad de México,<br />
Heinrich Böll Stiftung.<br />
Villarreal Martínez, María Teresa (2020), “La gobernanza<br />
para enfrentar el problema de la desaparición<br />
de personas. Experiencias de interlocución<br />
entre familiares de personas desaparecidas y<br />
autoridades gubernamentales en los estados de<br />
Coahuila y Nuevo León (2009-2018)”, Estudios<br />
Políticos, núm. 59, Medellín, Instituto de Estudios<br />
Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia,<br />
pp. 73-97, , 15<br />
de agosto de 2021.<br />
Villarreal Martínez, María Teresa (2016), “Los colectivos<br />
de familiares de personas desaparecidas y<br />
la procuración de justicia”, Intersticios Sociales,<br />
núm. 11, Zapopan, El Colegio de Jalisco, A.C., pp.<br />
1-28, , 15 de agosto<br />
de 2021.<br />
Villarreal Martínez, María Teresa (2014), “Respuestas<br />
ciudadanas ante la desaparición de personas<br />
en México (2000-2013)”, Espacios Públicos, 17<br />
(39), Toluca, Universidad Autónoma del Estado<br />
de México, pp. 105-135, ,<br />
15 de agosto de 2021.<br />
Entrevistas<br />
B., Juana (2021), “Entrevista con Juana B. del colectivo<br />
Buscadoras Guanajuato”, Fabrizio Lorusso, [entrevista<br />
audiograbada presencial], León (Gto.),<br />
17/01/2021.<br />
García, Silvia (2020), “Entrevista con Silvia García del<br />
colectivo Buscadoras Guanajuato”, Fabrizio<br />
Lorusso, [entrevista audiograbada telefónica],<br />
León (Gto.), 17/09/2020.<br />
Gómez, Nallely (2021), “Entrevista con Nallely Gómez.<br />
del colectivo Buscadoras Guanajuato”, Fabrizio<br />
Lorusso, [entrevista audiograbada presencial],<br />
León (Gto.), 06/10/2021.<br />
Fabrizio Lorusso<br />
Recibido: 5 de junio de 2022.<br />
Aceptado: 2 de agosto de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la<br />
Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente<br />
es Profesor Investigador en la Universidad<br />
Iberoamericana León. Es miembro del<br />
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus<br />
líneas de investigación son: Derechos humanos,<br />
Desaparición y búsqueda de personas, Colectivos<br />
de búsqueda, Globalización y neoliberalismo<br />
en América Latina. Sus áreas disciplinarias<br />
son historia del tiempo presente e historia oral,<br />
sociología y relaciones internacionales. Entre<br />
sus más recientes publicaciones destacan, como<br />
autor: “Una discusión sobre el concepto de fosa<br />
clandestina y el contexto mexicano. El caso de<br />
Guanajuato”, Historia y grafía, núm. 56 (enero),<br />
Ciudad de México, Universidad Iberoamericana,<br />
pp. 129-70 (2021); “Nos une el mismo dolor.<br />
Narrative, lutto e ricerca di vita nel collettivo de<br />
Los otros desaparecidos de Iguala”, Letterature<br />
d’America, Roma, La Sapienza, Università di<br />
Roma, 39 (173), pp. 83-105 (2019); “Relación y<br />
tejido social: una panorámica conceptual a través<br />
del enfoque de la sociología relacional”, O<br />
público e o privado, 19 (38), Fortaleza, UECE, pp.<br />
259-287 (2021); como coautor: Ni una más. 40<br />
escritores contra el feminicidio, León, Universidad<br />
Iberoamericana León (2017); El hambre de<br />
Haití. Terremoto, olvido y paradojas de la solidaridad,<br />
Universidad Iberoamericana León (2019).<br />
530
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022114<br />
ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL<br />
EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
DANGEROUS WALKS:<br />
RE-EXPLORING CRIMINAL VIOLENCE ON MEXICO’S NORTHERN BORDER<br />
Olga Nacori López-Hernández<br />
orcid.org/0000-0001-6173-2860<br />
El Colegio de Tamaulipas<br />
México<br />
nacori.lopez@gmail.com<br />
Oscar Misael Hernández-Hernández<br />
orcid.org/0000-0002-5882-8789<br />
El Colegio de la Frontera Norte<br />
México<br />
ohernandez@colef.mx<br />
Abstract<br />
Our purpose in this paper is to re-explore criminal violence in two cities from the northern<br />
border of Mexico, specifically Ciudad Juárez, Chihuahua and Matamoros, Tamaulipas.<br />
We begin from a relational approach and phenomenological dimension of criminal<br />
violence, defining it as a procedural, multi-causal, and multidirectional field of<br />
power, but also as a field of power experienced and portrayed by those who exert and<br />
suffer it in everyday life. Methodologically, we use autoethnography as a useful tool to<br />
understand the social and subjective context of criminal violence that we experience in<br />
this border region.<br />
Keywords: Criminal Violence, Northern Border, Autoetnography.<br />
Resumen<br />
Nuestro propósito en este trabajo es reexplorar la violencia criminal en dos ciudades<br />
de la frontera norte de México, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros,<br />
Tamaulipas. Partimos de un enfoque relacional y una dimensión fenomenológica<br />
de la violencia criminal, definiéndola como un campo de poder procesual, multicausal<br />
y multidireccional, pero también como un campo de poder vivido y significado<br />
por quienes la ejercen y quienes la padecen en la vida cotidiana. Metodológicamente<br />
utilizamos la autoetnografía como una herramienta útil para comprender el contexto<br />
social y subjetivo de la violencia criminal que nosotros vivimos en ciudades de esta<br />
región fronteriza.<br />
Palabras clave: violencia criminal, frontera norte, autoetnografía.<br />
531
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Introducción<br />
Desde hace poco más de una década, en México<br />
la violencia derivada de las confrontaciones<br />
entre grupos del crimen organizado y entre<br />
éstos y las fuerzas de seguridad del Estado ha<br />
sido objeto de análisis, debates públicos y reflexiones,<br />
además de las denominadas labores<br />
de inteligencia de dependencias federales que<br />
recopilan, procesan y analizan información para<br />
la toma de decisiones y el diseño de estrategias<br />
en la materia. Las escaladas de violencia no son<br />
nuevas en el país, pero bien podría elegirse el<br />
2006, el primer año del sexenio de Felipe Calderón<br />
Hinojosa, como el parteaguas del incremento<br />
de la violencia.<br />
No obstante, como señala Morales Oyarbide:<br />
“Ni el narcotráfico ni la lucha de los gobiernos<br />
mexicanos para erradicarlo o contenerlo, son<br />
nuevos”; lo nuevo fue “hacerlo mediante un ataque<br />
frontal, en todo el territorio, durante todo el<br />
tiempo, a las organizaciones traficantes” (2011a:<br />
1). Por supuesto, esto ocurrió cuando el gobierno<br />
mexicano lanzó la llamada guerra contra el<br />
narcotráfico o guerra contra el narco; una estrategia<br />
de seguridad que consistió en recurrir a las<br />
fuerzas armadas para contener la escalada de<br />
violencia y que tuvo como consecuencia un incremento<br />
exacerbado de los delitos de alto impacto<br />
(extorsión, secuestro y homicidio) (Atuesta,<br />
2018). Esta estrategia es considerada un conflicto<br />
armado que dejó más de 100 mil personas<br />
muertas en sólo seis años (Infobae, 2020).<br />
Algunos analistas concuerdan en que esta<br />
estrategia fracasó porque no logró abatir a los<br />
cárteles o grupos del crimen organizado, mientras<br />
que la violencia y la violación de derechos<br />
humanos aumentaron, lo que ha suscitado cuestionamientos<br />
de la soberanía y la gobernabilidad<br />
del Estado mexicano en su propio territorio (Morales<br />
Oyarbide, 2011b; Pérez Lara, 2011; Rosen y<br />
Zepeda Martínez, 2015). Como consecuencia de<br />
todo esto, la violencia se volvió cotidiana y visible<br />
no sólo en los enfrentamientos entre fuerzas<br />
del Estado y grupos criminales, sino también entre<br />
estos últimos e incluso entre ellos y ciudadanos<br />
que han sido testigos, víctimas y también<br />
protagonistas de actos violentos.<br />
En el norte del país no ha sido la excepción:<br />
hasta la fecha la violencia persiste y se expresa<br />
en confrontaciones entre las fuerzas de seguridad<br />
del Estado mexicano –como la Guardia Nacional<br />
y el Ejército– y los grupos criminales que<br />
operan en la frontera México-Estados Unidos<br />
–como el Cártel del Golfo (CDG) en Matamoros,<br />
el Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo,<br />
El Cártel de Juárez, el Nuevo Cártel de Juárez<br />
y La Línea en Ciudad Juárez y sus disputas con<br />
el Cártel de Sinaloa (CS) o alianzas con el Cártel<br />
Jalisco Nueva Generación (CJNG)– (BACRIM,<br />
2020; Raphael, 2021). Ante esta situación, el fenómeno<br />
ha sido analizado en diferentes disciplinas<br />
de las ciencias sociales, incluso objeto de<br />
producción cinematográfica.<br />
En el primer caso se encuentran análisis enfocados<br />
en las políticas antidrogas que han implementado<br />
México y Estados Unidos ante la ola<br />
de violencia y, particularmente, los programas<br />
de seguridad transfronteriza o binacional (Freeman,<br />
2008; Flores, 2018), así como reflexiones<br />
en torno a la inseguridad en los estados norteños<br />
o fronterizos de México y las limitaciones<br />
en materia de seguridad (Ramos, 2011 y Arzaluz<br />
Solano y Zamora Carmona, 2017); estudios<br />
en torno a la rentabilidad del tráfico de drogas<br />
y de otras mercancías ilícitas para el crimen organizado<br />
en el norte del país (Sandoval, 2011); y<br />
trabajos que hacen énfasis en el impacto de la<br />
violencia entre grupos vulnerables, como los jóvenes<br />
(Flores Ávila y de la O, 2012), los migrantes<br />
(Izcara Palacios, 2017) o los desaparecidos<br />
como víctimas de la guerra contra las drogas<br />
(Robledo Silvestre, 2015).<br />
Otras vertientes de los análisis sociales se han<br />
enfocado, por un lado, en la narcocultura derivada<br />
de dicho conflicto o guerra contra el narcotráfico,<br />
destacando que más allá de los narco-corridos,<br />
en la frontera norte se ha gestado<br />
una subcultura de la violencia en la música y el<br />
folklore (Campbell, 2007); por otro, han destacado<br />
que la militarización y el conflicto armado<br />
más bien han derivado en la construcción<br />
de procesos y narrativas de seguridad que sólo<br />
benefician a grupos políticos y empresariales,<br />
tanto de México como de Estados Unidos (Correa-Cabrera,<br />
2020).<br />
Desde el cine, la violencia en el norte del país<br />
ha sido representada en películas como Sicario:<br />
Tierra de nadie, dirigida por Denise Villeneuve<br />
en 2015. Se trata de una producción que retrata<br />
la guerra contra las drogas en México, la corrupción<br />
institucional y la intervención clandestina<br />
532
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
de agencias de los Estados Unidos en regiones<br />
fronterizas como El Paso-Ciudad Juárez. El rating<br />
fue tal que en el 2018 se estrenó la secuela<br />
de la película, Sicario: Día del soldado, ahora<br />
dirigida por Stefano Sollima. En esta última<br />
más bien se hace énfasis en la reproducción de<br />
la violencia criminal a través de figuras paradigmáticas<br />
como los sicarios, los paramilitares, los<br />
abogados y, por supuesto, los narcotraficantes<br />
en ciudades específicas de la frontera norte de<br />
México.<br />
Otro ejemplo cinematográfico es La Civil, película<br />
dirigida por Teodora Ana Mihai en 2021.<br />
Es una coprodución entre México y Bélgica que<br />
rescata la historia de Miriam Rodríguez: una mujer<br />
de San Fernando, Tamaulipas, cuya hija fue<br />
secuestrada en 2012, rastreó a los asesinos, fundó<br />
un colectivo de familiares de desaparecidos<br />
y fue asesinada el 10 de mayo de 2017. La película<br />
no sólo retrata los matices particulares de<br />
la violencia en la vida de una víctima, sino también<br />
resalta los múltiples actores y aristas que<br />
intervienen en la producción de dicha violencia<br />
a nivel regional.<br />
Como se observa, desde las ciencias sociales<br />
y desde el cine la violencia ha sido objeto<br />
de estudio en la frontera norte de México. El<br />
uso de metodologías académicas o cinematográficas<br />
sin duda ha contribuido a comprender<br />
la violencia en la región, a pesar del sesgo que<br />
puede existir al construir o narrar la violencia, o<br />
las estrategias metodológicas que se usan para<br />
analizarla (Maldonado Aranda, 2014). No obstante,<br />
¿cómo viven, significan y representan la<br />
violencia aquellas personas que estudian algunas<br />
de sus expresiones?, ¿cuáles son sus experiencias<br />
si, además, residen o han residido en los<br />
lugares de estudio? Éstas son algunas preguntas<br />
que formulamos en este artículo, cuyo objetivo<br />
es reexplorar la violencia criminal desde la perspectiva<br />
de quienes investigan en dos ciudades<br />
fronterizas: Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros,<br />
Tamaulipas.<br />
Nosotros aludimos a la violencia criminal<br />
porque planteamos que es necesario adjetivar<br />
la violencia, al igual que contextualizarla. Como<br />
mostramos en el apartado siguiente, definimos<br />
este concepto como un campo de poder procesual,<br />
multicausal y multidireccional que se hace<br />
visible a través de expresiones y acontecimientos<br />
de confrontación entre grupos criminales o<br />
entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado;<br />
paralelamente lo definimos como un campo<br />
de poder vivido y significado por quienes ejercen<br />
dicha violencia y por quienes la padecen.<br />
Proponemos reexplorar –y no explorar o analizar<br />
preliminarmente– la violencia criminal por<br />
tres razones: 1) Porque los autores somos oriundos<br />
y/o residentes de la frontera norte del país<br />
y, desde hace algunos años, hemos analizado<br />
el fenómeno con relación a los derechos humanos,<br />
el activismo, la impunidad y la inseguridad<br />
(Vázquez y López-Hernández, 2015a y 2015b;<br />
López-Hernández, 2017); o bien con relación específica<br />
al crimen organizado, la migración, los<br />
jóvenes y los regímenes ilícitos (Hernández-Hernández,<br />
2017, 2019 y 2020). 2) Porque a diferencia<br />
de nuestros estudios previos –y de otros sobre<br />
el tema–, aquí presentamos un ejercicio autoetnográfico<br />
que resalta nuestras experiencias<br />
con (y no sobre) la violencia criminal. Y 3) Porque<br />
dicho ejercicio lo hacemos pensando en las<br />
repercusiones personales y profesionales, por<br />
ejemplo, en los procesos de investigación, que<br />
tiene abordar este tema y, al mismo tiempo, ser<br />
nativo y/o vivir en el lugar de estudio, algo que<br />
pocas veces se destaca en las ciencias sociales.<br />
Por esta última razón fue que elegimos Ciudad<br />
Juárez y Matamoros. Se trata de dos ciudades<br />
típicas de la frontera norte de México que,<br />
sin duda, tienen una larga historia relacionada<br />
con el tráfico de drogas, los grupos criminales,<br />
la militarización, los feminicidios, la migración<br />
indocumentada y, en general, la relación entre<br />
violencia y crimen organizado (Monárrez Fragoso<br />
y García de la Rosa, 2008; González Reyes,<br />
2009, y Correa-Cabrera, 2014). No negamos<br />
que otras ciudades de México también tengan<br />
historias de violencia criminal, incluso más que<br />
Ciudad Juárez o Matamoros. Después de todo,<br />
como afirmaron Desmond Arias y Goldstein<br />
(2010), si algo tienen en común las ciudades latinoamericanas,<br />
es la democracia de la violencia<br />
y la degradación de la civilidad.<br />
En ese tenor, Ciudad Juárez y Matamoros<br />
pueden ser consideradas ciudades típicas de<br />
la frontera norte de México porque la violencia<br />
criminal ha sido una constante desde hace décadas,<br />
al grado de poder ser catalogadas como<br />
“sociedades extremadamente violentas”, parafraseando<br />
a Gerlach (2015), en virtud de que<br />
gran parte de su población ha sido víctima de<br />
533
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
una violencia física masiva –los feminicidios en<br />
Ciudad Juárez son un ejemplo (Monárrez Fragoso,<br />
2009)– y el narco-canibalismo en Matamoros<br />
es otro (Lomnitz, 2022), en la que a veces algunos<br />
grupos (delictivos) participan en contubernio<br />
con el Estado.<br />
Desde esta perspectiva, consideramos que<br />
nuestro ejercicio autoetnográfico puede ser útil<br />
para comprender el contexto social y subjetivo<br />
de la violencia criminal en ciudades de esta región<br />
fronteriza, aunque durante un arco temporal<br />
acotado. El artículo lo hemos dividido en cinco<br />
apartados. En el primero exploramos el andamiaje<br />
teórico que sustenta a esta investigación;<br />
luego, explicitamos la perspectiva metodológica<br />
a partir de la cual sistematizamos nuestras experiencias<br />
para comprender la violencia criminal<br />
en la frontera norte; en el tercer y cuarto apartados<br />
construimos una narrativa dentro de un<br />
marco relacional de la violencia criminal vivida<br />
y cómo éstas ejemplifican la modificación de la<br />
vida cotidiana, los espacios (in)seguros y el juvenicidio,<br />
las manifestaciones de la violencia y<br />
los recursos de la delincuencia; para, por último,<br />
esbozar algunas conclusiones.<br />
Violencia criminal: una noción general<br />
Hace casi dos décadas, Scheper Hughes y Bourgois<br />
afirmaron que “la violencia es un concepto<br />
escurridizo: no lineal, productivo, destructivo y<br />
reproductivo” y por esa misma razón, agregan<br />
los autores, “podemos hablar de cadenas, espirales<br />
y espejos de violencia o, como preferimos,<br />
un continuo de violencia” (2003: 1). La observación<br />
sin duda es importante; sin embargo, no<br />
se trata de una definición del concepto, por lo<br />
que en este apartado nos proponemos hacer algunas<br />
precisiones en torno a los debates sobre<br />
la violencia, para después hacer una propuesta<br />
teórica sobre la violencia criminal.<br />
La primera precisión es que desde hace algunos<br />
años se ha puntualizado que al menos<br />
en el contexto nacional, “los estudios en torno<br />
a la violencia mexicana parten de definiciones<br />
ambiguas, poco claras, polisémicas y heterogéneas”<br />
(Enciso, 2017: 28). Esto no ha menguado<br />
la producción de estudios sobre el tema, aunque<br />
sí ha generado un debate teórico sobre lo que se<br />
entiende por violencia o cómo conceptualizarla.<br />
La idea es que, al existir un problema epistemológico<br />
–incluso político–, se carece de un marco<br />
analítico de la violencia, que se pueda generalizar,<br />
incluso replicar en diferentes tiempos, lugares<br />
y situaciones de interacción.<br />
Tales planteamientos, derivados de un seminario<br />
sobre violencia y paz, han llevado a pensar<br />
en diferentes opciones. Por un lado, en hablar<br />
de la violencia en plural considerando los diferentes<br />
contextos regionales donde se produce;<br />
por otro, a desistir de los intentos de conceptualización<br />
y más bien centrarnos en las causas de<br />
la violencia; y, por último, en considerar la subjetividad<br />
del concepto y pensar en soluciones,<br />
propuestas viables para prevenirla o erradicarla<br />
(Enciso, 2017: 28-29). Como se observa, el debate<br />
oscila entre objetivar la violencia y forjar un<br />
concepto sólido, o más bien pensar en su subjetividad<br />
y diseñar alternativas.<br />
La segunda precisión es que podemos cuestionar<br />
el debate teórico sobre la ambigüedad<br />
conceptual de la violencia, en parte, cuando<br />
observamos algunas definiciones. Por ejemplo,<br />
Concha-Eastman afirma que “la violencia es una<br />
acción intencional del uso de la fuerza o el poder<br />
con un fin predeterminado, por el cual una o<br />
más personas producen daños físicos, mentales<br />
o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimiento<br />
o causan la muerte de otras personas,<br />
a veces incluyéndose ellas mismas” (2002: 44).<br />
Para el autor, tales actos pueden suceder en espacios<br />
privados o en espacios públicos.<br />
Por otro lado, para autoras como Buvinic et<br />
al., la violencia más bien se define como “el uso<br />
o amenaza del uso de la fuerza física o psicológica,<br />
con intención de hacer daño” (2005: 167) y<br />
en sus varias manifestaciones (homicidio, robo,<br />
secuestro, violencia doméstica) “es uno de los<br />
mayores obstáculos al desarrollo y bienestar de<br />
la población de América Latina” (Buvinic et al.,<br />
1999). Como se observa, la noción de violencia<br />
incluye tanto el uso de la fuerza como la amenaza<br />
de usarla; ambas categorías son esenciales<br />
para comprender las percepciones sobre la<br />
violencia y seguridad en regiones y situaciones<br />
específicas.<br />
Finalmente, podemos retomar la definición<br />
de Žižek, quien concibe la violencia como “las<br />
más sutiles formas de coerción que imponen relaciones<br />
de dominación y explotación, incluyendo<br />
la amenaza de la violencia” (2009: 18). Por<br />
supuesto, muchas veces la violencia o sus for-<br />
534
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
mas de expresión no son tan sutiles, sino más<br />
bien drásticas, incluso brutales. Más allá de ello,<br />
Žižek está aludiendo a una violencia que él denomina<br />
sistémica (u objetiva) pero que, al mismo<br />
tiempo, considera que está articulada con<br />
una violencia subjetiva (la de agentes sociales,<br />
individuos malvados) y otra simbólica (la de<br />
ideologías, humillaciones, exclusiones).<br />
Como se observa, cuestionamos el debate<br />
sobre la ambigüedad conceptual de la violencia,<br />
porque al parecer, al menos entre algunos<br />
autores y autoras, hay un consenso relativo al<br />
definirla: ya sea como el uso de la fuerza física o<br />
psicológica, el uso del poder, de la coerción, el<br />
ejercicio de relaciones de dominación o explotación;<br />
y la intención o consecuencia de daños<br />
múltiples. Nos parece que, a pesar de las discusiones<br />
sociológicas, antropológicas o filosóficas,<br />
hay un consenso relativo al hablar de la violencia<br />
en general. Otro debate teórico es pensar en los<br />
niveles de la violencia (estructural, cultural, directa),<br />
los tipos (física, psicológica, sexual) o sus<br />
adjetivaciones.<br />
La tercera precisión deriva de esta última<br />
observación. Nosotros consideramos que, a pesar<br />
de los debates o consensos teóricos antes<br />
descritos, es necesario adjetivar la violencia.<br />
Obviamente se trata de un posicionamiento<br />
académico que responde al interés de hablar<br />
sobre violencia criminal, pero también de un<br />
posicionamiento personal, de un “yo narrativo”<br />
para compartir y comprender una serie de eventos<br />
vividos e inscritos temporal y espacialmente<br />
(Somers y Gibson, 1993). Por supuesto, no somos<br />
los primeros que proponemos hablar de<br />
violencia criminal. Como enseguida mostramos,<br />
existen algunos precedentes con definiciones<br />
endebles, pero que invitan a pensar en un intento<br />
de conceptualización.<br />
Un caso es el estudio de Pereyra (2012: 429),<br />
quien en el contexto de la llamada “guerra contra<br />
el narcotráfico”, iniciada en 2006 en México<br />
con el presidente Felipe Calderón, analizó las<br />
relaciones de poder que suscitaron la violencia<br />
criminal en el país. Aludió a dos modalidades de<br />
poder (soberanía y gubernamentalidad) para<br />
comprender el poder del narcotráfico y la lucha<br />
militarizada del gobierno. No construyó una definición<br />
de la violencia criminal en sí, aunque enfatizó<br />
que se trataba de las luchas desplegadas<br />
por las organizaciones de la droga (violencia<br />
criminal) contra los cuerpos y acciones militares<br />
(violencia militar).<br />
Otro caso es el trabajo de Madrueño (2016:<br />
48) quien, al estudiar la interrelación entre instituciones<br />
y violencia criminal, definió esta última<br />
“como un indicador agregado” que se medía a<br />
partir del análisis de estadísticas oficiales sobre:<br />
1) delitos relacionados con drogas; 2) tráfico de<br />
personas; 3) asaltos y robos; 4) violencia sexual<br />
a escala nacional; 5) homicidios intencionales; y<br />
6) secuestros a nivel nacional. Para el autor, se<br />
trataba de una aproximación mínima para estudiar<br />
una realidad más compleja, en especial el<br />
impacto en el desarrollo de América Latina y el<br />
Caribe.<br />
Otros precedentes son más bien alusiones<br />
sobre la coproducción de la violencia criminal o<br />
clasificaciones de ésta. Cruz, por ejemplo, plantea<br />
que la violencia criminal es “perpetrada por<br />
agentes del Estado cuyo fin último […] es el desarrollo<br />
de economías criminales”, pero también<br />
que “está frecuentemente vinculada a estructuras<br />
legales e ilegales creadas originalmente para<br />
combatir de manera extraordinaria al crimen”<br />
(2010: 80). Schedler (2015: 67), por otro lado,<br />
afirma que existen diversas modalidades de violencia<br />
criminal, tales como la selectiva (de criminales<br />
contra criminales, funcionarios o civiles),<br />
la indiscriminada (del crimen organizado o de<br />
agentes del Estado) y la aleatoria (de combatientes<br />
privados o públicos para dañar a civiles).<br />
La cuarta y última precisión que hacemos<br />
es presentar nuestra propuesta teórica sobre<br />
la violencia criminal. Con base en los prolegómenos<br />
y retomando a Hernández-Hernández<br />
(2019: 92), aquí definimos la violencia criminal<br />
“como un campo de poder procesual, multicausal<br />
y multidireccional no limitado a la violencia<br />
homicida, sino que se despliega como un abanico<br />
de expresiones”, entrelazadas y visibles en<br />
acontecimientos como los narcobloqueos, las<br />
balaceras, los secuestros, las amenazas o una<br />
política del miedo propagada en la sociedad. Simultáneamente,<br />
definimos la violencia criminal<br />
como un campo de poder vivido y significado<br />
por quienes le ejercen y quienes la padecen de<br />
una u otra forma, es decir, tanto por victimarios,<br />
como por víctimas o testigos de dicha violencia<br />
criminal.<br />
Argumentamos que la violencia criminal es<br />
procesual porque al menos en México tiene una<br />
535
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
historia reciente (2006-2012), o quizás más visible,<br />
caracterizada por el conflicto armado interno<br />
entre las fuerzas de seguridad del Estado y<br />
los cárteles de la droga en diferentes ciudades<br />
del país, entre ellas Ciudad Juárez y Matamoros.<br />
Es multicausal porque no es exclusivamente cometida<br />
por organizaciones delictivas sino también<br />
por agentes y grupos institucionales que<br />
operan al margen de la ley (Schedler, 2015). Es<br />
multidireccional porque, al ser un campo de poder<br />
en disputa y resistencia, adopta diferentes<br />
formas o expresiones que no sólo son vividas<br />
por quienes la ejercen, sino también por quienes<br />
la padecemos y sorteamos en la vida cotidiana<br />
desde diferentes lugares y posiciones.<br />
Reconocemos que se trata de una definición<br />
amplia, que puede caer en la ambigüedad teórica<br />
criticada al inicio, o bien en confusiones conceptuales<br />
al adjetivar la violencia como criminal<br />
(Buvinic et al., 1999: 168-169). Sin embargo, para<br />
nuestros propósitos es útil por dos razones vinculadas<br />
entre sí: por un lado, porque se trata de<br />
un enfoque relacional (lo procesual, multicausal<br />
y multidireccional de los acontecimientos) y por<br />
otro porque incluye una dimensión fenomenológica,<br />
es decir, centrada en los actores (víctimas,<br />
victimarios, testigos) y sus experiencias significativas<br />
en eventos o acontecimientos.<br />
Como mostraremos más adelante, precisamente<br />
este enfoque y dimensión permiten comprender<br />
diferentes aristas de la violencia criminal,<br />
desde experiencias y narrativas de quienes<br />
la viven como ciudadanos comunes, en tiempos<br />
y lugares específicos como son las ciudades de<br />
la frontera norte de México.<br />
Autoetnografía:<br />
recorriendo el camino andado<br />
En las ciencias sociales en general y en la antropología<br />
en particular, las múltiples aproximaciones<br />
metodológicas han permitido explorar<br />
fenómenos sociales desde diversas perspectivas.<br />
El estudio de la violencia y las violencias ha<br />
obligado a quienes investigamos a replantearnos<br />
nuestros acercamientos, ya sea por riesgo o<br />
por una supuesta saturación del tema. En todo<br />
caso, apostar por metodologías poco comunes<br />
responde a la necesidad de comprender la violencia<br />
desde otra óptica.<br />
La autoetnografía es una herramienta que<br />
posibilita exponer los resultados de la investigación<br />
a partir de la descripción y análisis de<br />
forma sistemática de la experiencia personal, el<br />
yo, para comprender la experiencia cultural, el<br />
nosotros situado a través de una narrativa que<br />
dé cuenta de un proceso relacional (Ellis, et al.,<br />
2019). Es decir, una narratividad conceptual.<br />
Ésta enmarca a los fenómenos sociales en una<br />
trama situada temporal y espacialmente, que se<br />
reviste de sentido a partir de las narraciones de<br />
los sujetos y que adquiere un carácter relacional.<br />
La narrativa conceptual contiene dos elementos,<br />
a saber: i) la identidad narrativa o “yo narrativo”;<br />
y ii) el marco relacional (Somers y Gibson, 1993).<br />
Aquí retomamos estos elementos para nuestro<br />
ejercicio autoetnográfico.<br />
El yo narrativo considera que los sujetos<br />
actúan a partir de las relaciones en las que están<br />
incrustados y por las historias con las que<br />
se identifican. Es decir, las personas se ubican<br />
a sí mismas dentro de un momento procesual<br />
y secuencial de episodios vitales específicos y,<br />
por tanto, actúan de cierta manera porque de<br />
no hacerlo violarían el sentido de estar en ese<br />
momento y lugar en particular; caso contrario si<br />
la narrativa hegemónica fuera distinta a la prevaleciente.<br />
Esto es, las identidades narrativas se<br />
constituyen y reconstituyen en el tiempo y a través<br />
del tiempo, no son estáticas.<br />
Por otro lado, el marco relacional es una matriz<br />
de relaciones que influye en la identidad del<br />
sujeto dentro de escenarios, o tramas, que son<br />
modelados por las narrativas, las personas y las<br />
instituciones. Los marcos relacionales tienen<br />
historia, por lo que deben explorarse buscando<br />
modificaciones en las relaciones entre estas tres<br />
entidades (narrativas, personas e instituciones)<br />
(Somers y Gibson, 1993). Bajo esta óptica, recurrimos<br />
a nuestras experiencias como investigadores,<br />
el yo narrativo, en eventos de violencia<br />
criminal (la trama) dentro de un marco relacional<br />
(ser y vivir en la frontera, el entramado institucional<br />
donde nos desarrollamos profesional y personalmente,<br />
las políticas públicas de seguridad).<br />
Ambos elementos nos fueron útiles para<br />
implementar la autoetnografía, pues nos permitieron<br />
construir narrativas conceptuales. En<br />
términos de proceso, más que un manual para<br />
la realización de una autoetnografía, Ellis et al.<br />
(2019) sugieren: 1) analizar la experiencia pro-<br />
536
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
pia de manera sistemática utilizando el bagaje<br />
analítico de quien investiga; 2) considerar cómo<br />
otras personas experimentaron los eventos específicos<br />
para que la experiencia personal permita<br />
ejemplificar características particulares en<br />
un marco relacional; 3) producir un texto con<br />
lenguaje accesible al utilizar elementos de la escritura<br />
narrativa.<br />
Nosotros seguimos la sugerencia y articulamos<br />
nuestra trama a partir de cuatro categorías:<br />
modificación de la vida cotidiana, redes sociales,<br />
manifestaciones de la violencia y recursos<br />
de la delincuencia. Cada una de estas categorías<br />
pretende mostrar cómo vivimos, significamos y<br />
representamos la violencia criminal en las ciudades<br />
donde las hemos estudiado, pero también<br />
donde residimos o hemos vivido. Es importante<br />
aclarar que cada uno construyó las tramas en<br />
torno a dos categorías pues la intención más que<br />
comparar es articular narrativas de experiencias<br />
disímiles de vivir en y con la violencia criminal.<br />
Es decir, las categorías mencionadas son los ejes<br />
que organizan nuestra autoetnografía, que se intersecan<br />
con nuestras particularidades de edad<br />
y de género.<br />
Nosotros, ambos, tenemos experiencias disímiles<br />
en vivir y convivir en ciudades fronterizas.<br />
Olga Nacori nació y creció en Ciudad Juárez.<br />
Aunque tiene aproximadamente 12 años fuera<br />
de ella, sus investigaciones de posgrado abordaron<br />
el caso de Juárez en particular y de Chihuahua<br />
en general. No le es ajeno el contexto<br />
fronterizo porque, en principio, sus redes familiares<br />
se encuentran asentadas en dicha ciudad;<br />
y porque ha pasado temporadas en la ciudad, ya<br />
sea realizando trabajo de campo, estancias de<br />
investigación o vacaciones. A su vez, Óscar Misael<br />
Hernández-Hernández es residente de Matamoros<br />
desde 2012, pero oriundo de la entidad.<br />
Para ambos, la experiencia como investigadores<br />
se vincula con la riqueza de conocer el lugar de<br />
estudio, lo que posibilitó un proceso etnográfico<br />
riguroso a partir del cual se han desarrollado<br />
diversas investigaciones (Vázquez y López-Hernández,<br />
2015a y 2015b; López-Hernández, 2017;<br />
Hernández-Hernández, 2017, 2019 y 2020); pero,<br />
además, la posibilidad de configurar un proceso<br />
autorreflexivo sobre las experiencias vividas en<br />
ambas ciudades fronterizas.<br />
Las experiencias, o tramas, recuperadas a<br />
través de la autoetnografía son diferentes y en<br />
ocasiones contrapuestas. Al irse y regresar esporádicamente,<br />
Olga Nacori tiene una trama que<br />
se configura con menos eventos de contacto de<br />
violencia directa y, además, posee una mirada<br />
de quien se va y vuelve. Es decir, construye un<br />
marco de relaciones y, por tanto, una identidad<br />
narrativa disímil de quien llega y se establece<br />
en un espacio-tiempo determinado, como en el<br />
caso de Oscar Misael. Este último, además, tiene<br />
una experiencia fraguada no sólo de investigar<br />
el fenómeno sino de convivir cotidianamente<br />
con él. Allende lo anterior, como observamos en<br />
la siguiente línea del tiempo, las tramas narradas<br />
coinciden con procesos de investigación particulares<br />
de cada uno de nosotros.<br />
Línea de tiempo (2011-2019)<br />
Años Oscar Misael en Matamoros Olga Nacori en Ciudad Juárez<br />
2011 · Un joven de Ciudad Victoria viaja a Matamoros<br />
y es golpeado y mutilado por la maña.<br />
2012<br />
2013<br />
· Llego a la frontera por razones laborales.<br />
· Sin saber, cruzo un narcobloqueo en una avenida.<br />
· Observo a chicos vendiendo huachicol.<br />
· Un chico del CDG llegó a una estética donde yo<br />
estaba.<br />
· Observo a chicos uniformados vendiendo huachicol<br />
y huyendo.<br />
· Entrevisto al chico que trabaja para la maña<br />
cruzando a migrantes.<br />
2014 · Hay una balacera muy cerca de mi casa.<br />
· Un chico “halcón” me aborda en un carwash.<br />
· Primera vez en un asesinato.<br />
· Trabajo de campo estudios de posgrado.<br />
· Miedo exacerbado por ir a una fiesta.<br />
· Asesinato de Cris.<br />
· Asesinato de dos mujeres fuera de la estación<br />
de policía. Vínculo familiar con una de las víctimas.<br />
2015 · Presenció un retén “falso” en la salida de la<br />
carretera a Reynosa.<br />
537
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Continúa Línea de tiempo<br />
2016 · Un amigo me explica el modus operandi de<br />
la maña para vender gasolina.<br />
· Soy espectadora de un asesinato.<br />
· Encuentro con sicarios de “La colonia”.<br />
2018 · Intentan extorsionarme a nombre del Cártel<br />
del Golfo.<br />
2019 · Observo de lejos que jóvenes de la maña entregan<br />
despensas.<br />
Fuente: elaboración propia con base en experiencias personales.<br />
En este sentido, las ciudades de Juárez y Matamoros<br />
no sólo son importantes por la atención<br />
mediática, como objetos de estudio o por ser el<br />
espacio donde se configuran las paradojas teórico-empíricas<br />
relacionadas con la violencia y que<br />
han resultado sobre exploradas, sino también<br />
como espacios donde vivimos, convivimos y reconfiguramos<br />
nuestro ser en el espacio-tiempo.<br />
Lo anterior nos permitió analizar cómo vivimos,<br />
significamos y representamos la violencia<br />
criminal en Ciudad Juárez y Matamoros. Específicamente,<br />
la autoetnografía nos permitió<br />
construir identidades narrativas para explorar<br />
nuestras experiencias con la violencia criminal<br />
en nuestras ciudades de origen y/o residencia.<br />
Ciudad Juárez: la frontera más bella<br />
y peligrosa del mundo<br />
(lo que Juan Gabriel no nos cantó)<br />
Nací en Ciudad Juárez y crecí en un barrio popular<br />
de dicha ciudad. Un asentamiento logrado<br />
gracias a la acción colectiva del Comité de Defensa<br />
Popular (CDP), que defendió el derecho<br />
a la vivienda para familias de condiciones precarias<br />
a principios de la década de los setenta<br />
(Haber, 2009). Además, Ciudad Juárez es la ciudad<br />
de “las muertas”. Las “muertas de Juárez”<br />
fue el apelativo con el cual los medios de comunicación,<br />
principalmente del centro de México,<br />
llamaron a los casos de mujeres asesinadas<br />
con saña. En efecto, en Ciudad Juárez fue donde<br />
se reportaron los primeros casos de asesinatos<br />
contra mujeres caracterizados por una crueldad<br />
excesiva, tortura y violencia social en la segunda<br />
mitad de los años ochenta.<br />
Los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas<br />
generaron una fuerte movilización a nivel<br />
local y transnacional por el derecho de las mujeres<br />
a vivir una vida libre de violencia que inició a<br />
principios de los noventa y que fue tan relevante<br />
para el país que la legislación al respecto se<br />
debe en parte al activismo realizado desde esta<br />
frontera (Aikin Araluce, 2011; Monárrez Fragoso,<br />
2009). Lo anterior supuso una identidad distinta<br />
de ser mujer en una ciudad que de origen era<br />
abiertamente hostil y peligrosa para las mujeres<br />
jóvenes y precarias. En todo caso, la violencia<br />
criminal nunca me fue ajena, y en mi entorno<br />
inmediato siempre se plantearon desde la lógica<br />
de una violencia de carácter estructural y no<br />
necesariamente individual, una violencia que depreda<br />
la vida (Monárrez Fragoso, 2012).<br />
¿Cómo se sistematiza la experiencia de ser<br />
de la frontera, vivirla y experimentarla en la intensidad<br />
de la guerra contra el narcotráfico?<br />
¿Cómo el vivir, experimentar y sentir la frontera<br />
norte, en los tiempos de “la ciudad más peligrosa<br />
del mundo”, puede permitir comprender<br />
la violencia como un fenómeno más amplio? Es<br />
decir, ¿cómo la violencia influencia el “yo” reflexivo<br />
para la construcción de un “yo narrativo”?<br />
En este apartado exploraré mi experiencia<br />
con y sobre la violencia al vivir e investigar en<br />
la frontera norte de México, específicamente en<br />
Ciudad Juárez. La temporalidad se definió a partir<br />
de 2011, cuando la incidencia de homicidios<br />
en dicho municipio la colocaba como “la ciudad<br />
más peligrosa del mundo” (Padilla, 2011) y concluye<br />
a inicios de 2019, previo a la declaración<br />
oficial de la pandemia por COVID-19. Destaco mi<br />
experiencia en la modificación de la vida cotidiana<br />
a partir de las manifestaciones de la violencia<br />
criminal en yuxtaposición con la clase y el<br />
género, y cómo se vivió y sobrevivió la violencia<br />
en una colonia popular donde al menos una docena<br />
de jóvenes fueron asesinados. Cabe resaltar<br />
que las experiencias narradas transcurrieron<br />
mientras realizaba la recolección de datos para<br />
mis trabajos de posgrados y en un periodo de<br />
vacaciones, como se ha mencionado con anterioridad.<br />
538
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
Modificación de la vida cotidiana<br />
La primera vez, invierno de 2011, que estuve cerca<br />
de una “ejecución” fue un domingo en un bar<br />
ubicado en la Zona PRONAF, otrora zona de bares,<br />
antros y centros nocturnos de Ciudad Juárez<br />
y a escasos 5 kilómetros del puente internacional.<br />
Esa noche en aquel bar tocaba un conjunto<br />
norteño; cerca de la media noche se escucharon<br />
tres balazos en seco. Yo era tan inexperta con<br />
los sonidos de las balas que supuse era el tambor<br />
al ritmo de la música o un efecto de sonido,<br />
pero en cuestión de segundos todo quedó en silencio.<br />
Quien me acompañaba me jaló del brazo<br />
y me tiró al suelo, se subió a mi espalda, me puso<br />
las manos a un lado de los ojos y me susurró<br />
al oído “no llores, no grites, no digas nada”. La<br />
persona que disparó el arma y quienes le acompañaban<br />
pasaron detrás de nosotros y nuestra<br />
mesa estaba a escasos metros de donde yacía el<br />
cuerpo. El miedo me inundó a tal grado que fui<br />
incapaz de reaccionar y prácticamente quien me<br />
puso a salvo fue mi compañero.<br />
Era el tiempo de “guerra contra el narcotráfico”,<br />
o la “guerra” como la conocemos todos y<br />
todas en Juárez. Hasta entonces, no había presenciado<br />
o estado cerca de ningún evento que<br />
implicara balas. No es que antes de ese suceso<br />
no experimentara la “Guerra contra el narcotráfico”<br />
es que aparentemente “la guerra” no me<br />
atravesaba. Sin embargo, las noticias sobre los<br />
asesinatos eran constantes. Además, dentro de<br />
las víctimas de homicidio que podía contar para<br />
ese entonces estaban maestros, compañeras y<br />
compañeros, amigos, vecinos. En efecto, la guerra<br />
estaba cerca, pero “aún no me tocaba”.<br />
Para esas fechas yo ya estudiaba un posgrado<br />
en otra ciudad, lo que implicó un alejamiento de<br />
las dinámicas juarenses por unos meses antes de<br />
volver. Así, aunque sabía de las modificaciones<br />
y ajustes que se fueron sucediendo desde 2008,<br />
me percaté que la vida cotidiana de todos los juarenses<br />
se había modificado abruptamente. Por<br />
ejemplo, en la universidad donde estudié había<br />
introducido el transporte para las y los estudiantes<br />
como medida emergente para prevenir actos<br />
delictivos contra la comunidad universitaria, sobre<br />
todo de aquella población que no contaba<br />
con automóvil. Además, los horarios de la Universidad<br />
se modificaron: de tener clase de 8:00<br />
pm a 10:00 pm, se redujo la última clase del día<br />
a una hora (Sosa, 2019). Lo anterior respondía a<br />
las distancias que las y los estudiantes teníamos<br />
que recorrer para llegar a nuestros hogares por<br />
la extensión y expansión sin control de la mancha<br />
urbana, pero principalmente al miedo a la nocturnidad<br />
donde en apariencia ocurrían la mayor<br />
cantidad de hechos violentos, principalmente<br />
asesinatos y desaparición (Aziz Nassif, 2012).<br />
Mis amigas y yo reforzamos nuestras medidas<br />
comunes de seguridad. Somos juarenses<br />
criadas en los noventa y los tempranos dos miles<br />
cuando los casos de desaparición y muerte<br />
de mujeres jóvenes ocupaban las primeras<br />
planas locales, nacionales e internacionales, así<br />
que fuimos educadas para cuidarnos de manera<br />
individual y colectiva. Proveníamos de familias<br />
obreras, lo que nos hacía doblemente vulnerables,<br />
y lo sabíamos, aunque no lo enunciábamos<br />
como una condición interseccional de género y<br />
clase (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015).<br />
Dentro de las estrategias de seguridad utilizadas<br />
se encontraba bajarnos del camión si estábamos<br />
solas con el chofer, tener un contacto de<br />
confianza que monitoreaba las llegadas y salidas<br />
de los lugares que frecuentábamos, y tener una<br />
lista con los <strong>número</strong>s de contacto de nuestras<br />
familias en caso de emergencia.<br />
Sin embargo, el Operativo Conjunto Chihuahua<br />
(Ruiz Romero y Lara Rodríguez, 2016)<br />
y los retenes constantes me obligaron a agregar<br />
una nueva: mantener el celular en llamada<br />
mientras estuviera pasando por algún retén,<br />
principalmente si me encontraba sola. Lo aprendí<br />
después de que un familiar cercano sufriera<br />
una desaparición forzada y, aunque lo encontraron<br />
con vida, había sido extorsionado so pena<br />
de tortura, aunado a los múltiples casos de desaparición<br />
forzada y asesinatos extrajudiciales<br />
que fueron documentados (Cadena y Garrocho,<br />
2019; Querales Mendoza, 2015). En cuanto me<br />
enteré, el miedo me invadió y ya no sólo le empecé<br />
a temer a los sicarios sin rostro sino también<br />
a todos los elementos de seguridad uniformados,<br />
fueran policías, tránsitos o soldados. A<br />
partir de ese momento, implementé marcarle al<br />
celular a alguna amiga para alertar que pasaría<br />
un retén; dejaba mi celular debajo de mi pierna o<br />
lo dejaba cerca de tal manera que mi interlocutora<br />
escuchara y, una vez pasada la revisión retomar<br />
la conversación sólo para avisar que todo<br />
estaba bien, si lo estaba.<br />
539
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Si bien creía que yo era la única que utilizaba<br />
específicamente esa estrategia, al paso de los<br />
años fui conociendo más experiencias similares,<br />
principalmente de mujeres jóvenes. Y particularmente,<br />
verme dentro de una situación de riesgo<br />
me hizo complejizar los procesos de cambio en<br />
las rutinas y dinámicas individuales, sobre todo<br />
de las mujeres jóvenes. La condición de género<br />
fue un factor importante en estas modificaciones,<br />
pues mientras los hombres temían ser levantados<br />
1 por el crimen organizado o elementos<br />
de seguridad, las mujeres temíamos no sólo el<br />
“levantón” sino también sufrir violencia sexual<br />
y morir cruelmente. Particularmente, para mí el<br />
miedo es latente y no importa si el posible agresor<br />
sea algún miembro del crimen organizado o<br />
de las fuerzas armadas, tengo la certeza de que<br />
la agresión será brutal.<br />
Lo anterior lo comprobé en la primavera del<br />
2012 al recibir una llamada en la que me informaban<br />
que una persona muy cercana a mí y a mi familia<br />
había sido asesinada. Mujer, joven, 27 años,<br />
3 hijos, fue víctima de homicidio a las afueras de<br />
la estación de policía, cercana a mi casa materna,<br />
en una camioneta con otra mujer, también<br />
joven. A diferencia de otros casos de características<br />
similares cuyas víctimas eran hombres, en<br />
este caso a las víctimas les rociaron gasolina, las<br />
encerraron en el auto, les prendieron fuego para,<br />
tiempo después, ser ejecutadas. Probablemente<br />
no exista una relación causal entre el miedo sistemático<br />
de sufrir agresiones más crueles respecto<br />
de los hombres y este caso, sin embargo,<br />
subjetivamente incorporé estas prácticas que<br />
reproducían lo que Segato (2018) ha denominado<br />
pedagogías de la crueldad.<br />
En el verano de 2011 volví de vacaciones y<br />
a realizar el trabajo de campo para mi investigación<br />
de posgrado a la ciudad. Mi condición<br />
de oriunda me permitió explorar un tema que<br />
era complejo de por sí “la defensa de derechos<br />
humanos” en un contexto donde el último año<br />
habían asesinado al menos a seis defensores en<br />
la ciudad, de las cuales cinco pertenecían a la<br />
misma familia, y tres periodistas. De hecho, la<br />
autorización por parte del comité asesor para<br />
realizar la recolección de datos estuvo condicio-<br />
1 El levantón es un coloquialismo que refiere al secuestro violento<br />
de personas por parte de grupos del crimen organizado.<br />
A diferencia del secuestro común, un levantón no tiene<br />
por objetivo pedir un rescate por la libertad sino asesinar,<br />
torturar o desaparecer a la víctima (Monsiváis, 2012).<br />
nada por ser nativa de la ciudad. De nuevo, el<br />
contexto de violencia criminal articulada con el<br />
conocimiento de lo cotidiano influía en los procesos<br />
de la investigación de una estudiante.<br />
Durante ese verano, cuya estancia fue de 45<br />
días aproximadamente, salí de realizar una entrevista<br />
y me dirigía a una fiesta de graduación.<br />
La entrevista recogía el testimonio de una defensora<br />
de derechos humanos que contaba con<br />
el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras<br />
de Derechos Humanos y Periodistas y<br />
cuyos datos eran, desde mi concepción, particularmente<br />
sensibles. La fiesta era en un lugar de la<br />
ciudad que no conocía, en una zona residencial.<br />
El miedo me invadió y al adentrarme al fraccionamiento<br />
que no se encontraba iluminado, tuve<br />
que regresar a un espacio que considerara seguro<br />
por temor a ser agredida. Principalmente, por<br />
temor a ser levantada. No hubo balacera, retén,<br />
policías patrullando, ni siquiera trocas, carros o<br />
personas sospechosas en el recorrido realizado<br />
para llegar al punto de reunión que me hiciera<br />
sospechar de una posible agresión, sólo la sensación<br />
de vulnerabilidad e indefensión. Es decir,<br />
mi percepción de inseguridad, o violencia subjetiva<br />
como apuntan Vázquez y López-Hernández<br />
(2015a), se incrementó a partir de migrar hacia<br />
otra ciudad y volver esporádicamente. Habitar<br />
la frontera volvió a cambiar; y la forma de hacer<br />
investigación, también.<br />
Los jóvenes sicarios en el barrio:<br />
el lugar más seguro<br />
La guerra en mi barrio impactó de cerca, pues<br />
fueron asesinadas al menos 30 personas. El hito<br />
que inauguró la guerra en “la colonia”, como le<br />
llamamos, fue el asesinato de “El Cato”, el líder<br />
de la venta de drogas. A partir de ahí, como bola<br />
de nieve asesinaron a cada persona que fue sustituyéndolo<br />
en el cargo, cada uno de manera<br />
más cruenta que el anterior. No sólo eso, también<br />
asesinaron a jóvenes vecinos que se habían<br />
integrado al crimen organizado como sicarios.<br />
Cris fue uno de estos jóvenes incorporados a las<br />
filas del crimen organizado. Adolescente de menos<br />
de 18, lo conocí no sólo porque era mi vecino,<br />
sino también porque había sido compañero<br />
de grado de mis hermanos y jugaron futbol juntos.<br />
Era el hijo de una madre obrera de maquiladora,<br />
el hijo de en medio de cuatro hermanos.<br />
540
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
Cris fue asesinado por policías después de una<br />
persecución. En el video que circuló por los medios<br />
de comunicación locales se observa cómo,<br />
una vez que perdieron el control de vehículo, es<br />
bajado del carro y asesinado. También asesinaron<br />
a dos de sus hermanos.<br />
Este caso resultó un parteaguas en mi forma<br />
de ver la violencia criminal en Juárez. Ya no sólo<br />
se trataban de personas que “en algo andaban”,<br />
ya eran mis amigos a los que estaban asesinando.<br />
Particularmente, estos casos me fueron indicando<br />
la gravedad de la situación en la ciudad.<br />
Entre más cercano se encontraba el nodo de la<br />
red respecto de la víctima, más peligrosa estaba<br />
la ciudad. Digamos, era un indicador cualitativo<br />
de la violencia en mi ciudad de origen. Esto me<br />
permitía compararlo, por ejemplo, con las tasas<br />
de homicidio o con la percepción de inseguridad,<br />
aunque no como un indicador sistemático,<br />
sino como un indicador meramente subjetivo. A<br />
partir de ese momento, mis investigaciones se<br />
situaron en un contexto específico: los contextos<br />
violentos.<br />
A pesar de que en “la colonia” habitaran<br />
personas pertenecientes al crimen organizado,<br />
paradójicamente, el barrio era el espacio más<br />
seguro. Una noche, durante el verano de 2016,<br />
mientras esperaba el cambio de semáforo, hubo<br />
una ejecución en un automóvil a unos cuantos<br />
metros del mío. En esta ocasión, no me asusté<br />
y tampoco intenté ponerme a salvo, siquiera<br />
aventarme al suelo. Observé todo desde la distancia,<br />
esperé que los autos avanzaran y seguí<br />
mi camino sin voltear a ver quién o quiénes eran<br />
las víctimas. Aceleré y sólo pensaba en llegar<br />
a casa. Estaba asustada pero tranquila, bajo la<br />
certeza de que esta vez, al menos, no me pasaría<br />
nada a mí. Estaba a tres semáforos de mi destino<br />
cuando vi que una troca se me emparejó,<br />
los tripulantes voltearon a verme, traían armas,<br />
cuando me reconocieron sólo me sonrieron y<br />
me dijeron: “ya mero llegas, aquí te vemos”. Me<br />
conocían, pero yo no. Eran del barrio. La normalización<br />
de la violencia criminal ha sido tal que,<br />
a diferencia de años anteriores, ni siquiera tuve<br />
la deferencia de contar la anécdota a mi familia<br />
hasta transcurridos un par de años.<br />
Tanto la modificación de la vida cotidiana<br />
como la formación de redes siguen influyendo<br />
en los proyectos de investigación que desarrollo.<br />
Por ejemplo, los procesos de reflexión del contexto<br />
que estudio, aun y cuando ya me encuentro<br />
en otro distinto, están mediados por la intensidad<br />
de la percepción de seguridad, vinculada<br />
a estos nodos de la red de relaciones. Además,<br />
sigo utilizando estrategias de seguridad específicas<br />
por el hecho de ser una mujer joven alejada<br />
de su ciudad de origen que investiga otro espacio;<br />
todavía me percibo como ajena al contexto<br />
a pesar de tener algunos años en él con todas las<br />
consecuencias que eso acarrea; y, como estrategia<br />
de seguridad, intento generar redes, aunque<br />
sean débiles y superficiales, con los actores de<br />
mi colonia sin cuestionar o cuestionarme si pertenecen<br />
o no al crimen organizado.<br />
¡Allá está muy violento!<br />
Vivir en Matamoros<br />
(la tierra de Rigo Tovar y del CDG)<br />
A mediados de febrero de 2012, por motivos<br />
laborales llegué a vivir a Matamoros. Hasta entonces<br />
había residido en Ciudad Victoria, la capital<br />
del estado de Tamaulipas. Así que cuando<br />
algunos amigos supieron que me mudaría a esta<br />
ciudad fronteriza, las advertencias no faltaron:<br />
“¡Ten cuidado! ¡Allá está muy violento!”. Después<br />
de todo, Matamoros es la cuna o casa del<br />
Cártel del Golfo (CDG), grupo criminal que en<br />
el 2010 entró en pugna con su otrora brazo armado<br />
Los Zetas, proliferando la violencia y el<br />
pánico entre la población (Nájar, 2010). A pesar<br />
de ello, el CDG siguió controlando negocios ilícitos<br />
y a las autoridades, conformando “un sistema<br />
económico” a la vez que “una forma de vida,<br />
una expresión del tejido social”, como afirmó<br />
una periodista (Martínez, 2011a), en referencia a<br />
cómo la delincuencia se fusionó con la ciudad y,<br />
hasta cierto punto, cómo los residentes llegaron<br />
a naturalizar la violencia.<br />
Saber que ahora viviría en esta ciudad ponía<br />
sobre la mesa mi seguridad y emociones. Una<br />
cosa era ser tamaulipeco, pero otra ser fronterizo,<br />
en especial en Matamoros. Mi miedo era latente,<br />
en parte por las advertencias de amigos,<br />
pero también por una historia que me habían<br />
contado antes de llegar a la ciudad: en 2011, un<br />
joven activista de Ciudad Victoria fue a Matamoros<br />
a hacer propaganda prozapatista. Estaba<br />
grafiteando una pared cuando un par de hombres<br />
armados lo abordaron. Le preguntaron qué<br />
estaba escribiendo y él respondió: “Viva Mar-<br />
541
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
cos”. Los hombres le dijeron: “¡No, cabrón!, aquí<br />
ponga ‘Arriba el CDG’, no chingaderas”. Enseguida<br />
lo golpearon, le cortaron un dedo y lo dejaron<br />
ir hasta que constataron quién era y dónde<br />
vivía.<br />
Así que cuando llegué a Matamoros, el miedo<br />
venía conmigo. En este apartado me propongo<br />
compartir parte de mis experiencias personales<br />
con relación a la violencia criminal en Matamoros.<br />
Lo haré en un arco temporal que inicia con<br />
mi llegada a la ciudad –en 2012– y que concluye<br />
previo a la pandemia, en 2019. Específicamente<br />
destacaré experiencias relacionadas con: a)<br />
manifestaciones de violencia y b) recursos de la<br />
delincuencia. Estoy convencido de que al situar<br />
mis experiencias en un contexto más amplio<br />
puedo aportar otra mirada al tema de la violencia<br />
criminal.<br />
Manifestaciones de violencia<br />
Un domingo de abril de 2012 tomé el coche y salí<br />
a hacer unas compras. En una de las avenidas<br />
más importantes de la ciudad, un viejo camión de<br />
transporte público estaba atravesado, pero dada<br />
mi prisa y la ausencia de agentes de tránsito municipales,<br />
aproveché un espacio reducido y logré<br />
pasar en el vehículo por detrás del camión. Al<br />
día siguiente, cuando llegué al trabajo, platiqué<br />
la experiencia con un compañero. Le compartí<br />
mi indignación hacia el chofer que seguramente<br />
dejó su camión descompuesto sin poner señalamientos,<br />
incluso mi reproche a las autoridades<br />
irresponsables. Mi compañero me escuchaba y<br />
abría sus ojos sorprendidos. Cuando terminé, él<br />
expresó: “¡Era un narcobloqueo!”.<br />
Yo sabía de los narcobloqueos por los medios<br />
de comunicación, pero jamás los había visto, mucho<br />
menos atravesado. “Con razón todos los vehículos<br />
se desviaban”, pensé en ese momento.<br />
Así que cuando mi compañero me dijo que era<br />
un narcobloqueo, me dio una mezcla de miedo y<br />
orgullo: miedo porque arriesgué mi seguridad de<br />
manera ingenua y orgullo porque salí bien para<br />
contarlo. No fue ni ha sido el único narcobloqueo<br />
en la ciudad (Campos Garza, 2021), pero sí fue mi<br />
primera experiencia con una de las manifestaciones<br />
materiales de la violencia criminal.<br />
Por supuesto, a veces los narcobloqueos van<br />
acompañados de balaceras, aunque no necesariamente.<br />
Dado mi origen rural, yo estoy familiarizado<br />
con el sonido de los balazos que emiten<br />
algunas armas utilizadas para cacería en la sierra,<br />
pero nunca había escuchado balaceras –en<br />
el sentido de enfrentamiento entre fuerzas de<br />
seguridad y delincuentes, o entre estos últimos–,<br />
hasta que llegué a Matamoros.<br />
Algunas veces, desde mi casa, llegué a escuchar<br />
balazos a la lejanía y después mis vecinos<br />
y las redes sociales confirmaban que había sido<br />
una balacera. Después ocurrió una muy cerca de<br />
la casa, a unas cuantas cuadras, pero se escuchó<br />
como si hubiera sido enfrente. Era un fin de<br />
semana de 2014. En casa estábamos mi pareja,<br />
dos amigas de visita (una estudiante extranjera<br />
y una doctora de Tampico) y yo. Cuando empezó<br />
el sonido de disparos consecutivos de metralletas,<br />
mi pareja y yo nos agachamos por instinto,<br />
junto a una escalera. Arriba, nuestras amigas<br />
gritaron asustadas y lo único que pensé en ese<br />
momento fue en decirles que se apartaran de las<br />
ventanas y se tiraran al piso: una pedagogía que<br />
en Tamaulipas se enseña desde el kínder (El Diario<br />
de Juárez, 2014).<br />
Después de 10 o 15 minutos, la balacera concluyó.<br />
Mi pareja y yo preguntamos a nuestras<br />
amigas si estaban bien. Subimos a la planta alta.<br />
Ambas estaban asustadas. Nosotros también,<br />
por supuesto. Comenzamos a ver redes sociales<br />
y supimos que había sido un topón, es decir,<br />
un encuentro imprevisto entre militares y civiles<br />
armados, quienes pasaron por unas calles cercanas<br />
a la casa, pero parecía que se habían enfrentado<br />
justo frente a la casa. ¿Qué hacer en ese<br />
momento? La pregunta me invadió porque me<br />
sentí responsable de mi pareja y nuestras invitadas.<br />
Pero al menos para pasar el susto, decidimos<br />
sacar una botella de vino y no salir de casa<br />
el resto del día.<br />
Además de lo anterior, en la ciudad la violencia<br />
criminal también se expresa hacia afuera, en<br />
específico en sus fronteras con otras ciudades.<br />
La colindancia de Matamoros hacia el sur con<br />
San Fernando –el municipio donde en el 2010 el<br />
grupo de Los Zetas asesinó a 72 migrantes– o<br />
hacia el noreste con Valle Hermoso y Rio Bravo,<br />
hacía que algunos espacios limítrofes de la<br />
ciudad estuvieran tensos debido a los llamados<br />
“retenes falsos”, es decir, puntos de revisión<br />
clandestinos, colocados por miembros del CDG,<br />
para vigilar y controlar el posible ingreso de grupos<br />
criminales rivales.<br />
542
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
Fui testigo de uno de ellos al decidir hacer<br />
trabajo de campo en un albergue para adolescentes<br />
repatriados en Reynosa, para “mapear el<br />
terreno”, como diría Marcus (1995). Hice el viaje<br />
a mediados de 2015 con una estudiante estadounidense,<br />
quien estaba de intercambio académico<br />
y al igual que yo analizaba las trayectorias y<br />
riesgos migratorios de adolescentes mexicanos<br />
y centroamericanos hacia Estados Unidos. Viajamos<br />
en mi vehículo. Al salir de los límites de<br />
Matamoros, observamos que los vehículos que<br />
venían de frente habían sido detenidos por un<br />
grupo de jóvenes armados. En ese momento<br />
temí por nuestra seguridad: como académico<br />
cuya credencial de la institución no decía profesor<br />
sino investigador titular, acompañado de una<br />
estudiante gringa que, a propósito, quería tomar<br />
una fotografía con su celular. Afortunadamente<br />
no nos detuvieron. A pesar del peligro potencial<br />
que vivimos en la carretera, la ansiedad metodológica<br />
por traspasar los límites etnográficos (es<br />
decir, el deseo de bajarnos para observar, aunque<br />
fuera de lejos, incluso de hacer preguntas a<br />
transeúntes) emergió en ese momento, aunque<br />
ambos nos resistimos a hacerlo y continuamos<br />
el viaje<br />
Años después la violencia se manifestó de<br />
otras formas en la ciudad y los residentes la vivimos<br />
de maneras distintas. En 2018, por ejemplo,<br />
recibí una llamada telefónica. Me hablaron<br />
por mi nombre, me dijeron que sabían a lo que<br />
me dedicaba y me preguntaron si yo estaba de<br />
acuerdo o en desacuerdo con la militarización<br />
en el país. Pensé que se trataba de una encuesta<br />
o consulta oficial. Quien me llamó fue un hombre<br />
que al parecer sabía del tema. Le dije que<br />
no tenía una respuesta a su pregunta, porque la<br />
situación era muy compleja. Me respondió que<br />
debería tenerla, porque a quienes él representaba<br />
les interesaba saber. Le pregunté a quiénes<br />
representaba y me respondió que al Cártel del<br />
Golfo.<br />
En ese momento el miedo me invadió, pero<br />
caí en cuenta que se trataba de una extorsión<br />
cuando el hombre me dijo que también necesitaban<br />
que les diera una cuota, porque de esta<br />
forma el cártel sabría que estaba de su lado. Obviamente<br />
no fui la única víctima de intento de<br />
extorsión, pero la anécdota muestra parte de la<br />
vivencia de un varón académico en una ciudad<br />
fronteriza.<br />
Recursos de la delincuencia<br />
¿Cuáles son los recursos humanos y económicos<br />
que utiliza la delincuencia en ciudades fronterizas<br />
como Matamoros? Más allá de teorizaciones<br />
en torno a la economía y administración criminal<br />
(Wainwright, 2016), la respuesta a mi pregunta<br />
comenzó a fraguarse una tarde de fines de 2013<br />
cuando decidí ir a cortarme el cabello en una<br />
estética cercana a mi lugar de trabajo. Se trataba<br />
de un negocio situado en la zona industrial,<br />
entre casas de Infonavit a la orilla de la ciudad,<br />
pero sobre todo un negocio en el que ya conocía<br />
y platicaba con sus jóvenes dueños porque<br />
había vivido cerca de ahí.<br />
Cuando llegué, después de saludarlos, pregunté<br />
si podían atenderme. Me dijeron que en<br />
cuanto despacharan a un par de personas que<br />
estaban esperando. Me senté en un sofá, tomé<br />
una revista y comencé a hojear. A los pocos minutos<br />
entró un chico, de alrededor de 20 años,<br />
quien preguntó si había muchos clientes por delante.<br />
Uno de los estilistas le dijo que no, que<br />
podía atenderlo de inmediato. Luego me miró a<br />
mí y me preguntó: “No traes prisa, ¿verdad?”. Le<br />
respondí que no, porque así era. Seguí hojeando<br />
la revista y pasaron al chico a una silla.<br />
En cuanto escuché que el estilista preguntó<br />
al chico cómo quería el corte y él respondió que<br />
lo más rebajado posible, mi curiosidad se activó<br />
y alcé la mirada. El chico se quitó una gorra que<br />
llevaba, la puso a un lado y alcancé a observar<br />
que traía las siglas CDG. Pensé que cualquiera<br />
podría comprarse una gorra así, pues es común<br />
encontrarlas en un mercado de la ciudad, al<br />
igual que otras con el rótulo del Chapo. Sin embargo,<br />
a los pocos minutos escuché afuera un<br />
radio de comunicación. Algo se balbuceaba. Era<br />
el sonido como de los radios de policías que se<br />
escuchan en películas.<br />
Enseguida entró otro chico, sin playera, flaco,<br />
con una cadena de oro colgada al cuello,<br />
con apariencia que sí daba miedo. Le dijo algo<br />
al chico que se cortaba el cabello y a los pocos<br />
minutos ambos se retiraron de ahí en un vehículo.<br />
En cuanto se fueron, el joven estilista me<br />
dijo: “Ahora sí, sigues tú”. Me subí a la silla y le<br />
pregunté: “¿Esos chicos trabajan en lo que me<br />
imagino o no vi bien?”. El estilista me respondió:<br />
“Viste bien. Qué bueno que no traías prisa, ¿verdad?”.<br />
Yo asentí con una risa nerviosa.<br />
543
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Vivir aquella experiencia me hizo pensar en<br />
los recursos humanos que utiliza la delincuencia<br />
a nivel local: varones, jóvenes, que desempeñan<br />
funciones específicas dentro de una organización<br />
y jerarquía más amplia. Específicamente<br />
pensé en los denominados “niños soldado”: menores<br />
de edad que, según Unicef, “están directamente<br />
en la línea de combate y otros son obligados<br />
a ejercer como cocineros, mensajeros […]”<br />
(2020: 1). No puedo afirmar que los chicos que<br />
conocí eran sicarios, pero al menos sí formaban<br />
parte de la llamada “guardia”: niños y jóvenes<br />
que trabajan para el CDG vigilando y protegiendo<br />
algunos perímetros, con radios y a veces armados.<br />
No fue la única ocasión que conocí a chicos de<br />
la guardia. Algún día de 2014, mientras lavaban<br />
mi vehículo en un carwash, cercano a mi lugar<br />
de trabajo, un chico, también veinteañero, con<br />
un radio en la mano, salió corriendo de entre un<br />
lote baldío. Pasó muy cerca de mí. Iba agitado y<br />
balbuceaba algo en el radio, como reportando a<br />
alguien más. Después retrocedió, se paró frente<br />
a mí y me preguntó: “¿Sí eran los marinos los<br />
que pasaron?”. Yo la verdad no me había fijado,<br />
pero por temor le dije que sí. Después el chico<br />
dijo en el radio: “Confirmo, los popeyes van pasando”.<br />
Al menos en la zona industrial de Matamoros<br />
era común observar a estos chicos con radios,<br />
vigilando, reportando y protegiendo áreas determinadas.<br />
Ellos forman parte de los denominados<br />
“halcones”, o lo que Segura Herrera (2021)<br />
ha llamado “eslabones desechables de la ilegalidad”,<br />
en referencia a jóvenes que desempeñan<br />
actividades precarias dentro del crimen organizado.<br />
Sin embargo, las organizaciones delictivas<br />
o criminales no solamente requieren de recursos<br />
humanos, sino también de recursos económicos<br />
para mantenerse como tales a nivel local, regional<br />
o transnacional.<br />
Para mí no era un secreto que grupos delictivos<br />
como el CDG en Matamoros controlaban<br />
una multiplicidad de negocios legales o ilegales.<br />
Como afirmó la periodista Sanjuana Martínez<br />
unos años antes: “En el reino del cártel del Golfo<br />
todo pasa por sus manos: piratería, alcohol,<br />
negocios, policías, militares, gobierno municipal,<br />
aduanas, prostitución, pornografía, migrantes,<br />
venta clandestina de gasolina y, por supuesto,<br />
trasiego de drogas a Estados Unidos” (2011b: 1).<br />
Al menos en lo que refiere a la venta de gasolina<br />
robada o “huachicol”, me tocó ver a chicos desempeñando<br />
esta actividad desde que llegué a<br />
Matamoros en 2012.<br />
Se colocaban en diferentes lugares de la ciudad.<br />
Era todo un espectáculo. La primera vez<br />
que vi un punto de venta de gasolina robada me<br />
sorprendí: a la orilla de la carretera estaba un<br />
par de camionetas con garrafas. Algunos chicos<br />
atendían a los conductores de vehículos que se<br />
habían orillado. Algunas personas de mi trabajo<br />
reconocían que les compraban gasolina a ellos<br />
porque era más barata comparada con la que<br />
Pemex vendía, pero otros decían que no compraban<br />
debido a que el motor de los vehículos<br />
podía dañarse, ya que la gasolina estaba sucia.<br />
La segunda vez que vi otro punto de venta<br />
de gasolina fue en el 2013 y se trató de una escena<br />
chusca, al menos para mí: ahora los chicos<br />
que atendían vestían playeras fosforescentes y<br />
blandeaban mangueras rojas. Estuve tentado a<br />
detenerme, pero, inesperadamente, los chicos<br />
corrieron, subieron algunas garrafas a las camionetas<br />
y salieron a toda velocidad. Más adelante<br />
supe por qué: un helicóptero del Ejército o de<br />
la Marina comenzó a sobrevolar. Un compañero<br />
del trabajo, oriundo de Matamoros, me narró<br />
que poco antes de que yo llegara a la ciudad<br />
pasó algo similar, pero el helicóptero siguió las<br />
camionetas con gasolina, les disparó y hubo una<br />
explosión que dejó calcinados a los tripulantes.<br />
A pesar de ello, los puntos de venta de gasolina<br />
continuaron por unos años, hasta que en<br />
2015 ya no vi ninguno, al menos en la zona de<br />
la ciudad donde yo me desplazaba. A inicios de<br />
2016 platiqué del tema con un amigo y él me dijo<br />
que la venta de huachicol o gasolina robada en<br />
Matamoros no había terminado, sino más bien<br />
habían cambiado el modus operandi: el crimen<br />
organizado comenzó a amedrentar a algunos<br />
dueños de gasolineras con quemarles el negocio<br />
si no les compraban y vendían su producto<br />
(Hernández-Hernández, 2021a: 66-67). La estrategia<br />
de venta había cambiado, y ahora hasta<br />
quizás yo era cómplice del negocio al consumir<br />
en alguna gasolinera.<br />
La venta clandestina de gasolina no fue el<br />
único negocio que atestigüé formaba parte de<br />
los recursos económicos del crimen organizado,<br />
sino también la migración indocumentada hacia<br />
Estados Unidos. Un chico de 16 años, oriun-<br />
544
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
do de Matamoros, me narró en 2013 que desde<br />
dos años antes estaba “cruzando gente pa’l otro<br />
lado”, que al principio pasaba él solo para trabajar,<br />
ganar algunos dólares y regresaba, pero<br />
después un amigo le preguntó si quería unirse<br />
con él pasando gente y que le pagarían mas. Él<br />
aceptó seducido por el dinero. Al poco tiempo<br />
se dio cuenta que su amigo tenía un jefe, al cual<br />
le llamaba frecuentemente diciendo cuántos migrantes<br />
iban a cruzar, cuánto se les cobraría, etcétera,<br />
pero también supo que otras personas le<br />
llamaban a su amigo para informarle a qué hora<br />
cruzar la frontera y por dónde.<br />
“¿Y en que trabaja el jefe de tu amigo?”, le<br />
pregunté al chico ingenuamente. Después de hacer<br />
una pausa, expresó que para La maña, pero<br />
que él no sabía más. Además, el chico me dijo<br />
que había varios que cruzaban gente en la ciudad,<br />
pero que todos tenían un jefe y tenían que<br />
pagar la cuota si querían trabajar. “¿Y los que no<br />
pagan?”, le volví a preguntar. “Pues los tablean<br />
la primera vez, y si no se ponen pilas, después<br />
les dicen adiós”. Su respuesta me dio pie a otras<br />
preguntas que, al menos en ese momento, ya no<br />
quise formular por razones obvias. En especial<br />
cuando el chico me dijo: “Me pregunta mucho,<br />
pero yo no sé nada de usted”.<br />
Más allá de lo anterior, en Matamoros La<br />
maña no sólo utiliza a jóvenes para la venta de<br />
gasolina robada o tráfico de migrantes, también<br />
para otras actividades con fines clientelares. A<br />
fines de 2019, por ejemplo, poco antes de que la<br />
pandemia por COVID-19 iniciara, fui testigo de<br />
la entrega de algunas despensas en una colonia<br />
popular, muy cerca del río Bravo. En esta ocasión,<br />
sin embargo, los jóvenes iban fuertemente<br />
armados y encapuchados. Yo miré desde lejos<br />
mientras estaba platicando con un señor en una<br />
tienda. Algunas familias recibían las despensas<br />
como si se tratara de una entrega del DIF. Esta<br />
actividad se hizo más visible al iniciar la pandemia<br />
y se viralizó en redes sociales.<br />
Conclusiones<br />
En este trabajo reexploramos la violencia criminal<br />
en la frontera norte de México partiendo<br />
de una perspectiva autoetnográfica. Específicamente<br />
analizamos cómo se significa la violencia<br />
criminal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros,<br />
Tamaulipas, a partir de las epifanías personales<br />
situadas en un contexto específico que<br />
permitan comprender el fenómeno de la violencia<br />
criminal. Consideramos que, más allá de una<br />
historia de carácter individual, la experiencia<br />
que tenemos como personas que investigamos<br />
en zonas de peligro puede aportar elementos<br />
que contribuyan al campo de conocimiento sobre<br />
la violencia y que da “una vuelta de tuerca”<br />
a las discusiones establecidas desde las ciencias<br />
sociales, las humanidades y el arte. El problema<br />
es que no hablan de sus investigaciones en<br />
esa zona ni de cómo la violencia ha afectado su<br />
trabajo académico. Sólo está la anécdota ‘de la<br />
gringa que quería tomar una foto’, pero no hay<br />
mayor análisis.<br />
En otras palabras, ¿cuál sería la diferencia si<br />
estas vivencias las hubiera tenido una persona<br />
de la calle y no un académico? No hay fechas<br />
ni lugares precisos. Está únicamente la narrativa<br />
general, casi superficial, sin mayores alcances.<br />
Desde nuestra perspectiva, consideramos<br />
que el ejercicio autoetnográfico contribuye a<br />
comprender la violencia criminal desde una mirada<br />
fenomenológica que trasciende las supuestas<br />
fronteras entre sujeto y objeto, pero también<br />
que muestra lo que Behar denominó vulnerabilidad<br />
del observador (Behar, 1996). Esto es algo<br />
que, al menos nosotros, no habíamos considerado<br />
teórica ni metodológicamente al realizar<br />
estudios sobre el tema en estas ciudades fronterizas:<br />
como analistas, marcábamos un distanciamiento<br />
de los sujetos u objetos de estudio; y<br />
como personas no nos cuestionamos sobre los<br />
riesgos, los efectos emocionales o los registros<br />
en la memoria.<br />
Echando mano de la autoetnografía, uno de<br />
los principales hallazgos da cuenta de cómo<br />
a partir de las manifestaciones de la violencia,<br />
topones, balaceras, bloqueos o ejecuciones, se<br />
modificó la vida cotidiana de quienes escribimos<br />
este trabajo.<br />
Estos cambios en la cotidianeidad van desde<br />
la familiarización con el ruido de las balas, saber<br />
discernir cuándo eran balazos y cuándo el sonido<br />
podía confundirse con cualquier otro ruido,<br />
hasta modificar o reforzar medidas de seguridad<br />
individuales y colectivas. Es decir, la violencia<br />
criminal no sólo afecta la experiencia de<br />
investigación al asumir los riesgos del trabajo de<br />
campo (Hernández-Hernández, 2021b; Nordstrom<br />
y Robben, 1995) sino, también, la vida coti-<br />
545
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
diana de aquellos analistas sociales que residen<br />
en los contextos violentos.<br />
Este tipo de ejercicios autoetnográficos, incluso,<br />
son útiles para dimensionar que ante situaciones<br />
donde la seguridad personal está<br />
sensiblemente en riesgo, una ejecución o una<br />
balacera, las mujeres se asumen subjetivamente<br />
más vulnerables. Es decir, observamos, además,<br />
cómo el género posibilita experiencias diferenciadas<br />
sobre la violencia criminal (Guzmán Ordaz<br />
y Jiménez Rodrigo, 2015; Capito Mata y Canales<br />
Murillo, 2020), lo que permite establecer<br />
paralelismos sobre la percepción de riesgo, las<br />
medidas de seguridad y la forma de leer y experimentar<br />
el contexto.<br />
Asimismo, podemos considerar la importancia<br />
de la movilidad humana como factor que permite<br />
incrementar o disminuir el riesgo asociado<br />
a la violencia criminal y a la percepción de inseguridad.<br />
De hecho, tanto en el caso de Ciudad<br />
Juárez como en el de Matamoros, la movilidad<br />
permitió que se reconfiguran ambos procesos:<br />
por un lado, el insertarse y saberse ajena so pena<br />
de ignorar los códigos implícitos del crimen, lo<br />
que acarreaba un mayor riesgo; o, por el otro,<br />
alejarse y al volver, ver incrementada la percepción<br />
de inseguridad que, al ser oriunda del espacio<br />
la violencia criminal era cotidiana. Es importante<br />
resaltar las secuelas de la violencia criminal<br />
sobre los hombres jóvenes de no más de 30<br />
años. En ambas experiencias en la frontera, se da<br />
cuenta de cómo la violencia criminal, específicamente<br />
la relacionada con el crimen organizado,<br />
utiliza como recurso a hombres jóvenes.<br />
Finalmente, pensar la violencia criminal utilizando<br />
como herramienta metodológica la autoetnografía,<br />
nos permite abrir una discusión de<br />
carácter epistemológico y teórico. ¿En qué medida<br />
las experiencias de quienes investigamos<br />
la violencia se pierden en pro de la objetividad?<br />
¿Cómo rescatamos estas experiencias y las convertimos<br />
en epifanías situadas que posibiliten el<br />
análisis de fenómenos ampliamente abordados<br />
y que den cuenta de un sistema cultural relacional<br />
particular? Éstas son algunas preguntas que<br />
nos planteamos en el marco de nuestras experiencias<br />
en Ciudad Juárez y Matamoros, pues<br />
consideramos que pueden suscitar reflexiones<br />
importantes o proponer metodologías alternativas<br />
para profundizar en el tema.<br />
Fuentes consultadas<br />
Aikin Araluce, Olga (2011), Activismo social transnacional.<br />
Un análisis en torno a los feminicidios en<br />
Ciudad Juárez, Tijuana, ITESO/El Colef/UACJ.<br />
Arzaluz Solano, María del Socorro y Zamora Carmona,<br />
Gabriela (2017), “Los gobiernos locales y la<br />
irrupción de la violencia en la frontera noreste<br />
de México”, en María del Socorro Arzaluz Solano<br />
y Pavel Gómez Granados (coords.), Seguridad<br />
pública en los gobiernos locales de México,<br />
Ciudad de México, IGLOM.<br />
Atuesta, Laura (2018), “Militarización de la lucha contra<br />
el narcotráfico. Los operativos militares como<br />
estrategia para el crimen organizado”, en Laura<br />
Atuesta y Alejandro Madrazo Lajous (eds.),<br />
Las violencias. En busca de la política pública<br />
detrás de la guerra contra las drogas, Ciudad<br />
de México, Centro de Investigación y Docencia<br />
Económicas, A.C.<br />
Aziz Nassif, Alberto (2012), “Violencia y destrucción<br />
en una periferia urbana: el caso de Ciudad<br />
Juárez, México”, Gestión y Política Pública, 21<br />
(spe), Ciudad de México, Centro de Investigación<br />
y Docencia Económicas A.C.-División de<br />
Administración Pública, pp. 227-268, , 23 de agosto de 2022.<br />
BACRIM (2020), “Presencia Criminal en México 2020<br />
[Base de datos]”, Política de drogas, Ciudad de<br />
México, CentroGeo, ,<br />
23 de agosto de 2022.<br />
Behar, Ruth (1996), The Vulnerable Observer. Anthropology<br />
that Breaks Your Heart, Nueva York,<br />
Beacon Press.<br />
Buvinic, Mayra; Morrison, Andrew y Orlando, María<br />
Beatriz (2005), “Violencia, crimen y desarrollo<br />
social en América Latina y el Caribe”, Papeles<br />
de Población, 11 (43), Toluca, Universidad Autónoma<br />
del Estado de México, pp. 167-214, ,<br />
23 de agosto de 2022.<br />
Buvinic, Mayra; Morrison, Andrew y Shifter, Michael<br />
(1999), Violence in Latin America and the Caribbean:<br />
a framework for action, Washington,<br />
Sustainable Development Department/Banco<br />
Interamericano de Desarrollo.<br />
Cadena, Edel y Garrocho, Carlos (2019), “Geografía del<br />
terror: homicidios y desapariciones forzadas en<br />
los municipios de México 2006-2017”, Papeles<br />
de Población, 25 (102), Toluca, Universidad Autónoma<br />
del Estado de México, pp. 219-273, doi:<br />
https://doi.org/10.22185/24487147.2019.102.37<br />
546
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
Campbell, Howard (2007), “El narco-folklore: narrativas<br />
e historias de la droga en la frontera”, Nóesis.<br />
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades,<br />
16 (32), Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias<br />
Sociales y Administración, pp. 46-70, , 23 de agosto de 2022.<br />
Campos Garza, Luciano (2021), “Balaceras y narcobloqueos<br />
paralizan Matamoros, Tamaulipas”,<br />
Proceso, 23 de octubre, Ciudad de México, Comunicación<br />
e Información S.A. de C.V., , 23 de agosto de 2022.<br />
Capito Mata, Sergio Gilberto y Canales Murillo, Ana<br />
Edith (2020), “La violencia de género en el<br />
crimen organizado”, en Óscar Bernardo Rivera<br />
García, Elsa de Jesús Hernández Fuentes,<br />
Mónica Ayala Mira y Ramón Leopoldo Moreno<br />
Murrieta (coords.), Discriminación y vulnerabilidad<br />
social. Una aproximación teórica y empírica,<br />
Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de<br />
Ciudad Juárez.<br />
Concha-Eastman, Alberto (2002), “Urban Violence in<br />
Latin America and the Caribbean: Dimensions,<br />
Explanations, Actions”, en Susana Rotker (ed.),<br />
Citizens of Fear. Urban Violence in Latin America,<br />
Nueva Jersey, Rutgers University Press.<br />
Correa-Cabrera, Guadalupe (2014), “Migración, crimen<br />
organizado y política en las dos fronteras<br />
de México”, Sociotam. Revista Internacional de<br />
Ciencias Sociales y Humanidades, 25 (2), Ciudad<br />
Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas,<br />
pp. 87-113, , 23<br />
de agosto de 2022.<br />
Correa-Cabrera, Guadalupe (2020), “Carteles Inc. Paramilitarismo<br />
criminal, energía y la nueva ‘Guerra<br />
contra el Narco’ en México”, Confluenze.<br />
Rivista Di Studi Iberoamericani, 12 (1), Bolonia,<br />
Università di Bologna, pp. 43-55, doi: https://<br />
doi.org/10.6092/issn.2036-0967/11330<br />
Cruz, José Miguel (2010), “Estado y violencia criminal<br />
en América Latina. Reflexiones a partir del golpe<br />
en Honduras”, Nueva Sociedad, núm. 226,<br />
Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert, pp.<br />
67-84, , 23 de agosto<br />
de 2022.<br />
Desmond Arias, Enrique y Goldstein, Daniel M. (eds.)<br />
(2010), Violent democracies in Latin America,<br />
Durham, Duke University Press.<br />
El Diario de Juárez (2014), “Instruyen a niños de Tamaulipas<br />
cómo actuar en caso de balacera”, El Diario,<br />
6 de octubre, Ciudad Juárez, Publicaciones e Impresos<br />
Paso del Norte S. de R.L de C.V., , 23 de agosto de 2022.<br />
Ellis, Carolyn; Adams, Tony y Bochner, Arthur (2019),<br />
“Autoetnografía: un panorama”, en Silvia Bénard<br />
Calva (comp.), Autoetnografía, una metodología<br />
cualitativa, Aguascalientes, Universidad<br />
Autónoma de Aguascalientes/El Colegio de<br />
San Luis, A.C.<br />
Enciso, Froylan (ed.) (2017), Violencia y paz. Diagnósticos<br />
y propuestas para México, Ciudad de México,<br />
Senado de la República-Instituto Belisario<br />
Domínguez.<br />
Flores Ávila, Alma Leticia y De la O, María Eugenia<br />
(2012), “Violencia, jóvenes y vulnerabilidad en<br />
la frontera noreste de México”, Desacatos, núm.<br />
38, Ciudad de México, Centro de Investigaciones<br />
y Estudios Superiores en Antropología Social,<br />
pp. 11-28, , 24 de<br />
agosto de 2022.<br />
Flores-Macías, Gustavo (2018), “The consequences of<br />
militarizing Anti-Drug Efforts for State Capacity<br />
in Latin America: Evidence from Mexico”, Comparative<br />
Politics, 51 (1), Nueva York, City University<br />
of New York, pp. 1-20, doi: https://doi.<br />
org/10.5129/001041518824414647<br />
Freeman, Laurie (de 2008), “La política antidrogas en<br />
la relación México-Estados Unidos”, 23 de marzo,<br />
Foreign Affairs en español, Ciudad de México,<br />
Council on Foreign Relations, , 24 de agosto de 2022.<br />
Gerlach, Christian (2015), Sociedades extremadamente<br />
violentas. La violencia en masa en el mundo<br />
del siglo XX, Ciudad de México, Fondo de Cultura<br />
Económica.<br />
González Reyes, Pablo Jesús (2009), “Migración, criminalidad<br />
y violencia en la frontera norte de<br />
México”, Revista Criminalidad, 51 (2), Bogotá,<br />
Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), pp.<br />
47-60, , 24 de agosto<br />
de 2022.<br />
Guzmán Ordaz, Raquel y Jiménez Rodrigo, María Luisa<br />
(2015), “La interseccionalidad como instrumento<br />
analítico de interpelación en la violencia de<br />
género”, Oñati Socio-Legal Series, 5 (2), Oñati,<br />
Instituto Internacional de Sociología del Derecho/Instituto<br />
Internacional de Sociología Jurídica,<br />
pp. 596-612, , 24<br />
de agosto de 2022.<br />
Haber, Paul (2009), “La migración del Movimiento<br />
Urbano Popular a la política de partido en México<br />
contemporáneo”, Revista Mexicana de Sociología,<br />
71 (2), Ciudad de México, UNAM-IIS,<br />
pp. 213-245, , 24 de<br />
agosto de 2022.<br />
547
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Hernández-Hernández, Oscar Misael (2017), “Crimen<br />
organizado y migración clandestina en Tamaulipas”,<br />
en Milo Kearney, Anthony Knopp, Antonio<br />
Zavaleta y Thomas Daniel Knight (eds.), Supplementary<br />
Studies in Rio Grande Valley History,<br />
Edinburg, The University of Texas Rio Grande<br />
Valley, , 24 de agosto<br />
de 2022.<br />
Hernández-Hernández, Oscar Misael (2019), “Los jóvenes<br />
y la violencia criminal. Explorando el juvenicidio<br />
regional”, en Oscar Misael Hernández-Hernández,<br />
Jesús Pérez Caballero y José Andrés<br />
Sumano Rodríguez (coords.), Repensando el<br />
juvenicidio desde la frontera norte, Tijuana, El<br />
Colegio de la Frontera Norte.<br />
Hernández-Hernández, Oscar Misael (2020), “Menores<br />
de circuito y regímenes ilícitos en Tamaulipas,<br />
México”, Revista Criminalidad, 62 (1), Bogotá,<br />
Dirección de Investigación Criminal (DIJIN),<br />
pp. 87-100, < https://cutt.ly/LXHKnF6>, 24 de<br />
agosto de 2022.<br />
Hernández-Hernández, Oscar Misael (2021a), “El crimen<br />
reorganizado durante la pandemia. Lecciones<br />
desde Tamaulipas”, en Oscar Misael<br />
Hernández-Hernández y José Andrés Sumano<br />
Rodríguez, Violencia criminal en México durante<br />
la pandemia, Ciudad de México, El Colegio de la<br />
Frontera Norte.<br />
Hernández-Hernández, Oscar Misael (2021b), “Memorias<br />
sensoriales de la violencia en San Fernando,<br />
México”, Espacio Abierto: cuaderno venezonalo<br />
de sociología, 30 (4), Maracaibo, Universidad<br />
del Zulia, pp. 107-128, , 24 de agosto de 2022.<br />
Infobae (de 2020), “Las cifras de la guerra de Calderón<br />
reservadas en un documento hasta el 2024”, Infobae,<br />
26 de julio, Ciudad de México, Infobae,<br />
, 24 de agosto de<br />
2022.<br />
Izcara Palacios, Simón Pedro (2017), “De víctimas de<br />
trata a victimarios: Los agentes facilitadores<br />
del cruce fronterizo reclutados por los cárteles<br />
mexicanos”, Estudios fronterizos, 18 (37),<br />
Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California,<br />
pp. 41-60, doi: https://doi.org/10.21670/<br />
ref.2017.37.a03<br />
Lomnitz, Claudio (2022), “El Canibalismo, hoy (primera<br />
parte)”, conferencia presentada en el Ciclo<br />
Nuevos Estados, Nuevas Soberanías, 31 de<br />
mayo, Ciudad de México, El Colegio Nacional<br />
[YouTube], , 24 de<br />
agosto de 2022.<br />
López Hernández, Olga Nacori (2017), “Defensores de<br />
Derechos Humanos Formales frente a las capacidades<br />
estatales para prevenir la impunidad: el<br />
quehacer desde Ciudad Juárez”, en Arturo Zárate<br />
Ruiz (coord.), Retos y remedios contra la<br />
impunidad y la corrupción en México, Tijuana, El<br />
Colegio de la Frontera Norte.<br />
Madrueño, Rogelio (2016), “Instituciones, violencia<br />
criminal e interdependencia: el camino acotado<br />
del desarrollo en América Latina y el Caribe”,<br />
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm.<br />
55, Ciudad de México, Facultad Latinoamericana<br />
de Ciencias Sociales, pp. 45-67, doi: https://doi.org/<br />
http://dx.doi.org/10.17141/iconos.55.2016.187<br />
Maldonado Aranda, Salvador (2014), “Despejando caminos<br />
inseguros. Itinerarios de una investigación<br />
sobre la violencia en México”, Alteridades,<br />
24 (47), Ciudad de México, Universidad Autónoma<br />
Metropolitana-Iztapalapa, pp. 63-76, ,<br />
24 de agosto de 2022.<br />
Marcus, George E. (1995), “Ethnography in/of the<br />
World System. The emergence of multi-sited<br />
ethnography”, Annual Review of Anthropology,<br />
vol. 24, San Mateo, Annual Reviews, pp.<br />
95-117, doi: https://doi.org/10.1146/annurev.<br />
an.24.100195.000523<br />
Martínez, Sanjuana (2011a), “En la ruta de la muerte”, La<br />
Jornada, 17 de abril, Ciudad de México, Demos,<br />
Desarrollo de Medios S.A. de C.V., , 24 de agosto de 2022.<br />
Martínez, Sanjuana (2011b), “El cártel del Golfo, junto con<br />
sus nuevos socios, es dueño de todo en Matamoros”,<br />
La Jornada, 8 de mayo, Ciudad de México,<br />
Demos, Desarrollo de Medios S.A. de C.V., ,<br />
24 de agosto de 2022.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2009), Trama de una<br />
injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad<br />
Juárez, Tijuana, El Colegio de la Frontera<br />
Norte/Miguel Ángel Porrúa.<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela (2012), “Violencia extrema<br />
y existencia precaria en Ciudad Juárez”,<br />
Frontera Norte, Tijuana, El Colegio de la Frontera<br />
Norte, pp. 191-199, doi: https://doi.org/10.17428/<br />
rfn.v24i48.807<br />
Monárrez Fragoso, Julia Estela y García de la Rosa,<br />
Jaime (2008), “Violencia e inseguridad en la<br />
frontera norte de México”, Nóesis. Revista de<br />
Ciencias Sociales y Humanidades, 17 (34), Ciudad<br />
Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración,<br />
pp. 42-65, , 24 de agosto de 2022.<br />
548
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 531-550<br />
Monsiváis, Carlos (2012), “Del ‘levantón’ de algunas<br />
hipótesis sobre el narco”, Política común, vol.<br />
2, Chicago, University of Michigan Library, doi:<br />
https://doi.org/10.3998/pc.12322227.0002.002<br />
Morales Oyarbide, César (2011a), “El fracaso de una estrategia:<br />
una crítica a la guerra contra el narcotráfico<br />
en México, sus justificaciones y efectos”,<br />
Nueva Sociedad, núm. 231, Buenos Aires, Fundación<br />
Friedrich Ebert, pp. 4-13, , 23 de agosto de 2022.<br />
Morales, Oyarbide, César (2011b), “La guerra contra el<br />
narcotráfico en México. Debilidad del Estado,<br />
orden local y fracaso de una estrategia”, Aposta.<br />
Revista de Ciencias Sociales, núm. 50, Móstoles,<br />
Luis Gómez Encinas ed., pp. 1-35, , 24 de agosto de 2022.<br />
Nájar, Alberto (2010), “México: Los Zetas rompen con<br />
el Cártel del Golfo”, BBC News Mundo, 26 de<br />
febrero, Londres, BBC, ,<br />
24 de agosto de 2022.<br />
Nordstrom, Carolyn y Robben, Antonius (eds.) (1995),<br />
Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of<br />
Violence and Culture, Los Ángeles, University of<br />
California Press.<br />
Padilla, Lizbeth (2011), “Mexicanas, 13 de las ciudades<br />
más violentas del mundo”, El Economista, 12 de<br />
enero, Ciudad de México, Periódico El Economista<br />
S.A. de C.V., ,<br />
24 de agosto de 2022.<br />
Pereyra, Guillermo (2012), “México: violencia criminal<br />
y ‘guerra contra el narcotráfico’”, Revista Mexicana<br />
de Sociología, 74 (3), Ciudad de México,<br />
UNAM-IIS, pp. 429-460, , 24 de agosto de 2022.<br />
Pérez Lara, Jorge Enrique (2011), “La guerra contra el<br />
narcotráfico: ¿una guerra perdida?”, Espacios<br />
Públicos, 14 (30), Toluca, Universidad Autónoma<br />
del Estado de México, pp. 211-230, , 24 de agosto de 2022.<br />
Querales Mendoza, May-ek (2015), “Exilios contemporáneos.<br />
La experiencia reciente desde el valle<br />
de Juárez”, El Cotidiano, Ciudad de México, Universidad<br />
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,<br />
pp. 61-67, , 24 de<br />
agosto de 2022.<br />
Ramos, José María (2011), “Gestión de la seguridad<br />
en la frontera norte e Iniciativa Mérida: antecedentes<br />
y desafíos”, en Natalia Armijo Canto<br />
(ed.), Migración y seguridad: nuevo desafío en<br />
México, Ciudad de México, Colectivo de Análisis<br />
de la Seguridad con Democracia.<br />
Raphael, Ricardo (2021), “La pelea entre cárteles desborda<br />
la violencia en la frontera México-Estados<br />
Unidos”, The Washington Post, 9 de marzo,<br />
Washington, The Washington Post.<br />
Robledo Silvestre, Carolina (2015), “El laberinto de las<br />
sombras: desaparecer en el marco de la guerra<br />
contra las drogas”, Estudios políticos, (47), Medellín,<br />
Universidad de Antioquia, pp. 89-108, doi:<br />
https://doi.org/10.17533/udea.espo.n47a06<br />
Rosen, Jonathan Daniel y Zepeda Martínez, Roberto<br />
(2015), “La guerra contra el narcotráfico en México:<br />
una guerra perdida”, Reflexiones, 94 (1),<br />
San José, Universidad de Costa Rica-Facultad<br />
de Ciencias Sociales, pp. 153-168, , 24 de agosto de 2022.<br />
Ruiz Romero, Laura Cecilia y Lara Rodríguez, Luis Manuel<br />
(2016), “Discurso oficial y derechos humanos<br />
en el Operativo Conjunto Chihuahua”, Chihuahua<br />
Hoy, vol. 14, Ciudad Juárez, Universidad<br />
Autónoma de Ciudad Juárez, doi: https://doi.<br />
org/10.20983/chihuahuahoy.2016.14.8<br />
Sandoval, Efrén (2012), “Economía de la fayuca y del<br />
narcotráfico en el noreste de México. Extorsiones,<br />
contubernios y solidaridades en las economías<br />
transfronterizas”, Desacatos, núm. 38,<br />
Ciudad de México, Centro de Investigaciones y<br />
Estudios Superiores en Antropología Social, pp.<br />
43-60, , 24 de agosto<br />
de 2022.<br />
Schedler, Andreas (2015), En la niebla de la guerra. Los<br />
ciudadanos ante la violencia criminal organizada,<br />
Ciudad de México, Centro de Investigación<br />
y Docencia Económicas, A.C.<br />
Scheper Hughes, Nancy y Bourgois, Philippe (2003),<br />
“Introduction. Making sense of violence”, en<br />
Nancy Scheper Hughes y Philippe Bourgois<br />
(eds.), Violence in war and peace: An anthology,<br />
Nueva Jersey, Blackwell Publishing.<br />
Segato, Rita (2018), Contra-pedagogías de la crueldad,<br />
Buenos Aires, Prometeo Libros.<br />
Segura Herrera, Tamara (2021), “Jóvenes migrantes:<br />
eslabones desechables de la ilegalidad”, Ichan<br />
Tecolotl, núm. 349, Ciudad de México, Centro<br />
de Investigaciones y Estudios Superiores en<br />
Antropología Social, ,<br />
24 de agosto de 2022.<br />
Somers, Margaret y Gibson, Gloria (1993), “Reclaiming<br />
the Epistemological Other: Narrative and the Social<br />
Constitution of Identity”, en Craig Calhoun<br />
(ed.), From Persons to Nations: The Social Constitution<br />
of Identities, Londres, Basil Blackwell.<br />
549
OLGA NACORI LÓPEZ-HERNÁNDEZ Y OSCAR MISAEL HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, ANDARES PELIGROSOS:<br />
REEXPLORANDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO<br />
Sosa, Luz del Carmen (2019), “Rediseñan ruta de Indiobús<br />
para regreso seguro”, El Diario de Juárez, 12<br />
de septiembre, Ciudad Juárez, Publicaciones e<br />
Impresos Paso del Norte S. de R.L de C.V., ,<br />
23 de agosto de 2022.<br />
Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)<br />
(2020), “Niños soldado”, Unicef, Nueva<br />
York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,<br />
, 23 de agosto<br />
de 2022.<br />
Vázquez, Luis Daniel y López-Hernández, Olga Nacori<br />
(2015a), “‘Lo que no te mata, ¿te hace más fuerte?’<br />
La violencia y los derechos humanos desde<br />
la narrativa de los defensores de derechos<br />
humanos en Ciudad Juárez”, en Karina Ansolabehere,<br />
Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez<br />
(coords.), Derechos Humanos y violencia: Estado,<br />
instituciones y sociedad civil, Ciudad de<br />
México, Facultad Latinoamericana de Ciencias<br />
Sociales México/Universidad de los Andes.<br />
Vázquez, Luis Daniel y López-Hernández, Olga Nacori<br />
(2015b), “Construcción de defensores y estrategias<br />
de seguridad en contextos violentos: la<br />
experiencia de Ciudad Juárez”, en Ariadna Estévez<br />
López y Daniel Vázquez (coords.), Derechos<br />
Humanos y Transformación Política en<br />
contextos de violencia, Ciudad de México, Facultad<br />
Latinoamericana de Ciencias Sociales<br />
México/UNAM-CISAN.<br />
Wainwright, Tom (2017), Narconomics. Cómo administrar<br />
un cártel de la droga, Barcelona, Debate.<br />
Žižek, Slavoj (2009), Sobre la violencia. Seis reflexiones<br />
para aprender a interpretar la violencia y luchar<br />
contra ella, Barcelona, Espasa Libros.<br />
Recibido: 30 de abril de 2022.<br />
Aceptado: 2 de agosto de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Olga Nacori López-Hernández<br />
Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad<br />
en Estudios Regionales por El Colegio de la<br />
Frontera Norte. Actualmente es Profesora Investigadora<br />
en El Colegio de Tamaulipas. Sus líneas<br />
de investigación son: Defensa de Derechos Humanos,<br />
Democracia, Estado y Violencias. Entre<br />
sus más recientes publicaciones se encuentran,<br />
como autora: “Los estudios de la(s) violencia(s)<br />
en la frontera noreste de México”, Frontera Norte,<br />
vol. 34, Tijuana, El Colegio de la Frontera<br />
Norte, A.C., pp. 1-22 (2022); “Analizando marcos<br />
interpretativos: El Programa de Estancias<br />
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras<br />
y Padres Solos (2012-2018)”, Analéctica, 7 (43),<br />
Buenos Aires, Arkho Ediciones (2020); “Defensores<br />
de Derechos Humanos Formales frente a<br />
las capacidades estatales para prevenir la impunidad:<br />
el quehacer desde Ciudad Juárez”, en<br />
Arturo Zárate Ruiz (coord.), Retos y remedios<br />
contra la impunidad y la corrupción en México,<br />
Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, pp. 173-<br />
200 (2017); como coautora: “Epidemiología y<br />
derechos humanos: panorama del virus del Zika<br />
y los derechos reproductivos en Latinoamérica”,<br />
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro<br />
Social, núm. 6, Ciudad de México, IMSS, pp.<br />
748-756 (2017).<br />
Oscar Misael Hernández-Hernández<br />
Es doctor en Antropología Social por El Colegio<br />
de Michoacán. Actualmente es Profesor Investigador<br />
de El Colegio de la Frontera Norte,<br />
adscrito al Departamento de Estudios Sociales.<br />
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
nivel II. Sus líneas de investigación son:<br />
Dinámicas de la migración, Violencia en la Frontera<br />
e Identidades de género. Entre sus más recientes<br />
publicaciones están, como autor: Antropología<br />
de la movilidad infantil en la frontera de<br />
Tamaulipas, Ciudad Victoria, El Colegio de Tamaulipas/Analéctica<br />
(2021); “Memorias sensoriales<br />
de la violencia en San Fernando, México”,<br />
Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología,<br />
30 (4), Maracaibo, Universidad del Zulia,<br />
pp. 107-128 (2021); “Organizaciones gubernamentales,<br />
no gubernamentales y atención a<br />
migrantes en Tamaulipas, México, en tiempos de<br />
Covid-19”, Ciencia y Sociedad, 46 (2), Santo Domingo,<br />
INTEC, pp. 65-83 (2021); como coautor:<br />
“Topografías de la violencia criminal. El noreste<br />
de México en tiempos de pandemia”, en Oscar F.<br />
Contreras (coord.), Ciencias Sociales en acción.<br />
Respuestas frente al Covid-19 desde el norte de<br />
México, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte,<br />
pp. 266-300 (2021).<br />
550
INFOGRAFÍA
SECCIÓN GENERAL
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus21202280<br />
MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX<br />
EN MÉXICO<br />
LOOKING AT PREGNANCY IN PHOTOGRAPHY<br />
AN APPROACH TO THE FIRST HALF OF TWENTIETH CENTURY<br />
IN MEXICO<br />
Patricia Massé<br />
orcid.org/0000-0001-7562-7869<br />
Instituto Nacional de Antropología e Historia<br />
México<br />
patricia_masse@inah.gob.mx<br />
Abstract<br />
This article introduces a reflection generated through photographic records, considered<br />
as instrumental sources for the analysis of the representation of the social<br />
identity of women as historical subjects. It focuses specifically on pregnancy, which is<br />
seldom visible in images of motherhood during the first half of the twentieth century<br />
in Mexico. An interpretation guideline is proposed, in the interest of understanding<br />
how pregnant women participated in the photographic stage, based on three dimensions<br />
in which the photographic gaze has made visible their identity, according to<br />
their enunciation status, in the found images.<br />
Keywords: Photographic Representation, Pregnant Women, Women Identity.<br />
Resumen<br />
Este artículo introduce una reflexión generada a partir de documentos fotográficos,<br />
considerados como fuentes instrumentales para el análisis de la representación de la<br />
identidad social de las mujeres como sujetos históricos. Se centra en la situación específica<br />
del embarazo, poco visible en imágenes de la maternidad durante el primer<br />
medio siglo XX en México. Con el interés de entender cómo participaron las mujeres<br />
embarazadas en el escenario de las fotografías, se propone una pauta de interpretación,<br />
basada en tres dimensiones en que la mirada fotográfica ha visualizado su<br />
identidad, según su estatus de enunciación, en las imágenes localizadas.<br />
Palabras clave: representación fotográfica, mujeres embarazadas, identidad de las<br />
mujeres.<br />
El contenido de este artículo, incluidas las imágenes, es responsabilidad de la autora (N. del E.).<br />
555
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
Introducción<br />
Con base en las pocas fotografías donde aparecen<br />
mujeres embarazadas, que fueron tomadas<br />
hasta mediados del siglo XX en México, reunidas<br />
como resultado de una incipiente exploración,<br />
en este artículo se formula un esquema que permita<br />
caracterizar los elementos en función de<br />
los cuales la mirada fotográfica las define. Se<br />
proponen algunas conjeturas relacionadas con<br />
la forma en que ellas adquieren una identidad<br />
como mujeres designadas dentro de la imagen,<br />
basada en señalamientos relacionados con el lugar<br />
que ellas ocupan y en qué medida ellas adquirieron<br />
una acreditación visual.<br />
¿Qué se puede decir de las pocas fuentes<br />
fotográficas de mujeres embarazadas halladas<br />
en fotografías realizadas hasta 1950? Pretender<br />
responder a esta pregunta básica lleva a entretejer<br />
una trama compleja, de la que tan sólo<br />
esbozaré aquello que vislumbro como directrices<br />
generales; las cuales propongo como posibles<br />
pautas para posicionarnos en un tema que<br />
impone sus propios retos de investigación. Sin<br />
haberme acercado aún desde otro tipo de fuentes<br />
históricas en México, en este texto expongo<br />
planteamientos que pueden ayudar a enfocar<br />
las fuentes fotográficas, como documentos para<br />
la construcción de las mujeres como sujetos históricos.<br />
Las mujeres gestantes, como sujetos de representación<br />
fotográfica, comprometen los<br />
planteamientos al perímetro histórico social del<br />
género femenino, en su faceta que tradicionalmente<br />
se ha considerado su condición u obligación<br />
insustituible: la maternidad. En México, la<br />
visibilidad fotográfica de una situación femenina<br />
tan particular, como lo es el embarazo, no parece<br />
haber sido común. Sin embargo, existen testimonios<br />
fotográficos que le dieron cabida. Las<br />
mujeres encintas no fueron indiferentes ante la<br />
mirada del fotógrafo; en virtud de ello se recurrió<br />
a procedimientos visuales a fin de propiciar<br />
cierta validación social. En cada caso se observaron<br />
distintos recursos, en atención a lo que<br />
parecieron haber sido las intenciones.<br />
En un sentido general la madre ha sido considerada<br />
sagrada. La cultura católica, en particular,<br />
la ha equiparado con la Virgen-Madre: mujer<br />
no tocada ni poseída. Simone de Beauvoir reparó<br />
en el mito y puso el dedo en el renglón al<br />
señalar que “María no había conocido la mancilla<br />
que implicaba la sexualidad” (Beauvoir, 1989:<br />
73). La impureza y el pecado sexual no debían<br />
tener cabida en la madre de Cristo. Acaso, en<br />
virtud de ello, el fresco Madonna del Parto, pintado<br />
al mediar el siglo XV por Piero della Francesca<br />
(Monterchi, poblado de la Toscana), fue<br />
desaprobado por la autoridad papal, ya que en<br />
éste quedó plasmada la imagen de la Virgen<br />
María embarazada (que aún puede ser visitada).<br />
Pese a ello, se representó la imagen de la Virgen<br />
del Buen Parto en diversas iglesias católicas<br />
barrocas, como figura protectora de las mujeres<br />
embarazadas. Al respecto es importante aclarar<br />
que el dogma católico de La Inmaculada Concepción<br />
fue proclamado en 1854, cuando a la<br />
Virgen se le designó libre del pecado original y<br />
se reforzó el credo de que el hijo de María fue<br />
concebido sin intervención de varón.<br />
Las fotografías que he reunido muestran<br />
que, por un lado, algunas prácticas fotográficas<br />
echaron mano de recursos en la puesta en escena,<br />
a fin de no infringir ciertas pretensiones de<br />
castidad. Pero también, por otro lado, lograron<br />
sortear la idealización de la madre sagrada. La<br />
modalidad de la maternidad en el embarazo, en<br />
las fotografías localizadas de época considerada<br />
y en cualquiera de las dos posibilidades, parece<br />
estar más cerca de la transgresión de los valores<br />
morales relativos a la discreción y el decoro, en<br />
más de un caso.<br />
Arraigada en el imaginario popular mexicano<br />
en aquella época, la imagen excelsa de las mujeres<br />
se alteraba al aproximar el cuerpo y la sexualidad.<br />
Sospecho que tal vez la gravidez de las<br />
mujeres no solía verse comúnmente en los espacios<br />
públicos al comenzar el siglo XX en México,<br />
y quizás tampoco lo fue que participaran como<br />
sujeto principal de la fotografía al borde del medio<br />
siglo XX, en nuestro país. En ese sentido, se<br />
podría manejar la siguiente conjetura: la acción<br />
del fotógrafo o de la fotógrafa debió comportar<br />
un reto en la representación ya que, de algún<br />
modo, una mujer embarazada que participara<br />
en un retrato trastornaría el orden convencional<br />
de lo visible.<br />
La dificultad para acceder a las fuentes fotográficas<br />
ha atravesado esta investigación. Contrariamente<br />
al acceso mediático actual a fotografías<br />
de mujeres encintas, o a la circulación<br />
pública de proyectos autorales como el elabo-<br />
556
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
rado en la ciudad de México por Ana Casas Broda<br />
(2013) en las primeras décadas del siglo XXI<br />
sobre el embarazo y la maternidad, el acercamiento<br />
a las fuentes fotográficas sobre el tema,<br />
durante el periodo considerado en nuestro país<br />
(al margen de los textos obstétricos, o sobre salud<br />
materno infantil), no ha sido fácil.<br />
Las imágenes aquí reunidas no son representativas<br />
de una indagación sistemática, aun cuando<br />
he procurado una averiguación persistente,<br />
que aún está en ciernes. La cantidad de fotografías<br />
de las mujeres embarazadas que he reunido<br />
hasta ahora es raquítica. La búsqueda de las<br />
fuentes fotográficas en archivos enfrentó una<br />
limitante relativa a la ausencia de descriptores<br />
específicos que facilitara el acceso a la consulta<br />
de bases de datos.<br />
El ejemplar del siglo XIX resguardado en la<br />
Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología<br />
e Historia (INAH) con el que inicio fue<br />
el detonante de esta indagación; ya era de mi<br />
conocimiento por la familiaridad que he tenido<br />
con la colección a la que pertenece. El retrato<br />
que proviene de la Fundación Cultural Antonio<br />
Haghenbeck y de la Lama (colección en proceso<br />
de catalogación) fue buscado deliberadamente,<br />
siendo posible su localización gracias a la historiadora<br />
responsable de catalogar la colección<br />
donde se encuentra.<br />
Los siguientes dos retratos en este texto son<br />
hallazgos que estimo valiosos, producto de una<br />
paciente y amplia revisión de alrededor de 15 mil<br />
imágenes de retratos de mujeres fotografiadas<br />
en la colección Casasola de la Fototeca Nacional<br />
del INAH, delimitada al periodo señalado.<br />
El retrato de familia que data de 1922 procede<br />
de un ámbito privado, y fue buscado expresamente,<br />
a fin de sumar uno más a los pocos<br />
ejemplares localizados en el periodo delimitado<br />
en este artículo. Excepto uno, todos ellos son retratos<br />
cuyo contexto general es la familia y son<br />
producto de prácticas fotográficas comerciales,<br />
predominantemente.<br />
Las otras dos fotografías consideradas para<br />
este artículo han tenido una abierta circulación<br />
pública a lo largo del tiempo y son producto de<br />
una práctica reconocida por su función artística<br />
y documental, donde el cuerpo de las mujeres es<br />
de primordial interés.<br />
El embarazo en las representaciones fotográficas<br />
de las mujeres en México no ha sido examinado.<br />
Su estudio está por hacerse. Mi labor aún<br />
no ha formalizado un proyecto de investigación;<br />
no obstante, he anticipado algunos señalamientos<br />
en un texto relativamente reciente (Massé,<br />
2020). Lo que expongo en este artículo aún son<br />
aproximaciones del mismo modo que lo es la revisión<br />
en archivos y colecciones a mi alcance.<br />
Las mujeres en situación gestante<br />
La maternidad ha sido considerada socialmente<br />
como la condición de las mujeres, es decir, como<br />
la característica genérica que comparten todas<br />
las mujeres. Su cuerpo ha asegurado la continuidad<br />
de una familia, por lo que su capacidad biológica<br />
progenitora ha sido objeto de veneración.<br />
Pero la maternidad como experiencia involucra<br />
muchas situaciones concretas de la vida de las<br />
mujeres, no solamente la crianza, la educación,<br />
la nutrición, los cuidados y la protección de la<br />
progenie, sino también la concepción y el embarazo.<br />
Como materia de conocimiento he advertido,<br />
no sin desconcierto, que el detallado estudio dedicado<br />
a la conducta maternal de las francesas<br />
a lo largo de cuatro siglos, originalmente titulado<br />
L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel<br />
(XVIIe a XXe siècle), tan sólo menciona en<br />
una ocasión el embarazo. Cuando la especialista<br />
se refiere a la complejidad y la experiencia de<br />
la maternidad, que inspira sentimientos contradictorios,<br />
cita una descripción de Balzac en las<br />
Memoires de deux jeunes mariées, donde Renée,<br />
embarazada, sólo sentía cansancio y molestia en<br />
los últimos meses de su preñez (Badinter, 1981).<br />
Tal vez durante la elaboración de esta acuciosa<br />
investigación no se encontraron fuentes documentales<br />
que dieran cabida al desarrollo del<br />
tema del embarazo.<br />
Las fotografías que abordaré acusan principalmente<br />
tres situaciones; varias de las mujeres<br />
gestantes comparten el escenario de la familia,<br />
como ámbito de la representación, o como único<br />
entorno conceptual, ya porque están acompañadas<br />
del esposo, ya por el hijo, la hija, o de<br />
ambos. Su estatus de enunciación visual es relacional;<br />
del mismo modo que Elizabeth Badinter<br />
sustentó para la conducta de las madres francesas,<br />
el de las mujeres encintas, en la mayor<br />
parte de las fotografías con que cuento, como<br />
se verá en seguida, su actitud es relativa porque<br />
557
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
comparecen relacionadas según un lazo de pertenencia,<br />
asegurando la sucesión familiar, bien<br />
como esposa, bien como madre. En esos casos,<br />
excepto en uno, su identidad es dependiente y<br />
transmitida por otros. Reconozco la excepción<br />
en un retrato cuya mirada penetra en lo esencial<br />
del vínculo; el acoplamiento y la conexión madre<br />
embarazada e hijo en brazo, donde sobresale<br />
extraordinariamente la autosuficiencia y la fortaleza<br />
de la madre encinta.<br />
En una tercera situación la embarazada es<br />
por sí misma la protagonista en la fotografía;<br />
ella es en este único caso una mujer encinta sin<br />
más; su identidad reside en sí misma y en la originalidad<br />
de su representación. De modo que la<br />
gama de posibilidades de representación fotográfica<br />
que he encontrado hasta ahora se ajusta,<br />
en gran medida, a las variables tri-dimensionales<br />
propuestas por Badinter en su indagación sobre<br />
las conductas maternales:<br />
La madre en el sentido corriente del término (es<br />
decir, una mujer casada y que tiene hijos legítimos)<br />
es un personaje relativo y tri-dimensional. Relativo<br />
porque no se concibe sino en relación con el padre<br />
y el hijo. Tri-dimensional porque además de esa relación<br />
doble la madre es también una mujer, esto<br />
es, un ser específico dotado de aspiraciones propias,<br />
que a menudo no tienen nada que ver con las<br />
de su marido ni con los deseos del niño (Badinter,<br />
1981: 15).<br />
El inconveniente de la representación<br />
fotográfica<br />
La cámara analógica es, en los casos que se presentan<br />
en este artículo, el dispositivo intermediador<br />
de la mirada que compromete la visibilidad<br />
de lo representado. La peculiaridad ontológica<br />
de las fotografías que aquí se abordan involucra<br />
una relación de proximidad muy singular con su<br />
referente.<br />
En los primeros años de la fotografía, con<br />
el daguerrotipo, esta relación fue misteriosa y<br />
asombrosa. La capacidad mimética que se le<br />
reconoció a la imagen que aparecía de manera<br />
automática, como imagen objetiva o natural,<br />
prescindiendo de la mano de un artífice que la<br />
plasmara, y originada por la acción de un procedimiento<br />
mecánico, generó el reconocimiento<br />
de la imitación perfecta de la realidad, potenciando<br />
el éxito masivo de la fotografía, desde<br />
fines del siglo XIX.<br />
Las fotografías involucraron procesos químicos<br />
que, por efecto de la luz captada por un<br />
objetivo, han fijado la imagen en una emulsión<br />
fotosensible al materializar la huella que dejó el<br />
cuerpo de las mujeres gestantes, participando<br />
en el escenario de las fotografías en situaciones<br />
muy concretas. El poder de exactitud, de convicción<br />
y de atestiguamiento, o de que ha existido<br />
lo que puede dar a ver una fotografía donde ha<br />
comparecido alguna mujer embarazada, pudo<br />
haber sido determinante en su producción, su<br />
sobrevivencia, así como también en los ámbitos<br />
en donde han podido ser vistas esas imágenes<br />
realizadas antes de los años 50 del siglo pasado<br />
en México.<br />
Pensar las fotografías como indicios culturales<br />
y como documentos histórico-sociales implica<br />
necesariamente afianzar la reflexión en su cualidad<br />
indicial, es decir, de huella o índex, según lo<br />
acuñó Charles Sanders Peirce (2012) y, por tanto,<br />
de proximidad de un sujeto interiorizado. Por<br />
ser imágenes analógicas, todas las fotografías<br />
que han dado origen a este texto materializan<br />
una conexión física y como tal fueron vistas; su<br />
peculiaridad como signo es que “significa a su<br />
objeto solamente en virtud de estar realmente<br />
conectado con él” (Sanders Peirce, 2012: 272).<br />
Tienen un valor indicial porque son huellas luminosas<br />
que han sido trabajadas, cuya existencia<br />
confirma la presencia de aquello que representa<br />
(Dubois, 1986).<br />
El retrato ha sido una práctica característica<br />
de la fotografía en su devenir, por excelencia;<br />
revela no solamente el rostro, sino también<br />
el cuerpo como elementos que demuestran la<br />
identidad, incluso en los casos donde llega a<br />
existir cierta ambigüedad. Todo retrato fotográfico<br />
—analógico— pone a la vista, de manera<br />
subrepticia, la huella de una persona, afirma Graham<br />
Clarke (1992). Esta huella, retenida por un<br />
dispositivo fotográfico, proviene de una mirada<br />
detrás de ese dispositivo.<br />
La práctica fotográfica hasta los años 50 estuvo<br />
predominantemente infiltrada de valores<br />
morales en México, lo que pudo haber sesgado<br />
muchas veces su acercamiento con las mujeres<br />
embarazadas como sujetos en la imagen. Ello<br />
dependía de la inserción de cada fotógrafo en su<br />
quehacer con su cámara, de modo que, por un<br />
558
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
lado, la práctica comercial procuró atender los<br />
requerimientos de la demanda en el mercado.<br />
Fijas, ellas pasaban a ser lo que representaban<br />
y la perdurabilidad de la imagen fotográfica en<br />
el tiempo podría haber sido considerada incongruente<br />
con la temporalidad tan breve del embarazo.<br />
Por otro lado, una práctica documental<br />
y con carácter artístico ya ensayaba una mirada<br />
con mayores libertades creativas, las cuales<br />
también tuvieron una expresión en el periodo<br />
considerado en México.<br />
Las imágenes fotográficas que aquí presento<br />
están ligadas con un uso muy concreto y fueron<br />
producto de una práctica fotográfica que<br />
en mayor o menor medida (como lo veremos<br />
con detalle más adelante) se apegaron a ciertas<br />
reglas. En cualquiera de los casos reconoceremos<br />
algunas intenciones, sea por parte de quien<br />
tomó la fotografía, o de quienes posaron para<br />
el fotógrafo; por tanto, las imágenes permiten<br />
acercarnos a esquemas de comportamiento, de<br />
pensamiento y de apreciación que pudieron ser<br />
más o menos comunes a la colectividad dentro<br />
de la cual circularon, en ese sentido son depositarias<br />
de una conciencia y una conducta sociales<br />
(Bourdieu, 1989).<br />
Cuando a petición de la empresa francesa Kodak<br />
Pathé Pierre Bourdieu elaboró una investigación<br />
con el objeto de conocer las intenciones<br />
del uso de la cámara fotográfica entre los aficionados<br />
en un barrio de trabajadores en Francia<br />
(quizás todos hombres), el sociólogo reparó en<br />
el hecho de que la fotografía no había sido planteada<br />
como un legítimo objeto de estudio sociológico,<br />
porque se subestimaba su aparente insignificancia<br />
social y porque había una conducta<br />
subjetiva inherente a la toma.<br />
Sin embargo, al encarar la experiencia eligió<br />
como indicadores objetivos una selección<br />
de fotografías (entre ellas la última que abordo<br />
en este texto), a fin de elaborar una encuesta,<br />
y generó preguntas a partir de dos supuestos<br />
fundamentales que vale tenerlos en cuenta, en<br />
caso de que se quiera dimensionar socialmente<br />
ciertas prácticas fotográficas generalizadas: primero,<br />
que la toma es una elección de sujetos,<br />
géneros y composiciones; segundo, que la toma<br />
es una “elección que alaba”, es decir, solemniza<br />
y eterniza (Bourdieu, 1989).<br />
Sospecha de una mujer embarazada<br />
fotografiada en el siglo XIX<br />
Si bien una fotografía tiene la virtud de convertir<br />
en un evento fotográfico un aspecto determinado<br />
de una realidad, con lo cual tal presencia,<br />
actitud o acontecimiento de la realidad adquiere<br />
notoriedad, por añadidura el evento fotográfico,<br />
observado como realidad, es capaz de poner de<br />
manifiesto una realidad percibida. Hace tiempo,<br />
en el archivo, en una colección fotográfica me<br />
enfrenté con un retrato de una mujer que me llamó<br />
mucho la atención (Fotografía 1); desconocía<br />
su identidad y en el intento de interpretarlo<br />
por primera vez, mi empeño fue desatinado. Es<br />
el retrato de cuerpo entero de una mujer joven<br />
que lleva un delantal oscuro atado a su cintura.<br />
La prenda obstaculiza la visión directa de la<br />
totalidad de su figura. Si escudriñamos un poco<br />
en su pose de perfil observaremos que el mandil<br />
oculta parcialmente la línea de su talle; su cintura<br />
se insinúa desvanecida. El traje de rayas y<br />
de dos piezas que viste, elegante y sobrio, deja<br />
ver cómo, a la altura del vientre, las rayas de su<br />
saco abotonado señalan cierto abultamiento. La<br />
aparente timidez de su actitud junto con lo señalado<br />
me causó desconcierto. Hoy que puedo<br />
asegurar el nombre de la retratada y aproximar<br />
la fecha de toma, aún abrigo una duda que no he<br />
podido despejar.<br />
Fotografía 1<br />
Dolores de Teresa de Azurmendi<br />
Fuente: Azurmendi (circa, 1889).<br />
559
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
Es un retrato de Dolores de Teresa, hija de<br />
uno de los empresarios más acaudalados de la<br />
Ciudad de México, en el último cuarto del siglo<br />
XIX. Puedo aproximar que la toma data de 1889<br />
o quizás de 1890, puesto que cuento con la fecha<br />
de su matrimonio, así como con la serie fotográfica<br />
de la colección donde la he podido observar<br />
acompañada de sus dos hijas. En aquella<br />
primera fecha referida hacía un año que ella se<br />
había casado con Juan Antonio Azurmendi, hijo<br />
de otro emprendedor y próspero comerciante<br />
avecindado en la misma ciudad capital. ¿Qué tan<br />
probable es que ella hubiera estado embarazada<br />
de su primera hija, María Victoria (nacida el 10 de<br />
octubre de 1889), cuando fue retratada, o acaso<br />
de su segunda hija Gloria? Ésa ha sido una interrogante<br />
sin resolver.<br />
El retrato forma parte de un corpus fotográfico<br />
que permaneció inadvertido e indocumentado<br />
al cual doté de una historia, con un trabajo<br />
de investigación entre lo realizado a lo largo<br />
de los años de labor en la Fototeca Nacional del<br />
INAH. El corpus ofrece pruebas, que he podido<br />
confirmar apoyada en fuentes primarias escritas,<br />
de que Dolores de Teresa tuvo dos hijas; así<br />
también sugiere indicios de que posiblemente<br />
fue fotografiada por su esposo (Massé, 2013).<br />
En ese caso, tal vez el retrato fue producto de<br />
un entrenamiento fotográfico que no pretendió<br />
aspiraciones formales muy precisas. Si bien ella<br />
tuvo la oportunidad de quitarse el delantal, no<br />
lo hizo, quizás porque estaba ocupada en alguna<br />
labor de casa. ¿O acaso pretendía disimular<br />
su vientre de pocos meses de embarazo? Como<br />
presunta evidencia la imagen con que cuento no<br />
es una prueba contundente para confirmar tal<br />
situación.<br />
A Dolores de Teresa de Azurmendi he llegado<br />
a conocerla a partir de varias fotografías de<br />
la colección donde se encuentran. En casi todos<br />
los retratos se la ve con una actitud retraída, incluso<br />
ha llegado a parecerme muy apagada; en<br />
este caso parece más joven que en otros, pero<br />
no parece ser distinto su talante. Tal vez no está<br />
posando a gusto; su expresión es esquiva, voltea<br />
la cabeza, evitando devolver la mirada. Su<br />
acercamiento a uno de los dos pedestales, donde<br />
apoyó el brazo para recargar su cabeza, podría<br />
interpretarse como un signo de timidez.<br />
Quizás la abrumó permanecer inmovilizada ante<br />
el despliegue de un equipo fotográfico de gran<br />
formato sobre un tripié frente a ella, que requirió<br />
cierto tiempo de exposición, previo ajuste<br />
de enfoque y colocación del negativo, hasta la<br />
culminación de la toma. El escenario y los elementos<br />
que participan en el lugar, posiblemente<br />
en su casa, no la exaltan ni parecen simbólicamente<br />
determinantes en la representación de su<br />
identidad. Como retrato carece del alarde o de<br />
la solemnidad común en las representaciones femeninas<br />
en aquel tiempo.<br />
Es raro que ella posara para su retrato con<br />
una prenda que comúnmente asociamos con las<br />
labores caseras, lo cual propicia que observemos<br />
en esa imagen una posible realidad: la de<br />
una mujer burguesa que se ocupaba del gobierno<br />
doméstico, y que acaso también estaba encinta.<br />
De haber sido así, éste sería un ejemplar,<br />
muy temprano y muy singular, que temporalmente<br />
anticiparía una mirada franca a una mujer<br />
gestante.<br />
Situación relacional en la fotografía<br />
de las mujeres encintas<br />
Los vínculos en relación con los cuales aparecen<br />
las mujeres encintas las personifican, indistintamente,<br />
como mujeres cuya identidad se define<br />
en función de su integración con alguien más<br />
que justifica su situación, verificando que no son<br />
ellas el sujeto de interés en la fotografía, sino lo<br />
otro, o los otros, a lo que ellas están supeditadas,<br />
y con lo cual afianzan una relación de pertenencia.<br />
Son mujeres que esperan una hija o hijo, y su<br />
comparecencia ante la cámara fotográfica parece<br />
justificada en virtud del nexo que las integra<br />
dentro de un grupo o con otra persona, figurando<br />
simbólicamente la continuidad de la descendencia.<br />
Son imágenes que determinan el cómo<br />
de la identidad femenina.<br />
Representación en interacción<br />
con la pareja<br />
La señora Guadalupe de la Lama sí estaba embarazada<br />
cuando fue retratada acompañada de su<br />
esposo, quizás entre 1892 y 1900 (Fotografía 2).<br />
La temporalidad del retrato se basa en dos datos;<br />
por un lado, sabemos que contrajo matrimonio<br />
en 1890 y, por otro lado, también sabemos<br />
que tuvo varios hijos, el primero de ellos (Agustín)<br />
nacido en mayo de 1891 (Gamiño, 2017); ade-<br />
560
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
más, el formato de la fotografía cabinet portrait<br />
fue muy común en el último cuarto del siglo XIX.<br />
Fotografía 2<br />
Sr. Agustín Haghenbeck Sanromán<br />
y su esposa Guadalupe de la Lama<br />
y Molinos del Campo<br />
Fuente: F.E. North (circa, 1891).<br />
Todos los accesorios de la representación en<br />
el estudio profesional sugieren la escenificación<br />
de un viaje. Ella entrelazó su brazo derecho con<br />
el de su esposo y plegó el izquierdo con naturalidad,<br />
empuñando una sombrilla cerrada, estratégicamente<br />
colocada frente a su cuerpo para<br />
disimular su abdomen. Su vestido delata una alteración<br />
en relación con la moda de las mujeres<br />
de la época, que solían lucir una cintura estrecha.<br />
Se procuró el ocultamiento de su vientre<br />
abultado, que vemos cubierto por una especie<br />
de capa o sobretodo. Su esposo lleva cruzado al<br />
pecho un estuche como el que los hombres portaban<br />
durante un viaje para guardar sus afeites;<br />
además, carga un abrigo plegado en su brazo<br />
derecho y junto a él, como accesorio complementario,<br />
alcanza a verse un maletín en el piso.<br />
De modo que todos los accesorios que ambos<br />
portan crearon una atmósfera en torno de una<br />
situación, posiblemente solicitada por los retratados,<br />
que tal vez en realidad estaban por emprender<br />
un viaje. Acaso su presunta ausencia<br />
temporal los entusiasmaría a visitar el estudio<br />
fotográfico para retratarse, aun cuando ella estuviera<br />
encinta.<br />
Probablemente en ese tiempo se acostumbraba<br />
el ocultamiento del cuerpo de las mujeres<br />
gestantes reservado al ámbito privado, en<br />
ese caso la evasiva de una abierta exhibición<br />
pública justificaría el disimulo. En la imagen podemos<br />
inferir ciertos mecanismos reguladores<br />
del comportamiento social al respecto. El Manual<br />
de urbanidad de Carreño, formulado desde<br />
1854, ya dictaba los códigos fundamentales<br />
que reglamentaron desde entonces la vida social,<br />
familiar y moral en nuestro país y el resto de<br />
países hispanoamericanos, entre los cuales nada<br />
se menciona de las mujeres embarazadas en la<br />
edición consultada (Carreño, 1894). Tan sólo se<br />
habla de los atributos de “dignidad” y “decoro”<br />
como términos recurrentes para la conducta de<br />
las mujeres.<br />
Entre los planteamientos de Emile Durkheim<br />
(1976) acerca de la “ciencia de la moral”, con la<br />
que quiso instaurar la sociología en 1893, la conformación<br />
moral era entendida como el acatamiento<br />
de las reglas de comportamiento según<br />
un sistema de valores o ideas compartidos por<br />
una colectividad. El padre de la sociología se refería<br />
a las reglas de acción en un sentido abstracto<br />
y neutro, cuando de hecho su intelecto<br />
masculino interpreta a la sociedad y a la cultura<br />
en general; por lo que Durkheim expresa una<br />
teoría de la sociedad y de la moral desde su subjetividad<br />
masculina, un sesgo que la especialista<br />
Brigitte Berger delataba de las teorías sociales<br />
en general, según lo refirió Adrienne Rich (Rich,<br />
2019).<br />
Los valores patriarcales, que conciernen al<br />
dominio de una jerarquía sexual derivada del<br />
poder de los padres por encima de un sistema<br />
familiar y social, ideológico y político con el que<br />
los hombres (ya sea a través de la fuerza, la presión<br />
directa, los rituales, la tradición, la ley, el<br />
561
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación, o la división del trabajo) han determinado cuál<br />
es y debe ser, o no, el papel que las mujeres deben interpretar (Rich, 2019); instruyeron esquemas<br />
moralizantes que no fueron ajenos a la representación fotográfica, y que entre muchos aspectos<br />
debieron determinar la moderación y el recato femeninos.<br />
Disimular, evitar o permitir en la fotografía la visibilidad de una mujer gestante, según pudo<br />
ocurrir en el caso del retrato en cuestión, debió comprometer decisiones particulares en las que el<br />
encubrimiento del volumen del vientre debió tener su origen en el tabú, es decir, en un mandato<br />
de prohibición, fundado en códigos morales de la vida moderna, como una serie de costumbres y<br />
como un factor de seguridad social, garantizando la supervivencia y la convivencia armónica en<br />
sociedad. Según Freud, el tabú entraña una idea de reserva, de lo no ordinario, lo no común, que<br />
se manifiesta principalmente en restricciones, las cuales parecen naturales y consustanciales a un<br />
código humano (Freud, 2003).<br />
Así entonces, la imagen en referencia permite descubrir un comportamiento, basado en un mecanismo<br />
regulador interpuesto al cuerpo de una mujer gestante, entre fines del siglo XIX y comienzos<br />
del XX. De otra manera, una franca visibilidad de su situación encinta en la fotografía habría<br />
delatado el carácter físico del embarazo, lo que en ese caso estaría indicando que entre la mujer y el<br />
varón sucedía algo carnal (Beauvoir, 1989). La conexión física de la imagen fotográfica con lo representado<br />
arrojaría una prueba palpable de una realidad, relacionada con la pérdida de la castidad de<br />
la madre encinta. Por consecuencia, tal evidencia de su situación, advertida por el fotógrafo, podría<br />
significar un atentado a la moral, de cuño patriarcal, que prescribía la moderación y la reserva para<br />
las mujeres.<br />
Representación vinculada con la familia<br />
La visibilidad del embarazo de las mujeres en la fotografía fue posible en el retrato de familia. Consumada<br />
por el matrimonio, la familia como institución reguladora de un orden social fue el contexto<br />
idóneo de la comparecencia fotográfica de las mujeres encintas. La gestación daba cumplimiento al<br />
destino femenino convencional (de tener hijos dentro del matrimonio): la maternidad. Al comenzar<br />
el siglo XX la fotografía en México empezó a dejar testimonios del uso del vestido holgado y de<br />
color oscuro por parte de las mujeres gestantes, como un recurso regulatorio de sus cuerpos, señal<br />
de una conducta sosegada, al menos en las tres primeras décadas del siglo XX.<br />
En oposición al corsé que las mujeres de clase media y alta usaron para afirmar un modelo femenino<br />
de belleza, las ropas sueltas anulaban sus atributos, que por lo común eran dignos de elogio<br />
y aprecio social. Desde el punto de vista social, el cuerpo constreñido equivalía a una conducta<br />
restringida, oprimida, comedida y coartada de libertad; para las mujeres, como para los hombres,<br />
la moda fue un recurso de represión burguesa moralizante que garantizó una conducta recatada<br />
y socialmente aceptable. Tan limitadas para moverse, las mujeres no eran aptas para trabajar sino<br />
más bien para que alguien más hiciera labores por ella. Con vestido holgado una mujer joven dejaba<br />
de ser un cuerpo sexualizado en aquel tiempo; la prenda suelta de tono claro llegó a ser incluso el<br />
signo de una conducta relajada e inmoral, además de que comúnmente fue asociada con mujeres<br />
humildes (Turner, 1989).<br />
En la imagen que proviene de un fragmento de placa negativa rota se puede observar claramente,<br />
en el primer plano, a tres mujeres que ocupan la primera fila en una tribuna pública al aire libre.<br />
La fotografía quizá fue tomada alrededor del mediodía (Fotografía 3).<br />
La presencia de los dos niñitos al cuidado de su nana, así como la situación de embarazo de<br />
la mujer ataviada de color oscuro insinúan que asistieron a un evento especialmente importante<br />
para los niños y su mamá, y que además movilizó la compañía de otra mujer, unos años mayor que<br />
aquella. Nada sabemos del acontecimiento, tampoco del lugar, ni de las tres mujeres, excepto por<br />
lo que aparentan.<br />
562
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
Fotografía 3<br />
Mujeres no identificadas<br />
Fuente: Archivo Casasola (circa, 1900).<br />
Tal vez la fotografía ilustró la nota periodística<br />
de algún certamen o exhibición pública al que<br />
asistieron espectadoras y espectadores muy<br />
elegantes. Ese ambiente de adultos y de aparente<br />
distinción no era el de los chiquillos, ni el de la<br />
nana, cuya identidad se aprecia claramente porque<br />
la observamos desempeñando sus funciones,<br />
cuidando a los niñitos; además de que sus<br />
rasgos indígenas y su modesta ropa señalan la<br />
diferencia social. Y, sin embargo, la asistencia de<br />
la niñera al lado de las dos mujeres principales<br />
parece necesaria, a fin de reunir al núcleo familiar<br />
en el evento, acaso especial, donde quizás el<br />
presunto padre de los niños, y esposo de la mujer<br />
encinta, fue el sujeto que captó la atención<br />
del público.<br />
El vestido, en este caso, es el dispositivo que<br />
me interesa destacar, porque además de designar<br />
las diferencias sociales, también revela usos<br />
convencionales que indican contrastes entre<br />
cada una de las mujeres. La tonalidad oscura<br />
del ajuar de la embarazada está demostrando<br />
la moda lóbrega como signo moderador de su<br />
cuerpo gestante; el diseño del vestido concentra<br />
la guarnición en la parte superior, a la altura<br />
del pecho, desde donde caen los lienzos de<br />
tela sueltos sobre su vientre; sus guantes y su<br />
sombrero, del mismo tono, ensombrecen su figura<br />
sin menoscabo de su elegancia. Al lado de<br />
ésta, la que está al centro del grupo sobresale<br />
al lucir un vestido de color claro que estrecha<br />
su cintura de avispa, por efecto del corsé. Esta<br />
prenda femenina de la clase media y alta se usó<br />
en México hasta los primeros años del siglo XX;<br />
fue un dispositivo que impuso el acordonamiento<br />
del cuerpo, bajo una figura sexual y socialmente<br />
aceptada, y simbolizó la pureza, no obstante<br />
que limitó la actividad y el movimiento de<br />
las mujeres, e incluso llegó a provocar daño al<br />
cérvix (Turner, 1989). La nana, por su parte, también<br />
viste ropa de color claro, muy sencilla y limpia,<br />
pero su atuendo indica que no lleva puesto<br />
corsé.<br />
La fotografía nos sitúa entre 1898 y 1908,<br />
cuando las mujeres opulentas y a la moda lucían<br />
sus vestidos de seda, gasa, lino, algodón u organza<br />
con encajes en el pecho, guantes largos y<br />
sombreros grandes con vistosos adornos. Acorde<br />
con la etiqueta femenina porfiriana, el tono<br />
blanco o pastel era el adecuado en los eventos<br />
públicos al aire libre, hasta pocas horas después<br />
del mediodía, excepto para las embarazadas,<br />
como podemos observar en la fotografía.<br />
La simetría procurada en la pose de las tres<br />
mujeres demuestra una actitud autorregulada;<br />
ellas fueron conscientes del acto de posar ante<br />
el fotógrafo. Las tres extienden su brazo derecho<br />
hacia abajo; la que está al centro, en actitud<br />
garbosa, sujeta el mango de una sombrilla plegada;<br />
así también lo hace la nana, mientras con<br />
su brazo izquierdo carga al o a la bebé, procurando<br />
un aspecto circunspecto. La embarazada<br />
recargó su mano empuñada sobre el borde de<br />
la barrera de la tribuna, colocada en tres cuartos<br />
de perfil, mostrando la anchura de su cuerpo<br />
gestante, pero ataviada a la moda, luciendo un<br />
diseño exclusivo para su situación encinta.<br />
También de la colección Archivo Casasola<br />
presento un retrato no identificado, posiblemente<br />
tomado en la década de 1910, a juzgar<br />
por el largo del vestido a la altura del tobillo y<br />
por la verticalidad de la falda, con poco vuelo<br />
(Fotografía 4). La austeridad del escenario es un<br />
indicio de la modestia del estudio fotográfico,<br />
quizás popular, elegido para el retrato de una<br />
familia, al parecer de clase media, constituida<br />
por una mujer de mayor edad, flanqueada por<br />
una joven pareja que ya tiene un hijo o quizás<br />
hija de brazos. La joven madre está embarazada<br />
563
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
y el marido carga a la criatura. La abierta visibilidad<br />
de la situación encinta de la esposa revela<br />
una notable peculiaridad en la imagen, particularmente<br />
porque ella no se ha permitido colocar<br />
su mano sobre su vientre, ni hay ademán alguno<br />
de posible fatiga en ella, causada por el peso<br />
de su vientre; tampoco hay dosel protector que<br />
pueda velar el volumen de su vientre. Ella está<br />
colocada de frente a la cámara sin la mediación<br />
de algún recurso de ocultamiento, en una posición<br />
muy rígida, quizás porque ella misma no<br />
supo qué hacer, o no le fue indicado cómo debía<br />
posar. En ese caso, parece nula la atención a la<br />
joven esposa embarazada. A juzgar por la posición<br />
que ocupa en la composición, la mujer de<br />
mayor edad colocada en el centro fue el sujeto<br />
de interés en la escena. De ello se infiere que el<br />
esmero por asistir al estudio fotográfico debió<br />
ser motivado por la intención de honrar a la figura<br />
de autoridad. En concreto, la mujer encinta<br />
fue una figura subordinada al orden establecido,<br />
según el cual el personaje de mayor jerarquía<br />
dentro de la composición del núcleo familiar fue<br />
la anciana y, en función de ella, tuvo cabida el<br />
lucimiento del potencial procreador de la joven<br />
madre encinta.<br />
Fotografía 4<br />
Grupo familiar no identificado<br />
La anciana consagra simbólicamente el orden<br />
conyugal y parental de la nueva familia, según el<br />
mandato social del nacimiento de los hijos dentro<br />
del matrimonio; preside la escena, ocupando<br />
la única silla colocada en el centro del grupo. Tal<br />
vez el propio fotógrafo sugirió la posición que<br />
cada cual debía ocupar, activando desde fuera<br />
un dispositivo que certificara la cohesión familiar,<br />
en torno de la autoridad maternal suprema.<br />
La joven embarazada tiene sus ojos excesivamente<br />
abiertos, tal vez por efecto del retoque<br />
de la imagen, o acaso porque de ese modo reaccionó<br />
ante la demanda de inmovilidad en el momento<br />
de la toma del retrato. Su vestido es de un<br />
diseño muy sencillo, tal vez distante de la moda<br />
y más parecido a un camisón de descanso, con<br />
el cuello ancho como único detalle ornamental,<br />
desde donde caen sueltos los pliegues de tela<br />
sobre su vientre para proporcionarle holgura. En<br />
el tono apagado de la prenda podemos reconocer<br />
el signo del sosiego y el recato de su cuerpo.<br />
Por su parte, la fotografía de la familia Canales<br />
Lozano es un retrato sobresaliente de familia<br />
que proviene de un círculo reservado y privado,<br />
donde una madre embarazada participó simbólicamente<br />
integrada, de un modo ejemplar (Fotografía<br />
5).<br />
Fotografía 5<br />
Gerónimo Canales y Elisa Lozano<br />
con sus tres hijos mayores<br />
Fuente: Archivo Casasola (circa, 1914).<br />
Fuente: Anónimo (1922).<br />
564
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
La señora Elisa Lozano compareció ante la<br />
cámara fotográfica cuando estuvo encinta de<br />
su cuarto/a hijo o hija, en un retrato fechado en<br />
1922. En su particularidad, al igual que los otros,<br />
está su riqueza. La pareja acudió con sus tres<br />
hijos al estudio fotográfico luciendo atuendos<br />
muy propios para una ocasión especial. Ella lleva<br />
un vestido oscuro, tal vez de color azul o verde<br />
y de talle recto y suelto, con el largo hasta arriba<br />
del tobillo, dejando ver sus medias negras, del<br />
mismo color que su calzado muy bien lustrado.<br />
La formalidad del establecimiento fotográfico y<br />
el esmero de quien hizo el retrato se advierten<br />
en la elección de un escenario sobrio, y de una<br />
discreta y refinada utilería. La impresión fotográfica<br />
traduce en una gama de color oscuro las<br />
cortinas, distinta a la del vestido, e igualmente<br />
diferente al tono del traje de señor Canales, así<br />
como al conjunto de marinerito del mayor de<br />
los chiquillos. Probablemente fue intencional la<br />
elección del fondo del escenario, que ofrece la<br />
cortina desplegada en su totalidad, a fin de atenuar<br />
con mucha discreción la figura de la mamá<br />
embarazada, sin necesidad de recurrir a ocultamientos.<br />
Es sobresaliente la naturalidad lograda en el<br />
gesto y la pose de los retratados. Cada quien<br />
ocupa un sitio que lo representa irreprochablemente<br />
en su lugar dentro de la familia. El primogénito,<br />
que tal vez ya había alcanzado los cinco<br />
años, permanece sutilmente apartado del grupo.<br />
Se vale por sí mismo para posar frente a la cámara,<br />
apostado en el borde del respaldo de una butaca,<br />
con las manos bien sujetas al filo de lo que<br />
le ofrece asiento, con la piernita bien cruzada,<br />
a fin de ganar firmeza y permanecer tranquilo,<br />
muy seguro de sí mismo. Sus hermanitos están<br />
sentados aparte sobre una mesita, dispuestos al<br />
mismo nivel que el mayor. El acompañamiento<br />
que brindan papá y mamá encinta hacia los dos<br />
menores dispone al padre de pie, en el extremo<br />
izquierdo, detrás del segundo hijo, fungiendo a<br />
la vez como una figura de contención del núcleo<br />
familiar. La madre, estratégicamente colocada<br />
en el otro extremo de la mesita, del lado del más<br />
pequeño, está situada en un punto de enlace con<br />
el mayor de sus hijos, a quien observamos muy<br />
confiado de su posición y de su vigor infantil. Ella<br />
posa en tres cuartos de perfil, girando levemente<br />
su cuerpo para tomar la manita del bebé, a la<br />
vez que sujeta delicadamente su bracito. Colocada<br />
entre el más grande y el más pequeñito de<br />
sus hijos, la madre extiende una de sus manos,<br />
interponiendo estratégicamente un elemento visual<br />
frente a su vientre.<br />
Es un retrato que consagra, de un modo irreprochable,<br />
la estabilidad y la unión de una joven<br />
familia nuclear de los años 20 en México. Madre<br />
y padre figuran simbólicamente como dos columnas<br />
muy sólidas. Del lado izquierdo sobresale<br />
la figura tutelar paterna, mientras que la mamá<br />
domina al centro como un ser vinculante. Y no es<br />
un detalle menor que el primogénito pose con<br />
aplomo del lado de ella, en el extremo derecho<br />
del grupo familiar: un varoncito cabal como figura<br />
masculina protectora emergente.<br />
La integración visual del núcleo familiar garantiza<br />
la cohesión del grupo. No es difícil adivinar<br />
la colaboración entre retratados y fotógrafo<br />
¿o fotógrafa? En tanto desconocemos el lugar<br />
donde se realizó el retrato, e ignoramos quién<br />
estuvo detrás de la cámara, será más pertinente<br />
referirnos a la mirada fotográfica que resuelve<br />
con sutileza y originalidad la representación, a<br />
la vez que destaca de una manera muy significativa<br />
la preeminencia de la figura materna. De<br />
hecho, en la pose entra en juego la habilidad de<br />
quien hace la fotografía, tanto como la disposición<br />
de los retratados. De ese entrecruzamiento<br />
de expectativas y experiencias distintas ha de<br />
resultar el acto de posar.<br />
En tanto que el retrato familiar abre la posibilidad<br />
de observar un acto de sociabilidad, la fotografía<br />
en cuestión está ratificando, del mismo<br />
modo que en los casos anteriores, que la familia<br />
fue el escenario propicio que dio cabida a una<br />
mujer embarazada, en la medida en que ratificaba<br />
el cumplimiento del mandato propio de su<br />
género.<br />
Vale la pena mencionar que en 1922 —hace<br />
cien años precisamente— la madre empezaría<br />
a ser homenajeada año tras año en México. La<br />
intensa campaña publicitaria promovida por el<br />
director del periódico Excélsior, el diario de la<br />
vida nacional logró que se instituyera en el país<br />
el 10 de mayo para celebrar el Día de las madres.<br />
Ésta fue una propuesta que de inmediato ganó<br />
la adhesión del propio secretario de Educación:<br />
José Vasconcelos. Fue un plan estratégico para<br />
contrapesar el reparto de un folleto que los sectores<br />
tradicionales tacharon de inmoral, escrito<br />
por una médica norteamericana, y difundido por<br />
565
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
las ligas feministas yucatecas, que promovía<br />
medios seguros para evitar el embarazo (Acevedo,<br />
1982).<br />
Representación autónoma de la<br />
aptitud materna<br />
Tan sólo en el contexto de una práctica fotográfica<br />
desentendida de complacencias con las<br />
expectativas tradicionalistas y sí comprometida<br />
con testimoniar el día a día de algunas mujeres,<br />
las habilidades fotográficas de Tina Modotti<br />
(cada vez más ligada a la lucha internacional de<br />
las masas trabajadoras) se concentraron en el<br />
cuerpo de una mujer gestante disponiendo en<br />
primer plano la autosuficiencia vital de una tehuana.<br />
Su sensibilidad como mujer que fotografió<br />
a otras mujeres la demostró en 1929, en su<br />
acercamiento al Istmo de Tehuantepec, revelando<br />
sutilmente su proximidad visual con la fortaleza<br />
incólume de aquella maternidad doblemente<br />
notificada en la misma mujer, que además de<br />
estar encinta, es proveedora de la seguridad de<br />
un chiquillo, al que acoge con un solo brazo (Fotografía<br />
6).<br />
Fotografía 6<br />
Tehuantepec<br />
Fuente: Modotti (1929).<br />
Su militancia en el Partido Comunista desde<br />
hacía algunos años había acercado a la fotógrafa<br />
a la precariedad de campesinos, trabajadores y<br />
niños. Hacía siete años que la italiana de origen,<br />
y norteamericana por adopción, residía en nuestro<br />
país, donde se hizo fotógrafa como aprendiz<br />
de su pareja, el norteamericano Edward Weston,<br />
con quien llegó a establecerse en la ciudad capital<br />
mexicana en reconstrucción.<br />
Durante su única estancia en Tehuantepec<br />
dignificó la cotidianidad de las mujeres en los escenarios<br />
públicos, entre ellas realizó el singular<br />
retrato, no desprovisto de ambigüedad. El ángulo<br />
de toma elegido sólo deja ver parcialmente<br />
el torso de la mujer embarazada, traslapado por<br />
el cuerpo del bebé desnudo. Vemos en ello una<br />
doble faceta de la maternidad involucrada: la de<br />
la proveedora de la seguridad de un chiquillo y,<br />
a la vez, la de su situación encinta. La proximidad<br />
física dota de emotividad el acercamiento<br />
fotográfico y favorece una mirada afectiva hacia<br />
la condición de aquella mujer. En su valor testimonial<br />
y estético reside la fuerza expresiva de<br />
la imagen.<br />
La fotógrafa puso a la vista el esfuerzo de la<br />
madre, enfocando en primerísimo plano el brazo<br />
firme, y a flor de piel, de la embarazada mientras<br />
pasa su brazo por el torso del corpulento<br />
chiquillo, entrelazándolo con mucha seguridad.<br />
De éste observamos su cuerpo enteramente de<br />
espaldas y de costado al vientre de su mamá. El<br />
quid de la imagen está en el ángulo desde donde<br />
la fotógrafa nos lleva a mirar la recíproca interconexión<br />
filial.<br />
El cuerpo entero del chiquillo aferrándose<br />
instintivamente con sus piernitas y un bracito al<br />
cuerpo de su madre determinó el punto de vista<br />
que nos aproxima a la piel suave y tierna del niñito<br />
en contacto con la recia y vital de la mamá.<br />
favoreciendo una compenetración con el tacto,<br />
uno de los sentidos primigenios y esenciales en<br />
el vínculo madre-hijo.<br />
La acentuada curva del vientre de la madre<br />
encinta, aunque en segundo plano, no se pierde<br />
de vista dentro del encuadre cerrado, participando<br />
estratégicamente en la representación<br />
del esfuerzo de una mujer robustecida con el ser<br />
en gestación, que es capaz de llevar con un solo<br />
brazo el peso adicional de su bebé. Estos elementos<br />
bastan para dotarla de identidad, a falta de<br />
su cabeza que ha quedado fuera de cuadro. En<br />
566
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
la mirada de la fotógrafa, una mujer sin hijos y, al<br />
parecer, infértil (Hooks, 1998), podemos adivinar<br />
a una amiga comprensiva atisbando la escena, y<br />
que quizás se identifica con el arrojo de la otra.<br />
Es una mirada que desarticula las convenciones<br />
de su época, desde el activismo político, muy<br />
probablemente informado del ideario de Emma<br />
Goldman y su movimiento iniciado respecto de<br />
la maternidad consciente —basada en el amor<br />
y la libertad de elegirla y no por obligación del<br />
matrimonio— (Goldman, 1977), así como de los<br />
escritos de Alexandra Kollontai, la embajadora<br />
de la URSS en México a fines de 1926.<br />
Como propagandista de la organización de<br />
las mujeres, Kollontai ya había publicado un folleto<br />
dedicado a las obreras y campesinas del<br />
frente rojo, distribuido desde 1922, que alcanzaría<br />
tirajes de más de 100 mil ejemplares en la<br />
URSS (Ortiz Peralta, 2017). Para entonces la embajada<br />
soviética en México ya se había convertido<br />
en un lugar de reunión de los comunistas de<br />
la Ciudad de México, entre quienes se encontraba<br />
Tina Modotti.<br />
Quizás la embajadora no conoció a la fotógrafa,<br />
lo cual no obsta que esta última leyera y<br />
asimilara los discursos y escritos de la defensora<br />
de una nueva moral, que daba cabida al amor<br />
libre. Desde esa perspectiva es justificable la<br />
abierta y acertada mirada fotográfica de la italonorteamericana<br />
hacia la maternidad, que también<br />
se proyectó en los retratos de Luz Jiménez,<br />
madre soltera a quien fotografió amamantando<br />
a su hija.<br />
La imagen comentada en este apartado fue<br />
exhibida públicamente en diciembre de 1929 en<br />
la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional.<br />
Fue la primera vez que se dedicó una muestra<br />
individual a una fotógrafa en México. Nada<br />
sabemos sobre la recepción de la fotografía<br />
en cuestión, probablemente su vanguardismo<br />
no dejó de ser notoriamente inquietante, tanto<br />
como lo habían sido los Congresos Feministas<br />
en Mérida en 1916, desde cuyas bases y movilizaciones<br />
de grupos organizados de mujeres se<br />
gestó en México un movimiento que desembocó<br />
en la convocatoria para celebrar el Día Internacional<br />
de la Mujer Trabajadora y la propuesta de<br />
una República Femenina (Urrutia, 1979).<br />
El protagonismo de la gestación como<br />
representación de la maternidad<br />
“Maternidad, 1948” es el título de una fotografía<br />
realizada por Manuel Álvarez Bravo que también<br />
enfrentó en su tiempo el desafío del orden<br />
convencional patriarcal, socialmente aceptado,<br />
en relación con la percepción del cuerpo femenino<br />
en ese tiempo en México (Fotografía 7).<br />
El ideal femenino vinculado a la maternidad ya<br />
había dado cabida en aquel tiempo a una estrategia<br />
mediática promotora de la función de las<br />
mexicanas que, por naturaleza, debían parir hijos<br />
y educarlos bien. El viraje de la sociedad conservadora<br />
en contra del racionalismo femenino<br />
políticamente progresista, que había tenido su<br />
centro de acción en el sureste del país, se había<br />
iniciado desde 1922 en la Ciudad de México, desde<br />
donde se promovió exitosamente, a partir de<br />
entonces, la cruzada de veneración de las madres<br />
mexicanas.<br />
Las intensas campañas publicitarias, dirigidas<br />
a festejar el día de las madres año tras año, se<br />
intensificarían en la década de 1940 en nuestro<br />
país, de manera particular con la política conservadora<br />
encabezada por el presidente Manuel<br />
Ávila Camacho (1940-1946).<br />
En consonancia con las asociaciones católicas,<br />
“guardianas de la moral”, la prensa aliada de<br />
la política gobiernista en turno promovería celosamente<br />
una acción ideológica de cobertura en<br />
todo el país, a favor de la maternidad como institución<br />
nacional, difundiendo las políticas pronatalistas.<br />
La mater dolorosa fue objeto unánime<br />
de veneración nacional, reforzada por la acción<br />
política de la esposa del presidente (Santillán,<br />
2009).<br />
“Maternidad, 1948” muestra a quien fuera en<br />
esos años la esposa del fotógrafo, Doris Heyden<br />
(quien devino en especialista en estudios mesoamericanos),<br />
colocada de perfil, mostrando su<br />
situación encinta. La manera en que lleva puesta<br />
su ropa, que parece ordinaria, asegura la visibilidad<br />
de su voluminoso vientre; no obstante, las<br />
embarazadas no solían vestirse precisamente de<br />
ese modo en aquella época. Sus prendas delatan<br />
la temporalidad de la imagen. La falda, entallada<br />
a propósito, fue ajustada por debajo de los pechos<br />
y, la blusa, de tela de mascota, cedió gran<br />
parte de su hechura bajo la falda, otorgando así<br />
plena visibilidad al vientre. A la vez que evita so-<br />
567
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
lemnizarla, el fotógrafo la exhibe como una figura<br />
extraordinaria.<br />
Fotografía 7<br />
Maternidad, 1948<br />
Fuente: Álvarez Bravo (1948).<br />
La imagen parece haber sido prevista, estudiada<br />
y escrupulosamente cuidada, a fin de<br />
capturar el poder procreador que en tiempos<br />
remotos sustentara el miedo a la madre arcaica<br />
(Kristeva, 1989). La esposa del fotógrafo posó<br />
con sencillez y serenidad, mirando no hacia él,<br />
sino hacia un horizonte en el que se pierde su<br />
mirada. En acción contemplativa, ella aparentó<br />
indiferencia a quien la mira. A su vez, la mirada<br />
reflexiva del fotógrafo se concentró en la fertilidad<br />
de ella.<br />
En la eternidad del instante de la captura de<br />
la imagen (Volkov, 1992), el fotógrafo acertó con<br />
una representación que promueve una imagen<br />
sublime. Contando con el trasfondo de la oscuridad<br />
en el escenario, modeló a su esposa en vísperas<br />
del nacimiento de su hijo o hija. Recreó<br />
puntualmente su perfil bajo las altas luces que la<br />
bañan, procurando que la pose de ella acentuara<br />
el volumen de su vientre. Es un retrato realizado<br />
dentro de un margen de libertad puramente<br />
estético, guiado por el placer de la creación, integrando<br />
armónicamente contenido y forma en<br />
el retrato. Apuesta por la atemporalidad de la<br />
figura autónoma, pretendiendo eternizarla en un<br />
espacio absoluto y etéreo. Atento a su oficio con<br />
la luz, el fotógrafo resolvió una representación<br />
directa y a la vez sutil del cuerpo de su esposa,<br />
como si se tratara de un escultor clásico que da<br />
una forma armónica y perfecta a la figura que<br />
está cincelando, de acuerdo con una idea prevista<br />
en su mente.<br />
Como imagen, el retrato en cuestión distó<br />
mucho de la solemnidad de las madres abnegadas<br />
y sacrificadas, arraigadas en el imaginario<br />
popular de los años 40 del siglo pasado en<br />
México, cuando la prensa mexicana difundió un<br />
discurso político que exaltó a la madre prolífica,<br />
colaborando en su misión de “hacer patria”<br />
(Santillán, 2009).<br />
Un año después de que Manuel Álvarez Bravo<br />
produjera el retrato, se inauguraría el monumento<br />
a la madre en la Ciudad de México. Ni entonces<br />
ni después sería visto pública y masivamente<br />
en México la fotografía que llevara por título<br />
“Maternidad, 1948”. En cambio, esta imagen sí<br />
tendría una acogida como pieza de exhibición<br />
en un contexto internacional.<br />
A lo largo de una década (1955-1964) el retrato<br />
dio la vuelta al mundo, integrado a poco<br />
más de 500 imágenes realizadas por cerca de<br />
300 fotógrafos de más de 60 países, que participaron<br />
en la exposición The Family of Man,<br />
curada con el propósito de presentar a la humanidad<br />
un mundo recién salido de la posguerra.<br />
Entre los temas relativos al amor, el matrimonio,<br />
el nacimiento, el juego, el trabajo, la diversión, la<br />
justicia, la religión, la guerra y la muerte, el catálogo<br />
de la exposición aseguró la circulación<br />
permanente de la citada fotografía, que captó<br />
una situación fisiológica muy breve de la maternidad<br />
(Steichen, 1955). Contrariamente, es poco<br />
común que encontremos esta imagen entre las<br />
publicaciones dedicadas a la obra de Manuel Álvarez<br />
Bravo.<br />
Pierre Bourdieu eligió la fotografía aludida<br />
precisamente por su calidad artística. La integró<br />
a las 13 que reunió sobre diversos asuntos, con<br />
la intención de usarlas en una investigación so-<br />
568
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
ciológica basada en entrevistas libres, aplicadas<br />
a empleados (supongo que todos fueron hombres)<br />
en una localidad francesa, con el propósito<br />
de averiguar lo que significaba para ellos la fotografía,<br />
así como también evaluar el poder de<br />
desconcierto de la fotografía, cuando ésta trastornaba<br />
el orden convencional de lo visible.<br />
El proyecto fue emprendido en 1960. Tuvo<br />
como objetivo explicar el uso de la fotografía<br />
como un hecho social. Apegado a las reglas del<br />
método sociológico se enfocó en la función que<br />
la fotografía estaba cumpliendo. Basado en “las<br />
reglas de explicación de los hechos sociales”,<br />
intentó determinar la correspondencia entre el<br />
uso de la cámara fotográfica y las necesidades<br />
sociales, procurando señalar en qué consistían<br />
esas correspondencias, e igualmente se interesó<br />
en reflexionar acerca del papel que estaba cumpliendo<br />
la fotografía en el grupo social estudiado.<br />
Los resultados fueron publicados por primera<br />
vez en 1965 en Francia. A partir de éstos podemos<br />
tener una idea de la recepción de la imagen<br />
en cuestión, entre un sector social popular,<br />
usuario de la cámara Kodak de los años 60. Provocó<br />
sobrecogimiento y resultó sorprendente;<br />
como imagen no tenía cabida en la visión habitual<br />
de los entrevistados. En el desarrollo de su<br />
interpretación Bourdieu concluyó que “las imágenes<br />
que, usando las posibilidades reales de la<br />
técnica, rompen, aunque sea apenas con el academicismo<br />
de la visión y de la fotografía común,<br />
provocan sorpresa” (Bourdieu, 1989: 112).<br />
Entre las fotografías que acompañaron los<br />
resultados de la investigación, la imagen a la<br />
que me he venido refiriendo tiene un pie de foto<br />
que expresa la percepción popular: “Una mujer<br />
encinta es normal, pero en foto me sorprende”.<br />
Bourdieu aclaró que la solución estética de la<br />
imagen suscitó desconcierto, porque los encuestados<br />
no sabían, ni siquiera podían suponer<br />
cuál era su intención. El especialista identificó<br />
así que lo que daba legitimidad a la fotografía,<br />
según la percepción popular, era la intención. De<br />
tal modo que, según ellos, si las fotos se hacen<br />
para verlas, entonces ¿para qué y con qué intención<br />
mostrar la fotografía de una mujer encinta<br />
y de perfil?<br />
A juicio de los entrevistados, aquélla no era<br />
una imagen para ser vista públicamente; sólo era<br />
buena para observarla en la intimidad, no para<br />
los demás. Alguno incluso llegó a censurar la falta<br />
de decoro, opinión que revela el fundamento<br />
moral del gusto generalizado a inicios de la década<br />
de 1960, cuando ver a una mujer embarazada<br />
era normal, pero en una fotografía resultaba<br />
sorprendente. En el México de los años 40,<br />
la idiosincrasia mexicana comúnmente reivindicaba<br />
el decoro y la moralidad como una eterna<br />
condición de las mujeres, que el retrato que hemos<br />
presentado en este apartado infringía. No<br />
era lo mismo hablar de la procreación como una<br />
función natural y obligatoria de las mujeres, que<br />
observar el testimonio de una mujer real que dejara<br />
ver su cuerpo fecundado, como imagen representativa<br />
de la maternidad.<br />
Consideraciones finales<br />
Lo expuesto en este artículo es resultado de un<br />
sondeo sobre el modo en que las mujeres embarazadas<br />
participaron en la fotografía, en el<br />
lapso del primer medio siglo en México. Pese a<br />
lo exiguo del material, y a lo que una investigación<br />
sistemática pueda generar como resultados<br />
más sólidos, he adelantado algunas reflexiones<br />
y esbozado el trazo de una ruta de exploración,<br />
con la intención de formular una pauta para examinarlas.<br />
El recorrido aquí sugerido invita a una<br />
investigación más documentada y puntual. Será<br />
necesario someter los señalamientos aquí expuestos<br />
a una averiguación más a profundidad,<br />
a fin de que las líneas propuestas en este texto<br />
inviten a la revisión de otros documentos históricos,<br />
que contribuyan con argumentos para la<br />
construcción histórico-social de la imagen de las<br />
mujeres gestantes como sujetos fotográficos.<br />
En este itinerario se advirtió que, en gran<br />
medida, la mujer embarazada participó en la fotografía<br />
relacionada o en función de su esposo<br />
o de su familia, lo que se traduce en que ellas<br />
participan en la designación de valores morales<br />
dominantes patriarcales; ellas se muestran y son<br />
para otros, evitando cualquier gesto o ademán<br />
que llamara la atención de su situación encinta.<br />
Como un caso aparte dentro de tal esquema<br />
relacional destaca aquel en el que la visibilidad<br />
del vínculo entre la madre embarazada y el hijo<br />
que sostiene fue exteriorizada concediendo una<br />
importancia esencial al sentido del tacto entre<br />
ambos. Así también se generó la imagen donde<br />
sobresale abierta e intencionalmente el cuerpo<br />
de la mujer embarazada, siendo ésta el asunto<br />
569
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
del lucimiento en sí mismo. En los dos últimos<br />
casos la función materna se concentra estratégicamente<br />
en el poder del cuerpo encintado.<br />
Es necesario comprometer una revisión histórico-social<br />
de los signos que en este artículo tan<br />
sólo han quedado apuntados. Entre las nociones<br />
de “pudor”, “discreción”, “decoro”, “intimidad<br />
femenina”, “lo público y lo privado” y particularmente<br />
de la maternidad, podría oscilar la búsqueda<br />
de claves o vectores para el trabajo que<br />
hay que realizar, a fin de esclarecer y desmontar<br />
la imagen fotográfica que tan sólo atestigua<br />
la existencia de alguien, pero cuya significación<br />
es necesario aclarar, a fin de entender el sentido<br />
social de la realidad que la imagen pretende<br />
representar, en cada situación específica de las<br />
mujeres encinta fotografiadas.<br />
Fuentes consultadas<br />
Archivos<br />
Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología<br />
e Historia.<br />
Fundación Archivo Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, S.C.<br />
Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P.<br />
Fotografías<br />
Álvarez Bravo, Manuel (1948), “Maternidad, 1948”, impresión<br />
plata/gelatina, Ciudad de México, Archivo<br />
Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, S.C.<br />
Anónimo (1922), “Gerónimo Canales y Elisa Lozano<br />
con sus tres hijos mayores”, impresión plata/<br />
gelatina, Torreón, Coahuila, cortesía de Claudia<br />
Canales Ucha.<br />
Archivo Casasola (1900), “Mujeres no identificadas”,<br />
placa seca (placa fracturada), núm. de inventario<br />
292423, Colección Archivo Casasola, Ciudad<br />
de México, Secretaría de Cultura/Instituto Nacional<br />
de Antropología e Historia (INAH)-Fototeca<br />
Nacional del INAH-Sistema Nacional de<br />
Fototecas.<br />
Archivo Casasola (1914), “Grupo familiar no identificado”,<br />
negativo de película de nitrato, núm. de<br />
inventario 185324, Colección Archivo Casasola,<br />
Ciudad de México, Secretaría de Cultura/Instituto<br />
Nacional de Antropología e Historia (INA-<br />
H)-Fototeca Nacional del INAH-Sistema Nacional<br />
de Fototecas.<br />
Azurmendi, Juan Antonio (1889), “Dolores de Teresa<br />
de Azurmendi”, placa seca, núm. de inventario<br />
366311, Colección Juan Azurmendi, Ciudad de<br />
México, Secretaría de Cultura/Instituto Nacional<br />
de Antropología e Historia (INAH)-Fototeca Nacional<br />
del INAH-Sistema Nacional de Fototecas.<br />
Modotti, Tina (1929), “Tehuantepec”, negativo de película<br />
de seguridad, núm. de inventario 35346,<br />
Ciudad de México, Secretaría de Cultura/Instituto<br />
Nacional de Antropología e Historia (INA-<br />
H)-Fototeca Nacional del INAH-Sistema Nacional<br />
de Fototecas.<br />
North, F.E. (1891), “Sr. Agustín Haghenbeck Sanromán<br />
y su esposa Guadalupe de la Lama y Molinos<br />
del Campo”, albúmina cabinet portrait, Archivo<br />
de la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y<br />
de la Lama IAP, Ciudad de México, Museo Casa<br />
de la Bola/Fundación Cultural Antonio Haghenbeck<br />
y de la Lama, IAP.<br />
Referencias<br />
Acevedo, Marta (1982), El 10 de mayo, VII Memoria y<br />
Olvido: Imágenes de México, Ciudad de México,<br />
Secretaría de Cultura/Secretaría de Educación<br />
Pública/Martín Casillas Editores.<br />
Badinter, Elizabeth (1981), ¿Existe el amor maternal?<br />
Historia del amor maternal. Siglos XVII-XX, Barcelona,<br />
Paidós/Pomaire.<br />
Beauvoir, Simone de (1989), El segundo sexo, tomos 1<br />
y 2, Buenos Aires, Siglo Veinte.<br />
Bourdieu, Pierre (1989), “La definición social de la fotografía”,<br />
en Pierre Bourdieu (coord.), La fotografía<br />
un arte intermedio, Ciudad de México, Nueva<br />
Imagen.<br />
Carreño, Manuel Antonio (1894), Compendio del manual<br />
de urbanidad y buenas maneras de Manuel<br />
Antonio Carreño, arreglado por él mismo, para<br />
el uso de las escuelas de ambos sexos, Nueva<br />
York, D. Appleton y Compañía.<br />
Casas Broda, Ana (2013), Kinderwunsch, Madrid, La<br />
Fábrica.<br />
Clarke, Graham (ed.) (1992), The portrait in photography,<br />
Londres, Reaktion Books Ltd.<br />
Dubois, Philipe (1986), El acto fotográfico. De la Representación<br />
a la recepción, Barcelona, Paidós.<br />
Durkheim, Emile (1976), Las reglas del método sociológico,<br />
Buenos Aires, La Pléyade.<br />
570
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 555-572<br />
Freud, Sigmund (2003), “Tótem y Tabú”, Obras Completas,<br />
t. 2, Ensayos XXVI al XCVII, Madrid, Biblioteca<br />
Nueva.<br />
Gamiño, Rocío (2017), “Postales y retratos de familia.<br />
Colección fotográfica del Museo Casa de la<br />
Bola”, ponencia presentada en el XX Coloquio<br />
del Seminario de estudio y conservación del<br />
patrimonio artístico, 25 de mayo, Museo Franz<br />
Mayer, Ciudad de México, UNAM-Instituto de<br />
Investigaciones Estéticas.<br />
Goldman, Emma (1977), La hipocresía del puritanismo<br />
y otros ensayos, Ciudad de México, Ediciones<br />
Antorcha.<br />
Hooks, Margaret (1998), Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria,<br />
Barcelona, Plaza & Janés Editores.<br />
Kristeva, Julia (1989), Poderes de la perversión, Ciudad<br />
de México, Siglo Veintiuno Editores.<br />
Massé, Patricia (2020), “De la anunciación a la procreación.<br />
El embarazo en la fotografía en México”,<br />
en Alma Mejía González (coord.), Reflexiones y<br />
representaciones de la maternidad. La ficción,<br />
el pensamiento y la imagen, Ciudad de México,<br />
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad<br />
Iztapalapa/Ediciones del Lirio.<br />
Massé, Patricia (2013), “Juan Antonio Azurmendi: historiar<br />
una colección fotográfica y construir a un<br />
autor”, tesis doctoral, Instituto de Estudios Sociales<br />
y Humanidades de la Universidad Autónoma<br />
de Puebla, Puebla.<br />
Ortiz Peralta, Rina (2017), “La embajadora roja: Alexandra<br />
Kollontai y México”, Relaciones. Estudios de<br />
historia y sociedad, 38 (149), Zamora, El Colegio<br />
de Michoacán, pp. 13-38, , 4 de agosto de 2021.<br />
Rich, Adrienne (2019), Nacemos de mujer. La maternidad<br />
como experiencia e institución, Madrid,<br />
Traficantes de Sueños.<br />
Sanders Peirce, Charles (2012), Obras filosóficas reunidas,<br />
tomo I (1867-1893), Ciudad de México, Fondo<br />
de Cultura Económica.<br />
Santillán, Martha (2009), “El discurso tradicionalista<br />
sobre la maternidad: Excélsior y las madres prolíficas<br />
durante el avilacamachismo”, Secuencia.<br />
Revista de historia y ciencias sociales, núm. 77,<br />
Ciudad de México, Instituto de Investigaciones<br />
Dr. José María Luis Mora, pp. 90-110, doi: https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i77.1117<br />
Steichen, Edward (1955), The Family of Man, Nueva<br />
York, Museum of Modern Art.<br />
Turner, Bryan S. (1989), El cuerpo y la sociedad. Exploraciones<br />
en teoría social, Ciduad de México,<br />
Fondo de Cultura Económica.<br />
Urrutia, Elena (coord.) (1979), Imagen y realidad de la<br />
mujer, Ciudad de México, SepSetentas Diana.<br />
Volkow, Verónica (1992), “Lo eterno y el instante en<br />
Manuel Álvarez Bravo”, Luna Córnea, núm. 1,<br />
Ciudad de México, Secretaría de Cultura, pp.<br />
58-59.<br />
Patricia Massé<br />
Recibido: 22 de noviembre de 2021.<br />
Aceptado: 17 de enero de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Es doctora en Historia por la Benemérita Universidad<br />
Autónoma de Puebla, maestra en Historia<br />
del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de<br />
la Universidad Nacional Autónoma de México<br />
(UNAM) y licenciada en Sociología por la UNAM.<br />
Es profesora-investigadora del Instituto Nacional<br />
de Antropología e Historia (INAH), en la Fototeca<br />
Nacional. Sus líneas de investigación son:<br />
historia de la fotografía en México del siglo XIX y<br />
primer medio siglo XX, como documento social.<br />
Desarrolla proyectos orientados al estudio y designación<br />
de la trascendencia cultural de series<br />
y colecciones, apoyada en la indagación de evidencias<br />
documentales y el análisis de la imagen.<br />
Es asimismo coordinadora del Seminario Estudio<br />
del Patrimonio Fotográfico de México (INAH y<br />
UNAM-IIE). Entre sus más recientes publicaciones<br />
destacan, como autora: “De la anunciación a<br />
la procreación. El embarazo en la fotografía en<br />
México”, en Alma Mejía (coord.), Reflexiones y<br />
representaciones de la maternidad. La ficción,<br />
el pensamiento y la imagen, Ciudad de Mèxico,<br />
UAM-Iztapalapa/Ediciones del Lirio, pp. 221-269<br />
(2020); “La Colmena y los parajes del Monte<br />
Bajo en el Estado de México. Juan Antonio Azurmendi<br />
entre bosques y magueyes”, Dimensión<br />
Antropológica, 27 (80), Ciudad de México, INAH,<br />
pp. 143-162 (2020), y “Tina Modotti en México:<br />
Vida y mirada fotográfica”, en Martín Manuel<br />
Checa-Artasu y Olimpia Niglio (eds.), Italianos<br />
en México. Arquitectos, ingenieros, artistas en<br />
los siglos XIX y XX, Roma, Aracne Editrice, pp.<br />
383-405 (2019).<br />
571
PATRICIA MASSÉ, MIRADAS AL EMBARAZO EN LA FOTOGRAFÍA<br />
APROXIMACIÓN AL PRIMER MEDIO SIGLO XX EN MÉXICO<br />
572
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus21202294<br />
AUSENCIA Y OLVIDO,<br />
LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN<br />
EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
ABSENCE AND OBLIVION,<br />
HISTORY IN SECONDARY EDUCATION IN THE CONTEXT<br />
OF EDUCATIONAL REFORMS<br />
Rosalia Pérez Valencia<br />
orcid.org/0000-0002-0408-8308<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
rperez@cmq.edu.mx<br />
Carlos Escalante Fernández<br />
orcid.org/0000-0003-2918-2250<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
cescalante@cmq.edu.mx<br />
María Guadalupe Mendoza<br />
orcid.org/0000-0003-4895-1641<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
mendozaupntoluca@gmail.com<br />
Abstract<br />
This article reveals the absence of History as a subject at the secondary level in<br />
the context of educational reforms, a period in which this discipline faced a drastic<br />
reduction. We have elaborated a curricular analysis from the perspective of the<br />
didactics of History of the plans and programs of Universal and Mexican History,<br />
focusing on the purposes and school contents. We compare networks elaborated<br />
from themes and periodization, which allow us to visualize a) the education of new<br />
individuals that respond to the needs of this global world b) the practical purpose<br />
through the historical method.<br />
Keywords: Syllabus, Purposes, Contents, History.<br />
Resumen<br />
Este artículo devela la ausencia de Historia en el nivel secundaria en contexto de reformas<br />
educativas, periodo en el que esta disciplina enfrentó una drástica reducción.<br />
Hemos elaborado un análisis curricular desde la perspectiva de la didáctica de la<br />
Historia de los planes y programas de Historia Universal y de México, centrándonos<br />
en las finalidades y los contenidos escolares. Hacemos también una comparación de<br />
redes elaboradas a partir de temas y periodización, las cuales permiten visualizar a)<br />
la formación de nuevos individuos que responda a las necesidades de este mundo<br />
global b) la finalidad práctica a través del método histórico.<br />
Palabras clave: currículum, finalidades, contenidos, historia.<br />
573
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
Introducción<br />
La escuela secundaria en México surgió en 1925<br />
como parte de la educación media (preparatoria);<br />
sin embargo, en 1993 el Programa de Modernización<br />
Educativa la integró, junto con la<br />
primaria, en un ciclo de educación básica obligatoria<br />
de nueve grados, en el que la secundaria<br />
era el último tramo. Con esta medida se pretendía<br />
dar sentido a la enseñanza secundaria, pues<br />
no se sabía si servía de vínculo con la educación<br />
primaria o con la educación media (Sandoval,<br />
2001: 84).<br />
De acuerdo con Etelvina Sandoval (2001), la<br />
adaptación de la escuela secundaria al nivel básico<br />
tuvo diversos traspiés. Primero, la política<br />
educativa se enfrentó a una cultura escolar muy<br />
distinta de la educación primaria desde la práctica<br />
y las concepciones educativas; una segunda<br />
dificultad fue la especialización docente, lo que<br />
impidió la constitución de una comunidad educativa<br />
escolar. El camino de adaptación y cambios<br />
para secundaria ha sido largo y con muchos<br />
inconvenientes.<br />
En la última década del siglo pasado y en las<br />
dos primeras del XXI la educación secundaria se<br />
ha visto inmersa en una serie de reformas mediante<br />
las cuales se pretendía modificar el currículum<br />
e implementar un modelo educativo por<br />
competencias. Estos cambios fueron paulatinos.<br />
En 1993 se propuso un nuevo modelo educativo<br />
que pretendía fortalecer los conocimientos y<br />
habilidades, además de que se intentaba desarrollar<br />
el pensamiento crítico y creativo de los<br />
estudiantes. El modelo buscaba la formación de<br />
personas pensantes, responsables y útiles a la<br />
sociedad; de igual manera, la secundaria tendría<br />
que fortalecer la identidad de los valores nacionales<br />
y de los elementos culturales, científicos y<br />
tecnológicos, por lo que los planes y programas<br />
se transformaron y se puso mayor atención al<br />
desarrollo de conocimientos y habilidades básicas;<br />
sin embargo, en estos planes y programas<br />
las finalidades educativas eran ambiguas y sólo<br />
se mostraba un listado de contenidos temáticos.<br />
Pasaron 14 años desde este primer intento<br />
de reforma para la escuela secundaria, pues en<br />
2006 este nivel educativo nuevamente estuvo<br />
en el ojo del huracán. El incremento de la matrícula,<br />
el bajo aprovechamiento, el alza en la deserción<br />
eran problemas severos que no permitían<br />
una calidad educativa, así que el currículum<br />
sufrió modificaciones y se estableció el modelo<br />
por competencias. En los planes y programas<br />
se integraron las competencias específicas para<br />
cada disciplina escolar, las finalidades educativas<br />
se dividieron en generales y por asignatura,<br />
y los contenidos escolares se complementaron<br />
con los aprendizajes esperados 1 y dejaron de ser<br />
un simple listado de temas sin ningún propósito.<br />
Para 2011 se mencionaba una nueva reforma,<br />
aunque sólo fueron ajustes a estos documentos.<br />
A pesar de que desde 2013 se anunció una<br />
nueva reforma educativa, los cambios al currículum<br />
se implementaron hasta 2017 y durante<br />
ese año se dieron a conocer los nuevos planes<br />
y programas de estudio llamados “Aprendizajes<br />
clave para la educación integral”. Éstos se organizaron<br />
en tres componentes curriculares: i)<br />
campos de formación académica, ii) áreas de<br />
desarrollo personal y social; y iii) ámbitos de la<br />
autonomía curricular. En cuanto a las finalidades<br />
educativas, éstas partían de lo general a lo particular,<br />
es decir, por asignatura y los aprendizajes<br />
esperados. Igualmente, los contenidos escolares<br />
se organizaron en “ejes, temas y aprendizajes<br />
esperados”.<br />
Dentro de este contexto de reformas al currículum<br />
analizamos la asignatura de Historia,<br />
una de las más polémicas dentro del mismo. En<br />
2006 esta materia desapareció del primer grado<br />
de secundaria y se redujo a dos cursos: Historia<br />
Universal para segundo grado e Historia de<br />
México para tercer grado; por tanto, se eliminaron<br />
los contenidos escolares relativos a la Prehistoria,<br />
la Edad Antigua y la Edad Media. Con<br />
la reforma de 2017 nuevamente se integró en el<br />
currículum la materia de Historia para los tres<br />
grados de secundaria.<br />
Autores como Joan Pagés y Santiesteban<br />
(2018), Sebastián Plá (2006) y Joaquim Prats<br />
(2017) sostienen que el principal problema en la<br />
enseñanza de Historia tiene que ver con “las finalidades<br />
de esta disciplina escolar, con los usos<br />
sociales que la ciudadanía ha otorgado a este<br />
saber escolar, asimismo, está relacionado con<br />
los contenidos escolares y los métodos en que<br />
se enseña y aprende la historia”. Por tanto, nuestro<br />
propósito en este texto es mostrar las intenciones<br />
de la enseñanza de la Historia en el con-<br />
1 Los objetivos particulares de cada tema, es decir, lo que se<br />
pretende desarrollar en el estudiante.<br />
574
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
texto de las reformas, para lo cual analizamos el<br />
currículum a partir de la didáctica de la Historia<br />
y los planes y programas de Historia Universal e<br />
Historia de México, cuyos puntos centrales son<br />
las finalidades y los contenidos escolares.<br />
La pregunta que guía nuestra investigación<br />
es: ¿qué Historia se quiere mostrar a través de<br />
los contenidos escolares de esta asignatura para<br />
secundaria durante el periodo de las reformas<br />
educativas? Para responder a ella emplearemos<br />
redes comparativas que permitirán visualizar la<br />
disminución de los contenidos y detectar cuáles<br />
cambian y cuáles permanecen.<br />
Ausencia de Historia en el currículum<br />
de secundaria, 2006-2017<br />
Las investigaciones en torno a la enseñanza de<br />
Historia en secundaria parten del análisis de las<br />
reformas educativas emprendidas en las primeras<br />
décadas del siglo XXI a través de las cuales<br />
se pretendió modificar el currículum. En este<br />
contexto, la enseñanza de Historia perdió importancia<br />
al desaparecer de los contenidos programáticos<br />
de primer grado. Este fenómeno no<br />
fue exclusivo de nuestro país, sino que se presentó<br />
en países como España, Argentina, Chile,<br />
Colombia y Brasil.<br />
Investigadores como Joan Pagés y Antoni<br />
Santiesteban (2018) y Joaquim Prats (2017) encabezaron<br />
la defensa de la Historia como disciplina<br />
escolar al considerarla pieza fundamental<br />
en la formación de ciudadanos, además de reconocer<br />
que su principal función es transmitir la<br />
narración del pasado para educar la conciencia<br />
colectiva de la ciudadanía, así como para reconocer<br />
e identificar las raíces sociales, políticas y<br />
culturales de las diferentes naciones priorizando<br />
una historia común, intentando evitar manipulaciones<br />
del conocimiento del pasado y excluyendo<br />
el fomento de posiciones xenófobas.<br />
Un ejemplo claro de este problema es el que<br />
se registró durante la reforma educativa del<br />
2006, cuando la asignatura de Historia desapareció<br />
en el primer año de secundaria. Rafael<br />
Quiroz (2006) señala que esta reducción fue<br />
para resolver la fragmentación curricular, lo que<br />
generó problemas de enseñanza y adaptación<br />
para los estudiantes. Este inconveniente se intentó<br />
resolver con la disminución de asignaturas<br />
y horas. Quiroz afirma que la selección de los<br />
contenidos fue muy compleja, ya que eran abundantes<br />
y no desarrollaban competencias, lo que<br />
resultaba un obstáculo para que el estudiante se<br />
apropiara de éstas.<br />
Sebastián Plá (2006) argumenta sobre la ausencia<br />
y controversia en torno a temas y personajes<br />
históricos y a la sustitución de la historia<br />
política por la económica al sostener que se<br />
mantiene la historia tradicional, lo cual permite<br />
forjar la identidad nacional, pero alcanza a vislumbrar<br />
una explicación evolutiva de una historia<br />
presentista para vincular a todos con la actualidad.<br />
Tanto Plá (2006) como Quiroz (2006) señalan<br />
que los contenidos escolares eran abundantes,<br />
por lo cual algunos temas y personajes<br />
históricos no estaban incluidos en el currículum.<br />
Esta postura era sostenida por las autoridades<br />
educativas. Para Elisa Bonilla Rius, directora general<br />
de Materiales y Métodos Educativos —y<br />
una de las principales autoras de la reforma—,<br />
en un diseño curricular “siempre hay cosas que<br />
entran y cosas que salen”. Así, la idea era dejar<br />
atrás el “enciclopedismo” y concentrar el<br />
estudio en la historia reciente (Herrera Beltrán,<br />
2004a), una historia que permitiera el desarrollo<br />
de competencias y la formación de individuos<br />
que comprendieran el mundo actual, la era de la<br />
globalización.<br />
Uno de los temas ausentes era el periodo mesoamericano.<br />
La justificación de Lorenzo Gómez<br />
Morin 2 y Elisa Bonilla Rius 3 fue que se debía dar<br />
prioridad al estudio de la historia reciente y evitar<br />
el enciclopedismo.<br />
Entonces, para evitar el saber de múltiples y<br />
diversas cosas, generalmente dando preeminencia<br />
a la información sobre la conceptualización,<br />
se eliminaron temas como el periodo mesoamericano;<br />
es decir, se borraba la memoria indígena<br />
para invisibilizar aún más a los indígenas, para<br />
no reconocerlos en la actualidad y para desaparecer<br />
las diferencias e indicar que todos somos<br />
iguales y nuestras raíces culturales inician con la<br />
llegada de los hispanos.<br />
La ausencia del periodo mesoamericano<br />
ameritó que los sectores sociales pugnaran por<br />
revisar estos contenidos. Tal es el caso del ex<br />
secretario de Educación Pública, Olac Fuentes<br />
2 Subsecretario de Educación Básica y Normal en 2004.<br />
3 Directora General de Materiales y Métodos Educativos en<br />
2004.<br />
575
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
Molinar, quien aseguró que había errores en la<br />
modificación de los planes y programas de secundaria,<br />
en específico en los de Historia, y que<br />
el estudio de las civilizaciones mesoamericanas<br />
era fundamental, pues es una historia viva y por<br />
tanto debía formar parte del currículum (Herrera<br />
Beltrán, 2004b).<br />
En esta investigación, nos apoyamos en Alicia<br />
de Alba (1998) a través de su concepto de currículum.<br />
Como se verá más adelante, el concepto<br />
permite revisar el currículum como un campo de<br />
batalla donde se impone y se negocia qué conocimiento<br />
se integra y cuál debe ser aprobado<br />
por los grupos hegemónicos.<br />
De acuerdo con esta autora, existen distintos<br />
factores que determinan el contenido del currículum,<br />
es decir, serán parte de ideas, pensamientos<br />
y conocimientos provenientes de otros<br />
sectores sociales como grupos académicos —algunos<br />
de ellos inmersos en organizar e integrar<br />
este documento—, entre los cuales encontramos<br />
expertos en pedagogía, en las distintas disciplinas<br />
escolares y en didáctica, inscritos en diversas<br />
instituciones universitarias, que traen consigo<br />
sus propios elementos culturales, sus diversas<br />
perspectivas teóricas y conceptos sobre<br />
la historia, por lo que existirá una negociación<br />
entre lo hegemónico y una visión diferente de lo<br />
educativo a fin de establecer un equilibrio entre<br />
un punto de vista y otro.<br />
Se reconoce entonces una lucha de poder<br />
en la cual los distintos sectores sociales deberán<br />
llegar a acuerdos, negociar, para determinar<br />
qué se puede integrar en el currículum y qué no,<br />
dependiendo del equilibrio de poder entre los<br />
grupos o sectores sociales.<br />
Metodología<br />
El sustento metodológico de esta investigación<br />
descansa en dos premisas sobre el análisis curricular.<br />
La primera la proporciona Alicia de Alba<br />
(1998), quien permite acercarse al análisis de los<br />
planes y programas de Historia a través de su<br />
concepto de currículum:<br />
[…] por currículum se entiende a la síntesis de elementos<br />
culturales (conocimientos, valores, costumbres,<br />
creencias, hábitos) que conforman una<br />
propuesta político-educativa pensada e impulsada<br />
por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses<br />
son diversos y contradictorios, aunque algunos<br />
tiendan a ser dominantes o hegemónicos,<br />
y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación<br />
o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a<br />
través de los diversos mecanismos de negociación<br />
e imposición social. Propuesta conformada por aspectos<br />
estructurales-formales y procesales-prácticos,<br />
así como por dimensiones generales y particulares<br />
que interactúan en el devenir de los curricula<br />
en las instituciones sociales educativas. Devenir<br />
curricular cuyo carácter es profundamente histórico<br />
y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que<br />
conforman y expresan a través de distintos niveles<br />
de significación (Alba, 1998: 3-4).<br />
La segunda premisa es una aportación de Julio<br />
Rodríguez (2017), quien define las bases teórico-prácticas<br />
de todo proyecto curricular que<br />
“se articula en torno a tres elementos o finalidades<br />
presentes escalonadamente en el paradigma<br />
global” (Rodríguez, 2017: 59), ejes del diseño<br />
curricular: la fundamentación epistemológica, el<br />
nivel formativo y el nivel informativo.<br />
Las intenciones del modelo didáctico se pueden<br />
identificar en la enunciación de las finalidades,<br />
los propósitos de enseñanza y la organización<br />
de los contenidos específicos para la enseñanza<br />
de Historia en secundaria, los cuales constituyen<br />
el corpus de la presente investigación en<br />
la que se empleó la técnica de análisis de contenido<br />
de los programas de estudio de Historia<br />
Universal e Historia de México a partir de redes<br />
comparativas (2006, 2011 y 2017). Esta técnica<br />
permite la interpretación de los documentos de<br />
manera objetiva y sistemática. En el desarrollo<br />
del estudio se utilizaron como instrumento de<br />
análisis las redes comparativas, las cuales fueron<br />
construidas través de la herramienta de cómputo<br />
Atlas ti. El corpus lo constituyen cuatro redes<br />
con los siguientes títulos:<br />
Red núm. 1. Comparativo de las finalidades<br />
educativas de Historia 2006, 2011 y 2017.<br />
Red núm. 2. Contenidos escolares de Historia<br />
Universal segundo año, elaboración propia<br />
con base en los planes y programas de Historia<br />
1993, 2006, 2011 y 2017.<br />
Red núm. 3. Contenidos escolares de Historia<br />
de México, elaboración propia con base en<br />
los planes y programas de Historia de secundaria<br />
1993, 2006, 2011 y 2017.<br />
576
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
Red núm. 4. Contenidos Historia de México:<br />
Mesoamérica y Colonia, elaboración con base<br />
en los planes y programas de estudio de Historia<br />
para secundaria 2006, 2011 y 2017.<br />
Las finalidades educativas en los planes<br />
y programas de Historia para secundaria<br />
Para analizar cuáles fueron los elementos culturales<br />
que se integraron en los planes y programas<br />
de Historia se analizarán las finalidades<br />
de la historia durante el periodo de las reformas<br />
educativas (2006-2017) para identificar los elementos<br />
de esta ideología. ¿Qué son las finalidades?<br />
¿Qué elementos componen las finalidades?<br />
¿Cuál es la propuesta pedagógico-histórica que<br />
les da sustento?<br />
Alicia Funes (2001) y Jordi Abellan (2016)<br />
coinciden en que uno de los ejes que guían la<br />
educación son las finalidades, pues responden a<br />
para qué y por qué enseñar historia; explican el<br />
rumbo que sigue la enseñanza y las razones que<br />
impulsan a los maestros a tomar decisiones.<br />
Abellan define las finalidades educativas<br />
como “declaraciones de intención, parten, responden<br />
y se asientan en diversos fundamentos,<br />
se ubican entre los ideales y los objetivos de<br />
aprendizaje, y son una síntesis de las aspiraciones<br />
del proceso educativo porque describen el<br />
modelo de sociedad y ciudadano que se pretende<br />
formar” (Abellan, 2016: 35-36). Es decir, las<br />
finalidades consisten en aquello que se aspira<br />
formar, pero se deben concretar, ya que son elegidas<br />
a través de una decisión técnico-pedagógica<br />
o normativa basada en aspectos científicos<br />
y éticos, es decir, es algo subjetivo, no tangible,<br />
lo que en múltiples ocasiones se llega a confundir<br />
con los valores educativos y adquiere un tinte<br />
ideológico que determina si algo es pertinente<br />
o no, además de ocultar la manipulación o la<br />
simulación.<br />
Pilar Benejam (2002) asegura que las finalidades<br />
se construyen a partir de la ideología y<br />
se soslaya la ciencia; por tanto, el análisis de las<br />
finalidades no es tan sencillo ya que, de acuerdo<br />
con Funes (2010), existen diversas perspectivas<br />
teóricas y tradiciones en la didáctica de la<br />
historia. Benejam (2002) identifica la tradición<br />
positivista, la tradición humanista o crítica y el<br />
pensamiento posmoderno.<br />
Si las finalidades educativas expresan el tipo<br />
de seres humanos requeridos, cabe considerar<br />
desde qué postura teórico-ideológica se plantean<br />
las finalidades en los planes y programas<br />
de Historia de las reformas educativas. En la red<br />
<strong>número</strong> 1 se puede identificar una formación integral<br />
humanista sustentada en la didáctica de<br />
la historia, es decir, ideas que llevan a la creación<br />
de individuos que enfrenten los desafíos<br />
planetarios. Desde esta perspectiva humanista<br />
la educación tiene la finalidad de desarrollar las<br />
facultades y el potencial de las personas para<br />
que éstas, a su vez, se encuentren en condiciones<br />
de participar activa y responsablemente en<br />
las grandes tareas que nos conciernen como sociedad.<br />
Por ello, es indispensable identificar los<br />
conocimientos, habilidades y competencias que<br />
los niños y adolescentes precisan para alcanzar<br />
su plena realización (SEP, 2016).<br />
Esta corriente teórico-ideológica asegura<br />
que la vida contemporánea requiere personas<br />
preparadas para enfrentar los retos de este nuevo<br />
mundo; 4 por tanto, se necesitan individuos<br />
con una formación integral que les permita comprender,<br />
valorar, sentir y actuar. Se demanda,<br />
además, formar, mediante la educación cultural,<br />
artística y humanística, ciudadanos del mundo<br />
responsables y respetuosos, preparados para la<br />
vida y la convivencia y que al mismo tiempo sean<br />
creativos e innovadores; la formación humanista<br />
debe promover la formación cívica y ciudadana.<br />
De acuerdo con Claudia Escamilla y Diana<br />
Quintero (2016), la formación humanista promueve<br />
individuos reflexivos sobre su realidad<br />
y alienta el desarrollo de una conciencia crítica<br />
para tomar decisiones sobre la vida diaria. Para<br />
ello se requiere aprender tres habilidades: vida<br />
examinada, imaginación narrativa y ciudadanos<br />
del mundo. Formar ciudadanos del mundo se<br />
refiere a que los individuos adopten una visión<br />
amplia del mundo, puesto que cada día estamos<br />
más interconectados; por tanto, es necesario<br />
conocer sobre los demás para determinar cómo<br />
actuar.<br />
Otra característica de la formación humanista<br />
es que está estrechamente ligada a la idea de<br />
democracia, la cual está vinculada con el con-<br />
4 Se refiere al mundo neoliberal globalizado que establece<br />
relaciones de corte económico, político y social; así también<br />
al avance científico y tecnológico que marcha de forma acelerada.<br />
577
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
cepto de libertad para gobernarse a sí mismo: democracia humana; por ende, se debe contar con<br />
aptitudes para reflexionar, analizar y emitir juicios. Así, la formación humanista debe fomentar en el<br />
individuo la capacidad de ejercer su derecho a escoger una vida digna y disfrutar de ella y, al mismo<br />
tiempo, reconocer estos mismos derechos en los demás (Escamilla y Quintero, 2016).<br />
Figura 1<br />
Red núm. 1. Comparativo de las finalidades educativas de Historia 2006, 2011 y 2017<br />
´<br />
Primer nivel:<br />
didáctica de la historia<br />
Segundo nivel:<br />
Formación integral<br />
humanista<br />
´<br />
Individuos conscientes<br />
Fuente: elaboración propia a partir de<br />
los planes y programas de Historia para<br />
secundaria (SEP, 2006, 2011 y 2017).<br />
578
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
Esta propuesta teórico-ideológica se refleja en la enseñanza de la historia a través del modelo<br />
por competencias. El cuadro 1 muestra la organización de las finalidades en los planes y programas<br />
de Historia, los cuales están íntimamente vinculados con los contenidos, ya que a través de ellos se<br />
concretan los objetivos educativos y los de asignatura, todo lo cual forma parte de un modelo por<br />
competencias.<br />
Cuadro 1<br />
Organización de los contenidos escolares de Historia<br />
Contenidos Conceptos Aprendizaje esperado Competencia<br />
1. Disciplinares<br />
Son conceptos que la disciplina<br />
proporciona a través de los<br />
diversos temas.<br />
Saber conocer<br />
* Leer fragmentos de<br />
textos sobre la conquista<br />
para comparar diversas<br />
interpretaciones sobre un mismo<br />
hecho o proceso.<br />
Manejo de fuentes:<br />
análisis de fuentes<br />
e investigación<br />
bibliográfica.<br />
2. Procedimentales<br />
Son los métodos que la historia<br />
proporciona para el desarrollo<br />
cognitivo del estudiante: análisis<br />
de fuentes, investigación<br />
bibliográfica y construcción del<br />
tiempo histórico.<br />
Saber hacer<br />
* Ordenar en una línea del<br />
tiempo sucesos y procesos<br />
relevantes del desarrollo cultural<br />
del México prehispánico, de la<br />
conquista y de la conformación<br />
de Nueva España.<br />
* Ubicar en el mapa las diversas<br />
culturas desarrolladas a lo largo<br />
del tiempo en el territorio actual<br />
de México.<br />
Construcción del<br />
tiempo y el espacio<br />
histórico.<br />
3. Actitudinales<br />
Son tendencias o disposiciones<br />
adquiridas y relativamente<br />
duraderas a evaluar de un modo<br />
determinado un objeto, persona o<br />
situación y actuar en consonancia<br />
con dicha evaluación.<br />
Saber ser<br />
* Reconocer retos que enfrenta<br />
México en los ámbitos político,<br />
económico, social y cultural,<br />
y participar en acciones para<br />
contribuir a su solución.<br />
Construcción de una<br />
conciencia histórica.<br />
Fuente: elaboración propia a partir de Sebastián Plá (2014) y Julio Rodríguez (2017).<br />
Plá (2014) menciona que los contenidos procedimentales<br />
son llamados “capacidades básicas”<br />
y son el fin último del proceso educativo;<br />
por tanto, los contenidos disciplinares son un<br />
medio; es decir, lo disciplinar no es lo más importante,<br />
sino los métodos que se adquieren<br />
de la ciencia histórica, pues a través de ésta los<br />
estudiantes podrán pensar el tiempo histórico<br />
o desarrollar la escritura. De acuerdo con Plá<br />
(2014), estos contenidos están estrechamente<br />
vinculados al código de la modernidad que requiere<br />
todo ciudadano competitivo.<br />
Finalmente, la propuesta filosófica humanista<br />
muestra un camino providencial en la formación<br />
de ciudadanos críticos y reflexivos; sin embargo,<br />
existen diversas controversias frente a este<br />
planteamiento, por lo que reflexionaremos sobre<br />
los diferentes aspectos que se oponen a la<br />
formación de este ciudadano integral humanista<br />
desde la historia.<br />
Historia es una asignatura que por siglos ha<br />
formado parte del currículum y una de sus finalidades<br />
principales es la formación de una identidad<br />
nacional que unifique al país, por lo que<br />
la visión que se tiene de la historia es sobre un<br />
pasado glorioso construido a través de héroes<br />
y acontecimientos que dieron patria a esta nación;<br />
5 la sociedad ha concebido la historia como<br />
5 Sobre el código disciplinar de la historia consúltense Cuesta<br />
(1997) y Carretero (2007).<br />
579
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
un conocimiento erudito y de fácil adquisición.<br />
Pero esta narrativa ya no responde a las realidades<br />
actuales y los jóvenes estudiantes no le encuentran<br />
sentido a esta explicación; el acelerado<br />
avance tecnológico y científico es sinónimo de<br />
modernidad y de conocimiento que promueve<br />
el acercamiento a nuevas realidades y en otros<br />
lugares. 6 Las finalidades de la historia tuvieron<br />
que cambiar, así que se planteó formar un sujeto<br />
reflexivo, crítico, analítico de su realidad actual,<br />
que comprenda los grandes retos del siglo XXI,<br />
con una identidad nacional y mundial, es decir,<br />
la formación de un ciudadano.<br />
Las finalidades educativas plantean construir<br />
un nuevo canon histórico que legitime, en<br />
la actualidad, el mundo del dinero que domina<br />
y dirige todos los ámbitos de la vida diaria; por<br />
tanto, es necesario construir en las nuevas generaciones,<br />
desde las finalidades de la historia,<br />
un sentido común que justifique los intereses y<br />
urgencias de los monopolios y empresas transnacionales,<br />
preparar a los trabajadores que requiere<br />
el capital, 7 es decir, formar individuos que<br />
se sientan partícipes de las mismas experiencias<br />
culturales bajo el mismo tiempo y espacio. Esto<br />
es, crear una ilusión donde se piensa que la modernidad<br />
nos unifica bajo una misma imagen de<br />
oropel.<br />
A la construcción de esta nueva visión se<br />
unen diversos factores que dan un sentido de<br />
poca importancia al pasado, uno de ellos son los<br />
exámenes estandarizados y conductistas que de<br />
cierta manera apoyan las finalidades históricas,<br />
pues estos instrumentos de evaluación vuelven<br />
a implementar la memorización de datos fácticos,<br />
lo cual le exige al estudiante aprender sobre<br />
un hecho dado y único; le enseña que la historia<br />
se queda en el pasado y no tiene que ver con su<br />
realidad actual. Los diferentes materiales didácticos<br />
no han cambiado. Los libros de texto, por<br />
ejemplo, siguen presentando un formato único<br />
con pequeñas narraciones que se repiten año<br />
con año, no se modifican la información ni las<br />
imágenes; por tanto, lo que se sabe del descubrimiento<br />
de América es lo mismo para todos<br />
los jóvenes y en diferentes periodos. 8<br />
Por otra parte, las finalidades requieren ciudadanos<br />
que reflexionen sobre su tiempo presen-<br />
6 Véase Prats (2011).<br />
7 Véase Andrea Sánchez (2006).<br />
8 Véase Prats (2017).<br />
te, que comprendan su realidad actual. Lorenzo<br />
Gómez Morín y Elisa Bonilla Rius sostienen que<br />
se debe dar mayor importancia a la historia reciente<br />
(no significa que no se estudie), es decir,<br />
construir con base en lo que se vive actualmente,<br />
pues para el estudiante tiene mayor impacto<br />
lo reciente; no importa olvidar la historia, el<br />
pasado que construyó este presente y la visión<br />
de un futuro. Tal pareciera que la historia para<br />
las nuevas generaciones comienza a partir de su<br />
tiempo, de su momento, de su propio pasado<br />
reciente, y el pasado lejano queda en el olvido.<br />
Asimismo, se pretende formar un ciudadano<br />
capaz de tomar sus propias decisiones, pero al<br />
mismo tiempo es un ciudadano invisible, pues<br />
es manipulado por las democracias conservadoras,<br />
las que manejan los resultados y no toman<br />
en cuenta la opinión de los ciudadanos fantasma<br />
que sólo sirven para justificar el poder del grupo<br />
hegemónico. Las finalidades educativas históricas<br />
proponen formar sujetos que posean todas<br />
las facilidades, pero nuestro país carece de los<br />
elementos materiales, es decir, no cuenta con<br />
la infraestructura, la tecnología ni los recursos<br />
educativos para formar este tipo de ciudadano<br />
universal.<br />
Una forma en la que se presenta la resistencia<br />
es a través de los profesores, quienes llevan consigo<br />
sus propias concepciones sobre lo que representan<br />
la educación, la historia, su ideología,<br />
sus creencias y costumbres mediante las cuales<br />
construyen su pensamiento sobre cómo, qué y<br />
para qué enseñar historia. Recordemos que no<br />
todo lo que se plantea en las reformas educativas<br />
se aplica en el aula tal cual; cada profesor<br />
las implementa y las adapta de acuerdo con su<br />
contexto, a las formas de aprendizaje de los niños,<br />
entre otros elementos que debe tomar en<br />
cuenta para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje.<br />
A modo de conclusión, las finalidades históricas<br />
que se encuentran en los planes y programas<br />
de Historia para secundaria proponen<br />
la enseñanza de una historia contemporánea,<br />
moderna, que propicie el olvido histórico, pues<br />
el pasado lejano no tiene nada que ver con las<br />
generaciones actuales, las cuales construyen su<br />
propia historia a partir del aquí y el ahora. Sin<br />
embargo, la resistencia a desaparecer el pasado<br />
lejano pervive y se revela ante el embate neoliberal,<br />
pues cada sujeto, pueblo, ciudad y comu-<br />
580
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
nidad presenta su propia historia a través de sus<br />
costumbres y tradiciones que han perdurado<br />
durante varios siglos y forman parte de la vida<br />
diaria de los estudiantes.<br />
Esta historia moderna y contemporánea se<br />
reflejará en los contenidos escolares en torno a<br />
los cuales existe el debate sobre la cantidad y<br />
su reducción, además de mostrar que son pertinentes<br />
para desarrollar lo que plantean las finalidades,<br />
mostrar un pasado no tan lejano y que<br />
permita interpretar la realidad actual de cada<br />
estudiante.<br />
Los contenidos escolares de historia: 1993,<br />
2006, 2011 y 2017<br />
Autores como Julio Rodríguez (2017) y Kitson,<br />
Steward y Husbands (2015) aseguran que no<br />
hay historia si no hay contenidos que puedan dar<br />
pauta a su enseñanza. Este tema ha promovido<br />
diversas discusiones, hay quienes argumentan la<br />
necesidad de cambiar los contenidos, dada su<br />
obsolescencia, mientras que otros aseguran que<br />
la problemática se encuentra en la cantidad; sin<br />
embargo, enfrascarnos en esta discusión no llevaría<br />
a ningún lado. En este sentido, partiremos<br />
por comprender qué son los contenidos, cómo<br />
se organizan y, así, desmenuzarlos y analizarlos<br />
para explicar qué contenidos históricos se integran<br />
en los planes y programas de Historia para<br />
secundaria, qué historia se pretende enseñar a<br />
través de éstos.<br />
Joaquim Prats (1997) considera que para la<br />
selección de contenidos escolares debe haber<br />
una cierta distancia de la historiografía, por lo<br />
que dicha selección debe compaginar con las finalidades<br />
educativas, sin soslayar los avances de<br />
la ciencia histórica, pero deben ser matizados:<br />
[…] la selección de los contenidos, siempre ligados<br />
al avance de la ciencia, debe ser hecha teniendo en<br />
cuenta el momento en que se encuentra el proceso<br />
de aprendizaje, o lo que es lo mismo, el grado y<br />
<strong>número</strong> de conocimientos que se tienen de cada<br />
tema y de la visión general que se tiene de la Historia.<br />
Y a ello hay que añadir: la propia dinámica<br />
educativa que incorpora elementos contextuales<br />
(social-políticos); los objetivos formativos generales<br />
a los que la Historia puede y debe contribuir; y<br />
el nivel de destrezas intelectuales que ha alcanzado<br />
el alumnado (Prats, 1997: 1).<br />
Se requiere encontrar, por tanto, el equilibrio<br />
entre la ciencia histórica y las finalidades educativas<br />
para lo cual debe llevarse a cabo una adecuada<br />
selección y secuenciación de los contenidos<br />
y poner en práctica una estrategia didáctica<br />
que consolide paso a paso los aprendizajes.<br />
La propuesta de Prats coincide en cierta medida<br />
con la de Rodríguez (2017), quien menciona<br />
que la selección de contenidos no tiene que<br />
ver con la cantidad o la calidad, sino con “la fundamentación<br />
y concepción de la didáctica de la<br />
historia como explicación derivada de la praxis y<br />
la investigación”; es por ello que sugiere que “la<br />
selección de contenidos debe hacerse a partir<br />
de vincular la ciencia histórica que involucra la<br />
investigación formal, la enseñanza que sugiere<br />
las formas de transmisión del conocimiento y<br />
la didáctica que promueve la potencialidad del<br />
aprendizaje” (Rodríguez, 2017: 72).<br />
Rodríguez sugiere que la organización de los<br />
contenidos es de dos tipos: cronológica y temática.<br />
La organización cronológica hace referencia<br />
a una periodización general. El alcance temporal<br />
de los contenidos no debe suponer cortes<br />
ni rupturas y se debe abarcar desde la prehistoria<br />
hasta el mundo contemporáneo, aunque de<br />
manera progresiva en cantidad y complejidad.<br />
La organización temática se basa en unidades<br />
didácticas que se muestran a través de líneas de<br />
desarrollo y monográficas.<br />
Para identificar la organización de los contenidos<br />
escolares de Historia (en los programas<br />
para secundaria) se consideran la cronología y<br />
la temática, como sugiere Rodríguez. Para ello<br />
se construyeron redes temáticas que permitirán<br />
la comparación, el periodo de análisis se ubicará<br />
a partir de 1993 (por ubicarse en este año el antecedente<br />
de la reforma a las escuelas secundarias),<br />
pero centraremos nuestra atención, principalmente,<br />
en el periodo 2006-2017, debido a<br />
que fue la época en que la asignatura de Historia<br />
desapareció del primer año de secundaria.<br />
La red núm. 2 presenta tres momentos: 1993,<br />
2006-2011 y 2017, en los que se muestran los<br />
contenidos escolares para Historia Universal; en<br />
la primera parte de la red se puede observar que<br />
la historia se enseñaba en dos grados, es decir,<br />
en primero y en segundo de secundaria; la temática<br />
estaba organizada por unidades que se<br />
referían a las grandes épocas de la historia de la<br />
humanidad. Los temas mantenían una relación<br />
581
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
con las diversas manifestaciones humanas y con los hechos políticos, militares y culturales.<br />
En cuanto al corte temporal podemos observar que abarcaba desde la Prehistoria hasta el mundo<br />
contemporáneo y no había cortes ni rupturas. En primer grado se enseñaba desde la Prehistoria<br />
hasta el Renacimiento, mientras que en segundo año se revisaban los imperios y el absolutismo, la<br />
edad contemporánea y, finalmente, la época actual. Sin embargo, para 2006 Historia desapareció<br />
de primer año —por lo que se eliminaron la Prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media— y sólo<br />
se enseñaba en segundo grado. El corte temporal se ubicaba a principios del siglo XVI (1500), es<br />
decir, los temas que se enseñaban cubrían la Edad Moderna, la etapa contemporánea y las décadas<br />
recientes, el curso era llamado Historia I y se dividía en cinco bloques temáticos que abordaban<br />
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.<br />
Figura 2<br />
Red núm. 2. Contenidos escolares de Historia Universal, segundo año<br />
TRANSFORMACIONES<br />
Fuente: elaboración propia a partir de los planes y programas de Historia (SEP, 1993, 2006, 2011 y 2017).<br />
Para 2017 se volvió a integrar Historia en el<br />
primer año de secundaria, el curso se denominaba<br />
Historia del mundo. El corte temporal inicia<br />
en el siglo XVIII (1700) y se extiende a inicios del<br />
XXI; los temas se organizan mediante tres ejes.<br />
La red muestra el corte temporal y el predominio<br />
de la historia contemporánea, ya que al<br />
principio se enseñaba desde la Prehistoria hasta<br />
la contemporaneidad, pero en 2017 la historia<br />
partía del siglo XVIII (1700), periodo en el que<br />
inicia la transformación económica (Revolución<br />
Industrial) y surgen las clases burguesas. El siglo<br />
XVIII marca un cambio de vida, de época,<br />
en la que el capitalismo sugiere una forma distinta<br />
de vivir y de concebir el mundo. Quizá sea<br />
una coincidencia, o quizá no, porque de acuerdo<br />
con Pilar Calveiro (2021), actualmente estamos<br />
ante un cambio de época que presenta ciertas<br />
características, es decir, estamos presenciando<br />
el fin del mundo como lo conocíamos, el fin de<br />
las formas de vivirlo; se ha perdido la función del<br />
pasado, incluso el pasado en el presente.<br />
En este cambio de época el pensamiento económico<br />
domina y reorganiza la vida cotidiana,<br />
sus características centrales son la democracia<br />
y la reorganización del tiempo-espacio. El espacio<br />
ya no es pensado desde los estados-nación<br />
o la territorialidad, sino desde un espacio más<br />
amplio, el cual es dominado por la economía y la<br />
virtualidad que conecta a la mayoría de los sujetos<br />
en cualquier parte del mundo; es un contexto<br />
planetario, global, donde la organización es<br />
582
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
de grandes dimensiones (dominadas bajo un mismo régimen político, único, ONU, Unesco, OCDE<br />
y otras) que establecen las normas, los valores bajo las democracias mediante las cuales se deben<br />
regir todos, el orden neoliberal.<br />
Dussel (2007) señala que la historia universal o del mundo no es otra cosa que aprender historia<br />
europea, lo que propicia la imagen de una civilización surgida en dicho continente, y los demás<br />
grupos culturales desaparecen como si no hubieran contribuido a la historia. Estas ideas sugieren<br />
que los jóvenes estudiantes deben comprender su presente y la historia muy lejana no tiene mucho<br />
que ver con ellos, es como si la historia iniciara y terminara con la contemporaneidad, sinónimo de<br />
presente, sin cambios, pues los temas y la cronología muestran ese mundo moderno y globalizado.<br />
La red núm. 3 muestra la organización de los contenidos escolares para tercer año de secundaria.<br />
Entonces el curso se llamaba Historia de México, pero de 2006 a 2011 se le denominó Historia<br />
II; sin embargo, en 2017 volvió a ser Historia de México. El corte cronológico para este curso inicia<br />
con el periodo mesoamericano y culmina con la contemporaneidad. En 2006 se agrega la etapa de<br />
“México en la era global 1982-actualidad”. En cuanto a la estructura, primero eran unidades temáticas,<br />
después fueron bloques y, finalmente, ejes temáticos. Esta Historia de México prácticamente<br />
hace referencia al surgimiento de una nación a partir de la llegada de los españoles, pues los contenidos<br />
reseñan en mayor medida este hecho como el surgimiento de una civilización colonizada,<br />
conquistada, a pesar de que se enseñan temas como la Independencia o la Revolución mexicana;<br />
se plantea que todo llegó de Europa a través de los españoles.<br />
Las redes 2 y 3 muestran cómo durante el periodo 2006-2017 los contenidos históricos fueron<br />
acercándose a la historia contemporánea por estar asociados a la modernidad que plantea la globalización.<br />
Figura 3<br />
Red núm. 3. Contenidos escolares de Historia de México<br />
Fuente: elaboración propia a partir los planes y programas de Historia para secundaria (SEP, 1993, 2006, 2011 y 2017).<br />
Un ejemplo claro es el estudio del periodo mesoamericano, tema que vio amenazada su presencia<br />
en el currículum. Como se muestra en la red núm. 4, de 2006 a 2011 esta etapa se contemplaba<br />
en el primer bloque donde se revisaban la religión, el arte, la guerra y los ámbitos económico y<br />
583
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
social. Cada uno de estos temas son muy complejos para comprender, pero sólo se les designaba<br />
de una a dos semanas; además, en el aprendizaje esperado se solicita que el alumno reconozca “las<br />
características políticas, sociales, económicas y culturales del mundo prehispánico” (SEP, 2011: 41);<br />
es decir, los estudiantes debían aprender las peculiaridades de cada cultura antigua de México, lo<br />
que las distingue, sus diferencias; sin embargo, el poco tiempo destinado a su estudio propicia un<br />
pobre conocimiento sobre este periodo. Esto es, se sabe que existieron, pero debido al tiempo no<br />
hay reflexión ni análisis.<br />
Prácticamente sucede lo mismo en 2017, el periodo mesoamericano se incluye en el segundo<br />
grado de secundaria e inicia con el estudio de los indígenas en la actualidad y después se aborda el<br />
periodo mesoamericano, como si fueran dos temas distintos y sin ninguna relación. Asimismo, los<br />
aprendizajes esperados pretenden mostrar las culturas antiguas de nuestro país de forma muy general:<br />
“reconoce el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica;<br />
identifica los principales rasgos de la historia de Mesoamérica; reconoce la existencia de culturas<br />
aldeanas y de cazadores recolectores al norte de Mesoamérica, pero dentro de nuestro territorio”<br />
(SEP, 2017: 188). Destacamos la palabra “llamamos”, que denota un pasado muy lejano, algo que no<br />
está vinculado con nosotros o con los indígenas de la actualidad.<br />
Finalmente se dedica un tema a la Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA) “La vida urbana<br />
en Mesoamérica”, donde los estudiantes tienen que investigar sobre el mismo con ayuda del profesor.<br />
Figura 4<br />
Red núm. 4. Contenidos de Historia de México: Mesoamérica y Colonia<br />
E<br />
Fuente: elaboración propia a partir de los planes y programas de estudio de Historia para secundaria (SEP,<br />
2006, 2011 y 2017).<br />
La red muestra que se le dedica más tiempo al estudio y análisis del periodo colonial. Desde el<br />
mismo concepto Prehispánico señala ese tiempo antes de lo español y después de la llegada de los<br />
españoles, con lo que se puede interpretar que la civilización llegó a través de la cultura europea<br />
que construyó una nueva nación y trajo progreso a estas tierras. Con ello muere la memoria de las<br />
grandes civilizaciones de las cuales somos herederos y que nos dotan identidad. La historia colonial<br />
nos señala como conquistados, sometidos y esclavizados por otros; nos lleva a negar nuestro ori-<br />
584
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
gen y revalorizar lo europeo, lo español, como<br />
sinónimo de civilización y progreso. Se construye<br />
una identidad falsa y ajena a nuestra cultura,<br />
lo cual impide ver las diferencias entre ellos y<br />
nosotros.<br />
De acuerdo con Julia Salazar (2018), “la memoria<br />
histórica” es una representación del pasado<br />
que se dibuja en función de los intereses del<br />
poder con la intención de que la sociedad, en su<br />
mayor parte, se apropie y comparta un pasado<br />
único que genere un sentimiento de identidad<br />
común. Sin embargo, el aparato estatal del periodo<br />
estudiado aprovecha esto y defiende la<br />
multiculturalidad 9 que para Calveiro (2021) consiste<br />
en apartar a cada grupo que se distingue<br />
por ser diferente del otro y así cada uno lucha<br />
por sus derechos o diferencias de forma aislada.<br />
Un claro ejemplo de lo anterior son los grupos<br />
indígenas que han sido relegados y aislados de<br />
los demás, incluso de los indígenas de la actualidad.<br />
De ellos sólo se reconoce la belleza de<br />
su cultura y su identidad, esto mientras no pretendan<br />
tener el control sobre sus territorios; si<br />
existe un derecho indígena se le considera una<br />
expresión “menor”, subordinado al derecho gubernamental<br />
y aplicable únicamente para los indígenas<br />
(Calveiro, 2021: 27). De esta forma se<br />
acentúa su aislamiento del resto de la sociedad;<br />
por ello, no importa si su historia es incluida o<br />
no en el currículum, ya que es un grupo ajeno a<br />
todos nosotros.<br />
Ahora bien, en los planes y programas del<br />
2017 se integran los grupos indígenas que han<br />
sido invisibilizados y se sitúan en el presente, de<br />
ahí se parte para conocer su pasado más lejano.<br />
Sin embargo, esto indica el olvido de la grandeza<br />
del México Antiguo y cierta desvinculación<br />
con los indígenas actuales que aparecen como<br />
sucios, incivilizados, indigentes, ignorantes; por<br />
tanto, invisibles ante los demás que son herederos<br />
de los avances científicos y tecnológicos, de<br />
una civilización moderna y pujante.<br />
Discusión<br />
Los hallazgos indican que los contenidos escolares<br />
presentan un constructo de la colonización<br />
y el eurocentrismo que limita la comprensión y<br />
la imagen de una historia propia de Latinoamé-<br />
9 El concepto se menciona en varias ocasiones en los planes<br />
y programas de estudio de Historia.<br />
rica y en este caso de México, excluyente de los<br />
orígenes de cada pueblo que impide ver las raíces<br />
de los sujetos y al mismo tiempo promueve<br />
el olvido. 10 Asimismo, desaparecer o minimizar<br />
la enseñanza del México mesoamericano es una<br />
forma de erradicar toda actitud que implique<br />
un desafío al orden establecido, abatir cualquier<br />
elemento de crítica, de identidad o el reconocimiento<br />
de cualquier diferencia o semejanza que<br />
ponga en riesgo el crecimiento y la estabilidad<br />
mundial de los mercados. 11 Es decir, el estudio<br />
de nuestros antepasados mesoamericanos nos<br />
da identidad y orgullo por nuestra nación y al<br />
mismo tiempo nos hace reflexionar y criticar el<br />
despojo y la esclavitud a la que nos quieren someter.<br />
La periodización (Prehistoria, Edad Antigua,<br />
Edad Media, Edad Moderna, Historia contemporánea)<br />
y los temas son una propuesta europea,<br />
se enseña en el nivel secundaria una imagen<br />
que cierra la posibilidad de pensar el tiempo<br />
de forma diferente y construye la idea de que<br />
todas las culturas atravesaron por las mismas<br />
condiciones, características, vicisitudes al mismo<br />
tiempo. Por otra parte, la enseñanza de la<br />
historia se reduce a mostrar lo contemporáneo<br />
asociado a un cambio de época, de vida. Esta<br />
forma de presentar la periodización y la narrativa<br />
históricas construye un pensamiento global,<br />
en que seres colonizados (en el caso de México)<br />
surgieron para servir como mano de obra y<br />
entregar sus recursos naturales. Se olvida cómo<br />
Latinoamérica ha contribuido a la formación de<br />
los países europeos como España, y que sin sus<br />
avances y recursos naturales dichas naciones no<br />
se habrían desarrollado.<br />
Conclusiones<br />
Las finalidades educativas y los contenidos escolares<br />
de Historia para secundaria develan lo<br />
siguiente: i) la formación de nuevos individuos<br />
desde una perspectiva integral humanista que<br />
responda a las necesidades de este mundo global,<br />
la cual exige sujetos competentes para desenvolverse<br />
en esta aldea planetaria de forma<br />
vertiginosa, requiere nuevos conocimientos que<br />
permitan comprender la realidad actual, por lo<br />
que la historia debe propiciar esta adquisición<br />
10 Véase Dussel (2007).<br />
11 Véase Sánchez (2006).<br />
585
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
de saberes; ii) se le da a la historia una finalidad<br />
práctica al enseñarle al estudiante el método del<br />
historiador.<br />
Los hallazgos muestran que el currículum<br />
promueve la enseñanza de una historia que forme<br />
individuos competentes para la vida actual,<br />
la cual requiere personas preparadas para enfrentar<br />
los retos de este nuevo mundo; 12 por tanto,<br />
se necesitan individuos con una formación integral,<br />
es decir, que sepan comprender, valorar,<br />
sentir y actuar. Se demanda crear ciudadanos<br />
del mundo responsables y respetuosos, preparados<br />
para la vida y para la convivencia y al mismo<br />
tiempo que sean creativos e innovadores, lo<br />
que podrá lograrse mediante la educación cultural,<br />
artística y humanística. Asimismo, se debe<br />
promover la formación cívica y ciudadana.<br />
En este sentido, los contenidos contribuyen a<br />
la creación de este nuevo sujeto, por lo cual los<br />
temas están encaminados a formar una identidad<br />
mundial, en primera instancia enfatizanrán<br />
el conocimiento de otras culturas (la europea en<br />
específico), sus formas de organización política,<br />
económica, cultural y social; por tanto, se destina<br />
menos contenido a los temas relacionados<br />
con las culturas antiguas de nuestro país, temas<br />
que representan un pasado muy lejano y simbolizan<br />
un mundo distinto del que se vive en la<br />
actualidad; en este aspecto se pretende formar<br />
individuos que se identifiquen con valores similares<br />
a los que propone la globalización.<br />
Un segundo punto se localiza en la marca<br />
temporal, pues se insiste en enseñar una historia<br />
moderna y contemporánea, en la primera marca<br />
cómo el mundo entra en una incipiente globalización<br />
económica, y la segunda se muestra el<br />
cambio de vida, es decir, inicia la industrialización<br />
y los individuos abandonan el campo para<br />
migrar a las grandes ciudades, con esto se da<br />
el cambio de época, un fenómeno social por el<br />
cual estamos atravesando en este momento, un<br />
cambio generacional.<br />
El avance de la enseñanza de la historia contemporánea<br />
ha sido paulatino desde hace casi<br />
30 años, ha quedado oculto bajo el discurso propuesto<br />
por la didáctica de la historia y la formación<br />
integral humanista, pues es necesario crear<br />
ciudadanos competentes que se reconozcan<br />
12 Se refiere al mundo globalizado, que establece relaciones<br />
de corte político, económico y social; asimismo, al avance<br />
tecnológico y científico que marcha de forma acelerada.<br />
en su tiempo actual y no en tiempos pasados<br />
que han quedado lejos de los estudiantes. Sin<br />
embargo, la resistencia ante el olvido es fuerte<br />
porque las costumbres, tradiciones y valores de<br />
cada uno de los pueblos se impone ante la supuesta<br />
modernidad y la contemporaneidad.<br />
Por otra parte, la desaparición de Historia del<br />
primer año de secundaria de 2006 a 2011 se justifica<br />
a partir de lo siguiente: por no encontrar<br />
una función práctica a esta disciplina en 2017<br />
los contenidos van encaminados a enseñar la<br />
construcción del conocimiento histórico, es decir,<br />
se les enseña a los estudiantes a investigar,<br />
los temas son la vía que los conducirá en esta<br />
investigación, pero debido a factores internos y<br />
externos, esta estrategia no permite desarrollar<br />
la reflexión ni el análisis.<br />
Finalmente, el poder hegemónico decide qué<br />
conviene integrar en el currículum y qué no. En<br />
este caso la historia se convierte en algo molesto<br />
e indeseado por ser una disciplina escolar<br />
que promueve el análisis, la reflexión y la crítica<br />
a través de reconocer el origen de los fenómenos<br />
en el pasado para aprender de él y analizar<br />
el presente a fin de forjar una visión de futuro. La<br />
historia promueve la resistencia de los grupos<br />
humanos, quienes exigen sus derechos y que se<br />
reconozca la diversidad de cada pueblo, lo distinto<br />
del otro; sin embargo, erradicarla del currículum<br />
implica alzar las voces de aquellos que<br />
saben lo que representa esta ciencia, por tanto,<br />
se convierte en una enemiga silenciosa (en una<br />
criminal) que debe ser aniquilada o modificada.<br />
Fuentes consultadas<br />
Abellan, Jordi (2016), “Finalidades de la enseñanza de<br />
la historia y formación inicial del profesorado en<br />
el sistema educativo mexicano”, Enseñanza de<br />
las Ciencias Sociales. Revista de Investigación,<br />
núm. 15, Barcelona, Universitat Autònoma de<br />
Barcelona, pp. 35-47, , 24 de febrero de 2021.<br />
Alba, Alicia de (1998), Currículum: crisis, mito y perspectiva,<br />
Buenos Aires, Miño y Dávila Editores,<br />
, 20 septiembre de<br />
2021.<br />
Benejam, Pilar (2002), “Las finalidades de la educación<br />
social”, en Pilar Benejam y Joan Pagés, Enseñar<br />
y aprender Ciencias Sociales, geografía e<br />
historia en la educación secundaria, Barcelona,<br />
586
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
Horsori, , 2 de marzo<br />
de 2021.<br />
Carretero, Mario (2007), Documentos de identidad.<br />
La construcción de la memoria histórica en un<br />
mundo global, Buenos Aires, Paidós.<br />
Calveiro, Pilar (2021), Resistir al neoliberalismo. Comunidades<br />
y autonomías, Ciudad de México, Siglo<br />
XXI.<br />
Cuesta, Raymundo (1997), Sociogénesis de una disciplina<br />
escolar: Historia, Barcelona, Ediciones Pomares.<br />
Dussel, Enrique (2007), Política de la liberación. Historia<br />
mundial y crítica, Madrid, Editorial Trotta,<br />
, 2 de mayo de 2021.<br />
Escamilla Claudia Patricia y Quintero, Diana Lizeth<br />
(2016), “El lado oculto de la formación para el<br />
trabajo: formación por competencias y formación<br />
humanista”, en Diego Hernán Arias Gómez<br />
(coord.), Escuela y formación humanista: miradas<br />
desde la investigación educativa, Bogotá,<br />
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,<br />
, 21 de septiembre de<br />
2021.<br />
Funes, Alicia (2010), “La enseñanza de la historia y las<br />
finalidades identitarias”, Enseñanza de las Ciencias<br />
Sociales. Revista de Investigación, núm. 9,<br />
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,<br />
pp. 87-95, https://cutt.ly/UH8mOoS>, 1 de marzo<br />
de 2021.<br />
Herrera Beltrán, Claudia (2004a), “El problema con<br />
la historia es ‘meter todo en un jarrito’, se justifica<br />
la SEP”, La Jornada, 19 de junio, Ciudad<br />
de México, DEMOS Desarrollo de Medios, S.A.<br />
de C.V., Sociedad y Justicia, , 30 de mayo de 2022.<br />
Herrera Beltrán, Claudia (2004b), “La SEP, sin voluntad<br />
política para reformar programa de secundaria”,<br />
La Jornada, 21 de junio, Ciudad de México,<br />
DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.,<br />
Sociedad y Justicia, ,<br />
30 de mayo de 2022.<br />
Kitson, Alison; Steward, Susan y Husbands, Chris<br />
(2015), Didáctica de la historia en secundaria<br />
obligatoria y bachillerato, Madrid, Morata.<br />
Pagés, Joan y Santisteban, Antoni (2018), “La enseñanza<br />
de la historia”, Historia y memoria, núm.<br />
17, Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica<br />
de Colombia, pp. 11-16, ,19 de febrero de 2021.<br />
Plá, Sebastián (2014), Ciudadanía y competitividad en<br />
la enseñanza de la historia. Los casos de México,<br />
Argentina y Uruguay, Ciudad de México,<br />
Universidad Iberoamericana, , 5 de marzo de 2021.<br />
Plá, Sebastián (2006), “El currículum y enseñanza de<br />
la historia. La reforma a la educación secundaria<br />
en México 2006”, ,<br />
18 de noviembre de 2020.<br />
Prats, Joaquim (2017), “Retos y dificultades para la enseñanza<br />
de la historia”, en Porfirio Sanz, Jesús<br />
Molero y David Rodríguez (eds.), La historia en<br />
el aula. innovación docente y enseñanza de la<br />
historia en la educación secundaria, Madrid, Milenio,<br />
, 2 de diciembre<br />
de 2021.<br />
Prats, Joaquim (2011), “¿Por qué y para qué enseñar<br />
historia?”, en Leopoldo F. Rodríguez Gutiérrez<br />
y Noemí García García (coords.), Enseñanza y<br />
aprendizaje de la Historia en la Educación Básica,<br />
Ciudad de México, SEP.<br />
Quiroz, Rafael (2006), La reforma de la educación secundaria<br />
2006: implicaciones para la enseñanza,<br />
, 20 de abril de 2020.<br />
Rodríguez, Julio (2017), “El currículum y la enseñanza<br />
de la historia”, en Julio Rodríguez, Antonio<br />
Campuzano Ruiz, Julio Valdeón Baruque, Antonio<br />
R. de las Heras, Julio Aróstegui Sánchez<br />
y Joan Pagés Blanch, Enseñar historia. Nuevas<br />
propuestas, Ciudad de México, Fontamara.<br />
Salazar, Julia (2018), ¿Por qué enseñar historia a los<br />
jóvenes? Una reflexión sobre el sentido de la<br />
historia en la formación de las identidades en el<br />
México globalizado, Ciudad de México, Universidad<br />
Pedagógica Nacional.<br />
Sánchez, Andrea (2006), “Reflexiones sobre la historia<br />
que se enseña”, en Luz Elena Galván Lafarga<br />
(coord.), La formación de una conciencia histórica.<br />
Enseñanza de la historia en México, Ciudad<br />
de México, Academia Mexicana de la Historia.<br />
Sandoval, Etelvina (2001), “Ser maestro de secundaria<br />
en México: condiciones de trabajo y reformas<br />
educativas”, Revista Iberoamericana de Educación,<br />
núm. 25, Río de Janeiro, Organización de<br />
Estados Iberoamericanos (OEI), , 4 de mayo de 2022.<br />
SEP (Secretaría de Educación Pública) (2017), Aprendizajes<br />
clave para la educación integral. Historia.<br />
Educación secundaria. Plan y programas de estudio,<br />
orientaciones didácticas y sugerencias de<br />
evaluación, Ciudad de México, SEP.<br />
587
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
SEP (Secretaría de Educación Pública) (2016), El modelo<br />
educativo 2016. El planteamiento pedagógico<br />
de la Reforma Educativa, Ciudad de México,<br />
SEP, , 25 abril de<br />
2021.<br />
SEP (Secretaría de Educación Pública) (2011), Programas<br />
de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación<br />
básica secundaria. Historia, Ciudad de<br />
México, SEP.<br />
SEP (Secretaría de Educación Pública) (2006), Programas<br />
de estudio 2006. Historia, Ciudad de<br />
México, SEP.<br />
SEP (Secretaría de Educación Pública) (1993), Educación<br />
básica secundaria. Plan y programas de<br />
estudio 1993, Ciudad de México, SEP.<br />
Recibido: 28 de enero de 2022.<br />
Aceptado: 21 de abril de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Rosalia Pérez Valencia<br />
Es maestra en Enseñanza de las humanidades:<br />
Historia, lengua y literatura por la Universidad<br />
Pedagógica Nacional. Actualmente es estudiante<br />
del doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio<br />
Mexiquense. Su línea de investigación es<br />
Enseñanza de la Historia. Entre sus más recientes<br />
publicaciones destacan, como autora: “Los<br />
mapas mentales para la comprensión de la historia<br />
en secundaria”, Grafía, 17 (2), Bogotá, Universidad<br />
Autónoma de Colombia, pp. 143-159<br />
(2020); “Pablo Escalante Gonzalbo y la enseñanza<br />
de la vida cotidiana en la historia escolar<br />
(1963-)”, en Elvia Montes de Oca Navas, Jenaro<br />
Reynoso Jaime, María Guadalupe Mendoza Ramírez<br />
e Irma Leticia Moreno Gutiérrez (coords.),<br />
Historiadores, pedagogos y libros escolares: su<br />
contribución a la educación del mexicano, Ciudad<br />
de México, Seminario de Cultura Mexicana<br />
(2015); como coautora: “Las prácticas de enseñanza<br />
desde el aula: un acercamiento a los cuadernos<br />
de historia de México de primaria y secundaria<br />
de la RIEB”, Correo del maestro, núm.<br />
280, Ciudad de México, Correo del Maestro S.A.<br />
de C.V., pp. 29-38 (2019).<br />
Carlos Escalante Fernández<br />
Es doctor en Ciencias con especialidad en investigaciones<br />
educativas por el Departamento de<br />
Investigaciones Educativas del Centro de Investigación<br />
y de Estudios Avanzados del Instituto<br />
Politécnico Nacional (DIE-Cinvestav). Actualmente<br />
es profesor-investigador en El Colegio<br />
Mexiquense, adscrito al Seminario Historia Contemporánea.<br />
Sus líneas de investigación son:<br />
Historia de la educación, Historia de la educación<br />
indígena e Historia de la alfabetización y de<br />
la cultura escrita, siglos XIX y XX. Es miembro<br />
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel<br />
II. Entre sus más recientes publicaciones destacan,<br />
como autor: “Cartilla de liberación proletaria.<br />
Un desconocido texto alfabetizador del<br />
Cardenismo”, Amoxtli. Historia de la edición y la<br />
lectura, núm. 6, Santiago de Chile, Facultad de<br />
Humanidades y Comunicaciones de la Universidad<br />
Finis Terrae, pp. 1-15 (2021); “La campaña<br />
Nacional contra el Analfabetismo en México<br />
(1944-1946)”, “Las campañas de Alfabetización<br />
en la Guatemala democrática (1945-1954)”, Dos<br />
588
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 573-590<br />
cartillas de alfabetización de adultos en Guatemala,<br />
1946 y 1966”, en Carlos Escalante Fernández<br />
(coord.), Experiencias nacionales de alfabetización<br />
de adultos. América Latina en el siglo<br />
XX, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
(2020), y “Cartillas de alfabetización en tiempos<br />
de guerra, España (1937) y México (1944)”,<br />
Revista Mexicana de Historia de la Educación, 8<br />
(15), Ciudad de México, Sociedad Mexicana de<br />
Historia de la Educación, pp. 113-135 (2020).<br />
María Guadalupe Mendoza<br />
Es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio<br />
Mexiquense, A.C. Actualmente es profesora-investigadora<br />
en la Universidad Pedagógica Nacional,<br />
Unidad 151 Toluca. Sus líneas de investigación<br />
son: Enseñanza de la Historia y Libros de<br />
texto y cultura escrita. Entre sus más recientes<br />
publicaciones destacan, como autora: Los libros<br />
de texto de Historia y la función del maestro en<br />
la secundaria socialista y de Unidad Nacional<br />
(1934-1959), Ciudad de México, Universidad Pedagógica<br />
Nacional (2021); como coautora: “La<br />
consumación de la independencia en producciones<br />
escolares de secundaria del siglo XXI en<br />
México”, <strong>Korpus</strong> 21, 1 (3), Zinacantepec, El Colegio<br />
Mexiquense, A.C., pp. 463-490 (2021); “La<br />
colección digital de cuadernos de historia en la<br />
educación básica: una fuente documental para<br />
la investigación de las prácticas escolares en<br />
México”, Revista RedCA, 3 (8), Toluca, Universidad<br />
Autónoma del Estado de México, pp. 79-101<br />
(2020), y “Las prácticas de enseñanza desde el<br />
aula: un acercamiento a los cuadernos de historia<br />
de México de primaria y secundaria de la<br />
RIEB”, Correo del maestro, núm. 280, Ciudad de<br />
México, Correo del Maestro S.A. de C.V., pp. 29-<br />
38 (2019).<br />
589
ROSALIA PÉREZ VALENCIA, CARLOS ESCALANTE FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE MENDOZA,<br />
AUSENCIA Y OLVIDO, LA HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE REFORMAS EDUCATIVAS<br />
590
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus21202298<br />
MÉXICO:<br />
BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
MEXICO:<br />
SUBJECTIVE WELL-BEING AND SOCIAL MOBILITY<br />
Henio Millán<br />
orcid.org/0000-0003-0115-0636<br />
El Colegio Mexiquense, A.C.<br />
México<br />
hmillan@cmq.edu.mx<br />
Abstract<br />
The objective is to examine the influence of social mobility on subjective well-being.<br />
We built a set of regression models in several scenarios. The main results were: a) in<br />
a context of poverty, people are satisfied with their life if, at least, they maintain the<br />
economic and social situation of their parents; escalating socially is not part of their<br />
welfare function; b) a modern profile with high degree of satisfaction with personal<br />
achievements, lifestyle and expectations about the future, vanish any influence of<br />
social mobility on subjective well-being.<br />
Keywords: Mexico, Subjective Well-being, Social Mobility, Social Context, Individual<br />
Attributes.<br />
Resumen<br />
El objetivo es examinar la influencia de la movilidad social sobre el bienestar subjetivo.<br />
La metodología consiste en un grupo de modelos de regresión aplicados a varios<br />
escenarios. Los principales resultados son: a) en un contexto de pobreza, la gente<br />
está satisfecha con su vida si, al menos, conserva la situación económico-social de<br />
sus padres; el escalamiento social no forma parte de su función de bienestar; b) un<br />
perfil moderno con alta satisfacción con los logros, el nivel de vida y las expectativas<br />
de futuro, anula cualquier influencia de la movilidad sobre el bienestar subjetivo.<br />
Palabras clave: México, bienestar subjetivo, movilidad social, contexto social, atributos<br />
individuales.<br />
591
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
Introducción<br />
Hace algunos años (1972), el rey de Bután respondió<br />
a sus críticos que el progreso de una<br />
sociedad no debía medirse por su producto per<br />
cápita, sino por el grado de felicidad de sus habitantes.<br />
Desde entonces, ha crecido el interés<br />
por la dimensión subjetiva del desarrollo, hasta<br />
llegar a proponer la Felicidad Nacional Bruta<br />
(FNB) o la Felicidad Interna Bruta como medida<br />
sustituta (Ura et al., 2012).<br />
Esta propuesta ha encontrado buena recepción<br />
en algunos organismos internacionales<br />
(como la Organización para la Cooperación y el<br />
Desarrollo Económicos, OCDE, 2013a y 2013c);<br />
y autores como Stiglitz et al. (2009), así como<br />
en instituciones nacionales (Instituto Nacional<br />
de Estadística y Geografía, Inegi), que han decidido<br />
incorporar las dimensiones subjetivas del<br />
bienestar a las tradicionales medidas de las condiciones<br />
sociales de existencia. De esta forma,<br />
al lado del ingreso, la vivienda, el logro escolar,<br />
etcétera, se suman otras variables que tratan de<br />
dar cuenta de un grupo de sentimientos y percepciones<br />
sobre la seguridad, la confianza en el<br />
otro, la cohesión social, entre otras, a los cuales<br />
se les añadirá una variable fundamental: la satisfacción<br />
con la vida. De las condiciones subjetivas<br />
y objetivas se pretende obtener un indicador<br />
de la felicidad que, en promedio, prevalece<br />
en una sociedad determinada.<br />
Lo sorprendente es que las condiciones objetivas<br />
y las subjetivas no siempre van de la<br />
mano: unas pueden apuntar hacia una dirección,<br />
y otras, en sentido contrario. Éste parece ser el<br />
caso de México. Cuando se contrastan las variables<br />
que conforman ambos grupos, se termina<br />
concluyendo que a pesar de que las condiciones<br />
materiales son más precarias que en el promedio<br />
de países de la OCDE, las subjetivas superan<br />
con creces ese promedio: el ingreso familiar disponible<br />
(ajustado por el poder de compra, por<br />
supuesto) en México es 12,732 dólares, mientras<br />
el de la OCDE es 23,047. En nuestro país, la tasa<br />
de empleo es inferior en quienes tienen entre 15<br />
y 64 años (60 versus 66%); el sueldo es sustancialmente<br />
menor y se trabaja muchas más horas<br />
que cualquier país miembro de esa organización:<br />
2,250 versus 1,776 horas en promedio anual. Por<br />
si fuera poco, en nuestro país sólo 36% de los<br />
adultos mayores de 24 y menores de 64 años<br />
han alcanzado el nivel educativo de secundaria,<br />
mientras que en la OCDE tal proporción equivale<br />
a 74%. Además, la esperanza de vida es seis<br />
años más baja. No obstante, 85% de los mexicanos<br />
se dicen satisfechos con su vida, mientras<br />
que en la OCDE sólo 80% de la población se pronuncia<br />
en el mismo sentido (OCDE, 2013b).<br />
Estas cifras coinciden, pero en la dirección<br />
contraria, con otras que realizó el Programa de<br />
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)<br />
hace tiempo, con relación a Chile (PNUD, 1998).<br />
Al contrario de lo que sucede en México, durante<br />
la época de la democracia los chilenos experimentaron<br />
una mejoría notable en sus condiciones<br />
de vida material; situación que los ha llevado<br />
a ocupar el primer lugar en América Latina, en<br />
términos de los principales rubros con los que<br />
convencionalmente se mide el bienestar. Sin<br />
embargo, en este lapso sus niveles de infelicidad<br />
han crecido perceptiblemente. La explicación es<br />
que el proceso de mejora en las condiciones objetivas<br />
estuvo asociado a un patrón de modernización<br />
que acabó destruyendo muchos de los<br />
lazos familiares y comunales que caracterizaban<br />
la cultura chilena. De esta forma, los chilenos se<br />
decían infelices debido al miedo de perder lo alcanzado<br />
y de no poder recurrir al manto protector<br />
de la familia y de la comunidad.<br />
En el caso mexicano, parece ocurrir lo contrario:<br />
las condiciones de vida no han mejorado<br />
mucho, 1 pero todavía persiste una fuerte convivencia<br />
comunitaria que amortigua el posible<br />
deterioro en varios indicadores de bienestar y,<br />
seguramente, los niveles más bajos que se viven<br />
con relación a los países más desarrollados. De<br />
esta forma, es posible encontrar una explicación<br />
de por qué, a pesar de que las condiciones objetivas<br />
de vida son inferiores que en el promedio<br />
de las naciones de la OCDE, el porcentaje de<br />
personas con una vida satisfactoria supera ese<br />
promedio.<br />
Se ha sugerido que detrás de esta mayor satisfacción<br />
con la vida y de las peores condiciones<br />
objetivas se encuentra un espíritu comunal, que<br />
obedece a los profundos rasgos premodernos<br />
que han caracterizado a la sociedad mexicana,<br />
1 Dos ejemplos: el PIB per cápita era en 2021 apenas 5% superior<br />
al de 2010 (México. Cómo vamos, 2022); y la incidencia<br />
de la pobreza fue en 2020 43%, similar al punto más bajo que<br />
se alcanzó en 2006 (Coneval, 2020 y 2021).<br />
592
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
a los cuales se les ha aliado recientemente una<br />
creciente vocación posmoderna (Millán, 2012).<br />
Tanto la pre como la posmodernidad han<br />
constituido un freno ralentizador de los afanes<br />
modernizadores, expresados en la penetración<br />
del Estado y del Mercado en estructuras tradicionales.<br />
Pero la prevalencia de los rasgos<br />
personales que éstas registran tiende —si no a<br />
anular— a debilitar el espíritu modernizador, al<br />
propiciar equilibrios entre la normalidad formal<br />
del sistema y las reglas informales que animan su<br />
aplicación (Millán, 2019). De esta forma, se gestan<br />
órdenes sociales distintos a aquellos que los<br />
proyectos modernizadores de todo tipo quieren<br />
provocar (Escalante, 1993).<br />
En estos proyectos se dificulta especialmente<br />
la democracia y el crecimiento económico (Acemoglu<br />
y Robinson, 2012), pero no la satisfacción<br />
con la vida. En este sentido, es posible que esta<br />
satisfacción refleje balances individuales y sociales<br />
que, al ser amenazados por la modernización,<br />
susciten resistencias que perpetúen el estado de<br />
cosas, incluidas la ausencia de prosperidad y las<br />
jerarquías autoritarias. Es decir, que se establezca<br />
un círculo vicioso entre satisfacción con la<br />
vida, aversión al riesgo, resistencia al cambio y<br />
prolongación del status quo. La consecuencia es<br />
una vía alterna al desarrollo en la que, por más<br />
paradójico que parezca, la inmovilidad es una<br />
forma distinta de desarrollarse; o mejor, de refuncionalizar<br />
las oleadas de progreso en una forma<br />
muy particular: dejar inalterados los arreglos<br />
que rigen la vida en comunidad.<br />
Una segunda consecuencia de ese círculo vicioso<br />
podría ser que la movilidad social se vuelva<br />
un determinante secundario y circunstancial<br />
del grado de satisfacción con la vida; y, al serlo,<br />
corra el riesgo de ser un acicate relativamente<br />
impotente para animar a amplios núcleos de<br />
población a emprender las acciones de escalamiento<br />
social que la propia modernidad prescribe.<br />
De ser así, el bienestar subjetivo operaría<br />
como un coadyuvante legitimador tanto de la<br />
desigualdad social como de la escasa movilidad<br />
relativa que impera en México.<br />
El objetivo de estas líneas es explorar esta segunda<br />
posibilidad; es decir, examinar la importancia<br />
de la movilidad social en el bienestar subjetivo,<br />
bajo la premisa de que la insatisfacción<br />
con la vida es una condición necesaria, aunque<br />
no suficiente, para que la desigualdad y la falta<br />
de oportunidades devengan un detonador del<br />
descontento social. Con tal propósito, el trabajo<br />
se organiza en cuatro secciones. La primera<br />
se aboca a explicitar los vínculos entre modernidad<br />
y movilidad social, al amparo de las ideas<br />
de progreso y escalamiento social. La segunda<br />
expone la ruta metodológica, las técnicas utilizadas<br />
y las fuentes de información. La tercera<br />
expone y discute los resultados. La última, como<br />
es usual, concluye.<br />
Modernidad y movilidad social:<br />
progreso e igualdad de oportunidades<br />
Weber describió la sociedad moderna como un<br />
“mundo desencantado” (Weber, 2004). Esta<br />
caracterización invocaba la exclusión de los poderes<br />
mágicos como rectores de la vida. En su<br />
lugar, se entronizó la razón como instrumento<br />
de control a voluntad; todo, “por medio del cálculo”.<br />
De esta forma, la razón no sólo exorcizó<br />
los prejuicios y supersticiones de la mente humana,<br />
sino que también la habilitó para que el<br />
progreso sistemático y deliberado se convirtiera<br />
en una hazaña posible del proyecto humano. La<br />
ciencia podría avanzar de manera sustancial y,<br />
más importante, aplicarse al servicio del hombre<br />
por medio de la tecnología. La expansión de<br />
la productividad laboral encerraba una promesa<br />
liberadora: abundancia material y, en el largo<br />
plazo, ocio. La primera dimensión fue enfatizada<br />
por la Ilustración (Moscoso, 2005) y la economía<br />
política inglesa (Smith, 1958); ambas, por Marx<br />
(2001).<br />
La instalación de la idea del progreso acarreó<br />
consigo la primera versión de la movilidad social:<br />
lo que hoy llamamos movilidad absoluta,<br />
para distinguirla de la relativa. La primera contrasta<br />
el bienestar de los hijos con el de sus padres:<br />
si es mayor, entonces asistimos a una movilidad<br />
ascendente, que en buena parte puede<br />
ser atribuida a la dinámica misma del crecimiento<br />
económico. La segunda compara la posición<br />
socioeconómica entre hijos y progenitores en la<br />
pirámide o escala social (Delajara et al., 2020).<br />
En este sentido, la presencia o la falta de movilidad<br />
se asocia a la igualdad o desigualdad de<br />
oportunidades y, por esta vía, a la distribución<br />
familiar o personal del ingreso. En una sociedad<br />
en la que éstas se reparten en forma equitativa,<br />
la condición de nacimiento no determina el<br />
593
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
bienestar futuro de las personas. Éste depende<br />
enteramente del esfuerzo personal, y la diferenciación<br />
social es legítima porque refleja la disparidad<br />
de esfuerzos. 2<br />
Pero eso fue, precisamente, la promesa de<br />
la modernidad: ligar esfuerzo con bienestar, de<br />
tal suerte que se evite que la cuna o algún otro<br />
privilegio devenga factor de diferenciación social,<br />
como sucede en las sociedades premodernas,<br />
que si bien propician la cooperación social<br />
y brindan un manto de protección a sus miembros,<br />
exhiben altos grados de jerarquización<br />
atribuibles a factores ajenos al esfuerzo. De otra<br />
forma, cuando las oportunidades son iguales, la<br />
diferenciación social obedece únicamente a la<br />
disparidad de esfuerzos. Es esta disparidad la<br />
que permite no sólo aumentar el bienestar social,<br />
sino que este aumento se realice de forma diferenciada<br />
con relación a quienes se esfuerzan menos.<br />
De esta forma, la modernidad acarrea una<br />
segunda promesa: la movilidad social relativa.<br />
Si la movilidad absoluta se vincula a la modernidad<br />
mediante la promesa del progreso<br />
material (el crecimiento económico), la relativa<br />
se enlaza mediante el reparto equitativo de las<br />
oportunidades que determinan la distribución<br />
del ingreso y de la riqueza (Van de Gaer et al.,<br />
1998). Es ésta la que permite abandonar las condiciones<br />
de origen y ascender (o descender) en<br />
la escala social, en función del esfuerzo diferenciado.<br />
3<br />
Sin embargo, el acceso equitativo a las oportunidades<br />
depende de los arreglos sociales.<br />
Cuando éstos prescriben que la convivencia<br />
debe transcurrir en el marco de comunidades y<br />
estructuras de poder jerárquicas, como las que<br />
prevalecían en el feudalismo y el esclavismo, la<br />
movilidad relativa es imposible. Se nace siervo,<br />
esclavo, noble o patricio, y así se muere.<br />
La embestida de la Revolución francesa contra<br />
la nobleza, la economía política clásica contra<br />
los terratenientes (Ricardo, 1998) y el proceso<br />
de individuación contra las colectividades,<br />
son equivalentes: comparten un mismo paradigma,<br />
que apunta contra esa inmovilidad y consti-<br />
tuyen distintas facetas de un mismo movimiento<br />
político.<br />
Su esencia era la construcción de una sociedad<br />
que posibilitara que los individuos dispusieran<br />
de la libertad para escoger y desarrollar un<br />
proyecto de vida que consideran digno de ser<br />
vivido. 4 “Ser el arquitecto de su propio destino”.<br />
Pero esta libertad implicaba dos sentidos: el negativo,<br />
que pugnó por el derrumbe de las instituciones<br />
restrictivas que impedían —en el terreno<br />
jurídico, político, social y económico— la selección<br />
y la puesta en marcha de aquel proyecto; y<br />
el positivo, que abogaba por la autonomía individual<br />
(Berlin, 1993). Ambos aparecieron como<br />
determinantes de la movilidad social relativa, en<br />
la medida en que sin el arreglo social que deriva<br />
de ambos no es posible el acceso equitativo a<br />
las oportunidades.<br />
Los apologistas de la versión ilustrada de la<br />
modernidad creyeron encontrar en el libre mercado<br />
y en el Estado democrático los dispositivos<br />
necesarios para construir esa sociedad. Keynes<br />
y los teóricos del Estado del bienestar señalaron<br />
que la igualdad de oportunidades no derivaría<br />
de esos baluartes, sino que ésta debería<br />
emerger del activismo estatal. No está de más<br />
apuntar que Marx los consideró obstáculos formidables<br />
para la materialización de un proyecto<br />
verdaderamente moderno, fincado y orientado<br />
hacia la libertad.<br />
En eso consistía su apología del “hombre total”,<br />
que recogía la promesa original: el avance<br />
del progreso material con la finalidad de expandir<br />
el espacio que en las vidas debería de ocupar<br />
el ocio y, por esta vía, la libertad para desarrollar<br />
dimensiones vitales múltiples, sin atarse a un<br />
perfil especializado, unidimensional, como llegó<br />
a plantear Marcuse (1993).<br />
No es éste el lugar para señalar el fracaso o<br />
el éxito relativo de las sociedades capitalistas y<br />
socialistas en la tarea de propiciar la igualdad<br />
de oportunidades y, simultáneamente, progreso<br />
material. La intención de este apartado fue describir<br />
que sólo en un contexto de modernidad<br />
ambas dimensiones devienen posibles.<br />
2 Éste es uno de los pilares del segundo principio de la justicia<br />
de John Rawls (1995). El otro es el uso de las desigualdades<br />
en favor de los menos aventajados.<br />
3 Este esfuerzo se materializa en trabajo (gasto de energía) y<br />
en estudio, que permite elevar la productividad laboral (una<br />
cantidad igual o mayor de logros por unidad de energía desplegada).<br />
4 Es notable la cercanía que este concepto guarda con el de<br />
desarrollo de Sen (2000). La diferencia, sin embargo, consiste<br />
en las capacidades necesarias para desplegar el funcionamiento<br />
deseado. Sin las mismas, no existe la libertad de<br />
elección que propone la modernidad.<br />
594
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
Metodología, técnicas y fuentes<br />
de información<br />
Las variables centrales: satisfacción con la vida<br />
y movilidad social<br />
El Índice del Grado de Satisfacción con la Vida<br />
El propósito central de estas líneas es determinar<br />
la influencia de la movilidad social en el bienestar<br />
subjetivo. Tal propósito impone dos tareas<br />
iniciales: clarificar qué se entiende por bienestar<br />
subjetivo y determinar la pertinencia de usar los<br />
dos conceptos usuales de movilidad: el absoluto<br />
o el relativo. Con relación al primer aspecto,<br />
se ha asumido la misma definición que usan el<br />
Inegi (2021) y la OCDE (2013a, 2013b y 2013c), la<br />
satisfacción con la vida, tal como la experimenta<br />
el sujeto en cuestión. La mejor forma de captar<br />
la gradación en la que esta experiencia se manifiesta<br />
es el auto reporte. Éste es el consenso<br />
de la mayoría de los estudiosos que abordan el<br />
tema (Temkin y Flores, 2017). Son los individuos<br />
los que reportan qué tan satisfechos están con su<br />
vida; los analistas, los que se encargan de introducir<br />
las escalas de medición. La más usual es la<br />
que agrupa en cuatro categorías las respuestas a<br />
la pregunta “¿en una escala del 0 al 10 qué tan satisfecho<br />
se encuentra con su vida?” (Inegi, 2014):<br />
muy insatisfecho (de 0 al 4); insatisfecho (5 y 6);<br />
satisfecho (7 y 8) y muy satisfecho (9 y 10).<br />
Este artículo utiliza la misma clasificación.<br />
Pero con el objeto de no perder el carácter<br />
cuantitativo, somete cada categoría a la siguiente<br />
transformación:<br />
VC i<br />
es el valor de la categoría i-ésima; es el<br />
lugar que ocupa la categoría i-ésima en un ordenamiento<br />
de mayor a menor; y , el <strong>número</strong> total<br />
de respuestas posibles. Los valores que puede<br />
asumir son cuatro:<br />
· Muy satisfecho: 10<br />
__ 2<br />
3<br />
__ 1<br />
3<br />
· Satisfecho: 6 + =6.666<br />
· Insatisfecho: 3 + =3.333<br />
· Muy insatisfecho: 0<br />
Enseguida se procedió a estimar el Índice del<br />
Grado de Satisfacción con la Vida, que invariablemente<br />
operará como variable dependiente<br />
en todos los ejercicios. Se estima para cada<br />
una de las entidades federativas de la República<br />
mexicana como un promedio de las categorías,<br />
ponderado por la población:<br />
IGSV j<br />
es el Índice del Grado de Satisfacción<br />
de la Vida de la entidad j-ésima; , es la población<br />
adulta agrupada en la categoría i-ésima en la entidad<br />
j-ésima. Y es la población adulta total en<br />
esa entidad.<br />
La información que nutre estas estimaciones<br />
corresponde al año 2014 y proviene del módulo<br />
ampliado de “Bienestar Subjetivo en México<br />
(Inegi, 2014)”, en lugar de las versiones más recientes<br />
(2021). Aunque éstas suministran datos<br />
sobre el bienestar subjetivo de forma actualizada,<br />
lo hacen a través del “módulo básico”, que<br />
no permite relacionarlo con la otra variable de<br />
interés: la movilidad social, que sí podemos encontrarla<br />
en el módulo ampliado. Por eso, se decidió<br />
sacrificar actualidad, en aras de conservar<br />
la relación central de este estudio.<br />
La selección de la movilidad absoluta<br />
Como se ha expuesto, dos conceptos fundamentales<br />
dan cuenta de la movilidad social: la<br />
absoluta y la relativa. La primera se refiere al<br />
cambio en las condiciones de vida de una generación<br />
con relación a sus padres, mientras que la<br />
segunda da cuenta del cambio en la posición de<br />
esa generación con relación —también— a sus<br />
progenitores en la distribución socioeconómica<br />
(Delajara et al., 2020). En términos generales, el<br />
primer tipo de movilidad se asocia al progreso<br />
(retroceso) material —señaladamente el económico—,<br />
cuando se permanece en el mismo<br />
estrato económico y social que los padres. En<br />
cambio, la movilidad relativa implica una variación<br />
en el estrato de pertenencia, con independencia<br />
si hubo o no mejoría en las condiciones<br />
sociales de vida.<br />
En términos operativos, la movilidad absoluta<br />
se relaciona con el dinamismo económico, mientras<br />
que la relativa con la dimensión distributiva<br />
de ese dinamismo. La forma más común de<br />
estimar esta última es a través de la matriz de<br />
transición 5 (Prais, 1955; Cortés y Escobar Latapí,<br />
5 La matriz de transición es una matriz cuadrada de dimensión<br />
n, en la que cada elemento ji-ésimo refleja la clase j-ési-<br />
595
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
2005) o de la elasticidad intergeneracional 6 (Solon,<br />
1992; Björklund y Jäntti, 1997; Rojas, 2010).<br />
En virtud de que no se cuenta con información<br />
a nivel estatal, y que la que existe no responde<br />
cabalmente a la definición propuesta ni<br />
al año de estudio, se ha decidido omitir esta<br />
variable y operar únicamente con la movilidad<br />
absoluta. En un estudio reciente —y muy interesante—<br />
Delajara et al. (2022) han estimado<br />
la movilidad relativa para cada entidad federativa<br />
como complemento de la “persistencia”: la<br />
proporción de adultos que permanecen en los<br />
cuartiles más bajo o más alto, cuando sus padres<br />
pertenecían a estos cuartiles, respectivamente.<br />
De esta forma, la “no persistencia” implica movilidad<br />
relativa: ascendente, en caso de que el<br />
referente sea el cuartil más bajo; descendente, si<br />
es el más alto. El método es, sin duda correcto,<br />
pero incompleto para nuestros fines, en la medida<br />
en que: a) no capta la movilidad de los cuartiles<br />
segundo y tercero, cuyo bienestar subjetivo<br />
también es de interés para nuestro estudio; b)<br />
usar esa medida implicaría segmentar el IGDV<br />
en cuartiles de riqueza —que es la dimensión en<br />
la que se mide la movilidad—, lo que no es posible<br />
dado el nivel de agregación de la información<br />
que entrega el Inegi (2014); y c) los datos<br />
que nutren las estimaciones de los autores provienen<br />
de encuestas levantadas y reportadas en<br />
años posteriores.<br />
La movilidad social absoluta: la medición<br />
El BIARE ampliado (Inegi, 2014) reporta —para<br />
cada entidad federativa— el <strong>número</strong> de personas<br />
que consideran que su situación socioeconómica<br />
es mejor, similar o inferior al hogar donde crecieron.<br />
Esta respuesta es la base para medir la<br />
movilidad absoluta, en la medida en que responde<br />
más fielmente a la definición que se expuso<br />
anteriormente: el progreso material y social respecto<br />
a una situación previa, con independencia<br />
de que tal progreso haya significado un cambio<br />
en la posición en la estratificación social.<br />
ma a la que pertenecen los padres; y la clase i-ésima de los<br />
hijos. La ausencia de movilidad social se evidencia en la diagonal<br />
de la matriz.<br />
6 La elasticidad intergeneracional es la variación porcentual<br />
del ingreso de los hijos debido a la variación porcentual en el<br />
de los padres. La estimación se realiza mediante la siguiente<br />
ecuación: , donde es el ingreso de los hijos; , el ingreso de los<br />
padres; el término aleatorio de la regresión. El coeficiente es<br />
la elasticidad intergeneracional.<br />
Sin embargo, se introdujo una modificación<br />
con el propósito de eliminar el efecto del tamaño<br />
poblacional. Se aproxima la movilidad absoluta<br />
en términos de la proporción de población<br />
adulta estatal que declara haber experimentado<br />
movilidad ascendente, si considera que su situación<br />
socioeconómica es mejor que la de su<br />
hogar de crianza; descendente, si es inferior; o<br />
inmovilidad social si piensa que es similar a la de<br />
sus padres o tutores: 7<br />
MAP mj<br />
es la “Movilidad Absoluta proporcional”<br />
de la población adulta agrupada en la categoría<br />
m-ésima (a: ascendente; d: descendente<br />
o I: inmovilidad) de la entidad j-ésima: POB mj<br />
.<br />
Y POB j<br />
la población adulta total de la entidad<br />
j-ésima.<br />
En el panel izquierdo, la figura 1 da cuenta de<br />
la distribución de la población adulta mexicana<br />
por grado de satisfacción y, en el derecho, por<br />
tipo de movilidad absoluta (no proporcional).<br />
Figura 1<br />
Satisfacción con la vida y movilidad social:<br />
distribución de la población adulta<br />
a nivel nacional<br />
Muy satisfecho<br />
Distribución de la población adulta<br />
por grado de satisfacción con la vida<br />
Muy insatisfecho<br />
Insatisfecho<br />
Satisfecho<br />
7 La pregunta 49 del cuestionario de BIARE ampliado 2014<br />
es: “¿Cómo es el nivel de vida de su hogar actual, comparado<br />
con el del hogar en el que creció?”. Y ofrece las siguientes<br />
opciones: 1. Mejor; 2. Similar; o 3. Menor. Sin embargo, el cuadro<br />
38.1 de los tabulados predefinidos recoge las respuestas<br />
y las aglutina bajo el título “Población adulta y por sexo y<br />
percepción de mejora socioeconómica respecto del hogar<br />
donde creció, según el nivel de satisfacción con la vida”.<br />
596
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
Continuación Figura 1<br />
¿Considera que su situación económica actual es...<br />
respecto al hogar donde creció?<br />
Tabla 1<br />
Variables independientes de control<br />
y nivel de medición<br />
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2014).<br />
Dos datos son destacables: por un lado, la<br />
proporción de quienes declaran estar satisfechos<br />
y muy satisfechos con la vida (83%) superan<br />
con creces a quienes sienten que experimentaron<br />
una movilidad absoluta ascendente<br />
(61%). Por el otro, los insatisfechos y muy insatisfechos<br />
(17%) son notoriamente menos que los<br />
que no han experimentado movilidad alguna;<br />
o, si lo han hecho, ha sido en dirección descendente<br />
(39%). Se insinúa, entonces, un mensaje<br />
que debemos inspeccionar: la movilidad puede<br />
ayudar —hasta cierto punto— a explicar el grado<br />
de satisfacción, pero está lejos de constituir el<br />
principal motivo. Determinar cuál es ese punto<br />
es otra forma —más específica— de expresar el<br />
principal objetivo de estas líneas.<br />
Las variables de control, variables explicativas<br />
complementarias<br />
Las variables de control no sólo sirven para emparejar<br />
las “otras condiciones” y así centrarse<br />
en las relaciones relevantes. También ayudan a<br />
ampliar o redefinir factores explicativos de un<br />
fenómeno determinado. Éste es el caso de este<br />
estudio, en virtud de que los datos nacionales<br />
reflejan claramente que la movilidad social es<br />
insuficiente para explicar el bienestar subjetivo.<br />
Por tal razón, se procedió a dividir en tres grupos<br />
las variables que, en principio, servirían para<br />
lograr un análisis más completo. Estos grupos se<br />
consignan en la tabla 1:<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Estimación: procedimiento y etapas<br />
Invariablemente, el Índice del Grado de Satisfacción<br />
con la Vida, , de la ecuación (2), opera como<br />
variable dependiente. La búsqueda de sus determinantes<br />
principales se realiza por etapas. En todas<br />
se incorpora un núcleo básico, conformado<br />
por una o dos variables de movilidad social absoluta.<br />
A este núcleo básico se agrega un conjunto<br />
de variables de control que definen la especificidad<br />
de cada modelo.<br />
En el primero son las variables “socioeconómico<br />
contextuales”: incidencia de la pobreza e ingreso<br />
per cápita de cada entidad federativa de la República<br />
mexicana.<br />
Modelo 1:<br />
Con este modelo se pretenden anular las diferencias<br />
de incidencia de la pobreza e ingreso<br />
597
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
per cápita entre las entidades federativas, de tal<br />
manera que es posible responder a la pregunta<br />
de cómo y en cuánto influye la movilidad social<br />
sobre el bienestar subjetivo si se soslayaran<br />
aquellas diferencias.<br />
El segundo modelo focaliza la relación entre<br />
bienestar subjetivo y movilidad social bajo otro<br />
contrafactual: cuando las entidades de la república<br />
registran grados iguales de satisfacción<br />
con el nivel de vida actual (INVA j<br />
), los logros alcanzados<br />
(IL j<br />
)y las expectativas sobre el futuro<br />
(IEF j<br />
).<br />
Estas tres variables configuran el conjunto<br />
socioeconómico personal (meritocrático). La<br />
estimación es la siguiente:<br />
Modelo 2:<br />
El tercer modelo introduce las variables relacionadas<br />
con la calidad de vida: los índices de<br />
satisfacción con la vida familiar y social (I_VF_<br />
VS j<br />
) y de la calidad de la vida laboral (I_VO j<br />
). Se<br />
expresa de la siguiente manera:<br />
Modelo 3<br />
El coeficiente de determinación (R 2 ) y el nivel<br />
de significación de las variables independientes<br />
actúan como guías fundamentales. Pero también<br />
los indicadores de colinealidad, que sirven<br />
para eliminar variables cuando sugieren la presencia<br />
de ese fenómeno.<br />
Al final, se estima un modelo en que la bondad<br />
de ajuste es la mejor, al tiempo que se elimina<br />
la colinealidad y, además, todas las variables<br />
son estadísticamente significativas.<br />
Este ejercicio es, fundamentalmente, econométrico:<br />
busca propiedades técnicas —más<br />
que teóricas— que den cuenta de la mejor forma<br />
de explicar la relación entre bienestar subjetivo<br />
y movilidad social. Este modelo de “mejor ajuste”<br />
fue el siguiente:<br />
Resultados y discusión<br />
Los resultados de las estimaciones se presentan en la tabla 2:<br />
Tabla 2<br />
Bienestar subjetivo y movilidad social:<br />
regresores y estadísticos<br />
598
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
Continuación Tabla 2<br />
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2010, 2014, 2015 y 2020) y Coneval (2019).<br />
El contexto socioeconómico<br />
Como se puede apreciar, el primer conjunto de<br />
variables —que hemos llamado socioeconómico<br />
contextuales— indican que los indicadores de<br />
movilidad absoluta son estadísticamente significativos,<br />
pero el Gini, no. Se puede decir que<br />
la desigualdad en la distribución del ingreso no<br />
influye en el bienestar subjetivo de las personas,<br />
en contra de lo que generalmente se piensa en<br />
los círculos académicos y de opinión especializada.<br />
Como era de esperar, el bienestar subjetivo<br />
aumenta (disminuye) con una mayor (menor)<br />
proporción de la población adulta que registra<br />
condiciones socioeconómicas similares a las de<br />
sus padres (inmovilidad absoluta), y disminuye<br />
(aumenta) a medida que crece (baja) la porción<br />
de personas con peores condiciones. En cambio,<br />
el índice de Gini no ejerce influencia en el bienestar<br />
subjetivo. Otro tanto sucede con la otra<br />
variable socioeconómica contextual: el ingreso<br />
per cápita.<br />
Para decirlo de otro modo, la desigualdad y el<br />
ingreso por persona no son capaces de suscitar<br />
algún tipo de sentimiento sobre la satisfacción<br />
por la vida. Y esto vale para bien y para mal. Es<br />
decir, cuestiona la posición usual de que la desigualdad<br />
provoca emociones de injusticia, pero<br />
también la que aboga por la idea de que entre ricos<br />
y pobres existen “golfos de empatía”, a pesar<br />
de las distancias —y en algunos casos, por este<br />
motivo—, que tienden a unirlos más que acercar-<br />
599
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
los (Shapiro, 2003) (sobre todo, si son famosos:<br />
narcos, “artistas” y empresarios notables).<br />
Hay otro mensaje que sugiere la no influencia<br />
de estas dos variables contextuales: la debilidad<br />
de un modelo aspiracional centrado en<br />
los “otros”. Éste hubiera sido el resultado de una<br />
combinación estadísticamente significativa entre<br />
movilidad absoluta ascendente 8 y la relativa,<br />
aproximada por el coeficiente de Gini. Pero los<br />
datos no la registran.<br />
Sin embargo, la indiferencia al contexto no es<br />
tal cuando se considera la pobreza. La incidencia<br />
de la pobreza resultó ser una variable muy<br />
significativa y el signo negativo de los regresores<br />
(estandarizados y no estandarizados) refleja<br />
que a mayor (menor) proporción promedio de<br />
pobres en la población estatal, menor (mayor)<br />
es la satisfacción con la vida. 9 La clave parece<br />
estar en los indicadores de movilidad absoluta.<br />
Al combinarse con la pobreza, la lectura sugerida<br />
es que, en un contexto de alta pobreza, la<br />
gente pondera más la inmovilidad y teme más<br />
movilidad descendente. Es decir, éstas influyen<br />
más en el bienestar subjetivo: la primera, en una<br />
dirección positiva; la segunda, en una negativa.<br />
La media estatal de la incidencia de la pobreza<br />
fue de 44.7%: un nivel alto; por tanto, es razonable<br />
pensar que en tal contexto la inmovilidad<br />
sea tan valorada; y la movilidad descendente,<br />
muy temida. 10<br />
Ambos indicadores exhiben que, en un contexto<br />
de pobreza extendida, existe una gran<br />
aversión al riesgo. Esto implica que la población<br />
mexicana despliega aún fuertes resistencias a<br />
los cambios asociados a la modernización y a la<br />
modernidad, debido a las contingencias no deseadas.<br />
En otros términos, es razonable pensar<br />
que la alta incidencia de la pobreza en México<br />
(46.2%, en 2014; y 41.9%, en 2018 de acuerdo<br />
con Coneval, 2019) constituye —entre otros— un<br />
8 El software con el que se hicieron los cálculos (SPSS) no<br />
permite la inclusión simultánea de las variables movilidad absoluta<br />
descendente y ascendente. Sin embargo, en términos<br />
generales, las estimaciones son las mismas en una o en otra<br />
dirección.<br />
9 Recordemos que la incorporación de una variable de control<br />
lo que hace es anular las diferencias entre las unidades<br />
de estudio; en este caso, las entidades federativas. La forma<br />
de hacerlo es ubicar, en cada una de ellas, la media de la variable.<br />
De esta forma, el regresor de una variable de control<br />
refleja la respuesta de la variable dependiente a una variación<br />
en el promedio de esa variable.<br />
10 El uso de la incidencia de la pobreza como variable de<br />
control anula las diferencias entre las entidades federativas,<br />
pero no la incidencia de su nivel promedio.<br />
obstructor del crecimiento económico y —por<br />
lo menos— un elemento extraño a la democracia.<br />
El primero depende —última instancia— de<br />
la innovación tecnológica (Solow, 1956; Mankiw,<br />
1997; Sala-I-Martin, 2000), mientras la segunda<br />
demanda la incertidumbre en los resultados (Przeworski,<br />
1995).<br />
De ser cierta, esta proposición nos estaría<br />
conduciendo a otra versión del círculo de la pobreza,<br />
basada en la gran probabilidad de que los<br />
procesos de modernización activen sentimientos<br />
de desconfianza en amplios núcleos de población<br />
y, por tal razón, apuesten por la inmovilidad<br />
social.<br />
Es decir, la propia pobreza desactiva los incentivos<br />
para impugnar de forma amplia y legítima<br />
los mecanismos que la reproducen y la transmiten<br />
de forma intergeneracional. Pero también,<br />
si juzgamos por la nula influencia del Gini, éste<br />
mantiene apaciguado el sentimiento de inconformidad<br />
que debería provocar la inequidad y<br />
conducir a la lucha por cambios institucionales a<br />
favor de la igualdad de oportunidades que planteó<br />
el proyecto de la modernidad.<br />
La aversión al riesgo es la forma sofisticada<br />
de reproducir el dicho popular: “vale más un<br />
pájaro en mano que un ciento volando”. Detrás<br />
de ambos sentimientos “semi-paralizantes”, se<br />
esconde un sentido realista de las posibilidades<br />
de desarrollo personal que ofrece el entramado<br />
institucional; señaladamente, las estructuras del<br />
poder.<br />
Quienes viven en un contexto de alta pobreza<br />
saben las enormes dificultades de activar el<br />
progreso material en regiones (territoriales y<br />
sociales) tradicionalmente deprimidas, y que<br />
las oportunidades normalmente se encuentran<br />
allende sus fronteras. Y también intuyen con<br />
bastante tino que las reglas que gobiernan la<br />
distribución de sus frutos son tenaces y raramente<br />
actúan en su favor.<br />
El mérito y los dones de la vida<br />
Sería un error extraer del panorama descrito la<br />
imagen de una “sociedad” estrictamente premoderna;<br />
dibuja alguno de rasgos fundamentales,<br />
pero distan de ser cabales. Los datos del segundo<br />
modelo, centrado en los atributos personales<br />
y meritocráticos, revelan otro perfil, más<br />
cercano al actor moderno. En primer lugar, se<br />
600
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
observa que se desvanece la injerencia tanto de<br />
la movilidad absoluta (inmovilidad y descendente)<br />
como de la relativa (Gini). Cualquiera que<br />
sea su modalidad, la movilidad deja de ser un<br />
determinante del bienestar subjetivo. En segundo<br />
término, la satisfacción con nivel o estándar<br />
de vida actual es el único factor que influye en<br />
la satisfacción —más general— con la vida. Ni la<br />
satisfacción con los logros ni con las expectativas<br />
logran ocupar un lugar en la explicación del<br />
bienestar subjetivo.<br />
Sin embargo, como se puede observar en el<br />
modelo (II.1) las tres variables insinúan que entre<br />
ellas existe un grado considerable de multicoli-<br />
nealidad. 11 Cuando ésta afecta el análisis, el coeficiente<br />
de determinación (R 2 ) es alto, a pesar de<br />
que los parámetros no son significativos. Esto<br />
sucede en ese panel.<br />
Antes de corregir este problema estadístico,<br />
es útil analizar los mensajes que arroja la multicolinealidad.<br />
Con tal propósito, se usan tanto la<br />
tabla 3 como la figura 2.<br />
11 La colinealidad o la multicolinealidad puede registrarse<br />
cuando la regresión es multivariada. Consiste en que una de<br />
las variables independientes puede ser expresada como una<br />
combinación lineal de una o de varias de las otras variables<br />
independientes. La forma fácil de detectarla es a través del<br />
factor de inflación de la varianza (VIF): cuando es mayor de<br />
4 es razonable la sospecha de que existe; cuando es mayor a<br />
10, la multicolinealidad puede ser grave.<br />
Tabla 3<br />
Combinación lineal y colinealidad entre variables socioeconómicas personales<br />
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2014).<br />
Figura 2<br />
Relación lineal entre variables<br />
socioeconómicas personales<br />
En la tabla se puede apreciar cómo la satisfacción<br />
con las expectativas del futuro puede<br />
ser expresada como una combinación lineal de<br />
la satisfacción con el nivel de vida actual (panel<br />
A), y ésta, del índice de satisfacción con los logros<br />
de la vida (panel B).<br />
En ambos casos, las variables independientes<br />
exhiben una alta capacidad de explicación de las<br />
dependientes, lo cual confirma la presencia de<br />
colinealidad en ambos casos.<br />
Las mismas ecuaciones se expresan en la figura<br />
2, en donde son más elocuentes:<br />
601
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
Continuación Figura 2<br />
Fuente: elaboración propia con base en los datos de<br />
la tabla 3.<br />
El panel A muestra la primera ecuación. Se<br />
puede notar que la satisfacción con el nivel de<br />
vida actual es un buen predictor de la satisfacción<br />
con las expectativas de futuro: mientras<br />
grande (menor) sea aquella, mayor (menor)<br />
será esta última.<br />
En la medida en que ambas revelan un fuerte<br />
contenido socioeconómico, pueden ser ubicadas<br />
en una dimensión. La única diferencia es el<br />
tiempo: presente versus futuro. En este sentido,<br />
la línea de 45º, que tiene pendiente de 1, indica<br />
en cada uno de sus puntos que el futuro depara<br />
una situación socioeconómica idéntica a la que<br />
se vive en el presente.<br />
Cualquier punto por encima de esta recta indicará<br />
que las expectativas dibujan una mejoría<br />
en el nivel de vida, mientras que cualquiera que<br />
se ubique por debajo de la misma indicará lo<br />
contrario: expectativas de una vida futura menos<br />
satisfactoria que la actual.<br />
La segunda recta expresa la primera ecuación<br />
de la tabla 3 (panel A) y refleja los distintos<br />
niveles de satisfacción con las expectativas que<br />
corresponden a cada valor de satisfacción de la<br />
vida actual.<br />
Como se puede apreciar, antes de que ambas<br />
rectas se crucen —lo que ocurre en las coordenadas<br />
(9.57,9,57)—, las expectativas son optimistas<br />
y anuncian un nivel de vida superior al<br />
actual. 12 Después de este punto, la situación se<br />
revierte.<br />
El significado de este comportamiento lo podemos<br />
extraer de Bénabou y Ok (2001). Estos<br />
autores confrontan la hipótesis de la “perspectiva<br />
de movilidad ascendente” (POUM: prospect<br />
of upward mobilitiy), que sostiene la idea generalizada<br />
de que los pobres se oponen a políticas<br />
fiscales redistributivas porque exhiben expectativas<br />
de que, ellos o su descendencia, tendrán<br />
una mejor situación económica en el futuro. De<br />
esta forma, rechazan impuestos más altos a las<br />
personas de mayores ingresos.<br />
Sin desechar esta idea, Bénabou y Ok demuestran<br />
que es válida cuando se juntan dos circunstancias:<br />
personas con ingresos inferiores a<br />
la media y concavidad en las expectativas. Esta<br />
última merece una breve explicación. La concavidad<br />
indica que:<br />
a. Existen dos segmentos en la curva de expectativas.<br />
En el primer tramo, correspondiente<br />
a cualquier ingreso inferior a la media,<br />
las expectativas son un pronóstico subjetivo<br />
de que el ingreso futuro será mayor al presente.<br />
En el segundo ocurre lo contrario.<br />
b. En el primer tramo, la distancia entre el ingreso<br />
esperado y el actual se va reduciendo a<br />
medida que crece el ingreso actual, hasta que<br />
desaparece y se revierte a partir del punto<br />
en el que la curva cóncava cruza la recta de<br />
equidad entre ingresos futuros y presentes.<br />
La clave de ese comportamiento reside en la<br />
pendiente de aquella: primero es notoriamente<br />
superior a la de equidad —pendiente igual<br />
a 1—, pero disminuye hasta ser inferior a la<br />
unidad; y, por tanto, a la de recta de equidad.<br />
Si se compara esta idea con las que sugiere el<br />
panel A de la figura 3, se advierten coincidencias<br />
en el tema central, aunque no hay concavidad<br />
en la satisfacción con las expectativas. Por un<br />
lado, el componente fijo (la ordenada al origen)<br />
posibilita que en el primer tramo (antes la intersección<br />
de las rectas) las expectativas superen<br />
el nivel de vida actual. Por el otro, la pendiente<br />
—inferior a la unidad— provoca que la distancia<br />
12 Hay que advertir que la superioridad de las expectativas<br />
sobre la vida actual en el primer tramo del panel A obedece<br />
a la constante. La pendiente de la recta es menor a 1 (0.805),<br />
lo que llevará a que, en un punto determinado, la situación se<br />
revierta; precisamente después del punto (9.57, 9.57).<br />
602
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
entre ambas se reduzca a medida que crece la<br />
satisfacción con el nivel actual y se revierta a<br />
partir del cruce de ambas rectas.<br />
Pero hay algo más: el promedio de satisfacción<br />
con la vida actual (punto M=7.12) y su máximo<br />
nivel (punto T=7.74) son inferiores a 9.57, el<br />
requerido para que inicie el proceso de reversión<br />
de las expectativas. Por tanto, la población<br />
mexicana se ubica siempre en el primer tramo<br />
de la figura, donde las expectativas de mejoría<br />
superan las condiciones de satisfacción con el<br />
presente. El mensaje es inequívoco: la movilidad<br />
social relativa no incide en el bienestar subjetivo.<br />
Por tanto, no es razonable pensar en la configuración<br />
de una actitud de reclamo de cambios<br />
en la distribución del ingreso y, por esta vía, en<br />
el índice de Gini (proxy de esa movilidad). Por<br />
esta razón, el Gini no es estadísticamente significativo<br />
en estas circunstancias: satisfacción<br />
con las expectativas superior a la que registra<br />
el nivel actual de vida, por un lado; y un nivel<br />
relativamente alto de esta variable, por el otro.<br />
Pero si en estas circunstancias la desigualdad<br />
no despierta sentimiento alguno de injusticia,<br />
tampoco lo hace la movilidad social absoluta.<br />
Por eso sus parámetros no son estadísticamente<br />
significativos. Podemos encontrar la razón probable<br />
en el panel B de la figura 3, correspondiente<br />
a la segunda ecuación de la tabla 2 (panel<br />
B). En él, la satisfacción con el nivel de vida actual<br />
está determinado positivamente por la correspondiente<br />
a los logros personales. El hecho<br />
de que la pendiente sea mayor que 1 (1.135) indica<br />
que una variación en estos genera un cambio<br />
mayor en aquella variable. 13 Es decir, la distancia<br />
respecto a una hipotética recta de 45º va aumentando<br />
a medida que crece la satisfacción<br />
con los logros.<br />
Otra forma de ver esta relación es considerarla<br />
un indicador aproximado del rendimiento<br />
subjetivo del esfuerzo. 14 Una pendiente positiva<br />
13 La pendiente mayor a 1 se registra en los coeficientes no<br />
estandarizados. No sucede lo mismo con los estandarizados:<br />
un cambio de una desviación estándar en la satisfacción con<br />
los logros provoca una variación menor en la satisfacción en<br />
la calidad de vida. Sin embargo, es posible ignorar los coeficientes<br />
estandarizados porque ambos índices están normalizados<br />
en la misma escala.<br />
14 La lógica sería la siguiente: el logro significa esfuerzo. La<br />
satisfacción con el logro indica que ese esfuerzo fue eficaz,<br />
en el sentido de que consiguió el propósito buscado. Este<br />
propósito es un medio para obtener ciertos objetivos favorables<br />
al nivel de vida. En este sentido, la satisfacción con el<br />
nivel de vida que se logra con un esfuerzo deliberado que<br />
refleja la “utilidad” de esa satisfacción. Por tanto, la relación<br />
y mayor a uno sugiere que, al amparo de las circunstancias<br />
de este segundo modelo, los agentes<br />
sienten que el esfuerzo es rentable. Si se repara<br />
en que el promedio y el valor máximo de<br />
la satisfacción con los logros son altos (puntos<br />
L: 7.57 y K=8.14), se dibuja un perfil claramente<br />
moderno, diametralmente opuesto al del primer<br />
modelo. Al amparo de las características del segundo,<br />
los agentes sienten que tienen el control<br />
sobre su nivel de vida actual y, por extensión,<br />
sobre el futuro. La incertidumbre desaparece<br />
y, al hacerlo, revela que bajo este escenario las<br />
personas se visualizan como “arquitectos de su<br />
propio destino”. Este “tipo ideal” moderno es indiferente<br />
a las variables contextuales de su entidad<br />
federativa.<br />
Es plausible pensar que las proposiciones que<br />
se han extraído del análisis de la colinealidad del<br />
modelo II.1 obedecen a las distorsiones que provoca<br />
en la estimación de la regresión. Específicamente,<br />
la contradicción entre un coeficiente<br />
de determinación alto y parámetros no significativos.<br />
Para explorar este razonamiento se corrigió<br />
la colinealidad mediante la eliminación de<br />
las variables que registran el VIF más alto y se<br />
escogió la que posibilita la mayor R 2 ajustada.<br />
Los resultados se reportan en el modelo II.2.<br />
Éstos ratifican que la movilidad, en ninguna de<br />
sus modalidades, incide en bienestar subjetivo<br />
cuando las variables socioeconómicas personales<br />
son incorporadas al análisis. La razón es que<br />
el valor empírico de las mismas dibuja un perfil<br />
claramente moderno, en el que el individuo siente<br />
que tiene el control de su vida y de su destino.<br />
La calidad de vida<br />
Al subrayar el carácter condicional de la influencia<br />
de la movilidad social sobre el bienestar subjetivo,<br />
uno puede estar tentado a pensar —como<br />
es usual en ambientes posmodernos (Lyotard,<br />
1987) y new age— que se debe a la búsqueda de<br />
la calidad de vida, que rechaza los afanes trepadores.<br />
En este sentido, al lado de la satisfacción<br />
con la vida familiar y social, la reubicación de la<br />
práctica laboral en la dimensión que exige una<br />
vida “emocionalmente sana” deviene un aspecto<br />
crucial del bienestar.<br />
satisfacción con el nivel de vida/satisfacción con los logros<br />
es un indicador de rentabilidad subjetiva del esfuerzo.<br />
603
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
La forma de hacerlo —se nos dice— es trabajar en lo que nos gusta y contar con el tiempo indispensable,<br />
de tal forma que podamos ocuparnos de otras esferas que, bien atendidas, colaboran<br />
decididamente a nuestra felicidad.<br />
Explorar esta idea fue la intención de incluir los indicadores parciales e integrales de la calidad<br />
de vida. La sección III.1 de la tabla 2 muestra los resultados de las regresiones correspondientes.<br />
Sólo uno de los dos indicadores de la calidad de vida es estadísticamente significativo (vida familiar<br />
y social). El otro, no. Es decir, la satisfacción con la actividad que se realiza —señaladamente<br />
la laboral— y con la disponibilidad de tiempo que, en conjunto integran la calidad ocupacional, no<br />
influye en el bienestar subjetivo, en contra de lo que cabría pensar.<br />
Sin embargo, como muestran los valores de VIF, ambos indicadores están correlacionados y, por<br />
tanto, registran colinealidad. Parece razonable pensar que es el índice de satisfacción con la vida<br />
familiar y social el que asume el papel de variable dependiente, a la hora de estimarla como una<br />
combinación lineal del otro indicador. La tabla 4 muestra esta relación:<br />
Tabla 4<br />
Regresión lineal entre satisfacción con vida familiar y social y calidad de vida ocupacional<br />
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2014).<br />
Se puede observar cómo la satisfacción con<br />
la vida familiar y social depende del grado de<br />
satisfacción con la calidad de vida ocupacional:<br />
77.8% de los cambios en aquella son explicados<br />
por este determinante. Sin embargo, la colinealidad<br />
entre ambas provoca que la calidad de vida<br />
no sea significativa en el modelo III.1, a pesar de<br />
su poder explicativo. Por tal razón, se corrigió el<br />
problema con la eliminación de la variable explicada<br />
en la regresión de la tabla 4. Los resultados<br />
se ofrecen en el modelo III.2 de la tabla 2.<br />
En esta nueva versión, a mayor (menor) satisfacción<br />
con la vida ocupacional, mayor (menor)<br />
es el bienestar subjetivo, como era de esperarse.<br />
La novedad es que la movilidad social<br />
absoluta (inmovilidad social) vuelve a incidir en<br />
el bienestar subjetivo. La razón estriba en que el<br />
valor medio de aquella variable es alto (7.5) y la<br />
desviación estándar, baja (0.25). Es decir, la satisfacción<br />
ocupacional es relativamente grande 15<br />
y no se concentra en pocas entidades.<br />
Ello determinaría una satisfacción también<br />
alta para la vida familiar y social, porque aquella<br />
otorga tiempo para ocuparse de la familia y de<br />
15 Cuando se habla de valores altos, hay que recordar que los<br />
indicadores de satisfacción tienen un máximo de 10, que se<br />
da cuando VCi=10 y.<br />
los vínculos de amistad, además del placer de<br />
ocuparse en una actividad cercana al gusto de<br />
las personas.<br />
El modelo del mejor ajuste<br />
Los modelos anteriores reflejan distintos escenarios<br />
en los que la movilidad social es —o deja<br />
de ser— importante para el bienestar subjetivo.<br />
Pero también resaltan rasgos, en un caso y en<br />
otro, del tipo social que prevalece en cada uno<br />
de esos escenarios. En ninguno de ellos estos<br />
tipos se presentan en forma pura; antes bien, dibujan<br />
una mezcla de actitudes y valores de índole<br />
moderno y premodernos que redefinen la<br />
importancia de la movilidad social, según sea el<br />
elemento más destacable del contexto.<br />
En el primer modelo, la variable que más influye<br />
en el bienestar subjetivo es la incidencia de<br />
la pobreza (valor más alto del coeficiente estandarizado).<br />
Por tanto, es razonable pensar que<br />
sea ésta la que determine la influencia de la movilidad<br />
social. En términos generales, la movilidad<br />
social absoluta (inmovilidad y descendente)<br />
se vuelve relevante por la aversión al riesgo de<br />
incurrir en la pobreza, ante un choque adverso<br />
604
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
determinado. Por eso, tanto la inmovilidad como<br />
la movilidad descendente no sólo registran los<br />
signos esperados, sino también valores (estandarizados)<br />
equivalentes. Este sentimiento refleja<br />
una alta vulnerabilidad hacia la pobreza, porque<br />
el contexto social está caracterizado por una<br />
pobreza extendida 16 y porque los instrumentos<br />
individuales y estatales de protección contra el<br />
riesgo son nulos o escasos. Ello implica adoptar<br />
el inmovilismo y la revalorización de los lazos<br />
comunales como estrategias de supervivencia.<br />
El inmovilismo y el rechazo a cambios son<br />
propios de comunidades premodernas, en las<br />
que la pobreza suele permear. Incluso, llegan<br />
a ser castigados cuando son promovidos por<br />
actores individuales, como lo ha descrito Boix<br />
(2015) al modelar con teoría de juegos el comportamiento<br />
de un <strong>número</strong> muy amplio de tribus.<br />
Detrás de esa actitud se encuentra la reprobación<br />
a una conducta individual que se desvía<br />
de la norma de la colectividad, sin que existan<br />
posibilidades materiales y axiológicas de que<br />
este núcleo social la asuma como propia. Ése es<br />
el significado más fiel del inmovilismo.<br />
No quiere decir que la comunidad como tal<br />
no cambie. Lo hace si las nuevas prácticas introducidas<br />
de forma individual pueden ser replicadas<br />
por sus miembros de forma más o menos<br />
generalizada (Boix, 2015). El uso de celulares,<br />
radios y otros aparatos electrodomésticos en<br />
pueblos que pueden catalogarse como premodernos<br />
ilustra claramente la forma en que las comunidades<br />
adoptan los cambios.<br />
En este sentido, la renuencia a las mutaciones<br />
es en el fondo una estrategia medular de defensa<br />
de la comunidad. Y lo comunitario se defiende<br />
a capa y espada porque es el principal dispositivo<br />
con el que cuentan sus miembros ante las<br />
contingencias de la vida cotidiana. Pensemos en<br />
una casa derrumbada por un huracán. Los afectados<br />
pueden esperar, con cierto fundamento,<br />
la ayuda de sus familiares, amigos y, en general,<br />
de sus vecinos. El velo protector de la comunidad<br />
se proyecta sobre las personas, quienes la<br />
entronizan precisamente porque es su principal<br />
—o única— defensa frente a la adversidad, en<br />
virtud de la pobreza que suele imperar en esos<br />
ámbitos sociales.<br />
Ello acarrea dos consecuencias: por un lado,<br />
16 La incidencia de la pobreza es un indicador de la probabilidad<br />
de que una persona sea pobre.<br />
la condena a actitudes individuales que no pueden<br />
ser replicadas por la comunidad conduce a<br />
que sean reprobadas las diferenciaciones individualizadas<br />
y, por esa vía, la movilidad social<br />
relativa. Por esto, en el primer modelo el Índice<br />
de Gini resulta no significativo.<br />
Por el otro, la vida familiar y la social suelen<br />
ser altamente valoradas por los integrantes de<br />
las comunidades premodernas, especialmente<br />
cuando se repara que la vulnerabilidad hacia la<br />
pobreza que suele prevalecer en ellas erige a los<br />
mecanismos comunitarios en el (casi) único expediente<br />
protector ante choques adversos. Ello<br />
conduce a un cuidado especial de las prácticas y<br />
normas que rigen aquellas esferas, hasta propiciar<br />
una fusión entre individuo y colectividad, en<br />
la que es difícil diferenciar sustantivamente uno<br />
de otro. De tal fusión emerge una fuerte correlación<br />
entre el bienestar subjetivo y la satisfacción<br />
con la vida familiar y social.<br />
Por tal razón, el modelo de “mejor ajuste”<br />
—consignado en la sección IV de la tabla 2— recoge<br />
tanto la incidencia de la pobreza como el<br />
índice de vida familiar y social como variables<br />
de control que hacen que las movilidades sean<br />
significativas. Incluso, la relativa. Y en esto encontramos<br />
una diferencia con los modelos anteriores.<br />
En ninguno de ellos es posible que las<br />
movilidades absolutas y la relativa sean, simultáneamente,<br />
determinantes del bienestar subjetivo.<br />
Sin embargo, una lectura más fina de los resultados<br />
sugiere que el signo negativo del Gini denota,<br />
precisamente, ese rechazo a la diferenciación<br />
individual, más que un sentimiento de injusticia.<br />
Conclusiones<br />
Aunque el modelo de “mejor ajuste” destaca por<br />
sus propiedades estadísticas —maximización de<br />
R 2 , significación de todas las variables independientes<br />
y valor mínimo del VIF—, se presta a<br />
una lectura como la expuesta en la última sección.<br />
En este sentido, son la pobreza y la eventual<br />
protección que ofrecen los lazos familiares<br />
y sociales los que hacen que la movilidad, sea<br />
absoluta o relativa, se vuelva determinante del<br />
bienestar. Ésta es la primera conclusión.<br />
La segunda es que esto no sucede con las entidades<br />
con un perfil más moderno, en las que<br />
son altas las satisfacciones con el nivel de vida,<br />
los logros y con las expectativas de futuro. En<br />
605
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
este caso, ni la movilidad absoluta ni la relativa<br />
influyen en el bienestar subjetivo.<br />
La tercera es que cuando la satisfacción con<br />
la calidad de vida ocupacional es el principal determinante<br />
de ese bienestar, la inmovilidad absoluta<br />
es el único determinante adicional. Ni la<br />
relativa ni la descendente inciden en la satisfacción<br />
con la vida. El mecanismo que asoma detrás<br />
de esta causalidad es que una vida ocupacional<br />
satisfactoria otorga el tiempo necesario<br />
para atender los vínculos familiares y sociales.<br />
En la medida en que éstos son muy valorados en<br />
sociedades premodernas, la inmovilidad denota<br />
cierta renuencia a la diferenciación individual<br />
en aras de conservar esos vínculos, así como a<br />
cambiar el tipo de estructura en la que se desempeña<br />
el trabajo, en virtud de los beneficios<br />
más amplios que suministra.<br />
Fuentes consultadas<br />
Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012), Why Nations<br />
Fail. The Origins of Power, Prosperity, and<br />
Poverty, Nueva York, Crown Publisher.<br />
Bénabou, Roland y Ok, Efe (2001), “Social Mobility and<br />
the Demand for Redistribution: the Poum Hypothesis”,<br />
Quarterly Journal of Economics, 116 (2),<br />
Oxford, Oxford Academic, pp. 447-487, doi: https://doi.org/10.1162/00335530151144078<br />
Berlin, Isaiah (1993), Cuatro ensayos sobre la libertad,<br />
Madrid, Alianza Editorial.<br />
Björklund, Anders y Jäntti, Markus (1997), “Intergenerational<br />
Income Mobility in Sweden Compared<br />
to the United States”, The American Economic<br />
Review, 87 (5), Nashville, American Economic<br />
Association, pp. 1009-1018, , 23 de febrero de 2022.<br />
Boix, Carles (2015), Political Order and Inequality, Nueva<br />
York, Cambridge University Press.<br />
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política<br />
de Desarrollo Social) (2021), “Medición de<br />
la pobreza 2020”, Ciudad de México, Coneval,<br />
, 9 de junio de 2022.<br />
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política<br />
de Desarrollo Social) (2020), “Medición de la<br />
pobreza 2008-2018”, Ciudad de México, Coneval,<br />
, 9 de junio de 2022.<br />
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política<br />
de Desarrollo Social) (2019), “Evolución de la<br />
pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades<br />
federativas, 2008-2018”, Ciudad de México,<br />
Coneval, , 23 de<br />
febrero de 2022.<br />
Cortés, Fernando y Escobar Latapí, Agustín (2005),<br />
“Movilidad social intergeneracional en el México<br />
urbano”, Revista CEPAL, núm. 85, Santiago de<br />
Chile, Comisión Económica para América Latina,<br />
pp.149-167, , 23 de<br />
febrero de 2022.<br />
Delajara, Marcelo; Campos-Vázquez, Raymundo y<br />
Vélez-Grajales, Roberto (2022), The regional<br />
geography of social mobility in Mexico”, Regional<br />
Studies, 56 (5), Londres, Taylor & Francis<br />
Group, doi: https://doi.org/10.1080/00343404<br />
.2021.1967310<br />
Delajara, Marcelo; Campos-Vázquez, Raymundo y Vélez-Grajales,<br />
Roberto (2020), Social Mobility in<br />
Mexico. What Can We Learn from its Regional<br />
Variation?, París, Agence Française de Development,<br />
Working Paper 123, , 9 de junio de 2022.<br />
Escalante, Fernando (1993), Ciudadanos Imaginarios,<br />
Ciudad de México, El Colegio de México.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2021), “Bienestar Subjetivo. Módulo de Bienestar<br />
Autorreportado (BIARE)”, Aguascalientes,<br />
Inegi, , 20 de mayo de<br />
2021.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2020), “Sistema de Cuentas Nacionales de México”,<br />
Aguascalientes, Inegi, , 25 de mayo de 2021.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2015), “Encuesta Intercensal 2015”, Aguascalientes,<br />
Inegi, , 25 de<br />
mayo de 2021.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2014), “Bienestar Subjetivo en México. Módulo<br />
BIARE Ampliado”, Aguascalientes, Inegi,<br />
, 25 de mayo de 2021.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(2010), “Censo de Población y vivienda 2010”,<br />
Aguascalientes, Inegi, ,<br />
25 de mayo de 2021.<br />
Lyotard, Jean-François (1987), La postmodernidad. Informe<br />
sobre el saber, Barcelona, Gedisa.<br />
Mankiw, Gregory (1997), Macroeconomía, Barcelona,<br />
Antoni Bosh.<br />
606
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 591-608<br />
Marcuse, Herbert (1993), El hombre Unidimensional.<br />
Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial<br />
avanzada, Ciudad de México, Editorial Planeta<br />
Mexicana.<br />
Marx, Karl (2001), Manuscritos económicos y filosóficos,<br />
Biblioteca Virtual “Espartaco”, ,<br />
23 de febrero de 2021.<br />
México. Cómo vamos (2022), “La economía mexicana<br />
se activa tras el estancamiento y crece 1%<br />
en el 1T2022”, Ciudad de México, México. Cómo<br />
vamos, , 7 de junio de<br />
2022.<br />
Millán, Henio (2019), “Informalidad y heterogeneidad<br />
social. Eficiencia y cooperación en comunidades<br />
y sociedades”, Diálogos Latinoamericanos,<br />
20 (28), Copenhague, Centro Latinoamericano<br />
(LACUA) de la Universidad de Aarhus, pp. 57-<br />
76, , 23 de febrero de<br />
2021.<br />
Millán, Henio (2012), “La democracia secuestrada. Actores<br />
sociales y representatividad en México”,<br />
Perfiles Latinoamericanos, 20 (40), Ciudad de<br />
México, Facultad Latinoamericana de Ciencias<br />
Sociales, Sede Académica de México, pp. 165-<br />
204, , 23 de febrero<br />
de 2021.<br />
Moscoso, Javier (2005), Ciencia y técnica en la Enciclopedia<br />
de Diderot y D’Alambert, Madrid, Nivola<br />
Libros y Ediciones.<br />
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo<br />
Económicos) (2013a), “¿Cómo va la<br />
vida?”, , 10 de junio de<br />
2022.<br />
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo<br />
Económicos) (2013b), “Índice para una<br />
vida mejor. Enfoque en los países de habla hispana<br />
de la OCDE. Chile, España, Estados Unidos<br />
y México (2013)”, , 10 de<br />
junio de 2022.<br />
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo<br />
Económicos) (2013c), “How’s Life?: Measuring<br />
Well-being”, , 10<br />
de junio de 2022.<br />
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)<br />
(1998), Desarrollo humano en Chile 1998:<br />
las paradojas de la modernización, Santiago de<br />
Chile, PNUD, , 10 de junio<br />
de 2022.<br />
Prais, S.J. (1955), “Measuring Social Mobility”, Journal<br />
of the Royal Statistical Society. Series A (General),<br />
118 (1), Londres, Royal Statistical Society, pp.<br />
56-66, doi: https://doi.org/10.2307/2342522<br />
Przeworski, Adam (1995), Democracia y Mercado, Nueva<br />
York-Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Rawls, John (1995), Teoría de la Justicia, Ciudad de<br />
México, Fondo de Cultura Económica.<br />
Ricardo, David (1998), Principios de economía política<br />
y tributación, Ciudad de México, Fondo de Cultura<br />
Económica.<br />
Rojas, Irving (2010), “La transmisión intergeneracional<br />
del ingreso en México”, tesis de maestría, El Colegio<br />
de México, Ciudad de México.<br />
Sala-I-Martin, Xavier (2000), Apuntes de crecimiento<br />
económico, Barcelona, Antoni Bosch.<br />
Sen, Amartya (2000), Desarrollo y libertad, Ciudad de<br />
México, Planeta.<br />
Shapiro, Ian (2003), The State of Democratic Theory,<br />
Princeton, Princeton University Press.<br />
Smith, Adam (1958), Investigación sobre la naturaleza<br />
y causa de la riqueza de las naciones, Ciudad de<br />
México, Fondo de Cultura Económica.<br />
Solon, Gary (1992), “Intergenerational Income Mobility<br />
in the United States”, The American Economic<br />
Review, 82 (3), Nashville, American Economic<br />
Association, pp. 393-408, , 22 de febrero de 2022.<br />
Solow, Robert (1956), “A Contribution to the Theory of<br />
Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics,<br />
70 (1), Oxford, Oxford Academic, pp 65-<br />
94, , 22 de febrero de<br />
2022.<br />
Stiglitz, Joseph; Sen, Amartya y Fitoussi, Jean Paul<br />
(2009), “The Measurement of Economic Performance<br />
and Social Progress Revisited”, Documento<br />
de trabajo núm. 2009-33, París, Observatoire<br />
Francais de Cojunctures Economiques<br />
(OFCE), , 20 de mayo<br />
de 2021.<br />
Temkin, Benjamín y Flores-Ivich, Georgina (2017), “Tipos<br />
de participación política y bienestar subjetivo:<br />
un estudio mundial”, Estudios Sociológicos,<br />
35 (104), Ciudad de México, El Colegio de México,<br />
pp. 319-341, doi: https://doi.org/10.24201/<br />
es.2017v35n104.1544<br />
Ura, Karma; Alkire, Sabina y Zangmo, Tshoki (2012),<br />
Felicidad Nacional Bruta e Índice de FNB (GNH),<br />
, 10 de junio de 2022.<br />
607
HENIO MILLÁN, MÉXICO: BIENESTAR SUBJETIVO Y MOVILIDAD SOCIAL<br />
Vand De Gaer, Dirk; Martínez, Michael y Shokkaert,<br />
Erik (1998), Measuring intergenerational Mobility<br />
and Equality of Oportunity, Lovaina, Katholieke<br />
Universiteit Leuven, Center for Economic<br />
Studies, Discussion Paper Series DPS 98.19,<br />
, 10 de junio de 2022.<br />
Weber, Max (2004), “Science as Vocation”, en The<br />
Vocation Lectures, Indianapolis, Hackett Publishing<br />
Company.<br />
Recibido: 15 de febrero de 2022.<br />
Aceptado: 1 de junio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
Henio Millán<br />
Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por<br />
la Universidad Iberoamericana. Actualmente es<br />
profesor-investigador en El Colegio Mexiquense,<br />
A.C. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,<br />
nivel III. Ha sido profesor de posgrado<br />
en varias instituciones. En 2014 recibió el<br />
Premio de Ciencia y Tecnología otorgado por el<br />
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.<br />
Sus líneas actuales de investigación son: Democracia<br />
e instituciones, por un lado, y Pobreza y<br />
desarrollo, por el otro. Entre sus publicaciones<br />
más recientes se encuentran, como autor: “México:<br />
los significados de la victoria de Morena”,<br />
<strong>Korpus</strong> 21, 1 (1), Zinacantepec, El Colegio Mexiquense,<br />
A.C., pp. 143-159 (2021); “Análisis urbano<br />
y modelos multinivel. Una introducción”,<br />
Revista Científica de Estudios Urbano Regionales<br />
Hatsö-Hnini, 2 (1), Pachuca, Unión de Investigadores<br />
para la Sustentabilidad S.A.S., pp. 3-21<br />
(2020); “Informalidad y heterogeneidad social:<br />
eficiencia y cooperación en comunidades y sociedades”,<br />
Diálogos Latinoamericanos, 28 (20),<br />
Aarhus, Centro Latinoamericano (LACUA), pp.<br />
57-76 (2019); como coautor: “Instituciones y<br />
educación en México: bienes preferentes, movilidad<br />
social y premodernidad”, Revista Mexicana<br />
de Ciencias Políticas y Sociales, 237 (64), Ciudad<br />
de México, UNAM, pp. 19-42 (2019).<br />
608
ENSAYO
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212022112<br />
CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO<br />
CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
A HUNDRED YEARS OF STATE VIOLENCE<br />
AGAINST STUDENTS AND TEACHERS<br />
IN MEXICAN EDUCATION<br />
Hugo Aboites<br />
Universidad Autónoma Metropolitana<br />
México<br />
hugo.aboites@hotmail.com<br />
Abstract<br />
In a century of Mexican education (1921-2022), there has not been a single decade- in<br />
which the State hasn´t used extreme violence, either symbolic or physical, against<br />
students and teachers. This essay maintains that this violence is not circumstantial<br />
but a constitutive element of Mexican education as created after the 1910 Revolution.<br />
Our hypotheses seek to explain that this violence could explain why Mexican education<br />
never completely consolidated, why efforts to reform it usually fail and how it<br />
has created tensions which at times result in protests and harsh responses from the<br />
State.<br />
Keywords: Mexican Education, State Violence, Teachers, Faculty, Students.<br />
Resumen<br />
En 100 años de historia de la educación mexicana postrevolucionaria (1921-2022), no<br />
hay década en que el Estado no haya utilizado medios físicos violentos (asesinatos,<br />
encarcelamientos masivos y represión) y simbólicos, como políticas educativas particularmente<br />
hostiles, contra estudiantes de nivel superior y maestros de educación<br />
básica. Este artículo explica que esta reiterada violencia surge de rasgos constitutivos<br />
de la relación que se construyó entre el Estado y los actores educativos en las<br />
primeras décadas del siglo pasado, lo que explica por qué la educación mexicana<br />
nunca se ha consolidado realmente y por qué los esfuerzos por reformarla usualmente<br />
resultan fallidos.<br />
Palabras clave: educación mexicana, violencia de Estado, violencia contra maestros,<br />
violencia contra estudiantes.<br />
611
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
Un contexto de reiterada violencia<br />
desde el Estado corporativo<br />
y autoritario<br />
Este ensayo parte del supuesto de que no se<br />
puede tener una cabal visión del desarrollo de<br />
la educación en México sin tener en cuenta la<br />
reiterada violencia que, durante un siglo y hasta<br />
nuestros días, aparece como elemento constitutivo<br />
e infaltable en la relación del Estado con los<br />
maestros y estudiantes de todos los niveles educativos.<br />
Esta violencia no sólo existe en la etapa<br />
del Estado corporativo y autoritario, que tiene<br />
su auge de 1940 a 1980, sino que parece haberse<br />
recrudecido en la etapa neoliberal y del narcotráfico<br />
(Vargas, 2021), a partir de los años noventa.<br />
Aparece incluso hasta nuestros días (golpiza<br />
a maestras y maestros el 20 de julio 2022,<br />
en Tabasco) como una práctica acostumbrada.<br />
La dirección y profundidad de no pocos de los<br />
conflictos es motivo suficiente para considerarlo<br />
como un importante y hasta indispensable tema<br />
de análisis para comprender, de manera más integral,<br />
el desarrollo de la educación mexicana.<br />
La única etapa donde este rasgo parece no<br />
estar presente es, precisamente, en el periodo de<br />
formación y consolidación del Estado mexicano<br />
(1920-1940), dado a partir de varios actores sociales<br />
—movimiento obrero, campesino y magisterial—,<br />
el cual surge de la Revolución mexicana.<br />
Para analizar el desarrollo de la educación, este<br />
ensayo tiene tres partes: en la primera se presenta<br />
un rápido pero detallado recuento de la<br />
violencia en la educación, tanto en el nivel superior<br />
como en el básico. En la segunda sección<br />
se presentan las hipótesis que explicarían este<br />
violento desarrollo; finalmente, la tercera se detiene<br />
a considerar las implicaciones que esta historia<br />
está teniendo para los niveles estudiados.<br />
Antecedentes: el surgimiento<br />
de la violencia en la educación<br />
superior y básica<br />
En 1920 se expide, en Michoacán, una ley que<br />
termina con el experimento de la primera universidad<br />
autónoma del país (la Autónoma Michoacana),<br />
creada en 1917. Como resultado, esa<br />
institución queda ahora sujeta al control directo<br />
del gobernador, en este caso el general Francisco<br />
Múgica (Hernández Díaz y Pérez Pintor, 2017:<br />
42), y, a partir de entonces, es él quien nombra<br />
directamente al rector y a los otros funcionarios.<br />
Este evento tiene importancia porque permite<br />
escuchar la argumentación que, desde el ala<br />
más izquierdista del movimiento revolucionario,<br />
plantea la incompatibilidad de fondo de la<br />
autonomía con el proyecto educativo de la Revolución.<br />
Este desencuentro es agravado por el<br />
hecho de que la autonomía de 1917 en Michoacán<br />
es clara y estrictamente conservadora. Son<br />
los intelectuales conservadores del porfiriato los<br />
que, momentáneamente, consiguen, con la autonomía,<br />
un nicho envidiable —sostenido, además,<br />
por el Estado— para preservar y ampliar su<br />
visión del país. Y es precisamente en este punto<br />
que Múgica se pronuncia:<br />
de continuar la autonomía de la universidad (en Michoacán),<br />
seguirá ésta constituida en un feudo de<br />
directores, quienes ejecutarían todos los caprichos<br />
de una voluntad soberana contando para ello no<br />
únicamente con la inacción del gobierno, sino con<br />
todo su apoyo económico (Hernández Díaz y Pérez<br />
Pintor, 2017: 42).<br />
Y, en la visión de Múgica, esto significa que<br />
el Estado estaría financiando no sólo a un grupo<br />
de conservadores que ejercen el poder total sobre<br />
una institución que, en el fondo, es privada.<br />
Ningún proyecto de educación superior desde<br />
el gobierno revolucionario puede prosperar en<br />
esas condiciones.<br />
Colocado el debate en esos términos (autonomía<br />
= privatización), se redujo sustancialmente<br />
el espacio para encontrar un terreno común.<br />
Y más cuando, al mismo tiempo que se decanta<br />
la visión sobre la autonomía desde el Estado revolucionario,<br />
en los años veinte la Federación de<br />
Estudiantes había ya establecido un significativo<br />
contacto con los estudiantes de la Universidad<br />
de Córdoba (Argentina), que sería un importante<br />
elemento —aunque implícito— en la discusión<br />
sobre el futuro de la universidad. Como veremos,<br />
esto introducirá un elemento importante<br />
en la discusión sobre el tema de la conducción<br />
y gobierno de las universidades. Además, en los<br />
años diez y veinte del siglo pasado se reconocía<br />
como necesaria una cierta autonomía como<br />
parte de la tarea científica. En ese contexto, los<br />
estudiantes mexicanos llegan a hacer una detallada<br />
propuesta, a mediados de los años veinte,<br />
612
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
que podría servir para un acercamiento con el<br />
Estado, pero que las álgidas condiciones políticas<br />
del país en ese tiempo vuelven imposible la<br />
discusión. Eso trae como consecuencia que el<br />
debate sobre la autonomía se diera en un contexto<br />
mucho más álgido —una huelga— y en forma<br />
tal que se volvió difícil llegar a un acuerdo<br />
entre estudiantes y gobierno federal. En concreto,<br />
y con motivo de la implantación de evaluaciones<br />
más frecuentes a los estudiantes, surge<br />
un fuerte movimiento estudiantil (Silva Herzog,<br />
1974: 37 y ss).<br />
En respuesta —continúa Silva Herzog—, bomberos<br />
y policías de la Ciudad de México atacan<br />
ferozmente a estudiantes en sus asambleas y,<br />
como resultado, hay fuertes enfrentamientos<br />
callejeros, que incluyen a los vecinos; por la noche,<br />
un comité de estudiantes que acudió a denunciar<br />
la represión en la prensa se queja de haber<br />
sufrido un ataque a balazos por los policías.<br />
Al mismo tiempo que esto ocurre, el presidente,<br />
general Emilio Portes Gil, llama a los estudiantes<br />
“indisciplinados” y los amenaza con cárcel<br />
(Silva Herzog, 1974: 45 y ss); los estudiantes<br />
lo encaran y éste —en un contexto políticamente<br />
delicado de elección de un nuevo presidente—<br />
opta por suavizar el tono: invita a realizar las<br />
asambleas (hasta se les entregan a los estudiantes<br />
las llaves de las sedes) y, aprovechando el<br />
momento, pide propuestas para crear una iniciativa<br />
de ley de autonomía.<br />
El general, sin embargo, no era sincero, pues<br />
se generó una nueva ley (1929), pero en ésta se<br />
mantiene el poder del presidente sobre la institución,<br />
y los estudiantes, evidentemente, no<br />
quedan satisfechos. Vale la pena explicar la postura<br />
reacia de los generales Múgica y Portes Gil:<br />
si hacemos caso a los historiadores Hernández<br />
Díaz y Pérez Pintor (2017: 32-42), los dirigentes<br />
de esa época previa al cardenismo tenían ya<br />
una idea de qué tipo de educación debería impulsarse<br />
desde el Estado y, específicamente, en<br />
las instituciones del Estado; por eso la noción<br />
misma de autonomía les resultaba —como lo diría<br />
con otras palabras Múgica— una aberración<br />
privatizadora (Hernández Díaz y Pérez Pintor,<br />
2017: 42).<br />
Con esto se acentúa la tensión entre los estudiantes,<br />
que se sienten burlados, y el Estado,<br />
que en apariencia cede en 1929, pero sólo para<br />
mantener el control. Esta tensión no cesa con el<br />
paso de los años y lleva a una situación que, en<br />
1933, el ministro de educación, Narciso Bassols,<br />
describe con dureza. Dice, en frases que no tienen<br />
desperdicio, que en estos “cuatro años (de<br />
1929 a 1933) no se puede decir que la Universidad<br />
haya realizado con provecho sus destinos,<br />
no se puede decir que la acción educativa haya<br />
progresado” (Silva Herzog, 1974: 65), y ataca<br />
duro a estudiantes, a quienes una universidad<br />
sin propósito y llena de vanas luchas ha rebajado<br />
moralmente, y a profesores irresponsables que<br />
no asisten. En un calculado arranque de fuerte<br />
y visible enojo, Bassols hace pasar al Congreso<br />
—ver el largo y, en momentos, airado discurso en<br />
Silva Herzog (1974: 66 y ss)— una ley que despoja<br />
a la Universidad de su título de “Nacional”,<br />
le cancela totalmente el subsidio —lo que obliga<br />
a un aumento sustancial en las colegiaturas— y<br />
cede el gobierno de la misma entera y exclusivamente<br />
a los profesores y estudiantes. Para sorpresa<br />
de no pocos (y del propio Silva Herzog),<br />
luego de un breve periodo de inestabilidad, la<br />
nueva universidad vive una de sus épocas más<br />
largas (seis años) de paz y actividad productiva.<br />
Silva Herzog (1974: 78) así lo reconoce. Además,<br />
el nuevo presidente, Lázaro Cárdenas, discretamente<br />
entrega sumas extraordinarias para que<br />
la institución sobreviva.<br />
Se constituye, así, un clima escabroso en la<br />
relación entre el Estado y los estudiantes. Al<br />
aprobarse, en 1934, la nueva ley de la educación<br />
socialista —que veremos con detalle más adelante—,<br />
la relación se polariza, pues ya Cárdenas<br />
asumía que ésta incluiría a las instituciones<br />
universitarias y las obligaría a organizar su enseñanza<br />
de acuerdo con los parámetros del método<br />
dialéctico y materialista. Y entonces fueron<br />
los rectores los que se opusieron tajantemente;<br />
entre los estudiantes se dividieron las opiniones,<br />
a tal punto que, como narra Susana Quintanilla<br />
(2002), grupos de estudiantes contrarios a la<br />
educación socialista se las arreglaron para seguir<br />
a Cárdenas en sus giras y explicar a quien<br />
quisiera oírlos por qué no debía aceptarse esta<br />
educación en el nivel superior. La creciente polarización<br />
y las posturas eclesiásticas terminaron<br />
por obligar al presidente a ceder en ese y otros<br />
puntos, y el planteamiento socialista, sin dejar<br />
de ser significativo, quedó sólo para la educación<br />
básica.<br />
613
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
A partir de entonces, contra los estudiantes<br />
La candidatura de Ávila Camacho envió un mensaje<br />
claro de que el Estado buscaba más apaciguar<br />
que incentivar el conflicto social en la<br />
educación, pero no dejaron de seguir actuando<br />
las fuerzas más agresivas en contra de estudiantes.<br />
Decimos esto porque poco después, el 6 de<br />
marzo de 1942, y en pleno Centro Histórico de la<br />
capital de la república, la policía y los bomberos<br />
enfrentaron una manifestación de miles de estudiantes<br />
del nuevo Instituto Politécnico Nacional<br />
(IPN). La comunidad estudiantil demandaba la<br />
ampliación de las instalaciones y, además, algo<br />
tan razonable como que el IPN expidiera títulos<br />
profesionales para respaldar sus años de estudio.<br />
La manifestación avanzaba cuando, de repente,<br />
apareció la policía con armas largas y los<br />
bomberos, con hachas y mangueras. La tarde<br />
se llenó de gritos y caos cuando la policía comenzó<br />
a disparar y los bomberos a atacar a las<br />
y los estudiantes con chorros de agua y hachazos.<br />
Como resultado, 20 cuerpos quedaron tendidos<br />
en el asfalto y, entre los cuatro asesinados,<br />
hubo una estudiante de nombre Socorro Acosta,<br />
muerta a hachazos por los bomberos (Rodríguez,<br />
2010: 5). Más tarde, en una madrugada de<br />
1956, el Ejército irrumpe en el IPN, a solicitud del<br />
director Alejo Peralta, a fin de acabar con una<br />
huelga estudiantil, y desmantela los dormitorios<br />
y comedores que atendían a las y los estudiantes<br />
foráneos. El movimiento de estudiantes se<br />
vuelve nacional, al vincularse con la dirigencia<br />
magisterial y el movimiento normalista, ya también<br />
en lucha (Rodríguez, 2010). En 1958, por<br />
otro lado, se desata una ola de protestas de mineros,<br />
pilotos, ferrocarrileros, médicos y maestros<br />
en contra del férreo control sobre obreros,<br />
empleados y maestros, y en contra del deterioro<br />
salarial. De nuevo interviene el Ejército y varios<br />
dirigentes políticos y sindicales (como Valentín<br />
Campa y Demetrio Vallejo, entre otros) son enviados<br />
a la prisión de Lecumberri; serán una de<br />
las banderas de las luchas del 68.<br />
Las y los maestros también participan en las<br />
movilizaciones; cuando éstos pretendían manifestarse<br />
en el Zócalo capitalino son duramente<br />
atacados a garrotazos por la policía. En el recuento<br />
de daños se llega a hablar, incluso, de<br />
muertos (Loyo Brambila, 1980: 45,49; Wikipedia,<br />
2022).<br />
Al comienzo de los sesenta hay protestas de<br />
estudiantes universitarios e intervenciones del<br />
ejército en Michoacán, Sonora, Tabasco y Guerrero.<br />
En este último estado, además, hay una<br />
fuerte represión contra maestros y campesinos<br />
quienes, con motivo de luchas agrarias —rescoldo<br />
de los años del cardenismo—, salen a protestar.<br />
Son arteramente agredidos y constituyen el<br />
antecedente del surgimiento de la guerrilla en<br />
ese estado (Sánchez Serrano, 2009).<br />
En un clima de histeria contra la supuesta<br />
amenaza subversiva, se cierra la mitad de las escuelas<br />
normales rurales (Camacho, 2018) y, en<br />
Hermosillo, Sonora, el ejército reprime a maestros<br />
de educación básica y a profesores y estudiantes<br />
de, entre otras, la universidad autónoma<br />
local (Fierros, 2020). En la Ciudad de México,<br />
mientras tanto, el ejército acorrala y masacra a<br />
varios cientos de estudiantes de la Universidad<br />
Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN<br />
y la Normal en la plaza (Tlaltelolco). 1 La década<br />
siguiente se inaugura de manera sangrienta:<br />
en 1971, las autoridades del entonces Distrito<br />
Federal organizan una banda paramilitar (“Los<br />
Halcones”), que luego atacan a estudiantes de<br />
la UNAM y el IPN mientras marchaban al Zócalo,<br />
en solidaridad y defensa del modelo de gobierno<br />
paritario establecido en la Universidad Autónoma<br />
de Nuevo León; el <strong>número</strong> de estudiantes<br />
asesinados se coloca, generalmente, por encima<br />
de cien (CNDH, 2022; Álvarez del Villar et al.,<br />
2021). Por otro lado, en los ochenta, y luego del<br />
fortalecimiento de la lucha magisterial (en 1979<br />
se crea la Coordinadora Nacional de Trabajadores<br />
de la Educación, CNTE), es asesinado uno<br />
de los líderes regionales más destacados: Misael<br />
Núñez Acosta (Poy Solano, 2009: 95-100).<br />
El Estado en el contexto neoliberal:<br />
agresivas políticas contra estudiantes<br />
y maestros<br />
A partir los años ochenta y, especialmente, de<br />
los 90, aparecen políticas educativas hostiles,<br />
pues justifican la exclusión de millones de estudiantes<br />
en prácticamente todos los niveles,<br />
1 Para todo lo anterior, ver el detallado recuento que aparece<br />
en los documentos de fuentes fidedignas que proporciona el<br />
National Security Archives, un centro universitario estadounidense<br />
de información independiente; los documentos que<br />
aparecen en ese sitio suelen no ser accesibles en México (https://cutt.ly/DXX6nvf).<br />
614
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
como consecuencia directa de la reducción del<br />
gasto público en educación y la restricción en<br />
el ingreso a escuelas e instituciones. Se implanta,<br />
además, una política de calidad de la educación,<br />
que se traduce en una fuerte tendencia a la<br />
constante evaluación y exclusión de niños y jóvenes.<br />
Así, desde los años cincuenta en México,<br />
la matrícula en primaria había estado creciendo<br />
a un ritmo acelerado, de tal manera que en una<br />
sola década (1970-1980) había pasado de 9.2 a<br />
14.7 millones (casi 60% más); sin embargo, con<br />
el gran cambio de políticas, a partir de 1984 la<br />
matrícula de nivel básico comienza a disminuir<br />
de tal manera que casi una década más tarde<br />
el <strong>número</strong> de infantes en primaria, que era de<br />
15.4 millones, se redujo a 14.4 millones (Inegi,<br />
1994: 93-95, cuadro 6). En la educación superior,<br />
el impacto es también notorio (y más porque<br />
la matrícula apenas había comenzado a crecer<br />
sustancialmente en los años setenta): si en<br />
1985/86 era de casi 1.2 millones, poco tiempo<br />
después (1987/88) ya había caído a 1.1 millones.<br />
Y aunque luego se recupera un poco, está muy<br />
lejos del ritmo de aumento de la década anterior<br />
(1970-1980), que fue de más de 200 por ciento.<br />
(Inegi, 1994: 93-95, cuadro 6). Las instituciones<br />
dejan de crecer o, de plano, disminuyen su<br />
<strong>número</strong> de estudiantes. La UNAM, por ejemplo,<br />
tenía un total de 290,000 estudiantes en 1979,<br />
pero a partir de 1981 la matrícula comienza a disminuir;<br />
todavía en 2001-2002 —esto es, 20 años<br />
después— seguía cayendo, pues la matrícula era<br />
de 242,000 (UNAM, 2004: 16). De hecho, tardó<br />
siete años más en recuperar el nivel que tenía<br />
en 1979; esto quiere decir que la reducción duró<br />
casi 30 años.<br />
Esta drástica caída de la matrícula tuvo como<br />
factor muy importante la notoria caída del gasto<br />
público en educación, que, además, redujo a<br />
la mitad los salarios reales de los trabajadores<br />
académicos, técnicos y manuales, y a la mitad,<br />
también, el valor de los presupuestos institucionales.<br />
Sin embargo, no fue una consecuencia<br />
inesperada. En 2000, un documento de la Asociación<br />
Nacional de Universidades e Instituciones<br />
de Educación Superior (ANUIES), titulado<br />
La educación superior en el siglo XXI, establecía<br />
como política explícita la restricción de la matrícula:<br />
“Todas las IES, principalmente las públicas,<br />
deberán establecer límites a la matrícula escolarizada,<br />
en función de sus planes de desarrollo<br />
institucional, del personal académico con que<br />
cuenta y de la infraestructura física disponible”<br />
(ANUIES, 2000: 249, las cursivas son mías).<br />
Por otro lado, en los noventa se establece<br />
un mecanismo centralizado de evaluación para<br />
los solicitantes de ingreso a la educación media<br />
superior y superior a nivel nacional: el Centro<br />
Nacional para la Evaluación de la Educación Superior<br />
(Ceneval), una asociación civil, por tanto<br />
privada, 2 que ofrece servicios de evaluación<br />
mediante un instrumento y un dispositivo (como<br />
el llamado examen único de Ciudad de México),<br />
que permite excluir de la educación superior pública<br />
a cientos de miles. Y sus exámenes afectan<br />
a quienes desean continuar sus estudios en el<br />
nivel profesional, sobre todo mujeres e hijos de<br />
familias de bajos ingresos (Aboites, 2021: 441-<br />
452 y 577-591), quienes con mayor facilidad se<br />
ven excluidos de la educación media superior o<br />
superior, son impedidos de ingresar a opciones<br />
como el IPN y, especialmente, la UNAM, o, incluso,<br />
son desplazados hacia opciones técnicas.<br />
Esto provocó un fuerte rechazo en las familias y,<br />
sobre todo, entre las jovencitas, a tal punto que<br />
en el lapso de un par de días dos de ellas se suicidan<br />
en 2003 (Aboites, 2021: 510-511) y, tiempo<br />
después, un joven toma la misma ruta (2007).<br />
Así, el acceso a los niveles superiores de educación<br />
se ve mediado por la intervención de una<br />
instancia privada contratada por las instituciones<br />
públicas, a través de un examen con fuertes<br />
sesgos de clase y de género; además, hay aumentos<br />
en las colegiaturas, iniciativas de reglamentación<br />
más exigente y falta de lugares suficientes<br />
en las mejores opciones.<br />
De esta manera, la adopción de marcos de referencia,<br />
como el de la calidad y la presión a las<br />
instituciones a que obtengan recursos adiciona-<br />
2 El Código Civil Federal (art. 2670) establece la figura de<br />
asociación civil como algo esencialmente privado: la reunión<br />
de un grupo de individuos que realizan una actividad legal<br />
y no lucrativa. A diferencia de los organismos públicos que<br />
están previstos en la estructura del Estado o se sustentan<br />
en acuerdos tomados por instancias facultadas, la asociación<br />
civil es un ente privado que se constituye mediante un acta<br />
ante un juez y se consigna en el registro público de la propiedad.<br />
Pero el Código Civil no contempla un posible carácter<br />
mixto o público-privado de la asociación. Esto no quiere decir<br />
que el Ceneval no incurra en irregularidades, como incluir<br />
como “individuos” a instituciones o dependencias gubernamentales<br />
o presentarse como una asociación civil “no lucrativa”,<br />
a pesar de que en 28 años ha vendido cientos de miles<br />
de aplicaciones de exámenes y, en consecuencia, ha tenido<br />
ingresos por al menos dos mil millones de pesos. Y, como es<br />
un organismo privado, legalmente no está obligado por las<br />
leyes de transparencia.<br />
615
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
les por su cuenta (mercantilización de la educación)<br />
y a que restrinjan la matrícula, contribuye<br />
de manera decisiva a deteriorar el acceso al derecho<br />
a la educación, así como las condiciones<br />
para ejercerlo.<br />
Como respuesta, en estos años noventa las<br />
protestas de estudiantes y profesores y la represión<br />
contra ellos por movilizarse alcanzaron<br />
niveles no vistos en las décadas previas. Así, en<br />
1998, los estudiantes de la Universidad Autónoma<br />
Metropolitana se preparan para ir a la huelga,<br />
ante la amenaza de que al término de los<br />
estudios se les habría de aplicar exámenes “de<br />
salida” realizados por el Ceneval. Menos de un<br />
año después, en la UNAM, más de 100,000 estudiantes<br />
votan en contra del alza a las colegiaturas<br />
y contra la participación del Ceneval en la<br />
determinación de quién tiene derecho a cursar<br />
sus estudios en esa institución; acto seguido, se<br />
declara una huelga estudiantil que, como nunca<br />
se había visto en un siglo, dura nueve meses<br />
y sólo concluye con la violenta ocupación<br />
de las instalaciones de la Universidad en todo<br />
el país por parte de las fuerzas federales, en<br />
2000. Como resultado, un millar de estudiantes<br />
y algunos académicos de la UNAM son encarcelados;<br />
cientos de ellos son sometidos a juicio,<br />
con acusaciones que implican decenas de años<br />
de cárcel. Poco después, en 2006, maestros de<br />
educación básica y ciudadanos de la capital de<br />
Oaxaca resisten, durante seis meses, el asedio<br />
policiaco federal y estatal, y varios de ellos son<br />
asesinados por los disparos de las fuerzas oficiales<br />
o por bandas paramilitares que asolan las<br />
calles de dicha ciudad.<br />
Poco después, y también como puesta en<br />
marcha de la reforma por la calidad de la educación<br />
en el gobierno de Felipe Calderón (2006-<br />
2012), se establece el llamado Examen Nacional<br />
del Logro Académico de Centros Escolares<br />
(ENLACE), que hace que hasta 14 millones de<br />
niñas y niños, cada año, presenten un examen<br />
de opción múltiple obligatorio, similar a los del<br />
Ceneval. En ese ejercicio, la gran mayoría (hasta<br />
10 millones) son declarados por el examen como<br />
‘insuficientes o elementales’, resultado del cual<br />
se responsabiliza a los maestros. Así, como informa<br />
la Secretaría de Educación Pública (SEP,<br />
2013: 17), durante ocho años de aplicación de<br />
la prueba (2006-2013) de Español en primaria,<br />
un buen porcentaje —64.8%— de estudiantes de<br />
escuelas primarias privadas resultaban clasificados<br />
como “buenos o excelentes” en su desempeño,<br />
mientras que en las escuelas generales<br />
(públicas-urbanas), donde la mayoría son niñas/<br />
niños de familias con bajos ingresos, más de la<br />
mitad (58.3 %) son declarados “insuficientes” o<br />
“elementales”. Y, confirmando la relación entre<br />
desempeño y situación socioeconómica, los estudiantes<br />
de las escuelas del Consejo Nacional<br />
de Fomento Educativo (Conafe), que promueve<br />
escuelas populares a cargo de voluntarios en<br />
zonas marginales, y las llamadas escuelas indígenas,<br />
son clasificados/as abrumadoramente<br />
como “insuficientes” o “elementales”. En efecto,<br />
hasta 87.5% de los evaluados en el primer caso<br />
y 77.4% en el segundo reciben esa calificación.<br />
En <strong>número</strong>s absolutos, estos porcentajes significan<br />
que cerca de 10 millones de estudiantes<br />
son clasificados como deficientes, es decir, “insuficientes”<br />
o “elementales”. La cifra la estimamos<br />
de la siguiente manera: de un total de 14<br />
millones de evaluados en un año (2013), 58.3%,<br />
es decir, la gran mayoría de ellos (los que provienen<br />
de escuelas generales), son diagnosticados<br />
de esa manera. Casi 8.5 millones. Y un buen<br />
segmento de las restantes escuelas —indígenas<br />
y del Conafe— tienen estudiantes que, en su<br />
enorme mayoría, son clasificados como elementales<br />
o insuficientes (el <strong>número</strong> de estudiantes<br />
en escuelas privadas es muy bajo).<br />
También quedó claro que, en la visión de las<br />
autoridades de la SEP, los maestros son considerados<br />
como los responsables de esos resultados,<br />
pues “anunció Calderón” que “el gobierno<br />
federal repartirá incentivos que sumarán hasta<br />
900 millones de pesos a los maestros y directivos<br />
que contribuyan a que los alumnos mejoren<br />
sustancialmente en la prueba” (Revista Expansión,<br />
2011). Como en otras pruebas de este<br />
tipo, más que la capacidad de niñas y niños, lo<br />
que se mide son las carencias que tienen las escuelas,<br />
así como las cuestiones de género o la<br />
pertenencia a determinada clase social (Aboites,<br />
2021: 441-452 y 577-591). Por cierto, académicos<br />
de El Colegio de México y de la Universidad Autónoma<br />
del Estado de Hidalgo encontraron, en<br />
esos exámenes, un sesgo importante de género<br />
en perjuicio de las niñas sujetas a evaluación<br />
(Campos Vázquez y Santillán Hernández, 2016).<br />
Las políticas educativas de corte mucho más<br />
agresivo contra estudiantes y profesores que<br />
616
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
arrancan en los ochenta aparecen en la década<br />
siguiente como un añadido a la tendencia altamente<br />
represiva del Estado contra estudiantes.<br />
Así, en 2011, a plena luz del día, las fuerzas federales,<br />
estatales y ministeriales comenzaron<br />
a disparar contra los estudiantes de la Escuela<br />
Normal Isidro Burgos (Ayotzinapa); dos de ellos<br />
quedaron muertos y un <strong>número</strong> importante, heridos.<br />
Todo esto ante centenares de automovilistas<br />
y no pocos reporteros. Pocos años después,<br />
en septiembre de 2014, 43 jóvenes de esa<br />
misma institución son aprehendidos por policías<br />
locales y entregados a grupos de narcotraficantes,<br />
quienes los desaparecen. Más tarde se confirmó,<br />
además, que las fuerzas federales (Ejército)<br />
tuvieron conocimiento minuto a minuto de la<br />
evolución de los hechos y que, incluso pudieron<br />
contactarlos, pero, a pesar de la cercanía, dejaron<br />
hacer.<br />
En 2013, con Enrique Peña Nieto, se cancela<br />
por “inútil” la evaluación ENLACE para niñas<br />
y niños, pero se impulsa una reforma educativa<br />
que establece un mecanismo de evaluación de<br />
docentes y amenaza con despidos sistemáticos<br />
y masivos (a la tercera evaluación). Como<br />
consecuencia, las protestas aparecen por todo<br />
el país y los gobiernos federal y estatales los reprimen.<br />
Yendo al extremo, en 2016 las fuerzas<br />
federales rodean el poblado de Nochixtlán, Oaxaca,<br />
y durante horas balacean casas, maestros<br />
y personas, con un saldo de más de un centenar<br />
de heridos y una docena de muertos (CNDH,<br />
2017: 61-117; 157-159).<br />
En los años siguientes, a pesar de que en 2019<br />
el mecanismo de evaluación-despido de maestros<br />
se cancela, el nuevo gobierno de Andrés<br />
Manuel López Obrador mantiene su respaldo a<br />
las evaluaciones para el ingreso a los estudios<br />
superiores que realiza el Ceneval. Y, yendo aún<br />
más lejos, promueve y logra que se apruebe una<br />
Ley General de Educación Superior (LGES), que<br />
otorga legalidad a dichas evaluaciones y concede<br />
a las autoridades institucionales la facultad<br />
de determinar cuáles son los requisitos que los<br />
jóvenes deben cumplir para tener derecho a la<br />
educación. Es decir, el derecho a la educación<br />
subordinado a las decisiones de los directivos<br />
institucionales.<br />
Finalmente, el 20 de julio de 2022, bajo las<br />
órdenes del gobernador de Tabasco, la policía<br />
estatal antimotines arremete contra un grupo de<br />
500 maestras y maestros que se manifestaban<br />
en demanda del pago de quincenas atrasadas;<br />
varios son fuertemente golpeados y hay detenidos<br />
(López, 2022).<br />
El significado de una historia<br />
de violencia continua<br />
Toda esta historia de hostilidad contra estudiantes<br />
y maestros es algo tan fuerte y dominante<br />
que no se puede descartar a priori como irrelevante.<br />
Ofrece una visión distinta de las oficiales,<br />
más precisa y más problemática de lo que ha<br />
sido la educación mexicana en este siglo.<br />
Para empezar, el hecho de que la disposición<br />
agresiva —y la continuación de la violencia<br />
física— desde el Estado contra estudiantes y<br />
maestros continúe con igual o mayor fuerza en<br />
las últimas décadas sugiere que no se trata de<br />
conflictos sólo atribuibles a un pasado primitivo,<br />
a causas puntuales o al escaso desarrollo de las<br />
instituciones durante la formación del nuevo Estado<br />
posrevolucionario. Parece haber un sustrato<br />
vivo y estructural que sigue presente incluso<br />
ya bien entrado el siglo XXI.<br />
Por otro lado, hay análisis que, aunque toman<br />
en cuenta y estudian estos eventos de violencia,<br />
no los consideran como un componente independiente<br />
capaz de introducir una visión distinta<br />
al desarrollo de la educación. Los episodios<br />
de violencia son considerados como manifestaciones<br />
derivadas circunstancialmente de otros<br />
procesos. No es extraño, además, que aparezcan<br />
fincados en la persuasión práctica de que<br />
son hechos aislados, cada uno producto de factores<br />
muy específicos que, finalmente, se quedan<br />
en la superficie (el alza en los montos de las<br />
colegiaturas, por ejemplo). Éstos son, sin duda,<br />
factores reales y contribuyentes al fenómeno,<br />
pero insuficientes para explicar su regularidad,<br />
persistencia y duración, pues se trata de todo<br />
un siglo de represión y asesinatos. Y, ciertamente,<br />
no se considera siquiera que pueden ser expresiones<br />
del sustrato que podría explicarlos en<br />
conjunto.<br />
En contraste con esa persuasión, aquí planteamos,<br />
como ya se pudo entrever en párrafos<br />
previos, que esta violencia de Estado es resultado<br />
de la manera en que se estructuró en su origen<br />
y todavía se reproduce la relación entre el<br />
Estado y estos actores. Al analizar el fenómeno<br />
617
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
de la violencia actual, Lomnitz (2021) también<br />
coloca en primer plano a la relación del Estado<br />
con la sociedad, pero refiriéndose al cambio que<br />
en esa relación establece el narcotráfico. Por supuesto<br />
que los cambios que sufre el Estado en<br />
las décadas más recientes (la combinación del<br />
neoliberalismo individualista y mercantil con la<br />
prevalencia de la violencia del narcotráfico) son<br />
elementos que afectan profundamente la sociedad,<br />
incluyendo, por supuesto, el contexto de<br />
las relaciones Estado-actores educativos.<br />
En la visión de Lomnitz, esto significaría que<br />
la violencia contra los educadores y educandos<br />
tendería a cambiar, e incluso a agravarse, en los<br />
próximos años, pero no a desaparecer. Visto en<br />
perspectiva, la violencia que nace del Estado<br />
corporativo, rígido y lleno de corrupción —que<br />
tiene su apogeo entre las décadas cuarenta y<br />
noventa—, a partir de los noventa cede el paso a<br />
la violencia neoliberal y del narcotráfico. El caso<br />
de los 43, donde en determinados momentos se<br />
maneja insistentemente que el gobierno municipal<br />
entregó a los estudiantes capturados a un<br />
grupo del narcotráfico para que éste dispusiera<br />
de ellos, ejemplificaría este nuevo tipo de relaciones<br />
que genera ese contexto.<br />
El otro elemento que conviene poner sobre<br />
la mesa es que, si la generación de la violencia a<br />
partir de las primeras décadas está en la manera<br />
como el Estado decidió establecer su relación<br />
con el magisterio y —se podría añadir— con los<br />
estudiantes, entonces, teóricamente al menos,<br />
es posible cambiar esa relación y la violencia no<br />
es inevitable. En efecto, en este siglo de historia<br />
Estado-actores educativos, hay veinte años<br />
(1920-1940) en los cuales, gracias al planteamiento<br />
que hace el Estado, no aparece la inclinación<br />
a ejercer, como primer, paso la violencia<br />
contra maestros de nivel básico. Se trata de una<br />
época en la que el Estado activamente busca<br />
establecer un tipo de relación muy cercana, de<br />
alianza, con el magisterio y, entre otras cosas,<br />
porque le es estratégico para la consolidación<br />
educativa, política y social. Y, por el contrario,<br />
ahí donde no aparece interés alguno por trabar<br />
una relación cercana y significativa —con los estudiantes<br />
de nivel superior—, desde el primero<br />
de estos cien años que analizamos ya nos topamos<br />
con un suceso de rechazo y hostilidad. En<br />
ese sentido, el poco entusiasmo gubernamental<br />
por la autonomía tiene como trasfondo que significaría<br />
establecer una relación privilegiada del<br />
Estado con un segmento social que no siempre<br />
es un elemento dócil a la visión y prioridades gubernamentales,<br />
sobre todo cuando se plantea<br />
mantener o establecer la autonomía en una institución<br />
superior.<br />
Dos hipótesis sobre la violencia<br />
en la educación mexicana<br />
Derivado de lo anterior, dos hipótesis se proponen<br />
para explicar este siglo de violencia por<br />
parte de funcionarios, policías y hasta del mismo<br />
ejército, en contra de profesores, estudiantes y,<br />
en general, en contra de personas o comunidades<br />
que apoyan o simpatizan con las protestas<br />
de dichos actores, como ocurrió en la ciudad de<br />
Oaxaca, en 2006; en Nochixtlán de la Asunción,<br />
Oaxaca, en 2016 y en Tlaltelolco, en el 68.<br />
La primera hipótesis: educación básica<br />
y violencia de Estado<br />
En un trabajo previo (Aboites, 2020), se formuló<br />
una hipótesis integral que diera cuenta del peculiar<br />
origen e itinerario que ha tenido durante<br />
los últimos 40 años la CNTE, una organización<br />
nacional de maestros que constituye la vertiente<br />
de izquierda del oficial y burocrático Sindicato<br />
Nacional de Trabajadores de la Educación<br />
(SNTE). Esta organización —que tiene ascendencia<br />
hasta sobre un tercio de las y los maestros de<br />
educación básica— se opuso terminantemente y<br />
durante años a la reforma educativa impulsada<br />
por el gobierno federal y los partidos políticos<br />
entre 2012-2018, y consiguió que, en el cambio<br />
de gobierno de 2018-2019, fuera derogada.<br />
Retomando aquella primera formulación,<br />
planteamos que, al final de la Revolución, el Estado<br />
había impulsado y apoyado el fortalecimiento<br />
de una corriente de izquierda magisterial que<br />
generara una propuesta y práctica educativa a<br />
partir de las luchas por la tierra y los derechos<br />
laborales. De tal manera que, de 1920 a 1940 se<br />
establece una alianza entre el gobierno revolucionario<br />
y este nuevo magisterio surgido de las<br />
comunidades mismas, que constituye uno de los<br />
fundamentos sociales y corporativos del nuevo<br />
Estado. Esa relación de dos décadas, sin embargo,<br />
comienza a deteriorarse sustancialmente a<br />
618
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
partir de la década de los cuarenta, cuando ocurre<br />
el que ha sido llamado “un viraje conservador”<br />
y que, en concreto, significa el abandono<br />
de una relación muy estrecha del Estado con los<br />
sectores más activos del magisterio. Como señala<br />
una investigación de El Colegio de México,<br />
“era el propio gobierno el que los había alentado<br />
a emprender actividades políticas, haciendo<br />
propaganda y popularizando la política oficial”<br />
(Greaves, 2008: 71).<br />
Y así, de partícipes centrales en la creación<br />
y conducción del proyecto educativo, es decir,<br />
de ser un actor protagónico junto con el Estado,<br />
las y los maestros pasan formalmente a<br />
ser considerados como una masa subordinada,<br />
pero también, gracias al nuevo sindicato, vivían<br />
un importante deterioro de sus condiciones de<br />
vida. Como señala Greaves:<br />
Para fines de los años cuarenta, el SNTE gozaba de<br />
poca autonomía y no se podía mencionar ningún<br />
beneficio importante que la sindicalización hubiera<br />
logrado. La corrupción había sentado sus reales.<br />
Los puestos directivos servían de trampolín político<br />
hacia las altas esferas gubernamentales o para amasar<br />
grandes fortunas mientras la situación de la base<br />
magisterial era deplorable (Greaves, 2008: 79).<br />
Y el deterioro de sus condiciones es visto<br />
como un abuso desde una autoridad que ahora<br />
se coloca como lejana y hostil. De ahí que al<br />
poco del rompimiento comiencen a darse protestas<br />
que expresan una relación muy distinta<br />
con el magisterio.<br />
Es un rompimiento que lo resiente, sobre<br />
todo, el sector de los trabajadores de la educación,<br />
que son jóvenes provenientes de las comunidades<br />
campesinas, cercanos a organizaciones<br />
populares, militantes de izquierda y participantes<br />
más activos y comprometidos en lo que<br />
fuera el proyecto gubernamental educativo en<br />
zonas apartadas o proletarias (es decir, en gran<br />
parte del país); pero es una ruptura que afecta<br />
a todos los maestros y maestras por igual (para<br />
empezar con la pérdida del valor del salario), y<br />
hace que las reacciones a ese rompimiento no<br />
se circunscriban a un segmento particular, de<br />
izquierda, sino que aparezcan como orientadas<br />
contra todos.<br />
En otras palabras, cuando el rompimiento se<br />
traduce en la instalación de dispositivos que significan<br />
una pérdida de condiciones elementales<br />
de trabajo, la airada respuesta magisterial involucra<br />
a cientos de miles de maestros y, también,<br />
la respuesta represiva del Estado. Y con esto se<br />
ahonda el distanciamiento entre el Estado y el<br />
magisterio.<br />
En su relación original, tanto el Estado como<br />
las y los maestros coincidían en que la educación<br />
era, o debía ser, un elemento fundamental<br />
para la construcción de una sociedad donde los<br />
campesinos, obreros y, en general, las clases populares<br />
tuvieran un papel central en la conducción,<br />
a través de sus organizaciones nacionales,<br />
y pudieran mejorar las condiciones de vida de<br />
sus comunidades y las suyas propias. Así, la<br />
alianza significaba una cercanía muy importante<br />
del magisterio con las luchas por mejores condiciones<br />
de trabajo, por el reparto y aprovechamiento<br />
de la tierra y por la organización social<br />
para alcanzar esos objetivos, e implicaba, además,<br />
una escuela libre del patrocinio e influencia<br />
de la iglesia, de los hacendados y caciques,<br />
ajena a las nacientes clases empresariales y a las<br />
orientaciones doctrinarias idealistas, religiosas o<br />
liberales. Significaba, por último, su sustitución<br />
por concepciones materialistas científicas, el énfasis<br />
en la visión y acción colectiva, la cercanía<br />
con las comunidades y la orientación antiimperialista<br />
y libertaria.<br />
En su punto de desarrollo más alto, esta alianza<br />
encontró su fundamento y confirmación más<br />
profunda en la Constitución Política de los Estados<br />
Unidos Mexicanos, cuando el bloque hegemónico<br />
posrevolucionario logró introducir una<br />
modificación al artículo tercero, que precisaba<br />
los términos y las finalidades de la relación que<br />
se estableció entre el Estado y el magisterio.<br />
La alianza se vuelve constitucional<br />
En efecto, en 1934 se había dado un clima de<br />
entusiasta aclamación al gobierno de la república<br />
por su decisión de ir más allá de la tímida<br />
redacción que sobre educación tenía el hasta<br />
entonces vigente artículo tercero aprobado en<br />
1917. Ese era un texto que abrevaba de la concepción<br />
liberal decimonónica del Estado como<br />
simple garante del libre flujo de intercambios e<br />
intereses legítimos y, por eso, planteaba que “la<br />
enseñanza es libre”, lo se podía entender como<br />
“libre de ideas religiosas”, pero también como<br />
619
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
permiso para que los particulares ofrecieran<br />
educación dentro de un marco de requisitos mínimos<br />
impuestos por un Estado liberal. 3<br />
En la visión de la época del cardenismo, los<br />
cambios que habían de impulsarse requerían la<br />
base sólida de un Estado fuerte y, para ello, de<br />
una alianza con los sectores populares que aplanara<br />
el escabroso camino y diera el indispensable<br />
respaldo. Y así, se aprobó ese 1934 —Cárdenas<br />
era ya un influyente presidente electo— una<br />
nueva redacción del tercero constitucional que,<br />
de entrada y radicalmente, señalaba que “la<br />
educación que imparta el Estado será socialista.”<br />
Como ya hemos señalado, esta frase estaba<br />
dotada de un significado amplio, de fortaleza<br />
del Estado como respaldo de las políticas agrarias,<br />
laborales, educativas y de beneficio social<br />
que ponía en marcha el gobierno. Y planteaba,<br />
además, como ahí mismo se señala, una clara<br />
orientación —científica y materialista— respecto<br />
de los contenidos; para las y los maestros tenía<br />
significados todavía más profundos y abiertamente<br />
buscados por los creadores de la alianza.<br />
En efecto, se señalaba que<br />
El adjetivo “socialista” en la Constitución… precisamente<br />
por radical en un contexto capitalista venía<br />
a darle una validez extraordinaria al quehacer que<br />
realizaban las y los maestros en las comunidades,<br />
del lado de campesinos sin tierra y obreros explotados.<br />
Y sobre todo venía a confirmar que el Estado<br />
constitutivamente estaba del lado de las clases<br />
populares. Y allí era donde los maestros querían<br />
estar. Venía también a darle al trabajo con las comunidades<br />
una protección y respaldo político importantísimo.<br />
Por eso el término era tan valioso.<br />
La alianza pueblo, Estado y educadores se desplegaba<br />
a toda vela en esas dos décadas que ahora<br />
recuperaba y le daba significado la Constitución<br />
(Aboites, 2020: 91).<br />
La modificación constitucional colocó sin<br />
ambigüedades al Estado como conductor direc-<br />
3 La redacción completa de 1917 es la siguiente: “Art. 3º. La<br />
enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos<br />
oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza<br />
primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos<br />
particulares. Ninguna corporación religiosa, ni<br />
ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas<br />
de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares<br />
sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.<br />
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente<br />
la enseñanza primaria” (Cámara de Diputados, 2003b).<br />
to de la educación y ya no como mero garante<br />
de que se siguieran reglas mínimas de comercio.<br />
En efecto, a diferencia de la redacción de 1917<br />
(“la educación será libre”), acá, sin timidez, se<br />
enuncia que el protagonista era el Estado:<br />
La educación que imparta el Estado será socialista,<br />
y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá<br />
el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la<br />
escuela organizará sus enseñanzas y actividades<br />
en la forma que permita formar en la juventud un<br />
concepto exacto del universo y de la vida social<br />
(DOF, 1934).<br />
El texto añade, además, para completar el<br />
perfil del destinatario, que la primaria sería “gratuita<br />
y obligatoria”. 4<br />
Esta fue la expresión normativa más alta de<br />
una política educativa general, que incluyó, además<br />
de disposiciones más evidentes, la creación<br />
de normales militantes, rurales y urbanas,<br />
la contratación de decenas de miles de jóvenes<br />
maestras y maestros procedentes de las comunidades<br />
pobres y una orientación pedagógica<br />
educativa sobre la vida social que acompañara<br />
y fortaleciera en las comunidades, y en su relación<br />
con la escuela, los procesos colectivos y<br />
organizacionales de reivindicación de derechos<br />
sociales y laborales.<br />
En un contexto como este, no es sorpresa<br />
que, como señalábamos al comienzo, estos años<br />
están libres de la reiterada violencia que el Estado<br />
ejerce contra las y los maestros a partir de<br />
los años cincuenta. Como da cuenta David Raby<br />
(1974) hablando de la relación maestros-Estado,<br />
en esos años, ciertamente, había quejas de<br />
maestros por los bajos salarios o porque éstos<br />
4 Respecto de las escuelas particulares se establecía que éstas<br />
“deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado<br />
en el párrafo inicial de este artículo [que la educación será<br />
socialista] y estarán a cargo de personas que en concepto<br />
del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente<br />
moralidad e ideología acorde con este precepto”.<br />
Por esa razón, se agregaba, no podían impartir educación ni<br />
relacionarse de manera alguna con la enseñanza, las corporaciones<br />
y asociaciones religiosas, los ministros de culto ni las<br />
sociedades por acciones del rubro educativo. Cabe advertir<br />
que circulan otras versiones de este artículo de fuentes tan<br />
serias como universidades y legislaturas, donde de la primera<br />
frase se elimina la palabra “Estado”, de tal manera que queda:<br />
“La educación será socialista”, pero el texto aquí presentado<br />
está tomado de la fotocopia directa del Diario Oficial de la<br />
Federación del 13 de diciembre 1934, Tomo LXXXVII, Decreto<br />
firmado por el presidente L. Cárdenas y diputados y senadores<br />
de la República el 4 de diciembre de 1934 (DOF, 1934).<br />
620
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
no se pagaban a tiempo, y también protestas<br />
en diversos estados ante los gobiernos locales<br />
abusivos por temas relacionados con las condiciones<br />
laborales, pero no pretendían cuestionar<br />
la alianza de las y los maestros con el Estado, y<br />
tampoco suscitaban una respuesta violenta o la<br />
crudeza que, desde el Estado, se verá más tarde.<br />
Dice ese autor que “el magisterio frecuentemente<br />
constituía una especie de vanguardia política<br />
de izquierda, el motivo de esas huelgas no era<br />
abiertamente político en la mayoría de los casos”<br />
(Raby, 1974: 86).<br />
La alianza Estado-magisterio, construida a lo<br />
largo de 20 años, había tenido éxito en crear un<br />
sustrato básico de confianza y de compromiso<br />
de vida —no sólo laboral—, que en los años treinta<br />
estaba en su más alto nivel. Así, “los maestros<br />
izquierdistas […] sentían una arraigada lealtad al<br />
gobierno de Cárdenas, que consideraban guía<br />
en la lucha del pueblo mexicano contra el imperialismo<br />
y la reacción interna” (Raby, 1974: 90-<br />
91), a tal punto que, al menos en una ocasión, al<br />
darse el asesinato de varios maestros a manos<br />
de los caciques regionales, el presidente Cárdenas<br />
personalmente atendió el sepelio y dirigió<br />
un discurso de fervoroso apoyo y promesa de<br />
castigo a los responsables.<br />
La segunda hipótesis: educación superior,<br />
autonomía y violencia de Estado<br />
En la educación superior, salvo excepciones muy<br />
concretas, 5 no se construyó una alianza con las y<br />
los profesores de las universidades y menos de<br />
las autónomas. Desde el comienzo del periodo<br />
posrevolucionario, el Estado lanzó el mensaje<br />
claro de que la autonomía no era ni bienvenida<br />
ni bien vista. Estaba presente, pero como parte<br />
de la historia del conservadurismo del siglo diecinueve,<br />
incluyendo su expresión más importante:<br />
la pretenciosa creación porfirista de la Universidad<br />
Nacional de México.<br />
Ésta se había establecido en 1910 como el último<br />
toque a una exitosa nación que ya se consideraba<br />
en el dintel de la entrada al salón de<br />
las grandes y medianas potencias. Era, además,<br />
vista como una medalla concedida al presiden-<br />
5 Con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana,<br />
que se acercaron al proyecto de educación socialista,<br />
el Estado mantuvo en esa época una relación muy cercana y<br />
mutuamente beneficiosa.<br />
te-militar por su labor de 30 años en el poder.<br />
“La Universidad es vuestra obra”, había proclamado<br />
muy entusiasmado Justo Sierra en el discurso<br />
inaugural de la institución, dirigiéndose al<br />
complacido general Porfirio Díaz; una pomposa<br />
inauguración, a la que se acercaron las cortes<br />
universitarias europeas y norteamericanas, pero<br />
no las masas de un país lleno de carencias y de<br />
explotación. En ese exclusivo espacio, nada anticipaba<br />
que apenas dos meses y un día después<br />
—el 20 de noviembre— comenzaría una rebelión<br />
que haría emerger un poderoso movimiento armado<br />
y nuevos actores de la historia futura del<br />
país (Sierra, 2004: 61). La universidad en México<br />
y, particularmente, la Nacional, en muy poco podía<br />
considerarse como cercana a la Revolución<br />
y a su idea de educación.<br />
De ahí que no habría que extrañarse que los<br />
intentos de los universitarios para avanzar por<br />
la ruta de la autonomía y la concepción misma<br />
de universidad fueran, primero, objeto de rechazo<br />
por parte del nuevo Estado revolucionario; y,<br />
como veremos, se distanciaron de las universidades<br />
y de sus intentos de independencia. Pero<br />
pronto, tanto las cúpulas institucionales como el<br />
Estado, comprendieron que la ruta del conflicto<br />
no era la más conveniente. En efecto, la lejanía<br />
del Estado y, todavía más, el conflicto instituciones-gobierno<br />
en los años veinte y treinta había<br />
convertido a la educación superior en un espacio<br />
muy inestable y, además, conflictivo: la autonomía<br />
plena de la Universidad (1933-1945) y la<br />
unánime negativa de los rectores a sumarse al<br />
proyecto de educación socialista habían generado<br />
un ambiente sumamente tenso en torno a<br />
la educación superior.<br />
La lejanía, y hasta ausencia, del Estado dejaba<br />
sin control una importante área educativa.<br />
El Estado necesitaba, al menos, una certeza de<br />
estabilidad en esa área si no podía obtener la<br />
colaboración de las y los universitarios. Por su<br />
parte, las autoridades de las universidades requerían,<br />
también, de la certeza y permanencia<br />
del apoyo político y financiero del Estado, y más<br />
tarde tuvieron que acercarse y aceptar su tutela.<br />
Se logró crear acuerdos de gobierno en<br />
casi todas las instituciones a partir del que se<br />
dio en la Universidad Nacional, en 1945. Éste y<br />
otros acuerdos fundacionales de la relación estable<br />
Estado-Universidad, sin embargo, tuvieron<br />
el problema radical de que si bien incluían a la<br />
621
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
capa hegemónica de académicos y directivos,<br />
dejaban completamente afuera a los estudiantes<br />
y a la mayoría de los trabajadores universitarios<br />
(el grueso de los académicos, administrativos<br />
y manuales); ante esta doble deficiencia –la<br />
incapacidad histórica de llegar a acuerdos para<br />
integrar a estos sectores y la incapacidad de ver<br />
que a partir de los sesenta la universidad sufre<br />
un profundo cambio de época–, la Universidad<br />
deja de ser la institución pequeña, elitista y conservadora,<br />
pues al incorporar cada vez más a las<br />
hijas e hijos de las clases medias trabajadoras y<br />
de ingresos modestos, comienza a ver de manera<br />
distinta al país y a generar situaciones de<br />
movilización y protesta a las que el Estado —<br />
que no ha dejado atrás sus orígenes autoritarios<br />
y militaristas de los años veinte y que, además,<br />
tiene ya un pacto con las clases empresariales y<br />
conservadoras— responderá una y otra vez con<br />
la violencia contra las y los universitarios.<br />
Estado y Universidad: de la violencia institucional<br />
a la represión contra estudiantes<br />
Si en el caso de las y los maestros en los años<br />
veinte y treinta el Estado construye, junto con<br />
ellos, la nueva identidad del magisterio a partir<br />
de la Revolución, en el caso de los universitarios<br />
la situación es distinta: son ellos mismos los que,<br />
por momentos con planteamientos radicales o<br />
hasta conservadores (dependiendo de la institución<br />
y el momento histórico), intentan construir<br />
un espacio institucional que refleje sus intereses<br />
de participación. Es lo que está en el fondo de<br />
la multiplicidad de iniciativas que, de manera<br />
independiente y sin el amparo gubernamental,<br />
exploran distintos caminos en esa dirección. En<br />
1917, en la Universidad Michoacana, grupos de<br />
académicos conservadores logran que el gobernador,<br />
el general Pascual Ortiz Rubio, presente<br />
ante el Congreso del Estado de Michoacán, y se<br />
apruebe, una autonomía prácticamente plena<br />
(donde el rector es nombrado por un Consejo<br />
Universitario, integrado por profesores y funcionarios,<br />
pero con una muy escasa participación<br />
de los estudiantes) (Hernández Díaz y Pérez<br />
Pintor, 2017: 32). Esto puede explicar la prácticamente<br />
nula presencia estudiantil en defensa<br />
de ese espacio.<br />
Haciendo a un lado a los académicos conservadores,<br />
el gobernador Múgica envía al Congreso<br />
local una iniciativa de ley que tiene varios<br />
rasgos importantes: no desecha completamente<br />
la anterior de Ortíz Rubio, que circunscribe<br />
la autonomía sólo a los aspectos de “su técnica<br />
y administración científica”, pero que claramente<br />
sujeta a la institución al poder discrecional<br />
del gobernador. Así, se establece que el rector<br />
“sería nombrado y removido libremente por el<br />
gobernador del estado, al igual que de los directores<br />
de los planteles y dependencias de la<br />
Universidad” (Hernández Díaz y Pérez Pintor,<br />
2017: 42). Esta desconfianza de fondo la explican<br />
los historiadores de Michoacán: “la Revolución<br />
encontró una Universidad permeada por<br />
los intelectuales y los profesionales porfiristas,<br />
y careció, al menos en sus primeros años, de la<br />
posibilidad de reemplazarlos” (Hernández Díaz<br />
y Pérez Pintor, 2017: 79).<br />
Al incrementarse la volatilidad del contexto<br />
político durante las décadas 1910-1920, se despiertan<br />
múltiples iniciativas. Así, ya en la inauguración<br />
de la Universidad de México, en 1910,<br />
la autonomía aparecía como un elemento importante<br />
para el desarrollo de la ciencia. Justo<br />
Sierra describía a Porfirio Díaz como un “convencido<br />
de que el gobierno de la ciencia en acción<br />
debe pertenecer a la ciencia misma” y no al<br />
Estado o gobierno (Sierra, 2004: 61). Siete años<br />
más tarde (1917), los académicos porfiristas logran<br />
que se apruebe una ley de autonomía que<br />
confiere a la Universidad Michoacana la autonomía<br />
total, misma que es prontamente cancelada<br />
y sustituida por otra del gobernador Francisco<br />
Múgica. En 1918 estalla el movimiento de Córdoba,<br />
y la idea de que desde los estudiantes es posible<br />
un diseño propio de universidad comienza<br />
a generar discusiones y propuestas mucho más<br />
avanzadas que las de políticos y académicos.<br />
Los jóvenes mexicanos se sentían hermanados<br />
con los estudiantes argentinos, cuyo movimiento<br />
había sido reprimido por el Ejército. No<br />
dejaban de ver, en términos muy semejantes, su<br />
propia historia frente al gobierno revolucionario.<br />
Por esto, la mexicana Federación de Estudiantes<br />
retomó los planteamientos del Cono Sur, sobre<br />
todo aquellos que hablaban de la necesidad de<br />
que los estudiantes tuvieran un papel central en<br />
el gobierno universitario. Y esto, que era vital<br />
para los estudiantes, no precisamente generaba<br />
entusiasmo en la cúpula militar-civil que en México<br />
controlaba el ámbito gubernamental. Así,<br />
622
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
se creaba una situación paradójica: por un lado,<br />
las revoluciones en Rusia y México proponían un<br />
profundo cambio social para liberar a las masas<br />
subordinadas, y generaban planteamientos<br />
educativos acordes con esa meta; por otra parte,<br />
estos propósitos, en México y otros países,<br />
estaban a cargo de gobiernos con fuertes tendencias<br />
autoritarias. De tal manera que la preocupación<br />
por la educación de las grandes masas,<br />
antes olvidadas y ahora rebeldes, chocaba<br />
con las estructuras de poder institucional muy<br />
conservador y con las aproximaciones pedagógicas<br />
verticales más interesadas en la disciplina<br />
que en el conocimiento liberador. El papel que,<br />
en países como Argentina o Venezuela, tenía la<br />
Iglesia en la aprobación de quiénes podían ser<br />
profesores universitarios es sólo un ejemplo.<br />
Resultaba así que las nuevas visiones sobre<br />
el poder en las instituciones educativas, hasta<br />
entonces muy autoritarias, se mezclaba con una<br />
orientación participativa, popular e, incluso, socialista<br />
(como en Michoacán, en los años treinta),<br />
que llamaba a la inclusión lo más amplia posible<br />
de los explotados y marginados y que, por<br />
su núcleo liberador, generaba un dinamismo sumamente<br />
interesante, además de una capacidad<br />
renovadora que podía cambiar radicalmente la<br />
universidad y la escuela. La autonomía, podía<br />
entreverse, podría ser profundamente revolucionaria.<br />
El tema de quién debía conducir a las<br />
instituciones de educación superior era especialmente<br />
candente. Ahí era donde el mensaje<br />
de Córdoba (“deben ser los estudiantes”) tenía<br />
un profundo sentido, y la cuestión del autoritarismo<br />
y, en concreto, de quién debía conducir la<br />
universidad, era capital.<br />
Los jóvenes de Córdoba consideraban que la<br />
forma de gobierno estaba en la base del problema<br />
de la deficiente formación profesional y<br />
científica que recibían en la educación superior.<br />
En su Manifiesto, criticaban a los profesores por<br />
mediocres, lamentaban la ausencia de la ciencia<br />
en la enseñanza universitaria y, lo fundamental,<br />
denunciaban el gobierno autoritario de la institución<br />
y proponían la independencia total de la<br />
universidad frente a los poderes de un Estado<br />
aristocrático y clerical. “Acabamos —decían entusiastas<br />
los jóvenes de Córdoba— de romper<br />
con la última cadena que, en pleno siglo XX, nos<br />
ataba a la antigua dominación monárquica y<br />
monástica” y añadían que, por todo, eso el estudiantado<br />
“reclama un gobierno estrictamente<br />
democrático y sostiene que el demos universitario,<br />
la soberanía, el derecho a darse un gobierno<br />
propio radica principalmente en los estudiantes”<br />
(Anónimo, 2008).<br />
En este contexto soliviantado no es de extrañar<br />
que, al mismo tiempo que la Universidad<br />
de San Luis Potosí era declarada autónoma y es<br />
la Asamblea la que a partir de entonces elegirá<br />
al rector, la Federación de Estudiantes de México<br />
presentara una propuesta al Congreso de la<br />
Unión en la que se señalaba que el Consejo habría<br />
de definir una terna y, de ella, el presidente<br />
de la república elegíría al rector. Esta iniciativa<br />
no llegó a discutirse en el Congreso debido al<br />
contexto tan políticamente álgido que creó la<br />
rebelión delahuertista en esos años, pero no se<br />
había declarado oposición alguna a que se aprobara<br />
(Silva Herzog, 1974: 32-60). Se trataba de<br />
liberar del estrecho control gubernamental y de<br />
la herencia porfirista a la Universidad Nacional<br />
de México. La demanda estudiantil se enfrentaba<br />
a una estructura de poder y una concepción<br />
de gobierno universitario cuyo antecedente directo<br />
eran 30 años de dictadura.<br />
El conflicto de fondo no ocurrió sino hasta<br />
1929, cuando, al estallar la huelga estudiantil ya<br />
mencionada, se generó una represiva respuesta<br />
del presidente de la república y, de ahí, a la<br />
apresurada aprobación de un propuesta presidencial<br />
que no es la de los estudiantes. Éstos,<br />
desde años atrás, habían propuesto que el Consejo<br />
Universitario integrara una terna y que, de<br />
entre los candidatos, el presidente eligiera al<br />
titular de la Universidad, pero en su propuesta<br />
final al Congreso el presidente se reservó el<br />
control sobre el proceso: él sería el encargado<br />
de elegir la terna para que el Consejo eligiera.<br />
Y así quedó: una nueva Ley Orgánica —versión<br />
oficial— se aprueba ese mismo año y, como era<br />
predecible, los estudiantes se sienten burlados.<br />
La aprobación no resolvió el conflicto, tan sólo<br />
lo hizo aún más enconado y generó una situación<br />
de profunda inestabilidad.<br />
Los estudiantes no pudieron impedir la aprobación<br />
en el Congreso, pero en los siguientes<br />
años fueron perfectamente capaces de generar<br />
una situación de crisis universitaria tan significativa<br />
que, al cabo de cuatro años, en 1933, el<br />
secretario de Educación, Narciso Bassols, muy<br />
molesto, abiertamente se declara harto de la<br />
623
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
relación con los estudiantes y, en un arranque,<br />
les propone entonces que sean ellos los que tomen<br />
el control de una Universidad que, como<br />
él mismo lo anticipa, se volverá prácticamente<br />
privada. En parte de su discurso, menciona:<br />
“[ya que] nada les parece, desconfían de todo,<br />
recelosos de la intervención gubernamental,<br />
entonces asuman ustedes la conducción, consigan<br />
recursos, tomen decisiones respóndanle al<br />
pueblo de México pero ya no como la universidad<br />
del Estado, sino como cualquier otra, incluso<br />
privada” (en Silva Herzog, 1974: 68-69). En<br />
efecto, la nueva ley que se aprueba les concede<br />
la autonomía plena, pero haciéndoles pagar un<br />
alto precio, que consiste en que, si bien habrá<br />
un Consejo Universitario paritario y con una decisiva<br />
mayoría de profesores y estudiantes, 6 que<br />
será el encargado de nombrar rector y dirigir la<br />
institución, la Universidad dejará de ser llamada<br />
‘Nacional’ y se le cancelará totalmente el subsidio<br />
del Estado. Y son los profesores (a quienes,<br />
además, se les cancela el salario) y los estudiantes<br />
(que tienen que pagar elevadas colegiaturas)<br />
los que sufren esto último. El primer rector<br />
es Manuel Gómez Morín, que luego es fundador<br />
del Partido Acción Nacional.<br />
Pero ni esto arregla las cosas, y el que paga<br />
los platos rotos es el presidente Cárdenas, porque<br />
inmediatamente después, en 1934, cuando<br />
ya es presidente, convoca a todos los rectores<br />
de universidades a integrarse al paradigma de la<br />
educación socialista, que está a punto de aprobarse<br />
constitucionalmente, y que, señala perentoriamente<br />
el gobernante, no puede dejar de<br />
incluir a la educación superior. Las autoridades<br />
universitarias rechazan bruscamente la invitación,<br />
algunos sectores estudiantiles la aprueban<br />
(de las universidades de Jalisco y Michoacán),<br />
6 La participación de los estudiantes en órganos como el<br />
Consejo es para ellos sumamente importante. Uno de ellos<br />
daba esta explicación: “todas las dificultades estudiantiles<br />
provienen de que la voz y voto de los estudiantes en la forma<br />
en que actualmente está integrado el Consejo Universitario,<br />
no tienen ningún valor, pues sus representantes son en <strong>número</strong><br />
muy inferior al <strong>número</strong> de los representantes de las autoridades<br />
escolares de los profesores, quienes llevan siempre<br />
una opinión unificada e intransigente, que echa por tierra y<br />
nulifica todas las proposiciones y deseos de los estudiantes,<br />
siendo éste el origen de conflictos como el actual y deseamos<br />
aprovechar la buena disposición de usted (refiriéndose<br />
al Presidente) para que la clase estudiantil, única a la que aún<br />
no llega en una forma eficaz la obra de la Revolución, realice<br />
una verdadera conquista que resuelva con justicia y equidad<br />
problemas presentes y futuros (Silva Herzog, 1974: 50, las<br />
cursivas son mías).<br />
otros no la aceptan (entre ellos las y los de la<br />
ahora exnacional) y, finalmente, el gobierno federal<br />
se ve obligado a suprimir de la iniciativa<br />
constitucional cualquier mención de las universidades<br />
que las incorpore como ámbito, también,<br />
de la educación socialista. Con esto se agrava la<br />
crisis en la relación Estado-educación superior.<br />
Ya no es sólo el secretario Bassols el que rompe<br />
con una institución, sino también el siguiente<br />
jefe del Gobierno extiende el divorcio a todas<br />
las instituciones por su falta de colaboración en<br />
esta iniciativa de Estado. Si ellas se deslindan,<br />
parece decirse, entonces el presidente también.<br />
Aunque hay que considerar que, en los hechos,<br />
no se quiere el rompimiento extremo, pues Cárdenas<br />
reanuda las aportaciones monetarias extraordinarias<br />
a la antes Nacional. Y, a pesar de<br />
su autogobierno y, tal vez por eso, sorpresivamente,<br />
“durante los seis años siguientes la Universidad<br />
estuvo en paz sin que hubieran huelgas<br />
ni actos de violencia por parte de los alumnos”,<br />
cuenta el profesor y funcionario Jesús Silva Herzog<br />
(1974: 78).<br />
Pero otra cosa ocurriría con Manuel Ávila<br />
Camacho, en 1944. Aprovechando una huelga<br />
en ese año, un grupo de académicos, ilustres<br />
y molestos con la situación marginal en que<br />
se encuentran dentro de la Universidad, lleva<br />
a la creación de un nuevo pacto en la educación<br />
superior universitaria. Uno que le permita<br />
al gobierno mayor ingerencia en la vida universitaria,<br />
pero, al mismo tiempo, no le inmiscuya<br />
directamente. Se trata de un acuerdo entre cúpulas<br />
institucionales y Estado, del que quedaron<br />
excluidos el grueso de los académicos y otros<br />
trabajadores, pero, sobre todo, los estudiantes.<br />
A pesar de que éstos siempre plantearon con<br />
vehemencia lo justo que era el que se les permitiera<br />
participar con pleno derecho en la vida<br />
institucional, el acuerdo pasa a través de ellos<br />
como si no existieran. Desde 1929 esperaban “la<br />
buena disposición de usted (refiriéndose entonces<br />
al presidente Portes Gil) para que la clase<br />
estudiantil, única a la que aún no llega en una<br />
forma eficaz la obra de la Revolución, realice una<br />
verdadera conquista que resuelva con justicia y<br />
equidad problemas presentes y futuros” (citado<br />
en Silva Herzog, 1974: 50, las cursivas son mías).<br />
¿Cómo se llegó al nuevo acuerdo Estado-Universidad<br />
de 1944-45? Al presidente llegaron demandas<br />
de sectores académicos de la Universi-<br />
624
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
dad que se quejaban de que, más allá de la huelga<br />
contra el rector de inclinación fascista, el problema<br />
era que en esa institución regía la política y<br />
no la academia y, como apunta Ordorika (2006),<br />
podemos inferir que era una manera de quejarse<br />
de que la participación mayoritaria de estudiantes<br />
y profesores en el Consejo Universitario hacía<br />
que las discusiones y decisiones sobre la conducción<br />
de la Universidad estuvieran entonces fuera<br />
del fácil alcance del poder, de las competencias<br />
de los funcionarios y de la capa de académicos<br />
ilustres. La predominancia de estudiantes y del<br />
conjunto general de profesores era considerada<br />
por este segmento académico como algo nocivo,<br />
el imperio de la política o, de plano, de la politiquería<br />
que no atendía a lo académico. Era claro<br />
que la cúpula de académicos distinguidos estaría<br />
más cómoda discutiendo y acordando con los<br />
funcionarios (mismos que eran, también y generalmente,<br />
ilustres académicos).<br />
En respuesta a sus quejas, Ávila Camacho<br />
pidió a seis exrectores de la institución que le<br />
presentaran una nueva propuesta de ley; éstos<br />
regresaron con un proyecto que modificaba a<br />
fondo el esquema de gobierno de plena autonomía.<br />
Se crearía una Junta de Gobierno integrada<br />
por notables académicos o funcionarios de dentro<br />
y fuera de la institución, misma que estaría<br />
encargada de la designación de rector y funcionarios,<br />
y de servir de árbitro en los conflictos universitarios.<br />
Y, además, proponían cambios en la<br />
composición del Consejo Universitario, que disminuirían<br />
sensiblemente el peso e influencia del<br />
común de profesores y estudiantes. La propuesta<br />
se aprobó en el Congreso (y hoy, después de<br />
casi 80 años, sigue sin cambios) y, con eso, a<br />
partir de enero 1945, la Universidad volvió a ser<br />
Nacional, se le reanudó la entrega del subsidio<br />
formal y se le prometió la construcción de toda<br />
una Ciudad Universitaria que, en menos de diez<br />
años, comenzó a albergar escuelas y facultades.<br />
Un siglo de implicaciones y conflictos<br />
Con este acuerdo, el Estado renunció a la idea<br />
de que debía ser directamente el poder presidencial<br />
o el gobernador de cada entidad quien<br />
ejerciera un poder directo sobre la institución y<br />
sobre los procesos internos, como la designación<br />
de rector; a partir del acuerdo, corresponde a la<br />
Junta de Gobierno (o Junta Directiva) esa tarea,<br />
y repetidas veces sus integrantes han demostrado<br />
su lealtad básica a la institución y al Estado.<br />
Sin embargo, se dejaba completamente fuera a<br />
los estudiantes y, en 1945, serían lo que ya en<br />
1929 anticipaban y rechazaban: quedar como “la<br />
única clase excluida” en la Universidad. Yuri Jiménez<br />
Nájera (2014: 188-203) e Imanol Ordorika<br />
(2006: 45-99) ilustran con gran claridad cómo<br />
la dinámica interna del poder —aunque con la<br />
oposición de los estudiantes que resultaron ser<br />
los grandes perdedores en este nuevo arreglo—<br />
propició que se llegara a un acuerdo que vinculaba<br />
a la Universidad con el poder del Estado en<br />
ese año, y esto tuvo un fuerte impacto en la vida<br />
universitaria. Jiménez Nájera muestra cómo se<br />
modifican las proporciones de los diversos actores<br />
en el Consejo Universitario, si se compara<br />
el antes y después de la Ley Orgánica de 1945:<br />
“el poder burocrático pasó de 23% a 47%; el sector<br />
académico disminuyó levemente, de 30% a<br />
27%, mientras que el sector estudiantil cambió<br />
de 45% a 25%” (2014: 204).<br />
En parte, por eso Ordorika llega a la conclusión<br />
de que el nuevo arreglo político dentro de<br />
la Universidad se dio en una coyuntura idónea,<br />
que combinó unas excelentes relaciones políticas<br />
entre esta institución y el Estado, y reforzó<br />
la estabilidad cada vez mayor del régimen político<br />
mexicano. El autoritarismo se había consolidado<br />
en la Universidad y en el sistema político<br />
en general: “Los grupos dominantes en la Universidad<br />
Nacional Autónoma de México tenían<br />
grandes expectativas para la nueva era que los<br />
esperaba una vez desterrada la política” (Ordorika,<br />
2006: 99).<br />
En este acuerdo no sólo los estudiantes, también<br />
el común de los profesores y los trabajadores<br />
administrativos quedan fuera del ámbito<br />
donde se toman las grandes y pequeñas decisiones<br />
institucionales, aunque esto afecta sobre<br />
todo la comunidad de estudiantes. Las y los<br />
académicos, en último término de su función,<br />
derivan un poder importante y, posteriormente,<br />
mejoraron su situación gracias al surgimiento de<br />
una organización sindical propia y democrática<br />
en, prácticamente, cada institución, a partir de<br />
los años setenta. Con ello logran, así sea transitoriamente,<br />
un poder que equilibra un tanto el<br />
de las cúpulas. Los estudiantes, sin embargo, ya<br />
para entonces no tienen siquiera la Federación<br />
de Estudiantes.<br />
625
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
Lo anterior, sin embargo, no borra el hecho<br />
de que profesores y estudiantes han dejado de<br />
ser conductores de la institución y han pasado a<br />
ser meros observadores de procesos institucionales,<br />
que ahora les están vetados y que se les<br />
han vuelto opacos. Al mismo tiempo, la universidad,<br />
a pesar de ser autónoma, pierde independencia,<br />
porque este acuerdo vincula y compromete<br />
fuertemente a las cúpulas institucionales<br />
con el Estado. Separadas definitivamente de las<br />
y los estudiantes y del profesorado común, las<br />
mismas directivas se debilitan profundamente,<br />
y su único sostén, en caso de emergencia, es el<br />
gobierno —el Estado—, con el que sostienen una<br />
relación de mutua dependencia. Además, una<br />
vez establecida una importante distancia respecto<br />
de la comunidad universitaria, las cúpulas<br />
tienden a desarrollar una mentalidad de coto selecto<br />
y privilegiado, que los aleja aún más de las<br />
bases sociales de la Universidad y que se protege<br />
y se acerca a todo aquello que les ofrece el<br />
poder y sus recompensas.<br />
Sus ventajas se amplían con la llegada, en<br />
los noventa, de los sobresueldos, cuyos montos<br />
son discrecionalmente determinados por<br />
los rectores; además, se da la masiva llegada<br />
de los convenios con empresas, corporaciones<br />
internacionales, fundaciones y dependencias<br />
gubernamentales. Así, las cúpulas dependen<br />
del Estado y el Estado depende de ellas para la<br />
tranquilidad de un sector (el estudiantil) que no<br />
fácilmente es controlable por los gobiernos. Y,<br />
así, se estabiliza la relación Estado-Universidad<br />
para beneficio mutuo: ninguna de las dos partes<br />
tiene razones o incentivos para asumir posiciones<br />
que, en general, hagan peligrar el acuerdo.<br />
Termina, así, la despectivamente llamada<br />
política (es decir, el régimen de acuerdos entre<br />
estudiantes y académicos como eje de la conducción<br />
universitaria), y se fortalece lo académico<br />
(el régimen político del predominio de los<br />
acuerdos con los estratos académicos superiores<br />
y los directivos ligados al Estado). Una Junta<br />
de Gobierno permite llegar muy fácilmente a<br />
acuerdos y resolver situaciones problemáticas,<br />
a diferencia de la opción de negociar con todo<br />
un Consejo paritario de casi un centenar de integrantes.<br />
Pero con la nueva vinculación, el Estado logra<br />
algo más: las cúpulas universitarias tácitamente<br />
aceptan que el poder gubernamental, el presidente,<br />
podrá intervenir de manera decisiva en la<br />
vida institucional y cuando lo juzgue necesario. 7<br />
Las razones de fondo: la mutua conveniencia<br />
Más allá de las cuestiones circunstanciales (huelga,<br />
presión de académicos), al Estado mexicano<br />
le era sumamente incómoda y problemática la<br />
forma en que, en los años veinte y treinta, se había<br />
replanteado la relación con la Universidad. La década<br />
de experiencia de la autonomía plena había<br />
mostrado que la universidad autónoma sí podía<br />
sobrevivir y hasta prosperar, pues podía conseguir<br />
recursos del Estado y convertirse —como<br />
lo hizo en esos años— en una fuerza política, de<br />
entrada, contrapuesta al Estado. Éste no ganaba<br />
algo sustancial y sí perdía un espacio que, como<br />
ya se veía desde los años cuarenta, era clave para<br />
el desarrollo del país, para la estabilidad política<br />
en la educación y para el mantenimiento de la<br />
idea del Estado como proveedor de educación.<br />
Algo que le ganaba importantes bonos políticos<br />
entre la juventud (como se vería después del 68).<br />
Incluso, se comprobó, con el paso del tiempo,<br />
que a pesar de la autonomía de las juntas de gobierno,<br />
el Estado podía ejercer un papel importante<br />
en el control de las universidades.<br />
La manera tan conflictiva como en algunos<br />
periodos se da la relación con las universidades<br />
tiene que ver con este esquema: el Estado decide<br />
ejercer un control importante sobre las instituciones<br />
universitarias, pero éstas, por su origen e<br />
historia, difícilmente están dispuestas a olvidarse<br />
de la autonomía. Esta tensión no resuelta se propone<br />
aquí como la explicación del conflicto reiterado<br />
y profundo entre la Universidad y el Estado.<br />
7 Silva Herzog narra un evento ilustrativo. En 1948 el presidente<br />
Miguel Alemán cita a la Junta de Gobierno de la UNAM<br />
a una reunión sobre una huelga en curso. Allí, los miembros<br />
de la Junta dan sus puntos de vista (a favor del doctor Zubirán)<br />
y le piden que lo apoye. Este responde afirmativamente<br />
y señala que el rector ha contado con todo su apoyo y, como<br />
prueba, informó que le daba apoyo para la construcción de<br />
Ciudad Universitaria. “Salimos [de la reunión] encantados de<br />
la vida”, dice Jesús Silva Herzog; le comunican por teléfono<br />
al rector la buena noticia y acuerdan reunirse esa misma<br />
noche. En esa reunión, sin embargo, el rector Zubirán les informó<br />
que el presidente le había pedido su renuncia irrevocable,<br />
cosa que hizo de inmediato. (Silva Herzog, 1974: 96).<br />
Otra intervención del Ejecutivo fue en 1944, y se narra en el<br />
cuerpo de este escrito, cuando el presidente Ávila Camacho<br />
interviene para cambiar la Ley (Silva Herzog, 1974: 81). Y en<br />
noviembre de 1999, según se informa en la prensa, el presidente<br />
Zedillo interviene y le pide la renuncia al rector Barnés<br />
por su manejo de la huelga estudiantil y le abre el camino<br />
para que su subalterno, el doctor De la Fuente, lo sustituya.<br />
626
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
Las consecuencias del acuerdo para los<br />
estudiantes y la educación superior<br />
Esa tensión se despliega sobre todo, de manera<br />
permanente y muy fuerte, al interior de las instituciones<br />
con el grueso de los trabajadores universitarios<br />
y con los estudiantes. Se vislumbra su<br />
profundidad y fuerza cuando hay decisiones especialmente<br />
problemáticas y les afectan específicamente.<br />
Como la mencionada decisión que<br />
toman las cúpulas de la UNAM y los directivos<br />
de otras instituciones de que sea una agencia<br />
privada externa, el mencionado Ceneval, quien<br />
decida quién ingresa o no a esas instituciones y<br />
cuáles de los egresados pueden considerarse o<br />
no de calidad. O el aumento en las colegiaturas<br />
(como en la UNAM en 1987, 1992 y 1999), que se<br />
decide con sólo los integrantes del Consejo Universitario.<br />
Estos son ejemplos, además, de cómo<br />
el nuevo acuerdo, que excluye a los estudiantes,<br />
crea un sustrato de fuertes protestas y conflictos<br />
en las instituciones, que casi de inmediato<br />
se vuelven asuntos de Estado, y no es raro que<br />
lleven a éste a utilizar el recurso de la violencia.<br />
Ese sustrato tiende a reactivarse cada vez<br />
que, sin consultas ni acuerdos previos, se toman<br />
decisiones que afectan significativamente<br />
a estudiantes o a trabajadores, aunque para las<br />
autoridades esto no sea percibido de la misma<br />
manera. Como en 1929, el cambio de un plan de<br />
estudios y el planteamiento de una nueva evaluación<br />
pudo generar procesos de resistencia<br />
de impredecible evolución e importantes consecuencias.<br />
Por otra parte, se pueden ver las limitaciones<br />
que en los hechos tienen tesis como la de<br />
que los estudiantes están representados en los<br />
órganos colegiados que aprueban estas medidas.<br />
Como ya advertían los estudiantes en 1929,<br />
esa participación es tan minoritaria que es fácilmente<br />
arrasada por la votación entre un sector<br />
de los académicos y los funcionarios. Los representantes<br />
estudiantiles frecuentemente surgen<br />
de procesos de elección muy poco legitimados<br />
por la mayoría, y ocurre que, a veces, gravitan<br />
en torno a las posturas de los funcionarios. Aún<br />
en momentos en que la representación estudiantil<br />
sostenga posturas radicalmente distintas<br />
a la del resto de integrantes, estos consejos y<br />
sus puntos de vista, regularmente, tienen muy<br />
poca trascendencia en la toma de decisiones.<br />
Por otro lado, los grandes conflictos que por<br />
momentos genera este acuerdo excluyente de<br />
los estudiantes son manejados por el Estado<br />
con una violencia que, generalmente, no utiliza<br />
con los académicos universitarios (que a partir<br />
de los años noventa han dejado de ser una real<br />
oposición), pero sí con los estudiantes, el magisterio,<br />
los normalistas y politécnicos. Una revisión<br />
de los hechos violentos de cien años muestra<br />
claramente que son las y los estudiantes quienes,<br />
prioritariamente, son objeto de medidas<br />
agresivas, descalificaciones, palizas y represión.<br />
Los estudiantes, una vez organizados, conscientes<br />
y comprometidos (y peor si son capaces de<br />
convocar en algún grado a las y los académicos),<br />
pueden iniciar —como muestra la historia—<br />
procesos de cambio radicales y, por eso,<br />
también son un núcleo que causa enorme preocupación<br />
y, en su momento, violencia desde<br />
el Estado. Porque representan a comunidades<br />
muy numerosas, pensantes, que no temen oponerse<br />
al gobierno y hacer uso de sus enormes<br />
recursos institucionales (acceso a instalaciones)<br />
de conocimiento y de creatividad. Además, con<br />
años de organización y actuación colectiva, así<br />
sea con propósitos académicos —en la escuela<br />
y la universidad—, cuentan con la experiencia<br />
de moverse en una infraestructura organizativa<br />
y prácticas académicas que fácilmente pueden<br />
reconvertir a las antes tranquilas instituciones<br />
en centros de difusión y organización masivas<br />
y hasta radicales. Como ha ocurrido en prácticamente<br />
cada uno de sus movimientos en esta<br />
historia de un siglo.<br />
Cuando el factor universitario se vuelca masivamente<br />
en la calle genera reacciones de consideración<br />
en la sociedad y entre las autoridades<br />
civiles. Surgen con fuerza las nociones conservadoras<br />
de “los jóvenes a estudiar, no a hacer<br />
alborotos” o “la falta de respeto a la autoridad”<br />
y se nubla la capacidad del poder de entender<br />
y tratar el origen del conflicto. Así, la respuesta<br />
hostil e inicial de Portes Gil, en 1929 —que los<br />
llamaba “indisciplinados” y merecedores de represión<br />
y cárcel—, aparece de nuevo con Díaz<br />
Ordaz y Echeverría (1968-1971), y una vez más<br />
en 2000, sin el discurso agresivo pero sí en el<br />
lenguaje de los hechos, que pone a los estudiantes<br />
como merecedores de cárcel y de juicios que<br />
llevan a penas de cárcel hasta por 20 o 30 años.<br />
627
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
De estas maneras y en forma moderada o aguda,<br />
el esquema de violencia desde el Estado se reproduce<br />
con frecuencia a lo largo de cien años. Y<br />
es evidente que se mantiene hasta nuestros días.<br />
Cuando esto ocurre, las autoridades institucionales<br />
sólo en contadas ocasiones fijan posturas de<br />
defensa de estudiantes y trabajadores, y aunque<br />
en la mayoría de los casos llegan a considerarlos<br />
como “el enemigo”, como ocurrió en el caso de la<br />
UAM en 2019, cuando los trabajadores se declaran<br />
en huelga (El Pulso Laboral, 2018).<br />
Son contados los momentos en que, colocándose<br />
del lado de sus estudiantes, los directivos<br />
se plantan frente al poder del Estado cuando<br />
éste responde con violencia a sus demandas. En<br />
el 68, el rector Barros Sierra sufrió en carne propia<br />
las consecuencias de su postura de rechazo<br />
a la violencia del Estado contra las y los estudiantes<br />
y contra la Universidad.<br />
Por otro lado, un sentimiento parecido al de<br />
traición a la universidad apareció en los círculos<br />
de las cúpulas universitarias cuando, a finales de<br />
los años setenta, las y los académicos del común<br />
y trabajadores administrativos y manuales<br />
comenzaron a organizarse sindicalmente. En los<br />
círculos de poder universitario-gubernamental<br />
se inauguró la defensa de la pureza académica,<br />
pues se manejaba que el sindicato pretendía intervenir<br />
en la determinación de quiénes debían<br />
ser contratados como profesores investigadores.<br />
Se puede interpretar que, en el fondo, estaba<br />
la preocupación del Estado de que se cuestionara<br />
en los hechos el acuerdo de equilibrio de 1945.<br />
De ahí que las primeras respuestas oficiales<br />
de los funcionarios fueron, además de las coloridas<br />
exageraciones y de la condena y descalificación<br />
de los gremios, la campaña de propaganda<br />
dentro y fuera de las instituciones. Dado que<br />
esto no detuvo el crecimiento del sindicalismo<br />
universitario, sino que fortaleció la iniciativa de<br />
crear un Sindicato Único Nacional de Trabajadores<br />
Universitarios (SUNTU), en 1980, el Estado<br />
decidió salir abiertamente y con toda su fuerza<br />
legislativa en defensa del status quo universitario<br />
logrado décadas atrás.<br />
En concreto, lo que hizo fue añadir al tercero<br />
constitucional una fracción que golpea severamente<br />
los intentos de sindicalización masiva y,<br />
una vez más, fortalece la figura de las autoridades.<br />
Así, la nueva fracción séptima en el artículo<br />
tercero establece que “las universidades<br />
[es decir la patronal,] fijarán los términos de ingreso,<br />
promoción y permanencia de su personal<br />
académico” (Cámara de Diputados, 2003a, las<br />
cursivas son mías), con lo que se anuló la bilateralidad<br />
y el sentido mismo del sindicalismo en<br />
un terreno crucial: el de los procedimientos para<br />
la selección y contratación del personal académico.<br />
En ese entonces, como ahora, la postura<br />
de los académicos sindicalizados no iba en el<br />
sentido de la participación del sindicato en las<br />
decisiones respecto de la capacidad académica<br />
de los candidatos a una plaza; pedían, sencillamente,<br />
que juntos, autoridades universitarias y<br />
sindicato, vigilaran, a través de una comisión bilateral,<br />
que los procedimientos de ingreso, promoción<br />
y permanencia que realizaban las comisiones<br />
académicas se llevaran a cabo en estricto<br />
apego a la reglamentación que la institución estableciera,<br />
para evitar favoritismos o sesgos en<br />
las dictaminaciones.<br />
Si esta modificación constitucional hizo desaparecer<br />
el derecho fundamental de los trabajadores<br />
universitarios a la protección bilateral en<br />
el momento de ingreso, promoción y permanencia,<br />
el advenimiento de las becas y estímulos o<br />
pagos por productividad (que mediante un ejercicio<br />
altamente imaginativo fueron concebidas<br />
como un dispositivo de permanencia) agregó<br />
otro territorio importante a la discrecionalidad<br />
de los rectores, pues los montos que deben recibir<br />
los trabajadores por su trabajo en estos conceptos<br />
los determina exclusiva y unilateralmente<br />
la autoridad universitaria.<br />
En la relación con los estudiantes, se puede<br />
identificar que el Estado se maneja de manera<br />
clasista. Las y los normalistas rurales, tecnológicos<br />
o del mismo Poli asisten a instituciones<br />
cuyo financiamiento por alumno es inferior al de<br />
la Nacional o la UAM, lo que genera condiciones<br />
críticas (instalaciones deficientes, escasos<br />
recursos para el proceso educativo, numerosos<br />
profesores en condiciones de precariedad, etcétera)<br />
y protestas. Y entonces la represión suele<br />
ser, también, clasista.<br />
Es el caso del IPN, que se ha indisciplinado en<br />
distintas ocasiones, pero en su origen netamente<br />
popular –a diferencia del de la UNAM, que nace<br />
de la visión de Justo Sierra y Porfirio Díaz y de<br />
sus pretensiones aristocráticas–, 8 los estudiantes<br />
8 Reiteramos la tendencia aristocratizante que tenía la concepción<br />
universitaria de comienzos del siglo pasado, en el<br />
628
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
del Poli tenían una visión del país, de su identidad<br />
de clase y de su propia institución, que les<br />
permitió avanzar rápidamente a posiciones muy<br />
críticas. De allí la reacción estatal de represión.<br />
Como ilustra el IPN, aún sin autonomía formal,<br />
una institución puede generar procesos de<br />
independencia frente al Estado y de conciencia<br />
y organización. Por eso no se puede descartar la<br />
autonomía como si fuera algo ya inútil. A pesar<br />
de todo, ésta confiere algunas ventajas, como la<br />
libertad de investigación y de cátedra, la independencia<br />
relativa de los gobiernos –si esta se<br />
logra construir– y la capacidad de tomar iniciativas<br />
directamente para modificar los términos<br />
y objetivos de su relación con la sociedad. Por<br />
eso constituye una esperanza de que, a partir de<br />
esos atributos, las sociedades latinoamericanas<br />
pueden ser transformadas, como ya ocurrió en<br />
el pasado en los años veinte, treinta y setenta,<br />
periodos en que o no existía el pacto Estado-cúpulas<br />
o éste había entrado en profunda crisis,<br />
como sucedió luego de los hechos del 68.<br />
La autonomía es útil por la función educativa<br />
que tiene y que también alcanza a quienes conducen<br />
el Estado. Algo indispensable porque, en<br />
el fondo, un Estado que no sabe convivir con la<br />
autonomía en la educación es un Estado sumamente<br />
limitado, poco familiarizado con visiones<br />
distintas, con ciudadanos libres, independientes,<br />
creativos y sin miedo.<br />
Implicaciones en la educación básica:<br />
historia y violencia<br />
La ruptura del pacto original de los años 1920-<br />
1930 abrió la puerta a la violencia en este nivel<br />
educativo. El gran sustrato de la violencia –que<br />
sentido de algo aparte, superior, que no debe mezclar sus<br />
propósitos con los de la escuela común financiada por el Estado.<br />
Así, en su discurso inaugural, Justo Sierra señala, entre<br />
otras cosas, que la escuela (primaria, elemental) “forma parte<br />
integrante del Estado, corresponde a una obligación capital<br />
[…] es el Estado mismo en función de porvenir”, pero la educación<br />
superior va a un ámbito donde no llega el Estado: “La<br />
universidad está encargada de la educación nacional en sus<br />
medios superiores e ideales, es la cima en que brota la fuente<br />
[…] que baja a regar las plantas germinadas […] y sube en<br />
el ánima del pueblo, por alto que esta la tenga puesta”, por<br />
eso se ha mantenido “fuera del alcance universitario a las Escuelas<br />
Normales, a pesar de que no ignoramos la tendencia<br />
actual de substituir a la enseñanza normal una enseñanza pedagógica<br />
universitaria”. Y concluye: “no sé cuáles resultados<br />
produciría en otras partes: aquí sindicamos de desastroso,<br />
régimen semejante, en el momento actual de nuestro desenvolvimiento<br />
escolar” (Justo Sierra, 2004: 56).<br />
consiste en haber acorralado a las y los maestros<br />
a través de la conjunción de bajos salarios<br />
(que atentó contra su profesionalización) (Aboites,<br />
1984), el control severo por parte de la SEP<br />
y del SNTE, la enorme losa burocrática que es la<br />
SEP, el control ideológico que en niños y maestras/maestros–,<br />
en este caso, se ejerce a través<br />
de la determinación de los planes y programas<br />
de estudio y de las dificultades que la estructura<br />
burocrática, y supone un peligro para el ejercicio<br />
de la libertad crítica que necesita el conocimiento<br />
para prosperar y vigorizar la relación escuela-comunidad.<br />
De esta mezcla tupida de opresión y sometimiento<br />
nace, como mecanismo de sobrevivencia,<br />
la voluntad reiterada de organizarse colectivamente<br />
y actuar con determinación. Y, en la<br />
medida en que esa voluntad avanza, el Estado<br />
muestra su incapacidad para crear nuevas iniciativas<br />
y lanzar convocatorias a una acción<br />
educativa atractiva y libre, capaz de renovar un<br />
pacto que tuvo muchos frutos; reduce su acción<br />
a sólo mejorar los dispositivos de control y los<br />
recursos de sanciones y, finalmente, cuando los<br />
desafíos de la libertad son ya preocupantes, al<br />
uso de la fuerza.<br />
En los años de 1950 comenzaron las rebeliones<br />
abiertas que cuestionaron de fondo a las<br />
estructuras de control sindical y las deterioradas<br />
condiciones laborales de las que hablaba<br />
Greaves (2008). En la década siguiente, no pocos<br />
maestros optaron por tomar las armas y, en<br />
Guerrero, Chihuahua y otras regiones, opusieron<br />
resistencia a los abusos de caciques, hacendados<br />
y a las fuerzas del Estado. En general, las y los estudiantes<br />
normalistas participan desde entonces<br />
en las luchas de los estudiantes universitarios y<br />
del Politécnico. En el caso de las normales rurales<br />
fue una lucha por la supervivencia, dado el ataque<br />
abierto que sufren en esa década.<br />
En los setentas, las y los maestros de nivel<br />
básico procesan las lecciones del 68, calibran los<br />
márgenes políticos realmente existentes y la capacidad<br />
de transformar el poder que tienen las<br />
rebeldías masivas, bien organizadas, armadas de<br />
ideologías socialmente progresistas y dotadas<br />
de reflexiones educativas necesarias para la acción<br />
de transformación de la educación. Tras un<br />
largo periodo de reflexión y luchas en los sesentas<br />
y setentas, esas décadas se coronaron con<br />
la decisión, en 1979, de formar, dentro del SNTE,<br />
629
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
un organismo que se coloque como un referente<br />
alternativo e interno, la CNTE que, a diferencia<br />
del Sindicato, es un organismo democrático, autónomo<br />
del Estado, ocupado en la mejoría de las<br />
condiciones laborales de los maestros e instrumento<br />
de lucha clasista en contra del régimen<br />
capitalista y sus gobiernos y partidos clasistas.<br />
La lucha de la CNTE: 1990 a la fecha<br />
y la educación superior<br />
Desde finales de los años cincuenta es objetivamente<br />
claro que el itinerario de la educación<br />
de ahí en adelante va a ser tormentoso. En esos<br />
años, a pesar de que la SEP está ocupada por<br />
las y los maestros, que hay constantes protestas,<br />
el Estado decide que no hay marcha atrás<br />
en el pacto conservador-empresarial por el que<br />
opta para la educación. Insiste en la idea de “la<br />
escuela mexicana” y confía en que si no se mencionan<br />
las contradicciones de clase y cultura<br />
—como ocurría con la escuela socialista— dejarán<br />
de tener impacto y permitirán un tranquilo<br />
avance educativo. Deja así, sin resolver, las contradicciones<br />
de fondo y apuesta a que el otro no<br />
reaccionará, no tendrá fuerza o que la represión<br />
y la determinación del Estado serán suficientes<br />
para disuadirlo de cualquier protesta o movilización<br />
significativa. Es decir, opta por la posibilidad<br />
latente de que se generen constantemente<br />
conflictos laborales, gremiales, políticos y culturales,<br />
pero que se podrán contener.<br />
El conflicto y la violencia permanentes son,<br />
sin embargo, opciones que los estudiantes rechazan.<br />
En 1929 advertían claramente que la<br />
violencia era una opción que estaba a punto de<br />
tomar el gobierno (y, podemos decir, que una y<br />
otra vez ha sido la opción preferencial, al no indagar<br />
y resolver más a fondo). Acosados por la<br />
policía, en esa coyuntura señalaban, por voz del<br />
dirigente Gómez Árias, que había una intención<br />
clara de “resolver por la violencia un conflicto<br />
universitario”, y decían algo que si se hubiera<br />
atendido habría impedido muchos de los conflictos,<br />
con los muertos y heridos que conllevan,<br />
de estos cien años:<br />
En este capítulo es fundamental no limitar la opinión<br />
estudiantil a los casos planteados ya, sino escuchar<br />
de modo permanente la opinión de la masa<br />
estudiantil; estamos seguros de que el rechazo de<br />
esta regla significaría posponer una serie de fricciones<br />
que irán surgiendo inevitablemente. La injerencia<br />
de los estudiantes en los organismos de la<br />
Universidad es absolutamente necesaria y no sólo<br />
como informativa, sino determinante en la vida escolar<br />
(Gaceta UNAM, 2019; las cursivas son mías).<br />
El Estado crea las condiciones para que en<br />
todo este siglo genere un rastro de protesta y<br />
violencia que, si bien temporalmente parece haber<br />
concluido, en otros momentos es de violencia<br />
tal –en el terreno de las políticas laborales-educativas<br />
y en el de la represión física y armada–,<br />
que rompe los límites que durante años han servido<br />
para contener la fuerza social de casi dos<br />
millones de docentes (y comunidades y otros<br />
grupos), y colocan a la educación y sus reformas<br />
en un terreno profundamente inestable.<br />
Este es el caso de las reformas parciales que<br />
comienzan con la llegada de la propuesta neoliberal<br />
de educación (a partir de comienzos de<br />
los noventa) y que culminan con una batalla<br />
a fondo por la conducción de la educación de<br />
2012 a 2018. 9 Las reformas neoliberales generaron<br />
reacciones importantes en sectores clave<br />
del magisterio, que permitieron recomponer el<br />
horizonte de fuerzas en la educación. Si bien el<br />
balance general les siguió siendo desfavorable a<br />
las y los profesores, el surgimiento de espacios<br />
crecientes de resistencia enderezaron el rumbo<br />
lo suficiente como para presentar una oposición<br />
en ciertos momentos muy eficaz.<br />
Los dirigentes de los partidos, los tecnócratas<br />
dentro de la SEP y un sector empresarial impa-<br />
9 A pesar de opiniones en contrario, resulta evidente que<br />
desde el planteamiento mismo de la reforma educativa de<br />
2012 el gobierno estaba consciente de la alta probabilidad<br />
de que ésta generaría un fuerte conflicto. En diciembre de<br />
ese año, cuando se procede a aprobar, apresuradamente,<br />
la reforma constitucional desde el bloque dominante en la<br />
educación, la lideresa Gordillo hace la advertencia de que la<br />
inclusión del término “permanencia” provocará una fuerte<br />
confrontación, pues significa que habrá despidos. Y, de hecho,<br />
ahí mismo se da un violento inicio del conflicto, pues la<br />
líder resulta aprehendida y sujeta a un largo proceso judicial,<br />
una manera obvia de eliminarla de la discusión. Por esas mismas<br />
fechas, estudiosos de la educación fueron convocados<br />
por el naciente INEE a una reunión en el Departamento Investigación<br />
Educativa del IPN, con el aparente propósito de<br />
informarles de los planes. Allí, varios advirtieron a la directica<br />
de dicho Instituto que lo que venía era un conflicto mayúsculo.<br />
En ese sentido, la decisión de seguir adelante se hace ya<br />
de manera muy consciente de las implicaciones –aunque no<br />
sea una política formalmente establecida por el Estado– y, al<br />
tomar la decisión de recurrir o aceptar la intervención de las<br />
fuerzas federales, se está de acuerdo en que el conflicto se<br />
torne violento.<br />
630
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
ciente y rijoso (Mexicanos Primero) consideraron<br />
que ya era el momento de ir a fondo en una<br />
reforma integral, en lugar de tener –otra vez– un<br />
rosario interminable de conflictos y luchas, como<br />
había sido desde 2000. Pero ninguno de estos<br />
actores vio la propuesta desde la perspectiva de<br />
maestras y maestros (y ni siquiera se consultó a<br />
quienes podrían tener objeción) y, así, esa reforma<br />
fue tan violenta y tan claramente clasista, que<br />
generó una oposición histórica que derrumbó el<br />
sexenio de Peña Nieto y obligó a López Obrador<br />
a rehacer el marco constitucional y legal, de<br />
forma que se mantuvieran algunos elementos<br />
(como el binomio evaluación-recompensa, a través<br />
de la Unidad del Sistema para la Carrera de<br />
las Maestras y Maestros, USICAMM), pero que se<br />
eliminara el binomio evaluación-despido y se sepultara<br />
al Instituto Nacional para la Evaluación<br />
de la Educación.<br />
Con la cancelación de gran parte de la reforma<br />
de 2012 se evitó que el sexenio 2018-2024<br />
estuviera marcado por un rosario de protestas<br />
y movilizaciones, pues era una reforma que, de<br />
haberse instalado, habría representado un golpe<br />
muy duro de conflictos y protestas desde el magisterio;<br />
por el contrario, se avanzó en la noción<br />
de que se tenía que tener en cuenta la opinión<br />
de los maestros en el terreno de iniciativas de<br />
reforma.<br />
En la Educación Superior, con la Ley General<br />
de Educación Superior, fueron las directivas institucionales<br />
las que tuvieron logros importantes,<br />
como la facultad de definir ellas el derecho a la<br />
educación, la legalización y legitimación de la<br />
evaluación, la injerencia en la definición del derecho<br />
a la educación, la comercialización de los<br />
servicios universitarios, la posposición de la gratuidad<br />
y la facultad de coordinar a las universidades<br />
públicas y autónomas que ahora tiene la SEP.<br />
No se ve, en el horizonte de la formación<br />
mexicana, que los grupos y clases dominantes<br />
consideren necesario reestablecer en la educación<br />
alguna sombra del acuerdo original que se<br />
estableció con los maestros en las primeras décadas<br />
de la posrevolución y, ciertamente, queda<br />
ahora más lejana una visión que pueda ver como<br />
ventajoso, para la educación superior del país y<br />
para las y los jóvenes, el que pasen a ser actores<br />
fundamentales del pacto por la educación superior.<br />
Por lo tanto, la tensión, las protestas y la<br />
violencia seguirán.<br />
Fuentes consultadas<br />
Aboites, Hugo (2021), La medida de una nación. Historia<br />
de poder y resistencias (1982-2021), Ciudad<br />
de México, Editorial Ítaca / Universidad Autónoma<br />
Metropolitana.<br />
Aboites, Hugo (2020), “Cuatro contribuciones de la<br />
CNTE y una hipótesis sobre su origen”, en Miguel<br />
Ramírez Zaragoza (coord.), Las luchas de<br />
la CNTE. Debates analíticos sobre su relevancia<br />
histórica, Ciudad de México, UNAM-Programa<br />
Universitario de Estudios sobre Democracia,<br />
Justicia y Sociedad-Coordinación de Humanidades.<br />
Aboites, Hugo (1984), “El salario del educador en México:<br />
1925-1982”, Revista Coyoacán, vol. 16, Ciudad<br />
de México, Ediciones El Caballito.<br />
Álvarez del Villar, Gonzalo; Mendoza, Damián y Nario,<br />
Mónica (2021), “50 años del halconazo, la<br />
matanza del Jueves de Corpus”, UNAM Global.<br />
De la comunidad para la comunidad, 8 de junio,<br />
Ciudad de México, UNAM, , 20 de agosto de 2022.<br />
Anónimo (2008), “Manifiesto. La juventud argentina<br />
de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”,<br />
en Emir Sader, Hugo Aboites y Pablo Gentili<br />
(comps.), La reforma universitaria. Desafíos<br />
y perspectivas noventa años después, Buenos<br />
Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.<br />
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones<br />
de Educación Superior) (2000), La<br />
educación superior en el siglo XXI. Una propuesta<br />
de la ANUIES, Ciudad de México, ANUIES.<br />
Camacho, Zósimo (2018), “El 68 que tampoco se debe<br />
olvidar: el de las normales rurales”, Contralínea,<br />
27 de septiembre, Ciudad de México, Contralínea,<br />
, 26 de mayo<br />
2022.<br />
Cámara de Diputados (2003a), “Autonomía universitaria.<br />
Cuadro comparativo de su regulación<br />
a nivel constitucional en diversos países”, Ciudad<br />
de México, Cámara de Diputados-Servicio<br />
de Investigación y Análisis, , 19 de abril de 2022.<br />
Cámara de Diputados (2003b), “Evolución jurídica del<br />
artículo 3 constitucional en relación a la gratuidad<br />
de la educación superior”, Ciudad de México,<br />
Cámara de Diputados-Servicio de Investigación<br />
y Análisis, , 31 de<br />
enero de 2022.<br />
631
HUGO ABOITES, CIEN AÑOS DE VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA ESTUDIANTES Y MAESTROS<br />
EN LA EDUCACIÓN MEXICANA<br />
Campos Vázquez, Raymundo y Santillana Hernández,<br />
Alma (2016), “Análisis de diferencias en puntajes<br />
en la prueba ENLACE entre niños y niñas en<br />
el sistema escolar mexicano”, Estudios Económicos,<br />
31 (1), Ciudad de México, El Colegio de<br />
México, pp. 65-123, ,<br />
8 de julio de 2022.<br />
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)<br />
(2022), “Matanza del Jueves de Corpus ‘El Halconazo’”,<br />
Ciudad de México, Comisión Nacional<br />
de los Derechos Humanos, https://cutt.ly/TXN-<br />
YEzw, 10 de julio de 2022.<br />
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)<br />
(2017), “Recomendación No. 7VG/2017.<br />
Sobre violaciones graves a derechos humanos<br />
por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016<br />
en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo,<br />
Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el<br />
estado de Oaxaca”, Ciudad de México, 17 de octubre,<br />
CNDH, , 31 de<br />
enero de 2022.<br />
DOF (Diario Oficial de la Federación) (1934), “Decreto<br />
que reforma el artículo 3º y la fracción XXV del<br />
73 constitucionales”, 13 de diciembre, Ciudad de<br />
México, Segob, , 18 de<br />
abril de 2022.<br />
El Pulso Laboral (2018), “El enemigo está en el SI-<br />
TUAM: Peñaloza”, El Pulso Laboral, Ciudad de<br />
México, 26 de abril, ,<br />
17 julio 2022.<br />
Fierros, Olive (2020), “El día que el Ejército irrumpió<br />
en la Unison contra el movimiento estudiantil”,<br />
El Sol de Hermosillo, 2 de octubre, Hermosillo,<br />
Organización Editorial Mexicana, Local, ,<br />
30 de enero de 2022.<br />
Gaceta UNAM (2019), “1929: autonomía, ya”, Gaceta<br />
UNAM. Órgano informativo de la Universidad<br />
Nacional Autónoma de México, núm. 13, Ciudad<br />
de México, UNAM, ,<br />
20 de abril de 2022.<br />
Gilly, Adolfo (1972), La revolución interrumpida, Ciudad<br />
de México, Editorial Era.<br />
Greaves, Cecilia (2008), Del radicalismo a la unidad<br />
nacional. Una visión de la educación en el México<br />
contemporáneo (1940-1964), Ciudad de México,<br />
El Colegio de México.<br />
Hernández Díaz, Jaime y Pérez Pintor, Héctor (coords.)<br />
(2017), Autonomía universitaria en México. De la<br />
experiencia nicolaíta de 1917 al México del siglo<br />
XXI, Ciudad de México, Universidad Michoacana<br />
de San Nicolás de Hidalgo / Miguel Ángel Porrúa.<br />
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)<br />
(1994), “Cuaderno <strong>número</strong> 1 de estadísticas de<br />
educación”, Aguascalientes, Inegi.<br />
Jiménez Nájera, Yuri (2014), La construcción social de<br />
la UNAM. Poder académico y cambio institucional<br />
(1910-2010), Ciudad de México, Universidad<br />
Pedagógica Nacional.<br />
Lomnitz, Claudio (2021) Discurso aceptación ingreso<br />
al Colegio Nacional https://eloficiodehistoriar.<br />
com.mx/2021/03/07/la-violencia-en-el-mexico-actual-es-sintoma-de-un-nuevo-tipo-de-estado-lomnitz/<br />
López, René Alberto (2022), “Aplican la ley garrote a<br />
maestros de Tabasco; dos arrestados y un herido”,<br />
La Jornada, 21 de julio, Ciudad de México,<br />
Demos, Estados, ,<br />
20 de agosto de 2022.<br />
Loyo Brambila, Aurora (1980), El movimiento magisterial<br />
de 1958 en México, Ciudad de México, Editorial<br />
Era.<br />
National Security Archives (2022) ”About Gelman<br />
Library, The George Washington University”,<br />
Washington D.C., , 10 de julio de 2022.<br />
Ordorika, Imanol (2006), La disputa por el campus.<br />
Poder, política y autonomía en la UNAM, Ciudad<br />
de México, UNAM/Plaza y Valdés.<br />
Poy Solano, Laura (2009), “Misael Núñez Acosta, un<br />
símbolo de la lucha magisterial”, El Cotidiano,<br />
núm. 154, Ciudad de México, UAM-Azcapotzalco.<br />
Quintanilla, Susana (2002), “La educación en México<br />
durante el periodo de Lázaro Cárdenas 1934-<br />
1940” en Diccionario de historia de la educación<br />
en México, México, UNAM/CIESAS/Conacyt,<br />
, 24 de agosto de<br />
2022.<br />
Raby, David (1974), Educación y revolución social en<br />
México, Ciudad de México, SEP.<br />
Revista Expansión (2011), “México evaluará a 16 millones<br />
de alumnos con prueba ENLACE”, Revista<br />
Expansión, 23 de mayo, México, D.F., Expansión,<br />
, 12 de julio de 2022.<br />
Rodríguez, Armando (2010), “Luchas en el IPN: del<br />
cardenismo a la huelga de 1956”, Documentos<br />
del Comité de Lucha Estudiantil Politécnico<br />
(CLEP), Ciudad de México, UNAM-Seminario<br />
de Educación Superior, , 20 de enero de 2022.<br />
632
KORPUS 21, VOL. 2, NÚM. 6, 2022, 611-633<br />
Sánchez Serrano, Evangelina (2009), “La represión<br />
del estado mexicano durante la guerra sucia<br />
en Guerrero”, ponencia presentada en el XXVII<br />
Congreso de la Asociación Latinoamericana de<br />
Sociología y VIII Jornadas de Sociología de la<br />
Universidad de Buenos Aires, Asociación Latinoamericana<br />
de Sociología, Buenos Aires, ,<br />
20 de mayo de 2022.<br />
SEP (Secrertaría de Educación Pública) (2013), “Enlace<br />
2013. Resultados históricos nacionales 2006-<br />
2013”, Ciudad de México, SEP, , 24 de agosto de 2022.<br />
Sierra, Justo (2004), Discurso inaugural de la Universidad<br />
Nacional, Ciudad de México, UNAM-Coordinación<br />
de Difusión Cultural-Dirección General<br />
de Publicaciones y Fomento Editorial, , 20 de abril de 2022.<br />
Silva Herzog, Jesús (1974), Una historia de la Universidad<br />
de México y sus problemas, Ciudad de México,<br />
Siglo XXI Editores.<br />
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)<br />
(2004), Población escolar UNAM: estadísticas<br />
1980-2003. Ciudad de México, Universidad Nacional<br />
Autónoma de México.<br />
Vargas, Ángel (2021), “La violencia en el México actual<br />
es un síntoma de un nuevo tipo de Estado:<br />
Lomnitz”, El oficio de historiar. La historia<br />
como arte, 7 de marzo, México, , 24 de agosto de 2022.<br />
Hugo Aboites<br />
Es doctor en Educación por la Universidad de<br />
Harvard, Estados Unidos. Actualmente es profesor<br />
investigador del Departamento de Educación<br />
y Comunicación de la Universidad Autónoma<br />
Metropolitana Unidad Xochimilco. Sus líneas<br />
de investigación son: nuevas tecnologías, educación<br />
y globalización. Entre sus más recientes<br />
publicaciones destacan, como autor: “El pacto<br />
en ciencia, tecnología e innovación. Su historia<br />
en las leyes (1970-2021)”, El Cotidiano, 36 (226),<br />
Ciudad de México, pp. 7-14 (2021); “Cuatro contribuciones<br />
de la CNTE y una hipótesis sobre<br />
su origen”, en Miguel Ángel Ramírez Zaragoza<br />
(coord.), Las luchas de la CNTE. Debates analíticos<br />
sobre su relevancia histórica, Ciudad de México,<br />
UNAM / Secretaría de Cultura (2020); “Epidemia<br />
y batalla por la educación”, El Cotidiano,<br />
núm. 221, Ciudad de México, pp. 1-16 (2020);<br />
“Desarrollo sostenible, Banco Mundial, Unesco y<br />
universidad: el caso UAM-X”, Trazos y Contextos,<br />
Ciudad de México, UAM-Xochimilco (2020);<br />
“Pandemia y poder: ruptura y lucha por la educación”,<br />
Aprendamos a Educar, núm. 5, Quito.<br />
Wikipedia (2022), “Movimiento magisterial en México<br />
de 1958”, California, Fundación Wikimedia, ,<br />
29 de enero de 2022.<br />
Recibido: 18 de abril de 2022.<br />
Aceptado: 22 de junio de 2022.<br />
Publicado: 1 de septiembre de 2022.<br />
633
Guía para autores<br />
Artículos<br />
Un artículo es un documento que presenta<br />
resultados originales de una investigación,<br />
ya sean experimentales o teóricos, desarrollados<br />
con base en una metodología. Es<br />
un escrito breve que pretende contribuir a<br />
planear, relacionar o descubrir cuestiones<br />
técnicas o profesionales como pauta para<br />
investigaciones posteriores. Para ello toma<br />
en cuenta los temas de actualidad o refiere<br />
cuestiones latentes. Puede versar sobre<br />
diversos aspectos en su afán de difusión o<br />
referirse a temas concretos. Su estructura<br />
científica es la siguiente:<br />
1. Introducción. Debe enunciar de<br />
manera actualizada la problemática<br />
abordada, la cual es antecedente de la<br />
contribución. Asimismo, debe expresar el<br />
impacto de la investigación (por qué es<br />
pertinente), así como su objetivo.<br />
2. Estado del arte. Se lleva a cabo la<br />
revisión bibliográfica del tema en la frontera<br />
del conocimiento.<br />
3. Metodología. Representa el cómo<br />
y el porqué de la investigación. Debe expresar<br />
datos, variables y su respectivo<br />
tratamiento. Asimismo, puede exponer<br />
los procesos, técnicas y programas (software)<br />
que intervinieron en la obtención<br />
de los resultados detallados en la contribución.<br />
4. Resultado y discusión. Manifiesta<br />
los resultados en coherencia con la metodología<br />
y se contrastan los hallazgos<br />
con investigadores nacionales e internacionales<br />
afines. Asimismo, se establecen<br />
comparaciones y se discute el significado<br />
de los resultados.<br />
5. Conclusiones. Representan el cumplimiento<br />
de los objetivos planteados y<br />
su impacto en el área de conocimiento.<br />
6. Anexos. No es una sección obligatoria.<br />
Se utiliza para presentar materiales<br />
complementarios que apoyan la investigación.<br />
Deben estar numerados.<br />
Ensayos<br />
Un ensayo es un documento que analiza, interpreta<br />
y discute un tema mediante el cual<br />
se problematice o demuestre una hipótesis<br />
a través de una secuencia argumentativa<br />
que denote un profundo conocimiento sobre<br />
dicho tema. Se recibirán ensayos con<br />
una extensión de 15 a 25 cuartillas, en letra<br />
Arial o Times New Roman de 11 puntos con<br />
1.5 de interlineado, márgenes superior e inferior<br />
de 2.5 cm y derecho e izquierdo de<br />
3.0 cm, con texto justificado. No debe contener<br />
formato, sangrías, hojas de estilos, caracteres<br />
especiales ni más comandos de los<br />
que atañen a las divisiones y subdivisiones<br />
del trabajo.<br />
1. Título del trabajo en el idioma original<br />
del texto y en inglés cuya extensión<br />
no sea mayor a 15 palabras. Debe referir<br />
claramente el contenido y no exceder de<br />
15 palabras, incluido el subtítulo.<br />
2. Resumen en el idioma original del<br />
texto y en inglés que no exceda las 100<br />
palabras. Debe contener información<br />
concisa acerca del contenido. No debe<br />
incluir tablas, gráficas, referencias ni expresiones<br />
matemáticas.<br />
3. Palabras Clave: Precisar una relación<br />
de tres a cinco palabras que mantengan<br />
un equilibrio entre generalidad y especificidad<br />
en el idioma original del texto<br />
634
y en inglés. Con el propósito de resaltar<br />
el contenido del ensayo para efectos de<br />
indización bibliográfica, se omitirán las<br />
oraciones, a excepción de las palabras<br />
compuestas.<br />
4. Los cuadros deben tener un nombre<br />
y fuente y enumerarse en sistema<br />
arábigo. De igual forma, los mapas, planos,<br />
figuras, láminas y fotos deben tener<br />
nombre, fuente y enumerarse con <strong>número</strong>s<br />
romanos.<br />
5. El texto debe cumplir con los requisitos<br />
bibliográficos y de estilo indicados<br />
en las Normas para los autores.<br />
6. El texto tiene normalizada la bibliografía<br />
en el sistema de citación Harvard y<br />
contiene TODOS los datos. La bibliografía<br />
se redactará de acuerdo con los ejemplos<br />
especificados en las Normas para los<br />
autores.<br />
3. Examinar los elementos estructurales<br />
de la obra, explicar cómo los maneja<br />
el autor y qué función cumplen.<br />
4. Mantener las justas proporciones,<br />
haciendo no sólo que los párrafos de la<br />
reseña estén equilibrados en cuanto a<br />
tamaño y contenido, sino que reflejen la<br />
importancia relativa de las distintas partes<br />
del libro reseñado.<br />
5. Evaluar en función de argumentos<br />
sólidos, y no con el gusto o los prejuicios<br />
personales. Lo primero es determinar el<br />
propósito que se tuvo al hacer el libro<br />
(prefacio o introducción), después podrá<br />
juzgarse si la obra cumple con los fines<br />
que se propuso el autor.<br />
La guía completa para autores puede<br />
consultarse en la página web de la revista:<br />
korpus21.cmq.edu.mx.<br />
7. La introducción y las conclusiones<br />
no deben estar numeradas.<br />
Reseñas Críticas<br />
Una reseña crítica es un documento de menos<br />
de 4500 palabras que da cuenta, a través<br />
de la descripción y el análisis crítico, el<br />
contenido de un libro o artículo editado en<br />
los últimos tres años antes de la postulación.<br />
Al respecto, se sugiere:<br />
1. Leer cuidadosamente toda la obra<br />
(libro o artículo) hasta familiarizarse por<br />
completo con el tema y con la estructura.<br />
2. Partir del supuesto de que los lectores<br />
no conocen el libro objeto de la reseña,<br />
pero que desearían saber de qué se<br />
trata.<br />
635
636<br />
Bordado por Vera Milarka Ramos
Números anteriores<br />
Número 1 Número 2<br />
Número 3<br />
Número 4 Número 5<br />
637
<strong>Korpus</strong> 21, vol. 2, núm. 6, editada por El Colegio Mexiquense, A.C., se terminó de imprimir en septiembre de 2022, en los talleres<br />
gráficos de Jiménez Servicios Editoriales; Cooperativa de Producción M15, L11-1, Col. México Nuevo C.P. 52966 Atizapán de<br />
Zaragoza, Estado de México. El tiraje consta de 300 ejemplares. Para su formación se utilizó las familias tipográficas Gotham y<br />
Americana. Concepto editorial, portada, formación y supervisión en imprenta: José Manuel Oropeza Villalpando. Corrección de<br />
estilo: Juan Carlos Vásquez (español), Jimena Guerrero Flores (inglés). Editor responsable: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez.


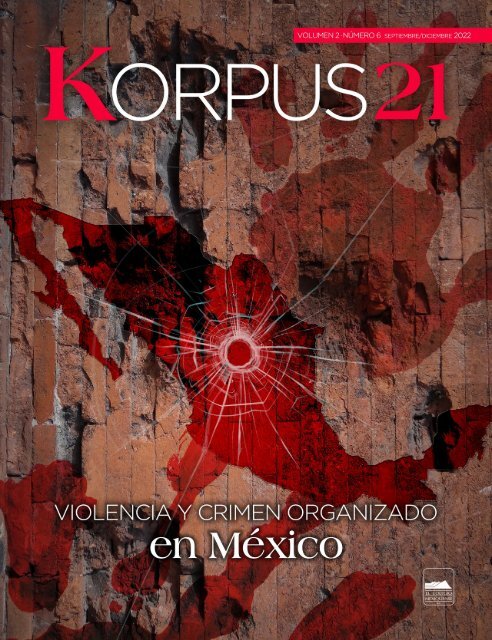
![bicentenario_1[V2]](https://img.yumpu.com/68677971/1/167x260/bicentenario-1v2.jpg?quality=85)
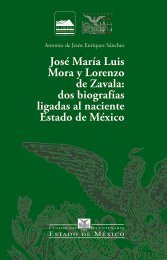
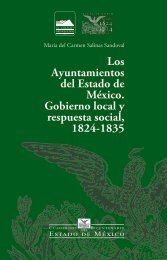
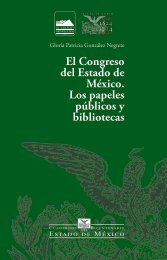
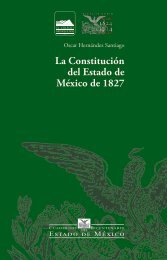
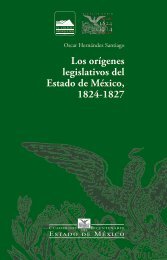
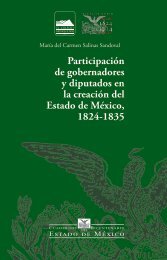
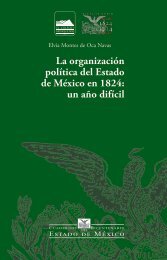
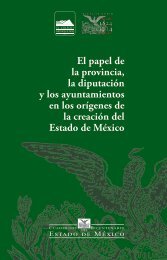
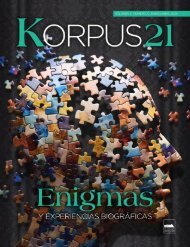

![El_primer_federalismoEM[final]_compressed (2)](https://img.yumpu.com/68483279/1/178x260/el-primer-federalismoemfinal-compressed-2.jpg?quality=85)