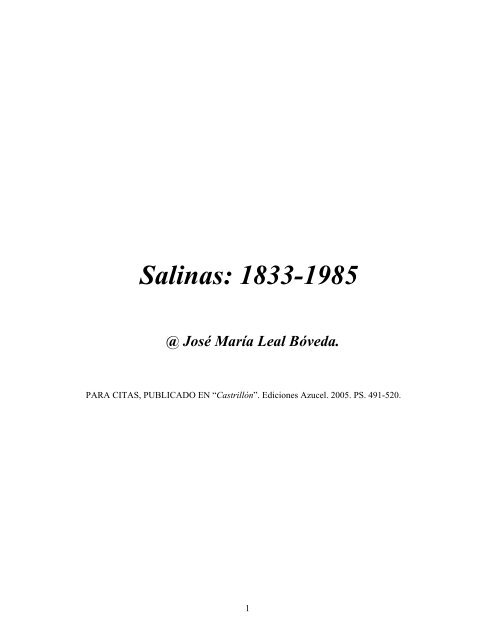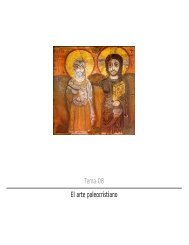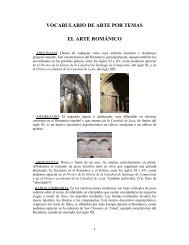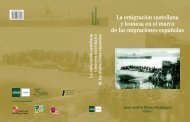Salinas: 1833-1985 - Patrimonio y Didactica
Salinas: 1833-1985 - Patrimonio y Didactica
Salinas: 1833-1985 - Patrimonio y Didactica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Salinas</strong>: <strong>1833</strong>-<strong>1985</strong><br />
@ José María Leal Bóveda.<br />
PARA CITAS, PUBLICADO EN “Castrillón”. Ediciones Azucel. 2005. PS. 491-520.<br />
1
INTRODUCCIÓN<br />
No nos cabe duda de que si queremos hablar de <strong>Salinas</strong>, e incluso del concejo de<br />
Castrillón, habremos de hacer referencia a la estrecha relación que mantienen con el<br />
vecino Avilés, tanto en los aspectos geográficos, económicos como espaciales.<br />
Efectivamente, esta vinculación se remonta a tiempos geológicos en los que se forman<br />
la ría de Avilés y el cordón litoral del Espartal sobre el que se asienta nuestro núcleo<br />
veraniego, pero también a siglos medievales y decimonónicos en los que la expansión<br />
portuaria avilesina como punto exportador de los carbones de la cuenca central<br />
asturiana, crea una clase burguesa que buscará <strong>Salinas</strong> como centro de ocio y segunda<br />
residencia al estilo de lo que estaba ocurriendo en lugares como San Sebastián,<br />
Santander o Biarrit en Francia.<br />
Así, la primera transformación espacial del pago se remonta a estas fechas de<br />
principios del siglo XIX cuando La Real Compañía Asturiana de Minas se instala en la<br />
zona y conecta con un ferrocarril, que discurre por las dunas fijadas con pinos del<br />
Espartal, su explotación minera de Arnao con el muelle de San Juan de Nieva. La<br />
construcción de viviendas para sus empleados en el Valle del Cuerno, Arnao, y en<br />
<strong>Salinas</strong> darán forma al primer núcleo urbano que, hasta estos momentos estaba<br />
constituido tan solo por una veintena de casas.<br />
Otra circunstancia sería la instalación de las colonias escolares de la Universidad<br />
de Oviedo en la zona y la elección de <strong>Salinas</strong> por muchos de sus catedráticos como<br />
lugar de veraneo. Este hecho provocó que construyeran un buen número de chalets con<br />
lo que el arenal, muy poco humanizado hasta el momento, se fuera urbanizando poco a<br />
poco. El prestigio social que estos profesores otorgaban al incipiente núcleo sirvió de<br />
atracción para que las clases pudientes avilesina y asturiana, se fueran instalando<br />
paulatinamente, de modo que hacia finales del siglo XIX y principios del XX hacia<br />
<strong>Salinas</strong> afluía una corriente ávida de disfrutar de las excelentes condiciones<br />
medioambientales que ofrecía.<br />
Pero la fisonomía actual se adquiere hacia finales de los 50 y principios de los 60<br />
del siglo XX, años en los que Avilés sufre la gran transformación económica y espacial<br />
como resultado de la instalación en las márgenes de la ría de ENSIDESA y otras<br />
empresas como ENDASA, CRISTALERÍA ESPAÑOLA, AZSA, etc. El hecho<br />
industrial que sucede al período autárquico trae consigo la fijación de una población<br />
que, en sus cualificaciones profesionales más bajas, será alojada en los barrios obreros<br />
próximos a la Fábrica (Llaranes, La Luz, Las Vegas, Versalles, etc.) pero que instalará a<br />
2
sus cargos medios y directivos en la vecina <strong>Salinas</strong> o en las zonas altas de la Villa. En<br />
este contexto, la diversificación de las actividades de la Real Compañía para pasar a ser<br />
empresa inmobiliaria a través de su filial CONCASA elevará las moles del Espartal,<br />
intentando emular un modelo de crecimiento urbanístico similar al del Mediterráneo<br />
basado en la construcción de bloques de varios pisos en primera línea de playa con la<br />
consiguiente transformación y destrucción del medio natural precedente. La<br />
potenciación de <strong>Salinas</strong> como núcleo residencial veraniego haría el resto.<br />
De todo lo expuesto, podemos decir que en relación con <strong>Salinas</strong> dos hechos se<br />
muestran incontestables. El primero será su configuración como estación veraniega<br />
destinada al esparcimiento y descanso de la burguesía asturiana, que impulsa su<br />
desarrollo. El segundo lo representa la vinculación inicial a los planes de la Real<br />
Compañía Asturiana de Minas, muy interesada en la potenciación de una estación<br />
veraniega. A todo ello, habrá que añadir la posibilidad de urbanizar el extenso playón de<br />
<strong>Salinas</strong>-El Espartal que había sido apropiado mediante una concesión y varias<br />
expropiaciones a mediados del siglo XIX. Ello no dejaba de presentarse como un gran<br />
negocio inmobiliario y así sería en la década de 1960 a través de su filial CONCASA.<br />
Por todo ello, debemos hacer mención antes que nada a la formación geológica<br />
del lugar para entender su historia urbanística actual.<br />
LA FORMACIÓN DE LA RÍA DE AVILÉS.<br />
La tectogénesis alpina produjo en el macizo asturiano una tectónica de fallas<br />
verticales y subverticales de estilo germánico en la que unos bloques resultan hundidos<br />
mientras que por el contrario otros eran levantados. Aún cuando la tectogénesis<br />
herciniana había trazado los rasgos estructurales fundamentales del zócalo astur, será la<br />
tectogénesis alpina la que defina la actual configuración morfológica de manera que los<br />
débiles depósitos mesozoicos y cenozoicos fueron arrastrados por la tectónica vertical<br />
germánica, quedando condicionada su estructura a la fragmentación del zócalo<br />
paleozoico.<br />
Como consecuencia directa de esta fragmentación será la aparición en bloques<br />
de dovelas hundidas o levantadas como ya mencioné anteriormente. De esta manera la<br />
fosa de Avilés se trata de una dovela hundida que se ve bordeada por una serie de fallas<br />
como la de Ventaniella que al prolongarse hacia el NW ocasionará la considerada como<br />
continuación de la dovela de Avilés, es decir, el cañón submarino de Avilés. 1<br />
1<br />
.- LLOPIS LLADÓ, NOEL: “El relieve de la Región Central de Asturias”. Estudios Geográficos. 1954.<br />
Ps. 501-550..<br />
3
A modo de resumen se puede decir que, en virtud de lo señalado, la dovela<br />
hundida de Avilés ha sido el elemento ordenador de los componentes estructurales<br />
derivados de la tectogénesis alpina en nuestra zona de estudio.<br />
Una vez trazados los rasgos estructurales de la zona sobre la que asentará<br />
<strong>Salinas</strong>, observaremos, ahora el proceso de formación de la ría de Avilés que traerá<br />
consigo el de la playa del Espartal. El interés por este arenal viene determinado por ser<br />
el punto de convergencia de todos los procesos especulativos que darán origen a nuestro<br />
núcleo urbano.<br />
Sobre la fosa avilesina se fueron depositando materiales triásicos y jurásicos<br />
mientras que sobre la rasa costera, en un proceso constituido por dos fases – regresiones<br />
romana y grimaldiense – se instaló la actual red hidrográfica que tuvo que excavar<br />
verdaderas gargantas sobre las cuarcitas armoricanas para poder efectuar la evacuación<br />
de sus aguas al mar. Caso de la Nubledo formada por el río Alvares o la del Escañorio<br />
del río del mismo nombre en Molleda.<br />
De esta forma la ría de Avilés se instala sobre los materiales de la fosa, de la que<br />
es precedente un valle producido durante la regresión romana sobre la propia fosa y la<br />
rasa del Tirrenense I que ya se mencionó anteriormente.<br />
El antiguo valle se adosó a la línea de falla de Ventaniella de dirección NO-SE,<br />
de tal forma que excavó la ría actual generando las “cuestas” desarrolladas sobre<br />
dolomías hettangienses.<br />
El valle actual se excava rápidamente al verse favorecido por la regresión<br />
grimaldiense y por la plasticidad de las margas del Keuper, adoptando su modelo<br />
presente. En estos momentos el valle inicia el proceso de desembocadura en el Mar<br />
Cantábrico frente a lo que hoy representa el muelle de las Arobias, siendo su<br />
prolongación hacia San Juan de Nieva el resultado de dos fenómenos que han actuado<br />
simultáneamente, a saber: la transgresión grimaldiense y la invasión marina de los<br />
valles interiores, generando algunas de las rías del litoral Cantábrico y entre ellas la de<br />
Avilés, y en segundo lugar la formación de una espiga de sedimentación marina en la<br />
punta de las Arobias.<br />
Esta espiga fue consecuencia directa del establecimiento de puntos muertos<br />
generadores de sedimentos entre corrientes marinas, olas y mareas a las que se<br />
agregaron los sedimentos fluviales del río Alvares y sus colectores que alimentan la<br />
actual ría de Avilés.<br />
4
El relleno de la espiga situada en la orilla izquierda de la ría se prolongó<br />
recientemente hasta Arnao dando origen a la actual playa de <strong>Salinas</strong> también llamada<br />
Arenal del Espartal, a lo largo de tres o cuatro kilómetros, convirtiéndose, de esta forma,<br />
en el reborde marino de la barra de la ría de Avilés que tiende a unirse con el<br />
promontorio de San Juan de Nieva. Sobre este reborde litoral, hasta el río Raíces que<br />
discurre paralelo a la costa, se encuentran una serie de depósitos subactuales que ocupan<br />
una gran extensión, de tal modo que sobre ellos se ha creado un campo de dunas con<br />
una extensión de, aproximadamente, diez mil metros cuadrados.<br />
Actualmente son dunas muertas debido a la fijación de las mismas, a mediados<br />
del siglo pasado, mediante la plantación de pinos y espartos por parte de la Real<br />
Compañía Asturiana de Minas.<br />
Sobre este reborde litoral se asentará el núcleo de nuestro estudio del que<br />
podemos afirmar que su origen etimológico está en estrecha relación con las<br />
mencionadas formaciones dunares.<br />
Esta aseveración viene sustentada en el hecho de que el Concejo de Castrillón<br />
fue antiguamente asiento de una industria que adquirió relativa importancia pero de la<br />
que actualmente no queda el más mínimo vestigio, aunque existan varias menciones<br />
hechas en documentos antiguos. 2<br />
Este mismo autor recoge la existencia en escrituras y donaciones de las salinas<br />
de Bayas y Naveces, amén de las del pueblo más importante del Concejo, ya por esta<br />
época 3 que tomará su nombre, precisamente de la actividad a la que nos estamos<br />
refiriendo: <strong>Salinas</strong>.<br />
La desaparición de los depósitos y fábricas de sal se debe sin duda a la<br />
influencia que en la transformación de esta parte de la costa ejerce el régimen de los<br />
arrastres del Nalón. Si bien dichos arrastres formarán la extensa duna del Espartal,<br />
cegaron también las escotaduras producidas en la costa desapareciendo, al mismo<br />
tiempo, las salinas existentes debido a la invasión de las arenas arrastradas.<br />
De todos modos se puede decir que esta industria gozaba de cierta solera desde<br />
antaño, siendo así que hasta el siglo XII era frecuente la afluencia de gentes de otros<br />
lugares al Concejo Castrillonense en busca de la preciada sal. Su importancia no quedó<br />
2 De las que hablaba Rogelio Jove en 1902: Las <strong>Salinas</strong>, en JOVE, ROGELIO: “Castrillón”. Tomo III de<br />
“Asturias”. 1902<br />
3 Ibidem. Pág. 133.<br />
5
educida a nivel local llegando incluso a exportarse al exterior 4 . Para terminar, sobre los<br />
orígenes etimológicos del núcleo Xosé Lluis García Arias recoge lo siguiente: ... todavía<br />
hoy <strong>Salinas</strong> (Castrillón)... recuerda antiguas zonas salinas valga la redundancia, tanto<br />
los topónimos como el apelativo todavía usual proceden del latín <strong>Salinas</strong> (D. CELC<br />
S.V. Sal) 5 .<br />
Así creemos aclarada la etimología del núcleo urbano de <strong>Salinas</strong>, objeto de<br />
nuestro estudio.<br />
I.- LOS ORÍGENES DEL NÚCLEO ACTUAL.<br />
I.A.- LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS Y SUS<br />
ASENTAMIENTOS EN LA ZONA (SAN JUAN DE NIEVA, PLAYÓN DEL<br />
ESPARTAL Y VALLE DE ARNAO).<br />
El origen de la Real Compañía Asturiana de Minas hay que situarlo en el<br />
contexto del nacimiento del proceso industrializador que experimenta nuestro país a<br />
mediados del siglo XIX. Industrialización que como es sabido se basa en el sector<br />
algodonero y metalúrgico y en la utilización del carbón como fuente de energía.<br />
Asturias, a pesar de muchos inconvenientes, poseía carbón que será una condición<br />
indispensable en este proceso. Además, en <strong>1833</strong> se produce la ascensión al poder de los<br />
liberales que favorecerán la transformación de los sistemas productivos basados en la<br />
explotación de la tierra por otros de corte industrial.<br />
Así, comienzan a surgir por esta época las primeras empresas mineras<br />
asturianas 6 , a la par que se produce un importante proceso de centralización de capitales<br />
a partir de fusiones y absorciones de empresas y la penetración de capitales extranjeros<br />
en España y en concreto en Asturias 7 . Entre estos figuraban los belgas de la Real<br />
Compañía Asturiana de Minas. En un principio sus actividades se dedicaron a explotar<br />
el yacimiento submarino de Arnao, situado en la costa asturiana al oeste de la ría de<br />
Avilés, próximo al puerto, pero más adelante en 1854 se diversificaron sus actividades<br />
ampliándolos a la producción de zinc 8 .<br />
4<br />
.- Ibidem. Pág. 183.<br />
5<br />
.- GARCÍA ARIAS, XOSÉ LLUIS: “Los Pueblos Asturianos. El por qué de sus nombres”. Ayalga.<br />
Colección Popular Asturiana. Nº 38. <strong>Salinas</strong>. 1977.<br />
6<br />
.- Ver ARAMBURU Y ZULOAGA, FÉLIX: “Monografía de Asturias”. Oviedo. Est. Tip. de Adolfo<br />
Brid. 1895. Vol. 4º de VI.<br />
7<br />
.- Para el tema de la industrialización asturiana referirse a OJEDA, GERMÁN: “Asturias en la<br />
industrialización española. <strong>1833</strong>-1902”. Editorial Siglo XXI. <strong>1985</strong>.<br />
8<br />
.- Sobre la historia de la Real Compañía Asturiana de Minas consultar “La Compagnie Royale<br />
Asturienne des Mines. 1853-1953”. Bruxelles, LA. París. 1954. También en LEAL BÓVEDA, JOSÉ<br />
MARÍA: “Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad-jardín. <strong>Salinas</strong> <strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Memoria de<br />
Licenciatura inédita. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo. Recomendamos un folleto<br />
6
Sus socios principales eran el banquero belga Nicolás Maximiliano Lesoinne<br />
que interviene con un tercio del capital y los españoles Felipe Riera y José María Ferrer<br />
con el resto. De este modo queda constituida la sociedad en <strong>1833</strong>.<br />
En sus orígenes se iba a destinar a la fabricación de cañones de guerra y otros<br />
armamentos para la marina de guerra española pero como este cometido le fue otorgado<br />
a la fábrica de cañones de Trubia, se orientará hacia la explotación de la mina de carbón<br />
de Arnao y de la metalurgia del hiero en Bilbao y en Asturias. Para ello obtienen<br />
concesión en 1832 que será ratificada en <strong>1833</strong> y ampliada a la explotación del<br />
yacimiento de Santa María del Mar.<br />
Aun así, en este mismo año renuncian a las actividades metalúrgicas y se<br />
concentran en la explotación del carbón de Arnao para lo que necesitan ampliar los<br />
terrenos de la primitiva concesión. Estos estaban situados al oeste del río Raíces en su<br />
tramo final y eran propiedad de particulares a los que se promete satisfacciones<br />
económicas. Con todo, se aprueba el nuevo pliego de condiciones administrativas que<br />
básicamente consistía en lo siguiente: derecho de explotación y propiedad de todos los<br />
yacimientos de carbón y mineral comprendidos entre la ría de Pravia y el arenal del<br />
Espartal, incluida la margen derecha de la ría avilesina, pasando por Soto del Barco y<br />
Pillarno, podría cortar toda la madera que necesitase para las labores de entibado así<br />
como extraer tierra para la fabricación de ladrillos destinados a la construcción de las<br />
viviendas de sus obreros, instalaciones fabriles y vías de tren, carreteras, canales, y<br />
transporte de productos por terrenos del Espartal, baldíos o de propiedad de<br />
corporaciones o de particulares. En estos casos debería indemnizar a sus propietarios<br />
previa tasación de los terrenos por parte de peritos. Además, quedaba obligada a fijar las<br />
dunas del arenal mediante la plantación de pinos que asegurasen las futuras vías del tren<br />
que iba a unir la mina de Arnao con el fondeadero de San Juan de Nieva.<br />
Para todas estas obras podría introducir del extranjero toda la maquinaria<br />
necesaria que estaría libre de impuestos, exportar carbones a cualquier parte en las<br />
mismas condiciones anteriores a no ser que fuera en barcos de bandera española en cuyo<br />
caso debería satisfacer un 6 % por cada quintal, gozaría del privilegio de contar en sus<br />
edificios con el escudo de armas reales, la duración de la concesión se establecía por un<br />
período de 25 años luego de los cuales la Real Compañía podía decidir si continuaba o<br />
inédito, tan sólo utilizado por el autor anterior, de título “La Real Compañía Asturiana de Minal y el<br />
Arenal del Espartal”. Madrid. 1895. En él se narra paso a paso el proceso de adquisición de esta barra de<br />
arena por la compañía belga. También recomendamos otra visión del fracaso de la industrialización<br />
española a cargo de CASTAGNARET, G.: “Los orígenes del fracaso económico español”. Ariel.<strong>1985</strong>.<br />
7
no con ella, pagaría un canon de 360 reales de vellón por superficie de 2.000 aranzadas<br />
pero estaría exenta de tributar por la extracción de materiales carboníferos o metálicos 9 .<br />
Con todo, los carbones de Arnao eran de muy baja calidad pero reunían buenas<br />
propiedades para ser utilizados en la industria metalúrgica del zinc por su llama larga e<br />
intensa. Por ello, debido a la falta de pedidos su producción quedó reducida al consumo<br />
casero lo que motivó que a finales de los años 40 la Asturiana no era más que el penoso<br />
fruto de un mal cálculo, llegando a ser puesta en venta por algún tiempo 10 .<br />
Ante esta situación la sociedad orientó sus esfuerzos hacia la industria<br />
metalúrgica del zinc y del plomo y se hace propietaria de las minas de calamina en<br />
Santander y de blenda en Guipúzcoa 11 , reorganiza el yacimiento de Arnao con la<br />
adecuación de un pequeño puerto, la compra de los terrenos para la fundición, la<br />
apertura de un túnel de 615 metros que lo comunica con <strong>Salinas</strong> y la construcción de un<br />
establecimiento metalúrgico para la producción de zinc.<br />
Para ello, necesitaba construir un pequeño muelle en San Juan de Nieva por el<br />
que recibiera la materia prima de sus yacimientos en Cantabria y Vascongadas y<br />
exportara sus productos a Bélgica, Francia y Reino Unido, fundamentalmente. Este<br />
muelle se emplazó en el extremo oriental del Espartal, frente al fondeadero de San Juan<br />
de Nieva. Estaba construido sobre pilotes de madera, de unos 80 metros de longitud y<br />
ofrecía unos calados de 1 metro en bajamar viva equinoccial 12 . Con ello, se demostraba<br />
que la importancia del tránsito marítimo para la Real Compañía se reflejaba en la<br />
iniciativa de construirlo por cuenta propia 13 , además de representar la primera obra de<br />
este tipo realizada en el espacio portuario avilesino al servicio de una empresa privada 14 .<br />
Aun así, se trató de una obra aislada y sin relación alguna con lo que la ría demandaba<br />
para su conversión en un gran puerto carbonero moderno 15 . Lo siguiente sería<br />
comunicar sus enclaves de Arnao con San Juan de Nieva mediante un ferrocarril que<br />
atravesara el Espartal, cuyas dunas estaban fijadas por las mencionadas plantaciones de<br />
pinos al estilo de las Landas francesas.<br />
9<br />
.- “La Real Compañía Asturiana de Minas y el arenal del Espartal”. Madrid. 1895.<br />
10<br />
.- CASTAGNARET, G.: “Los orígenes del fracaso económico español”. Ariel.<strong>1985</strong>.<br />
11<br />
.- “La Compagnie Royale Asturienne des Mines. 1853-1953”. Bruxelles, LA. París. 1954.<br />
12<br />
.- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Estudio geográfico-histórico del puerto de Avilés”. Junta de Obras<br />
del Puerto y Ría de Avilés. 1986. Original inédito.<br />
13<br />
.- BENITO DEL POZO, PAZ: “El espacio industrial en Asturias”. Oikos Tao. Barcelona. 1991. P. 202.<br />
14<br />
.- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Estudio geográfico histórico del puerto de Avilés”. 1986<br />
15<br />
.- MORALES MATOS, GUILLERMO: “Industria y espacio urbano en Avilés”. 2 vols. Silverio<br />
Cañada. Gijón. 1982. P. 112.<br />
8
Así las cosas, en 1853 se crea la Sociedad para la Producción de Zinc en España<br />
de la que formaban parte los socios de la Real Compañía, Jules Hazeur; sobrino de<br />
Lesoinne, los hermanos Zavala; empresarios metalúrgicos vascos, profesores<br />
universitarios belgas y franceses, ingenieros y diputados belgas, Louis y Jonathan-<br />
Raphael Bischoffshein; banqueros belgas, etc., y en 1854 la Asturiana de Minas es<br />
autorizada a ampliar sus operaciones a la producción de zinc y plomo. Más adelante, en<br />
1863 las instalaciones de Arnao se ampliarían con la construcción de talleres de<br />
laminado y elaboración del zinc. Desde su puesta en funcionamiento contaba con 28<br />
hornos de 56 crisoles cada uno en los que podía beneficiarse de 8.000 a 9.000 toneladas<br />
de mineral por año 16 .<br />
La localización de la fábrica de Arnao no planteó muchos problemas ya que se<br />
instalaba a pie de mina con lo que se reducían los costes de transporte de la fuente de<br />
energía; el carbón, proporcionado por el yacimiento submarino. Así se abarataba el<br />
coste final del producto. Además, el mineral se traía por mar de las posesiones en<br />
Cantabria y Guipúzcoa desde un muelle en la península de Capuchinos, comprada para<br />
este objeto por la nueva Compañía.<br />
Para la realización de sus fines la nueva sociedad debía unir el establecimiento<br />
fabril de Arnao con un muelle en San Juan de Nieva. Por ello, conectará ambos enclaves<br />
con un ferrocarril a través del Espartal y dado que éste tan sólo era una concesión<br />
minera pero no de su propiedad se dirigió al Ayuntamiento de Castrillón y a diversos<br />
propietarios con el objeto de expropiarlo, en virtud de lo dispuesto en la concesión de<br />
<strong>1833</strong>.<br />
Después de varios litigios con vecinos del pago de Raíces que se consideraban<br />
con derechos en el arenal, éste pasó a ser de su propiedad ya que la parte municipal<br />
también le fue vendida por el Ayuntamiento de Castrillón. Se hacía así con una<br />
extensión de más de 150 hectáreas sobre las que primero desarrollaría sus estrategias<br />
industriales para después hacer lo propio con las inmobiliarias.<br />
En este orden de cosas, en 1855 se producen los primeros frutos visibles de la<br />
Compañía ya instalada en la zona y el 19 de abril sale el primer lingote de ensayo de la<br />
fábrica de Arnao.<br />
Con toda la propiedad adquirida, ahora había que remodelar el primitivo<br />
atracadero y adecuarlo a las nuevas necesidades surgidas del incremento de su tráfico<br />
16<br />
.- ARAMBURU Y ZULOAGA, FÉLIX: “Monografía de Asturias”. Oviedo. Est. Tip. de Adolfo Brid.<br />
1895. Vol. 4º de VI.<br />
9
portuario, y el contexto lo brindó el primer intento de canalización de la ría de Avilés de<br />
Pedro Pérez de la Sala.<br />
En efecto, la ría de Avilés desde finales del XIX sufrió un considerable proceso<br />
de transformación en sus infraestructuras destinado a su potenciación como primer<br />
puerto carbonífero de la provincia. Con ello, se pretendían subsanar las grandes<br />
deficiencias de los de San Esteban de Pravia y el viejo Gijón por donde salía la hulla del<br />
Caudal desde el siglo XVIII. Así, las obras de remodelación se subastan en 1860,<br />
aprovechando una visita de la reina Isabel II, y se pretendía encauzar la ría de Avilés<br />
mediante un proyecto del citado Pérez de la Sala. Por diferentes motivos quedaría<br />
paralizado pero en 1873 toman el impulso definitivo. Con ello, se procedería a la<br />
construcción de una dársena en San Juan de Nieva, se enlazaba ésta mediante una<br />
carretera con la villa avilesina y se encauzaba la desembocadura del río Raíces que<br />
servía de divisoria entre los concejos de Castrillón y Avilés.<br />
Posteriormente, en 1890 el complejo portuario se comunicaba con la vía férrea<br />
entre Avilés y Villabona, de 17 kilómetros, que conectaba con el ferrocarril del norte<br />
Gijón-León en funcionamiento desde 1884 17 .<br />
Las primeras obras de canalización perjudicaron al muelle primitivo de modo<br />
que la Real Compañía exigiría reclamaciones al Estado por ello. El objetivo de los<br />
belgas al emprender tal acción era, en realidad, conseguir permiso para construir otro<br />
muelle, más sólido y resistente 18 , propósito que se materializó en los dos años siguientes<br />
con la construcción de otro nuevo, similar al anterior pero de mampostería sobre pilotes<br />
de madera.<br />
La construcción de la dársena de San Juan hacia 1890 volvería a dar excusas a la<br />
compañía belga para modificar el emplazamiento y naturaleza del embarcadero y<br />
conseguir prebendas en las nuevas instalaciones. La cosa es que la construcción del<br />
tenedero de San Juan hacía incompatible la existencia del muelle de los belgas por lo<br />
que la Dirección General de Obras Públicas decidió retirar aquel. Las reclamaciones de<br />
la Real Compañía surtirían efecto y así en 1895 se le otorgará la concesión en el muelle<br />
oeste de San Juan del uso preferente de 120 metros para establecer las instalaciones que<br />
creyera conveniente. Después de estos embrollos, la superficie ocupada por la Real<br />
Compañía en San Juan ascendía 10.355,55 metros cuadrados repartidos entre<br />
almacenes, depósitos, oficinas, vías y zonas de servicio.<br />
17 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Estudio geográfico….<br />
18 .- BENITO DEL POZO, PAZ: ibidem. P. 203.<br />
10
Las mejoras en las infraestructuras portuarias avilesinas eran evidentes ya que<br />
ahora el puerto contaba con una dársena de unos cien mil metros cuadrados, con una<br />
línea quebrada de muelles de 1.171 metros y todos los aparatos necesarios para la<br />
manipulación de la carga. De ello también se iba a aprovechar la compañía belga.<br />
Los conflictos con el Estado en la defensa de sus enormes privilegios se<br />
incrementarán a partir de estos momentos. Así, el primero de ellos vendría dado en<br />
1915 porque las autoridades portuarias le exigirían el pago del canon de la utilización<br />
del muelle en San Juan a lo que se contestó que la propiedad del mismo había sido una<br />
antigua concesión real de <strong>1833</strong>. Ello hizo que tuviera que intervenir la Junta de Obras<br />
Públicas de Oviedo que falló al 50 % a favor de los dos organismos, es decir la<br />
Compañía minera tenía la obligación de satisfacer el gravamen pero la mitad menos que<br />
el canon exigido a los demás. El trato de favor que recibió la empresa industrial puede<br />
interpretarse como el reconocimiento público de su influencia y peso en la economía<br />
local 19 .<br />
Otro conflicto surgió por la propiedad de los terrenos ganados al mar fruto de los<br />
plantíos de pinos realizadas en el Espartal y de los aterramientos provocados por las<br />
obras de encauzamiento de la Ría. De nuevo tuvo que mediar la Dirección General de<br />
Propiedades que otorgó a la Asturiana la titularidad de estas anexiones y la línea de<br />
pleamar viva equinoccial al estado.<br />
En este contexto, hacia 1903 el criadero carbonífero de Arnao comienza a<br />
padecer dificultades, pues aparecen las primeras filtraciones de agua de mar. En el año<br />
de 1905 se produce una gran filtración de 2000 a 3000 metros cúbicos por día,<br />
reduciéndose la explotación sólo a las capas de carbón que se encuentran por encima del<br />
nivel del mar. En 1915 cuando los trabajos se encontraban a 500 metros de la costa, ante<br />
una nueva filtración se inundó completamente, teniendo que ser abandonada para<br />
siempre<br />
También, en la década de 1910 comienza a agotarse el yacimiento de calaminas<br />
de Reocín pero se descubre otro muy potente de blendas pobres en el mismo lugar.<br />
Como las blendas deben ser tostadas entes de ser enviadas a los hornos, la Compañía<br />
montó en 1918 una fábrica de tostación de dicho mineral y de óleum (ácido sulfúrico<br />
concentrado) en San Juan de Nieva junto al muelle donde se realizaba la descarga de la<br />
calamina.<br />
19 .- BENITO DEL POZO, PAZ: ibidem. P. 203<br />
11
La fábrica de ácido confirió al espacio industrial creado por la Real Compañía<br />
un nuevo rasgo: su definitiva vinculación a la ría de Avilés. Hasta entonces la presencia<br />
de los belgas en la dársena de San Juan de Nieva obedecía de modo exclusivo a<br />
actividades de servicio, ya que utilizaban uno de los muelles para el movimiento de sus<br />
mercancías. En adelante será también escenario industrial propiamente dicho 20 .<br />
La Asturiana había programado su producción de ácido en función del desarrollo<br />
de la Guerra Mundial. Pero hubo de hacer frente a varios problemas derivados de los<br />
continuos fallos en el suministro eléctrico, falta de espacio para almacenar la<br />
producción que estaba por debajo de las posibilidades de los hornos, continuos escapes<br />
de gases y polución ambiental, financias en precario, etc. La solución la encontraron en<br />
la construcción de una fábrica de superfosfatos, gran consumidora de ácido sulfúrico.<br />
Daba así el paso para entrar en el mercado de la industria química al tiempo que<br />
abandonaba la producción de óleum.<br />
En resumen, como apunto Benito del Pozo, hasta 1973 la Real Compañía, que en<br />
1979 transfiere la titularidad de la concesión a Asturiana de Zinc S.A., disfrutó en<br />
régimen de concesión administrativa un total de 15.026,45 metros cuadrados en la zona<br />
de servicios del puerto de Avilés, sitos en la bocana en una zona de máximo interés<br />
portuario. A pesar de ello hacia 1981 las obras del canal de entrada al puerto avilesino le<br />
supusieron la pérdida de 2.448 m2 de suelo, merma sin consecuencias para el espacio<br />
productivo o industrial en sentido estricto 21 .<br />
Así, la Real Compañía disponía sus asentamientos industriales en dos núcleos<br />
separados; Arnao y San Juan de Nieva pero mantenía una estrecha relación de<br />
dependencia con el puerto para recibir materias primas y exportar productos. En medio<br />
se encontraba el arenal del Espartal por donde discurría el tren que unía ambos<br />
asentamientos luego de la fijación de las dunas con pinos de mediados del siglo XIX.<br />
Sobre estos terrenos dirigirá sus miradas la Compañía para destinarlos a negocio<br />
inmobiliario. Primero en 1923 con la venta parcelada de gran parte del arenal en el pago<br />
20 .- Ibidem. P. 198.<br />
21 .- Para la historia del asentamiento industrial de la Real Compañía Asturiana de Minas en la zona<br />
recomendamos el trabajo ya citado de BENITO DEL POZO, PAZ: “El espacio industrial en Asturias”.<br />
Oikos Tao. Barcelona. 1991. Para el desarrollo portuario avilesino los de MORALES MATOS,<br />
GUILLERMO: “Industria y espacio urbano en Avilés”. 2 vols. Silverio Cañada. Gijón. 1982 y LEAL<br />
BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Estudio geográfico-histórico del puerto de Avilés”. Junta de Obras del Puerto<br />
y Ría de Avilés. 1986. Original inédito. Para ver los intereses inmobiliarios de la Real Compañía<br />
Asturiana de Minas en el arenal del Espartal y playa de <strong>Salinas</strong>: LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA:<br />
“Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad jardín. <strong>Salinas</strong> <strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Departamento de<br />
Geografía de la Universidad de Oviedo. Memoria de Licenciatura. Inédita.<br />
12
de <strong>Salinas</strong>, después en la década de 1960 a través de su filial CONCASA con un<br />
proyecto urbanístico de gran envergadura que destrozó las dunas al levantarse en su<br />
lugar 6 edificios de varias plantas. En este caso, los negocios inmobiliarios venían a<br />
paliar un déficit de capital de sus actividades químicas y siderúrgicas.<br />
Así pues, definitivamente instalada en la zona, la Real Compañía se dedicará a la<br />
construcción de las primeras edificaciones con el objeto de fijar a sus empleados cerca<br />
de las instalaciones fabriles. Éstas constituirán el germen de futuros núcleos urbanos<br />
como <strong>Salinas</strong>, Arnao, la Fábrica, el Pontón o el nuevo poblado de San Juan de Nieva.<br />
La mano de obra a fijar estaba constituida por campesinos residentes en las<br />
proximidades de las zonas industriales y minera, que en principio encontraron en estas<br />
actividades una fuente de ingresos complementarios de su economía agraria. A<br />
posteriori, la abandonarían dedicándose exclusivamente a tareas secundarias o mineras.<br />
Se puede decir que entre la fábrica y la mina de Arnao se sostenían más de<br />
quinientas familias diseminadas por las parroquias orientales del concejo: San Miguel<br />
de Quiloño, nuestra Señora del Carmen de <strong>Salinas</strong> que pasado el tiempo se convertiría<br />
en filial de San Martín de Laspra. Ésta última era en 1900 la más poblada del Concejo<br />
debido a la presencia de la fábrica de Arnao 22 .<br />
En las dos laderas del valle de Arnao, comunicado con <strong>Salinas</strong> mediante un<br />
túnel abierto por la Real Compañía para el paso de su ferrocarril, y en las inmediaciones<br />
de la mina se construyeron edificios para habitación de sus obreros y altos empleados<br />
que llegaban incluso hasta la misma <strong>Salinas</strong>. En este lugar, Lino Palacios, ayudante de<br />
Obras Públicas, había proyectado realizar una estación de baños comparables a las del<br />
Sardinero en Santander o la Concha de San Sebastián. Así, años después… a las<br />
ennegrecidas casas de obreros se unieron numerosas casas particulares, chalets y<br />
construcciones de diversas clases que hoy forman un pueblo… 23<br />
Las actuaciones minero-industriales llevadas a cabo desde los comienzos de la<br />
explotación de la mina de Arnao hasta la consolidación de la empresa en San Juan de<br />
Nieva tuvieron unas repercusiones espaciales sin precedentes en la historia de la zona,<br />
hasta la llegada de ENSIDESA. En medio se hallaba el arenal del Espartal en el que se<br />
encuentra <strong>Salinas</strong> que se potenciará como una gran colonia veraniega que ha de<br />
22 .- JOVE, ROGELIO: “Castrillón”. En Asturias, tomo III. 1902.<br />
23 .- Ibidem. P. 135.<br />
13
convertirla en una de las mejores del norte peninsular y en dicha conversión jugó un<br />
papel importantísimo la Real Compañía Asturiana de Minas 24 .<br />
EL PAPEL DESARROLLADO POR LAS COLONIAS ESCOLARES DE LA<br />
UNIVERSIDAD DE OVIEDO COMO PUNTO DE ATRACCIÓN DE NUEVOS<br />
VERANEANTES EN LA PLAYA DE SALINAS.<br />
Las colonias escolares se insertaban dentro de las actividades de la Extensión<br />
Universitaria de la Universidad de Oviedo. La iniciativa de las mismas corrió a cargo de<br />
los profesores más liberales, seguidores de los postulados de la Institución Libre de<br />
Enseñanza de Giner de los Ríos 25 . Entre sus objetivos pedagógicos regeneracionistas<br />
figuraba el poner a la Universidad en contacto con el pueblo…que la sostiene y entre el<br />
cual distribuye los resultados de su trabajo… 26 . De esta manera, la de Oviedo las<br />
organizaba desde 1894 y en ella participaban niños de la capital aunque posteriormente<br />
también lo hicieron los de pueblos del interior asturiano como Pola de Laviana, San<br />
Martín del Rey Aurelio, Langreo, etc.<br />
Estas colonias ya existían en países europeos como Alemania, Austria, Suiza,<br />
Dinamarca, Francia e Italia, pero en nuestro país se remontan a la iniciativa del Museo<br />
Pedagógico Nacional dirigido por Cossio. Perseguían fines educativos y médicos desde<br />
una perspectiva paternalista de caridad social. Para ello se pretendía…la prolongación<br />
de la escuela en días de recreo y esparcimiento especiales…y proporcionar al pobre<br />
alguno de los goces y medios regeneradores de que el rico espontáneamente<br />
disfruta… 27 . Para ello se trasladaba a los niños a un lugar del campo o del mar durante<br />
un período de un mes.<br />
Con estos precedentes, en 1894 el Rector Félix Aramburu inicia las gestiones y<br />
en ese mismo año se constituye la Junta de Colonias Escolares que comisiona a varios<br />
profesores que, curiosamente, pasaban sus temporadas de verano en <strong>Salinas</strong>, para<br />
realizar una excursión por la costa central asturiana y elegir un enclave idóneo. El lugar<br />
escogido fue <strong>Salinas</strong> porque su… excelente playa, ventajosa posición y alegres<br />
cercanías convidan a disfrutar de los beneficios que reportan a las naturalezas escrófulas<br />
y anémicas, las brisas y baños del mar y los aires del campo… 28 . Otras condiciones que<br />
24<br />
.- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad-jardín. <strong>Salinas</strong><br />
<strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Memoria de Licenciatura, inédita.<br />
25<br />
.- Entre otros figuraban: Adolfo Álvarez Buylla, Adolfo González Posada, Aniceto Sela Sampíl, Rafael<br />
Altamira, Blas Lázaro y Rogelio Jove.<br />
26<br />
.- Anales de la Universidad de Oviedo. Memoria de inauguración del curso 1898-1899.<br />
27<br />
.- CANELLA SECADES, FERMÍN: “El Libro de la Universidad de Oviedo”. Oviedo. 1903.<br />
28<br />
.- Anales de la Universidad de Oviedo: ibidem.<br />
14
ofrecía el lugar eran su tamaño reducido, …desperdigados chalets y blancas casas a<br />
estilo de población moderna, varias calles de acacias y eucaliptos, la inmensa duna con<br />
sus cardos y espartales, sus paseos deliciosos, la concha con sus tranquilas aguas que se<br />
ofrecía a los excursionistas y los puntos de vista más deliciosos… 29 .<br />
En realidad, se ocultaba que Buylla, Sela, Posada, Lázaro y Jove formaban una<br />
pequeña comunidad pionera del veraneo en <strong>Salinas</strong> junto con otras familias de renombre<br />
en la zona como Genaro Alas, Javier Aguirre, los Troncoso o Benigno González,<br />
industrial avilesino enriquecido en Cuba, verdadero promotor urbano de <strong>Salinas</strong> como<br />
núcleo veraniego. En definitiva, ésta se presentaba como el lugar ideal, lo<br />
suficientemente aislado para mantener a los colonos libre de todo influjo…que no fuese<br />
el educador de los maestros y ayudantes… 30 .<br />
Ante la falta de un terreno donde levantar las instalaciones se hicieron gestiones<br />
con la Real Compañía para que los cediese pero ésta se negó. Así, con dinero<br />
adelantado por el Secretario de la Universidad se adquirieron unos situados al oriente<br />
del Espartal en segunda línea de chalets, al sur de la calle Alonso Vega. En tanto no se<br />
remataban las construcciones se alquiló una casa en la que se daba cobijo a 26<br />
muchachos y a todo el servicio 31 .<br />
Del Catastro de Urbana de 1964, se extrae que la edificación data de 1908 y<br />
constaba de 12.281 m2 repartidos entre las edificaciones propiamente dichas y los<br />
terrenos con pinos anexos 32 .<br />
La presencia en <strong>Salinas</strong> de esta colonia de profesores universitarios, las nuevas<br />
costumbres en boga de los baños de sol y agua de mar, las cuestiones relacionadas con<br />
el disfrute de la naturaleza y la propaganda que se hacía de todo esto en los medios<br />
escritos locales y provinciales, actuaron como polo de atracción de nuevos veraneantes,<br />
fundamentalmente burgueses y profesiones liberales. De este modo, la colonia de<br />
veraneantes fue en aumento y así lo recoge Rogelio Jove y Bravo: …a expensas de los<br />
primeros bañistas…el comercio empieza a prosperar en el nuevo pueblo, filas de<br />
eucaliptos y de plátanos, acacias y álamos de la Carolina, jardines encerrados en verjas<br />
de hierro o de ladrillos, todo contribuyó a cambiar el aspecto del antes amarillento<br />
arenal y hacer el suelo susceptible de cultivo…(Todo esto hace que) durante los meses<br />
29 .- Anales: ibidem.<br />
30 .- Anales: ibidem.<br />
31 .- Sobre el apartado de las colonias escolares recomendamos el documentado y amplio trabajo de<br />
ALONSO, LEONTINA Y GARCÍA, ASUNCIÓN: “La Extensión Universitaria de Oviedo. 1898-1910”.<br />
BIDEA. Separata del nº 81. Oviedo. 1974. El mismo nos ha servido de referente en todo el apartado.<br />
32 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación Geográfica…p. 50”.<br />
15
de estío en las casas de <strong>Salinas</strong> se alberga una numerosa colonia veraniega compuesta<br />
por familias asturianas, leonesas, madrileñas, etc., que dan a aquellos lugares inusitada<br />
animación 33 .<br />
LAS PRIMERAS INFRAESTRUCTURAS DEL NÚCLEO. LOS MEDIOS DE<br />
COMUNICACIÓN DE LA INCIPIENTE ESTACIÓN VERANIEGA: EL TRANVÍA<br />
DEL LITORAL ASTURIANO (LA CHOCOLATERA) Y LA COMPAÑÍA DEL<br />
TRANVÍA ELÉCTRICO DE AVILÉS.<br />
De todo lo que llevamos escrito resalta el hecho de que <strong>Salinas</strong> hacia 1888 era<br />
un extenso arenal sembrado de pino y espartos que se esparcía desde el mar hasta los<br />
pies de las rasas de San Martín de Laspra y San Cistobal. Poseía una docena de casas de<br />
corte rural a las que se fueron añadiendo otras entre las que estaban la “Casona”,<br />
propiedad de la Real Compañía para albergue de sus obreros, sita en la calle Doctor<br />
Pérez frente al Club Náutico y las de lo que podíamos denominar colonia avilesina,<br />
compuesta por la viuda de Galán (Teodora Carvajal), Genaro Alas, Javier Aguirre, Sr.<br />
Troncoso y un grupo de chalets que estaba construyendo el industrial avilesino Benito<br />
González. A ellas habrían de añadirse las de los profesores de la Universidad de Oviedo,<br />
promotores de las Colonias Escolares, apartado ya analizado anteriormente.<br />
Aun así, no existía trama urbana consolidada y las edificaciones se<br />
desparramaban por el arenal de forma anárquica sin que existiesen vías de<br />
comunicación (carreteras o pistas) que le diesen aspecto uniforme. A lo sumo, podíamos<br />
encontrar caminos de arena que comunicaban los diferentes chalets y espacios de la<br />
duna.<br />
La población era, pues, muy reducida y no pasaba de dos docenas de familias<br />
entre ovetenses y avilesinos.<br />
Con estos precedentes, y los impulsos constructores ya estudiados, el número de<br />
construcciones fue en aumento de forma que <strong>Salinas</strong> cuenta ya a principios de siglo con<br />
dos fondas y un balneario edificado en la playa sobre pilotes de madera que ya ofrecía<br />
servicio de baños calientes, 20 departamentos para los bañistas y las primeras casetas de<br />
lona. Su dueño era el señor Treillard. Desgraciadamente en 1915 sufre un incendio lo<br />
que llevó a los residentes veraniegos a poner en marcha la idea de lo que en 1959 será el<br />
elitista Real Club Náutico de <strong>Salinas</strong>.<br />
33<br />
.- JOVE Y BRAVO, ROGELIO: “Castrillón”. En Asturias. Tomo III. De BELLMUNT, O. Y<br />
CANELLA, F. Gijón. 1900.<br />
16
Al mismo tiempo que ocurren estas cosas, se estaba construyendo la dársena de<br />
San Juan de Nieva lo que produjo la destrucción de la playa del Dental utilizada<br />
masivamente por los avilesinos, junto con la de San Juan de Nieva donde había un<br />
pequeño balneario. Hacia ellas llegaban en un vaporcito y en unas jardineras de caballos<br />
que resultaban insuficientes para el transporte de tanta gente. Ello motivo que muchos<br />
usuarios de estos arenales se dirigieran ahora a <strong>Salinas</strong> que se potenciaba como estación<br />
veraniega.<br />
Las necesidades de transporte de esta gente en busca de la playa unidas a las de<br />
los residentes del pago, secundarios o primarios, de satisfacer necesidades básicas como<br />
la alimentación, hicieron que varios industriales 34 , alguno enriquecido en Cuba, crearan<br />
en 1893 la Compañía del Tranvía del Litoral Avilesino, popularmente conocida como la<br />
“Chocolatera” por el aspecto tan destartalado que ofrecía. En realidad, era el primer<br />
tranvía de vapor de la zona. Se favorecía así la integración de <strong>Salinas</strong> dentro de los<br />
circuitos económicos de Avilés, pasando desde entonces a convertirse en su barrio<br />
residencial por excelencia 35 .<br />
Así, en 1903 comienza a circular el tranvía con unas máquinas compradas en<br />
Manchester que constituían todo un lujo para la época. Tenía las oficinas en el bar<br />
Angelín donde se vendían los billetes y desde aquí se comunicaba por teléfono con la<br />
estación de <strong>Salinas</strong> mediante línea telefónica, la única del entorno a excepción de la de<br />
la Real Compañía. El recorrido efectuado partía del Parque del Muelle (frente al paso a<br />
nivel de la Pandereta), por la actual N.632 llegaba a la Maruca y se desviaba a la<br />
derecha en Raíces, variando su recorrido. De ahí viene el nombre de esta calle en la<br />
actualidad que era propiedad de la Compañía del Litoral. La estación de llegada era la<br />
oficina de Correos en los años 80 del siglo pasado. El trayecto finalizaba en la calle<br />
Galán donde daba vuelta en dirección a Avilés.<br />
Constituyó durante más de cuarenta años el medio de comunicación con Avilés<br />
pero pasado el tiempo, ante la escasez de viajeros, junto con el encarecimiento del<br />
carbón por la Guerra Mundial perdió rentabilidad de forma de tan sólo llegó a circular<br />
los lunes y festivos. En 1918 le sale un fuerte competidor con la entrada en<br />
34<br />
.- Benito González y Tomás Menéndez Valdés. Ambos personajes se dedicaron, entre otras cosas, a las<br />
actividades inmobiliarias en Avilés fundamentalmente, construyendo varios edificios en las calles Bances<br />
Candamo, Estación, Rui-Pérez, Florida y plaza de Fernández Ladreda.<br />
35<br />
.- MORALES MATOS, GUILLERMO: “Industria y espacio urbano en Avilés”. 2 vols. Silverio<br />
Cañada. Tomo 2. P. 208.<br />
17
funcionamiento del Tranvía Eléctrico de Avilés pero aun así, su propietario Tomás<br />
Menéndez se resistía a las ofertas de compra por parte de la anterior compañía.<br />
A pesar de tal postura el declive era imparable y, finalmente, en 1935 ante la<br />
imposibilidad de subir las vías a la altura de la carretera la Chocolatera fue vendida<br />
como chatarra, aunque la caducidad del contrato de explotación no ocurrió hasta 1942.<br />
Después de la venta del Tranvía la concesionaria se dedicó a la reparación de buques en<br />
San Juan de Nieva.<br />
Sus actividades fueron continuadas por la inauguración en julio de 1918 del<br />
Tranvía Eléctrico de Avilés.<br />
La constitución de la compañía se verificó en 1916 cuando se le adquieren a<br />
Carlos Lobo de las Alas los terrenos que poseía en la calle avilesina de Llano-Ponte,<br />
donde se construyen las cocheras. La iniciativa corrió a cargo de destacados miembros<br />
de la burguesía conscientes del lucrativo negocio que suponía lo novedoso del<br />
transporte eléctrico 36 .<br />
El Consejo de Administración estaba formado por importantes banqueros e<br />
industriales residentes en Avilés enriquecidos al socaire de la expansión portuaria, pero<br />
dentro de su seno no podía faltar la presencia de Real Compañía que de esta manera<br />
potenciaba sus proyectos de originar una estación veraniega en <strong>Salinas</strong> y sacar provecho<br />
de la explotación inmobiliaria del arenal del Espartal 37 .<br />
Entre los apartados de sus estatutos cabe resaltar que se creaba para la<br />
explotación del tranvía eléctrico de Villalegre a Arnao, pasando por Avilés, San Juan y<br />
<strong>Salinas</strong>, posteriormente se llegaría a Piedras Blancas, se podría participar o crear nuevas<br />
empresas dedicadas a otras actividades económicas y se fijaba un capital social de<br />
1.250.000 pesetas que se vio ampliado a 1.500.000 por aportaciones de indianos<br />
interesados en el negocio.<br />
36 .- Se reunieron para su constitución en el Casino de Avilés: Luís Caso de los Cobos y Valdés; gerente de<br />
la Sociedad Vasco-Asturiana, Álvaro García de Castro; presidente de la Cámara de Comercio, Alberto<br />
Solís Pulido; por la Junta de Obras del Puerto, Eduardo hidalgo García; de Naviera Ceferino Ballesteros,<br />
Aladino Menéndez Carreño; del Tranvía del Litoral Asturiano, José María González Valdés, el banquero<br />
José Rodríguez Maribona y el director del semanario el Progreso<br />
37 .- El Consejo de Administración quedaba configurado así: Presidente; Juan Sitges, a su vez Presidente<br />
de la Real Compañía, Vicepresidente; Luís Caso de los Cobos, Director Técnico; José María Graíño<br />
Obaño, Vocales; Alberto Solís Pulido, José María González Valdés, José Antonio Muñiz Guardado,<br />
Francisco Rodríguez Maribona, Victoriano Fernández Balsera, Ceferino Ballesteros y la Real Compañía<br />
Asturiana de Minas.<br />
18
Los primeros carriles se pusieron en la Plaza de la Constitución de Avilés en<br />
1919 pero no comenzó a funcionar como tranvía hasta 1921. Mientras tanto el servicio<br />
fue realizado por medio de autobuses.<br />
La conversión de <strong>Salinas</strong> en lugar de veraneo y la conexión con las redes de<br />
transporte que la vinculan con el lugar central, Avilés, ya se han producido.<br />
Esto se pone de manifiesto en la gran cantidad de instancias dirigidas al<br />
ayuntamiento de Castrillón en las que se solicitan dotaciones de servicios básicos<br />
imprescindibles para el núcleo. Tales peticiones hacían hincapié en la implantación de<br />
servicios de serenos y guardias municipales durante todo el año, recogida de basuras en<br />
el verano, construcción de un mercado que elimine la venta ambulante y la oscilación de<br />
sus precios, implantación de arbolado, dotación de salvavidas en la playa, supresión de<br />
la mendicidad, asfaltado de calles, alumbrado público y, sobre todo, proceder a la<br />
instalación de la red de alcantarillado 38 . Esto último se realizará mediante un proyecto<br />
de Tomás Acha, residente en <strong>Salinas</strong>, que comienza en 1927 y finaliza en 1934. Con él<br />
se dirigían las aguas fecales de <strong>Salinas</strong> al río Raíces marginando a este pago rural. En<br />
este sentido, los poderes públicos reaccionan y de 1910 a 1920 se producen las primeras<br />
dotaciones de los servicios demandados.<br />
Sin duda, el apuntalamiento de <strong>Salinas</strong> como centro veraniego se manifestó en la<br />
construcción del primer balneario sobre la playa. El primer proyecto corrió a cargo de<br />
Ramón Ibarra y Bonifacio Bobes quienes en 187 construyen uno de madera con 30<br />
cuartos de baño, casetas sobre ruedas para los baños de olas, etc.<br />
En 1906, se subasta este edificio y se hace con él Antonio Treillard que lo<br />
amplía y al que desde este momento se le denomina La Perla del Cantábrico. Las cosas<br />
marcharon muy bien económicamente pero en 1912 se incendia y su substitución no se<br />
producirá hasta 1916. Se levantó de fábrica sobre una superficie de 612 m2 en un lugar<br />
retirado de la playa comprado a la Real Compañía y constaba de dos pisos, en el inferior<br />
estaban las dependencias propias del balneario y el superior se hallaba el hotel. La<br />
diferencia con el primitivo era que ya no estaba construido de madera por lo que podría<br />
perdurar en el tiempo una vez acabada la concesión. Posteriormente, su dueña<br />
38 .- Para la realización de nuestra Memoria de Licenciatura hemos estado revisando durante un año los<br />
fondos del Archivo del ayuntamiento de Castrillón, en donde hemos localizado numerosísimas instancias<br />
firmadas por la gente importante de <strong>Salinas</strong>, Rogelio Jove, Genaro Alas, Aniceto Sela Sampíl, Luís Caso<br />
de los Cobos, Fructuoso Álvarez, o Julio Pumariega, entre otros, en las que se solicita al concejo la<br />
dotación de estas infraestructuras.<br />
19
Covadonga Treillard lo alquilaría a Juan Piris como restaurante en 1854, estando en<br />
venta en los años 80 del siglo pasado.<br />
Lo cierto es que su función fue mucho más industrial que social como deseaban<br />
los miembros de la colonia lo que provocó que después del incendio, un grupo de gente<br />
renombrada entre los que estaban Manuel Buylla, Jove, Genaro Alas, Menéndez Valdés<br />
y otros tomaran la iniciativa de constituir la sociedad del Club Náutico luego de probar<br />
sin fortuna varios locales de diversión como el cine Ideal o los salones de la viuda de<br />
Galán, Teodora Carbajal. El nuevo edificio de fábrica proyectado por Julio Galán,<br />
también sobre tierra firme, fue levantado por la cesión de los terrenos por parte de la<br />
Real Compañía a cambio de un testimonial canon anual. El resto del dinero fue<br />
conseguido por la aportación de los nuevos socios y del capital cubano siempre presente<br />
en cuanta empresa de este tipo se realizara en <strong>Salinas</strong>.<br />
El carácter elitista de esta sociedad pronto se manifestó en sus actividades y en<br />
las visitas que recibió, así, se le rendiría homenaje a la Infanta Isabel de Borbón, al<br />
Príncipe de Asturias hecho por el que Alfonso XIII otorga al Club el título de real e<br />
incluso el propio Primo de Rivera pasaría por sus instalaciones.<br />
En sucesivas etapas la superficie del Club Náutico habría de ser ampliada<br />
siempre por cesión de terrenos de la Real Compañía, muy interesada en la potenciación<br />
del veraneo en <strong>Salinas</strong> lo que revalorizaría sus propiedades en el Espartal.<br />
Entre los estatutos de la nueva sociedad figuraba el dotar a la playa de <strong>Salinas</strong> de<br />
lo necesario para el socorro de bañistas en caso de accidentes que con tanta frecuencia<br />
se venían produciendo. Así, se pasará a formar parte de la Institución de Salvamento de<br />
Náufragos lo que le reportará una nueva anexión de terrenos donados por la Real<br />
Compañía. De igual modo, se pensaba aumentar la colonia veraniega con la celebración<br />
de concursos de regatas, actividades deportivas, veladas lírico-dramáticas, etc., para lo<br />
que se pedía colaboración pecuniaria al concejo ya que la aportación de los socios no<br />
resultaba suficiente. Se demuestra con ello que las tareas humanitarias del salvamento<br />
de náufragos poco tenían que ver con el altruismo y mucho con la especulación.<br />
Con todo, desde sus orígenes en 1916 el club cuenta con 1.581 m2 de superficie<br />
que irían en aumento siempre con concesiones de la Asturiana de Minas. En la década<br />
de 1970-80 el total catastrado será de 8.417 m2 de suelo mientras que la superficie<br />
construida ascenderá a 3.543 m2. La mayoría de las instalaciones están destinadas al<br />
entretenimiento de los socios y son de naturaleza deportiva: pistas de tenis, piscinas,<br />
frontón, etc., sin olvidar lo que constituye el local social que engloba servicio de<br />
20
estaurante, salón de lectura, bailes, etc. La década de 1950 verá la sustitución de las<br />
antiguas instalaciones por las nuevas y más modernas, configurándose entre 1960 y<br />
1969 lo que hoy constituye el elitista Club Náutico.<br />
Se puede decir que si desde sus orígenes la vida social de la colonia veraniega<br />
giró en torno al Club Náutico, desempeñando un papel primordial en la consolidación<br />
del lugar como estación veraniega, en la actualidad fruto de la instalación de<br />
ENSIDESA en la comarca en los años 50 las cosas han cambiado. En efecto, al<br />
convertirse <strong>Salinas</strong> en el lugar residencial de la clase alta y media cualificada avilesina,<br />
el Club Náutico se convierte más en un factor de prestigio que de aglutinante social 39 .<br />
LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVILÉS Y CASTRILLÓN ENTRE<br />
1888-1943 POR SUS LÍMITES EN SAN JUAN DE NIEVA Y EL ESPARTAL.<br />
En el segundo tercio del siglo XIX, al socaire de la expansión portuaria avilesina<br />
y del acondicionamiento de sus instalaciones portuarias, se produce en la instalación en<br />
ellas de un buen número de empresas que van confirmando el carácter industrial de esta<br />
zona de contacto entre Avilés y Castrillón. La propia Real Compañía era la principal<br />
beneficiaria de las concesiones estatales al poseer el muelle de atraque, el arenal del<br />
Espartal y entrado en siglo XX la fábrica de productos químicos y producción de zinc.<br />
Así, en 1890 se inaugura el ferrocarril Villabona-Avilés, obra fundamental par el<br />
futuro del puerto avilesino a la hora de favorecer sus comunicaciones con las cuencas<br />
hulleras asturianas. El puerto comienza a convertirse en el gran dentro de salidas<br />
carboníferas de la Región, tanto es así que en 1899 se constituye la Compañía Avilesina<br />
de Navegación, relacionada con el tráfico carbonero.<br />
El puerto iba creciendo y al socaire de este desarrollo se produce el nacimiento<br />
de una burguesía local dedicada, fundamentalmente, al sector naviero y mercantil que<br />
tendrá una influencia muy marcada tanto en los órganos administrativos locales como<br />
en todas las iniciativas industriales y mercantiles que se van a dar en la zona. Como<br />
ejemplo de ello tenemos a las familias Maribona, Caso de los Cobos o Fernández<br />
Ladreda.<br />
En este contexto de pujanza industrial y de progreso de la zona marítima de San<br />
Juan, el concejo de Avilés en 1888 pide al Gobernador Civil de Oviedo que la misma<br />
se declare de su propiedad. La petición surtió efecto. Ante el hecho el ayuntamiento de<br />
Castrillón presentó un recurso contencioso-administrativo contra lo que se consideraba<br />
39 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad-jardín. <strong>Salinas</strong><br />
<strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Memoria de Licenciatura inédita. Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo. P 76.<br />
21
una resolución arbitraria. De esta manera, por fallo del Tribunal Supremo de junio de<br />
1892 se revocaba la resolución a favor del ayuntamiento avilesino y se otorgaba la razón<br />
al castrillonense. Posteriormente, se vuelve a suscitar la polémica y después de varias<br />
sentencias favorables a este concejo, en 1919 el Tribunal Supremo, por sentencia de 30<br />
de diciembre, se remitía a los fallos anteriores declarando subsistente el deslinde<br />
practicado por ambos ayuntamientos en 1883.<br />
De esta manera, y de común acuerdo, ambos concejos, por acta de 30 de<br />
diciembre de 1920 (aprobada por Avilés en sesión de 14 de enero de 1921 y por<br />
Castrillón el 5 del mismo año), señalaron la línea divisoria en la zona de San Juan de<br />
Nieva, colocándose los oportunos hitos o mojones de deslinde.<br />
El ayuntamiento de Castrillón alegaba en estos pleitos como razón de su<br />
derecho: a) un convenio documental de deslinde entre Avilés y Castrillón realizado el<br />
24 de junio de 1883, b) una escritura de 9 de marzo de 1855 en la que se cedía a la Real<br />
Compañía Asturiana de Minas el uso y disfrute del arenal del Espartal, previa<br />
satisfacción del pago a sus propietarios, así como la obligación del plantío de árboles<br />
que fijaran las dunas que amenazaban con anegar de arena la entrada de la ría avilesina<br />
y c) un testimonio de resolución de la Dirección General de Propiedades y Derechos del<br />
Estado de 13 de noviembre de 1888, denegando la investigación de terreno del concejo<br />
de Castrillón entre los que figuraba el arenal del Espartal.<br />
Con todo, Avilés volvía a renacer la polémica de las lindes alegando que en la<br />
zona de San Juan de Nieva existía una gran confusión de edificaciones, que la mayoría<br />
de los vecinos eran partidarios de la anexión con Avilés y que los intereses de los<br />
servicios oficiales también exigían dicha anexión. Se aportaba como pruebas: una<br />
instancia suscrita por varios vecinos que posteriormente se desdijeron de sus<br />
afirmaciones alegando que habían sido engañados por “elementos de Avilés” 40 , también<br />
se acompañaban comunicados de algunas entidades oficiales como el Colegio de<br />
Comisionistas de Aduanas, por ejemplo.<br />
Con estos precedentes Avilés incoa de nuevo un expediente en el que se<br />
pretendía anexionar la extensa zona de San Juan de Nieva, fijando una línea divisoria<br />
que partiendo “…del fielato de la carretera de Ribadesella a Canero, llegaba en línea<br />
recta a la playa del Espartal, incluyéndose en ésta la estación del Ferrocarril del Norte,<br />
40 .- Citado así en el original del pleito conservado en Ayuntamiento de Castrillón.<br />
22
la factoría de la Real Compañía y Compañía de Maderas, y desde luego toda la parte del<br />
puerto hoy perteneciente a Castrillón…” 41 .<br />
El proceso se paralizó con el cambio político operado con la caída de la<br />
dictadura de Primo de Rivera, avivándose otra vez en la Segunda República, si bien es<br />
cierto que nunca llegó a cuajar en ningún expediente a pesar de las gestiones realizadas<br />
por los dos concejos ante varias personalidades como diputados, ministros, etc. Ya en<br />
1943, después de la Guerra Civil, se acusaba a Avilés de no sólo pretender la anexión de<br />
determinadas zonas de Castrillón sino la absorción total por su parte de los concejos de<br />
Castrillón, Illas y Corvera 42 , si bien se hacía notar que dicha anexión no contaba con un<br />
ambiente favorable en el mismo Avilés y se pensaba que la legislación al uso en aquella<br />
época no permitiría que prosperaran tales intentos anexionistas.<br />
Se deduce de lo expuesto la gran importancia que había adquirido la zona<br />
portuaria desde el siglo XIX y el interés de los ayuntamientos de Avilés y Castrillón<br />
porque fuesen de su propiedad, puesto que ello supondría una mayor riqueza en<br />
concepto de arbitrios industriales 43 .<br />
LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS COMO ELEMENTO DE<br />
REMODELACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. EL PAPEL<br />
DESEMPEÑADO COMO PROMOTOR INMOBILIARIO.<br />
La Real Compañía Asturiana de Minas desempeñó un papel fundamental como<br />
elemento remodelador y organizador del espacio sobre el que se asentó de dos formas<br />
diferentes: como promotora de viviendas para sus obreros y empleados y como<br />
inmobiliaria privada.<br />
Si bien desde sus orígenes se constituyó como una empresa minera, con el<br />
transcurso del tiempo diversificará sus actividades a la producción química y<br />
metalúrgica del cinz. Pero no cabe ninguna duda, según se ha expuesto en líneas<br />
precedentes, que no desaprovechará ninguna oportunidad para potenciar <strong>Salinas</strong> como<br />
lugar de veraneo y rentabilizar sus propiedades en el arenal de Espartal mediante<br />
negocios inmobiliarios.<br />
El primer paso en este sentido lo da en 1923 con la venta de 35.469 m2 del<br />
Espartal divididos en 44 parcelas. El punto culminante se da en 1964 con la<br />
41 .- Original del pleito de deslinde.<br />
42 .- Voz de Avilés de 21 de enero y 3 de febrero de 1943.<br />
43 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Avilés y Castrillón. Los deslindes de ambos concejos. 1888-<br />
1944”. Revista de información municipal La Chocolatera. Ayuntamiento de Castrillón. <strong>1985</strong>.<br />
23
urbanización de 5,5 hectáreas del mismo arenal a través de su filial Constructora de<br />
Castrillón S.A. (CONCASA).<br />
A. LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA SUS OBREROS Y<br />
EMPLEADOS EN ARNAO Y SALINAS.<br />
Desde su instalación en la comarca la Real Compañía fue fiel al principio de<br />
paternalismo industrial y protección al obrero como medida de seguridad empleada por<br />
los patronos desde mediados del silgo XIX. En efecto, así lo expresa la Compañía en el<br />
Libro de su Centenario: la Compagnie, sous l´impulsion de ses chefs pour suivant la<br />
politique de son fondateur, n´a cessé d´attacher la plus grande importante á l´aspect<br />
humaine de ses relations avec ceux qui lui apportent leur collaboration.<br />
Esta medida servirá de antídoto frente al auge de las ideas revolucionarias,<br />
socialistas y anarquistas, de las clases trabajadoras. Mediante estos principios se<br />
construyen las primeras colonias o barrios que las empresas destinan a sus obreros y<br />
empleados. Los criterios que rigen la construcción de estos barrios son los higienistas de<br />
regreso a la naturaleza y de exaltación pintoresquistas en los aspectos formales de la<br />
vivienda 44 . Por otra parte, las características morfológicas vendrían definidas por el<br />
trazado sinuoso y la vivienda unifamiliar aunque en casos adosadas, formando pequeños<br />
bloques.<br />
Las primeras diez edificaciones se remontan a 1869 en las laderas del valle de<br />
Arnao, eran de dos plantas y reproducían un marcado estilo rural. Constituyeron el<br />
origen de lo que hoy conocemos como el barrio de la Fábrica. Transcurridos algunos<br />
años, en 1880, la Real Compañía amplía el número de estos edificios levantando varios<br />
en <strong>Salinas</strong>. Se trataba de casas adosadas, también de aspecto rústico, que se<br />
desparramaban de forma horizontal por el extremo oriental de la calle de Galán.<br />
Contaban como anexos con fraguas para reparar herramientas, cuadras para el ganado<br />
doméstico y de transporte y un pequeño huerto donde se pretendía que el obrero pasara<br />
sus horas de ocio en un intento de apartarlo de la taberna 45 . Serán el germen del núcleo<br />
de <strong>Salinas</strong>.<br />
La distribución interna era bastante sencilla ya que constaban de una pequeña<br />
cocina y tres cuartos a modo de habitación. El retrete estaba formado por una sola pieza<br />
44 .- VALENZUELA RUBIO, MANUEL: “La empresa industrial como promotor inmobiliario”. En IV<br />
Coloquio de Geografía ciudad e industria. Ps. 211-227. Oviedo. 1977.<br />
45 .- Sabido es que el problema de la baja productividad con que los patronos acusaban a los mineros<br />
asturianos, estaba directamente relacionado con el uso de la taberna. En este sentido se manifiestan<br />
algunas personas de relevancia en nuestra provincia como Restituto Álvarez Buylla o García Gascue,<br />
ingeniero de la Real Compañía Asturiana de Minas.<br />
24
y podía estar dentro de la casa o en el pequeño saliente del patio. Con todo, la superficie<br />
no va a sobrepasar los 60-65 metros cuadrados.<br />
Las casas se daban en alquiler a sus inquilinos mediante el pago de una pequeña<br />
cantidad. A su vez la empresa ponía a disposición de los obreros servicios básicos y<br />
comunes como economato en Arnao, instalaciones médicas y escuelas que había<br />
construido a la par que las viviendas. Se intentaba así que las colonias de obreros fueran<br />
autosuficientes. En ellas vivían obreros y cargos indistintamente a excepción de los<br />
propietarios de la fábrica que lo hacían en la Casona.<br />
Por otra parte, se potenciaba que las viviendas fueran ocupadas por unidades<br />
unifamiliares con el objeto de asegurar una cantera inagotable y autorreproducible de<br />
fuerza de trabajo 46 , pero también porque al minero se le podía controlar mejor y<br />
plantearía menos conflictos si existía la atadura de la familia a la que había que surtir de<br />
pan. Por ello, los trabajadores solteros serán vistos con cierto recelo como posibles<br />
vehículos de discordia laboral, con lo que se le solía dar una habitación en arriendo en<br />
cualquiera de la casas ocupadas por una familia, con el objeto de que fuesen<br />
adquiriendo hábitos familiares. Por lo tanto, en la vivienda obrera se pone en juego el<br />
destino de la familia, su esplendor y su corrupción, pero también el destino de su<br />
vigilante mayor; la empresa 47 .<br />
La vivienda obrera así concebida reproducía los principios higienistas y<br />
moralizadores que trataron de imponer los empresarios a sus trabajadores desde el siglo<br />
XIX. De todas formas, estas construcciones, de peor calidad, proliferaron en Arnao<br />
donde se construirán entre 1910 y 1936 unos 34 edificios en los barrios del Pontón y la<br />
Fábrica, y entre 1941-1961 otros 54 de dos y tres pisos 48 .<br />
La Real Compañía restringió estas construcciones en <strong>Salinas</strong> ya que al ser<br />
potenciada como lugar de veraneo se produjo una revalorización de sus terrenos que<br />
será aprovechada para realizar negocios inmobiliarios. A pesar de todo, en 1954 aborda<br />
la construcción de un bloque de seis viviendas para obreros y empleados en la calle del<br />
Dr. Villalaín, sobre una superficie de 930 m2 y 652 construidos. Las casas se destinaban<br />
a alquiler y en ellas se notaban mejoras técnicas considerables en relación con las<br />
construidas en el siglo XIX.<br />
46 .- ÁLVAREZ SIERA, JOSÉ: “Política de viviendas y disciplinas paternalistas en Asturias”. En Ería.<br />
Revista geográfica, nº 8. Ps. 61-72. Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo. <strong>1985</strong>.<br />
47 .- Ibidem. P. 65.<br />
48 .- Nomenclátores de población de la Provincia de Oviedo.<br />
25
En este sentido, la Real Compañía no realizó ningún tipo de urbanización para<br />
sus empleados en <strong>Salinas</strong>, aunque si concedió amplias ventajas y facilidades para su<br />
instalación aquí. Entre éstas estaban la cesión del solar para construir en él, el alquiler a<br />
bajos precios de los chalets construidos sobre la duna o ventajas para la adquisición de<br />
las nuevas edificaciones hechas en la recién abierta calle Ronda, años 60, a los pies del<br />
acantilado de San Martín de Laspra. De lo expuesto, se desprende un marcado acento en<br />
la segmentación piramidal de la fuerza de trabajo 49 . Así, se separaba a los obreros<br />
casados de los solteros y a todos estos de los técnicos cualificados en el emplazamiento<br />
geográfico de sus habitas, en la calidad de sus construcciones y en los servicios de ocio<br />
y entretenimiento que a cada grupo se otorgaba. De esta manera, el espacio del poblado<br />
aparece atravesado por finas líneas de jerarquía que asignan emplazamiento y<br />
morfologías diferenciadas a cada tipo de viviendas 50 .<br />
LA REAL COMPAÑÍA COMO PROMOTOR INMOBILIARIO. LA VENTA<br />
PARCELADA DEL ESPARTAL DE 1923.<br />
Las inmensas posibilidades de urbanización que ofrecía el Espartal serían<br />
aprovechadas por la Real Compañía para convertirlo en un lucrativo negocio<br />
inmobiliario. Efectivamente, en febrero de 1923 la compañía pone en venta 35.467 m2<br />
de duna divididos en 44 parcelas de desigual superficie, en el extremo nororiental de<br />
<strong>Salinas</strong>, a ambos lados de la carretera de San Juan de Nieva. Las condiciones de venta<br />
eran las siguientes: el precio sería de 19,305 pesetas el metro cuadrado, el propietario se<br />
comprometía a comenzar las obras antes de que finalizase el año en curso, dedicar la<br />
construcción a uso personal y no industrial atendiendo a que no desentonase<br />
arquitectónicamente con las del entorno, colocar el edificio a una distancia de 5 metros<br />
del límite de la finca que se debía cerrar con valla de madera, hierro o mampostería,<br />
construir pozos asépticos para la recogida de vertidos fecales, etc.<br />
La compañía no autorizaba a establecer industrias ni establecimientos públicos y<br />
tampoco adquiría compromiso respecto al desmonte y relleno de los terrenos,<br />
alumbrado público, alcantarillado, etc.<br />
49 .- SIERRA ÁLVAREZ, JOSÉ: ibidem. P. 69.<br />
50 .- SIERRA ÁLVAREZ, JOSÉ: ibidem. P. 68. Ver también el excelente trabajo de AGUILERA<br />
AGUILERA, ISABEL: “Planeamiento urbanístico, intereses inmobiliarios y segregación socio-espacial<br />
en Avilés (1955-1965)”. En Ería. Revista de información geográfica. Departamento de Geografía.<br />
Universidad de Oviedo. Nº 11. Ps. 155-169. Oviedo. 1986.<br />
26
La venta quedaba supeditada a ser ratificada por la Junta General a celebrar en<br />
Bruselas en mayo de ese año 51 .<br />
Las fuentes documentales y bibliográficas no aclaran si dicha venta fue<br />
ratificada pero el desarrollo de los acontecimientos parece indicar que así sucedió<br />
aunque de una forma más pausada que la deseada por la Asturiana. De esta forma, tal y<br />
como se muestra en el plano de <strong>Salinas</strong> de 1925, Rafael Scotti había edificado en esa<br />
misma fecha en el solar marcado con el número 6 en el folleto de venta sobre una<br />
superficie de 639,02 m2 y Rafael Caso de los Cobos unifica las parcelas 7 y 8 en un<br />
total de 1.266,55 metros cuadrados. Además, esto se pone de manifiesto en que estos<br />
dos personajes solicitan por estas fechas toma de aguas al concejo de Castrillón para sus<br />
casas en construcción en terrenos de su propiedad en los números 10 y 12 de la Avenida<br />
de los Pinos en 1934, de José Antonio tras la Guerra Civil y hoy Avenida Clarín.<br />
En este sentido, la reparcelación de la Real Compañía se corresponde<br />
fidedignamente con la representada en el plano de <strong>Salinas</strong> de 1925 realizado por el<br />
arquitecto Tomás Acha Zulaica. Ello nos indica que el crecimiento a partir de esta etapa<br />
se realiza hacia el NE, con edificación horizontal, laxa y estará determinado en gran<br />
medida por este proceso de venta de terrenos de la Asturiana.<br />
Ahora bien, todo parece indicar que el ritmo de urbanización no corrió tan<br />
deprisa como se esperaba ya que entre 1923 y 1954, fecha del siguiente plano de <strong>Salinas</strong><br />
previo a la instalación de ENSIDESA en la ría de Avilés, tan sólo se habían vendido 11<br />
solares de los 44 puestos en el mercado.<br />
Se puede decir, en este sentido, que los actores en la configuración del núcleo<br />
habían cambiado desde principios del siglo XX. En efecto, antes de 1900 sólo había<br />
construidos 69 edificios que suponían el 10 % de las casas levantadas entre ese año y<br />
1975. A partir de la década de 1900-10 se produce el primer impulso constructor debido<br />
a la iniciativa de la colonia avilesina y ovetense. Este sector decimonónico se encuentra<br />
muy próximo a los acantilados de San Martín de Laspra y se caracteriza por una<br />
arquitectura rural con rasgos indianos; uso profuso de cristaleras de colores,<br />
balaustradas y maderas embelleciendo los aleros de los tejados, rejas y forjados y la<br />
presencia de la palmera entre otras cosas. Se concentra en torno al balneario y la<br />
Colonia dando el nomenclátor de 1910; 192 edificios repartidos entre 34 de una planta,<br />
51 .- Original de la venta del Espartal encontrado en los archivos de la Autoridad Portuaria de Avilés, que<br />
contiene: condiciones de venta, plano de la reparcelación, superficies, etc. Ver también LEAL BÓVEDA,<br />
JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica….<br />
27
91 de dos y 67 de tres. Destaca el aumento de casas de dos y tres plantas que pasan en<br />
pocos años de ser 18 a 67 edificios 52 .<br />
Como se especificaba anteriormente, en la década de 1920-30 <strong>Salinas</strong> crece en<br />
dirección NE fruto de la aparición de un nuevo actor en el terreno inmobiliario, es decir,<br />
la Real Compañía a través de la operación reseñada. Así, pasamos a tener 284 edificios<br />
en los que priman los de una y dos plantas. Mayoritariamente son chalets dedicados a<br />
residencia secundaria de la población burguesa de Avilés y de una nueva colonia de<br />
veraneantes procedentes de Madrid y León.<br />
El período constructivo se ve paralizado con la Guerra Civil, se reinicia<br />
lentamente en los 40 y se dispara a partir de 1964. Entre estas fechas se llena de chalets<br />
toda la margen derecha de la calle José Antonio en dirección a Arnao, hasta su<br />
confluencia con la del Dr. Pérez en la que se sitúa en Real Club Náutico. Son<br />
construcciones de grandes superficies con dos pisos y buhardilla en su mayoría. El<br />
proceso comienza en 1945 con José Sela Sampíl y se dirige hacia la carretera de San<br />
Juan, de forma que se dispara en 1969 con la construcción de 29 chalets en la margen<br />
derecha de la calle de los que, en la década de 1970, 13 eran propiedad de la Real<br />
Compañía. A ello habría que sumarle 4 solares y la Casona. El Catastro de Urbana de<br />
1970 le otorga la propiedad de lo anterior a la Asturiana pero en el de <strong>1985</strong> aparecen ya<br />
a nombre de otros propietarios de lo que cabe deducirse que se ha producido un nuevo<br />
proceso de venta.<br />
La superficie total de la propiedad de esta ala de la calle perteneciente a la<br />
Asturiana rondaba las 280 hectáreas de las que 55,32 lo eran de superficie construida. El<br />
resto del suelo se lo repartían hasta 11 propietarios distintos con 18.895 metros<br />
cuadrados de terreno.<br />
En la margen izquierda ocurrirá algo parecido. Prescindiendo de las<br />
edificaciones antiguas realizadas entre 1820-1925, el proceso se inicia en 1940 con<br />
Pablo Sela Sampíl y el Ministerio de Gobernación que construye el colegio La Unión.<br />
La Real Compañía ostentaba 4 solares y 9 chalets (85,84 hectáreas) entre los que<br />
estaban los primeros que se construyeron para sus empleados. La propiedad restante<br />
vuelva a atomizarse entre 12 propietarios.<br />
52<br />
.- MORALES MATOS, GUILLERMO: “Industria y espacio urbano en Avilés”. 2 vols. Silverio<br />
Cañada. Tomo 2. P. 209.<br />
28
Las características de estas edificaciones son similares ya que todas presentan<br />
grandes superficies ajardinadas o de césped (entre 1000 y 3000 m2), dos pisos o uno y<br />
buhardilla, construcciones anexas como sótanos, garajes, terrazas, en algunas piscina y<br />
pista de tenis, sobre todo en las posteriores a los años 60, etc. En este sentido, las más<br />
ampulosas corresponden a los años 40 mientras que las posteriores descienden en<br />
superficie construida y altura. Con estos precedentes, el parcelario de <strong>Salinas</strong> reproduce<br />
el arquetipo de ciudad-jardín descrita por Howard tan representativo de las zonas<br />
residenciales americanas e inglesas alejadas del CBD.<br />
Aunque el proceso iniciado en 1923 había sido lento, finaliza hacia los años 70<br />
del siglo XX y significó un gran negocio para la Real Compañía basado en la<br />
especulación de unos terrenos que eran de su propiedad desde <strong>1833</strong>. Dichos terrenos<br />
son apetecidos en primer lugar por una clase media y alta que se asienta en la zona con<br />
la potenciación de <strong>Salinas</strong> como colonia veraniega a finales del XIX 53 . A posteriori en<br />
los años 50 del XX, la llegada de ENSIDESA, atraerá a sus cargos directivos que<br />
convierten a <strong>Salinas</strong> en el lugar residencial de Avilés.<br />
Así pues, la transformación espacial que venía experimentando <strong>Salinas</strong> en la<br />
década de 1950-60 se va a plasmar en una acción urbanística que afectó profundamente<br />
a su fisonomía. En este proceso tendrá un papel especialmente relevante la Real<br />
Compañía como promotora del proyecto urbanístico que remodelará definitivamente las<br />
estructuras urbanas del núcleo. Con él se rompe con las características arquitectónicas<br />
del paisaje urbano anterior en el que dominaba la edificación baja en altura para<br />
construir ahora en altura. Además, se pasa de un uso extensivo del suelo a otro intensivo<br />
fruto de esa edificación vertical 54 .<br />
Los poderes públicos no podrán permanecer ajenos a estas transformaciones, de<br />
modo que para mejorar la infraestructura urbana del lugar el Ayuntamiento procede a la<br />
elaboración de un plan que habría de urbanizar 52.125 m2 de zonas verdes y terrenos<br />
privados dotándolos de todos los servicios urbanísticos 55 . Entre las obras que tuvo que<br />
realizar figuran las de bajada y alumbrado de acceso a la playa. Con ellas se pretendía la<br />
desaparición de las dunas que impedían ver el mar a más de 50 metros de distancia,<br />
creando un espacio viable que será el origen del futuro paseo marítimo. Las obras<br />
53<br />
.- Así se explican las donaciones casi desinteresadas de terrenos que se hacen a lo que luego sería el<br />
Club Náutico.<br />
54<br />
.- MORALES MATOS, GUILLERMO: “Industria y espacio urbano… P. 264 y LEAL BÓVEDA,<br />
JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica…P. 105.<br />
55<br />
.- Memorias del Ayuntamiento de Castrillón. 1958.<br />
29
comienzan en 1961 y luego de las expropiaciones realizadas afectarán a 1.849 m2.<br />
Posteriormente, los accesos a la playa se verán ampliados con la ejecución de 700<br />
metros de paseo marítimo prolongados desde la entrada del Club Náutico hacia San<br />
Juan. Los costes, 3.523.327 pesetas, se sufragaron a partes iguales entre el Concejo y<br />
120 vecinos de la zona con contribuciones especiales, mediante círculos concéntricos de<br />
intensidad decreciente según aumentaba la distancia de las fincas al paseo.<br />
Toda esta remodelación supone el punto de partida para el gran proyecto<br />
urbanístico de los 60 cuyo promotor fue la Real Compañía Asturiana de Minas. Se<br />
pretendía con él la urbanización de 55.907 m2 del Espartal, a continuación del paseo<br />
marítimo, y la edificación de 6 torres de viviendas de entre 9 y 13 pisos. El acuerdo con<br />
el Ayuntamiento se produce en 1964 y en él se establecía que las obras se realizarían<br />
bajo las condiciones técnicas fijadas por éste sin que la Real Compañía pudiese percibir<br />
cantidad alguna por ningún concepto. Además, la fiscalización de la obras las realizaría<br />
el ente local.<br />
En resumen éstas son las cláusulas que se estipulaban: la Real Compañía<br />
urbanizaba 55.907 m2 de su finca El Espartal y edificaba seis edificios de 9 y 13 pisos,<br />
chalets, y bungaloes pagando al Ayuntamiento un arbitrio sobre el incremento del valor<br />
de los terrenos, el convenio tenía una vigencia de 7 años prorrogables a otros tres,<br />
pagaba en tres plazos 1.750.000 pesetas en concepto de arbitrio municipal, el acuerdo se<br />
incluía dentro de la normativa del PGOU de 1964 que se está redactando en estos<br />
momentos, las obras de urbanización (alumbrado, alcantarillado, pavimentación de la<br />
calzada, construcción de bordillos, muros de contención y abastecimiento de aguas)<br />
correrán a cargo de la Compañía que debería presentar al Concejo los proyectos para su<br />
fiscalización, prohibición de talar cualquier árbol o pino sin licencia municipal, etc.<br />
A pesar del énfasis que la Corporación local hacía en la preservación del<br />
arbolado, lo cierto es que estuvo a punto de desaparecer con la tala indiscriminada que<br />
de él se hizo por parte de la Real Compañía. Aducía que los pinos estaban enfermos por<br />
el daño que le provocaban los fluoruros de ENDASA 56 , aunque en realidad todo apunta<br />
a un intento de seguir urbanizando la amplia parcela resultante 57 .<br />
Además de lo expuesto, entre lo que se pensaban realizar figuraba un muro de<br />
playa de 5 kilómetros que se extendiese desde San Juan de Nieva hasta <strong>Salinas</strong> para<br />
defender los futuros terrenos urbanizables de los embates del mar, sobre éste un paseo<br />
56 .- MORALES MATOS, GUILLERMOS. P. 263.<br />
57 .- Ibidem. P. 263 y LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA. P. 109.<br />
30
marítimo con zonas verdes, bancos, jardineras, barandillas, miradores, clubes, parques,<br />
restaurantes, tres zonas de chalets, aparcamientos, servicios subterráneos, escaleras de<br />
bajada a la playa, etc. A continuación se preveía una segunda zona de unos 450 metros<br />
destinada a edificación turística alta en la que los edificios de varias plantas, ocupando<br />
un 20 % de cada parcela, sirvieran de protección para amplias zonas verdes en las que<br />
se construirían parques infantiles, piscinas, fuentes, etc. Dentro de los terrenos<br />
catalogados como zona de reserva 58 se proyectaban parcelas destinadas a edificaciones<br />
bajas o chalets.<br />
Todo el proyecto estaba costeado por la Real Compañía a través de CONCASA,<br />
y en él se incluían los gastos de movimientos de tierras, el establecimiento de redes de<br />
alumbrado público, agua y energía eléctrica, explanación, drenaje, alcantarillado<br />
encintado de aceras, pavimentado de calzadas, etc. Una vez acabadas las obras se<br />
cedería gratuitamente al Ayuntamiento la superficie destinada a calles, plazas, jardines<br />
públicos y zonas verdes para que las destinase a dominio público. Curiosamente, la<br />
Asturiana se beneficiaba de las plusvalías de sus terrenos pero dejaba en manos del<br />
Concejo los gastos de mantenimiento que generaban las zonas de uso público.<br />
Pero, la construcción de los edificios provocó un sin fin de protestas por el<br />
vecindario de <strong>Salinas</strong> que fueron recogidas en la prensa y radio asturianas del momento.<br />
De este modo, se produjo la paralización tardía del proyecto luego de un largo<br />
contencioso ante la Dirección Provincial de Urbanismo. A pesar de ello, resultan claras<br />
dos cosas; a saber: se consiguieron edificar seis bloques de viviendas lo que implicó un<br />
cambio radical en la fisonomía del lugar y del uso que de su suelo se hacía. Finalmente,<br />
la Real Compañía conseguía la recalificación de sus terrenos de suelo rústico a urbano y<br />
sobre ellos extendería sus tentáculos especuladores.<br />
En realidad, su estrategia estaba dentro de la lógica del capital, es decir, dueña<br />
del arenal desde <strong>1833</strong> no tenía más que esperar su revaloración. Por ello, se implicó<br />
siempre en la potenciación de <strong>Salinas</strong> como centro veraniego. Con todo, el primer paso<br />
en este sentido lo da en 1923 con la venta parcelada del Espartal ya explicada. A pesar<br />
de ello, seguía manteniendo la mayor parte de la propiedad de los terrenos en espera de<br />
mejor ocasión. Ésta se le presenta a finales de los 50 del siglo pasado con la<br />
industrialización de la comarca. En efecto, la instalación de ENSIDESA y otras<br />
industrias en sus cercanías exigía una gran demanda de suelo urbano para sus cargos<br />
58 .- La antigua zona arbolada que se había deforestado.<br />
31
directivos que proporcionará la Asturiana cuando se convierte en promotora,<br />
constructora y vendedora a través de su filial CONCASA. Concentraba así todo el<br />
proceso de producción del suelo ya que lo posee, aporta el capital inmobiliario y vende<br />
el producto 59 . En definitiva, se cumplía el axioma de que el suelo en propiedad es uno<br />
de los más difundidos medios de atesoramiento capitalista 60 .<br />
Además empleaba en tareas de la construcción a sus propios obreros<br />
reestructurados de la fábrica de zinc de Arnao 61 en unos momentos de gran reconversión<br />
en sus actividades químico-industriales.<br />
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1964. LAS<br />
PRIMERAS REGLAMENTACIONES PARA LA EDIFICACIÓN VERTICAL EN<br />
SALINAS. EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ESPARTAL, LA<br />
APERTURA DE LA CALLE RONDA Y EL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO B.<br />
En 1965 el ayuntamiento de Castrillón saca a la luz pública el Plan General de<br />
Ordenación Urbana para su presentación a la Comisión Provincial de Urbanismo. Este<br />
plan que venía siendo elaborado desde años atrás, se concluirá en 1964 y afectaba a<br />
todos los núcleos urbanos del concejo, prestando especial atención al caso de <strong>Salinas</strong>.<br />
Se pretendía encauzar con él la intensa actividad de urbanización que se venía<br />
produciendo en los últimos años. Fue redactado por los técnicos municipales en estrecha<br />
colaboración con los de la Real Compañía.<br />
Como se indica, refería una especial atención al núcleo de <strong>Salinas</strong> de la que se<br />
pretendía conseguir convertirla en una ciudad-jardín con amplios espacios verdes, ser el<br />
centro residencial permanente de Avilés y lugar de veraneo y turismo y, finalmente, se<br />
exigiría que toda la edificación fuese abierta. Para lograr estos objetivos se debería<br />
permitir la edificación abierta en altura ya que la que predominaba hasta entonces no era<br />
la adecuada para la consecución de los mismos.<br />
La altura se situaría entre los 25 y 40 metros y detrás de los edificios existirían<br />
zonas verdes. Además, no se ocasionaban grandes aglomeraciones puesto que las<br />
nuevas ordenanzas imponen una distancia entre edificaciones igual a su propia altura. El<br />
monte se dejaba como zona de reserva en espera de nuevos usos que se vieran<br />
necesarios.<br />
59<br />
.- GARCÍA BELLIDO Y GONZÁLEZ TAMARIT: “Para comprender la ciudad”. Nuestra Cultura.<br />
Madrid. 1970. P. 144<br />
60<br />
.- Ibidem. P. 144.<br />
61<br />
.- LEAL BOVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica….P. 110.<br />
32
Ahora bien, ante el temor de que la edificación vertical se expandiese sin control<br />
por todo el núcleo, rompiendo la armonía urbanística existente, el ayuntamiento la<br />
restringió a lo que más tarde será la calle Ronda, a la zona del Espartal en la que<br />
CONCASA levantará su complejo urbanístico y al sur de <strong>Salinas</strong> en contacto con la N.<br />
632 de Ribadesella a Canero. En este sentido, se pretendía compaginar dos tipos de<br />
edificación; alta, con ascensor, y media con un descenso gradual de la altura hasta llegar<br />
a la abierta con lo que se preservaba el equilibrio arquitectónico. Ello potenciaba el<br />
carácter residencial primario de <strong>Salinas</strong>.<br />
También se ampliaba en un 70 % los accesos a la playa y paseo marítimo<br />
intentando eliminar problemas de saturaciones de tráfico y aparcamiento. Los propios<br />
edificios debían contar con la infraestructura necesaria para ello. Además, otra de las<br />
razones aducidas para la edificación en altura era la potenciación de la, por entonces,<br />
calle General Franco como lugar central que con la apertura de la calle Ronda<br />
concentraría todos los servicios públicos. En definitiva, la edificación vertical se<br />
justificaba por la gran demanda de suelo urbano que se estaba produciendo ante la<br />
saturación del vecino concejo de Avilés.<br />
En la zona de playa el planeamiento establecerá en primer lugar un gran paseo<br />
de peatones, a continuación edificaciones y por su parte posterior una amplia calle de<br />
tráfico rodado y acceso a los edificios, en paralelo a la vía del ferrocarril Arnao-San<br />
Juan de Nieva, propiedad de la Real Compañía. Se preservaban las zonas verdes de<br />
estas manzanas al permitir una edificación no superior al 20 % de la parcela. Las<br />
manzanas resultantes oscilan entre 40 y 80 metros de profundidad ofreciendo parcelas<br />
de 20 a 40 metros de fondo de calle.<br />
En conclusión, el Plan de Ordenación Urbana trajo consigo que un sin fin de<br />
inmobiliarias se lanzaran a un proceso constructivo que alterará definitivamente las<br />
características arquitectónicas imperantes en el lugar. La Real Compañía a través de<br />
filial CONCASA no perdería este tren y la urbanización de su finca El Espartal así lo<br />
demuestra.<br />
Ahora bien, el Plan fue rechazado en alguno de sus apartados por la Comisión<br />
Provincial de Urbanismo, siendo de tal magnitud el pleito mantenido entre ésta y el<br />
concejo que hubo que suspender la concesión de licencias de obra durante un año<br />
mientras no se aclarase el caso. Las principales objeciones estaban referidas a la<br />
edificación en altura, a la existencia de edificación alta y media y a la distancia a la que<br />
se deberían situar los edificios de la línea de costa. En las alegaciones pesaban mucho<br />
33
las presiones ejercidas por gran parte de los propietarios de la zona que se veían<br />
claramente perjudicados por este tipo de construcción. Por ello, llegaron, incluso, a una<br />
campaña de conciencia regional por medio de prensa y radio.<br />
En el caso de la altura, la Comisión Provincial de Urbanismo pretendía dejarla<br />
entre 30 y 35 metros en contra de los 40-45 proyectados por el ayuntamiento, además de<br />
establecer una sola, mixta, que no superase los 15. Por último, se establece que los<br />
edificios paralelos a la línea de costa disten un mínimo de 40 metros de la misma. Por<br />
ello, se paralizaban las obras que ya estaban realizando algunos particulares, incluida la<br />
Real Compañía, en tanto en cuanto el Ministerio de la Vivienda no resolviera los<br />
recursos interpuestos por el ayuntamiento y la Comisión Provincial.<br />
El ayuntamiento, una vez paralizada la puesta en marcha del PGOU presentó<br />
recurso de alzada contra las tres disposiciones que lo paralizaban alegando las ventajas<br />
que la edificación en altura traerían para <strong>Salinas</strong>. Se ponía especial énfasis en el papel<br />
residencial que debía jugar <strong>Salinas</strong> con respecto a la villa de Avilés, inmersa por estas<br />
fechas en un desmesurado proceso de transformación de su suelo urbano, ante la<br />
avalancha de efectivos humanos que acudían a engrosar las filas de ENSIDESA.<br />
Además, la corporación municipal se verá apoyada en sus pretensiones por la<br />
Real Compañía que ya estaba ejecutando las obras de urbanización del Espartal. Ésta<br />
también presentó recurso contra las disposiciones de la Comisión Provincial de<br />
Urbanismo alegando que la obligación de retirar las edificaciones 40 metros de la línea<br />
de costa, convertían el convenio suscrito con el concejo en un negocio ruinoso. El<br />
siguiente párrafo del recurso de alzada puede resultarnos clarificador: “…al exigir que<br />
las edificaciones deben separarse del muro de la playa la superficie edificable (según el<br />
plan y de acuerdo con las ordenanzas sin incluir aceras y calles) es de 49.722 m2 los<br />
cuales se reducen a 29.000 m2 por el espacio comprendido entre la línea de los 40<br />
metros y el muro, pero como en la parte sur queda una franja estrecha inedificable de<br />
7.367 m2 de los cuales según lo establecido en ordenanza, sólo se pueden construir el<br />
20 % o sea 2.671 m2. Conclusión, ¿Quién y cómo se financia una urbanización que<br />
afecta a 49.722 m2, más viales, paseos y accesos con construcción de muros de<br />
protección del mar para poder edificar los 2.671 m2? Una urbanización así sería<br />
económicamente inviable, tanto para la gestión privada como pública…” 62 .<br />
62<br />
.- Recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón ante la Comisión Provincial de<br />
Urbanismo en 1965.<br />
34
Otra de las razones aducidas en el recurso se refería a que el ayuntamiento<br />
consideraba que para determinadas personas “…<strong>Salinas</strong> debe continuar siendo lo que<br />
fue antaño, coto cerrado de una minoría ovetense, torre de marfil donde los hacendados<br />
pueden recogerse en la tranquila soledad de un paraje para ellos reservado…” 63 . En<br />
criterios del concejo, los temores de estas personas basados en la ruptura de la paz del<br />
lugar y de la pérdida de visión que provocaría la edificación vertical, estaban<br />
injustificados ya que la anterior sólo estaría permitida en la calle Ronda, Juan de Austria<br />
y parte del Espartal. Por otra parte, todavía consideraba el ayuntamiento que estos<br />
vecinos olvidaban los más elementales criterios de convivencia social ya que las<br />
modificaciones de una estructura demográfica en continuo crecimiento, la proximidad<br />
de un Avilés saturado de población y la existencia de una playa de 5 kilómetros no eran<br />
factores comprendidos por una colonia de veraneantes que pretendía que <strong>Salinas</strong> fuera<br />
patrimonio exclusivo de ellos.<br />
Las contradicciones entre los privilegios adquiridos por una colonia<br />
decimonónica de veraneantes y los intereses inmobiliarios actuales de la Real Compañía<br />
salían a relucir luego de muchos años de maridaje. En medio se hallaba el pretexto de<br />
un exceso de población en Avilés al que había que buscar acomodo. Como es bien<br />
sabido, los obreros de ENSIDESA no se instalaron en <strong>Salinas</strong>, lo hicieron en Llaranes,<br />
La Luz, Valliniello, Versalles, Las Vegas u otros barrios dormitorios. En <strong>Salinas</strong> lo<br />
hicieron los cargos medios y directivos de la siderurgia avilesina. En este sentido y en<br />
relación con lo anterior, los intereses de la Real Compañía estaban muy claros y se<br />
basaban en el aprovechamiento de un mercado de suelo tan sólo asequible para estas<br />
clases sociales. Su apoyo al concejo de Castrillón estaba en función de la consecución<br />
de estas pretensiones y ocultaba toda una vida de control político, especialmente durante<br />
la dictadura franquista, fruto de su ascendencia económica en la zona desde el siglo<br />
XIX.<br />
Para poder defender los intereses municipales el propio alcalde, Luis Treillard,<br />
se dirigió a varias personalidades de la vida nacional en demanda de mediación en el<br />
conflicto. Entre ellas figuraban Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación que<br />
contaba en el pueblo con una calle con su nombre. Incluso se enviaron cartas a la prensa<br />
y radio, a José Mateu de Ros, Jefe Provincial del Movimiento o a Francisco Bustelo,<br />
afamado arquitecto asturiano residente en Madrid.<br />
63<br />
.- Recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón ante la Comisión Provincial de<br />
Urbanismo en 1965.<br />
35
Tanto prensa como radio recogieron posturas dispares según cuales fuesen los<br />
intereses de los grupos que a ellas acudían. De este modo, Radio Nacional de España en<br />
Asturias hacía votos, a través de su locutor José Antonio Cepeda, para que el alcalde,<br />
Luis Treillard, al que se le consideraba como una persona muy respetable, parase la<br />
edificación vertical de la Real Compañía para que <strong>Salinas</strong> pudiese conservar su anterior<br />
“encanto”. Por el contrario, el diario Región (9 de febrero de 1967) recogía un<br />
comentario de Ramiro G. Ledesma en el que se preguntaba por los motivos que habían<br />
conducido a la Comisión Provincial de Urbanismo a paralizar las obras ya iniciadas por<br />
CONCASA y el propio PGOU.<br />
Cabe suponer que la fuerza de los vecinos afectados debió ser considerable ya<br />
que no sólo se paralizó el Plan de Ordenación Urbana sino que cuando se resuelva el<br />
conflicto la Real Compañía sólo habrá podido edificar seis torres de pisos de todo lo<br />
proyectado.<br />
La Real Compañía no permaneció inmóvil ante la situación, como queda<br />
expresado, de modo que también interpuso recurso de alzada contra la Comisión<br />
Provincial de Urbanismo en parecidos términos a los del ayuntamiento, es decir se<br />
justificaban las ventajas que reportaba la edificación vertical para una zona en continuo<br />
crecimiento. Evidentemente, como dueña del Espartal pretendía sacarle la mayor<br />
rentabilidad económica con un proyecto urbanístico que se encontraba paralizado en<br />
estos momentos.<br />
En este sentido, la Real Compañía venía arrastrando en los años 60 un grave<br />
problema de excedente de mano de obra en su plantilla a consecuencia de una profunda<br />
renovación producida en sus instalaciones fabriles. La introducción de nueva<br />
maquinaria produjo un incremento de la productividad pero dejó excedentarias a unas<br />
800 personas según cifras de la propia Compañía. Para paliar los efectos de estos<br />
desajustes la Asturiana puso en marcha diferentes medidas como: envío de productores<br />
a otras sucursales en el extranjero, jubilaciones anticipadas y promoción de nuevas<br />
actividades. Así, se crea CONSTRUCTORA DE CASTRILLÓN S.A. (CONCASA) que<br />
aunque filial de la anterior va a tener personalidad jurídica propia. Sus actividades se<br />
orientaban a la construcción de edificios aprovechando el convenio firmado con el<br />
concejo de Castrillón, citado anteriormente. Con ello, se acentuaba la relación existente<br />
entre el ayuntamiento y la Real Compañía manifestada en los múltiples contactos,<br />
36
tanteos y estudios previos que condujeron a la redacción final del Plan General de<br />
Ordenación Urbana del concejo de Castrillón 64 .<br />
Después de todos estos avatares, el conflicto llegará a su fin con una resolución<br />
del Ministerio de Vivienda de mayo de 1966. Con ella se aprobaba con diferentes<br />
modificaciones el mencionado Plan de Ordenación Urbana. Básicamente, se eliminaban<br />
las dos zonas de edificación alta y media y se refundían en una sola en la que no se<br />
podrán rebasar los 30 metros. Por otra parte, el monte dejaba de ser considerado como<br />
zona de reserva y adoptaba la denominación de verde rompiéndose todas las<br />
expectativas de especulación sobre estos terrenos. En la calle Ronda coexistiría la<br />
edificación mixta, abierta alta y media, separadas por una calle transversal y zonas<br />
verdes. Por último, en la zona turística de playa se deberá redactar una norma específica<br />
que garantice que no se formen pantallas de edificación que obstruyan la visión de las<br />
zonas situadas en su parte posterior.<br />
Estas pequeñas modificaciones permitieron la puesta en marcha del paralizado<br />
Plan y dieron marco legal a la urbanización del Espartal que, en definitiva, consistía en<br />
la construcción de una ciudad residencial entre la playa y parte del pinar según lo<br />
proyectado por los arquitectos Tomás Acha, Luís Aparicio Guisasola y José Ramón<br />
Cuevas 65 .<br />
LA EXPANSIÓN HACIA EL OESTE. EL SEGUNDO PROCESO DE<br />
EDIFICACIÓN VERTICAL: LA CALLE RONDA.<br />
El segundo gran proceso urbanizador de los años 60 también caracterizado por la<br />
edificación vertical se llevó a cabo a los pies del acantilado de San Martín de Laspra y<br />
consistió en la apertura y edificación de la actual calle Ronda o alcalde Luís Treillard.<br />
El núcleo que estaba comunicado por el sur con la N. 632, de Ribadesella a Canero, a<br />
través de la Variante, por el noreste con la antigua carretera de San Juan propiedad de la<br />
Real Compañía, pero de uso público desde hacía tiempo, necesitaba una vía de<br />
comunicación que encauzara el tráfico y enlazara las nuevas edificaciones con el<br />
interior del concejo por su parte oeste. Además, luego de los múltiples problemas que<br />
había traído consigo la urbanización del Espartal, se hacía necesario que la verticalidad<br />
64<br />
.- Así lo reconocía el propio Juan Sitges apoderado de la Real Compañía y Consejero Delegado de<br />
CONCASA.<br />
65<br />
.- Expediente del Plan de Ordenación Urbana de 1964 del ayuntamiento de Castrillón, recursos contra él<br />
presentados, planos y convenio de urbanización de la finca El Espartal entre el concejo de Castrilllón y la<br />
Real Compañía.<br />
37
se realizara en este lugar por estar más apartado del centro, de donde había surgido con<br />
más fuerza el proceso contestatario.<br />
De este modo, se proyecta la apertura de la calle Ronda o alcalde Luís Treillard,<br />
verdadero artífice de las normas urbanísticas que habían posibilitado la edificación en<br />
altura. Esta nueva calle será abierta debajo de los acantilados de San Martín de Laspra,<br />
en paralelo con la antigua del Generalísimo, hasta la confluencia con la N. 632 a su paso<br />
por el suroeste del lugar.<br />
Las obras de urbanización se realizaron sobre terrenos baldíos y pantanosos<br />
dedicados a la agricultura y al pastizal, usos que se veían favorecidos por las<br />
proximidades del río Raíces que actuaba como canal de riego, y por los continuos<br />
derrubios de las laderas de Laspra. Dada su naturaleza no figuraban entre el catálogo de<br />
bienes rústicos y urbanos por lo que no pagaban arbitrios municipales. Ahora bien, ante<br />
la posibilidad de ser urbanizados, varios propietarios se dirigieron al concejo con el fin<br />
de que los recalificara como urbanos y así ocurrió por acuerdo municipal de 26 de mayo<br />
de 1965. Se generaban así unas plusvalías extraordinarias puesto que pasaban de ser casi<br />
improductivos a albergar el mayor volumen de edificabilidad del núcleo.<br />
Las obras se empezaron a ejecutar en diciembre de 1964 para lo que hubo que<br />
expropiar 20 fincas, dos edificadas, de 19 propietarios. El total de superficie afectada<br />
ascendió a 9.424,30 m2 y 1.170,20 metros lineales de cierre. Aun así se produjeron<br />
diferentes problemas que hubo que ir solucionando individualmente a excepción de uno<br />
que llegó al Jurado de Expropiación. La cuestión radicaba en que una vez recalificados<br />
los terrenos, sus propietarios se quejaban de lo alto que resultaban los arbitrios<br />
municipales por lo que reclamaban que no estuviesen sujetos a contribuciones<br />
especiales 66 . Aunque la propiedad se encontraba aquí muy atomizada, curiosamente<br />
entre ellos estaban la Real Compañía, la mayor interesada con 1.230 m2 de parcela o el<br />
propio alcalde Luís Treillard Fernández con 260 m2. Se deduce de ello la ganancia de<br />
importantes plusvalías por unos terrenos incultos en su mayoría.<br />
Si en el caso del Espartal la urbanización corrió a cargo de su propietario, en la<br />
calle Ronda nos encontraremos con un gran abanico de constructoras que se lanzan a un<br />
proceso constructivo que hará que este sector se convierta en el de mayor densidad<br />
66 .- La propiedad se hallaba aquí muy atomizada y entre los propietarios podemos encontrar los<br />
siguientes: Manuel G. Carvajal, David Fernández Flores, Inmobiliaria la Gaviota, Luis Treillard<br />
Fernández, César Pérez G. del Río, Manuel Arguelles González, Bernardo Suárez, Emilio Galán Alonso,<br />
Jovino Álvarez González, José Vega García, Real Compañía Asturiana de Minas, José Galán García,<br />
Herederos de Rafael de la Campa, Esteban Álvarez de la Campa, Herederos de Víctor Gárate, María y<br />
Aurelia Álvarez González e Higinia Argüelles.<br />
38
poblacional en función de un mayor índice de edificabilidad. Construcciones<br />
Estructuras y Montajes, Urbenova, Inmobiliaria las Gaviotas, Construcciones Mariano<br />
Rodríguez, Avelino Álvarez Rodríguez, Manuel Esteban Bueno, Cooperativas de<br />
viviendas San Félix y otros se dedicarán a la edificación y posterior venta de unas<br />
viviendas de alto grado de calidad, no sólo en la calle Ronda sino también en la<br />
confluencia con la N. 632 cerca de Raíces.<br />
EL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO B. LA ÚLTIMA EXPANSIÓN<br />
HORIZONTAL DE SALINAS HACIA EL ESTE.<br />
El desarrollo urbano de <strong>Salinas</strong> estaba constreñido por los acantilados de Laspra<br />
por el oeste, el mar por el norte y el Espartal por el este. Estos factores hacen que la<br />
próxima expansión se realice separándonos de la línea de costa, hacia el este y el pago<br />
de Raíces que se va a ver materialmente engullido.<br />
Estos terrenos eran propiedad de los vecinos de Raíces y por lo tanto no estaban<br />
sujetos a los intereses inmobiliarios de la Real Compañía ni del propio ayuntamiento.<br />
Por ello, serán vendidos directamente por sus propietarios a los nuevos promotores de<br />
suelo. El Plan Parcial del Polígono B fue elaborado en 1960 aunque se pondrá en<br />
marcha hacia 1968. La superficie total afectada ascendía a 145.399,90 m2 repartidos de<br />
la siguiente forma: 86.058 m2 de superficie afectada por viales, zonas verdes y edificios<br />
públicos y 59.341,62 m2 de zonas públicas.<br />
El polígono se fue rellenando poco a poco de chalets construidos sobre parcelas<br />
de amplias dimensiones que podían oscilar entre los 850 y los 1.760 m2. Se trata de un<br />
tipo de edificación horizontal, laxa, de gran calidad ambiental que se verá frenada en su<br />
expansión por la presencia de las instalaciones de Asturiana de Zinc en el extremo<br />
oriental del Espartal.<br />
El nuevo espacio resultante comienza a configurarse con la apertura de la<br />
avenida Camilo Alonso Vega que, en perpendicular a la carretera de Canero, se dirige al<br />
mar y articula y actúa de colector del nuevo espacio urbanizado. Junto con esta arteria,<br />
la calle Muñoz Grandes vertebra el polígono que cuenta con 10 manzanas con una<br />
superficie total de unas 1.454 ha, todas ellas de edificación abierta baja a excepción de<br />
la más próxima a la carretera nacional en donde se va a permitir la edificación en altura<br />
e, incluso, es declarada zona de cierta tolerancia industrial.<br />
El parcelario ofrece la forma de una planta ortogonal, con calles rectas cortadas<br />
perpendicularmente por otras en ángulo recto, donde las reparcelaciones estaban a la<br />
orden del día en aras de una mayor especulación de terrenos. En este sentido, numerosos<br />
39
propietarios presentaron recursos de alzada ante el Ministerio de Vivienda ya que el<br />
ayuntamiento les había denegado las reparcelaciones, en aras de frenar este proceso<br />
especulativo y de no dañar la imagen urbanística del polígono. Se aducía que con la<br />
sucesivas divisiones del terreno las parcelas resultantes no podrían albergar edificación<br />
alguna ya que superaban las dimensiones establecidas en la Ley del Suelo de la época<br />
que inspiraba el Plan Parcial del Polígono B. Finalmente, el Ministerio acabaría<br />
denegando todos lo recursos dando la razón al concejo que en 1972 inauguraba y abría<br />
oficialmente 5 calles de esta nueva urbanización 67 con lo que la <strong>Salinas</strong> actual quedaba<br />
configurada urbanísticamente.<br />
ANÁLISIS DEL PARCELARIO: FORMAS RELATIVAMENTE<br />
HOMOGÉNEAS. LOS USOS DEL SUELO: EXTENSIVAS EN GENERAL,<br />
INTENSIVAS EN PARTICULAR.<br />
LA MORFOLOGÍA DE LAS PARCELAS. El parcelario de <strong>Salinas</strong>, aunque con<br />
algunas diferencias según el sector, presenta características bastante homogéneas a<br />
pesar del último proceso urbanizador del XX.<br />
A pesar de la gran diferencia existente entre la superficie de la parcela más<br />
pequeña (150 m2) y la más grande (5.000 m2), la tónica general es que la media se sitúe<br />
en torno a los 800 m2 que, como puede observarse, supone una cifra considerable.<br />
De todos modos, dentro del entramado urbano se diferencias tres sectores<br />
atendiendo a la superficie del terreno y a su forma: a) la zona comprendida entre la calle<br />
Galán por el norte, la calle Príncipe de Asturias (antes Generalísimo) por el oeste, y el<br />
río Raíces por su nuevo cauce. Se trata de parcelas irregulares, entre 150 y 500 m2, que<br />
se corresponden con la primera fase expansiva del núcleo donde antes había un marcado<br />
aprovechamiento agrícola. Las edificaciones suponen todo un ejemplo de arquitectura<br />
de entresiglos, b) este segundo caso presenta características morfológicas muy<br />
heterogéneas y se distribuye entre las posesiones de la Real Compañía al noreste y la<br />
calle Clarín (antes José Antonio), c) la zona occidental o calle Ronda en donde<br />
predomina la edificación vertical y el sur del núcleo en Raíces, entre la carretera general<br />
y los acantilados de San Cristóbal. En este último subsector se han producido la mayoría<br />
de las inversiones realizadas en <strong>Salinas</strong> en los últimos años del siglo XX<br />
Así pues, estamos ante una zona central que representa la primera fase de<br />
expansión a la que rodean por el sur, este y oeste otras dos zonas de edificación<br />
67 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica….<br />
40
moderna, una de ellas en altura y otra horizontal que constituyen las últimas<br />
realizaciones en <strong>Salinas</strong> y representan un claro ejemplo de calidad medioambiental.<br />
LOS USOS DEL SUELO. Si por la morfología de las parcelas podemos hablar<br />
de tres sectores nítidamente diferenciados, lo mismo podemos hacer sobre la ocupación<br />
del suelo que presenta caracteres extensivos en general e intensivos en las zonas en las<br />
que se han desarrollado los nuevos procesos urbanísticos ya narrados.<br />
Los usos extensivos se dan sobre todo en el núcleo primigenio de principios del<br />
siglo XX cuando <strong>Salinas</strong> adquiere las características propias de una ciudad-jardín que<br />
cuenta con importantes y amplias zonas verdes de uso privado 68 .<br />
La nota común es que se ha ido construyendo en función de la proximidad al<br />
mar por lo que en la zona sur, en contacto con la carretera general, encontraremos<br />
grandes espacios sin edificar. Estos terrenos sirvieron y servirán para futuras<br />
expansiones urbanas. Todo lo expuesto hace que se nos presenten cifras próximas al 70<br />
% de suelo sin edificar, estando la mayor parte del edificado en las zonas norte, centro y<br />
oeste. El sur y el este quedan en espera de una mayor demanda de suelo urbano.<br />
El grado de ocupación de las manzanas varía según la zona considerada. Así, en<br />
la zona originaria del núcleo el porcentaje de ocupación se establece en torno al 40 %<br />
debido a la poca concentración de la propiedad, a su dispersión y a la existencia de<br />
numerosas parcelas de propietarios distintos.<br />
El grado de ocupación desciende ahora en terrenos propiedad de la Real<br />
Compañía, con grandes parcelas que oscilan entre 1.000 y 1.500 m2, algunas llegan a<br />
3.000, en las que se ubican viviendas unifamiliares con amplios espacios ajardinados.<br />
Es una zona próxima al mar, comprendida entre la línea de costa y la avenida Clarín.<br />
En el oeste (calle Ronda), sur (Raíces y carretera general) y noreste de la playa<br />
(urbanización del Espartal) las cifras aumentan y llegan al 50 % debido a la edificación<br />
vertical. Aun así, no han crecido tanto porque en el Plan de Ordenación Urbana de 1964<br />
se especificaba que entre cada edifico debía mediar una distancia igual a su altura. Esto<br />
posibilitó la existencia de amplios espacios verdes y deportivos de uso público que<br />
reducirán el porcentaje de edificación.<br />
Por último, los porcentajes de ocupación más bajos se dan en la zona sur, entre<br />
las edificaciones de la calle Bernardo Álvarez Galán y el nuevo cauce del río Raíces. Se<br />
68 .- Ibidem. P. 267.<br />
41
trata de una zona con unos enormes potenciales para próximas expansiones urbanas de<br />
<strong>Salinas</strong>.<br />
Todas estas características de edificación y ocupación dan para el núcleo un uso<br />
extensivo del mismo que pasará a intensivo con las nuevas urbanizaciones verticales<br />
(calle Ronda, Espartal y sur). La instalación de ENSIDESA en la zona en la década de<br />
1950 tendría que ver mucho en todo esto. Al quedar desbordada la capacidad del caserío<br />
avilesino, se ubicó a su población obrera en zonas marginales (barrios dormitorio de La<br />
Luz, Llaranes, Versalles, La Carriona, Las Vegas, etc.) mientras que los cargos medios<br />
(técnicos y personal directivo) se instalarán en zonas más privilegiadas (el Quirinal o su<br />
barrio de ingenieros, <strong>Salinas</strong>) dentro o fuera del concejo. En este proceso <strong>Salinas</strong> fue<br />
elegida como lugar de residencia primaria de este colectivo 69 .<br />
LA PROPIEDAD. LA ESCASA CONCENTRACIÓN. EL PAPEL DE LA<br />
REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS COMO MAYOR PROPIETARIO. LA<br />
EMPRESA MINERA EN LOS CATASTROS DE URBANA DE 1970 Y 1980.<br />
Sin duda, la Real Compañía se convierte en el propietario de mayor peso<br />
específico hasta la década de los 80 del siglo pasado como fruto de las concesiones<br />
recibidas por parte de la Corona en el siglo XIX. Si bien en un principio las concesiones<br />
llevaban implícitas la expropiación forzosa de terrenos para dedicarlos a usos<br />
industriales, posteriormente serán reparcelados y puestos a la venta a medida que<br />
<strong>Salinas</strong> se vaya potenciando como lugar de veraneo. Pero además, la Compañía<br />
construirá dentro en el lugar viviendas para sus empleados e iniciará un proceso de<br />
venta de solares que tendrá su culminación en los años 60 del siglo XX.<br />
El resto de los propietarios debemos buscarlos en la burguesía asturiana y<br />
avilesina en particular, en el papel desempeñado por el dinero de los indianos retornados<br />
de Cuba, así como en el que jugaron los profesores de la Universidad de Oviedo. Aun<br />
así, el papel desempeñado por este conjunto no fue tan importante como el de la Real<br />
Compañía ya que, a lo que parece, sus intereses, se redujeron a la construcción de<br />
viviendas de veraneo y no a la especulación de terrenos. En este sentido, es muy<br />
importante el rol jugado por indianos como Benito González, Bernardo y Antonio<br />
Álvarez Galán y otros, puesto que una vez regresados de Cuba vivirán en Avilés, centro<br />
económico, pero construirán sus casas solariegas en <strong>Salinas</strong>.<br />
69 .- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Aproximación geográfica…<br />
42
Otro colectivo importante fue el constituido por la burguesía, fundamentalmente<br />
avilesina que se había enriquecido al socaire de la potenciación de Avilés como puerto<br />
carbonero de Asturias en el XIX. De esta manera, familias como Caso de los Cobos,<br />
Alas, Fuertes, Maribona, Carlos Lobo, Juan Oria, Tomás Botas, Ángel Somines y otras<br />
ovetenses de profesionales liberales como Julio Galán, Enrique Rodríguez Bustelo,<br />
Javier Aguirre y otros, estarán entre los primeros propietarios del núcleo. La otra célula<br />
la componían los profesores de la Universidad de Oviedo creadores de las Colonias<br />
Escolares que habían elegido <strong>Salinas</strong> como lugar de veraneo. Entre todos ellos y la Real<br />
Compañía se repartían la propiedad de <strong>Salinas</strong> hasta bien entrado el siglo XX.<br />
En el caso de los particulares citados no ha sido frecuente la venta de<br />
propiedades ya que el fin para el que fueron adquiridas no lo permitía. En todo caso, con<br />
el transcurso de los años han ido pasando a manos de los herederos, hecho que se refleja<br />
en los datos del Catastro donde aparecen nombres como Botas, Sela Sampíl, Alas,<br />
Treillard, Piret, Galán, Caso de los Cobos, Campa, Acha, entre otros. Tan sólo hemos<br />
constatado una venta privada como la que hace José Sela Sampíl al Colegio Estilo en<br />
los años 70. En general, como queda puntado, son edificaciones abiertas, bajas en altura,<br />
no reparcelables, en las que se prohíbe edificar en altura y por lo tanto no susceptibles<br />
de generar plusvalías. En este sentido, la mayoría de las fincas enunciadas continúan<br />
conservando los nombres impuestos por sus propietarios originarios 70 .<br />
De todo lo expuesto, si exceptuamos el caso de la Real Compañía, podemos<br />
deducir que estamos ante una escasa concentración de la propiedad manifestada en un<br />
aspecto muy atomizado del parcelario.<br />
LA EMPRESA MINERA EN LOS CATASTROS DE URBANA DE 1970 Y<br />
1980.<br />
Los datos referidos al año 1970 nos muestran que la propiedad pública se reduce<br />
al 2,10 % de la superficie total catastrada que, básicamente, consiste en espacios de uso<br />
colectivo como colegios, iglesias, jardines y zonas verdes y de aparcamientos. El 97,90<br />
% restante es de dominio privado.<br />
En este último porcentaje es muy significativo el ostentado por la Real<br />
Compañía no sólo por las concesiones del siglo XIX sino también por la compra de<br />
parcelas en los años 70-80 en las zonas marginales pendientes de futuras expansiones<br />
urbanas. Así, de un total de 6.513 hectáreas catastradas, a la compañía minera le<br />
70 .- Podemos encontrar nombres tan significativos como Villa Celina, Villa Covadonga, El Pinar, La<br />
Mermillosa, La Rasqueta, Villa Isidoro, y un sin fin de casos más.<br />
43
corresponden 1.091 ha, lo que viene a suponer una sexta parte del total. En resumen,<br />
posee un 17 % de la propiedad que, en la mayoría de los casos, está edificada ya que de<br />
57 parcelas solamente el 23 % son solares sin edificar. El resto del suelo se lo reparten<br />
los demás propietarios de los que casi el 90 % son dueños de una sola parcela mientras<br />
que el resto lo es de dos o más.<br />
Los datos referidos a la Real Compañía varían sensiblemente del Catastro de<br />
Urbana de1970 al de <strong>1985</strong>. En el segundo podemos apreciar que se ha desprendido de<br />
sus posesiones en el núcleo histórico ya que ahora no aparece como propietaria donde<br />
antes lo era. Por el contrario, la podemos encontrar en la calle Ronda donde se permite<br />
un mayor volumen de edificabilidad. Así, en <strong>1985</strong> pasa a ser dueña de 14 pisos en esta<br />
calle donde su filial inmobiliaria CONCASA dirigió la acción especulativa. En este<br />
sentido, ya no aparece su nombre primigenio sino a través de la citada CONCASA o de<br />
Asturiana de Zinc, creada a finales de los 50 que acabará absorbiéndola.<br />
En todo el proceso histórico de <strong>Salinas</strong> podemos ver la presencia de Esta<br />
Compañía en todo aquello que tenga que ver con la especulación de unos terrenos que<br />
eran de su propiedad desde <strong>1833</strong>.<br />
ETAPAS EN EL CRECIMIENTO ESPACIAL DE SALINAS: 1887-1981.<br />
De la consulta de diferentes fuentes hemos extraído los datos siguientes 71 :<br />
AÑO Nº DE<br />
EDIFICIOS<br />
POBLACIÓN DE<br />
DERECHO<br />
1887 44 158 158<br />
1900 106 384 384<br />
1920 217 847 746<br />
1930 277 830 824<br />
44<br />
POBLACIÓN DE<br />
HECHO<br />
1940 257 993 1.111<br />
1950 396 1.268 1.271<br />
1960 594 1.783 1.790<br />
1970 954 2.225 2.220<br />
1981 2.118 4.438 4.438<br />
Como queda expresado, <strong>Salinas</strong> era hacia finales del siglo XIX un extenso arenal<br />
asentado sobre espartos y plantaciones de pinos que había realizado la Real Compañía<br />
71 .- Nomenclátores de población, padrones, Catastro de Urbana, Libro de Licencias de Obras, etc.
como condición previa para enajenarlo. Cuenta en esta época con 40 casas, 4 de un piso,<br />
20 de dos y 3 de tres plantas y 4 albergues. Su población es de 150 personas lo que<br />
indica un escaso doblamiento. Entre estas edificaciones podemos contar con las de la<br />
Real Compañía para sus empleados, las de Teodora Carvajal, las de los profesores de la<br />
Universidad de Oviedo y la colonia burguesa que elige <strong>Salinas</strong> como lugar de veraneo.<br />
Este grupo había adquirido fortuna con el auge del comercio avilesino al socaire de la<br />
expansión portuaria ya que Avilés e convierte en el punto de salida de los carbones de la<br />
central asturiana. En este sentido, las nuevas infraestructuras portuarias habían<br />
favorecido una gran actividad comercial con toda Europa que enriquece sobremanera a<br />
este grupo social. En su seno albergará también a muchos indianos que regresan de<br />
Cuba con grandes sumas de dinero que habrán de invertir en cuanta empresa comercial,<br />
industrial o inmobiliaria surja en la comarca. La inversión de estos capitales en la<br />
urbanización de <strong>Salinas</strong> se presentaba como un gran negocio especulativo y hacia eso<br />
dirigirán sus miradas, como es el caso de Benito González, Bernardo Álvarez Galán o<br />
Tomás Fernández Valdés entre otros.<br />
El ritmo de crecimiento urbano entre 1887 y 1900 es sostenido de modo que se<br />
duplican las cifras. Así, para este año tenemos 106 edificios y 384 habitantes. Se trata<br />
de edificios de una o dos plantas con buhardillas a modo de ático.<br />
Entre las causas que explican el proceso de crecimiento urbano podemos citar la<br />
repatriación de capitales del Caribe que serán invertidos en negocios inmobiliarios,<br />
luego de la pérdida de las colonias a finales del XIX. El crecimiento urbano de Avilés y<br />
<strong>Salinas</strong> por estas fechas tiene mucho que ver con todo esto. Así, Bernardo Álvarez<br />
Galán funda la escuela local de comercio y contribuye a crear las escuelas de Raíces,<br />
Tomás Menéndez Valdés, nacido en Castrillón pero residente en Avilés, estará presente<br />
en cuanta empresa surja en la comarca, sobre todo en la inmobiliarias y llega a construir<br />
varios edificios en Avilés en las calles de Bances Candamo, la Estación o en el solar de<br />
la Huerta del Variable y Benito González se dedicará a una gran labor constructiva en<br />
<strong>Salinas</strong> y a potenciar el núcleo como lugar de veraneo. Además, su labor inversora se<br />
dirigió también hacia la villa de Pedro Menéndez de modo que construirá elegantes<br />
edificios en las calles de Rui-Pérez, Florida y Fernández Ladreda. Estos dos últimos<br />
personajes formarán parte activa en la formación del Tranvía Eléctrico de Avilés.<br />
En la década siguiente, de 1910-20, se dispara el ritmo de crecimiento<br />
duplicándose los edificios, 217, y la población, 847 habitantes. Las causas que lo<br />
provocan tienen que ver, en primer lugar, con la mentada repatriación de capitales<br />
45
indianos invertidos en negocios inmobiliarios. La segunda razón podemos hallarla en el<br />
auge que está adquiriendo en estos momentos el puerto avilesino. Esto produjo la<br />
formación y consolidación de una clase burguesa dedicada a los negocios navieros, que<br />
tendrá una gran influencia en los órganos de decisión locales. Así, controlarán a su<br />
antojo los planes urbanísticos que puedan redactarse en los ayuntamientos para ver<br />
favorecidos sus planes inmobiliarios. Este grupo elegirá como segunda residencia el<br />
núcleo veraniego de <strong>Salinas</strong> ante el prestigio social que ello significaba y en su seno<br />
encontramos nombres como Rafael Caso de los Cobos, Fernández Ladreda o Juan Oria,<br />
comerciante dedicado a la importación de trigo castellano y del puerto de Odessa.<br />
La presencia de las Colonias escolares de la Universidad de Oviedo y la de sus<br />
creadores en <strong>Salinas</strong>, ofrecía el atractivo de codearse con lo más granado de la sociedad,<br />
por ello <strong>Salinas</strong> será el destino de la vivienda secundaria de este colectivo.<br />
Finalmente, el estallido en 1914 de la Guerra Mundial hizo que sus<br />
contendientes, entre los que se encontraba Gran Bretaña, dedicaran sus carbones al<br />
mantenimiento de su industria bélica. Con ello, se redujeron, incluso anularon, las<br />
importaciones y se incrementó la producción nacional. Si a ello unimos la acumulación<br />
de capitales indianos en el sector tendremos un gran impulso de aquellos núcleos en<br />
donde se localizaban asentamientos minero fabriles. <strong>Salinas</strong>, en medio de San Juan y<br />
Arnao no iba a ser una excepción. Las nuevas circunstancias económicas habían<br />
posibilitado la consolidación burguesa a que nos estamos refiriendo, que buscará en<br />
<strong>Salinas</strong> alojamientos dignos para su condición. Las clases menos pudientes alquilarán<br />
habitaciones en casas particulares o utilizarán las numerosas fondas que surgen por<br />
estos momentos.<br />
La década siguiente, 1920-30, vuelve a experimentar un crecimiento de la<br />
edificación, pero más moderado que en el período anterior y un ligero descenso de la<br />
población. De hecho tenemos 277 edificios y 830 habitantes. <strong>Salinas</strong> se está<br />
consolidando como núcleo veraniego y en ello se empiezan a notar los intereses<br />
especulativos de la Real Compañía con la venta parcelada en 1923 de gran parte del<br />
arenal del Espartal, ya explicada anteriormente. A pesar del carácter concentrado que<br />
está adquiriendo el lugar, todavía no presenta las características de un núcleo moderno<br />
ya que sus casas están dispersas por todo el arenal, sin trama viaria aparente que las una.<br />
A lo sumo, existen caminos de arena que cumplen funciones de calles.<br />
El verdadero epicentro lo hallamos a lo largo de la calle Galán y en su<br />
confluencia con la del Doctor Pérez en donde se asienta el Club Náutico y el balneario.<br />
46
Además, nos encontramos con la Casona de la Real Compañía, las casas de la familia<br />
Galán, Ovies con su finca Los Hoteles, las casas de obreros de la Real Compañía y las<br />
de los profesores de la Universidad.<br />
Todo esto nos presenta escasez y laxitud de poblamiento con fincas de elevada<br />
superficie, entre 800 y 900 m2, y construcciones que oscilan entre los 75 y 200 metros<br />
cuadrados. Prima, pues, un uso extensivo del suelo con niveles mínimos de ocupación y<br />
con grandes espacios sin edificar. El crecimiento se orienta hacia el este en dirección a<br />
Raíces. De esta época datan las primeras infraestructuras urbanas del núcleo como<br />
alcantarillado, dotación y mejora de alumbrado público, servicio telefónico, mejoras en<br />
las comunicaciones y calles, etc.<br />
La década siguiente, 1930-40, se define por un parón acentuado en el ritmo<br />
constructor provocado por el estallido y desarrollo de la Guerra Civil e, incluso,<br />
desaparecerán algunos edificios ya que de 277 en el año 30 pasamos a 257 en 1940. La<br />
población apenas experimenta variaciones creciendo en 170 personas en un período de<br />
diez años. En el período autárquico de posguerra apenas se construye aunque existan<br />
nuevas edificaciones como la del médico ovetense Pedro Miñor. Curiosamente a esta<br />
época corresponden las viviendas más ampulosas que se sitúan en primera línea de<br />
playa. Incorporan las primeras piscinas particulares, pistas de tenis, terrazas o<br />
merenderos. El poblamiento se sigue caracterizando por la laxitud, horizontalidad,<br />
escasa densidad de edificación y la existencia de grandes espacios sin construir. La<br />
trama viaria es inexistente todavía y no existe un callejero propiamente dicho que dé<br />
unidad al núcleo, ya que existen pocas calles a modo de caminos de arena y los<br />
lugareños deben recorrer grandes distancias para trasladarse de un sitio a otro.<br />
Del proyecto de apertura de varias calles en la <strong>Salinas</strong> de la época hemos<br />
extraído el siguiente párrafo que puede servirnos de ayuda para comprender lo narrado:<br />
“…estas dos calles (Santiago Ramón y Cajal y Bernardo Álvarez) deben ser<br />
comunicadas por una transversal que partiendo de la primera dé comunicación con la<br />
segunda por estar incomunicados los vecinos y barrio de la primera calle con la<br />
segunda, pues se da el caso que para ir a misa los domingos y días de trabajo tienen que<br />
hacer un arrodeo de cerca de 600 metros algunos y otros más…”.<br />
Veamos este otro dirigido por el Gestor del Ayuntamiento de Castrillón al<br />
Alcalde y Corporación municipal con motivo de la visita efectuada por el Gobierno<br />
Militar de la Provincia: “…hace unos 15 días aproximadamente hubo una visita al<br />
Campamento Oviedo hecha por el Gobernador Militar y otras Autoridades y los coches<br />
47
entraron por el terraplén del Tranvía de Vapor. Como el camino está intransitable casi<br />
en su centro tuvieron que regresar y como este Gestor los estaba esperando<br />
representando al Alcalde que se encontraba enfermo a preguntas de dichas autoridades<br />
tuve que confesar que dicho camino o avenida era del Ayuntamiento, en frases bastante<br />
correctas me comunicaron pusiese en conocimiento del Alcalde y Corporación que<br />
preside que había que arreglarlos, me excusé como pude ensalzando al Alcalde y demás<br />
miembros corporativos, pero yo tengo que pedir a Udes, para no verme en otro trance,<br />
que se tome el acuerdo de poner a este camino y al que conduce al Campamento unos<br />
200 carros de grijo ya que no puedo pedir más para arreglarlo como se debe. <strong>Salinas</strong>,<br />
febrero de 1943…” 72 .<br />
En definitiva, en estas fechas se redactan los primeros proyectos de apertura de<br />
calles que faciliten el acceso a la playa. Básicamente eran estos: comunicar las calles<br />
General Franco y el Carmen con otra transversal que partiera del hotel fonda Lola, se<br />
haría lo mismo con las de Santiago Ramón y Cajal para que los vecinos no tuvieran que<br />
dar un rodeo de 600 metros para ir a misa. Esto posibilitó que el ayuntamiento<br />
construyera un centro distribuidor de agua potable para el pueblo. La última de las<br />
realizaciones consistió en unir las calles Galán y José Antonio para favorecer el acceso<br />
a la playa ya que éste se realizaba por la del Dr. Pérez y ya estaba mostrando síntomas<br />
de saturación.<br />
Para la realización de toda esta infraestructura se pusieron de acuerdo los<br />
propietarios y el concejo, de modo que lo primeros tuvieron que ceder tiras longueras de<br />
5 metros de ancho de sus propiedades a cambio de que se les cerrasen sus fincas y<br />
reparasen los daños ocasionados por las obras.<br />
En la década de 1950 se instala ENSIDESA en la ría avilesina con lo que <strong>Salinas</strong><br />
se ve sometida a una intensa actividad constructora que alterará profundamente su<br />
fisonomía urbana. Así, de 396 edificios en 1950 pasamos a 594 en 1960, 974 en 1970 y<br />
2.118 en 1981. Lo mismo ocurre con la población que va de 1.271 efectivos en 1950 a<br />
1.790 en 1960, 2.220 en el 70 y 4.510 en el 81.<br />
Hasta los años 50 apenas habían existido en <strong>Salinas</strong> problemas de urbanización<br />
pero la instalación de varias industrias de cabecera en Avilés y parte de Castrillón<br />
(ENSIDESA, ENFERSA, CRISTALERÍA ESPAÑOLA y la propia AZSA, entre otras)<br />
atrajo a un elevado número de trabajadores que desborda las posibilidades del caserío<br />
72 .- Expedientes de aperturas de calles depositados en el Ayuntamiento de Castrillón.<br />
48
avilesino. Ante ello, buscarán acomodo en los concejos limítrofes de modo que Piedras<br />
Blancas y <strong>Salinas</strong> se verán afectadas por este hecho migratorio tan común en la España<br />
del desarrollismo.<br />
La Corporación municipal, interesada en que las nuevas edificaciones no se<br />
construyeran de forma anárquica, comenzará estudios previos a la elaboración del Plan<br />
General de Ordenación Urbana del concejo que prestaría atención especial a los<br />
principales núcleos urbanos del mismo: Piedras Blancas, Santa María del Mar y <strong>Salinas</strong>.<br />
Este Plan se puso en marcha en 1964, aunque como ya se explicó, se paralizó en el 65<br />
por diversas denuncias y se resolvió definitivamente en el 66.<br />
La década del 50 al 60 supondrá una verdadera revolución en el entramado<br />
urbano de <strong>Salinas</strong> que comienza con la apertura de la Avenida Camilo Alonso Vega en<br />
1953 y con las obras de acondicionamiento de la calle Galán, verdadera arteria del<br />
núcleo por la que se realizaba la comunicación con San Juan de Nieva y el espacio<br />
portuario avilesino.<br />
Estas obras marcan el punto de partida de un proceso constructivo y urbanizador<br />
que cambiará radicalmente la faz del núcleo. Si sus características, en este sentido,<br />
habían sido la edificación abierta, horizontal y un uso extensivo del suelo, a partir de<br />
estos momentos la nota predominante será la edificación vertical y usos intensivos en<br />
las nuevas urbanizaciones, calle Ronda, Espartal y zona sur de Raíces.<br />
Los albores se dan en 1951 con la reparación y acondicionamiento de la calle<br />
Galán y la apertura en 1953 de la avenida Camilo Alonso Vega sobre terrenos que<br />
habían sido de la Compañía del Litoral Avilesino. Como es sabido, la Chocolatera dejó<br />
de funcionar años antes de la Guerra Civil de modo que su material fijo y móvil y sus<br />
propiedades habían quedado abandonados. El Ayuntamiento en 1943 se hará cargo de<br />
todo ello alegando razones contenidas en la Ley del Suelo de 1878, con la intención de<br />
abrir una nueva calle que partiendo del entronque con la N. 632 conectara con el final<br />
de la calle Galán. Eran terrenos sin afirmado ni aceras u otros vestigios de urbanización<br />
a no ser alguna que otra farola o árboles a ambos lados de la calle.<br />
Las obras que sobre ellos se realizan dejaron una amplia avenida con afirmado<br />
de grava y riego asfáltico, aceras a ambos lados, alumbrado y alcantarillado. El núcleo<br />
quedaba comunicado así con la carretera general a través de la nueva avenida<br />
denominada Camilo Alonso Vega que posteriormente habría de ser Ministro de la<br />
Gobernación. Esta calle se conoció popularmente como la Variante ya que el Tranvía<br />
del Litoral variaba su trayectoria para penetrar en <strong>Salinas</strong> después de dejar la Maruca.<br />
49
Así, pasó a ser el punto de recepción de lo que se denominó la ciudad-jardín de la Costa<br />
Verde.<br />
Las obras afectaron a 26 fincas, la mayoría sin edificar, alejadas en su mayoría<br />
de la línea de costa. Veamos un cuadro con los propietarios:<br />
NÚMERO SUPERFICIE EN M2 PROPIETARIO<br />
1 375 Real Compañía Asturiana de Minas<br />
2 400 Juan Serrano<br />
3 680 Enrique R.Bustelo<br />
4 900 José Galán<br />
5 500 José Martínez<br />
6 800 José Artímez<br />
7 570 José Vega<br />
8 456 Manuel Hevia<br />
9 408 Manuel Sobrino<br />
10 286 Jesús Álvarez Mijares<br />
11 306 Manuel Rodríguez<br />
12 4.600 José Álvarez<br />
13 198 Ramón de la Campa<br />
14 2.100 Esteban Álvarez de la Campa<br />
15 500 Herederos de Máximo Arias<br />
16 172 Manuel Feliz<br />
17 268 Real Compañía Asturiana de Minas<br />
18 250 Isidro Martínez<br />
19 500 Herederos de David Fernández<br />
20 450 Herederos de Adela González<br />
21 1.145 Jerónimo González<br />
22 1.075 Tomás y Menéndez Guillermo<br />
23 80 Florentina Blanco<br />
24 962 Aureliano Carrera Martínez<br />
25 414 José Lorences<br />
26 720 Julián Carlón<br />
TOTAL 19.115<br />
La acción urbanística se disparó en el lugar hasta la elaboración del Plan General<br />
de Ordenación Urbana de 1964. De este modo, entre 1953 y 1964 se realizan toda una<br />
serie de mejoras encaminadas a mejorar el núcleo: accesos a la playa, apertura y<br />
urbanización completa de la calle General Franco (hoy Príncipe de Asturias), apertura y<br />
50
urbanización de la avenida Dr. Carreño, construcción del primer tramo del futuro paseo<br />
marítimo, pavimentación y ampliación de la calle de Galán y Miramar, urbanización de<br />
la zona de la iglesia con ampliación de los espacios de aparcamiento con aceras y<br />
pavimentación, construcción del parque marítimo que ponía fin a las obras de<br />
urbanización del primer tramo de playa a partir del Club Náutico, dotación de servicios,<br />
vestuarios, duchas y cabinas en la playa, etc.<br />
Sin embargo, las obras más importantes que configuran la actual <strong>Salinas</strong><br />
rompiendo con la trama tradicional serán la urbanización del Espartal, la apertura de la<br />
calle Ronda o Luís Treillard, el Plan parcial del Polígono B y la edificación en altura del<br />
sur del núcleo o avenida El Campón.<br />
En resumen, el primer desarrollo se produce a principios del siglo XX bajo la<br />
iniciativa de capitales indianos repatriados de Cuba que tan sólo compran el terreno de<br />
su vivienda pero no invierten en ellos. Ya en la década de 1950 se disparará de forma<br />
imparable con un gran proceso constructivo que cambiará la faz de un núcleo<br />
caracterizado por la edificación horizontal y la laxitud del poblamiento. A partir de esas<br />
fechas estas características tendrán que ser compartidas con la edificación vertical del<br />
Espartal, la calle Ronda y la avenida del Campón posibilitada por los intereses<br />
inmobiliarios de la Real Compañía y de otras empresas que ven en ello la procura de un<br />
gran negocio inmobiliario.<br />
Si bien <strong>Salinas</strong> desde 1900 se convierte en el núcleo de residencia secundaria de<br />
burgueses asturianos que eligen el lugar como centro de veraneo, a partir de 1950 prima<br />
la residencia primaria de un colectivo de técnicos de ENSIDESA, empresarios y<br />
profesionales liberales que pueden pagar los altos precios de un núcleo en expansión. A<br />
pesar de ello no deja de ser utilizada por gentes de un alto poder adquisitivo que son las<br />
únicas con posibilidades de acceder al mercado de la vivienda secundaria de ocio 73 .<br />
A finales de los 80 del siglo pasado el 83 % de los propietarios estaban censados<br />
en el núcleo, por el contrario, el 15 % utilizan <strong>Salinas</strong> como residencia secundaria y<br />
proviene de municipios aledaños fuertemente influenciados por la industrialización<br />
avilesina que eleva el nivel de vida. El 2 % proceden de zonas extrarregionales,<br />
fundamentalmente de Madrid y León aunque también se puede encontrar algún<br />
extranjero (alemanes e italianos).<br />
73 .- MORALES MATOS, GUILLERMO: “Industria y espacio urbano…P. 269.<br />
51
La configuración del lugar en los años 60 como núcleo de residencia primaria<br />
provocará la necesidad de dotarlo de una infraestructura de servicios que lo hagan más<br />
autónomo del vecino Avilés. Por ello, en la década de los 70 se construye un mercado<br />
de abastos en la calle Dr. Carreño, sobre una superficie de 4.919,76 m2, entre 1970-80<br />
se levanta un colegio de enseñanza primaria que incorpora zonas deportivas y,<br />
finalmente, un instituto de enseñanza secundaria. Ambos centros están integrados<br />
dentro de los planes urbanísticos del Polígono B. En este sentido, ya en 1981 en la<br />
prensa local, La Voz de Avilés, se advertía de que Avilés perdía efectivos poblacionales<br />
que tomaban residencia primaria en <strong>Salinas</strong>.<br />
Si hacemos referencia a su callejero nos encontramos con la presencia de<br />
numerosos nombres de personas con ascendencia en el lugar, así tenemos calle Galán,<br />
Luís Treillard (o Ronda), Patios de D. Fructuoso, Aniceto Sela, Dr. Villalaín, Marcelino<br />
Suárez, etc.<br />
Así las cosas, debido al encajonamiento urbano que experimenta <strong>Salinas</strong><br />
provocado por los accidentes geográficos ya enumerados, en los últimos años del siglo<br />
pasado tan sólo queda la posibilidad de expansionarse hacia el sur y este. En este lugar<br />
han desparecido los antiguos pinos que podían paralizar la expansión fruto de la labor<br />
de la Real Compañía que adquiere un papel predominante en la configuración actual de<br />
<strong>Salinas</strong> 74 .<br />
Efectivamente, de los años 90 hasta hoy poco se ha construido y siempre en<br />
altura. Así, en 1992 la promotora Urbanización y Desarrollo Playa del Espartal de<br />
<strong>Salinas</strong> lleva adelante los trámites para la construcción de dos edificios, con un total de<br />
83 viviendas, bajos comerciales, garajes y zonas verdes en la calle Luís Hauzeur, sobre<br />
una parcela de 9.144 metros cuadrados. Los pisos variaban de los 39 a 100 metros<br />
cuadrados en un total de superficie construida de 14.213 m2, 5.660 m2 de viviendas y<br />
1,355 de locales comerciales.<br />
Este proyecto provocó la reacción de colectivos ecologistas de todo el país 75 que<br />
incidían en la importancia de conservar los sistemas dunares del Espartal afectados por<br />
la urbanización. Basaban sus quejas en su fragilidad, ya muy alterada desde los años 60,<br />
puesta de manifiesto por estudios de las universidades de Cantabria y Santiago de<br />
Compostela. Todos coincidían en la necesidad de emprender medidas de protección<br />
74 .- Este trabajo es un resumen de otro mucho más amplio que supone nuestra Memoria de Licenciatura,<br />
de título: “Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad-jardín. <strong>Salinas</strong> <strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Departamento de<br />
Geografía de la Universidad de Oviedo. 1986.<br />
75 .- Asturianos, madrileños, vallisoletanos, andaluces, salmantinos, alicantinos, zaragozanos, etc.<br />
52
dado su alto interés botánico y de especies vegetales en peligro de extinción. Además,<br />
hacían hincapié en garantizar los derechos públicos sobre el Espartal al tiempo que<br />
pedían su conservación y rehabilitación. De nuevo, la presión urbanística, aunque esta<br />
vez no fuera de la mano de la Real Compañía, volvía a hacer mella en este singular<br />
ecosistema.<br />
El proyecto se llevó a cabo y representa la última gran actuación sobre un arenal<br />
muy maltratado desde <strong>1833</strong>, fecha de la instalación de la Real Compañía Asturiana<br />
entre San Juan de Nieva y Arnao. Cierto es que, a posteriori, las obras fueron<br />
acompañadas con pasarelas de madera sobre las dunas y dos vías de carril-bici entre San<br />
Juan y <strong>Salinas</strong> que representan un intento de dotar a una zona muy degradada<br />
paisajísticamente de un mínimo de calidad ambiental.<br />
El panorama constructivo y urbanizador se complementa hacia 1998 con varias<br />
obras de urbanización en la avenida El Capón ejecutadas por la empresa Mota S. A. que<br />
comprendía el trayecto desde el principio de <strong>Salinas</strong> hasta el puente de FEVE en Raíces<br />
Nuevo, incluyendo una glorieta en la zona del centro de Salud de Raíces Viejo, con una<br />
longitud de 1.665 metros. Se habilitaban también cuatro accesos a <strong>Salinas</strong>; tres en las<br />
intersecciones existentes y un cuarto de nueva construcción según las condiciones del<br />
PGOU en efecto.<br />
Otras obras fueron la construcción de una glorieta en el enlace con la calle<br />
Doctor Carreño, otra en la zona final del trazado que resolvería la intersección de la<br />
carretera con una nueva calle de acceso a <strong>Salinas</strong> y otra de enlace con la Príncipe de<br />
Asturias hasta Raíces Viejo para uso de industrias allí instaladas. En este caso, se<br />
acompañaba la urbanización con aparcamientos, aceras y zonas verdes. Finalmente, se<br />
dotó a la zona en cuestión de servicio de aguas, saneamiento, alumbrado público,<br />
energía eléctrica, gas, telefonía, etc.<br />
En definitiva, la zona del Campón, en contacto con la N.630 de Ribadesella a<br />
Canero, se convierte en la nueva zona de expansión urbana de <strong>Salinas</strong>. Se trata, ahora,<br />
de construcciones en altura, con una gran calidad residencial que incorporan áreas<br />
verdes. En todo este proceso ya ha desaparecido la mano de la Asturiana de Minas.<br />
En el centro histórico, poco nuevo se construye salvo alguna edificación en la<br />
zona próxima a las Colonias escolares aunque, grosso modo, está experimentando un<br />
proceso de venta de venta de edificaciones y un cierto abandono que se manifiesta en la<br />
presencia de casas sin usar durante gran parte del año.<br />
53
Veamos la evolución de la relación del caserío con la población en el tramo de<br />
1887 a 2001.<br />
AÑOS VIVIENDAS POBLACIÓN<br />
1887 48 158<br />
1904 106 384<br />
1910 192 694<br />
Fuente: Nomenclátores de población.<br />
1930 276 830<br />
1940 260 993<br />
1950 396 1.272<br />
1960 594 1.792<br />
1970 1.376 2.215<br />
1981 2.118 4.438<br />
1991 2.487 4.784<br />
2001 2.650 4.768<br />
FUENTE: NOMNECLÁTORES DE POBLACIÓN.<br />
54
I.- FUENTES.<br />
A) .- FUENTES DOCUMENTALES.<br />
A) Archivo Municipal de Castrillón.<br />
- Licencias de construcción. Libro de Obra Mayor.<br />
- Legajos de parcelaciones.<br />
- Expedientes extraordinarios (compra-venta de terrenos).<br />
- Instancias diversas dirigidas al Ayuntamiento de Castrillón desde el año<br />
1900 a 1959.<br />
- Expedientes de aperturas de calles.<br />
- Expedientes de urbanización de fincas, y, o parcelación.<br />
- Memorias del Ayuntamiento de Castrillón, desde 1948 a 1975.<br />
- Libros de Acuerdos. Libros de Actas de Sesiones.<br />
- Catastro de Urbana de <strong>Salinas</strong> de los años 1970 y <strong>1985</strong>.<br />
- Información oral, tanto de funcionarios municipales como de vecinos de<br />
<strong>Salinas</strong>.<br />
- Documentación gráfica depositada en el Ayuntamiento de Castrillón, así<br />
como otra más actual realizada personalmente.<br />
B) Archivos de la Junta de Obras del Puerto y Ría de Avilés.<br />
- Expedientes de proyectos y obras en la ría de Avilés.<br />
- Expediente de compra-venta del Arenal del Espartal.<br />
- Expedientes contra la compra del mismo.<br />
- Expedientes de delimitación de esta zona.<br />
- Expedientes de los términos municipales de Avilés y Castrillón.<br />
- Expedientes del contencioso-administrativo surgido por la propia<br />
delimitación.<br />
- Expedientes de resolución del Tribunal de lo contencioso-administrativo.<br />
- En general, todo lo relativo al proceso de expropiación forzosa y compra<br />
del Arenal del Espartal por parte de la Real Compañía Asturiana de<br />
Minas.<br />
55
C) Fuente impresas.<br />
- Prensa local y regional (La Voz de Avilés, El Eco de Avilés, La Voz de<br />
Asturias, El Comercio de Gijón, La Nueva España).<br />
- Nomenclátores de la Provincia de Oviedo de los años 1887, 1900, 1920,<br />
1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981.<br />
- Padrones de habitantes del Concejo de Castrillón de los años 1900, 1920,<br />
1945, 1950, 1960, 1970, 1975.<br />
- Estatutos de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés.<br />
B) .- CARTOGRAFÍA.<br />
- Plano de <strong>Salinas</strong> de 1903. Original en el Ayuntamiento de Castrillón.<br />
- Plano de <strong>Salinas</strong> de 1925. Original en el Ayuntamiento de Castrillón,<br />
correspondiente al Plan de Ordenación del núcleo de 1984.<br />
- Plano de <strong>Salinas</strong> de 1928, correspondiente al proyecto de alcantarillado<br />
del año 1934.<br />
- Plano de <strong>Salinas</strong> de 1954 correspondiente al Plan de Ordenación Urbana<br />
de 1984.<br />
- Parcelarios de <strong>Salinas</strong> correspondientes al Servicio de Valoración Urbana<br />
de la Delegación de Hacienda de Oviedo. Escalas 1:1.000, años 1970 y<br />
<strong>1985</strong>.<br />
- Planos de distritos censales de Castrillón de 1984.<br />
- Planeamientos viarios de <strong>Salinas</strong>.<br />
- Planos de las posesiones de la Real Compañía Asturiana de Minas en la<br />
zona estudiada.<br />
- Planos de las ubicaciones más antiguas de la Real Compañía en el<br />
fondeadero de San Juan de Nieva.<br />
- Plano de la ría de Avilés levantado en 1786 por Miguel de la Puente,<br />
archivado en el Museo Naval, tomado de Adaro Ruiz-Falco, Luís: El<br />
Puerto de Gijón y otros puertos asturianos.<br />
- Planos de diferentes urbanizaciones y aperturas de calles.<br />
- Planos de <strong>Salinas</strong> de 1934 pertenecientes al proyecto de mejora de<br />
alcantarillado del mismo año.<br />
56
II .- BIBLIOGRAFÍA.<br />
A).- TEORÍA Y METODOLOGÍA.<br />
- AGUILERA AGUILERA, ISABEL: “Planeamiento urbanístico, intereses<br />
inmobiliarios y segregación socio-espacial en Avilés (1955-1965)”. En Ería. Revista de<br />
información geográfica. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo. Nº 11. Ps.<br />
155-169. Oviedo. 1986.<br />
- CANELLA SECADES, FERMÍN: “El Libro de la Universidad de Oviedo”. Oviedo.<br />
1903.<br />
- CAPEL SAEZ, Horacio: “Capitalismo y morfología urbana en España. Los libros de<br />
la frontera”. Barna, 1975.<br />
- “Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea”. Barcanova. 1983.<br />
- CASTELLS, Manuel: “La cuestión urbana. Siglo XXI. Madrid, 1979.<br />
- “Metodología y epistemología de las ciencias sociales”. Ayuso, Madrid, 1981.<br />
- CHASTAGNARET, G.: “Los orígenes del fracaso económico español”. Ariel. <strong>1985</strong>.<br />
- CHAVES, Rafael: “Espacios libres y zonas verdes”. Ciudad y Territorio. I/73, pág.<br />
37-45.<br />
- CHUECA GOITIA, Fernando: “Breve historia del urbanismo”. Alianza. Madrid.<br />
1970.<br />
- GARCÍA BELLIDO, y, GONZALET TAMARIT: “Para comprender la ciudad”.<br />
Nuestra cultura. Madrid. 1980.<br />
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Jesús: “Crecimiento y estructura urbana de Valladolid”.<br />
Los libros de la frontera. Barna. 1974.<br />
- GEORGE, Pierre: “Geografía urbana”. Ariel. Barna. 1974.<br />
- HARNECKER, Marta: “Los conceptos elementales del materialismo histórico”. Siglo<br />
XXI. Madrid. 1982.<br />
- HARVEY, David: “Urbanismo y desigualdad social”. Siglo XXI. Madrid. 1977.<br />
- LEFEBVRE, Henri: “El pensamiento marxista y la ciudad”. Extemporáneas. Méjico.<br />
1973.<br />
- “La revolución urbana”. Alianza. Madrid. 1972.<br />
- “El derecho a la ciudad”. Península. 1978.<br />
- MARX, Karl: “El capital”. Editors S.A. Barcelona. 1984.<br />
- NADAL, Jordi: “El fracaso de la revolución industrial en España. 1814-1913”.<br />
Barcelona. 1984.<br />
57
- ORTEGA VALCÁRCEL, José: “Actividad industrial y espacio industrial como objeto<br />
de la Geografía”. Ciudad e industria. IV Coloquio sobre Geografía. Oviedo. 1977, págs.<br />
18-32.<br />
- QUAINI, Massimo: “Marxismo y Geografía”. Oikos-Tau. Barna. <strong>1985</strong>.<br />
- RUBIO VALENZUELA, Manuel: “La empresa industrial como promotor<br />
inmobiliario”. Ciudad e industria. IV Coloquio sobre Geografía. Oviedo. 1977, págs.<br />
211-217.<br />
- SCIENTIFIC AMERICAN: “La ciudad”. Alianza. Madrid. 1969.<br />
- SICA, Paolo de: “Historia del urbanismo XIX-XX”. Capítulo introductorio. Los<br />
fenómenos territoriales y urbanos en el marco del capitalismo industrial.<br />
- TAMAMES, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza. Madrid. 1982.<br />
- TERAN, Fernando de: “Planeamiento urbano en la España contemporánea”. 1900-<br />
1980. Alianza Universidad. Madrid. 1982.<br />
B).- TEMAS REGIONALES.<br />
- ADARO RUIZ-FALCO, Luís: “175 años de siderometalúrgica en Asturias”. Cámara<br />
Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Gijón. 1968.<br />
- ALVAREZ BUYLLA, Benito: “Cuento y memoria”. Premiado en los juegos florales<br />
de Avilés de agosto de 1913, Oviedo. Importancia de la estación veraniega de Avilés y<br />
medios de fomentarla. Págs. 23-96 y 132-289. Oviedo. 1913.<br />
- ALONSO IGLESIAS, Leontina, y, GARCÍA-PRENDES, Asunción: “La Extensión<br />
Universitaria de Oviedo (1898-1910)”. Separata del B.I.D.E.A. Nº 81. Oviedo. 1974.<br />
- ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Manuel: “Avilés, Leyendas, Apuntes de novela. Anécdotas.<br />
Hijos ilustres. Curiosidades históricas”. Madrid. 1927.<br />
- ARAMBURU Y ZULOAGA, Félix Pío de: “Monografía de Asturias”. Oviedo. Est.<br />
Tip. De Adolfo Brid. 1899.V. 4º de VI.<br />
- ARIAS, Álvaro: “Guía turística de Asturias”. Oviedo. 1945.<br />
- ARIAS GARCÍA, David: “Historia general de Avilés y su Concejo”. Gráficas Summa.<br />
Oviedo. 1973.<br />
- BENITO DEL POZO, PAZ: “El espacio industrial en Asturias”. Oikos Tao.<br />
Barcelona. 1991.<br />
- CANALS, Salvador: “Asturias. Información sobre su presente estado moral y<br />
material. Madrid”. 1900.<br />
58
- CANELLA SECADES, Fermín: “Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de<br />
sus establecimientos de enseñanza de su distrito”. Imprenta de Flórez, Gusano y Cía.<br />
Oviedo. 1902.<br />
- CANELLA SECADES, F. y, BELLMUNT, O.: “Asturias”. Gijón. Imp. y fototipo de<br />
O. Bellmunt. 1895-1900. 3 Vol.<br />
- CARTAVIO, Ángel Román: “Guía industrial y comercial de Asturias”. Oviedo. 1884.<br />
- CRIADO HERNÁNDEZ, C. M., y, PÉREZ, R.: “La población de Asturias (1857-<br />
1970)”. Universidad de Oviedo. Dpto. de Geografía. 1975.<br />
- ERICE SEBARES, Francisco: “La burguesía industrial asturiana. 1885-1920”.<br />
Silverio Cañada. 1980.<br />
- FONTANILLAS: “Avilés. 1900-1951”. (En este folleto va inserto el artículo<br />
“Recuerdos de <strong>Salinas</strong> “, firmado por las iniciales R. J. ).<br />
- GARCÍA ARIAS, Xose Lluís: “Pueblos asturianos, el por qué de sus nombres”<br />
Ayalga. Colección Popular asturiana. Nº 38. 1977.<br />
- GASCUE, Francisco: “La industria carbonera en Asturias. 1883”. Revista Minera.<br />
XXXIV. 1883.<br />
- GARCÍA SAN MIGUEL Y ZALDUA, Julián: “Avilés. Noticias históricas”. Madrid.<br />
1897.<br />
- GONZÁLEZ GARCÍA, I., y, RUIZ DE LA PEÑA, I.: “La economía salinera en la<br />
Asturias medieval”. Tirada aparte de Asturiensia Medievalia. Oviedo. 1972.<br />
- GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA: “Voz <strong>Salinas</strong>”. Silverio Cañada, editor.<br />
Gijón. 1970-1974. 14 Vols.<br />
- GRILLO, Enrique: “Avilés. Industria y urbanización”. Ciudad y territorio. Nº 1. Págs.<br />
61-66. 1969.<br />
- JOVE Y BRAVO, ROGELIO: “Castrillón”. En Asturias. Tomo III. De BELLMUNT,<br />
O. Y CANELLA, F. Gijón. 1900.<br />
- JUNTA LOCAL DE TURISMO DE GIJÓN: “Playas y puertos de Asturias”. Guía<br />
Oficial de Turismo. Gijón. 1932.<br />
- LA COMPAGNE ROYALE ASTURIENNE DES MINES. 1853-1953. Bruxelles. LA,<br />
París. 1954.<br />
- LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS Y EL ARENAL DEL<br />
ESPARTAL. Madrid. 1895.<br />
59
- LEAL BÓVEDA. José María: “Aproximación geográfica a un ejemplo de ciudad<br />
jardín. <strong>Salinas</strong> <strong>1833</strong>-<strong>1985</strong>”. Memoria de Licenciatura inédita. Departamento de<br />
Geografía, Universidad de Oviedo. 1986.<br />
- “El desarrollo urbano de <strong>Salinas</strong>”. Revista de Información municipal La Chocolatera.<br />
Ayuntamiento de Castrillón. <strong>1985</strong>.<br />
- “Avilés y Castrillón. Los deslindes de ambos concejos. 1888-1944”. Revista de<br />
información municipal La Chocolatera. Ayuntamiento de Castrillón. <strong>1985</strong>.<br />
- “Estudio geográfico histórico del puerto de Avilés”. Original mecanografiado.<br />
Autoridad Portuaria de Avilés. 1986.<br />
- “Las repercusiones de la reconversión industrial en el decaimiento del tráfico del<br />
puerto de Avilés”. Original mecanografiado. Autoridad Portuaria de Avilés. 1987.<br />
- LUXAN, Francisco de: “Viaje científico a Asturias y descripción de las fábricas de<br />
Trubia, de fusiles de Oviedo, de cinc de Arnao y de hierro de la Vega de Anfizo”.<br />
Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. 3ª serie, III, 1ª parte. 1861.<br />
Págs. 105-192.<br />
- LLOPIS LLADO, Noel: “Estudio geológico de los alrededores de Avilés”. B.I.G.M.<br />
1965. t. LXXVI. Págs. 142-232.<br />
- “El relieve de la Región Central de Asturias”. Estudios Geográficos. 1954. Págs. 501-<br />
550.<br />
- MADOZ, Pascual: “Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España y sus<br />
posesiones en Ultramar. Madrid. 1846-1850”.<br />
- MARTÍNEZ CHACHERO, L. A.: “El hecho migratorio en Asturias”. Summa<br />
Gráficas. Oviedo. 1963.<br />
- MORALES MATOS, Guillermo: “Industria y espacio urbano en Avilés”. 2 Vols.<br />
Silverio Cañada. 1982.<br />
- MUÑOZ, Julio: “Geografía física: el relieve, el clima y las aguas”. En Geografía de<br />
Asturias. Tomo I. Ayalga. 1982.<br />
- MURCIA NAVARRO, E.: “Las villas costeras asturianas”. Silverio Cañada. 1981.<br />
- OJEDA, Germán: “Asturias en la industrialización española. <strong>1833</strong>-1902”. Siglo XXI.<br />
<strong>1985</strong>.<br />
- OJEDA, G., y, SAN MIGUEL, J. L.: “Campesinos, emigrantes, indianos”. Ayalga.<br />
<strong>1985</strong>.<br />
- OJEDA, G.: “Transporte e industrialización en Asturias”. B.I.D.E.A. 1976. Págs. 309.<br />
60
- QUIROS LINARES, Francisco: “El puerto de San Esteban de Pravia”. Dpto. de<br />
Geografía. Oviedo. 1975.<br />
- “El puerto de Gijón”. En Ería. Revista geográfica. Nº 1. Págs. 179-218.<br />
- “El crecimiento espacial de Oviedo”. Dpto. de Geografía. Oviedo. 1978.<br />
- QUIROS LINARES, Y, ASUNCIÓN GARCÍA PRENDES: “El balneario de las<br />
Caldas. Salud. Ocio y sociedad en la Asturias del s. XIX”. En Ástura. Nuevos<br />
cartafueyos d´Asturies. <strong>1985</strong>. Págs. 45-62.<br />
- RAMALLO ASENSIO, G: “La arquitectura civil asturiana”. Ayalga. 1978.<br />
- RUIZ DE LA PEÑA, D.: “El movimiento obrero en Asturias”. Júcar. 1979.<br />
- “La antigua nobleza y la industrialización: el fenómeno asturiano”. Hispania, XXXI.<br />
1971. Págs. 385-393.<br />
- SIERRA ÁLVAREZ, José: “Política de viviendas y disciplinas industriales<br />
paternalistas en Asturias”. En Ería. Revista geográfica. Dpto. de Geografía de la<br />
Universidad de Oviedo. <strong>1985</strong>. Págs. 61-72.<br />
- VERANO DE 1931. “Asturias”. Imprenta La Voz de Avilés. (También hemos<br />
utilizado diferentes folletos de propaganda veraniega de Avilés y <strong>Salinas</strong> de los años<br />
1960 y <strong>1985</strong>).<br />
- VILLALAIN, José de: “Topografía médica del Concejo de Avilés”. Madrid. Est. Tip.<br />
de los hijos de Tello.<br />
- VV. AA: “Historia de Asturias”. Editorial Ayalga.<br />
61