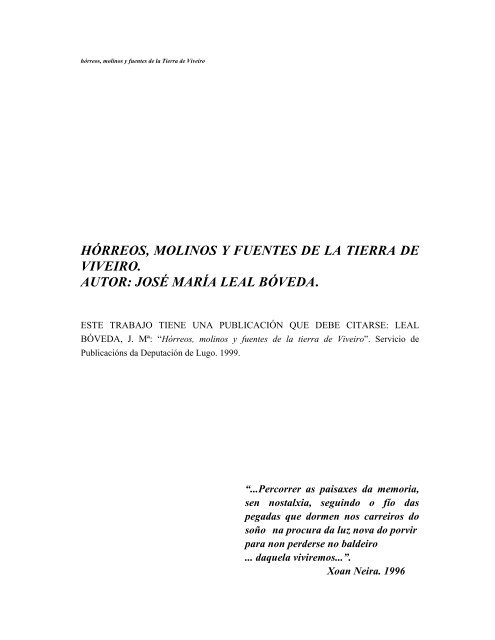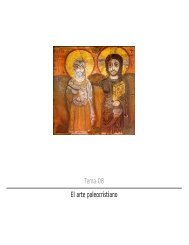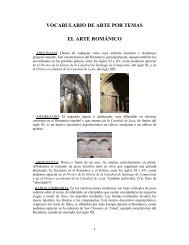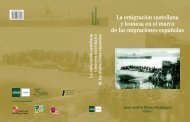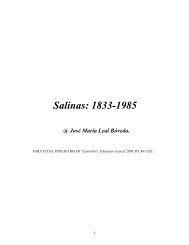hórreos, molinos y fuentes de la tierra de viveiro. autor: josé maría ...
hórreos, molinos y fuentes de la tierra de viveiro. autor: josé maría ...
hórreos, molinos y fuentes de la tierra de viveiro. autor: josé maría ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
HÓRREOS, MOLINOS Y FUENTES DE LA TIERRA DE<br />
VIVEIRO.<br />
AUTOR: JOSÉ MARÍA LEAL BÓVEDA.<br />
ESTE TRABAJO TIENE UNA PUBLICACIÓN QUE DEBE CITARSE: LEAL<br />
BÓVEDA, J. Mª: “Hórreos, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro”. Servicio <strong>de</strong><br />
Publicacións da Deputación <strong>de</strong> Lugo. 1999.<br />
“...Percorrer as paisaxes da memoria,<br />
sen nostalxia, seguindo o fío das<br />
pegadas que dormen nos carreiros do<br />
soño na procura da luz nova do porvir<br />
para non per<strong>de</strong>rse no bal<strong>de</strong>iro<br />
... daque<strong>la</strong> viviremos...”.<br />
Xoan Neira. 1996
2<br />
A Lo<strong>la</strong> por su paciencia.
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
INTRODUCCIÓN.<br />
Del análisis <strong>de</strong> nuestra corta experiencia en <strong>la</strong> enseñanza llegamos a <strong>la</strong><br />
conclusión <strong>de</strong> que el método tradicional no nos servía porque fomentaba <strong>la</strong> pasividad <strong>de</strong>l<br />
alumno, haciéndolo mero receptor <strong>de</strong> todo aquello que se le pudiera <strong>de</strong>cir. A posteriori, su<br />
única actividad consistiría en revertir todo lo "fotocopiado" mentalmente a un papel <strong>de</strong><br />
examen que, en el mejor <strong>de</strong> los casos, era conservado hasta el comienzo <strong>de</strong>l próximo curso<br />
por aquello <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibles rec<strong>la</strong>maciones. Con un poco <strong>de</strong> suerte, lo aprendido le duraría en<br />
<strong>la</strong> cabeza unas cuantas semanas a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que el cliché e<strong>la</strong>borado el día antes <strong>de</strong>l<br />
examen comenzaría a per<strong>de</strong>r color y a diluirse en el olvido.<br />
Por todo ello, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> varios trabajos <strong>de</strong> este tipo, hemos enfocado <strong>la</strong><br />
realización <strong>de</strong> esta experiencia pedagógica invirtiendo el sistema. De este modo, pusimos en<br />
marcha un método mucho más activo y dinámico en el que el verda<strong>de</strong>ro protagonista sería<br />
el alumnado, y en el que el objeto <strong>de</strong> estudio fuese el entorno inmediato, <strong>de</strong>finido como <strong>la</strong><br />
porción <strong>de</strong> espacio que vivimos, o en <strong>la</strong> que vivimos1 .<br />
En este contexto, <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro, con sus ayuntamientos limítrofes, en <strong>la</strong><br />
que vivía <strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong>l alumnado, se nos antojaba paradigmática ya que posee un<br />
riquísimo patrimonio arquitectónico, medioambiental, en <strong>de</strong>finitiva, cultural. Al centrarnos<br />
en tan próximo espacio geográfico huíamos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s lecciones <strong>de</strong> macrohistoria y<br />
geografía para volcarnos en lo inmediato, en lo vivido día a día. El paso siguiente era<br />
trascen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lo particu<strong>la</strong>r a lo general, enmarcando los conocimientos adquiridos en<br />
"nuestro medio" en otro mucho más amplio, a saber; el <strong>de</strong>l País Gallego, España, Europa y<br />
el resto <strong>de</strong>l Globo. La referencia teórica a <strong>la</strong> que acudimos, aun con sus imperfecciones y<br />
vacíos, era <strong>la</strong> LOGSE que nos posibilitaba un curriculum lo suficientemente abierto como<br />
para adoptarlo.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong> experiencia consistió en <strong>la</strong> catalogación, inventario,<br />
<strong>de</strong>scripción y estudio <strong>de</strong> todos los <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua y viento y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
parroquias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que procedían los chavales. En resumen, se estudiaron los siguientes<br />
concejos: Muras, Ourol, Viveiro, Xove, Vicedo y Mañón. Cabe <strong>de</strong>cir que aquellos lugares<br />
en los que no había estudiantes quedaron sin trabajar, por lo que en un futuro prometemos<br />
hacerlo.<br />
Nuestras pretensiones, en primera instancia, eran bastante simples y no<br />
podían ser otras que lograr el conocimiento por parte <strong>de</strong> los muchachos/as participantes en<br />
<strong>la</strong> experiencia <strong>de</strong> su realidad, entorno inmediato, así como una comprensión y valoración<br />
<strong>de</strong>l mismo para posteriores actuaciones.<br />
Dicho esto, comencemos ahora el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l trabajo.<br />
1 1. MESEJO, CASIMIRO Y PÉREZ ALBERTI, AUGUSTO: “O entorno como método <strong>de</strong> aprendizaxe”.<br />
Revista Terra, nº 3 Pontevedra, 1988. Ps. 13-22.<br />
3
José María Leal Bóveda<br />
4
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
PARTE PRIMERA. DEL MARCO SOCIOLÓGICO DEL<br />
ALUMNADO Y FÍSICO Y HUMANO DEL OBJETO DE<br />
ESTUDIO. LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO.<br />
1. - MARCO SOCIOLÓGICO DEL INSTITUTO Y DEL<br />
ALUMNADO.<br />
El Instituto Vi<strong>la</strong>r Ponte se sitúa en <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> lucense <strong>de</strong> Viveiro siendo uno <strong>de</strong><br />
los más antiguos <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia. Se trata <strong>de</strong> un núcleo urbano <strong>de</strong> tipología medieval <strong>de</strong><br />
5.805 habitantes, capital <strong>de</strong> un concejo <strong>de</strong> 15.098 hab. Se ve ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> otras dos<br />
parroquias <strong>de</strong> importancia como Covas (2.614 hab.) y Celeiro (2.130 ha.) que se<br />
correspon<strong>de</strong>n con el sector veraniego-resi<strong>de</strong>ncial y con el puerto pesquero respectivamente.<br />
El núcleo rector, Viveiro ejerce <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong> centralidad geográfica con el lógico<br />
predominio <strong>de</strong> los servicios. Los tres forman una aglomeración urbana, don<strong>de</strong> un<br />
crecimiento especu<strong>la</strong>tivo contrapesa <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> herencia recibida2 .<br />
Sus bases económicas son <strong>la</strong> cercana industria <strong>de</strong> Alúmina-Aluminio <strong>de</strong> San<br />
Cibrán, Xove, un <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do sector servicios y un residual primario don<strong>de</strong> <strong>la</strong> explotación<br />
forestal predomina sobre <strong>la</strong> agricultura y <strong>la</strong> gana<strong>de</strong>ría. A su <strong>la</strong>do, se hal<strong>la</strong> el vecino puerto<br />
<strong>de</strong> Celeiro con un fuerte predominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> pesca. De todos modos, a este tema volveremos<br />
más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte.<br />
La p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong> <strong>de</strong> profesores ascendía a 53 <strong>de</strong> los que 39 tenían <strong>de</strong>stino<br />
<strong>de</strong>finitivo, estando los <strong>de</strong>más en expectativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino o en calidad <strong>de</strong> interinos, entre estos<br />
últimos él que escribe estas páginas.<br />
Respecto a <strong>la</strong> tipología <strong>de</strong>l Centro, diremos que en el Curso 1995-96 contaba<br />
con 25 unida<strong>de</strong>s distribuidas <strong>de</strong> este modo:<br />
- 7 primeros.<br />
- 6 segundos.<br />
- 7 terceros.<br />
- 5 C.O.U.<br />
El número <strong>de</strong> alumnos se elevaba a 819 proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l mismo Viveiro y<br />
concejos adyacentes. Así tenemos que su origen era este:<br />
2 2.- PRECEDO LEDO, ANDRÉS: "Galicia pueblo a pueblo". La Voz <strong>de</strong> Galicia. La Coruña 1993. P. 1.569<br />
5
José María Leal Bóveda<br />
CUADRO Nº 1. PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS.<br />
AYUNTAMIENTO DE PROCEDENCIA Nº DE ALUMNOS<br />
VIVEIRO 579<br />
XOVE 133<br />
VICEDO 67<br />
OUROL 18<br />
MAÑÓN 6<br />
MURAS 6<br />
XERMADE 1<br />
OTROS 8<br />
TOTAL 819<br />
(FUENTE: GABINETE DE ORIENTACIÓN DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN<br />
DE JOSÉ MARÍA LEAL BÓVEDA).<br />
Pue<strong>de</strong> observarse el c<strong>la</strong>ro predominio <strong>de</strong> Viveiro sobre los <strong>de</strong>más, quedando<br />
Xove, el segundo a mucha distancia.<br />
En principio, representaron <strong>la</strong> materia prima <strong>de</strong>l trabajo los pertenecientes a<br />
3º A y B y 1º E, F y G, cursos <strong>de</strong> los que era profesor quien esto escribe. A posteriori, <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong> se vio incrementada con todas aquel<strong>la</strong>s aportaciones voluntarias <strong>de</strong> cuantos<br />
alumnos quisiesen participar, <strong>de</strong> tal modo <strong>de</strong> que <strong>de</strong> unos 150 muchachos y muchachas<br />
iniciales, pasamos a tener al final <strong>de</strong>l trabajo unos 2503 .<br />
Cabe subrayar que el trabajo era totalmente voluntario, por lo que es<br />
meritorio el esfuerzo <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por este contingente que <strong>de</strong>dicó muchas horas <strong>de</strong> ocio al<br />
estudio <strong>de</strong> su propia cultura. En el mismo había muy pocos repetidores y un nivel intelectual<br />
y cultural normal, en general. En conjunto, el grupo humano se mostraba muy compacto y<br />
homogéneo aún a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s insalvables individualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> todo colectivo4 .<br />
A mayores, el resto <strong>de</strong>l equipo lo conformábamos todo cuanto profesor y<br />
personal no docente quisiese, con lo que <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> apoyo a quien escribe se vieron<br />
reforzadas con 8 personas más, <strong>de</strong> diferentes especialida<strong>de</strong>s5 .<br />
3 3.- Ver re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> otros <strong>autor</strong>es.<br />
4 4.- Toda <strong>la</strong> información referida al aspecto sociológico <strong>de</strong>l centro nos fue facilitada por el Gabinete <strong>de</strong><br />
Orientación Sicopedagógica integrado por Belén Otero García y Franscisco José Pérez Rodríguez.<br />
5 5.- José Parapar Insua y Carlos Gancedo García (personal no docente), Mirian González Ruibal (Dibujo),<br />
Javier Carpente (Historia), Consuelo Devesa Nogueira (Lit. Galega), Sofía Acevedo Fernán<strong>de</strong>z (Religión)<br />
y el Gabinete <strong>de</strong> Orientación citado.<br />
6
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
2. - DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. EL MARCO<br />
GEOGRÁFICO: FÍSICO Y HUMANO.<br />
El marco geográfico, soporte <strong>de</strong> <strong>la</strong> experiencia, compren<strong>de</strong> los 6 concejos ya<br />
mencionados, que componen el sector occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada Mariña Lucense <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
que a<strong>de</strong>más forman parte otros municipios <strong>de</strong> <strong>la</strong> comarca como Alfoz, Barreiros, O<br />
Va<strong>la</strong>douro, Foz, Mondoñedo, Lourenzá, Riba<strong>de</strong>o, A Pontenova y Trabada. Si exceptuamos<br />
a estos últimos, <strong>la</strong> misma limita al norte con el mar Cantábrico, con un litoral mo<strong>de</strong><strong>la</strong>do por<br />
tramos. Al sur encontramos una serie <strong>de</strong> alineaciones que penetran profundamente hacia el<br />
interior, como <strong>la</strong> Sierra <strong>de</strong> Carba, O Xistral al SE., con su continuación en los montes <strong>de</strong>l<br />
Buio. Las lin<strong>de</strong>s orientales <strong>la</strong>s encontramos en el vecino ayuntamiento <strong>de</strong> Cervo y el<br />
asentamiento industrial <strong>de</strong> Alúmina-Aluminio. Hacia el W. ponen el límite <strong>la</strong>s sierras <strong>de</strong><br />
Fa<strong>la</strong>doira y Coriscada a cuyos pies se abre el valle <strong>de</strong>l río Sor que forma <strong>la</strong> ría Do<br />
Barqueiro, todo ello ya en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña.<br />
A pesar <strong>de</strong> ser una comarca eminentemente marítima, sobre todo en su<br />
fachada norte, po<strong>de</strong>mos observar en el<strong>la</strong> una rápida y brusca transición a <strong>la</strong> montaña. Mar<br />
y monte conforman un paisaje singu<strong>la</strong>r que imprime un carácter especial a <strong>la</strong> zona. Fruto <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un relieve mixto en el que se combinan lo acci<strong>de</strong>ntado y montañoso, oeste,<br />
sur y sureste, con lo l<strong>la</strong>no, valle <strong>de</strong>l Landro y zona costera, encontramos una toponimia<br />
específica, alusiva a esta circunstancia. De este modo tenemos términos comenzados por<br />
“Pena” o “Coto” que hacen c<strong>la</strong>ra referencia a lugares elevados o <strong>de</strong> paso como Miñotos.<br />
Otros son “Chao”, “Veiga”, “Campo”, etc., que <strong>de</strong>notan superficies inferiores en altura o, en<br />
casos, zonas ap<strong>la</strong>nadas por <strong>la</strong> erosión, preferidas para <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s agríco<strong>la</strong>s. En este<br />
sentido, es enormemente significativo un “paseo” por <strong>la</strong> cuadrícu<strong>la</strong> <strong>de</strong>l Mapa Topográfico<br />
Nacional re<strong>la</strong>tivo a <strong>la</strong> zona.<br />
Su superficie es <strong>de</strong> 663,75 km2 lo que representa un 2,26% <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> Galicia y<br />
un 5,93% <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> Lugo, excluyendo al concejo coruñés <strong>de</strong> Mañón.<br />
Administrativamente pertenece a <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Lugo, Obispado <strong>de</strong><br />
Mondoñedo, Partido judicial <strong>de</strong> Viveiro y consta <strong>de</strong> 48 parroquias, siendo Viveiro el que<br />
más número <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s tiene con 12, Muras, 8; Ourol, 8; Xove, 8; Vicedo, 7 y Mañón, 5. La<br />
media <strong>de</strong> superficie por parroquia también es superior a <strong>la</strong> <strong>de</strong> Galicia, 7,78 km2, situándose<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los 11 km2. Las más extensas son <strong>la</strong>s interiores: Miñotos, Ourol y Santa María<br />
<strong>de</strong> Rúa, Xove, mientras que <strong>la</strong>s más pequeñas son San Clemente <strong>de</strong> Morás, Xove y San<br />
Pedro <strong>de</strong> Viveiro.<br />
La superficie media por municipio es <strong>de</strong> 110,62 km2, que representa una<br />
cifra sensiblemente superior a <strong>la</strong> gallega que es <strong>de</strong> 93,7 km2. Este hecho hace pensar a<br />
Urbano Frá Paleo, que a su vez cita a Lisón Tolosana, en <strong>la</strong> artificial división administrativa<br />
<strong>de</strong>l espacio... (ya que) ... se trata <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s municipios en los que los campesinos no se<br />
sienten i<strong>de</strong>ntificados, no se conocen unos a otros, por encontrarse a gran distancia. Por<br />
7
José María Leal Bóveda<br />
poner un ejemplo, los vecinos <strong>de</strong> Ambosores y Miñotos, ambas parroquias <strong>de</strong> Ourol, se<br />
encuentran a 15 km 6 . “...El paisano está lejos <strong>de</strong> sentirse miembro <strong>de</strong> una comunidad<br />
superior que poco le favorece y <strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> complicación inherente a <strong>la</strong> burocracia7 ...”.<br />
En re<strong>la</strong>ción con el número <strong>de</strong> habitantes po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que osci<strong>la</strong><br />
consi<strong>de</strong>rablemente en función <strong>de</strong>l municipio consi<strong>de</strong>rado, <strong>de</strong> su posición geográfica y <strong>de</strong>l<br />
papel económico y servicial que <strong>de</strong>sempeñe. En este sentido tenemos que, lógicamente, el<br />
más pob<strong>la</strong>do es Viveiro con 15.098 habitantes, siguiéndole Xove con 3.539, O Vicedo con<br />
2.706, Mañón con 2.242, Ourol con 1.959 y remata Muras con 1.437 hab., a una gran<br />
distancia <strong>de</strong> los anteriores. El total ascien<strong>de</strong> a 26.981 habitantes.<br />
Una simple mirada al mapa y a estas cifras nos permite observar cómo a<br />
medida que penetramos hacia el interior montañoso, <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción disminuye a pasos<br />
agigantados. Por contra, en <strong>la</strong> franja costera y aledaña encontramos los mayores<br />
contingentes en función <strong>de</strong> unas mejores posibilida<strong>de</strong>s económicas y <strong>de</strong> realización<br />
personal.<br />
Se verifica, así, el proceso iniciado a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Postguerra en nuestro país e<br />
intensificado a raíz <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Estabilización <strong>de</strong> 1959, por el que el campo se <strong>de</strong>spueb<strong>la</strong> en<br />
beneficio <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad que acoge este gentío, sufriendo una gran convulsión en el ámbito <strong>de</strong>l<br />
crecimiento y <strong>de</strong> <strong>la</strong> morfología urbana. Al mismo tiempo el centro rector engulle <strong>la</strong>s<br />
parroquias rururbanas, parte <strong>de</strong> Magazos y a Xunqueira, siguiendo <strong>la</strong>s líneas marcadas por<br />
<strong>la</strong>s vías <strong>de</strong> comunicación tanto hacia el sur como hacia el norte en dirección a Celeiro.<br />
Esta expansión intentaría ser contro<strong>la</strong>da por <strong>la</strong> promulgación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong>l<br />
Suelo <strong>de</strong> 1956 que permitía <strong>la</strong> entrada al “mercado urbano” <strong>de</strong> <strong>la</strong> iniciativa privada, hecho<br />
que produjo una fácil y anárquica transgresión <strong>de</strong> lo que <strong>de</strong>berían haber sido unas buenas<br />
bases sobre <strong>la</strong>s que asentar el Viveiro <strong>de</strong> nuestros días. La cuestión se complica mucho más<br />
con <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> Alúmina-Aluminio en los 70 y el retorno <strong>de</strong> muchos emigrantes,<br />
hechos que traen como consecuencia <strong>la</strong> promulgación <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n General <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación<br />
Urbana <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> esta década8 .<br />
Con todo, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción también habrán <strong>de</strong> ser dispares en<br />
or<strong>de</strong>n a lo seña<strong>la</strong>do, así tenemos que Viveiro posee 137,50 hab/km2, Xove 39,80; Vicedo<br />
35,55; Mañón 27,30; Ourol 13,65 y Muras 8,79. Juntos dan una media muy baja, <strong>de</strong> 43,76<br />
habitantes por kilómetro cuadrado, hecho que nos pone <strong>de</strong> manifiesto <strong>la</strong> dicotomía existente<br />
entre un interior montañoso, amplio y <strong>de</strong>shabitado y una franja costera menos acci<strong>de</strong>ntada,<br />
6<br />
6.- FRÁ PALEO, URBANO: “Estudio <strong>de</strong> geografía agraria <strong>de</strong> un sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mariña Lucense occi<strong>de</strong>ntal”.<br />
Diputación <strong>de</strong> Lugo. Lugo, 1988. P. 9.<br />
7<br />
7.- LISÓN TOLOSANA, CARMELO. “Antropología cultural <strong>de</strong> Galicia”. Akal, Madrid, 1979. P. 47<br />
8<br />
8.- Sobre el <strong>de</strong>sarrollo urbano <strong>de</strong> Viveiro consultar: DURÁN VILLA, FRANCISCO RAMÓN, LOIS<br />
GONZÁLEZ, RUBÉN CAMILO, LÓPEZ ELVIRA, MARÍA JESÚS Y MONTOTO QUINTEIRO, JAVIER:<br />
“VIVEIRO. Achegamento á realida<strong>de</strong> dun núcleo urbano galego”. Xunta <strong>de</strong> Galicia. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>.<br />
1986. O: LÓPEZ ALSINA, FERNANDO: “Introducción al fenómeno urbano medieval gallego, a través <strong>de</strong> tres<br />
ejemplos: Mondoñedo, Vivero y Riba<strong>de</strong>o”. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1976.<br />
8
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
más l<strong>la</strong>na y más pob<strong>la</strong>da, amén <strong>de</strong>l inevitable abandono <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras <strong>tierra</strong>s.<br />
Del conjunto po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir, según datos <strong>de</strong> Alberto Saco Álvarez, que<br />
Ourol está en <strong>de</strong>clive, Muras y O Vicedo en regresión, Xove se muestra dinámico mientras<br />
que Viveiro está catalogado como muy dinámico9 . Entien<strong>de</strong> el <strong>autor</strong> que el primero <strong>de</strong> los<br />
casos representa a una pob<strong>la</strong>ción con un predominio <strong>de</strong> mayores sobre jóvenes, economía<br />
más primaria, crecimiento vegetativo negativo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1960 hasta <strong>la</strong> fecha y prepon<strong>de</strong>rancia<br />
<strong>de</strong> los hombres viejos (mayores <strong>de</strong> 64) sobre <strong>la</strong>s mujeres superior a lo normal. El segundo<br />
supuesto difiere poco <strong>de</strong>l anterior, <strong>de</strong> modo que encontramos una alta proporción <strong>de</strong><br />
mayores, una baja <strong>de</strong> jóvenes, economía básicamente primaria, consi<strong>de</strong>rables pérdidas <strong>de</strong><br />
pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los 60 y un grupo <strong>de</strong> mayores <strong>de</strong> 65 años en el que<br />
predominan los hombres. La tercera categoría tendría como características: bajas<br />
proporciones <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> 65 años y más, altas <strong>de</strong> menores <strong>de</strong> 15, economía no<br />
predominantemente primaria, pocas pérdidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 60 hasta hoy y una pob<strong>la</strong>ción<br />
anciana con mayor presencia <strong>de</strong> mujeres. Finalmente, el cuarto grupo mantiene bajas tasas<br />
<strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción anciana, mayores <strong>de</strong> <strong>la</strong> joven, tasas <strong>de</strong> crecimiento medio anual positivas<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 60 con índices <strong>de</strong> crecimiento superiores a 100, economía don<strong>de</strong> el primario es<br />
minoritario y una pob<strong>la</strong>ción anciana en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s mujeres son superiores a <strong>la</strong> media.<br />
Con todo, exceptuando los dos últimos casos, Viveiro y Xove, po<strong>de</strong>mos<br />
concluir que <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción se encuentra <strong>de</strong>sigualmente repartida, estancada, con ten<strong>de</strong>ncia al<br />
envejecimiento, con predominio <strong>de</strong> los hombres mayores sobre <strong>la</strong>s mujeres, en <strong>la</strong> que el<br />
relevo generacional se muestra preocupante. A<strong>de</strong>más, asistimos a un amplio y constante<br />
movimiento migratorio interior, <strong>de</strong>l campo hacia Viveiro, y exterior, hacia otras zonas <strong>de</strong><br />
Galicia, España e, incluso <strong>de</strong>l extranjero.<br />
Veamos el siguiente cuadro que pue<strong>de</strong> resultar más esc<strong>la</strong>recedor:<br />
CUADRO Nº 2: HABITANTES, SUPERFICIE Y DENSIDADES DE POBLACIÓN<br />
POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO HABITANTES SUPERFICIE DENSIDAD DE<br />
(KM2). POB. (HAB/KM2).<br />
MAÑÓN 2.242 (M) 82,1 27,3<br />
MURAS 1.437 (M) 163,43 8,79<br />
OUROL 1.959 (M) 143,42 13,65<br />
VICEDO 2.706 (M) 76,1 35,55<br />
VIVEIRO 15.098 (M) 109,8 137,5<br />
XOVE 3.539 (M) 88,9 39,8<br />
TOTAL HAB. 26.981 (M)<br />
9 9.- Ver el trabajo <strong>de</strong> SACO ÁLVAREZ, ALBERTO: “Avellentamento da poboación e emigración: unha<br />
tipoloxía dos concellos <strong>de</strong> Galicia. 1981-1991". Pontenova. Deputación <strong>de</strong> Pontevedra. Vigo, 1994<br />
9
José María Leal Bóveda<br />
TOTAL KM2 663,75<br />
MEDIA<br />
DENSIDAD<br />
POB.<br />
10<br />
43,76<br />
FUENTE: PRECEDO LEDO, ANDRÉS (DIRECCIÓN): “Galicia pueblo a pueblo”. La Voz <strong>de</strong> Galicia.<br />
Coruña, 1993. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA LEAL BÓVEDA.<br />
2.A. EL MARCO FÍSICO.<br />
Como ya hemos <strong>de</strong>jado expuesto, <strong>la</strong> zona se encuadra en <strong>la</strong> Mariña<br />
Occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> Lugo, zona costera y montañosa <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Lugo. Engloba<br />
los concejos citados <strong>de</strong> Viveiro, Xove, O Vicedo, Ourol, Muras y el coruñés <strong>de</strong> Mañón,<br />
límite oriental <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña con Lugo.<br />
2.a.1. Geomorfología topografía y roquedo. “...Nos encontramos con<br />
una comarca que se individualiza perfectamente por <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> relieve. Hay un c<strong>la</strong>ro<br />
predominio <strong>de</strong> lo elevado sobre <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nitud, en una <strong>de</strong>finición opuesta a <strong>la</strong> <strong>de</strong> Carreras Candi<br />
que <strong>la</strong> <strong>de</strong>scribe como una comarca que “participa más <strong>de</strong> lo l<strong>la</strong>no que <strong>de</strong> lo montañoso”<br />
(Carreras Candi. 1936), ya que observando el mapa ipsométrico vemos una serie <strong>de</strong><br />
alineaciones por encima <strong>de</strong> los 300 m, que se extien<strong>de</strong> hacia el mar, para <strong>de</strong>tenerse luego y<br />
formar una l<strong>la</strong>nura costera, que en el sector oriental es <strong>de</strong> mayor anchura que en el<br />
occi<strong>de</strong>ntal.<br />
La estructura general se <strong>de</strong>fine como una zona <strong>de</strong> transición entre <strong>la</strong> costa y<br />
<strong>la</strong> meseta central gallega, muy afectada por <strong>la</strong> erosión. “El resultado <strong>de</strong> esta importante<br />
disección <strong>de</strong> <strong>la</strong> penil<strong>la</strong>nura es un relieve acci<strong>de</strong>ntado, con acusados <strong>de</strong>sniveles y un<br />
predominio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s en pendiente, que da <strong>la</strong> impresión generalizada <strong>de</strong> un relieve<br />
montañoso; aunque <strong>la</strong> altitud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culminaciones sea más bien mo<strong>de</strong>sta” (Jesús García<br />
Fernán<strong>de</strong>z. 1975: 81). A gran<strong>de</strong>s rasgos encontramos <strong>la</strong> mencionada serie <strong>de</strong> alineaciones<br />
con una dirección general <strong>de</strong> sur a norte, produciéndose una digitación posterior que al<br />
encontrarse don<strong>de</strong> el mar da lugar a entrantes y salientes en el bor<strong>de</strong> costero, así como entre<br />
<strong>la</strong>s estructuras se crean una serie <strong>de</strong> valles que penetran hacia el interior. Esta serie <strong>de</strong> valles<br />
y rías tienen su origen en <strong>la</strong> actuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> erosión diferencial y <strong>de</strong> <strong>la</strong> tectónica10 ...”.<br />
El eje central <strong>de</strong>l área en cuestión es una fal<strong>la</strong> terciaria que arranca <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>nominada Terra Chá con dirección SS-NNE, y orienta el valle <strong>de</strong>l río Landro y <strong>la</strong> ría <strong>de</strong><br />
Viveiro. A <strong>la</strong> izquierda <strong>de</strong> este eje el relieve se muestra muy acci<strong>de</strong>ntado y, <strong>de</strong> este modo,<br />
en el SO, entre el río Landro y su afluente el arroyo <strong>de</strong> Bravos, se encuentra el monte<br />
Penedo Gordo (527 m), formado por erosión diferencial <strong>de</strong> una masa <strong>de</strong> granito<br />
calcoalcalino con biotita. En el resto <strong>de</strong>l sector el dominio correspon<strong>de</strong> al <strong>de</strong>nominado ojo<br />
10 10.- FRÁ PALEO, URBANO: Op. Cit. P. 17. El <strong>autor</strong> cita a CARRERAS CANDI: “Geografía <strong>de</strong> Galicia”.<br />
1936 y a GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: “Organización <strong>de</strong>l espacio y economía rural en <strong>la</strong> España atlántica,<br />
siglo XXI. Madrid. 1975
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
<strong>de</strong> sapo y una banda N-S <strong>de</strong> rocas sedimentarias <strong>de</strong>l Ordovícico Medio, cuya variedad<br />
litológica es <strong>la</strong> causa <strong>de</strong> constantes resaltes rocosos.<br />
En el límite con O Vicedo se parte <strong>de</strong> una superficie p<strong>la</strong>na, a unos 500 m, y<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> aquí se <strong>de</strong>scien<strong>de</strong> <strong>de</strong> forma brusca hacia <strong>la</strong> ría y <strong>la</strong> Punta Insua, emp<strong>la</strong>zada entre esta<br />
ría y el esteiro <strong>de</strong>l río Escourido. Más al oriente nos encontramos con otra fal<strong>la</strong> longitudinal,<br />
aprovechada por el río Sor y sus afluentes para encajarse y formar <strong>la</strong> ría do Barqueiro,<br />
frontera entre A Coruña y Lugo.<br />
El sector oriental presenta un relieve diferente al anterior, <strong>de</strong>bido al sustrato<br />
rocoso (el domo lucense), base <strong>de</strong> granitos <strong>de</strong> dos micas, con textura no orientada <strong>de</strong> grano<br />
grueso o medio. Esta litología provocará una superficie ap<strong>la</strong>nada en el extremo SE.,<br />
parroquia <strong>de</strong> Boimente, a una altura <strong>de</strong> 600 m. Des<strong>de</strong> aquí hacia el norte se mantiene una<br />
altura <strong>de</strong> 500 m. en todo el límite con Xove, don<strong>de</strong> aparecen ligeras elevaciones: Ferreiro,<br />
Pena <strong>de</strong> Leña, Maior, Penedo y Coto da Meda. Des<strong>de</strong> estos últimos comienza el <strong>de</strong>scenso<br />
rápido, camino <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ría hasta Monte Faro, en el extremo NE. En <strong>la</strong> proximidad <strong>de</strong>l valle<br />
<strong>de</strong>l Landro los arroyos se encajan en un relieve que <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>, a excepción <strong>de</strong> pequeños<br />
resaltes, como Galdino e Penaedra<strong>de</strong>.<br />
2.a.2. La climatología. El clima se caracteriza por <strong>la</strong> suavidad y <strong>la</strong><br />
pluviosidad como correspon<strong>de</strong> a un típico clima oceánico. La temperatura media anual<br />
supera los 14 ºC, mientras que <strong>la</strong> osci<strong>la</strong>ción térmica es débil, 10 ºC, como resultado <strong>de</strong> un<br />
invierno suave, 9,2 ºC en Enero, y un también suave verano, 20 ºC en Agosto. Las<br />
precipitaciones aumentan hacia el interior, entre los 1.350 y los 1.600 mm, esparcidas a lo<br />
<strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el año <strong>de</strong> modo que no hay mes que ofrezca déficit hídrico según el índice <strong>de</strong><br />
Gaussen. Los más lluviosos son Noviembre y Diciembre, 193 mm, y el más seco Julio, 42<br />
mm. Los días <strong>de</strong> lluvia al año son muchos, más <strong>de</strong> 150, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> los vientos<br />
<strong>de</strong>l SO y <strong>de</strong>l NO. Tiene unas 1.900 horas <strong>de</strong> sol al año y una media <strong>de</strong> 40 días <strong>de</strong>spejados<br />
y 140 cubiertos. Por su posición septentrional se encuentra en el área <strong>de</strong> menor recepción <strong>de</strong><br />
radiación so<strong>la</strong>r directa, con valores inferiores a 300 Cal/cm211 .<br />
A<strong>de</strong>más, fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong>l mar y <strong>de</strong> <strong>la</strong> proximidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> montaña, los<br />
frentes nubosos chocan contra ésta y <strong>de</strong>scargan abundante pluviosidad. En este sentido, el<br />
relieve actúa como actor fundamental en <strong>la</strong> conformación <strong>de</strong>l clima <strong>de</strong>bido a lo explicado<br />
anteriormente, pero también a que modifica negativamente <strong>la</strong> temperatura a medida que<br />
ascen<strong>de</strong>mos en altura.<br />
2.a.3. La vegetación. Según el mapa <strong>de</strong> Ceballos Fernán<strong>de</strong>z, presenta<br />
<strong>la</strong>s siguientes características: en <strong>la</strong>s cimas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s montañas domina <strong>la</strong> <strong>la</strong>nda oceánica y <strong>la</strong>s<br />
vertientes <strong>de</strong> los valles están cubiertas <strong>de</strong> pinos, negral y ro<strong>de</strong>no. Del mismo modo<br />
encontramos <strong>de</strong>nsas áreas <strong>de</strong> eucalipto, eucaliptus globulus, islotes <strong>de</strong> carballos y castaños,<br />
11 11.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS: “P<strong>la</strong>n<br />
indicativo <strong>de</strong> usos <strong>de</strong>l dominio público litoral. Madrid. 1981. Citado por FRÁ PALEO: Op. Cit. P. 26.<br />
11
José María Leal Bóveda<br />
abundantes en el NO <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona y el fondo <strong>de</strong>l valle está ocupado por cultivos <strong>de</strong> huerta,<br />
principalmente hortalizas.<br />
2.a.4. Los suelos. Estos son <strong>de</strong> tipo ranker pardo y están presentes en<br />
<strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona estudiada, con excepciones: en <strong>la</strong> mitad E <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong><br />
Boimente asoman el ranker dístrico y el seudogley, quedando <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s pardas para <strong>la</strong>s<br />
zonas <strong>de</strong> valle y costa con un sector entre Galdo y Viveiro <strong>de</strong> vega alóctona.<br />
2.a.5. La hidrografía. Estamos en un sector bien regado con un sin<br />
fin <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> corto recorrido, pues nacen en <strong>la</strong>s montañas cercanas. Se trata <strong>de</strong><br />
arroyos o regatos con mayor o menor caudal que, en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los casos, son tributarios<br />
<strong>de</strong> los dos ríos más importantes: el Landro y el Sor.<br />
En general, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que se limita al río Landro que forma <strong>la</strong> ría <strong>de</strong><br />
Viveiro y sus afluentes, amén <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabecera <strong>de</strong>l Eume y el Sor que, a su vez, hace lo propio<br />
con <strong>la</strong> do Barqueiro en el límite con <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña. De todos modos, <strong>la</strong><br />
importancia <strong>de</strong> éste en el área geográfica estudiada es bastante menor.<br />
El Landro penetra en el concejo <strong>de</strong> Viveiro encajado en los granitos y a <strong>la</strong><br />
altura <strong>de</strong> Penedo Gordo ensancha el valle al recibir por <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha al Loureiro, un poco más<br />
a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte recoge <strong>la</strong>s aguas <strong>de</strong>l Bravo que, siguiendo <strong>la</strong> línea <strong>de</strong> fal<strong>la</strong>, prolonga hacia el SO el<br />
valle “redon<strong>de</strong>ando” el antedicho monte. Entre Galdo y Viveiro el río hace un acusado<br />
meandro, presenta una zona pantanosa <strong>de</strong> juncos y recibe al Fontecova antes <strong>de</strong> que el valle<br />
se estreche. Finalmente, <strong>de</strong>semboca en <strong>la</strong> ría por un cauce recientemente regu<strong>la</strong>do12 .<br />
2.B. ASPECTOS HUMANOS.<br />
Expuestos ya los datos re<strong>la</strong>tivos a los aspectos administrativos y<br />
pob<strong>la</strong>cionales cabe centrarse ahora en los puramente económicos.<br />
Ciertamente, no es posible dar una visión <strong>de</strong> conjunto que englobe los<br />
aspectos económicos <strong>de</strong> los 6 concejos estudiados <strong>de</strong>bido a que estos son muy dispares<br />
entre sí y, aun <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uno cualquiera en función <strong>de</strong> que hablemos <strong>de</strong> interior o <strong>de</strong> zona<br />
costera. A<strong>de</strong>más, el papel <strong>de</strong> centralidad servicial y administrativa <strong>de</strong> Viveiro, y en segundo<br />
lugar <strong>de</strong> Xove, aunque a mucha distancia, hace recaer en el primer núcleo el punto <strong>de</strong><br />
convergencia <strong>de</strong> todos los flujos económicos y vivenciales.<br />
Por todo ello, aunque con rasgos económicos muy dispares, <strong>de</strong>beremos<br />
proce<strong>de</strong>r a una integración total <strong>de</strong> los diversos municipios en <strong>la</strong> órbita vivairense puesto<br />
que <strong>de</strong> el<strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n. En efecto, el mercado semanal <strong>de</strong> los jueves se celebra en <strong>la</strong> Vi<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
igual modo que <strong>la</strong> feria mensual. Los servicios sanitarios, educativos, policiales, bancarios,<br />
etc., también están concentrados en Viveiro. Lo mismo ocurre con los órganos<br />
representativos <strong>de</strong> <strong>la</strong> administración autonómica.<br />
12 12.- La mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> información utilizada en este apartado físico ha sido extraída <strong>de</strong> <strong>la</strong> Enciclopedia<br />
Galega, <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Urbano Frá Paleo, ya citada, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> observación directa <strong>de</strong>l terreno en <strong>la</strong>s múltiples salidas<br />
realizadas con los distintos grupos <strong>de</strong> alumnos.<br />
12
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Consi<strong>de</strong>rados uno a uno los municipios, tenemos que:<br />
A. MAÑÓN presenta un fuerte peso <strong>de</strong>l sector primario con un 63%<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción activa aunque <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s difieren según se consi<strong>de</strong>re el interior <strong>de</strong>l<br />
ayuntamiento o <strong>la</strong> zona costera. Hacia <strong>de</strong>ntro predomina <strong>la</strong> pequeña explotación agríco<strong>la</strong>,<br />
casi <strong>de</strong> autoconsumo, que sirve como complemento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s débiles economías familiares. Por<br />
otra parte, también se hacen fuertes <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s forestales y en menor medida <strong>la</strong>s<br />
gana<strong>de</strong>ras.<br />
El panorama cambia en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> costa don<strong>de</strong> el marisqueo y <strong>la</strong> pesca<br />
adquieren rango prioritario, teniendo como marco <strong>la</strong> hermosa ría do Barqueiro. En época<br />
estival repunta levemente <strong>la</strong> actividad turística, en íntima re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> <strong>de</strong>sembocadura<br />
mencionada <strong>de</strong>l Sor, por lo que el sector servicios aparece aunque mínimamente. La<br />
industria casi no tiene relevancia.<br />
B. MURAS ofrece cifras simi<strong>la</strong>res al caso anterior para el primario,<br />
61% en el que predominan <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s agropecuarias y, fundamentalmente, <strong>la</strong>s forestales<br />
<strong>de</strong> explotación <strong>de</strong>l monte. Ahora bien, contrariamente a Mañón, posee una fábrica <strong>de</strong><br />
tuberías <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ncia nacional, Ferrop<strong>la</strong>s, con fuerte proyección en los mercados<br />
correspondientes, que emplea a unos 100 trabajadores.<br />
C. OUROL. Al tratarse <strong>de</strong> un municipio interior, con un relieve muy<br />
acci<strong>de</strong>ntado está bastante apartado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo económico que, por<br />
ejemplo, tienen otros cercanos a Viveiro. De hecho, tiene uno <strong>de</strong> los índices <strong>de</strong><br />
envejecimiento más altos <strong>de</strong> Galicia.<br />
El 68% <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción activa realiza <strong>la</strong>bores agropecuarias entre <strong>la</strong>s que<br />
<strong>de</strong>stacan <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> forrajes y cultivos <strong>de</strong> hortalizas en pequeñas parce<strong>la</strong>s para el<br />
autoconsumo. Curiosamente, <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña gana<strong>de</strong>ra es baja en <strong>la</strong> que<br />
predominan los animales equinos, fundamentalmente, en estado salvaje que pastan por los<br />
montes <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra da Gañidoira. La industria mantiene un 8% <strong>de</strong> activos, <strong>la</strong> construcción el<br />
6% y los servicios, caso reducido a <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong>l ayuntamiento, un 18%.<br />
D. O VICEDO. En él <strong>de</strong>beremos dividir <strong>la</strong> zona costera <strong>de</strong> <strong>la</strong> interior<br />
ya que según consi<strong>de</strong>remos una u otra <strong>la</strong> economía cambiará. Efectivamente, en <strong>la</strong> primera<br />
encontramos un enraizada actividad pesquera y un pujante y organizado sector marisquero,<br />
que aprovecha <strong>la</strong>s fértiles lomas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ría do Barqueiro, y una industria ligada a estas<br />
activida<strong>de</strong>s y a <strong>la</strong>s sa<strong>la</strong>zones así como a <strong>la</strong> reparación <strong>de</strong> los barcos <strong>de</strong> pesca. En verano, se<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>n sobremanera <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s serviciales re<strong>la</strong>cionadas con el turismo que<br />
aprovecha <strong>la</strong>s maravillosas condiciones naturales <strong>de</strong> este concejo. Esto mismo ha provocado<br />
que en <strong>la</strong> actualidad el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción haya adquirido cierto auge.<br />
Hacia el interior predomina una agricultura <strong>de</strong> autoconsumo así como una<br />
gana<strong>de</strong>ría extensiva. Las activida<strong>de</strong>s forestales vuelven a ser potentes aquí, lo mismo que en<br />
el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada.<br />
13
José María Leal Bóveda<br />
E. VIVEIRO. Podría <strong>de</strong>cirse que en <strong>la</strong> capital comarcal <strong>la</strong>s<br />
activida<strong>de</strong>s van por barrios. El primitivo centro urbano <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
servicios re<strong>la</strong>cionadas con <strong>la</strong> administración, sanidad, comercio y transporte entre otras. El<br />
barrio <strong>de</strong> Covas, al otro <strong>la</strong>do <strong>de</strong>l puente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Misericordia sirve <strong>de</strong> zona resi<strong>de</strong>ncial,<br />
fundamentalmente <strong>de</strong>l amplio contingente <strong>de</strong> turistas que Viveiro recibe en época estival.<br />
Esto está posibilitado por <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga y tranqui<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Covas. En este sector<br />
se ha producido un gran proceso especu<strong>la</strong>tivo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 70 que ha transformado<br />
completa y esperpénticamente el primitivo caserío. Hoy los edificios <strong>de</strong> hormigón <strong>de</strong> varias<br />
p<strong>la</strong>ntas encajonan <strong>la</strong> carretera Ferrol-Viveiro, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se <strong>de</strong>sparrama el citado<br />
núcleo. En invierno, actúa como “ciudad-dormitorio” <strong>de</strong> una pob<strong>la</strong>ción que trabaja en <strong>la</strong><br />
zona, a <strong>la</strong> vez que <strong>de</strong>sahoga <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción el constreñido núcleo vivairense. De igual modo,<br />
resi<strong>de</strong> una amplia “colonia” <strong>de</strong> profesores que prestan sus servicios en los centros <strong>de</strong><br />
enseñanza que aquí se insta<strong>la</strong>n.<br />
La pesca está ubicada en el bien pertrechado puerto <strong>de</strong> Celeiro, hacia el<br />
norte, carretera <strong>de</strong> Asturias. Los ca<strong>la</strong><strong>de</strong>ros en los que faena <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>dicada a estas<br />
<strong>la</strong>bores están situados en el Gran Sol, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>taforma continental y el Atlántico Oriental. A su<br />
<strong>la</strong>do existe un 12% <strong>de</strong> activos <strong>de</strong>dicados al marisqueo. Íntimamente re<strong>la</strong>cionada con esto se<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> <strong>la</strong> industria conservera y <strong>de</strong> conge<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> pescados que se exportan a Japón,<br />
Europa, USA y Marruecos.<br />
Con todo esto, <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s agropecuarias no han <strong>de</strong>saparecido <strong>de</strong> su<br />
entorno sino todo lo contrario, un 7,5%. En los alre<strong>de</strong>dores, e incluso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l casco<br />
histórico, encontramos pequeños campos <strong>de</strong> productos hortofrutíco<strong>la</strong>s a lo que hay que<br />
añadir <strong>la</strong> producción cárnica y un fuerte sector forestal y ma<strong>de</strong>rero.<br />
La industria está representada por <strong>la</strong> construcción mecánica y los astilleros.<br />
Curiosamente, un alto porcentaje <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción resi<strong>de</strong>nte en Viveiro tiene por ocupación el<br />
sector secundario sin que exista en sus límites insta<strong>la</strong>ción alguna <strong>de</strong> importancia. El hecho<br />
se <strong>de</strong>be a <strong>la</strong> presencia en el vecino concejo <strong>de</strong> Xove <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran fábrica <strong>de</strong> Alúmina-Aluminio<br />
que da ocupación a un contingente que, residiendo en los alre<strong>de</strong>dores, se <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>za a diario,<br />
en emigración pendu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> sus hogares a <strong>la</strong> industria y viceversa.<br />
Con todo, el sector más <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do sin duda es el <strong>de</strong> los servicios, incluido<br />
el comercio, ya que supone el 44,6% <strong>de</strong> los activos ocupados.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, hacia este núcleo se dirigen, y sobre él giran, todos los flujos<br />
<strong>de</strong>l circuito económico y servicial, ejerciendo <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> auténtica centralidad geográfica13 .<br />
F. XOVE. Presenta cifras compensadas re<strong>la</strong>tivas a los tres sectores <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> producción <strong>de</strong> modo que <strong>la</strong> agricultura posee un 29,4% y un 12,3% <strong>la</strong> pesca. De ellos, <strong>la</strong><br />
riqueza forestal es pujante al igual que en los otros concejos mientras que <strong>la</strong> pesca,<br />
13 13.- J. CHORLEY, RICHARD Y HAGGETT, PETER: “La Geografía y los mo<strong>de</strong>los socioeconómicos”. Col.<br />
Nuevo urbanismo. Instituto <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Administración Local.<br />
14
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
fundamentalmente <strong>de</strong> bajura y marisqueo, se concentra en los lugares <strong>de</strong> Portocelo y Morás.<br />
El secundario ha experimentado un gran auge en los últimos años fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
insta<strong>la</strong>ción en sus costas, y en <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Cervo, <strong>de</strong>l complejo industrial <strong>de</strong> Alúmina-Aluminio.<br />
Esta empresa que figura entre <strong>la</strong>s más importantes <strong>de</strong>l sector a esca<strong>la</strong> mundial da ocupación<br />
a un 27,2% <strong>de</strong> los activos <strong>de</strong>l concejo. En re<strong>la</strong>ción con este hecho, <strong>la</strong> capital Xove ha<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do un compensado sector servicios, con predominio <strong>de</strong>l comercio, un 23,2%, así<br />
como un ligero repunte <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad constructora.<br />
Globalmente, como hemos visto los datos económicos son diferentes por<br />
municipios, <strong>de</strong>biendo resaltar a Viveiro como centro <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> comarca14 .<br />
Relieve acci<strong>de</strong>ntado, sucesión continua <strong>de</strong> pequeños valles, fuertes y<br />
constantes vientos, abundantes precipitaciones y, por lo tanto, ríos y regatos, fértiles vegas,<br />
presencia <strong>de</strong>l mar, activida<strong>de</strong>s económicas basadas fundamentalmente en el predominio <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> agricultura, etc., habrán <strong>de</strong> traer como consecuencia buenas condiciones para el<br />
establecimiento <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua (<strong>de</strong> río y seca) y viento, <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> para el almacenaje<br />
<strong>de</strong> abundantes cosechas y <strong>de</strong> múltiples y hermosas <strong>fuentes</strong>, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros y pozos. Todo ello<br />
conforma un riquísimo patrimonio que había que estudiar y eso hicimos.<br />
3. - OBJETIVOS.<br />
“No es posible <strong>de</strong>finir <strong>la</strong>s finalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Educación Ambiental sin tener en cuenta<br />
<strong>la</strong>s realida<strong>de</strong>s económicas, sociales y ecológicas <strong>de</strong> cada sociedad y los objetivos que ésta<br />
se haya fijado para su <strong>de</strong>sarrollo15 ".<br />
Con estas premisas hemos dividido los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> experiencia en dos<br />
gran<strong>de</strong>s grupos: generales y específicos.<br />
3.1. OBJETIVOS GENERALES.<br />
Ya hemos <strong>de</strong>jado sentado que nuestro marco <strong>de</strong> referencia teórico es <strong>la</strong><br />
LOGSE e, incluso, <strong>la</strong> propia Constitución <strong>de</strong> 1978, por lo que los objetivos generales se<br />
encaminaron a <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s siguientes actitu<strong>de</strong>s, aptitu<strong>de</strong>s y valores:<br />
- Lograr que el grupo humano adquiriese un conocimiento crítico, global <strong>de</strong>l<br />
entorno en el que vivía a través <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> sus múltiples factores: físicos, humanos y<br />
culturales.<br />
- Adquirir el dominio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> análisis necesarias que posibilitaran<br />
lo anterior, al tiempo que <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ran una percepción subjetiva que recogiese aspectos<br />
vivenciales16 .<br />
- Hacer hincapié en <strong>la</strong> interconexión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes áreas <strong>de</strong>l conocimiento<br />
así como en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> realizar esfuerzos combinados en <strong>la</strong> resolución <strong>de</strong> conflictos.<br />
14 14.- La información <strong>de</strong> este apartado ha sido extraída fundamentalmente <strong>de</strong> PRECEDO LEDO, ANDRÉS: OP.<br />
Cit. Ps.1600, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> observación directa <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> campo realizados por los alumnos y profesor.<br />
15 15.- MOPU: “Educación Ambiental: situación españo<strong>la</strong> y estrategia internacional”. Monografías <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dirección General <strong>de</strong>l Medio Ambiente. Madrid. 1989. P. 26<br />
16 16.- IBIDEM. P. 161<br />
15
José María Leal Bóveda<br />
- Desarrol<strong>la</strong>r una conciencia crítica que pusiese en entredicho todo lo<br />
aprehendido por los sentidos, <strong>de</strong> forma solidaria y participativa.<br />
- Finalmente, que en función <strong>de</strong> lo anterior, se proceda a <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> postura<br />
<strong>de</strong> comprensión y respeto por nuestro entorno, así como a <strong>la</strong> <strong>de</strong>nuncia <strong>de</strong> su <strong>de</strong>teriorado<br />
estado.<br />
Hace unos cinco años, cuando comenzábamos nuestro trabajo sobre los<br />
<strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis, Pontevedra17 , anunciábamos que no existía<br />
una base metodológica arraigada en nuestro país para el estudio <strong>de</strong>l medio ambiente18 . Sin<br />
embargo <strong>de</strong>jábamos constancia <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> trabajos que podían consi<strong>de</strong>rarse pioneros en<br />
<strong>la</strong> materia, por lo que a ellos acudimos. Cabría citar, en este sentido, <strong>la</strong>s obras Sánchez<br />
Carrera, Casimiro Mesejo y Pérez Alberti, el Seminario Permanente <strong>de</strong> Educación<br />
Ambiental <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad <strong>de</strong> Madrid, <strong>la</strong> monografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección General <strong>de</strong>l Medio<br />
Ambiente <strong>de</strong>l antiguo MOPU, hoy Ministerio <strong>de</strong> Fomento, Valenzue<strong>la</strong> Rubio, Bernál<strong>de</strong>z,<br />
Mª Novo, Nieda, Benayas Herrero, Llopis, Usabiaga, Valle, Lara, Terradas, Rigo, entre los<br />
españoles y Eichler y Schmie<strong>de</strong>r, entre los extranjeros.<br />
Hoy el panorama ha cambiado y es mucho más lo que se ha hecho en este<br />
campo, pero sin <strong>de</strong>smerecer nada <strong>de</strong> ello nosotros seguiremos fieles a <strong>la</strong>s líneas establecidas<br />
en los trabajos anteriores, ya que son los que más se adaptan a nuestras pretensiones<br />
metodológicas. En concreto, <strong>de</strong> todos, seguiremos <strong>la</strong>s líneas apuntadas por Mª Carmen<br />
Sánchez Carrera y Casimiro Mesejo y Augusto Pérez Alberti. Preferimos estos porque sus<br />
directrices ya <strong>la</strong>s hemos seguido, con buenos resultados en nuestra opinión, en otros<br />
estudios realizados en Caldas <strong>de</strong> Reis y Viveiro respectivamente19 .<br />
17<br />
17.- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Guía metodológica para el estudio <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra<br />
<strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Esco<strong>la</strong> Crítica. Xaneiro <strong>de</strong> 1993. Ps. 75-91; y “Guía para o estudio dos muíños <strong>de</strong> auga da<br />
Terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Deputación <strong>de</strong> Pontevedra. Pontevedra. 1995<br />
18<br />
18.- SÁNCHEZ CARRERA, Mª CARMEN: “A educación medioambiental en EXB e EEMM”. Xerais. Vigo.<br />
1988<br />
19<br />
19.- LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Os <strong>hórreos</strong> da Terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Deputación <strong>de</strong> Pontevedra.<br />
1997. A<strong>de</strong>más realizamos un pequeño museo <strong>de</strong> piezas antiguas en el I.B. “Aquas Celenis” <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis y<br />
este propio trabajo que estamos publicando, en el I.B. “Vi<strong>la</strong>r Ponte <strong>de</strong> Viveiro”. Los dos merecieron el Premio<br />
Especial “Alfredo García Alén”, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Diputación <strong>de</strong> Pontevedra, <strong>de</strong> un jurado <strong>de</strong>l que formaba parte el<br />
<strong>de</strong>saparecido Profesor José Filgueira Valver<strong>de</strong>.<br />
16
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
“...Art. 45<br />
1. Todos tienen el <strong>de</strong>recho a disfrutar <strong>de</strong> un medio ambiente<br />
a<strong>de</strong>cuado para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona, así como el <strong>de</strong>ber<br />
<strong>de</strong> conservarlo.<br />
2. Los po<strong>de</strong>res públicos ve<strong>la</strong>rán por <strong>la</strong> utilización racional<br />
<strong>de</strong> todos los recursos naturales, con el fin <strong>de</strong> proteger y<br />
mejorar <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> vida y <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r y restaurar el medio<br />
ambiente, apoyándose en <strong>la</strong> indispensable solidaridad<br />
colectiva...”.<br />
Constitución españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> 1978<br />
“ ...La educación <strong>de</strong>be <strong>de</strong>sempeñar una función capital con miras a crear<br />
<strong>la</strong> conciencia y <strong>la</strong> mejor comprensión <strong>de</strong> los problemas que afectan al<br />
medio ambiente...”.<br />
Conferencia <strong>de</strong> Tbilisi, 1977 20<br />
Coherentes con todo lo dicho y con estos dos principios enunciados, hemos<br />
<strong>de</strong> resumir los objetivos generales en los siguientes: fomentar una nueva percepción en el<br />
alumno para que, partiendo <strong>de</strong> su realidad inmediata, sea capaz <strong>de</strong> hacer suyos los<br />
conocimientos y valores éticos que le permitan una respuesta participativa y responsable en<br />
sus constantes re<strong>la</strong>ciones con el medio ambiente, tanto en el ámbito próximo y local como<br />
nacional e internacional21 .<br />
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.<br />
Una vez <strong>de</strong>limitados los objetivos generales, más orientados a <strong>la</strong> toma <strong>de</strong><br />
aptitu<strong>de</strong>s, actitu<strong>de</strong>s críticas y <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> estudio y análisis, cabe ahora dirigirse hacia los<br />
más específicos <strong>de</strong> esta experiencia, aunque estrechamente ligados con los anteriores <strong>de</strong> los<br />
que emanan.<br />
Efectivamente, el trabajo concreto que nos ocupa surgió <strong>de</strong> un trabajo<br />
teórico-práctico <strong>de</strong> recogida <strong>de</strong> datos físicos, humanos y culturales <strong>de</strong> los municipios y<br />
parroquias <strong>de</strong> don<strong>de</strong> eran naturales o vivían los alumnos <strong>de</strong> primer y tercer curso <strong>de</strong> BUP.<br />
En este sentido, todo los datos genéricos <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona antes reseñados proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
aportación <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> trabajo.<br />
Realizado el estudio general <strong>de</strong>l entorno, se formuló en el au<strong>la</strong> el interrogante<br />
<strong>de</strong>l porqué <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un gran número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong>, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros,<br />
pozos, etc., en el mismo. De repente, recogiendo el guante <strong>la</strong>nzado por <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se, nos pusimos<br />
a trabajar sobre <strong>la</strong>s bases bibliográficas con el fin <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r establecer unos objetivos<br />
20 20.- Citados por SÁNCHEZ CARRERA, Mª CARMEN: “Op. Cit”. P. 7<br />
21 21.- MOPU: “Educación Ambiental...”. P. 161<br />
17
José María Leal Bóveda<br />
mínimos específicos que nos condujesen al conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> idiosincrasia <strong>de</strong> tales<br />
construcciones. De esto surgieron los siguientes objetivos específicos:<br />
A). Localización, recuento y catalogación <strong>de</strong>l mayor número posible <strong>de</strong><br />
<strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> los concejos en cuestión.<br />
A1. Estudio <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>: tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>, elementos constitutivos,<br />
funcionamiento o no, situación, uso o <strong>de</strong>suso y formas <strong>de</strong> uso, fechas <strong>de</strong> construcción, venta<br />
o reparación, usos actuales, estado <strong>de</strong> conservación, elementos <strong>de</strong>corativos y su significado,<br />
tipos <strong>de</strong> propiedad (comunal, privada, eclesial), materiales <strong>de</strong> construcción y proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
los mismos, dimensiones, etc.<br />
A2. Estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión en el territorio español.<br />
A3. El hórreo en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica. Evolución, distribución<br />
geográfica, características, funcionalidad.<br />
A4. Estudio pormenorizado <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> gallego y asturiano.<br />
Distribución geográfica, similitu<strong>de</strong>s, diferencias.<br />
A5. Partes <strong>de</strong>l hórreo y tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>.<br />
A6. La historia <strong>de</strong>l hórreo en los clásicos y <strong>la</strong> controversia sobre sus<br />
orígenes.<br />
A7. E<strong>la</strong>borar nuestras propias teorías en función <strong>de</strong> lo encontrado en<br />
<strong>la</strong> zona <strong>de</strong> estudio.<br />
A8. El maíz. Introducción y expansión <strong>de</strong> este cultivo en Galicia y su<br />
re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> forma, volumen y expansión <strong>de</strong>l hórreo a partir <strong>de</strong> los siglos XVI-XVII.<br />
A9. El siglo XIX y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>samortizaciones. Repercusiones en el<br />
tamaño y número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>.<br />
A10. La re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> los foros. La atomización <strong>de</strong>l parce<strong>la</strong>rio y <strong>la</strong><br />
explosión <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>.<br />
A11. Los materiales mo<strong>de</strong>rnos. La aculturación que esto conlleva.<br />
A12. La funcionalidad y tipología <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong><br />
Viveiro. Estudio por ayuntamientos.<br />
A13. El hórreo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> unidad productiva. Las unida<strong>de</strong>s<br />
complementarias o adjetivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa.<br />
A14.- La utilidad <strong>de</strong>l hórreo.<br />
A15. El hórreo y el entorno arquitectónico y sociológico <strong>de</strong>l lugar.<br />
A16. Los distintos nombres <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> en <strong>la</strong> zona.<br />
A17. La consi<strong>de</strong>ración social <strong>de</strong>l hórreo.<br />
A18. Las <strong>la</strong>bores <strong>de</strong>l maíz. Sementado, esfol<strong>la</strong>da y almacenaje en el<br />
hórreo.<br />
A19. Los tonos festivos que acompañan a estas tareas.<br />
A20. Emp<strong>la</strong>zamiento y ubicación <strong>de</strong>l hórreo.<br />
18
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
A21. Las partes <strong>de</strong>l <strong>hórreos</strong> y sus nombres. La proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los<br />
materiales.<br />
A22. Los elementos <strong>de</strong> sustentación.<br />
A23. Los elementos sustentados, <strong>la</strong> cubrición y los elementos<br />
ornamentales.<br />
A24. Tipología y c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> (por <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, por los<br />
materiales <strong>de</strong> construcción, por <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> sustentación, criterios mixtos).<br />
A25. La integración en el paisaje.<br />
A26. Estudio por municipios.<br />
B). Localización, recuento y catalogación <strong>de</strong>l mayor número posible <strong>de</strong><br />
<strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua, viento, mar y otros, <strong>de</strong> los concejos citados.<br />
B1. Estudio <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong>: tipos (<strong>de</strong> río, <strong>de</strong> mar, <strong>de</strong> viento, otros),<br />
elementos constitutivos, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que conserva, funcionamiento, situación uso o<br />
<strong>de</strong>suso, formas <strong>de</strong> uso, fechas <strong>de</strong> construcción, venta o reparación, usos actuales, etc.<br />
B2. Régimen <strong>de</strong> propiedad. Privada, comunal o <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros, eclesial.<br />
B3. Formas <strong>de</strong> explotación y pago <strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda.<br />
B4. Estado <strong>de</strong> conservación. Ruinoso, bueno, restaurado, etc.<br />
B5. Piezas que conserva. Proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas y formas <strong>de</strong><br />
funcionamiento. Molinos albeiros, <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> maíz.<br />
B6. Significado <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> en <strong>la</strong> economía local y comarcal.<br />
B7. El Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo y el control <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong><br />
cereales en <strong>la</strong> posguerra.<br />
B8. El molino como núcleo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones sociales <strong>de</strong> antaño:<br />
historias, leyendas, etc.<br />
B9. Estudio <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong> algún molino <strong>de</strong> agua (por ejemplo el <strong>de</strong><br />
Esteban en Merille, concejo <strong>de</strong> Ourol o los <strong>de</strong> La Estaca <strong>de</strong> Bares).<br />
C). Localización, recuento y catalogación <strong>de</strong>l mayor número posible <strong>de</strong><br />
<strong>fuentes</strong>, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros y pozos, etc., <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona.<br />
C1. Estado <strong>de</strong> conservación.<br />
C2. Materiales <strong>de</strong> construcción.<br />
C3. Uso o no.<br />
C4. Formas <strong>de</strong> uso: riego, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, consumo humano, consumo <strong>de</strong><br />
ganado, etc.<br />
C5. Propietario y tipo <strong>de</strong> propiedad.<br />
C6. Fecha <strong>de</strong> construcción, reparaciones, etc.<br />
C7. Propieda<strong>de</strong>s o no <strong>de</strong>l agua.<br />
C8. Leyendas, historias, etc., <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>.<br />
C9. La importancia <strong>de</strong> estas construcciones en <strong>la</strong> vida local.<br />
19
José María Leal Bóveda<br />
C10. El abandono <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas y <strong>la</strong> traída general <strong>de</strong>l agua.<br />
C11. Arquitectura que incorporan.<br />
Estos objetivos se fueron ampliando a medida que <strong>la</strong> información recogida se<br />
incrementaba y siempre a propuesta <strong>de</strong> los alumnos, aunque en general se pretendía lograr<br />
el mayor conocimiento posible <strong>de</strong> estas construcciones, tan características <strong>de</strong>l entorno y que<br />
tanta atención nos <strong>de</strong>mandaban.<br />
Los últimos fines serían proce<strong>de</strong>r a e<strong>la</strong>borar una exposición en el Instituto<br />
que se inauguraría el Día das Letras Galegas, para permanecer luego abierta al público, y <strong>la</strong><br />
presentación a los Premios “Premios Alfredo García Alén” convocados por el Museo <strong>de</strong><br />
Pontevedra. Finalmente, se <strong>de</strong>bería implicar a los medios <strong>de</strong> comunicación locales con el<br />
objeto <strong>de</strong> dar a conocer los logros <strong>de</strong> <strong>la</strong> experiencia al mayor contingente posible <strong>de</strong><br />
personas. En este sentido, este profesor acudiría a los periódicos, Voz <strong>de</strong> Galicia y Correo<br />
Gallego, y a <strong>la</strong> Ca<strong>de</strong>na Ser <strong>de</strong> Radio. Asimismo, daría una char<strong>la</strong> sobre el tema en el foro<br />
cultural facilitado por el Seminario <strong>de</strong> Estudios da Terra <strong>de</strong> Viveiro.<br />
20
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
4. - METODOLOGÍA.<br />
“...El medio ambiente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s regiones rurales tradicionales sólo<br />
pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>scrito convenientemente a través <strong>de</strong> una geografía<br />
zonal y ampliamente regional...<br />
(...Los...) sistemas <strong>de</strong> adaptación comportan un conocimiento<br />
básico <strong>de</strong>l medio y <strong>de</strong> <strong>la</strong> variabilidad <strong>de</strong> sus elementos a medio y<br />
corto p<strong>la</strong>zo, así como una adaptación <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción movilizadora o<br />
productora a los imperativos <strong>de</strong>l medio según el arsenal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
técnicas adquiridas por <strong>la</strong> colectividad...”.<br />
Pierre Georges, 1972<br />
Dejando al margen <strong>la</strong> carencia mencionada <strong>de</strong> metodología específica y<br />
contrastada en materia <strong>de</strong> educación ambiental en nuestro Estado, <strong>la</strong>s bases creadas por <strong>la</strong>s I<br />
Jornadas <strong>de</strong> Educación Ambiental para <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad <strong>de</strong> Madrid, Mª Carmen<br />
Sánchez Carrera, Augusto Pérez Alberti, Casimiro Mesejo, amén <strong>de</strong> Olimpio C. Arca, Lema<br />
Suárez, Ignacio Rodríguez y Begoña Bas para el tema <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, más ésta última,<br />
Andrés Sampedro, Ana María Rodiño, Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no, Xaquín Lourenzo y Xavier Lores<br />
Rosal, para el <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> y, <strong>de</strong> nuevo, Begoña Bas para <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> y <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, nos<br />
abrieron <strong>la</strong>s puertas <strong>de</strong> este difícil camino.<br />
De este modo, <strong>de</strong>beríamos tener en cuenta en todo momento tres premisas<br />
básicas, a saber:<br />
A. El alumno <strong>de</strong>be ser el centro <strong>de</strong> atención <strong>de</strong>l sistema metodológico.<br />
B. Hacia él, sus capacida<strong>de</strong>s intelectuales, emocionales y sociales, <strong>de</strong>ben<br />
dirigirse todas <strong>la</strong>s miradas.<br />
C. Conseguir <strong>de</strong>l alumno una actividad positiva, crítica e interdisciplinar ante<br />
el estudio <strong>de</strong> su entorno en co<strong>la</strong>boración con el resto <strong>de</strong> compañeros.<br />
En este sentido, creemos haber cumplido satisfactoriamente, ya que <strong>la</strong><br />
iniciativa <strong>de</strong>l trabajo surgió <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia c<strong>la</strong>se luego <strong>de</strong>l estudio general <strong>de</strong>l medio en que<br />
viven. El profesor no hizo otra cosa que recoger, canalizar y dinamizar todo el proceso,<br />
siempre atendiendo a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>mandas y aspiraciones <strong>de</strong>l alumnado. Con esto ya <strong>de</strong>jábamos<br />
formu<strong>la</strong>da <strong>la</strong> segunda premisa básica <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología, es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong>l carácter<br />
magistral <strong>de</strong>l profesor.<br />
Por último, <strong>la</strong> metodología no sólo <strong>de</strong>bería proporcionar conocimientos y<br />
técnicas <strong>de</strong> trabajo sino que también tendría que lograr que el grupo social adoptase posturas<br />
críticas, subjetivas <strong>de</strong> compromiso con el medio, procurando dar a conocer públicamente <strong>la</strong><br />
experiencia a través <strong>de</strong> cualquier medio disponible. En este contexto dimos los primeros<br />
pasos.<br />
21
José María Leal Bóveda<br />
4.1. PASOS METODOLÓGICOS.<br />
4.1.1. Observación <strong>de</strong>l medio.<br />
Una vez fijado el tema <strong>de</strong> estudio, los objetivos y los supuestos<br />
metodológicos básicos, comenzamos el trabajo con <strong>la</strong> localización y recuento <strong>de</strong> los<br />
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong>. Para esto recurrimos a <strong>la</strong> observación directa <strong>de</strong>l terreno como<br />
premisa básica. Parale<strong>la</strong>mente iniciamos <strong>la</strong>s entrevistas a los mayores <strong>de</strong> <strong>la</strong> familia, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parroquia o lugar con el fin <strong>de</strong> que nos aportasen todos los datos por ellos conocidos. Como<br />
complemento, acudimos a varias obras <strong>de</strong>l siglo pasado y principios <strong>de</strong>l XX para obtener así<br />
una i<strong>de</strong>a global <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia e importancia <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona22 .<br />
En general, estudiamos todo cuanto pudiese aportar algo al objeto <strong>de</strong> estudio:<br />
folletos antiguos, archivos parroquiales, personales, municipales, contratos <strong>de</strong> compraventa,<br />
re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> foros, cédu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> propiedad, recibos <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos bancarios, <strong>de</strong>nuncias <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
guardia civil por el uso “in<strong>de</strong>bido <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong>”, tarifas <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l grano establecidas<br />
por el Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo, etc.<br />
Esta primera observación directa se vio acompañada <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma <strong>de</strong><br />
fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones, piezas y entorno así como <strong>de</strong>l levantamiento <strong>de</strong> bocetos a<br />
mano alzada y p<strong>la</strong>nos a esca<strong>la</strong>. En <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> los primeros datos se <strong>de</strong>jó total libertad al<br />
grupo para que anotase cualquier apreciación <strong>de</strong> carácter subjetivo que consi<strong>de</strong>rase<br />
oportuna, <strong>de</strong> modo que enriqueciese con un pequeño “toque personal” el resultado final.<br />
4.1.2. Organización <strong>de</strong> los datos.<br />
Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase previa <strong>de</strong>scrita, fijamos un día a <strong>la</strong> semana, e incluso 10<br />
minutos <strong>de</strong> cada c<strong>la</strong>se cuando hiciese falta, para proce<strong>de</strong>r a <strong>la</strong> organización y revisado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
información en cuadros sinópticos, exponer los a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos <strong>de</strong>l trabajo, discutir entre todos los<br />
grupos aspectos nuevos que había que consi<strong>de</strong>rar así como para reflexionar sobre <strong>la</strong> vali<strong>de</strong>z<br />
o no <strong>de</strong> los métodos hasta entonces usados. Pretendíamos estructurar en un cuerpo más o<br />
menos organizado toda <strong>la</strong> información para darle coherencia a todo lo recopi<strong>la</strong>do.<br />
Dividimos los grupos por parroquias, aun a riesgo <strong>de</strong> pecar <strong>de</strong> que unos<br />
fuesen más numerosos que otros, pero por <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> los chavales surgió el compromiso <strong>de</strong><br />
trabajar sobre <strong>la</strong> parroquia propia al consi<strong>de</strong>rarse más i<strong>de</strong>ntificados con el<strong>la</strong>. Se dio el caso<br />
<strong>de</strong> que algún grupo era muy numeroso, como Viveiro, mientras que otros no lo eran tanto.<br />
En este sentido, todo aquel que quiso, <strong>de</strong>jó el anterior y se integró en uno nuevo, bien por<br />
proximidad geográfica, afinidad con los compañeros o por haber nacido allí. Curioso resultó<br />
el caso <strong>de</strong> Magazos puesto que en él trabajaron muchachos <strong>de</strong> los lugares más dispersos, se<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que en este caso primó <strong>la</strong> amistad por encima <strong>de</strong> otro criterio <strong>de</strong> adscripción.<br />
22 22.- De vital importancia resultaron ser: MADOZ, PASCUAL: “Diccionario Geográfico-Histórico <strong>de</strong> España y<br />
sus posesiones en Ultramar, CARRERAS CANDI: “Geografía General <strong>de</strong> Galicia”. 1932, LABRADA,<br />
LUCAS: “Descripción económica <strong>de</strong>l reino <strong>de</strong> Galicia”. Edición <strong>de</strong> 1971, DONAPETRY IRIBARNEGARAY;<br />
JUAN: “Historia <strong>de</strong> Vivero y su concejo”. Diputación Provincial <strong>de</strong> Lugo. Lugo 1991; y, en general, todos los<br />
títulos que sobre los <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> se citan en este trabajo.<br />
22
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Con todo, tenemos que reconocer que por veces el trabajo fue excesivo para<br />
el escaso número <strong>de</strong> alumnos. En este supuesto están Mañón, Ribeiras do Sor, Lago, Xerdiz<br />
y Merille, entre otros. Aún así, creemos que se logró una gran implicación en el estudio.<br />
Debemos confesar que, en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocasiones, los alumnos pedían cada día más<br />
información y <strong>de</strong>dicación al profesor amén <strong>de</strong> apremiarle a que visitase su zona.<br />
Las discusiones sobre <strong>la</strong> información recopi<strong>la</strong>da eran críticas y <strong>la</strong>s reuniones<br />
participativas, en <strong>la</strong>s que cada uno exponía su punto <strong>de</strong> vista. Comenzaba esto luego <strong>de</strong> una<br />
exposición oral y gráfica <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los grupos, pretendiéndose con eso un mayor<br />
enriquecimiento <strong>de</strong> los métodos usados. En <strong>de</strong>finitiva, con lo dicho, confeccionamos un<br />
esquema <strong>de</strong> trabajo con los siguientes puntos:<br />
1. E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> un p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> los concejos que recogiese los contornos, <strong>la</strong><br />
distribución parroquial, núcleos principales y capitales <strong>de</strong> parroquia, principales vías <strong>de</strong><br />
comunicación, ríos, monumentos, etc. En general, cuantas aportaciones quisiese realizar el<br />
grupo.<br />
2. Este p<strong>la</strong>no se acompañaba con otro, más específico <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia en<br />
cuestión, don<strong>de</strong> figuraba primordialmente <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a o lugar principal en el que colocábamos<br />
un simbolito en forma <strong>de</strong> hórreo, molino y <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro, fuente, pozo, etc. De esta forma<br />
marcábamos <strong>la</strong> situación <strong>de</strong>l elemento otorgándole un número que lo i<strong>de</strong>ntificase en el<br />
cuadro general.<br />
3. Realización <strong>de</strong> un cuadro general con <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> todos los<br />
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong>, <strong>fuentes</strong> y <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia en función <strong>de</strong> los objetivos expuestos.<br />
Este cuadro contenía en primer lugar el número <strong>de</strong>l elemento según el otorgado en el mapa<br />
parroquial. A continuación seguían todas <strong>la</strong>s características expuestas en los objetivos<br />
específicos. El cuadro general no era cerrado sino que podía ser ampliado con cualquier<br />
aportación en <strong>la</strong> medida en que los alumnos lo viesen necesario.<br />
4. Todo esto se completaba con una ficha individual <strong>de</strong> cada hórreo, molino,<br />
fuente, etc., que recogía <strong>la</strong> fotografía o dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción y su entorno, todos lo datos<br />
<strong>de</strong>l cuadro anterior, leyendas, historias, etc., existentes sobre ésta, aportaciones personales<br />
<strong>de</strong>l grupo y, en resumen, <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada construcción en re<strong>la</strong>ción con el medio<br />
circundante. En este sentido, entrevistamos familiares, personas mayores <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a o quien<br />
pudiese añadir cualquier información complementaria.<br />
Hasta este momento nos estuvimos refiriendo a <strong>la</strong> toma directa <strong>de</strong> datos, a <strong>la</strong><br />
discusión sobre <strong>la</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l método, pero lógicamente esta tarea tenía que verse<br />
acompañada por un trabajo directo en el au<strong>la</strong> que diese estructura y cuerpo a todo lo<br />
anterior. Así, en una primera fase se procedía al análisis <strong>de</strong>l espacio con el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
fotos disponibles, propias y aéreas si se poseían, y a <strong>la</strong> cartografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, viendo los<br />
elementos constitutivos <strong>de</strong>l mapa (físicos como el relieve, ríos, etc.; y humanos como los<br />
núcleos urbanos, vías <strong>de</strong> comunicación, aprovechamientos y cultivos, etc.).<br />
23
José María Leal Bóveda<br />
Con referencia a lo dicho, <strong>de</strong> especial significación resultaron ser los bocetos<br />
y p<strong>la</strong>nos levantados “in situ” por los grupos, <strong>de</strong> tal suerte que lo aquí representado se hizo<br />
menos tosco y fácil <strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r al contraponerlo con el Topográfico Nacional<br />
correspondiente, al que en muchas ocasiones corregimos. En este apartado se levantaron<br />
perfiles topográficos, geológicos, cliseries, bloques diagrama, etc., localizando los <strong>hórreos</strong>,<br />
<strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> en el mapa.<br />
La segunda parte <strong>de</strong>l estudio en el au<strong>la</strong> se <strong>de</strong>dicó exclusivamente al recurso a<br />
<strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> bibliográficas y al trabajo <strong>de</strong> <strong>autor</strong>, con el objeto <strong>de</strong> dar soporte académico e<br />
integrador a todos los datos conseguidos23 . Finalmente, el trabajo se completó con una visita<br />
a los <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong>, <strong>fuentes</strong>, etc., <strong>de</strong> cada parroquia por parte <strong>de</strong> todo el grupo y el<br />
profesor en <strong>la</strong> que este recibió toda c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> información, en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los casos<br />
<strong>de</strong>sconocida. Este hecho, enriquecedor en gran manera, sirvió como acicate para que por<br />
nuestra parte se incrementase el trabajo bibliográfico y <strong>de</strong> campo, a fin <strong>de</strong> armonizar y<br />
dinamizar toda <strong>la</strong> tarea, al tiempo que pau<strong>la</strong>tinamente nos veíamos cada vez más<br />
i<strong>de</strong>ntificados con el tema.<br />
La toma <strong>de</strong> información remataba con un comentario personal sobre <strong>la</strong><br />
realidad en que se trabajara. Todos estos datos nos sirvieron para interpretar el papel jugado<br />
por los <strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> en <strong>la</strong> vida social y económica <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, transfiriéndolo<br />
<strong>de</strong>spués al País Gallego y al Occi<strong>de</strong>nte europeo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad.<br />
4.1.3. Participación y búsqueda <strong>de</strong> alternativas.<br />
Coincidiendo con los pasos metodológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s I Jornadas, todos los<br />
grupos propusieron dar <strong>la</strong> mayor publicidad posible al trabajo. A este respecto se pensó que<br />
el lugar más a<strong>de</strong>cuado para ello era el propio centro. Concluimos en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> realizar<br />
una gran exposición en los corredores <strong>de</strong>l Instituto, coincidiendo con otros aspectos<br />
programados para o Día das Letras Galegas. Tal exposición incluiría <strong>la</strong> cartografía <strong>de</strong>l<br />
ayuntamiento y <strong>la</strong> parroquia con todo lo ya indicado, cuadros sinópticos con <strong>la</strong>s<br />
características globales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones, fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas, ambientación<br />
musical con canciones recogidas en el trabajo y otras alusivas al tema (Mil<strong>la</strong>doiro, Fuxan<br />
os Ventos, Na lúa, Luar na Lubre, etc.). De igual modo, se acudió a <strong>la</strong> prensa local, radio e,<br />
incluso, a una conferencia sobre el tema, organizada por el Seminario <strong>de</strong> Estudios da Terra<br />
<strong>de</strong> Viveiro, por cierto, muy concurrida <strong>de</strong> público.<br />
Después <strong>de</strong> lo expuesto creemos haber realizado una metodología activa,<br />
perceptiva, crítica, participativa y expresiva, en <strong>la</strong> línea <strong>de</strong> lo apuntado por Sánchez Carrera<br />
y el Seminario Permanente <strong>de</strong> Madrid.<br />
23 23.- Ver nota anterior<br />
4.1.4. El papel <strong>de</strong>l profesor.<br />
Si <strong>la</strong> metodología expuesta por Sánchez Carrera nos sirvió <strong>de</strong> referencia,<br />
24
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
coherentemente también habría <strong>de</strong> ocurrir lo mismo con nuestra visión sobre el papel<br />
<strong>de</strong>sempeñado por el profesor.<br />
En efecto, en una metodología como <strong>la</strong> presentada, nuestra función se alejó<br />
en todo momento <strong>de</strong>l tono magistral que se suele adoptar. En nuestro caso, nos <strong>de</strong>dicamos a<br />
recoger, canalizar, dinamizar y guiar el proceso <strong>de</strong> acopio <strong>de</strong> datos, aprendiendo <strong>de</strong> todo lo<br />
visto y expuesto por los alumnos <strong>de</strong> cada salida al campo. Si cabe, aportamos lo necesario<br />
con referencia al conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> bibliográficas y cartográficas y al manejo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s cámaras fotográficas, vi<strong>de</strong>o y brúju<strong>la</strong>. De igual manera, procedimos al reve<strong>la</strong>do en<br />
nuestro domicilio <strong>de</strong> toda cuanta pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> fotos en b<strong>la</strong>nco y negro hiciesen los chavales.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar en este punto, <strong>la</strong> impagable ayuda prestada por el Dr. Jose Moreno quien, a<br />
sus cuantiosas <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> médico, unió <strong>la</strong>s <strong>de</strong> fotógrafo profesional; gesto realmente<br />
solidario para el que no tenemos expresión <strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cimiento. Incluso <strong>de</strong>bemos mentar <strong>la</strong>s<br />
<strong>la</strong>bores <strong>de</strong> apoyo <strong>de</strong> Carlos Nuevo Cal, y el mencionado Seminario <strong>de</strong> Estudio da Terra <strong>de</strong><br />
Viveiro, por cuanto nos sirvieron <strong>de</strong> guía en <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> información <strong>de</strong>l núcleo <strong>de</strong> Viveiro y<br />
alre<strong>de</strong>dores así como en el préstamo <strong>de</strong> bibliografía específica.<br />
Volviendo a nuestro rol en el trabajo, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que en todo caso<br />
adoptamos un papel secundario intentando que el efecto feedback entre alumno y profesor,<br />
indispensable en todo proceso comunicativo, estuviese siempre presente, con lo que aquel<br />
sería siempre el protagonista.<br />
25
José María Leal Bóveda<br />
5. - EVALUACIÓN, SÍNTESIS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA.<br />
5.1. EVALUACIÓN.<br />
La evaluación se convierte quizás en <strong>la</strong> parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología más difícil <strong>de</strong><br />
realizar. Aun así, creemos haber dado algunos pasos en lo evaluativo a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> carencia<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los a<strong>de</strong>cuados. De este modo, <strong>la</strong> realizamos en un triple p<strong>la</strong>no: a los alumnos, al<br />
trabajo en sí y al profesor.<br />
En este sentido, diremos que sobre los conocimientos adquiridos, <strong>la</strong> tarea fue<br />
re<strong>la</strong>tivamente fácil porque no había más que aplicar <strong>la</strong> consecución o no <strong>de</strong> los objetivos<br />
marcados. Pensamos que el resultado fue positivo en este aspecto, como se verá en <strong>la</strong><br />
segunda, tercera y cuarta parte <strong>de</strong>l estudio.<br />
Sobre los valores, aptitu<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> cuestión se presentaba más<br />
complicada por cuanto que todas <strong>la</strong>s pruebas que se pudiesen practicar eran susceptibles <strong>de</strong><br />
caer en <strong>la</strong> subjetividad <strong>de</strong>l profesor; a pesar <strong>de</strong> esto, y reconociéndonos <strong>de</strong>sconocedores <strong>de</strong><br />
un método más eficaz y objetivo, optamos por el seguimiento diario y personal <strong>de</strong>l alumno y<br />
<strong>de</strong>l grupo.<br />
Para eso dividimos su trabajo por partes, <strong>de</strong> tal suerte que cada uno tenía que<br />
entregar <strong>la</strong> suya a <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se el día correspondiente. Los resultados nos <strong>de</strong>sbordaron en<br />
ocasiones, ya que <strong>la</strong>s críticas <strong>de</strong> los compañeros respecto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s actitu<strong>de</strong>s hacia el tema y<br />
calidad <strong>de</strong>l mismo fueron públicas y sin prejuicios en el sentido <strong>de</strong> sí trabajaran más o<br />
menos, o mejor o peor. Esto, acompañado <strong>de</strong>l trabajo diario <strong>de</strong> los chavales y <strong>la</strong>s reiteradas<br />
salidas al campo, nos sirvió como método evaluativo. De igual modo, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se estaba<br />
haciendo lo propio con el profesor, a quien se le exigía constantemente más <strong>de</strong>dicación y<br />
conocimientos.<br />
Con todo, el grado <strong>de</strong> implicación <strong>de</strong>l au<strong>la</strong> en el trabajo fue intenso tal y<br />
como se verá en <strong>la</strong> exposición <strong>de</strong> los resultados. En este contexto cabría añadir <strong>la</strong> calidad<br />
<strong>de</strong>l trabajo tal y como fue reconocida por el Museo <strong>de</strong> Pontevedra. Así, los muchachos<br />
recibieron el Premio Especial Alfredo García Alén <strong>de</strong> manos <strong>de</strong> un jurado <strong>de</strong>l que formaba<br />
parte el ilustre polígrafo y profesor D. José Filgueira Valver<strong>de</strong>. Pensamos que esta es una<br />
buena carta <strong>de</strong> presentación para <strong>la</strong> evaluación <strong>de</strong> los contenidos <strong>de</strong>l trabajo.<br />
5. 2. SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA.<br />
Al final <strong>de</strong>l trabajo logramos catalogar 24 un total <strong>de</strong> 815 <strong>hórreos</strong>, 173<br />
<strong>molinos</strong> <strong>de</strong> río, mar y viento y 455 <strong>fuentes</strong>, pozos, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, etc. A<strong>de</strong>más, incluimos en el<br />
trabajo todas <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> los mismos seña<strong>la</strong>das en los objetivos específicos. Por<br />
otra parte, todo fue exhibido en el Instituto en una exposición abierta al público en general.<br />
La entrada era libre luego <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicidad hecha en <strong>la</strong> prensa y radio locales.<br />
El reparto por construcciones y concejos es el que sigue:<br />
24<br />
24.- Para ver los resultados <strong>de</strong> esta metodología aplicada a otros trabajos ver los estudios <strong>de</strong> LEAL BÓVEDA,<br />
JOSÉ MARÍA citados anteriormente.<br />
26
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
CUADRO Nº 3: RESUMEN POR CONCEJOS DE HÓRREOS, MOLINOS Y<br />
FUENTES.<br />
CONCEJO Nº DE HÓRREOS Nº DE MOLINOS Nº DE FUENTES<br />
MAÑÓN 25 25 11<br />
MURAS 1 3 2<br />
OUROL 37 9 22<br />
VICEDO 202 24 85<br />
VIVEIRO 198 88 245<br />
XOVE 352 24 90<br />
TOTALES 815 173 455<br />
(FUENTE): ALUMNOS DEL INSTITUTO VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
A modo <strong>de</strong> resumen, puesto que luego analizaremos con más <strong>de</strong>tenimiento<br />
estos datos, pue<strong>de</strong> verse <strong>la</strong> gran disparidad en <strong>la</strong>s cifras según el municipio estudiado, pero<br />
siempre con ten<strong>de</strong>ncia a un fuerte predominio <strong>de</strong> Viveiro sobre los <strong>de</strong>más.<br />
27
José María Leal Bóveda<br />
PARTE SEGUNDA. DE LOS HÓRREOS EN GENERAL<br />
Y DE LA TIERRA DE VIVEIRO EN PARTICULAR.<br />
1. DE LOS ORÍGENES E HISTORIA DE LOS<br />
HÓRREOS.<br />
Tenemos <strong>la</strong> firme convicción <strong>de</strong> que, antes <strong>de</strong> pasar a exponer los resultados<br />
<strong>de</strong> nuestra experiencia educativa, <strong>de</strong>beremos hacer un resumen histórico sobre los orígenes<br />
y <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> con el objeto <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r enmarcar<strong>la</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un contexto<br />
académico perfectamente <strong>de</strong>finido.<br />
En este sentido, no preten<strong>de</strong>mos aportar nada nuevo sobre <strong>la</strong>s diversas teorías<br />
que sobre los orígenes, funciones, historia, etc., <strong>de</strong> estas construcciones existen. Para eso<br />
<strong>de</strong>berá remitirse el lector a los <strong>autor</strong>es clásicos y no tan clásicos que iremos citando a<br />
medida que <strong>de</strong>sarrollemos este apartado. Nuestra única intención, como ya queda dicho, es<br />
buscar un marco teórico en el que introducir nuestro estudio al tiempo que aportar luz a<br />
quien esto lea para seguir nuestros pasos.<br />
Con estas premisas comenzaremos este apartado con los siguientes puntos.<br />
1.1. TEORÍAS DIVERSAS SOBRE LOS ORÍGENES DE LOS<br />
HÓRREOS.<br />
Mucha tinta ha corrido en re<strong>la</strong>ción con los orígenes y evolución <strong>de</strong>l hórreo.<br />
De este modo, tenemos que a los orígenes prerromanos <strong>de</strong>l mismo se apuntan varios <strong>autor</strong>es<br />
con razonamientos diferentes.<br />
Jovel<strong>la</strong>nos le otorga un origen prerromano atendiendo al hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
construcción está hecha enteramente en ma<strong>de</strong>ra por lo que existirían antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong><br />
los romanos. Estos, a lo sumo, los habrían perfeccionado con sus técnicas <strong>de</strong> carpintería. A<br />
<strong>la</strong> misma hipótesis se apunta Cabal quien cree que los astures y cántabros tendrían ya una<br />
agricultura próspera antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada a Hispania <strong>de</strong> los romanos, <strong>de</strong>bido a lo que<br />
necesitarían graneros amplios. El Imperio, al llegar a estas <strong>tierra</strong>s adoptaría para sí <strong>la</strong>s<br />
construcciones aquí encontradas <strong>de</strong>dicándose a perfeccionar<strong>la</strong>s. De esta misma opinión es el<br />
antropólogo Julio Caro Baroja.<br />
Por contra, otros <strong>autor</strong>es se alinean con <strong>la</strong>s hipótesis <strong>de</strong> haber sido los<br />
romanos los encargados <strong>de</strong> traer los <strong>hórreos</strong> a <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, en concreto al norte. Se basan,<br />
fundamentalmente, en los escritores clásicos como Estrabón. Al parecer, este nos advierte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> inexistencia <strong>de</strong> agricultura intensiva en el norte peninsu<strong>la</strong>r y por el contrario, nos hab<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ciones con una economía basada fundamentalmente en <strong>la</strong> agricultura extensiva y el<br />
pastoreo.<br />
Si esto es así, cómo es posible que <strong>la</strong>s pob<strong>la</strong>ciones norteñas necesitaran<br />
granero para almacenar el grano, si no lo tenían. Roma habría introducido en <strong>la</strong> zona una<br />
próspera agricultura intensiva, que haría necesaria <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> estas construcciones. En<br />
28
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
esta dirección van, entre otros, Lampérez y Romea, Valentín Fernán<strong>de</strong>z, etc.<br />
La respuesta al interrogante <strong>la</strong> aporta, en su sabio magisterio, Caro Baroja al<br />
concluir que <strong>la</strong> inexistencia <strong>de</strong> una agricultura tecnificada no implicaría <strong>la</strong> propia <strong>de</strong> <strong>la</strong>bores<br />
<strong>de</strong> recolección <strong>de</strong> frutos silvestres como <strong>la</strong> bellota o <strong>la</strong> castaña, citados por Estrabón. Para su<br />
almacenamiento y secado se necesitarían <strong>de</strong>pósitos ya que son productos que se consumen a<br />
lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l año. De este modo, <strong>la</strong>s pob<strong>la</strong>ciones norteñas contarían con graneros, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
circu<strong>la</strong>r y cabaña entretejida <strong>de</strong> vergas y varas, suspendidos sobre los pies y techumbre<br />
cónica <strong>de</strong> paja o colmo; son los cabazos gallegos en opinión <strong>de</strong> Martínez Rodríguez. De<br />
ellos no encontramos ningún ejemplo en <strong>la</strong> zona, pero sí existen <strong>de</strong> forma residual en <strong>la</strong><br />
montaña lucense.<br />
Los romanos perfeccionarían este tosco almacén dándole mayor capacidad.<br />
Para esto, pasaríamos <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta circu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> rectangu<strong>la</strong>r en el caso gallego y a <strong>la</strong><br />
cuadrangu<strong>la</strong>r en el asturiano. Las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vergas darían paso a <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra y el tejado <strong>de</strong><br />
paja a <strong>la</strong> teja curva romana, actualmente l<strong>la</strong>mada “do país”.<br />
“...Todos los investigadores están <strong>de</strong> acuerdo en que <strong>la</strong> evolución se hizo <strong>de</strong><br />
un granero primitivo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta circu<strong>la</strong>r a un granero mayor y más resistente <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
rectangu<strong>la</strong>r, construido <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra primero y luego <strong>de</strong> piedra...” 25 .<br />
Dilucidado este el paso <strong>de</strong>l antiguo cabazo al hórreo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, cabe ahora<br />
encontrar los orígenes <strong>de</strong>l primero. En este mismo sentido, fueron varios los <strong>autor</strong>es que<br />
mediaron en el asunto. De entre todos ellos <strong>de</strong>stacan dos teorías fundamentalmente: una<br />
sería <strong>la</strong> que ve en estas construcciones un origen pa<strong>la</strong>fítico. Según estos postu<strong>la</strong>dos<br />
estaríamos <strong>de</strong><strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> prolongación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s viviendas <strong>de</strong> zonas <strong>la</strong>custres, levantadas sobre<br />
pies <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con el objeto <strong>de</strong> evitar los acosos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fieras. Yendo más allá, otros<br />
afirman que <strong>de</strong>rivarían <strong>de</strong> <strong>la</strong>s casas construidas en <strong>la</strong>s oril<strong>la</strong>s <strong>de</strong> los ríos y <strong>la</strong>gos, erguidas en<br />
función <strong>de</strong> <strong>la</strong> protección contra <strong>la</strong> crecida <strong>de</strong> los ríos.<br />
A este grupo pertenecen <strong>autor</strong>es como el po<strong>la</strong>co Frankowski, Íbero,<br />
Lampérez y Romea, Torres Balbás y Caro Baroja entre otros.<br />
Contra esta hipótesis reacciona <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada funcional <strong>de</strong>fendida por Carlé,<br />
Cabal, López Soler y J. Lorenzo Fernán<strong>de</strong>z.<br />
Muy al contrario <strong>de</strong> lo expuesto, mantienen que el hórreo obe<strong>de</strong>ce única y<br />
exclusivamente a criterios funcionales. Así, <strong>la</strong> razón por <strong>la</strong> que se eleva sobre pies se <strong>de</strong>be a<br />
su misión protectora <strong>de</strong> roedores y humedad, al tiempo que favorece el secado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
mazorcas por aireación. La propia distribución geográfica por el norte peninsu<strong>la</strong>r, zona <strong>de</strong><br />
clima húmedo y lluvioso, corroboraría esta afirmación.<br />
De estos investigadores, el gallego López Soler va mucho más allá en sus<br />
afirmaciones, por otra parte, profusamente documentadas dado su amplio conocimiento <strong>de</strong>l<br />
25<br />
25.- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: “El hórreo gallego”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza. Coruña.<br />
1979. P. 81<br />
29
José María Leal Bóveda<br />
medio rural gallego, en especial el <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong>l país. Soler se apunta a <strong>la</strong> tesis funcional,<br />
pero piensa que el hórreo surge como un anexo <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa <strong>la</strong>briega, adosado a el<strong>la</strong>.<br />
Posteriormente, dado el fuerte incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosechas se individualizaría <strong>de</strong>l bloque<br />
casero.<br />
A<strong>de</strong>más, sostiene que son falsos los orígenes prehistóricos <strong>de</strong>l hórreo<br />
cuando, por contra, estos hay que buscarlos <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en Galicia.<br />
De <strong>la</strong> misma forma, hace <strong>de</strong>rivar el hórreo <strong>de</strong> piedra al <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra26 . De este supuesto hemos<br />
encontrado algún ejemplo en zonas <strong>de</strong>l interior, muy ais<strong>la</strong>das y abandonadas.<br />
Sus teorías son refutadas unánimemente en <strong>la</strong> actualidad, en particu<strong>la</strong>r por<br />
Martínez Rodríguez quien mantiene el origen prehistórico <strong>de</strong>l hórreo, <strong>de</strong>muestra su<br />
existencia ya en el siglo XIII en <strong>la</strong>s Cantigas <strong>de</strong> Santa María <strong>de</strong> Alfonso X el Sabio y piensa<br />
que los casos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> adosados a <strong>la</strong> casa, expuestos por Soler, se <strong>de</strong>ben más a<br />
particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l campesino que a una tónica general.<br />
Otra teoría interesante, a nuestro modo <strong>de</strong> ver, es <strong>la</strong> <strong>de</strong>l origen suevo <strong>de</strong>l<br />
hórreo <strong>de</strong>fendida por los portugueses Jorge Dias, E. Veiga <strong>de</strong> Oliveira y Fernando Galhano.<br />
Sostienen que el primitivo canasto <strong>de</strong> vergas será modificado en el siglo V por los suevos<br />
los que le darían forma rectangu<strong>la</strong>r, estrecha y <strong>la</strong>rga.<br />
El nuevo granero era ya empleado por los germanos que lo utilizarían para<br />
guardar <strong>la</strong>s cosechas <strong>de</strong> cereales (centeno, mijo, etc.). Al penetrar en Galicia y zonas<br />
portuguesas fronterizas <strong>de</strong>l Duero acabarían por exten<strong>de</strong>r estas construcciones por el<br />
antiguo reino “suevorum” que los <strong>autor</strong>es citados i<strong>de</strong>ntifican con el área <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong> los<br />
espigueiros (<strong>hórreos</strong>) portugueses.<br />
Otro argumento aducido es el hal<strong>la</strong>zgo en Oblowitz, norte <strong>de</strong> Alemania<br />
región habitada por los suevos antes <strong>de</strong> <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zarse al sur <strong>de</strong>l río Rhin, <strong>de</strong> una urna funeraria<br />
con forma <strong>de</strong> hórreo que tras<strong>la</strong>darían a <strong>tierra</strong>s ga<strong>la</strong>ico-portuguesas junto con otros aperos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>branza como el arado cuadrangu<strong>la</strong>r, el maial o <strong>la</strong> gra<strong>de</strong>.<br />
A pesar <strong>de</strong> ser una nueva y original aportación al estudio <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong>l<br />
hórreo, una gran parte <strong>de</strong> los investigadores mencionados, y en particu<strong>la</strong>r Martínez<br />
Rodríguez, <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ran, cuando menos, discutible ya que los límites <strong>de</strong>l antiguo Regnun<br />
Suevorum ya estaban establecidos antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquista romana tal y como se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Geografía <strong>de</strong> Estrabón. Por esto, mantienen que no se <strong>de</strong>bieron a los suevos y subrayan el<br />
carácter prerromano <strong>de</strong> nuestros cabozos.<br />
Dejamos para el final, <strong>de</strong>liberadamente, una teoría reciente apartada <strong>de</strong> los<br />
libros clásicos, aunque en buena medida coincida con ellos. Es <strong>la</strong> <strong>de</strong>l profesor<br />
Gómez-Tabanera. Parafraseándolo literalmente, viene a <strong>de</strong>cir lo siguiente:<br />
“...Indudablemente los orígenes <strong>de</strong>l hórreo como <strong>de</strong>l cabazo ga<strong>la</strong>ico (...) Hay<br />
26<br />
26.- LÓPEZ SOLER, J.: “Los <strong>hórreos</strong> gallegos”. Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Arqueología, Etnografía y Prehistoria.<br />
Memorias. Tomo X. Madrid. 1931.<br />
30
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
que buscarlos más que en <strong>la</strong> biotecnia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s especies animales, en <strong>la</strong> infrahistoria cultural<br />
humana y en los <strong>de</strong>terminantes ambientales, climáticos, paisajístico y socioculturales que<br />
hicieron posible su invención y persistencia. Si pensamos en <strong>la</strong> función que cumple aún en<br />
<strong>de</strong>terminadas socieda<strong>de</strong>s arcaicas, se impone <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que su estructura, a <strong>la</strong> vez que <strong>la</strong><br />
situación aérea dada a tales contenedores, fue siempre dictada por factores concretos, por lo<br />
que cabe pensar que ni el hoy clásico A. Bastian ni el más reciente etnógrafo F. Krause se<br />
equivocaron al asociar su aparición como tipo particu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> granero o silo preservado para<br />
lugares húmedos, a utilizar en parajes y entornos, cuyo clima no permitía otro tipo <strong>de</strong><br />
“contenedores”, como por ejemplo, fosas mejor o peor a<strong>de</strong>cuadas, excavadas en el suelo.<br />
Por ello pue<strong>de</strong> creerse que si el hórreo o granero aéreo no existió, incluso harto simplificado<br />
en <strong>la</strong> remota Edad <strong>de</strong> Piedra, sirviendo para airear o guardar concretas viandas y frutos, su<br />
uso pue<strong>de</strong> subrayarse ya en el Postg<strong>la</strong>ciar (Mesolítico) con particu<strong>la</strong>res a<strong>de</strong>cuaciones, que lo<br />
hacen imaginable como una especie <strong>de</strong> cesto, canasto o contenedor que se acierta a<br />
preservar <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad y <strong>de</strong> los <strong>de</strong>predadores naturales en <strong>la</strong> Europa Atlántica y central,<br />
cuando en el ámbito mediterráneo se acostumbra a usar silos excavados en el suelo y <strong>de</strong> los<br />
que aún quedan numerosos vestigios en todo el l<strong>la</strong>mado “Creciente Fértil”, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> don<strong>de</strong> se<br />
difun<strong>de</strong> su uso al Occi<strong>de</strong>nte Mediterráneo, e incluso hasta el archipié<strong>la</strong>go canario. Por todo<br />
ello, vemos que en el hórreo/cabazo aéreo, como en el silo/hipogeo, presi<strong>de</strong>, siempre,<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> <strong>la</strong> proyección tecno-cultural que suponga, el instinto natural, <strong>de</strong><br />
que hace ga<strong>la</strong> todo animal colector sea cual fuere su taxón. Indudablemente en el hombre<br />
sus acciones se presentan siempre condicionadas por <strong>la</strong> cultura, dado que el raciocinio<br />
humano siempre saca consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> experiencia y <strong>de</strong>l aprendizaje. Consecuencias que<br />
le hacen compren<strong>de</strong>r que <strong>la</strong> humedad pue<strong>de</strong> estropear o hacer per<strong>de</strong>r sus viandas, tanto o<br />
más que los <strong>de</strong>predadores, por lo que necesita crear un lugar a<strong>de</strong>cuado para <strong>la</strong> conservación<br />
<strong>de</strong> sus acopios.<br />
La investigación especializada no permite afirmar, pero tampoco negar que<br />
el hombre <strong>de</strong> los orígenes supiera utilizar contenedores para sus recolecciones y preseas,<br />
preparadas o no para el consumo, con <strong>la</strong> misma seguridad que hoy sabe, pongamos por caso,<br />
que en un momento <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong>l Paleolítico Superior supo inventar <strong>la</strong>s agujas <strong>de</strong> ojete, a<br />
partir <strong>de</strong> un fragmento óseo, y que le permitirían coser sus vestimentas, confeccionarse<br />
mocasines, etc.<br />
(...) Una prueba evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> lluvias, excepcionalmente intenso<br />
que en contraste conoce <strong>la</strong> Europa continental por entonces (finales <strong>de</strong>l segundo cuarto <strong>de</strong>l<br />
siglo IX A. C.), <strong>la</strong> suministran los asentamientos agríco<strong>la</strong>s que florecen junto a los <strong>la</strong>gos en<br />
<strong>la</strong>s regiones alpinas, a <strong>la</strong> vez que emerge en <strong>la</strong> Italia Septentrional, <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “Cultura <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s Terramaras”, cuyos habitantes, <strong>de</strong> hacer caso al sueco Sáflund, intentaron con sus<br />
construcciones y realizaciones arquitectónicas sobreponerse al rigor <strong>de</strong> una excesiva<br />
humedad. Esto nos hace pensar que los l<strong>la</strong>mados “pob<strong>la</strong>dos pa<strong>la</strong>fíticos” cuyo presunto<br />
31
José María Leal Bóveda<br />
<strong>de</strong>sve<strong>la</strong>miento tanto preocupó a muchos y conspicuos arqueólogos centroeuropeos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segunda mitad <strong>de</strong>l siglo pasado, no fueron más que un espejismo que a <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga propiciaría<br />
<strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l “mito <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s <strong>la</strong>custres”, tras los trabajos <strong>de</strong> F. Keller y epígonos,<br />
sino el que años <strong>de</strong>spués el po<strong>la</strong>co E. Frankowski, pretendiese vislumbrar vestigios <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cultura pa<strong>la</strong>fítica en el N. W. De <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica, interpretando a los <strong>hórreos</strong> y graneros<br />
como tales... En tal equivocación ya habían caído otros, intentando explicar así viejas<br />
leyendas <strong>de</strong> raíz celta y germánica, como <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “ciuda<strong>de</strong>s aso<strong>la</strong>gadas”, a <strong>la</strong>s que<br />
muchos años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>dicaría especial atención el entrañable Luis Monteagudo...” 27 .<br />
Optamos por reproducir íntegramente los textos dada, su complejidad, al<br />
tiempo que guíados por <strong>la</strong> intención <strong>de</strong> no mal interpretar <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong>l profesor<br />
Tabanera.<br />
Con todo, se hace hincapié en <strong>la</strong> importancia que tuvieron los cambios<br />
climáticos, documentados, en los ciclos productivos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad, al tiempo que se<br />
inci<strong>de</strong> en <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción existente entre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> preservar <strong>la</strong>s cosechas <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad<br />
fundamentalmente, más que <strong>de</strong> los ratones y otros <strong>de</strong>predadores.<br />
Resumiendo, creemos haber dado una visión c<strong>la</strong>ra y especifica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
diferentes teorías sobre los orígenes <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, por lo que pasaremos ahora a hacer un<br />
estudio <strong>de</strong> su evolución a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los tiempos28 .<br />
1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HÓRREO.<br />
1.2.1 El hórreo en el mundo romano.<br />
Una vez analizadas todas <strong>la</strong>s teorías sobre los ancestros <strong>de</strong>l hórreo cabría<br />
subrayar que <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s le otorgan un nacimiento prehistórico en función <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
protección <strong>de</strong> los granos <strong>de</strong> cereales <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad y <strong>de</strong> los animales roedores. De este<br />
modo, serían los romanos los primeros en dar noticias escritas sobre este tipo <strong>de</strong> graneros;<br />
más en concreto durante <strong>la</strong> dominación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s gallegas, encontramos el término<br />
“granaria sublimia” en re<strong>la</strong>ción directa con los <strong>hórreos</strong>.<br />
Marco Terencio Varrón (s. I a. C.), gran conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> puesto<br />
que participó en <strong>la</strong>s guerras civiles <strong>de</strong> César y Pompeyo en nuestro suelo, es el <strong>autor</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
primera noticia escrita conocida sobre <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l hórreo. Lo hace en su obra “De re<br />
rústica” (<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas <strong>de</strong>l campo). Establece varios tipos <strong>de</strong> granero o formas <strong>de</strong> conservar<br />
el trigo y el centeno:<br />
A. De una parte unos pueblos los conservan en un granero erguido que recibe<br />
los vientos <strong>de</strong>l norte y este fundamentalmente.<br />
27 27.- GÓMEZ TABANERA, JOSÉ M.: “Confluencias culturales en <strong>hórreos</strong> y graneros aéreos <strong>de</strong>l N. W. <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Actas <strong>de</strong>l I Congreso Europeo <strong>de</strong>l Hórreo. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. Octubre <strong>de</strong> 1985. Ps.<br />
125-140.<br />
28 28.- Para más información sobre el tema ver: MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO, obra citada, DE LLANO<br />
CABADO, PEDRO: “Arquitectura popu<strong>la</strong>r en Galicia”. COAG. Coruña. 2 tomos, GARCÍA GRINDA, JOSÉ<br />
LUIS: “Tipología <strong>de</strong>l hórreo asturiano”. Enciclopedia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asturias Popu<strong>la</strong>r. La Voz <strong>de</strong> Asturias. Po<strong>la</strong> <strong>de</strong> Siero.<br />
1994.<br />
32
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
B. Otra forma sería <strong>la</strong> empleada en <strong>la</strong> Hispania Ulterior en <strong>la</strong> que los<br />
encierran en silos, pozos sel<strong>la</strong>dos, con fondo <strong>de</strong> paja en don<strong>de</strong> no penetra el aire <strong>de</strong> forma<br />
que el trigo y el centeno se puedan conservar durante <strong>la</strong>rgo tiempo.<br />
C. Finalmente, establece que en <strong>la</strong> Hispania Citerior, otros pueblos<br />
construyen en su propio campo unos graneros suspendidos o levantados. También hacen lo<br />
mismo en <strong>la</strong> Apulia. Estos graneros son venti<strong>la</strong>dos no sólo por <strong>la</strong>s ventanas sino también por<br />
el viento que sop<strong>la</strong> por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l piso. Nótese que <strong>la</strong> Hispania Citerior mentada por Varrón<br />
coinci<strong>de</strong>, a gran<strong>de</strong>s rasgos, con el norte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> actual, al norte <strong>de</strong>l río Duero, área<br />
<strong>de</strong> expansión <strong>de</strong>l hórreo en <strong>la</strong> actualidad29 .<br />
En <strong>la</strong> literatura romana hay otros <strong>autor</strong>es que se ocupan <strong>de</strong>l tema <strong>de</strong> los<br />
<strong>hórreos</strong>, tales como Vitrubio que en sus X libros sobre arquitectura, en honor a Octavio,<br />
<strong>de</strong>dica el VI a <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> viviendas. En el mismo se incluye un capítulo sobre <strong>la</strong><br />
casa <strong>de</strong> campo y <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s viviendas anexas, entre el<strong>la</strong>s el granero al que se<br />
recomienda situar en lugar elevado y orientado al norte.<br />
Otro <strong>autor</strong> es Colume<strong>la</strong>, quizás el mejor agrónomo <strong>de</strong>l mundo antiguo.<br />
Aconseja para <strong>la</strong> buena conservación <strong>de</strong>l grano, colocar el granero <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma forma que<br />
Vitrubio al tiempo que divi<strong>de</strong> estas construcciones en tres tipos diferentes:<br />
A. Granaria scalis a<strong>de</strong>antur, o granero erguido con escaleras.<br />
B. Horreum cámara contectum, excavado en el suelo, protegidas <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad.<br />
C. Pensilis horrei, o hórreo suspendido sobre columnas.<br />
Del estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> estos <strong>autor</strong>es, Martínez Rodríguez concluye que los<br />
romanos conocían el hórreo suspendido sobre pies o pi<strong>la</strong>stras y que <strong>de</strong>bieron exportarlo al<br />
Lacio <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Hispania Citerior don<strong>de</strong> entrarían en contacto con él.<br />
1.2.2. El hórreo medieval. Las primeras imágenes gráficas y los<br />
primeros documentos escritos.<br />
La imagen más antigua y, al mismo tiempo, <strong>la</strong> primera <strong>de</strong>l hórreo en <strong>la</strong><br />
Penínsu<strong>la</strong> Ibérica <strong>la</strong> tenemos en <strong>la</strong> Cantiga CLXXXVII <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Santa María <strong>de</strong> Alfonso X<br />
el Sabio, en el Códice T-1.L <strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblioteca <strong>de</strong>l Escorial. De esta representación sabemos<br />
que existe una copia en el Museo <strong>de</strong> Pontevedra <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 197430 . Nosotros mismos<br />
hemos utilizado este facsímil por gentileza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong>l mencionado Museo. Prueba<br />
<strong>de</strong> ello son <strong>la</strong>s fotos que acompañan a este libro.<br />
En <strong>la</strong> escena representada po<strong>de</strong>mos observar cinco monjes en actitud orante<br />
al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> tres <strong>hórreos</strong> suspendidos sobre pies, dos <strong>de</strong> ellos con <strong>la</strong>s puertas abiertas a través<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que se constata que están llenos <strong>de</strong> espigas <strong>de</strong> cereal <strong>de</strong> grano menudo. La semejanza<br />
con los actuales <strong>hórreos</strong> gallegos es manifiesta ya que se encuentran levantados sobre<br />
29 29.- VARRÓN, MARCO TERENCIO: “De re rústica”. Libro 1. Cap. 57<br />
30 30.- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: Opus cit. P. 64<br />
33
José María Leal Bóveda<br />
columnas que a su vez lo están sobre basas. La cabaña es <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con ba<strong>la</strong>ústres<br />
horizontales muy juntos con lo que impedirían una a<strong>de</strong>cuada aireación <strong>de</strong>l grano.<br />
La techumbre se hace con teja romana curva <strong>de</strong>nominada en Galicia <strong>de</strong>l<br />
“país”, rematando uno <strong>de</strong> ellos en tres ornamentos en forma <strong>de</strong> bo<strong>la</strong>s. Las puertas se abren<br />
en arco <strong>de</strong> herradura visigótico. Dentro <strong>de</strong> ellos, <strong>la</strong>s mazorcas <strong>de</strong> grano están colocadas sin<br />
ton ni son como ya dijimos.<br />
Si bien es cierto que <strong>la</strong>s semejanzas con el hórreo gallego son innegables,<br />
también lo es que se pue<strong>de</strong>n observar diferencias entre ellos; así, en los representados no<br />
existe separación entre los ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que, por otra parte, se colocan<br />
horizontalmente. De esta forma no se produciría <strong>la</strong> necesaria aireación para el secado <strong>de</strong>l<br />
cereal. También l<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> atención el arco visigótico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s puertas <strong>de</strong> entrada, elemento<br />
exótico en un hórreo actual. Al parecer, según C<strong>la</strong>udio Sánchez Albornoz, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong><br />
este tipo <strong>de</strong> arcos en edificios civiles podría <strong>de</strong>berse a una moda al uso en <strong>la</strong> época31 .<br />
En este mismo sentido, cabe fijarse en <strong>la</strong>s mazorcas que por su forma, no por<br />
su tamaño, recuerdan a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l maíz. Dado que éste no había sido introducido aún en <strong>la</strong><br />
Penínsu<strong>la</strong>, hab<strong>la</strong>mos <strong>de</strong> 1262, varios <strong>autor</strong>es, entre los que <strong>de</strong>staca Martínez Rodríguez,<br />
apuntan <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> que pudiese tratarse <strong>de</strong> sorgo, más menudo que el anterior.<br />
A pesar <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s contradicciones expuestas estamos, sin duda, <strong>de</strong><strong>la</strong>nte <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> primera representación gráfica <strong>de</strong>l hórreo peninsu<strong>la</strong>r.<br />
En cuanto a <strong>la</strong>s primeras noticias escritas parece ser que datan <strong>de</strong> 1219 en<br />
unas escrituras <strong>de</strong> compraventa <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Monasterio <strong>de</strong> Sobrado dos Monxes por<br />
<strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Betanzos32 .<br />
Ahora bien, tal y como apunta Martínez Rodríguez, los <strong>hórreos</strong> representados<br />
en <strong>la</strong>s Cantigas no son exactamente iguales a los actuales, ya que en los primeros no hay<br />
separación entre <strong>la</strong>s tab<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña, mientras que en los segundos si<br />
existe. Esto estaría en función <strong>de</strong>l almacenaje <strong>de</strong>l centeno o <strong>de</strong>l mijo menudo o painzo,<br />
cereal éste, junto con el anterior, muy cultivado en <strong>la</strong> Galicia medieval como lo <strong>de</strong>muestra<br />
el hecho <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un gran número <strong>de</strong> <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>bor l<strong>la</strong>madas painceiras33 . Ambos<br />
se almacenarían en los <strong>hórreos</strong> comunales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s al<strong>de</strong>as tal y como lo <strong>de</strong>notan <strong>la</strong>s numerosas<br />
referencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación monástica <strong>de</strong> los siglos XII al XIV.<br />
Siguiendo esta línea argumental llegamos al siglo XVII, fecha en <strong>la</strong> que se<br />
produce el hecho más importante en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> estas construcciones con <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l<br />
maíz americano en nuestras <strong>tierra</strong>s.<br />
31<br />
31.- SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: “Una ciudad hispanocristiana hace un milenio”. Estampas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vida <strong>de</strong> León. Editorial Nova. Buenos Aires. 1947. Citado por Martínez Rodríguez.<br />
32<br />
32.- VAAMONDE LORES, C.: “Ferrol y Puente<strong>de</strong>ume”. Escrituras <strong>de</strong> los siglos XII, XIII y XIV referentes a<br />
propieda<strong>de</strong>s adquiridas por el Monasterio <strong>de</strong> Sobrado. La Coruña. 1909.<br />
33<br />
33.- ARCA CALDAS, OLIMPIO: “Hórreos <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Vea”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra. XXVIII. Pontevedra.<br />
1973. P. 261.<br />
34
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
1.2.3. El siglo XVII y <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en Galicia. Las<br />
transformaciones <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>.<br />
Dejaremos <strong>de</strong> <strong>la</strong>do en estas páginas <strong>la</strong> controversia sobre <strong>la</strong> existencia o no<br />
<strong>de</strong> este cereal en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica antes <strong>de</strong>l siglo XVII para centrarnos en <strong>la</strong> propia <strong>de</strong> su<br />
llegada, aclimatación y expansión34 .<br />
En este sentido, existen dos posturas en el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía gallega;<br />
a saber: una, <strong>la</strong> pionera <strong>de</strong> corte impresionista, <strong>de</strong>fendida por Murguía, Bouza Brey y más<br />
en <strong>la</strong> actualidad por Otero Pedrayo, Vicens Vives, García Lombar<strong>de</strong>ro, García Fernán<strong>de</strong>z y<br />
Bouhier que, en resumen, vienen a mantener <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en Galicia en el siglo<br />
XVII <strong>de</strong>jando su vulgarización para el XVIII ligada al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l sistema foral. Admiten,<br />
pues, <strong>la</strong> supuesta re<strong>la</strong>ción entre <strong>la</strong>s rentas que se pagan y los cultivos que se hacen.<br />
De igual modo, establece una temprana usurpación <strong>de</strong>l término “maíz” por el<br />
<strong>de</strong>l gallego “millo miúdo”, cultivo este que va a ser prontamente sustituido por aquel.<br />
La segunda, <strong>de</strong> corte mo<strong>de</strong>rnista, cuenta como cabeza visible a Eiras Roel y<br />
seguidores entre los que se encuentra José Manuel Pérez García, perfecto conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> agricultura gallega a quien vamos a seguir, en gran parte, en esta exposición.<br />
A gran<strong>de</strong>s rasgos pone en duda <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción foro-”maíz”, <strong>la</strong> rápida sustitución <strong>de</strong>l millo por el<br />
maíz y, en <strong>de</strong>finitiva, apoyándose en otras <strong>fuentes</strong> documentales consi<strong>de</strong>ra que el problema<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación y vulgarización <strong>de</strong>l maíz en Galicia se <strong>de</strong>be hacer atendiendo a <strong>la</strong>s<br />
propias variantes regionales <strong>de</strong> nuestra <strong>tierra</strong>.<br />
Ciertamente, no se discute tanto cuando llega el maíz a Galicia cuanto su<br />
aclimatación y expansión.<br />
Veamos, grosso modo, <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías:<br />
El maíz (zea mays) es un cereal <strong>de</strong> origen americano <strong>de</strong>l que ya teníamos<br />
noticias por los viajes hechos a América por Cristobal Colón. Asimismo, el padre<br />
Bartolomé <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Casas y González Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo nos dan noticias <strong>de</strong> él en sus<br />
respectivas obras sobre <strong>la</strong>s “nuevas <strong>tierra</strong>s”.<br />
Su introducción en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> aparece documentada entre 1515 y 1525 por<br />
el puerto <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>, punto <strong>de</strong> entrada y salida <strong>de</strong>l comercio colonial. Esto no parece<br />
contra<strong>de</strong>cir <strong>la</strong> llegada por otros puntos, en concreto por los gallegos. Lo cierto es que Bouza<br />
Brey documenta su presencia en el país gallego en fechas posteriores, justamente en 1604,<br />
pero traído directamente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Américas.<br />
El artífice <strong>de</strong>l hecho sería D. Gonzalo Mén<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Cancio, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casa Noble<br />
<strong>de</strong> Casariego (Asturias), Gobernador <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Florida, y su mujer. El primero<br />
comenzaría a cultivar el maíz en sus <strong>tierra</strong>s asturianas y gallegas (Nogueira <strong>de</strong> Berón, Lugo)<br />
mientras que <strong>la</strong> segunda lo haría en <strong>la</strong>s vecinas <strong>de</strong> Mondoñedo.<br />
34<br />
34.- Ver MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: Opus cit. P. 18-33, <strong>autor</strong> al que estamos siguiendo en esta<br />
exposición.<br />
35
José María Leal Bóveda<br />
Estos datos, contrastados por Bouza Brey, coinci<strong>de</strong>n con los <strong>de</strong> Murguía,<br />
gran estudioso <strong>de</strong>l tema, quien afirma que en los documentos <strong>de</strong>l siglo XVI no se<br />
encuentran referencias al maíz, mientas que a finales <strong>de</strong> éste y comienzos <strong>de</strong>l XVII son<br />
abundantes. Lo mismo ocurre con <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> su cultivo. Cierto es que se tienen<br />
noticias <strong>de</strong> que fuese Mondoñedo el germen inicial <strong>de</strong> este cultivo y <strong>de</strong> ahí se irradió<br />
<strong>de</strong>spués al resto <strong>de</strong>l país, pero también lo es que se trata <strong>de</strong> <strong>la</strong> única que se tiene<br />
documentada.<br />
Mientras tanto en Galicia, sometida a crisis periódicas <strong>de</strong> subsistencia por el<br />
estancamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción agraria y el incremento pob<strong>la</strong>cional, el pan <strong>de</strong> “millo<br />
miúdo” o “mijo”, y <strong>de</strong> castaña y trigo, incluso <strong>de</strong> bellotas en algunas zonas, constituiría <strong>la</strong><br />
base <strong>de</strong> <strong>la</strong> alimentación campesina. Cualquier variación en el volumen productivo <strong>de</strong> alguno<br />
<strong>de</strong> los productos antedichos traía como consecuencia períodos <strong>de</strong> hambrunas y muerte.<br />
En este contexto, <strong>la</strong> aclimatación <strong>de</strong>l “maíz” americano a <strong>la</strong>s condiciones<br />
climatológicas y edafológicas gallegas fue rapidísima en razón <strong>de</strong> sus exigencias <strong>de</strong> calor y<br />
humedad. Así, fue introducido como cereal <strong>de</strong> verano <strong>de</strong>bido al incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
temperaturas en este tiempo, sustituyendo al “millo miúdo”<strong>de</strong>l que habría <strong>de</strong> tomar el<br />
nombre. Por otra parte, <strong>la</strong>s abundantes precipitaciones <strong>de</strong> nuestra <strong>tierra</strong> y el ambiente<br />
cargado <strong>de</strong> humedad le darían el agua necesaria a un cereal tan exigente <strong>de</strong> el<strong>la</strong>.<br />
“...Fuese o no conocido antes, se expandió a partir <strong>de</strong>l siglo XVI su<br />
explotación y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> comienzos <strong>de</strong>l siglo siguiente se generalizó <strong>de</strong> modo tan rápido que<br />
poco <strong>de</strong>spués se pagaban rentas en este grano y comenzaba a consignarse en los documentos<br />
con el nombre español <strong>de</strong> maíz. Hoy es en los <strong>la</strong>brantíos <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona temp<strong>la</strong>da y <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
montaña media -que son más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tres cuartas partes <strong>de</strong>l país gallego- el cultivo más<br />
importante...” 35 .<br />
Rápidamente fue sustituyendo al “millo miúdo”, a pesar <strong>de</strong> ser éste un<br />
cultivo finisecu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong>l que a<strong>de</strong>más to<strong>maría</strong> el nombre. Pasaba a integrar el ciclo productivo<br />
<strong>de</strong>l verano sin alterar <strong>la</strong> sucesión normal <strong>de</strong> los cultivos, apoyado en el hecho <strong>de</strong> que<br />
permitía otros como <strong>la</strong>s habas, ca<strong>la</strong>bazas, etc., entre sus pies.<br />
Tal fue <strong>la</strong> importancia adquirida por el nuevo cereal que algunos <strong>autor</strong>es<br />
hab<strong>la</strong>n <strong>de</strong> “revolución <strong>de</strong>l maíz” en el sentido <strong>de</strong> que ocasionó, junto con <strong>la</strong> patata, un fuerte<br />
incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie cultivada y el abandono <strong>de</strong>l barbecho ahora innecesario.<br />
La segunda teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> que hablábamos surge <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnistas<br />
dirigida por Eiras Roel que en <strong>la</strong> década que va <strong>de</strong> 1973 hasta 1982 <strong>de</strong>jas tras <strong>de</strong> sí un<br />
montón <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong>dicados en exclusiva al tema <strong>de</strong>l maíz. Para una exposición más<br />
correcta <strong>de</strong> sus postu<strong>la</strong>dos vamos a seguir a José Manuel Pérez García.<br />
Partiendo <strong>de</strong> <strong>fuentes</strong> documentales completamente distintas que en el caso<br />
35<br />
35.- VILLANUEVA, V.: “La agricultura”. Tomo I. Geografía General <strong>de</strong>l Reino <strong>de</strong> Galicia, Dirigida por<br />
Careras Candi. Ed. Martín. Barcelona SIF.<br />
36
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
anterior: inventarios postmorten, libros <strong>de</strong> fábricas y <strong>de</strong> cofradías, etc., no cuestionan <strong>la</strong><br />
llegada <strong>de</strong>l maíz a Galicia en el siglo XVII pero establecen una serie <strong>de</strong> puntos divergentes<br />
con los <strong>autor</strong>es anteriores. Así, tendríamos que a pesar <strong>de</strong> su existencia en estas fechas no<br />
pasó <strong>de</strong> ser un cultivo, cuando menos, exótico que convivía con los otros en huertas y<br />
jardines. Habría que esperar <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> una crisis <strong>de</strong> subsistencias en el marco<br />
occi<strong>de</strong>ntal para que el maíz acabase imponiéndose como cultivo prioritario. En efecto, tal<br />
cosa ocurrió por 1600 en el ámbito asturiano y más tar<strong>de</strong> en el gallego. En este contexto,<br />
Pérez García subraya <strong>la</strong> poca importancia que les mereció a <strong>autor</strong>es tan prec<strong>la</strong>ros como<br />
Lucas Labrada o Corni<strong>de</strong>, entre otros. Por contra, Sarmiento acierta cuando dice que:<br />
“...más útil ha sido a España <strong>la</strong> primera espiga que se ha traído <strong>de</strong> América que todo el cerro<br />
<strong>de</strong> Potosí...”.<br />
También se <strong>de</strong>muestra que <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong>l término maíz por el <strong>de</strong> “millo”<br />
no se produjo tan rápidamente como apuntan Murguía y Bouza Brey, ya que aún en el siglo<br />
XVIII esta sustitución no era tan corriente como suce<strong>de</strong>ría más tar<strong>de</strong>, siendo todavía común<br />
el empleo <strong>de</strong> <strong>la</strong> voz “maís/z” para referirse a éste.<br />
Finalmente, <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> ya citadas, llegan estos <strong>autor</strong>es a <strong>la</strong><br />
conclusión <strong>de</strong> que para <strong>la</strong> correcta resolución <strong>de</strong>l problema introductorio <strong>de</strong>l maíz en<br />
Galicia, se <strong>de</strong>berá recurrir al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s variantes geográficas y climáticas <strong>de</strong> nuestra<br />
región. Para eso establecen tres comarcas: <strong>la</strong> Galicia atlántica, <strong>la</strong> Cantábrica y <strong>la</strong> <strong>de</strong>l Interior.<br />
De el<strong>la</strong>s le importa a este estudio <strong>la</strong> segunda.<br />
La agricultura en el área cantábrica gallega ha sido estudiada con<br />
<strong>de</strong>tenimiento por el profesor Pegerto Saavedra. Para nuestra zona establece una c<strong>la</strong>ra<br />
diferencia entre <strong>la</strong>s bajas correspondientes a los valles y <strong>la</strong>s <strong>de</strong> montaña, con una <strong>de</strong><br />
transición entre ambas.<br />
En <strong>la</strong>s primeras el sistema <strong>de</strong> cultivo mantendría <strong>de</strong>s<strong>de</strong> antaño un acusado<br />
equilibrio entre los cereales <strong>de</strong> invierno y los <strong>de</strong> primavera, con rotación bienal sin<br />
barbecho. Contrariamente, en <strong>la</strong> montaña y <strong>la</strong> transición a <strong>la</strong> misma prevalece un método<br />
más anticuado basado en un sistema bienal con barbecho con dominio <strong>de</strong>l cereal <strong>de</strong> invierno<br />
al que sigue un año <strong>de</strong> <strong>de</strong>scanso. En esta situación el mijo sería menos abundante siendo<br />
superado el barbecho sólo en <strong>la</strong>s mejores <strong>tierra</strong>s.<br />
Ante este panorama acontece <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en estas <strong>tierra</strong>s aunque<br />
con cierto retraso y menor intensidad <strong>de</strong> aclimatación que en el occi<strong>de</strong>nte gallego.<br />
El cereal americano entra en estas <strong>tierra</strong>s por <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Mondoñedo por<br />
<strong>la</strong> zona costera hacia los años 30, pero no llega al interior y a <strong>la</strong> montaña hasta los cuarenta.<br />
A<strong>de</strong>más, a medida que penetramos por los valles el fenómeno sufre un notable retraso <strong>de</strong>l<br />
mismo modo que los porcentajes <strong>de</strong> maíz se <strong>de</strong>valúan. Pérez García muestra su sorpresa<br />
ante el hecho ya que <strong>de</strong>bemos tener en cuenta que este cereal está presente en <strong>la</strong> próxima<br />
Asturias <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el siglo XVI.<br />
37
José María Leal Bóveda<br />
Incluso, aun en <strong>la</strong>s mejores <strong>tierra</strong>s para su cultivo, <strong>la</strong>s litorales, no llega a<br />
superar cifras <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong>l granero campesino. Ni que <strong>de</strong>cir tiene que en <strong>la</strong>s comarcas altas,<br />
como es el caso <strong>de</strong> Muras, el maíz no aparece hasta el siglo XVIII, coincidiendo su<br />
introducción con <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> patata que, por contra, se aclimata con muchísima rapi<strong>de</strong>z.<br />
Pero a pesar <strong>de</strong> su tardía introducción aquí se producen los más altos<br />
rendimientos <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rados gallegos en 1752 con 9 por 1 para el trigo y 10 por 1 para el maíz<br />
en <strong>la</strong>s mejores <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Mondoñedo.<br />
Con todo, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cirse que <strong>la</strong>s transformaciones agrarias en estos pagos<br />
fueron menos intensas que en el resto <strong>de</strong> Galicia, manteniéndose con toda su fortaleza <strong>la</strong><br />
tradicional disciplina <strong>de</strong> <strong>la</strong>s agras así como <strong>la</strong>s tareas comunitarias, mientras que, por<br />
ejemplo en el sudoeste hasta incluso se habían privatizado para el aprovechamiento <strong>de</strong>l<br />
esquilmo. Las agras, por tanto, mantendrán, aún a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong>l maíz, su sistema<br />
<strong>de</strong> rotaciones tradicionales con un cierto avance <strong>de</strong> los cultivos continuos sin barbecho en<br />
<strong>tierra</strong>s más pobres ganadas al inculto.<br />
Respecto a <strong>la</strong> cabaña gana<strong>de</strong>ra y el tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explotaciones po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>cir que tampoco experimentan un cambio brutal aunque sí sufrirán variaciones<br />
significativas. De este modo, en <strong>la</strong> comarca <strong>de</strong> Viveiro pasaremos <strong>de</strong> una media <strong>de</strong> 30<br />
cabezas por explotación en 1590 a 14,7 en 1752, mientras que en el valle <strong>de</strong> O Va<strong>la</strong>douro lo<br />
hacemos <strong>de</strong> 47,6 en 1595/1629 a 16,4 en 1740/1795.<br />
Las medias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explotaciones también reflejarán este <strong>de</strong>scenso ya que<br />
entre <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l XVII y <strong>la</strong> segunda <strong>de</strong>l XVIII, Viveiro pasa <strong>de</strong> 1,72 a 1,07 Has.,<br />
mientras que O Va<strong>la</strong>douro lo hace <strong>de</strong> 1,81 a 1,44 Has.<br />
“...Diferencias también acusadas en el ritmo evolutivo: <strong>la</strong> Galicia Cantábrica<br />
vuelve a individualizarse en el <strong>de</strong>spegue <strong>de</strong>l seiscientos que aquí lo hace hacia 1670 en una<br />
cronología mucho más tardía y su movimiento posterior ascen<strong>de</strong>nte, aunque muy<br />
importante, se queda por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l anterior: sus efectivos <strong>de</strong>mográficos sólo se duplican<br />
entre 1591 y 1752; asimismo <strong>la</strong>s curvas diezmales marchan con un cierto <strong>de</strong>sfase y es así<br />
que mientras entre 1645 y 1730 los índices litorales occi<strong>de</strong>ntales han pasado <strong>de</strong> 104 a 247,<br />
<strong>la</strong>s curvas mindonienses lo hicieron <strong>de</strong>l 99 al 166. Bien es verdad que hacia mediados <strong>de</strong>l<br />
XVIII, cuando <strong>la</strong>s curvas occi<strong>de</strong>ntales se <strong>de</strong>tienen y aún recu<strong>la</strong>n, <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Mondoñedo aún<br />
continúan en c<strong>la</strong>ro ritmo ascen<strong>de</strong>nte hasta los años ochenta <strong>de</strong>l siglo ilustrado. En <strong>de</strong>finitiva,<br />
esta segunda Galicia presenta un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> tardío <strong>de</strong>spegue, <strong>de</strong> crecimiento más lento y que<br />
no <strong>de</strong>muestra signos graves <strong>de</strong> malthusianismo...” 36 .<br />
36 36.- Toda <strong>la</strong> información <strong>de</strong>l apartado <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Viveiro <strong>la</strong> hemos<br />
extraído <strong>de</strong>: PÉREZ GARCÍA, J. M.: ”La agricultura gallega <strong>de</strong>l Antiguo Régimen (1480-1830). La Agricultura<br />
gallega”. Historia <strong>de</strong> Galicia. Faro <strong>de</strong> Vigo. 1991, amén <strong>de</strong> <strong>la</strong> voz “millo”. Enciclopedia Gallega; <strong>de</strong>l mismo<br />
<strong>autor</strong>. Otras obras <strong>de</strong> referencia han sido: SAAVEDRA, P.: “Economía, política y sociedad en Galicia: <strong>la</strong><br />
provincia <strong>de</strong> Mondoñedo. 1480-1830". Madrid 1985; “Transformaciones agrarias y crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Mondoñedo. 1500-1830". Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Estudios Gallegos, 102. 1987. Ps. 79-104. También<br />
VILLARES PAZ, RAMÓN: “La propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en Galicia. 1500-1936". Siglo XXI. Madrid. 1982<br />
38
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Una vez expuestas <strong>la</strong>s dos teorías, no cabe duda que coinci<strong>de</strong>n en <strong>la</strong><br />
importancia capital que tuvo <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en <strong>la</strong> agricultura gallega y, por en<strong>de</strong>,<br />
en <strong>la</strong> transformación volumétrica y constructiva <strong>de</strong> los graneros que lo conservan, <strong>de</strong> modo<br />
que en <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s se hab<strong>la</strong> <strong>de</strong> “revolución <strong>de</strong> maíz” como consecuencia más<br />
inmediata, otras, no menos importantes, son <strong>la</strong>s seña<strong>la</strong>das anteriormente que resumiendo<br />
son:<br />
A. Produjo una drástica alteración en el sistema productivo gallego<br />
incrementándolo sobremanera.<br />
B. Gracias a su presencia <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción gallega se duplica entre el siglo XVI,<br />
600.000 habitantes, y 1752, casi 1.300.000 habitantes. A<strong>de</strong>más se produce un bascu<strong>la</strong>miento<br />
pob<strong>la</strong>cional <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas montañosas, en don<strong>de</strong> <strong>la</strong> aclimatación había sido más lenta y<br />
dificultosa, a <strong>la</strong>s litorales, mucho más fértiles y que ofrecían mejores condiciones <strong>de</strong><br />
adaptación cerealera. Tal es el caso <strong>de</strong> Viveiro hacia don<strong>de</strong> afluyen contingentes <strong>de</strong><br />
personas <strong>de</strong>l interior que buscan <strong>tierra</strong>s más ricas y evolucionadas.<br />
C. Redujo notablemente el papel <strong>de</strong> los cereales tradicionales y en muchas<br />
ocasiones, salvo en lugares <strong>de</strong>l interior y en <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> peor calidad, hizo <strong>de</strong>saparecer el<br />
barbecho.<br />
D. Su presencia trajo consigo una importante reducción en <strong>la</strong> cabaña<br />
gana<strong>de</strong>ra, tanto en <strong>la</strong> que pastaba en prado como en <strong>la</strong> estabu<strong>la</strong>da. Quizás ello se <strong>de</strong>ba a <strong>la</strong><br />
reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>dicada a los antedichos pastos pero, por otra parte, mejoró<br />
ostensiblemente <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong>l ganado.<br />
E. Acarreó un incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> productividad por hectárea aún en el caso <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s peores <strong>tierra</strong>s en <strong>la</strong>s que no eran rentables ni el centeno ni el trigo.<br />
F. Rompe con <strong>la</strong> dieta campesina basada hasta estos momentos en los<br />
cereales <strong>de</strong> invierno y primavera, centeno y mijo respectivamente.<br />
G. Redujo el porcentaje <strong>de</strong> semil<strong>la</strong> <strong>de</strong>stinado al sembrado que pasa <strong>de</strong>l<br />
16,7-41% al 2,5-5%, amén <strong>de</strong> provocar un fuerte aumento en <strong>la</strong> productividad37 .<br />
CUADRO Nº 4: PROCESO EVOLUTIVO DE LA INTRODUCCIÓN Y<br />
ASENTAMIENTO DEL “MAÍZ” (%).<br />
AÑOS GALICIA DEPRESIÒN TRANSICIÓN GALICIA<br />
LITORAL MERIDIANA A INTERIOR INTERIOR<br />
1620-29 4,8 -- -- --<br />
1630-39 32,2 5,6 -- --<br />
1640-49 57,8 32,3 -- --<br />
1650-59 51,5 41,2 4,8 --<br />
1660-69 -- 53 8,1 --<br />
37 37.- PÉREZ GARCÍA, J. M.: “Voz millo”. Enciclopedia gallega.<br />
39
José María Leal Bóveda<br />
1670-79 -- 25 0,1<br />
1680-97 -- -- 9<br />
(FUENTE: José M. Pérez García.).<br />
CUADRO Nº 5: CEREALES CULTIVADOS EN LA GALICIA CANTÁBRICA<br />
ANTES DE LA INTRODUCCIÓN DEL MAÍZ (%).<br />
ZONAS AÑOS TRIGO/CENTENO MIJO AVENAS<br />
Va<strong>la</strong>douro y Lourenzá 1597-99 47 46 6,9<br />
Montañas <strong>de</strong> Viveiro 1587 71,6 10 18<br />
(FUENTE: José M. Pérez García).<br />
CUADRO Nº 6: INTRODUCCIÓN Y ASENTAMIENTO DEL MAÍZ EN LA<br />
GALICIA CANTÁBRICA (%).<br />
ZONAS AÑOS TRIGO/<br />
CENTENO MIJO MAÍZ AVENAS/<br />
CEBADA<br />
Costa y Litoral 1629-38<br />
1639-59<br />
1660-70<br />
1680-99<br />
Valles: Va<strong>la</strong>douro y<br />
Lourenzá<br />
Zonas <strong>de</strong> transición a<br />
interior<br />
Catastro (1752)<br />
1597-99<br />
1600-59<br />
1660-79<br />
1680-89<br />
Diezmos (1/2<br />
XVIII)<br />
1630-59<br />
1660-1700<br />
Diezmos (1/2<br />
XVIII<br />
Montañas <strong>de</strong> Viveiro Diezmos (1/2<br />
XVIII)<br />
(FUENTE: José M. Pérez García).<br />
40<br />
63,5<br />
52,3<br />
46,5<br />
39,8<br />
40,5<br />
47<br />
48,9<br />
50,8<br />
39,5<br />
36,2<br />
56<br />
51<br />
46,7<br />
32,1<br />
29,8<br />
29,6<br />
12<br />
--<br />
46<br />
47<br />
34,9<br />
32,8<br />
--<br />
24,3<br />
24,3<br />
1,5<br />
1,3<br />
11,1<br />
17,4<br />
46,7<br />
59,5<br />
--<br />
0,9<br />
12,7<br />
26,5<br />
63,8<br />
1,4<br />
18,4<br />
51,8<br />
3,1<br />
6,7<br />
6,5<br />
1,5<br />
--<br />
6,9<br />
3,4<br />
1,6<br />
1,2<br />
--<br />
18,3<br />
6,3<br />
--<br />
45,9 -- 39,7 14,4<br />
A <strong>la</strong> vista <strong>de</strong> los cuadros anteriores, sin hacer un análisis pormenorizado ya<br />
que no compete al ámbito <strong>de</strong> este estudio, po<strong>de</strong>mos observar <strong>la</strong> explosiva incorporación <strong>de</strong>l<br />
maíz al ciclo productivo gallego. En este contexto, es indudable que <strong>la</strong>s abundantes<br />
cosechas <strong>de</strong>l cereal en cuestión traerán consecuencias importantes en <strong>la</strong> estructura<br />
constructiva <strong>de</strong>l hórreo, antiguamente <strong>de</strong>stinado al “paínzo”, o “mijo”, o “millo miúdo”.<br />
Éste se hace más <strong>la</strong>rgo, estrecho, aumenta <strong>de</strong> volumen, <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>la</strong>terales tienen aberturas<br />
entre los ba<strong>la</strong>gustos con el objeto <strong>de</strong> cumplir <strong>la</strong> misión fundamental <strong>de</strong>l granero: el secado
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
<strong>de</strong>l maíz y su protección contra los roedores.<br />
En este momento, <strong>la</strong> cabana sigue siendo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra hasta que a finales <strong>de</strong>l<br />
siglo XVII <strong>la</strong> nobleza y <strong>la</strong>s comunida<strong>de</strong>s monacales, poseedoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong>l suelo<br />
cultivable <strong>de</strong> Galicia, dan paso a un material más noble: <strong>la</strong> piedra. Entonces contratarán<br />
canteros que intentan asemejar en <strong>la</strong> piedra <strong>la</strong>s mismas estructuras y formas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra.<br />
Estos se limitan a p<strong>la</strong>smar en <strong>la</strong> piedra <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> medievales,<br />
por veces, incluso con todos sus elementos, enriqueciendo <strong>la</strong> construcción con todos los<br />
componentes arquitectónicos nuevos tomados <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura <strong>de</strong>l momento. Es <strong>la</strong> época<br />
<strong>de</strong>l Barroco y <strong>de</strong>l clímax <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>río eclesiástico y nobiliar.<br />
A esta etapa pertenecen <strong>la</strong>s primeras inscripciones en piedra en <strong>la</strong>s que se<br />
seña<strong>la</strong> el año <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l hórreo, costumbre habitual que permite una datación<br />
exacta <strong>de</strong> cada elemento y el estado <strong>de</strong> su evolución38 . Cabe seña<strong>la</strong>r por nuestra parte, que<br />
<strong>de</strong> esta época apenas encontramos ejemp<strong>la</strong>res y los pocos conseguidos se dataron por<br />
métodos orales, indirectos, por lo que <strong>de</strong>ben tomarse con mucha precaución.<br />
1.2.4. El siglo XVIII.<br />
El siglo XVIII semeja un espejo <strong>de</strong>l anterior tal y como apunta Arca Caldas:<br />
“...El siglo XVIII sigue <strong>la</strong>s mismas ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l anterior. El grave problema que venía<br />
representando el foro, se ve aumentado por el subforo y el minifundio. El cabezalero oprime<br />
más al trabajador agríco<strong>la</strong>, y este ve aumentadas sus contribuciones <strong>de</strong> frutos <strong>de</strong> mejor<br />
llevador. No obstante, en esta época se extien<strong>de</strong> <strong>la</strong> propagación <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>. Los<br />
monasterios pue<strong>de</strong>n construir hermosas piezas <strong>de</strong> este tipo, pues los jornaleros son baratos y<br />
muchos los frutos que tienen que almacenar. También los cabezaleros pue<strong>de</strong>n fabricar sus<br />
<strong>hórreos</strong> don<strong>de</strong> almacenar el fruto <strong>de</strong> su rapiña y opresión...” 39 .<br />
Ciertamente, por toda Galicia po<strong>de</strong>mos encontrar ejemplos que corroboren<br />
esta afirmación como los <strong>de</strong> <strong>la</strong> rectoral <strong>de</strong> Araños, Rianxo, con más <strong>de</strong> 36 metros; Lira<br />
(Carnota), más <strong>de</strong> 34 m; Poio, Pontevedra, unos 33 m y gran anchura; Ozón, Muxía, más <strong>de</strong><br />
33 m; Valga, Pontevedra, más <strong>de</strong> 25 m; Salcedo, Pontevedra, más <strong>de</strong> 21 m; Castañeda;<br />
Arzúa, más <strong>de</strong> 21 m; etc.<br />
Pocos ejemplos hemos encontrado <strong>de</strong> estas fechas aunque alguno <strong>de</strong> ellos,<br />
por ejemplo en Portocelo, ofrecen un magnífico y cuidado aspecto, luego <strong>de</strong> una buena<br />
restauración armoniosa con el entorno.<br />
1.2.5. El siglo XIX y <strong>la</strong>s reformas liberales. Las repercusiones en<br />
<strong>la</strong> agricultura gallega y en los <strong>hórreos</strong>.<br />
El siglo XIX, germen y consolidación <strong>de</strong>l liberalismo frente al Antiguo<br />
Régimen señorial, va a traer numerosos cambios en estas construcciones. Efectivamente, <strong>la</strong>s<br />
38 38.- ARCA CALDAS, OLIMPIO: “Hórreos <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Vea”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra. XXVIII. Pontevedra.<br />
1973; citado por DE LLANO CABADO, PEDRO: Opus Cit. p. 227.<br />
39 39.- ARCA CALDAS, OLIMPIO: Opus cit. P.253.<br />
41
José María Leal Bóveda<br />
reformas económicas, sociales, políticas y culturales <strong>de</strong>l liberalismo <strong>de</strong>jan su impronta en<br />
los <strong>hórreos</strong>. Así, en <strong>la</strong>s sucesivas <strong>de</strong>samortizaciones, <strong>de</strong> Mendizábal en 1836 y <strong>la</strong> “General”<br />
<strong>de</strong> Madoz <strong>de</strong> 1855, con <strong>la</strong> liberalización <strong>de</strong>l suelo, amén <strong>de</strong> <strong>la</strong> roturación <strong>de</strong> los terrenos<br />
abiertos traerán consigo una gran expansión <strong>de</strong>l hórreo que alcanza cifras consi<strong>de</strong>rables en<br />
los últimos años <strong>de</strong>l siglo, apoyándose en <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> Foros, un incremento <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mecanización <strong>de</strong>l campo y, por lo tanto, <strong>de</strong> <strong>la</strong> productividad y en <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong><br />
nuevos métodos y técnicas <strong>de</strong> cultivo.<br />
La situación <strong>de</strong>l agro gallego y <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona en el siglo XIX y anteriores era<br />
realmente penosa. En este sentido, una acusada penuria <strong>de</strong> recursos provocada por <strong>la</strong>s crisis<br />
agrarias y por los numerosos impuestos que los “señores” <strong>la</strong>icos y eclesiásticos cargaban<br />
sobre <strong>la</strong>s espaldas <strong>de</strong> los campesinos, merca<strong>de</strong>res, artesanos, etc., obligaba a <strong>la</strong> gente a<br />
emigrar hacia <strong>la</strong>s Américas por los puertos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña y Vigo. Pocos efectivos <strong>de</strong> este<br />
contingente consiguieron fortuna y volvieron, otros, los más, enviaron sus ahorros lo que<br />
produjo un proceso <strong>de</strong> compra <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s y re<strong>de</strong>nciones <strong>de</strong> foros posibilitado por los<br />
dineros “indianos”. Hecho que hay que unir a <strong>la</strong>s reformas expuestas anteriormente. El<br />
retorno <strong>de</strong> <strong>la</strong> hueste indiana tiene su expresión material en un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong><br />
arquitectura <strong>de</strong>nominada “indiana”, caracterizada por su ampulosidad, amplios jardines<br />
con palmera i<strong>de</strong>ntificativa, cerrados con verja metálica, uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s balconadas con rejas que<br />
portan motivos vegetales, amplios ventanales en los que predominan los cristales <strong>de</strong> colores<br />
en un intento <strong>de</strong> dotar <strong>de</strong> efectos lumínicos el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> vivienda, etc. Estas<br />
características son hoy fácilmente visibles en <strong>la</strong> salida <strong>de</strong>l núcleo hacia Celeiro, pasado el<br />
puente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Misericordia en dirección a Covas y ya en el rural por Magazos, Vi<strong>la</strong>res,<br />
Merille, etc.<br />
Con <strong>la</strong> liberalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong> nuevos capitales y técnicas<br />
<strong>de</strong> cultivos se necesita un granero don<strong>de</strong> albergar <strong>la</strong>s cosechas que van en aumento, así,<br />
aplicando este esquema a nuestro trabajo encontramos que se cumple a <strong>la</strong> perfección, como<br />
más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte se verá, <strong>de</strong> modo que una gran parte <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> catalogados (lo mismo<br />
suce<strong>de</strong> con los <strong>molinos</strong>) correspon<strong>de</strong>n a este siglo con un apogeo hacia finales <strong>de</strong>l mismo y<br />
principios <strong>de</strong>l XX.<br />
1.2.6. El siglo XX: los nuevos materiales <strong>de</strong> construcción y <strong>la</strong><br />
aculturación constructiva <strong>de</strong>l hórreo.<br />
El siglo XX en nuestra zona sigue <strong>la</strong>s mismas directrices que el XIX,<br />
produciéndose un fuerte incremento <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> graneros en el período <strong>de</strong> entre siglos<br />
posibilitado por <strong>la</strong>s reformas liberales y <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> Foros <strong>de</strong> 1926. Con todo,<br />
notamos que <strong>la</strong>s características constructivas son semejantes en ambas etapas aunque cada<br />
zona consi<strong>de</strong>rada se ha especializado en un tipo <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> hórreo. Ello no excluye<br />
áreas con confluencia tipológica.<br />
Así, el tipo más repetido es el hórreo mixto, <strong>de</strong> piedra y ma<strong>de</strong>ra, techumbre a<br />
42
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
cuatro aguas y tejado <strong>de</strong> pizarra, con celeiro o sin él. A esta variedad habremos <strong>de</strong> l<strong>la</strong>marle<br />
“mariñán” aunque Ignacio Martínez Rodríguez prefiere <strong>la</strong> <strong>de</strong> “Mondoñedo”. Le sigue<br />
cuantitativamente en importancia el <strong>de</strong>nominado “Riba<strong>de</strong>o”, <strong>de</strong> piedra, con celeiro y<br />
pare<strong>de</strong>s con ventanucos <strong>de</strong> aireación, tejado <strong>de</strong> pizarra a cuatro aguas. De <strong>la</strong> mezc<strong>la</strong> entre<br />
los dos surge el que nosotros <strong>de</strong>nominaremos tipo “mixto”, con pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vigas <strong>de</strong><br />
piedra, due<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y fachadas pequeñas, norte y sur, con saeteras tipo “Riba<strong>de</strong>o”.<br />
Constituye un caso aparte el hórreo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta cuadrada, tipo “asturiano”, que fija su<br />
asentamiento por Abre<strong>la</strong>, Escourido, o Vicedo, Río Sor, etc. Ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong><br />
piedra vertical y <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra por completo, apenas si hal<strong>la</strong>mos, acaso, en el primer supuesto,<br />
uno maravilloso en Lago, Xove, y en el segundo otro en Mañón.<br />
En el capítulo <strong>de</strong>dicado al estudio <strong>de</strong>l hórreo por concejos veremos con más<br />
amplitud y <strong>de</strong>tenimiento lo dicho anteriormente.<br />
En <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, el proceso <strong>de</strong><br />
construcción se ralentiza comenzando otro <strong>de</strong> <strong>de</strong>strucción y abandono <strong>de</strong> los cabozos, en<br />
consonancia con el éxodo rural que experimenta nuestro país y más en concreto <strong>la</strong> zona. Por<br />
otra parte, asistimos a un raro mestizaje <strong>de</strong> materiales constructivos <strong>de</strong> tal forma que los<br />
nuevos que aparecen son mo<strong>de</strong>rnos como el <strong>la</strong>drillo, cemento, prefabricados, hormigonados,<br />
uralitas, etc.<br />
Ante <strong>la</strong> carestía <strong>de</strong> los materiales ancestrales, más nobles, piedra y ma<strong>de</strong>ra, y<br />
<strong>la</strong> falta <strong>de</strong> personal especializado, el propietario prefiere levantar el hórreo con los<br />
antedichos, más baratos, ligeros, cuya colocación no requiere tanta competencia profesional.<br />
Lo mismo ocurre a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> restaurarlo. El resultado <strong>de</strong> todo esto es una c<strong>la</strong>ra distorsión y<br />
aculturación paisajística, cultural y arquitectónica en <strong>la</strong> que se pier<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen tradicional<br />
<strong>de</strong>l hórreo aunque el paisano vea menos mermadas sus arcas familiares.<br />
Este proceso, <strong>de</strong>sgraciadamente, lo hemos constatado en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
década <strong>de</strong> los años 50, e incluso antes, hasta <strong>la</strong> actualidad. Verda<strong>de</strong>ramente, pocos son hoy<br />
los <strong>hórreos</strong> restaurados o construidos siguiendo los criterios y materiales originales.<br />
Pensamos que alguien <strong>de</strong>be poner fin a esta dinámica tal y como expresaron los chavales<br />
<strong>autor</strong>es <strong>de</strong> este trabajo.<br />
Con todo, para rematar esta visión histórica veamos <strong>la</strong> periodización<br />
propuesta por Martínez Rodríguez para <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l hórreo:<br />
“...La evolución <strong>de</strong>l hórreo habría sido muy lenta y abarcaría todas <strong>la</strong>s eda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> historia hasta <strong>la</strong> Prehistoria, ya que el origen <strong>de</strong>l hórreo (...) se remonta a los remotos<br />
tiempos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más antiguas pob<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> Galicia, tribus recolectoras que habrían<br />
aportado el granero-cesto o cabazo. Las etapas fundamentales <strong>de</strong> esta evolución habrían<br />
sido, tal vez, <strong>la</strong>s siguientes:<br />
1. Romanización: construcción <strong>de</strong>l hórreo en ma<strong>de</strong>ra y adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma<br />
rectangu<strong>la</strong>r.<br />
43
José María Leal Bóveda<br />
2. Difusión <strong>de</strong>l cultivo <strong>de</strong>l maíz: aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> almacenamiento<br />
por aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimensión longitudinal, especialización para <strong>la</strong> “cura” <strong>de</strong>l maíz en <strong>la</strong>s<br />
mazorcas, con el dispositivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aberturas <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>ción en <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s.<br />
3. Petrificación: utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra en su construcción para darle soli<strong>de</strong>z<br />
y duración.<br />
En esta multisecu<strong>la</strong>r evolución <strong>de</strong>l hórreo habría conservado siempre:<br />
A). Sus características estructurales: construcción suspendida sobre postes,<br />
ais<strong>la</strong>da <strong>de</strong>l suelo, in<strong>de</strong>pendiente y exenta <strong>de</strong> toda construcción, forma rectangu<strong>la</strong>r, estrecha y<br />
<strong>la</strong>rga....(techo a cuatro aguas)...con arista cumbrera longitudinal.<br />
B). Su finalidad y función: almacenaje y conservación <strong>de</strong> reservas<br />
alimenticias, ya proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> recolección, primero, ya obtenidas por el cultivo<br />
cerealero...” 40 .<br />
En este contexto histórico vamos a introducir nuestro estudio sobre los<br />
<strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro.<br />
40 40.- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: Opus cit. Ps. 83-84<br />
44
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
2. - DE LOS HÓRREOS DE LA TIERRA DE VIVEIRO.<br />
FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGÍA. ESTUDIO POR<br />
CONCEJOS.<br />
2. 1. DEL HÓRREO DENTRO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. LAS<br />
CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS O ADJETIVAS DE LA CASA.<br />
El hombre en su afán por <strong>la</strong> supervivencia <strong>de</strong>be mantener unas re<strong>la</strong>ciones<br />
dialécticas con el medio en términos <strong>de</strong> mutua reciprocidad. Así fue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> noche <strong>de</strong> los<br />
tiempos y sigue siendo, aunque en menor medida, ya que el mercado impone unas nuevas<br />
re<strong>la</strong>ciones en <strong>la</strong>s que aquel, el medio, se ve perjudicado, espoliado, <strong>de</strong>struido, por nuestras<br />
apetencias consumistas.<br />
En estas re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> “apoyo mutuo”, en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> los anarquistas<br />
Koprotkin o Bakutnin, nosotros recibimos <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza todo lo necesario para <strong>la</strong> vida:<br />
agua, grano, fuego, leña y piedra para el cobijo, etc. A cambio le retornamos a <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> todo<br />
aquello que necesita para comer, fundamentalmente nutrientes naturales fruto <strong>de</strong> nuestros<br />
<strong>de</strong>spojos. Mientras este equilibrio fue firme el hombre fue feliz, a medida que se va<br />
rompiendo comienza a sufrir.<br />
En este contexto, para nada apocalíptico, buscamos nuestra habitación y ésta<br />
tiene que respon<strong>de</strong>r a <strong>la</strong>s íntimas re<strong>la</strong>ciones que tenemos con el medio en que vivimos.<br />
Dicho <strong>de</strong> otro modo, el género homo construirá su casa en función <strong>de</strong> los materiales y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
condiciones físicas (geológicas, climáticas, edafológicas, etc.) que le brinda <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. A todo<br />
esto <strong>de</strong>beremos unir el grado <strong>de</strong> especialización técnica que todo colectivo humano tenga.<br />
Con estos dos términos, medios y técnica, conformamos una ecuación que, como ya dijimos<br />
anteriormente, resulta perfecta.<br />
Ahora bien, en nuestra re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> explotación con <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, modo <strong>de</strong><br />
producción, habilitamos aquel<strong>la</strong>s <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias para nuestro propio provecho, <strong>de</strong> modo que<br />
a <strong>la</strong> casa propiamente dicha se le unen otras adjetivas que cumplen diferentes funciones:<br />
almacenamiento (<strong>hórreos</strong>, pajares, etc.), transformación (hornos, <strong>la</strong>gares, <strong>molinos</strong>...), <strong>de</strong><br />
producción artesanal (te<strong>la</strong>res, fraguas...), mezclándose incluso diversos procesos<br />
productivos como el cultivo <strong>de</strong>l maíz, <strong>de</strong> <strong>la</strong> uva o <strong>la</strong> cría <strong>de</strong> ganado41 .<br />
Todo esto conforma una unidad <strong>de</strong> producción cerrada en <strong>la</strong> que todo lo que<br />
se produce se consume y en <strong>la</strong> que queda poco para llevar al mercado. Por ello cada<br />
elemento accesorio, complementario, adjetivo (pajar, molino, hórreo, albariza, etc.), unido o<br />
no a <strong>la</strong> casa, cumple un papel fundamental en el débil equilibrio que el campesino mantiene<br />
con <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. Por eso mismo, su construcción <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a los mismos criterios <strong>de</strong><br />
calidad y funcionalidad que <strong>la</strong> propia casa.<br />
El predominio <strong>de</strong> uno o <strong>de</strong> otro edificio complementario está en función <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
41 41.- DE LLANO CABADO, PEDRO: Opus cit. P. 253.<br />
45
José María Leal Bóveda<br />
especialización económica <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, <strong>de</strong> modo que si <strong>la</strong> economía gira o giró en torno al<br />
vino, por ejemplo, tendremos <strong>la</strong> prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bo<strong>de</strong>gas, si <strong>de</strong>l ganado, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
cuadras <strong>de</strong> animales y <strong>de</strong> los pajares, si, por contra, el “rey” es el maíz nos encontraremos<br />
con <strong>la</strong> presencia petu<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> tres construcciones hermosísimas en nuestra opinión: los<br />
hornos, particu<strong>la</strong>res o comunales, los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> río, mar o viento, y el hórreo. A su<br />
<strong>la</strong>do, si <strong>la</strong> casa es <strong>de</strong> un noble aparecerá el palomar.<br />
La re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> estos elementos adjetivos es <strong>de</strong> total in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia respecto<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> casa madre, aunque alguno pue<strong>de</strong> ir unido a el<strong>la</strong>, distribuyéndose por el terreno, pero<br />
configurando un todo económico y productivo con <strong>la</strong> misma con el objeto <strong>de</strong> no quebrar <strong>la</strong><br />
unidad productiva.<br />
Ya que los asentamientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro respon<strong>de</strong>n a una estructura<br />
concentrada, <strong>de</strong> al<strong>de</strong>as polinucleares dispersas, y su economía giró, en un pasado no muy<br />
lejano, ampliamente sobre el maíz, el molino y el horno como elementos <strong>de</strong><br />
transformación y el hórreo, como almacén, se convierten en <strong>la</strong>s construcciones auxiliares<br />
predominantes en <strong>la</strong> zona con c<strong>la</strong>ro papel hegemónico <strong>de</strong> este último. Juntos los tres<br />
conformarán lo que nosotros l<strong>la</strong>maremos el ciclo <strong>de</strong>l pan. Al horno ya le haremos un estudio<br />
por lo que el que sigue pertenece al hórreo y al molino.<br />
2.2. DEL HÓRREO DE LA TIERRA DE VIVEIRO.<br />
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD.<br />
Es, posiblemente, <strong>la</strong> construcción adjetiva <strong>de</strong> mayor importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa<br />
campesina, fruto <strong>de</strong> albergar <strong>la</strong> materia prima que forma el producto más sagrado: el pan.<br />
Efectivamente, uno recuerda cuando <strong>de</strong> niño su madre se enfadaba seriamente por tener que<br />
recoger <strong>de</strong>l suelo los pedazos <strong>de</strong> pan que, <strong>de</strong>scuidadamente, iban a parar allí. El<strong>la</strong> los<br />
recogía y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> darles un beso volvía a ponerlos en <strong>la</strong> mesa, previo sermón <strong>de</strong> que así<br />
no se trataba el pan <strong>de</strong> comer.<br />
Estas añoranzas <strong>de</strong> un hombre actual pue<strong>de</strong>n remontarse a aquel<strong>la</strong>s fechas<br />
remotas <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad cuando el hombre pasa <strong>de</strong> <strong>de</strong>predador a agricultor y apren<strong>de</strong> a<br />
moler el grano con el molino <strong>de</strong> mano. La harina daría paso al pan que se convertiría en <strong>la</strong><br />
base alimenticia <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad. Por eso, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> siempre tuvo un aire sacro lo mismo que el<br />
granero que almacena el cereal con el que se hace.<br />
En este sentido, “...<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o punto <strong>de</strong> vista arquitectónico, o hórreo é, sen<br />
dúbida, a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia máis importante da casa <strong>la</strong>brega, a <strong>de</strong> maior interese espacial e<br />
constructivo (a veces mostra maior perfección cá propia casa) e na que se manifesta o<br />
sentido plástico e a fantasía dos nosos campesiños. Constitúe, en consecuencia, unha das<br />
máis significativas aportacións arquitectónicas á hora <strong>de</strong> conformar a paisaxe galega, así<br />
como un elemento peculiar da nosa xeografía...” 42 .<br />
42 42.- DE LLANO CABADO, PEDRO: Opus cit. P. 269.<br />
46
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Su distribución, forma, tipología, etc., habrá <strong>de</strong> estar en estrecha re<strong>la</strong>ción con<br />
<strong>la</strong>s condiciones físicas <strong>de</strong>l entorno (topografía, relieve, clima, etc.), siendo el clima una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s variantes más importantes a tener en cuenta. Si recordamos, como ya quedó indicado, el<br />
clima <strong>de</strong> Viveiro es generoso en precipitaciones por lo que el grado <strong>de</strong> humedad es también<br />
gran<strong>de</strong> a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> vientos racheados húmedos <strong>de</strong>l sur, secos <strong>de</strong>l norte. Esto<br />
trae como consecuencia <strong>la</strong> elevación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña para provocar <strong>la</strong> aireación <strong>de</strong>l maíz y<br />
otros granos.<br />
De igual modo, <strong>la</strong> naturaleza geológica <strong>de</strong> los materiales zonales se convierte<br />
en una variable importantísima al hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> al igual que <strong>la</strong> presencia o no <strong>de</strong><br />
bosques con buena ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> carballo o castaño. Si el área tiene canteras <strong>de</strong> buen granito, el<br />
hórreo, habrá <strong>de</strong> llevar piedras bien hechas; si por contra aquel escasea o no existe,<br />
tendremos que hacerlo <strong>de</strong> esquisto u otros materiales con una gran pérdida <strong>de</strong> calidad o<br />
importar <strong>la</strong> piedra <strong>de</strong> canteras más alejadas. En este caso, se necesita <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> los vecinos<br />
para ir a buscar<strong>la</strong>s y <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> maestros para escuadrar<strong>la</strong> allí mismo.<br />
Así, <strong>la</strong> mano <strong>de</strong>l hombre es <strong>de</strong> vital importancia también ya que <strong>la</strong> ausencia<br />
<strong>de</strong> buenos especialistas da como resultado <strong>la</strong> pobreza en <strong>la</strong> hechura <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción. Al<br />
contrario, <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> un cantero especializado y <strong>la</strong> ayuda vecinal en <strong>la</strong> procura <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra<br />
crean hermosos <strong>hórreos</strong>. La presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra es igual <strong>de</strong> importante que <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
anterior ya que un carballo o castaño son sinónimo <strong>de</strong> buena obra <strong>de</strong> carpintería. El<br />
tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra requiere <strong>de</strong> igual modo una cierta especialización funcional; así,<br />
un buen carpintero realizará una mejor obra. Piedra y ma<strong>de</strong>ra son dos materiales abundantes<br />
en <strong>la</strong> zona por lo que su adquisición resulta muy fácil para los vecinos como veremos más<br />
a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte.<br />
2.3. DE LA UTILIDAD DEL HÓRREO.<br />
Como ya quedó c<strong>la</strong>ro en el apartado <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> historia y evolución <strong>de</strong>l<br />
hórreo, su función primordial es el secado y curación <strong>de</strong>l maíz. Ciertamente, éste cuando<br />
viene <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> porta un alto grado <strong>de</strong> humedad por lo que hay que secar <strong>la</strong>s mazorcas so<br />
pena <strong>de</strong> que el grano fermente y se pierda. Para esto necesitamos un granero bien aireado en<br />
el que <strong>la</strong>s corrientes <strong>de</strong> aire se lleven <strong>la</strong> humedad ambiente. Este efecto se consigue<br />
mediante unas aberturas hechas en <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña. Por el<strong>la</strong>s pasarán <strong>la</strong>s corrientes<br />
<strong>de</strong> aire secando <strong>la</strong>s espigas. En este sentido, no importa <strong>de</strong> dón<strong>de</strong> venga el viento, incluso<br />
los húmedos <strong>de</strong>l sur, lo que realmente importa es que exista una buena aireación. Tan ma<strong>la</strong><br />
es una con<strong>de</strong>nsación muy gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> calor, con <strong>la</strong> consiguiente formación <strong>de</strong> humedad<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l hórreo, como buena es <strong>la</strong> travesía <strong>de</strong> aire frío <strong>de</strong>l sur acompañado <strong>de</strong> lluvias y<br />
mal tiempo. Los mejores vientos, los más apreciados por los vecinos, son <strong>la</strong>s ventoleras<br />
secas, frías <strong>de</strong>l norte.<br />
Aireado y venti<strong>la</strong>do el grano, cabe ahora protegerlo <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> los<br />
roedores, ratones, topos, etc. Este efecto se consigue erguiéndolo sobre pi<strong>la</strong>res (pies, cepas,<br />
47
José María Leal Bóveda<br />
muros, celeiros, etc.) con el objeto <strong>de</strong> separarlo <strong>de</strong>l suelo. Asimismo, entre los elementos<br />
sustentadores y <strong>la</strong> cabaña propiamente dicha, se colocan unas piezas redondas,<br />
troncocónicas o p<strong>la</strong>nas l<strong>la</strong>madas rateiras, tornarratos, etc., hechas <strong>de</strong> fina piedra con el<br />
objeto <strong>de</strong> que los ratones no puedan c<strong>la</strong>var <strong>la</strong>s uñas para ayudarse a subir.<br />
Aireación, secado y protección <strong>de</strong>l maíz se convierten en <strong>la</strong>s funciones<br />
fundamentales <strong>de</strong>l hórreo.<br />
Ahora bien, cabe preguntarse si el hórreo existiría antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong><br />
este cereal en el siglo XVII y si cumpliría <strong>la</strong>s mismas funciones. La respuesta creemos<br />
haber<strong>la</strong> dado en capítulos prece<strong>de</strong>ntes. Evi<strong>de</strong>ntemente, habría cabozos antes <strong>de</strong> estas fechas<br />
ya que el <strong>la</strong>briego <strong>de</strong>bía hacer lo mismo con los otros cereales que constituirán <strong>la</strong> base <strong>de</strong> su<br />
alimentación: el centeno y el “millo miúdo” o “paínzo”. Cereales que también necesitan <strong>de</strong><br />
un proceso <strong>de</strong> secado y cuidado <strong>de</strong> los roedores.<br />
Las funciones <strong>de</strong>l hórreo no son monoespecíficas, <strong>de</strong> tal modo que en él se<br />
curan, al mismo tiempo, otros productos como <strong>la</strong>s castañas, cebol<strong>la</strong>s, ajos, habas, patatas,<br />
productos <strong>de</strong> <strong>la</strong> matanza <strong>de</strong>l cerdo (jamones, <strong>la</strong>cones, chorizos, “cacheiras”, etc.), quesos,<br />
guisantes, etc. En <strong>de</strong>finitiva, se almacena todo aquel fruto que, secándolo, sea susceptible <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r tener un aprovechamiento alimenticio posterior.<br />
Pero los usos no acaban aquí, así po<strong>de</strong>mos observar como en <strong>la</strong>s partes bajas,<br />
entre pies o muros, se <strong>de</strong>dican espacios cerrados con tab<strong>la</strong>s, red metálica, <strong>la</strong>drillo, piedra,<br />
etc., para usos <strong>de</strong> gallinero, piara <strong>de</strong> los cerdos, conejos, ovejas, seca<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> leña, ten<strong>de</strong><strong>de</strong>ro<br />
<strong>de</strong> ropa, lugar para guardar el carro, los aparejos <strong>de</strong> <strong>la</strong>branza, trastos viejos, etc. Otras veces,<br />
se colocan en <strong>la</strong> parte superior, entre <strong>la</strong> cabaña y el tejado, cajas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra a modo <strong>de</strong> jau<strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong> palomas con lo que el hórreo pasa a cumplir tareas <strong>de</strong> pequeño palomar.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, si <strong>la</strong> función fundamental <strong>de</strong>l cabozo es <strong>la</strong> <strong>de</strong> secado y<br />
conservación <strong>de</strong>l maíz, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que también cumple otras múltiples como <strong>la</strong>s citadas<br />
en el párrafo anterior. En efecto, no encontraremos edificio que realice tantas tareas<br />
empleando un mínimo espacio en el complejo casero, <strong>de</strong> ahí su importancia en nuestra<br />
historia local.<br />
En esta dirección apuntada se encamina Xosé Lema Suárez quien en re<strong>la</strong>ción<br />
con el hecho sociológico <strong>de</strong>l hórreo tiene documentados casos en <strong>la</strong> Costa da Morte en los<br />
que los futuros matrimonios no contraían nupcias hasta que no tuvieran hórreo en el que<br />
almacenar <strong>la</strong>s cosechas. Por eso, algunas veces el joven <strong>de</strong>bía emigrar a <strong>la</strong>s Américas y no<br />
volvía hasta que hubiese conseguido el dinero necesario para <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong>l granero43 .<br />
En este mismo sentido, por estos pagos es común medir <strong>la</strong> importancia<br />
económica <strong>de</strong> una casa en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> posesión, o no, <strong>de</strong> cabozo y, cuando existe, <strong>de</strong>l<br />
número <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ros o cuerpo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña que dista entre dos columnas. Un c<strong>la</strong>ro representa<br />
43<br />
43.- LEMA SUÁREZ, JOSÉ M.: “Os <strong>hórreos</strong> do extremo occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> Galicia”. Revista Gal<strong>la</strong>ecia. Ed. do<br />
Castro. A Coruña. 1980. Ps. 197-292.<br />
48
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
un hórreo pequeño, dos uno normal, y a partir <strong>de</strong> tres comenzamos a hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> graneros<br />
gran<strong>de</strong>s. No hay casa que se precie <strong>de</strong> ser buena o gran<strong>de</strong> si no tiene hórreo; por eso<br />
antiguamente el casorio se articu<strong>la</strong>ba, en muchos casos, en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> posesión <strong>de</strong> un<br />
buen granero por parte <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los futuros <strong>de</strong>sposados.<br />
En este mismo or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, es curiosa <strong>la</strong> anécdota que nos contaron: un<br />
padre <strong>de</strong>seoso <strong>de</strong> casar a una hija, pero sin tener grano en el cabozo, llenó éste <strong>de</strong> paja<br />
dándole un aspecto al exterior <strong>de</strong> opulencia. El resultado fue que algún joven <strong>de</strong>bió <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>jarse llevar más por <strong>la</strong> vista que por el sentimiento acabando <strong>la</strong> cuestión en matrimonio.<br />
En tono jocoso, <strong>de</strong>sconocemos si <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción fue amistosa o no aunque <strong>de</strong>bemos creer que sí.<br />
Como resultado <strong>de</strong> este apartado, nada mejor que <strong>de</strong>jar constancia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
visión sacral, en nuestra opinión pecando <strong>de</strong> amor a <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, que el propio Caste<strong>la</strong>o tenía<br />
<strong>de</strong>l hórreo: “...Unha hucha sacra, un relicario que garda o pan, o corpo <strong>de</strong> noso Señor...” 44 .<br />
2.4. DEL HÓRREO Y EL ENTORNO ARQUITECTÓNICO Y<br />
SOCIOLÓGICO DEL LUGAR.<br />
El hórreo es, sin duda, un elemento <strong>de</strong> primer or<strong>de</strong>n en el conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa<br />
<strong>la</strong>briega llegando a tener más importancia que <strong>la</strong> estancia principal. Este hecho se refleja en<br />
su arquitectura que, en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los casos, es más hermosa que <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia casa ya<br />
que alberga <strong>la</strong> cosecha <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se va a vivir todo el año. De este modo, <strong>la</strong>s formas y los<br />
materiales siguen <strong>la</strong>s directrices <strong>de</strong>l medio en el que se asienta, respondiendo a los modos <strong>de</strong><br />
vida <strong>de</strong>l lugar en el que se levanta.<br />
En un primer momento sus formas no obe<strong>de</strong>cen a un p<strong>la</strong>n arquitectónico<br />
preconcebido ya que se hace con <strong>la</strong>s propias manos <strong>de</strong>l campesino o <strong>de</strong> los expertos,<br />
carpinteros y canteros, y no respon<strong>de</strong>rán a un afán por agradar <strong>la</strong> vista <strong>de</strong> los que por allí<br />
pasen sino que tendrán un criterio puramente funcional. Así, nacerá, igual que cualquier otra<br />
edificación popu<strong>la</strong>r, como fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s experiencias <strong>de</strong> los brazos que lo izan sobre el suelo,<br />
<strong>de</strong>l hombre como dominador <strong>de</strong>l medio45 .<br />
Lema Suárez lo expresa con <strong>la</strong>s siguientes pa<strong>la</strong>bras “...Deste xeito, o medio<br />
rural galego condicionou ós seus habitantes <strong>de</strong> tódolos tempos como pra co<strong>la</strong>boraren coas<br />
súas aportacións na consecución da tipoloxía especial <strong>de</strong>ste característico edificio noso. Pra<br />
move-<strong>la</strong> imaxinación do home, interaccionáronse múltiples condicionantes: o clima xeral ou<br />
microclima en particu<strong>la</strong>r, unha economía pechada, <strong>de</strong> autoconsumo (o hórreo é a <strong>de</strong>spensa,<br />
a caixa <strong>de</strong> caudais dunha familia) a estrutura da propieda<strong>de</strong> (sobor <strong>de</strong> todo minifundista,<br />
anque tamén se ouserva a inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> certos <strong>la</strong>tifundios dispoñibles), a organización<br />
familiar, a socioloxía.<br />
Unha vez conseguida a tipoloxía entrará a formar parte do espacio habitable<br />
44<br />
44.- CASTELAO, A. R.: “As cruces <strong>de</strong> pedra na Galiza”. Ed. Nós. Bos Aires. 1949. P. 94.<br />
45<br />
45.- GALLEGO JORRETO, MANUEL: “O medio rural e a súa arquitectura”. Colectivo Galicia Rural na<br />
Encrucil<strong>la</strong>da. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1975.<br />
49
José María Leal Bóveda<br />
en compañía dos outros elementos integrantes do medio campesiño, pra <strong>de</strong>senvolve-<strong>la</strong> súa<br />
función práctica que lle <strong>de</strong>ra vida. Vai estar <strong>de</strong>stinado a ocupar un lugar importante <strong>de</strong>ntro<br />
do “rueiro” en vecinda<strong>de</strong> coa casa (que ocupa o lugar prioritario), coas cortes, cortellos,<br />
cabanotes ou alpendres, eira, corral, etc. E co conxunto <strong>de</strong> todos eles, pasará a integrarse na<br />
paisaxe única e irrepetible do “lugar” ou da comarca, on<strong>de</strong> tan só ten sentido...” 46 .<br />
Po<strong>de</strong>mos añadir algo más en este sentido. En toda <strong>la</strong> zona se pue<strong>de</strong> observar<br />
una auténtica cultura en el hecho constructivo <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, y en general <strong>de</strong> toda <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>nominada arquitectura popu<strong>la</strong>r, existiendo verda<strong>de</strong>ros monumentos arquitectónicos que<br />
engran<strong>de</strong>cen <strong>la</strong> casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> que forman parte. Analizando <strong>la</strong> edad <strong>de</strong> estas piezas hemos<br />
comprobado que <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s correspondían a siglos pasados, fundamentalmente el<br />
XIX, cuando el mundo rural tenía un fuerte componente económico y social en Galicia y el<br />
hórreo era sinónimo <strong>de</strong> po<strong>de</strong>río y distinción.<br />
Hoy en día asistimos a un proceso <strong>de</strong>generativo que camina a gran<strong>de</strong>s pasos,<br />
que corta <strong>la</strong>s raíces con este pasado, no tan lejano, y disfraza nuestras construcciones con<br />
elementos nuevos, distorsionadores <strong>de</strong> esa herencia cultural. Nos estamos refiriendo a <strong>la</strong><br />
introducción <strong>de</strong> materiales artificiales, mo<strong>de</strong>rnos, como <strong>la</strong> uralita, <strong>la</strong>drillo, cemento, bloques<br />
<strong>de</strong> hormigón, prefabricados, etc., que si bien no alteran <strong>la</strong> función principal <strong>de</strong>l hórreo, sí lo<br />
hacen con sus aspectos arquitectónicos y <strong>la</strong> integración en el medio.<br />
Aun así, enten<strong>de</strong>mos <strong>la</strong> arquitectura popu<strong>la</strong>r o vernácu<strong>la</strong> como una corriente<br />
parale<strong>la</strong> a <strong>la</strong> arquitectura culta o artística, y llegaremos a un momento en que <strong>la</strong> primera <strong>de</strong><br />
el<strong>la</strong>s prácticamente se paraliza, entrando en un período <strong>de</strong> retroceso y pau<strong>la</strong>tina<br />
<strong>de</strong>saparición. La segunda mitad <strong>de</strong> este siglo ha sido testigo <strong>de</strong> dos fenómenos que inci<strong>de</strong>n<br />
en <strong>la</strong> <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong> este patrimonio etnográfico: el éxodo <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción rural a <strong>la</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>s ciuda<strong>de</strong>s y <strong>la</strong> renovación <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción. Entre los p<strong>la</strong>nteamientos<br />
conservadores a ultranza y <strong>la</strong> <strong>de</strong>scontro<strong>la</strong>da renovación ajena al medio y a <strong>la</strong> tradición,<br />
existe aún una provincia gallega que mantiene unos razonables niveles <strong>de</strong> equilibrio, por <strong>la</strong><br />
calidad <strong>de</strong> su patrimonio popu<strong>la</strong>r construido o por <strong>la</strong> cantidad y estado <strong>de</strong> conservación en<br />
que se encuentra: Lugo47 .<br />
De este modo, constatamos, como ya se apuntó más arriba, un cambio en <strong>la</strong>s<br />
actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l campesino en re<strong>la</strong>ción con el cabozoo <strong>de</strong> tal manera que hoy lo construye con<br />
esos materiales citados o, incluso, cuando restaura <strong>la</strong> construcción lo hace empleándolos en<br />
lugar <strong>de</strong> los más nobles y ancestrales como son <strong>la</strong> piedra y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra. Este proceso<br />
comienza en <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong> presente centuria y se extien<strong>de</strong> hasta el presente adquiriendo<br />
rango <strong>de</strong> norma.<br />
El porqué <strong>de</strong> este hecho respon<strong>de</strong>, en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> los mismos propietarios, a<br />
<strong>la</strong> baratura <strong>de</strong> los nuevos materiales que no sobrecargan <strong>de</strong>masiado los débiles presupuestos<br />
46 46.- LEMA SUÁREZ, J. M.: Opus cit. P. 199.<br />
47 47.- LA VOZ DE GALICIA, 13 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 1993. Serie VI, Número 99.<br />
50
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
familiares. Por contra, <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra y <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra resulta más cara por lo que<br />
ambos se van viendo sustituidos en beneficio <strong>de</strong> los más baratos. Estamos, pues, ante un<br />
proceso continuo, prolongado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace unos 50 años que le va restando su sentido al<br />
antiguo hórreo dándole otro completamente carente <strong>de</strong> historia y sentido cultural.<br />
Con todo, no faltan aquellos propietarios que, conocedores <strong>de</strong>l valor histórico<br />
<strong>de</strong> los graneros, los restauran o levantan con materiales ancestrales, otorgándoles el<br />
verda<strong>de</strong>ro valor histórico que tienen. Mas a pesar <strong>de</strong> todas estas vicisitu<strong>de</strong>s tenemos el firme<br />
convencimiento <strong>de</strong> que no se ha <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r su verda<strong>de</strong>ro significado.<br />
Cabría seña<strong>la</strong>r una anécdota respecto al estado <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>. Allá por el año<br />
1984 discurrieron por Galicia <strong>la</strong>s últimas <strong>de</strong>rivaciones <strong>de</strong> un frente <strong>de</strong> bajas presiones que<br />
fue <strong>de</strong>nominado popu<strong>la</strong>rmente como el ciclón “Hortensia”. Vino acompañado <strong>de</strong> fuertes<br />
fríos, lluvias y vientos que azotaron nuestra <strong>tierra</strong> durante unos días. Pues bien, pasado el<br />
Hortensia <strong>de</strong>jó tras <strong>de</strong> sí un panorama <strong>de</strong> cosas caídas como árboles, casas viejas, alpendres,<br />
etc., en <strong>de</strong>finitiva, todo aquello que sin tener una consistencia buena se erguía <strong>de</strong>l suelo.<br />
Entre estas edificaciones estaban muchos <strong>hórreos</strong> que <strong>de</strong>bido a su vejez y al hecho <strong>de</strong> estar<br />
mal conservados acabaron con sus cabañas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o piedra en <strong>tierra</strong>.<br />
Muchos <strong>de</strong> estos graneros no fueron restaurados en <strong>la</strong> actualidad; en <strong>la</strong><br />
mayoría <strong>de</strong> los casos por <strong>la</strong> carestía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras en cuestión, al tener que ser hechas <strong>de</strong><br />
piedra y ma<strong>de</strong>ra. Otro motivo era que el hórreo pertenecía a una estancia inutilizada por sus<br />
propietarios para quienes ya no tenía sentido mantener en pie algo abandonado y sin uso que<br />
so<strong>la</strong>mente acarreaba gastos. En otras situaciones, cuando hubo reparaciones, se hicieron con<br />
los materiales mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> los que estamos hab<strong>la</strong>ndo. Así, asistimos a un espectáculo nada<br />
comprometido con <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en el que po<strong>de</strong>mos encontrar construcciones tiradas en el suelo<br />
que tan sólo conservan <strong>la</strong>s partes sustentadoras y otras totalmente distorsionadoras <strong>de</strong> lo que<br />
po<strong>de</strong>mos l<strong>la</strong>mar arquitectura popu<strong>la</strong>r o vernácu<strong>la</strong>.<br />
2.5. DE LOS DISTINTOS NOMBRES DE LOS HÓRREOS EN LA<br />
COMARCA.<br />
Habíamos estudiado otras comarcas anteriormente en <strong>la</strong>s que <strong>la</strong><br />
nomenc<strong>la</strong>tura <strong>de</strong> los graneros no era nada uniforme <strong>de</strong> manera que podíamos encontrar<br />
diferentes acepciones según el concejo estudiado, parroquia o lugar e, incluso, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
misma área geográfica encontrar varios nombres.<br />
Efectivamente, el término más extendido por toda Galicia es el <strong>de</strong> hórreo,<br />
pa<strong>la</strong>bra que Lema Suárez no consi<strong>de</strong>ra propiamente gallega creyendo ver en el<strong>la</strong> orígenes<br />
castel<strong>la</strong>nos48 . Aun así, y admitiendo <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia foránea, cabe seña<strong>la</strong>r que hizo fortuna<br />
si aten<strong>de</strong>mos a su amplia distribución en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los concejos ga<strong>la</strong>icos.<br />
Como ejemplo <strong>de</strong> lo dicho anteriormente, remitimos al lector a un trabajo<br />
48 48.- LEMA SUÁREZ, J. M.: Opus cit. P. 201.<br />
51
José María Leal Bóveda<br />
nuestro citado anteriormente sobre <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis don<strong>de</strong> obtuvimos hasta 6<br />
acepciones distintas, a saber: hórreo, cabazo, cabaceiro, graneira, cabana, etc. En este<br />
sentido, dice Begoña Bas: “...As <strong>de</strong>nominacións que recibe o hórreo son moitas e variadas,<br />
como ocorre con algúns outros elementos da arquitectura popu<strong>la</strong>r. A nomenc<strong>la</strong>tura varía<br />
non só en re<strong>la</strong>ción cos distintos tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> senón tamén coas zonas; así, po<strong>de</strong> haber<br />
construccións moi semel<strong>la</strong>ntes en zonas distintas que reciben nomes diferentes e, á inversa,<br />
noutras non características ben diferenciadas e repartidas por distintas zonas, que son<br />
<strong>de</strong>nominadas cos mesmos termos. (...). Cómpre sina<strong>la</strong>-<strong>la</strong> varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominacións, e que<br />
a <strong>de</strong> hórreo é a que se espal<strong>la</strong> por un área consi<strong>de</strong>rabel sendo a mais coñecida en toda<br />
Galicia...” 49 .<br />
Sin embargo, y aun a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muchas variantes zonales, <strong>la</strong> misma<br />
<strong>autor</strong>a seña<strong>la</strong> para <strong>la</strong> zona norte <strong>de</strong> Lugo, <strong>la</strong> nuestra, el término cabozo (ver figuras<br />
correspondientes).<br />
En este contexto, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> un estudio minucioso basado en <strong>la</strong> entrevista<br />
personal con los mayores <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> zona barrida po<strong>de</strong>mos corroborar <strong>la</strong> afirmación anterior,<br />
en el sentido <strong>de</strong> que el término cabozo se impone monolíticamente sobre ningún otro.<br />
Vendría a <strong>de</strong>signar a un granero <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta rectangu<strong>la</strong>r, erguido <strong>de</strong>l suelo<br />
sobre muros transversales <strong>de</strong> piedra escuadrada o <strong>de</strong> cachotería, cepas y celeiros,<br />
raramente columnas o pies; con cabaña <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, piedra, o ambos materiales juntos; tejado<br />
a cuatro aguas y cubierta <strong>de</strong> pizarra, louza en <strong>la</strong> zona, y alero.<br />
Evi<strong>de</strong>ntemente ello no va en <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> que haya otras <strong>de</strong>nominaciones<br />
en pequeñas áreas no estudiadas en este catálogo que, por su misma condición, tiene que ser<br />
incompleto.<br />
2.6. DE LA CONSIDERACIÓN SOCIAL DEL HÓRREO.<br />
Ayer más que hoy, el hórreo tuvo una misión primordial <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> lo que era<br />
<strong>la</strong> unidad productiva o casa gallega. Ahora bien, su papel no se reducía a los aspectos<br />
económicos sino que traspasaba este ámbito para llegar a tener connotaciones sociológicas.<br />
Así, es bien sabido que toda aquel<strong>la</strong> familia que se preciara tenía que tenerlo y a<strong>de</strong>más ser<br />
gran<strong>de</strong>. Un hórreo pequeño <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o toscamente construido <strong>de</strong>jaba ver que <strong>la</strong> condición<br />
económica <strong>de</strong>l propietario no <strong>de</strong>bía <strong>de</strong> ser buena; por contra, uno <strong>de</strong> piedra y ma<strong>de</strong>ra bien<br />
trabajadas por <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> un cantero y un carpintero, con varios c<strong>la</strong>ros, nos hab<strong>la</strong>ba <strong>de</strong> un<br />
propietario pudiente, acomodado o, en muchos casos, <strong>de</strong> persona egregia: un noble o un<br />
clérigo50 .<br />
En <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Viveiro, dada <strong>la</strong> prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong>l hórreo mixto <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y<br />
49<br />
49.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res: un tema <strong>de</strong> etnografía en Galicia”. Edicións do<br />
Castro. P. 87; y “Os nomes dos <strong>hórreos</strong> e dos seus elementos”. Revista VERBA, 7. 1980. Ps. 183-202.<br />
50<br />
50.- Para comprobar esta afirmación ver el trabajo <strong>de</strong> LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA, sobre los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong><br />
Caldas <strong>de</strong> Reis, citado anteriormente.<br />
52
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
piedra, los síntomas <strong>de</strong> bienestar económico <strong>de</strong>beremos buscarlos más en <strong>la</strong> longitud <strong>de</strong>l<br />
granero y en el acabado que en el empleo o no <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra. Las inscripciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fechas<br />
<strong>de</strong> construcción en <strong>la</strong>s columnas así como el uso <strong>de</strong> motivos ornamentales bien rematados,<br />
nos ponen <strong>de</strong> manifiesto <strong>de</strong> igual modo <strong>la</strong> bonanza económica <strong>de</strong>l dueño.<br />
En estos casos el hórreo forma parte <strong>de</strong> una hacienda saneada acompañando<br />
a una casa <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s proporciones. Es fácil observar sobre el terreno estos supuestos sobre<br />
todo en aquellos casos en que los propietarios eran indianos retornados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Américas.<br />
Una vez vueltos, con los dineros amasados en Ultramar se procedía a <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una<br />
voluminosa vivienda que era acompañada <strong>de</strong> un hórreo <strong>de</strong> simi<strong>la</strong>res proporciones. Así,<br />
graneros <strong>de</strong> 10 metros los encontramos en Morás, Lago, a Rigueira e Iglesia en Xove;<br />
Bravos en Ourol; Congostras en o Vicedo, Magazos, Al<strong>de</strong>a, Augadoce o Fabás en Viveiro,<br />
casi todos ellos situados en zonas <strong>de</strong> asentamientos indianos.<br />
Los cabozos <strong>de</strong> 8 y 9 metros son también significativos, aunque en estos<br />
casos el presupuesto indiano no se ajusta tan perfectamente a los mol<strong>de</strong>s expuestos<br />
anteriormente.<br />
En este sentido, el más <strong>la</strong>rgo lo hemos encontrado en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Morás,<br />
concejo <strong>de</strong> Xove, con 10 metros, aunque también tenemos hermosos ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
misma longitud en otros lugares según consta en <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción prece<strong>de</strong>nte. Todos ellos son <strong>de</strong><br />
propiedad individual y <strong>de</strong>l tipo mariñán, mixto <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y piedra, erguidos sobre muros <strong>de</strong><br />
piedra o mampostería, con techumbre a cuatro aguas y cubierta <strong>de</strong> pizarra51 .<br />
Los casos <strong>de</strong> propiedad compartida aparecieron en mucho menor número, en<br />
concreto no más <strong>de</strong> 5. Se trata, por lo general, <strong>de</strong> dos o tres hermanos que habiendo recibido<br />
el cabozo <strong>de</strong> herencia paterna lo divi<strong>de</strong>n en partes o lo comparten sin más. Si es así, <strong>la</strong>s<br />
<strong>la</strong>bores <strong>de</strong> mantenimiento corren a cargo <strong>de</strong> los interesados, distribuyéndose el espacio<br />
interior <strong>de</strong> forma equitativa en función <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong> cosecha conseguido. Por el<br />
contrario, si se prefieren <strong>la</strong>s particiones, el granero es partido en dos por una pared,<br />
resultando una parte para cada hijo/a, según testamento. En estas situaciones es frecuente<br />
que el cabozo tenga dos puertas, una en cada <strong>la</strong>do y por cada heredad. Ejemplos los hay en<br />
Xerdíz, Ourol, Vicedo núcleo, Chavín y Covas en Viveiro, etc.<br />
Como <strong>de</strong>cíamos, el prestigio social <strong>de</strong>l propietario <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona viene dado por<br />
<strong>la</strong> longitud, medida en c<strong>la</strong>ros, <strong>de</strong>l hórreo así como en <strong>la</strong> perfección <strong>de</strong>l trabajo acabado, es<br />
<strong>de</strong>cir, buena obra <strong>de</strong> cantería, albañilería y carpintería. En estos casos, el artesano podía ser<br />
contratado por los propietarios pudientes, <strong>de</strong> tal forma que, cuando ocurría, al estilo <strong>de</strong> los<br />
maestros en <strong>la</strong>s catedrales románicas y góticas, los “hacedores” <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>jaban impresa<br />
en <strong>la</strong> piedra su firma, en forma <strong>de</strong> fecha <strong>de</strong> construcción o con cualquier otro símbolo que<br />
<strong>de</strong>notara una <strong>de</strong>terminada <strong>autor</strong>ía. Era también una forma <strong>de</strong> asegurarse el cobro <strong>de</strong>l trabajo<br />
51 51.- Sobre <strong>la</strong> tipología <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>l área estudiada hab<strong>la</strong>remos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte.<br />
53
José María Leal Bóveda<br />
ava<strong>la</strong>do por <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> “firma”. Otras veces se trataba, por parte <strong>de</strong> los propietarios,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar constancia <strong>de</strong> algún hecho fundamental. Un ejemplo maravilloso <strong>de</strong> lo dicho lo<br />
tenemos en <strong>la</strong> Parroquia <strong>de</strong> Portocelo en Xove (ver fotografía).<br />
En resumen, el hórreo gran<strong>de</strong> y <strong>de</strong> buenos materiales representaba<br />
abundancia o por lo menos ausencia <strong>de</strong> penuria por lo que su propietario/a era un buen palo<br />
al que arrimarse a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> procurarse matrimonio.<br />
Hoy en día se está produciendo un hecho curioso en nuestra <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro<br />
respecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> posesión <strong>de</strong> los cabozos. Así, cuando se hace una casa nueva o se compra una<br />
vieja para restaurar, caso este muy abundante por <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Chavín, Viveiro, se tien<strong>de</strong> a<br />
construir un buen granero o a restaurar uno antiguo aunque no se utilice como almacén <strong>de</strong><br />
grano. Por el contrario, se le da un uso exclusivamente <strong>de</strong>corativo, <strong>de</strong> ornato, en <strong>de</strong>finitiva,<br />
<strong>de</strong> prestigio. Corroboramos varios casos <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scritos en Xerdíz y Merille, Ourol; Vicedo<br />
núcleo; Galdo, San Pedro, 2 en Viveiro núcleo, Chavín; Cruceiro, Lago, Xove; etc.<br />
El colmo <strong>de</strong>l transformismo cultural está en aquel<strong>la</strong>s situaciones en <strong>la</strong>s que<br />
los cabozos <strong>de</strong> esta zona, y <strong>de</strong> Galicia en general, son comprados por gente foránea y<br />
transp<strong>la</strong>ntados pieza a pieza a otros lugares en los que pasan a cumplir misiones meramente<br />
<strong>de</strong>corativas. Es fácil ver <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> tipología gallega en <strong>tierra</strong>s madrileñas, en <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Ibiza e incluso encontrar espléndidos ejemp<strong>la</strong>res en Nueva York.<br />
Sin embargo, en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Abre<strong>la</strong> también observamos el caso contrario,<br />
con un bien hecho, y mejor conservado, hórreo asturiano <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta cuadrada, pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
ma<strong>de</strong>ra, tejado a cuatro aguas, techumbre <strong>de</strong> teja romana o <strong>de</strong>l “país” y medidas<br />
volumétricas si <strong>la</strong>s comparamos con el zonal.<br />
Dado que es un edificio muy fácil <strong>de</strong> montar y <strong>de</strong>smontar, ya que se pue<strong>de</strong>n<br />
numerar <strong>la</strong>s piezas para encajar<strong>la</strong>s luego como un rompecabezas, y su transporte es cosa<br />
sencil<strong>la</strong>, el proceso <strong>de</strong> tras<strong>la</strong>do a otros lugares se convierte en tarea rutinaria52 . Este hecho,<br />
unido a <strong>la</strong>s penurias económicas y al abandono <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tareas <strong>de</strong>l campo impuestas por <strong>la</strong>s<br />
leyes <strong>de</strong>l mercado, hace que el campesino venda los graneros para aumentar <strong>la</strong>s rentas<br />
familiares, <strong>de</strong> forma que hoy estamos viendo, <strong>de</strong>sgraciadamente, un proceso <strong>de</strong><br />
esquilmación <strong>de</strong>l patrimonio por parte <strong>de</strong> personas adineradas, en ocasiones <strong>de</strong> otros pagos<br />
ajenos a los gallegos. Tanto en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Viveiro como en otras estudiadas por nosotros,<br />
como Caldas <strong>de</strong> Reis, hemos documentado casos <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> en cantida<strong>de</strong>s<br />
cercanas a <strong>la</strong>s 300.000 pesetas. Resulta significativo, en este sentido, el caso <strong>de</strong> Chavín,<br />
don<strong>de</strong> existen numerosas casas abandonadas con hórreo incluido, que son presa <strong>de</strong>l mercado<br />
inmobiliario como segunda vivienda. Los propietarios ante el <strong>de</strong>terioro <strong>de</strong> unas haciendas<br />
52 52. Existen dos casos notorios <strong>de</strong> lo dicho en <strong>la</strong> autopista <strong>de</strong> Coruña-Vigo, uno <strong>de</strong> ellos a <strong>la</strong> altura <strong>de</strong> Ór<strong>de</strong>nes<br />
en don<strong>de</strong> se levanta un hórreo <strong>de</strong> ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> piedra horizontal, tipo propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Costa da Morte”, y otro <strong>de</strong><br />
ellos en el Tramo Ran<strong>de</strong>-Vigo. Ambos tienen enumeradas <strong>la</strong>s piezas y suponen un c<strong>la</strong>ro dis<strong>la</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> verda<strong>de</strong>ra<br />
misión <strong>de</strong>l cabozo que es <strong>la</strong> <strong>de</strong> servir <strong>de</strong> almacén-seca<strong>de</strong>ro <strong>de</strong>l grano.<br />
54
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
en <strong>la</strong>s que no piensan volver a residir, prefieren ven<strong>de</strong>r sus cabozos antes <strong>de</strong> verlos<br />
<strong>de</strong>struidos o en el suelo.<br />
También es posible encontrar <strong>hórreos</strong> en uso, cuyos dueños actuales o bien<br />
los han comprado instalándolos en su hacienda o los han cambiado <strong>de</strong> lugar tras<strong>la</strong>dándolos a<br />
otros mejor situados, así tenemos como por ejemplo a Vicedo núcleo, a Xunqueira, Viveiro<br />
en Morás, Xove núcleo, y el caso más significativo con 5 ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> Portocelo, en Xove.<br />
En resumen, haciendo una valoración global <strong>de</strong>l hórreo tendremos que <strong>de</strong>cir<br />
que su papel traspasa lo meramente <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l almacenamiento <strong>de</strong>l grano. Es mucho más<br />
que eso y viene a significar un edifico <strong>de</strong> un indudable valor artístico tal y como lo pusieron<br />
<strong>de</strong> manifiesto <strong>autor</strong>es clásicos <strong>de</strong> este tema como Carlos Flores, Walter Carlé o el propio<br />
Frankoswy.<br />
De este valor artístico “...se <strong>de</strong>ducirá a súa proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> urnas ou outros<br />
elementos funerarios remotos. Aínda hai pouco souben <strong>de</strong> certo visitante estrañado <strong>de</strong> que<br />
“cada familia galega tivese o panteón ó <strong>la</strong>do da casa”. O seu aspecto exterior, coroado por<br />
cruces, provoca nos extranxeiros opinións moi diversas. Tamén é famoso o caso <strong>de</strong> aquel<br />
que pensaba que os <strong>la</strong>bregos eran moi relixiosos, pois “tiñan a súa cape<strong>la</strong> particu<strong>la</strong>r on<strong>de</strong> a<br />
casa”. E tampouco falta quen asegurara, nunha au<strong>la</strong> universitaria españo<strong>la</strong>, que a vivenda<br />
típica galega eran estes edificios53 .<br />
Otros investigadores extranjeros como el alemán Walter Carlé, insisten en <strong>la</strong><br />
imbricación <strong>de</strong>l hórreo con <strong>la</strong> belleza <strong>de</strong>l paisaje gallego conformando un todo armonioso y<br />
dice lo que sigue: “...los moradores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s provincias <strong>de</strong>l N. O., pasan por ser hombres <strong>de</strong><br />
poca inteligencia. Esto es algo calumnioso. Lo cierto es que el gallego es activo e<br />
inteligente, <strong>de</strong> carácter práctico y <strong>de</strong> inventiva. No se <strong>de</strong>be olvidar que dos <strong>de</strong> los mejores<br />
políticos <strong>de</strong> los tiempos mo<strong>de</strong>rnos proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Galicia: Franco y Calvo Sotelo. En este<br />
extremo <strong>de</strong> Iberia <strong>la</strong> sangre árabe penetró poco; por contra, hay una mayor proporción <strong>de</strong><br />
sangre <strong>de</strong> origen germano y celta. Pue<strong>de</strong>, por tanto, compren<strong>de</strong>rse en un pueblo poseedor <strong>de</strong><br />
estos elementos raciales, <strong>la</strong> invención <strong>de</strong>l hórreo <strong>de</strong> carácter tan práctico como <strong>de</strong> <strong>la</strong> bel<strong>la</strong><br />
apariencia...” 54 .<br />
Tal afirmación, <strong>la</strong>udatoria <strong>de</strong>l hórreo gallego, tiene un fuerte componente<br />
racista y <strong>de</strong>be ser entendida <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l ambiente <strong>de</strong> euforia y triunfalismo <strong>de</strong> <strong>la</strong> España<br />
Nacional vencedora <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Alemania nazi <strong>de</strong>l período 1940-42, época en<br />
que fue hecha por Carlé pero, sin duda, recoge, con <strong>la</strong>s precauciones que merece, el sentido<br />
multifuncional <strong>de</strong>l hórreo que <strong>de</strong>be ir más allá <strong>de</strong> servir exclusivamente <strong>de</strong> granero.<br />
53 53.- LEMA SUÁREZ, J. M.: Opus cit. P. 204.<br />
54 54.- CARLÉ, WALTER: “Hórreos en el N. O. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Estudios Geográficos. Nº 31. C. S. I.<br />
C. Madrid. 1948. P. 293. Citado en galego por Lema Suárez, obra citada P. 205.<br />
55
José María Leal Bóveda<br />
2.7. DE LAS LABORES DEL MAÍZ: SIEMBRA, RECOGIDA,<br />
ESFOLLADA Y ALMACENAJE EN EL HÓRREO.<br />
Las <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> siembra, recogida, esfoliada y almacenaje <strong>de</strong>l maíz en el<br />
hórreo suelen presentar una gran similitud en toda Galicia aunque según <strong>la</strong> zona que<br />
consi<strong>de</strong>remos nos encontraremos con variantes que, en lo fundamental, no difieren<br />
sobremanera. Lógicamente, en función <strong>de</strong>l ámbito geográfico consi<strong>de</strong>rado, <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong><br />
trabajo experimentarán pequeñas variaciones, así, en el sur <strong>de</strong> Galicia, <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> sequedad<br />
estival, es necesario regar el cereal, mientras que en el norte, en concreto en <strong>la</strong> Mariña<br />
lucense, estos cuidados no se precisan <strong>de</strong>bido a sus elevadas condiciones <strong>de</strong> humedad.<br />
La altura también hará variar el sistema ya que a medida que ascen<strong>de</strong>mos el<br />
cultivo se hace más difícil y requiere mayor atención que en <strong>la</strong>s zonas irrigadas <strong>de</strong> valle.<br />
Teniendo en cuenta estas pequeñas variantes zonales el sistema <strong>de</strong> trabajo es<br />
el que sigue.<br />
El proceso <strong>de</strong>l maíz, indicado en el título <strong>de</strong> este apartado, es una <strong>la</strong>bor que<br />
se prolonga <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong> abril, principios <strong>de</strong> mayo hasta bien entrado octubre o<br />
noviembre, convirtiéndose, ciertamente, en una tarea ardua y minuciosa que requiere en<br />
muchas ocasiones, el esfuerzo <strong>de</strong>l común.<br />
Allá por el mes <strong>de</strong> abril, hacia finales, se prepara <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, normalmente bien<br />
nitrogenada puesto que ha soportado durante el invierno el cultivo <strong>de</strong>l nabo, pasándole <strong>la</strong><br />
fresa para limpiar los restos <strong>de</strong> hierbas y pajas, y a continuación se proce<strong>de</strong> al abonado con<br />
estiércol <strong>de</strong> cuadra. Se dice por estos pagos que el mejor es el <strong>de</strong> vaca, aunque se pue<strong>de</strong><br />
emplear todo aquel proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> animales caseros como conejos, gallinas, etc. También, en<br />
algunos lugares se le aplica una porción <strong>de</strong> cal viva con el objeto <strong>de</strong> matar <strong>la</strong>s ma<strong>la</strong>s<br />
hierbas55 y los organismos perjudiciales para <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. En esta comarca, fruto <strong>de</strong> los cultivos<br />
mencionados anteriormente que fijan mucho nitrógeno al suelo, no es imprescindible esta<br />
tarea.<br />
Antiguamente para estos trabajos se usaban <strong>la</strong>s vacas y los bueyes unidos por<br />
un yugo que arrastraba un arado romano56 . Hoy en día estas tareas agríco<strong>la</strong>s se vuelven<br />
mucho más fáciles al contar el campesino con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> maquinaria mo<strong>de</strong>rna como<br />
tractores, sembradoras, etc., hecho que pone <strong>de</strong> manifiesto <strong>la</strong> progresiva mecanización <strong>de</strong>l<br />
agro gallego y <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong>l mismo a <strong>la</strong> economía <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong><br />
este siglo. Hechas <strong>la</strong>s primeras <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> choque, hay que nive<strong>la</strong>r el terreno y <strong>de</strong>stripar los<br />
terrones para lo que se proce<strong>de</strong>rá a aplicar <strong>la</strong> gra<strong>de</strong>.<br />
Resta, pues, hacer <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor más importante: sembrar el maíz. Esto se pue<strong>de</strong><br />
hacer <strong>de</strong> varias formas; antiguamente se hacía a vuelo “a chou”, a “pillota”, actualmente se<br />
55 55.- En <strong>la</strong> zona se <strong>de</strong>puran <strong>la</strong>s hierbas <strong>de</strong>nominadas xunza, a herba da fame y <strong>la</strong> grama<br />
56 56.- En el concejo <strong>de</strong> Xove hemos visto preciosos ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> arado romano <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong>sgraciadamente<br />
arrinconados en un alpendre, en muy mal estado <strong>de</strong> conservación.<br />
56
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
hace o bien a mano o con una sementadora o especie <strong>de</strong> carrito pequeño con un <strong>de</strong>pósito<br />
don<strong>de</strong> se colocan los granos, provisto <strong>de</strong> una rueda que, a medida que avanzamos con él, va<br />
vertiendo los granos <strong>de</strong> maíz por el surco. Si lo hacemos a mano, abriremos un agujero en <strong>la</strong><br />
<strong>tierra</strong> con un palo y sembraremos tres granos <strong>de</strong> maíz o cuatro, por si alguno fal<strong>la</strong>se o no<br />
germinara. A continuación tapamos el agujero empujando <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> con el pie.<br />
Por <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> o Vicedo es común el dicho <strong>de</strong> que “o 25 <strong>de</strong> abril nin nacido<br />
nin no saco”.<br />
Los granos se distribuyen en fi<strong>la</strong>s longitudinales o surcos, a una distancia <strong>de</strong><br />
unos 25 centímetros uno <strong>de</strong> otro y entre 60 y 90 cms entre surco y surco. Se pue<strong>de</strong>n sembrar<br />
solos, pero lo más frecuente es que vayan acompañados con habas que aprovecharán <strong>la</strong><br />
vara <strong>de</strong>l maíz para trepar. También se interca<strong>la</strong>n otros cultivos como ca<strong>la</strong>bazas, ca<strong>la</strong>bacines,<br />
etc.<br />
Es aconsejable para el buen crecimiento <strong>de</strong>l maíz darle tres cavadas: <strong>la</strong><br />
primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s se le dará entre mayo y junio, pasándole una sacha<strong>de</strong>ira que arañe el suelo,<br />
<strong>la</strong> segunda a unos 15 días <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera con <strong>la</strong> arrenda<strong>de</strong>ira para sacarle <strong>la</strong>s ma<strong>la</strong>s hierbas y<br />
acumu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en el pie y, finalmente, <strong>la</strong> tercera será en el mes <strong>de</strong> julio cuando se le<br />
sacan <strong>la</strong>s últimas hierbas.<br />
Normalmente no se riega dada <strong>la</strong> abundancia <strong>de</strong> precipitaciones en <strong>la</strong><br />
primavera.<br />
El cereal sembrado tiene dos misiones: servir <strong>de</strong> grano a los animales o <strong>de</strong><br />
forraje. Ahora bien, una vez p<strong>la</strong>ntado, no <strong>de</strong>ben olvidarse <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>s<br />
hierbas para lo que se proce<strong>de</strong> a eliminar<strong>la</strong>s mediante un proceso <strong>de</strong> sachado o con el<br />
empleo <strong>de</strong> herbicidas selectivos. Antiguamente, este sistema no se emplearía por <strong>la</strong><br />
inexistencia <strong>de</strong> estos productos.<br />
No todo el mundo siembra <strong>la</strong> misma c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> maíz <strong>de</strong> modo que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace<br />
unos años, aun a pesar <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scenso tan acusado <strong>de</strong>l cultivo <strong>de</strong> este cereal, venimos<br />
asistiendo a <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> una c<strong>la</strong>se foránea l<strong>la</strong>mada francesa en <strong>de</strong>terminados<br />
ambientes. Así, hay quien p<strong>la</strong>nta el <strong>de</strong>l país, <strong>de</strong> espiga b<strong>la</strong>nca con granos moteados negros,<br />
con una so<strong>la</strong> en cada pie, <strong>de</strong> 3 ó 4 metros <strong>de</strong> alto que hace una harina muy buena con un alto<br />
valor nutritivo para los animales. Otros hacen lo propio con el foráneo que, como queda<br />
dicho anteriormente, se <strong>de</strong>nomina francés ya que proviene <strong>de</strong>l país vecino. Éste ofrece dos<br />
espigas por p<strong>la</strong>nta, con una mazorca <strong>de</strong> color amarillo intenso dando una harina con mucha<br />
cascaril<strong>la</strong>, <strong>de</strong> menor valor nutricional que el nuestro57 .<br />
En el mes <strong>de</strong> agosto se cortan los pendones, loucas, can<strong>de</strong>as, gu<strong>la</strong>s o guías,<br />
parte más sobresaliente <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, que se dan como comida a los animales. Estos restos<br />
representan un alimento <strong>de</strong> un alto po<strong>de</strong>r nutritivo para los animales: cerdos, vacas, etc. En<br />
57 57.- Se utilizan diferentes marcas como Eva, 50-55, 350, Furio, etc.<br />
57
José María Leal Bóveda<br />
<strong>la</strong> actualidad, <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> escasa producción y a <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña gana<strong>de</strong>ra no se<br />
utilizan.<br />
Llegado octubre, hacia mediados o como mucho a principios <strong>de</strong> noviembre,<br />
hay que recoger <strong>la</strong> cosecha y se pue<strong>de</strong> hacer <strong>de</strong> dos formas: si se coge <strong>la</strong> paja, se corta con<br />
una hoz por el pie, si no se coge ésta, so<strong>la</strong>mente se quita <strong>la</strong> mazorca o espiga a mano.<br />
Antiguamente en <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> recogida era corriente, y sigue siendo aunque hoy más<br />
raramente, que los vecinos se ayu<strong>de</strong>n entre sí; si, por contra, esto no fuese <strong>de</strong> esta forma, el<br />
maíz será recolectado por los miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> familia.<br />
Recolectado el millo se pue<strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dos formas; o esfol<strong>la</strong>rlo en <strong>la</strong><br />
finca, o hacerlo en casa. En el primero <strong>de</strong> los casos se proce<strong>de</strong> a <strong>la</strong> esfol<strong>la</strong>da o limpieza <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> espiga sancándole el envoltorio, poma, y los pelos o barbas. Acabado el proceso se<br />
transportará todo el cereal a <strong>la</strong> hacienda don<strong>de</strong> lo almacenaremos en el cabozo. Por otra<br />
parte, los pies libres <strong>de</strong> espigas, en lugares l<strong>la</strong>mados pal<strong>la</strong>, se atan con varas flexibles <strong>de</strong><br />
salgueiro y se juntan en montones <strong>de</strong> forma troncocónica, simi<strong>la</strong>res a <strong>la</strong>s cabañas <strong>de</strong> los<br />
indios. Estos quedan en <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> aunque se les quita <strong>la</strong> parte más ver<strong>de</strong> para provecho <strong>de</strong> los<br />
animales, mientras que <strong>la</strong> más dura, que <strong>de</strong>be ser machacada, sirve <strong>de</strong> cama <strong>de</strong> los mismos.<br />
Luego será aprovechada como estiércol. Aquellos montones que se <strong>de</strong>jan en el campo sin<br />
provecho pue<strong>de</strong>n ser quemados y pasan a abonar <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> con <strong>la</strong>s cenizas resultantes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
combustión ricas en potasa<br />
El otro supuesto es que <strong>la</strong> esfol<strong>la</strong>da se haga en casa por lo que <strong>de</strong>beremos<br />
cortar el pie <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, amontonarlos todos y llevárnoslos en un carro o tractor a <strong>la</strong><br />
hacienda. Aquí se vuelve a amontonar todo y comienza el trabajo en el pajar. También hay<br />
quien prefiere llevarse únicamente <strong>la</strong> espiga <strong>de</strong>jando el pie en <strong>la</strong> finca.<br />
Los trabajos <strong>de</strong> esfol<strong>la</strong>r conllevaban tiempos atrás <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> los vecinos<br />
y representaban una pequeña fiesta comunal en <strong>la</strong> que, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> tareas <strong>de</strong> limpieza, se<br />
comía, bebía, cantaba, bai<strong>la</strong>ba, etc., hasta entrada <strong>la</strong> noche, al son <strong>de</strong> un pan<strong>de</strong>iro, gaita, o<br />
cualquier instrumento improvisado. Desgraciadamente, estas fiestas se <strong>de</strong>jaron <strong>de</strong> celebrar<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace unos 10 ó 15 años cuando el campo <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser trabajado por los jóvenes que ven<br />
en <strong>la</strong> industria, el mar u otros empleos mejor salida profesional que <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. Hoy,<br />
ciertamente, poca gente cultiva el maíz si no es para uso <strong>de</strong> los pocos animales que quedan<br />
en <strong>la</strong> casería, por ello esta tarea es realizada comúnmente por los miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa.<br />
En este sentido, hemos recogido en otros lugares estudiados, Santa Xusta <strong>de</strong><br />
Moraña y Romay, Pontevedra, el hecho <strong>de</strong> que antiguamente cuando se esfol<strong>la</strong>ba, los mozos<br />
buscaban con ansiedad <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada espiga raíña, <strong>la</strong> más gran<strong>de</strong> y <strong>de</strong> color rojo con otras<br />
espigas a su alre<strong>de</strong>dor. Aquel rapaz que <strong>la</strong> encontrase “reinaba” hasta que se encontrara otra<br />
espiga mayor y así sucesivamente hasta acabar con el montón <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s que se estaban<br />
<strong>de</strong>bul<strong>la</strong>ndo o esfol<strong>la</strong>ndo. En otros puntos <strong>de</strong> Galicia, <strong>la</strong> suerte <strong>de</strong> encontrar <strong>la</strong> raíña daba el<br />
privilegio <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r besar a <strong>la</strong> moza que se quisiera, por lo que los muchachos traían<br />
58
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
escondidos hermosos ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> mazorcas, así <strong>de</strong>bido a este acto pícaro, se podían<br />
encontrar varias raíñas con lo que el follón estaba servido.<br />
En este contexto, Lisón Tolosana dice lo siguiente: “...na casa xúntanse<br />
veciños <strong>de</strong> tóda<strong>la</strong>s eda<strong>de</strong>s e sexos; mentres esfollámo-lo millo bromeamos, contamos<br />
contos, cantamos (hai cantos <strong>de</strong> escuncha) cócense castañas e bébense copas <strong>de</strong> caña. A<br />
xente nova tírase espigas, mocean, apagan a luz o loitan e andan a tombos na pal<strong>la</strong>...” 58 .<br />
Lema Suárez documenta también que: “...po<strong>la</strong> bisbarra <strong>de</strong> Soneira, había<br />
veces que acababan en regueifas (cantares satíricos <strong>de</strong> ritmo monótono, entre dous ou máis<br />
cantadores que improvisan sobor da marcha)...” 59 .<br />
Antonio Fraguas remata diciendo que: “...<strong>la</strong> esfol<strong>la</strong>da es <strong>la</strong> reunión <strong>de</strong> gente,<br />
sobre todo joven, para <strong>de</strong>shojar <strong>la</strong>s espigas <strong>de</strong>l maíz. En <strong>la</strong> fiesta se celebraba mucho el<br />
<strong>de</strong>scubrir por un mozo una espiga <strong>de</strong> grano rojo que se l<strong>la</strong>ma un rey, que <strong>autor</strong>izaba a dar un<br />
beso a <strong>la</strong>s mozas que estaban en <strong>la</strong> fiesta <strong>la</strong>boral. Por <strong>la</strong>s resistencias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muchachas se<br />
hacía más <strong>la</strong>rga y divertida <strong>la</strong> escena: como también había un poco <strong>de</strong> picaresca, por si no<br />
aparecía naturalmente el rey, se llevaba en el bolsillo un par <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s para po<strong>de</strong>r dar los<br />
correspondientes besos y abrazos a <strong>la</strong>s muchachas. Al terminar el trabajo se hacía un baile<br />
<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>retas o se improvisaba con una cesta...” 60 .<br />
Los dueños <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, a<strong>de</strong>más, convidaban a toda <strong>la</strong> gente que ayudaba, a<br />
sardinas, castañas, queso, chu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ca<strong>la</strong>cú, etc. Estos ritos hay que enmarcarlos en el viejo<br />
sistema <strong>de</strong> pago con ayudas, que consiste en ir a trabajar para un vecino que lo precise sin<br />
cobrar nada. El vecino ayudado dará <strong>de</strong> comer, cenar, etc., quien recibe <strong>la</strong> ayuda queda<br />
obligado a ayudar al que le ayudó. Este tipo <strong>de</strong> pago forma parte <strong>de</strong> un sistema tradicional<br />
<strong>de</strong>l campo gallego que nosotros l<strong>la</strong>maremos <strong>de</strong> apoyo mutuo en el que, para trabajar <strong>la</strong>s<br />
fincas, se necesita mucha mano <strong>de</strong> obra ya que no había apenas mecanización y los dueños<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas no podían soportar tanta carga por ellos mismos ni pagar jornales.<br />
Otras <strong>la</strong>bores que requerían el apoyo comunal eran <strong>la</strong>s matanzas <strong>de</strong>l cerdo, <strong>la</strong><br />
recogida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s patatas, en otros lugares <strong>la</strong> vendimia, etc. En <strong>la</strong> actualidad todas estas tareas<br />
<strong>de</strong> tipo comunal van <strong>de</strong>sapareciendo y es muy frecuente que <strong>la</strong> esfol<strong>la</strong>da se haga a mano<br />
cuando el campesino tiene tiempo libre, valiéndose <strong>de</strong> un gancho forrado con cuero, c<strong>la</strong>vado<br />
en un palo o caña o con el carozo <strong>de</strong> una mazorca limpia.<br />
Libres <strong>de</strong> hojas y <strong>de</strong> barbas, <strong>la</strong>s espigas se echan en cestos <strong>de</strong> mimbre, <strong>la</strong>urel,<br />
salgueiro, etc., y se colocan en el hórreo comenzando por el final. Allí se van amontonando<br />
unas encimas <strong>de</strong> otras y se avanza hacia <strong>de</strong><strong>la</strong>nte, c<strong>la</strong>ro por c<strong>la</strong>ro. Para que no caigan <strong>la</strong>s<br />
mazorcas se disponen en fi<strong>la</strong>s asentadas con una tab<strong>la</strong> <strong>de</strong> separación cada tres o cuatro fi<strong>la</strong>s.<br />
58<br />
58.- LISÓN TOLOSANA, CARMELO: “Antropología cultural <strong>de</strong> Galicia”. Siglo XXI Editores. 3ª Edición.<br />
Madrid. 1977. P. 138.<br />
59<br />
59.- LEMA SUÁRES, J. M.: Opus cit. P. 206.<br />
60<br />
60.- FRAGUAS Y FRAGUAS, ANTONIO: “La Galicia insólita”. Tradiciones gallegas. 5ª edición. Ediciones<br />
do Castro. Sada. 1993. P. 102.<br />
59
José María Leal Bóveda<br />
También, <strong>la</strong>s primeras se colocan <strong>de</strong> cabeza hacia fuera para que se sujeten unas a otras.<br />
Ahora bien, no todas son <strong>de</strong>positadas en el cabozo, <strong>de</strong> modo que aquel<strong>la</strong>s<br />
menos buenas o en peores condiciones, son utilizadas en primer lugar para dar <strong>de</strong> comer a<br />
los animales, quedando en cestas o colocadas en el hórreo cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta. Todo esto<br />
requiere un proceso <strong>de</strong> selección en <strong>la</strong> misma esfol<strong>la</strong>da.<br />
Pue<strong>de</strong> ocurrir que no se posea hórreo, en este caso <strong>la</strong>s mazorcas se unen en<br />
riestras por <strong>la</strong> barba como si fueran cebol<strong>la</strong>s y se cuelgan <strong>de</strong> un sitio elevado y soleado, por<br />
ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong> balconada <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa. Hemos visto estos casos en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> o Vicedo e,<br />
Incluso, por <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>lba.<br />
Por otra parte, no sólo se llena el cabozo <strong>de</strong> maíz, sino que pue<strong>de</strong>n colgarse<br />
ristras <strong>de</strong> ajos o cebol<strong>la</strong>s, o cualquier otro producto que necesite <strong>de</strong> secado para su<br />
conservación y posterior uso (manzanas, castañas, fruta en general, matanza, quesos, habas,<br />
etc.). Repleto el granero no se cierra <strong>la</strong> puerta o puertas inmediatamente, ya que,<br />
contrariamente, permanecen abiertas durante un cierto tiempo con el objeto <strong>de</strong> aprovechar al<br />
máximo posible <strong>la</strong>s rachas <strong>de</strong> buen tiempo <strong>de</strong>l Veraniño <strong>de</strong> San Martiño. De igual forma se<br />
hace esto <strong>de</strong>bido a que algunas espigas aun pue<strong>de</strong>n estar ver<strong>de</strong>s, y necesitan un proceso <strong>de</strong><br />
secado más intenso ante el peligro <strong>de</strong> germinación.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el año, según lo exijan <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> hacienda, se<br />
va empleando el maíz por lo que el granero va perdiendo volumen pau<strong>la</strong>tinamente.<br />
Deshojada <strong>la</strong> espiga, frotando una contra otra o con el gancho antedicho, el grano se muele<br />
para hacer harina que pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>dicarse a pan <strong>de</strong> maíz (en realidad esta práctica está en<br />
<strong>de</strong>suso o se mantiene residualmente como po<strong>de</strong>mos observar aún en los mercados <strong>de</strong>l los<br />
jueves en Viveiro) o a comida para los animales. El carozo resultante no se tira ya que<br />
representa un material combustible <strong>de</strong> primera magnitud. Famoso es el rito <strong>de</strong> asar <strong>la</strong>s<br />
sardinas con lume <strong>de</strong> carozo.<br />
Las hojas tenían antaño, más que hogaño, una función fundamental <strong>de</strong>rivada<br />
<strong>de</strong> su uso como colchón barato para aquellos que no podían adquirir uno <strong>de</strong> <strong>la</strong>na.<br />
Rematado el ciclo expuesto, llegada <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> volver a p<strong>la</strong>ntar, si quedaba<br />
alguna espiga en el granero se escogía <strong>la</strong> <strong>de</strong> mayor calidad con <strong>la</strong> que sembraríamos.<br />
Con todas <strong>la</strong>s pequeñas variantes zonales que puedan existir, pensamos que<br />
este es el trabajo que se hace con el cereal en <strong>la</strong> zona61 .<br />
Sobre <strong>la</strong> cosecha <strong>de</strong>l maíz diremos que existen varias costumbres en cuanto<br />
al agra<strong>de</strong>cimiento al santoral se refiere por los bienes conseguidos. De este modo, se solía<br />
61 61.- Para hacer este apartado facilitamos una encuesta a los chavales en <strong>la</strong> que se les pedía que interrogasen a<br />
<strong>la</strong>s personas mayores sobre todos los aspectos aquí tratados. El resultado fue muy coinci<strong>de</strong>nte, con pequeñas<br />
variaciones, en toda el área geográfica. Debemos mostrar por ello nuestro agra<strong>de</strong>cimiento especial a los vecinos<br />
<strong>de</strong> Xove, a los señores José Martínez Restragas, Jesús Ribera Sanjurjo, Abe<strong>la</strong>rdo Fernán<strong>de</strong>z López, Dolores y<br />
Pi<strong>la</strong>r Sierra Pichel vecinos <strong>de</strong> Galdo y a los alumnos Ana Rey Díaz, Trinidad Santos Fernán<strong>de</strong>z, Cristina<br />
Fernán<strong>de</strong>z Sierra, Dolo Alonso Álvarez, Belén Rego López, quienes co<strong>la</strong>boraron aún <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> terminar todo<br />
el trabajo en <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> esta información.<br />
60
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
recoger por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia correspondiente una cesta <strong>de</strong> millo por casa, o algún que<br />
otro producto <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> como huevos, etc., para sufragar <strong>de</strong>terminadas misas como <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Corpus, el Auto <strong>de</strong> Ánimas, etc62 .<br />
Otra, menos ritual y mucho más jocosa, que se repite con mucha frecuencia<br />
es aquel<strong>la</strong> en <strong>la</strong> que se cuenta que cuando un matrimonio reñía por cualquiera cosa el<br />
hombre acababa durmiendo en el hórreo <strong>de</strong>bido al enojo <strong>de</strong> <strong>la</strong> señora, pagando <strong>de</strong> este modo<br />
<strong>la</strong>s posibles malhechuras que le ocasionara. En tono festivo, diremos que se trata <strong>de</strong> una no<br />
aconsejable práctica ya que <strong>la</strong>s venti<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>l cabozo, en más <strong>de</strong> una ocasión pudieron<br />
provocar un buen catarro o gripe con lo que los problemas maritales, en vez <strong>de</strong> amañarse se<br />
complicaban. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> forma irregu<strong>la</strong>r y voluminosa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s espigas suponemos que daría<br />
mal dormir. Con todo, no <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> tener su tinte anecdótico.<br />
2.8. DEL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DEL HÓRREO.<br />
“...O home lígase directamente á casa do mesmo xeito que a casa se une á<br />
terra, sendo así a vivenda... (e os seus elementos auxiliares)... un vencello que liga ó home<br />
coa xeografía dun xeito íntimo. Esta unión faise polos dous elementos que a casa ten en si: o<br />
posto po<strong>la</strong> man do home e o proporcionado po<strong>la</strong> xeografía.<br />
É <strong>de</strong> abondo sabido o moito que a terra inflúe na vivenda, xa que é o chan o<br />
que ha da-los materiais pra face<strong>la</strong> e ten que ser condicionada a certas características<br />
climáticas e topográficas; máis convén non esquencer que, en <strong>de</strong>rra<strong>de</strong>iras, é o home o que<br />
organiza estes materiais e esta organización faina dun xeito personal, aten<strong>de</strong>ndo,<br />
inconscientemente, ós mandatos da raza e da historia, elementos que non se <strong>de</strong>ben<br />
esquencer pra non p<strong>la</strong>ntexa-los problemas con falta <strong>de</strong> datos...” 63 .<br />
Esta afirmación <strong>de</strong> Xaquín Lorenzo, <strong>de</strong>sposeída <strong>de</strong> connotaciones tan<br />
peligrosas como <strong>la</strong> <strong>de</strong> raza, pero llena <strong>de</strong> un gran amor por <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, viene a abrir <strong>la</strong> puerta<br />
<strong>de</strong> este apartado.<br />
Efectivamente, Mercadal, maestro <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura racionalista españo<strong>la</strong>,<br />
insistía en <strong>la</strong> fuerte <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa con el suelo en que se asentaba <strong>de</strong> tal modo que<br />
<strong>la</strong> llegaba a consi<strong>de</strong>rar como un producto <strong>de</strong> <strong>la</strong> vegetación natural, en <strong>la</strong> que influían el<br />
clima, los materiales locales y <strong>la</strong> estructura social <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunidad. La variación <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> estos tres factores alteraba <strong>la</strong> ecuación rompiendo el sistema, al tiempo que<br />
provocaba una alteración peligrosa en el medio físico.<br />
En este sentido, más allá <strong>de</strong> lo arquitectónico, <strong>la</strong> casa y <strong>la</strong>s construcciones<br />
adjetivas están estrechamente vincu<strong>la</strong>das al proceso económico <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción rural,<br />
adquiriendo a<strong>de</strong>más valores simbólicos y personalidad propia. En el<strong>la</strong> conviven el hombre,<br />
sus animales y los productos agríco<strong>la</strong>s, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un or<strong>de</strong>n lógico <strong>de</strong> distribución funcional<br />
62 62.-En este sentido, creemos que pue<strong>de</strong>n resultar interesantes <strong>la</strong>s recopi<strong>la</strong>das por LEAL BÓVEDA, JOSÉ Mª:<br />
“Os <strong>hórreos</strong> da Terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. 1998, en el concello pontevedrés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estrada.<br />
63 63.- LORENZO, XAQUÍN: “A casa”. Biblioteca básica da cultura galega. Ed. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1982. P. 7.<br />
61
José María Leal Bóveda<br />
y protección mutua. Han surgido para ellos dos tipos <strong>de</strong> construcciones: <strong>la</strong> casa bloque,<br />
como único edificio que lo alberga todo, y <strong>la</strong> casa compuesta, formada por agregación a un<br />
cuerpo central <strong>de</strong> elementos específicos adosados para los distintos <strong>de</strong>stinos64 .<br />
Este surgimiento no es caprichoso como apuntábamos anteriormente sino<br />
que obe<strong>de</strong>ce a una serie <strong>de</strong> condicionamientos que el <strong>la</strong>briego <strong>de</strong>be ir venciendo<br />
pau<strong>la</strong>tinamente o, por lo menos, aminorando sus efectos. De este modo, es fácil observar<br />
cómo en Galicia el paisano elige el emp<strong>la</strong>zamiento y <strong>la</strong> orientación <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong><br />
consecución <strong>de</strong> unas condiciones mínimas, básicas, necesarias para el normal<br />
<strong>de</strong>senvolvimiento <strong>de</strong> su actividad agríco<strong>la</strong>. Así <strong>de</strong>be procurarse agua, elemento básico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vida, resguardo <strong>de</strong> los vientos, potentes en <strong>la</strong> zona, buena so<strong>la</strong>ina y <strong>la</strong> proximidad a los<br />
campos <strong>de</strong> <strong>la</strong>bor con el objeto <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> vigi<strong>la</strong>ncia sean más eficaces.<br />
Aceptada, pues, <strong>la</strong> enorme influencia que tiene en todo lo <strong>de</strong>scrito el medio<br />
físico circundante y <strong>la</strong> herencia cultural, incluida <strong>la</strong> propia técnica constructiva, haremos<br />
hincapié en el primero <strong>de</strong> los factores constatando que el hombre adquiere una gran<br />
experiencia en cómo hacer frente a <strong>la</strong>s condiciones climatológicas <strong>de</strong> su entorno con una<br />
serie <strong>de</strong> remedios que se basan en: “... a localización dos edificios coa utilización das<br />
características topográficas e inclusive forestais da zona, como elementos protectores frente<br />
aos ventos dominantes. Encontraremos boa proba disto nas comarcas do norte galego, a área<br />
máis fría e húmeda do país, on<strong>de</strong> as edificacións aparecen pegadas á terra, como buscando<br />
gardarse dos axentes atmosféricos. Ne<strong>la</strong>s observaremos a<strong>de</strong>máis cómo a fachada situada<br />
cara ao vento, na que se mantén unha das vertentes do tel<strong>la</strong>do, se construe cega ou coa<br />
menor cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ocos posible...” 65 . También se consiguen otros efectos como: “... a<br />
orientación das casas, en función do mellor so<strong>la</strong>mento da vivenda, co aproveitamento ao<br />
máximo, a través da apertura da porta e a maior parte dos ocos <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>ción e iluminación<br />
cara a mediodía...” 66 .<br />
Con todo lo expuesto sobre <strong>la</strong> situación y orientación <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa <strong>de</strong>bemos<br />
centrarnos ahora en <strong>la</strong> <strong>de</strong> su construcción auxiliar más importante: el hórreo, <strong>de</strong>l que dicen<br />
los expertos, y en esto los hay mucho y más versados que nosotros, <strong>de</strong>be situarse en lugar<br />
elevado y orientado contrariamente a <strong>la</strong> casa. Esto es así en razón <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes funciones<br />
que cada construcción <strong>de</strong>sempeña. Por una parte, el cabozo cumple <strong>la</strong> misión <strong>de</strong> secado <strong>de</strong>l<br />
cereal, por <strong>la</strong> otra, <strong>la</strong> casa tiene que servir <strong>de</strong> morada <strong>de</strong> sus habitantes por lo que <strong>de</strong>be<br />
disponer <strong>de</strong> buenas condiciones <strong>de</strong> habitabilidad.<br />
Efectivamente, <strong>la</strong> orientación <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa-vivienda en <strong>la</strong> zona cumple,<br />
básicamente, con los mo<strong>de</strong>los establecidos con lo que los <strong>la</strong>dos cortos, o pinches, se<br />
64<br />
64.- SORALUCE BLOND, J. R.: “Lugo, reserva <strong>de</strong> arquitectura”. La voz <strong>de</strong> Galicia. 13 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 1993.<br />
65<br />
65.- DE LLANO CABADO, PEDRO: Opus cit. P. 38.<br />
66<br />
66.- Ibi<strong>de</strong>m, p. 38 y BAS, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res: un tema <strong>de</strong> etnografía <strong>de</strong> Galicia”. Coruña.<br />
1983. P. 56.<br />
62
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
orientan hacia el norte y sur <strong>de</strong>bido a que son <strong>la</strong>s partes <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa que cuentan con menos<br />
número <strong>de</strong> ventanas, en ocasiones ninguna, salvo <strong>la</strong> venti<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sván, y <strong>de</strong>ben recibir<br />
<strong>de</strong> frente los vientos llenos <strong>de</strong> humedad y frío <strong>de</strong>l sur y secos <strong>de</strong>l norte.<br />
Contrariamente, <strong>la</strong> fachada principal, con <strong>la</strong> puerta, se encara al naciente, u<br />
oriente, por don<strong>de</strong> sale el sol con el objeto <strong>de</strong> recibirlo en primer término. La posterior lo<br />
hace hacia poniente, u occi<strong>de</strong>nte por don<strong>de</strong> se mete. Así, se aprovecha al máximo el<br />
recorrido <strong>de</strong> aquel en aras a conseguir una buena inso<strong>la</strong>ción. En estas fachadas se abre el<br />
mayor número <strong>de</strong> ventanas.<br />
El hórreo, por oposición, <strong>de</strong>be ubicarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad formada por<br />
casa, alpendre, pajar, etc., en lugar elevado y aireado <strong>de</strong> tal suerte que los <strong>la</strong>dos <strong>la</strong>rgos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cabaña, incluida <strong>la</strong> puerta, <strong>de</strong>n horizontalmente al sur y norte, recibiendo frontalmente los<br />
vientos que sop<strong>la</strong>n en dirección norte-sur o viceversa. El aireado y secado <strong>de</strong>l cereal se ven<br />
favorecidos en gran medida en esta posición. De lo dicho se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> el carácter <strong>de</strong><br />
habitabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa y <strong>de</strong> inhabitabilidad <strong>de</strong>l cabozo.<br />
Amén <strong>de</strong> <strong>la</strong> orientación y ubicación el hórreo es una parte más <strong>de</strong>l conjunto<br />
casero en el que se integra totalmente. En este sentido, dado el minifundio imperante en el<br />
régimen <strong>de</strong> propiedad gallego, no siempre es posible situarlo en <strong>la</strong> posición idónea por esto<br />
po<strong>de</strong>mos verlo adaptándose a <strong>la</strong>s curvas <strong>de</strong> los estrechos rueiros, formando parte <strong>de</strong> los<br />
muros <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> hacienda con los que hace puerta aprovechando un <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
empalizada (en este caso los pés o muros que apoyan en él son más cortos que los otros que<br />
serán más <strong>la</strong>rgos). En ciertos lugares <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, incluso en Asturias y en <strong>la</strong> frontera con <strong>la</strong><br />
misma, por ejemplo en Taramundi, también los po<strong>de</strong>mos encontrar unidos a <strong>la</strong> casa por un<br />
<strong>la</strong>do corto. En este caso, existe una puerta por <strong>la</strong> que acce<strong>de</strong>mos directamente sin necesidad<br />
<strong>de</strong> salir al exterior.<br />
Cuando no tengamos terreno suficiente en <strong>la</strong> hacienda o <strong>la</strong>s condiciones<br />
orográficas lo impidan (<strong>de</strong>masiada pendiente, pongamos por caso), los campesinos han <strong>de</strong><br />
buscar fórmu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> emp<strong>la</strong>zamiento originales. Una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s es <strong>la</strong> <strong>de</strong> construir todos los<br />
<strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>l lugar en un terreno comunal en el que se <strong>de</strong>sparramen uno a uno los graneros67 .<br />
La distribución <strong>de</strong> los mismos suele ser <strong>de</strong> forma anárquica, aprovechando al máximo esta<br />
superficie. También pue<strong>de</strong> ser un terreno privado o perteneciente a <strong>la</strong> iglesia.<br />
Situaciones como <strong>la</strong> <strong>de</strong>scrita no hemos encontrado alguna aunque si otras en<br />
que, <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> excesiva partición <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong>l área en cuestión, se podían apiñar<br />
varios <strong>de</strong> distintos propietarios aunque cada uno en hacienda distinta.<br />
67 67.- Galicia tiene maravillosos ejemplos en Redon<strong>de</strong><strong>la</strong> y Combarro; Pontevedra, Betanzos y Bornal<strong>la</strong>; <strong>la</strong><br />
Coruña, o en a Laxa; Ourense. Personalmente, hemos estudiado dos casos próximos, uno en Cer<strong>de</strong>do;<br />
Pontevedra y otro en San Xulián <strong>de</strong> Laíño, <strong>la</strong> Coruña. En este último, en un terreno, a lo que parece comunal, se<br />
esparcen unos 15 <strong>hórreos</strong> sobre una eira. El primero <strong>de</strong> ellos se asienta en <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada Eira do Cura y consta <strong>de</strong><br />
un número elevado <strong>de</strong> graneros que se concentran alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia parroquial. El complejo está<br />
cuidadosamente restaurado con fondos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión Europea y es una forma que, a nuestro enten<strong>de</strong>r,<br />
se convierte en un magnífico ejemplo <strong>de</strong> respeto arquitectónico, medioambiental y cultural.<br />
63
José María Leal Bóveda<br />
Otro caso <strong>de</strong> ubicación fuera <strong>de</strong> lo normal lo constituye aquel en que el<br />
hórreo se sitúa justo encima <strong>de</strong>l portalón <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> hacienda. En esta variante forma el<br />
dintel superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta. De estos supuestos han aparecido varios aunque curiosamente<br />
esta ubicación se da con mucha frecuencia hacia <strong>la</strong> comarca comprendida entre Mondoñedo<br />
y Riba<strong>de</strong>o.<br />
Después <strong>de</strong> todo lo expuesto y <strong>de</strong> un estudio pormenorizado po<strong>de</strong>mos darnos<br />
cuenta <strong>de</strong> que <strong>la</strong> máxima apuntada re<strong>la</strong>tiva a <strong>la</strong> orientación, no se cumple siempre. Con<br />
todo, se adapta a <strong>la</strong>s condiciones <strong>de</strong>l primitivo urbanismo rural levantándose sobre los<br />
lugares más altos, oteros, cotos, etc.<br />
Cuando el terreno está en pendiente, los pies <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña tienen que<br />
adaptarse a <strong>la</strong>s condiciones orográficas <strong>de</strong> forma que unas serán más <strong>la</strong>rgas que otras en<br />
función <strong>de</strong> <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong> pendiente. Si el lugar es p<strong>la</strong>no hay que erguir el cabozo por lo<br />
que se hace una mesa <strong>de</strong> piedra o soleira sobre el suelo sobre <strong>la</strong> que se enhiestan los pies,<br />
cepas, muros, esteos, etc. A<strong>de</strong>más, si <strong>la</strong> aireación recibida no es suficiente se pue<strong>de</strong>n<br />
agrandar <strong>la</strong>s separaciones <strong>de</strong> los ba<strong>la</strong>ústres dando mayor separación entre tab<strong>la</strong> y tab<strong>la</strong> o<br />
entre piedra y piedra.<br />
2.9. DE LAS PARTES DEL HÓRREO Y DEL PROCESO<br />
CONSTRUCTIVO.<br />
A). LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.<br />
Estamos en una zona en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s condiciones geológicas y biogeográficas<br />
son inmensamente favorables para <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> los materiales necesarios para <strong>la</strong><br />
construcción <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>. En este sentido, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que toda Galicia reúne estas<br />
características.<br />
Los dos fundamentales que llevaban antiguamente, y llevan aún hoy en día,<br />
son <strong>la</strong> buena piedra <strong>de</strong> granito o <strong>de</strong> esquisto y pizarra y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra noble <strong>de</strong> roble, castaño o<br />
nogal (pue<strong>de</strong>n hacerse con otros tipos, pero estos son los fundamentales). El granito con sus<br />
varieda<strong>de</strong>s esquistosas y <strong>la</strong> pizarra es abundante y se pue<strong>de</strong> conseguir en <strong>la</strong>s muchas<br />
canteras existentes en <strong>la</strong> zona, ayer comunales, hoy excesivamente privatizadas. A<strong>de</strong>más, lo<br />
tenemos <strong>de</strong> diferente grano, color y dureza.<br />
Por otra parte, es fácil hacerse con excelentes ma<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> carballo o castaño<br />
ya que todavía hoy, aunque en perpetua regresión <strong>de</strong>bido al ascenso imparable <strong>de</strong>l eucalipto<br />
y <strong>de</strong>l pino, po<strong>de</strong>mos encontrar hermosos ejemplos <strong>de</strong> bosques autóctonos. Así pues, los<br />
materiales básicos para <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> los po<strong>de</strong>mos encontrar aquí en<br />
abundancia sin tener que recurrir a salvar gran<strong>de</strong>s distancia y a portar elevados pesos.<br />
Cuando <strong>la</strong> piedra existía cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa, <strong>la</strong> traía <strong>de</strong>l monte en carro el<br />
campesino que, si no disponía <strong>de</strong> medios económicos, <strong>de</strong>bía levantar el cabozo con sus<br />
propios medios al no po<strong>de</strong>r pagar jornales a canteros y carpinteros. En este caso, él mismo<br />
trabajaba <strong>la</strong> piedra y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra por lo que el resultado final no era tan perfecto como el <strong>de</strong><br />
64
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
los más potentados. Si <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra próxima no era buena, había que ir a buscar<strong>la</strong><br />
don<strong>de</strong> fuera.<br />
El transporte <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma se hacía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s canteras próximas a <strong>la</strong> casa en<br />
carros <strong>de</strong> bueyes, contando el paisano en ocasiones con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> los vecinos a los que se<br />
le pagaba con una buena comida o cena que solían rematar en fiesta. El tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra<br />
y el erguido <strong>de</strong>l hórreo podía contar también con esta ayuda comunal o bien con el trabajo<br />
<strong>de</strong> un cantero experto. Su izado se hacía o a mano entre varios o con un guindaste<br />
rudimentario, <strong>de</strong> tres palos unidos por una cuerda, al que se le añadía otra soga con una<br />
roldana. Este aparato hacía <strong>la</strong>s veces <strong>de</strong> una grúa mo<strong>de</strong>rna.<br />
Con <strong>la</strong> provisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra ocurría lo mismo aunque en este caso el<br />
proceso era más sencillo <strong>de</strong>bido a que <strong>la</strong> consecución, transporte y trabajado eran más<br />
fáciles <strong>de</strong> realizar. Aún así, existía mucha diferencia en el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s piezas fuesen<br />
e<strong>la</strong>boradas por un carpintero o por el <strong>la</strong>briego.<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ayudas comunitarias, quien pudiese pagar los<br />
servicios <strong>de</strong> un cantero así lo hacía <strong>de</strong> modo que eran estos artesanos los que se encargaban<br />
<strong>de</strong> pulir <strong>la</strong> piedra que, en muchos casos servía para construir <strong>la</strong> propia casa y el cabozo. Los<br />
ba<strong>la</strong>gustes <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña eran hechos por los carpinteros en un aserra<strong>de</strong>ro quienes se<br />
encargaban a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ponerlos y cangarlos. Finalmente, los albañiles le colocaban <strong>la</strong><br />
pizarra <strong>de</strong>l tejado y lo pedraban bien.<br />
Si alguien no tenía medios para contratar especialistas, acabaría teniendo una<br />
construcción, si se quiere, menos hermosa y peor acabada, pero que sociológicamente venía<br />
a representar lo mismo que en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más rematadas. En efecto, el poseedor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
menos lustrosas podía sentirse, y <strong>de</strong> hecho así era, tan orgulloso <strong>de</strong> su hórreo como en el<br />
caso <strong>de</strong> los más ricos.<br />
B). LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN.<br />
Si dividimos el cabozo por partes podremos <strong>de</strong>cir que, básicamente, tendrá<br />
dos; <strong>la</strong>s que sustentan y <strong>la</strong>s sustentadas, o dicho <strong>de</strong> otro modo, <strong>la</strong>s mesas o bases, y los pies,<br />
muretes, celeiros, etc., y <strong>la</strong> cabaña propiamente dicha.<br />
De los primeros vamos a hab<strong>la</strong>r ahora.<br />
La comarca estudiada mantiene dos formas esenciales <strong>de</strong> sustentación, los<br />
<strong>de</strong>nominados pés que consisten en unos muretes <strong>de</strong> piedra colocados transversalmente al<br />
cuerpo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña y el celeiro o compartimento inferior que va cerrado con pare<strong>de</strong>s,<br />
abiertas únicamente con una puerta o por pequeños ventanucos <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>ción.<br />
Martínez Rodríguez l<strong>la</strong>ma cepas a lo que aquí <strong>de</strong>nominamos pés. En general,<br />
son unos muretes <strong>de</strong> piedra, normalmente perpiaño bien escuadrado o <strong>de</strong> mampostería seca,<br />
que se colocan transversalmente al piso superior <strong>de</strong>l hórreo o cabana. En aquellos<br />
ejemp<strong>la</strong>res pequeños, con un solo c<strong>la</strong>ro o a lo sumo dos, se sitúan <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> los penales o<br />
<strong>la</strong>dos cortos aunque lo más frecuente es que sean tres, para un cabozo <strong>de</strong> dos o más c<strong>la</strong>ros,<br />
65
José María Leal Bóveda<br />
colocándose en estos casos uno en medio <strong>de</strong>l cuerpo, que sujetan el piso superior. Si el<br />
hórreo fuese todavía más <strong>la</strong>rgo encontraríamos otro en el límite entre dos c<strong>la</strong>ros sucesivos,<br />
entendiendo por estos aquel<strong>la</strong>s porciones en que se divi<strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña con una tira <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra<br />
vertical al resto <strong>de</strong> ba<strong>la</strong>ústres horizontales.<br />
Su forma es prismática, rectangu<strong>la</strong>r, y su dimensión es igual a <strong>la</strong> <strong>de</strong>l ancho<br />
<strong>de</strong>l cuerpo superior. Tienen poco espesor aunque suele variar en proporción directamente<br />
proporcional al peso que ha <strong>de</strong> soportar y a <strong>la</strong> altura <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción. Normalmente, el<br />
interior <strong>de</strong> los mismos se rellenaba, como hemos dicho, con mampostería unida con barro<br />
que a veces permanecía a cara vista o se enca<strong>la</strong>ba. Hoy en día se hace esto con cemento. En<br />
otras ocasiones los muretes se construyen con perpiaño escuadrado lo que representa un<br />
grado más en el nivel <strong>de</strong> perfeccionamiento.<br />
La altura es variable y está en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s condiciones orográficas. Si el<br />
terreno es l<strong>la</strong>no suele ir sustentada sobre una mesa que se rellena <strong>de</strong> piedra hasta formar un<br />
todo compacto. De ésta se eleva con idéntica altura en cada murete que no suele sobrepasar<br />
el metro. También pue<strong>de</strong>n ir directamente sobre el suelo al que previamente se le han<br />
realizado unas zapatas u oqueda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sujección.<br />
Pue<strong>de</strong> ocurrir que el suelo no sea l<strong>la</strong>no sino que esté en pendiente. En estos<br />
casos no se construye el zócalo antedicho buscando <strong>la</strong> horizontalidad. Contrariamente se<br />
recurre a un método más ingenioso, efectivo y menos trabajoso que consiste en que los pés<br />
<strong>de</strong>l cabozo se acomodan a <strong>la</strong> pendiente <strong>de</strong>l terreno siendo unos más <strong>la</strong>rgos que otros.<br />
Normalmente, son más altos los que se correspon<strong>de</strong>n con <strong>la</strong> parte más baja <strong>de</strong> modo que,<br />
visto el hórreo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esta perspectiva parece más elevado.<br />
El espacio inferior entre los muretes pue<strong>de</strong> ir abierto o cerrado. En el primero<br />
<strong>de</strong> los casos habrá <strong>de</strong> utilizarse para secar ropa, atar al perro, guardar leña u otros aperos. De<br />
igual forma, se pue<strong>de</strong> cerrar con verja metálica y servir <strong>de</strong> gallinero, conejera, etc. Si se<br />
cierra lo haremos con muros <strong>de</strong> piedra unida con barro o a cara vista, aunque también<br />
po<strong>de</strong>mos enfoscar<strong>la</strong>. En <strong>la</strong> actualidad se suele hacer con <strong>la</strong>drillo o bloque, materiales más<br />
mo<strong>de</strong>rnos y fáciles <strong>de</strong> manejar. Normalmente, <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lo que ahora pasa a constituir<br />
un celeiro no alcanzan a cerrar todo el espacio inferior por lo que <strong>de</strong>jan unas aberturas entre<br />
el final <strong>de</strong> los muros y el piso superior.<br />
Este tipo <strong>de</strong> basamento también es propio <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>nominados tipo<br />
mahía que po<strong>de</strong>mos encontrar, con variantes rocosas, en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña,<br />
Pontevedra e, incluso, en <strong>la</strong> <strong>de</strong> Ourense, ahora bien en <strong>la</strong> mariña luguesa adquirirán su<br />
máximo esplendor.<br />
El porqué <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> sustentación fue interpretado por diferentes <strong>autor</strong>es,<br />
también, <strong>de</strong> distinta forma, así para Pracchi se empleaba en <strong>la</strong>s zonas costeras <strong>de</strong>l norte en<br />
función <strong>de</strong> que <strong>la</strong> violencia <strong>de</strong> los vientos necesitaba <strong>de</strong> soportes sólidos y robustos.<br />
Martínez Rodríguez <strong>de</strong>scarta esta hipótesis argumentando que el factor climatológico no<br />
66
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
implica <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> muretes tal y como se <strong>de</strong>muestra en el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
provincias citadas y aún, incluso, en el país vecino, Portugal. Por contra, introduce <strong>la</strong><br />
variante geológica aduciendo que los muretes <strong>de</strong> cachotería se encuentran en aquel<strong>la</strong>s áreas<br />
<strong>de</strong> roca esquistosa, fisurada, que por su propia constitución no permiten un <strong>la</strong>brado tan<br />
perfecto como el que requieren los postes, a saber; el norte <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña y <strong>de</strong><br />
Lugo. En este sentido, <strong>la</strong>s mahías pontevedresas o <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> Coruña son distintas ya que el<br />
granito suele ser aquí duro y uniforme por lo que se levantan con perpiaño perfectamente<br />
escuadrado y pulido.<br />
En nuestra mo<strong>de</strong>sta opinión, para el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mariña Vivairense, ambas<br />
hipótesis no son contradictorias sino más bien complementarias ya que en el<strong>la</strong> se unen<br />
vientos <strong>de</strong> fuerte intensidad y un granito más fisurado y esquistoso que en el sur <strong>de</strong> Coruña<br />
y provincia <strong>de</strong> Pontevedra. Estas dos condiciones podrían explicar <strong>la</strong> causa <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong>l<br />
murete en nuestra zona <strong>de</strong> estudio en <strong>la</strong> que dará lugar a <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> lo que<br />
<strong>de</strong>nominaremos hórreo tipo mariñán por ser esta comarca, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Ortigueira, Coruña, hasta<br />
Cadavedo, Asturias, pasando hacia el interior por Pol, Meira y este <strong>de</strong>l río Eo, en <strong>la</strong> que<br />
adquiere su consolidación plena. Otros <strong>autor</strong>es adoptan <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> tipo<br />
Mondoñedo.<br />
La otra forma <strong>de</strong> sustentación es <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada celeiro (<strong>de</strong>l <strong>la</strong>tín cel<strong>la</strong>rium =<br />
granero). Consiste en un cerramiento <strong>de</strong>l espacio inferior <strong>de</strong>l cabozo mediante cuatro<br />
pare<strong>de</strong>s abiertas únicamente con una puerta <strong>de</strong> entrada. Este cercado se suele hacer <strong>de</strong><br />
mampostería enfoscada o sil<strong>la</strong>res aunque también <strong>de</strong> <strong>la</strong>drillo o bloque en los ejemp<strong>la</strong>res más<br />
mo<strong>de</strong>rnos. En el primer caso acompañan al hórreo mariñán teniendo <strong>la</strong> misma p<strong>la</strong>nta y<br />
dimensiones que <strong>la</strong> cabaña, mientras que en el segundo suelen prolongarse hacia <strong>la</strong> puerta<br />
<strong>de</strong>l granero <strong>de</strong>jando una p<strong>la</strong>taforma a <strong>la</strong> que se acce<strong>de</strong> mediante una escalera fija. Deberá<br />
tenerse precaución en <strong>de</strong>jar una separación lo suficientemente gran<strong>de</strong> entre esta p<strong>la</strong>taforma<br />
y el hórreo para que los roedores no puedan saltar al interior <strong>de</strong>l mismo.<br />
Constituye el sostén <strong>de</strong> un tipo <strong>de</strong> hórreo <strong>de</strong>nominado Riba<strong>de</strong>o, más pesado<br />
que el mariñán y <strong>de</strong> mayores dimensiones por lo que es lógico que su constitución sea más<br />
po<strong>de</strong>rosa que <strong>la</strong> <strong>de</strong> los muretes. Existen ejemp<strong>la</strong>res que constan <strong>de</strong> tres pisos con uno<br />
intermedio entre el celeiro propiamente dicho y el cuerpo <strong>de</strong>l hórreo. El primero se usa<br />
como bo<strong>de</strong>ga, el segundo para guardar toda suerte <strong>de</strong> cereales y <strong>la</strong> cámara para el maíz<br />
estrictamente. De este tipo po<strong>de</strong>mos encontrar varios entre <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Barreiros y Foz.<br />
La puerta se suele colocar en un <strong>la</strong>do corto, generalmente el que mira al<br />
norte, aunque por veces también lo hemos encontrado en uno <strong>de</strong> los <strong>la</strong>rgos, y se convierte en<br />
un segundo almacén <strong>de</strong> multitud <strong>de</strong> cosas: aperos <strong>de</strong> <strong>la</strong>branza, leñera, bo<strong>de</strong>ga, <strong>de</strong>spensa <strong>de</strong><br />
patatas, frutos, gallinero, conejera, caseta <strong>de</strong>l perro, etc.<br />
Este hórreo se expan<strong>de</strong> fundamentalmente por zonas costeras <strong>de</strong>l Cantábrico,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> O Vicedo, límite occi<strong>de</strong>ntal, hasta el valle <strong>de</strong>l Navia en Asturias, por <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong><br />
67
José María Leal Bóveda<br />
Vil<strong>la</strong>odrid o Vil<strong>la</strong>pedre. Sin embargo alcanza su climax entre Foz y Riba<strong>de</strong>o <strong>de</strong>l que toma<br />
su nombre. Penetra también en Vega<strong>de</strong>o aunque no hace lo propio con los valles interiores<br />
ni con <strong>la</strong> Meseta lucense tal y como veíamos en el caso <strong>de</strong>l mariñán.<br />
La riqueza arquitectónica referida al cabozo que encierra <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Viveiro<br />
se pone <strong>de</strong> manifiesto en los distintos tipos <strong>de</strong> graneros que existen, así como en <strong>la</strong>s<br />
correspondientes formas <strong>de</strong> soporte que llevan. Como norma general tenemos <strong>la</strong>s dos<br />
estudiadas anteriormente, pero eso no excluye otras variantes aunque sean zonales. En este<br />
sentido, el celeiro po<strong>de</strong>mos verlo también en el <strong>de</strong>nominado hórreo mariñán en el que<br />
cumplirá <strong>la</strong>s mismas funciones que en el riba<strong>de</strong>o. Numerosos casos hemos visto <strong>de</strong> ello aún<br />
con <strong>la</strong> puerta en un <strong>la</strong>do <strong>la</strong>rgo mirando al sur.<br />
Mención aparte merecen los que <strong>de</strong>nominaremos tipo asturiano. Es este un<br />
granero <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta cuadrada aunque <strong>de</strong> mucho menos volumen que el típico <strong>de</strong> Asturias pero<br />
<strong>de</strong>l que toma su forma e, incluso, su sustentación. Esta consiste en cuatro pi<strong>la</strong>res<br />
troncopiramidales, más gruesos en el suelo que en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> contacto con <strong>la</strong> cámara. Se<br />
sitúan uno en cada ángulo <strong>de</strong>l hórreo y logran un soporte perfecto. Están construidos con<br />
mampostería tosca unida con barro y enfoscada al exterior con argamasa. Se correspon<strong>de</strong>n<br />
con los pegollus <strong>de</strong>l hórreo astur.<br />
Todavía observaremos ejemplos <strong>de</strong> esta tipología <strong>de</strong> cabozo en <strong>la</strong> que <strong>la</strong><br />
elevación se realiza mediante celeiro <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pizarra compactadas con arcil<strong>la</strong>, masa,<br />
etc. Estos supuestos suelen constar <strong>de</strong> escalera fija <strong>de</strong> piedra en un <strong>la</strong>do corto que,<br />
generalmente, se correspon<strong>de</strong> con el <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta.<br />
En el caso <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> <strong>la</strong>drillo, prefabricado, bloque, etc., <strong>la</strong><br />
sustentación se hace por muretes o por celeiro <strong>de</strong>l mismo material al tiempo que a aquellos<br />
antiguos que se restauran “mo<strong>de</strong>rnamente” se les conservan los pi<strong>la</strong>res primitivos.<br />
Para finalizar este apartado, diremos que, con pequeñas variantes, estas son<br />
<strong>la</strong>s formas más comunes <strong>de</strong> elevación <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> en <strong>la</strong> zona estudiada en <strong>la</strong> que<br />
resumiendo tenemos: hórreo mariñán con muretes y celeiro, hórreo riba<strong>de</strong>o con celeiro,<br />
hórreo asturiano con pi<strong>la</strong>res o con celeiro y hórreo mo<strong>de</strong>rno con muretes o celeiro <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>drillo, hormigón, prefabricado, etc.<br />
La unión <strong>de</strong> pies y cámara no se hace inmediatamente sino mediante unas<br />
piezas interca<strong>la</strong>das, generalmente estrechas y p<strong>la</strong>nas, <strong>de</strong> granito o <strong>de</strong> pizarra, dispuestas<br />
transversalmente, <strong>de</strong>nominadas tornarratos o rateiras que tienen por misión <strong>la</strong> <strong>de</strong> impedir<br />
que los roedores alcancen <strong>la</strong> cabaña <strong>de</strong>l granero. De esta función se <strong>de</strong>riva, como c<strong>la</strong>ramente<br />
podrá observarse, el nombre que reciben.<br />
Si el hórreo es <strong>de</strong> muretes, estos llevarán una en cada soporte con forma<br />
rectangu<strong>la</strong>r que sobresaldrá unos 20 ó 30 centímetros <strong>de</strong>l ancho <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara. Estará<br />
perfectamente pulida con el objeto <strong>de</strong> que los ratones no puedan c<strong>la</strong>var sus uñas y ascen<strong>de</strong>r<br />
por <strong>la</strong> pared. Pue<strong>de</strong>n llevarse <strong>de</strong> pizarra que será más <strong>de</strong>lgada y tosca que en el caso anterior<br />
68
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
pero que cumplirá <strong>la</strong> misma función. En los <strong>hórreos</strong> asturianos es frecuente que cada pie<br />
lleve una protección <strong>de</strong> este tipo.<br />
Existen ejemp<strong>la</strong>res que sobre los muretes colocan una enorme piedra p<strong>la</strong>na<br />
sobre <strong>la</strong> que se insta<strong>la</strong> el granero que sirve como enorme rateira. Pero estos son los menos<br />
<strong>de</strong> los casos.<br />
En el caso <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> tipo riba<strong>de</strong>o consisten en un vo<strong>la</strong>dizo continuo <strong>de</strong><br />
pizarra a modo <strong>de</strong> tornarratos a <strong>la</strong> vez que sobre él se <strong>de</strong>positarán ca<strong>la</strong>bazas, ca<strong>la</strong>bacines,<br />
etc., a madurar.<br />
Si consi<strong>de</strong>rásemos otras zonas <strong>de</strong> Galicia, en función <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> soporte,<br />
veríamos cómo varía <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l tornarratos pudiendo adoptar varias: troncocónicas,<br />
cilíndricas, convexas, mixtas, cuadradas, rectangu<strong>la</strong>res, etc68 .<br />
La unión entre <strong>la</strong> sustentación y <strong>la</strong>s rateiras se realiza mediante barro, arcil<strong>la</strong>,<br />
mortero <strong>de</strong> cal con arena, etc. Hoy se hace con argamasa <strong>de</strong> arena y cemento. Antiguamente<br />
los canteros tenían otro método ingenioso que consistía en <strong>la</strong> colocación en <strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong>l pie<br />
o muro <strong>de</strong> una capa fina <strong>de</strong> arena que, en contacto con el tornarratos, tendía a llenar los<br />
huecos no cubiertos por <strong>la</strong> mencionada unión. El empalme <strong>de</strong>l pie con <strong>la</strong> base se realizaba<br />
<strong>de</strong>l mismo modo, y dado que este método no siempre funcionaba, se podían añadir puntos<br />
<strong>de</strong> soldadura metálica o incluso piezas c<strong>la</strong>vadas <strong>de</strong> este material.<br />
En re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> protección contra los roedores, los graneros no llevan<br />
so<strong>la</strong>mente estas piezas. Cabe <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> que pese a su tacto, perfectamente liso,<br />
aquellos puedan subir por algún que otro lugar (árboles, ramas, <strong>la</strong> escalera <strong>de</strong>jada puesta<br />
<strong>de</strong>scuidadamente, etc.). En estos casos, los propietarios le hacen un pequeño agujero en <strong>la</strong><br />
puerta <strong>de</strong> entrada por <strong>la</strong> que pueda pasar el gato. Ciertamente, éste disputa con los ratones,<br />
pero con los más pequeños, habiéndome reconocido un propietario que los <strong>de</strong> mayor tamaño<br />
le p<strong>la</strong>ntan cara al felino por lo que éste opta por <strong>de</strong>jarlos en paz.<br />
En otro estudio <strong>de</strong> este tipo realizado por <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis, curioso le<br />
resultó a quien esto escribe el hecho <strong>de</strong> que una propietaria, cierto día que <strong>la</strong> visitamos para<br />
que nos informara <strong>de</strong> su hórreo, al abrir <strong>la</strong> puerta y oler lo que había <strong>de</strong>ntro se percató<br />
inmediatamente <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> los ratones en el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara aún sin verlos. La<br />
sorpresa fue mayúscu<strong>la</strong> cuando <strong>la</strong> señora comenzó a batir en el maíz con un palo, al tiempo<br />
que salían al son <strong>de</strong> los golpes dos fornidos roedores. Sorpresa aparte, no se pue<strong>de</strong> pedir<br />
mayor integración con <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y los olores que <strong>de</strong>spi<strong>de</strong>.<br />
B). LOS ELEMENTOS SUSTENTADOS.<br />
Hecho el entramado sustentante cabe ahora hacer lo propio con el sustentado,<br />
cámara o cabaña propiamente dichas que habrán <strong>de</strong> ser distintas en función <strong>de</strong> si hab<strong>la</strong>mos<br />
<strong>de</strong> hórreo mariñán, riba<strong>de</strong>o o asturiano.<br />
68 68.- Ver otros trabajos citados <strong>de</strong>l <strong>autor</strong> sobre Caldas <strong>de</strong> Reis.<br />
69
José María Leal Bóveda<br />
Comencemos por el primero <strong>de</strong> ellos.<br />
Es un cabozo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta rectangu<strong>la</strong>r a<strong>la</strong>rgada (el más <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los aquí<br />
catalogados mi<strong>de</strong> 10 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgo por 2,50 <strong>de</strong> ancho) cuyos penales son <strong>la</strong> continuación<br />
<strong>de</strong> los muretes exteriores, sin pinches y por lo tanto con cubierta a cuatro aguas. Veamos<br />
cómo se construye.<br />
Las rateiras han <strong>de</strong> llevar distintos encajes hechos en <strong>la</strong> pieza para proce<strong>de</strong>r<br />
a <strong>la</strong> colocación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s trabes, sollos, o travesaños, amén <strong>de</strong>l piso. Éstas apoyan sobre los<br />
tornarratos, encajando perfectamente en sentido longitudinal <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras hasta <strong>la</strong>s<br />
últimas. Suelen ser <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y más raramente <strong>de</strong> piedra. Una vez tiradas podremos<br />
comenzar con <strong>la</strong> colocación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ma<strong>de</strong>ras o piedras <strong>de</strong>l piso, que <strong>de</strong>ben ir colocadas en<br />
posición perpendicu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong>s rateiras.<br />
Sobre <strong>la</strong>s esquinas y en medio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s trabes se sitúan unas vigas erguidas <strong>de</strong><br />
piedra, l<strong>la</strong>madas colunas que vienen a representar <strong>la</strong>s verda<strong>de</strong>ras vigas <strong>de</strong>l hórreo. El<br />
número <strong>de</strong> estas piezas varía en or<strong>de</strong>n a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l granero y a <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ros, por lo<br />
que se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que para uno <strong>de</strong> dos ha <strong>de</strong> llevar seis colunas; dos en <strong>la</strong>s esquinas <strong>de</strong>l<br />
frente, dos en medio y <strong>la</strong>s dos restantes en <strong>la</strong> parte posterior. De esta forma queda<br />
perfectamente armada <strong>la</strong> cámara <strong>de</strong>l granero.<br />
Las colunas llevan encima, unidas longitudinalmente a <strong>la</strong>s tres <strong>de</strong> cada <strong>la</strong>do<br />
<strong>de</strong>l hórreo, dos piezas <strong>de</strong> piedra <strong>la</strong>rgas y parale<strong>la</strong>s; son <strong>la</strong>s soleiras o cornisas con un<br />
pequeño <strong>de</strong>sbaste ya que sobre el<strong>la</strong>s ha <strong>de</strong> encajar en el medio <strong>la</strong> tixeira o arco.<br />
Conseguimos así el esqueleto para proce<strong>de</strong>r al cierre <strong>de</strong>l hórreo por arriba o a <strong>la</strong> colocación<br />
<strong>de</strong>l tejado.<br />
Engarzadas <strong>la</strong>s trabes, colunas y soleiras, cerramos <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña<br />
con piezas verticales <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, separadas por una pequeña abertura por <strong>la</strong> que penetra el<br />
aire. En nuestro caso el material más frecuente es <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra aunque encontramos un<br />
maravillo ejemplo <strong>de</strong> tiras <strong>de</strong> piedra en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Lago, concello <strong>de</strong> Xove, propiedad<br />
<strong>de</strong> Dolores Rodríguez Otero. Estas piezas se l<strong>la</strong>man popu<strong>la</strong>rmente ba<strong>la</strong>ústres o ba<strong>la</strong>ústros y<br />
enganchan verticalmente sobre <strong>la</strong>s trabes y soleiras. Horizontalmente lo hacen en <strong>la</strong>s<br />
colunas que han <strong>de</strong> portar unas pequeñas hendiduras por <strong>la</strong>s que se meten. A esta operación<br />
se <strong>de</strong>nomina cangar los ba<strong>la</strong>ústres. En medio <strong>de</strong> ellos, por fuera, uniéndo<strong>la</strong>s a todas se<br />
c<strong>la</strong>va <strong>la</strong> cinta. De este modo quedan los ba<strong>la</strong>ústros perfectamente sujetos vertical y<br />
horizontalmente y el cuerpo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara dividido en dos.<br />
Estas mismas formas constructivas son empleadas para el hórreo asturiano<br />
aunque con alguna diferencia, sobre todo en <strong>la</strong>s trabes que son siempre <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y en <strong>la</strong>s<br />
colunas que son <strong>de</strong> mampostería <strong>de</strong> cachote o <strong>de</strong> pizarra, enfoscada mayoritariamente al<br />
exterior. Debemos tener presente que <strong>la</strong> gran diferencia <strong>de</strong> este tipo con respecto al mariñán<br />
está en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta que aquí es cuadrangu<strong>la</strong>r.<br />
Las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o son completamente distintas a <strong>la</strong>s <strong>de</strong> los dos<br />
70
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
anteriores ya que se hacen por entero <strong>de</strong> piedra o <strong>de</strong> mampostería <strong>de</strong> pizarra, frecuentemente<br />
enca<strong>la</strong>da al exterior. La venti<strong>la</strong>ción se produce por unas aberturas rectangu<strong>la</strong>res, a modo <strong>de</strong><br />
saeteras, <strong>de</strong>nominadas bufarros o furados que cubren los cuatro <strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara. Se<br />
disponen longitudinalmente en tres fi<strong>la</strong>s horizontales sin que los <strong>de</strong> arriba se correspondan<br />
con los inmediatamente inferiores. Esto le da un aspecto característico al cabozo en forma<br />
<strong>de</strong> tablero <strong>de</strong> ajedrez.<br />
Existe otro tipo <strong>de</strong> granero que l<strong>la</strong>maremos tipo mixto que consiste<br />
básicamente en una base sustentadora <strong>de</strong> muretes fundamentalmente. Las pare<strong>de</strong>s <strong>la</strong>rgas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cabana son <strong>de</strong> ba<strong>la</strong>ústros <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra colocados verticalmente, mientras que <strong>la</strong>s cortas se<br />
hacen con saeteras <strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o, que se colocan, generalmente, dos en <strong>la</strong> parte superior,<br />
una so<strong>la</strong> en el medio y otras dos en <strong>la</strong> inferior dando el aspecto ajedrezado propio <strong>de</strong>l<br />
riba<strong>de</strong>o. De <strong>la</strong> mixtura <strong>de</strong> estas dos formas <strong>de</strong> fabricar los tabiques <strong>la</strong>terales hemos<br />
adoptado <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> tipo mixto. Su área <strong>de</strong> distribución se con<strong>de</strong>nsa hacia el este<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, en <strong>la</strong> confluencia <strong>de</strong> los concejos <strong>de</strong> Viveiro y Vicedo, don<strong>de</strong> adquieren su<br />
mayor representación. Precisamente, aquí encontramos los ejemplos más numerosos <strong>de</strong>l tipo<br />
riba<strong>de</strong>o.<br />
La cabaña <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> mo<strong>de</strong>rnos es mucho más fácil <strong>de</strong> levantar ya que se<br />
hace con piezas hechas a medida, bien <strong>de</strong> <strong>la</strong>drillo colocado transversalmente con los<br />
agujeros hacia fuera, <strong>de</strong> bloque <strong>de</strong> hormigón o <strong>de</strong> material prefabricado. Todo ello se une<br />
con argamasa en una operación que apenas si p<strong>la</strong>ntea problemas por lo que pue<strong>de</strong> ser<br />
abordada por el mismo propietario.<br />
C). LA CUBRICIÓN.<br />
El hórreo lleva generalmente dos o tres tixeiras sobre <strong>la</strong>s que se coloca<br />
longitudinalmente una viga <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que <strong>la</strong>s une, l<strong>la</strong>mada cume o cuberta. Se sitúan<br />
aproximadamente a 40 ó 50 centímetros <strong>de</strong> los <strong>la</strong>dos cortos <strong>de</strong>l cabozo y justo en medio.<br />
Des<strong>de</strong> aquí parten otras dos pequeñas vigas, también <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, hacia los vértices<br />
superiores <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara. Este entramado hace que nuestros graneros no lleven pinches, o<br />
frontones triangu<strong>la</strong>res en el frente, <strong>de</strong> tal suerte que <strong>la</strong> cubierta se realiza a cuatro aguas, al<br />
contrario que en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> Galicia, en or<strong>de</strong>n a una mayor resistencia al aire y a una<br />
mejor evacuación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aguas.<br />
Del cume que atraviesa <strong>la</strong>s tixeiras parten varias fi<strong>la</strong>s <strong>de</strong> tab<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra,<br />
perpendicu<strong>la</strong>res hacia los aleros, <strong>de</strong>nominadas cangos que se pue<strong>de</strong>n cruzar o no con otras<br />
transversales. Normalmente esto no ocurre, pero pue<strong>de</strong> pasar. Con esto se conforma un<br />
entramado consistente en una red <strong>de</strong> fi<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra sobre <strong>la</strong> que se coloca <strong>la</strong> cubrición o<br />
tejado, mediante losas <strong>de</strong> pizarra y más recientemente, capas <strong>de</strong> cemento o chapas <strong>de</strong> uralita.<br />
La cubierta se hace a cuatro aguas, dos mayores sobre los <strong>la</strong>dos <strong>la</strong>rgos y dos menores sobre<br />
los cortos, c<strong>la</strong>vando o atando con a<strong>la</strong>mbre <strong>la</strong>s losas <strong>de</strong> pizarra con puntas a los cangos. En el<br />
exterior, <strong>la</strong> unión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas se hace sobre <strong>la</strong> arista mayor con teja romana, cementada<br />
71
José María Leal Bóveda<br />
con el objeto <strong>de</strong> que no penetre el agua por <strong>la</strong>s 5 resultantes.<br />
El tejado <strong>de</strong>be llevar una <strong>de</strong>terminada pendiente con el fin <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
escorrentía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aguas se realice hacia fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s. El grado <strong>de</strong> inclinación varía<br />
según <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada y su pluviosidad pero no <strong>de</strong>be pasar, en opinión <strong>de</strong> los más viejos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, <strong>de</strong> un cuatro por ciento. A<strong>de</strong>más no <strong>de</strong>be sobresalir <strong>de</strong>l cuerpo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara,<br />
conformando un alero que expulse <strong>la</strong>s aguas fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma para que el maíz y los<br />
ba<strong>la</strong>ústres no se pudran.<br />
Salvo en el norte <strong>de</strong> Lugo y Coruña, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> techumbre es a cuatro aguas y<br />
cubierta <strong>de</strong> pizarra, en el resto <strong>de</strong> Galicia se hace a dos con teja romana o <strong>de</strong>l “país. De estas<br />
particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s proviene <strong>la</strong> esbeltez que para nuestro cabozo proc<strong>la</strong>ma Martínez Rodríguez.<br />
Hecho el hórreo <strong>de</strong>beremos ponerle <strong>la</strong> puerta cuyo número y ubicación<br />
estarán en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> orientación <strong>de</strong>l mismo y según los c<strong>la</strong>ros que lleve. Como norma<br />
general se sitúan en uno <strong>de</strong> los <strong>la</strong>dos cortos, casi siempre en el que mira hacia el norte<br />
aunque, excepcionalmente, es posible que porte una en cada penal. Hemos visto casos en los<br />
que situado el cabozo muy cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa, se tien<strong>de</strong> una especie <strong>de</strong> pasare<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el piso<br />
alto <strong>de</strong> ésta hasta el granero, con lo que se consigue que <strong>la</strong> entrada no suponga tocar el<br />
exterior. Raramente lo hace en un <strong>la</strong>do <strong>la</strong>rgo.<br />
Los accesos al cabozo son exteriores y pue<strong>de</strong>n hacerse <strong>de</strong> dos formas:<br />
mediante una escalera consistente en unos peldaños <strong>de</strong> piedra fija que quedan alejados <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
puerta a una altura que facilite el paso al hombre y dificulte el <strong>de</strong> los roedores; o con una<br />
escalera <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra móvil que se coloca cada vez que tenemos que coger maíz. Se <strong>de</strong>be tener<br />
mucho cuidado en retirar<strong>la</strong> cuando acabamos <strong>la</strong> tarea ya que si se nos olvida los ratones<br />
pue<strong>de</strong>n subir por el<strong>la</strong> y conseguir el cereal <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara. De los primeros hemos localizado<br />
menos número que <strong>de</strong> los segundos que se convierten en predominantes. Aún así, pudimos<br />
observar que en caso <strong>de</strong> llevar esca<strong>la</strong> fija <strong>de</strong> piedra el tipo <strong>de</strong> hórreo era casi siempre <strong>de</strong> tipo<br />
riba<strong>de</strong>o. Hacia Barreiros, Foz y Riba<strong>de</strong>o es norma que existan peldaños fijos que terminan<br />
en una p<strong>la</strong>taforma superior, alejada <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrada por lo expuesto anteriormente que sirve<br />
como protección <strong>de</strong> aguas a <strong>la</strong> puerta <strong>de</strong> entrada al celeiro. Éste llevará también unos<br />
pequeños ventanucos <strong>de</strong> aireación.<br />
Dado que antiguamente <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s técnicas para levantar <strong>la</strong>s piedras<br />
eran muy limitadas, este proceso <strong>de</strong> erguido se hacía a mano con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> los vecinos, o<br />
bien mediante los l<strong>la</strong>mados guindastes o grúas artesanales, compuestos por tres palos, una<br />
roldana y una cuerda. Con este aparato se conseguía reducir el esfuerzo y facilitar <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong><br />
los hombres. De igual modo, es palpable a simple vista cómo <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> cantería o<br />
albañilería eran ejercidas, cuando no se podían pagar jornales, por los mismos <strong>la</strong>briegos a<br />
los que el ais<strong>la</strong>miento <strong>de</strong>l mundo rural convertía en verda<strong>de</strong>ros especialistas <strong>de</strong> todo tipo <strong>de</strong><br />
tareas.<br />
Con todo, lo más normal era que los canteros puliesen <strong>la</strong>s piedras, los<br />
72
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
carpinteros tornasen y cangasen <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra y los albañiles cubriesen con pizarra el techo y<br />
diesen el último y <strong>de</strong>finitivo pedrado.<br />
Lo que aquí se pue<strong>de</strong> leer hace referencia al hecho tradicional <strong>de</strong> levantar el<br />
cabozo, y <strong>de</strong>biendo tener en cuenta el lector que hoy esto se hace con materiales<br />
prefabricados, menos pesados, para lo que el hombre cuenta con técnicas mecánicas que<br />
disminuyen sobremanera los esfuerzos ancestrales69 .<br />
D). LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES.<br />
Del mismo modo que protegíamos el hórreo <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad y <strong>de</strong> los roedores,<br />
también tendremos que hacerlo <strong>de</strong> los malos espíritus, males <strong>de</strong> ojo, meigallos, etc. En<br />
<strong>de</strong>finitiva, tenemos que salvarlo <strong>de</strong> todo cuanto pueda arruinar <strong>la</strong> cosecha <strong>de</strong> <strong>la</strong> que<br />
habremos <strong>de</strong> comer todo el año. Pero también, hemos <strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cer al cielo <strong>la</strong> bonanza <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cosecha y el que nos haya permitido tener el cabozo lleno <strong>de</strong> cereal, cuestión ésta que da<br />
prestigio a una casa, amén <strong>de</strong> comida. Para esto están <strong>la</strong>s cruces y otros elementos<br />
ornamentales.<br />
Efectivamente, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los graneros encontrados portan piezas que<br />
rematan el edificio. Pue<strong>de</strong>n ser cruces <strong>de</strong> piedra o los <strong>de</strong>nominados pelouros o <strong>la</strong>mpeóns<br />
que consisten en unos terminales puntiagudos <strong>de</strong> piedra o cantos rodados que coronan el<br />
edificio. Mucho se ha hab<strong>la</strong>do <strong>de</strong> su significación por lo que nosotros vamos a recoger<br />
aquello más importante para aplicarlo a nuestro espacio <strong>de</strong> estudio.<br />
Nuestros antepasados, practicantes <strong>de</strong> una economía casi <strong>de</strong> subsistencia,<br />
basada en <strong>la</strong> gana<strong>de</strong>ría y en una agricultura rudimentaria, tuvieron que dominar <strong>la</strong> naturaleza<br />
con objeto <strong>de</strong> obtener buenas cosechas. Para que <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> les fuera fecunda y no hubiese<br />
p<strong>la</strong>gas que acabaran con el<strong>la</strong>s, no dudaron en pedirles ayuda a los espíritus. Espíritus estos<br />
re<strong>la</strong>cionados con <strong>la</strong>s fuerzas naturales, síntoma <strong>de</strong> una religiosidad muy primitiva, como el<br />
agua, el fuego, los árboles, <strong>la</strong>s serpientes, <strong>la</strong> luna, <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>, y otros muchos más.<br />
Se fue, así, gestando un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> conciencia mítica gallega,<br />
preñada <strong>de</strong> magia, brujería, etc., que habría <strong>de</strong> perdurar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los tiempos más remotos<br />
hasta <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> Roma y <strong>la</strong> posterior <strong>de</strong>l Cristianismo, filosofía que remata este tipo <strong>de</strong><br />
cultos.<br />
El triunfo <strong>de</strong>l Cristianismo en un <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte Imperio Romano <strong>de</strong> occi<strong>de</strong>nte es<br />
patente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros siglos <strong>de</strong> <strong>la</strong> era cristiana, <strong>de</strong> suerte que poco a poco va<br />
imponiendo sus rituales, sustituyendo aquellos <strong>de</strong> nuestros ancestros. De esta forma, <strong>la</strong>s<br />
ermitas, <strong>la</strong>s capil<strong>la</strong>s, los cruceiros, se van situando en <strong>la</strong>s cimas <strong>de</strong> los montes, junto a <strong>la</strong>s<br />
<strong>fuentes</strong>, en el cruce <strong>de</strong> los caminos, etc., c<strong>la</strong>vando el símbolo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cruz como expresión <strong>de</strong><br />
69 69.- Con <strong>la</strong>s pequeñas diferencias en el nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>l hórreo y en el proceso constructivo, creemos<br />
haber dado una perspectiva <strong>de</strong> cómo se hace éste. El método seguido para e<strong>la</strong>borar esta información consistió en<br />
una encuesta pasada a los alumnos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes parroquias y concejos, en <strong>la</strong>s que se interrogaba a los<br />
mayores sobre el nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas y <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r el cabozo.<br />
73
José María Leal Bóveda<br />
una nueva religiosidad (aunque <strong>la</strong> cruz no es privativa <strong>de</strong> esta religión sino que es muy<br />
anterior a el<strong>la</strong>). Los ritos ancestrales con los que se dominaba o se ponía en contacto con <strong>la</strong><br />
naturaleza se van viendo sustituidos por <strong>la</strong>s prerrogativas a los santos, <strong>la</strong>s novenas, <strong>la</strong>s<br />
misas, <strong>la</strong>s súplicas a Dios y <strong>la</strong>s promesas a <strong>la</strong> Virgen70 .<br />
A pesar <strong>de</strong> esto, los cultos antiguos pervivieron y aún po<strong>de</strong>mos ver por aquí<br />
cómo <strong>la</strong>s mujeres a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> sembrar el maíz hacen una cruz en el suelo para que el grano<br />
no se pierda y germine abundantemente.<br />
Si <strong>la</strong> cruz inva<strong>de</strong> <strong>la</strong> religiosidad ancestral, <strong>de</strong>l mismo modo queda<br />
incorporada a <strong>la</strong> conciencia mítica <strong>de</strong>l campesino gallego, no solo en el suelo sino en el<br />
símbolo más importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> hacienda: el granero.<br />
La cruz tiene virtu<strong>de</strong>s profilácticas, consagratorias ya que lo pone bajo <strong>la</strong><br />
protección divina y muestra el respeto que sentimos por el pan, por eso se coloca sobre <strong>la</strong><br />
urna que nos alimenta. El propio Caste<strong>la</strong>o <strong>de</strong>bió <strong>de</strong> sentir lo mismo cuando en su obra As<br />
cruces <strong>de</strong> pedra na Galiza, dice: “el pan nuestro <strong>de</strong> cada día dánoslo hoy” 71 .<br />
“...La cruz contrarresta el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> bruja, que pue<strong>de</strong> hacer que se pudra el<br />
maíz o que se caiga el hórreo. Protege <strong>de</strong> los aires <strong>de</strong> difunto, <strong>de</strong> mujer preñada o<br />
menstruante; si <strong>la</strong> mujer menstruante toca el maíz, éste se pudre, pica el vino, seca <strong>la</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntas y estropea <strong>la</strong> carne y los chorizos. Defien<strong>de</strong> <strong>de</strong>l mal <strong>de</strong> ojo que proviene <strong>de</strong> personas<br />
que tienen “fuerza en <strong>la</strong> mirada” -también l<strong>la</strong>mada “fascinación”- y que les hacen daño,<br />
muchas veces sin preten<strong>de</strong>rlo, a <strong>la</strong>s personas, <strong>la</strong>s cosechas y los ganados.<br />
Libra al hórreo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “Fadas”, seres fantásticos entre espirituales y humanos,<br />
que pue<strong>de</strong>n castigar a <strong>la</strong>s gentes y echar maldiciones...” 72 .<br />
La cruz en el hórreo se asemeja a <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia ya que aquel es como un<br />
relicario que guarda nuestro pan, por eso <strong>de</strong>be llevar <strong>la</strong>s mismas significaciones que el<strong>la</strong>: <strong>la</strong><br />
cruz y los elementos ornamentales que sean. En efecto, en muchos casos encontramos<br />
adornos en graneros que reproducían lo mismo que tenían <strong>la</strong>s iglesias o capil<strong>la</strong>s más<br />
próximas. En este contexto, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que: “...<strong>la</strong> cruz en el hórreo no es un símbolo<br />
puramente <strong>de</strong>corativo, aunque hoy tien<strong>de</strong> a per<strong>de</strong>r el significado sagrado y profiláctico. Su<br />
importancia resi<strong>de</strong> en <strong>la</strong> protección que ejerce sobre el elemento más importante <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
economía familiar, el pan: <strong>la</strong> cruz lo protege y hace que <strong>la</strong> cosecha esté en buen estado...” 73 .<br />
Interrogados los paisanos, <strong>de</strong> aquí y <strong>de</strong> otros lugares <strong>de</strong> Galicia, sobre <strong>la</strong><br />
significación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cruz sobre los penales <strong>de</strong> sus <strong>hórreos</strong>, muy pocos respondían en los<br />
términos en que nos expresábamos en párrafos anteriores. Por el contrario, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong><br />
70<br />
70.- BANDE RODRÍGUEZ, ENRIQUE Y TAÍN CARRIL, CARLOS: “El mundo simbólico <strong>de</strong>l hórreo”.<br />
Actas <strong>de</strong>l Primer Congreso Europeo <strong>de</strong>l Hórreo. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. Octubre <strong>de</strong> 1985. P. 58.<br />
71<br />
71.- CASTELAO, A. R.: “As cruces <strong>de</strong> pedra na Galiza”. Ed. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. P. 94.<br />
72<br />
72.- BANDE RODRÍGUEZ, ENRIQUE: Opus cit. P. 59.<br />
73<br />
73.- BAS, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res. Un tema <strong>de</strong> etnografía en Galicia”. Ed. do Castro. Coruña.<br />
1983.<br />
74
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
ellos confesaban que <strong>la</strong> cruz remataba el granero por puro fetichismo o por mimetismo con<br />
los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> los vecinos ya que estos también <strong>la</strong> llevaban. Aún así, reconocían que sus<br />
ancestros <strong>la</strong> habían colocado como elemento protector <strong>de</strong> malos espíritus.<br />
Ciñéndonos a <strong>la</strong> zona en cuestión diremos que cuando el granero lleva<br />
<strong>la</strong>mpeóns o pelouros se ponen como adorno y como sujección con argamasa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s hileras<br />
<strong>de</strong> pizarra que lleva el cabozo. Esto es así porque aunque <strong>la</strong>s losas van sujetas con puntas o<br />
con a<strong>la</strong>mbre a los cangos interiores, el viento suele batir fuertemente en el<strong>la</strong>s<br />
levantándo<strong>la</strong>s, por lo que necesitan <strong>de</strong> este peso externo.<br />
Los <strong>la</strong>mpeóns tienen igualmente su propia simbología y no falta quien los<br />
re<strong>la</strong>cionó con símbolos fálicos en pirámi<strong>de</strong>74 . En este sentido, Lema Suárez recoge que: “...ó<br />
xenial rianxeiro (por Caste<strong>la</strong>o) non lle convencera tal opinión, xa que pra el os remates do<br />
barroco galego eran “estilizacións” do alciprés; os <strong>la</strong>mpións moi ben poi<strong>de</strong>ran ser elementos<br />
simbólicos, reminiscencias dunha evocación a calquera <strong>de</strong>ida<strong>de</strong> primitiva “xa <strong>de</strong>saparecida<br />
do noso ceo” pro que pasou do paganismo ó cristianismo coas are<strong>la</strong>s <strong>de</strong> fartura e<br />
fecundida<strong>de</strong>...” 75 .<br />
En una zona <strong>de</strong>l concejo pontevedrés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estrada, en el valle <strong>de</strong>l río Vea,<br />
Olimpio Arca reseña que toda <strong>la</strong> simbología que portan los cabozos son muestras <strong>de</strong> gratitud<br />
por <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> buenas cosechas, así que que cuando el maíz se sube a <strong>la</strong> cámara en<br />
tinas, los encargados <strong>de</strong> hacerlo hacen <strong>la</strong> señal <strong>de</strong> <strong>la</strong> cruz antes <strong>de</strong> almacenar <strong>la</strong> primera<br />
cesta <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosecha76 .<br />
De todo lo dicho, lo cierto es que existen hermosísimos ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> cruces<br />
y <strong>la</strong>mpeóns (pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> muchas formas: troncopiramidales, rematados en punta, en<br />
bo<strong>la</strong>s, adornados con trabajo en piedra, representando capil<strong>la</strong>s y templetes pequeños, <strong>de</strong><br />
guijarros gran<strong>de</strong>s puntiagudos, etc.), que parecen más adornados conforme avanzamos en el<br />
tiempo. Lema Suárez77 les presupone unos orígenes re<strong>la</strong>tivamente mo<strong>de</strong>rnos ya que en <strong>la</strong><br />
zona estudiada por él, <strong>la</strong> Costa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Muerte, los <strong>hórreos</strong> más viejos no portaban ningún<br />
elemento <strong>de</strong>corativo, mientras que sí lo hacían los más recientes. A<strong>de</strong>más apunta una fecha<br />
<strong>de</strong> “salida” <strong>de</strong> este proceso <strong>de</strong>corativo que sería lo que viene a <strong>de</strong>nominar “el barroco<br />
galego”. Incluso seña<strong>la</strong> que el investigador británico Guy Gimson encontró cierta semejanza<br />
<strong>de</strong> algunas cruces <strong>de</strong> los cabozos galegos con <strong>la</strong>s antiguas celtas <strong>de</strong>l suroeste <strong>de</strong> Ir<strong>la</strong>nda78 .<br />
En nuestra área los pelouros o <strong>la</strong>mpeóns se limitan casi exclusivamente a<br />
unas piedras <strong>de</strong> forma ova<strong>la</strong>da, terminadas en punta, más o menos acusada. Son materiales<br />
muy fáciles <strong>de</strong> conseguir ya que existen en gran cantidad en <strong>la</strong>s numerosas pequeñas p<strong>la</strong>yas<br />
74<br />
74.- KING GEORGIANA, G.: “The way of Saint James. N. York & London”. 1920. P. 225. Tomo III.<br />
75<br />
75.- LEMA SUÁREZ, J. M.: Opus cit. P. 217.<br />
76<br />
76.- ARCA CALDAS, OLIMPIO: Opus cit. P. 261.<br />
77<br />
77.- LEMA SUÁREZ, J. M.: Opus cit. Ps. 217-219.<br />
78<br />
78.- GUINSON, GUY: “Los graneros <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> España”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra. XXVIII. Pontevedra. 1974.<br />
P. 238.<br />
75
José María Leal Bóveda<br />
<strong>de</strong>l litoral cantábrico.<br />
En resumen, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que estas piezas reúnen para sí <strong>la</strong> condición <strong>de</strong><br />
elementos ornamentales a lo que <strong>de</strong>bemos unir una acusada funcionalidad mítico-religiosa.<br />
Todo ello se complementa con <strong>la</strong>s tareas <strong>de</strong> sujección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s losas <strong>de</strong> pizarra contra el fuerte<br />
viento que sop<strong>la</strong> en <strong>la</strong> zona.<br />
Existen otros tipos <strong>de</strong> adornos en <strong>la</strong>s colunas ya que pue<strong>de</strong>n llevar grabada<br />
cualquier inscripción a petición <strong>de</strong> los propios dueños, quienes encargarían a los canteros <strong>la</strong><br />
obra. Por otro <strong>la</strong>do, po<strong>de</strong>mos ver en los tejados gallos <strong>de</strong> metal, veletas <strong>de</strong> viento, etc.<br />
2.10. DE LA TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS HÓRREOS.<br />
No es tarea fácil realizar una c<strong>la</strong>sificación tipológica <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>bido a<br />
su gran variedad <strong>de</strong> formas y al número <strong>de</strong> materiales y elementos <strong>de</strong> construcción. Con<br />
todo, recogiendo <strong>la</strong> hecha por Martínez Rodríguez, seguida por Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no (ver obras<br />
ya citadas en este trabajo) y otros <strong>autor</strong>es, nos atrevemos a proponer una c<strong>la</strong>sificación que<br />
atienda a cuatro aspectos básicos: a) <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, b) los materiales <strong>de</strong> construcción,<br />
c) <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> sustentación, d) <strong>la</strong>s vertientes <strong>de</strong>l tejado. Ello siempre haciendo re<strong>la</strong>ción a<br />
<strong>la</strong> zona estudiada.<br />
1).- POR LA PLANTA.<br />
1.A. RECTANGULAR..<br />
Casi todos los cabozos encontrados en <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro pertenecen a esta<br />
tipología. Los elementos <strong>de</strong> diferenciación, en este sentido, son <strong>la</strong> longitud y <strong>la</strong> anchura, los<br />
materiales <strong>de</strong> construcción, que darán un tipo distinto <strong>de</strong> hórreo, y <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong><br />
sustentación. Las medidas variarán según <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada <strong>de</strong> forma que po<strong>de</strong>mos ver<br />
ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> 10 metros, los más <strong>la</strong>rgos, por Morás, Bravos, Congostras, e, incluso<br />
Magazos; <strong>de</strong> 9 metros en A Rigueira, Faro, Augadoce, Iglesia, Lago, etc., hasta los <strong>de</strong> 2 y 3<br />
metros, los más cortos, en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Escourido, Cruceiro, Vi<strong>la</strong>res, Corredoira, Xove, O<br />
Goio, Sumoas, Vi<strong>la</strong>chá, Mosen<strong>de</strong>, A Barre<strong>la</strong>, Mogor, Borxa, Vicedo, Vedille <strong>de</strong> Arriba,<br />
Gulpigueiras, Poceiras, Castelo, Vi<strong>la</strong>suso, etc.<br />
Veamos a continuación los siguientes cuadros re<strong>la</strong>tivos a <strong>la</strong> mayor y menor<br />
longitud <strong>de</strong> los graneros.<br />
76
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
CUADRO Nº 7: LOS HÓRREOS MÁS LARGOS DE LA ZONA (EN METROS).<br />
Nº MEDIDAS SUPERF/M2 SITUACIÓN TIPO FECHA<br />
1 10,00.2,50.4,00 25 MORÁS. XOVE MARIÑÁN 1800<br />
2 10,00.2,00.6,00 20 BRAVOS. OUROL MARIÑÁN ?<br />
3 10,00.2,00.3,00 20 CONGOSTRAS. VICEDO RIBADEO 1800<br />
4 10,00.1,80.4,50 18 MAGAZOS. VIVEIRO MARIÑÁN S. XVII<br />
5 10,00.1,50.4,00 15 BRAVOS. OUROL MARIÑÁN ?<br />
6 9,74.4,48.2,64 43,63 RIGUEIRA. XOVE MARIÑÁN 1807<br />
7 9,70.2,40.3,60 23,28 ALDEA. FARO. VIVEIRO MARIÑÁN 1800<br />
8 9,00.2,30.3,50 20,7 AUGADOCE. VIVEIRO MARIÑÁN 1795<br />
9 9,00.2,00.4,50 18 IGLESIA. XOVE MARIÑÁN 1700<br />
10 9,00.1,60.4,20 14,4 LAGO. XOVE MARIÑÁN ?<br />
11 APROX. 9 M ----- FABÁS. CHAVÍN MARIÑÁN<br />
CON<br />
CELEIRO<br />
1921<br />
12 8,95.2,38.4,05 21,30 SAN CRISTOBO. XOVE MARIÑÁN ?<br />
13 8,87.2,00.4,35 17,74 SAN PEDRO. VIVEIRO MARIÑÁN 1870<br />
14 8,80.3,10.5,00 27,28 SUEGOS. VICEDO RIBADEO 1875<br />
15 8.80.2,15.4,00 18,92 MORÁS. XOVE MARIÑÁN 1800<br />
16 8,60.2,40.4,00 20,64 MORÁS. XOVE MARIÑÁN 1700<br />
17 8,60.2,25.4,50 19,35 AMIEIRO. VICEDO MARIÑÁN 1906<br />
18 8,50.1,80.5,00 15,3 IGLESIA. XOVE MARIÑÁN ?<br />
19 8,50.1,60.4,30 13.6 LAGO. XOVE MARIÑÁN ?<br />
20 8,46.1,85.3,24 10,49 XILLOY. VICEDO MIXTO 1796<br />
21 8,35.2,65.3,40 22,12 PIÑEIRO. VICEDO RIBADEO 1780<br />
22 8,35.1,35........ 11,27 LAMA. MAÑÓN.<br />
CORUÑA<br />
MARIÑÁN 1935<br />
23 8,25.2,20.3,50 18,15 SAN CRISTOBO. XOVE MARIÑÁN 1885<br />
24 8,20.2,40.4,30 19,68 LAGO. XOVE MARIÑÁN<br />
DE PIEDRA<br />
1858<br />
25 8,06.2,30.4,35 18,53 MAGAZOS. VIVEIRO MARIÑÁN S. XVIII<br />
26 8,00.2,50.7,00 20 XOVE NÚCLEO MARIÑÁN 1750<br />
27 8,00.1,80.5,00 14,4 XOVE, NÚCLEO MARIÑÁN 1914<br />
28 CUATRO<br />
PILARES<br />
29 CUATRO<br />
PILARES<br />
---- FREDERÍA. SAN<br />
ROMÁN. VICEDO<br />
---- VILELA. SAN ROMÁN.<br />
VICEDO<br />
77<br />
RIBADEO 1795<br />
MARIÑÁN ?
José María Leal Bóveda<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL INSTITUTO VILAR PONTE. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA LEAL<br />
BÓVEDA).<br />
De los datos ofrecidos en el cuadro anterior se pue<strong>de</strong>n observar <strong>la</strong>s<br />
dimensiones <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> más <strong>la</strong>rgos y, en algunos casos, más anchos <strong>de</strong>l área trabajada.<br />
En este sentido, <strong>de</strong>stacan los números 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecientes a los concejos <strong>de</strong> Ourol,<br />
Vicedo, Viveiro y Xove, con unos 10 metros, construidos entre los siglos XVIII y XIX,<br />
época <strong>de</strong>l mayor <strong>de</strong>sarrollo constructivo en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>samortizaciones liberales.<br />
También son relevantes los <strong>de</strong> 9 metros, y <strong>de</strong> entre ellos, uno situado en A Rigueira, que<br />
consta <strong>de</strong> 43,63 m2 <strong>de</strong> superficie amén <strong>de</strong> otro caso con 23,28 m2 en Al<strong>de</strong>a, Faro.<br />
De los <strong>de</strong> mayor longitud, casi todos respon<strong>de</strong>n al tipo mariñán, incluidos<br />
alguno con celeiro, observándose tan sólo uno <strong>de</strong> tipo riba<strong>de</strong>o.<br />
Ello posiblemente nos ponga en el camino <strong>de</strong> encontrarnos en una <strong>tierra</strong><br />
don<strong>de</strong> el cultivo <strong>de</strong>l maíz adquirió gran<strong>de</strong>s proporciones, hecho que <strong>de</strong>mostraría que a<br />
mayor cosecha se correspon<strong>de</strong>ría una mayor longitud <strong>de</strong> granero.<br />
Respecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones diremos que nos hal<strong>la</strong>mos<br />
ante un hecho significativo ya que pertenecen a personas privadas, posiblemente<br />
acomodadas en su día, con <strong>tierra</strong>s en abundancia, lo que posibilitaría mayor producción<br />
agraria y en consecuencia <strong>hórreos</strong> con volúmenes consi<strong>de</strong>rables.<br />
Curiosamente, ocurre todo lo contrario que en una gran parte <strong>de</strong> Galicia,<br />
don<strong>de</strong> <strong>la</strong> Iglesia se convierte en propietaria <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, sobre <strong>la</strong> que<br />
asentará a sus vasallos, rentistas o foreiros, que habrán <strong>de</strong> pagarle toda c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> tributos.<br />
Este hecho posibilitó <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> más gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuestra <strong>tierra</strong> gallega, tal<br />
es el caso <strong>de</strong>l <strong>de</strong> Carnota, Araño, Vi<strong>la</strong>boa, Poio, Lira, etc.<br />
Quizás, <strong>la</strong> explicación venga dada porque Viveiro y su alfoz fue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los<br />
siglos XIV y XV señorío <strong>la</strong>ico en el que <strong>la</strong> iglesia apenas sí tuvo po<strong>de</strong>río, contrariamente a<br />
lo que ocurriría con <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> episcopal <strong>de</strong> Mondoñedo.<br />
En este sentido, hemos encontrado pocos cabozos <strong>de</strong> propiedad comunal, es<br />
<strong>de</strong>cir, hechos por el conjunto <strong>de</strong> los vecinos ante <strong>la</strong> imposibilidad <strong>de</strong> acometer en solitario <strong>la</strong><br />
construcción <strong>de</strong> un granero. A lo sumo, tenemos varios ejemplos en que <strong>la</strong> pertenencia <strong>de</strong><br />
un granero es compartida por dos personas, siempre hermanos, here<strong>de</strong>ros a partes iguales<br />
<strong>de</strong>l mismo. También es posible que uno <strong>de</strong> ellos venda su parte con lo que <strong>la</strong> propiedad<br />
familiar <strong>de</strong>riva hacia otras familias. Suponemos que <strong>la</strong> excesiva atomización <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y un acusado proceso <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nción foral, posibilitado por los dineros “indianos”,<br />
<strong>la</strong>s mejoras en los rendimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y los procesos <strong>de</strong>samortizadores <strong>de</strong>cimonónicos,<br />
nos <strong>de</strong>n <strong>la</strong> respuesta a estos interrogantes que nosotros mismos nos hemos impuesto.<br />
De todos modos, este es un tema sobre el que volveremos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte.<br />
Contentémonos ahora con lo hasta aquí expuesto.<br />
Observemos, a continuación el cuadro <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> más pequeños para<br />
78
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
ponerlo en re<strong>la</strong>ción con el anterior.<br />
CUADRO Nº 8: LOS HÓRREOS MÁS PEQUEÑOS DE LA ZONA (EN METROS).<br />
Nº MEDIDAS SUPERF/M2 SITUACIÓN TIPO FECHA<br />
1 2,00.1,25.2,50 2,5 ESCOURIDO. VIVEIRO MARIÑÁN ?<br />
2 2,00.1,50.3,00 3 CRUCEIRO. XOVE MARIÑÁN 1800<br />
3 2,00.2,30.4,00 4,6 VILARES. OUROL MARIÑÁN AP. S. XIX<br />
4 2,10.1,80.1,00 3,78 CORREDOIRA. OUROL MARIÑÁN 1923<br />
5 2,15.1,20.3,20 2,58 XOVE NÚCLEO MARIÑÁN AP. 1920<br />
6 2,20.1,80.4,80 3,96 O GOIO. OUROL MARIÑÁN AP. S. XIX<br />
7 2,25.1,30.3,30 2,92 SUMOAS. XOVE MARIÑÁN 1920<br />
8 2,27.1,60.3,40 3,63 VILACHÁ. XOVE MARIÑÁN S. XIX<br />
9 2,30.1,40.3,40 3,22 MOSENDE. XOVE MARIÑÁN 1894<br />
10 2,30.1,50.5,20 3,45 A BARRELA. OUROL MARIÑÁN AP. S. XIX<br />
11 2,30.1,69.4,50 3,88 VILARES. OUROL MARIÑÁN 1905<br />
12 2,33.1,33.3,30 3,09 MOGOR. MAÑÓN MARIÑÁN 1954<br />
13 2,50.1,50.4,00 3,75 ESCOURIDO. VIVEIRO MARIÑÁN AP. 1870<br />
14 2,50.1,60.4,10 4 BORXA. LAGO. XOVE MARIÑÁN AP. 1940<br />
15 2,50.1,70.3,40 4,25 VICEDO VELLO MODERNO 1975<br />
16 2,50.2,50.4,00 6,25 ESCOURIDO. VIVEIRO ASTURIANO ?<br />
17 2,60.1,18.1,98 4,68 VEDILLE DE ARRIBA.<br />
MURAS<br />
MARIÑÁN 1850<br />
18 2,61.2,50.3,82 6,52 GULPIGUEIRAS. XOVE MODERNO 1980<br />
19 2,79.1,60.3,00 4,46 POCEIRAS. XOVE MARIÑÁN 1895<br />
20 2,80.1,68.3,50 4,7 POCEIRAS. XOVE MARIÑÁN S. XIX<br />
21 2,80.2,60.3,80 10,08 CASTELO. FARO.<br />
VIVEIRO<br />
MARIÑÁN 1825<br />
22 2,85.5,00.5,64 14,25 VILASUSO. VICEDO RIBADEO 1750<br />
23 3,00.3,00.5,50 9 MOSENDE. XOVE MIXTO CON<br />
CELEIRO<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL INSTITUTO VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ<br />
MARÍA LEAL BÓVEDA).<br />
A diferencia <strong>de</strong>l caso anterior, <strong>la</strong>s dimensiones <strong>de</strong> estos cabozos se reducen<br />
consi<strong>de</strong>rablemente, pudiéndose encontrar ejemplos tan minúsculos <strong>de</strong> 2 hasta 3 metros <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>rgo en Escourido, o Cruceiro, Vi<strong>la</strong>res, Corredoira, Xove, o Goio, Sumoas, Vi<strong>la</strong>chás.<br />
79<br />
1900
José María Leal Bóveda<br />
Mosen<strong>de</strong>, a Barre<strong>la</strong>, Mogor, Borxa, Vicedo Vello, Vedille <strong>de</strong> Arriba, Gulpigueiras,<br />
Poceiras, Castelo, Vi<strong>la</strong>suso. Etc.<br />
La propiedad individual <strong>de</strong> los campesinos, evi<strong>de</strong>ntemente, tiene re<strong>la</strong>ción<br />
con el tamaño <strong>de</strong>l granero <strong>de</strong> modo que a menor tenencia <strong>de</strong> superficie cultivable y número<br />
<strong>de</strong> explotaciones, menores serán <strong>la</strong>s dimensiones <strong>de</strong>l hórreo por cuanto que <strong>de</strong>ben albergar<br />
menor cosecha. También influirá el factor geográfico ya que a medida que avancemos hacia<br />
el interior montañoso el cultivo <strong>de</strong>l maíz se hace más dificultoso, hecho que favorece <strong>la</strong><br />
reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara <strong>de</strong>l hórreo o, incluso, su <strong>de</strong>saparición. Aunque esto no parece<br />
cumplirse para los concejos <strong>de</strong> Xove, Vicedo o Viveiro, sí lo hace con el <strong>de</strong> Ourol, repetido<br />
con asiduidad en el cuadro prece<strong>de</strong>nte.<br />
El acusado minifundismo gallego, fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> sucesiva partición <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
hacienda familiar, trae consigo <strong>la</strong> proliferación <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> puesto que a cada propiedad<br />
privada le correspon<strong>de</strong> un almacén don<strong>de</strong> guardar el cereal, centeno, paínzo, trigo y, más<br />
recientemente, maíz.<br />
El proceso histórico <strong>de</strong> esta endémica fragmentación, como ya quedó dicho<br />
en páginas anteriores, se remonta al siglo XIX con <strong>la</strong>s Desamortizaciones <strong>de</strong> Mendizabal y<br />
Madoz, <strong>la</strong> venta <strong>de</strong> <strong>la</strong>s propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia y <strong>de</strong>l común <strong>de</strong> los concejos, y el acceso a<br />
<strong>la</strong> compra <strong>de</strong> <strong>la</strong> parce<strong>la</strong> trabajada durante siglos por el <strong>la</strong>briego, parce<strong>la</strong> que, si ya era<br />
pequeña <strong>de</strong> por sí, aún reducirá su tamaño con <strong>la</strong>s posteriores y repetidas particiones hechas<br />
entre los hijos.<br />
Respecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> anchura <strong>de</strong> los graneros, tenemos que <strong>de</strong>cir que varía en<br />
función <strong>de</strong> <strong>la</strong> longitud, habiendo casos significativos con anchos reducidos <strong>de</strong> poco más <strong>de</strong><br />
un metro hasta los <strong>de</strong> 4 ó 5 metros <strong>de</strong> algún hórreo tipo riba<strong>de</strong>o, pero fundamentalmente <strong>de</strong><br />
los <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta cuadrada, tipo asturiano. Este último caso es casi privativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong><br />
Escourido, Abre<strong>la</strong>, e, incluso, San Román do Val.<br />
La altura también osci<strong>la</strong> según consi<strong>de</strong>remos una u otra tipología <strong>de</strong> cabozo o<br />
<strong>la</strong> morfología <strong>de</strong>l terreno, es <strong>de</strong>cir si está situado en pendiente o no. Po<strong>de</strong>mos ver casos <strong>de</strong> 2<br />
metros entre pies y cabaña y otros <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 5 y 6 metros entre pies o celeiro y cámara. Por<br />
otra parte, si el cabozo está en pendiente, <strong>la</strong> parte correspondiente a <strong>la</strong> zona más elevada<br />
será más baja y viceversa. Con todo, si hiciésemos una media <strong>de</strong> <strong>la</strong> altura <strong>de</strong> todo lo<br />
catalogado obtendríamos cifras entre 3,5 y 4,5 metros.<br />
1.B. CUADRADA.<br />
Es <strong>la</strong> perteneciente a los cabozos <strong>de</strong>nominados asturianos. Las dimensiones<br />
varían aunque no mucho, pasando <strong>de</strong> los que tienen 2,50.2,50.4,00 metros hasta los <strong>de</strong><br />
3,50.3,50.4,00 e, incluso 5,50 metros <strong>de</strong> altura. Otros no mantienen una p<strong>la</strong>nta estrictamente<br />
cuadrada aunque sí muy parecida tipológicamente. Po<strong>de</strong>mos observarlos por Escourido,<br />
Abre<strong>la</strong> y San Román do Val, límite oriental <strong>de</strong> expansión. Quizá existan algunos ejemplos<br />
más, pero ais<strong>la</strong>damente como ocurre con el <strong>de</strong> Mourenza, Galdo, hermosísimo hórreo<br />
80
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
elevado sobre pies <strong>de</strong> mampostería, casi sobre <strong>la</strong> misma carretera, haciendo una especie <strong>de</strong><br />
túnel, con unas dimensiones <strong>de</strong> 6,80.4,00.5,60 metros.<br />
El porqué <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> esta tipología se nos presentó siempre como un<br />
misterio, por lo que <strong>de</strong>cidimos acudir a <strong>la</strong> entrevista con los propietarios con el fin <strong>de</strong><br />
averiguarlo. Ciertamente, ninguno nos supo concretar nada ya que <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> ellos son<br />
<strong>de</strong>l siglo pasado, épocas a <strong>la</strong>s que los propietarios actuales no pue<strong>de</strong>n, como es lógico<br />
remontarse. A lo sumo, nos respondían que creían que <strong>la</strong> causa <strong>de</strong> su existencia se basaba<br />
en el mimetismo con el <strong>de</strong>l vecino, es <strong>de</strong>cir a partir <strong>de</strong> uno primigenio, los otros se irían<br />
integrando en el paisaje sin <strong>de</strong>sentonar. La cuestión estaría en averiguar cómo llegó el<br />
primero <strong>de</strong> ellos.<br />
Otras personas consultadas nos apuntaron <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
proximidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> frontera asturiana hubiese traído esta especie por <strong>de</strong>rivación.<br />
Particu<strong>la</strong>rmente, esta hipótesis no nos parece muy acertada ya que el límite occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l<br />
hórreo cuadrado astur se sitúa en el valle <strong>de</strong>l Eo, hacia <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Hórrea, Meira, don<strong>de</strong><br />
convive, como más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte se <strong>de</strong>mostrará, con el gallego tipo mondoñedo, <strong>de</strong> Martínez<br />
Rodríguez. Por contra, hacia el occi<strong>de</strong>nte asturiano, Tapia, Vil<strong>la</strong>pedre, etc., penetra el<br />
hórreo gallego <strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o o mondoñedo, hasta <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Navia, Otur, don<strong>de</strong>, <strong>de</strong><br />
nuevo, convive con el cuadrado asturiano. Como po<strong>de</strong>mos observar, estaríamos ante un<br />
proceso <strong>de</strong> “colonización” cultural contrario al apuntado como hipótesis. Con todo, no<br />
<strong>de</strong>bemos <strong>de</strong>scartar<strong>la</strong> como línea <strong>de</strong> investigación.<br />
2).- POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.<br />
Haciendo un listado cronológico <strong>de</strong>beremos comenzar <strong>de</strong>l siguiente modo:<br />
2. A. DE MADERA.<br />
El número <strong>de</strong> los <strong>de</strong> este tipo se reduce a 1, perteneciente al concejo coruñés<br />
<strong>de</strong> Mañón. No es un hórreo habitual en <strong>la</strong> zona, tanto es así que no lo encontraremos <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> los ayuntamientos estudiados <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Lugo. A lo sumo, al sur <strong>de</strong> Muras, a los<br />
pies <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gañidoira, en plena l<strong>la</strong>nura vil<strong>la</strong>lvesa existen preciosos ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>nominado tipo vil<strong>la</strong>lba, que consisten en una cabaña completamente <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, levantada<br />
sobre una mesa <strong>de</strong> piedra o mampostería, con un pequeño vestíbulo <strong>de</strong> entrada, doble<br />
ba<strong>la</strong>ustrada, una a cada <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrada y techumbre <strong>de</strong> pizarra a dos aguas. Son<br />
graneros <strong>de</strong> poco volumen, posiblemente re<strong>la</strong>cionados con una menor cantidad <strong>de</strong> maíz<br />
cosechada.<br />
La utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra, que lleva consigo <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
rectangu<strong>la</strong>r, parece ser el paso siguiente en <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l cabozo <strong>de</strong> varas <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
circu<strong>la</strong>r o rectangu<strong>la</strong>r. Algunos <strong>autor</strong>es sitúan este salto en <strong>la</strong> romanización con <strong>la</strong><br />
introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> carpintería que el Imperio Romano nos trajo allá por los<br />
comienzos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Era Cristiana.<br />
El hórreo <strong>de</strong> vergas o varas vendría a representar <strong>la</strong> tipología más antigua <strong>de</strong><br />
81
José María Leal Bóveda<br />
<strong>la</strong>s que existen en el País gallego79 .<br />
Se hacía con materiales fáciles <strong>de</strong> conseguir y trabajar; piedra o ma<strong>de</strong>ra para<br />
los pies, piedra para <strong>la</strong>s rateiras, ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> carballo para <strong>la</strong>s vigas <strong>de</strong> sustentación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mesa y <strong>de</strong> ésta misma, estacas <strong>de</strong> eucalipto o carballo para <strong>la</strong>s 16 vigas que sirven <strong>de</strong> sostén<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s vergas, varas <strong>de</strong> salgueiro o vimbieiro, etc., o ripias <strong>de</strong> castaño para el entretejido<br />
<strong>de</strong>l cuerpo, <strong>de</strong> nuevo ma<strong>de</strong>ra para <strong>la</strong> estructura cónica <strong>de</strong>l techo y paja <strong>de</strong> centeno, maíz,<br />
trigo, etc., como protección superior. Su distribución se reduce en <strong>la</strong> actualidad a <strong>la</strong> montaña<br />
lucense, a <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Lalín y Caldas <strong>de</strong> Reis en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Pontevedra.<br />
Los motivos <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong>l redondo al rectangu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra parecen<br />
obe<strong>de</strong>cer a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> tener un granero mayor, más consistente, <strong>de</strong> menor complicación<br />
constructiva, capaz <strong>de</strong> albergar <strong>la</strong>s cosechas <strong>de</strong> grano necesarias para los ejércitos <strong>de</strong> Roma.<br />
La materia prima sería muy abundante con lo que el empleo <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma se facilitaría<br />
sobremanera. En él los pies siguen siendo <strong>de</strong> piedra o consisten en un celeiro o una mesa<br />
maciza.<br />
La cabaña se hace enteramente <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, colocándose los ba<strong>la</strong>ústres<br />
verticalmente, al contrario <strong>de</strong> lo que sucedía en los representados en <strong>la</strong>s Cantigas <strong>de</strong> Santa<br />
María <strong>de</strong> Alfonso X el Sabio, <strong>de</strong>jando un pequeño hueco entre cada uno. Por estos agujeros<br />
pasará el aire que seca el cereal. Esta disposición se adoptará para el territorio gallego<br />
posteriormente, por el siglo XVII, cuando <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra pase a ser sustituida por <strong>la</strong> piedra en el<br />
caso <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>rosos.<br />
2.B. DE PIEDRA.<br />
Siguiendo <strong>la</strong>s teorías clásicas, es posible que el hórreo <strong>de</strong> piedra sea el tercer<br />
grado <strong>de</strong> evolución. El paso hacia él se daría allá por los siglos XVII y XVIII, cuando el<br />
reforzamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s rentas forales y diezmales hicieron que los privilegiados lo fueran<br />
todavía más. El fruto <strong>de</strong> su rapiña, en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> Olimpio Arca, hacía más gran<strong>de</strong>s los<br />
<strong>hórreos</strong>, pero también más consistentes, al po<strong>de</strong>r aquellos pagar canteiros que escuadraran<br />
bien <strong>la</strong> piedra, a imagen <strong>de</strong> los ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra.<br />
En estas fechas es lógico pensar que <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> estas maravil<strong>la</strong>s<br />
arquitectónicas pertenecieran exclusivamente al estamento superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> pirámi<strong>de</strong> social:<br />
clero y nobleza80 . No es así hoy en día, cuando el po<strong>de</strong>r adquisitivo <strong>de</strong> los propietarios llega<br />
para hacer estos auténticos monumentos <strong>de</strong> piedra.<br />
De este material hemos localizado unos 40, que representan el 4,9 % <strong>de</strong> los<br />
catalogados, mayoritariamente en el concejo <strong>de</strong> o Vicedo, fundamentalmente <strong>de</strong>l tipo<br />
79 79.- Existe un completísimo e interesante trabajo realizado sobre este tipo <strong>de</strong> graneros por el Equipo <strong>de</strong><br />
Normalización Lingüística <strong>de</strong>l Colegio Público <strong>de</strong> San Clemente, Caldas <strong>de</strong> Reis; Pontevedra, titu<strong>la</strong>do “Os<br />
cabaceiros”, en el verano <strong>de</strong> 1993. Es aconsejable su consulta ya que incorpora, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> un catálogo <strong>de</strong> los<br />
existentes en <strong>la</strong> zona, entrevistas a los propietarios sobre <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> construcción, uso, conservación, fotos,<br />
dibujos explicativos, etc.<br />
80 80.- Ver capítulo <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> historia y evolución <strong>de</strong>l hórreo.<br />
82
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
riba<strong>de</strong>o, aunque <strong>de</strong>staca uno <strong>de</strong>l Ayuntamiento <strong>de</strong> Xove, <strong>de</strong> tipología mariñán, hecho con<br />
ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> piedra en sustitución <strong>de</strong> los <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra. Hemos <strong>de</strong> ac<strong>la</strong>rar que si bien en los<br />
riba<strong>de</strong>o <strong>la</strong> piedra no se coloca verticalmente, ni siquiera alcanza <strong>la</strong> perfección <strong>de</strong>l caso<br />
anterior, si constituye <strong>la</strong> materia prima fundamental, pudiendo ir a cara vista o enca<strong>la</strong>da con<br />
argamasa, arcil<strong>la</strong>, etc.<br />
Sobre el empleo <strong>de</strong> este material en los <strong>hórreos</strong> existen dos teorías, a saber;<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada climatológica, <strong>de</strong>fendida por Lema Suárez y <strong>la</strong> geológica por Martínez<br />
Rodríguez. Nosotros nos atrevemos a introducir una tercera variante basada en <strong>la</strong>s dos<br />
anteriores pero en <strong>la</strong> que prima un fuerte componente económico. Veámos<strong>la</strong>s.<br />
Lema Suárez mantiene que en su zona <strong>de</strong> estudio, <strong>la</strong> Costa da Morte en el<br />
extremo norocci<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña, proliferan los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> piedra en función <strong>de</strong> unas<br />
condiciones climatológicas <strong>de</strong>sfavorables: fuertes vientos, lluvias abundantes todo el año y<br />
una acusada humedad. Estos factores <strong>de</strong>l clima dañarían gran<strong>de</strong>mente <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra por lo que<br />
el campesino prefiere hacer el granero <strong>de</strong> piedra, aunque tenga que recorrer muchos<br />
kilómetros en <strong>la</strong> procura <strong>de</strong> el<strong>la</strong> o incluso hacerlos con cachotería tosca sin importar el<br />
acabado.<br />
Apoya su tesis en el hecho <strong>de</strong> que en <strong>de</strong>terminados lugares <strong>de</strong>sprovistos <strong>de</strong><br />
piedra existen, al contrario, numerosos ejemplos <strong>de</strong> graneros <strong>de</strong> este material (Castríz,<br />
Salgueiras en el Xal<strong>la</strong>s, Santa Comba, Mazaricos, etc.). Los <strong>la</strong>briegos viajarían lejos en<br />
busca <strong>de</strong> el<strong>la</strong> para hacer un hórreo, posiblemente no muy estético, pero que resistiese el paso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s inclemencias <strong>de</strong>l tiempo.<br />
Contrariamente, Martínez Rodríguez sostiene que <strong>la</strong> dicotomía ma<strong>de</strong>ra<br />
versus piedra se rompe en favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda en aquellos lugares en que tiene buenas<br />
propieda<strong>de</strong>s para <strong>la</strong> construcción. Nosotros mantendremos, como hemos dicho<br />
anteriormente, una tercera vía en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong>s condiciones geológicas, climatológicas y<br />
económicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro.<br />
El número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> piedra, sin ser abundante, ya que no supera los 40,<br />
sí es significativo. Este hecho se pue<strong>de</strong> explicar por lo siguiente: <strong>la</strong> zona tiene unas<br />
condiciones húmedas a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el año que mudan a una cierta mejoría <strong>de</strong><br />
temperaturas e inso<strong>la</strong>ción en el verano. Igualmente, <strong>la</strong> zona costera soporta vientos violentos<br />
durante gran parte <strong>de</strong>l invierno que disminuyen en intensidad a medida que penetramos<br />
hacia el interior, por <strong>la</strong> protección ejercida por los numerosos pequeños cordones serranos.<br />
De este modo, teniendo en cuenta estas subidas termométricas estivales, creemos que <strong>la</strong>s<br />
condiciones climatológicas no se pue<strong>de</strong>n tomar como referente exclusivo a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> elegir<br />
<strong>la</strong> piedra.<br />
Por otra parte, si atendiésemos a <strong>la</strong> virulencia <strong>de</strong> los vientos, tendríamos que<br />
en <strong>la</strong>s zonas próximas al mar se ten<strong>de</strong>ría a construir fundamentalmente con piedra en aras <strong>de</strong><br />
una mayor estabilidad. Esto no es así, cuando al contrario po<strong>de</strong>mos observar que <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
83
José María Leal Bóveda<br />
Xove hasta Mañón, pasando por Viveiro y o Vicedo, <strong>la</strong> franja costera sostiene una tipología<br />
<strong>de</strong> hórreo basada fundamentalmente en el mariñán, <strong>de</strong> materiales mixtos con techumbre<br />
apunta<strong>la</strong>da con <strong>la</strong>mpeóns <strong>de</strong> protección.<br />
Muy al contrario, existen numerosas canteras por toda el área consi<strong>de</strong>rada<br />
poseedoras <strong>de</strong> material pétreo abundante y <strong>de</strong> calidad, que, sin embargo, no es usado en<br />
<strong>de</strong>masía tal y como cabría pensar que así fuera. Creemos pues que el verda<strong>de</strong>ro motivo <strong>de</strong><br />
este débil empleo se <strong>de</strong>be más a criterios económicos que geológicos o climáticos aunque<br />
no po<strong>de</strong>mos olvidar <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> estos últimos. Efectivamente, <strong>la</strong> piedra necesita <strong>de</strong><br />
uno o varios canteros para po<strong>de</strong>r picar<strong>la</strong>, escuadrar<strong>la</strong>, levantar<strong>la</strong>, encajar<strong>la</strong>, etc. Estos<br />
cobrarían jornales que no podrían ser pagados por economías cercanas a <strong>la</strong> autosubsistencia,<br />
pero sí por aquel<strong>la</strong>s más pudientes, nobles o clérigos.<br />
De ahí, y dada <strong>la</strong> abundante materia prima mixta, piedra y ma<strong>de</strong>ra, el<br />
campesino opta por hacer su hórreo él mismo aunque no alcance <strong>la</strong> perfección <strong>de</strong> <strong>la</strong> que<br />
poseen los más po<strong>de</strong>rosos. Hacemos hincapié, pues, en <strong>la</strong> carestía y el prolongado tiempo <strong>de</strong><br />
trabajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra como condicionante <strong>de</strong> <strong>la</strong> poca difusión <strong>de</strong> este hórreo.<br />
Otro dato que pone <strong>de</strong> manifiesto el criterio económico es que en <strong>la</strong><br />
actualidad, cuando <strong>la</strong>s economías no son tan ajustadas como en el pasado, a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong><br />
reparar los materiales <strong>de</strong>teriorados, se prefieren los más mo<strong>de</strong>rnos como el <strong>la</strong>drillo, uralita,<br />
cementos, prefabricados, etc., materia prima más barata, fácil <strong>de</strong> transportar y trabajar, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>rga duración, que requiere menos atenciones y cuidados.<br />
Incluso, como po<strong>de</strong>mos observar, <strong>la</strong> economía juega y jugó a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l<br />
tiempo un papel predominante81 .<br />
Como hemos dicho, no po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> <strong>la</strong>do el papel jugado por <strong>la</strong>s<br />
condiciones climatológicas ya que hemos comprobado directamente que no son<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong>ñables. Así, a <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> los <strong>la</strong>mpeóns ya citados, en re<strong>la</strong>ción directa con <strong>la</strong><br />
intensidad <strong>de</strong> los vientos, <strong>de</strong>bemos unir un hecho ya pasado. En efecto, por <strong>la</strong> zona se<br />
recuerda el ciclón “Hortensia” que asoló <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s gallegas por los años 70 dando como<br />
resultado el que muchos cabozos acabaran <strong>de</strong>rribados en el suelo en el que todavía siguen<br />
muchos <strong>de</strong> ellos.<br />
Para terminar este apartado diremos que <strong>la</strong>s dimensiones <strong>de</strong> los existentes<br />
son <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más consi<strong>de</strong>rables puesto que osci<strong>la</strong>n entre los 8 y los 10 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgo. Sin<br />
embargo, a ellos <strong>de</strong>beremos unir <strong>la</strong>s propias <strong>de</strong>l celeiro o piso inferior. Con todo, componen<br />
un volumen consi<strong>de</strong>rable, mayor, incluso, que en el caso <strong>de</strong> los <strong>de</strong> tipo mariñán más<br />
81 81.- En este sentido, en un estudio realizado por nosotros en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Pontevedra, una propietaria <strong>de</strong><br />
Castro, Concejo <strong>de</strong> Campo Lameiro, nos confesó que estos materiales citados resultan más manejables y <strong>de</strong><br />
mejor insta<strong>la</strong>ción y mantenimiento que <strong>la</strong> piedra y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra conjuntamente. La piedra so<strong>la</strong>, como el<strong>la</strong> <strong>de</strong>cía, es<br />
otro cantar, es <strong>de</strong>masiado cara. Debemos tener en cuenta que <strong>la</strong>s canteras antiguamente eran <strong>de</strong> explotación<br />
comunal, con lo que el campesino podía hacer uso <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s cuando y cómo quisiera pero en <strong>la</strong> actualidad están<br />
excesivamente privatizadas, y convierten a <strong>la</strong> piedra en un producto caro, casi <strong>de</strong> lujo en <strong>la</strong> construcción.<br />
84
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
gran<strong>de</strong>s.<br />
Como norma general, los más <strong>la</strong>rgos <strong>de</strong> Galicia, pertenecen en su mayoría al<br />
clero, tal y como po<strong>de</strong>mos observar en los casos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s rectorales <strong>de</strong> Carnota, Araño, Poio,<br />
Lira, Vi<strong>la</strong>boa, Arzúa, Barrantes, etc82 .<br />
2. C. DE MATERIALES MIXTOS (PIEDRA Y MADERA).<br />
Representan más <strong>de</strong>l 90 % <strong>de</strong> los catalogados. Les <strong>de</strong>nominamos así porque<br />
incorporan <strong>la</strong> piedra y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra mezclándose en un conjunto armonioso y perfecto. En<br />
ellos <strong>la</strong> sustentación sigue siendo enteramente <strong>de</strong> piedra o mampostería, combinándose ésta<br />
y <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra en <strong>la</strong> cámara en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s columnas, sollos, soleiras e, incluso, el piso son <strong>de</strong><br />
piedra y los ba<strong>la</strong>ústres, cangos, cume y <strong>la</strong> tixeira son <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra.<br />
Su momento <strong>de</strong> máxima expansión se situaría en el siglo XIX con <strong>la</strong>s<br />
reformas económicas, sociales y políticas que los liberales introdujeron en una España<br />
dominada por <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>l Antiguo Régimen.<br />
Sus dimensiones varían enormemente, yendo <strong>de</strong> los 2 metros el más corto a<br />
los 10 metros el más <strong>la</strong>rgo. Entre estas dos medidas se sitúan los más repetidos que osci<strong>la</strong>n<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los 6 metros <strong>de</strong> media, con dos o tres c<strong>la</strong>ros83 .<br />
Sin duda es el hórreo más representativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro en <strong>la</strong> que<br />
<strong>de</strong>staca el concello <strong>de</strong> Xove con 320 ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> los 815 catalogados, le siguen Viveiro<br />
con 194, o Vicedo con 165 y a una gran distancia Ourol con 37, Mañón con 20 y Muras con<br />
1. Creemos que los motivos <strong>de</strong> esta predominancia están explicados en líneas anteriores.<br />
2. D. DE MATERIALES MODERNOS.<br />
Desgraciadamente, aunque no son los más numerosos, tien<strong>de</strong>n a multiplicar<br />
su número. Los materiales <strong>de</strong> los que estamos hab<strong>la</strong>ndo son los <strong>la</strong>drillos, cemento, bloques<br />
<strong>de</strong> hormigón, uralitas, prefabricados, etc. Conforman <strong>hórreos</strong> enteros, completamente<br />
nuevos o, incluso, sustituyen en los mixtos a <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra que se <strong>de</strong>teriora. De este modo,<br />
po<strong>de</strong>mos encontrar graneros que, conservando <strong>la</strong> primitiva sustentación y el entramado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cabaña <strong>de</strong> piedra, mudan <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra noble por este tipo <strong>de</strong> productos mo<strong>de</strong>rnos.<br />
Su montaje es muy sencillo si lo comparamos con los más ancestrales <strong>de</strong>bido<br />
al fácil manejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia prima así como a su ligereza y maniobrabilidad.<br />
Estamos ante un proceso que se remonta a mediados <strong>de</strong> nuestro siglo, a partir<br />
<strong>de</strong>l que po<strong>de</strong>mos encontrar <strong>hórreos</strong> restaurados <strong>de</strong> nuevo u otros levantados <strong>de</strong> nueva p<strong>la</strong>nta,<br />
con resultados divergentes: los primeros conservan su encanto y estética, mientras que los<br />
otros son verda<strong>de</strong>ros esperpentos que el paisaje rechaza<br />
4).- POR LA FORMA DE SUSTENTACIÓN.<br />
Otra c<strong>la</strong>sificación posible es aquel<strong>la</strong> que atien<strong>de</strong> a <strong>la</strong>s formas en que se<br />
sustenta el cabozo. De este modo, po<strong>de</strong>mos encontrar varios tipo, aquellos que lo hacen<br />
82<br />
82.- Por el sur <strong>de</strong> Galicia este es un hecho común. Ver para ello nuestro estudio sobre Caldas <strong>de</strong> Reis.<br />
83<br />
83.- Ver cuadro sinópticos.<br />
85
José María Leal Bóveda<br />
directamente sobre pies o muretes transversales a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara, los que lo hacen<br />
sobre el celeiro, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los que se sustentan sobre mesa maciza.<br />
Los más abundantes son los pertenecientes al primer grupo, que se esparcen<br />
por toda <strong>la</strong> zona en cuestión. El celeiro se pue<strong>de</strong> observar mucho menos, sobre todo en los<br />
<strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o, aunque también los hal<strong>la</strong>mos en el tipo mariñán pero más raramente.<br />
Finalmente, <strong>la</strong> mesa maciza representa una excepción.<br />
Con todo, creemos haber dado una amplia visión <strong>de</strong> <strong>la</strong> posible c<strong>la</strong>sificación<br />
<strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>, a pesar <strong>de</strong> que se pue<strong>de</strong>n hacer muchas más atendiendo a infinidad<br />
<strong>de</strong> criterios. En este sentido, hemos seguido <strong>la</strong> hecha por Martínez Rodríguez, recogida por<br />
Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no a posteriori, por consi<strong>de</strong>rar<strong>la</strong> <strong>la</strong> más completa ya que conjuga los elementos<br />
físicos <strong>de</strong>l terreno con <strong>la</strong> intervención sobre ellos <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong>l hombre. Por otro <strong>la</strong>do, el<br />
profesor Lema Suárez nos puso <strong>la</strong> guinda con sus extraordinarios trabajos sobre el hábitat<br />
rural <strong>de</strong>l noroeste <strong>de</strong> Galicia84 . Con este último vamos a rematar esta parte <strong>de</strong>l trabajo:<br />
“...Series <strong>de</strong> <strong>la</strong>drillos dispostos horizontalmente constitúen o paramento <strong>de</strong> due<strong>la</strong>s imitando<br />
á disposición dos antigos <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira (tamén horizontal)... Tal vez por fal<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
tempo, xente pra trabal<strong>la</strong>r e po<strong>la</strong> carestía dos xornais, cada día son más os <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>drillo que se arredan das formas tradicionais pra quedárense tan só en catro pare<strong>de</strong>s que<br />
afean po<strong>de</strong>rosamente a paisaxe galega. Antes as novas esixencias e dificulta<strong>de</strong>s. O <strong>la</strong>brego<br />
que encarga un graneiro ó albañil ( o arquitecto popu<strong>la</strong>r dos novos tempos), só lle esixe que<br />
o edificio responda ás finalida<strong>de</strong>s prácticas e concretas prás que se vai facer: pra iso<br />
abondan catro pare<strong>de</strong>s ben salpicadas <strong>de</strong> buratos <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>ción. Canto máis cedo se remate<br />
o traballo, mellor, nada <strong>de</strong> per<strong>de</strong>-lo tempo no coidado armonioso e estético <strong>de</strong> exterior nin<br />
na superflua ornamentación...” 85 .<br />
2.11. LA INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE.<br />
Como construcción verda<strong>de</strong>ramente autóctona, resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> secu<strong>la</strong>r<br />
experiencia colectiva <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada zona, el hórreo alcanza una<br />
completa integración en el paisaje <strong>de</strong> su comarca, hasta acabar por confundirse con <strong>la</strong><br />
misma <strong>tierra</strong>.<br />
“...A senlleira beleza das arquitecturas popu<strong>la</strong>res radica precisamente neste<br />
logro: ser outro dos elementos conformadores da paisaxe íntima e irrepetible dunha zona. Se<br />
arredamos ese elemento do ambiente on<strong>de</strong> foi creado, pra ser integrado noutro, per<strong>de</strong> todo<br />
o seu sentido e será rexeitado polo novo entorno que o acobil<strong>la</strong>...” 86 .<br />
2.12. ESTUDIO POR CONCEJOS DE LOS HÓRREOS DE LA<br />
TIERRA DE VIVEIRO.<br />
Intentamos dar en esta parte una visión general que resuma <strong>la</strong>s características<br />
84 84.- Ver obras citadas <strong>de</strong> estos <strong>autor</strong>es.<br />
85 85.- LEMA SUÁREZ: Obra citada.<br />
86 86.- LEMA SUÁREZ, J. M.: “Opus Cit. Ps. 233-234.<br />
86
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
básicas <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> <strong>de</strong> Viveiro. Éstas han <strong>de</strong> referirse a conocer el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
construcción (malo, regu<strong>la</strong>r, ruinoso, bueno o muy bueno), uso y forma <strong>de</strong> uso (sí o no,<br />
maíz, patatas, frutos, leña, gallinero, conejera, porqueriza, seca<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> ropa, trastero, etc.),<br />
propiedad (privada o individual, comunal o colectiva, <strong>de</strong>l clero, partida por herencia entre<br />
varios hermanos, <strong>de</strong>sconocida, etc.), fecha <strong>de</strong> construcción (siglos XVII, XVIII, XIX y XX,<br />
dividiendo éste en dos mita<strong>de</strong>s), y los materiales <strong>de</strong> construcción que nos darán el tipo <strong>de</strong><br />
hórreo en cuestión (piedra o riba<strong>de</strong>o, ma<strong>de</strong>ra o vil<strong>la</strong>lba, mixto o mariñán, <strong>de</strong> albañilería o<br />
mo<strong>de</strong>rnos, restaurados, cambiados <strong>de</strong> lugar, etc.). Pensamos que con estas variables<br />
sacaremos un amplio conocimiento <strong>de</strong> los graneros y su idiosincrasia.<br />
Para ello, <strong>de</strong>beremos hacer algunas puntualizaciones metodológicas en <strong>la</strong><br />
toma <strong>de</strong> datos a pesar <strong>de</strong> que ya están lo suficientemente <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>das en <strong>la</strong> primera parte<br />
<strong>de</strong>l libro.<br />
Con todo, sepamos que el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción era tomado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
observación directa <strong>de</strong> los alumnos, que <strong>de</strong>cidían, en función <strong>de</strong>l aspecto <strong>de</strong>l hórreo, en qué<br />
situación se encontraba. La información sobre el uso y <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> uso se extraía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consulta con el dueño, quien <strong>de</strong>bía respon<strong>de</strong>r si lo empleaba o no y cómo lo hacía. En<br />
cuanto a <strong>la</strong> propiedad, también se procedía a una entrevista personal con el/los<br />
propietario/os que, en algunas ocasiones mostraba algún documento acreditativo <strong>de</strong> su<br />
posesión (testamentos fundamentalmente).<br />
Mayor complicación tuvo el apartado <strong>de</strong> <strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> construcción ya que en<br />
un número elevado <strong>de</strong> casos no había pruebas directas (esculpidas en <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
cabozo, documentos acreditativos, etc.) que nos ac<strong>la</strong>rasen el dato. Por todo esto, tuvimos<br />
que recurrir a <strong>la</strong> datación oral indirecta en <strong>la</strong> que el <strong>la</strong>briego recordaba que, por ejemplo, sus<br />
bisabuelos, abuelos, padres, etc., ya hab<strong>la</strong>ban <strong>de</strong>l granero. Luego, otorgándole<br />
arbitrariamente una media <strong>de</strong> 30 años por generación, lográbamos una aproximación, más o<br />
menos exacta, <strong>de</strong>l período en que se había construido.<br />
De este modo, advertimos que el lector <strong>de</strong>be tomar los datos aquí ofrecidos<br />
con mucha caute<strong>la</strong>, sobre todo en aquellos casos que hacen re<strong>la</strong>ción a siglos ancestrales: el<br />
XVII y el XVIII. A medida que avancemos hacia el XIX y el XX <strong>la</strong> datación se aproxima<br />
más a <strong>la</strong> realidad. En este sentido, los edificios que menos complicación nos dieron fueron<br />
los l<strong>la</strong>mados <strong>de</strong> albañilería o mo<strong>de</strong>rnos, no sólo por su mo<strong>de</strong>rnidad que hace refrescar más<br />
<strong>la</strong> memoria <strong>de</strong>l propietario, sino porque suelen incorporar por alguna parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> fachada<br />
corta principal <strong>la</strong> fecha exacta con día, mes y año.<br />
Sobre <strong>la</strong> propiedad tenemos que puntualizar muchas cosas. La pertenencia a<br />
una <strong>de</strong>terminada persona se investigaba por entrevista personal <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se tomaba el<br />
nombre o nombres en cuestión. De esta manera, pudimos saber si tenía un propietario, dos o<br />
tres, sí era comunal, si pertenecía o perteneció a “casa gran<strong>de</strong>” o noble, al clero, etc. En el<br />
caso <strong>de</strong> tener dudas se resolvía <strong>la</strong> cuestión consi<strong>de</strong>rando <strong>la</strong> propiedad como <strong>de</strong>sconocida,<br />
87
José María Leal Bóveda<br />
aunque realmente supiésemos que se trataba <strong>de</strong> un dueño individual. En este aspecto pocos<br />
casos hay hecho que ava<strong>la</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor realizada por los chavales.<br />
Ac<strong>la</strong>radas estas cuestiones <strong>de</strong> una manera breve, pasaremos a exponer el<br />
resumen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características antedichas, no sin antes exponer <strong>la</strong>s parroquias y lugares <strong>de</strong><br />
los concejos estudiados con el número exacto <strong>de</strong> lo catalogado. Para ello <strong>de</strong>beremos<br />
recordar que estos últimos no fueron analizados en su totalidad sino parcialmente, en or<strong>de</strong>n<br />
a <strong>la</strong> existencia o no <strong>de</strong> alumnos en <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada.<br />
CUADRO Nº 9: Nº DE HÓRREOS POR CONCEJOS Y PARROQUIAS.<br />
CONCEJO PARROQUIA Nº DE HÓRREOS TOTAL %<br />
MAÑÓN SAN FÍZ, MOGOR, LAMA 25 25 3,06<br />
MURAS VEDILLE 1 1 0,12<br />
OUROL BRAVOS 31<br />
XERDÍZ, MERILLE 6 37 4,5<br />
O VICEDO NEGRADAS 30<br />
NÚCLEO 114<br />
RÍO BARBA 6<br />
SAN ROMÁN 52 202 24,78<br />
VIVEIRO CELEIRO 9<br />
COVAS, ESCOURIDO 33<br />
FARO, ARÉA 13<br />
GALDO 19<br />
LANDROVE 4<br />
MAGAZOS 37<br />
SAN PEDRO 13<br />
XUNQUEIRA 7<br />
VALCARRÍA 11<br />
VIEIRO 4<br />
VIVEIRO NÚCLEO 16 198 24,29<br />
XOVE CRUCEIRO 35<br />
XOVE-LAGO 28<br />
MORÁS 33<br />
MOSENDE, FOLGUEIRO 16<br />
PORTOCELO 73<br />
88
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
SUMOAS 46<br />
A RIGUEIRA 99<br />
XOVE NÚCLEO 22 352 43,19<br />
TOTAL 815 815 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DE DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL).<br />
Como pue<strong>de</strong> observarse el Ayuntamiento <strong>de</strong> Mañón tiene estudiadas <strong>la</strong>s<br />
parroquias <strong>de</strong> San Fíz, Mogor y Lama, con un total <strong>de</strong> 25 (3,06 %) entre <strong>la</strong>s tres.<br />
Muras es un concejo poco estudiado en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> un solo<br />
alumno que catalogó 1 ejemp<strong>la</strong>r en Vedille (0,12 %).<br />
Ourol engloba Bravos, Xerdíz y Merille, que hacen 37 graneros, un 4,5 %.<br />
En o Vicedo tenemos a Negradas, Vicedo núcleo, Río Barba y San Román<br />
con 202, un 24,78 % <strong>de</strong>l total que lo sitúan en segundo lugar por volumen catalogado.<br />
En Viveiro <strong>la</strong> cosa se complica consi<strong>de</strong>rablemente ya que vemos <strong>la</strong>s<br />
siguientes parroquias: Celeiro, Covas y Escourido, Faro y Area, Galdo, Landrove, Magazos,<br />
San Pedro, Xunqueira, Valcarría, Vieiro y Viveiro núcleo. Entre todas suman 198 cabozos,<br />
un 24 %, ocupando el tercer lugar.<br />
Xove sigue <strong>la</strong> misma ten<strong>de</strong>ncia que Viveiro aunque con menos parroquias<br />
que, sin embargo, dan un número más elevado <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>, en concreto 352, un 43,19 % <strong>de</strong>l<br />
total que hacen que alcance el primer puesto en número <strong>de</strong> graneros estudiados.<br />
Hagamos ahora un estudio, concejo por concejo, referido a siete aspectos en<br />
concreto, a saber: estado <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, uso o no, formas <strong>de</strong> uso, propiedad <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>,<br />
fecha <strong>de</strong> construcción, materiales <strong>de</strong> construcción y tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>.<br />
89
José María Leal Bóveda<br />
CUADRO Nº 10: ESTADO DE LOS HÓRREOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO MALO REGULAR RUINOSO BUENO TOTALES<br />
MAÑÓN 3 4 1 17 25<br />
MURAS -- -- -- 1 1<br />
OUROL 4 2 -- 31 37<br />
VICEDO 26 23 12 140 202<br />
VIVEIRO 25 19 10 144 198<br />
XOVE 18 26 7 301 352<br />
TOTAL 76 74 30 634 815<br />
% 9,3 9,07 3,6 77,79 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Estado y uso <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> son dos aspectos que marchan íntimamente<br />
ligados al constatarse que un buen estado se correspon<strong>de</strong> generalmente con un uso<br />
continuado <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción.<br />
En este sentido, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una mirada rápida al cuadro, po<strong>de</strong>mos observar<br />
que predominan los que están en buenas condiciones: 634 en total que suponen un 77,79 %<br />
<strong>de</strong> los catalogados. Muchos <strong>de</strong> ellos están en activo y otros no se emplean, permaneciendo<br />
como meros objetos <strong>de</strong>corativos o como símbolos <strong>de</strong> un pasado cerealero abundante.<br />
Xove marcha a <strong>la</strong> cabeza en este particu<strong>la</strong>r al igual que ocurrirá con el<br />
número total <strong>de</strong> graneros, en concreto con 301; le seguirían Viveiro y o Vicedo con menos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mitad cada uno, 144 y 140 en el primero y segundo caso. Ourol, Mañón y Muras<br />
quedan a mucha distancia. Sin embargo, Xove tiene menos casos en mal o regu<strong>la</strong>r estado<br />
que los otros dos concejos importantes, Viveiro y o Vicedo, que lo superan en este aspecto<br />
c<strong>la</strong>ramente. Quiere ello <strong>de</strong>cir que en Xove todavía se sigue cultivando el maíz aunque no<br />
tenga usos domésticos sino más bien un <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> pienso para los animales.<br />
En mal y regu<strong>la</strong>r estado apenas sí tenemos ejemp<strong>la</strong>res al compararlos con <strong>la</strong><br />
totalidad catalogada, en concreto serían 150, consi<strong>de</strong>rados ambos casos conjuntamente; un<br />
18,10 % <strong>de</strong>l total. Lo mismo po<strong>de</strong>mos afirmar <strong>de</strong>l estado ruinoso que viene a reproducir <strong>la</strong>s<br />
mismas pautas anteriores, teniendo 30 cabozos, un 3,6 %. Curiosamente, muchos <strong>de</strong> los<br />
graneros que están en este apartado se siguen utilizando con total intensidad, quizás por <strong>la</strong><br />
imposibilidad <strong>de</strong> repararlos por parte <strong>de</strong> los propietarios ante <strong>la</strong> carestía <strong>de</strong> los materiales.<br />
En una economía cerrada, casi <strong>de</strong> subsistencia, <strong>de</strong>stinar un exce<strong>de</strong>nte<br />
económico a restaurar el granero pue<strong>de</strong> suponer un gran <strong>de</strong>sgaste monetario que en muchos<br />
casos no pue<strong>de</strong> ser asumido por el <strong>la</strong>briego. Este hecho nos lleva a otra conclusión, cual es<br />
<strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong>l carácter sacro <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña que, si antiguamente albergaba el pan <strong>de</strong> todo el<br />
90
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
año, hoy ya no lo hace.<br />
Aun así y pese a <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> este sentimiento sacral, el hórreo sigue<br />
teniendo una gran trascen<strong>de</strong>ncia sentimental en <strong>la</strong> gente <strong>de</strong>l agro vivairense, tal y como se<br />
<strong>de</strong>muestra <strong>de</strong>l buen estado general <strong>de</strong> nuestros graneros.<br />
La ruina <strong>de</strong> estas construcciones se <strong>de</strong>be fundamentalmente al abandono <strong>de</strong>l<br />
campo por parte <strong>de</strong>l campesino, que acu<strong>de</strong> a <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> en busca <strong>de</strong> mejores oportunida<strong>de</strong>s. En<br />
este éxodo se abandona todo, hacienda, <strong>tierra</strong>s, <strong>hórreos</strong>, etc., que pau<strong>la</strong>tinamente se van<br />
<strong>de</strong>smoronando con el paso <strong>de</strong>l tiempo.<br />
L<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> atención en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Chavín, concejo <strong>de</strong> Viveiro, <strong>la</strong> gran<br />
cantidad <strong>de</strong> casas antiguas con cabozo incluido que se están restaurando por gente <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
capital para ser empleadas como segunda resi<strong>de</strong>ncia.<br />
CUADRO Nº 11: USO DE LOS HÓRREOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO SI NO TOTALES<br />
MAÑÓN 17 8 25<br />
MURAS 1 -- 1<br />
OUROL 8 29 37<br />
VICEDO 110 92 202<br />
VIVEIRO 132 66 198<br />
XOVE 234 118 352<br />
TOTALES 502 313 815<br />
% 61,59 38,40 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
A.- LOS USOS.<br />
Respecto al uso <strong>de</strong> lo cabozos tenemos que se emplean 502, un 61,59 % <strong>de</strong>l<br />
total, quedando los 313 restantes, un 38,40 % sin actividad. Verda<strong>de</strong>ramente, <strong>la</strong> distancia<br />
entre el primer y el segundo caso tien<strong>de</strong> a recortarse <strong>de</strong>bido al escasísimo peso que en <strong>la</strong>s<br />
socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>das tiene el sector primario. En este or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, juega un papel <strong>de</strong><br />
importancia <strong>la</strong> excesiva <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia actual <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad industrial, basada en<br />
Alúmina- Aluminio, <strong>de</strong>l turismo e, incluso, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pesca. Todo ello reduce al campo a una<br />
mera presencia testimonial, que poco o nada, aporta ya <strong>de</strong> complemento a <strong>la</strong> economía<br />
familiar.<br />
Muchos <strong>de</strong> los propietarios nos confesaron que mantenían el hórreo, con <strong>la</strong><br />
actividad que fuera, por criterios sentimentales, para que no se <strong>de</strong>rrumbara. Incluso, una<br />
gran mayoría <strong>de</strong> ellos es restaurada con <strong>la</strong>drillo y cemento con tal <strong>de</strong> que sigan en pie.<br />
91
José María Leal Bóveda<br />
Municipio a municipio, tenemos que en Mañón predominan los que están en<br />
uso contra los que no están, en una proporción c<strong>la</strong>ra <strong>de</strong> 17 a 8.<br />
Muras no p<strong>la</strong>ntea problemas al tener catalogado solo 1 ejemp<strong>la</strong>r que se usa.<br />
Ourol marca <strong>la</strong>s pautas propias <strong>de</strong> un concejo con c<strong>la</strong>ros síntomas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spob<strong>la</strong>miento, reflejados en el <strong>de</strong>suso <strong>de</strong> 29 cabozos contra 8 que se usan. Ello nos indica<br />
que los antiguos propietarios que tenían toda su economía basada en <strong>la</strong> explotación <strong>de</strong><br />
subsistencia <strong>de</strong>l campo, abandonan su actividad y se <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zan a <strong>la</strong> ciudad en busca <strong>de</strong><br />
mejores perspectivas. Una salida al campo por estas <strong>tierra</strong>s nos mostrará un gran número<br />
<strong>de</strong> casas cerradas cuyos propietarios resi<strong>de</strong>n actualmente en Viveiro.<br />
O Vicedo está en una situación casi <strong>de</strong> empate, con 110 empleados por 92<br />
que no lo están. Las activida<strong>de</strong>s económicas terciarias y <strong>de</strong> <strong>la</strong> pesca han <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zado aquí<br />
también al cultivo <strong>de</strong>l maíz que sólo tiene usos animales, con una c<strong>la</strong>ra ten<strong>de</strong>ncia regresiva.<br />
Viveiro todavía mantiene una marcada prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong> los que están en<br />
activo, 132, por 66 que no lo están. En este municipio estos usos se mantienen en <strong>la</strong>s<br />
parroquias <strong>de</strong>l interior don<strong>de</strong> aún existe un cierto volumen <strong>de</strong> gana<strong>de</strong>ría o <strong>de</strong> animales<br />
domésticos. A medida que nos acercamos a <strong>la</strong> costa el <strong>de</strong>suso se hace una constante. En este<br />
sentido, el papel <strong>de</strong> centralidad económica y administrativa <strong>de</strong>l núcleo hace que el maíz<br />
adquiera una importancia testimonial o que, incluso, <strong>de</strong>saparezca.<br />
Xove representa <strong>la</strong> excepción, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> forma curiosa ya que en su suelo se<br />
insta<strong>la</strong> <strong>la</strong> industria que mueve <strong>la</strong> economía <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada. Aquí se usan 234<br />
contra 118. De ello po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>ducir que existen usos gana<strong>de</strong>ros residuales que engordan<br />
<strong>la</strong>s economías familiares basadas en el sueldo industrial. Por otro <strong>la</strong>do, existe una gana<strong>de</strong>ría<br />
extensiva <strong>de</strong> cierta importancia que aprovecha los ricos pastos <strong>de</strong> una <strong>tierra</strong> generosa en este<br />
sentido.<br />
B). LAS FORMAS DE USO.<br />
Hemos <strong>de</strong> poner <strong>de</strong> manifiesto que no todos los graneros se emplean en <strong>la</strong><br />
actualidad como silos <strong>de</strong> cereal, aunque sí en su mayor parte. Así <strong>de</strong> los 502 en uso, 335 lo<br />
hacen como almacén <strong>de</strong> maíz prioritariamente, un 66,73 %. Otros empleos secundarios,<br />
aunque no menos importantes, están re<strong>la</strong>cionados con los frutos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s escasas producciones<br />
<strong>de</strong>l huerto familiar que sirve <strong>de</strong> complemento a <strong>la</strong> economía casera. De este modo, se<br />
guardan cebol<strong>la</strong>s, ajos, frutas <strong>de</strong> todo tipo, habas, castañas, pescados y carnes para curar<br />
como: sa<strong>la</strong>dos, jamones, <strong>la</strong>cones, tocino, etc.<br />
Po<strong>de</strong>mos observar también otros empleos en <strong>la</strong> parte exterior <strong>de</strong>l cabozo ya<br />
que normalmente en <strong>la</strong> parte inferior, entre <strong>la</strong> separación <strong>de</strong> los muretes, se colocan varias<br />
cuerdas longitudinalmente que sirven como ten<strong>de</strong><strong>de</strong>ro <strong>de</strong> ropa en días <strong>de</strong> lluvia. Este mismo<br />
espacio se utiliza como almacén <strong>de</strong> todo tipo <strong>de</strong> cosas: trastos viejos, ma<strong>de</strong>ra, arados, etc.<br />
Todavía, en <strong>la</strong> parte superior, entre el alero y el tejado po<strong>de</strong>mos c<strong>la</strong>var varias<br />
jau<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que habrán <strong>de</strong> servir <strong>de</strong> palomar.<br />
92
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
En <strong>de</strong>finitiva, como hemos visto, <strong>de</strong>l cabozo po<strong>de</strong>mos hacer un montón <strong>de</strong><br />
usos, a cada cual distinto, pero empleando el mismo edificio, con lo que po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir <strong>de</strong><br />
él que no existe superficie igual <strong>de</strong> reducida que albergue tamaño número <strong>de</strong> cosas. Aún con<br />
todo, aunque en progresiva regresión, mantiene su uso tradicional <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l almacenaje y<br />
secado <strong>de</strong>l cereal por excelencia, el maíz, si bien es cierto que a medida que éste va cayendo<br />
en <strong>de</strong>suso pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>stinarse a otros menesteres.<br />
CUADRO Nº 12: PROPIEDAD DELOS HÓRREOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO PRIVADA COMUNAL CLERO DESCONOCI<br />
DA<br />
TOTALES<br />
MAÑÓN 25 -- -- -- 25<br />
MURAS 1 -- -- -- 1<br />
OUROL 37 -- -- -- 37<br />
VICEDO 197 -- -- 5 202<br />
VIVEIRO 171 1 -- 26 198<br />
XOVE 343 1 1 7 352<br />
TOTALES 774 2 1 38 815<br />
% 94,96 0,24 0,26 4,66 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
La propiedad y <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> son aspectos<br />
que <strong>de</strong>beremos estudiar al mismo tiempo, ya que son características que no po<strong>de</strong>mos<br />
separar.<br />
El régimen <strong>de</strong> tenencia es altamente significativo y está íntimamente ligado<br />
con el excesivo grado <strong>de</strong> atomización <strong>de</strong>l parce<strong>la</strong>rio. Efectivamente, <strong>la</strong>s sucesivas<br />
particiones testamentarias entre los diferentes hijos dan un aspecto poliatomizado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>tierra</strong> en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s formas <strong>la</strong>rgas y estrechas perduran <strong>de</strong> forma finisecu<strong>la</strong>r, con ten<strong>de</strong>ncia a<br />
<strong>la</strong> acentuación <strong>de</strong>l proceso.<br />
Normalmente, en Galicia <strong>la</strong> propiedad se transmite por heredad a los hijos,<br />
por lo que el hórreo pue<strong>de</strong> tener uno o varios propietarios, ya que al contrario que <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>,<br />
no se pue<strong>de</strong> subdividir en longueros. Si se trata tan solo <strong>de</strong> un dueño, <strong>la</strong> cuestión se presenta<br />
sencil<strong>la</strong>, se hace uso <strong>de</strong> él sin más. Si son varios, es normal que el granero tenga dos puertas,<br />
una para cada uno <strong>de</strong> ellos, y el espacio interior y el cuidado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña se distribuyen<br />
proporcionalmente entre los here<strong>de</strong>ros. Es posible que en estos casos el cabozo lleve una<br />
pared interior a modo <strong>de</strong> separación <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s. De estos supuestos hemos encontrado<br />
varios por toda <strong>la</strong> zona, en Ourol, Chavín, Covas y Escourido, Portocelo, etc.<br />
También se pue<strong>de</strong> comprar el granero, y en este caso se trasp<strong>la</strong>nta todo el<br />
93
José María Leal Bóveda<br />
entramado a <strong>la</strong> nueva ubicación, pieza a pieza para lo que en muchas ocasiones se pone un<br />
número pintado en cada una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s. Igualmente, se han localizado un buen número <strong>de</strong><br />
estos ejemp<strong>la</strong>res en o Vicedo, Chavín, don<strong>de</strong> aún existen muchos tirados por el ciclón<br />
Hortensia, a Xunqueira, Morás, Portocelo, Xove, etc.<br />
En re<strong>la</strong>ción con este apartado, pudimos comprobar que los <strong>hórreos</strong> gallegos<br />
muestran <strong>la</strong> excesiva compartimentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> puesto que algunos tienen varias<br />
puertas que se correspon<strong>de</strong>n, por lo general, con una acusada subdivisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad.<br />
A<strong>de</strong>más, cada propietario tiene acceso por <strong>la</strong> suya propia87 .<br />
Ojeando el cuadro sinóptico re<strong>la</strong>tivo al tipo <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>,<br />
po<strong>de</strong>mos observar cómo se cumple el esquema anterior en el sentido <strong>de</strong> que <strong>la</strong> privada se<br />
sitúa muy por encima <strong>de</strong> los otros posibles tipos, con 774 cabozos privados <strong>de</strong> los 815, un<br />
94,96 % <strong>de</strong>l total. Aquellos casos en que <strong>la</strong> <strong>de</strong>sconocíamos, fueron catalogados aparte, pero<br />
<strong>de</strong> un estudio riguroso se pue<strong>de</strong> afirmar que, aún incógnita <strong>la</strong> posesión, es <strong>de</strong> tipo privado.<br />
Suponen 38 <strong>hórreos</strong>, un 4,66 % que hemos preferido catalogar aparte.<br />
El estamento eclesiástico apenas si está representado, muy al contrario <strong>de</strong> lo<br />
que ocurre en el resto <strong>de</strong>l territorio gallego, con 2 graneros, un 0,24 %. De ellos hab<strong>la</strong>remos<br />
al analizar <strong>la</strong>s fechas <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> estos <strong>hórreos</strong>.<br />
Para el área geográfica consi<strong>de</strong>rada, únicamente hemos encontrado dos<br />
<strong>hórreos</strong> <strong>de</strong> propiedad comunal, uno en Viveiro y otro en Xove. En Galicia por lo común, se<br />
escoge para su ubicación un lugar l<strong>la</strong>no si lo hay, <strong>de</strong>l común, en el que se levantan los<br />
graneros. Esto ocurre cuando los campesinos no tienen medios económicos para construirlo,<br />
o el terreno tiene <strong>de</strong>masiada pendiente o es muy escaso. En estas circunstancias, entran en<br />
juego <strong>la</strong>s finisecu<strong>la</strong>res re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> solidaridad que caracterizan el agro gallego en <strong>la</strong><br />
búsqueda <strong>de</strong> un lugar comunitario en el que cada uno coloque su cabozo o el <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
totalidad <strong>de</strong> los vecinos.<br />
En el primero <strong>de</strong> los casos, <strong>la</strong> posesión legal <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña <strong>la</strong> marcan los pies<br />
que, en <strong>tierra</strong>s comunales, son consi<strong>de</strong>rados como señal <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong>l terreno en el que<br />
se yergue el granero. Si <strong>de</strong>saparece pero permanecen aquellos siguen teniendo valor legal.<br />
Si no se conservan ha <strong>de</strong> <strong>de</strong>shacerse el hórreo aunque persistan otros materiales,<br />
pierdiéndose <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> parce<strong>la</strong> automáticamente88 .<br />
Ahora bien, como hemos advertido al inicio <strong>de</strong> este apartado, <strong>de</strong>beremos<br />
estudiar a continuación <strong>la</strong> evolución cronológica constructiva con el fin <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r enmarcar<br />
<strong>la</strong> propiedad en el proceso histórico que le dará sentido.<br />
87 87.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Introducción al estudio <strong>de</strong>l hórreo en Galicia”. Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Socieda<strong>de</strong> Galega<br />
<strong>de</strong> Historia Natural. Ano 1. Nº 1. P. 14. No so<strong>la</strong>mente esta <strong>autor</strong>a nos pone en el camino <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría general,<br />
sino que un trabajo <strong>de</strong> campo como el realizado por los alumnos <strong>de</strong>l Instituto vi<strong>la</strong>r Ponte, confirma para el caso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zona que nos ocupa <strong>la</strong> tesis en cuestión.<br />
88 88.- FERNÁNDEZ, LORENZO. 1962. Recogido por BEGOÑA BAS LÓPEZ en <strong>la</strong> antedicha obra.<br />
94
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
CUADRO Nº 13: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS HÓRREOS POR<br />
CONCEJOS.<br />
CONCEJO DESCONOCIDA S. XVII S. XVIII S. XIX S. XX TOTALES<br />
MAÑÓN 3 -- 1 1 20 25<br />
MURAS -- -- -- 1 -- 1<br />
OUROL 19 -- 1 12 5 37<br />
VICEDO 31 5 18 81 67 202<br />
VIVEIRO 39 2 32 91 34 198<br />
XOVE 44 1 17 138 152 352<br />
TOTAL 136 8 69 324 278 815<br />
% 16,68 0,98 8,46 39,75 34,11 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Con todas <strong>la</strong>s peculiarida<strong>de</strong>s referidas en el capítulo introductorio, notamos<br />
que <strong>la</strong>s fechas <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> los graneros coinci<strong>de</strong>n con <strong>la</strong>s líneas históricas <strong>de</strong> su<br />
evolución ya apuntadas anteriormente.<br />
En efecto, <strong>de</strong> los siglos XVII y XVIII apenas sí tenemos ejemp<strong>la</strong>res ya que<br />
entre ambos períodos suman 77 casos, un 9,44 % <strong>de</strong>l total. Esta escasez se manifiesta no<br />
sólo por <strong>la</strong> dificultad <strong>de</strong> <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> pruebas para <strong>la</strong> datación, por el <strong>de</strong>terioro lógico,<br />
sino también porque son épocas en <strong>la</strong>s que el dominio señorial fundamentalmente, y en<br />
menor medida clerical, sobre los campesinos, impi<strong>de</strong> a estos obtener exce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> cosechas<br />
aún cuando estas fuesen abundantes. Para eso <strong>de</strong>beremos tener en cuenta que una parte<br />
consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>bían llenar los cabozos <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>rosos, mediante todo un sortilegio<br />
<strong>de</strong> censos, impuestos, trabucos, etc., <strong>de</strong> raigambre medieval. En este sentido, po<strong>de</strong>mos ver<br />
<strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s arquitectónicas que son los <strong>hórreos</strong> más <strong>la</strong>rgos <strong>de</strong> Galicia, algunos <strong>de</strong> ellos<br />
pertenecientes a casas rectorales: Araño, Rianxo, con más <strong>de</strong> 36 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgo, Lira,<br />
Carnota, más <strong>de</strong> 34 metros, Poio, Pontevedra, más <strong>de</strong> 34 metros, el más ancho sin duda <strong>de</strong>l<br />
país, Ozón, Muxía, más <strong>de</strong> 33 metros, Valga, Pontevedra, más <strong>de</strong> 25 metros, Valga, casa<br />
Deán, más <strong>de</strong> 24 metros, Salcedo, Pontevedra, más <strong>de</strong> 21 metros o Castañeda, Arzúa, más<br />
<strong>de</strong> 21 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgo.<br />
Todos ellos han sido catalogados por los <strong>autor</strong>es clásicos <strong>de</strong>l tema como <strong>la</strong>s<br />
obras más perfectamente acabadas <strong>de</strong>l Barroco Gallego.<br />
Pensamos que <strong>de</strong>bemos advertir que <strong>de</strong>l siglo XVII han sido c<strong>la</strong>sificadas 8<br />
construcciones, 5 en o Vicedo, 2 en Viveiro y 1 en Xove y que en función <strong>de</strong> todo lo<br />
expuesto, nosotros mismos nos inclinamos a poner en una razonada duda esos datos por lo<br />
que lo más aconsejable sería traerlos un poco más hacia siglos posteriores, ya que según lo<br />
95
José María Leal Bóveda<br />
dicho el XVII y XVIII serían <strong>de</strong> fuerte presión señorial, ante <strong>la</strong> que el campesino poco o<br />
nada podía guardar. Ello da como resultado el que sean los pudientes los únicos capaces <strong>de</strong><br />
construir un cabozo que albergue <strong>la</strong>s cosechas, propias o ajenas.<br />
En efecto, Viveiro habría sido fundado a finales <strong>de</strong>l siglo XII o principios <strong>de</strong>l<br />
XIII a causa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s repob<strong>la</strong>ciones reales, “...como una manifestación local <strong>de</strong> un fenómeno<br />
<strong>de</strong> mayor envergadura, cual fue <strong>la</strong> repob<strong>la</strong>ción urbana <strong>de</strong>l litoral cantábrico. Su nacimiento<br />
lo patrocina una monarquía interesante en <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> los siguientes objetivos:<br />
remo<strong>de</strong><strong>la</strong>r <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r señorial en <strong>la</strong> zona para aliviar los conflictos y <strong>la</strong>s graves<br />
tensiones que allí existían en el momento en que Galicia era el verda<strong>de</strong>ro centro político <strong>de</strong>l<br />
Reino <strong>de</strong> León; <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r y fortalecer unos núcleos urbanos <strong>de</strong>dicados preferentemente a <strong>la</strong><br />
actividad comercial; crear una c<strong>la</strong>se burguesa, hasta entonces inexistente, en aquellos<br />
lugares que habría <strong>de</strong> servirle <strong>de</strong> nueva p<strong>la</strong>taforma sobre <strong>la</strong> que fortalecer su propio po<strong>de</strong>r; y<br />
finalmente, favorecer y organizar el aprovechamiento económico <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>l mar,<br />
una vez que esta actividad se había hecho rentable en el litoral cantábrico...” 89 . Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esta<br />
época <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> y su alfoz entrarán bajo <strong>la</strong> órbita <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mitra <strong>de</strong> Mondoñedo, hecho que traería<br />
como consecuencia constantes enfrentamientos entre los obispos y el vecindario y entre<br />
aquellos y el po<strong>de</strong>r real. Ahora bien, este dominio clerical se vio acompañado por otro no<br />
menos po<strong>de</strong>roso y asfixiante, que lo <strong>de</strong>sbancará, perteneciente a distintas casas señoriales<br />
como los Fernán Pérez <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, Gómez Pérez das Mariñas, Alonso Pérez <strong>de</strong> Viveiro y<br />
Juan <strong>de</strong> Viveiro. De todos los representantes <strong>de</strong> estos linajes <strong>de</strong>stacaría Pedro Pardo <strong>de</strong> Ce<strong>la</strong>,<br />
el “alcal<strong>de</strong> do conceller e a su Terra e jurdiçon”.<br />
En este sentido, López Alsina90 , al analizar <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong> ciudad y el<br />
rey o el señor, establece dos etapas nítidamente diferenciadas. La primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s, que<br />
compren<strong>de</strong>ría los años <strong>de</strong> su fundación hasta mediados <strong>de</strong>l siglo XIV, aproximadamente,<br />
cuando Viveiro pasa a ser <strong>de</strong> señorío <strong>la</strong>ico, y <strong>la</strong> segunda que iría <strong>de</strong>s<strong>de</strong> aquí hasta finales <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Edad Media.<br />
En <strong>la</strong> primera, <strong>la</strong> fórmu<strong>la</strong> <strong>de</strong> control señorial, que curiosamente haría el<br />
Obispo <strong>de</strong> Mondoñedo a pesar <strong>de</strong> ser ciudad <strong>de</strong> realengo, se limitaría a <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l juez<br />
<strong>de</strong>l término así como a enviar un representante que le sustituyera en sus funciones.<br />
Fiscalmente, Viveiro satisfaría al Obispo <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> portazgo y <strong>la</strong> tercera parte<br />
<strong>de</strong>l pedido anual, mientras que <strong>la</strong>s otras partes se <strong>de</strong>stinarían a <strong>la</strong>s arcas reales.<br />
Las cosas habrían <strong>de</strong> tornar <strong>de</strong> signo en <strong>la</strong> segunda fase que comienza a<br />
mediados <strong>de</strong>l XIV, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s crisis económicas y <strong>de</strong>mográficas por <strong>la</strong>s que<br />
atraviesa el occi<strong>de</strong>nte europeo. Aquí, Viveiro es concedido a Fernán Pérez <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong><br />
quien se <strong>de</strong>dica a reorientar hacia los miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> nobleza aquel flujo tributario que<br />
89 89.- LÓPEZ ALSINA, FERNANDO: “ Introducción al fenómeno urbano medieval gallego, a través <strong>de</strong> tres<br />
ejemplos: Mondoñedo, Vivero y Riba<strong>de</strong>o”. Universidad <strong>de</strong> Santiago. Lugo. 1977. P. 130.<br />
90 90.- Obra citada. P. 124.<br />
96
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
antes iba a manos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mitra Mindoniense. A<strong>de</strong>más, toma bajo su po<strong>de</strong>r, por <strong>de</strong>legación<br />
real, los <strong>de</strong>rechos administrativos, legis<strong>la</strong>tivos, judiciales, fiscales y militares, con <strong>la</strong><br />
introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> figura <strong>de</strong>l Corregidor. Con él, el monarca sitúa por encima <strong>de</strong>l señor a su<br />
propio <strong>de</strong>legado quien contro<strong>la</strong>rá el funcionamiento <strong>de</strong>l gobierno local. Vemos, pues, cómo<br />
el po<strong>de</strong>r eclesiástico se ve <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zado para hacerse fuerte en <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> y alfoz <strong>de</strong> Mondoñedo.<br />
Situación ésta que iba a perdurar hasta tiempos <strong>de</strong>cimonónicos y que tendrían <strong>la</strong>s<br />
repercusiones referidas sobre el número, forma y volumen <strong>de</strong> los cabozos, así como su<br />
régimen <strong>de</strong> propiedad.<br />
Quizás el predominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> nobleza sobre el po<strong>de</strong>r eclesiástico pueda explicar<br />
el porqué <strong>de</strong> <strong>la</strong> casi inexistencia <strong>de</strong> cabozos pertenecientes a este último estamento.<br />
En el contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> liberalización novecentista, <strong>de</strong> los sucesivos procesos<br />
<strong>de</strong>samortizadores, Mendizábal y Madoz, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> posterior Ley <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> Foros <strong>de</strong><br />
primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, 1926 en concreto (aunque en muchos casos ya fuera hecha por<br />
acuerdos particu<strong>la</strong>res entre foreiros y foristas), se produce <strong>la</strong> explosión constructiva <strong>de</strong> los<br />
<strong>hórreos</strong>, <strong>de</strong> hecho que el siglo XIX cuenta en <strong>la</strong> zona con 324, 39,75 % y el XX con 278, un<br />
34,11 % <strong>de</strong>l total, con un mayor predominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera mitad 193, sobre los <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segunda que cuenta con 85. El campesino, libre <strong>de</strong> <strong>la</strong> opresión foral y <strong>de</strong> los diezmos pue<strong>de</strong><br />
incrementar <strong>la</strong> cosecha para lo que necesita un granero propio. Si no pue<strong>de</strong> hacerlo por sí<br />
mismo, acudirá a <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> los vecinos con los que hará uno comunal.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong>s reformas liberales producirían un lento e incompleto, pero<br />
constante proceso <strong>de</strong> trasvase <strong>de</strong> una agricultura con c<strong>la</strong>ros rasgos feudales, autoconsumo y<br />
pago <strong>de</strong> prestaciones y rentas, a otra <strong>de</strong> corte capitalista que se orienta a <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong><br />
exce<strong>de</strong>ntes para <strong>de</strong>stinarlos al mercado.<br />
A todo este proceso habrá que añadir a comienzos <strong>de</strong>l siglo XX <strong>la</strong><br />
repatriación <strong>de</strong>l capital indiano, bien por causas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sastre colonial <strong>de</strong> Cuba, bien por <strong>la</strong>s<br />
remesas que los emigrantes envían a sus familias. Estos caudales se invertirán en <strong>la</strong> compra<br />
<strong>de</strong> <strong>tierra</strong>s antes hipotecadas a los señores por años y años <strong>de</strong> foro.<br />
Este incremento en <strong>la</strong> cifra <strong>de</strong> cabañas es constante <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros años<br />
<strong>de</strong>l siglo XX, prolongándose hasta <strong>la</strong> actualidad, aunque <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 60-70 asistimos a un<br />
parón consi<strong>de</strong>rable en el proceso constructivo, no así en el restaurador. En el medio existe<br />
un <strong>la</strong>psus provocado por <strong>la</strong> Guerra Civil, en el que el ritmo disminuye no sólo por <strong>la</strong> propia<br />
inseguridad que provoca <strong>la</strong> contienda sino también porque faltan brazos que los puedan<br />
levantar. Este proceso hay que enmarcarlo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> otro más extenso que dura <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los<br />
albores <strong>de</strong>l siglo XIX hasta <strong>la</strong> IIª República. En este espacio <strong>de</strong> tiempo se produce una<br />
fiebre re<strong>de</strong>ncionista, <strong>de</strong> intensidad variable, que va convirtiendo al <strong>la</strong>briego foreiro en<br />
campesino propietario. De este modo se daba un paso fundamental para <strong>la</strong> racionalización<br />
97
José María Leal Bóveda<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> producción agraria y <strong>la</strong> penetración <strong>de</strong>l capitalismo en el campo91 En este sentido, pue<strong>de</strong> comprobarse cómo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> muchos siglos <strong>de</strong><br />
organización compartida <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad territorial (foral o comunal), acontece un intenso<br />
proceso <strong>de</strong> privatización <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma que, añadido a <strong>la</strong>s mejoras técnicas, generan un fuerte<br />
incremento <strong>de</strong>l exce<strong>de</strong>nte agrario. Mejoras consistentes en <strong>la</strong> renovación <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong><br />
cultivo, introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> maquinaria, fertilizantes químicos, cierre <strong>de</strong>l espacio <strong>de</strong>dicado a<br />
leguminosas y patatas, etc. En <strong>de</strong>finitiva, todo esto produce una reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie<br />
cultivada, pero, por el contrario, un incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejoras<br />
expuestas y <strong>de</strong> <strong>la</strong> inyección <strong>de</strong> capitales en <strong>la</strong> agricultura gallega en términos <strong>de</strong> maquinaria<br />
y abonos químicos92 . Por otra parte, el movimiento reivindicativo agrarista habría <strong>de</strong> poner<br />
su grano <strong>de</strong> arena en este proceso con su constante lucha por <strong>la</strong> re<strong>de</strong>nción foral, todo lo<br />
contrario que el sindicalismo agrario católico que en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Mondoñedo agrupaba a<br />
campesinos que <strong>de</strong>rivaron hacia dos activida<strong>de</strong>s precisas; <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> bienes<br />
industriales (fertilizantes y aperos agríco<strong>la</strong>s) y <strong>la</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción gana<strong>de</strong>ra a<br />
través <strong>de</strong> ventas directas o con iniciativas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> mata<strong>de</strong>ros frigoríficos. En este<br />
contexto hay que enmarcar, no sólo el incremento <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> sino también su<br />
volumen.<br />
La contienda bélica cercenará este <strong>de</strong>sarrollo sindicalista con una feroz<br />
represión en <strong>la</strong> que muchos <strong>de</strong> ellos serán fusi<strong>la</strong>dos o “paseados”, hecho que se vio<br />
acompañado <strong>de</strong> una fuerte rerruralización que conducen al campo gallego a niveles<br />
parecidos, incluso inferiores, a los <strong>de</strong> preguerra. El ais<strong>la</strong>miento internacional que sufre<br />
España hace que nuestro país, y por en<strong>de</strong> Galicia don<strong>de</strong> <strong>la</strong> economía giraba básicamente<br />
entorno al campo, se vuelva sobre sí mismo y tenga que autoabastecerse <strong>de</strong> productos<br />
básicos como los cereales, el vino o el aceite. En este contexto se crea el Servicio Nacional<br />
<strong>de</strong>l Trigo, concebido como principal instrumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> política <strong>de</strong> autoabastecimiento y <strong>de</strong><br />
apoyo a <strong>la</strong> pequeña propiedad minifundista. Se pretendía con ello <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> una<br />
política <strong>de</strong> precios que consiguiera el mencionado autoabastecimiento nacional <strong>de</strong> artículos<br />
alimenticios, orientándo<strong>la</strong> hacia <strong>la</strong> protección <strong>de</strong> productos tradicionales como los reseñados<br />
anteriormente93 .<br />
Acabada <strong>la</strong> Guerra, <strong>de</strong> los años 40 a los 60, en pleno período autárquico <strong>de</strong><br />
ais<strong>la</strong>miento internacional, curiosamente no se <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> construir cabozos <strong>de</strong>bido a que <strong>la</strong><br />
dieta <strong>de</strong> los españoles, sobre todo en zonas agríco<strong>la</strong>s, pasa a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r mayoritariamente <strong>de</strong>l<br />
trigo y otros cereales, entre ellos el maíz, con sus expresiones características, el pan y <strong>la</strong><br />
bo<strong>la</strong>. Cereales cuya producción se contro<strong>la</strong> por el organismo mencionado en líneas<br />
91<br />
91.- VILLARES PAZ, RAMÓN: “A historia”. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1988. Ps. 170-171.<br />
92<br />
92.- Ibi<strong>de</strong>m. P. 172.<br />
93<br />
93.- LAMO DE ESPINOSA, JAIME, Y OTROS: “Anales <strong>de</strong> moral social y económica. La crisis <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
agricultura tradicional en España. La nueva empresa agraria”. Volumen XXXIV. Centro <strong>de</strong> Estudios Sociales<br />
<strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> los Caidos. Madrid. 1974. P. 82.<br />
98
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
superiores.<br />
Esta actitud <strong>de</strong> interiorismo productivo en lo agríco<strong>la</strong>, hará que <strong>la</strong>s cosechas<br />
<strong>de</strong>ban tener lugar don<strong>de</strong> guardarse lo que nos llevará a un uso intensivo <strong>de</strong> los graneros ya<br />
existentes y a <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> otros nuevos, hecho que explica lo que en principio podría<br />
consi<strong>de</strong>rarse como una contradicción; es <strong>de</strong>cir, que en plena posguerra se incrementase el<br />
número <strong>de</strong> cabozos.<br />
Este <strong>de</strong>sarrollo constructivo no ocurre exclusivamente en esta zona sino que<br />
más bien es norma general para toda Galicia94 .<br />
A partir <strong>de</strong> los años 60 van <strong>de</strong>scendiendo <strong>la</strong>s nuevas construcciones <strong>de</strong><br />
cabozos <strong>de</strong> forma que únicamente se construyen unos 85, circunstancia que viene explicada<br />
por lo siguiente: “...a finais da década dos anos cincuenta, ó abeiro do punxante<br />
<strong>de</strong>senvolvemento que ten lugar na economía mundial, comézase en Galicia unha segunda<br />
etapa anovadora que aportou, en sí mesma, máis mudanzas ca toda a historia contemporánea<br />
xunta. Estamos, por tanto, nunha actualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recente alborexar.<br />
As transformacións agrarias son, se cadra, as máis <strong>de</strong>finitorias, ó <strong>de</strong>saparecer<br />
<strong>de</strong> vez a agricultura tradicional do “policultivo <strong>de</strong> subsistencia”. A activida<strong>de</strong> agraria<br />
galega, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1960, acometeu un rápido proceso <strong>de</strong> anovamento do seu aparato productivo,<br />
<strong>de</strong> mercantilización da súa producción e <strong>de</strong> especialización no sector gan<strong>de</strong>iro. Proceso que<br />
está ben exemplificado no crecemento espectacu<strong>la</strong>r do parque <strong>de</strong> maquinaria agríco<strong>la</strong>, na<br />
enorme cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> “inputs” industriais que mercan as explotación <strong>la</strong>bregas e na<br />
producción masiva <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> abasto e leite. Aínda que as <strong>la</strong>branzas galegas sigan sendo<br />
ben pequenas, a súa integración no mercado é un feito palmario. Non é pertinente, pois,<br />
seguir a <strong>de</strong>fini-<strong>la</strong> agricultura galega como “minifundista” e <strong>de</strong> subsistencia...” 95 .<br />
Con <strong>la</strong> total integración <strong>de</strong> España en el marco <strong>de</strong> Unión Europea huelga<br />
<strong>de</strong>cir que <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong> como almacén <strong>de</strong> maíz exclusivamente ha pasado a mejor<br />
vida.<br />
CUADRO Nº 14: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS HÓRREOS POR<br />
CONCEJOS.<br />
CONCEJO MADERA PIEDRA MIXTO MODERNO TOTAL<br />
MAÑÓN 1 4 20 -- 25<br />
MURAS -- -- 1 -- 1<br />
OUROL -- -- 37 -- 37<br />
VICEDO -- 25 165 12 202<br />
VIVEIRO -- 2 194 2 198<br />
94 94.- Ver otros estudios <strong>de</strong>l <strong>autor</strong>.<br />
95 95.- VILLARES PAZ, RAMÓN: Ibi<strong>de</strong>m. P. 190.<br />
99
José María Leal Bóveda<br />
XOVE -- 9 320 23 352<br />
TOTAL 1 40 737 37 815<br />
% 0,12 4,90 90,42 4,53 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Estrechamente vincu<strong>la</strong>dos al año <strong>de</strong> construcción y al tipo <strong>de</strong> propiedad están<br />
los materiales con que están hechas <strong>la</strong>s cabañas. En efecto, en los más viejos, <strong>de</strong> los siglos<br />
XVII y XVIII, aunque sean mixtos, predomina <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> carestía <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> piedra. A medida que avanzamos hacia el XIX y el XX, este último material cobra<br />
fortuna y viene siendo empleado con asiduidad en mistura con <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra. Juntos conforman<br />
los <strong>hórreos</strong> mixtos, predominantes abrumadoramente en <strong>la</strong> zona. Pue<strong>de</strong> aparecer so<strong>la</strong> <strong>la</strong><br />
piedra en los volumétricos <strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o, bien a vara vista, enfoscada o con cachotería.<br />
El proceso evolutivo no remata con <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> estos materiales nobles,<br />
sino que aparecen aquellos distorsionadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura popu<strong>la</strong>r gallega. De este modo,<br />
cuando hay que reparar un hórreo por podredumbre o <strong>de</strong>rribo, se acu<strong>de</strong> a <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>de</strong>ra y <strong>la</strong> piedra por cemento, <strong>la</strong>drillo o, incluso, por prefabricados. Esto no acaba aquí,<br />
ya que hoy son pocos los cabozos que se levantan, <strong>de</strong> nueva p<strong>la</strong>nta sin acudir a este tipo <strong>de</strong><br />
materia prima, en un proceso expuesto anteriormente.<br />
Consi<strong>de</strong>rados uno a uno los municipios, vemos que en Mañón predominan<br />
los <strong>de</strong>l tipo mixto sobre los <strong>de</strong> piedra o ma<strong>de</strong>ra, en una re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> 20, 4 y 1<br />
respectivamente.<br />
En Muras <strong>la</strong> cosa es sencil<strong>la</strong> ya que so<strong>la</strong>mente contamos con uno, <strong>de</strong><br />
naturaleza mixta.<br />
Ourol, presenta una cifra <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> mixtos apabul<strong>la</strong>nte ya que el 100 % son<br />
<strong>de</strong> materiales mixtos, o sea 37.<br />
O Vicedo, sigue <strong>la</strong>s líneas apuntadas con 165 mixtos, 25 <strong>de</strong> piedra y 12 <strong>de</strong><br />
materiales mo<strong>de</strong>rnos.<br />
Viveiro muestra cifras más esc<strong>la</strong>recedoras todavía con 194 mixtos, 2 <strong>de</strong><br />
piedra y otros 2 mo<strong>de</strong>rnos.<br />
Xove sobrepasa <strong>la</strong> cifra con 320 mixtos, 23 mo<strong>de</strong>rnos y 9 <strong>de</strong> piedra. De todos<br />
modos, en este concejo se está produciendo, quizás más que en ningún otro, un proceso<br />
imparable <strong>de</strong> sustitución <strong>de</strong> materiales nobles por mo<strong>de</strong>rnos.<br />
Globalmente consi<strong>de</strong>rados los municipios, tenemos que predominan los<br />
<strong>hórreos</strong> mixtos, 737 <strong>de</strong>l total, un 90,42 %, a continuación vemos los <strong>de</strong> piedra, 40<br />
ejemp<strong>la</strong>res, un 4,9 %, luego los <strong>de</strong> albañilería o mo<strong>de</strong>rnos con 37, un 4,53 %; finalmente los<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra a mucha distancia con 1 granero, un 0,12 %.<br />
100
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
De esto po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>ducir que, aunque aún hoy perdura <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> los<br />
cabozos mixtos <strong>de</strong> piedra y ma<strong>de</strong>ra, estos se van viendo amenazados, en un proceso<br />
imparable que camina a pasos lentos, pero constantes, por los mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> albañilería o<br />
prefabricados. Pensamos que alguien <strong>de</strong>bería ponerle coto ya que hay legis<strong>la</strong>ción específica<br />
para llevar a cabo buenas restauraciones; el asunto está en aplicar<strong>la</strong>96 .<br />
CUADRO Nº 15: TIPOS DE HÓRREOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO MARIÑÁN RIBADEO MIXTO ASTUR MODERNO PIEDRA TOTAL<br />
MAÑÓN 24 1 -- -- -- -- 25<br />
MURAS 1 -- -- -- -- -- 1<br />
OUROL 37 -- -- -- -- -- 37<br />
VICEDO 151 25 8 8 10 -- 202<br />
VIVEIRO 184 1 4 6 2 1 198<br />
XOVE 319 5 -- 6 20 2 352<br />
TOTAL 716 32 12 20 32 3 815<br />
% 87,85 3,92 1,47 2,45 3,92 0,36 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Los distintos materiales han <strong>de</strong> dar diferentes tipos <strong>de</strong> cabozos. Así el<br />
mariñán que se convierte en el más representativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, por eso le hemos otorgado ese<br />
nombre, se construye con piedra y ma<strong>de</strong>ra; <strong>la</strong> primera para <strong>la</strong>s bases y <strong>la</strong>s columnas <strong>de</strong><br />
sustentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabana y <strong>la</strong> segunda para los ba<strong>la</strong>ústres, o due<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que forman<br />
<strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s superiores <strong>de</strong>l granero. Supone este hórreo un número <strong>de</strong> 716, un 87,85 % <strong>de</strong>l<br />
total. Se da con predominancia en todos los municipios sin que resalte más en uno que en<br />
otro. Quizás en Ourol y Xove no conviven casi con otro tipo.<br />
Otro mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l hórreo mixto es el <strong>de</strong>nominado asturiano, compuesto<br />
<strong>de</strong> los mismos materiales, igualmente distribuidos por el granero con <strong>la</strong> salvedad <strong>de</strong> que su<br />
p<strong>la</strong>nta es cuadrada. Su área <strong>de</strong> dispersión se reduce a Escourido, Abre<strong>la</strong>, Xilloy y San<br />
96 96.- El 13 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1973, el B.O.E. publicaba un <strong>de</strong>creto que venía a ser <strong>la</strong> primera medida que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
administración se tomaba, encaminada a proteger los <strong>hórreos</strong>. En 1980, el Ministerio <strong>de</strong> Cultura, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, Archivos y Museos, convocó una serie <strong>de</strong> ayudas con el mismo objetivo <strong>de</strong>l<br />
Decreto anterior. En 1985, cinco años más tar<strong>de</strong>, <strong>la</strong> Asociación <strong>de</strong> los Amigos <strong>de</strong> los Pazos ponía en entredicho<br />
que los 25 millones <strong>de</strong> pesetas concedidos para tal fin aún no fueran satisfechos entre <strong>la</strong>s 250 peticiones hechas.<br />
En el final <strong>de</strong> 1984 el D.O.G. <strong>la</strong> consellería <strong>de</strong> Educación y Cultura, mediante su Dirección General <strong>de</strong>l<br />
Patrimonio Artístico, abrió un p<strong>la</strong>zo para solicitar ayudas para restauraciones <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong>, cruceiros, petos <strong>de</strong><br />
ánimas, <strong>fuentes</strong> comunales, alpendres <strong>de</strong> ferias, ermitas, bo<strong>de</strong>gas y otras obras menores <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura<br />
gallega. Realmente todas esas medidas emprendidas son bastante poco. Alguna, incluso, frustrante, y que no<br />
pasó <strong>de</strong> ser más que letra impresa. Pero algo se está moviendo. Información extraída <strong>de</strong> MANUEL CAAMAÑO<br />
SUÁREZ: “O hórreo galego na encrucil<strong>la</strong>da”. Actas <strong>de</strong>l Primer Congreso Europeo <strong>de</strong>l Hórreo. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. Octubre <strong>de</strong> 1995. P. 67-75.<br />
101
José María Leal Bóveda<br />
Román <strong>de</strong>l Valle, y pue<strong>de</strong> aparecer alguno más ais<strong>la</strong>do, como por ejemplo en Galdo. No<br />
<strong>de</strong>jan <strong>de</strong> representar una nota exótica <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l paisaje <strong>de</strong>scrito, pero con mucha solera<br />
otorgada por los años <strong>de</strong> establecimiento aquí. Su cifra se eleva a 20, un 2,45 % <strong>de</strong>l total.<br />
Hemos encontrado otro tipo que l<strong>la</strong>maremos “mixto”, que es un híbrido entre<br />
el mariñán y el tipo riba<strong>de</strong>o, que consiste en que manteniendo los mismos materiales<br />
combinados, ma<strong>de</strong>ra y piedra, <strong>de</strong>ja esta última para los <strong>la</strong>dos cortos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabaña, en <strong>la</strong> que<br />
conforma 4 ventanucos <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>ción, simu<strong>la</strong>ndo los <strong>de</strong>l riba<strong>de</strong>o. Los <strong>la</strong>dos <strong>la</strong>rgos, son<br />
construidos con ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong>l mismo modo que en el mariñán. Suman 12, un<br />
1,47 % <strong>de</strong>l total, y se reparten por o Vicedo, fundamentalmente y Viveiro.<br />
El tipo riba<strong>de</strong>o ya ha sido explicado y lleva <strong>la</strong> piedra como material<br />
constructivo, casi en exclusiva. Es un hórreo ciertamente hermoso y majestuoso <strong>de</strong>l que<br />
tenemos unos 32, un 3,92 <strong>de</strong>l total, casi todos ellos en o Vicedo, siguiéndole a distancia<br />
Xove y Viveiro. Sobre o Vicedo po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que presenta una riquísima tipología <strong>de</strong><br />
cabozos ya que reúne el mariñán, a dos y cuatro aguas, el riba<strong>de</strong>o, el asturiano, el mixto, y<br />
aun los más mo<strong>de</strong>rnos, <strong>de</strong>sentonadores <strong>de</strong> esta mezco<strong>la</strong>nza tan sumamente atractiva.<br />
Los <strong>de</strong> piedra, se reducen a variantes <strong>de</strong>l tipo riba<strong>de</strong>o, con <strong>la</strong> excepción <strong>de</strong><br />
uno mariñán <strong>de</strong>l concejo <strong>de</strong> Xove que porta ba<strong>la</strong>ústres <strong>de</strong> este material, colocados<br />
verticalmente, y que, en nuestra opinión, representa una verda<strong>de</strong>ra joya que hay que<br />
preservar. Con todo, suman 3, un 0,36 % <strong>de</strong>l total.<br />
Finalmente nos encontramos con los <strong>de</strong> albañilería o mo<strong>de</strong>rnos, hechos con<br />
los materiales citados abundantemente en este trabajo. Son 32 en total, un 3,92 %, repartidos<br />
por Xove, que se lleva <strong>la</strong> palma en este sentido, o Vicedo y muy lejanamente Viveiro. Aún<br />
así, y aunque no se construyan <strong>de</strong> nueva p<strong>la</strong>nta, predomina <strong>la</strong> ten<strong>de</strong>ncia a restaurar con estos<br />
materiales, provocando un proceso <strong>de</strong> aculturación que bien merecía ser <strong>de</strong>tenido.<br />
2.13. El HÓRREO ASTURIANO. FUNCIONES, TIPOLOGÍA Y<br />
DIFUSIÓN.<br />
Parece ser que <strong>la</strong>s noticias más antiguas <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> hórreo, tal y como<br />
hoy lo conocemos, datan <strong>de</strong>l siglo XIII dando cuenta <strong>de</strong> graneros <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o tablizo<br />
cubiertos con paja o teja en municipios <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona central <strong>de</strong> Asturias como Gijón, Grado o<br />
Teverga. Hasta este momento es posible que existiera otro mo<strong>de</strong>lo consistente en una<br />
cámara entretejida <strong>de</strong> varas con cubierta <strong>de</strong> paja que irá siendo sustituido pau<strong>la</strong>tinamente<br />
por <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta cuadrada y más tar<strong>de</strong> rectangu<strong>la</strong>r, con cubrición a cuatro aguas, que adapta su<br />
forma a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong>l hórreo.<br />
De este modo llegamos al prototipo que todos conocemos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
cuadrangu<strong>la</strong>r, levantado sobre pies <strong>de</strong> piedra o <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, l<strong>la</strong>mados pegollus, con corredor<br />
en los cuatros <strong>la</strong>dos, <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que no permiten pasar el aire, y techumbre <strong>de</strong><br />
teja árabe, paja, losas <strong>de</strong> pizarra o colmo, a cuatro aguas. Este material estará en función <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> materia prima que predomine en <strong>la</strong> zona.<br />
102
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
La altura <strong>de</strong> los pegollus pue<strong>de</strong> variar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 0,50 m hasta los 2 metros, en<br />
or<strong>de</strong>n al aprovechamiento <strong>de</strong>l espacio inferior, a <strong>la</strong> pendiente <strong>de</strong>l terreno don<strong>de</strong> se ubica, a<br />
que se quiera conseguir una mejor aireación, a que se pretenda evitar <strong>la</strong> fuerza violenta <strong>de</strong><br />
los vientos, etc.<br />
A partir <strong>de</strong> los pegollus se construye todo el entramado <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, o cuerpo<br />
<strong>de</strong>l hórreo mediante un perfecto y cronológico ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> piezas con el objeto <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s<br />
presiones se vayan distribuyendo correctamente. Con ello lograremos un edificio muy<br />
sólido perfectamente asentado.<br />
Las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ben ser totalmente herméticas, circunstancia en <strong>la</strong> que radica<br />
<strong>la</strong> gran diferencia con el hórreo gallego, en el que <strong>la</strong>s due<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra llevan una pequeña<br />
separación con el fin <strong>de</strong> airear el cereal. Esto hace que <strong>la</strong> funcionalidad <strong>de</strong>l asturiano sea<br />
distinta que <strong>la</strong> <strong>de</strong>l nuestro, es <strong>de</strong>cir mientras que en el segundo, el secado <strong>de</strong>l grano se hace<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara, en el primero, <strong>la</strong>s mazorcas <strong>de</strong> maíz se cuelgan <strong>de</strong> <strong>la</strong> balconada <strong>de</strong>l<br />
corredor o <strong>de</strong> gabitos, o ganchos, colocados en <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s. Una vez seca <strong>la</strong> espiga pasa al<br />
interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara don<strong>de</strong> se conserva el resto <strong>de</strong>l año.<br />
A<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>ntro también se almacenan todos los productos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosecha que<br />
habrán <strong>de</strong> surtir a <strong>la</strong> hacienda. De este modo, encontraremos manzanas, peras, habas,<br />
ca<strong>la</strong>bazas, quesos, carnes ahumadas o en sa<strong>la</strong>zón, etc. Incluso, pue<strong>de</strong> servir <strong>de</strong> habitación o<br />
vivienda cuando <strong>la</strong> presión <strong>de</strong>mográfica familiar lo exija.<br />
A partir <strong>de</strong>l siglo XVII se van a producir, lo mismo que en Galicia, una serie<br />
<strong>de</strong> cambios estructurales en el sistema <strong>de</strong> producción con <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> nuevos<br />
cultivos, más rentables, como el maíz o <strong>la</strong> patata, amén <strong>de</strong> que se proce<strong>de</strong> a <strong>la</strong> rotación <strong>de</strong><br />
los mismos, al uso <strong>de</strong> nuevas técnicas <strong>de</strong> <strong>la</strong>boreo, nuevos aperos, etc. Todo ello traerá<br />
consigo un fuerte incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosechas que habrán <strong>de</strong> almacenarse en un granero más<br />
voluminoso que el que <strong>de</strong>scribimos.<br />
Aparece, <strong>de</strong> este modo, <strong>la</strong> otra tipología asturiana, <strong>la</strong> panera, que, en<br />
<strong>de</strong>finitiva, no es más que otro hórreo pero <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta rectangu<strong>la</strong>r, más voluminoso, con más<br />
<strong>de</strong> cuatro pegollus, pue<strong>de</strong>n ser 6, 12 o lo que <strong>la</strong> ocasión requiera, con cubierta a cuatro<br />
aguas, más cortas <strong>la</strong>s <strong>de</strong> los <strong>la</strong>dos menores, penales, más <strong>la</strong>rgas <strong>la</strong>s <strong>de</strong> los mayores, costales.<br />
Estas dos tipologías <strong>la</strong>s po<strong>de</strong>mos encontrar por todo el territorio asturiano sin<br />
ninguna dificultad. Sin embargo, hacia <strong>la</strong> zona occi<strong>de</strong>ntal y surocci<strong>de</strong>ntal aparecen<br />
mezc<strong>la</strong>dos en complejos hermosísimos con el hórreo gallego <strong>de</strong> <strong>la</strong> tipología riba<strong>de</strong>o o<br />
mariñán. Algunos <strong>autor</strong>es gallegos, como Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no estiman que esta área <strong>de</strong><br />
confluencia es <strong>la</strong> misma para <strong>la</strong>s lenguas asturiana y gallega.<br />
Así, el hórreo asturiano, mezc<strong>la</strong>do con el gallego, lo po<strong>de</strong>mos ver por toda<br />
el área oriental <strong>de</strong> Galicia en contacto con Asturias y León, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Piedrafita hasta Navia <strong>de</strong><br />
Suarna, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Baral<strong>la</strong> a Meira, punto que supone el límite máximo <strong>de</strong> esta construcción. En<br />
el pueblo lugués <strong>de</strong> Hórrea, y por todo el valle <strong>de</strong>l Eo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Vega<strong>de</strong>o, pasando por a<br />
103
José María Leal Bóveda<br />
Pontenova hasta llegar a Meira, hemos encontrado conjuntos armoniosos en don<strong>de</strong> se<br />
conjuga <strong>la</strong> tipología gallega, mariñán o mondoñedo según se prefiera, con <strong>la</strong> asturiana.<br />
Se trata ésta <strong>de</strong> una zona <strong>de</strong> relieve muy quebrado en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
construcciones aprovecha los lugares más altos y <strong>de</strong> menor superficie, en or<strong>de</strong>n a su menor<br />
tamaño, mientras que <strong>la</strong> segunda lo hace en los lugares más l<strong>la</strong>nos, amplios, también en<br />
función <strong>de</strong> su mayor volumen.<br />
Hacia <strong>la</strong> costa vuelve <strong>la</strong> conjunción material y cultural, quizás en mayor<br />
medida que en el interior al ser una zona mejor comunicada. De todos modos, tenemos que<br />
matizar que por estos pagos el hórreo asturiano apenas penetra en territorio gallego, cuando,<br />
al contrario, el nuestro se introduce hasta <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Cadavedo, más allá <strong>de</strong> Luarca.<br />
Hórreos, lenguas, usos, costumbres y otras manifestaciones, conforman un todo material y<br />
cultural riquísimo, sinónimo <strong>de</strong> convivencia ancestral, hoy reivindicado por ban<strong>de</strong>ras, a<br />
nuestro enten<strong>de</strong>r, excesivamente i<strong>de</strong>ologizadas y politizadas, que, en buena medida, tratan<br />
<strong>de</strong> acaparar estos modos <strong>de</strong> vida. Ciertamente, creemos que todo este complejo <strong>de</strong> cultura<br />
viva, lo es y lo ha sido <strong>de</strong> por sí, sin necesidad <strong>de</strong> que nadie se lo intente apropiar.<br />
104
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
“...O muíño, calquera que sexa a súa fasquía, ten un<br />
posto sobranceiro no vivir agrario. É interés <strong>de</strong> todos<br />
o teren boa fariña, e proveito dos parceiros ou dos<br />
donos, igrexas, mosteiros, pazos, o cobro dos <strong>de</strong>reitos<br />
das maquías: o exce<strong>de</strong>nte agrario dará base material<br />
ás gran<strong>de</strong>s arquitecturas...”.<br />
Xosé Filgueira Valver<strong>de</strong>. 1991.<br />
105
José María Leal Bóveda<br />
PARTE TERCERA. DE LA HISTORIA DE LOS<br />
MOLINOS DE AGUA Y VIENTO DE LA TIERRA DE<br />
VIVEIRO.<br />
1.- EL MOLINO EN LA HISTORIA.<br />
En el apartado prece<strong>de</strong>nte habíamos almacenado y secado el maíz para<br />
utilizarlo durante todo el año, en or<strong>de</strong>n a nuestras necesida<strong>de</strong>s caseras: pan, bo<strong>la</strong>s y<br />
empanadas <strong>de</strong> millo, pienso para los animales, etc.<br />
Pero <strong>de</strong> nada nos serviría ese grano si no tuviéramos un artilugio para po<strong>de</strong>r<br />
triturarlo y convertirlo en harina. Este aparato es el molino que, en principio, pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong><br />
cuatro c<strong>la</strong>ses, a cada cual más evolucionada, si aten<strong>de</strong>mos a <strong>la</strong> fuerza motriz que los<br />
acciona. Tendríamos, pues, el más antiguo movido con <strong>la</strong> mano, los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong><br />
río, los <strong>de</strong> maré que funcionan con el flujo reflujo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mareas y, finalmente los <strong>de</strong> viento.<br />
La c<strong>la</strong>sificación pue<strong>de</strong> hacerse mucho más compleja si incluimos los más mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong><br />
electricidad.<br />
A partir <strong>de</strong>l primero <strong>de</strong> ellos, el <strong>de</strong> mano, el hombre ha ido <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo<br />
técnicas que posibilitaron una mayor cantidad <strong>de</strong> grano molido con un menor esfuerzo, y a<br />
fe que lo ha conseguido. Veamos, entonces, esta evolución histórica en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> tradición<br />
griega afirma que <strong>la</strong> creadora <strong>de</strong> tal ingenio fue Demeter, madre <strong>de</strong> los cereales, mientras<br />
que, por otra parte, Homero se hace eco <strong>de</strong> su presencia hacia el 800 antes <strong>de</strong> Cristo.<br />
1.1. EL NEOLÍTICO, EL MUNDO CASTREÑO Y ROMANO Y EL<br />
MOLINO DE MANO.<br />
Para remontarnos a <strong>la</strong> antigüedad en el estudio <strong>de</strong> estas piezas, <strong>de</strong>beremos<br />
acudir a <strong>la</strong> Arqueología como herramienta <strong>de</strong> trabajo, y ésta nos dice por los numerosos<br />
restos encontrados, que <strong>la</strong>s primeras “máquinas” manuales <strong>la</strong>s hal<strong>la</strong>mos en el Neolítico y<br />
consistían en dos piedras, una mayor que <strong>la</strong> otra, con forma barquiforme sobre <strong>la</strong> que se<br />
<strong>de</strong>positaría el grano. Sobre el<strong>la</strong> se movería otra, <strong>de</strong> forma cilíndrica, con un efecto <strong>de</strong> vaivén<br />
que conseguiría triturar el cereal que fuese. Estos son los primitivos <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> mano.<br />
Otra variedad, ampliamente <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da y conocida en <strong>la</strong> Galicia castrexa,<br />
prerromana, es aquel<strong>la</strong> consistente en dos piedras, primero p<strong>la</strong>nas y luego cónicas, una más<br />
gran<strong>de</strong> como núcleo l<strong>la</strong>mada pé que consta <strong>de</strong> un pequeño agujero sobre el que giraría otra<br />
superior o moa. La rotación se realizaba aplicando un movimiento circu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> moa con un<br />
palo c<strong>la</strong>vado en el<strong>la</strong>.<br />
Algunos <strong>autor</strong>es toman este sistema como un c<strong>la</strong>ro signo <strong>de</strong> romanización,<br />
aunque para otros, Begoña Bas entre ellos, esta cuestión todavía no está lo suficientemente<br />
c<strong>la</strong>ra como para asegurarlo tajantemente. Lo cierto es que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lo antiguo han llegado<br />
hasta <strong>la</strong> actualidad, empleándose parale<strong>la</strong>mente a los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua y <strong>de</strong> viento. En este<br />
sentido, en Portugal han sido utilizados hasta no hace mucho tiempo, <strong>de</strong> modo que en el<br />
106
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Algarve estuvieron en funcionamiento hasta muy tar<strong>de</strong>, tal y como recoge Galhano97 .<br />
Más que moler <strong>la</strong> harina, <strong>la</strong> triturarían por lo que el resultado, en muchos<br />
casos, so<strong>la</strong>mente servía para los animales. Con todo, su difusión <strong>de</strong>bió <strong>de</strong> ser muy amplia si<br />
aten<strong>de</strong>mos a <strong>la</strong> sencillez <strong>de</strong> su mecanismo <strong>de</strong> molienda y a <strong>la</strong> facilidad con que se podían<br />
construir estas piezas. Esta difusión estaría motivada en el medievo porque ahora es cuando<br />
se produce el gran esparcimiento <strong>de</strong>l molino <strong>de</strong> agua por <strong>tierra</strong>s señoriales y, recor<strong>de</strong>mos<br />
que los campesinos <strong>de</strong>berían pagar un censo por el uso <strong>de</strong> todos los instrumentos<br />
pertenecientes a <strong>la</strong> reserva <strong>de</strong>l dominus98 .<br />
Las primeras noticias que hab<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> fuerza manual por <strong>la</strong><br />
hidráulica nos vienen por Antípater <strong>de</strong> Tesalónica, contemporáneo <strong>de</strong> Cicerón, quien hacia<br />
el 85 A. C., nos hab<strong>la</strong> <strong>de</strong> un molino <strong>de</strong> agua con rueda horizontal, semejante a nuestros<br />
rodicios actuales99 En este mismo or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, hemos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que <strong>la</strong>s ruedas hidráulicas<br />
para elevar agua son <strong>de</strong>scritas ya en el siglo III antes <strong>de</strong> Cristo por Filón <strong>de</strong> Bizancio,<br />
mientras que los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua están c<strong>la</strong>ramente registrados en Roma, allá por el siglo I<br />
antes <strong>de</strong> nuestra era. El mismo Vitrubio en el año 27 A. C., ingeniero y arquitecto romano<br />
por excelencia, en su tratado <strong>de</strong> arquitectura, <strong>de</strong>scribe el mecanismo para regu<strong>la</strong>r <strong>la</strong><br />
velocidad.<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l molino a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> era romana iba a ser una constante en<br />
toda Europa, prolongándose mucho más allá en el tiempo hasta llegar c<strong>la</strong>ramente al<br />
medievo. Antes aparecen mentados en el siglo V en una colección <strong>de</strong> leyes y crónicas<br />
ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong>sas, recogidas por Usher. También Gregorio <strong>de</strong> Tours los cita como algo frecuente en<br />
su tiempo.<br />
1.2. LA ERA CRISTIANA Y EL MEDIEVO. LOS TIEMPOS<br />
MODERNOS Y EL MOLINO HIDRÁULICO.<br />
Las funciones <strong>de</strong> molienda parecen no haber sido <strong>la</strong>s únicas en los albores <strong>de</strong><br />
nuestra civilización cristiana, y así fueron empleados para serrar ma<strong>de</strong>ra en el siglo IV. Su<br />
número habría <strong>de</strong> <strong>de</strong>caer <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l <strong>de</strong>rrumbe <strong>de</strong>l Imperio Romano aunque <strong>de</strong> nuevo<br />
volvieron a resurgir con el rescate y colonización <strong>de</strong> nuevas <strong>tierra</strong>s que tuvieron lugar bajo<br />
<strong>la</strong>s ór<strong>de</strong>nes monásticas <strong>de</strong>l siglo X. En el siglo XIV su empleo era más que frecuente para<br />
97<br />
97.- GALHANO, F.: “Moiños e azenhas <strong>de</strong> Portugal” Associaçao portuguesa <strong>de</strong> amigos dos moiños. Lisboa.<br />
P. 131, Recogido por Begoña Bas. 1983.<br />
98<br />
98.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res: Un tema <strong>de</strong> etnografía en Galicia”. Cua<strong>de</strong>rnos do<br />
Seminario <strong>de</strong> Sarga<strong>de</strong>los. Edicións do Castro. Sada. 1983. Ps. 111-112.<br />
99<br />
99.- Antípater <strong>de</strong> Tesalónica cantó su elogio <strong>de</strong> los nuevos <strong>molinos</strong> en el poema que sigue: “Dejad <strong>de</strong> moler,<br />
¡oh! vosotras mujeres que os esforzáis en el molino; dormid hasta más tar<strong>de</strong> aunque los cantos <strong>de</strong> los gallos<br />
anuncian el alba. Pues Demeter or<strong>de</strong>nó a <strong>la</strong>s ninfas que hagan el trabajo <strong>de</strong> vuestras manos, y el<strong>la</strong>s, saltando a<br />
lo alto <strong>de</strong> <strong>la</strong> rueda, hacen girar su eje el cual, con sus rayos que dan vueltas, hace que giren <strong>la</strong>s pesadas mue<strong>la</strong>s<br />
cóncavas <strong>de</strong> Nisiria. Gustamos nuevamente <strong>la</strong>s alegrías <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida primitiva, aprendiendo a rega<strong>la</strong>rnos con los<br />
productos <strong>de</strong> Demeter sin trabajar”. Recogido por LEWIS MUMFORD: “Técnica y civilización”. Alianza<br />
Universidad. Madrid. 1987. P. 132. Versión españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Constantino Aznar <strong>de</strong> Acevedo.<br />
107
José María Leal Bóveda<br />
<strong>la</strong>s manufacturas en todos los centros industriales europeos, Bolonia, Augsburgo, Ulm, etc.,<br />
y en el XVI en los Países Bajos los utilizaban para aprovechar <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mareas100 .<br />
Como hemos dicho, el molino hidráulico no se empleaba so<strong>la</strong>mente para<br />
moler grano o elevar agua, sino que complementariamente proporcionaba energía para hacer<br />
pasta <strong>de</strong> papel con trapos (Ravensburg, 1290), hacía funcionar los martillos y <strong>la</strong>s máquinas<br />
<strong>de</strong> cortar <strong>de</strong> una herrería (Dobrilugk, 1320), serraba ma<strong>de</strong>ra (Augsburgo, 1322), golpeaba el<br />
cuero en <strong>la</strong>s tenerías, proporcionaba energía para hi<strong>la</strong>r <strong>la</strong> seda, se usaba en los batanes para<br />
enfurtir los paños y hacía girar <strong>la</strong>s pulidoras <strong>de</strong> los armeros. De igual modo, se aplicó con<br />
mucho éxito para el bombeo <strong>de</strong> agua en <strong>la</strong>s minas, en <strong>la</strong> trituración <strong>de</strong>l mineral; en <strong>la</strong><br />
industria <strong>de</strong>l hierro provocó <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> mayores fuelles, temperaturas, hornos y,<br />
consiguientemente un incremento en <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> este mineral.<br />
Lewis Mumford, a quien seguimos en esta exposición, mantiene que <strong>la</strong><br />
difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía fue una ayuda para acrecentar <strong>la</strong> propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> tal suerte<br />
que en <strong>la</strong>s zonas en don<strong>de</strong> se concentraban esta circunstancia y el po<strong>de</strong>r financiero, crecían<br />
urbanísticamente, mientras que otras rurales, ajenas a fusión financiera y técnica,<br />
permanecían en un atraso absoluto. Del primer caso, tenemos los ejemplos <strong>de</strong>l crecimiento<br />
excesivo que tuvieron durante los siglos XVI y XVII Amberes, Londres, Amsterdam;<br />
París, Roma, Lyón y Nápoles entre otras. Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> Europa sureña, seguía en un<br />
estado <strong>de</strong> postergación económica, con sus ojos vueltos al campo o al efímero dorado<br />
americano en el caso español.<br />
Ahora bien, mientras que el centro y norte <strong>de</strong> Europa diversificaba <strong>la</strong> fuerza<br />
hidráulica, dándole también usos industriales, el sur mantenía estos ingenios para usos<br />
domésticos, en una economía agríco<strong>la</strong>, cerrada don<strong>de</strong> todo giraba en torno a <strong>la</strong> reserva <strong>de</strong>l<br />
señor, <strong>la</strong>ico o eclesiástico. Por ello, esta energía no penetra en Galicia, en concreto, hasta los<br />
siglos XI y XII, “...momento en que a nosa xeografía comeza a cobrirse <strong>de</strong> pequenos<br />
muíños que aproveitaban a forza ofrecida polo bon caudal <strong>de</strong> moitos dos nosos<br />
numerosísimos ríos e regatos...” 101 .<br />
Galicia permanecería en esta situación cuasi <strong>de</strong> monopolio señorial hasta<br />
bien entrado el siglo XIX, cuando se produce liberalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. A partir <strong>de</strong> estos<br />
momentos, al igual que ocurre con <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>, el <strong>la</strong>briego comienza a acce<strong>de</strong>r<br />
a <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> cultivada durante generaciones, y a construir su propio molino<br />
puesto que ya no existe <strong>la</strong> obligación <strong>de</strong> ir a moler al <strong>de</strong>l señor. Si no pue<strong>de</strong> costear <strong>la</strong><br />
construcción, acudirá otra vez a <strong>la</strong> ayuda vecinal y entre todos levantarán uno <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros,<br />
en el que cada cual tiene su parte o turno, en or<strong>de</strong>n a lo aportado al beneficio común, bien<br />
en dinero, trabajo o piezas. De <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> y <strong>de</strong> sus formas y volúmenes<br />
100 100.- En <strong>la</strong> Ing<strong>la</strong>terra <strong>de</strong> tiempos <strong>de</strong> Guillermo I el Conquistador, éste había mandado e<strong>la</strong>borar el Donesday<br />
Book. o Registro <strong>de</strong>l Gran Catastro, en el que se contabilizaban unos cinco mil <strong>molinos</strong>.<br />
101 101.- DE LLANO CABADO, PEDRO: Obra citada. 2º tomo. P. 314.<br />
108
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
hab<strong>la</strong>remos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, pero anticipemos que los pertenecientes a los po<strong>de</strong>rosos serán<br />
más gran<strong>de</strong>s, mejor construidos y con mayor número <strong>de</strong> moas.<br />
1.3. LOS MOLINOS DE VIENTO Y SU HISTORIA.<br />
Según seña<strong>la</strong> Begoña Bas102 el origen y difusión <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> viento es<br />
un tema muy confuso aunque resume <strong>la</strong>s teorías y <strong>la</strong>s hipótesis sobre el tema <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente<br />
manera:<br />
“...Os muíños coñecíanse na antiguida<strong>de</strong> clásica e foron inventados polos<br />
gregos. Isto fundaméntase no texto <strong>de</strong> Heron <strong>de</strong> Alexandría, quen utiliza un enxeño movido<br />
polo vento.<br />
- A orixe está en Irán on<strong>de</strong> a mención máis antiga que se coñece dun muíño<br />
<strong>de</strong> vento propiamente dito, utilizado para moer e para sacar agua, é en Seistán on<strong>de</strong><br />
Al-Mas`udi os <strong>de</strong>screbe na súa obra “As pra<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> ouro”. Son os muíños <strong>de</strong> eixo vertical.<br />
- Os muíños <strong>de</strong> oración budista pui<strong>de</strong>ron ser a orixe dos muíños persas.<br />
- Os muíños <strong>de</strong> Francia, Ho<strong>la</strong>nda, etc., inventáronse por algún enxeneiro <strong>de</strong><br />
Europa Occi<strong>de</strong>ntal...”.<br />
Con todo, a pesar <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>sconocen <strong>la</strong>s vías <strong>de</strong> entrada en Europa <strong>de</strong>l<br />
molino <strong>de</strong> viento, lo cierto es que en nuestro continente estuvo ampliamente difundido a<br />
finales <strong>de</strong>l siglo XII. En este sentido, el primer conocimiento escrito <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> este tipo<br />
proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> un privilegio <strong>de</strong> 1105 <strong>autor</strong>izando al abate <strong>de</strong> Savigny <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>molinos</strong><br />
en <strong>la</strong>s diócesis francesas <strong>de</strong> Evreux, Bayeus y Coutances. En Ing<strong>la</strong>terra <strong>la</strong> primera fecha<br />
sería 1143, en Venecia 1332 y para los Países Bajos el obispo <strong>de</strong> Utrecht en 1341 pretendía<br />
establecer su <strong>autor</strong>idad sobre los <strong>de</strong> viento que sop<strong>la</strong>ban sobre su provincia103 .<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esta energía alcanzó su apogeo en Europa en el siglo XVII y<br />
ya para el XIX, Marx observó que en Ho<strong>la</strong>nda en 1836 había unos 12.000 <strong>molinos</strong> que<br />
producían hasta 6.000 caballos <strong>de</strong> fuerza, con una media <strong>de</strong> fuerza <strong>de</strong> hasta 10 caballos cada<br />
uno.<br />
En el viejo continente había tres tipos <strong>de</strong> artefactos; en el más primitivo <strong>la</strong><br />
estructura entera hacía frente al viento dominante; en otro, toda <strong>la</strong> estructura se giraba para<br />
hacerle frente, a veces montada sobre un bote para facilitar esta operación, y en el tipo más<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do sólo giraba <strong>la</strong> torreta 104 .<br />
Para el caso gallego, Begoña Bas establece que <strong>la</strong>s primeras noticias escritas<br />
sobre su existencia datan <strong>de</strong>l siglo XVI en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coruña, y es posible <strong>la</strong> presencia<br />
<strong>de</strong> cuatro o cinco más.<br />
El siglo XVII no cuenta con ninguna construcción en toda Galicia y para el<br />
102<br />
102.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento en Galicia”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza.<br />
A Coruña. 1991. P. 290.<br />
103<br />
103.- LEWIS MUMFORD: Obra citada. P. 134.<br />
104<br />
104.- Ibi<strong>de</strong>m. P. 136.<br />
109
José María Leal Bóveda<br />
XVIII se constata un total <strong>de</strong> 7 en <strong>la</strong> misma ciudad.<br />
En el XIX se documentan 7 nuevos, 2 en <strong>la</strong> Il<strong>la</strong> <strong>de</strong> Arousa y 5 en a Garda.<br />
También aparecen 1 en Catoira y 2 en a Grame<strong>la</strong>, Coruña. Pero el mayor auge constructivo<br />
se da en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong> este siglo así como en su final con 23 datados en Catoira, zona<br />
<strong>de</strong> Ortigueira-o Vicedo, Riba<strong>de</strong>o, Vigo, Muros y Mañón.<br />
El XX ve “nacer” 21 <strong>de</strong> nueva p<strong>la</strong>nta en Muros, Laracha, Ortigueira, Mañón,<br />
o Vicedo, Xerma<strong>de</strong>, Catoira, a Pontenova, Meis, Barro, Laxe y Cotoba<strong>de</strong>105 . Las tipologías<br />
para Galicia no son tan variadas <strong>de</strong> forma, únicamente se localizaron <strong>molinos</strong> fijos <strong>de</strong> torre,<br />
caracterizándose por tener el tejado cónico móvil, que pue<strong>de</strong> girar sus aspas en busca <strong>de</strong> los<br />
vientos, aunque pesan <strong>la</strong>s dudas sobre otro encontrado en Catoira que bien podría ser<br />
enteramente fijo sin que gire <strong>la</strong> cubrición.<br />
Para finalizar este apartado anotemos lo siguiente:<br />
“...El molino servía para una <strong>la</strong>rga vida, el mantenimiento era cosa nominal,<br />
el suministro <strong>de</strong> energía era inagotable. Y muy lejos <strong>de</strong> aso<strong>la</strong>r <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y <strong>de</strong>jar <strong>de</strong>trás<br />
escombros y al<strong>de</strong>as <strong>de</strong>spob<strong>la</strong>das, como ocurría con <strong>la</strong> minería, los <strong>molinos</strong> ayudaban a<br />
enriquecer <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> y a facilitar una agricultura estable y conservadora.<br />
Gracias a los humil<strong>de</strong>s servicios <strong>de</strong>l viento y <strong>de</strong>l agua, llegó a existir una<br />
gran “intelligentsia”, y <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s obras <strong>de</strong> arte y ciencia e ingeniería pudieron crearse sin<br />
recurrir a <strong>la</strong> esc<strong>la</strong>vitud...” 106 .<br />
Creemos haber dado una perspectiva general, muy sintética, <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia y<br />
evolución <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> tanto <strong>de</strong> agua como <strong>de</strong> viento. Quizás reste algún pequeño <strong>de</strong>talle<br />
sobre los <strong>de</strong> marés, pero como <strong>de</strong> este tipo únicamente hemos localizado uno, en <strong>la</strong>s aceñas<br />
<strong>de</strong> Verxeles, Viveiro, <strong>de</strong>jamos para el final el estudio <strong>de</strong> este caso.<br />
Recomendamos a quien tenga este libro en sus manos que, si está<br />
verda<strong>de</strong>ramente interesado en el tema, lea <strong>la</strong> excelente obra <strong>de</strong> Begoña Bas, citada<br />
profusamente en este apartado, ya que amén <strong>de</strong> hacer un exhaustivo estudio <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong><br />
<strong>de</strong> viento y maré <strong>de</strong> toda Galicia, incorpora al mismo tiempo unas lúcidas y documentadas<br />
exposiciones sobre el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión referida a los orígenes y evolución <strong>de</strong> estos<br />
artefactos.<br />
Después <strong>de</strong> lo expuesto, pasaremos a analizar lo concerniente a todo tipo <strong>de</strong><br />
<strong>molinos</strong> así como al análisis <strong>de</strong> algunos casos en particu<strong>la</strong>r como el <strong>de</strong> Esteban en Merille;<br />
Ourol, los <strong>de</strong> o Vicedo, <strong>la</strong> Estaca <strong>la</strong> Bares o Lagüe<strong>la</strong>s; Xove. Para ello nos habremos <strong>de</strong><br />
servir <strong>de</strong> varias guías representadas en <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> otros tantos <strong>autor</strong>es reseñados a pie <strong>de</strong><br />
página107 .<br />
105 105.- BEGOÑA BAS: Obra citada. Ps. 273-274.<br />
106 106.- LEWIS MUMFORD: Obra citada. P. 136.<br />
107 107.- Las obras <strong>de</strong> los <strong>autor</strong>es citados son por el mismo or<strong>de</strong>n enunciado arriba: BAS LÓPEZ, BEGOÑA:<br />
“Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento en Galicia”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza. A Coruña. 1991; <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma<br />
<strong>autor</strong>a: “As construccións popu<strong>la</strong>res: Un tema <strong>de</strong> etnografía en Galicia. Edicións do Castro. Sada. 1983;<br />
110
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
2. ESTUDIO DE LOS MOLINOS.<br />
2.1. ESTRUCTURA, TAMAÑO Y DEPENDENCIAS DE LOS<br />
MOLINOS.<br />
La estructura, tamaño y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> estos edificios están en íntima<br />
re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> ubicación, el régimen <strong>de</strong> propiedad y <strong>la</strong>s condiciones geológicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona.<br />
Dicho <strong>de</strong> otro modo, si el molino está ubicado fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a, en pleno monte o al <strong>la</strong>do <strong>de</strong><br />
un río, tendrá pequeñas dimensiones, estará hecho con cachotería tosca, será <strong>de</strong> forma<br />
ligeramente rectangu<strong>la</strong>r, aunque un poco redon<strong>de</strong>ada con el objeto <strong>de</strong> soportar mejor <strong>la</strong>s<br />
embestidas <strong>de</strong>l agua; a lo mejor llevará una <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia aneja por si hay que pasar <strong>la</strong> noche<br />
moliendo, quizás no <strong>la</strong> lleve, etc.<br />
Si el propietario es pudiente, su tamaño será mayor que en el caso anterior,<br />
contará con más moas, estará mejor fabricado ya que se pue<strong>de</strong>n pagar canteiros que<br />
escuadren <strong>la</strong> piedra, a pesar <strong>de</strong> que ésta tenga que traerse <strong>de</strong> otros pagos, llevará más<br />
habitaciones para habitar el encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda, con camastro, <strong>la</strong>reira, zaguán,<br />
alpendres para <strong>la</strong>s bestias que porten los sacos <strong>de</strong> cereal. En este caso, el volumen<br />
construido será mayor y <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> fábrica <strong>de</strong> mejor calidad.<br />
Si estamos en una zona con buena piedra, granito <strong>de</strong> buen grano, los edificios<br />
serán <strong>de</strong> perpiaño escuadrado y su acabado será más perfecto; por el contrario si <strong>la</strong>s<br />
condiciones geológicas no son <strong>de</strong>l todo <strong>de</strong>seables, <strong>la</strong> cachotería se impondrá aún cuando<br />
aquellos que puedan, importen <strong>la</strong> materia prima <strong>de</strong> otros lugares.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, estos y otros muchos más aspectos conforman <strong>la</strong>s condiciones<br />
volumétricas y constructivas así como <strong>la</strong> organización interna <strong>de</strong>l espacio en los <strong>molinos</strong>.<br />
Como norma general para Galicia y en particu<strong>la</strong>r para <strong>la</strong> comarca, po<strong>de</strong>mos<br />
encontrarnos con que en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los casos <strong>la</strong> estructura constructiva es muy sencil<strong>la</strong> y<br />
elemental al contar con pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cachotería tosca, <strong>de</strong> poca calidad, que, como mucho, se<br />
pue<strong>de</strong>n ver reforzadas en los ángulos esquinales con piedras gruesas toscamente trabajadas.<br />
Ahora bien, “...<strong>de</strong>ntro da gran<strong>de</strong> varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> muíños ciscados por toda a nosa xeografía,<br />
encontramos non obstante os máis diversos tipos <strong>de</strong> estruturas construtivas, que dun xeito<br />
elemental po<strong>de</strong>ríamos agrupa<strong>la</strong>s en dous gran<strong>de</strong>s conxuntos: muíños <strong>de</strong> estrutura simple e<br />
“Muíños <strong>de</strong> marés da ría <strong>de</strong> Arousa”. Brigantium; “Consi<strong>de</strong>racións xerais para o estudo dos muíños en Galicia”.<br />
Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong>Estudios Galegos; “Primeras menciones sobre los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> mareas <strong>de</strong> Galicia (Llul);<br />
SAMPEDRO, ANDRÉS: “Tódolos muíños da terra galega”. Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.<br />
Vigo. 1990; LLANO CABADO, PEDRO DE: “Arquitectura popu<strong>la</strong>r en Galicia”. COAG. 2 tomos. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. 1983; “O muíño <strong>de</strong> mar <strong>de</strong> a Seca”. Comisión <strong>de</strong> Defensa do Patrimonio Arquitectónico. COAG.<br />
Santiago <strong>de</strong> composte<strong>la</strong>. 1980; LORES ROSAL, XAVIER: “Os muíños”. Edición <strong>de</strong>l mismo <strong>autor</strong>. 1987;<br />
TORRENTE BELLAS, LUIS M.: “ O muíño <strong>de</strong> Alen<strong>de</strong>. Acea das maciñeiras. Muíños das Pontes”. As Pontes.<br />
1994; RODIÑO, ANA MARÍA: “Notas sobre os muíños <strong>de</strong> auga, fariñeiros en Galicia. Sobre as súas pezas,<br />
utilida<strong>de</strong> e costumismo. Ed. Ici Zeltia; LEAL BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Guía para o estudio dos muíños da<br />
Terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Diputación <strong>de</strong> Pontevedra. Vigo. 1995; “Guía metodológica para el estudio <strong>de</strong> los<br />
<strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Esco<strong>la</strong> Crítica. A Coruña. Xaneiro <strong>de</strong> 1993, y en general <strong>la</strong>s<br />
obras <strong>de</strong> otros <strong>autor</strong>es clásicos como LORENZO FERNÁNDEZ, GALHANO, DEUR, GONZÁLEZ PÉREZ,<br />
GUILLÉN, AGUIRRE SORONDO, GIBBINGS, CASTELO BRANCO, etc.<br />
111
José María Leal Bóveda<br />
regu<strong>la</strong>r, e muíños compostos por distintos módulos agrupados...” 108 .<br />
Dentro <strong>de</strong> los <strong>de</strong>l primer grupo hab<strong>la</strong>mos <strong>de</strong> unos edificios casi siempre<br />
alejados <strong>de</strong> los núcleos <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong>l agua <strong>de</strong> río, aunque<br />
también los po<strong>de</strong>mos ver al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa a don<strong>de</strong> se trae. En este caso completan <strong>la</strong><br />
hacienda familiar, son <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta generalmente rectangu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> materiales toscos y por veces<br />
enfoscados. La techumbre se hace con cerchas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra sobre <strong>la</strong>s que se colocan <strong>la</strong>s tejas<br />
curvas <strong>de</strong>l país o, en nuestro caso losas <strong>de</strong> pizarra tan características <strong>de</strong>l norte lugués.<br />
No cuentan con más abertura que una puerta y a lo sumo un ventanuco por<br />
don<strong>de</strong> entra <strong>la</strong> luz <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se contro<strong>la</strong> el fluir <strong>de</strong>l agua. Aquí es don<strong>de</strong> se sitúan todos<br />
los elementos <strong>de</strong> trituración <strong>de</strong>l cereal que luego <strong>de</strong>scribiremos, y recibe por nombre o<br />
tremiñado. Es posible que lleven alguna estancia más como ocurre en los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Estaca <strong>de</strong> Bares que tienen un zaguán <strong>de</strong> entrada, una sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> molienda y una pequeña<br />
habitación con <strong>la</strong>reira, como prueba <strong>de</strong> que el molinero <strong>de</strong>bía <strong>de</strong> pasar más <strong>de</strong> una noche<br />
moliendo. Debido a <strong>la</strong> lejanía <strong>de</strong>l núcleo habitado era preciso disponer <strong>de</strong> estas estancias<br />
para ahorrar tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zamientos y <strong>de</strong>dicarlo a <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> molido.<br />
Debajo <strong>de</strong>l tremiñado, aparece un sótano, sartén, inferno, etc., don<strong>de</strong> se<br />
insta<strong>la</strong> <strong>la</strong> maquinaria <strong>de</strong> rotación. A<strong>de</strong>más por este lugar entra y sale el agua. Consta <strong>de</strong> unas<br />
aberturas u ojos, en función <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> moas, que pue<strong>de</strong>n tener varias formas: o bien<br />
componiendo un arco, mediante una <strong>la</strong>ja <strong>de</strong> piedra a modo <strong>de</strong> dintel, o pue<strong>de</strong> hacerse <strong>la</strong><br />
salida por aproximación <strong>de</strong> hi<strong>la</strong>das. Entre el cuerpo superior y el inferior se sitúa un piso <strong>de</strong><br />
piedra pulida, <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra noble o <strong>de</strong> <strong>tierra</strong> pisada.<br />
Respecto a esto entresacamos esta cita <strong>de</strong> Ramón Lorenzo: “...un, no que está<br />
colocado o mecanismo que tritura o grao, ro<strong>de</strong>ado por un empedrado totalmente liso, sin<br />
separacións entre as aristas das pedras, por on<strong>de</strong> se vai a exten<strong>de</strong>r a fariña ao caer da moa.<br />
Outro, bastante sucio, no que abundan as cagal<strong>la</strong>s dos ratos, está empedrado <strong>de</strong> calquera<br />
maneira. É o lugar máis próximo á porta. Non ten un <strong>de</strong>stino especial, pero alí durmen ás<br />
veces os muiñeiros ocasionais, cando teñen que pasar toda a noite no muíño. Para <strong>de</strong>limitar<br />
estes lugares, algúns muíños non presentan ningún obxeto, pero outros teñen unha barreira<br />
<strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> cuarenta ou cincuenta centímetros <strong>de</strong> altura que sirve ao mesmo tempo <strong>de</strong><br />
asenta<strong>de</strong>iro. No treminado, <strong>de</strong>baixo do teito, cheo <strong>de</strong> arañeiras cubertas por un polviño<br />
albacento, colócanse dúas trabes parale<strong>la</strong>s, ben na mesma dirección da porta, ou ben unindo<br />
as pare<strong>de</strong>s <strong>la</strong>terais.Atravesando ambas traves colócanse dous pontóns dos que se colgará a<br />
moega do muíño...” 109 .<br />
Otro caso muy frecuente en Galicia y en <strong>la</strong> zona, es que el molino esté<br />
108<br />
108.- LLANO CABADO, PEDRO DE: “Arquitectura popu<strong>la</strong>r en Galicia”. 2º tomo. COAG. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. 1983. P. 315.<br />
109<br />
109.- LORENZO, RAMÓN: “Estudios etnográfico-lingüísticos sobre <strong>la</strong> Mahía y sus aledaños (el molino).<br />
Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Estudios Gallegos. T. XVIII. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1964. P. 202.<br />
112
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
integrado en <strong>la</strong> casa don<strong>de</strong> se vive, como por ejemplo en Magazos en <strong>la</strong> bajada a <strong>la</strong><br />
Xunqueira, en el molino <strong>de</strong> Lagüe<strong>la</strong>, Sumoas, etc. En esta situación <strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l<br />
tremiñado se suele situar en un extremo y forma parte <strong>de</strong> todo el entramado casero.<br />
Normalmente, suele haber un zaguán <strong>de</strong> entrada que a su izquierda tiene <strong>la</strong> cocina y a <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>recha el molino. La ubicación es indistinta, pero aunque integrado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l macizo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
casa, mantiene una posición <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tiva in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y ais<strong>la</strong>miento. Con todo, los accesos<br />
a él se hacen siempre <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el interior. A pesar <strong>de</strong> esto, también se pue<strong>de</strong>n realizar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
exterior atravesando por veces un alpendre que tiene usos varios, incluidos los <strong>de</strong> establo<br />
eventual en el que se guarecen <strong>la</strong>s bestias mientras sus amos realizan <strong>la</strong> molienda.<br />
El resto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa don<strong>de</strong> se reposa: dormitorios, salón, galería,<br />
etc., se sitúan en el piso superior. Como es <strong>de</strong> suponer, los materiales <strong>de</strong> construcción serán<br />
<strong>de</strong> mejor calidad que en el primero <strong>de</strong> los supuestos ya que son los mismos <strong>de</strong>l edificio<br />
familiar.<br />
2.2. EMPLAZAMIENTO Y TIPOS DE MOLINOS.<br />
A. EMPLAZAMIENTO.<br />
Pue<strong>de</strong>n aparecer solos, ais<strong>la</strong>dos, solos cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l conjunto<br />
casero, formando un complejo <strong>de</strong> varios, como por ejemplo en As Regas y As Veigas en <strong>la</strong><br />
Estaca <strong>de</strong> Bares, don<strong>de</strong> 5 en cada caso comparten un único regato. Generalmente se adaptan<br />
al entorno que los cobija, aprovechando los <strong>de</strong>sniveles <strong>de</strong>l terreno, <strong>la</strong>s curvas <strong>de</strong> los ríos, <strong>de</strong><br />
los regatos, don<strong>de</strong> se construye una presa que les dará el agua necesaria110 .<br />
En el caso <strong>de</strong> los <strong>de</strong> viento se procurará un lugar elevado en el que <strong>la</strong> fuerza<br />
<strong>de</strong>l vendaval sea consi<strong>de</strong>rable, como en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Bares, Xilloy, Celeiro, etc.<br />
Para los <strong>de</strong> maré, aprovecharemos el fondo <strong>de</strong> saco <strong>de</strong> una ría en <strong>la</strong> que<br />
almacenaremos el agua en un dique cuando sube <strong>la</strong> marea, para soltar<strong>la</strong> lentamente cuando<br />
baja. De este caso aún se mantiene el recuerdo <strong>de</strong> lo que fueron <strong>la</strong>s aceñas <strong>de</strong> Verxeles en<br />
Viveiro.<br />
B. TIPOS DE MOLINOS.<br />
Pue<strong>de</strong>n hacerse multitud <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificaciones <strong>de</strong> estas construcciones según los<br />
diferentes criterios que queramos adoptar: fuerza motriz, tipo <strong>de</strong> propiedad, ubicación,<br />
materia prima molida, antigüedad, etc. En aras <strong>de</strong> una mayor c<strong>la</strong>ridad, nosotros vamos a<br />
dividirlos en este apartado en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> fuerza motriz que los mueve para ir <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo<br />
pau<strong>la</strong>tinamente los otros aspectos reseñados.<br />
Así, según <strong>la</strong> energía que los ponga en funcionamiento tenemos los <strong>de</strong> agua<br />
<strong>de</strong> río, agua <strong>de</strong> mar (ambos confor<strong>maría</strong>n el grupo <strong>de</strong> los <strong>de</strong>nominados hidráulicos) y viento.<br />
Todavía hoy veríamos otros tipos más <strong>de</strong> acor<strong>de</strong> con los nuevos tiempos, es <strong>de</strong>cir el<br />
eléctrico. Todos están en consonancia con <strong>la</strong>s características geográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona en que<br />
110 110.- SAMPEDRO, ANDRÉS: Obra citada. P. 11.<br />
113
José María Leal Bóveda<br />
se insta<strong>la</strong>n por lo que po<strong>de</strong>mos afirmar que, Galicia en general y <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro en<br />
particu<strong>la</strong>r, son territorios privilegiados por cuanto que los ríos y regatos son abundantes, <strong>la</strong>s<br />
ensenadas y <strong>la</strong>s rías no menos numerosas y profundas, y el régimen <strong>de</strong> vientos está entre los<br />
más consi<strong>de</strong>rables <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>.<br />
Todos estos factores a los que hay que unir el relieve tan quebrado, con<br />
sucesión continua <strong>de</strong> valle montaña y con roturas constantes <strong>de</strong> pendiente, facilitan <strong>la</strong><br />
aparición <strong>de</strong> estas pequeñas, pero, maravillosas construcciones. En nuestra mo<strong>de</strong>sta opinión,<br />
son, sin duda, <strong>la</strong> máquina más ecológica que haya creado el hombre, amén <strong>de</strong> representar <strong>la</strong><br />
comunión más estrecha entre el género humano y el medio sobre el que se asienta.<br />
Volviendo al tema <strong>de</strong> su c<strong>la</strong>sificación y teniendo al agua como protagonista<br />
mencionaremos los <strong>de</strong> río y los <strong>de</strong> maré.<br />
Entre los primeros podremos observar los <strong>de</strong> rodicio horizontal, <strong>la</strong> mayoría<br />
<strong>de</strong> los aquí localizados, y <strong>la</strong>s aceas. Se refieren en este supuesto a los que portan el rodicio<br />
vertical, en forma <strong>de</strong> noria árabe. De estos no ha aparecido ninguno en toda <strong>la</strong> zona<br />
consi<strong>de</strong>rada aunque sí son re<strong>la</strong>tivamente frecuentes por otros puntos <strong>de</strong> Galicia.<br />
Son <strong>molinos</strong> todos ellos que necesitan mucha agua para moler <strong>de</strong>bido al gran<br />
tamaño <strong>de</strong> sus moas lo que repercutirá en una mejor calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> harina. Como es lógico<br />
suponer su época <strong>de</strong> mayor aprovechamiento sería <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el otoño hasta <strong>la</strong> primavera. En<br />
verano muchos <strong>de</strong> ellos paralizan su actividad para <strong>de</strong>stinar <strong>la</strong> poca agua a otros usos como<br />
el riego fundamentalmente. En este período eran sustituidos por los <strong>de</strong> viento o por los <strong>de</strong><br />
maré. En otros puntos <strong>de</strong> nuestra geografía en los que existía <strong>la</strong> noria, estos pasaban a<br />
ejercer <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> los <strong>de</strong> rodicio horizontal ya que necesitan mucha menos cantidad <strong>de</strong><br />
agua para funcionar.<br />
Aún <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los <strong>de</strong> rodicio horizontal, tendremos aquellos <strong>de</strong> canle, o<br />
conducto que viene <strong>de</strong>l dique construido en el río, que baja directamente el agua a <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong>l anterior. Otros, son los <strong>de</strong> cubo o presa en <strong>la</strong> zona, es <strong>de</strong>cir, los que tienen un gran<br />
recipiente que almacena el agua y <strong>la</strong> va soltando pau<strong>la</strong>tinamente con el objeto <strong>de</strong> dar presión<br />
y fuerza a <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>s, o culleres, <strong>de</strong>l rodicio. Estos son los más repetidos en el área estudiada.<br />
Es frecuente, en este or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas que, justo antes <strong>de</strong>l cubo, lleven construido un pequeño<br />
<strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> ropa con lo que los usos <strong>de</strong>l molino se diversifican sin afectar para nada a <strong>la</strong><br />
molienda.<br />
Era frecuente que llegado el verano, ante <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> agua para el riego, se<br />
produjesen roces y fricciones entre los propietarios <strong>de</strong> estos aparatos y los <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s<br />
aledañas que por veces llegaban a pleitos judiciales. Ello era así porque, si se <strong>de</strong>dicaba el<br />
poco líquido al molido, no se podía regar y viceversa. Pleitos <strong>de</strong> este tipo salpican <strong>la</strong> historia<br />
judicial <strong>de</strong> Galicia, <strong>de</strong> los que hemos documentado varios en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Xove, Bares y<br />
Galdo.<br />
Los <strong>de</strong> maré aprovechan el fondo <strong>de</strong> saco <strong>de</strong> <strong>la</strong> ría para situarse. Aquí se<br />
114
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
construye una presa con unas compuertas que se abren para que penetre el agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> marea<br />
cuando sube. Una vez ocurrido esto, se vuelven a cerrar con lo que el agua queda<br />
acumu<strong>la</strong>da. La molienda se tiene que hacer en bajamar soltando poco a poco por el rodicio<br />
el agua necesaria. De estos, como ya hemos dicho, so<strong>la</strong>mente se localizó uno en <strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong>nominadas aceñas <strong>de</strong> Verxeles. No tenían problemas <strong>de</strong> abastecimiento <strong>de</strong>l líquido motriz<br />
como en el caso anterior, con lo que podían moler todo el año.<br />
Finalmente, aparecen los <strong>de</strong> viento, que, como su nombre indica, aprovechan<br />
<strong>la</strong> energía eólica para mover sus aspas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o te<strong>la</strong>. Este movimiento <strong>de</strong> rotación se<br />
tras<strong>la</strong>da mediante unos engranajes a un eje que lo comunica con <strong>la</strong> moa. Se sitúan en zonas<br />
elevadas don<strong>de</strong> sople fuertemente el viento por lo que los po<strong>de</strong>mos observar por todo Bares,<br />
Xilloy, e, incluso, Celeiro, aunque aquí <strong>de</strong>sgraciadamente ha <strong>de</strong>saparecido el único que<br />
había.<br />
De los mencionados, los primeros, los hidráulicos <strong>de</strong> río o regato, superan<br />
abrumadoramente a los segundos y estos a los <strong>de</strong> maré por <strong>la</strong>s razones explicadas.<br />
Esta gran proliferación <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua se <strong>de</strong>be, casi exclusivamente, al<br />
tipo <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> dominante en Galicia. Como hemos venido explicando, ésta se<br />
divi<strong>de</strong> entre cada hijo a <strong>la</strong> muerte <strong>de</strong> los padres con lo que el paisaje rural gallego está<br />
compuesto por longueros muy profundos, estrechos y con poco frente. Pues bien, a cada<br />
propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s narradas era frecuente que correspondiera un molino, sobre todo a partir <strong>de</strong><br />
finales <strong>de</strong>l siglo XIX, con <strong>la</strong>s reformas liberales y los proyectos <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> foros que<br />
alcanzarán su cenit en 1926 con <strong>la</strong> <strong>de</strong>finitiva entrada en vigor <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley que los abolía.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo dicho, <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un molino en un <strong>de</strong>terminado lugar,<br />
siempre contando con <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> un río y <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada pendiente, implicaba <strong>la</strong><br />
futura ocupación <strong>de</strong>l mismo por otras viviendas que allí se construían. Los nuevos<br />
propietarios buscaban <strong>la</strong> tecnología que les procuraba <strong>la</strong> materia prima para el pan; <strong>la</strong><br />
harina. Esta primitiva concentración podía dar lugar luego a un pequeño núcleo habitado<br />
como ocurre con el lugar <strong>de</strong> Lagüe<strong>la</strong>s, Sumoas, municipio <strong>de</strong> Xove.<br />
Como ya hemos dicho, pue<strong>de</strong>n ser muchos los criterios <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación, pero<br />
nosotros para el área geográfica en cuestión, nos limitaremos al estudio <strong>de</strong> estos tres tipos111 .<br />
2.3. EL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO. LA MOLIENDA.<br />
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES.<br />
Las aguas que los abastecen <strong>de</strong> energía provienen siempre <strong>de</strong> un río o regato<br />
en el que se hace una presa para llevar<strong>la</strong>s por una canalización hacia el molino. Al llegar a<br />
éste se almacenan en el cubo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se van soltando por el canal, chiflón o cubo hacia<br />
<strong>la</strong> parte baja: sartén o inferno. Antes <strong>de</strong> salir, se pue<strong>de</strong> regu<strong>la</strong>r el chorro mediante unas<br />
111 111.- Para un mayor conocimiento <strong>de</strong>l tema pue<strong>de</strong> el lector ver <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> BEGOÑA BAS, ANDRÉS<br />
SAMPEDRO Y XAVIER LORES, en <strong>la</strong>s que se hace un estudio más a fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tipologías existentes en<br />
Galicia.<br />
115
José María Leal Bóveda<br />
válvu<strong>la</strong>s artesanales l<strong>la</strong>madas bil<strong>la</strong>s, billotes o pechos que lo hacen más o menos <strong>de</strong>nso.<br />
Consisten en caperuzas circu<strong>la</strong>res o en forma <strong>de</strong> embudo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con un orificio <strong>de</strong> salida<br />
que se acop<strong>la</strong>n al final <strong>de</strong> <strong>la</strong> canle o <strong>de</strong>l cubo. Cada una llevará un agujero con un diámetro<br />
distinto en función <strong>de</strong>l chorro que queramos conseguir.<br />
El cubo en <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong>l molino presenta dos pequeñas compuertas, a<br />
<strong>de</strong>recha o izquierda según hacia don<strong>de</strong> se quieran <strong>de</strong>rivar <strong>la</strong>s aguas, y otra consistente en un<br />
enrejado <strong>de</strong> ramas <strong>de</strong> palo o <strong>de</strong> barras <strong>de</strong> hierro.<br />
La primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s recibe muchos nombres: comporta, gavia, aliviadoiro,<br />
etc., y sirve para aliviar <strong>de</strong> caudal <strong>de</strong> agua al rodicio cuando el volumen <strong>de</strong> ésta es<br />
consi<strong>de</strong>rable. El <strong>de</strong>sahogo se produce levantando una pequeña compuerta <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que<br />
hace que el líquido salga hacia un <strong>la</strong>do. Con ello regu<strong>la</strong>mos el volumen que entra y <strong>de</strong> paso<br />
regamos <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s próximas.<br />
La segunda también posee varias <strong>de</strong>nominaciones, así: firidoiro, gra<strong>de</strong>l<strong>la</strong>,<br />
portón, etc. Su cometido es servir <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong>l agua <strong>de</strong>l cubo <strong>de</strong> tal suerte que <strong>la</strong>s ramas u<br />
objetos que pueda traer en suspensión no pasen al rodicio, y puedan dañarlo. Ante el<strong>la</strong>, estos<br />
cuerpos quedan retenidos y son retirados a posteriori para <strong>de</strong>jar <strong>la</strong> canle o cubo expedita.<br />
Para contro<strong>la</strong>r que el agua llegue o no al rodicio, existe también una especie<br />
<strong>de</strong> compuerta o dispositivo <strong>de</strong> seguridad, accionado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el interior, l<strong>la</strong>mado pechadorio,<br />
apiagadoiro o piadoira. En otros casos, consiste en un palo que sale <strong>de</strong>l interior hacia <strong>la</strong><br />
canle don<strong>de</strong> se encuentra una compuerta <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra sujeta al mencionado palo. Si lo<br />
bajamos, subiremos <strong>la</strong> espuerta, si lo alzamos <strong>la</strong> bajaremos, <strong>de</strong> forma que contro<strong>la</strong>mos <strong>la</strong><br />
entrada o no <strong>de</strong> agua al rodicio.<br />
Una vez que ésta tiene el paso expedito, penetra hacia el interior y llega al<br />
rodicio o rueda horizontal compuesta por unas 20 cavida<strong>de</strong>s huecas, cóncavas, l<strong>la</strong>madas<br />
cuncas, pás, penas, pe<strong>la</strong>s, culleres, etc. Antiguamente eran <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, pero con el paso <strong>de</strong>l<br />
tiempo, <strong>de</strong>bido a su <strong>de</strong>terioro constante, fueron sustituidas por otras más resistentes y caras<br />
<strong>de</strong> hierro. De todos modos, aquellos que no podían pagarse estos artefactos seguían<br />
empleando <strong>la</strong>s ancestrales <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra.<br />
Todavía no se pondrá en marcha el molino hasta que no accionemos el<br />
tempero, apeadoiro, mecanismo <strong>de</strong> rueda o <strong>de</strong> palo que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> arriba <strong>de</strong>ja libre el rodicio<br />
para rotar sobre sí mismo. Una vez que lo liberemos con <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong>l agua, comienzan el<br />
giro y <strong>la</strong> molienda. A esta pieza <strong>la</strong> fraseología popu<strong>la</strong>r le otorgó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> siempre<br />
connotaciones <strong>de</strong> tipo sexual en or<strong>de</strong>n a que estuviese levantado o bajado112 .<br />
El rodicio está apoyado en una vara <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, longitudinal a todo el ojo <strong>de</strong><br />
salida <strong>de</strong>l agua, <strong>de</strong>nominada mesa, gorro, buxa, buxo. Sobre el<strong>la</strong> percute el apeadoiro,<br />
bajándo<strong>la</strong> o subiéndo<strong>la</strong> y liberando o aprisionando <strong>la</strong> rueda. Por todo ello, se convierte en el<br />
112<br />
112.- Famosa es <strong>la</strong> cantiga que dice: “O muíño <strong>de</strong> Bartolo, eu ben lle sei o tempero, cando está alto, baixalo,<br />
cando está baixo, erguelo”.<br />
116
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
mecanismo <strong>de</strong> sustentación <strong>de</strong> todo el sistema mecánico.<br />
Sobre el<strong>la</strong>, en el punto don<strong>de</strong> apoya el rodicio existen dos piezas, una<br />
formando cuerpo con éste: el aguillón, grilo, ovo, ova, etc., <strong>de</strong> forma puntiaguda, y otra en<br />
<strong>la</strong> mesa, <strong>de</strong> nombre rá o pía. Suelen ser <strong>de</strong> metal, hierro o bronce, aunque también hemos<br />
encontrado algún conjunto precioso <strong>de</strong> pe<strong>de</strong>rnal o seixo.<br />
Del rodicio sale una viga o eje hacia el piso superior, en su primer tramo <strong>de</strong><br />
ma<strong>de</strong>ra y luego <strong>de</strong> hierro, es el barol, levate, levatón, erbol, touzo, vara, etc. Éste se<br />
engancha arriba con los mecanismos <strong>de</strong> trituración, a través <strong>de</strong> dos huecos, mediante una<br />
pieza metálica en forma <strong>de</strong> cruz, <strong>de</strong> nombre seborel<strong>la</strong>, soborel<strong>la</strong> o sobrevel<strong>la</strong>. La unión es<br />
con <strong>la</strong> piedra p<strong>la</strong>na, redonda, o moa, que gira por <strong>la</strong> parte superior, sobre <strong>la</strong> <strong>de</strong> mayor<br />
volumen o pé. La seborel<strong>la</strong> penetra por un hueco longitudinal en el pé y se engarzaa en <strong>la</strong><br />
moa por otro l<strong>la</strong>mado ollo.<br />
De este modo, el rodicio, a través <strong>de</strong>l barol le transmite a <strong>la</strong> moa el<br />
movimiento circu<strong>la</strong>r que habrá <strong>de</strong> triturar el grano hasta convertirlo en harina.<br />
En <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos piedras, sujeta a una viga <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra,<br />
longitudinal a <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong>l molino, o colgada por cuerdas <strong>de</strong>l techo, se coloca <strong>la</strong> moega,<br />
muieja, o tolva con forma piramidal en don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>posita el grano <strong>de</strong> cereal. A veces,<br />
cuando pen<strong>de</strong> muy alta <strong>de</strong>l techo se acce<strong>de</strong> a el<strong>la</strong> por una escalera o por algún artilugio<br />
situado en el suelo. En su interior se vierten los sacos <strong>de</strong> grano que irán cayendo por otra<br />
pieza <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra en forma <strong>de</strong> caño, <strong>de</strong> nombre caneto, que tiene una ligera pendiente por<br />
don<strong>de</strong> resba<strong>la</strong>n los granos. Éste da directamente al ollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> moa por el que penetra hacia <strong>la</strong><br />
zona <strong>de</strong> contacto entre <strong>la</strong>s dos piedras. Después, por rozamiento entre ambas sale triturado.<br />
El cereal <strong>de</strong>scien<strong>de</strong> por el caneto por un movimiento <strong>de</strong> vibración producido<br />
por el tintebonete, varelón o palo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con 6 u 8 estrías, unido al barol, que se<br />
comunica con el conducto <strong>de</strong> salida por una cuerda que lo ro<strong>de</strong>a. Otra forma sería <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
añadir al caneto un palo vertical que estuviese en contacto con <strong>la</strong> moa. El roce entre ambos<br />
provocaría <strong>la</strong>s vibraciones necesarias para que el grano, aprovechando <strong>la</strong> pendiente, se<br />
<strong>de</strong>slizara hacia el ollo. Este palo recibe numerosas acepciones: tangano, tenxedoira,<br />
teixadoira, tanxedoria etc. Con todo, el método más usado por estas <strong>tierra</strong>s es el primero.<br />
Una vez llena <strong>la</strong> moega y puesto en marcha el mecanismo <strong>de</strong> trituración, el<br />
grano se va introduciendo pau<strong>la</strong>tinamente entre <strong>la</strong> moa y el pé hasta quedar convertido en<br />
harina que pue<strong>de</strong> ser más fina o más gruesa. Esto está en función <strong>de</strong> varias cosas. La<br />
primera hace referencia al grano <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra que forma <strong>la</strong> moa, es <strong>de</strong>cir, que sea <strong>de</strong> mayor o<br />
menor grosor, mientras que <strong>la</strong> segunda afecta a <strong>la</strong> separación entre <strong>la</strong>s dos piedras <strong>de</strong> moler.<br />
Según esto, aumentaremos o disminuiremos <strong>la</strong> distancia entre pé y moa, con el apeadoiro o<br />
tempero que pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, en este caso lo fijaremos con cuñas, o <strong>de</strong> metal a modo <strong>de</strong><br />
fuso con rosca. Si bajamos el apeadorio <strong>la</strong> moa subirá y el grano <strong>de</strong> <strong>la</strong> harina será más<br />
grueso al aumentar <strong>la</strong> ranura <strong>de</strong> trituración. Si lo subimos, <strong>la</strong> moa bajará haciendo<strong>la</strong> más<br />
117
José María Leal Bóveda<br />
fina al reducirse el espacio <strong>de</strong> trituración.<br />
La harina molida va cayendo al exterior, hacia el termiñado, y pue<strong>de</strong><br />
recogerse <strong>de</strong> dos formas. La más usual aquí, consiste en un cajón <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con tapa<br />
superior <strong>de</strong>l que luego se distribuye con <strong>la</strong> pá <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra a los sacos. Para ello, los <strong>molinos</strong><br />
que muelen trigo llevan unos borteles insta<strong>la</strong>dos en un eje, dotados <strong>de</strong> una te<strong>la</strong> muy fina que<br />
hacía <strong>de</strong> tamiz separando el salvado o harina más gruesa con casca, <strong>de</strong> <strong>la</strong> b<strong>la</strong>nca y fina. La<br />
harina caería por un <strong>la</strong>do y <strong>la</strong> casca por otro. La primera se <strong>de</strong>stinaba a <strong>la</strong> hechura <strong>de</strong>l pan y<br />
a alimento para los más pequeños, mientras que <strong>la</strong> segunda se empleaba como comida para<br />
los animales. Si no tuviésemos estos tamices, el cribado se haría con una peneira, a mano.<br />
En caso <strong>de</strong> que no exista este recipiente, caerá directamente al suelo que,<br />
previamente ha sido limpiado con una escoba para que no haya impurezas ni cuerpos<br />
extraños. Es posible que el contorno <strong>de</strong>l pé se cierre con tab<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra para que <strong>la</strong> harina<br />
no se distribuya por todo el suelo.<br />
Existe otro mecanismo interesantísimo y muy poco estudiado, por lo general<br />
<strong>de</strong>nominado trampa o piadoira. Consiste en una tab<strong>la</strong> estrecha, vertical a <strong>la</strong> moega, pero<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> el<strong>la</strong>. A medida que va <strong>de</strong>scendiendo el grano, el<strong>la</strong> lo hace también, <strong>de</strong> tal forma<br />
que una vez que aquel se acaba, sobre <strong>la</strong> piadoira cae el pelón o palo en forma <strong>de</strong> mazo con<br />
una cuerda, y hace que pare el molino.<br />
Es un mecanismo <strong>de</strong> protección <strong>de</strong>l anterior y, en nuestra opinión, una<br />
muestra más <strong>de</strong>l ingenio <strong>de</strong> nuestros campesinos así como <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> imbricación <strong>de</strong> éste<br />
con <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>. Con el<strong>la</strong>, el <strong>la</strong>briego pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar <strong>la</strong> molienda en marcha y salir a hacer otros<br />
quehaceres que, <strong>de</strong> otro modo, no podría realizar al tener que aten<strong>de</strong>r exclusivamente a <strong>la</strong><br />
molturación. Sería peligroso que el molino siguiese funcionando sin grano ya que <strong>la</strong>s moas<br />
y los pés se gastarían o <strong>de</strong>sencajarían, y podría producirse, incluso, una rotura <strong>de</strong> todo el<br />
mecanismo. De este modo, aten<strong>de</strong>mos a otras tareas con <strong>la</strong> seguridad <strong>de</strong> que no ha <strong>de</strong><br />
ocurrir ningún <strong>de</strong>sastre <strong>de</strong> este tipo.<br />
2.4. EL TAMAÑO DE LOS MOLINOS Y EL NÚMERO DE MOAS.<br />
El tamaño <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua no suele ser gran<strong>de</strong> como ya hemos<br />
expuesto, aunque pue<strong>de</strong> variar en or<strong>de</strong>n al número <strong>de</strong> moas, a <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> grano <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zona y al régimen <strong>de</strong> propiedad que los <strong>de</strong>tente. En este y en otros supuestos <strong>de</strong> propiedad<br />
individual, estas construcciones llevarán aneja una habitación para vivienda <strong>de</strong>l encargado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda con lo que su tamaño aumentará. De ello hab<strong>la</strong>remos al tratar sobre los<br />
distintos propietarios. Según esto, los más pequeños serán los pertenecientes a gente <strong>de</strong>l<br />
común, mientras que los más voluminosos están en manos <strong>de</strong> los más pudientes, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
casas gran<strong>de</strong>s.<br />
Lo más normal es que lleven una so<strong>la</strong> moa, pero pue<strong>de</strong>n portar dos y hasta<br />
seis por algunas zonas <strong>de</strong> Galicia. Nosotros hemos encontrado alguno <strong>de</strong> tres como máximo.<br />
Frecuentemente llevan dos, una <strong>de</strong>nominada albeira y otra, <strong>de</strong>l país que es <strong>la</strong><br />
118
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
más común. En el primer caso moleríamos trigo, en el segundo maíz, y pue<strong>de</strong> existir un<br />
tercero que es cuando molemos centeno con <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada <strong>de</strong>l país.<br />
La albeira es una piedra <strong>de</strong> pe<strong>de</strong>rnal, seixo, con grano muy fino, compacto y<br />
<strong>de</strong> gran dureza. Debido a que no existían piezas tan gran<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> 1 ó 2 metros <strong>de</strong> diámetro, se<br />
buscaban buenos trozos que se unían con pasta <strong>de</strong> yeso. Todo ello se ceñía mediante presión<br />
con dos aros <strong>de</strong> hierro al rojo que al enfriarse apretaba sobremanera <strong>la</strong>s piedras y <strong>la</strong> pasta.<br />
La homogeneidad <strong>de</strong>l resultado, es <strong>de</strong>cir un perfecto pulido <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie para dar un buen<br />
triturado, se medía con una reg<strong>la</strong> <strong>de</strong> hierro por lo que, si había alguna irregu<strong>la</strong>ridad, se<br />
añadía más yeso y se solucionaba <strong>la</strong> cuestión.<br />
Estas mue<strong>la</strong>s no existían en España por lo que tenían que importarse <strong>de</strong><br />
Francia, en concreto <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Marne en <strong>la</strong> Bretaña francesa, en don<strong>de</strong> eran famosas <strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> marca “Type <strong>la</strong> Ferté”, motivo por el que se encarecía el producto dando como<br />
resultado el que no todo el mundo pudiese acce<strong>de</strong>r a su compra 113 . Con todo, por <strong>la</strong>s<br />
condiciones que hemos apuntado, tenían una <strong>la</strong>rga duración que osci<strong>la</strong>ba entre 30 ó 40 años.<br />
Por lo dicho, hacían una harina más menuda, <strong>de</strong> color b<strong>la</strong>nco (<strong>de</strong> ahí su<br />
nombre <strong>de</strong> albeiras) que se usaba para el pan <strong>de</strong> trigo o para <strong>la</strong>s papas <strong>de</strong> los niños.<br />
Las <strong>de</strong>l país eran mucho más toscas que <strong>la</strong>s anteriores ya que estaban hechas<br />
con granito <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona que tiene un grano más grueso y áspero. A pesar que <strong>de</strong> se podía<br />
reducir <strong>la</strong> separación entre moa y pé para moler, daban una harina más basta con lo cual<br />
eran <strong>de</strong>stinadas al molido <strong>de</strong>l millo. La más fina se <strong>de</strong>dicaba al pan, empanada o a <strong>la</strong> bo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
maíz, mientras que <strong>la</strong> más tosca y <strong>la</strong> casca se usaban como alimento para los animales,<br />
gallinas, vacas, etc.<br />
Finalmente, <strong>la</strong>s piedras <strong>de</strong> moler pue<strong>de</strong>n ir protegidas contra el polvo u otras<br />
cosas, por unos cajones <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que <strong>la</strong>s recubren enteramente. También pue<strong>de</strong>n estar sin<br />
ningún tipo <strong>de</strong> protección. En este caso requieren <strong>de</strong> una limpieza antes <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r al<br />
molido <strong>de</strong>l grano.<br />
2.5. LOS DISTINTOS NOMBRES DE LOS MOLINOS.<br />
Al ser tan abundantes los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua en Galicia, reciben numerosos<br />
nombres según <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada. De este modo, po<strong>de</strong>mos encontrar muíños <strong>de</strong> cubo,<br />
atendiendo al volumen <strong>de</strong> agua embalsada antes <strong>de</strong> entrar al rodicio; muíños <strong>de</strong> nora o acea,<br />
si éste es vertical, tipo noria árabe; muíño albeiro, si muele trigo, por <strong>la</strong> fuerza motriz; <strong>de</strong><br />
maré; <strong>de</strong> vento, por su tamaño, etc. Todo esto ocurre si son muchos en una zona<br />
<strong>de</strong>terminada por lo que su diferenciación hace mención a alguna característica que los<br />
i<strong>de</strong>ntifique, como <strong>la</strong>s indicadas.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, si son semejantes en esa misma zona habrá que diferenciarlos<br />
113 113.- TORRENTE BELLAS, LUIS M.: “O muíño <strong>de</strong> Alen<strong>de</strong>. Acea das Maciñeiras. Muíños das Pontes”. As<br />
Pontes. 1994. Ps. 34-36. Recoge el <strong>autor</strong> toda una historia re<strong>la</strong>tiva a los métodos <strong>de</strong> construcción, distribución,<br />
así como otras anécdotas curiosas sobre estas piedras.<br />
119
José María Leal Bóveda<br />
en or<strong>de</strong>n a algo relevante como, el nombre <strong>de</strong>l propietario, el lugar don<strong>de</strong> están enc<strong>la</strong>vados,<br />
el nombre <strong>de</strong>l río o regato <strong>de</strong>l que se nutren, <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> propietarios, <strong>de</strong> maquía, <strong>de</strong><br />
rol<strong>de</strong>iros, <strong>de</strong> parceiros, etc.<br />
Casos como los citados po<strong>de</strong>mos encontrar numerosísimos en cada una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s parroquias estudiadas, veamos: muíño <strong>de</strong> Rego, muíño da Notaría, muíño <strong>de</strong> Coretelo,<br />
muíño <strong>de</strong> Esteban, muíño da Igrexa, muíño das Pana<strong>de</strong>iras, muíño dos Corvos, muíño da<br />
Barcia, muíño da Ponte, muíño das Pegas, muíño da Pontiga, muíño da Pena, O Batán,<br />
muíño do río C<strong>la</strong>ro, muíño do Her<strong>de</strong>iro, muíño <strong>de</strong> Lo<strong>la</strong>, muíño <strong>de</strong> Pardiñeiras, muíño <strong>de</strong><br />
Limpeiro, muíño da Seara, muíño <strong>de</strong> Rol<strong>de</strong>iras, muíño da Carreira, muíño da Cruz da<br />
Rocha, muíño do Castañal, muiño dos ritos, muíño <strong>de</strong> Laura do Porteiro, muíño da<br />
Cotare<strong>la</strong>, muíño da Penacurva, muíño da Ponte do Carro, y un sin fín <strong>de</strong> ellos más.<br />
Hemos escogido <strong>de</strong>liberadamente algún ejemplo <strong>de</strong> cada municipio trabajado<br />
para que el lector adquiera una mayor comprensión <strong>de</strong> lo aquí expuesto.<br />
2.6. EL TIPO DE PROPIEDAD DE LOS MOLINOS. LOS OFICIOS<br />
DE MOLINERO. LOS COBROS DE LA MOLIENDA.<br />
El régimen <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> varía en or<strong>de</strong>n a muchos factores,<br />
pero a grosso modo po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que los <strong>de</strong> maré y viento pertenecen casi siempre a un<br />
solo propietario, mientras que los <strong>de</strong> agua pue<strong>de</strong>n tener varias formas <strong>de</strong> pertenencia.<br />
Si es <strong>de</strong> propietario individual lo explota directamente <strong>la</strong> familia en <strong>la</strong><br />
persona <strong>de</strong>l padre o <strong>la</strong> madre o también por algún hijo, mientras que los padres se <strong>de</strong>dican a<br />
otras misiones. En este supuesto los vecinos que quieran hacer uso <strong>de</strong> él pagan estos<br />
servicios con <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada maquía, que consiste en que por cada parte <strong>de</strong> grano molido el<br />
molinero se queda con un porcentaje (en Galicia hay muchos lugares <strong>de</strong>nominados<br />
Maquieira, en c<strong>la</strong>ra alusión a una concentración <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> y a este tipo <strong>de</strong> pago).<br />
La maquía varía según <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada, así, por ejemplo en Sumoas, si se<br />
quería moler un ferrado, aproximadamente 20 kilos, se <strong>de</strong>scontaba alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 1 kilo. Por<br />
Merille esto se medía en unos recipientes metálicos <strong>de</strong> modo que el molinero se quedaba<br />
con una medida <strong>de</strong> uno, medio o cuarto. Por o Vicedo te solían quitar 1 kilo <strong>de</strong> un lote <strong>de</strong><br />
14, etc. Por otra parte existían unas medidas universales según <strong>la</strong> zona consi<strong>de</strong>rada, como<br />
por ejemplo en Galdo don<strong>de</strong> eran comunes el ferrado, equivalente a 18 ó 20 kilos, el medio<br />
ferrado y <strong>la</strong> carteira o cuarto <strong>de</strong> ferrado. Cabe seña<strong>la</strong>r que, aunque no pesaran lo mismo, el<br />
ferrado era una <strong>de</strong>nominación común por toda el área estudiada.<br />
De este tipo <strong>de</strong> propiedad es, por ejemplo, el molino <strong>de</strong> Lagüe<strong>la</strong>s, en<br />
Sumoas, Xove, o el Esteban en Merille, Ourol, <strong>de</strong> los que luego hab<strong>la</strong>remos más<br />
profusamente114 .<br />
114 114.- Famosos son los dichos que hab<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong> fama <strong>de</strong> los molineros ya que tendían a exce<strong>de</strong>rse en <strong>la</strong><br />
medición <strong>de</strong> <strong>la</strong> maquía. Este hecho trajo una literatura abundante <strong>de</strong> <strong>la</strong> que entresacamos esta cantiga: “Xa non<br />
quero ser muiñeiro nin barre-lo tremiñado, que <strong>de</strong>spois no outro mundo toman conta do roubado”.<br />
120
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
En el caso <strong>de</strong>l primero, cabe suponer que <strong>la</strong> molienda era una forma más <strong>de</strong><br />
que entraran dineros que ayudaran a paliar <strong>la</strong>s difíciles condiciones económicas familiares;<br />
<strong>de</strong>ducción hecha <strong>de</strong> <strong>la</strong> ubicación <strong>de</strong>l molino ya que está <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma casa.<br />
En el supuesto segundo, es probable que se utilizara como una forma <strong>de</strong><br />
protoindustria en el sentido <strong>de</strong> que allí moraba Andrés Sánchez o José Riego en épocas <strong>de</strong><br />
mucho trajín. Ello llevaba implícita <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> otra p<strong>la</strong>nta a modo <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
casera que contendría una <strong>la</strong>reira, un camastro y, en <strong>de</strong>finitiva, todo lo necesario para pasar<br />
<strong>la</strong> noche mientras molía el molino.<br />
La maquía fue una fuente <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s ingresos en el siglo XIX <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong><br />
gran cantidad <strong>de</strong> grano que había que moler, y muchos <strong>de</strong> estos <strong>molinos</strong> propios, incluidos<br />
aquellos en los que se colocaba a alguien encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda, son el resultado <strong>de</strong><br />
redimirlos <strong>de</strong>l foro que los atenazaba por entonces. A posteriori, acabada <strong>la</strong> Guerra Civil, el<br />
Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo habría <strong>de</strong> imponer otro canon a los propietarios que, ante <strong>la</strong><br />
imposibilidad <strong>de</strong> satisfacerlo, tuvieron que cerrar sus insta<strong>la</strong>ciones.<br />
El pago <strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda podía efectuarse igualmente con dinero, pero esto<br />
mucho menos frecuente <strong>de</strong>bido a que <strong>la</strong> economía <strong>de</strong> autosuficiencia que imperaba por <strong>la</strong><br />
Galicia ancestral no permitía <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> un exce<strong>de</strong>nte que pudiese <strong>de</strong>stinarse al<br />
comercio y por lo tanto a <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> moneda.<br />
Otro tipo <strong>de</strong> propiedad era <strong>la</strong> comunal que, según Andrés Sampedro 115<br />
aparecía cuando los vecinos no podían construir <strong>de</strong> por sí un molino. En este supuesto,<br />
juntaban los esfuerzos y levantaban uno comunal que pasaba a l<strong>la</strong>marse <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros,<br />
parceiros o rol<strong>de</strong>iros.<br />
Las aportaciones al común eran en forma <strong>de</strong> dinero, <strong>de</strong> trabajo o <strong>de</strong> piezas y<br />
según esto cada uno tenía <strong>de</strong>recho a una parte, <strong>de</strong> parceiros, rolda, <strong>de</strong> rol<strong>de</strong>iros, etc. La<br />
posesión <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma se transmitía por heredad, <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros, entre los here<strong>de</strong>ros <strong>de</strong>l primer<br />
tomador <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente forma: <strong>la</strong> parte, <strong>la</strong> rolda o <strong>la</strong> heredad te daba<br />
<strong>de</strong>recho a moler unas horas durante unos días pre<strong>de</strong>terminados que no se podían cambiar.<br />
Así, pongamos por caso que habría personas que tendrían todo un día, mientras que otras<br />
poseerían o medio o un cuarto <strong>de</strong> día. En estos dos últimos casos, se tenían que poner <strong>de</strong><br />
acuerdo y turnarse casa semana para moler una vez por el día y otra par <strong>la</strong> noche.<br />
Siguiendo este mismo criterio, supongamos que dos padres, uno A con 4<br />
hijos, y otro B con 8, repartían su heredad entre estos. A los <strong>de</strong>l padre A les tocaría el doble<br />
<strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> molienda que a los <strong>de</strong>l B, ya que siendo <strong>la</strong> misma herencia tenía que dividir<strong>la</strong><br />
en más partes.<br />
En este or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, si algún here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong>seaba ven<strong>de</strong>r su parte, lo podía<br />
hacer <strong>de</strong> forma que el nuevo propietario pasaba a adquirir los <strong>de</strong>rechos y <strong>la</strong>s obligaciones<br />
115 115.- Obra citada. P. 13.<br />
121
José María Leal Bóveda<br />
<strong>de</strong>l ven<strong>de</strong>dor. La compra-venta se <strong>de</strong>bía realizar con papel <strong>de</strong> por medio si no se<br />
consi<strong>de</strong>raba nu<strong>la</strong>.<br />
Respecto <strong>de</strong> los pagos que se <strong>de</strong>bían hacer a los here<strong>de</strong>ros <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partes <strong>de</strong> los<br />
<strong>molinos</strong>, hemos encontrado en un libro <strong>de</strong> cuentas este texto sobre uno <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong><br />
Covas, Viveiro: “...Un diez y ocho avo <strong>de</strong>l molino y <strong>de</strong> todo su fundo vagos y artefacto, en<br />
mistión con varios porcioneros cuyo molino se hal<strong>la</strong> situado en el río que baja á Escourido.<br />
Dicha participación en el referido molino tiene <strong>de</strong> pensión mitad <strong>de</strong> siete cuartillos y un<br />
noveno <strong>de</strong> trigo que se paga anualmente a los here<strong>de</strong>ros <strong>de</strong> Luis Escourido en cuatro<br />
pesetas...”.<br />
Los <strong>de</strong>rechos consistían en los turnos <strong>de</strong> molienda comentados, y los <strong>de</strong>beres<br />
en una serie <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> conservación y reparación <strong>de</strong>l molino y su entorno que<br />
posibilitaran su funcionamiento permanentemente.<br />
Hay otros usos <strong>de</strong>l molino que no pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse como una forma <strong>de</strong><br />
propiedad estrictamente, pero que en realidad venían a ser un usufructo <strong>de</strong>l mismo.<br />
Hab<strong>la</strong>mos <strong>de</strong> los alquileres que, ciertamente, son pocos en <strong>la</strong> zona<br />
Los usos <strong>de</strong>l molino en verano acarreaban no pocos problemas <strong>de</strong>bido a que<br />
había poca agua para <strong>de</strong>rivar a riego y a molienda. Por eso en unas zonas tenían <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong><br />
uso los regantes, mientras que en otras, como en Galdo, lo poseían los segundos. Para ello,<br />
en <strong>la</strong>s primeras fueron apareciendo pau<strong>la</strong>tinamente los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> viento y <strong>de</strong> maré.<br />
Respecto <strong>de</strong>l oficio <strong>de</strong> molinero cabe <strong>de</strong>cir que está en íntima re<strong>la</strong>ción con el<br />
tipo <strong>de</strong> propiedad116 <strong>de</strong> forma que po<strong>de</strong>mos ver que no necesita una especialización previa<br />
como en el caso <strong>de</strong> otro artesano: carpinteros, herreros, canteros, etc. Son <strong>la</strong>bores no<br />
complicadas <strong>de</strong> hacer, que los privados son <strong>de</strong>sempeñadas por el hombre o <strong>la</strong> mujer, con<br />
predominio <strong>de</strong>l primero. A<strong>de</strong>más, se pue<strong>de</strong>n realizar otras tareas mientras está funcionando<br />
el molino.<br />
En los <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros, <strong>la</strong> cuestión es mucho más fácil ya que cada uno muele<br />
para sí sin que haya nadie encargado específicamente <strong>de</strong> hacerlo.<br />
2.7. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MOLINO.<br />
Todos ellos, sean <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros o privados, llevan una serie <strong>de</strong> tareas <strong>de</strong><br />
mantenimiento que, en el primero <strong>de</strong> los casos, son obligatorias.<br />
Consisten en reparar todo aquello que se rompe, obtura, gasta, etc. A estas<br />
tareas <strong>de</strong>ben acudir todos los propietarios sin di<strong>la</strong>ción ya que <strong>de</strong> lo contrario pue<strong>de</strong>n per<strong>de</strong>r<br />
su parte.<br />
Son varios como el <strong>de</strong> limpiar <strong>de</strong> ramas, hierbas, etc., el canal <strong>de</strong> llegada <strong>de</strong>l<br />
agua, reparar éste para que no se pierda aquel<strong>la</strong>, reponer ma<strong>de</strong>ra apolil<strong>la</strong>da o <strong>la</strong> propia<br />
techumbre, pero, sin duda, <strong>la</strong>s tareas más complicadas eran <strong>la</strong>s <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piedras o<br />
116 116.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Voz molino”. Enciclopedia Gallega.<br />
122
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
su propia sustitución.<br />
Esto ocurría cuando empachaba <strong>la</strong> moa, es <strong>de</strong>cir, cuando el grano no estaba<br />
bien seco o era nuevo y formaba una pelícu<strong>la</strong> por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> moa que implicaba un mal<br />
molido y <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> grumos en <strong>la</strong> harina. Había, pues, que limpiar<strong>la</strong>, y se hacía <strong>de</strong> dos<br />
formas: o levantándo<strong>la</strong> un poco para situar <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> el<strong>la</strong> ramas <strong>de</strong> xesta u otras especies, o<br />
sacándo<strong>la</strong> con el burro para <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> pasta adherida.<br />
Otro trabajo no menos complicado, el más odiado por todos los molineros,<br />
consistía en picar <strong>la</strong>s piedras cuando éstas molían mal, por efecto <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sgaste o por estar<br />
muy nuevas. Estas tareas solían ser minuciosas y duraban bastante tiempo, siempre en<br />
función <strong>de</strong> los medios y <strong>de</strong> <strong>la</strong> pericia que tuviese el molinero.<br />
Para picar <strong>la</strong>s piedras (llevaba mucho más tiempo <strong>la</strong> moa puesto que era más<br />
dura que el pé) se servían <strong>de</strong> un guindaste <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra a modo <strong>de</strong> grúa con dos ganchos <strong>de</strong><br />
hierro, l<strong>la</strong>mado burro. Una vez liberada <strong>la</strong> moa <strong>de</strong> <strong>la</strong> soborel<strong>la</strong>, se le introducían los<br />
ganchos por los <strong>la</strong>dos en don<strong>de</strong> tienen un orificio al respecto y se erguía. El picado podía<br />
realizarse con <strong>la</strong> piedra suspendida con el burro, o posándo<strong>la</strong> en un alto cuando se<br />
necesitaba <strong>de</strong> mayor atención y <strong>de</strong>tenimiento. Como es <strong>de</strong> suponer, <strong>de</strong>bido a que <strong>la</strong> piedra<br />
<strong>de</strong>bía tener un perfecto pulido, esta tarea se convertía en una <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> gran precisión, por lo<br />
que se picaba más tosco hacia el centro y más fino en los bor<strong>de</strong>s. Estas maniobras tenían<br />
que realizarse cada 15 días, aunque este p<strong>la</strong>zo podía variar según el uso <strong>de</strong>l molino.<br />
La cuestión se complicaba cuando no existía grúa, y en estos casos el<br />
levantamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s moas se hacía a mano, entre varias personas.<br />
Colocada otra vez en su sitio, había que calibrar<strong>la</strong> para que no picara,<br />
<strong>la</strong><strong>de</strong>ara <strong>de</strong> ninguna parte, cuestión que volvía a precisar <strong>de</strong> un gran tino.<br />
El rodicio se convertía en un tema importante puesto que <strong>de</strong> él <strong>de</strong>pendía todo<br />
el sistema, así que necesitaba <strong>de</strong> atención constante<br />
En resumen, aunque hay muchísimos más, estos son los trabajos más<br />
comunes. Debido a esto, muchos <strong>de</strong> ellos están en <strong>la</strong> actualidad en un estado <strong>de</strong> completo<br />
abandono o <strong>de</strong> ruina, ya que sus propietarios al ir abandonando <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> efectuar<br />
estas tareas <strong>de</strong> reparación. Los pocos <strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros que quedan en pie, lo están por <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor<br />
<strong>de</strong> alguna persona “enamorada” <strong>de</strong> estas construcciones como José do Rito, Josefa Vale<br />
Infante, Eusebio Solloso Fernán<strong>de</strong>z o el comunal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Insua en Riobarba, Vicedo, entre<br />
otros.<br />
Otros muchos han sido restaurados y habilitados para otros usos como los <strong>de</strong>l<br />
refugio <strong>de</strong> Río Sor o el <strong>de</strong>l puente sobre el Landro.<br />
2.8. ESTUDIO DE LOS MOLINOS DE LA TIERRA DE VIVEIRO<br />
POR CONCEJOS.<br />
En este punto <strong>de</strong>beremos observar el número <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> por cada municipio<br />
así como sus características, para lo que hemos <strong>de</strong> hacer hincapié en que el presente libro se<br />
123
José María Leal Bóveda<br />
trata <strong>de</strong> un catálogo <strong>de</strong> los mismos, y por lo tanto algo incompleto.<br />
Efectivamente, aunque creemos haber trabajado una amplia zona con<br />
resultados verda<strong>de</strong>ramente significativos, no <strong>de</strong>scartamos que nos hayan quedado<br />
construcciones y áreas sin estudiar hecho por el que los datos aquí presentados <strong>de</strong>ben<br />
tomarse en su justa medida.<br />
Veamos el siguiente cuadro a modo <strong>de</strong> preámbulo:<br />
CUADRO Nº 16: NÚMERO DE MOLINOS POR CONCEJOS Y PARROQUIAS.<br />
CONCEJO PARROQUIA Nº DE MOLINOS TOTAL %<br />
MAÑÓN<br />
O BARQUEIRO, ESTACA<br />
DE BARES<br />
14<br />
RIBEIRAS DO SOR 11 25 14,45<br />
MURAS PEDREIRA, VEDILLE,<br />
CUÍÑAS<br />
3 3 1,73<br />
OUROL BRAVOS 9 9 5,20<br />
O VICEDO NEGRADAS 7<br />
RÍOBARBA 1<br />
O VICEDO 16 24 13,87<br />
VIVEIRO AREA 1<br />
CELEIRO 5<br />
CHAVÍN 10<br />
COVAS, ESCOURIDO 13<br />
GALDO 21<br />
LANDROVE 5<br />
MAGAZOS 12<br />
SAN PEDRO 3<br />
VALCARRÍA 4<br />
VIEIRO 3<br />
VIVEIRO NÚCLEO 2<br />
XUNQUEIRA 9 88 50,86<br />
XOVE O CRUCEIRO 6<br />
LAGO 3<br />
PORTOCELO 3<br />
A RIGUEIRA 7<br />
XOVE NÚCLEO 5 24 13,87<br />
124
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
TOTAL 173 173 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL IB. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN, JOSÉ MARÍA LEAL).<br />
El municipio que cuenta con mayor número es Viveiro con 88 ejemp<strong>la</strong>res, un<br />
50,86% <strong>de</strong>l total, luego <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar todas y cada una <strong>de</strong> sus parroquias. Como pue<strong>de</strong><br />
observarse en cuadros prece<strong>de</strong>ntes, 86 son <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> río, 1 <strong>de</strong> viento y otro <strong>de</strong> maré.<br />
Por parroquias, <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> <strong>de</strong> Galdo con 21, sin duda haciendo referencia a<br />
sus difíciles condiciones orográficas, fruto <strong>de</strong> un acci<strong>de</strong>ntado relieve que alterna zonas <strong>de</strong><br />
pronunciada pendiente, pequeños valles entre cordales montañosos y uno, mucho más<br />
amplio y habitado en torno al arroyo Cristalino que <strong>de</strong>semboca en el río Landro.<br />
Relieve acci<strong>de</strong>ntado y clima húmedo, abundante en precipitaciones, se<br />
convierten en condiciones necesarias para <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un buen número <strong>de</strong> estos<br />
artefactos. A todo ello <strong>de</strong>beremos unir el uso <strong>de</strong> prácticas comunales en <strong>la</strong> construcción y<br />
explotación <strong>de</strong> los mismos, circunstancia que <strong>de</strong>be estar en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> solidaridad como<br />
método <strong>de</strong> enfrentamiento a unas condiciones complicadas para <strong>la</strong> vida.<br />
En este sentido, los recursos naturales y <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que ofrecen son<br />
empleados aquí sabiamente por una comunidad que se solidariza y acomoda sobremanera al<br />
medio. Este axioma po<strong>de</strong>mos aplicarlo a <strong>la</strong> práctica totalidad <strong>de</strong>l terreno en cuestión.<br />
A distancia, tendríamos a Magazos con 12, don<strong>de</strong> po<strong>de</strong>mos ver un c<strong>la</strong>ro<br />
predominio <strong>de</strong>l molino como habitación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l complejo casero, como una <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
más. A<strong>de</strong>más, curiosamente, otros muchos son utilizados en forma <strong>de</strong> dinamos generadores<br />
<strong>de</strong> energía eléctrica.<br />
Chavín y Covas-Escourido vendrían a continuación, quedando <strong>la</strong>s restantes<br />
parroquias lejos <strong>de</strong> sus cifras. En Chavín hemos encontrado varios en el lugar <strong>de</strong>nominado o<br />
Batán, en c<strong>la</strong>ra alusión a <strong>la</strong> existencia en tiempos pasados, <strong>de</strong> unos mazos hidraúlicos para<br />
abatanar tejidos.<br />
A<strong>de</strong>más, es <strong>de</strong> resaltar en este municipio <strong>de</strong> Viveiro <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> 1 molino<br />
<strong>de</strong> viento en el lugar <strong>de</strong> a Ata<strong>la</strong>ia, Celeiro, que, situado en un punto elevado y expuesto,<br />
aprovecharía los vientos como fuerza motríz para mover sus pa<strong>la</strong>s o aspas. Hoy,<br />
<strong>de</strong>sgraciadamente, ha <strong>de</strong>saparecido y no queda <strong>de</strong> él más que el recuerdo y el lugar <strong>de</strong> su<br />
existencia.<br />
Otro que l<strong>la</strong>ma po<strong>de</strong>rosamente <strong>la</strong> atención es el <strong>de</strong> maré, ubicado en <strong>la</strong>s<br />
aceñas <strong>de</strong> Verxeles. Sobre él tenemos estos datos amablemente cedidos por Begoña Bas:<br />
“...Na ría <strong>de</strong> Viveiro, parroquia <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Viveiro e lugar <strong>de</strong> Verxeles ou Xunqueiras,<br />
sitúanse As aceñas <strong>de</strong> Verxeles, antiguo muíño <strong>de</strong> marés. Hoxe aparece totalmente<br />
modificado e alterado po<strong>la</strong> súa conversión en dous chalets, obra que se levou a cabo sen<br />
respeito ningún po<strong>la</strong> construcción existente.<br />
A referencia máis antiga que se coñece é unha escritura pública otorgada a<br />
125
José María Leal Bóveda<br />
16 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1864, sina<strong>la</strong>da co número 84, po<strong>la</strong> que D. Benito Galcerán ven<strong>de</strong> a D.<br />
Nicolás Dorado Pernas as aceñas que construira o seu abó D. Gabriel Galcerán.<br />
Benito Galcerán Mosquera nace en 1811 e morre en 1899, foi abogado e<br />
alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong> Viveiro, e ocupou os cargos <strong>de</strong> xuiz <strong>de</strong> paz e fiscal (CHAO ESPINA, 1976, P.<br />
95). Pó<strong>de</strong>se supoñer pois, que foi a fins do século XVIII cando D. Gabriel Galcerán “hizo y<br />
edificó por su cuenta unas aceñas o <strong>molinos</strong> harineros en el sitio <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> Vergeles,<br />
extramuros <strong>de</strong> esta vil<strong>la</strong>, parroquia <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma”, segundo consta na escritura.<br />
Ainda que non coñecemos a data da súa construcción con exactitu<strong>de</strong>,<br />
po<strong>de</strong>mos seguir a súa historia no tocante aos propietarios e datas que en síntese é como<br />
segue: D. Gabriel Galcerán constrúe o muíño, que o reciben en herdanza D. Rafael e Don<br />
Benito, fillos do anterior; do primeiro correspón<strong>de</strong>lles a D. Francisco e D. Gabriel, e do<br />
segundo a D. Benito, quen llelo merca aos anteriores en 1852. En 1864 este vén<strong>de</strong>o a D.<br />
Nicolás Dorado Pernas, quen fai a mesma operación <strong>de</strong>z anos máis tar<strong>de</strong> con D. Ramón do<br />
Chao López. Este vólveo a ven<strong>de</strong>r a D. Francisco Castiñeiras Moreiras, e a partir <strong>de</strong>ste<br />
transmítese polos her<strong>de</strong>iros sucesivamente, até que en 1951 D. Carlos Penabad e D. José<br />
Antonio Chao Cal adquireno para construiren candanseu chalet.<br />
A <strong>de</strong>scripción que se fai nas escrituras é a seguinte:<br />
“Una aceña o molino harinero con sus cuatro ruedas y correspondiente casa<br />
o edificio compuesto <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s, techo, piso alto y bajo con su entrada principal hacia el<br />
Este y otra <strong>de</strong> salida a <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> que se hará mérito, situada en <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong><br />
Vergeles, extramuros <strong>de</strong> esta ciudad, numerado el edificio con el 210. No pue<strong>de</strong> ni<br />
aproximadamente calcu<strong>la</strong>rse <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong>l fundo <strong>de</strong>l propio edificio al que por <strong>la</strong> parte<br />
Sur e Este, es anexo el estanque o pozo don<strong>de</strong> se retiene el agua que pone en<br />
funcionamiento el antedicho artefacto, cuya cabida tampoco pue<strong>de</strong> precisarse, pero se<br />
hal<strong>la</strong> circundado <strong>de</strong> murallón y val<strong>la</strong>do por <strong>la</strong> parte Oeste, y por <strong>la</strong> <strong>de</strong>l Sur, con val<strong>la</strong>do<br />
so<strong>la</strong>mente. Linda este estanque en unión <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa don<strong>de</strong> se hal<strong>la</strong>n los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> que<br />
queda hecho mención y todo lo cual forma una so<strong>la</strong> finca en el coto redondo”.<br />
O muíño ten un muro <strong>de</strong> presa moi longo e dividido en dous tramos, o<br />
primeiro <strong>de</strong> sil<strong>la</strong>res e cachotes e o segundo fundamentalmente <strong>de</strong> terra. A 13.25 m do<br />
edificio sitúanse os espacios para as dúas únicas comportas, que mi<strong>de</strong>n 3.70 m e están<br />
separados entre si por un tal<strong>la</strong>mar. Estas comportas abríanse e pechábanse soas coa forza do<br />
mar e a presión da auga embalsada. O muro ten 2.40 m <strong>de</strong> altura e 1.60 m <strong>de</strong> grosor na parte<br />
máis ancha, que coinci<strong>de</strong> co espacio adicado ás comportas. Este ten o fondo enlousado,<br />
quedando así unha altura <strong>de</strong> 2 m.<br />
O resto do muro é <strong>de</strong> terra e na súa construcción empregáronse esteos <strong>de</strong><br />
pino ver<strong>de</strong> chantados no fondo, que ao ir intecalándo terróns ian formando o muro. Cada<br />
dous anos aproximadamente ou cando o mar batía máis forte, había que o reconstruir<br />
colocando <strong>de</strong> novo os terróns.<br />
126
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
A presa que se forma é <strong>de</strong> moi gran<strong>de</strong>s dimensións, e trátase dunha<br />
xunqueira aproveitada tradicionalmente polos veciños 117 . A e<strong>la</strong> verte as augas o río<br />
Xunqueira que bor<strong>de</strong>a o muro do convento <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>flores, situado este no fondo da mesma<br />
(...).<br />
Tiña catro pedras, dúas albeiras e dúas negreiras, para moer trigo e millo. A<br />
xente viña maiormente <strong>de</strong> Vieiro, localida<strong>de</strong> situada ao outro <strong>la</strong>do da ría; o muiñeiro tiña un<br />
bote no que pasaba a aqueles que respondían á súa chamada que facía por medio dun chifro.<br />
Algúns viñan <strong>de</strong> máis lonxe: Xove, Xuances, etc., pero maiormente no verán, cando secaban<br />
os regatos e non podían trabal<strong>la</strong>r os muíños neles emprazados.<br />
Neste, como noutros da zona, maicábase na proporción <strong>de</strong> 1 quilo por<br />
ferrado. Con marés mortas non se enchía a presa, pero aproveitaba ao máximo as vivas,<br />
moendo oito días seguidos e aproximadamente unhas seis horas sen interrupción.<br />
Cos últimos muiñeiros traballábase xa algo menos+. O penúltimo muiñeiro<br />
chamábase Sr. Pepe da Piona e o <strong>de</strong>rra<strong>de</strong>iro foi Sr. Agapito, quen exerceu o oficio xa cos<br />
actuais propietarios. O muíño <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> funcionar <strong>de</strong>finitivamente en 1955-60...” 118 .<br />
Volviendo al tema en general, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que el gran predominio que<br />
presenta Viveiro sobre los otros municipios pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>berse a varios factores, entre ellos el<br />
ser el concejo más extenso y pob<strong>la</strong>do, al ejercer <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong> centralidad económica y<br />
administrativa, hecho que traería como consecuencia el que se viniese a moler aquí <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
otros puntos foráneos don<strong>de</strong> no existiesen <strong>molinos</strong> o no pudieran moler en verano por falta<br />
<strong>de</strong> agua. Por otro <strong>la</strong>do, en el núcleo radicarían los mecanismos <strong>de</strong> control <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción<br />
<strong>de</strong> granos y <strong>de</strong> los alimentos, sobre todo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, como <strong>la</strong> <strong>de</strong>legación <strong>de</strong>l<br />
Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo (SNT), <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong> Abastos o <strong>la</strong> Fiscalía <strong>de</strong> Tasas.<br />
En este mismo or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> estarían muy cercanos<br />
al casco histórico, en un lugar extramuros cercano a San Francisco, <strong>de</strong>nominado Campo <strong>de</strong><br />
Ver<strong>de</strong>s. Según un vecino, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que casi todas <strong>la</strong>s casas tendrían un molino e<br />
incluso, en <strong>la</strong>s últimas tiradas en Donapetry existiría el último que hacia 1975 aún<br />
funcionaba con energía eléctrica. Otro <strong>de</strong> los aquí existentes sería <strong>de</strong>smontado hacia 1995<br />
para ser tras<strong>la</strong>dado posteriormente a Galdo. También, a <strong>la</strong> par <strong>de</strong> <strong>la</strong> actual iglesia <strong>de</strong> San<br />
Francisco, habría otro ejemp<strong>la</strong>r que hoy ya no existe.<br />
Hermelina <strong>de</strong> Soto sería propietaria <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> ellos que <strong>de</strong>jaría <strong>de</strong> funcionar<br />
por los años 60 aproximadamente. A él venían a moler los vecinos a los que se les cobraba<br />
el servicio con <strong>la</strong> mahíca o maquía.<br />
De igual suerte, por los 50-60 aún se recuerda por aquí cómo <strong>la</strong> Guardia<br />
117<br />
117.- Tema polo que <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o ano 1935 están continuamente en conflicto e pleitos os veciños cos propietarios<br />
do muíño.<br />
118<br />
118.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento en Galicia”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza.<br />
Pontevedra. 1991. Ps. 102-104. Cita textual con permiso <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>autor</strong>a.<br />
127
José María Leal Bóveda<br />
Civil paraba a <strong>la</strong> gente que venía al mercado y le requisaba cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> harina, trigo o<br />
maíz.<br />
El uso <strong>de</strong>l agua p<strong>la</strong>nteaba no pocos problemas en verano cuando escaseaba,<br />
puesto que unos vecinos <strong>la</strong> querían para el riego <strong>de</strong> los campos, mientras que otros <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>stinaban a <strong>la</strong> molienda. De este modo, parece ser que se llegó a una solución <strong>de</strong><br />
compromiso mediante <strong>la</strong> cual los <strong>molinos</strong> se turnaban en <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor, moliendo en días<br />
alternativos, o por <strong>la</strong> noche unos y por el día otros.<br />
El <strong>de</strong> María Antonia Prieto solía moler en el primer turno, <strong>de</strong> noche, y era el<br />
último batán <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona que cesó en su actividad bastante antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los 60.<br />
La harina se usaba para el pan, pero fundamentalmente para el ganado119 .<br />
Otras informaciones establecían que el río <strong>de</strong> San Francisco, que nace en el<br />
Prado <strong>de</strong> <strong>la</strong> vil<strong>la</strong>, contiene, o contenía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Cortes hasta su <strong>de</strong>sembocadura en el mar,<br />
varios <strong>molinos</strong>. En <strong>la</strong>s Cortes tendríamos uno <strong>de</strong> aparcería, en el Muíño Novo, por <strong>la</strong> parte<br />
superior <strong>de</strong>l Batán, otros dos que recibían el agua por un canal artificial <strong>de</strong> <strong>la</strong> presa madre<br />
<strong>de</strong>l río en el lugar <strong>de</strong>nominado parto da Laxe. El agua salía <strong>de</strong>l molino mencionado y <strong>la</strong><br />
utilizaban tres que había en el Batán don<strong>de</strong>, hasta principios <strong>de</strong> siglo, se abatanaban <strong>la</strong>s<br />
mantas hechas <strong>de</strong> artesanía.<br />
En el Campo <strong>de</strong> Ver<strong>de</strong>s, tenemos <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> otro ejemp<strong>la</strong>r l<strong>la</strong>mado<br />
“Muíño <strong>de</strong> Cora”, otro en <strong>la</strong> casa <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nco, otro más en <strong>la</strong> <strong>de</strong> Xanferra, dos en <strong>la</strong> <strong>de</strong> Soto,<br />
uno en <strong>la</strong> <strong>de</strong>l Fidalgo <strong>de</strong> Arriba, dos en <strong>la</strong> Fonte da Rouca, dos en <strong>la</strong> casa <strong>de</strong>l “bataneiro”<br />
(río <strong>de</strong> Va<strong>la</strong>do), dos en casa <strong>de</strong> Ata<strong>de</strong>ll, por <strong>la</strong> parte baja y otro frente a <strong>la</strong> iglesia <strong>de</strong> San<br />
Francisco, ya mencionado, <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> “Cecilia”. En total, en el cauce <strong>de</strong> este río<br />
existían 21 <strong>molinos</strong> en una extensión <strong>de</strong> dos kilómetros aproximadamente. Como ya hemos<br />
apuntado en <strong>la</strong> cita anterior, esta información fue recogida por Enrique Fernán<strong>de</strong>z L<strong>la</strong>no, <strong>de</strong><br />
boca <strong>de</strong> Carlos Soto.<br />
El mismo <strong>autor</strong> anotaba en 1993 en el Heraldo <strong>de</strong> Viveiro, los siguientes<br />
<strong>molinos</strong>, por parroquias para el concejo <strong>de</strong> Viveiro: Galdo, 23 <strong>molinos</strong>; Valcarría, 18;<br />
Boimente, 12; Vieiro, 4; Covas, 15; Faro, 4; Magazos, 7; Chavín, 20 y una aceña; Landrove,<br />
5; Celeiro, 4 y uno <strong>de</strong> viento; San Francisco, 8 y una aceña; Santa María, 26; San Pedro, 10;<br />
en total 156, dos aceñas y uno <strong>de</strong> viento. La aceña hace referencia a una rueda vertical <strong>de</strong>l<br />
tipo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s norias árabes aunque en otros lugares <strong>de</strong>fine una conjunción <strong>de</strong> varios <strong>molinos</strong> y<br />
presas sobre un río.<br />
Finalmente, para 1842 Pascual Madoz establecía que Viveiro contaba con 10<br />
harineros y algunas <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> buena agua que surtían al vecindario. Des<strong>de</strong> estas fechas<br />
119 119.- La información <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong>l Campo <strong>de</strong> Ver<strong>de</strong>s nos <strong>la</strong> facilitó amablemente una buena amiga,<br />
vecina <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona l<strong>la</strong>mada Amadora Rodríguez Chao. También se ha utilizado <strong>la</strong> aportada por Carlos Soto,<br />
recogida por Enrique Fernán<strong>de</strong>z L<strong>la</strong>no en un cua<strong>de</strong>rnillo escrito a mano, <strong>de</strong>positado en <strong>la</strong> época <strong>de</strong> redactar esto<br />
en los archivos <strong>de</strong>l Seminario <strong>de</strong> Estudios da Terra <strong>de</strong> Viveiro.<br />
128
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
hasta los años 50 <strong>de</strong> nuestro siglo, cuando se <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> construir, se produce un gran<br />
<strong>de</strong>sarrollo constructivo que alcanza, cuando menos, los 88 catalogados en 1996. Este hecho<br />
podría reafirmar lo expuesto anteriormente sobre el papel <strong>de</strong> Viveiro como núcleo <strong>de</strong><br />
centralidad económica y administrativa.<br />
A Viveiro le seguiría en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia, pero a muchísimo distancia, el<br />
municipio <strong>de</strong> Mañón, La Coruña, con 25 <strong>molinos</strong>, casi un 14,45% <strong>de</strong>l total. De este concejo<br />
hemos estudiado 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 5 parroquias que lo componen, pero aún así creemos po<strong>de</strong>r dar una<br />
visión bastante aceptable <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión.<br />
Es un ayuntamiento que incorpora una gran riqueza en cuanto a <strong>la</strong> fuerza<br />
motriz <strong>de</strong> estos aparatos ya que al ser una zona batida fuertemente por los vientos <strong>de</strong>l<br />
océano, sobre todo en <strong>la</strong> Estaca <strong>de</strong> Bares, cuenta con varios ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> este tipo, en<br />
concreto 4. Tal es así que En<strong>de</strong>sa hace tiempo que instaló en <strong>la</strong>s inmediaciones <strong>de</strong>l faro un<br />
parque eólico <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> energía eléctrica. Entre este punto y Santa María <strong>de</strong> Bares<br />
conviven <strong>la</strong>s tecnologías más tradicionales: <strong>molinos</strong> antiguos <strong>de</strong> viento y agua, con <strong>la</strong>s más<br />
mo<strong>de</strong>rnas para <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> electricidad.<br />
Los <strong>de</strong> agua en <strong>la</strong> Estaca <strong>de</strong> Bares representan, en nuestra mo<strong>de</strong>sta opinión,<br />
el colmo <strong>de</strong>l ingenio humano para <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong>l género a los condicionantes <strong>de</strong>l medio,<br />
ya que tanto en Santa María como en <strong>la</strong> Estaca, se asientan 5 <strong>molinos</strong> en cada lugar,<br />
aprovechando un minúsculo reguero <strong>de</strong> agua que se <strong>de</strong>sliza pendiente abajo, y surte a todo<br />
el complejo; primero a unos, los más elevados, y luego a otros, los más enterrados en el<br />
valle o en el acanti<strong>la</strong>do. Hoy, muy a nuestro pesar, están en un alto estado <strong>de</strong> ruina y<br />
abandono, formando parte <strong>de</strong> un paraje bello don<strong>de</strong> los haya. Por eso aprovechamos estas<br />
páginas para <strong>la</strong>nzar un l<strong>la</strong>mamiento a los po<strong>de</strong>res públicos con el objeto <strong>de</strong> que procedan a<br />
su restauración, previa <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración <strong>de</strong> bien <strong>de</strong> interés histórico-artístico. En otros lugares <strong>de</strong><br />
Galicia ya se ha hecho esto con unos resultados excelentes <strong>de</strong> cara al bien público, véanse<br />
Al<strong>la</strong>riz, Coiro; Cangas do Morrazo, Caldas <strong>de</strong> Reis, o Carballiño, etc.<br />
Más hacia el interior el agua <strong>de</strong> los regatos y ríos se convierte en <strong>la</strong> fuerza<br />
prima fundamental. Famoso y hermoso es el paraje <strong>de</strong> Ribeiras do Sor en el que se<br />
encuentra un antiguo molino restaurado como refugio <strong>de</strong> excursionistas y pescadores.<br />
Le siguen o Vicedo y Xove con 24 cada uno, un 27,74% <strong>de</strong>l total entre<br />
ambos.<br />
En o Vicedo hemos estudiado todas <strong>la</strong>s parroquias aunque con mayor<br />
profusión <strong>la</strong>s cercanas al núcleo capitalino y a <strong>la</strong> línea <strong>de</strong> costa. Por contra, Ríobarba no se<br />
ha trabajado con tanta intensidad <strong>de</strong>bido a su lejanía y dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso para unos<br />
alumnos que, en el mejor <strong>de</strong> los supuestos, disponían <strong>de</strong> una bicicleta como medio <strong>de</strong><br />
transporte.<br />
Como en el caso anterior, incorpora dos <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> viento por <strong>la</strong> zona <strong>de</strong><br />
Xilloy, lugar aireado en <strong>de</strong>masía. El resto pertenece al grupo <strong>de</strong> los <strong>de</strong> agua y se concentra<br />
129
José María Leal Bóveda<br />
mayoritariamente alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l núcleo urbano <strong>de</strong> <strong>la</strong> capital y <strong>tierra</strong>s aledañas. De este<br />
municipio recomendamos una lectura pausada <strong>de</strong> los cuadros generales en los que se citan<br />
anécdotas <strong>de</strong> todo tipo, ciertamente interesantes, para <strong>la</strong>s que no tendríamos cabida en estas<br />
páginas.<br />
En 1842, cuando Madoz edita su Diccionario Geográfico-Histórico <strong>de</strong><br />
España y sus posesiones en Ultramar, o Vicedo aparecía integrado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l concejo <strong>de</strong><br />
Ríobarba para el que establecía que poseía gran número <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> harineros, te<strong>la</strong>res, etc.<br />
En Xove únicamente no se trabajó <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Monte por los mismos<br />
motivos <strong>de</strong> Ríobarba, pero se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que el resto <strong>de</strong>l territorio fue analizado<br />
exhaustivamente, casi con perfección milimétrica.<br />
Es <strong>de</strong> reseñar <strong>la</strong> contradicción existente entre el elevado número <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> y<br />
el menor, a gran distancia, <strong>de</strong> <strong>molinos</strong>, hecho que rompe <strong>la</strong> flui<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l circuito que <strong>de</strong>bería<br />
existir entre el almacenamiento <strong>de</strong>l maíz y su transformación en harina. En este sentido, dos<br />
hipótesis se nos ocurren como explicación, corroboradas en cierta medida. Por una parte<br />
tendríamos que el gran volumen <strong>de</strong> grano habría que concentrarlo en los pocos <strong>molinos</strong><br />
existentes, con lo que <strong>la</strong> maquía se convertía en un negocio floreciente. En efecto, hemos<br />
comprobado cómo algunos <strong>de</strong> Sumoas, a Rigueira o Camba, tenían gran actividad y a ellos<br />
acudían vecinos <strong>de</strong> todo el municipio.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, es posible que se fuera a moler a otros puntos fuera <strong>de</strong>l<br />
concejo. Esta hipótesis también está en cierta medida comprobada ya que hacia Viveiro<br />
salía mucha gente a moler, sobre todo en épocas veraniegas en <strong>la</strong>s que los <strong>de</strong> agua cesaban<br />
en su actividad, <strong>de</strong>biendo moler los <strong>de</strong> maré y <strong>de</strong> viento, c<strong>la</strong>ses ambas existentes en el<br />
vecino Viveiro.<br />
Lo mismo que en los otros casos, Madoz establece el siglo pasado para<br />
“Jove” cuatro <strong>molinos</strong>.<br />
Ourol fue trabajado so<strong>la</strong>mente en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Bravos, dio como resultado<br />
9 <strong>molinos</strong>, todos ellos <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> río. Es un municipio interior, muy acci<strong>de</strong>ntado, en c<strong>la</strong>ro y<br />
preocupante retroceso pob<strong>la</strong>cional que acarrea, que los existentes estén en un c<strong>la</strong>ro estado<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>terioro, <strong>de</strong>bido al abandono <strong>de</strong> sus propietarios. No cuenta con muchos casos <strong>de</strong>bido a<br />
<strong>la</strong> finisecu<strong>la</strong>r baja <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción. Pascual Madoz había catalogado 8 <strong>molinos</strong><br />
harineros y un batán así como buenas <strong>fuentes</strong>, 150 años atrás.<br />
Muras, montañoso, presenta 3 <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua, escaso bagaje que viene<br />
explicado porque aquí tan sólo vivía una alumna <strong>de</strong> los participantes en el trabajo <strong>de</strong><br />
catalogación. Con todo, esta baja <strong>de</strong>nsidad está en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
como en el caso anterior. Aún así, cabe suponer que los pocos existentes tanto en Ourol<br />
como en Muras, <strong>de</strong>bieron <strong>de</strong> representar un papel <strong>de</strong> extraordinaria importancia por ser<br />
pocos los mecanismos <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong>l grano en harina. Para el siglo XIX se establece<br />
que contaba con te<strong>la</strong>res y <strong>molinos</strong> harineros, sin especificar su número concreto.<br />
130
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
CUADRO Nº 17: ESTADO DE LOS MOLINOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO BUENO REGULAR MALO RUINOSO TOTAL<br />
MAÑÓN 7 5 5 8 25<br />
MURAS 1 -- 2 -- 3<br />
OUROL 4 1 4 -- 9<br />
O VICEDO 12 3 5 4 24<br />
VIVEIRO 27 8 42 11 88<br />
XOVE 12 4 2 6 24<br />
TOTAL 63 21 60 29 173<br />
% 36,41 12,13 34,68 16,76 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Sobre el estado <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong>beremos puntualizar que,<br />
lo mismo que ocurrió con los <strong>hórreos</strong>, quedaba reducido a <strong>la</strong> observación directa <strong>de</strong>l alumno<br />
y <strong>de</strong>l profesor por lo que en todo caso se trata <strong>de</strong> una apreciación subjetiva. De todos modos<br />
no íbamos muy <strong>de</strong>sencaminados cuando catalogábamos <strong>de</strong> una forma u otra estas<br />
construcciones, ya que su aspecto <strong>de</strong>nota con suma c<strong>la</strong>ridad <strong>la</strong> verda<strong>de</strong>ra situación en que se<br />
encuentran.<br />
Cabe seña<strong>la</strong>r también que muchos <strong>de</strong> ellos presentaban un buen aspecto por<br />
fuera, mientras que el interior estaba completamente <strong>de</strong>teriorado o <strong>de</strong>sposeído <strong>de</strong> los<br />
mecanismos <strong>de</strong> roturación. En estos casos especificábamos <strong>la</strong> buena presencia exterior<br />
apuntando luego <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> los anteriores mecanismos. Con todo, creemos haber<br />
ofrecido un panorama bastante acertado <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> estas construcciones.<br />
En general, predominan los que están en buen estado, 63, un 36,41% <strong>de</strong>l<br />
total. De ellos, <strong>la</strong> mayoría, 27, están en el municipio <strong>de</strong> Viveiro al que siguen Xove con 12,<br />
o Vicedo con 12, Mañón con 7, Ourol con 4 y Muras con 1. En estos casos presentan tanto<br />
un buen aspecto externo, conservando muros, tejados, etc., y también interno don<strong>de</strong><br />
podremos observar todavía los elementos básicos <strong>de</strong> trituración <strong>de</strong>l grano, así como otros<br />
elementos auxiliares.<br />
Como norma general, suelen estar cerca <strong>de</strong> alguna casa habitada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> don<strong>de</strong><br />
se les mantiene con buena presencia e, incluso en uso, en una actitud <strong>de</strong> auténtico celo<br />
conservador. Lógicamente, aquellos mal conservados están casi siempre alejados <strong>de</strong> núcleo<br />
habitado, en lugares alejados <strong>de</strong> difícil o complicado acceso, circunstancias que hacen que<br />
los propietarios se vayan olvidando <strong>de</strong> ellos.<br />
Juntando los que están en mal o ruinoso estado suman 89, un 51,44%, cifra<br />
que como se ve, supera a los bien conservados. Las causas que explican esto pue<strong>de</strong>n estar en<br />
131
José María Leal Bóveda<br />
el abandono <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>tierra</strong>s interiores y el acceso a los núcleos urbanos. Esta<br />
emigración va <strong>de</strong>jando en muy mal estado no sólo a estas construcciones sino también a los<br />
<strong>hórreos</strong> y <strong>de</strong>más arquitectura vernácu<strong>la</strong>.<br />
También influyó el hecho <strong>de</strong> que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong> los años cuarenta y<br />
principios <strong>de</strong> los cincuenta, fueron sustituidos por otros más mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> energía eléctrica,<br />
que molían todo el año sin <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inclemencias climatológicas. Los nuevos<br />
aparatos podían colocarse en cualquier habitación <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa sin necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zarse a<br />
<strong>la</strong> oril<strong>la</strong> <strong>de</strong>l río o por cualquier camino <strong>de</strong> monte.<br />
Con todo esto, dado que los <strong>molinos</strong> suelen estar en sitios alejados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
casas, mal comunicados, con difícil acceso, fueron cayendo en el olvido y entrando en un<br />
imparable proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioro. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> restauración <strong>de</strong> estos elementos <strong>de</strong><br />
transformación suele ser costosa por lo que no pue<strong>de</strong> ser asumida por muchas familias que,<br />
por otra parte, no ven en ellos en <strong>la</strong> actualidad ningún provecho material que no sea el <strong>de</strong><br />
servir <strong>de</strong> almacén <strong>de</strong> cosas varias. Para esto bien sirven <strong>la</strong>s cuatro pare<strong>de</strong>s, el techo y <strong>la</strong><br />
puerta, sin necesidad <strong>de</strong> gastar dinero.<br />
Resumiendo, estamos ante un imparable proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación<br />
arquitectónica <strong>de</strong> unas construcciones que antaño, más que hogaño, fueron un elemento<br />
fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida económica y social <strong>de</strong> Galicia.<br />
De igual modo que <strong>de</strong>nunciamos esta situación en el apartado <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>,<br />
volvemos a hacerlo con los <strong>molinos</strong> también, aunque, si cabe, consi<strong>de</strong>rando que en este caso<br />
<strong>la</strong> situación <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioro es mucho más intensa puesto que en <strong>la</strong> actualidad apenas si tienen<br />
usos productivos.<br />
CUADRO Nº 18: USO DE LOS MOLINOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO SI NO TOTAL<br />
MAÑÓN 2 23 25<br />
MURAS -- 3 3<br />
OUROL -- 9 9<br />
O VICEDO 3 21 24<br />
VIVEIRO 13 75 88<br />
XOVE 3 21 24<br />
TOTAL 21 152 173<br />
% 12,13 87,86 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Íntimamente ligado al estado <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> está su uso. En<br />
efecto, si anteriormente veíamos su progresivo abandono y <strong>de</strong>terioro, ahora po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir<br />
132
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
que <strong>la</strong> cuestión se agrava en proporción geométrica ya que <strong>de</strong> los 173 catalogados tan sólo<br />
21 están en uso, un 12,13%, mientras que el resto 152, un 87,86% no funcionan.<br />
De estos últimos tenemos que <strong>de</strong>cir que muchos están en un buen estado,<br />
conservando toda <strong>la</strong> maquinaria necesaria, pero al no haber nadie en el núcleo familiar que<br />
les <strong>de</strong>dique un poco <strong>de</strong> tiempo van cayendo en el olvido. Aún así, afortunadamente<br />
conservan todo el entramado mecánico.<br />
De nuevo Viveiro se sitúa a <strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong> los que se usan, con 13; luego<br />
Xove, con 3; o Vicedo, con otros 3; Mañón, con 2, mientras que en Muras y Ourol no<br />
hemos encontrado ni un solo ejemp<strong>la</strong>r en funcionamiento. Las causas ya están apuntadas en<br />
el apartado anterior, pero a el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>bemos añadirles el pau<strong>la</strong>tino, pero incesante,<br />
<strong>de</strong>caimiento <strong>de</strong>l campo galego, inmerso en un tipo <strong>de</strong> economía global orientada hacia el<br />
mercado en el que el sector primario apenas si cuenta. De esta circunstancia participan los<br />
países <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos, ámbito económico en el que se mueve nuestro país y por en<strong>de</strong> Galicia.<br />
En este contexto, el maíz ha <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> ser <strong>la</strong> dieta fundamental <strong>de</strong> nuestro campo y en <strong>la</strong><br />
actualidad sólo se reserva para consumo animal, para <strong>la</strong>s pocas vacas que hay, para <strong>la</strong>s<br />
gallinas, etc.<br />
Ciertamente, aquellos que todavía funcionan son pocos y <strong>la</strong> única razón por<br />
<strong>la</strong> que lo hacen es por el sentimiento romántico <strong>de</strong>l propietario <strong>de</strong> verlos en acción.<br />
Impresiona observar el mimo con el que son tratados por sus dueños, quienes los<br />
consi<strong>de</strong>ran parte <strong>de</strong> su pasado.<br />
Los otros, que están en <strong>de</strong>suso, alejados <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a, a veces cerca <strong>de</strong> el<strong>la</strong>,<br />
sobreviven hoy con muchísimo <strong>de</strong>terioro; pare<strong>de</strong>s que apenas si se tienen en pie,<br />
techumbres y cubriciones <strong>de</strong>splomadas, interiores inundados <strong>de</strong> maleza. De ellos, algunos<br />
conservan un uso alternativo como servir <strong>de</strong> almacén <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas cosas, establos,<br />
garajes, leñeras, etc.<br />
Hay lugares en los que se ha procedido a restaurar algunos, integrándolos<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> conjuntos <strong>de</strong> casas <strong>de</strong> turismo rural o <strong>de</strong> restaurantes.<br />
Nos l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención uno, en concreto, en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Vieiro, Viveiro,<br />
perteneciente a José Rubal García. Este señor poseía uno antiguo en su propiedad y para<br />
restaurarlo compró <strong>la</strong> maquinaria a otro <strong>de</strong> Sarga<strong>de</strong>los que tenía un martinete, pero tuvo que<br />
rehacer<strong>la</strong> <strong>de</strong> nuevo. En <strong>la</strong> actualidad su molino cuenta con una moa albeira en <strong>la</strong> que se<br />
consigue una harina más fina y b<strong>la</strong>nca, y otra <strong>de</strong>l país o <strong>de</strong> maíz, que da harina más gruesa.<br />
La moa <strong>de</strong>l albeiro fue traída <strong>de</strong> Francia, como ya explicamos en líneas, mientras que <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
maíz se importó <strong>de</strong> <strong>la</strong> capital, Lugo. El rodicio era <strong>de</strong> hierro fundido y procedía <strong>de</strong>l País<br />
Vasco, todo un lujo para <strong>la</strong> época. Hoy tiene en mente <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> un alternador <strong>de</strong><br />
2.000 W que surta <strong>de</strong> electricidad a alguna <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa.<br />
Casos <strong>de</strong> este tipo po<strong>de</strong>mos verlos en o Cruceiro, Xove en <strong>la</strong> persona <strong>de</strong> José<br />
do Rito; Josefa Vale Infante en o Vicedo; Xuxo <strong>de</strong> Pitis en Covas-Escourido; Ramón y<br />
133
José María Leal Bóveda<br />
María en Valcarría; Raimunda en a Xunqueira; Gema Domínguez Louzao en a Rigueira;<br />
Lau<strong>de</strong>lina Insua Hernán<strong>de</strong>z en Xove, y otros muchos.<br />
Respecto al caso <strong>de</strong> los comunales aún pue<strong>de</strong>n verse moas moliendo por<br />
Ríobarba, Valcarría, Galdo, Chavín, etc.<br />
En resumen, al haber <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> funcionar han perdido su utilidad por lo que<br />
han caído en el olvido. Bueno sería que los po<strong>de</strong>res públicos los rescatasen recuperando un<br />
patrimonio cultural que se cae a pedazos120 . De este modo lo entendieron en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong><br />
Coiro, Cangas do Morrazo, don<strong>de</strong> festejan <strong>la</strong> restauración <strong>de</strong> sus <strong>molinos</strong>, en concreto en el<br />
“muíño <strong>de</strong> Fausto”, con una romería popu<strong>la</strong>r amenizada con gira campestre, grupos <strong>de</strong><br />
gaitas, actuaciones <strong>de</strong> grupos folclóricos <strong>de</strong> los colegios <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, etc.<br />
CUADRO Nº 19: PROPIEDAD DE LOS MOLINOS POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO PRIVADA COMUNAL CLERO DESCONOCIDA TOTAL<br />
MAÑÓN 15 5 1 4 24<br />
MURAS -- 3 -- -- 3<br />
OUROL 4 5 -- -- 9<br />
O VICEDO 18 6 -- -- 24<br />
VIVEIRO 40 39 -- 9 88<br />
XOVE 22 1 -- 1 24<br />
TOTAL 99 59 1 14 173<br />
% 57,22 34,10 0,57 8,09 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Las diferentes formas <strong>de</strong> propiedad ya fueron estudiadas en un apartado<br />
prece<strong>de</strong>nte por lo que a él <strong>de</strong>berá remitirse el lector que quiera saber más sobre el tema.<br />
Sobre esto tenemos que puntualizar que <strong>la</strong> información para resolver este<br />
punto <strong>de</strong>l trabajo se hizo mediante entrevista personal, bien con los propietarios <strong>de</strong>l molino<br />
quienes manifestaban su condición <strong>de</strong> forma oral o mostrando algún tipo <strong>de</strong> documentación<br />
escrita (testamentos, títulos <strong>de</strong> compra-venta, etc.), bien con personas mayores <strong>de</strong>l lugar que<br />
recordaran algo sobre <strong>la</strong> posesión <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción.<br />
Hubo casos en los que no tuvimos forma <strong>de</strong> saber nada al respecto, por ello<br />
integrábamos al molino <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong>sconocida. En este sentido,<br />
atendiendo a <strong>la</strong> mayor o menor superficie construida y a los mejores o peores medios <strong>de</strong><br />
molienda, se podía <strong>de</strong>ducir si sus propietarios habían sido privados o comunales. Así<br />
creemos que muchos “<strong>de</strong>sconocidos” pue<strong>de</strong>n integrase sin lugar a dudas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
120 120.- Para una mayor información sobre aquellos que están en funcionamiento recomendamos una revisión<br />
atenta <strong>de</strong> los cuadros generales en don<strong>de</strong> se especifican estas cuestiones. Des<strong>de</strong> aquí aconsejamos una visita a<br />
cualquiera <strong>de</strong> ellos como forma <strong>de</strong> empaparse <strong>de</strong> auténtica cultura gallega.<br />
134
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
propiedad privada.<br />
Volviendo a lo que nos ocupa aquí, observamos cómo los privados superan<br />
ampliamente a cualquier otro tipo con 99 ejemp<strong>la</strong>res, un 57,22% <strong>de</strong>l total catalogado. Esto<br />
<strong>de</strong>be ponerse en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> propia estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en Galicia<br />
basada en un minifundio endémico, fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s repetidas particiones paternas entre los<br />
diferentes hijos. A ello se <strong>de</strong>be, al igual que con los <strong>hórreos</strong>, <strong>la</strong> proliferación <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong><br />
propiedad. A<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>bemos pensar que <strong>la</strong> maquía era una buena fuente <strong>de</strong> ingresos en una<br />
economía <strong>de</strong> subsistencia en lo que todo lo que se producía se consumía en el circuito<br />
interno <strong>de</strong> <strong>la</strong> familia. Poseer un elemento <strong>de</strong> molienda significaba <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong> mayores<br />
flujos monetarios.<br />
Los comunales representan un buen número <strong>de</strong> casos, en concreto 59, un<br />
34,10% <strong>de</strong>l total y vienen a <strong>de</strong>mostrar que <strong>la</strong>s prácticas solidarias estuvieron muy<br />
extendidas en <strong>la</strong> Galicia ancestral, como método <strong>de</strong> supervivencia ante unas condiciones<br />
económicas, sociales y políticas nada favorables. Clero y nobleza habrían castigado con<br />
pesados impuestos, diezmos y foros y <strong>la</strong>s mermadas haciendas <strong>la</strong>briegas que se ven en <strong>la</strong><br />
obligación <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a esta agresión con lo único que tienen, <strong>la</strong> solidaridad.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong>s duras condiciones <strong>de</strong>l medio físico habrían inducido a <strong>la</strong>s<br />
comunida<strong>de</strong>s rurales a <strong>la</strong>s prácticas comunales. De estos casos, <strong>de</strong>stacan Chavín, Ríobarba,<br />
Máñon, Covas, Escourido o Galdo, entre otros lugares, con un amplio número <strong>de</strong> <strong>molinos</strong><br />
<strong>de</strong> her<strong>de</strong>iros, rol<strong>de</strong>iros, parcerios, etc. Estos son, precisamente, los más <strong>de</strong>teriorados ya que<br />
al abandonar sus propieda<strong>de</strong>s para ir a <strong>la</strong> ciudad, los her<strong>de</strong>iros van <strong>de</strong>jando sus <strong>la</strong>bores <strong>de</strong><br />
mantenimiento obligatorio, <strong>de</strong> forma que al no haber quien se ocupe <strong>de</strong> ellos, dan con sus<br />
piedras en el suelo. En este mismo or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cosas, algunos vecinos <strong>de</strong> <strong>tierra</strong>s a<strong>de</strong>ntro nos<br />
confesaron que muchas <strong>de</strong> estas piedras <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> abandonados estaban hoy formando<br />
parte <strong>de</strong> casas o <strong>de</strong> alpendres levantados no hace mucho tiempo. Con esto el proceso <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terioro se acentúa sobremanera.<br />
Lo mismo po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir <strong>de</strong> <strong>la</strong> costumbre actual <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados bares,<br />
mesones, etc., que utilizan para sus mesas moas <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> abandonados en un intento <strong>de</strong><br />
dar cierto aire enxebre a sus insta<strong>la</strong>ciones. Con ello parece ser que no reparan en <strong>la</strong><br />
aculturación que están causando.<br />
El clero también tiene su sitio en esta apartado con un ejemp<strong>la</strong>r en el concejo<br />
<strong>de</strong> Mañón, cosa muy frecuente en el resto <strong>de</strong>l país gallego aunque no por estos pagos.<br />
CUADRO Nº 20: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS MOLINOS POR<br />
CONCEJOS.<br />
CONCEJO SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX DESCONO. TOTAL<br />
MAÑÓN 6 5 14 -- 25<br />
135
José María Leal Bóveda<br />
MURAS 2 -- 1 -- 3<br />
OUROL -- 7 1 1 9<br />
O VICEDO 2 8 2 12 24<br />
VIVEIRO 4 25 20 37 82<br />
XOVE 6 10 1 9 30<br />
TOTAL 20 55 39 59 173<br />
% 11,56 31,79 22,54 34,10 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
De nuevo tenemos que puntualizar algunas cosas. Así, este apartado se<br />
realizó con bastante dificultad, quizás fue el más complicado <strong>de</strong> todos los que aquí se tratan.<br />
El método siguió siendo <strong>la</strong> entrevista personal con los propietarios o con <strong>la</strong>s<br />
personas mayores <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a o <strong>de</strong>l lugar. En el caso <strong>de</strong> que sí existiesen documentos<br />
escritos, recurríamos a ellos con lo que el problema estaba resuelto. Al contrario, si no<br />
existían teníamos que ape<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong>l abuelo o abue<strong>la</strong>. Estos suelen hab<strong>la</strong>r en<br />
términos <strong>de</strong>: “meus abós xa fa<strong>la</strong>ban <strong>de</strong>se muíño ou <strong>de</strong>se hórreo”. La datación venía a<br />
continuación sumando a <strong>la</strong> edad <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona en cuestión una media <strong>de</strong> 30 años por<br />
generación. Si resultaba que se mentaba a sus abuelos, obteníamos 2 generaciones.<br />
Suponiendo que <strong>la</strong> persona mayor tuviese 70, el resultado sería 70+30+30= 130 años<br />
aproximadamente.<br />
Este método que parece tan simple e incluso falto <strong>de</strong> rigor científico resultó<br />
<strong>de</strong> una gran eficacia ya que al re<strong>la</strong>cionar <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> con el <strong>de</strong>venir<br />
histórico <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en Galicia121 , observamos que ambos términos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ecuación estaban en re<strong>la</strong>ción directamente proporcional.<br />
Aun así, fueron muchas <strong>la</strong>s construcciones que quedaron sin datar, pero por<br />
sus características constructivas y por <strong>la</strong>s referencias, a veces confusas, que <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s nos<br />
dieron algunos vecinos, po<strong>de</strong>mos asegurar que <strong>de</strong> los 59 <strong>de</strong> este apartado, casi todos<br />
pertenecían al período comprendido entre finales <strong>de</strong>l siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX.<br />
Analicemos ahora esta evolución constructiva.<br />
No encontramos ninguna referida a los siglos XVI y XVII y muy pocas al<br />
XVIII, en total 20 ejemp<strong>la</strong>res, un 11,56%. La mayoría <strong>de</strong> ellos están en Máñón; 6 y en<br />
Xove; otros 6. La explicación parece ser sencil<strong>la</strong>. Inmersa Galicia en <strong>la</strong> vorágine económica<br />
y social altomedieval, en <strong>la</strong> que el régimen señorial impone al campesino el uso <strong>de</strong> sus<br />
insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> transformación agraria: hornos, <strong>la</strong>gares, <strong>molinos</strong>, etc., estos no podrían<br />
construir sus aparatos <strong>de</strong> molienda. De este modo, los pocos existentes <strong>de</strong> esta época<br />
121<br />
121.- Ver VILLARES PAZ, RAMÓN: “La propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en Galicia. 1500-1936”. Siglo XXI. Madrid.<br />
1982.<br />
136
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
podrían ser el resultado <strong>de</strong> una compra posterior, en fechas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>samortizaciones<br />
liberales o <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nción foral <strong>de</strong> 1926, posibilitada por <strong>la</strong>s remesas repatriadas <strong>de</strong><br />
dineros indianos o por los exce<strong>de</strong>ntes generados por <strong>la</strong>s ventas <strong>de</strong> ganado que re<strong>la</strong>nzan <strong>la</strong><br />
economía campesina <strong>de</strong>l XIX.<br />
Al siglo XIX pertenecen <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los catalogados, en concreto 55, un<br />
31,79%, e, incluso, aquellos que han sido c<strong>la</strong>sificados como <strong>de</strong> fecha <strong>de</strong>sconocida.<br />
La explicación vuelve a venir marcada por el contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrada y<br />
consolidación <strong>de</strong>l liberalismo en España. Procesos <strong>de</strong>samortizadores, ya estudiados<br />
anteriormente, mejoras en <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> cultivo, uso <strong>de</strong> abonos, cercamiento <strong>de</strong> parce<strong>la</strong>s,<br />
acceso <strong>de</strong>l <strong>la</strong>briego a <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, buen comportamiento <strong>de</strong>l ganado que genera<br />
exce<strong>de</strong>nte monetario, llegada <strong>de</strong> dineros americanos, re<strong>de</strong>nciones forales, etc., caracterizan<br />
este tiempo que hay que situar a caballo entre el siglo XIX y el XX.<br />
Efectivamente, según Ramón Vil<strong>la</strong>res: “...<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o solpor do século XIX<br />
<strong>de</strong>ica a II República <strong>de</strong>senvólvese, pois, un proceso re<strong>de</strong>ncionista, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigual intensida<strong>de</strong>,<br />
que vai convertendo o campesino foreiro en propietario cultivador, producíndose así un<br />
paso fundamental para a racionalización da producción agraria e a penetración do<br />
capitalismo no campo.<br />
A <strong>de</strong>rrota do rendista é unha realida<strong>de</strong>: fidalgos fachendosos da súa alcurnia,<br />
mais recentes adquiridores <strong>de</strong> rendas na <strong>de</strong>samortización, e comerciantes usureiros que<br />
fixeran a súa “Habana” particu<strong>la</strong>r durante a crise agraria finisecu<strong>la</strong>r, acaban per<strong>de</strong>ndo as<br />
súas rendas en favor dos seus pagadores. Esta liquidación das rendas forais obe<strong>de</strong>ce a varios<br />
feitos diferentes que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> maniobra do campesinado a través do<br />
agrarismo e o asociacionismo agrario, ata unha re<strong>la</strong>tiva prosperida<strong>de</strong> agraria producida po<strong>la</strong><br />
eficiente comercialización dos exce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> gado ou po<strong>la</strong>s remesas <strong>de</strong> diñeiro proce<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> América; e tampouco se po<strong>de</strong> esquecer a viraxe que ten lugar na política económica<br />
españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> base nacionalista, no que o apoio ás forzas productivas interiores comportaba a<br />
creación <strong>de</strong> mercados, do que é cumprida manifestación esta proletarización do<br />
campesinado galego.<br />
Con todo, poida que sexan as remesas americanas as que máis directamente<br />
influencien as re<strong>de</strong>ncións forais e, mesmo, as importantes melloras técnicas agrarias e<br />
modificacións industriais...” 122 .<br />
Aunque <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>nción <strong>de</strong> los Foros no se apruebe hasta 1926 con<br />
Primo <strong>de</strong> Rivera, lo cierto es que <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>nción foral había comenzado mucho<br />
antes, a caballo entre los dos siglos. Con ello, el campesino, libre <strong>de</strong> cargas, dueño <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parce<strong>la</strong> que había trabajado <strong>de</strong> por vida y con dinero en efectivo, pue<strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r a <strong>la</strong><br />
construcción <strong>de</strong> un molino que le libere <strong>de</strong> <strong>la</strong> carga <strong>de</strong> tener que moler en el <strong>de</strong>l señor. En<br />
122 122.- VILLARES PAZ, RAMÓN: “A Historia”. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo, 1988. Ps. 170-171.<br />
137
José María Leal Bóveda<br />
esta época Galicia entera se llena <strong>de</strong> multitud <strong>de</strong> estas construcciones al igual que <strong>de</strong><br />
<strong>hórreos</strong>. Evi<strong>de</strong>ntemente, este proceso pue<strong>de</strong> ser aplicado a nuestra zona en su totalidad.<br />
Del siglo XX también tenemos un buen número <strong>de</strong> ejemp<strong>la</strong>res, 39, un<br />
22,54%, cifra que viene explicada por lo <strong>de</strong>scrito anteriormente. Ahora bien, pasada <strong>la</strong><br />
Guerra Civil, allá por los años 40 bien entrados, cuando <strong>la</strong> situación en el país se vaya<br />
normalizando y generalizando el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía eléctrica, los <strong>molinos</strong> tradicionales: <strong>de</strong><br />
agua y viento, van siendo reemp<strong>la</strong>zados por los movidos por aquel<strong>la</strong> fuente <strong>de</strong> energía.<br />
Por otra parte, los años <strong>de</strong>l estraperlo y <strong>de</strong>l hambre en <strong>la</strong> postguerra,<br />
significaron a <strong>la</strong> vez que lo anterior, el momento culminante <strong>de</strong> <strong>la</strong> molinería artesanal puesto<br />
que es cuando se llevan a cabo <strong>la</strong> última gran tanda <strong>de</strong> modificaciones y adaptaciones que<br />
habrán <strong>de</strong> colear hasta bien entrados los 60. A partir <strong>de</strong> esta fecha los <strong>molinos</strong> entran en<br />
<strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia.<br />
La <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong>l cereal y <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> agroindustria españo<strong>la</strong>, a lo<br />
que <strong>de</strong>beremos unir el éxodo rural, van haciendo <strong>de</strong>saparecer estos artilugios.<br />
El proceso <strong>de</strong> restauración que se está llevando a cabo en <strong>la</strong> actualidad los<br />
convierte en moradas <strong>de</strong> segunda resi<strong>de</strong>ncia, en meren<strong>de</strong>ros, bo<strong>de</strong>gones o mesones,<br />
almacenes <strong>de</strong> trastos, garajes, etc.<br />
Con ello se evita su ruina, pero al mismo tiempo se les <strong>de</strong>sposee <strong>de</strong> toda<br />
significación histórica, paisajística y cultural, conviertiéndoles en meros objetos <strong>de</strong><br />
consumo. Lejos queda su sentido económico-histórico.<br />
CUADRO Nº 21: CLASIFICACIÓN DE LOS MOLINOS SEGÚN SU FUERZA<br />
MOTRÍZ, POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO RÍO/REGATO VIENTO MARÉ ELÉCTRICO TOTAL<br />
MAÑÓN 21 4 -- -- 25<br />
MURAS 3 -- -- -- 3<br />
OUROL 9 -- -- -- 9<br />
O VICEDO 21 2 -- 1 24<br />
VIVEIRO 86 1 1 -- 88<br />
XOVE 24 -- -- -- 24<br />
TOTAL 164 7 1 1 173<br />
% 94,79 4,04 0,57 0,57 100<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Una simple mirada al cuadro nos muestra <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> total y absoluta<br />
predominancia <strong>de</strong> los <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> río sobre los <strong>de</strong> viento o maré. Concretamente, en el<br />
primer caso tenemos 164, casi un 95%; en el segundo 7, casi un 5% y en el último 1 solo<br />
138
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
ejemp<strong>la</strong>r que representa un 0,5 % <strong>de</strong>l total catalogado.<br />
Estas cifras tienen su explicación en <strong>la</strong>s condiciones físicas <strong>de</strong>l área<br />
estudiada ya explicadas. Relieve acci<strong>de</strong>ntado y clima lluvioso con abundantes<br />
precipitaciones constituyen el marco i<strong>de</strong>al para <strong>la</strong> proliferación <strong>de</strong> estos artefactos<br />
moledores.<br />
La ría <strong>de</strong> Viveiro se convierte también en un marco i<strong>de</strong>al para el<br />
asentamiento <strong>de</strong> un molino <strong>de</strong> maré en su fondo <strong>de</strong> saco, al amparo <strong>de</strong>l remanso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aguas<br />
en <strong>la</strong> ensenada <strong>de</strong> Verxeles.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, toda <strong>la</strong> zona, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Ortigueira hasta Riba<strong>de</strong>o, presenta vientos<br />
fuertes, racheados, <strong>de</strong>l océano, que son <strong>la</strong> fuente <strong>de</strong> energía básica para estas máquinas.<br />
Tanto es así, que en <strong>la</strong> Estaca <strong>de</strong> Bares tenemos <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> un campo <strong>de</strong> <strong>molinos</strong><br />
eólicos insta<strong>la</strong>dos por En<strong>de</strong>sa, que vienen a sustituir, con otros fines, a los viejos <strong>de</strong> Santa<br />
María <strong>de</strong> Bares.<br />
De viento, hemos encontrado 7; 4 en Mañón, 2 en o Vicedo y 1 en Celeiro,<br />
hoy <strong>de</strong>saparecido.<br />
Convendría explicar algo sobre su funcionamiento y, puesto que son pocos,<br />
<strong>de</strong>dicarles algo más <strong>de</strong> atención estudiando caso por caso. Para esto nos habrá <strong>de</strong> servir <strong>de</strong><br />
referencia <strong>de</strong> Begoña Bas citada en páginas anteriores123 amén <strong>de</strong> los datos obtenidos por los<br />
propios alumnos en su misión investigadora.<br />
Como consi<strong>de</strong>raciones generales, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que estas construcciones<br />
vienen a sustituir a los <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> río en épocas <strong>de</strong> sequía. Por otra parte, dada <strong>la</strong><br />
irregu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong>l régimen <strong>de</strong> vientos en Galicia, son difícilmente compatibles con una buena<br />
tecnología que los aproveche, por eso suelen ser bastante rudimentarios. Amén <strong>de</strong> esto, se<br />
construían para reemp<strong>la</strong>zar en verano a los <strong>de</strong> río o regato cuando había escasez <strong>de</strong> agua.<br />
Por todo lo dicho, su difusión no estuvo muy extendida y su perfeccionamiento no alcanzó<br />
<strong>la</strong> obra <strong>de</strong> los que existían por Europa.<br />
Po<strong>de</strong>mos c<strong>la</strong>sificarlos, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> los europeos, formando parte <strong>de</strong><br />
los <strong>molinos</strong> fijos <strong>de</strong> torre, con cuerpo cilíndrico y tejado cónico móvil que gira para orientar<br />
<strong>la</strong>s aspas o ve<strong>la</strong>s. Existe, todavía, otro tipo más simple consistente en un tejado fijo cuyas<br />
aspas no se mueven buscando el viento. Estos po<strong>de</strong>mos observarlos hoy y constituyen un<br />
conjunto excelentemente restaurado por el concejo <strong>de</strong> Catoira, en <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong><br />
Trasdaveiga.<br />
En el primero <strong>de</strong> los casos, el tejado gira sobre unas pequeñas ruedas sobre <strong>la</strong><br />
soleira <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s, y los abanos o aspas, forman un cuerpo con éste. En el segundo, los<br />
abanos van fijos sobresaliendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared. Como no se pue<strong>de</strong>n orientar llevan doble<br />
sistema <strong>de</strong> aspas como método <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong>l viento que sop<strong>la</strong> en direcciones<br />
123<br />
123.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento en Galicia”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza.<br />
Pontevedra. 1991.<br />
139
José María Leal Bóveda<br />
opuestas. En ambos casos estamos ante unas construcciones redondas, <strong>de</strong> piedra, con muros<br />
bastante gruesos y techumbre cónica a una o dos aguas.<br />
Los abanos son tab<strong>la</strong>s unidas entre sí formando piezas rectangu<strong>la</strong>res que van<br />
enganchadas a una estructura <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que forma <strong>la</strong> viga horizontal que a su vez atraviesa<br />
<strong>la</strong> pared o el tejado y los vareiros y travesos. Al girar <strong>la</strong>s aspas, <strong>la</strong> viga lo hace también y<br />
pone en movimiento <strong>la</strong> roda vertical, provista <strong>de</strong> unos dientes que se insertan en otra más<br />
pequeña l<strong>la</strong>mada piñón. Juntas constituyen los engranes. Por el centro <strong>de</strong>l piñón pasa el eixo<br />
vertical que atraviesa <strong>la</strong> moa o capa y el pé, siendo ya estos y los <strong>de</strong>más elementos<br />
mecánicos semejantes a los <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> ya <strong>de</strong>scritos.<br />
Mientras el molino está trabajando se <strong>de</strong>be verter agua en <strong>la</strong> rá, ran y en <strong>la</strong><br />
agul<strong>la</strong>, que vienen a ejercer <strong>la</strong>s mismas funciones que el grilo, ovo, pía, rá o rán, <strong>de</strong> los <strong>de</strong><br />
agua citados para que por efecto <strong>de</strong>l frotamiento no se caliente <strong>de</strong>masiado. Para frenar y<br />
parar el mecanismo existe una viga que se hace bajar sobre <strong>la</strong> horizontal con el fin <strong>de</strong><br />
impedir que ésta siga dando vueltas.<br />
Dadas sus características y funcionalidad, es muy posible que sus orígenes<br />
sean recientes, siglo XIX, aunque en Europa, como ya queda dicho, se remontan al<br />
sigloXII124 .<br />
Volviendo a nuestra zona, en el concejo <strong>de</strong> Mañón hemos encontrado 4<br />
ejemp<strong>la</strong>res que aún se mantienen en pie, alguno a duras penas 125 , y constituyen una<br />
maravil<strong>la</strong> arquitectónica digna <strong>de</strong> ver. En el mismo Municipio <strong>de</strong> Mañón, parroquia <strong>de</strong><br />
Santa María <strong>de</strong> Mogor, existieron cuatro situados en <strong>la</strong> falda <strong>de</strong>l monte que se levanta junto<br />
al núcleo <strong>de</strong> o Barqueiro. Tres <strong>de</strong> ellos <strong>de</strong>saparecieron y no quedan restos, mientras que el<br />
cuarto está siendo restaurado (ver molino nº 1 <strong>de</strong>l cuadro general). Parece ser que los tres<br />
<strong>de</strong>saparecidos pertenecían a <strong>la</strong> tipología <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> giratorios con torre <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, y tenían<br />
una so<strong>la</strong> piedra. Probablemente todos, incluido el estudiado como tipo, fueron realizados<br />
por el carpintero D. José Domínguez Fernán<strong>de</strong>z, natural y vecino <strong>de</strong> o Picón (Loiba), quien<br />
construyó este y otros <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona y en puntos <strong>de</strong> Galicia. La fecha <strong>de</strong> construcción<br />
aproximada está entre fines <strong>de</strong>l siglo XIX y comienzos <strong>de</strong>l XX126 .<br />
En este mismo municipio tenemos un caso en Labradas, o Barqueiro, que<br />
merece mención aparte puesto que se comenzó a restaurar en 1983 por Victoriano Álvarez,<br />
nieto <strong>de</strong> José Domínguez Fernán<strong>de</strong>z, primer propietario y constructor, y hoy está en<br />
perfecto estado <strong>de</strong> conservación. Constituye, en nuestra opinión, un ejemplo digno <strong>de</strong> seguir<br />
124<br />
124.- VOZ MILLO. Enciclopedia Galega, y BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res.... Ps.<br />
124.125.<br />
125<br />
125.- Sobre sus características (situación, propiedad, fecha <strong>de</strong> construcción, acceso, estado <strong>de</strong> conservación y<br />
piezas conservadas, nombre y observaciones), ver cuadro general <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> Mañón. Todos los datos aquí<br />
reflejados son obra <strong>de</strong> los alumnos <strong>de</strong> tercero y primero <strong>de</strong> BUP., <strong>de</strong>l I. B. Vi<strong>la</strong>r Ponte <strong>de</strong> Viveiro. Esta<br />
información fue complementada con <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Begoña Bas López ya citadas, previa <strong>autor</strong>ización verbal <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>autor</strong>a.<br />
126<br />
126.- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: Opus Cit. Ps. 180-183.<br />
140
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
en esta materia <strong>de</strong> protección <strong>de</strong>l patrimonio cultural.<br />
En o Vicedo localizamos otros dos, aunque tenemos constancia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
existencia <strong>de</strong> otros tres que han <strong>de</strong>saparecido. Los primeros son “o Muíño do Calvo” en<br />
Vi<strong>la</strong>suso, o Coto, y “o do Toniquín”, en Espino-Foxo, <strong>de</strong>l que tan sólo se conservan <strong>la</strong><br />
elevación sobre <strong>la</strong> que se asentaba.<br />
Finalmente, en Celeiro,Viveiro, existiría el último <strong>de</strong> los <strong>de</strong> este tipo, en el<br />
lugar <strong>de</strong> Ata<strong>la</strong>ia, sobre el puerto <strong>de</strong> Celeiro. La última propiedad estuvo en manos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
familia Pereiro y era un molino fijo <strong>de</strong> torre con cubierta giratoria. En 1991 todavía<br />
mantenía en pie <strong>la</strong> torre en buen estado, pero en <strong>la</strong> actualidad no se ve <strong>de</strong> él más que el sitio<br />
que ocupó.<br />
Hasta aquí llega lo recopi<strong>la</strong>do sobre los <strong>molinos</strong> por municipio.<br />
2.9. EL MOLINO, NÚCLEO DE LAS RELACIONES SOCIALES DE<br />
LA PARROQUIA.<br />
Si tuvo importancia relevante en lo económico, no menos poseyó en lo social<br />
puesto que se convirtió en el verda<strong>de</strong>ro núcleo sobre el que giraban <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gente <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia, fundamentalmente los jóvenes.<br />
Necesariamente, los vecinos <strong>de</strong>bían acudir al molino con asiduidad. Así,<br />
mientras se procedía a <strong>la</strong> tarea se rellenaban los tiempos <strong>de</strong> espera con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ocio:<br />
bailes, cánticos, historias, juegos, etc. Dado que por el día el campesino y su familia se<br />
<strong>de</strong>dicaban a <strong>la</strong>s tareas <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong>, <strong>la</strong> noche era el único tiempo libre que poseían para moler,<br />
<strong>de</strong> modo que eran frecuentes <strong>la</strong>s reuniones entre los habitantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia. Éstas se<br />
podían prolongar hasta el día y adquirían carácter festivo <strong>de</strong> leira y <strong>de</strong> trou<strong>la</strong>, en <strong>la</strong>s que los<br />
mozos y mozas representaban un papel predominante127 .<br />
También es sabido por todos que el molino, por su alejamiento <strong>de</strong> los núcleos<br />
habitados, fue usado como lugar <strong>de</strong> encuentros y <strong>de</strong>sarrollos amorosos, hechos que<br />
quedarían reflejados en <strong>la</strong> lengua así como en una amplia literatura y folclore, en <strong>la</strong> mayoría<br />
<strong>de</strong> los casos <strong>de</strong> tipo picaresco, don<strong>de</strong>, incluso, el estamento eclesiástico tenía su<br />
rinconcito128 . También se hacen alusiones a <strong>la</strong>s pequeñas sisas que el molinero hacía en el<br />
cobro <strong>de</strong> <strong>la</strong> molienda129 .<br />
De todo esto, quizás lo más significativo es que nuestro baile por excelencia,<br />
<strong>la</strong> muiñeira, adopta esta alusión tan connotativa, al tiempo que se danza en sentido circu<strong>la</strong>r<br />
simu<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> rotación <strong>de</strong> <strong>la</strong> moa sobre el pé, o <strong>la</strong> propia rotación <strong>de</strong>l rodicio130 .<br />
De lo dicho po<strong>de</strong>mos entresacar pequeñas cantigas como <strong>la</strong> más típica <strong>de</strong><br />
127 127.- “No muíño fan cantigas, no muíño fan concellos, no muíño fanse amores, e contan contos os vellos”.<br />
128 128.- Véase esta cop<strong>la</strong> alusiva al tema: “un cura foi ó muíño, foille mellor que non fora, que coa beira da<br />
sotana, barreu a fariña toda”.<br />
129 129.- “Xa non quero ser muiñeiro, nin barre-lo tremiñado, que <strong>de</strong>spois no outro mundo, toman conta do<br />
roubado”.<br />
130 130.- “Non se precisa pan<strong>de</strong>iro, para bai<strong>la</strong>-<strong>la</strong> muineíra, mentras dura a muiñada, faino-lo ritmo a albeira”.<br />
141
José María Leal Bóveda<br />
todas: “unha noite no muíño,<br />
unha noite non é nada,<br />
unha semaniña enteira,<br />
eso sí que é foliada”.<br />
O estas poesías:<br />
“Muíño <strong>de</strong> peza<br />
<strong>de</strong> son cantareiro,<br />
morriches <strong>de</strong> fame,<br />
sorriches <strong>de</strong> pena<br />
meu muíño albeiro”.<br />
O algunos refranes:<br />
“Andando gaña o muíño que parado está perdido”.<br />
“Non fies en maquía <strong>de</strong> muiñeiro nin creas en comida <strong>de</strong> <strong>de</strong>spenseiro”.<br />
O algunas adivinanzas:<br />
“Anda e non ten pés,<br />
come e non ten boca,<br />
canta comida lle dan<br />
toda lle parece pouca”.<br />
“Que cousiña, cousa será<br />
que da voltas enriba do río<br />
e sen se mol<strong>la</strong>r”. 131<br />
2.10. EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO Y EL CONTROL DE LA<br />
PRODUCCIÓN HARINERA DE LA POSTGUERRA. SUS REPERCUSIONES EN<br />
LA ZONA.<br />
Podría parecer que <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> finalizada nuestra Guerra Civil <strong>la</strong> situación <strong>de</strong>l<br />
campo estaría en condiciones catastróficas por efecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> contienda. De hecho así se hizo<br />
saber por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Nuevo Régimen que justificaban el caótico estado <strong>de</strong>l<br />
agro <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>strucciones <strong>de</strong> los rojos, a <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> ganado <strong>de</strong> <strong>la</strong>bor, a <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong><br />
fertilizantes, a <strong>la</strong> sequía y, por qué no, a <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> los maquis.<br />
Lo cierto es que los males <strong>de</strong> nuestra agricultura en los años cuarenta eran<br />
inmensamente mayores <strong>de</strong> los que tenía con <strong>la</strong> República, inmediatos a <strong>la</strong> conf<strong>la</strong>gración<br />
bélica. Las causas que se aducían por <strong>la</strong>s nuevas <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s son <strong>la</strong>s que se mencionaron<br />
antes, pero en el fondo no representaban más que <strong>la</strong> ineficacia <strong>de</strong> nuestros políticos, entre<br />
los que no se encontraba ninguno con verda<strong>de</strong>ra formación económica132 .<br />
131 131.- Véase sobre el tema toda una recolección <strong>de</strong> literatura popu<strong>la</strong>r recogida en nuestra obra; LEAL<br />
BÓVEDA, JOSÉ MARÍA: “Guía para o estudio dos muíños <strong>de</strong> auga da terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”. Pontevedra.<br />
1995. También <strong>la</strong> ya citada <strong>de</strong> BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento e Galicia”. Pontevedra.<br />
1991.<br />
132 132.- BARCIELA LÓPEZ, CARLOS: “Intervencionismo y crecimiento agrario en España. 1936-1971". La<br />
142
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s razones argumentadas para explicar este caos agrario, estaba<br />
basada en el ais<strong>la</strong>miento internacional que se había impuesto a España por los aliados,<br />
vencedores <strong>de</strong>l Eje en <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial.<br />
Lejos <strong>de</strong> ser cierta esta afirmación, constituía una gran fa<strong>la</strong>cia en sí misma ya<br />
que como apuntan los profesores Barcie<strong>la</strong>, Gamir y Rojo, <strong>la</strong> Autarquía agraria fue impuesta<br />
por los propios gerifaltes <strong>de</strong>l régimen franquista, contrariamente a lo que opina el profesor<br />
Ve<strong>la</strong>r<strong>de</strong> Fuertes.<br />
A<strong>de</strong>más, era lógico que <strong>la</strong>s potencias aliadas no dieran facilida<strong>de</strong>s al nuevo<br />
estado franquista por todo lo que políticamente significaba y por su adhesión a <strong>la</strong>s naciones<br />
posteriormente <strong>de</strong>rrotadas. Pero, incluso, España había rechazado en 1940 un crédito <strong>de</strong> 100<br />
millones <strong>de</strong> dó<strong>la</strong>res que le ofrecían los Estados Unidos para comprar en aquel país toda <strong>la</strong><br />
maquinaria que se necesitara. Todavía se pensaba que <strong>la</strong> ayuda alemana acabaría llegando<br />
por lo que se <strong>de</strong>spreciaba lo que <strong>de</strong>l mundo occi<strong>de</strong>ntal se nos ofrecía. Esta actitud, en<br />
opinión <strong>de</strong>l profesor Barcie<strong>la</strong>, <strong>de</strong>muestra el convencimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s franquistas<br />
en <strong>la</strong> instauración <strong>de</strong> un sistema agrario basado en los principios autárquicos e<br />
intervencionistas <strong>de</strong>l estado.<br />
En efecto, así fue y “... los gobiernos <strong>de</strong> los años cuarenta optaron por<br />
<strong>de</strong>dicar los recursos disponibles a promover el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria más que a impulsar<br />
el progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong> agricultura o a satisfacer <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> alimentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción...” 133 .<br />
En este mismo sentido, M. J. González seña<strong>la</strong> que: “...<strong>la</strong> importación <strong>de</strong><br />
bienes <strong>de</strong> equipo para <strong>la</strong> agricultura fue, durante estos años, prácticamente nu<strong>la</strong>. Otro tanto<br />
sucedió con <strong>la</strong> importación <strong>de</strong> abonos y fertilizantes. Por muchas que fueran <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> subsistencia, <strong>la</strong>s <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s nunca <strong>de</strong>jaron <strong>de</strong> apostar prioritariamente a <strong>la</strong> recuperación<br />
y el crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria...” 134 .<br />
Con estos prece<strong>de</strong>ntes, el Nuevo Estado apostaba por una política agraria<br />
intervencionista, <strong>de</strong> signo autárquico, basada en los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Alemania nazi y <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Italia fascista, así como en unos rudimentarios principios económicos. A todo ello hay que<br />
añadir el hecho <strong>de</strong> que se creía que los precios <strong>de</strong> los productos agrarios podían fijarse por<br />
<strong>de</strong>creto, <strong>de</strong>jando al margen <strong>la</strong>s leyes <strong>de</strong>l mercado.<br />
Para lograr estos objetivos, el 25 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1937 se crea el Servicio<br />
Nacional <strong>de</strong>l Trigo, organismo que tenía como misión llevar a cabo una reforma económica<br />
basada en <strong>la</strong> revalorización <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción triguera, asegurando al trigo sus precios<br />
mínimos remuneradores, or<strong>de</strong>nando <strong>la</strong> producción y distribución <strong>de</strong>l mismo y sus<br />
nueva historia económica en España. Edición <strong>de</strong> Pablo Martín Aceña y Leandro Prados <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escosura. Tecnos.<br />
Madrid. 1985. Ps. 285-316. En esta obra se pone <strong>de</strong> manifiesto cómo el propio profesor Ve<strong>la</strong>r<strong>de</strong> Fuertes inci<strong>de</strong><br />
en esta apreciación<br />
133<br />
133.- BARCIELA LÓPEZ, CARLOS: “Historia agraria <strong>de</strong> <strong>la</strong> España contemporánea. El fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> agricultura<br />
tradicional. 1900-1960. Crítica. Barcelona. 1986. P. 386.<br />
134<br />
134.- GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS: “La economía política <strong>de</strong>l franquismo. 1940-1970". Madrid. 1979. Ps.<br />
90-92. Citado por Barcie<strong>la</strong> López. P. 389.<br />
143
José María Leal Bóveda<br />
principales <strong>de</strong>rivados, y regu<strong>la</strong>ndo su adquisición y movilización. Estas reformas<br />
económicas <strong>de</strong>bían verse acompañadas en su día con otras <strong>de</strong> tipo social que, como<br />
sabemos, nunca se produjeron. Aparte <strong>de</strong> todo esto, se produjo <strong>la</strong> concesión <strong>de</strong> semil<strong>la</strong>s<br />
mediante préstamo a los agricultores, <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> silos y almacenes, el fomento <strong>de</strong>l<br />
abonado mediante subvenciones para <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> estercoleros y <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong><br />
ganado entre los <strong>la</strong>bradores.<br />
De este modo, el Organismo estaba obligado a adquirir todo el cereal que se<br />
ofertara al precio <strong>de</strong> tasa y los productores <strong>de</strong>bían entregar toda su producción a dicho<br />
organismo al mismo importe. Asimismo, los industriales harineros <strong>de</strong>bían comprar el trigo<br />
al Servicio mediante precio tasado.<br />
Ocurrió que estos eran infinitamente bajos por lo que no se hacía rentable <strong>la</strong><br />
venta <strong>de</strong>l trigo al Servicio oficial que, a<strong>de</strong>más, daba el mismo valor monetario a aquel<strong>la</strong>s<br />
producciones <strong>de</strong> buen o mal cereal.<br />
La consecuencia lógica fue que los campesinos vendieran mejor sus<br />
productos en el mercado negro, hecho que provocó que muchas personas se enriquecieran<br />
incluidos algunos prebostes <strong>de</strong>l Régimen, o que reorientaran su producción hacia otros<br />
productos no contro<strong>la</strong>dos por el Servicio triguero. Éste respon<strong>de</strong>ría con medidas<br />
sancionadoras <strong>de</strong> tipo muy grave para aquellos que procedieran a activida<strong>de</strong>s fraudulentas,<br />
popu<strong>la</strong>rmente conocidas en <strong>la</strong> época como estraperlo. Por otra parte, reafirmaba todavía más<br />
su intervención en 1938 con un <strong>de</strong>creto que regu<strong>la</strong>ba el mercado <strong>de</strong>l maíz, en 1939 el <strong>de</strong>l<br />
centeno y ese mismo año se ampliaba a todos los cereales y leguminosas y a todos los<br />
productos <strong>de</strong> molinería; en 1940 se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba <strong>de</strong> interés nacional <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
<strong>la</strong>bores <strong>de</strong> siembra y barbechera; en el 44 se hacía obligatorio el respigueo; en el 46 <strong>la</strong><br />
escarda y en <strong>de</strong>finitiva, toda una serie <strong>de</strong> medidas, l<strong>la</strong>madas <strong>de</strong>cretos or<strong>de</strong>nadores <strong>de</strong><br />
campaña, que supondrán un total y absoluto control por parte <strong>de</strong>l Servicio Nacional <strong>de</strong>l<br />
Trigo, sobre todos los cereales y leguminosas en todas sus fases: producción,<br />
comercialización y consumo.<br />
De este modo, el Gobierno reconocía que el control ejercido en algunos<br />
precios y producciones, había provocado un abandono por parte <strong>de</strong> los agricultores, <strong>de</strong><br />
aquellos cultivos sujetos a regu<strong>la</strong>ción, para <strong>de</strong>dicarse a otros mejor remunerados.<br />
Para <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los cuarenta, el resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> política intervencionista<br />
estatal sobre <strong>la</strong> agricultura, fue una reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s condiciones previas a <strong>la</strong> Guerra Civil,<br />
<strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l pan negro y, curiosamente, una <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia muy acusada <strong>de</strong>l exterior, en<br />
concreto <strong>de</strong>l trigo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Argentina <strong>de</strong> Juan Domingo Perón quien, por cierto, no lo rega<strong>la</strong>ba a<br />
España sino más bien todo lo contrario. Entre 1940 y 1949 España recibió <strong>de</strong> este país<br />
sudamericano un total <strong>de</strong> 34 Qm <strong>de</strong> trigo, un 91,4% <strong>de</strong>l total importado.<br />
Resumiendo los resultados para el período autárquico, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> situación en el período republicano, que los propios dirigentes <strong>de</strong>l SNT habían <strong>de</strong>finido<br />
144
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
<strong>de</strong> sobreproducción, se pasó a otra <strong>de</strong> hambre y miseria durante los años 40. El objetivo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> autarquía resultó inalcanzable.<br />
Las cosas habrán <strong>de</strong> cambiar en <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los 50 y 60 con el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
Estabilización <strong>de</strong>l 59, <strong>la</strong>s medidas liberalizadoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> economía españo<strong>la</strong>, y <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong><br />
Rafael Cavestany al Ministerio <strong>de</strong> Agricultura en 1951. Éste era un verda<strong>de</strong>ro técnico y lo<br />
primero que hizo fue subir el precio <strong>de</strong>l trigo con lo que <strong>la</strong> producción experimentó un<br />
notable ascenso <strong>de</strong> tal suerte que fue necesaria <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> enormes silos <strong>de</strong><br />
almacenamiento, tan característicos aún hoy por <strong>tierra</strong>s castel<strong>la</strong>nas.<br />
Los últimos años sesenta se caracterizaron por un <strong>de</strong>sajuste entre <strong>la</strong><br />
producción y <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> productos agrarios. Al ser muy alta <strong>la</strong> primera, los precios<br />
tuvieron que <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r por ser muy baja <strong>la</strong> segunda, con lo que el Estado español procedió<br />
a <strong>la</strong> liquidación <strong>de</strong> exce<strong>de</strong>ntes, hecho que repercutió negativamente en <strong>la</strong> economía <strong>de</strong> un<br />
país con una fuerte <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l sector.<br />
En 1967 cambió su <strong>de</strong>nominación por <strong>la</strong> <strong>de</strong> Servicio Nacional <strong>de</strong> Cereales y<br />
amplió su actuación a los cereales forrajeros y, en 1971 adquirió <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación y<br />
competencias actuales, es <strong>de</strong>cir Servicio Nacional <strong>de</strong> Productos Agrarios (SENPA),<br />
<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Agricultura, cuyo fin es <strong>la</strong> intervención en <strong>la</strong> producción y<br />
comercialización <strong>de</strong> los productos agrarios, <strong>de</strong> acuerdo con <strong>la</strong>s directrices expuestas por el<br />
FORPA. Su actuación se extien<strong>de</strong> a <strong>la</strong>s campañas anuales <strong>de</strong> cereales, arroz, vino (<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1975) y leguminosas; <strong>la</strong> fijación <strong>de</strong> los precios y <strong>la</strong> concesión <strong>de</strong> créditos para facilitar <strong>la</strong><br />
campaña, así como el registro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosechas. Su competencia se amplía a más productos,<br />
si bien su función como organismo interventor, se centra en <strong>la</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> los precios. En<br />
1981 asumió <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> disuelta Comisaría General <strong>de</strong> Abastecimientos y<br />
Transportes.<br />
Respecto a su financiación, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que el SNT se veía favorecido<br />
por <strong>la</strong> concesión por parte <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> importantes recursos financieros, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong><br />
los disponibles, que fueron repartidos <strong>de</strong> forma contradictoria entre los agricultores en<br />
forma <strong>de</strong> subvenciones.<br />
Curiosamente, se apoyaban <strong>de</strong>terminadas estructuras tradicionales y con<br />
poca visión <strong>de</strong> futuro.<br />
A pesar <strong>de</strong> ello tuvo que buscar <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> financiación externa ya que <strong>la</strong>s<br />
propias no eran suficientes. Para esto se acudió a <strong>la</strong> banca privada.<br />
Se pue<strong>de</strong>n observar en este sentido, dos etapas perfectamente diferenciadas<br />
en el proceso financiador: así <strong>de</strong> 1937 a 1951 se proce<strong>de</strong> a <strong>la</strong> firma <strong>de</strong> convenios y contratos<br />
con dicha banca privada en <strong>la</strong> que <strong>de</strong>stacan el Hispanoamericano con 40.050.000 pts<br />
aportadas en todo el período consi<strong>de</strong>rado; el Bilbao con 35.000.000 pts; el Español <strong>de</strong><br />
Crédito con 28.740.000 pts; el Vizcaya con 25.000.000 y el Urquijo con 21.205.000 pts,<br />
entre otros.<br />
145
José María Leal Bóveda<br />
La segunda fase se caracteriza por <strong>la</strong> financiación mixta y abarca el período<br />
comprendido entre 1951 y 1971. En el<strong>la</strong> participan <strong>la</strong> banca privada y el propio Banco <strong>de</strong><br />
España, con <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong> que éste irá teniendo progresivamente un mayor peso.<br />
A pesar <strong>de</strong> ello, todavía en 1972, cuando el Servicio <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> tener crédito<br />
directo al ser absorbido orgánica y financieramente por el FORPA, todavía mantenía<br />
créditos con el capital privado.<br />
En <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Viveiro y Xove hemos encontrado varios recibos <strong>de</strong> pagarés a<br />
vecinos por parte <strong>de</strong>l banco Hispanoamericano, previa conformidad <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> España,<br />
por <strong>la</strong> entrega <strong>de</strong> ciertas cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> maíz. A ello volveremos.<br />
Para rematar este apartado, <strong>de</strong>dicado fundamentalmente a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l SNT<br />
en el ámbito nacional, diremos que ejerció su tute<strong>la</strong> <strong>de</strong> forma monopolista sobre todos los<br />
cereales y leguminosas en todas sus fases como ya queda dicho, es <strong>de</strong>cir, sobre <strong>la</strong><br />
producción, <strong>la</strong> transformación, <strong>la</strong> comercialización y el consumo135 .<br />
Deberemos aplicar ahora este esquema al territorio que nos ocupa, <strong>la</strong>bor ésta<br />
ciertamente difícil, sobre todo para este trabajo que no tiene intenciones investigadoras <strong>de</strong><br />
organismos sino <strong>de</strong> expresiones materiales <strong>de</strong> una cultura agraria que se nos escapa. El<br />
intento se torna más complicado aún, <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> inexistencia <strong>de</strong> trabajos prece<strong>de</strong>ntes en<br />
Galicia, hecho que l<strong>la</strong>ma po<strong>de</strong>rosamente <strong>la</strong> atención en el sentido negativo, puesto que aquí<br />
tenemos una escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> investigadores agraristas <strong>de</strong> reconocido prestigio académico.<br />
A pesar <strong>de</strong> ello <strong>de</strong>bemos agra<strong>de</strong>cer <strong>la</strong> atención y orientación prestada por el<br />
Departamento <strong>de</strong> Historia Contemporánea <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Santiago, en <strong>la</strong>s personas <strong>de</strong><br />
los profesores Justo Beramendi, Xosé Manuel Pose Antelo y Lorenzo Fernán<strong>de</strong>z Prieto,<br />
quienes nos orientaron en <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> investigación bibliográfica. A ellos, en parte, se <strong>de</strong>be<br />
lo que en estas líneas se ha escrito. De igual modo, también hicieron lo suyo, Augusto Pérez<br />
Alberti y Rubén Lois <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Xeografía<br />
Con todo, pensamos, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> lo visto y oído por <strong>tierra</strong>s <strong>de</strong> Viveiro, que <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>bor <strong>de</strong> control <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> cereal en <strong>la</strong> postguerra por parte <strong>de</strong>l SNT fue lo<br />
suficientemente importante como para merecer un pronto y profundo estudio. Véase el<br />
nuestro como una pequeña rendija abierta <strong>de</strong> una puerta, que <strong>de</strong>be ser traspasada ya.<br />
A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s repercusiones económicas <strong>de</strong>l SNT no fueron nada<br />
<strong>de</strong>spreciables, por lo que intuimos, ya que llegó a producir el amasamiento <strong>de</strong> importantes<br />
cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dinero en pocas manos, que se aprovecharían <strong>de</strong>l <strong>de</strong>nominado mercado negro<br />
135 135.- El Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo es un organismo cuya obra ha sido tratada por muy pocos <strong>autor</strong>es, pero<br />
muy en especial por el profesor CARLOS BARCIELA LÓPEZ a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s siguientes obras:<br />
“Intervencionismo y crecimiento agrario en España. 1936-1971". En La nueva historia económica en España.<br />
Edición <strong>de</strong> Pablo Martín Aceña y Leandro Prados <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escosura. Tecnos. Madrid. Ps. 285-316; “Historia<br />
agraria <strong>de</strong> <strong>la</strong> España contemporánea. El fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> agricultura tradicional (1900-1960)”. Crítica. Barcelona. 1986;<br />
“La financiación <strong>de</strong>l Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo. 1937-1971". Banco <strong>de</strong> España. Servicio <strong>de</strong> Estudios. Estudios<br />
<strong>de</strong> Historia Económica. nº 5. Madrid. 1981. De el<strong>la</strong>s hemos extraido una gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> información aquí<br />
vertida.<br />
146
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
o <strong>de</strong>l estraperlo.<br />
Implica esto que <strong>de</strong>beremos ir con muchísimo cuidado en <strong>la</strong>s afirmaciones<br />
puesto que el tema <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil y sus repercusiones es todavía una herida sin restañar<br />
en muchos casos, por lo que no queremos en estas líneas echar sal sobre esas heridas, sino<br />
más bien todo lo contrario, es <strong>de</strong>cir preten<strong>de</strong>mos exponer un hecho evi<strong>de</strong>nte, oculto por <strong>la</strong><br />
Historia, que influyó po<strong>de</strong>rosamente en <strong>la</strong>s vidas <strong>de</strong> nuestros abuelos. Quizás, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia sea esa: escudriñar el pasado para enten<strong>de</strong>rlo y construir un presente mejor en el<br />
que no se repitan los errores <strong>de</strong> antaño. Esa es nuestra intención.<br />
Con estas premisas reiteramos que el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong>l SNT en Viveiro<br />
se presenta complicado ya que no poseemos apenas documentación escrita, salvo pasquines<br />
sobre precios y normativas, algunos recibos <strong>de</strong> pago <strong>de</strong>l Banco Hispanoamericano por <strong>la</strong><br />
venta <strong>de</strong> cereal, expedientes sancionadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guardia Civil y, fundamentalmente,<br />
muchísima información oral contrastada con diferentes vecinos que mantendremos en el<br />
anonimato por petición <strong>de</strong> los mismos.<br />
El Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo impuso a los molineros <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
terminada <strong>la</strong> Guerra Civil, un canon <strong>de</strong>terminado para continuar con <strong>la</strong> molienda. Las<br />
pretensiones consistían en contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> harina <strong>de</strong> los agricultores <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona<br />
por los motivos expuestos en líneas prece<strong>de</strong>ntes.<br />
El pago <strong>de</strong> dicho canon te daba <strong>de</strong>recho a una <strong>autor</strong>ización para “molturar<br />
durante <strong>la</strong> campaña, y vale<strong>de</strong>ra hasta el 31 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1945, otorgada a favor <strong>de</strong> D. Manuel<br />
Lago Núñez con molino en el municipio <strong>de</strong> Vivero. Esta <strong>autor</strong>ización <strong>de</strong>berá estar en el<br />
lugar más visible <strong>de</strong>l molino”. Llevaba, a<strong>de</strong>más, el papel el número <strong>de</strong> <strong>autor</strong>ización (en este<br />
caso que nos ocupa el 1609), el título <strong>de</strong>l Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo en su Jefatura<br />
Provincial <strong>de</strong> Lugo, <strong>la</strong> firma <strong>de</strong>l Jefe Provincial (en este caso <strong>la</strong> <strong>de</strong> Joaquín Belmonte) e,<br />
incluso, <strong>la</strong> imprenta en <strong>la</strong> que se imprimía <strong>la</strong> propaganda (<strong>la</strong> Pa<strong>la</strong>cios, <strong>la</strong> Celta <strong>de</strong> Lugo y<br />
otra <strong>de</strong>nominada <strong>la</strong> Voz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Verdad, también <strong>de</strong> Lugo) 136 . Se recomendaba<br />
encarecidamente su exhibición en el sitio más visible <strong>de</strong>l molino, advirtiendo que su vali<strong>de</strong>z<br />
tan solo cubría al molino indicado en <strong>la</strong> referencia, y se extendía por una campaña, un año,<br />
pasada <strong>la</strong> cual <strong>de</strong>bía renovarse para <strong>la</strong> siguiente.<br />
Las <strong>autor</strong>izaciones llevaban por <strong>de</strong>trás una serie <strong>de</strong> sellos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mutualidad<br />
General <strong>de</strong> Funcionarios <strong>de</strong> Agricultura <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se 6ª, por valor <strong>de</strong> 0,10 pts cada uno, hasta un<br />
total <strong>de</strong> 1 peseta y eran expedidas tanto a aquellos propietarios que tenían como empresa<br />
industrial el molino como a aquellos que los arrendaban para el mismo fin.<br />
Los precios que se <strong>de</strong>bían cobrar por el molinero fueron variando <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1941-42 fecha para <strong>la</strong>s que tenemos datos aunque podía hacerlo también con <strong>la</strong> “maqui<strong>la</strong>”,<br />
136 136.- Hemos elegido uno <strong>de</strong> estos pasquines al azar pero tenemos otros muchos <strong>de</strong> los años 1941-42, 1944-45,<br />
1949-50, 1957-58, 1959, 1960, 1962, etc., por citar algunos, pero lo cierto es que encontramos un sin fin <strong>de</strong> esta<br />
publicidad c<strong>la</strong>vada en <strong>la</strong>s puertas en lugar muy visible, tal y como se or<strong>de</strong>naba por el Organismo triguero.<br />
147
José María Leal Bóveda<br />
maquía en gallego.<br />
Estos eran; 6,50 pts por <strong>la</strong> maqui<strong>la</strong> y 1,50 pts por el canon que se quedaba el<br />
SNT; en total 8 pesetas en metálico por quintal métrico o su equivalente <strong>de</strong> 11,5 kilos <strong>de</strong><br />
centeno por quintal métrico137 .<br />
Por Or<strong>de</strong>n ministerial <strong>de</strong> 21-VIII-1958 138 , hecha efectiva en 1959 se<br />
estipu<strong>la</strong>ban nuevos precios máximos por quintal métrico a adquirir por los <strong>molinos</strong><br />
maquileros en <strong>la</strong> molturación <strong>de</strong> granos para obtener harinas, estos eran; 1 Qm <strong>de</strong> trigo<br />
costaría 22,00 pts, <strong>de</strong> centeno 17,50 pts, cereales para piensos 16,50 y leguminosas 14,00<br />
pts.<br />
Se entendía que estas tasas hacían referencia a aquel<strong>la</strong>s molturaciones que se<br />
efectuaran en grano fino, obteniendo harinas completas. Para aquellos cereales y<br />
leguminosas, cuya molienda se llevase a cabo con aparatos trituradores o por medio <strong>de</strong><br />
piedras, pero efectuando so<strong>la</strong>mente una ligera trituración sin obtener harinas los precios<br />
sufrirían un <strong>de</strong>scuento <strong>de</strong>l 20%.<br />
Cuando el agricultor o gana<strong>de</strong>ro que mue<strong>la</strong> sus granos <strong>de</strong> piensos, escoja <strong>la</strong><br />
forma <strong>de</strong> pago en especie, los <strong>molinos</strong> maquileros podrán cobrar como máximo el 4,5% <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cantidad molturada si se trata <strong>de</strong> obtener harinas completas.<br />
Si se elige <strong>la</strong> molienda en aparatos triturados o por medio <strong>de</strong> piedras, pero<br />
efectuando so<strong>la</strong>mente una ligera trituración, dicho canon en especie sufrirá un <strong>de</strong>scuento <strong>de</strong>l<br />
20%, quedando reducido, como máximo, al 3,60% 139 .<br />
Los pagos <strong>de</strong>l canon <strong>de</strong>l cereal se hacían por parte <strong>de</strong> los molineros al Banco<br />
<strong>de</strong> España a través <strong>de</strong> diferentes bancos privados, entre los que <strong>de</strong>stacaban en <strong>la</strong> zona el<br />
Hispanoamericano. De este último tenemos varios mandamientos <strong>de</strong> pago a <strong>la</strong> Banca<br />
Nacional, alguno <strong>de</strong> ellos por cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 432,40 pts en 1959. La or<strong>de</strong>n <strong>la</strong> imponía el<br />
Grupo Provincial <strong>de</strong> <strong>molinos</strong> maquileros <strong>de</strong>l Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo, <strong>de</strong> Lugo y <strong>de</strong>bía<br />
ser cumplida por el industrial molinero140 .<br />
Estos industriales <strong>de</strong>berían cumplimentar toda una estadística sobre <strong>la</strong>s<br />
características <strong>de</strong> su explotación que tenían que entregar al SNT, en <strong>la</strong> que se especificaban<br />
varios datos, a saber:<br />
A) Datos generales <strong>de</strong>l propietario o arrendatario y el emp<strong>la</strong>zamiento <strong>de</strong>l<br />
molino. B) Existencia o no <strong>de</strong> personal remunerado o no por trimestres <strong>de</strong>l<br />
año, así como el total pagado por concepto <strong>de</strong> trabajo durante el año en cuestión. También<br />
se obligaba a esc<strong>la</strong>recer si se trataba <strong>de</strong> hombres o mujeres.<br />
137 137.- Autorización otorgada a Carmen García <strong>de</strong> Viveiro, para <strong>la</strong> campaña 1941-42, y a Juan Galdo López,<br />
con número 220, como propietario <strong>de</strong> un molino en Junquera, Viveiro, para 1946-47.<br />
138 138.- BOE, nº 222 <strong>de</strong> 22-VII-1957.<br />
139 139.- Tarifas <strong>de</strong> precios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Or<strong>de</strong>n Ministerial <strong>de</strong> 21-VIII-1958, encontradas en o Cruceiro, Xove, sel<strong>la</strong>das<br />
con un cuño <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Agricultura, Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo, Jefatura Provincial <strong>de</strong> Lugo, mayo <strong>de</strong><br />
1959.<br />
140 140.- Entre el<strong>la</strong>s tenemos una <strong>de</strong> Ramón Insua Basanta <strong>de</strong> O Cruceiro, Xove, <strong>de</strong> 1959.<br />
148
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
C) Máquinas productoras <strong>de</strong> fuerza, aplicadas a generadores eléctricos<br />
(dinamos, alternadores, máquinas <strong>de</strong> vapor, motores <strong>de</strong> explosión o combustión, etc.) o a<br />
otras máquinas (piedras, cilindros, limpis, cernadoras, etc.), <strong>la</strong>s más comunes en el área<br />
estudiada. En el caso <strong>de</strong> Ramón Insua se contaba con una máquina hidráulica con una<br />
potencia <strong>de</strong> 0,75 CV.<br />
D) Consumo <strong>de</strong> energía durante el año (carbón, gasolina, petróleo, gas-oil,<br />
aceites, grasas, energía eléctrica propia o <strong>de</strong> otras empresas, etc.).<br />
E) C<strong>la</strong>se y cantidad en kg <strong>de</strong> grano molturado (algarrobas, almortas,<br />
altramuces, arvejas, avena, cebada, centeno, habas, maíz, trigo, veza, yeros, otros). En el<br />
mismo caso anterior, para 1963 se contabilizó <strong>la</strong> suma <strong>de</strong> 1.300 Kg <strong>de</strong> maíz y 800 <strong>de</strong> trigo,<br />
dando un total <strong>de</strong> 2.100 kg<br />
F) Capacidad máxima <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> harina <strong>de</strong> trigo en jornada <strong>de</strong> 8<br />
horas, que para Ramón Insua ascendió en el año anterior a <strong>la</strong> cifra <strong>de</strong> 20 kg.<br />
Como se pue<strong>de</strong> observar estos cuestionarios comprendían toda una serie <strong>de</strong><br />
datos encaminados a contro<strong>la</strong>r todos y cada uno <strong>de</strong> los aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> harina,<br />
con el objeto <strong>de</strong> fiscalizar<strong>la</strong> por parte <strong>de</strong>l SNT.<br />
A<strong>de</strong>más, los industriales molineros <strong>de</strong>bían llevar al día un Libro <strong>de</strong> Registro<br />
en el que anotasen todas <strong>la</strong>s operaciones <strong>de</strong> molturación que hacían, así como enviar un<br />
parte mensual a <strong>la</strong> Delegación provincial <strong>de</strong> Lugo <strong>de</strong>l SNT, en el que se especificaran <strong>la</strong>s<br />
<strong>la</strong>bores <strong>de</strong> molido <strong>de</strong> aquellos cereales que no fuesen trigo.<br />
Esta rigi<strong>de</strong>z productiva estuvo vigente durante toda <strong>la</strong> Autarquía hasta los<br />
años finales <strong>de</strong> los 50 en los que se pone en marcha el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Estabilización <strong>de</strong> 1959, con<br />
el objeto <strong>de</strong> introducir medidas liberalizadoras en nuestra economía. En este contexto <strong>de</strong><br />
liberalización, en mayo <strong>de</strong> 1959 se suprimen algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obligaciones expuestas<br />
anteriormente, según el Oficio nº 1.455 <strong>de</strong>l SNT, <strong>de</strong> fecha 14-3-59, publicado en el Boletín<br />
Oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provincia nº 71 <strong>de</strong> 28-3-59. En él se especificaba lo siguiente: “...Teniendo en<br />
cuenta el acuerdo establecido entre este Grupo Provincial <strong>de</strong> Molinos Maquileros y el S. N.<br />
T. (...), a partir <strong>de</strong>l día 1º <strong>de</strong> Junio próximo, los industriales molineros <strong>de</strong> esta provincia,<br />
quedan exentos <strong>de</strong> llevar el Libro Registro <strong>de</strong> operaciones <strong>de</strong> molturaciones y <strong>de</strong> enviar los<br />
partes que mensualmente venían rindiendo al S. N. T., en todas aquel<strong>la</strong>s molturaciones <strong>de</strong><br />
cereales distintos <strong>de</strong>l trigo.<br />
Asimismo pue<strong>de</strong>n cobrar, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> indicada fecha, los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong><br />
molturación, indistintamente en especie o en metálico, aquel<strong>la</strong>s molturaciones distintas <strong>de</strong>l<br />
trigo.<br />
Es condición indispensable para disfrutar estos beneficios, el hal<strong>la</strong>rse al<br />
corriente en el pago <strong>de</strong>l canon <strong>de</strong> molturación.<br />
Por lo tanto, los molineros que molturen cereales distintos <strong>de</strong>l trigo,<br />
so<strong>la</strong>mente vendrán obligados a tener en sitio bien visible <strong>de</strong>l molino, <strong>la</strong> Tarifa <strong>de</strong> Precios<br />
149
José María Leal Bóveda<br />
sel<strong>la</strong>da por el S. N. T. y <strong>la</strong> <strong>autor</strong>ización <strong>de</strong> funcionamiento, que para <strong>la</strong> campaña 1959-60 y<br />
siguientes, entregará este Grupo <strong>de</strong> Molinos. Tengan bien presente que para campañas<br />
sucesivas no tendrá ya necesidad <strong>de</strong> molestarse en retirar <strong>la</strong> <strong>autor</strong>ización <strong>de</strong> funcionamiento<br />
pues le valdrá para todas, <strong>la</strong> que le entregaremos en el mes <strong>de</strong> Junio.<br />
En virtud <strong>de</strong> dicho acuerdo, los industriales molineros, en su inmensa<br />
mayoría, se encuentran liberados <strong>de</strong> <strong>la</strong> actuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fiscalía <strong>de</strong> Tasas, que por<br />
incumplimiento <strong>de</strong> estos requisitos venía levantando infinidad <strong>de</strong> actas sancionando a los<br />
infractores en cuantías consi<strong>de</strong>rables, y por ello teniendo en cuenta que el incumplimiento<br />
<strong>de</strong> estos acuerdos establecidos con el S. N. T. perjudican a <strong>la</strong> mayoría, no repararemos en<br />
dar cuenta a <strong>la</strong> Fiscalía <strong>de</strong> Tasas, <strong>de</strong> todos aquellos que no cump<strong>la</strong>n lo previsto.<br />
En caso <strong>de</strong> no querer <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zarse para efectuar el ingreso <strong>de</strong>l canon y retirar<br />
<strong>la</strong> <strong>autor</strong>ización, bastará con que nos gire el importe <strong>de</strong>l mismo y el <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>autor</strong>ización, y nos<br />
encargaremos gratuitamente <strong>de</strong> realizar estas gestiones.<br />
LUGO, Mayo <strong>de</strong> 1959...”.<br />
En este contexto impositivo, muchos molineros no quisieron satisfacer el<br />
mencionado canon, bien por motivos personales o, sencil<strong>la</strong>mente porque su volumen <strong>de</strong><br />
producción se mantenía en los límites caseros y no alcanzarían cantida<strong>de</strong>s suficientes para<br />
amortizarlo. De este modo, el SNT procedió al precintado <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> ellos,<br />
inmovilizando <strong>la</strong> moa con cuñas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o <strong>la</strong> propia puerta con algún método que<br />
<strong>de</strong>notara posteriormente si había sido vio<strong>la</strong>do. Quienes esto hacían estaban sujetos a fuertes<br />
sanciones pecuniarias como se especifica en <strong>la</strong> Or<strong>de</strong>n anterior y luego veremos más<br />
ampliamente. La intención se mostraba evi<strong>de</strong>nte, ya que se pretendía el control total y<br />
absoluto <strong>de</strong> todo lo que se moliese, orientando <strong>la</strong> producción familiar al molino oficial <strong>de</strong>l<br />
Servicio triguero o a sus <strong>autor</strong>izados previo pago <strong>de</strong>l canon impuesto.<br />
Cuentan que en o Vicedo hasta <strong>la</strong> Guerra Civil, molían los <strong>de</strong> viento, más<br />
útiles en verano cuando escaseaba el agua <strong>de</strong> río, pero tuvieron que cerrar al no querer pagar<br />
sus propietarios el canon mencionado. Por aquí <strong>la</strong> molienda <strong>de</strong> los vecinos se concentró en<br />
un molino eléctrico que estaría situado cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> actual gasolinera, hoy ya <strong>de</strong>saparecido,<br />
propiedad <strong>de</strong> un retornado <strong>de</strong> América. Tendría como fuerza motriz <strong>la</strong> energía eléctrica y<br />
dos moas, una albeira y otra <strong>de</strong>l país. Mediante <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> esta fuente <strong>de</strong> energía, <strong>la</strong>s<br />
<strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s contro<strong>la</strong>ban <strong>de</strong> forma indirecta el volumen <strong>de</strong>l grano molido, en or<strong>de</strong>n a <strong>la</strong><br />
factura <strong>de</strong> electricidad consumida. También se dice que muchos <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona<br />
permanecieron cerrados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1940 hasta 1960, aproximadamente, por los motivos ya<br />
aducidos.<br />
El pago al propietario <strong>de</strong>l molino en cuestión, al que muchos consi<strong>de</strong>raban el<br />
“oficial”, se efectuaba en especie, <strong>la</strong> maquía, osci<strong>la</strong>ndo entre los dos kilos <strong>de</strong> harina por un<br />
lote <strong>de</strong> catorce. Incluso, podía variar en función <strong>de</strong>l buen o mal humor <strong>de</strong>l molinero según<br />
nos comentaron.<br />
150
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Otras voces nos hab<strong>la</strong>ron <strong>de</strong> <strong>la</strong> inexactitud <strong>de</strong> estos datos ya que en realidad<br />
no era el indicado por el Servicio Nacional <strong>de</strong>l Trigo para moler el grano <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, sino<br />
que aprovecharía su connivencia política con <strong>la</strong>s <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s locales y provinciales <strong>de</strong>l<br />
Régimen anterior para monopolizar el molturado <strong>de</strong> grano. A él acudían los vecinos en <strong>la</strong><br />
confianza <strong>de</strong> estar cumpliendo <strong>la</strong> legalidad.<br />
La fiscalización administrativa <strong>de</strong> todo esto <strong>la</strong> llevaban a cabo dos<br />
organismos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong> no muy grato recuerdo: <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong> Abastos y <strong>la</strong> Fiscalía <strong>de</strong><br />
Tasas. La primera se encargaría <strong>de</strong> administrar los víveres que cubrían <strong>la</strong>s cartil<strong>la</strong>s <strong>de</strong><br />
racionamiento y para ello tenían en <strong>la</strong>s al<strong>de</strong>as a un proveedor que al mismo tiempo<br />
distribuía a los particu<strong>la</strong>res los sustentos. La segunda vigi<strong>la</strong>ba los frau<strong>de</strong>s económicos o <strong>de</strong><br />
hacienda como, por ejemplo, el estraperlo y, en el caso que nos ocupa, aquellos supuestos<br />
en los que se saltaba <strong>la</strong> inmovilización <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong>.<br />
Comentan que cuando <strong>la</strong>s <strong>autor</strong>ida<strong>de</strong>s locales sabían <strong>de</strong> alguna inspección <strong>de</strong><br />
este último organismo se daba aviso al propietario <strong>de</strong>l molino mencionado quien lo cerraba<br />
para no ser sorprendido. De igual modo, ocurrió que en alguna ocasión, con motivo <strong>de</strong> una<br />
visita inesperada, al verse sin tiempo para escon<strong>de</strong>r los sacos <strong>de</strong> harina, tuvo que verterlos<br />
por <strong>la</strong>s fincas próximas141 .<br />
Hay quien, habiendo trabajado para el Organismo triguero, nos manifestó su<br />
extrañeza y <strong>de</strong>sconfianza en <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> estas medidas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción e,<br />
incluso, en <strong>la</strong>s coercitivas, por ello en estas páginas lo exponemos aunque sobre ello<br />
<strong>de</strong>beremos añadir varias cosas a continuación.<br />
Así, <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>ncia armada <strong>la</strong> realizaba <strong>la</strong> Guardia Civil patrul<strong>la</strong>ndo a pie toda<br />
<strong>la</strong> zona tal y como recuerdan muchos <strong>de</strong> los vecinos. Con sucesivas y reiteradas visitas a los<br />
<strong>molinos</strong> contro<strong>la</strong>ban que los precintos que se habían colocado no hubiesen sido vio<strong>la</strong>dos. En<br />
este sentido, tenemos una <strong>de</strong>nuncia <strong>de</strong> 1958 <strong>de</strong>l Jefe Provincial <strong>de</strong>l Servicio Nacional <strong>de</strong>l<br />
Trigo, contra Ramón Insua Basanta, vecino <strong>de</strong> Xuances, Xove. Venía el caso a que este<br />
señor había <strong>de</strong>smontado una moa <strong>de</strong> su molino para proce<strong>de</strong>r a una ampliación <strong>de</strong>l mismo.<br />
Como lo hubiera hecho sin el pertinente permiso oficial <strong>de</strong>jándolo con un par <strong>de</strong> piedras <strong>de</strong><br />
0,95 cms, se personó en su casa <strong>la</strong> Guardia Civil con <strong>la</strong> <strong>de</strong>nuncia pertinente. En el<strong>la</strong> se le<br />
comunicaba que se le procedía al precinto <strong>de</strong> <strong>la</strong> piedra inferior mediante <strong>la</strong> colocación <strong>de</strong><br />
unas cintas grapadas <strong>de</strong> un extremo a otro <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. La mencionada cinta portaba una<br />
inscripción en un sello en el que se leía “doscientas cuarenta comandancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guardia<br />
Civil. Puesto <strong>de</strong> Jove”.<br />
Al tiempo, se le advertía <strong>de</strong> <strong>la</strong> responsabilidad en que podía incurrir si<br />
rompía los precintos y en caso <strong>de</strong> hacerlo, se proce<strong>de</strong>ría a prohibirle moler nunca más.<br />
Después <strong>de</strong> advertido, el dueño se daba por enterado mediante <strong>la</strong> firma en <strong>la</strong> <strong>de</strong>nuncia<br />
141 141.- Hemos procurado ser objetivos en lo que escribimos, por ello nos limitamos a narrar <strong>la</strong> cuestión tal y<br />
como nos <strong>la</strong> contaron. Dejamos en el anonimato a nuestros informantes a petición propia.<br />
151
José María Leal Bóveda<br />
referida142 .<br />
Amén <strong>de</strong> esto, también hemos constatado el hecho sancionador <strong>de</strong> forma<br />
verbal con varios vecinos que se expresaron en estos mismos términos. Con ello, creemos<br />
haber aportado pruebas <strong>de</strong> todo lo dicho anteriormente.<br />
Sirva lo expuesto como una pequeña contribución a <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>l Servicio<br />
Nacional <strong>de</strong>l Trigo en Galicia que, ciertamente, no pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarse pequeña ni en lo<br />
económico ni en lo social.<br />
2.11. ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNOS MOLINOS. EL MOLINO DE<br />
ESTEBAN EN OUROL. EL MOLINO DE LAGÜELA, SUMOAS. LOS MOLINOS<br />
DE LA ESTACA DE BARES. EL MOLINO DA PORTA SALGUEIRO DE GALDO.<br />
2.11.1. EL MOLINO DE ESTEBAN.<br />
El molino l<strong>la</strong>mado <strong>de</strong> Esteban está construido en una finca perteneciente a <strong>la</strong><br />
parroquia <strong>de</strong> Merille, municipio <strong>de</strong> Ourol.<br />
Linda o limita al norte con fincas <strong>de</strong> los here<strong>de</strong>ros <strong>de</strong> Regina Rodríguez, este<br />
y sur con el río Grandal y al oeste con el cauce <strong>de</strong> dicho río que <strong>de</strong>semboca en el Landro.<br />
Debe su nombre a que posiblemente <strong>la</strong> parce<strong>la</strong> en <strong>la</strong> que se ubica perteneció<br />
en época más remota a un hombre l<strong>la</strong>mado Esteban. Fue construido por Andrés Sánchez<br />
Deus y José Rego, en una propiedad <strong>de</strong>l primero. La fecha <strong>de</strong> construcción data <strong>de</strong> 1920,<br />
aproximadamente.<br />
La edificación es <strong>de</strong> piedra y consta <strong>de</strong> dos puertas y varias ventanas<br />
mientras que el tejado es <strong>de</strong> pizarra. Tiene tres ojos por los que discurre el agua que mueve<br />
los rodicios, con una altura cada uno <strong>de</strong> unos cinco metros <strong>de</strong> longitud por siete <strong>de</strong> caída <strong>de</strong>l<br />
agua.<br />
El molino consta <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta baja en <strong>la</strong> que están insta<strong>la</strong>das <strong>la</strong>s piedras <strong>de</strong><br />
moler el grano. En el<strong>la</strong> están insta<strong>la</strong>das dos moas, una albeira importada <strong>de</strong> Francia,<br />
formada por cuatro partes unidas por un aro metálico y yeso. Con el<strong>la</strong> se muele el trigo. La<br />
otra es <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>nominadas <strong>de</strong>l país, que se emplea para moler maíz o millo. Antiguamente<br />
había insta<strong>la</strong>da una tercera piedra que se empleaba para moler centeno. Más tar<strong>de</strong> sería<br />
retirada para colocar en su lugar una turbina y una dinamo como generador <strong>de</strong> corriente<br />
eléctrica para abastecer <strong>de</strong> luz al molino y a <strong>la</strong> vivienda <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los propietarios. En el<br />
interior existe también un burro o grúa <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra con ganchos <strong>de</strong> metal empleada para<br />
levantar <strong>la</strong>s piedras y picar<strong>la</strong>s cuando muelen mal.<br />
El suelo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta baja es <strong>de</strong> piedra y el conjunto <strong>de</strong> piezas para moler está<br />
sostenido sobre el piso <strong>de</strong> piedra mediante unas barras <strong>de</strong> hierro. Para tras<strong>la</strong>dar los sacos<br />
para moler, había que subir por unas escaleras <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra a una tarima, lugar don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
mencionadas piedras están recubiertas con cajas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra para proteger el entramado <strong>de</strong>l<br />
142 142. Expediente <strong>de</strong> sanción incoado a Ramón Insua Basanta, por parte <strong>de</strong>l jefe Provincial <strong>de</strong>l Servicio<br />
Nacional <strong>de</strong>l Trigo <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Lugo, en fecha 3-VII-1958.<br />
152
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
polvo.<br />
La p<strong>la</strong>nta primera tiene suelo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra que representa al mismo tiempo el<br />
techo <strong>de</strong>l molino. En una esquina <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta superior hay una <strong>la</strong>reira <strong>de</strong> piedra y un<br />
frega<strong>de</strong>ro que parece indicar que dicha p<strong>la</strong>nta pudiera ser habilitada para vivienda, o como<br />
lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>scanso nocturno en el supuesto <strong>de</strong> que <strong>la</strong> molienda se prolongase por <strong>la</strong> noche y<br />
hubiese que contro<strong>la</strong>r<strong>la</strong>.<br />
Adosada a <strong>la</strong> edificación hay una pequeña caseta <strong>de</strong> piedra que está cubierta<br />
<strong>de</strong> tejado <strong>de</strong> pizarra, <strong>de</strong>stinada a dar cobijo a <strong>la</strong>s caballerías que tras<strong>la</strong>daban los sacos <strong>de</strong><br />
grano.<br />
Cuenta <strong>la</strong> tradición que al molino iba a moler gente no sólo <strong>de</strong> lugares<br />
cercanos al molino, sino también <strong>de</strong> otros más lejanos como San Pantaléon <strong>de</strong> Cabanas,<br />
Santiago <strong>de</strong> Bravos, etc. Quienes iban al molino llevaban el grano en gran<strong>de</strong>s sacos para ser<br />
molido. Dentro habría gran<strong>de</strong>s huchas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> castaño utilizadas para guardar el<br />
cereal.<br />
La gente esperaba turno mientras duraba <strong>la</strong> molienda que realizaban Andrés<br />
Sánchez o José Rego. En tanto esto ocurría en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta baja, encima <strong>de</strong> una piedra hacían<br />
fuego y se sentaban en torno a él, aprovechando el rato para comer. La familia le llevaba el<br />
almuerzo por el día a uno <strong>de</strong> los propietarios, Andrés Sánchez Deus, en un recipiente <strong>de</strong><br />
porce<strong>la</strong>na con asa y tapa muy usado en aquel<strong>la</strong> época l<strong>la</strong>mado cantina. Aquellos a los que<br />
sorprendía <strong>la</strong> noche en el molino volvían a sus casas utilizando como alumbrado para el<br />
camino un farol <strong>de</strong> aceite o gas.<br />
Por otra parte, cuando <strong>la</strong> turbina y <strong>la</strong> dinamo no funcionaban como<br />
generadores <strong>de</strong> corriente eléctrica, se empleaban los candiles <strong>de</strong> carburo o <strong>de</strong> aceite.<br />
Finalmente, el molinero cobraba <strong>la</strong> molienda mediante una fórmu<strong>la</strong> muy<br />
común en el área estudiada, <strong>de</strong>nominada <strong>la</strong> maquía que consistía en una medida <strong>de</strong> grano en<br />
un recipiente metálico, que podía ser <strong>de</strong> uno, medio o cuarto143 .<br />
2.11.2. EL MOLINO DE LAGÜELAS, SUMOAS, XOVE.<br />
Este molino está situado en Carballás, Xove y en <strong>la</strong> actualidad es propiedad<br />
<strong>de</strong> Lau<strong>de</strong>lina Insua Fernán<strong>de</strong>z. Fue construido aproximadamente por 1856, tiene fáciles<br />
accesos por carretera <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el núcleo urbano <strong>de</strong> Xove. Está <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una casa habitada y<br />
recibe el nombre <strong>de</strong> “muíño <strong>de</strong> Picado”. Dentro <strong>de</strong>l complejo casero existe también un<br />
horno familiar que unido al molino completa el <strong>de</strong>nominado ciclo <strong>de</strong>l pan, es <strong>de</strong>cir, molido<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> harina y fabricación <strong>de</strong>l pan. Lo construyeron los abuelos <strong>de</strong> <strong>la</strong> actual propietaria con<br />
ayuda <strong>de</strong> los canteros que trabajaban a jornal. La piedra procedía <strong>de</strong> una cantera situada en<br />
un monte cercano al lugar.<br />
Está ubicado en una pequeña pendiente aprovechada para que el agua <strong>de</strong>l río<br />
143 143.- Información facilitada por María Teresa Fernán<strong>de</strong>z Sánchez y Estrel<strong>la</strong> Sánchez Pardo.<br />
153
José María Leal Bóveda<br />
Maior se <strong>de</strong>slice por el<strong>la</strong>. Teniendo en cuenta <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong>l río y <strong>de</strong>l propio molino, se<br />
insta<strong>la</strong>ron en <strong>la</strong> zona varias casas que se beneficiaban <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> ambos.<br />
Tiene dos moas, una albeira <strong>de</strong> trigo, y otra <strong>de</strong>l país o <strong>de</strong> millo. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong><br />
primera consta <strong>de</strong> un mecanismo l<strong>la</strong>mado bortel, o especie <strong>de</strong> tamiz, que separaba el<br />
salvado <strong>de</strong> <strong>la</strong> harina. Ésta servía para hacer el pan, mientras que el primero se <strong>de</strong>stinaba a<br />
uso animal. La moa <strong>de</strong>l país no portaba este artilugio con lo que el cribado <strong>de</strong> <strong>la</strong> harina se<br />
tenía que hacer a mano con una peneira. A pesar <strong>de</strong> ello, el producto salía directamente<br />
hacia una caja <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se cogía con una pa<strong>la</strong> <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra para llenar los sacos. Sus usos se<br />
<strong>de</strong>stinaban por entero al consumo animal. También se molía centeno que tenía el <strong>de</strong>stino<br />
anterior.<br />
El agua <strong>de</strong>l río pasaba por dos canales que se llenaban <strong>de</strong> el<strong>la</strong>, luego por<br />
efecto <strong>de</strong>l peso que ejercía al caer hacia el rodicio lo ponía en movimiento. Cada uno <strong>de</strong> los<br />
dos canales se <strong>de</strong>stinaba a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s moas. De este modo se aprovechaba mejor el agua,<br />
sobre todo en invierno ya que <strong>la</strong> había en abundancia. Contrariamente, en verano tan solo<br />
molían con una sin importar cual fuera <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. Antes <strong>de</strong> llegar al<br />
rodicio tenía que pasar primero por un <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro situado justo encima <strong>de</strong> los dos ojos <strong>de</strong>l<br />
canal con lo que tenía doble uso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l molino.<br />
La escasez <strong>de</strong>l líquido elemento causaba numerosos conflictos personales y<br />
pleitos judiciales entre los vecinos, puesto que en verano, cuando era escasa, unos<br />
pretendían <strong>de</strong>dicarlo al riego y otros a <strong>la</strong> molienda.<br />
A él venían gentes <strong>de</strong> parroquias y lugares próximos, como por ejemplo <strong>de</strong> a<br />
Rigueira, Sumoas, a Vara, etc., y se cobraba por <strong>la</strong> molienda con <strong>la</strong> maquía, pago en especie<br />
<strong>de</strong>l mismo grano <strong>de</strong> forma que si querías moler unos 20 kilos el molinero se quedaba con<br />
uno. Finalmente, en 1956, se procedió a ciertas restauraciones como <strong>la</strong> <strong>de</strong>l rodicio al<br />
comprar uno nuevo <strong>de</strong> hierro en <strong>la</strong> capital, Lugo.<br />
Hemos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que este molino lo hemos visto en funcionamiento<br />
observando que da una excelente harina y está en un perfecto estado <strong>de</strong> conservación<br />
gracias al mimo con que lo tratan sus propietarios144 .<br />
2.11.3. LOS MOLINOS DE AGUA DE LA ESTACA DE BARES. LOS DE<br />
AS REGAS, LOS DE AS VEIGAS.<br />
La Estaca <strong>de</strong> Bares cuenta con dos complejos hermosísimos, pero muy mal<br />
conservados, con cinco <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua cada uno en el lugar <strong>de</strong> As Regas y en As Veigas.<br />
En el primer caso son <strong>de</strong> propietario individual, mientras que en el segundo cada<br />
construcción consta <strong>de</strong> siete rol<strong>de</strong>iros. Hace unos años estos siete rol<strong>de</strong>iros se organizaban<br />
entre ellos cada 15 días, <strong>de</strong> modo que a cada uno le tocaba moler dos días y dos noches<br />
seguidas.<br />
144 144.- Información facilitada por Vanessa Santos Guerreiro, Marta Vázquez Orol y Susana Rego Domínguez.<br />
154
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Ya hemos comentando que son un auténtico ejemplo <strong>de</strong> adaptación al medio<br />
físico sobre el que se insta<strong>la</strong>n, puesto que en ambos casos aprovechan un minúsculo regato<br />
para surtirse <strong>de</strong> fuerza motriz. Ello pone <strong>de</strong> manifiesto que cuando tengamos un complejo<br />
<strong>de</strong> <strong>molinos</strong> será evi<strong>de</strong>nte <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> agua.<br />
Sobre ellos cuenta <strong>la</strong> gente que, años atrás, cuando se vivía <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>branza se<br />
aprovechaban incluso <strong>la</strong>s hierbas que nacían a <strong>la</strong> oril<strong>la</strong> <strong>de</strong> los caminos y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s eiras para dar<br />
<strong>de</strong> comer a los animales. En este contexto, el agua se <strong>de</strong>stinaba fundamentalmente al<br />
regadío <strong>de</strong>jando a los <strong>molinos</strong> sin el<strong>la</strong>.<br />
Dado que los propietarios <strong>de</strong> fincas <strong>la</strong> cortaban en sus campos antes <strong>de</strong> que<br />
llegase a los rodicios, los homónimos <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong>cidieron ir a dormir a sus<br />
insta<strong>la</strong>ciones con el objeto <strong>de</strong> que no le quitaran aquel<strong>la</strong> y pudiesen moler. A<strong>de</strong>más, también<br />
aprovechaban <strong>la</strong> noche para prolongar <strong>la</strong> molienda <strong>de</strong> tal suerte que cuando se terminaba<br />
con el trigo se continuaba sin interrupción con el maíz.<br />
Esta prolongación <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad nocturna explica <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> pequeñas<br />
habitaciones en los <strong>molinos</strong>, en <strong>la</strong>s que presumiblemente <strong>de</strong>scansaría el molinero mientras<br />
se llevaba a cabo <strong>la</strong> tarea.<br />
Se conocen varias anécdotas o pequeñas historias que complementan esta<br />
información, como <strong>la</strong> <strong>de</strong> una señora que queriendo hacer <strong>la</strong> guardia nocturna fue<br />
sorprendida por una riada que se <strong>la</strong> llevó acompañada <strong>de</strong>l propio molino.<br />
Incluso, un vecino llegó a hacer una canción sobre este complejo molinero:<br />
“Hoxe meugo a vi<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bares<br />
vi<strong>la</strong> das calles <strong>de</strong> alfombra<br />
saludarte vimos todos<br />
<strong>de</strong> tres leguas á ronda.<br />
Aquí está a boa manteiga<br />
ca fame dos galos goza<br />
e non hai parroquia na volta<br />
que teña mellores mozas.<br />
Galos para as miñas farradas<br />
e manteiga mandaches<br />
como unha nai para os seus fillos<br />
nunca nada me cobraches.<br />
Aínda eu era un rapaz<br />
polos teus corrales viña<br />
tropezando cas rapazas<br />
155
José María Leal Bóveda<br />
que iban cantando para a fría.<br />
Nas esfol<strong>la</strong>s e relúas<br />
Sempre che houbo alegría<br />
aínda que fora xente vel<strong>la</strong><br />
daque<strong>la</strong> tamén se ría.<br />
Pero agora mete medo<br />
mirar a xente tan seria<br />
nai<strong>de</strong> canta nin se ríe<br />
nin teñen ganas <strong>de</strong> festas.<br />
Uns van para a Condomina<br />
sacarlle auga ós muíños<br />
e outros van para Almeiro<br />
rentar polo dos veciños.<br />
Esto está tan cambiado<br />
según din novos e vellos<br />
que é o peor que na parroquia<br />
son os marcos dos terreos.<br />
Por eso cando estou solo<br />
ou co gando no lin<strong>de</strong>iro<br />
e vexo a vi<strong>la</strong> <strong>de</strong> lonxe<br />
hasta me da volta o peito.<br />
Recordando aqueles tempos<br />
e con estes comparados<br />
é coma un pé dun muíño<br />
que está no rego tirado.<br />
Canto grao ten moido,<br />
canta fame ten matado,<br />
cantos pobres rega<strong>la</strong>ban<br />
os ollos para el en maio (tempo da fame) 145 .<br />
145<br />
145.- El <strong>autor</strong> <strong>de</strong> estas cop<strong>la</strong>s es José María Juncal Pérez, <strong>la</strong> suele cantar Ramiro Novo Rego y fue recogida<br />
por nuestra alumna Rocío Fernán<strong>de</strong>z Novo.<br />
156
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
Volvemos a subrayar el estado <strong>de</strong> avanzado <strong>de</strong>terioro en que se encuentran<br />
estos dos complejos, mucho más el ubicado en pleno acanti<strong>la</strong>do sobre el mar a los pies <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
antigua base militar.<br />
2.12.4. LOS MOLINOS DE GALDO, EL CASO DEL “DA PORTA<br />
SALGUEIRO”.<br />
En esta parroquia <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> son <strong>de</strong> propiedad comunal o <strong>de</strong><br />
parceiros, como ya se explicó en páginas anteriores. Estos tenían unos días asignados para<br />
moler y no podían cambiarlos gratuitamente cuando les viniese en gana. Por ello, <strong>de</strong>bían<br />
guardar escrupulosamente sus turnos o establecer acuerdos entre ellos.<br />
Cuando funcionaba el “da porta Salgueiro”, contaba con 14 parceiros.<br />
Algunos, como el abuelo <strong>de</strong> nuestra alumna Cristina Fernán<strong>de</strong>z Sierra, tenía un día<br />
completo para moler trigo, aunque otros tan solo poseían medio o cuarto <strong>de</strong> día. Los que<br />
estaban <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> estos casos <strong>de</strong>bían turnarse cada semana para moler una por el día y <strong>la</strong><br />
otra por <strong>la</strong> noche.<br />
Los hijos <strong>de</strong> los parceiros se quedaban con una parte correspondiente al<br />
tiempo que tenía su padre, así, una persona a <strong>la</strong> que le correspondía un día entero, si tenía<br />
dos hijos, a cada uno <strong>de</strong> estos les tocaba medio día.<br />
Cuando un parceiro no tenía interés en mantener su parte, podía ven<strong>de</strong>r<strong>la</strong> a<br />
cualquier particu<strong>la</strong>r que pasaba a adquirir los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l anterior. La venta tenía que<br />
hacerse con documentos escritos que <strong>la</strong> atestiguasen, <strong>de</strong> lo contrario el acto era nulo y no<br />
tenía valor ante los <strong>de</strong>más propietarios.<br />
Todos los <strong>molinos</strong> tenían <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> agua por lo que si no había <strong>la</strong> suficiente<br />
para el riego <strong>de</strong> los campos y para <strong>la</strong> molienda, <strong>la</strong> primera actividad cedía el paso a <strong>la</strong><br />
segunda.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> mantener en perfecto estado <strong>de</strong> conservación y uso <strong>la</strong><br />
construcción, los parceiros <strong>de</strong>bían proce<strong>de</strong>r a una serie <strong>de</strong> <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> mantenimiento<br />
colectivo, como: arreg<strong>la</strong>r piezas, picar <strong>la</strong>s piedras, limpiar los cauces por don<strong>de</strong> pasaba el<br />
agua, etc.<br />
En este molino en cuestión existían tres c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> medida que eran, el ferrado<br />
(equivalente a 18 ó 20 kilos), el medio ferrado y <strong>la</strong> carteira, o cuarto <strong>de</strong> ferrado.<br />
Finalmente, en plena etapa <strong>de</strong> Autarquía posbélica, el Servicio Nacional <strong>de</strong>l<br />
Trigo les impuso un impuesto por <strong>la</strong> actividad molinera pero los vecinos respondieron<br />
negándose a pagarlo haciéndose cargo cada uno <strong>de</strong> su propio grano molido146 .<br />
De <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> Galdo, nuestros informantes, citados a pie <strong>de</strong> página, han<br />
recopi<strong>la</strong>do unas hojas escritas a mano en <strong>la</strong> que especifican los nombres <strong>de</strong> los aparceros <strong>de</strong><br />
dos <strong>molinos</strong>. A modo <strong>de</strong> curiosidad veamoslos:<br />
146 146.- Información facilitada por Cristina Fernán<strong>de</strong>z Sierra, Dolores Alonso Álvarez, y Belén Rego López.<br />
157
José María Leal Bóveda<br />
DOCUMENTO 1: RELACIÓN DE APARCEROS DEL MOLINO GRANDE.<br />
FECHA: 17-X-76. GASTOS: 12.425, CORRESPONDE POR PLAZO 887,50<br />
HEREDEROS DE PEDRO PERNAS. 100 1 887,50 PTS.<br />
PEDRO REGO RODRÍGUEZ. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
JESÚS FERNÁNDEZ AGUIRRE. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
OSCAR RUBÉN RIVERA. 0,3750 3/8 332,50 PTS.<br />
MANUEL PÉREZ PARDIÑAS. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
CARLOS LIZ CAO. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
FRANCISCO RIVERA. 112,5 997 PTS.<br />
MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ 0,75 3/4 665,25 PTS.<br />
HEREDEROS DE FRANCISCO RODRÍGUEZ. 125 1 1/4 1.108,75 PTS.<br />
MARÍA PUMARES SIXTO 100 1 887,50 PTS.<br />
JESÚS VALE POMBAR 0,75 3/4 665,25 PTS.<br />
SEGUNDA VILLAS (CONSTANTINA VELLAS). 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
JESÚS PENA RIBEIRA. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
REMEDIOS PRIETO MONTERO. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
FLORENTINO MOREIRAS. 0,75 3/4 665,25 PTS.<br />
PEDRO REY QUINTANA. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
ELEUTERIO CHAO GIL. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
JOSEFA CHAO GIL. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
ANA CHAO GIL. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
ENRIQUE VELOSO ABADÍN. 100 1 887,50 PTS.<br />
JESÚS REY. 0,50 1/2 443,75 PTS.<br />
(FUENTE: CRISTINA MARTÍNEZ SIERRA. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA LEAL BÓVEDA).<br />
DOCUMENTO Nº 2: MOLINO DE SAN MIGUEL.<br />
JOSÉ BOUZA. 1/2 PLAZO 12 HORAS 1.032 PTS.<br />
JOSÉ GARCÍA. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
DOLORES RAMIL. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
PERFECTO CHAO. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
LIDIA FRAQUÍO. 3/4 0,75 18 “ 1.548 “<br />
FELICIANO RIVEIRA. 1. 1/3 1,3750 33 “ 2.838 “<br />
JESÚS RIVERA. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
158
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
JOSÉ MARTÍNEZ. 1. 1/3 1,3750 33 “ 2.838 “<br />
BENIGNO MÉNDEZ. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
OSCAR RUBERL. 1. 1/8 1,1250 26 “ 2.236 “<br />
PEDRO REGO. 1,00 1,00 24 “ 2.064 “<br />
PEDRO REY. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
SOLEDAD RUMARES. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
RAMÓN CHAO. ½ Y 1/3 0,8333 20 “ 1,720 “<br />
JESÚS VILLAR. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
RAMÓN RAMIL. 1. 1/3 1,3333 32 “ 2.752 “<br />
JESÚS REY. 1.00 1,00 24 “ 2.064 “<br />
JOSÉ BEMAVEL. 1/3 0,3333 8 “ 688 “<br />
PEPE GÍZ. 1/2 0,50 12 “ 1.032 “<br />
159<br />
13,604 338.86 29.068<br />
(FUENTE: CRISTINA MARTÍNEZ SIERRA. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA LEAL BÓVEDA).
José María Leal Bóveda<br />
PARTE CUARTA: DE LAS FUENTES, POZOS Y<br />
LAVADEROS DE LA TIERRA DE VIVEIRO.<br />
INTRODUCCIÓN.<br />
Esta <strong>tierra</strong> es pródiga en lo que podríamos <strong>de</strong>nominar arquitectura <strong>de</strong>l agua;<br />
<strong>fuentes</strong>, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, pozos, etc.<br />
Las causas están íntimamente re<strong>la</strong>cionadas con unas condiciones físicas<br />
favorables, es <strong>de</strong>cir un clima con abundantes precipitaciones que hacen que <strong>la</strong> sequía no<br />
exista en ninguna época <strong>de</strong>l año y un relieve acci<strong>de</strong>ntado que orienta <strong>la</strong>s escorrentías hacia<br />
<strong>la</strong>s zonas <strong>de</strong> valle, <strong>de</strong> menor altura. Así, <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones ligadas con el<br />
agua y su aprovechamiento adquieren especial relevancia.<br />
En este contexto, se logró catalogar un número dispar según el elemento<br />
arquitectónico consi<strong>de</strong>rado, pero <strong>de</strong> todo lo dicho l<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> atención que tanto <strong>fuentes</strong> como<br />
<strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros y pozos respon<strong>de</strong>n, en sus aspectos constructivos y funcionales, a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l hombre y a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que el medio le ofrece para su construcción.<br />
Se hará una fuente amansando una mina <strong>de</strong> agua con pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>tierra</strong>,<br />
piedra, poniendo por caño una simple berza o una corteza <strong>de</strong> árbol, por ejemplo. En otros<br />
casos <strong>la</strong> hechura será más perfecta, <strong>de</strong> piedra tal<strong>la</strong>da, con tubos y caños <strong>de</strong> metal. En el<br />
colmo <strong>de</strong>l virtuosismo, se conducirá <strong>la</strong> veta <strong>de</strong> agua <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el pie<strong>de</strong>monte al centro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>za, mediante conducciones <strong>de</strong> piedra.<br />
El <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a o <strong>la</strong> vil<strong>la</strong> habrá <strong>de</strong> situarse en sitio accesible y tendrá<br />
que ser lo suficientemente gran<strong>de</strong> para que todos los vecinos <strong>la</strong>ven. A<strong>de</strong>más, llevará<br />
techumbre para proteger a <strong>la</strong>s <strong>la</strong>vadoras <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inclemencias <strong>de</strong>l tiempo. Por otro <strong>la</strong>do, todo<br />
usuario tiene el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> uso, pero también <strong>la</strong> obligación <strong>de</strong> mantenerlo en perfecto estado<br />
<strong>de</strong> limpieza y funcionamiento. Lo mismo ocurrirá con <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ser una construcción arquitectónica e ingenieril <strong>de</strong> indudable<br />
valor, el <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro fue a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> nuestra historia uno <strong>de</strong> los referentes antropológicos más<br />
<strong>de</strong>stacados tanto profesional (como oficio) como socialmente (lugar <strong>de</strong> encuentro y<br />
reunión).<br />
Cuando el <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro era un bien <strong>de</strong> carácter público, <strong>la</strong>s mujeres se<br />
concentraban en e´l a unas <strong>de</strong>terminadas horas <strong>de</strong>l día, no sólo para <strong>de</strong>sempeñar su <strong>la</strong>bor,<br />
que en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s veces formaba parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tareas domésticas y por lo tanto no<br />
estaba remunerada, sino también para conversar y comentar <strong>la</strong>s últimas noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vecindad. No toda <strong>la</strong> ropa se podía <strong>la</strong>var públicamente, ni exten<strong>de</strong>rse, , como bien ava<strong>la</strong>n <strong>la</strong><br />
gran cantidad <strong>de</strong> refranes y dichos que vienen circu<strong>la</strong>ndo <strong>de</strong> generación en generación. Todo<br />
un mundo <strong>de</strong> tabúes que queda patente en <strong>la</strong> ambigüedad <strong>de</strong> dichos popu<strong>la</strong>res como<br />
“poñe-<strong>la</strong> roupa a c<strong>la</strong>reo”.<br />
En el supuesto <strong>de</strong> que fuesen privados, que son los menos, su uso solía ser<br />
160
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
particu<strong>la</strong>r, o bien cuando los dueños accedían, compartido. En estos casos <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
finca cuenta ya con fuente, mina o pozo propio <strong>de</strong> agua para mantener el <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro.<br />
Aunque en <strong>la</strong> sociedad contemporánea es difícil seguir sustentando <strong>la</strong>s<br />
técnicas tradicionales en el <strong>la</strong>vado <strong>de</strong> <strong>la</strong> ropa, en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los casos los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros<br />
aún se emplean esporádicamente por <strong>la</strong> agentes <strong>de</strong>l lugar, sobre todo cuando el tiempo<br />
acompaña. 147<br />
Lava<strong>de</strong>ros y <strong>fuentes</strong>, si son públicos, hechos por todos los vecinos, llevarán<br />
<strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> construcción o alguna inscripción que <strong>de</strong>note <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong>l lugar. Si son<br />
privados, el propietario los conservará como un auténtico tesoro, aunque no consistan más<br />
que en pequeñas brotes o manantiales que afloran en sus fincas o montes.<br />
En este sentido, tal y como apunta Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no, históricamente <strong>la</strong><br />
existencia o no <strong>de</strong> agua ha sido fundamental a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> producirse asentamientos<br />
humanos, <strong>de</strong> modo que aquellos lugares en don<strong>de</strong> <strong>la</strong> había en abundancia, eran los más<br />
concurridos, los más <strong>de</strong>seados y apetecibles. Por ello, en una zona rica en afloramientos, el<br />
hábitat era disperso en or<strong>de</strong>n al fácil aprovechamiento <strong>de</strong> los mismos. Por contra, si su<br />
número era escaso, el pob<strong>la</strong>miento tendía a ser concentrado en función <strong>de</strong> una mejor y<br />
racional explotación <strong>de</strong>l recurso.<br />
El agua podía <strong>de</strong>dicarse a consumo humano o <strong>la</strong>bores agríco<strong>la</strong>s para lo que<br />
necesitábamos construcciones diferentes. Las comunales ya quedan reflejadas, por lo que<br />
ahora <strong>de</strong>beremos fijarnos en <strong>la</strong>s privadas que daban una construcción particu<strong>la</strong>r: el pozo.<br />
Éste se perforaba cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s apremiantes <strong>de</strong>l uso doméstico.<br />
Se horadaba el subsuelo hasta conseguir localizar <strong>la</strong> veta <strong>de</strong> agua que por presión ascendía<br />
hacia <strong>la</strong> superficie. En <strong>de</strong>finitiva, si los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros y <strong>fuentes</strong> tenían propiedad comunal, los<br />
pozos pertenecerían mayoritariamente a una familia que lo aprovechaba en beneficio propio.<br />
Veamos el siguiente cuadro:<br />
CUADRO Nº 22: Nº DE FUENTES, POZOS Y LAVADEROS DE POR CONCEJOS.<br />
CONCEJO FUENTES LAVADEROS POZOS TOTALES<br />
MAÑÓN 3 7 1 11<br />
MURAS 2 2<br />
OUROL 8 12 2 22<br />
O VICEDO 15 27 43 85<br />
VIVEIRO 99 55 91 245<br />
XOVE 50 15 25 90<br />
147 .- ACHA BARAL, ROCÍO Y LEAL BÓVEDA, J. M.: “O patrimonio do Salnés”. Ficha 6. A Voz <strong>de</strong><br />
Galicia. 1998.<br />
161
José María Leal Bóveda<br />
TOTALES 175 118 162 455<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
En total hemos catalogado 175 <strong>fuentes</strong>: 3 en Mañón; 8 en Ourol; 15 en o<br />
Vicedo; 99 en Viveiro y 50 en Xove; 118 <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros: 7 en Mañón; 2 en Muras; 12 en Ourol;<br />
27 en o vicedo; 55 en Viveiro y 15 en Xove, y 162 pozos: 1 en Mañón; 2 en Ourol; 43 en o<br />
vicedo; 91 en Viveiro y 25 en Xove.<br />
De todo ello, vemos <strong>la</strong> predominancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> sobre los pozos y<br />
<strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros aunque los segundos son también abundantes ya que, en buena lógica, todas <strong>la</strong>s<br />
casas tendían a tener uno propio <strong>de</strong>l que abastecerse sin tener que acudir a <strong>la</strong> fuente pública.<br />
Éstas son muy numerosas por todo el territorio, pero sobresalen en el concejo<br />
<strong>de</strong> Viveiro con 99 ejemp<strong>la</strong>res y ya, a mucha distancia, Xove con 50. Es l<strong>la</strong>mativo el caso <strong>de</strong>l<br />
primero <strong>de</strong> estos dos núcleos urbanos, en don<strong>de</strong> se concentra una gran cantidad <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s: 22<br />
en concreto, muchas poseedoras <strong>de</strong> una maravillosa factura arquitectónica148 .<br />
Los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, como construcción casi siempre comunal, también tienen su<br />
relevancia ya que se han conseguido catalogar 118 en total. De ellos, <strong>de</strong>stacan Viveiro con<br />
55, o Vicedo con 27 y Xove con 15.<br />
1.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS FUENTES Y<br />
LAVADEROS.<br />
En general, tenemos dos tipos <strong>de</strong> <strong>fuentes</strong> aunque con variantes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
ellos.<br />
Como ya hemos dicho, <strong>la</strong>s más sencil<strong>la</strong>s son <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>nominaremos<br />
fontiñas que consisten en un simple brote en un prado, monte, finca, etc. Sus aguas se<br />
suelen remansar <strong>de</strong> varias formas pero todas el<strong>la</strong>s bastante primitivas o rudimentarias.<br />
Uno <strong>de</strong> los métodos consiste en hacer una pared terminal <strong>de</strong> <strong>tierra</strong>, barro,<br />
piedra, pizarra, etc. El Agua se recoge con un recipiente directamente o se le practica una<br />
salida consistente en una berza, corteza <strong>de</strong> árbol, una tab<strong>la</strong> <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, etc.<br />
Suelen estar en lugares apartados y son muy apreciadas por los vecinos <strong>de</strong>l<br />
lugar que, aunque sean <strong>de</strong> propiedad privada, <strong>la</strong>s vienen usando <strong>de</strong> por vida con el<br />
beneplácito implícito <strong>de</strong>l dueño. De este tipo hemos encontrado un buen número repartido<br />
por toda <strong>la</strong> zona.<br />
El segundo <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los lo representa el grupo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> con caño.<br />
Éstas tienen mayor complejidad constructiva ya que el agua se remansa en un recipiente con<br />
pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> piedra, pizarra, etc., al que se coloca un caño, normalmente metálico, con cierre<br />
para regu<strong>la</strong>r su salida al exterior. Incluso, si <strong>la</strong> mina <strong>de</strong> agua se encontrara lejos <strong>de</strong> <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a o<br />
148 147.- Existe en este sentido una excelente publicación <strong>de</strong>l Seminario <strong>de</strong> Estudios da Terra <strong>de</strong> Viveiro<br />
<strong>de</strong>nominado “Cartafol. Fontes. Viveiro”. Agosto <strong>de</strong> 1984, publicación nº 1, en <strong>la</strong> que se recogen poemas y fotos<br />
<strong>de</strong> 13 <strong>fuentes</strong> emblemáticas <strong>de</strong>l núcleo Vivairense.<br />
162
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
lugar, se pue<strong>de</strong> traer aquí mediante una canalización, antiguamente <strong>de</strong> piedra, hoy <strong>de</strong> pvc.<br />
La materialización en el núcleo habitado tendrá diferentes formas: cuadradas, <strong>de</strong> piedra,<br />
triangu<strong>la</strong>res, simu<strong>la</strong>ndo un templete griego, a manera <strong>de</strong> bloque monolítico, semicircu<strong>la</strong>r,<br />
etc.<br />
Éstas si son <strong>de</strong> uso público, estarán muy bien trabajadas y conservadas<br />
puesto que serán <strong>la</strong> fuente que dé “vida” a <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a.<br />
Pue<strong>de</strong>n llevar uno, dos o varios caños, según sea <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> mina <strong>de</strong><br />
agua, así como otros elementos auxiliares. Entre estos po<strong>de</strong>mos ver un pío o recipiente <strong>de</strong><br />
piedra don<strong>de</strong> cae el agua que se <strong>de</strong>riva hacia otros usos; molino, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, riego, etc.<br />
También se suelen colocar un par <strong>de</strong> hierros en los que se posan los recipientes mientras se<br />
llenan.<br />
Al <strong>la</strong>do, inmediatamente, pue<strong>de</strong> situarse un <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro que recoge <strong>la</strong>s aguas no<br />
consumidas, a don<strong>de</strong>, aún hoy, acu<strong>de</strong>n con sus ropas <strong>la</strong>s mujeres. Este <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro, si es<br />
público, suele llevar una protección contra <strong>la</strong> lluvia y <strong>la</strong>s inclemencias <strong>de</strong>l tiempo, en forma<br />
<strong>de</strong> techo a dos o cuatro aguas, sobre cuatro columnas, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s que dan al sur o<br />
punto por don<strong>de</strong> azotan los temporales.<br />
Antaño <strong>la</strong> estructura sería <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o piedra tosca, con losas <strong>de</strong> pizarra<br />
sujetas sobre cerchas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra. Hoy impera el cemento y el hormigón y dan unas estancias<br />
mejor protegidas y más cómodas. Se han catalogado numerosos ejemplos <strong>de</strong> complejos,<br />
compuestos por fuente y <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro públicos así como abreva<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> animales.<br />
El <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro en sí, consta <strong>de</strong> varias losetas <strong>de</strong> piedra pulida, por el uso<br />
frecuente, o <strong>de</strong> pizarra muy abundante en <strong>la</strong> zona, y se cierra mediante una estructura <strong>de</strong> los<br />
mismos materiales unida con barro. Dentro, suele constar <strong>de</strong> dos partes, una para el primer<br />
<strong>la</strong>vado y <strong>la</strong> otra, <strong>de</strong> agua más c<strong>la</strong>ra, para el ac<strong>la</strong>rado propiamente dicho. El agua sobrante se<br />
<strong>de</strong>stina al riego casi siempre, aunque si el <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro es privado, suele pasar al molino para<br />
accionar el rodicio.<br />
Otra forma <strong>de</strong> construir un <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro sería situando <strong>la</strong>s citadas losas en una<br />
curva <strong>de</strong>l río o regato, en un lugar don<strong>de</strong> remansen <strong>la</strong>s aguas. Así, irá sin cubrición, pero<br />
cumplirá <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s básicas <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> construcciones. En general, si son <strong>de</strong> uso<br />
privado, lo normal es que no lleven cubierta, aunque también pue<strong>de</strong>n portar<strong>la</strong> si el dueño lo<br />
<strong>de</strong>sea.<br />
Otro elemento común que hemos localizado en <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>, es un abreva<strong>de</strong>ro<br />
o pi<strong>la</strong> <strong>de</strong> piedra don<strong>de</strong> bebe el ganado en su paso hacia <strong>la</strong>s fincas o los establos. Es curioso<br />
po<strong>de</strong>r observar cómo muchos <strong>de</strong> ellos semejan antiguos sarcófagos o cistas <strong>de</strong> piedra,<br />
presumiblemente proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> enterramientos medievales. Esto mismo opinan Begoña<br />
Bas y Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no en obras citadas profusamente en estas líneas.<br />
Aún pue<strong>de</strong>n aparecer pequeñas repisas don<strong>de</strong> apoyar <strong>la</strong>s cántaras, sel<strong>la</strong>s o<br />
cualquier tipo <strong>de</strong> recipiente que queramos llenar.<br />
163
José María Leal Bóveda<br />
En los núcleos urbanos como Viveiro, Xove, o Vicedo, etc., <strong>la</strong>s varieda<strong>de</strong>s<br />
constructivas se hacen más perfectas, combinando formas clásicas como <strong>la</strong> “Fonte do<br />
Cadafalso”, con otras más mo<strong>de</strong>rnas como <strong>la</strong> situada en Verxeles cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> estación <strong>de</strong><br />
Feve. En muchos casos, ya no incorporan agua pura <strong>de</strong> los montes cercanos, sino que <strong>de</strong><br />
el<strong>la</strong>s mana el agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> traída general con lo que se hace menos apetecible su consumo, al<br />
tiempo que <strong>la</strong>s relega a <strong>la</strong> categoría <strong>de</strong> meros objetos <strong>de</strong>corativos <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> p<strong>la</strong>za.<br />
En otras ocasiones, <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> urbanas se han secado o perdido <strong>la</strong> mina al<br />
realizarse obras urbanísticas en sus alre<strong>de</strong>dores, <strong>de</strong>jando espléndidos testimonios<br />
arquitectónicos en lo que antes fueron <strong>fuentes</strong> muy apreciadas por <strong>la</strong> comunidad. Se nos<br />
viene a <strong>la</strong> memoria un caso sangrante en Viveiro, como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> ya mencionada “Fonte do<br />
Cadafalso”.<br />
Las que hemos encontrado, sobre todo hacia el interior, suelen incorporar<br />
pequeñas cubriciones a modo <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa contra <strong>la</strong>s aguas <strong>de</strong> <strong>la</strong> lluvia.<br />
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS.<br />
El pozo es una solución privada para el uso y disfrute <strong>de</strong>l agua. Su<br />
construcción es mucho más cara que <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>, pero a diferencia <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s se sitúa en<br />
un lugar próximo a <strong>la</strong> casa y, por veces, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> el<strong>la</strong>, lo que facilita <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong><br />
extracción y uso.<br />
Para encontrar el sitio idóneo don<strong>de</strong> enc<strong>la</strong>varlo es necesario proce<strong>de</strong>r a una<br />
experta observación <strong>de</strong>l medio por parte <strong>de</strong> algún entendido. Las manchas <strong>de</strong> humedad, un<br />
<strong>de</strong>terminado <strong>de</strong>snivel, vegetación abundante <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> los salgueiros, etc., nos darán el<br />
lugar para su emp<strong>la</strong>zamiento.<br />
Éste pue<strong>de</strong> estar cercano a <strong>la</strong> casa, ligeramente separado, así como <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
el<strong>la</strong>. De este último tipo se han localizado un buen número, situados en <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas inferiores<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vivienda, en <strong>la</strong> propia cocina, etc.<br />
Luego vendrán <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> horadación y <strong>de</strong>sescombro que habrán <strong>de</strong> dar<br />
una profundidad <strong>de</strong> 3 a 10 metros, en muchos casos. Por encima <strong>de</strong> 3 metros nos han<br />
confesado que no es bueno usar <strong>la</strong>s aguas, <strong>de</strong>bido a que el manto freático no habrá sido lo<br />
suficientemente filtrado. En este mismo sentido, tampoco es aconsejable ubicarlo cerca <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s cuadras <strong>de</strong> animales por aquello <strong>de</strong> <strong>la</strong>s filtraciones <strong>de</strong> los orines y excrementos.<br />
Horadado ya, con el objeto <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>tierra</strong> no se <strong>de</strong>smoronen, se<br />
protegen con una capa <strong>de</strong> piedra gruesa y se cierra al exterior con una especie <strong>de</strong> caseta <strong>de</strong><br />
esquistos, con cubierta <strong>de</strong> pizarra y puerta <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra. Al agua se acce<strong>de</strong>rá mediante un cubo<br />
atado a una cuerda que, por veces, era izado por una roldana o un torno <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra aunque<br />
otras se hacía a mano. Con esta cubrición conseguíamos ais<strong>la</strong>r el agua <strong>de</strong> los elementos<br />
contaminantes <strong>de</strong>l exterior, amén <strong>de</strong> ejercer <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> ais<strong>la</strong>miento térmico.<br />
Por veces, en lugar <strong>de</strong> acarrear el agua en cubos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el pozo externo al<br />
interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> vivienda, se conectaba aquel con ésta mediante una bomba <strong>de</strong> presión que se<br />
164
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
accionaba a mano <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro.<br />
Los remates <strong>de</strong> <strong>la</strong>s casetas presentan diferentes formas, <strong>de</strong> modo que<br />
po<strong>de</strong>mos encontrarlos <strong>de</strong> forma redonda con cúpu<strong>la</strong> por cubrición, cuadrados a una o dos<br />
aguas, poligonales <strong>de</strong> 6 u 8 <strong>la</strong>dos y cubierta a otros tantos, etc. Al exterior suelen recebarse<br />
<strong>de</strong> barro o enca<strong>la</strong>rse con argamasa, en <strong>la</strong> actualidad.<br />
Al ser mayoritariamente <strong>de</strong> propiedad privada suelen ir acompañados con<br />
otras construcciones auxiliares para el disfrute casero. Por ello, pue<strong>de</strong>n llevar varias repisas<br />
a los <strong>la</strong>dos para apoyar los cubos, también un <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro que irá <strong>de</strong>scubierto, etc.<br />
3.- LOS ELEMENTOS MÍTICOS O SIMBÓLICOS DE LAS FUENTES,<br />
LAVADEROS Y POZOS.<br />
El agua ha sido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad un elemento mágico, dador y quitador <strong>de</strong><br />
vida, por lo tanto por ello divinizada. Recuér<strong>de</strong>se que el filósofo griego <strong>de</strong>l siglo VI a <strong>de</strong> C.,<br />
Tales <strong>de</strong> Mileto <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>raba como el elemento esencial <strong>de</strong> los que componen <strong>la</strong><br />
naturaleza. En este sentido, se le han atribuido propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> todo tipo: curativas,<br />
religiosas, míticas, etc.<br />
A <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> acudían los enfermos <strong>de</strong> reúma, <strong>de</strong> piel, <strong>de</strong> hígado, etc., en<br />
busca <strong>de</strong> sus atributos terapéuticos. En el<strong>la</strong>s moraban duen<strong>de</strong>s y hadas protagonistas <strong>de</strong> mil<br />
y una historias. Incluso, a <strong>de</strong>terminados animales que tienen aquí su hábitat preferido, como<br />
<strong>la</strong> sa<strong>la</strong>mandra y el sapo, se le han atribuido <strong>la</strong>s mismas propieda<strong>de</strong>s que <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l agua.<br />
Comentaba Vicente Risco, en esta línea argumental, que para librar a <strong>la</strong>s<br />
<strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> estos animales bastaba con echar una trucha en el<strong>la</strong>s para que diera cuenta <strong>de</strong> los<br />
mismos.<br />
Las <strong>fuentes</strong> y <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, y en general el agua, son causa <strong>de</strong> infinidad <strong>de</strong><br />
leyendas <strong>de</strong> tipo popu<strong>la</strong>r, así tenemos <strong>la</strong>s que nos invitan a dar un buen trago y arrojar una<br />
moneda al estanque para conseguir marido o mujer; otras que hacen lo propio con un baño<br />
en varias o<strong>la</strong>s seguidas para hacer fértiles a <strong>la</strong>s mujeres (famosas son <strong>la</strong>s nueve o<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Lanzada, Pontevedra), o aquel<strong>la</strong>s que previa libación te facilitan el encuentro <strong>de</strong> novio,<br />
novia, y así otras muchas.<br />
Los ríos con sus crecidas y estiajes han sido dadores <strong>de</strong> vida y muerte, por<br />
ello odiados y queridos al mismo tiempo.<br />
De todo lo dicho sobre el tema, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> intensa investigación <strong>de</strong> campo que se<br />
realizó para acopiar todos los datos aquí expuestos se pue<strong>de</strong> asegurar que existe una<br />
abundantísima literatura popu<strong>la</strong>r llena <strong>de</strong> fábu<strong>la</strong>s, leyendas, historias, etc., que han<br />
contribuido a dar carácter mítico a estas construcciones <strong>de</strong>l agua.<br />
Estos mitos, <strong>de</strong> origen pagano, se manifiestan a<strong>de</strong>más arquitectónicamente<br />
en una serie <strong>de</strong> símbolos: pináculos, cruces, adornos, etc., que rematan <strong>fuentes</strong>, <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros y<br />
pozos. Hoy tienen una simbología cristianizante al haber sido asimi<strong>la</strong>dos por esta religión en<br />
un intento <strong>de</strong> <strong>de</strong>strucción o apropiación <strong>de</strong> todo aquello <strong>de</strong>finido como paganizante y por lo<br />
165
José María Leal Bóveda<br />
tanto contrario a <strong>la</strong> verdad <strong>de</strong> Cristo.<br />
Para Begoña Bas todo este mundo simbólico vendría a reproducir aquellos<br />
mitos <strong>de</strong> los que hemos hab<strong>la</strong>do. Sin embargo para Pedro <strong>de</strong> L<strong>la</strong>no representan una forma<br />
<strong>de</strong> protección frente a los elementos <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza o una señal externa <strong>de</strong> gratitud.<br />
En or<strong>de</strong>n a todo lo dicho, <strong>la</strong>s construcciones estudiadas encierran no pocas<br />
historias que pue<strong>de</strong>n intuirse <strong>de</strong> sus propios nombres. Hacen alusión a múltiples cosas<br />
como, por ejemplo, en una fuente existente a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Xilloy, el agua brota<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> roca que no tiene caño. Se dice que en el<strong>la</strong> apareció <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> San Esteban, patrono<br />
<strong>de</strong> o Vicedo; a posteriori <strong>la</strong> subieron en un carro tirado por bueyes y en el lugar don<strong>de</strong><br />
pararon se construyó <strong>la</strong> iglesia municipal.<br />
En, Sua<strong>la</strong>van<strong>de</strong>ira; Viveiro tenemos <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada “fonte do Santo” <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
que <strong>la</strong> leyenda cuenta que enterrada bajo <strong>la</strong>s ma<strong>la</strong>s hierbas hay una cueva don<strong>de</strong> nació San<br />
Ciprián.<br />
También, en esta misma parroquia, en <strong>la</strong> Boca <strong>de</strong> Fraga existe <strong>la</strong> “fonte dos<br />
tres gustos” <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se dice que el agua tiene sabor distinto según el caño <strong>de</strong>l que se beba.<br />
En Viveiro núcleo es famosa <strong>la</strong> fuente “do Cadafalso”, don<strong>de</strong>, a lo que<br />
parece, fusi<strong>la</strong>ban en <strong>la</strong> Guerra Civil, también <strong>de</strong>spués, a los partidarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> República.<br />
Éstas, entre otras muchas.<br />
Otras son conocidas por <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores que cumplían como, por ejemplo, servir<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> vísceras en época <strong>de</strong> matanza, surtir <strong>de</strong> agua a los barcos que antiguamente<br />
salían al mar, o por sus propieda<strong>de</strong>s terapéuticas, por <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> sus aguas, etc.<br />
Es posible reconocer<strong>la</strong>s por el nombre que el pueblo les ha dado,<br />
normalmente en re<strong>la</strong>ción con algún hecho mítico o real allí ocurrido, con <strong>la</strong> ubicación y algo<br />
característico <strong>de</strong> el<strong>la</strong>, un árbol, con su propietario, con <strong>la</strong> advocación a algún santo o a <strong>la</strong><br />
Virgen, etc.<br />
De este modo, tenemos nombres tan alusivos como “fonte da Lamaboa”, <strong>de</strong><br />
“Pumariño”, “fonte Maior”, “Coto da fonte”, “fonte do Cadafalso”, <strong>de</strong> “Pedro Novo”, <strong>de</strong><br />
“Suasbarras”, <strong>de</strong> “Po”, “do Castañal”, “<strong>la</strong>va<strong>de</strong>iro <strong>de</strong> Jalea”, Lava<strong>de</strong>iro <strong>de</strong> Cora”, “fonte <strong>de</strong><br />
San Sil<strong>la</strong>o”, “fonte dos golpes”, “dos Sarxentos”, <strong>de</strong> “San Juan”, <strong>de</strong> “Cova Caída”, <strong>de</strong> “San<br />
José”, da Virxe”, “<strong>la</strong>va<strong>de</strong>iro do Arrieiro”, “<strong>la</strong>va<strong>de</strong>iro <strong>de</strong> Río C<strong>la</strong>ro”, “<strong>la</strong>va<strong>de</strong>iro <strong>de</strong> Tajea”,<br />
“<strong>la</strong>va<strong>de</strong>iro <strong>de</strong> Hilda”, “fonte <strong>de</strong> Pénxamo”, “fonte dos Mouros”, “fonte do Cagallón”, “fonte<br />
<strong>de</strong> Magazos ou <strong>de</strong> Santa Ana”, y un sin fin <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s más.<br />
Tanto <strong>fuentes</strong> como <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros, incluso pozos, portan inscripciones alusivas a<br />
muchos aspectos, pero mayoritariamente referidas al año <strong>de</strong> construcción, a <strong>la</strong> propiedad<br />
privada o vecinal, a algún organismo público o privado que haya co<strong>la</strong>borado en su<br />
construcción o reparación; algunas <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s están ilegibles por <strong>la</strong> pátina <strong>de</strong>l tiempo, otras<br />
portan una cruz como elemento profiláctico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aguas con el objeto <strong>de</strong> espantar los malos<br />
espíritus u otras cosas que puedan contaminar<strong>la</strong>s, a veces se advierte <strong>de</strong> <strong>la</strong> prohibición <strong>de</strong><br />
166
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
beber o <strong>de</strong> <strong>la</strong>var. En Viveiro, en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>za <strong>de</strong> Fontenova, <strong>la</strong> que aquí existe porta los escudos<br />
heráldicos <strong>de</strong> Galicia y Viveiro; también <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>za <strong>de</strong> Ponte Labrada que lleva <strong>la</strong><br />
heráldica municipal, en otras ocasiones portan el nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong> fuente, y otros motivos más.<br />
4.- EL USO DE LAS CONSTRUCCIONES DEL AGUA.<br />
En re<strong>la</strong>ción con este apartado tenemos los siguientes cuadros:<br />
CUADRO Nº 23. USOS DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS EN MAÑÓN.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTE 1 2<br />
LAVADERO 6 1<br />
POZO 1<br />
TOTAL 7 4 11<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 23: USOS DE LAVADEROS, FUENTES Y POZOS EN MURAS.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES<br />
LAVADEROS 1 1<br />
POZOS<br />
TOTAL 1 1 2<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 25: USOS DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS EN OUROL.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES 3 5<br />
LAVADEROS 8 4<br />
POZOS 1 1<br />
TOTAL 12 10 22<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
167
José María Leal Bóveda<br />
CUADRO Nº 26: USOS DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS EN O VICEDO.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES 11 4<br />
LAVADEROS 16 11<br />
POZOS 14 29<br />
TOTAL 41 44 85<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I. B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 27: USO DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS EN VIVEIRO.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES 90 9<br />
LAVADEROS 43 12<br />
POZOS 60 31<br />
TOTAL 193 52 245<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 28: USOS DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS EN XOVE.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES 46 4<br />
LAVADEROS 10 5<br />
POZOS 12 13<br />
TOTAL 68 22 90<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 29: USOS TOTALES POR CONCEPTOS.<br />
CONCEPTO SE USA NO SE USA TOTALES<br />
FUENTES 151 24 179<br />
LAVADEROS 84 34 118<br />
POZOS 87 75 162<br />
TOTAL 322 133 455<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
168
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Consi<strong>de</strong>radas globalmente todas el<strong>la</strong>s, predominan <strong>la</strong>s que se usan sobre <strong>la</strong>s<br />
que no, en una proporción <strong>de</strong> 322 contra 133.<br />
De el<strong>la</strong>s <strong>la</strong>s más empleadas son precisamente <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> y los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros por<br />
este or<strong>de</strong>n, mientras que los pozos están en <strong>de</strong>suso en una gran cantidad. Posiblemente, el<br />
hecho esté en re<strong>la</strong>ción con el éxodo progresivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s al<strong>de</strong>as en dirección a los núcleos<br />
urbanos. Al quedar <strong>de</strong>shabitadas <strong>la</strong>s casas también quedan <strong>la</strong>s construcciones auxiliares.<br />
Por otra parte, en aquellos sitios <strong>de</strong> interior en don<strong>de</strong> todavía moran familias,<br />
el pozo va quedando en <strong>de</strong>suso pau<strong>la</strong>tinamente ante <strong>la</strong> llegada a <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> traída general<br />
<strong>de</strong> aguas, cosa frecuente sobre todo a partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> los años 80. El pozo en este caso,<br />
queda como elemento residual al que se acu<strong>de</strong> en contadas ocasiones, como por ejemplo<br />
para extraer agua para beber, para hacer el pan, etc.<br />
Los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros también están sufriendo este proceso <strong>de</strong> abandono y <strong>de</strong>terioro<br />
fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> los electrodomésticos. Aún así, <strong>la</strong>s ropas más sucias, <strong>la</strong>s<br />
alfombras, etc., todavía siguen <strong>la</strong>vándose en ellos. Por cierto, no so<strong>la</strong>mente cumplen este<br />
cometido ya que sirven al mismo tiempo <strong>de</strong> lugar <strong>de</strong> conversación mientras se <strong>la</strong>va.<br />
Don<strong>de</strong> se siguen usando, se ha observado que han experimentado un notable<br />
proceso <strong>de</strong> reconstrucción y a<strong>de</strong>centamiento por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunidad vecinal, <strong>la</strong> que, en<br />
ocasiones ha hecho auténticas maravil<strong>la</strong>s arquitectónicas<br />
Las <strong>fuentes</strong> siguen siendo mayoritariamente usadas <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> excelente<br />
calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aguas, cristalinas, algunas con propieda<strong>de</strong>s minerales, que existen por toda el<br />
área consi<strong>de</strong>rada. Es más corriente, incluso, su uso en los núcleos urbanos que en los<br />
rurales. En los primeros es frecuente ver a <strong>la</strong> gente acudir a el<strong>la</strong>s con garrafas, botel<strong>la</strong>s, etc.,<br />
con el fin <strong>de</strong> tener remesa suficiente en casa. En <strong>la</strong> al<strong>de</strong>a se pue<strong>de</strong> observar un proceso muy<br />
marcado <strong>de</strong> restauración por parte <strong>de</strong>l vecindario que les <strong>de</strong>dica mucho cuidado.<br />
En este sentido, en varios lugares hemos visto cómo los vecinos <strong>de</strong>jan<br />
permanentemente su vaso allí mismo para beber.<br />
Las más <strong>de</strong>terioradas son aquel<strong>la</strong>s situadas en lugares abandonados o<br />
semiabandonados y, preferentemente, los brotes <strong>de</strong> tipo natural, l<strong>la</strong>mados por nosotros<br />
fontiñas, a causa <strong>de</strong>l abandono progresivo <strong>de</strong>l campo.<br />
5.- LA PROPIEDAD DE FUENTES, LAVADEROS Y POZOS POR<br />
CONCEJOS.<br />
Observemos los siguientes cuadros.<br />
CUADRO Nº 30: TIPOS DE PROPIEDAD DE MAÑÓN.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES 2<br />
169
José María Leal Bóveda<br />
LAVADEROS 9<br />
POZOS<br />
TOTAL 11 11<br />
(FUENTE. ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 31: TIPOS DE PROPIEDAD DE MURAS.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES<br />
LAVADEROS 2 2<br />
POZOS<br />
TOTAL 2 2<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 32: TIPOS DE PROPIEDAD DE OUROL.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES<br />
LAVADEROS 7 5 12<br />
POZOS<br />
TOTAL 7 5 12<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 33: TIPOS DE PROPIEDAD DE O VICEDO.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES 14 1 15<br />
LAVADEROS 16 11 27<br />
POZOS 43 43<br />
TOTAL 30 55 83<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
170
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
CUADRO Nº 34: TIPOS DE PROPIEDAD DE VIVEIRO.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES 95 4 99<br />
LAVADEROS 39 16 55<br />
POZOS 91 91<br />
TOTAL 245<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
(CUADRO Nº 35: TIPOS DE PROPIEDAD DE XOVE.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES 47 3 50<br />
LAVADEROS 10 5 15<br />
POZOS 25 25<br />
TOTAL 90<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
CUADRO Nº 36: TIPOS DE PROPIEDAD GLOBALMENTE.<br />
CONCEPTO PÚBLICA PRIVADA TOTALES<br />
FUENTES 166 9 175<br />
LAVADEROS 81 37 118<br />
POZOS 162 162<br />
TOTAL 247 208 455<br />
(FUENTE: ALUMNOS DEL I.B. VILAR PONTE DE VIVEIRO. ELABORACIÓN DE JOSÉ MARÍA<br />
LEAL BÓVEDA).<br />
Creemos que <strong>la</strong>s cifras ofrecidas en el cuadro son lo suficientemente<br />
elocuentes ya que <strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> estas construcciones <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> cuál <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s<br />
consi<strong>de</strong>remos. En efecto, si aten<strong>de</strong>mos a <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong> sobresalen <strong>la</strong>s <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ridad pública<br />
sobre <strong>la</strong> privada, 166, un 94,85%, contra 9, un 5,15%. Esta circunstancia se <strong>de</strong>be a que se<br />
trata <strong>de</strong> un elemento vital en <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s al<strong>de</strong>as y pueblos por lo que su uso fue regu<strong>la</strong>do<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> antiguo por los po<strong>de</strong>res públicos y respetado por todos los vecinos. Pensemos que el<br />
agua es “fuente <strong>de</strong> vida” y <strong>de</strong> su presencia <strong>de</strong>pendía <strong>la</strong> supervivencia <strong>de</strong>l común. En todo<br />
caso, si existe alguna privada se <strong>de</strong>be al hecho <strong>de</strong> aparecer algún brote natural en fincas,<br />
montes o propieda<strong>de</strong>s privadas. Aún en este caso, como ya hemos comentado, su uso suele<br />
171
José María Leal Bóveda<br />
ser comunal <strong>de</strong>bido al permiso implícito o explícito que suele otorgarse por parte <strong>de</strong>l<br />
propietario al resto <strong>de</strong> los vecinos.<br />
Ciertamente, en estos supuestos su uso y disfrute así como su propiedad ha<br />
sido causa <strong>de</strong> mil y un pleitos entre nuestros paisanos.<br />
Las cosas siguen siendo parecidas al consi<strong>de</strong>rar a los <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ros ya que los<br />
públicos suman 81, un 68,64%, sobre 37, un 31,36%. El <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro también es un elemento<br />
arquitectónico complementario <strong>de</strong> gran importancia en <strong>la</strong> vida lugareña o al<strong>de</strong>ana ya que en<br />
él se <strong>la</strong>van <strong>la</strong>s ropas que han <strong>de</strong> ponerse los campesinos o <strong>la</strong>s propias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s camas,<br />
alfombras, etc. Por todo lo dicho, suelen estar muy bien cuidados, lo mismo que <strong>la</strong>s <strong>fuentes</strong>.<br />
Para su uso y disfrute se respetan con sumo respeto una serie <strong>de</strong> normas existentes. Si son<br />
comunales tienen un mayor volumen, suelen constar <strong>de</strong> fuente adosada, a veces abreva<strong>de</strong>ro,<br />
y están cubiertos. Hay algunos que presentan listas <strong>de</strong> turnos <strong>de</strong> <strong>la</strong>vado en sus pare<strong>de</strong>s.<br />
Al hacer mención a los pozos, observamos que <strong>la</strong> situación cambia<br />
radicalmente puesto que absolutamente todos son <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ridad privada: los 162<br />
contabilizados. Como ya queda expuesto se <strong>de</strong>be a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> que cada casa posea agua<br />
propia para los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. Es frecuente que incorporen algún elemento adicional<br />
como <strong>la</strong>va<strong>de</strong>ro o abreva<strong>de</strong>ro.<br />
Llegan hasta aquí unas páginas sobre un tema bastante olvidado: conocer<br />
nuestro riquísimo y amplio patrimonio arquitectónico. In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s mismas véase en el<strong>la</strong>s un intento <strong>de</strong> poner <strong>de</strong> manifiesto su progresivo <strong>de</strong>terioro y<br />
<strong>de</strong>saparición así como un esfuerzo por realizar un tipo <strong>de</strong> enseñanza, distinto al que se suele<br />
practicar, comprometido con aquello que nos i<strong>de</strong>ntifica y es propio <strong>de</strong> nuestra<br />
idiosincrasia.<br />
A los chavales que “patearon” toda <strong>la</strong> zona e interrogaron cual policías a<br />
todo cuanto vecino pudiese <strong>de</strong>cirles algo, y a todas aquel<strong>la</strong>s personas (referidas al final por<br />
ser un buen puñado) e instituciones que nos han ayudado (Instituto <strong>de</strong> Viveiro, APA <strong>de</strong>l<br />
Centro, Diputación <strong>de</strong> Lugo, Ayuntamiento <strong>de</strong> Viveiro, Seminario <strong>de</strong> Estudios da Terra <strong>de</strong><br />
Viveiro, Museo <strong>de</strong> Pontevedra) <strong>de</strong>bemos agra<strong>de</strong>cer que esto vea <strong>la</strong> luz.<br />
Por nuestra parte, poca cosa hemos hecho: dirigir el proceso y redactar estas<br />
líneas.<br />
Ojalá que tengan sentido y sirvan para algo.<br />
172
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
PARTE SÉPTIMA: DE LA BIBLIOGRAFÍA.<br />
- ACHA BARRAL, ROCÍO y LEAL BÓVEDA, JOSÉ M.: “O patrimonio arquitectónico do<br />
Salnés”. A Voz <strong>de</strong> Galicia (fichas). 1998.<br />
- AGUIRRE SORONDO, A.: “Una pieza en <strong>la</strong> arqueología industrial: el molino”. Iª<br />
Jornadas sobre <strong>la</strong> protección y revalorización <strong>de</strong>l patrimonio industrial. 1982.<br />
- “Tratado <strong>de</strong> Molinología. Los <strong>molinos</strong> en Guipuzcoa”.<br />
- “Molinos y religión”.<br />
- ANDRADE, M. C.: “La industria molinera”. Labor. Barcelona. 1952.<br />
- ARCA CALDAS, OLIMPIO: “Los <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Vea”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra.<br />
XXVIII. 1973.<br />
- BARCIELA, CARLOS: “Intervencionismo y crecimiento agrario en España. 1936-1971".<br />
Tecnos. Madrid. 1985.<br />
- “Historia agraria <strong>de</strong> <strong>la</strong> España contemporánea”. Crítica. Barcelona. 1986.<br />
- BEIRAS TORRADO, XOSÉ y OTROS: “ Galicia rural na encrucil<strong>la</strong>da”. Vigo. Ga<strong>la</strong>xia.<br />
1975.<br />
- BANDE RODRÍGUEZ E. y TAÍN CARRIL, C.: “El mundo simbólico <strong>de</strong>l hórreo”. Actas<br />
<strong>de</strong>l Iº congreso Europeo <strong>de</strong>l Hórreo. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. Octubre <strong>de</strong> 1985.<br />
- BARROS JUSTO, RAMIRO: “Muíños <strong>de</strong> río nas terras <strong>de</strong> Pontevedra”. Deputación <strong>de</strong><br />
Pontevedra. 1997.<br />
- BAS LÓPEZ, BEGOÑA: “As construccións popu<strong>la</strong>res. Un tema <strong>de</strong> etnografía galega”.<br />
Ed. do Castro. Sada. 1983.<br />
- “Muíños <strong>de</strong> marés e <strong>de</strong> vento en Galicia”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maza. La Coruña.<br />
1991.<br />
- “Recursos y técnicas en los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> Galicia. Una síntesis <strong>de</strong> tipologías”. 1ª Jornadas<br />
nacionales sobre Molinología. Ed. do Castro. Sada. Ps. 725-730. 1997.<br />
- “Muíños <strong>de</strong> marés da ría <strong>de</strong> Arousa”. Brigantium. Coruña. 1981.<br />
- “O muíño <strong>de</strong> Mesón. Abalo. Pontevedra”. 1º Coloquio <strong>de</strong> Antropoloxía <strong>de</strong> Galicia.<br />
- “Arquitectura popu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> producción agríco<strong>la</strong>. Problemática actual”. III Xornadas <strong>de</strong> arte<br />
galega.<br />
- “Introducción ó estudo dos muíños <strong>de</strong> aceite en Galicia”. Gal<strong>la</strong>ecia.<br />
- “Consi<strong>de</strong>racións xerais para o estudo dos muíños en Galicia”.<br />
- “os nomes galegos dos <strong>hórreos</strong> e dos seus elementos”. Verba, 7. 1980.<br />
- “Introducción al estudio <strong>de</strong>l hórreo en Galicia”. Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Socieda<strong>de</strong> Galega <strong>de</strong><br />
Historia Natural. Ano 1. Nº 1.<br />
- “ BAUTIER, A. M.: “Les plus anciennes mentions <strong>de</strong> moulins hydrauliques industrials et<br />
<strong>de</strong> moulin à vent”. Bulletin Philologique et historique. Vol. II 1960.<br />
- BENOIT, F.: “Moulins a grains”. Folklore paysan, anné 1º, nº 5.1938.<br />
173
José María Leal Bóveda<br />
- BLOC, M.: “Avenement e conquête du moulin à eau”. Annales d´Histoire économique et<br />
sociale, nº 36. 1935.<br />
- BOUZA BREY, FERMÍN: “Noticias históricas sobre <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l maíz en Galicia”.<br />
Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Real Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Madrid. T. CXXX. 1953.<br />
- “Do arte popu<strong>la</strong>r galego e unha das súas manifestacións”. Nós. Nº 21. 1925.<br />
- CAAMAÑO SUÁREZ, MANUEL: “O hórreo galego na encrucil<strong>la</strong>da”. Actas <strong>de</strong>l Iª<br />
congreso Europero <strong>de</strong>l Hórreo. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. Octubre <strong>de</strong> 1995.<br />
- CARDOZO, M.: “Algunas observaciones sobre el arte ornamental <strong>de</strong>l NO <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica”. Cartagena. 1949.<br />
CARLÉ, WALTER: “Hórreos en el NO <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Estudios Geográficos. Nº<br />
31. CSIC. Madrid. 1948.<br />
- CARMONA BADÍA, XAN: “Producción textil rural e activida<strong>de</strong>s marítimo pesqueras en<br />
Galicia. 1750-1905". Resumo da Tese <strong>de</strong> Doutoramento. Fac. CC. Económicas. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. 1983.<br />
- CARO BAROJA, JULIO: “Disertación sobre los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> viento”. Revista <strong>de</strong><br />
Dialectología y tradiciones popu<strong>la</strong>res. VOL. III. Cuad. 2. Ps. 212.366. 1952.<br />
- CARRERAS CANDI: “Geografía <strong>de</strong> Galicia”.<br />
- CASTELAO, A. R.: “As cruces <strong>de</strong> pedra na Galiza”. Ed. Nós. Buenos Aires. 1949.<br />
- CASTELO BLANCO, FERNANDO: “Os muíños na economía portuguesa”. Simposio<br />
Internacional <strong>de</strong> Molinología. Cascais. 1965.<br />
- CHORLEY, J. y RICHARD HAGGET, P.: “La Geografía y los mo<strong>de</strong>los<br />
socioeconómicos”. Col. Nuevo Urbanismo. Instituto <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Administración Local.<br />
- COBO, F., CORES, M. y ZARRACINA, M.: “Aproximación a <strong>la</strong> arquitectura popu<strong>la</strong>r <strong>de</strong><br />
los Oscos y <strong>la</strong> cuenca <strong>de</strong>l Eo”. Oviedo. 1984.<br />
- CORREO GALLEGO, EL: “Actas <strong>de</strong>l primer Congreso Europeo <strong>de</strong>l hórreo”. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. Agosto <strong>de</strong> 1985.<br />
- DEUR, V.: “Os muíños <strong>de</strong> auga”. Revista <strong>de</strong> Dialectología y Tradiciones Popu<strong>la</strong>res.<br />
XVIII. Ps. 470-479.1962.<br />
- DIAS ERNESTO, JORGE: “Sistemas primitivos <strong>de</strong> moagem em Portugal. Moinhos ,<br />
azeñas e atafornas”. Porto. 1959.<br />
- “Moulins portugais”. Revista <strong>de</strong> Etnografía, nº 6. Ps. 307-361. Porto. 1964.<br />
- “Espigueiros portugueses”. Porto. 1963.<br />
- DONAPETRY IRIBARNEGARAY, JUAN: “Historia <strong>de</strong> Viveiro y su concejo”.<br />
Diputación <strong>de</strong> Lugo. 1991.<br />
- DUBY, GEORGE: “Economía rural y vida campesina en el occi<strong>de</strong>nte medieval”.<br />
Penínsu<strong>la</strong>. 1968.<br />
ELÍAS, LUIS VICENTE: “Los <strong>molinos</strong>: cultura y tecnología”. Centro <strong>de</strong> investigación y<br />
animación etnográfica. Madrid. 1989.<br />
174
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
- ESCALERA, J. y VILLEGAS, A.: “Molinos y pana<strong>de</strong>rías tradicionales”. Editora<br />
Nacional. Madrid. 1983.<br />
- ESCALERA REYES, J.: “Molinos <strong>de</strong> agua en <strong>la</strong> sierra <strong>de</strong> Cádiz”. Etnografía españo<strong>la</strong>,<br />
vol. 1. Ps. 267-373. Madrid. 1980.<br />
- FEDUCHI, LUIS: “Itinerarios <strong>de</strong> arquitectura popu<strong>la</strong>r españo<strong>la</strong>”. En Galicia. Tomo II.<br />
Barcelona. 1975.<br />
- FERNÁNDEZ JUSTO, Mª I.: “La metrología tradicional gallega. Aportación a los<br />
estudios <strong>de</strong> historia agraria”. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1984.<br />
- FERNÁNDEZ NEGRAL, FAUSTINO: “Historia y arquitectura <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> en un<br />
municipio costero: Ce<strong>de</strong>ira (La Coruña). Iª Jornadas nacionales sobre Molinología. Ed. do<br />
Castro. Ps. 697-712. Sada. 1997.<br />
- FONSECA, R, y GROSSI, R.: “El hórreo: noticias documentales y jurídicas”. BIDEA. Nº<br />
108. 1983.<br />
- FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO: “Aportacións ó cancioneiro <strong>de</strong> Cotoba<strong>de</strong>”. Vigo.<br />
1985.<br />
- “O muíño nas terras <strong>de</strong> Cotoba<strong>de</strong>”. 1ª Jornadas nacionales sobre molinolgía. Ps. 13-18. Ed.<br />
do Castro. Sada. 1997.<br />
- “La Galicia insólita”. Tradiciones gallegas. 5ª edición. Ed. do Castro. Sada. 1993.<br />
- FRANKOWSKI, E.: “Hórreos y pa<strong>la</strong>fitos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Madrid. 1918.<br />
- FRUTIGER, A.: “Signos, símbolos, marcas, señales”. Barcelona. 1981.<br />
- GALHANO, F.: “Deseño etnográfico”. Instituto Nacional <strong>de</strong> Investigación Científica.<br />
Centro <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> Etnología. Lisboa. 1985.<br />
- “Muíños e azenhas <strong>de</strong> Portugal”. Lisboa. P. 131.1983.<br />
- GALLEGO JORRETO, MANUEL: “O medio rural e a súa arquitectura”. Colectivo<br />
Galicia rural na encrucil<strong>la</strong>da. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1975.<br />
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. y OTROS: “Hórreos, paneras y cabazos asturianos”. Oviedo.<br />
1979.<br />
- GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: “Organización <strong>de</strong>l espacio y economía rural en <strong>la</strong><br />
España atlántica”. Siglo XXI. Madrid. 1975.<br />
- GARCÍA GRINDA, JOSÉ LUIS: “Tipología <strong>de</strong>l hórreo asturiano”. Enciclopedia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Asturias popu<strong>la</strong>r. La voz <strong>de</strong> Asturias. Siero. 1994.<br />
- GARCÍA LINARES, MANUEL: “Molinos <strong>de</strong> agua y maqui<strong>la</strong>”.<br />
- GARCÍA MARTÍNEZ, M. C.: “Os <strong>hórreos</strong>”. Boletín <strong>de</strong>l COAG. La coruña. 1978.<br />
- GARCÍA MERCADAL, F.: “La casa popu<strong>la</strong>r en España”. Reed. Barcelona. 1981.<br />
- “Para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s olvidadas arquitecturas tradicionales”. Rev. Arquitectura. Año 16.<br />
Nº 192. Madrid. 1974.<br />
- GIBBINGS, C.: “Les moulins <strong>de</strong> <strong>la</strong> Galice”. Moulins <strong>de</strong> Morvan, 20. Ps. 15-22. 1990.<br />
- GÓMEZ TABANERA, JOSÉ M.: “Confluencias culturales en <strong>hórreos</strong> y graneros aéreos<br />
175
José María Leal Bóveda<br />
<strong>de</strong>l NW <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Actas <strong>de</strong>l iº Congreso Europeo <strong>de</strong>l hórreo. Santiago <strong>de</strong><br />
Composte<strong>la</strong>. 1985.<br />
- “El hórreo astur”. BIDEA. Oviedo. 1980.<br />
- “De <strong>la</strong> prehistoria <strong>de</strong>l hórreo astur...”. BIDEA. Nº 80. Oviedo. 1973.<br />
- GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS: “La economía política <strong>de</strong>l Franquismo”. Madrid. 1979.<br />
- GONZÁLEZ PÉREZ, C.: “Inci<strong>de</strong>ncia do patrimonio etnográfico no ensino e na formación<br />
permanente da persoa”. 1º Congreso Internacional da cultura galega. Xunta <strong>de</strong> Galicia. Ps.<br />
321-324. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1992.<br />
- GRAÑA, A. y LÓPEZ, X.: “Debuxos nos <strong>hórreos</strong> y paneres <strong>de</strong>l occi<strong>de</strong>nte asturiano”. Rev.<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Llingua. Oviedo. 1982.<br />
- GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE: “Molino”. Tomo VII. P. 389.<br />
- GUILLEN, J.: “Molinos”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra. Tomo XI. 1957.<br />
- GUILLÉN GARCÍA, G.: “Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> molinería y pana<strong>de</strong>ría”. Imprenta <strong>de</strong> Pedro<br />
Ortega. 1891.<br />
- GUINSON, GUY: “Los granero <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> España”. Museo <strong>de</strong> Pontevedra. XXVIII.<br />
Pontevedra. 1974.<br />
- FARIÑA JAMARDO, JOSÉ: “El hábitat gallego”. Diputación provincial <strong>de</strong> A Coruña.<br />
1981.<br />
- “Los asentamientos rurales en Galicia”. IEAL. Madrid. 1980.<br />
- FRÁ PALEO, URBANO: “Estudio <strong>de</strong> Geografía agraria <strong>de</strong> un sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mariña<br />
Lucense occi<strong>de</strong>ntal”. Deputación <strong>de</strong> Lugo. 1988.<br />
- ÍBERO, J.: “Origen e historia <strong>de</strong>l hórreo”. Rev. <strong>de</strong> Dialectología y Tradiciones Popu<strong>la</strong>res.<br />
Tomo I. 1944.<br />
- IGLESIAS, A.: “El libro <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>”. Gijón. 1975.<br />
- INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES:<br />
“Los <strong>molinos</strong>. Cultura y tecnología”. 1989.<br />
- JOVELLANOS, G. M. DE: “Diarios”. BIDEA. Oviedo. 1953-56.<br />
- KING GEORGIANA, G.: “The way of Saint James. N. York & London”. 1920. Tomo III.<br />
P. 225.<br />
- L. WAGNER, MAX: “El hórreo astur”. En NRFH. México.<br />
- LABRADA, LUCAS: “Descripción económica <strong>de</strong>l Reino <strong>de</strong> Galicia”. Edición <strong>de</strong> 1971.<br />
- LAMO DE ESPINOSA, JAIME Y OTROS: “Anales <strong>de</strong> moral social y económica. La<br />
crisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> agricultura tradicional en España. La nueva empresa agraria”. Vol. XXXIV.<br />
Dentro <strong>de</strong> Estudios Sociales <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong> los Caídos. Madrid. 1974.<br />
- LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: “Arquitectura civil españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> los siglos I al XVIII”.<br />
Madrid. 1922.<br />
- LEAL BÓVEDA, JOSÉ M.: “Guía para o estudio dos muíños da Terra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong> Reis”.<br />
Deputación <strong>de</strong> Pontevedra. 1995.<br />
176
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
- “Guía metodológica para el estudio <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong><br />
Reis”. Esco<strong>la</strong> Criítica. A Coruña. 1993.<br />
- “Os <strong>hórreos</strong> da Terra <strong>de</strong> Caldas”. Deputación <strong>de</strong> Pontevedra. 1998.<br />
- “O hórreo galego”. Ici Zeltia. 1996.<br />
- “A literatura oral do ciclo do pan. Unha escolma arbitraria”. En prensa. Deputación <strong>de</strong><br />
Pontevedra.<br />
- LEMA SUÁREZ, XOSÉ MARÍA: “Bamiro: un estudo do habitat rural galego”. Santiago<br />
<strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1977.<br />
- “Os <strong>hórreos</strong> do extremo occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> Galicia”. Revista Gal<strong>la</strong>ecia. Ed. do Castro. Sada.<br />
1980. Ps. 197-292.<br />
- “Presente e futuro dos <strong>hórreos</strong>: ausencia e urxencia dunha p<strong>la</strong>nificación”. I Coloquio <strong>de</strong><br />
Antropoloxía <strong>de</strong> Galicia. Museo do Pobo Galego. Ed. do Castro. Ps. 237-256. Sada. 1984.<br />
- LEMA BENDAÑA, XOSÉ R.: “Muíños nas proximida<strong>de</strong>s da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ourense”. Boletín<br />
Auriense. T. VII. 1977.<br />
- LISÓN TOLOSANA, C.: “Antropología cultural <strong>de</strong> Galicia”. S. XXI. Madrid. 1974.<br />
- LÓPEZ ALSINA, F.: “Introducción al fenómeno urbano medieval gallego, a través <strong>de</strong> tres<br />
ejemplos: Mondoñedo, Viveiro y Riba<strong>de</strong>o”. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1976.<br />
- LÓPEZ ÁLVAREZ, JUACO: “Molinos <strong>de</strong> maré en Asturias”. Iª Jornadas nacionales sobre<br />
Molinología. Ed. do Castro. Ps. 671-682. Sada. 1997.<br />
- “LÓPEZ COIRA, MIGUEL: “Folclore <strong>de</strong> tradición oral. A necesida<strong>de</strong> dun enfoque<br />
diferente”. I Coloquio <strong>de</strong> Antropoloxía <strong>de</strong> Galicia. Museo do Pobo Galego. Ed. do Castro.<br />
Sada. Ps. 159-166. 1984.<br />
- LÓPEZ SOLER, J.: “Los <strong>hórreos</strong> gallegos”. Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Arqueología,<br />
Etnografía y Prehistoria. Memorias. Tomo X. Madrid. 1931.<br />
- LÓPEZ SOLIS, J. M.: “Hórreos <strong>de</strong> <strong>la</strong> parroquia <strong>de</strong> San Juan <strong>de</strong> Poyo”. Museo <strong>de</strong><br />
Pontevedra. XXVIII. 1974.<br />
- LORENZO FERNÁNDEZ, X.: “Muíños <strong>de</strong> maré”. Traballos <strong>de</strong> Antropoloxía e Etnoloxía.<br />
Vol. XVII. Ps. 249-255. 1959.<br />
- “Etnografía. Cultura material”. En Historia <strong>de</strong> Galicia. T. II. Ed. Nós. Buenos Aires. 1962.<br />
- LORENZO VÁZQUEZ, R.: “Estudios etnográfico-lingüísticos sobre <strong>la</strong> mahía y sus<br />
aledaños (el molino)”. Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Estudios Gallegos. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1964.<br />
- “El molino, el hórreo, el arado”. Revista <strong>de</strong> Dialectología y Tradiciones Popu<strong>la</strong>res. Tomo<br />
XVIII. 1962.<br />
- LORES ROSAL, XAVIER: “Os muíños na cultura popu<strong>la</strong>r”. 1ª Jornadas nacionales sobre<br />
molinología. Ed. do Castro. Sada. Ps. 817-824. 1997.<br />
- LLANO CABADO, PEDRO DE: “Arquitectura popu<strong>la</strong>r en Galicia”. II tomos. COAG.<br />
Vigo. 1981.<br />
- “O muíño <strong>de</strong> mar <strong>de</strong> A Seca”. COAG. 1980.<br />
177
José María Leal Bóveda<br />
- “A <strong>de</strong>strucción da arquitectura popu<strong>la</strong>r”. III Xornadas <strong>de</strong> arquitectura galega. COAG.<br />
Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1981.<br />
- “A palloza: un exemplo <strong>de</strong> racionalida<strong>de</strong> arquitectónica frente a un clima adverso”. I<br />
Coloquio <strong>de</strong> Antroloxía <strong>de</strong> Galicia. Museo do Pobo Galego. Sada. Ps. 195-206. 1984.<br />
- “As causas da <strong>de</strong>saparición da arquitectura popu<strong>la</strong>r”. En Rev. Galega <strong>de</strong> Estudios<br />
Agrarios. Nº 1. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. Xunta <strong>de</strong> Galicia. 1978.<br />
- LLANO CABADO, PEDRO DE y OTROS: “Galicia. A <strong>de</strong>strucción e integración do<br />
patrimonio arquitectónico”. COAG. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1981. B.<br />
- MADOZ, PASCUAL: “Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico <strong>de</strong> España y sus<br />
posesiones en Ultramar”. 1846-1850. 16 Vols.<br />
- MARTÍNEZ LORENZO, LUIS: “La calidad <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> asturianos”. Iª Jornadas<br />
naciones sobre Molinología. Ed. do Castro. Ps. 657-670. Sada. 1997.<br />
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: “El hórreo gallego”. Fundación Pedro Barrié <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Maza. Coruña. 1979.<br />
- “Tipos <strong>de</strong> <strong>hórreos</strong> <strong>de</strong>l NO ibérico y su distribución geográfica”. Rev. Las Ciencias. I-II.<br />
Año XXIV. Madrid. 1959.<br />
- MESEJO, C. y PÉREZ ALBERTI, A.; “O entorno como método <strong>de</strong> aprendizaxe”. Terra,<br />
nº 3. Pontevedra. Ps. 13-22. 1988.<br />
- MIYARES, ALEJANDRO: “Molinos <strong>de</strong> agua en el concejo <strong>de</strong> Parres. Aspectos<br />
etnográficos”<br />
- MOPU: “P<strong>la</strong>n indicativo <strong>de</strong> usos <strong>de</strong>l dominio público litoral”. Madrid. 1981.<br />
- “Educación ambiental. Situación españo<strong>la</strong> y estrategia internacional”. Monografías <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dirección General <strong>de</strong>l Medio Ambiente. Madrid. 1989.<br />
- MUNFORD, LEWIS: “Técnica y civilización”. Alianza Universidad. Edición españo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Constantino Aznar <strong>de</strong> Acevedo. 1987.<br />
- OSATELLI, JEAN: “Les moulins”. Ed. Jeanne Laffitte. Marseille. 1979.<br />
- PEÑA GRAÑA, ANDRÉS: “A muiñería tradicional <strong>de</strong> Narón”. Iº Jornadas nacionales<br />
sobre Molinología. Ed. do Castro. Ps. 713-723. Sada. 1997.<br />
- PÉREZ ALBERTI, AUGUSTO: “A Xeografía”. Ed. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo.<br />
- “Aproximación xeográfica aos vales fluviais en Galicia”. Cuad. Est. Gallegos. Nº 6. 96/97.<br />
Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1981.<br />
- PÉREZ GARCÍA, J. M.: “La agricultura <strong>de</strong>l Antiguo Régimen (1480-1830). La<br />
agricultura gallega”. Historia <strong>de</strong> Galicia. Faro <strong>de</strong> Vigo. 1991.<br />
- “Voz millo”. Gran Enciclopedia Gallega.<br />
- PORTELA, CÉSAR: “O territorio galego como patrimonio arquitectónico colectivo”. I<br />
Coloquio <strong>de</strong> Antropoloxía <strong>de</strong> Galicia. Museo do Pobo Galego. Ed. do Castro. Sada. Ps.<br />
192-194. 1982 .<br />
- PRECEDO LEDO, A.: “Galicia pueblo a pueblo”. Voz <strong>de</strong> Galicia. La Coruña. 1993.<br />
178
<strong>hórreos</strong>, <strong>molinos</strong> y <strong>fuentes</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tierra <strong>de</strong> Viveiro<br />
- PRIETO BANCES, R.: “Casa y casería en <strong>la</strong> vieja Asturias”. 1976.<br />
- PRIETO, GREGORIO: “Los <strong>molinos</strong>”. Editora Nacional. Madrid. 1974.<br />
- RAPOPORT, A.: “Vivienda y cultura”. Barcelona. 1972.<br />
- REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN: “Os muíños”. 1987.<br />
- RISCO, VICENTE: “Estudio etnográfico da terra <strong>de</strong> Meli<strong>de</strong>”. In Terra <strong>de</strong> Meli<strong>de</strong>. Ed. do<br />
Castro. Sada. 1978.<br />
- RIVAS QUINTAS, ELIXIO: “Millo, e hórreo. Legumia e cestos”. Ed. Laiovento. Noia.<br />
1996.<br />
- RODIÑO, ANA MARÍA: “Notas sobre os muíños <strong>de</strong> auga, fariñeiros en Galicia. Sobre as<br />
súas pezas, utilida<strong>de</strong> e costumismo”. Ici Zeltia.<br />
- RODRÍGUEZ BECERA, S.: “Conservación y divulgación <strong>de</strong>l patrimonio etnográfico. El<br />
papel <strong>de</strong> los museos”. Iº Congreso Internacional da Cultura Galega. Xunta <strong>de</strong> Galicia. Ps.<br />
313-315. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1992.<br />
- SAAVEDRA, P.: “Economía, política y sociedad en Galicia: <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Mondoñedo<br />
(1480-1830). Madrid. 1985.<br />
- “Transformaciones agrarias y crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Mondoñedo<br />
(1500-1830). Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Estudios Gallegos. 1987.<br />
- SACO ÁLVAREZ, ALBERTO: “Avellentamento da poboación e emigración: Unha<br />
tipoloxía dos concellos <strong>de</strong> Galicia”. Pontenova. Deputación <strong>de</strong> Pontevedra. 1994.<br />
- SAMPEDRO, ANDRÉS: “Tódolos muíños da Terra galega”. Vigo. 1990.<br />
- “Campo semántico <strong>de</strong>l molino”. 1ª Jornadas nacionales sobre Molinología. Ps.<br />
857-861.Ed.do Castro. Sada. 1997.<br />
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: “Una ciudad hispanocristiana hace un milenio.<br />
Estampas <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> León”. Buenos aires. 1947.<br />
- SÁNCHEZ CARRERA, Mª CARMEN: “A educación medioambiental en EXB e EE.<br />
MM.” Xerais. Vigo. 1988.<br />
- SÁNCHEZ MOLLEDO, JOSÉ Mª: “Tecnología <strong>de</strong>l molino <strong>de</strong> viento”. Iª Jornadas<br />
nacionales sobre Molinología. Ed do Castro. Ps. 751-771. Sada. 1997.<br />
- “Evolución <strong>de</strong> los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> viento en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”. Iª Jornadas nacionales sobre<br />
Molinología. Ed. do Castro. Ps. 774-787. Sada. 1997.<br />
- SESEÑA, NATACHA Y OTROS: “Aproximación al arte popu<strong>la</strong>r en Galicia”. Ed. do<br />
Castro. Sada. 1977.<br />
- SORALUCE BLOND, J. R.: “Lugo, reserva <strong>de</strong> arquitectura”. La Voz <strong>de</strong> Galicia. 13 <strong>de</strong><br />
Febrero <strong>de</strong> 1993.<br />
- SOUTELO VÁZQUEZ, R. y VARELA SABAS, A.: “Los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong>l río Barbantiño:<br />
núcleo <strong>de</strong>terminante <strong>de</strong> <strong>la</strong> economía familiar campesina en una comarca cerealera <strong>de</strong>l<br />
interior orensano (1880-1970)”. Iª Jornadas nacionales sobre Molinología. Ed. do Castro.<br />
Ps. 683-696. Sada. 1997.<br />
179
José María Leal Bóveda<br />
- SOUTO GONZÁLEZ, X. M.: “Xeografía Humana”. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1988.<br />
- TEMIÑO LÓPEZ-MUÑIZ, Mª J.: “Los <strong>molinos</strong> y <strong>la</strong> recuperación <strong>de</strong>l patrimonio”. Iª<br />
Jornadas nacionales sobre Molinología”. Ed. do Castro. Ps. 845-855. Sada. 1997.<br />
- TENORIO, NICOLÁS: “La al<strong>de</strong>a gallega”. Xerais. Vigo. 1982. Reimpresión.<br />
- TORRENTE BELLAS, LUIS M.: “O muíño <strong>de</strong> Alen<strong>de</strong>”. As Pontes. 1994.<br />
- TORRES BALBÁS, L.: “La vivienda popu<strong>la</strong>r en España”. En Folklore y costumbres <strong>de</strong><br />
España. Barcelona. 1946.<br />
- URÍA RÍU, J.: “Actas <strong>de</strong> II congreso regional <strong>de</strong> arquitectura típica regional”.<br />
Oviedo.1966.<br />
- “Oviedo ciudad <strong>de</strong> los <strong>hórreos</strong>. Notas para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> Asturias”. Oviedo. 1976.<br />
- URRIGORRI CASADO, F.: “Los <strong>molinos</strong> <strong>de</strong> Bermú<strong>de</strong>z en el puente Lambre y <strong>la</strong><br />
molinería <strong>de</strong> Ferrol y Betanzos en el s. XVIII y XIX. Vntia. 2. Ps. 153-182. 1986.<br />
- VV. AA.: “La educación ambiental. Las gran<strong>de</strong>s orientaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conferencia <strong>de</strong><br />
Tbilisi”. Unesco. 1990.<br />
- VV. AA.: “Unha especie en perigo <strong>de</strong> extinción”. Iª Jornadas nacionales sobre<br />
Molinología: Ed. do Castro. Ps. 834-841. Sada. 1997.<br />
- VV. AA.: “Viveiro. Achegamento á realida<strong>de</strong> dun núcleo urbano galego”. Xunta <strong>de</strong><br />
Galicia. Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>. 1986.<br />
- VV. AA.: “Traballos comunais”. Anexo 7. Bol. Aur. Ourense. 1987.<br />
- VV. AA.: “Los <strong>hórreos</strong> asturianos. Tipologías y <strong>de</strong>coración”. Servicio <strong>de</strong> Publicaciones<br />
<strong>de</strong>l Principado <strong>de</strong> Asturias. 1986.<br />
- VV. AA.: “Geografía <strong>de</strong> Asturias”. 4 Vol. La Nueva España. 1992.<br />
- VAAMONDE LORES; C.: “Ferrol y Puente<strong>de</strong>ume”. Escrituras <strong>de</strong> los siglos XII, XIII y<br />
XIV referentes a propieda<strong>de</strong>s adquiridas por el monasterio <strong>de</strong> Sobrado. La Coruña. 1909.<br />
- VARRON, MARCO TERENCIO: “De re rustica”. Libro I. cap. 57.<br />
- VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, NURIA Y OTROS: “Inventario <strong>de</strong> muíños do concello <strong>de</strong><br />
Mondariz-Balneario”. Pontevedra. 1992.<br />
- VÁZQUEZ VARELA, J. M.: “Formas tempranas gallego-portuguesas. La Coruña. 1974.<br />
- VILLANUEVA, V.: “La agricultura”. Tomo I. Geografía General <strong>de</strong>l Reino <strong>de</strong> Galicia.<br />
Dir. Carreras Candi. Ed. Barcelona. SIF.<br />
- VILLARES PAZ, RAMÓN: “La propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>tierra</strong> en Galicia (1500-1936). Siglo XXI.<br />
Madrid. 1982.<br />
- “A Historia”. Ga<strong>la</strong>xia. Vigo. 1988.<br />
- VILLEGAS SANTAELLA, A.: “Molinos y pana<strong>de</strong>rías tradicionales”. Madrid. 1983.<br />
- XEGA (Xeógrafos Galegos): “A crise da parroquia rural en Galicia”. In Encrucil<strong>la</strong>da. Nº<br />
18. Ferrol. IX-X. 1980.<br />
180