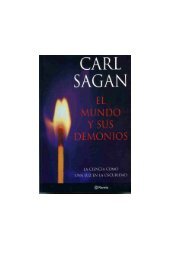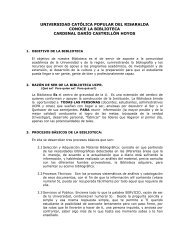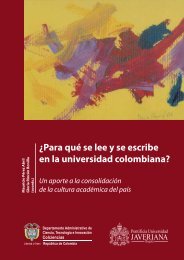ME PEGA…MUCHO, POQUITO, NADA - Biblioteca
ME PEGA…MUCHO, POQUITO, NADA - Biblioteca
ME PEGA…MUCHO, POQUITO, NADA - Biblioteca
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>ME</strong> <strong>PEGA…MUCHO</strong>, <strong>POQUITO</strong>, <strong>NADA</strong><br />
Posiciones Subjetivas frente a la agresividad del Otro<br />
paterno y/o materno durante la infancia<br />
ANA LUCÍA SANÍN JIMÉNEZ<br />
Trabajo de grado para optar al título de<br />
Magister en Investigación Psicoanalítica<br />
Directora<br />
Clara Cecilia Mesa<br />
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br />
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS<br />
DEPARTA<strong>ME</strong>NTO DE PSICOANÁLISIS<br />
<strong>ME</strong>DELLÍN<br />
2009
AGRADECIMIENTOS<br />
Un especial agradecimiento a todos los niños quienes con su palabra, sus<br />
lágrimas y sus silencios me permitieron aproximarme un poco a su verdad más<br />
íntima.<br />
A Bienestar Familiar, Granja Jesús de la Buena Esperanza y Casa de adopción<br />
María y el niño, por abrirme sus puertas y darme el espacio para la realización de<br />
las entrevistas y la revisión de los informes.<br />
A la Universidad Católica Popular del Risaralda por permitirme llevar a cabo esta<br />
investigación, inscrita en el Centro de investigaciones y en el grupo de<br />
investigación Clínica y Salud Mental.<br />
A mis compañeros de trabajo por su respaldo y colaboración.<br />
A los docentes de la maestría en Investigación psicoanalítica, quienes con su<br />
escucha, sus aportes y comentarios a los avances investigativos contribuyeron de<br />
manera importante al logro de este trabajo.<br />
A Clara Cecilia por su incesante dedicación, compromiso, orientación y estímulo<br />
constante a la investigación.<br />
A Blanca Inés, por su aliento constante, su escucha atenta, su lectura crítica y sus<br />
preguntas iluminadoras.<br />
A mi familia por su incondicional apoyo y colaboración.<br />
A Daniel por su presencia, su amor y sus silencios siempre oportunos.<br />
2
RESU<strong>ME</strong>N<br />
Son muchos los niños que actualmente se encuentran en situación de abandono,<br />
maltrato o vulnerabilidad física, psicológica o social, frente a lo cual resulta<br />
fundamental y en ocasiones vital, la atención que les ofrece el Estado a través de<br />
las instituciones de protección al menor. Sin embargo en ellas, el lugar que se les<br />
da a estos niños es el de víctimas de la amenaza o daño cometido a su integridad<br />
personal, no teniendo allí cabida preguntas como si los niños que llegan se<br />
consideran a sí mismos maltratados o no, si significan los actos de los padres<br />
como agresiones, si estas vivencias son o no traumáticas para el sujeto, si la<br />
separación de los padres puede generar mayor sufrimiento que las situaciones<br />
vividas en el hogar.<br />
Tales interrogantes son los que orientan la presente investigación, en la que se<br />
indaga por las posiciones subjetivas frente a la agresividad del Otro paterno y/o<br />
materno durante la infancia, buscando analizar, a la luz de la teoría psicoanalítica<br />
de Sigmund Freud y Jacques Lacan, el estatuto del Otro en el fenómeno del<br />
maltrato, qué es lo que se constituye como traumático de la agresividad del Otro, y<br />
cuáles son las respuestas subjetivas de los niños frente a estas vivencias. Estas<br />
preguntas sólo tienen cabida cuando se reconoce que no es la realidad fáctica la<br />
que determina la posición subjetiva sino la realidad psíquica, en otras palabras, es<br />
su respuesta fantasmática frente a lo real del trauma, la que lo constituye como<br />
sujeto del inconsciente.<br />
Para ello la investigación se sirve de dos vías simultáneamente; una práctica que<br />
conllevó la realización de entrevistas a diez niños entre los 6 y los 13 años de<br />
edad, en Pereira y Medellín, que se encontraban bajo medida de protección por<br />
situación de maltrato y/o abandono; y una vía teórica, que implicó el abordaje de<br />
conceptos psicoanalíticos, como los de trauma, angustia, síntoma, fantasma,<br />
realidad psíquica, Otro y posición subjetiva, los cuales permitieron el análisis de<br />
los testimonios de los niños, reconociendo que su palabra es una vía fundamental<br />
de acceso a su verdad más íntima.<br />
3
CONTENIDO<br />
INTRODUCIÓN………………………………………………………………………. 6<br />
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................................ 20<br />
1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 20<br />
1.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: DEFINICIÓN Y TIPOS DE<br />
MALTRATO INFANTIL ...................................................................................... 22<br />
1.3 CONSECUENCIAS O EFECTOS DEL MALTRATO INFANTIL.<br />
INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS .............................................................. 24<br />
1.4 INVESTIGACIONES Y ELABORACIONES PSICOANALÍTICAS ............... 26<br />
1.4.1 Maltrato infantil y constitución subjetiva ................................................ 27<br />
1.4.2 Efectos del maltrato infantil en la intersubjetividad ............................... 30<br />
1.4.3 El maltrato psicológico o la mortificación del ser ................................... 33<br />
1.4.4 La inscripción del maltrato en la estructura del vínculo familiar ........... 37<br />
1.4.1 Violencia familiar e institucional ............................................................ 42<br />
2. ¿ES EL MALTRATO TRAUMÁTICO? ............................................................ 45<br />
2.1 EL ESTATUTO DEL NIÑO MALTRATADO EN EL CÓDIGO DE LA<br />
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA .................................................................... 46<br />
2.2 LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DEL TRAUMA .......................................... 51<br />
2.2.1 El trauma: ¿vivencia accidental de seducción o trauma sexual<br />
originario? ...................................................................................................... 51<br />
2.2.2. El traumatismo: terror provocado por un peligro de muerte ................ 58<br />
3. EL ESTATUTO DEL OTRO EN EL MALTRATO ............................................. 64<br />
3.1 LA MADRE: DE SU FUNCIÓN SIMBÓLICA A LA POTENCIA DE SU<br />
CAPRICHO ........................................................................................................ 64<br />
3.1.1 La función simbólica del amor materno: “Una buena madre es…”....... 66<br />
3.1.2 El maltrato materno como exceso pulsional: “me pegaba con una correa<br />
de cuero y con alambre así de luz que no servía” .......................................... 71<br />
4
3.2 LA FUNCIÓN DEL PADRE .......................................................................... 76<br />
3.2.1 El padre imaginario: idealizado o terrorífico .......................................... 77<br />
3.2.2 Del padre castigador al padre feroz ...................................................... 83<br />
3.3 EL OTRO: PAREJA SIGNIFICANTE. “MI PAPÁ MALTRATA A MI MAMÁ” 91<br />
4. RESPUESTAS DEL SUJETO........................................................................ 100<br />
4.1. LA E<strong>ME</strong>RGENCIA DE LA ANGUSTIA, UNA REPUESTA FRENTE AL<br />
TRAUMA .......................................................................................................... 100<br />
4.2 ¿QUÉ SÍNTOMAS EN LOS<br />
NIÑOS?.............................................................................................................105<br />
4.3 FANTASMA Y POSICIONES SUBJETIVAS FRENTE A LA AGRESIVIDAD<br />
DEL OTRO ...................................................................................................... 110<br />
4.3.1. El Fantasma: Mi Padre me Amaltratado ............................................ 113<br />
4.3.2. Hacerse castigar: una posición subjetiva .......................................... 120<br />
4.3.3. ¿Cómo significan los niños las agresiones del Otro y responden a<br />
ellas? ............................................................................................................ 124<br />
4.4. LA POSICIÓN DE LOS NIÑOS FRENTE A LA INSTITUCIONALIZACIÓN<br />
......................................................................................................................... 138<br />
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 148<br />
Población: Los Niños entrevistados ................................................................. 155<br />
5
El problema de investigación<br />
INTRODUCCIÓN<br />
Entre los fenómenos considerados como traumáticos en nuestra sociedad actual,<br />
es decir, aquellos caracterizados por “una sensación de horror, impotencia,<br />
lesiones graves, o amenaza de lesiones graves, o muerte” 1 , se encuentra el<br />
maltrato infantil como uno de los más estudiados por las disciplinas sociales,<br />
humanas y de la salud, ya que se ha constituido en fuente de preocupación y<br />
alarma para el Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos,<br />
particularmente de los derechos del niño, planteándose la necesidad no sólo de<br />
estudiarlo, sino también de intervenirlo para disminuir fundamentalmente sus<br />
cifras, las cuales lo han ubicado como un problema de salud pública.<br />
Cada vez es más frecuente escuchar en los medios de comunicación, historias o<br />
noticias en las cuales lamentablemente los niños son protagonistas de diversas<br />
formas de maltrato contra ellos: abuso sexual, explotación, severos castigos<br />
físicos, torturas, humillaciones, abandono e incluso la muerte. Pero de estas<br />
agresiones, quizás la que mayor horror e indignación causa, es aquella propinada<br />
por los padres, pues se hace difícil entender que sean ellos –a los que se les<br />
supone la función de la protección, el cuidado y el amor- quienes dañen a sus<br />
hijos.<br />
Es sabido que el maltrato infantil no es una práctica reciente, el infanticidio fue<br />
admitido hasta el siglo XVII 2 y la pedagogía negra como concepción educativa<br />
imperante en Europa en los siglos XVIII y XIX, avalaba el castigo físico por parte<br />
de los padres y maestros, como una forma de templar el espíritu, erradicar el mal<br />
1 www.bt.cdc.gov/masscasualties/es/copingpub.asp Centros para el Control y la prevención de<br />
enfermedades. Recuperado el 4 de mayo de 2008.<br />
2 Philippe Aries citado por Aida Dinerstein En: Maltrato infantil: delito, síndrome, síntoma, Revista<br />
electrónica Fort- Da. Número 6 - Junio 2003. http://www.psiconet.com Recuperado el 13 de junio<br />
de 2004.<br />
6
que estaba en el niño presente desde el origen, despojarlos de una voluntad<br />
propia, suprimir la intensidad de sentimientos, impedir las tentaciones del pecado<br />
a las que estaba expuesto, entrenarlo en la disciplina y obediencia ciega 3 . Pero es<br />
solamente a mediados del siglo XX cuando la categoría "maltrato infantil" es<br />
recortada por el saber médico y a partir de allí reconocida por la opinión pública<br />
como problemática social, movilizándose en torno suyo gran cantidad de recursos,<br />
legales y jurídicos 4 -también económicos-.<br />
Ante esta problemática, las intervenciones se han orientado en diferentes<br />
direcciones: desde lo médico a evaluar el organismo, comprobar las marcas del<br />
maltrato físico que puede ser observable y medir la magnitud de la agresión,<br />
desde lo jurídico a contrastar el discurso del maltratado con el del maltratador para<br />
verificar la veracidad del delito y tomar medidas con el infractor, desde el trabajo<br />
social a identificar los factores de riesgo de maltrato y asegurar la protección<br />
institucional del menor en caso de ser necesario, y desde la psicología, tanto a la<br />
educación de los agresores sobre los derechos del niño, las pautas de crianza, la<br />
importancia del amor, con el fin de prevenir aquello que se repite sin<br />
comprenderse, como a la evaluación y tratamiento de las consecuencias<br />
psicológicas del maltrato en los niños como la ansiedad, la depresión, la agresión,<br />
comportamientos evitativos, miedo, desesperanza, entre otras.<br />
En los estudios realizados sobre el tema se encuentran, de manera abundante,<br />
diagnósticos del problema. En términos de cifras de maltrato, tipos de maltrato,<br />
caracterizaciones de los agresores y de los agredidos, así como también, aunque<br />
en menor medida, investigaciones que buscan explicar las razones del maltrato<br />
hacia los hijos, desde perspectivas sociológicas, antropológicas, psicológicas,<br />
inclusive psicoanalíticas.<br />
3 Yolanda López, “El maltrato infantil: de la pedagogía negra a la violencia sobre los niños”,<br />
Memorias del seminario- Taller ¿Adolescencia o adolescencias?, Medellín, Instituto Jorge Robledo,<br />
2000, p.125.<br />
4 Aida Dinerstein, Maltrato infantil: delito, síndrome, síntoma, en: Revista electrónica Fort- Da.<br />
Número 6 - Junio 2003. http://www.psiconet.com Recuperado el 13 de junio de 2004<br />
7
Al revisar el campo de las investigaciones psicológicas que se ocupan del menor<br />
maltratado, se encuentra que en ellas se indaga acerca de los efectos o<br />
consecuencias del maltrato. Dicha indagación se realiza mediante registros de<br />
observación, test psicométricos o cuestionarios que arrojan síntomas a nivel del<br />
comportamiento, del pensamiento o a nivel emocional, incluso en ocasiones<br />
quienes dan cuenta de estos cambios del menor no son ellos, sino uno de los<br />
padres, los maestros, cuidadores u otros adultos que convivan con el niño. De<br />
este modo, el fenómeno es ubicado en una dimensión de carácter observable o<br />
medible, constituyéndose como un dato de la experiencia que puede ser<br />
objetivado por la mirada del investigador. Sin duda estos estudios ofrecen su<br />
aporte en cuanto a la descripción, contabilización, clasificación y explicación del<br />
fenómeno, pero estas manifestaciones nada dicen de las marcas producidas a<br />
nivel inconsciente, ya que el sujeto psicológico - el yo - nada sabe de su verdad<br />
más íntima y más oscura.<br />
La indagación de estas marcas o efectos de la agresividad del Otro a nivel<br />
subjetivo, sólo puede ser abordada desde el psicoanálisis, pues es en este campo<br />
que se introduce la categoría de sujeto del inconsciente como sujeto dividido, que<br />
a diferencia del yo, no puede ser observado, no es un dato de la experiencia, no<br />
puede ser contabilizado, sólo puede emerger en la palabra, ya que existe como<br />
efecto del lenguaje.<br />
Al revisar las investigaciones psicoanalíticas sobre el tema, se encuentra que se<br />
han realizado algunos trabajos sobre el fenómeno del maltrato infantil, tanto desde<br />
la perspectiva del maltratador como del maltratado. Esta investigación se sitúa<br />
claramente en la segunda perspectiva; de un lado, por encontrar allí un campo<br />
más abierto a nuevas indagaciones desde esta disciplina, y de otro, por considerar<br />
que las investigaciones e intervenciones realizadas con niños maltratados se<br />
orientan, desde otras perspectivas, a acallar el sufrimiento y borrar las marcas del<br />
Otro, a partir de la protección, la asistencia, la objetivación de sus<br />
manifestaciones. Es necesario entonces, posibilitar una escucha de lo que se ha<br />
8
jugado para cada niño, sin suponer de entrada, que la agresividad del Otro es en<br />
sí misma traumática y produce los mismos síntomas en todos los que la han<br />
padecido. Adicionalmente, el tema del trauma y de la clínica con niños, constituye<br />
desde hace varios años fuente de gran interés para la investigadora, quien se ha<br />
orientado por indagar los efectos y las respuestas subjetivas de los niños frente a<br />
fenómenos como la violencia y el desplazamiento forzado 5 .<br />
Preguntas de investigación<br />
En la presente investigación se interrogan las distintas posiciones subjetivas de los<br />
niños frente a la agresividad del Otro paterno y/o materno, a partir de sus<br />
testimonios, contando con los modos particulares que tiene cada sujeto de<br />
significar los actos o palabras que le vienen del Otro y de responder frente a ellos.<br />
En consecuencia, la pregunta de investigación que orienta este trabajo es la<br />
siguiente: ¿Cuáles son las posiciones subjetivas frente a la agresividad del Otro<br />
materno y/o del Otro paterno durante la infancia? Otras preguntas que se<br />
desprenden del interrogante central y contribuyen a su esclarecimiento son: ¿es<br />
traumática la agresividad que le viene al sujeto del Otro?, ¿cuál es el estatuto del<br />
Otro en el fenómeno del maltrato?, ¿de qué modo significan los niños la<br />
agresividad venida de los Otros primordiales y cómo responden frente a ella?,<br />
¿existen diferencias en cuanto a los efectos y respuestas subjetivas, frente a la<br />
agresividad del Otro paterno y materno?<br />
Estas preguntas suponen tener en cuenta una premisa fundamental del<br />
psicoanálisis: la posición del sujeto no está determinada por la realidad fáctica, por<br />
las contingencias de su vida, por el tipo de padres y el estilo de educación que ha<br />
recibido, en una lógica de causa-efecto, ya que si bien estos elementos<br />
5 Este constituye el problema de investigación del trabajo titulado “La subjetivación de la<br />
experiencia violenta. El miedo en los niños desplazados”, realizado para optar al título de<br />
especialista en Psicología clínica, énfasis: Salud mental. Universidad Pontificia Bolivariana,<br />
Medellín, 2003.<br />
9
intervienen en la constitución de su realidad psíquica, su posición subjetiva está<br />
determinada por su elección fundamental, es decir, su respuesta fantasmática<br />
frente a lo real del trauma que lo constituye como sujeto del inconsciente.<br />
La noción de posición subjetiva implica entonces al sujeto del inconsciente, y no al<br />
yo, es decir, un sujeto que emerge como un efecto de la cadena significante y en<br />
este sentido, no puede ser reducido a la categoría de menor maltratado utilizada<br />
en las ciencias sociales, ya que más allá de su temporalidad biológica como niño,<br />
adolescente o adulto que ha vivido experiencias de maltrato, lo que se pone en<br />
juego cuando hablamos de posición subjetiva, es el apresamiento de la<br />
subjetividad por el lenguaje.<br />
Si bien se reconoce el maltrato como fenómeno que tiene un lugar a nivel social,<br />
cultural y jurídico, la pregunta de investigación introduce la noción de agresividad<br />
puesto que el psicoanálisis no ve en ella una simple manifestación o contingencia,<br />
sino un asunto de estructura; es así que Freud incluye entre la dotación pulsional<br />
del ser humano “una buena cuota de agresividad” 6 , la cual puede encontrar<br />
diversas formas de satisfacerse a través de la humillación, la explotación, la<br />
martirización, la crueldad, los excesos inmotivados o la injuria.<br />
Ahora bien, en el fenómeno que aquí se estudia, esta agresividad le viene al niño<br />
del padre y/o la madre pudiendo estos ocupar un estatuto simbólico, imaginario o<br />
real, según representen para él la función del Otro; el lugar del otro semejante, o<br />
bien una figura feroz y terrorífica que “que sólo aspira al daño, al sacrificio del<br />
sujeto" 7 ; estatuto que va a depender de la significación que le de el niño al acto,<br />
sin dar por hecho que en todos los casos la agresividad sea interpretada como<br />
maltrato. En este sentido el término agresividad está entonces orientado a partir<br />
de la concepción freudiana que incluye todas las perspectivas anteriormente<br />
6<br />
Sigmund Freud, “El malestar en la cultura”, Obras completas, volumen 21, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano 1986, p. 108<br />
7<br />
Yolanda López, ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva psicoanalítica del maltrato<br />
infantil, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 128.<br />
10
mencionadas y no se circunscribe a la supuesta equivalencia entre agresividad y<br />
registro imaginario en la teoría de Lacan.<br />
Quiere interrogarse entonces la posición subjetiva frente a aquellos actos<br />
provenientes de quienes el niño esperaría los cuidados y el amor, los cuales le son<br />
fundamentales no sólo para sobrevivir sino para existir como sujeto. El padre y la<br />
madre en tanto Otros primordiales en la constitución psíquica del sujeto, son<br />
tomados aquí como funciones y no como progenitores, teniendo en cuenta la<br />
diferenciación entre la función de la madre y la función del padre, pues mientras la<br />
primera inscribe al niño en el amor y el deseo, la segunda lo inscribe en la Ley.<br />
Además, el niño está expuesto al goce de la mujer que hay en la madre y al goce<br />
perverso del padre, goces vehiculizados en las formas extremas de exclusión,<br />
flagelación, y destrucción, cuyos efectos se espera vislumbrar en el presente<br />
trabajo 8 .<br />
Objetivos<br />
Objetivo general:<br />
- Dilucidar las posiciones subjetivas frente a la agresividad del Otro materno y el<br />
Otro paterno durante la infancia, en niños que se encuentran bajo medidas de<br />
protección.<br />
Objetivos específicos:<br />
- Esclarecer la relación entre las nociones de trauma y fantasma con el<br />
fenómeno del maltrato.<br />
8 Cabe aclarar que si bien en la pregunta de investigación se utilizan los términos de Otro materno<br />
y Otro paterno - con mayúscula- aludiendo así a las funciones simbólicas y no a los progenitores,<br />
esto no supuso dejar por fuera las dimensiones imaginaria y real del padre y la madre, ya que ellas<br />
también están implicadas en la constitución del sujeto.<br />
11
- Dilucidar qué es lo que se constituye como traumático de la agresividad del<br />
Otro materno y paterno durante la infancia.<br />
- Analizar el estatuto del Otro en el fenómeno del maltrato desde los registros<br />
real, simbólico e imaginario.<br />
- Identificar las distintas significaciones y respuestas subjetivas de los niños<br />
frente a la agresividad del Otro materno y/o paterno, a través de sus<br />
testimonios.<br />
Consideraciones metodológicas<br />
El reconocimiento del sujeto del inconsciente, como aquel que a diferencia del<br />
sujeto clásico - el del cogito- , se oculta, se esconde, no sabe lo que dice, no<br />
conoce el texto que porta, conlleva dos consideraciones fundamentales con<br />
respecto al método. La primera, que el sujeto no está siempre allí, listo para ser<br />
observado o capturado por el investigador en cualquier palabra que dice, ya que el<br />
sujeto se produce como una emergencia, una irrupción, en el sentido de lo que<br />
emerge y a veces de lo que no da espera para hacerse escuchar. La segunda,<br />
que el inconsciente en tanto estructurado como un lenguaje, no se concibe como<br />
una profundidad, por lo que no se presupone que entre más tiempo se escuche y<br />
más profundas sean las entrevistas más se logra acceder a él.<br />
Esto conduce a considerar el método psicoanalítico como el único posible para<br />
hacer emerger al sujeto del inconsciente y captarlo en sus evanescencias, por lo<br />
que es tomado como método de investigación, en tanto posibilita indagar, "los<br />
procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías" 9 , y no en tanto<br />
tratamiento. En consecuencia esta investigación se sirve de dos vías<br />
simultáneamente: una práctica y otra teórica. La práctica conllevó la realización de<br />
entrevistas a diez niños entre los 6 y los 13 años de edad, siete de ellos se<br />
encontraban internados en instituciones de protección por situación de maltrato y/o<br />
9 Sigmund Freud, “Dos artículos de enciclopedia: y ”,<br />
Obras completas, volumen 18, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1984, p. 231.<br />
12
abandono, cuatro en la ciudad de Pereira y tres en una institución de Medellín;<br />
dos niños se encontraban en un hogar sustituto de Bienestar Familiar, y una niña,<br />
cuyo padrastro se encontraba bajo medida de amonestación 10 . La vía teórica,<br />
implicó el abordaje de conceptos psicoanalíticos, como los de trauma, angustia,<br />
realidad psíquica, fantasma, Otro y posición subjetiva, los cuales permitieron el<br />
análisis de los testimonios de los niños. Así mismo, la revisión teórica posibilitó la<br />
formulación de algunas hipótesis, las cuales fueron contrastadas con el material<br />
obtenido en las entrevistas.<br />
En el proyecto de investigación se formularon cuatro hipótesis. La primera, supone<br />
que lo que deviene traumático de la vivencia del maltrato es la pérdida del amor<br />
del Otro, ante la caída de los soportes imaginarios donde se anclaba el sujeto en<br />
el deseo del Otro. La segunda que el maltrato deviene traumático cuando está por<br />
fuera no solo del revestimiento libidinal sino también de su inscripción en lo<br />
simbólico. La tercera, que la satisfacción pulsional de un sujeto o en otras palabras<br />
su fijación de goce -lo que también implica sus renuncias o privaciones a dicho<br />
goce-, es la que determina su posición fantasmática, y no los acontecimientos en<br />
sí mismos. Y la cuarta, que si el padre en lugar de operar una pérdida de goce,<br />
correlativa a la castración, produce un más de goce a través de actos de crueldad<br />
y violencia, quizás, en lugar de introducir al sujeto por la vía del deseo, lo lleve por<br />
la pendiente del goce.<br />
Lugar del investigador: Entendimiento, no comprensión<br />
Tomar el método psicoanalítico como método de investigación, implica<br />
preguntarse por la función y el lugar del investigador, interrogando si estas son las<br />
mismas del psicoanalista.<br />
10 Véase: Anexo 1. Se presentan las razones, el tiempo y tipo de la medida de protección en cada<br />
uno de los casos, las condiciones familiares, la edad y el número de entrevistas realizadas con<br />
cada niño.<br />
13
Con respecto a la función del investigador, puede decirse que no es la misma que<br />
ocupa el analista en el dispositivo. En éste último, el analista está en posición de<br />
semblante de objeto a, como aquel que causa el deseo de saber en el analizante,<br />
reenviando al sujeto al encuentro con su división, para hacer emerger en el lugar<br />
de la producción los significantes amo que lo determinan y en el lugar de la<br />
verdad el saber de lo inconsciente. Aquí la pregunta, el enigma, se sitúan del lado<br />
del analizante, quien a partir de ella dirigirá su demanda a un analista a quien le<br />
supone un saber sobre su síntoma.<br />
Por el contrario, el investigador le dirige una demanda a quien tiene un saber<br />
sobre su problema de investigación, saber que le ha dado su experiencia, en la<br />
cual le pide que hable, si así lo desea, sobre dicha experiencia. En este sentido el<br />
investigador se sitúa como un sujeto dividido, término ubicado en posición de<br />
agente en el discurso de la histérica, y el entrevistado (S1), está en el lugar del<br />
Otro. En este discurso el saber emerge en el lugar de la producción, el cual será<br />
posteriormente formalizado por el investigador a la luz de la teoría, permitiendo<br />
que ésta sea corroborada, rectificada o enriquecida. En el lugar de la verdad está<br />
el objeto a, como aquello que causa el deseo de saber del investigador, lo<br />
sostiene y lo moviliza en su búsqueda incesante.<br />
Ahora bien, Colette Soler siguiendo a Jacques Lacan, diferencia dos posiciones<br />
posibles del analista, las cuales se pueden ubicar en el grafo del deseo, una en la<br />
que éste se sitúa en el nivel de las demandas, en el piso inferior de grafo, es el<br />
nivel de la sugestión, contestando a la demanda del paciente, bien sea desde la<br />
gratificación o desde la frustración, esto es una manera de dirigirse en función de<br />
los objetos de la demanda y no en función del vacío de la demanda de amor. Esta<br />
posición corresponde a la comprensión, la cual se ubica en el registro de lo<br />
imaginario, es la idea de ser un par con el paciente, estar en simpatía con él, en<br />
posición de simetría, orientándose por la similitud.<br />
14
De otro lado, está la posición de la transferencia, ubicada en la línea superior del<br />
grafo, donde se escucha no desde la comprensión sino desde el entendimiento.<br />
Entender significa fijarse en los efectos de sintaxis del discurso, éste es el registro<br />
del significante y su lógica. Lo que aquí agrega Lacan, dice Soler “es la idea de<br />
aislar, de hacer salir la enunciación de un discurso” 11 .<br />
Es esta segunda posición la que se adoptó en la escucha de los testimonios de los<br />
niños, atendiendo a aquello que más allá de lo enunciado tenía lugar en la<br />
enunciación, puesto que sólo en este nivel puede aparecer la verdad del sujeto, ya<br />
sea enunciada, suspendida o anunciada. Aún cuando esta verdad no se<br />
corresponda con la veracidad, con la realidad de los hechos, ya que su lógica a<br />
diferencia de aquella que rige el pensamiento consciente, admite las múltiples<br />
respuestas divergentes, las contradicciones, sin que estas se excluyan o se<br />
anulen, así como tampoco está regida por la temporalidad cronológica.<br />
Reconocer el modo en que opera la lógica de lo inconsciente, implicó tener en<br />
cuenta las distintas versiones de los niños con respecto a sus vivencias, aunque<br />
estas resultaran contradictorias o incluso opuestas, concediéndole a cada una de<br />
ellas un valor de verdad, pero reconociendo a la vez aquello que se repite en las<br />
distintas respuestas “como al azar”.<br />
11 Colette Soler, La relación con el ser, donde tiene lugar la acción del analista. Lección del 22 de<br />
junio de 1986 del Seminario del Campo Freudiano en Barcelona sobre La dirección de la cura, p.<br />
53.<br />
15
“Lo que se repite, en efecto, es siempre algo que se produce -la<br />
expresión dice bastante sobre su relación con la tyche- como el<br />
azar. Los analistas, por principio, nunca nos dejamos engañar por<br />
eso. En todo caso, recalcamos siempre que no hay que caer en la<br />
trampa cuando el sujeto nos dice que ese día sucedió algo que le<br />
impidió realizar su voluntad, esto es, venir a la sesión. No hay que<br />
tomar a pie juntillas la declaración del sujeto -en la medida,<br />
precisamente, en que siempre tratamos con ese tropiezo, con ese<br />
traspié, que encontramos a cada instante. Este es por excelencia<br />
el modo de aprehensión que entraña el nuevo desciframiento que<br />
hemos propuesto de las relaciones del sujeto con lo que<br />
constituye su condición” 12 .<br />
Lógica de la entrevista<br />
Las entrevistas mediante las cuales se realizó la indagación de las posiciones<br />
subjetivas de los menores expuestos a la agresividad de sus padres, estuvieron<br />
orientadas a la localización subjetiva. Este tipo de entrevistas, si bien proceden del<br />
método clínico psicoanalítico, no tuvieron como propósito verificar las condiciones<br />
de una entrada en análisis, como si lo tienen las entrevistas preliminares; puesto<br />
que no buscaban avalar la demanda de análisis, establecer un diagnóstico<br />
preliminar, constituir una transferencia analítica, ni posibilitar una rectificación<br />
subjetiva.<br />
Estas entrevistas tienen un carácter semidirigido "en el sentido en que no es<br />
enteramente abierta, ni se canaliza mediante un gran número de preguntas<br />
precisas" 13 . No es completamente abierta ya que el investigador está orientado<br />
sobre aquello del fenómeno que busca interrogar, a partir de su pregunta de<br />
12<br />
Jacques Lacan, “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, El Seminario, Libro 11,<br />
Buenos Aires, Paidós, 1987, pp. 62-63.<br />
13<br />
Campenhoudt, L. V y Quivy, R, Manual de investigación en ciencias sociales, México, Limusa,<br />
2001, p. 184.<br />
16
investigación y de sus categorías temáticas, lo que implica que dispone de una<br />
serie de preguntas guía, relativamente abiertas que sirven de grandes puntos de<br />
orientación, las cuales son ordenadas, ajustadas y formuladas en el transcurso de<br />
la entrevista misma. Sin embargo es esencial que el entrevistador posibilite el libre<br />
discurrir de la palabra del entrevistado, ya que sólo de esta forma pueden<br />
identificarse las modalizaciones de los dichos, es decir, las palabras e incluso el<br />
tono que indican la posición que el sujeto asume ante lo que dice.<br />
El investigador, debe seguir el rumbo de las respuestas del entrevistado, es decir,<br />
orientarse por los surcos que va tomado el discurso para dejarse sorprender,<br />
indagando de una manera general los aspectos contemplados en las categorías,<br />
pero teniendo sumo cuidado de no forzar las repuestas. En otras palabras, debe<br />
estar dispuesto al azar de la experiencia que permite el encuentro con lo real, tal<br />
como lo plantea Francois Leguil al referirse al lugar del analista en las<br />
presentaciones de pacientes, se requiere, “una aptitud para dejarse conducir, para<br />
dejarse devenir uno mismo un efecto de la sorpresa, no para que la inocencia sea<br />
encumbrada sino para que se comprenda, en un tiempo conciso y finalmente muy<br />
corto, que por medio de lo que un paciente hace de nosotros se puede obrar e<br />
intentar dar vuelta a una situación” 14 .<br />
Entonces lo que ha de comprenderse no es la historia del entrevistado, sino<br />
justamente que esta práctica de las entrevistas está sometida a un encuentro, en<br />
el que el entrevistador se convierte en un efecto de la sorpresa, la cual no supone<br />
la inocencia, pues no es posible prescindir del saber y la experiencia previa, sino<br />
mas bien que la teoría no haga obstáculo a la escucha del decir del sujeto, o en<br />
otras palabras, que no impida la emergencia de algo de su verdad más íntima.<br />
Aunque en esta investigación se esperaba realizar más de una entrevista con<br />
cada niño con la pretensión de abordar asuntos que no hubieran sido desplegados<br />
en el primer encuentro o formular preguntas que se hubieran desprendido de las<br />
14 Leguil, Francois. “La experiencia enigmática de la psicosis en las presentaciones clínicas”, En:<br />
Del Edipo a la sexuación, Buenos Aires, Paidós, 2005, p.295.<br />
17
epuestas aportadas por el entrevistado, no siempre esto se pudo lograr, de allí<br />
que en este tipo de entrevistas, al igual que en las presentaciones de pacientes, la<br />
función del entrevistador es un aspecto esencial, pues de él depende hacer la<br />
pregunta precisa y oportuna.<br />
“Preguntas precisas sobre un elemento del discurso, obstáculos puestos a<br />
la voluntad del decir del entrevistado, sostenerlo en el discurso cuando no<br />
se sostiene sólo, afirmaciones puntuales, hacen al quehacer del<br />
psicoanalista, quien tiene vedado comprender, esto es, dar por supuesto el<br />
sentido de lo que se dice” 15 .<br />
En cuanto a los aspectos abordados en las entrevistas, se indagó, cómo hablan<br />
los niños de sí mismos, si se nombran o no como maltratados, cuál es su modo de<br />
responder frente a la agresividad venida del padre o la madre, cómo se ven ellos<br />
en relación con el Otro que agrede, si justifican o no la agresión, si se ubican<br />
siendo amados u odiados, siendo víctimas o siendo culpables, cuál es su posición<br />
con respecto a la medida de protección, cómo han vivido este proceso, qué<br />
implicaciones ha tenido para ellos el hecho de estar en una institución y no con su<br />
familia, qué esperan y qué desean para su futuro.<br />
Así mismo se indagó de qué modo son nombrados y significados por los niños los<br />
actos del padre y de la madre, qué le ha venido de cada uno de ellos, qué sentido<br />
le da a sus palabras, gestos, acciones u omisiones o qué le hace enigma. Aquí es<br />
necesario mencionar que se trató de captar aquello que el niño construye respecto<br />
a su padre o su madre, y no aprehenderlos en su realidad fáctica, pues es la<br />
realidad psíquica la que determina su posición subjetiva.<br />
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones metodológicas, los aportes de<br />
esta investigación no se dirigen a brindar pautas de intervención con los niños<br />
15 Jorge, Chamorro. El encuentro del psicoanalista con el psicótico. En: Del Edipo a la sexuación.<br />
Editorial Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 289.<br />
18
maltratados susceptibles de ser estandarizadas para todos los que hayan vivido<br />
esta situación, sino a subrayar la necesidad de escuchar y tener en cuenta las<br />
posiciones subjetivas de cada uno de los niños frente a la agresividad del Otro, de<br />
manera que estos no sean ubicados de entrada en el lugar de víctima, que debe<br />
ser siempre separado de quienes vulneran su integridad; sin negar con esto la<br />
importancia de proteger al niño cuando esté expuesto al daño proveniente del<br />
Otro.<br />
19
1.1 INTRODUCCIÓN<br />
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN<br />
El fenómeno del maltrato infantil viene siendo estudiado en los últimos veinte años<br />
de una manera creciente por las disciplinas de las Ciencias Sociales. De esto da<br />
cuenta el Estado del arte titulado Investigación sobre el maltrato infantil en<br />
Colombia 1985-1996 realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,<br />
la fundación FES y la asociación Afecto de Bogotá, en el cual se registran 278<br />
proyectos de investigación- intervención y 1.046 referencias bibliográficas sobre el<br />
tema, realizado en siete macroregiones colombianas (Costa Atlántica, Nororiental,<br />
Noroccidental, Centro, Viejo Caldas, Suroriental y como otra región Huila y<br />
Tolima) 16 .<br />
En otro Estado del Arte titulado Balance de las investigaciones sobre violencia en<br />
la familia en Antioquia y su área metropolitana 17 , de veintiséis estudios recogidos,<br />
se identificaron y analizaron diez investigaciones sobre maltrato contra el menor<br />
de los cuales ocho son de la década del 90' y dos de finales de los 80'. En estas<br />
investigaciones sólo cuatro se ocupan de los efectos de la violencia en menores:<br />
efectos físicos, emocionales, en el aprendizaje y efectos negativos en los<br />
hermanos de los menores 18 . Las demás investigaciones indagan por las causas o<br />
por factores asociados, entre los cuales se destacan factores socioeconómicos<br />
como pobreza, hacinamiento, necesidades básicas insatisfechas, mendicidad o<br />
trabajo del menor, baja escolaridad de los padres; factores socioculturales como<br />
pautas de crianza, baja conciencia colectiva sobre el maltrato, relaciones de poder<br />
en la familia como expresión de las relaciones de poder en la sociedad; factores<br />
16 Sonia Mejía de Camargo, Investigación sobre el maltrato infantil en Colombia 1985-1996. Estado<br />
del arte,Tomos I y II, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación FES y asociación<br />
Afecto, Bogotá, 1997.<br />
17 Blanca Inés Jiménez et al, “Balance de las investigaciones sobre violencia en la familia en<br />
Antioquia y su área metropolitana”, en: Balance de los Estudios sobre Violencia en Antioquia,<br />
INER- Universidad de Antioquia, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2001, p. 10.<br />
18 Ibíd.<br />
20
psicológicos como hijos no deseados y expectativas no satisfechas frente al<br />
menor, ambivalencia en los sentimientos de amor y odio, tensión o estrés por no<br />
logro de metas, proyección de conflictos inconscientes, problemas de salud<br />
mental; factores familiares como inestabilidad familiar, dificultades en la<br />
comunicación, conflictos entre los padres, transmisión generacional.<br />
La mayoría de las investigaciones sobre el maltrato infantil son realizadas desde<br />
marcos referenciales soportados en la sociología, la antropología, la psicología, el<br />
trabajo social, la pedagogía, incluso la salud pública. Se observa, tal como lo<br />
plantea Yolanda López en el estado de la cuestión que realiza sobre el tema, que<br />
estas disciplinas establecen un perfil del problema, al dar cuenta de los agentes<br />
del maltrato, los tipos de violencia que se dan en el hogar, las coyunturas de su<br />
desencadenamiento, las interrelaciones causa- efecto, sus modalidades e<br />
intensidades, los efectos observables y presumibles para la intimidad del<br />
maltratado y de la familia, y las tendencias cuantitativas y cualitativas registradas<br />
para el fenómeno en la sociedad 19 . Es de destacar que asuntos como las<br />
implicaciones psíquicas asociadas con el maltrato y en particular la posición del<br />
niño frente al maltrato, objeto del presente estudio, no son tratadas a profundidad<br />
en estas investigaciones. Sin embargo, son esclarecedoras sobre la manera cómo<br />
es entendido el maltrato desde las disciplinas sociales.<br />
En el presente capítulo se expone el estado del conocimiento psicológico y<br />
psicoanalítico en la temática del llamado “maltrato infantil”, teniendo en cuenta<br />
especialmente los trabajos que se dedican al estudio del niño maltratado y no los<br />
que abordan las explicaciones sobre el maltrato, por cuanto esta investigación se<br />
interesa en quienes han vivenciado las agresiones del padre y/o la madre y no en<br />
quienes las agencian, además ya se cuenta con estados de la cuestión que se<br />
ocupan de la temática de las causas y factores asociados al maltrato, desde<br />
diversas disciplinas.<br />
19 Yolanda López, ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva psicoanalítica del<br />
maltrato infantil, Op. cit., p. 35.<br />
21
En él se exponen algunas definiciones del maltrato infantil así como los distintos<br />
tipos que se han diferenciado, el estudio de los efectos de éste en el niño en<br />
algunas investigaciones psicológicas y posteriormente, algunos abordajes del<br />
problema en investigaciones y elaboraciones teóricas psicoanalíticas. Así mismo<br />
se tendrán en cuenta las consideraciones metodológicas de los trabajos revisados.<br />
1.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: DEFINICIÓN Y TIPOS DE<br />
MALTRATO INFANTIL<br />
Entre las definiciones de maltrato infantil encontradas en las investigaciones<br />
psicológicas y psicoanalíticas, es posible identificar como elemento común el<br />
hecho de considerar el maltrato infantil como una forma de agresión física, verbal<br />
o psicológica de un adulto hacia el menor. Mientras las investigaciones<br />
psicológicas plantean que éste trae serias consecuencias a nivel físico, cognitivo,<br />
intelectual, afectivo, psicológico y social, los estudios psicoanalíticos señalan que<br />
el maltrato tiene efectos significativos en la constitución subjetiva, en la forma de<br />
amar, de desear y de gozar del sujeto maltratado.<br />
Algunas investigaciones definen el maltrato por la intencionalidad del acto,<br />
mientras otras plantean que se considera maltrato cualquier agresión aún cuando<br />
esta no sea realizada de manera intencional 20 . También se destaca que pueden<br />
ser considerados como maltrato aquellos actos de omisión que traigan<br />
consecuencias negativas para el niño, realizados por individuos particulares, o por<br />
la sociedad en su conjunto, que privan a los niños de su libertad, derechos, óptimo<br />
desarrollo etc.<br />
20 Sandra Viviana Rincón et, al., Manifestaciones del desarrollo en niños abandonados. Tesis para<br />
optar al título de psicóloga. Cali, Universidad Javeriana, 1999 y Flor María Díaz, El maltrato infantil<br />
y la constitución subjetiva, Monografía de la Especialización en niños con énfasis en psicoanálisis,<br />
Medellín, Universidad de Antioquia, 2000.<br />
22
En otra investigación se asume el maltrato como el acto violento en sí mismo, la<br />
violencia es considerada como "toda agresión destructiva que involucra daño o<br />
riesgo de daño a otros, a su libertad o propiedad (…) la violencia puede definirse<br />
como el resultado de la agresividad humana manifiesta en las relaciones<br />
intersubjetivas o dirigida contra sí mismo en el cual se emplea la energía con el<br />
propósito de causar daño" 21 .<br />
Dentro de los tipos de maltrato estipulados en las investigaciones revisadas 22 se<br />
encuentran: el maltrato físico, entendido como la acción intencional que provoca<br />
daño o enfermedad en el niño y que deja una huella física; el maltrato emocional,<br />
entendido como las conductas de los cuidadores que implican rechazo e insultos;<br />
la negligencia o abandono, el cual puede ser emocional o físico, donde el primero<br />
alude a todos aquellos descuidos emocionales, en los cuales el niño no recibe<br />
afecto, estimulación, apoyo o la protección necesaria en cada estado de su<br />
evolución, afectándose su desarrollo y el segundo, corresponde a situaciones de<br />
necesidad física o básica del menor que no son atendidas adecuadamente por<br />
ningún adulto que convive con él, como alimentación, seguridad, higiene etc.; el<br />
maltrato psicológico, definido como todas aquellas acciones violentas sobre una<br />
persona que no dejan huella física pero que tienen incidencia en su afectividad o<br />
en su desarrollo cognitivo, tales como el rechazo, la degradación, la aterrorización,<br />
la corrupción, el aislamiento, la explotación, negación de la responsabilidad<br />
emocional; el maltrato económico, es considerado como la vinculación del menor a<br />
actividades laborales con solo ventajas para el contratante; y el maltrato cultural, el<br />
21 Andrés Felipe Palacio e Isabel Jaramillo, Un caso de maltrato infantil a la luz de una teoría<br />
psicoanalítica del trauma. Trabajo de grado para optar al título de psicólogo, Medellín, Universidad<br />
San Buenaventura, 2002, p.13.<br />
22 Flor María Díaz, El maltrato infantil y la constitución subjetiva, Monografía de la Especialización<br />
en niños con énfasis en psicoanálisis, Medellín, Universidad de Antioquia, 2000; Sandra Viviana<br />
Rincón et al., Manifestaciones del desarrollo en niños abandonados. Tesis para optar al título de<br />
psicóloga. Cali, Universidad Javeriana, 1999; Erica Katherine Sierra, Estudios sobre el maltrato<br />
infantil, Caso particular niños pertenecientes a la etnia Ticuna, municipio de Puerto Nariño,<br />
Amazonas, Monografía para optar al título de psicóloga, Bogotá, Universidad Nacional de<br />
Colombia, 1998; Cristina Castro, Maltrato infantil, Monografía de la Maestría en psicología clínica,<br />
Bogotá, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 1995; Maria Carmenza Bermúdez, y Magdalena<br />
González, Tipos de castigo y sus efectos en el desarrollo sociopsicoafectivo de los niños, según<br />
casos registrados en la Comisaría de familia de la ciudad de Manizales. Tesis para optar al título de<br />
profesional en desarrollo familia, Manizales, Universidad de Caldas, 1994.<br />
23
cual se evidencia cuando el padre tiene un trasfondo cultural diferente a la<br />
comunidad donde vive, por lo que puede aferrarse a sus valores culturales<br />
reaccionando con agresividad hacia sus hijos, resistiéndose a cualquier tipo de<br />
cambio.<br />
1.3 CONSECUENCIAS O EFECTOS DEL MALTRATO INFANTIL.<br />
INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS<br />
Se ha planteado que las consecuencias varían dependiendo de la edad del niño<br />
en la que fue maltratado, la severidad y el tipo de maltrato 23 y estas pueden ser de<br />
tipo físico, emocional, conductual, social y del desarrollo.<br />
A nivel físico puede tener efectos en el organismo tales como daños orgánicos por<br />
descuido, retraso en el desarrollo, enfermedad, e incluso en ocasiones, la muerte.<br />
A nivel emocional éste trae serias consecuencias como: frustración e inestabilidad<br />
emocional, inseguridad, retraimiento, ansiedad, baja autoestima, depresión,<br />
conductas violentas, conductas pasivas, miedo y falta de confianza en las figuras<br />
paternas. El abandono puede traer consecuencias en la expresión corporal, tales<br />
como: maximización de las expresiones como una forma de ser tenidos en cuenta,<br />
cambio repentino de expresiones que connotan sentimientos, negación a la<br />
sensibilización del dolor físico, retroflexión (introversión), agresión a los objetos y<br />
en las relaciones personales, debido a que estos niños carecen de una<br />
representación de lo que significa el rol de hijo en un hogar 24 .<br />
A nivel conductual los niños presentan frecuentemente desórdenes externalizados<br />
como agresión, hiperactividad, comportamientos evitativos frente a los adultos y<br />
compañeros. A nivel social, se ha encontrado que el maltrato puede producir<br />
dificultades en la formación de relaciones positivas con otros y estas tienden a<br />
restringirse dentro de su ambiente social. A nivel del desarrollo se han encontrado<br />
23 Cristina Castro, Maltrato infantil, Op. cit.<br />
24 Sandra Viviana Rincón et al, Manifestaciones del desarrollo en niños abandonados, Op. cit.<br />
24
ajos niveles de desempeño académico, la adquisición del lenguaje puede<br />
tornarse lenta así como pueden presentarse alteraciones de la atención y el<br />
aprendizaje.<br />
Las actitudes predominantes en los niños maltratados son la soledad, agresividad,<br />
incapacidad para recibir amor, atención y cariño debido a la privación de afecto, de<br />
esta manera no se encuentran preparados para establecer buenas relaciones<br />
interpersonales ya que la socialización empieza en el núcleo familiar.<br />
Igualmente se han encontrado en el menor maltratado problemas de inseguridad,<br />
manifestados en el temor a fracasar en sus actividades cotidianas, timidez,<br />
retraimiento, aislamiento, se plantea que estas conductas pueden surgir de<br />
alteraciones en el establecimiento y en la fuerza del vínculo afectivo padre e hijo.<br />
Se evidencia que las investigaciones psicológicas, ubican los efectos o<br />
consecuencias del maltrato en el niño en una dimensión observable o medible<br />
mediante registros de observación, test psicométricos o cuestionarios que arrojan<br />
síntomas a nivel del comportamiento, del pensamiento o a nivel emocional. Incluso<br />
en muchas ocasiones no es el niño quien da cuenta de estos cambios, sino los<br />
padres, maestros, cuidadores u otros adultos que convivan con él. En este sentido<br />
se incluye poco o se excluye la palabra del niño, sin la cual nada podrá saberse de<br />
lo que está en juego a nivel subjetivo.<br />
En cuanto a los test o cuestionarios, estos proponen unas respuestas<br />
preestablecidas y estandarizadas a partir de los síntomas que se suponen deben<br />
presentarse, o de criterios de inclusión y exclusión para el diagnóstico de<br />
patologías, dejando por fuera la particularidad de la vivencia, los accidentes del<br />
lenguaje, las alusiones a aquello vivido como innombrable o enigmático. Desde la<br />
observación y la medición de cambios del comportamiento de los niños<br />
maltratados, sólo puede darse cuenta de la afectación de los procesos cognitivos,<br />
del desarrollo, habilidades, actitudes y emociones, que si bien son importantes y<br />
25
evidencian sin lugar a dudas alteraciones significativas que deben ser tenidas en<br />
cuenta para el trabajo con estos niños y con sus padres, nada dicen de las<br />
posiciones y respuestas subjetivas, ya que el yo nada sabe de su verdad más<br />
íntima y más oscura, la cual sólo puede emerger en las fallas, equívocos,<br />
tropiezos y contradicciones del discurso racional 25 .<br />
Es por esto que las respuestas del sujeto no pueden ser contabilizadas ni<br />
sometidas a los criterios de validez y confiabilidad de las pruebas psicológicas;<br />
primero, porque aquello que lo caracteriza es que puede mentir, como Freud lo<br />
demostró, “nos muestra, que en el sujeto humano hay algo que habla, que habla<br />
en el pleno sentido de la palabra, es decir algo que miente, con conocimiento de<br />
causa, y fuera del aporte de la conciencia” 26 . Y segundo, porque el inconsciente<br />
admite las múltiples respuestas contradictorias, sin anularlas, ni excluirlas.<br />
1.4 INVESTIGACIONES Y ELABORACIONES PSICOANALÍTICAS<br />
Mientras en las investigaciones psicológicas se considera al menor como un ser<br />
vulnerable, pasivo y sometido, y por consiguiente víctima del maltrato, en las<br />
elaboraciones psicoanalíticas sobre el tema, se reconoce que si bien el niño puede<br />
ser víctima de un adulto que lo somete a su poder y su crueldad, también tiene el<br />
estatuto de sujeto responsable, en tanto es un sujeto de la elección, que responde<br />
de una manera particular frente a aquello que le viene del Otro. En este sentido la<br />
noción de responsabilidad subjetiva ocupa un lugar importante en varios trabajos,<br />
tanto del agresor como de quien es objeto de la agresión. Reconocer dicha<br />
responsabilidad de ningún modo implica desconocer que los excesos del Otro<br />
25 También llamado por Lacan discurso corriente, común, discurso de la realidad, aquel que<br />
corresponde a la palabra vacía, en el cual el sentido ya está de alguna manera dado, fijado de<br />
antemano, a diferencia de la cadena significante en la que se producen los efectos de creación de<br />
sentido. Ver: Seminario 5. Las Formaciones del inconsciente. Clase 1. Paidos, Buenos Aires,1999,<br />
p.18<br />
26 Jacques Lacan, Los escritos técnicos de Freud, El seminario, Libro 1, Paidos, Buenos Aires,1°<br />
edición en español, 1981,p.287<br />
26
sobre el niño, producen consecuencias en el sujeto en sus modos de amar,<br />
trabajar, desear y gozar.<br />
En varios de los trabajos revisados como el de Palacio y Jaramillo y el de Díaz, se<br />
aborda el tema del maltrato a la luz de la teoría psicoanalítica sobre el trauma,<br />
considerando este último en su valor estructural y constitutivo, el cual tiene efectos<br />
retroactivos que son particulares a cada sujeto. Se resalta el carácter excesivo de<br />
la vivencia traumática, la cual no alcanza una significación y se muestra refractaria<br />
a inscribirse en lo simbólico.<br />
Otro aspecto abordado en varias investigaciones como son la de López y la de<br />
Eliacheff, es el de las instituciones de protección, frente a lo cual hay distintas<br />
posiciones, que van desde el reconocimiento se su función de ley, en tanto<br />
introducen un límite a los excesos de los padres sobre sus hijos, hasta<br />
considerarlas generadoras de mayor violencia.<br />
1.4.1 Maltrato infantil y constitución subjetiva<br />
La investigación realizada por Flor María Díaz Chalarca, que lleva por título El<br />
Maltrato infantil y la constitución subjetiva, es una monografía alrededor de la<br />
pregunta acerca de cómo el maltrato infantil afecta la constitución del sujeto,<br />
partiendo de la hipótesis de que si bien es cierto que para dar cuenta de dicha<br />
constitución están la estructura y su operador -el padre real como agente de la<br />
castración -, también es cierto que cada persona tiene que enfrentarse a una<br />
pareja parental particular que ha de afectar la estructuración del sujeto, cuando se<br />
da bajo la realidad del maltrato.<br />
El trabajo se realiza a partir de la revisión bibliográfica psicoanalítica para dar<br />
cuenta y articular conceptos como el trauma, la historia, necesidad, demanda y<br />
deseo, relación de objeto, deseo de la madre y función paterna, complejo de<br />
Edipo, castración, pulsión de muerte, agresividad y fantasma, sirviéndose así<br />
mismo la autora de algunas breves viñetas clínicas de personas que fueron<br />
27
maltratadas en su infancia, para ilustrar algunos efectos del maltrato, así como la<br />
responsabilidad subjetiva del maltratado.<br />
Lo primero que introduce la autora es el valor que tiene la propuesta freudiana del<br />
trauma, entendido en el aprés coup de la significación que hace el sujeto de un<br />
hecho vivido tiempo atrás y la noción de historia que introduce Lacan, pensada<br />
como una lógica sincrónica y no diacrónica como sí lo es el concepto de<br />
desarrollo. "El valor del trauma no es contingente sino estructural y constitutivo de<br />
una historia que se caracteriza por el entrelazamiento sincrónico de sus<br />
elementos: los que surgen en un momento determinado de la vida del sujeto -en<br />
el pasado - y se reeditan en cualquier otro momento" 27 .<br />
Apoyada en un planteamiento de la psicoanalista argentina Janine Puget, Flor<br />
María Díaz afirma que un acto maltratante no necesariamente es percibido por el<br />
niño como falta de amor, al menos en un principio, ya que la meta de todos los<br />
niños al inicio de su constitución subjetiva, es ganar el amor de sus padres, pues<br />
el deseo de reconocimiento es lo que funda al sujeto, esto puede llevarlo a<br />
soportarlo todo, incluso el agobio del maltrato.<br />
Si bien esta autora reconoce y reitera que las respuestas y lecturas que hace un<br />
sujeto de la experiencia de maltrato son distintas, y en este sentido no es posible<br />
establecer una relación unívoca entre el maltrato y alguna de las estructuras, -<br />
psicótica, neurótica o perversa-, afirma que éste trae consecuencias importantes<br />
en la capacidad del sujeto para amar y trabajar, introduciendo una definición<br />
propia del maltrato infantil: "todas aquellas acciones - incluidas las de palabra- y<br />
las omisiones sistemáticas de los actos debidos, cuyo efecto, independientemente<br />
de la intención que los conduce, es el bloqueo, deterioro o restricción severa de la<br />
capacidad humana para amar y trabajar" 28 .<br />
27 Flor María Díaz, El maltrato infantil y la constitución subjetiva, Monografía de la Especialización<br />
en niños con énfasis en psicoanálisis, Medellín, Universidad de Antioquia, 2000, p. 74.<br />
28 Ibíd., p. 81.<br />
28
De acuerdo con esta definición el maltrato está dado por dos aspectos: que las<br />
acciones u omisiones sean sistemáticas y no episódicas, y que afecte de alguna<br />
manera la capacidad humana para amar y trabajar. Sin embargo la autora<br />
reconoce que es imposible probar que todas las personas que han sido<br />
maltratadas en la infancia padecen o tienden a padecer dificultades serias en los<br />
campos del amor y el trabajo.<br />
Frente a esta definición es posible cuestionar si realmente los efectos en el sujeto<br />
son independientes de la intención que los conduce, y si son independientes de la<br />
significación que quien vivencia el acto agresivo, les atribuye, ya que según este<br />
planteamiento, producirían el mismo efecto los actos cometidos con la intención de<br />
castigar y evitar la repetición de la falta cometida, que los actos arbitrarios y<br />
excesivos, donde se satisface una voluntad de daño en la crueldad desmedida.<br />
La autora expone que no pueden darse consecuencias felices del maltrato merced<br />
a una interpretación positiva del mismo hecha a posteriori. Esto lo ilustra con un<br />
caso en el que una mujer adulta que se jactaba de que el maltrato recibido en su<br />
infancia no había logrado apocarla, ya que había logrado una alta posición social y<br />
nivel académico, no daba cuenta del carácter despótico y tirano por el que era<br />
conocida entre sus subalternos.<br />
Por otro lado plantea que nadie está exento de cumplir un papel activo en cuanto<br />
al maltrato, ya que la agresividad hace parte del bagaje pulsional que trae el ser<br />
humano desde el momento de su nacimiento. Pero Tánatos no es la única pulsión<br />
constitutiva, también está Eros - pulsión de vida - que coexiste con la pulsión de<br />
muerte. Retomando a Freud, Díaz afirma que el amor es la vía de mayor eficacia<br />
para restringir la acción de Tánatos, pero para que el amor cumpla esta función no<br />
puede aparecer de manera tenue sino de manera constante y clara '' (…) la misma<br />
ambigüedad en la expresión de afecto acusa un efecto de desestabilización del<br />
29
sujeto y de acrecentamiento de la angustia ante lo enigmático del deseo del<br />
Otro" 29<br />
Sin embargo, frente a esta afirmación cabe recordar que el deseo del Otro siempre<br />
es enigmático, y en este sentido podría decirse que el sujeto tiene que vérselas<br />
con una ambigüedad inevitable frente a la pregunta ¿qué soy para el otro?, lo cual<br />
no implica que el empuje de la pulsión de muerte no se encuentre pacificado por el<br />
amor, cosa distinta a que el sujeto tenga ocasión de constatar y padecer los actos<br />
agresivos producidos por el goce irrefrenable y mortífero proveniente del Otro<br />
paterno o materno.<br />
En cuanto a las causas del maltrato Díaz concluye que a nivel imaginario, éste es<br />
efecto de la reciprocidad que se suscita a este nivel, donde la agresividad es<br />
correlativa a la constitución del yo atravesando así las relaciones intersubjetivas. A<br />
nivel real el maltrato indica la presencia de un empuje al goce, siendo correlativo<br />
de la pulsión de muerte, la cual puede llevar a la destrucción del otro o de sí<br />
mismo.<br />
1.4.2 Efectos del maltrato infantil en la intersubjetividad<br />
La investigación realizada por Palacio y Jaramillo, titulada: “Un caso del maltrato<br />
infantil a la luz de una teoría psicoanalítica del trauma” 30 , tiene como propósito<br />
indagar sobre los efectos del maltrato en la intersubjetividad en sujetos que han<br />
sufrido violencia en su infancia. Esta investigación de pregrado, se fundamenta en<br />
la teoría psicoanalítica del trauma.<br />
La pregunta de investigación es: ¿Cuál es la posición del sujeto que ha sufrido<br />
maltrato en la infancia? Dentro de sus objetivos se encuentran: describir el modo<br />
29 Ibíd., p. 85.<br />
30 Andrés Palacio e Isabel Jaramillo, Un caso de maltrato infantil a la luz de una teoría<br />
psicoanalítica del trauma, Op.,cit.<br />
30
de relación del sujeto al otro, identificar la relación del sujeto a los ideales e<br />
identificar la configuración del sujeto en lo simbólico.<br />
Los autores parten de dos supuestos teóricos. El primero donde se plantea que<br />
cuando un niño sufre un acto violento, la escena queda acuñada como<br />
acontecimiento potencialmente traumático, entendiendo por trauma "la huella<br />
mnémica de un acontecimiento, no integrado al sistema verbalizado del sujeto que<br />
no alcanza la significación (…) algo en la experiencia que se muestra refractario y<br />
no se inscribe en lo simbólico (…)" 31 . El segundo supuesto, consiste en diferenciar<br />
desarrollo de historia. El desarrollo es asumido como lineal, en cambio la historia<br />
se resignifica desde el presente hacia el pasado. Aspecto también retomado por<br />
Díaz, por cuanto la consideración psicoanalítica del trauma implica la noción de<br />
efecto retroactivo o nachträglich de las vivencias tempranas a partir de vivencias<br />
posteriores.<br />
Se encuentra como hipótesis en esta investigación que el trauma afecta el lazo<br />
social, puesto que la relación del sujeto al discurso como forma de tratar lo real, es<br />
interrumpida por el trauma y el sujeto debe inscribirlo al precio de su neurosis.<br />
La metodología de esta investigación es clínica, asumiendo ésta como una vía de<br />
búsqueda que contribuye a establecer un saber a partir de una práctica. El método<br />
clínico se funda primero sobre la experiencia de lo único para referir a lo múltiple y<br />
retornar a lo único. Apoyados en la propuesta metodológica de investigación<br />
clínica de C. Mejía y F. Ansermet, plantean que ésta se resiste a establecer un<br />
saber únicamente fundado sobre universales, pero exige una aproximación que<br />
tenga en cuenta los imperativos generalizadores de la ciencia.<br />
En el caso estudiado, se encontró que las relaciones imaginarias y duales, están<br />
determinadas por la rivalidad, entendida como las agresiones físicas y verbales<br />
31 Lacan 1981 citado por Palacio y Jaramillo, Op cit., p. 10.<br />
31
que provienen de los otros, hermano, profesores, compañeros de estudio y<br />
trabajo, frente a las cuales el niño se defiende agrediéndolos.<br />
Un elemento importante que aporta esta investigación, es que no todas las<br />
agresiones venidas del otro son maltratantes para el sujeto, sólo aquellas que son<br />
inmotivadas, caprichosas, que escapan al sentido, a la posibilidad de ser<br />
simbolizadas por el significante, proviniendo de un Otro en tanto alteridad radical,<br />
que deja al sujeto objetivado por su injuria.<br />
De este modo para el niño entrevistado, las agresiones del hermano constituyen<br />
un maltrato, siendo para él un enigma, por cuanto éste es elevado a la categoría<br />
de Otro, alteridad radical, siendo quien objeta sus ideales y quien lo objetiva desde<br />
el no reconocimiento. Contrario a lo que ocurre con las agresiones provenientes<br />
de la madre, las cuales son significadas como castigo, ya que ella es reconocida y<br />
elevada a la categoría de Otro simbólico que tiene derechos sobre el sujeto. Sin<br />
embargo, la investigación no aporta suficientes elementos que permitan identificar<br />
y comprender ¿qué le permite al sujeto elevar a la madre a la categoría de Otro<br />
simbólico?, ¿qué función cumple la madre para este sujeto?, ¿por qué ésta no ha<br />
posibilitado una intervención de la ley del padre simbólico que pacifique la<br />
agresión de un hermano sobre el otro, dando lugar al vínculo fraternal?<br />
Loa autores plantean que este niño se identifica con el objeto de goce, objeto del<br />
maltrato, ubicándose como la víctima, lugar donde se articula su ser. Una víctima<br />
que intenta apelar a un Otro simbólico (madre, psicólogo, justicia, pandillas), que<br />
acuda en su ayuda a través de una mediación simbólica que pueda pacificar ese<br />
real, ya que sus respuestas (malos pensamientos, deseos de muerte hacia el<br />
agresor, intentos de explicarse el comportamiento del agresor) no logran allanar su<br />
división subjetiva. "Todo este tratamiento que el sujeto hace de lo real en la<br />
articulación de lo imaginario a lo simbólico no se muestra suficiente para vérselas<br />
32
con eso que no marcha en lo real, con ese Otro alteridad radical que es el<br />
hermano 32 .<br />
Finalmente se hace una referencia a la relación entre la injuria y el maltrato, "la<br />
injuria aquí es entendida en su dimensión tanto verbal como de hecho, por esto<br />
comprende el maltrato físico y verbal ya que en los dos el sujeto se convierte en<br />
un objeto, en este caso el objeto del trauma, lugar que remite a lo real, en último<br />
término a lo estructural que es inefable y enigmático" 33 .<br />
1.4.3 El maltrato psicológico o la mortificación del ser<br />
En el texto Usos y abusos del maltrato: una perspectiva psicoanalítica, Héctor<br />
Gallo, desarrolla varios ejes conceptuales psicoanalíticos como son: la pulsión, el<br />
goce, el masoquismo, la responsabilidad subjetiva, el deseo y la ética,<br />
interrogando la lógica subjetiva puesta en juego en el maltrato.<br />
El autor, no pone el acento en el hecho objetivable y constatable en el organismo<br />
- dimensión esencial del fenómeno para los médicos o penalistas-, sino en la<br />
eficacia simbólica de una palabra, un gesto, una mirada, introduciendo así la<br />
realidad psíquica como aquella que se rige por las leyes del inconsciente, y que no<br />
es aprehensible por la observación o la medición. En este sentido afirma que el<br />
maltrato psicológico no existe por fuera de una clínica de la subjetividad, ya que es<br />
algo que se escucha, no que se observa, en tanto está articulado con la historia<br />
del sujeto.<br />
Plantea además, que la explicación que se ha intentado dar a síntomas como el<br />
retraimiento, la tristeza, el resentimiento social, el desinterés, la agresividad<br />
desmedida y el fracaso escolar, en lugar de clarificar el problema cae en una<br />
32 Palacio y Jaramillo, Op. cit, p. 71.<br />
33 Ibíd., p. 72.<br />
33
generalidad ambigua, ya que esto síntomas pueden generarse tanto por maltrato<br />
como por sobreprotección.<br />
Un aspecto importante, tiene que ver con la introducción que hace el autor de la<br />
responsabilidad subjetiva del “maltratado” por oposición a la victimización:<br />
"para un psicoanalista la noción de víctima no existe más que como una posición<br />
imaginaria donde la queja es primordial (…) es cierto que hay víctimas reales (…)<br />
pero no por ser objeto de un real efectivo hay que creer a la víctima incapaz de<br />
comportarse como un sujeto de pleno derecho, es decir, incapaz de<br />
responsabilidad en lo tocante a su devenir" 34 .<br />
Este trabajo dedica varios de sus capítulos al tema del maltrato psicológico sobre<br />
el cual se centran muchas discusiones en las instituciones de protección, dado<br />
que no implica secuelas corporales visibles que puedan ser prueba suficiente para<br />
un dictamen médico y para responsabilizar penalmente al victimario.<br />
Un primer planteamiento formulado por el autor es que el maltrato psicológico no<br />
puede darse sino allí donde hay un vínculo afectivo, siendo un fenómeno que<br />
puede tener como antecedente el amor o presentarse en forma simultánea como<br />
expresión de una ambivalencia afectiva no resuelta 35 .<br />
Ante esta afirmación surge el interrogante si puede decirse lo mismo para el<br />
maltrato real que se da como forma de satisfacción a la tendencia agresiva, esto<br />
es, aquella que obedece al empuje de la pulsión de muerte por fuera de toda<br />
simbolización. Esta misma pregunta la formula Díaz, bajo estas formas: ¿Ante<br />
cuál afecto se encuentra un niño maltratado? ¿Es el amor realmente el afecto que<br />
conduce el insulto y la humillación constantes, el trato cruel, el abuso sexual o<br />
cualquiera otra expresión del maltrato? ¿Es sin lugar a dudas el odio la musa del<br />
acto maltratante? La respuesta que da Díaz es que tal vez no.<br />
34 Gallo, Héctor, Usos y Abusos del Maltrato: Una perspectiva psicoanalítica, Medellín, Editorial<br />
Universidad de Antioquia, 1999. p. 98.<br />
35 Ibíd., p. 15.<br />
34
Pareciera que es difícil creer que el amor pueda estar excluido del vínculo que<br />
establece una madre o un padre con un hijo, pero de ser así, ¿qué efectos podrá<br />
tener para un sujeto la pulsión de muerte que le dirige el Otro en su manifestación<br />
más pura, desligada de los efectos pacificantes del Eros?<br />
El maltrato psicológico se instala a partir de una serie de mensajes o actos<br />
reiterativos e insistentes, "(…) se configura cuando deja de ser una forma<br />
contingente de manifestar el odio al más íntimo y se convierte en un acto<br />
sistemático de condena a la infelicidad. Este acto le da consistencia a un supuesto<br />
verdugo, que en la vida cotidiana reitera una sentencia humillante para su víctima,<br />
ser a quien le está recordando constantemente su desgracia, dibujándole un<br />
destino de tribulaciones" 36 .<br />
El autor propone el término “mortificación del ser” en lugar de maltrato psicológico,<br />
para referirse a un daño emocional. Esta mortificación es ocasionada por la<br />
eficacia simbólica de una palabra, un gesto o una mirada. "El psicoanálisis<br />
demuestra que una palabra castiga, humilla, salva e incluso mata; un gesto de<br />
rechazo sistemático o de intolerancia aplasta, una mirada inquisidora horroriza,<br />
pero demostrar que esto es tan eficaz como un golpe con odio o una violación,<br />
exige una demostración clínica rigurosa" 37 . El discurso tiene una potencia para<br />
maltratar y dañar al otro, de este modo, todo hablante-ser es un mortificante en<br />
potencia de todo aquel que se ponga al alcance de su discurso.<br />
El autor realiza una aproximación clínica al tema del maltrato psicológico, a través<br />
de un caso en el cual busca articular el maltrato, el masoquismo y el fantasma de<br />
ser pegado o abusado por el padre o la madre. El objetivo del análisis de dicho<br />
caso, es plantear los posibles resortes de la actualización del masoquismo<br />
femenino en un hombre y dar cuenta de la intervención de elementos imaginarios<br />
en la queja de maltrato psicológico.<br />
36 Ibídem<br />
37 Ibíd., p. 22.<br />
35
Con este propósito, hace un examen del concepto de masoquismo, diferenciando<br />
las tres formas propuestas por Freud: El erógeno, el femenino y el moral, de los<br />
cuales sólo el primero es considerado una perversión, los otros dos denotan una<br />
posición del sujeto en el escenario imaginario y un principio de conducta donde lo<br />
determinante es el dolor moral en si mismo 38 . El masoquismo femenino define una<br />
posición del hombre ubicado en sus fantasías en una situación pasiva, ser<br />
castrado, soportar el coito o parir. El fantasma masoquista es siempre ser pegado<br />
por el padre, ya se trate de un hombre o una mujer.<br />
En la clínica psicoanalítica, el sentimiento de ser maltratado no corresponde<br />
necesariamente con una patología perversa. De esto da cuenta el caso clínico<br />
presentado por el autor, porque se trata de un joven que se siente humillado, no<br />
tenido en cuenta, abusado, ensuciado, por su familia, el círculo social y sus jefes.<br />
Se trata de una queja de maltrato psicológico del otro sobre él "Los demás me<br />
humillan." 39<br />
El autor analiza que no se trata de un caso de masoquismo moral en el que este<br />
sujeto busque fracasar en su vida, tampoco es un perverso dispuesto a crear<br />
dispositivos masoquistas, ni un delirante con la certeza de ser perseguido. El<br />
maltrato psicológico es una metáfora sintomática de la feminidad de este joven. El<br />
sujeto permanece de manera pasiva en lo imaginario, ser penetrado, humillado,<br />
maltratado, en una posición de absoluta indefensión, lo cual constituye su verdad<br />
subjetiva, porque ahí no es mas que un "niño del que abusan" 40 . El fundamento de<br />
"ser abusado" consiste en una imagen y fantasías de penetración - ser violado por<br />
un animal -, donde aparece identificado con una posición de sometimiento<br />
femenino, además la suposición de que sus padres quieren que él sea un<br />
38 Ibíd., p. 163.<br />
39 Ibíd., p.166<br />
40 Ibíd., p. 168.<br />
36
homosexual, y una frase de su madre recordada en el análisis "si hubieras sido<br />
mujer cualquiera habría hecho contigo lo que le viniera en gana" 41 .<br />
Como conclusión el autor plantea que la condición del maltrato psicológico es ante<br />
todo imaginaria, en tanto depende exclusivamente de la lógica de la relación<br />
afectiva que cada sujeto establece con el semejante. Frente a este planteamiento<br />
cabría interrogar, si se afirma que "El maltrato psicológico no corresponde a un<br />
hecho de violencia objetiva, sino de mortificación subjetiva, ocasionada por la<br />
eficacia simbólica de una palabra, un gesto o una mirada” 42 , ¿por qué se dice que<br />
su condición es ante todo imaginaria? ¿Cómo hablar entonces de mortificación del<br />
ser? ¿Los efectos del maltrato psicológico se producen a nivel imaginario,<br />
simbólico o real? Cuando se dice que el maltrato depende de la relación afectiva<br />
con el semejante, ¿dónde queda la relación del sujeto con el goce del Otro?<br />
1.4.4 La inscripción del maltrato en la estructura del vínculo familiar<br />
La investigación realizada por Yolanda López titulada ¿Por qué se maltrata al más<br />
íntimo? Una perspectiva psicoanalítica del maltrato infantil, abonó en forma<br />
significativa el terreno para el presente trabajo, ya que la autora insiste en las<br />
consecuencias y el daño que produce el exceso de maltrato en la subjetividad, en<br />
la forma de desear, de amar y de gozar del sujeto maltratado 43 , pero sin ocuparse<br />
de forma amplia de dichas consecuencias, por cuanto su trabajo se orientó a<br />
explicar las causas que operan en el sujeto agresor para herir y dañar al más<br />
íntimo.<br />
Las preguntas que fundan la investigación son: ¿Cuáles son las causas que en el<br />
sujeto agresor operan para herir, dañar al más íntimo, al más entrañable? ¿Qué<br />
41 Ibid., p.168<br />
42 Ibíd., p. 21.<br />
43 Yolanda López, ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva psicoanalítica del maltrato<br />
infantil, p. 72.<br />
37
de la intimidad subjetiva participa en el acto maltratante? ¿Cuál es la lógica de los<br />
procesos y mecanismos inconscientes que sostienen tales actos de agresión?<br />
La investigación no busca invalidar los avances de otras disciplinas, sino introducir<br />
en el análisis del problema la consideración de los mecanismos inconscientes que<br />
facilitan la agresión entre los seres más próximos y más íntimos, incluyendo los<br />
registros de lo imaginario y lo simbólico, como variables que tienen una función<br />
importante en el desencadenamiento de la agresividad. A lo largo de la<br />
investigación, la autora apunta a situar la responsabilidad subjetiva del agresor,<br />
más allá de las razones externas que puedan estar asociadas a dicha<br />
problemática o dispararla en un momento dado.<br />
La propuesta metodológica consistió de un lado en una exhaustiva revisión<br />
bibliográfica de los conceptos psicoanalíticos de ley, superyó, deseo, pulsión y<br />
goce para crear un campo de sentido desde el cual interpretar el maltrato como<br />
empuje incontenible a agredir al más íntimo; y de otro lado, en la escucha<br />
psicoanalítica a padres y madres maltratadores en dos instituciones de ICBF<br />
Bogotá.<br />
En cuanto a esta escucha, la autora aclara que no se trató de tratamientos clínicos<br />
analíticos, sino de la suspensión del interrogatorio intimidante, de los<br />
enjuiciamientos al maltratador, y de las sugestiones y consejos, lo que permitió<br />
que fueran emergiendo las razones del daño que superaban las justificaciones en<br />
factores socioeconómicos, educativos sociales, dando paso a aquellas que<br />
convocaban la degradación del deseo por el niño agredido, la ferocidad del<br />
superyó enmascarada en ideales inalcanzables y mortíferos, la repetición de un<br />
empuje incontrolable de daño al más amado.<br />
El maltrato infantil, es considerado como una forma de violencia que se da en el<br />
hogar, "entendida como los distintos campos de conflicto en los que dentro de la<br />
familia, actitudes y acciones de sus miembros desbordan regulaciones e ideales<br />
38
sociales'' 44 . En este sentido, el maltrato del que se ocupa es aquel ejercido por los<br />
padres hacia sus hijos, en el cumplimiento de la función paterna y materna,<br />
maltrato particular y paradójico, "porque si bien, como en otros espacios se<br />
sustenta en intenciones educativas y en el logro de ideales, se hace en nombre<br />
del amor de los padres" 45 .<br />
De este modo, la autora introduce el maltrato en la estructura familiar, siendo la<br />
familia donde se humaniza el sujeto a partir de los encuentros primordiales que allí<br />
se dan, los cuales tienen efectos fundamentales en él, posibilitando o no su<br />
inscripción en un orden social. Dicha inscripción exige el sometimiento del niño a<br />
la interdicción paterna, que impide su acceso a la madre como objeto de goce.<br />
Retomando a Freud, López plantea que el amor del Otro protege al niño del<br />
desamparo, del abandono, de la indefensión en que llega al mundo, pero también<br />
lo preserva del odio al que puede quedar expuesto fácilmente. De este modo el<br />
niño se somete a la ley no sólo para ganar su amor, sino también para evitar su<br />
destrucción.<br />
La autora aborda la función paterna, destacando su importancia por la interdicción<br />
simbólica que agencia. Señala las dificultades que pueden presentarse cuando el<br />
padre de la castración falla en su función separadora, por ejemplo cuando se<br />
coloca en el lugar del semejante, del amigo, del cómplice, del confidente. "De esta<br />
manera abandona al niño a los diversos artificios de la seducción materna,<br />
propiciando los distintos juegos incestuosos que en su ejercicio simbólico o real, la<br />
relación especular y deseante con la madre promueve (…) se instaurará una<br />
relación devoradora y absorbente, en la que el niño, prisionero de un deseo<br />
insaciable, buscará responder al ansia de ser todo para la madre" 46 . Esta forma de<br />
vínculo es altamente propiciatoria del maltrato materno ya que difícilmente el niño<br />
podrá colmar las aspiraciones de la madre, ante lo cual surge la decepción de ésta<br />
y puede aparecer allí el maltrato.<br />
44 Yolanda López, Op. Cit., p. 21.<br />
45 Ibídem.<br />
46 Ibíd., p. 90.<br />
39
Pero no sólo la debilidad paterna le dificulta al sujeto la asunción de la ley, los<br />
excesos de un padre cruel pueden llegar a impedirla.<br />
''Cuando el despotismo del padre no es ya un momento necesario de<br />
imposición de la ley, o sólo una representación imaginaria del hijo,<br />
sino que es en lo real una forma continuada de ejercicio omnímodo<br />
del poder, la representación que se instituye en el niño es la de un<br />
padre feroz que fungiendo de ley no se somete a ella y que sin<br />
aceptar su castración, su falta, se sitúa como agente que esgrime un<br />
poder absoluto para someter a su hijo y a los otros del hogar a una<br />
caprichosa interpretación de los mandatos familiares y sociales" 47 .<br />
Es interesante considerar algunos efectos que puede tener el maltrato sobre<br />
sujeto y las distintas posiciones subjetivas que este puede asumir, las cuales son<br />
mencionadas brevemente por la autora a lo largo del segundo capítulo del texto.<br />
Según la autora, las huellas que inscribe el maltrato y el sentido que se le da al<br />
mismo son particulares, modelando de una manera particular la relación del sujeto<br />
al deseo y al amor. El exceso del Otro puede generar en el sujeto una sensación<br />
de desamparo, dolor de existir, profundizando la falta fundamental que signa el<br />
vínculo amoroso entre los seres humanos.<br />
Puede ocurrir que el niño, ante el encuentro con ese padre de la impostura, no sea<br />
capaz de asumir la ley por la imposibilidad de vivirla en sus efectos pacificantes o<br />
la desafíe, identificándose con los rasgos terroríficos de la ley encarnada por el<br />
padre. En esta misma vía del desafío, puede darse que la insistencia compulsiva<br />
de las faltas del niño, obedezca a una necesidad de recibir un castigo de los<br />
padres para absolver una culpa desconocida, culpa superyoica, cuya razón ignora.<br />
Tendríamos aquí una posición apuntalada en un goce masoquista, que pasa por el<br />
cuerpo como expiación y como marca. "Este deseo de castigo se articula a un<br />
fantasma fundamental construido con el otro, colocándose como objeto de su<br />
47 Ibíd., p. 92.<br />
40
goce, en una intención inconsciente de redimir la culpa primordial: desear a la<br />
madre y la desaparición del padre como interdictor y poseedor de la madre" 48 .<br />
Es posible también, que el deseo del niño se silencie ante el reproche incesante<br />
del padre, sumiso ante su voluntad es incapaz sin embargo de responder a todas<br />
sus demandas. Es probable que la respuesta agresiva que quisiera devolver a su<br />
agresor, pase a otro lugar, descargando su violencia contenida contra hermanos o<br />
amigos, llegando a insensibilizarse ante el dolor de los otros, o viviendo su dolor<br />
en una sensibilidad extrema frente a sus semejantes.<br />
Si bien la autora precisa algunos efectos posibles de la agresión del Otro en el<br />
sujeto, no deja de insistir en el carácter subjetivo de los mismos,<br />
"afirmo que el exceso no es inocuo en el forjamiento de la<br />
subjetividad, sólo que sus consecuencias patógenas no son<br />
predecibles y apenas podrán conocerse cuando el sujeto en un<br />
dispositivo clínico de palabra logre saber sobre su verdad<br />
inconsciente, forjada en la singular dialéctica que desde su deseo<br />
y desde el superyó forjó con el otro maltratador" 49 .<br />
Un aspecto interesante encontrado por la autora en la clínica del maltrato como<br />
ella la llama, es que los procesos legales, producen un cierto apaciguamiento del<br />
empuje destructivo de los padres hacia el niño, siendo estos llamados a rendir<br />
cuentas en nombre de una ley. “Y en el reconocimiento de que existe el Otro de la<br />
ley, al que también deben someterse, la omnipotencia imaginaria se abandona, o<br />
por lo menos se reduce, permitiendo la emergencia de la historia que en el<br />
maltratador sostiene el daño. Situado como deudor de una falta, el padre busca<br />
resarcir, sin que, como lo sabemos, lo logre por completo” 50<br />
48 Ibíd., p. 83.<br />
49 Ibíd., p. 135.<br />
50 Ibid., pp. 93-94.<br />
41
1.4.5 Violencia familiar e institucional<br />
Caroline Eliacheff en su libro Del niño rey al niño víctima, se ocupa no sólo de la<br />
violencia parental, sino también de la violencia que tiene lugar en las instituciones<br />
encargadas de proteger a los niños, cuando en ocasiones descalifican la función<br />
paterna o dejan a los niños en una espera interminable de una decisión sobre su<br />
porvenir. La autora presenta sus reflexiones sobre el tema, surgidas en su trabajo<br />
clínico, a partir de algunos casos de niños menores de tres años, maltratados<br />
física o psíquicamente, que son enviados a su consultorio por la guardería<br />
francesa Paul- Manchon d´ Anthony, de índole social. La pregunta que orienta su<br />
trabajo es ¿Cuándo y cómo en la historia de las mentalidades hemos pasado del<br />
niño rey al niño víctima?<br />
A nivel metodológico, la autora se sirve del material obtenido en su experiencia<br />
clínica con los niños que ha atendido por petición de la institución, y de las<br />
sesiones realizadas en su consultorio con psicoanalistas –formados o en<br />
formación-, psicólogos, trabajadores sociales y pediatras, en las que se discute<br />
acerca del lugar que ocupa el niño en la sociedad actual, los aspectos prácticos de<br />
la intervención psicoanalítica y las problemáticas de cada niño.<br />
En cada uno de los capítulos de su investigación, la autora aborda un caso<br />
distinto, situando la problemática del niño a nivel familiar, social, institucional y en<br />
ocasiones, jurídico, planteando reflexiones y cuestionamientos acerca de las<br />
intervenciones realizadas por los funcionarios de las instituciones de protección,<br />
por las madres sustitutas, por el responsable del grupo 51 , por el equipo de<br />
personas que atienden en los hospitales los partos anónimos, por el Consejo de<br />
Familia, entre otros, señalando los efectos que tienen estas intervenciones en los<br />
niños.<br />
51 El responsable del grupo es quien se ocupa del expediente administrativo del niño y le informa<br />
regularmente su situación jurídica, las consecuencias que ésta trae en su futuro cercano y lejano,<br />
recibe los futuros padres adoptivos y les suministra la información que se posee, sin censurarla y<br />
respetando la ley.<br />
42
En los análisis que realiza, identifica por ejemplo la presencia de violencia en<br />
situaciones en las cuales se manipula el tiempo de espera del niño para darse en<br />
adopción, ya que el Consejo de Familia no sólo espera los dos meses estipulados<br />
por ley, sino que éste tiempo se extiende hasta los cinco o seis meses de edad. O<br />
las violencias producidas por la institución de protección, al impedir a los padres<br />
las visitas, por el riesgo que puede correr el niño estando en su presencia, así<br />
afirma: “La separación no debería traer jamás por añadidura la supresión de la<br />
presencia de los padres sino, por el contrario, permitir un mejor aprovechamiento<br />
de esta presencia” 52 .<br />
Plantea que este tipo de intervención va de la mano de la identificación con la<br />
víctima y de los juicios de valor que algunos profesionales, como los trabajadores<br />
sociales, realizan de los padres maltratadores, asimilando totalmente las personas<br />
a sus actos, “no es posible pretender respetar un niño si no se respeta a sus<br />
padres, de los cuales ha surgido” 53 . La autora considera que cuando se pretender<br />
“educar” a los padres en nombre de la protección del hijo, se ejerce una violencia<br />
tanto sobre los padres como sobre los hijos. “Sobre los padres, al imponer un<br />
cambio sin ofrecer el mínimo marco para elaborar ese cambio; sobre el niño,<br />
descalificando a sus padres, hagan lo que hagan” 54 .<br />
En el capítulo denominado El niño víctima, la autora desarrolla la tesis que da<br />
lugar al título del libro, planteando una transformación del lugar que ocupaba el<br />
niño en la familia y la sociedad. El reinado del niño comienza hacia la segunda<br />
mitad del siglo XVIII, cuando el niño se convierte en el bien más preciado e<br />
irremplazable, siendo confiada su educación a los especialistas en la materia,<br />
quienes utilizaban la violencia como medio para templar el espíritu, lograr<br />
obediencia, sumisión y disciplina, es la época de la llamada pedagogía negra.<br />
Eliacheff señala lo contradictoria que resulta la representación del niño rey, ya que<br />
52 Caroline Eliacheff, Del niño rey al niño víctima. Violencia familiar e institucional, Buenos Aires,<br />
Nueva Visión, 1997.pp. 122- 123<br />
53 Ibíd, p. 19.<br />
54 Ibíd, p.55.<br />
43
siendo considerado como un don maravilloso y único, centro del núcleo familiar,<br />
era sometido “por su bien” a las peores violencias.<br />
A partir de la finalización de la segunda Guerra Mundial, el niño empieza a perder<br />
su lugar privilegiado, para ser aceptado debe ser perfecto y llegar cuando se lo<br />
espera. En este sentido la ciencia posibilita el control de la natalidad para asegurar<br />
un mejor futuro a cada niño. La representación del niño víctima empieza a tener un<br />
lugar, aunque es tan ambigua y contradictoria como la del niño rey, ya que el niño<br />
víctima es a la vez el niño sabio, exaltado por la ciencia, el niño de los derechos, y<br />
el centro de la educación. En este sentido afirma la autora que hemos pasado de<br />
la era del niño rey a la del niño víctima.<br />
Eliacheff plantea hacia el final de su libro una hipótesis interesante aunque no es<br />
desarrollada en este trabajo, interroga si la representación del niño maltratado, en<br />
la era del niño víctima, “¿no será una forma perversa por parte de los adultos de<br />
descargar todas sus responsabilidades en sus hijos, y en todas las instituciones<br />
estatales tan accesibles, para permanecer ellos mismos en un estadio infantil?” 55<br />
55 Ibíd, p.110.<br />
44
INTRODUCCIÓN<br />
2. ¿ES EL MALTRATO TRAUMÁTICO?<br />
Una de las problemáticas esenciales, en relación con el maltrato que el Otro le<br />
propicia a un niño a través de los golpes, humillaciones, injurias, negligencia o<br />
abuso sexual, es la pregunta por los efectos de dicho acto. ¿Se trataría de un<br />
daño? ¿Un daño físico o moral? ¿Se trataría de un daño con secuelas o un daño<br />
irreparable? ¿Tiene el niño posibilidades de defenderse de este daño? En otras<br />
palabras, ¿puede considerarse que este acto tiene en sí mismo consecuencias<br />
traumáticas? Las preguntas anteriores sin duda tienen fundamento, por cuanto<br />
tanto la sociedad como la clínica, en particular la psicoanalítica, se preguntan por<br />
los modos posibles de intervención.<br />
No sin riesgo es posible aseverar, que hay un cierto consenso en la suposición de<br />
que efectivamente toda acción violenta que se desprende de la persona a la cual<br />
el niño está ligado afectivamente, vitalmente, es una acción traumática y que deja<br />
al niño en posición de víctima, entendida ésta en su acepción común como:<br />
“persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita” 56 o “persona que<br />
sufre las consecuencias de una acción propia o de otros” 57 . No obstante la víctima<br />
también es “persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de<br />
otra” 58 , acepción que aunque dejada de lado por las instituciones, señala<br />
justamente una posición del sujeto, ya que es distinto darle al niño el lugar de<br />
56<br />
Diccionario de la Real Academia Española, Tomo II, vigésima primera edición, Madrid, 1992, p.<br />
2086.<br />
57<br />
Diccionario enciclopédico Larousse, volumen VIII, Editorial Planeta, Chile, 1992, p.2455.<br />
58<br />
Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit., p. 2086.<br />
45
quien pasivamente es sometido al daño del Otro, a considerar que éste incluso<br />
puede hacerse castigar o consentir la agresión en la cual el Otro satisface su<br />
tendencia destructiva. En este orden de ideas, interesa a esta investigación<br />
construir una elaboración sobre los efectos de una acción de esta índole sobre el<br />
sujeto, teniendo en consideración no sólo lo que viene del Otro, sino lo que le es<br />
clásico al psicoanálisis desde sus orígenes mismos, la respuesta del sujeto y sus<br />
efectos.<br />
En consecuencia se hará una revisión inicial a las consideraciones actuales del<br />
Código de la Infancia y la Adolescencia sobre el maltrato, para luego revisar la<br />
noción de trauma en el psicoanálisis, las relaciones entre trauma originario,<br />
mortificaciones narcisistas y traumatismos de la civilización. Buscando contrastar<br />
la concepción psicoanalítica con la concepción social del trauma, que se ha<br />
derivado paradójicamente de la introducción de los derechos del niño, la cual<br />
podría denominarse como concepción generalizada del trauma.<br />
2.1 EL ESTATUTO DEL NIÑO MALTRATADO EN EL CÓDIGO DE LA<br />
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA<br />
El Código de la infancia y la adolescencia expedido por la Ley 1098 de 2006, tiene<br />
por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso<br />
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un<br />
ambiente de felicidad, amor y comprensión 59 . Su objeto, según el artículo 2, es<br />
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y<br />
libertades, así como su restablecimiento. Según este código, se entiende por niño<br />
o niña las personas entre los 0 y 12 años, y por protección integral, el<br />
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los<br />
59 Luis Alberto Reyes (compilador), Código de la infancia y la adolescencia, Bogotá, Ediciones<br />
Doctrina y Ley, 2006, p.17.<br />
46
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su<br />
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior 60 .<br />
Dicho “interés superior del niño, niña y adolescente”, se plantea como un<br />
imperativo el cual “obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral<br />
y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son Universales, prevalentes<br />
e interdependientes” 61 . Lo que se ha podido ver es que este principio se vuelve un<br />
ideal, que como todos los ideales, nunca puede alcanzarse a cabalidad, ya que en<br />
ciertos casos no es posible garantizar el cumplimiento simultáneo de todos los<br />
derechos del niño por cuanto ellos pueden ser excluyentes.<br />
Por ejemplo no es posible preservar simultáneamente el derecho a la familia y el<br />
derecho a la integridad personal, cuando es el propio padre el que la amenaza.<br />
Así, según el artículo 22, el niño tiene derecho a tener y crecer en el seno de la<br />
familia, a ser acogido y a no ser separado de ella. Sólo podrán ser separados de la<br />
familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio<br />
de sus derechos. Y según el artículo 18, el niño también tiene derecho a su<br />
integridad personal, lo cual significa<br />
“ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen<br />
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial,<br />
tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda<br />
índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las<br />
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo<br />
familiar, escolar y comunitario” 62 .<br />
Se tiene entonces que si el niño es separado de su familia e internado en una<br />
institución de protección, ya que sus padres o cuidadores vulneran el<br />
derecho a su integridad personal, se le está privando a su vez del derecho a<br />
tener y crecer en una familia.<br />
60 Ibíd, pp.18-19.<br />
61 Ibíd, p.20.<br />
62 Ibíd, p. 23.<br />
47
Lo que se observa en las instituciones de protección, es que en casos de maltrato,<br />
parece prevalecer el derecho a la integridad personal del niño, de modo tal que se<br />
priva al niño de quienes, según se considera, lo vulneran o lo dañan. Sin embargo,<br />
lo que algunos niños dejan ver en sus testimonios, es que la separación de su<br />
familia le ocasiona más sufrimiento, que el dolor o daño psíquico que le generan<br />
aquellas acciones de los padres consideradas por la institución como maltrato, de<br />
acuerdo con el Código, las cuales incluso no son significadas de este modo por<br />
los niños 63 ; sin decir con esto que las agresiones de las cuales son objeto no<br />
tengan efectos.<br />
Ahora bien, en el Código se entiende por maltrato infantil,<br />
“toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o<br />
psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o<br />
explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y<br />
en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el<br />
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier<br />
otra persona” 64 .<br />
Puede verse en esta definición, que dentro de las acciones que se consideran<br />
como forma de maltrato, se incluye toda “forma de castigo” sobre el niño, por<br />
consiguiente pareciera no admitirse ningún tipo de castigo, ni diferenciarse éste<br />
del maltrato, perdiendo así su función correctiva y preventiva frente a la<br />
transgresión de la ley. Lo cual es bastante problemático si se tiene en cuenta que<br />
en la actualidad, con frecuencia algunos niños hacen uso, o más bien, abusan de<br />
sus derechos para impedir toda amonestación y sanción por parte de sus padres<br />
que intente poner un límite a su desenfreno pulsional, bajo la amenaza “si me<br />
maltratas te denuncio”.<br />
No se quiere decir con esto que no deban impedirse y sancionarse los actos de<br />
violencia, crueldad o explotación que tienen por objeto el niño, por supuesto que<br />
63 Véase: capítulo 4: Las respuestas del sujeto<br />
64 Luis Alberto Reyes (compilador), Código de la infancia y la adolescencia, Op. cit., p.23.<br />
48
sí, pues de no existir las normas contenidas en el Código de la Infancia y la<br />
Adolescencia, en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los<br />
Derechos Humanos, muchos más serían los casos de maltrato infantil y mayores<br />
sus estragos.<br />
Lo anterior si tenemos en cuenta que, cómo lo indicó Freud:<br />
“el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de<br />
defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación<br />
pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el<br />
prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una<br />
tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de<br />
trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento,<br />
desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo<br />
y asesinarlo” 65 .<br />
En este sentido, no puede negarse por supuesto, que la institución de los<br />
derechos humanos es una institución necesaria, al respecto C. Soler dice:<br />
“los derechos humanos son la cosa más preciosa que tenemos para<br />
representar un límite, un tope a la violencia, a las extremidades de los<br />
goces desencadenados que se encuentran en nuestra civilización de<br />
homogenización. (…) No se trata de criticarlos porque si los eliminamos<br />
entramos en una anarquía de goces absoluta” 66 .<br />
Por ello, cuando en la familia, los padres no logran regular sus goces y el niño en<br />
lugar de ser objeto de su cuidado y protección, deviene el objeto de sus excesos,<br />
es el Estado quien debe garantizar el cumplimento de sus derechos, la seguridad<br />
de su restablecimiento y la prevención de su amenaza o vulneración. Incluso en la<br />
investigación realizada por Yolanda López se plantea, que los procesos legales y<br />
las medidas de protección, donde se separa al niño de sus padres, suelen tener<br />
efectos pacificadores de la tendencia destructiva de estos, al ser llamados a rendir<br />
cuentas ante la ley.<br />
65 Sigmund Freud, “El malestar en la cultura”, Op.cit., p. 108.<br />
66 Colette Soler, Síntomas, Bogotá, Edita Asociación del Campo Freudiano de Colombia, 1998,<br />
p.58.<br />
49
Por otro lado, no se puede ignorar la emergencia del fenómeno en el campo de la<br />
cultura pues paradójicamente mientras más se instala una concepción del niño<br />
apuntalada en sus derechos y en el papel proteccionista del Estado, más se<br />
denuncia la posición de víctima del maltrato del niño, lo cual es subrayado por<br />
Eliacheff en su texto Del niño rey al niño víctima.<br />
Estamos en la era del niño, de sus derechos, del niño también como blanco del<br />
mercado, de la ciencia, de la educación y los modos más diversos de la<br />
intervención pedagógica, pero tal vez nunca como ahora, se denuncian más los<br />
abusos contra ellos, la pornografía infantil elevada al rango de uno de los<br />
renglones de mayor movimiento económico, la pederastia, el maltrato, incluso las<br />
acciones que acarrean su muerte.<br />
Si bien no se encuentra en el Código de la infancia la noción de trauma, puede<br />
verse que sí existe en el núcleo de su formulación, la noción de daño y perjuicio,<br />
así como una consideración de las secuelas físicas y psicológicas que el maltrato<br />
ocasiona. En este sentido, se considera víctima todo niño a quien se haya<br />
vulnerado su protección o su integridad personal, por las agresiones, daños o<br />
amenazas recibidas por algún miembro de su familia, por lo cual tiene derecho a<br />
una medida de protección, debiendo ser vinculado a un programa de atención<br />
especializada, que asegure el restablecimiento de sus derechos, impida la<br />
repetición de los hechos y remedie las secuelas físicas y psicológicas que se<br />
hubieran ocasionado 67 .<br />
Es de anotar que siendo esta concepción del niño maltratado, social y<br />
culturalmente necesaria, deja por fuera toda consideración sobre la posición<br />
subjetiva, puesto que es la institución, en nombre de Estado, quien decide por él,<br />
privándolo de su familia cuando ésta representa un peligro o un daño de su<br />
integridad personal. En esta concepción, el daño y las secuelas, se determinan<br />
67 Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, tiene el derecho a una medida de protección<br />
“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza,<br />
agravio o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar” p. 260.<br />
50
por unos parámetros establecidos de antemano para proteger a todo niño que sea<br />
víctima del maltrato, ya que se presupone que el carácter nocivo está puesto del<br />
lado del hecho o el acontecimiento, dependiendo de su magnitud y frecuencia.<br />
Contrario a esto, la tesis freudiana relativa el papel del acontecimiento en el<br />
trauma, poniendo el acento en la elección y las respuestas del sujeto. Se hace<br />
necesario entonces revisar los postulados freudianos acerca del trauma para<br />
responder a preguntas como ¿qué es entonces lo traumático para los niños<br />
maltratados? ¿Es el maltrato recibido del Otro, una situación traumática? ¿Qué es<br />
lo que deviene traumático de las agresiones del Otro materno y el Otro paterno<br />
durante la infancia?<br />
2.2 LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DEL TRAUMA<br />
En principio es necesario afirmar que para el psicoanálisis hay una diferencia entre<br />
el acontecimiento y sus efectos, en tanto que efectos del sujeto; pero a su vez,<br />
diferencia el trauma originario, sexual, y en consecuencia constitutivo del sujeto<br />
del inconsciente, del traumatismo como un evento contingente que enfrenta al<br />
sujeto con un real que representa un exceso no tramitable simbólicamente, pero<br />
sin consecuencias en el inconsciente. Es lo que se ha llamado los traumatismos<br />
de la civilización, categoría dentro de la cual caen la mayoría de los eventos que<br />
hoy en día son clasificados como “stress postraumático”, descritos y definidos<br />
como acontecimientos sin consecuencias inconscientes o cuyas consecuencias<br />
toman valor por cuanto reactivan el trauma originario. Una revisión sobre la teoría<br />
psicoanalítica del trauma permitirá interrogar ¿de qué naturaleza es el efecto de<br />
las agresiones del Otro en el sujeto?<br />
2.2.1 El trauma: ¿vivencia accidental de seducción o trauma sexual<br />
originario?<br />
En su primera teorización del trauma, Freud planteó la hipótesis de que éste era<br />
causado por un evento real de carácter sexual acontecido en la infancia, el cual<br />
51
implicaba un monto de afecto excesivo: terror, displacer, asco, angustia o<br />
vergüenza, frente al cual el sujeto quedaba sin posibilidad de reaccionar o su<br />
reacción no era suficiente. Afirma:<br />
“… si la reacción frente al trauma psíquico tuvo que ser interrumpida por<br />
alguna razón, aquel conserva su afecto originario, y toda vez que el ser<br />
humano no puede aligerarse del aumento de estímulo mediante abreacción<br />
está dada la posibilidad de que el suceso en cuestión se convierta en un<br />
trauma psíquico” 68 .<br />
Dicha vivencia sexual consistía en la seducción del niño por parte de un adulto<br />
acontecida en la temprana infancia, generalmente el padre, tal como decían<br />
recordarlo sus pacientes histéricas.<br />
Puede verse que la concepción de trauma que sostenía Freud en esta época era<br />
la de un suceso accidental sexual que generaba un monto afectivo hiperintenso, el<br />
cual, en algunos casos, no podía ser abreaccionado, es decir, descargado. Según<br />
esto lo que daba lugar al trauma era la conjugación de un suceso de índole sexual,<br />
y la insuficiente reacción del sujeto frente a él.<br />
De este modo se observa que ya en sus primeros escritos, Freud incluye las<br />
respuestas del sujeto en el ocasionamiento del trauma, si bien el excedente sexual<br />
era atribuido al otro, quien seducía al niño introduciéndolo en un goce sexual<br />
prematuro. El trauma estaba pensado entonces como un accidente en la historia<br />
del sujeto, pero definido por la respuesta del mismo, según el modo de la defensa<br />
implementada.<br />
Introducir la defensa, le permitió a Freud responderse, por qué no todas las<br />
personas que habían tenido vivencias sexuales en la infancia desarrollaban<br />
síntomas neuróticos, encontrando que sólo en algunas de ellas se daba la defensa<br />
o "esfuerzo de desalojo" de las representaciones inconciliables. Por lo cual señala:<br />
68 Sigmund Freud, “Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos”, Obras completas,<br />
volumen 2, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986, p. 38.<br />
52
"El excedente sexual por sí solo no puede crear todavía ninguna represión; para<br />
ello hace falta la cooperación de la defensa; ahora bien, sin excedente sexual la<br />
defensa no produce neurosis alguna" 69 .<br />
Freud planteó luego la importancia del retorno de la vivencia sexual infantil en la<br />
pubertad como un recuerdo con efecto retardado (nachträglich), el cual produce<br />
un displacer más intenso que el que en su momento produjo la vivencia<br />
correspondiente, debido esto al aumento de la capacidad de reacción del aparato<br />
sexual. Se establece de este modo una serie en la causación del trauma: vivencia<br />
sexual infantil (excedente sexual) - defensa- repetición, siendo la reactivación de<br />
las vivencias inconscientes la que producía los síntomas, como retornos de lo<br />
reprimido, “no son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino<br />
sólo su reanimación como recuerdo, después que el individuo ha ingresado en la<br />
madurez sexual” 70 .<br />
Esta concepción del trauma ligada al influjo accidental de la seducción fue<br />
replanteada a partir de 1897, cuando Freud reconoce que había sobrestimado la<br />
frecuencia e influencia de los sucesos de seducción en la infancia, en la etiología<br />
de la neurosis, y que había dejado de lado la importancia de las fantasías<br />
psíquicas y la constitución sexual. Descubre entonces que se trataba en la<br />
mayoría de los casos de fantasías de seducción, a través de las cuales el sujeto<br />
se defendía del recuerdo de su propia práctica sexual infantil 71 . Con lo cual Freud<br />
69<br />
Sigmund Freud, “Carta 46”, Obras completas, volumen 1, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición<br />
en castellano, 1986, p.270<br />
70<br />
Sigmund Freud, “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, Obras<br />
completas, volumen 3, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986, p. 165.<br />
71<br />
Sigmund Freud, “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis”, Obras<br />
completas, volumen 7, Buenos Aires, Amorrortu, edición en castellano 1978, pp. 265-266.<br />
53
establece una clara diferencia entre la realidad psíquica y la realidad material o<br />
fáctica, siendo la primera la que cuenta en las neurosis.<br />
En consecuencia, Freud va a atribuirle de ahí en adelante una primacía a los<br />
influjos pulsionales o constitucionales sobre los accidentales, sin que estos últimos<br />
sean abandonados, admitiendo relaciones de cooperación entre los unos y los<br />
otros:<br />
“No es fácil apreciar en su recíproca proporción la eficacia de los factores<br />
constitucionales y accidentales. En la teoría se tiende siempre a<br />
sobrestimar los primeros; la práctica terapéutica destaca la importancia de<br />
los segundos. En ningún caso debería olvidarse que existe entre ambos<br />
una relación de cooperación y no de exclusión. El factor constitucional tiene<br />
que aguardar a que ciertas vivencias lo pongan en vigor; el accidental<br />
necesita apuntalarse en la constitución para volverse eficaz. En la mayoría<br />
de los casos es posible imaginar una «serie complementaria», según se la<br />
llama en la cual las intensidades decrecientes de un factor son<br />
compensadas por las crecientes del otro; pero no hay fundamento alguno<br />
para negar la existencia de casos extremos en los cabos de la serie” 72 .<br />
Plantea que los sucesos accidentales son susceptibles de motivar fijaciones de la<br />
pulsión, las cuales pueden tener una incidencia directa en los síntomas, de modo<br />
que en la pubertad el sujeto busca repetir formas de satisfacción ya vivenciadas,<br />
formas que se han fijado en relación a actividades y sucesos de la sexualidad<br />
infantil, en tendencias parciales abandonadas y en los primitivos objetos<br />
infantiles 73 .<br />
La importancia que adquirió la constitución pulsional, permitió considerar que el<br />
trauma no depende en sí mismo del accidente, sino de la respuesta del sujeto, en<br />
72<br />
Sigmund Freud, “Tres ensayos de teoría sexual”, Obras completas, volumen 7, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, edición en castellano 1978, p. 219.<br />
73<br />
Sigmund Freud, “Los caminos de la formación de síntoma”, Conferencias de introducción al<br />
psicoanálisis, Obras completas, volumen 16, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano,<br />
1984, p. 326.<br />
54
tanto defensa, y que es a partir de allí que se estructura la constitución de la<br />
sexualidad humana.<br />
Entre los influjos accidentales a los que Freud les atribuye el poder de cooperar<br />
con la dimensión traumática, se encuentran tanto las vivencias en su propio<br />
cuerpo como las impresiones sensoriales de lo visto y lo oído- las cuales<br />
comportan un exceso enigmático e intramitable, puesto que sobrepasan las<br />
posibilidades del niño tanto intelectuales como corporales, de responder. Ahora<br />
bien, Freud le da carácter traumático tanto a las vivencias sexuales como<br />
agresivas, ya que sorprendentemente en la temprana infancia los niños no<br />
diferencian unas de las otras. Esto constituye un aspecto de gran importancia a la<br />
hora de considerar la significación que puede darle un niño a las agresiones que le<br />
dirigen sus padres, puesto que como lo mostró Freud, aquello que constituye la<br />
fantasía inconsciente fundamental, es la flagelación del padre, a la cual está ligada<br />
una satisfacción sexual, satisfacción que en ocasiones puede llevar al niño a<br />
hacerse castigar 74 .<br />
Con respecto a los efectos del trauma, Freud plantea que existen dos tipos: los<br />
positivos y los negativos. Los primeros son los esfuerzos del sujeto por reanimar el<br />
trauma, tornando real la vivencia olvidada, esto es denominado por él compulsión<br />
de repetición y supone siempre una fijación anterior a la impresión precozmente<br />
vivenciada. En esta compulsión el sujeto repite aquello que se ha inscrito a nivel<br />
inconsciente como una marca, y que ha sido cubierto por la amnesia infantil,<br />
actualizando de este modo el trauma. Como ejemplo nos dice que una niña que en<br />
la temprana infancia haya sido objeto de una seducción sexual, podrá adaptar su<br />
vida a la provocación incesante de tales ataques 75 .<br />
74 En el capítulo 4: Respuestas del sujeto, se aborda una viñeta clínica expuesta por Freud, en la<br />
que se evidencia la posición subjetiva de hacerse castigar.<br />
75 S. Freud, “Moisés y la religión monoteísta”, Obras completas, volumen 23, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, segunda edición en castellano 1986, pp.72-73.<br />
55
Los efectos negativos del trauma consisten en reacciones de defensa en las<br />
cuales se busca que no se recuerde ni se repita nada de los traumas. Su principal<br />
manifestación son las evitaciones, pudiendo derivar en inhibiciones y fobias.<br />
Estas reacciones al igual que la compulsión de repetición tienen como condición la<br />
fijación al trauma.<br />
Un aspecto que caracteriza los fenómenos de la compulsión de repetición y las<br />
reacciones de defensa, es su independencia con respecto al resto de los procesos<br />
psíquicos que están adaptados a las exigencias del mundo exterior y se conducen<br />
según las leyes del pensamiento lógico. En este sentido Freud afirma que “No son<br />
influidos, o no lo bastante, por la realidad exterior; no hacen caso de esta ni de su<br />
subrogación psíquica, de suerte que fácilmente entran en contradicción activa con<br />
ambas” 76 . Esta independencia se puede evidenciar en las distintas respuestas que<br />
dan los niños entrevistados frente a los actos del Otro, las cuales a pesar de ser<br />
contradictorias son verdaderas.<br />
Freud aclara que la vivencia traumática, no siempre va seguida inmediatamente<br />
del estadillo de una neurosis de infancia, ya que por lo general se instala el<br />
periodo de latencia entre las impresiones infantiles –sexuales o agresivas- y el<br />
posterior estallido de la neurosis, periodo en el que no aparecen síntomas ni<br />
alteraciones del carácter. Esto pone en evidencia la imposibilidad de aseverar en<br />
la presente investigación en cuáles casos las agresiones del Otro tendrán un<br />
efecto traumático retroactivo en los sujetos entrevistados, ya que no es posible<br />
saber o predecir si aparecerán o no síntomas posteriores como efecto de las<br />
vivencias de agresión.<br />
Dentro de las vivencias traumáticas de la infancia también incluye Freud aquellas<br />
mortificaciones narcisistas que son independientes de la buena educación y del<br />
cuidado de los padres, las cuales tienen su origen, en todos los dolores, y desaires<br />
que experimentó el niño a raíz de la imposibilidad de satisfacer sus exigencias<br />
76 Ibíd.<br />
56
pulsionales con el objeto amado. El niño vivenció la pérdida de amor de los<br />
padres, los celos, el desengaño, la vergüenza, la humillación y el fracaso, las<br />
cuales dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí. “(…) el<br />
retiro de la ternura que se prodigaba al niñito, la exigencia creciente de la<br />
educación, palabras serias y un ocasional castigo habían terminado por revelarle<br />
todo el alcance del desaire que le reservaban” 77 . Se trata en estas pérdidas y<br />
fracasos de un daño imaginario, que es sepultado por la represión y que luego<br />
será reanimado a través de la compulsión a la repetición.<br />
Freud hace mención al castigo ocasional de los padres, el cual produce al niño un<br />
displacer ligado a la caída del lugar privilegiado que ocupaba en el amor del Otro:<br />
“¡Tantos niños se consideran seguros en el trono que les levanta el inconmovible<br />
amor de sus padres, y basta un solo azote para arrojarlos de los cielos de su<br />
imaginaria omnipotencia!” 78 .<br />
Como se ha visto hasta el momento, Freud deja ver por un lado el trauma como el<br />
efecto sobre el sujeto de un acontecimiento sexual y/o agresivo; por otro lado<br />
están las vivencias de mortificación narcisista ligadas a los celos, el desengaño, la<br />
vergüenza, la humillación y el fracaso, que producen un daño permanente en el<br />
sentimiento de sí, y “la caída del trono” que algunos castigos físicos ocasionales<br />
generan, frente a lo cual se podría quizás oponer la condición contemporánea del<br />
maltrato, concebido como acciones sistemáticas de agresión y daño al niño o<br />
como carencia absoluta del amor y el abandono como correlato.<br />
Ahora bien, ¿de qué lado entonces pueden ubicarse los efectos de las agresiones<br />
del Otro materno y/o paterno?, ¿cómo entender en ellas sus efectos?, ¿tienen o<br />
77<br />
S. Freud, “Mas allá del principio del placer”, Obras completas, volumen 18, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano 1984, p. 21.<br />
78<br />
S. Freud, “Pegan a un niño”, Obras completas, volumen 17, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición<br />
en castellano, 1984, p.184.<br />
57
no carácter traumático? Una vuelta más a la concepción de Freud sobre las<br />
neurosis traumáticas, será conveniente para iluminar algunas respuestas.<br />
2.2.2. El traumatismo: terror provocado por un peligro de muerte<br />
Como se ha expuesto anteriormente, el trauma originario es lo que estructura el<br />
psiquismo en el sujeto, a partir del cual se definen las estructuras clínicas de<br />
neurosis, psicosis, y perversión. Así mismo, se ha subrayado que un aspecto que<br />
caracteriza los fenómenos de la compulsión de repetición y las reacciones de<br />
defensa, en el trauma, es su independencia con respecto al resto de los procesos<br />
psíquicos, que están adaptados a las exigencias del mundo exterior y se conducen<br />
según las leyes del pensamiento lógico. Es decir, los efectos del trauma se<br />
estructuran con independencia de la realidad y consiguen su satisfacción por fuera<br />
de la misma, siendo aquello que Lacan llamará fantasma, sin duda apoyado en la<br />
concepción de Freud 79 .<br />
Lo que puede derivarse entonces es que hay acontecimientos que estructuran de<br />
manera definitiva la lógica del inconsciente para un sujeto, y hay otros que inciden<br />
fuertemente en el psiquismo, en tanto reactivan el trauma originario. El análisis de<br />
estos se desprenderá de la teoría de Freud sobre las neurosis traumáticas, de las<br />
cuales se ocupó a partir de 1917 en varios de sus textos, las cuales sobrevienen<br />
cuando el sujeto ha experimentado el terror producido por graves accidentes que<br />
conllevaron un peligro de muerte.<br />
El terror es definido por Freud como “el estado en que se cae cuando se corre un<br />
peligro sin estar preparado: destaca el factor de la sorpresa” 80 . Diferenciándolo de<br />
la angustia, en la cual hay una expectación y una protección frente al peligro. En<br />
79 El tema del fantasma es abordado en el capítulo 4: Las respuestas del sujeto.<br />
80 Sigmund Freud, “Mas allá del principio del placer”, Op. cit., p. 13.<br />
58
este orden de ideas, Freud no considera que la angustia pueda producir una<br />
neurosis traumática; ya que en ella hay una protección contra el terror.<br />
Freud califica a estas vivencias accidentales de “traumáticas” en tanto producen<br />
una perturbación económica en la homeostasis psíquica: “La aplicamos a una<br />
vivencia que en un breve lapso provoca en la vida anímica un exceso tal en la<br />
intensidad de estímulo que su tramitación o finiquitación {Aufarbeitung} por las<br />
vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza resultan trastornos<br />
duraderos para la economía energética” 81 .<br />
Puede verse que lo que las define como traumáticas son dos aspectos: primero, el<br />
exceso que conlleva para el sujeto la vivencia, y segundo, el fracaso de su<br />
tramitación; en lo cual se muestran plenamente coincidentes con las vivencias<br />
traumáticas originarias. En este sentido la diferencia entre el trauma sexual<br />
constitutivo y el traumatismo accidental, estaría dada por la presencia del terror<br />
ante el peligro de muerte.<br />
Freud encontró en el trabajo con sus pacientes que la vivencia accidental<br />
traumática retornaba en los sueños de angustia de quienes habían padecido dicho<br />
peligro de muerte. Es así como descubre la compulsión a la repetición, concebida<br />
como un «eterno retorno de lo igual»; lo particular y esencial de dicha compulsión,<br />
es que en ella el sujeto no repite las vivencias placenteras sino justamente<br />
aquellas que no le han procurado placer alguno 82 . De este modo identifica que los<br />
enfermos se hayan fijados psíquicamente al trauma, no pudiendo olvidar dicho<br />
suceso. “Es como si estos enfermos no hubieran podido acabar con la situación<br />
81 Sigmund Freud, “La fijación al trauma, lo inconsciente”, En: Conferencias de introducción al<br />
psicoanálisis”, Obras completas, volumen 16, Buenos Aires, Amorrortu, 2º edición en castellano<br />
1984, p. 252.<br />
82 Aunque es a partir del estudio de las neurosis traumáticas y de guerra que Freud descubre la<br />
compulsión a la repetición, ésta le permite entender los efectos llamados positivos del trauma<br />
originario, mencionados en el apartado anterior. De modo que la compulsión a la repetición no es<br />
exclusiva de las neurosis traumáticas puesto que también se presenta en las neurosis de<br />
transferencia.<br />
59
traumática, como si ella se les enfrentara todavía a modo de una tarea actual<br />
insoslayable” 83 .<br />
Al respecto Colette Soler reactualiza los planteamientos freudianos, diciendo que<br />
mientras el trauma sexual originario se olvida, por haber sido inscrito en lo<br />
inconsciente y cubierto por la amnesia infantil, los traumas de la civilización, como<br />
ella los llama, no pueden ser olvidados justamente por no tener una inscripción<br />
inconsciente, de manera que estos se caracterizan por el olvido imposible,<br />
quedando sólo la vivacidad de la vivencia traumática 84 . En consecuencia lo que<br />
Freud llamó neurosis traumática, correspondería a lo que Colette Soler llama<br />
“traumatismos de la civilización”.<br />
Lo interesante de la consideración de las neurosis traumáticas es que aunque en<br />
ellas Freud pone el acento en el terror y el factor sorpresa de la vivencia<br />
traumática, no concibe su efecto como algo independiente de las representaciones<br />
inconscientes ni de la constitución pulsional del sujeto. Al respecto dice:<br />
“Por todo lo que sabemos de la estructura de las neurosis más simples<br />
de la vida cotidiana, nos parece muy improbable que una neurosis<br />
pueda surgir por el mero hecho objetivo del peligro, sin participación<br />
alguna de las capas inconscientes más profundas del aparato anímico<br />
(…) mantenemos, pues, nuestra hipótesis de que el miedo a morir ha<br />
de concebirse como análogo al miedo a la castración.” 85 .<br />
Puede decirse entonces, que los traumatismos o traumas de la civilización, se<br />
determinan en consecuencia con el trauma, o en otras palabras, sus efectos no<br />
son independientes del modo en que el sujeto respondió frente al trauma<br />
originario.<br />
83 Sigmund Freud, “La fijación al trauma, lo inconsciente”, Op. cit.,p. 252.<br />
84 Colette Soler, Trauma generalizado, Seminario Internacional, Asociación Foro del Campo<br />
Lacaniano de Medellín, dictado en Medellín, septiembre 7,8 y 9 de 2007 (Inédito)<br />
85 S. Freud, “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Obras Completas, volumen II, Traducción por Luis<br />
López Ballesteros, <strong>Biblioteca</strong> Nueva, Madrid, 1968.p.51<br />
60
En este mismo sentido resalta el carácter singular del traumatismo, ya que una<br />
determinada impresión no produce el mismo efecto traumático en todos los<br />
sujetos, “en cierta constitución producirá el efecto de un trauma algo que en otra<br />
no lo tendría” 86 .<br />
Por su parte Lacan nos aporta en relación con el trauma la noción de tyche<br />
tomada del vocabulario de Aristóteles y traducida como el encuentro con lo real,<br />
un encuentro siempre azaroso, fallido, que no está regido por el principio del<br />
placer, en otras palabras, se trata de un mal encuentro. La noción de Automaton<br />
en cambio es el retorno de los signos, la insistencia de la red de significantes, la<br />
inercia de lo simbólico orientada por el principio del placer Automaton es el<br />
retorno de lo reprimido –Wiederkehr-, lo que constituye el inconsciente mismo.<br />
Aquí lo real se define como “eso que yace siempre detrás del automaton” 87 .<br />
La tyche se relaciona con el concepto de repetición - Wiederholen-, en tanto es el<br />
encuentro traumático, lo que se repite, en este sentido Lacan define lo real como<br />
“lo que vuelve siempre al mismo sitio – a ese sitio en que el sujeto en tanto que<br />
cogita, no lo encuentra” 88 .<br />
Siguiendo a Freud, Lacan plantea que una de las vías en que el trauma reaparece<br />
en los procesos primarios, y a cara descubierta, es el sueño.<br />
“El trauma es concebido como algo que ha de ser taponado por la<br />
homeostasis subjetivizante que orienta todo el funcionamiento definido<br />
por el principio de placer. Nuestra experiencia nos plantea entonces<br />
un problema, y es que, en el seno mismo de los procesos primarios,<br />
se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar por<br />
nosotros.” 89<br />
86 S. Freud, “Moisés y la religión monoteísta”, Op. cit., p. 70.<br />
87 Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Op.cit., p. 62.<br />
88 Ibíd, p.57.<br />
89 Ibíd., p. 63.<br />
61
En este punto cabe la pregunta ¿Se está refiriendo Lacan en esta cita al trauma<br />
sexual originario o a los traumas accidentales, también llamados traumatismos?<br />
Podría arriesgarse una respuesta.<br />
Teniendo en cuenta que una de las condiciones planteadas por Freud para que<br />
una vivencia tenga carácter traumático es la fijación del sujeto a la misma, esta<br />
fijación comporta siempre una insistencia del trauma, en tanto éste siempre<br />
retorna. Ahora bien, dicho retorno puede darse por dos vías. Una, es la vía<br />
simbólica, en la cual lo traumático aparece bajo la forma de los síntomas, de la<br />
fantasías, de los sueños, es decir de las formaciones del inconsciente, no<br />
dejándose olvidar, lo que no implica que la vivencia sea recordada a nivel<br />
consciente. Se trata más bien, como Freud lo llamaba, de un recuerdo en acto.<br />
La otra vía, es el imposible de olvidar, como retorno de lo real, bajo la forma de la<br />
angustia o los pasajes al acto, en los cuales el sujeto se infringe un daño como si<br />
le viniera del Otro o como si estuvieran dirigidos al Otro. Ahora bien, ¿cuáles de<br />
los niños entrevistados dan cuenta de esta dimensión traumática como un mal<br />
encuentro, imposible de olvidar? En esta vía podrían situarse las manifestaciones<br />
de algunos de los niños entrevistados, como lo es por ejemplo la alta<br />
accidentabilidad de Marlon, el acto de comer vidrios y de herirse con alambres de<br />
Aquila, o la asfixia de Pacho Malo 90 .<br />
En el caso de Camila puede conjeturarse que lo que hace trauma para esta niña<br />
es el maltrato de la madre, vía la muerte de su hermanito, es decir, esta muerte es<br />
lo que pone al sujeto frente a lo real, en tanto punto extremo al que ha llegado el<br />
exceso pulsional de su madre, quien con sus golpes frecuentes y brutales y la falta<br />
de alimento, ha causado la muerte de su hijo.<br />
Puede plantearse que este acontecimiento en tanto traumático conserva su<br />
insistencia en calidad de un real imposible de olvidar para Camila, ya que no<br />
90 Ver Anexo 1 en el cual se hace una presentación de los niños entrevistados.<br />
62
puede ser olvidado ni en la vida despierta ni en los sueños de angustia, lo que<br />
evidencia cuando dice: “yo siempre mantengo pensando en eso. Yo no hay un día<br />
que pare de pensar en eso, siempre pienso en ello (…) y ya ahí, cuando rezo me<br />
acuesto” 91 .<br />
Con respecto a la pregunta formulada al final del apartado anterior puede en este<br />
punto arriesgarse una repuesta: si las vivencias dolorosas generadas por las<br />
heridas narcisistas y por la imposibilidad de satisfacer las mociones pulsionales<br />
dirigidas a los objetos edípicos, producen un efecto traumático entendido éste<br />
como daño imaginario o como falta simbólica; la agresión del Otro materno y /o<br />
paterno, puede ubicarse en cambio, para algunos niños, del lado del traumatismo<br />
o del daño irreparable, entendido éste como un encuentro con un exceso<br />
intramitable que no logra una inscripción en lo inconsciente y por ende es<br />
imposible de olvidar.<br />
El hecho de que generalmente este tipo de excesos sobre el niño sean reportados<br />
como viniendo de una persona tan íntima y entrañable como lo es el padre y/o la<br />
madre, de quienes el niño depende por su condición de desvalimiento, hace<br />
necesario una revisión de los planteamientos psicoanalíticos sobre las funciones<br />
del Otro paterno y materno, que permitan situar el estatuto que tiene el Otro<br />
parental en el maltrato, a lo cual se dedicará el capítulo siguiente.<br />
91 Los sueños de angustia de Camila son expuestos en el capítulo 4 Respuestas del sujeto.<br />
63
3. EL ESTATUTO DEL OTRO EN EL MALTRATO<br />
“Las funciones del padre y de la madre se juzgan según una tal necesidad. La de<br />
la madre: en tanto sus cuidados están signados por un interés particularizado, así<br />
sea por la vía de sus propias carencias. La del padre, en tanto que su nombre es<br />
el vector de una encarnación de la ley en el deseo” (Lacan, 1988)<br />
INTRODUCCIÓN<br />
La pregunta por las posiciones subjetivas de niñas y niños agredidos por sus<br />
padres, implica de manera fundamental situar claramente el concepto de la<br />
función paterna y materna en tanto Otro de donde proviene la agresión.<br />
El psicoanálisis nos enseña que tanto el padre como la madre participan de tres<br />
registros distintos, a saber, lo imaginario, lo simbólico y lo real, funciones que no<br />
están determinadas por el vínculo de consanguinidad, ni por su rol a nivel<br />
sociológico, sino por aquello que agencian en cuanto a la constitución psíquica del<br />
sujeto y a los efectos que a nivel inconsciente se inscriben a partir de la relación<br />
con las figuras del Otro que han intervenido en su historia particular. De este modo<br />
la función debe entenderse enmarcada en una estructura familiar, en la cual cada<br />
lugar se define por relación a otros: función del padre, función de la madre, niño,<br />
falo.<br />
Para entender el estatuto que tiene el Otro que agrede en la subjetividad del niño,<br />
es necesario retomar los planteamientos psicoanalíticos aportados por Freud y por<br />
Lacan con respecto a las funciones imaginaria, simbólica y real, tanto de la madre<br />
como del padre.<br />
3.1 LA MADRE: DE SU FUNCIÓN SIMBÓLICA A LA POTENCIA DE SU<br />
CAPRICHO<br />
Cuando se habla de la madre en el psicoanálisis es importante comenzar<br />
haciendo dos precisiones fundamentales. La primera, es que una mujer no se<br />
hace madre por parir un hijo. El ser madre implica un deseo inconsciente por un<br />
64
hijo, el cual no equivale a las ganas o antojo de tenerlo, o a que éste sea o no<br />
planeado, puesto que dicho deseo está ligado al proceso de constitución subjetiva<br />
de una mujer. Como lo mostró Freud en su teorización sobre la sexualidad<br />
femenina, el deseo de un hijo se estructura a partir del atravesamiento edípico de<br />
la niña por la castración, ya que es allí que ella se confronta con su falta fálica y<br />
que surge la envidia del pene. Frente a esta envidia de tener eso que no tiene, un<br />
niño puede constituirse para una mujer en un objeto sustitutivo del falo,<br />
resolviendo esta falta por la vía del tener fálico. Es así como para una madre, el<br />
hijo puede venir en el lugar del objeto que la colma, suturando imaginariamente su<br />
falta, y por consiguiente siendo investido con su amor, de lo contrario, éste hijo<br />
quedaría por fuera de su deseo.<br />
La segunda precisión, es que el deseo de la madre no es el deseo de la mujer.<br />
Esto quiere decir, que mientras el deseo de la madre tiene por objeto a su hijo,<br />
éste no satisface el deseo de la mujer. En este sentido, Colette Soler plantea que<br />
el ser mujer no se resuelve por completo en el tener fálico. El deseo de la madre y<br />
el deseo de la mujer, pueden excluirse o coexistir en diversas formas.<br />
(…) La variedad de formas de la madre se despliega entre los dos extremos<br />
y va de la madre demasiado madre, que encierra al niño, hasta la madre<br />
demasiado mujer, ocupada en otras cosas, hasta ser a veces tan Otra, que<br />
allí uno no se logra ubicar. Habría que introducir aquí muchos matices 92<br />
Estos extremos de los que nos habla Colette Soler, permiten situar la diferencia<br />
que existe entre la madre, toda madre, que ubica a su hijo como objeto que la<br />
colma, dirigiendo hacia él no sólo los cuidados sino toda su libido, donde su<br />
“pasión materna” no tendría límite; y la mujer, toda mujer, dedicada por completo a<br />
satisfacer su propio goce, quien no da lugar al deseo de un hijo, conllevando en<br />
algunos casos a la renuncia de tener un hijo o en otros, a que aún teniéndolo, no<br />
asuma su función de madre, dejando al niño por fuera de su amor y su deseo.<br />
92 C. Soler, Lo que decía Lacan de las mujeres, Medellín, No Todo, 2004, p.116.<br />
65
Si bien la pasión materna, como la llama la autora, puede producir daños no por<br />
falta de amor sino por exceso, también en el otro extremo, que es el que aquí<br />
interesa, puede encontrarse la dimensión del maltrato cuando la madre no se<br />
ocupa de su hijo, pues se encuentra demasiado ocupada con su propio goce, de lo<br />
cual dan cuenta, como se verá más adelante, algunos niños en sus testimonios.<br />
3.1.1 La función simbólica del amor materno: “Una buena madre es…”<br />
Si tomamos a Freud, la función de la madre en tanto Otro primordial, puede<br />
rastrearse a partir de la observación, verificable sin lugar a dudas, del desamparo<br />
originario en que se encuentra la criatura humana al nacer, desamparo biológico y<br />
psíquico, nos dice el autor. Sin el auxilio del otro, de sus cuidados, atenciones y<br />
protección, el pronto destino del recién nacido es la muerte, de allí que su<br />
ausencia constituya una gran fuente de peligro, ya que “el organismo humano es<br />
al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica” 93 , que es aquella<br />
alteración en el mundo exterior capaz de eliminar por un tiempo el<br />
desprendimiento de tensión en el interior del cuerpo. Es entonces la intervención<br />
de un individuo auxiliador experimentado, la que va a posibilitar la descarga de la<br />
tensión y la supresión del estímulo endógeno, cobrando así la función secundaria<br />
del entendimiento (Verständigung o comunicación).<br />
Esta función del entendimiento o comunicación que se inscribe en la relación<br />
primitiva del niño con el otro auxiliador, es retomada por Lacan, haciendo ingresar<br />
la categoría del Otro, como lugar de la palabra, del código, tesoro de significantes,<br />
definido como “sistema sincrónico de significantes que rige para el sujeto la<br />
entrada a la satisfacción buscada e impone por lo mismo, retroactivamente, a la<br />
necesidad una estructura quebrada, que resulta de su pasaje por el molino de<br />
palabras” 94 . Este lugar va a ser ocupado en primera instancia por la madre, ya que<br />
ella no debe ser simplemente un otro cuidador, auxiliador, sino que se espera que<br />
93<br />
S. Freud, “Proyecto de Psicología para neurólogos”, Obras completas, volumen 1, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano 1986, p. 362.<br />
94<br />
J. Lacan, El deseo y su interpretación, El seminario, libro 6, Buenos Aires, Paidós, 1977, p. 131.<br />
66
pueda hacer pasar las necesidades del niño por el registro significante, haciendo<br />
retornar el mensaje al niño en forma invertida, dotándolo de significación, esto es,<br />
que pueda responder desde el lugar del Otro. En este sentido la necesidad una<br />
vez pasa por el Otro como lugar del código, no vuelve a ser más una necesidad<br />
natural: el lenguaje desnaturaliza la necesidad. “El lugar del código se sitúa en el<br />
Otro, y en primer lugar en el Otro real de la primera dependencia” 95 .<br />
Dicha intervención del Otro al hacer pasar la necesidad por el registro significante,<br />
posibilita que se instaure de este modo la demanda. En este sentido Lacan<br />
plantea que “la demanda por sus necesidades articulatorias, desvía, cambia,<br />
traspone la necesidad” 96 . Esto quiere decir, que la necesidad simplemente se<br />
satisface o no se satisface, ya que por definición se encuentra condicionada a<br />
unos objetos específicos de satisfacción, sin embargo la necesidad en tanto que<br />
tramitada por la intervención del Otro y por su deseo, es elevada al estatuto de<br />
demanda, ingresando al registro de lo simbólico y constituyéndose como demanda<br />
de amor.<br />
Al respecto Miller, siguiendo a Lacan, diferencia dos niveles de la demanda, “una<br />
demanda en el nivel de la necesidad y otra en el nivel del amor. Hay una<br />
dependencia a nivel de un Otro que tiene lo necesario para satisfacer la necesidad<br />
y está el Otro de cuyo amor depende el sujeto” 97 .<br />
Pulsión<br />
Demanda al Otro que no tiene (de amor)<br />
Deseo<br />
Demanda al Otro que tiene (en relación con la necesidad)<br />
Necesidad<br />
95 Ibíd.<br />
96 Jacques Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op.cit., p. 389.<br />
97 Jacques- Alain Miller, Lógicas de la vida amorosa. Buenos Aires, Manantial, 1991, p. 51.<br />
67
La importancia de este esquema que propone Miller 98 , es que nos permite<br />
diferenciar un nivel de la demanda en la que el Otro puede o no responder a partir<br />
de lo que tiene, que en términos freudianos, sería la acción específica que<br />
permitiría reducir la tensión del estímulo la cual es incapaz de descargar el niño<br />
por su condición de desvalimiento originario, de otro nivel de la demanda que se<br />
dirige al Otro en lo que éste puede aportar por su pura presencia, como demanda<br />
de amor donde se inscribe el don, en tanto se da a partir de lo que no se tiene. El<br />
don implica todo el ciclo del intercambio en el que se introduce el sujeto, de allí su<br />
carácter esencialmente simbólico.<br />
Estos planteamientos cobran importancia en el análisis del maltrato cuando éste<br />
se encuentra ligado a la relación con la madre, en tanto para el niño el maltrato<br />
puede darse por la no satisfacción de sus necesidades por parte del Otro, en el<br />
sentido de no dar lo que puede dar, lo que tiene, o cuando el Otro no ofrece<br />
pruebas de su amor o incluso ofrece pruebas de su desamor.<br />
La no satisfacción de la necesidad puede ser interpretada por los niños como<br />
maltrato, como lo evidencian Camila y José, al reprocharle a la madre la falta de<br />
cuidados, pues eran ellos quienes tenían que salir a la calle a buscar la comida, y<br />
Camila era quien cocinaba para sus hermanitos, así mismo, esta niña denuncia las<br />
condiciones de desaseo en que vivían, y manifiesta como queja el tener que<br />
dormir en un colchón lleno de gusanos que se le metían en el cuerpo.<br />
Para Camila su madre es mala por no cuidar a sus hijos, dice que una madre debe<br />
querer y cuidar a sus hijos y su madre no hacía esto con ellos, “no recuerdo nada<br />
bueno de ella porque ella era mala conmigo y como va a recordar uno si ella no le<br />
hace las cosas bien como se las debe hacer a una hija de ella, ¿si o no?”. Para<br />
Camila una buena madre es aquella:<br />
98 Ibídem<br />
68
“que le da lo que necesita el niño, y tratarlo bien y no pegarles, nada mas los<br />
castigos, decirle te vas pa´ allá, no vas a ver televisión y cuando te calmes<br />
vienes. Castigos nada más, que no le están pegando a uno, que no estén<br />
sin que les den comida, (…) quién va a recordar cosas buenas de la mama si<br />
no hace las cosas por pereza de estar con uno.”<br />
Lacan indica que para que el niño pueda discernir la intención de amor del Otro<br />
de su voluntad de daño, es necesario que se haya instituido el orden simbólico<br />
como tal, esta institución es la que diferencia el capricho del Otro de un acto<br />
dirigido a sancionar una falta.<br />
Para ilustrar esto ahora en términos psicológicos (…) la intencionalidad<br />
de amor constituye muy precozmente, antes de cualquier más allá del<br />
objeto, una estructuración fundamentalmente simbólica, imposible de<br />
concebir sin plantear que el propio orden simbólico está ya instituido y<br />
presente. La experiencia nos lo demuestra. Como la señora Susan<br />
Isaacs nos hizo observar hace ya mucho tiempo, desde una edad muy<br />
precoz un niño distingue un castigo de un maltrato arbitrario. Incluso<br />
antes de hablar, un niño no reacciona de la misma forma ante un golpe<br />
que ante una bofetada 99 .<br />
Puede verse que Camila diferencia claramente el castigo del maltrato, el cual no<br />
solamente se da por las agresiones físicas, y los insultos, sino también por la<br />
negligencia, que en sus palabras es “no darle lo que el niño necesita, no cuidarlos<br />
y no estar con él”. Para ella una mala madre no es aquella que castiga sino<br />
aquella que maltrata. Con respecto a los insultos dice “nos decía cuando no<br />
queríamos obedecerle en algo a ella entonces empezaba a decir puras groserías<br />
ahí, entonces, cuando no me hagan caso les voy a seguir diciendo groserías.” Por<br />
su parte Manuela refiere de su madre que es “irresponsable”, por no comprarles<br />
comida, gastarse el dinero en cervezas y dormir todo el día.<br />
En las quejas de estos niños por la falta de cuidados por parte de la madre,<br />
subyace un reclamo bien por la falta de amor o por la evidencia del desamor.<br />
Mientras Camila, dice que su madre no la quiere y que es una mala madre,<br />
interpretando la falta de cuidados como una prueba de desamor, Manuela sólo<br />
99 J. Lacan, La relación de objeto, Op. Cit., p. 189.<br />
69
puede nombrar, con gran dificultad, que su madre es irresponsable. Contrastando<br />
con lo anterior, puede verse que para Aquila el hecho de que la madre los haya<br />
entregado a Bienestar Familiar a ella y a su hermanito por no tener dinero para<br />
alimentarlos, es considerado como un acto de amor.<br />
Siguiendo el esquema de Miller, el deseo del Otro, se inscribe entre los dos<br />
niveles de la demanda. Está más allá de la demanda de la satisfacción de las<br />
necesidades, puesto que si bien esta satisfacción es lo que puede salvar al niño<br />
de la muerte, dada su impotencia y desvalimiento, no es suficiente para hacerlo<br />
existir como un sujeto, lo cual sólo puede darse en tanto la madre como Otro<br />
primordial aloje al niño en su deseo, el cual es inconsciente.<br />
Al respecto Lacan plantea:<br />
“La función de residuo que sostiene (y a un tiempo mantiene) la<br />
familia conyugal en la evolución de las sociedades, resalta lo<br />
irreductible de una transmisión –perteneciente a un orden distinto al<br />
de la vida adecuada a la satisfacción de las necesidades- que es la<br />
de una constitución subjetiva , que implica la relación con un deseo<br />
que no sea anónimo” 100 .<br />
En el segundo nivel de la demanda, al Otro que no tiene, ésta siempre queda<br />
insatisfecha en la medida en que lo que el niño le demanda al Otro apunta a su<br />
ser, y este ser por estar atravesado por la falta, sólo puede ofrecer su amor desde<br />
su propia incompletud. En este sentido el niño tiene siempre que confrontarse con<br />
la frustración, entendida por Lacan como un daño imaginario y por Freud como<br />
una herida narcisista. Con relación al tema que nos ocupa es necesario diferenciar<br />
la imposibilidad estructural de que el Otro primordial satisfaga por completo la<br />
demanda de amor del niño, la cual puede ser interpretada por éste como “El Otro<br />
no me ama lo suficiente”, propia de la queja del neurótico, de la situación que se<br />
presenta en el maltrato cuando el niño lo que percibe es el desamor.<br />
100 Jacques Lacan, “Dos notas sobre el niño”, en Intervenciones y textos 2, Buenos Aires,<br />
Manantial, 1988, p.56.<br />
70
3.1.2 El maltrato materno como exceso pulsional: “me pegaba con una<br />
correa de cuero y con alambre así de luz que no servía”<br />
Cuando la madre deja de responder al llamado del niño, cuando responde a su<br />
arbitrio, a su capricho, se convierte en real, en tanto hace uso de su potencia,<br />
puesto que de ella depende de forma absoluta el don o el no don. Es aquí donde<br />
Lacan va a ingresar la dimensión de la omnipotencia materna, la Wirklichkeit, que<br />
en alemán identifica omnipotencia con realidad 101 .<br />
Lacan plantea que en el encuentro de la demanda del sujeto con el Otro en el<br />
capricho de su disposición, queda atrapada una referencia al deseo. En este punto<br />
el niño identifica un deseo en la madre al cual él mismo va a identificarse, a<br />
adherirse, de modo que su deseo se constituye como deseo del Otro. Pero este<br />
deseo de la madre es en su fundamento insaciable, por lo cual el niño para<br />
satisfacer lo que no puede ser satisfecho, se hace señuelo, objeto falaz que<br />
cautiva el deseo del Otro. “Esta madre insaciable, insatisfecha, a cuyo alrededor<br />
se construye toda la ascensión del niño por el camino del narcisismo, es alguien<br />
real, ella está ahí, y como todos los seres insaciables, busca que devorar querens<br />
quem devoret” 102 . Esta figura devoradora se la representa el niño como unas<br />
fauces abiertas.<br />
Esta representación del deseo de la madre, será retomada por Lacan en el<br />
seminario XVII, bajo la figura metafórica de la boca abierta del cocodrilo:<br />
“El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que<br />
pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar<br />
dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se sabe que<br />
mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el<br />
deseo de la madre” 103 .<br />
101<br />
J. Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p.187.<br />
102<br />
Ibíd., p. 197.<br />
103<br />
J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, El Seminario, libro 17, Buenos Aires, Paidós, 1999, p.<br />
118.<br />
71
Lacan nos dice que la función de la madre comporta una ley, en tanto ella es un<br />
ser hablante, tocado por el significante, pero esta ley es incontrolada, caprichosa,<br />
de allí que el niño se sitúe con respecto a ella en el lugar de súbdito "es un súbdito<br />
porque se experimenta y se siente de entrada profundamente sometido al capricho<br />
de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea un capricho<br />
articulado" 104 .<br />
Es importante resaltar que según Lacan, este capricho es articulado, es decir, que<br />
no está completamente por fuera del significante; no obstante en este capricho<br />
hay una dimensión pulsional por fuera de lo simbólico. Esto permitiría diferenciar el<br />
sometimiento del niño al deseo de la madre, del sometimiento al goce de ésta,<br />
vehiculizado en las formas extremas de exclusión, flagelación, daño o muerte.<br />
Mientras el primero introduce una dimensión alienante constitutiva, en la medida<br />
en que permite al niño alojarse en el deseo del Otro por procuración, esto es<br />
desear el objeto de deseo del Otro, como se mencionó anteriormente; la segunda<br />
deja al niño por fuera del amor del Otro, a merced de los estragos de la pulsión de<br />
muerte.<br />
A este capricho de la madre se refirió Lacan como el pisoteo del elefante en el<br />
texto Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, diciendo que es “el que<br />
introduce el fantasma de la Omnipotencia no del sujeto, sino del Otro donde se<br />
instala su demanda (…) y con ese fantasma la necesidad de su refrenamiento por<br />
la ley” 105 . Puede verse cómo la función materna está atravesada por un deseo<br />
insaciable, caprichoso, enigmático para el niño, regido por una ley arbitraria, la<br />
cual sólo puede ser refrenada por una ley distinta, de otro orden, en tanto<br />
comporta una regulación, un límite a la relación incestuosa y agresiva que se da<br />
en el registro de lo imaginario, ésta ha sido denominada como la ley del padre 106 .<br />
104<br />
J. Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p. 195.<br />
105<br />
J. Lacan, “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente freudiano”, Escritos II,<br />
Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 793.<br />
106<br />
La ley del padre se abordará en el siguiente apartado, no porque se considere que estas<br />
problemáticas estén separadas sino porque la finalidad específica en este punto es demostrar el<br />
72
Cuando esta ley no opera, se exacerba esta omnipotencia materna la cual puede<br />
expresarse a través del maltrato.<br />
De las demandas ilimitadas del Otro materno y de su dimensión pulsional nos<br />
habla Camila quien no sólo siente que su madre no la quiere a ella sino a todos<br />
sus hermanos, y relata como una prueba fehaciente de ello la muerte de uno de<br />
sus hermanitos<br />
“es que mire que se murió uno, ella dizque le pegaba mucho a él cierto, al<br />
niño, le pegaba y después dijo, a lo último que eso era mal de ojo, yo no sé<br />
si será verdad. (…) Y bueno entonces ella dijo que era eso, y todos le<br />
creyeron a ella y eso era mentiras de ella, ella a toda hora era pegándole a<br />
ese niño, que pesar. (…) y a lo último una señora me dijo que ella paso por<br />
ahí con el niño y que tenía las manos ensangradas, que yo no sé qué,<br />
entonces que cuando llegaron allá el niño estaba dizque muerto. Así me<br />
dijeron (…) ella le mantenía pegando y no le daba comida, le pegaba todo<br />
duro y lo tiraba a la cuna así, y le daba en la cabecita y se ponía a llorar que<br />
pesar, yo siempre mantengo pensando en eso. Yo no hay un día que pare<br />
de pensar en eso, siempre pienso en ello y vuelvo a pensar y ya ahí, cuando<br />
rezo me acuesto.”<br />
Podría pensarse que la muerte de su hermanito es aquello que confronta a Camila<br />
con el exceso pulsional de una madre que no encuentra un límite a su pulsión<br />
agresiva hacia sus hijos, la cual pareciera no ser contenida por el amor. En este<br />
relato puede verse que si bien en un primer momento la niña dice “no sé si será<br />
verdad” que la causa de la muerte fue el mal de ojo, luego afirma “eso era<br />
mentiras de ella”, es decir, todos le creyeron menos Camila, que sabe de la<br />
ferocidad de la que es capaz su madre. Su hermanito dejó existir, y ella también<br />
se siente como si no existiera para la madre,“(…)nos dejaron a nosotros por ahí<br />
así tirados por ahí en la calle como si uno no fuera nada de ella y como si uno no<br />
existiera”.<br />
Otra manera en que Camila evidencia el exceso del goce de la mujer en su madre,<br />
es cuando dice “uno tenía que hacerle todo a ella, mientras ella pasaba bien<br />
estatuto del Otro materno cuando las agresiones provienen particularmente del personaje que lo<br />
encarna.<br />
73
ueno en la cama con E (su padrastro)”. Además la madre en las noches la<br />
llevaba a las discotecas donde iba a divertirse, exponiendo en varias ocasiones a<br />
la niña a ser objeto del goce sexual. Camila narra las situaciones en que fue<br />
violada por diversos hombres, siendo estas propiciadas por su madre, quien tenía<br />
conocimiento de lo que ocurría. Camila se refiere a esto diciendo:<br />
“él le decía a mi mamá que me dijera a mí de que fuera por una comida y<br />
así entonces mi mamá decía: ah bueno, entonces después me decía a mí:<br />
Camila vaya por una comida allá donde G, ella sabía cierto, entonces le<br />
decía amá yo voy a ir con José (hermano); no, va usted sola, entonces yo<br />
iba sola y él decía: entre pues, entre pues, regañándome; entonces yo<br />
tenía que entrar, entonces, espere que ya le estoy sirviendo la comida (…)<br />
y tenía una cama ahí a un lado, llegó y me tiro”.<br />
Camila da cuenta cómo su madre se ubica en el extremo de la “madre demasiado<br />
mujer”, tal como lo nombra Colette Soler, en la cual ese goce Otro, que Lacan<br />
denominó loco, indescifrable, opaco “hace de la madre, en su querer inconsciente,<br />
una mujer que no se ocupa absolutamente para nada del niño fálico” 107 . Se tiene<br />
entonces que el goce de la mujer se vuelve extremo cuando no está presente el<br />
deseo de la madre por el hijo, el cual posibilita que éste hijo no quede en el lugar<br />
de objeto abandonado, agredido, desechado y hasta eliminado. Lo que no quiere<br />
decir que una mujer para ser madre, tenga que renunciar a su goce de mujer,<br />
pues, como se indicó anteriormente, es ese goce el que evita los extremismos<br />
maternos de una “madre demasiado madre”, ya que da entrada a la función<br />
paterna, como un Otro que introduce el límite entre la madre y el hijo.<br />
Ahora bien, ¿qué nos dice José, hermano de Camila? José se identifica diciendo<br />
“nosotros somos de Bienestar porque nos pegaban mucho”. Manifiesta que su<br />
madre y su padrastro les pegaban, a él y a sus hermanitas. Con respecto a las<br />
agresiones de su madre dice: “me pegaba con una correa de cuero y con alambre<br />
así de luz que no servía”. Para él el motivo, por el cual recibía constantes golpes,<br />
era que no lavaba la loza, lo cual aunque puede ser solo el motivo aparente,<br />
107 C. Soler, Lo que decía Lacan de las mujeres, Op. Cit., p.122.<br />
74
pareciera serle suficiente. Además de esto, cuenta que los oficios de la casa<br />
tenían que ser realizados por él y sus hermanitas, porque su mamá dormía todo el<br />
día, dice “ella mantenía en la casa y salía a las discotecas a bailar y a nosotros<br />
nos dejaba en la casa solitos”.<br />
Puede decirse que para José su madre no cumple la función que el esperaría que<br />
cumpliera, pues prefiere irse a bailar en lugar de ocuparse de sus hijos, es decir,<br />
cuidarlos, alimentarlos, darles el estudio, llevarlos de paseo y ocuparse de las<br />
labores del hogar. Sin embargo, él no da cuenta de la dimensión pulsional de la<br />
mujer que hay en su madre de una forma tan dramática y feroz como sí lo hace<br />
Camila, quien tiene muy claro que ella es una mala madre y no quiere volver a<br />
vivir con ella, pues teme de los alcances de su pulsión agresiva.<br />
En el caso de Tania su madre ha realizado un acto 108 que, desde el punto de vista<br />
del fenómeno como tal, es excesivo, ya que al quemarle las manos le produjo un<br />
daño físico que atenta contra su bienestar, por lo cual fue tomada la medida de<br />
protección. No obstante, a partir de su testimonio, podría decirse que este acto<br />
para Tania es significado como castigo por lo que no está por fuera de lo<br />
simbólico, pues refiere, tomando las palabras de su madre, que si ella no hubiera<br />
robado esa cantidad de dinero, no la habría quemado, como no lo había hecho<br />
cuando en anteriores ocasiones ella le había robado “para mecatiar”. La dimensión<br />
pulsional que habita a la madre es recubierta por la dimensión simbólica,<br />
permitiéndole a Tania ver el acto violento como una sanción a una falta cometida<br />
por ella, frente a la cual se ubica como siendo culpable. Este caso ilustra cómo “la<br />
voluntad materna riñe a veces con su amor” 109 , pudiendo el niño constatar los<br />
alcances de su autoridad y su capricho.<br />
En el caso de Manuela, al revisar los informes de la institución se encuentra que<br />
en las entrevistas con el psicólogo y en la Fiscalía, la niña dijo que su mamá le<br />
108 Acto de quemarle las manos, en el cual participó el padrastro ayudándole a la madre a<br />
amarrarle las manos a la niña, echarle alcohol y prenderle fuego.<br />
109 C. Soler, Lo que decía Lacan de las mujeres, Op. cit., p. 111.<br />
75
pegaba mucho con palo, con varilla, con correa y chancla y le decía groserías,<br />
afirmando que su mamá estaba borracha cuado la golpeaba. Comentó así mismo<br />
que en una ocasión su mamá le arañó la cara porque se le habían perdido las<br />
llaves. En el informe de la Fiscalía se encuentra la siguiente afirmación de<br />
Manuela “Mi mamá me trataba mal, porque mis hermanitas hacían los daños y<br />
ellas decían que había sido yo”. Con respecto a la situación por la cual fue dictada<br />
la medida de protección dice: “una vez mi mamá estaba brava conmigo y me tiró<br />
una manteca caliente en el estómago”.<br />
Como se ha expuesto anteriormente, la función de la madre tiene que ver, de un<br />
lado, con el amor y el cuidado hacia el hijo, asegurando su vida debido al<br />
desvalimiento primordial en que el niño se encuentra, y de otro lado, con su<br />
inclusión en un deseo que no sea anónimo, lo cual le posibilite su existencia como<br />
sujeto. En consecuencia, puede decirse, que los actos de abandono o de<br />
crueldad, no se ejercen desde la función simbólica de la madre sino desde la<br />
posición extrema en la que el goce de mujer, caprichoso y excesivo, excluye el<br />
deseo de la madre hacia su hijo.<br />
3.2 LA FUNCIÓN DEL PADRE<br />
Freud se ocupó del padre en muchas de sus obras 110 , otorgándole una función<br />
esencial en el complejo de Edipo, ya que es él quien introduce la prohibición de<br />
la satisfacción pulsional del niño dirigida hacia la madre, exigiéndole renunciar a<br />
ésta como objeto de gratificación sexual: "es la autoridad parental, especialmente<br />
la del todopoderoso padre con su amenazante poder punitivo, la que induce al<br />
niño a las renuncias instintuales, la que establece qué está permitido y qué está<br />
vedado" 111 .<br />
110<br />
Véase: Tótem y Tabú; Moisés y la religión monoteísta; El sepultamiento del complejo de Edipo,<br />
entre otras.<br />
111<br />
S. Freud, “Moisés y la religión monoteísta”, Obras Completas, Vol. III. Madrid, Editorial<br />
<strong>Biblioteca</strong> Nueva, 1968, p. 271.<br />
76
Esta función del padre lo convierte en un ser honrado, temido y aborrecido a la<br />
vez; se le honra por su plenipotencia, es decir, su voluntad de poder, la cual exige<br />
obediencia para no perder su amor, se le teme porque puede castigar si se<br />
transgreden sus mandatos y se le aborrece por la pérdida de satisfacción que<br />
exige. Es una relación marcada por una profunda ambivalencia, "la voluntad<br />
paterna no sólo era algo que no se debía tocar, algo acreedor a todos los honores,<br />
sino también algo que sobrecogía de horror, pues exigía una dolorosa renuncia<br />
instintual" 112 .<br />
Si bien Freud destacó varias dimensiones del padre, fue Lacan quien diferenció<br />
las funciones imaginaria, simbólica y real de éste, con el propósito de esclarecer<br />
cómo intervienen en el Edipo y cómo debían ser entendidas las carencias del<br />
padre. Estas funciones cobran importancia en el abordaje del maltrato puesto que<br />
permiten entender cómo operan cuando es el padre quien ejerce la agresión y su<br />
incidencia en la posición subjetiva del niño.<br />
3.2.1 El padre imaginario: idealizado o terrorífico<br />
El padre imaginario es construido por el sujeto en la dialéctica intersubjetiva que<br />
se moviliza entre la idealización y la agresividad. Puede ser el padre enaltecido y/o<br />
el terrorífico, ya que en el nivel imaginario se juegan tanto las relaciones libidinales<br />
como las agresivas.<br />
El padre idealizado es engrandecido por sus virtudes, por su heroísmo, por su<br />
saber, dotado de todo el poder, la fuerza o la sabiduría, como bien lo señala<br />
Freud, el anhelo de parecerse a los padres, “de ser grandes como ellos, es el<br />
deseo más intenso y grávido en consecuencias de los años infantiles” 113 .<br />
112<br />
Ibíd., p. 273.<br />
113<br />
S. Freud, “La novela familiar de los neuróticos”, Obras completas, volumen 9, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986, p.217<br />
77
De acuerdo con lo planteado por Freud, se dan dos tipos de identificación con el<br />
padre, la primera de carácter preedípico en la cual el niño toma al padre como su<br />
ideal, “querría crecer y ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos” 114 ,<br />
ubicándose en una posición masculina. La segunda es edípica, y se da gracias a<br />
que el padre se hace preferir a la madre, en tanto es quien tiene el falo, lo cual le<br />
permite al niño adquirir los títulos de la virilidad, y no quedar preso del servicio<br />
sexual de la madre 115 . En los casos en que se da el Edipo invertido, el niño toma<br />
por objeto de amor al padre situándose en una posición femenina para hacerse<br />
amar por el padre tal como ama a la madre, del mismo modo la niña dirige su<br />
libido hacia el padre esperando ser amada por él.<br />
En la niña, el amor hacia el padre es lo que le permite ingresar en el Edipo,<br />
identificándose con éste, en tanto es él quien tiene el falo y no la madre, para<br />
tratar de aprehender por la vía imaginaria eso que ella no tiene. “El acceso de la<br />
mujer al complejo edípico, su identificación imaginaria, se hace pasando por el<br />
padre, exactamente al igual que el varón, debido a la prevalencia de la forma<br />
imaginaria del falo, pero en tanto que a su vez ésta está tomada como el elemento<br />
simbólico central del Edipo” 116 . La niña espera del padre que éste la compense de<br />
su falta, otorgándole un hijo como sustituto del falo.<br />
Ahora bien, es función del padre privar a la niña de ese falo que ella espera de él,<br />
no tomándola como su objeto de su deseo, introduciendo de este modo la<br />
dimensión de la falta simbólica que la constituye como un sujeto deseante. Se<br />
trata de que ella reconozca que no lo tiene y que su padre tampoco puede dárselo,<br />
para que su deseo pueda dirigirse más adelante hacia otro hombre. Si el padre no<br />
se hace preferir a la madre, la niña podrá quedar fijada a esta última. Dicha<br />
fijación podría dejarla ubicada como el objeto que obtura el deseo de la madre o<br />
como el objeto de su hostilidad y su agresión.<br />
114 S. Freud, “Psicología de las masas y análisis del yo”, Obras completas, volumen 18, Buenos<br />
Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1984, p. 99.<br />
115 J. Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op. cit.,p.201<br />
116 J. Lacan, La psicosis, el Seminario, libro 3, Buenos Aires, Paidós, 1984, p. 251.<br />
78
Por otra parte se encuentra el padre terrorífico, siendo la otra cara del padre<br />
imaginario, el cual no se corresponde de manera directa con el padre de la<br />
realidad:<br />
“El padre imaginario también participa de este registro y presenta<br />
características típicas. Es el padre terrorífico que reconocemos en el<br />
fondo de tantas experiencias neuróticas, y no tiene en absoluto,<br />
obligatoriamente, relación alguna con el padre real del niño. Vemos<br />
intervenir frecuentemente en los fantasmas del niño a una figura del<br />
padre, y también de la madre, que, con todos sus aspavientos, sólo<br />
tiene una relación extremadamente lejana con lo que ha estado<br />
efectivamente presente en el padre real del niño, únicamente está<br />
vinculada con la función desempeñada por el padre imaginario en un<br />
momento del desarrollo” 117 .<br />
Esta figura terrorífica, si bien es una construcción fantasmática del sujeto, está<br />
vinculada como lo dice Lacan, con la función desempeñada por el padre<br />
imaginario en el Edipo, la cual consiste en la privación fálica, o en otras palabras,<br />
en la interdicción del goce. Es decir, que debido a esta función privadora, el padre<br />
se torna para el niño en un obstáculo que le impide acceder a la madre como<br />
objeto sexual, generándose así mociones agresivas hacia éste. Pero esta<br />
agresividad que se origina en el sujeto, es proyectada en el plano imaginario al<br />
padre, por lo que el niño le atribuye intenciones agresivas idénticas a las suyas o<br />
reforzadas; de este modo experimenta como viniendo del padre la agresividad que<br />
en realidad tiene su punto de partida en él mismo. Al respecto concluye Lacan “el<br />
temor experimentado ante el padre, es netamente centrifugo, quiero decir que<br />
tiene su centro en el sujeto” 118 .<br />
En la medida en que el niño pierde en esa confrontación imaginaria con el padre,<br />
en el sentido de aceptar que la madre no le pertenece y que no puede aún hacer<br />
uso de su órgano sexual para satisfacerla, gana el acceso a una posición<br />
masculina y logra separarse de la madre, pudiendo devenir como sujeto deseante.<br />
117 J. Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p. 222<br />
118 J. Lacan, Las Formaciones del inconsciente, Op. cit., p. 174.<br />
79
Teniendo en cuenta que la relación agresiva y rivalizante con el padre parte del<br />
sujeto y se ubica en el plano imaginario, cuando el niño en lugar de vivenciar el<br />
temor a la agresividad del padre como una amenaza imaginaria, experimenta su<br />
agresión en el plano real, se refuerza la imagen del padre terrorífico, puesto que<br />
comprueba los alcances de su poder.<br />
Para esta investigación cobra valor la comprensión y análisis del estatuto<br />
imaginario del padre, puesto que en algunos niños entrevistados éste está<br />
presente, bien en su dimensión idealizada, recubriendo la hostilidad proveniente<br />
del padre, bien en su dimensión terrorífica, redoblando los efectos de la<br />
agresividad imaginaria.<br />
A pesar de ser el padre quien agencia el maltrato, la versión idealizada de éste<br />
puede conservar su lugar, porque el niño necesita erigir un padre omnipotente que<br />
le provea protección y amor, pues de lo contrario no sólo se vería enfrentado a su<br />
condición de desvalimiento, sino que la pérdida de su amor lo dejaría expuesto a<br />
su agresión, como bien lo indica Freud: “Si pierde el amor del otro, de quien<br />
depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros, y<br />
sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su<br />
superioridad en la forma del castigo” 119 .<br />
La vertiente de la idealización, la ilustra el testimonio de Pacho malo, quien a<br />
pesar de ser con frecuencia golpeado por su padre, dota a éste de un infinito<br />
poder que le permite enfrentarse y combatir contra todos aquellos personajes que<br />
quieren hacerle daño a Pacho, y en esa medida lo protege y lo salva, lo que para<br />
el niño se convierte en un signo de su amor. En las entrevistas el niño relata en<br />
forma cinematográfica las heroicas batallas del padre, en las que pelea con el<br />
Yaqui Chan, con el borracho, con los espíritus, con el diablo, y les corta la cabeza<br />
a los animales que han intentado morder a Pacho como un tigre y unas culebras,<br />
119 S. Freud, “El malestar en la cultura”, Obras Completas, volumen 21, Buenos Aires, Amorrortu,<br />
1986, p. 120.<br />
80
testimonios en los que puede verse que mediante la proyección de la agresión del<br />
padre hacia los otros, se protege de su ferocidad manteniendo consistente la<br />
figura de un padre edípico. Esto permite ver que el padre de la realidad es<br />
difícilmente aprehendido por el sujeto “debido a la interposición de los fantasmas<br />
y la necesidad de la relación simbólica" 120 .<br />
En la versión imaginaria que construye este niño del otro paterno se encuentran<br />
dos significantes que hacen serie: “malo” y “travieso”. El primero está referido a su<br />
padre de quien dice que es malo por consumir droga y por golpear a la madre, y el<br />
segundo a Dios, relatando: “Dios hacía travesuras cuando estaba chiquito”, “un día<br />
yo me vi la película de Dios, quizque Cristo resucitado, cuando Dios era chiquito,<br />
él jugaba con el primo y era muy travieso”. Pacho se nombra con ambos<br />
significantes, dice que es malo porque mató un gato y que es travieso porque hace<br />
maldades.<br />
Así, Pacho construye un padre omnipotente al cual se identifica, siendo el<br />
significante “malo” aquel con el que nombra al padre y a sí mismo, representando<br />
este significante el poder. De este poder Pacho hace gala en sus relatos, en los<br />
que escenifica sus peleas victoriosas con el comandante de la banda o en los que<br />
cuenta como escapó de la policía: “y yo salté así como superman.”<br />
Sin embargo el significante “malo” no sólo representa el poder asociado a la<br />
imagen idealizada del padre, sino también a su imagen terrorífica, la cual se<br />
presentifica para Pacho en el maltrato del padre hacia la madre, maltrato que<br />
representó para él la posibilidad de haber muerto antes de nacer, por los golpes<br />
que su papá la propinaba a ella. Aquí el poder aparece bajo la forma del daño<br />
hacia él, vía el maltrato a la madre. 121<br />
120 Lacan, La relación de objeto, Op. Cit., p. 222.<br />
121 Este aspecto se amplía en el último apartado de este capítulo: El Otro: pareja significante.<br />
81
Pero aunque el padre esté en el lugar del agresor que por poco causa su muerte,<br />
es también quien lo recibe y protege en el momento de su nacimiento, lo que se<br />
evidencia cuando dice: “mi papá me sacó, mi papá me sacó con mañita pa´ que no<br />
me aporreara”. Esto muestra una imagen del padre dividida, de un lado es el<br />
agresor de la madre y de otro, quien lo cuida a él y lo protege del daño. Pareciera<br />
que la imagen del padre maltratador no logra hacer consistir para él la figura de un<br />
padre feroz, o al menos él no se ubica como objeto de su ferocidad sino de su<br />
amor.<br />
Podría plantearse a manera de hipótesis con respecto al caso de Pacho malo, que<br />
este padre, aunque es malo con la madre, salva a Pacho de las agresiones de sus<br />
enemigos y le perdona varias de sus faltas, siendo ubicado como ideal con el que<br />
su hijo se identifica, no sólo por el color de la piel, los ojos y la cara que son como<br />
los de él, según dice, sino porque Pacho también es malo, como él. Idealización<br />
que a modo de defensa, le permite recubrir la vertiente terrorífica del padre.<br />
Otro caso ilustrativo es el de Marlon, quien a pesar de que su padre le mete la<br />
cabeza en un tanque de agua hasta dejarlo morado, él dice que aquel lo quiere y<br />
odia a sus hermanos, mientras su madre lo odia a él y quiere a sus hermanos.<br />
Evidenciando la dificultad del varón de asumir la agresividad del padre por lo que<br />
esto significa respecto a su castración.<br />
Los relatos de estos niños contrastan con los de las niñas en los que no se<br />
encuentra una versión idealizada del padre, siendo evocado el amor, en el mejor<br />
de los casos, por la vía del reclamo o de la lástima.<br />
Así, Aquila, quien es agredida por su padre, muestra una construcción imaginaria<br />
de éste, fundamentada en la coexistencia de la lástima, las recriminaciones por<br />
sus carencias y el temor por sus agresiones. La lástima se encuentra ligada a la<br />
fragilidad del padre, a la enfermedad y a la soledad en que vive. El reproche se da<br />
por su egoísmo pues se gasta el dinero en sus medicinas y “no les da nada”, no<br />
82
da dinero, no da comida, pareciera que lo único que da son golpes “ mi papá no<br />
nos daba nada a nosotros, a mi mamá, a mi pa, a mi hermanito y yo, él nada mas<br />
compra lo de él pero no compra la comida…”, “…él se iba a ver si le entregaban la<br />
plata, a él le llegaba la plata pero él compraba nada mas remedios, para él”. Y el<br />
temor es generado por las agresiones de éste hacia la madre y hacia ella, frente a<br />
lo cual dice que no quiere volver a vivir con él porque teme que le siga pegando.<br />
Si bien en lo que enuncia Aquila, aparecen en forma frecuente los reproches, las<br />
quejas y el temor hacia el padre, en el nivel de la enunciación, sus lapsus dejan<br />
ver la vertiente del amor y de la inclusión del padre para sostener la pareja<br />
edípica. Por ejemplo, cuando ella habla acerca del afecto por su padre, evidencia<br />
la confluencia entre el amor y el desamor que siente por él, dice “lo quiero, pero<br />
medio, medio”, “yo a mi papá lo quiero, pero no tanto”. Un lapsus significativo,<br />
también revela su deseo de hablar con él, dice “Voy a ver si A me deja llamar al<br />
celular, para llamar a mi papá, ve, a mi, cómo es… al padrino”.<br />
Aquila sabe también que este padre que les pega, también se preocupa por ellos<br />
cuando no los encuentra, dice, “El nos buscaba, se salía para la calle y nos<br />
mandaba a buscar, preguntaba por toda la calle que adónde estaba yo, que para<br />
dónde cogí y le decían, y le respondía que ellos no la habían visto pasar y mi<br />
papá se colocaba a llorar”, vertiente que da cuenta del amor del padre.<br />
3.2.2 Del padre castigador al padre feroz<br />
Lacan, siguiendo la lectura de los textos freudianos, se ocupó de diferenciar<br />
claramente el padre de la realidad del padre simbólico, puesto que del padre se<br />
decían muchas cosas en cuanto a sus carencias, que en algunos casos era muy<br />
débil, en otros demasiado fuerte, demasiado amable o excesivamente duro, que<br />
estaba muy presente o muy ausente en la familia.<br />
83
El padre simbólico como representante de la ley, no tiene que ver con los atributos<br />
del genitor, éste es un significante, es el Nombre del padre y obedece a una<br />
construcción mítica, aquella que Freud presenta bajo el mito de la horda primitiva,<br />
en el que el padre es asesinado por sus hijos para acceder a la satisfacción sexual<br />
que él prohibía. Con su muerte, la ley que él detentaba es inmortalizada, porque<br />
los hijos en su ausencia se prohíben lo que trataban de arrebatarle.<br />
“El muerto se volvió aún más fuerte de lo que fuera en vida, todo esto,<br />
tal como seguimos viéndolo hoy en los destinos humanos. Lo que<br />
antes él había impedido con su existencia, ellos mismos se lo<br />
prohibieron ahora en la situación psíquica de la «obediencia de efecto<br />
retardado {nachträglich}» que tan familiar nos resulta por los<br />
psicoanálisis. Revocaron su hazaña declarando no permitida la muerte<br />
del sustituto paterno, el tótem, y renunciaron a sus frutos denegándose<br />
las mujeres liberadas. 122 .<br />
Lacan le atribuye al padre simbólico una función fundamental en el Edipo puesto<br />
que es él quien se introduce como cuarto elemento en la dialéctica que se juega<br />
entre la madre, el niño y el falo, donde el niño se encuentra alienado al deseo de<br />
la madre en tanto está identificado al falo como su objeto de deseo. De este modo,<br />
el padre simbólico es considerado como: “el elemento mediador esencial del<br />
mundo simbólico y de su estructuración. Es necesario para ese destete, más<br />
esencial que el destete primitivo, por el que el niño sale de su puro y simple<br />
acoplamiento con la omnipotencia materna” 123 . El padre simbólico entonces, es el<br />
que introduce un límite en el deseo de la madre, regulando su capricho y<br />
prohibiendo a la vez al niño gozar de su madre.<br />
Si bien en el seminario del Hombre de los Lobos Lacan planteó que el padre<br />
simbólico es aquel que castiga, más adelante insistirá que esta función de ley no<br />
se puede entender como una encarnación de ésta ni requiere siempre de las<br />
acciones directas del padre: “A veces ha de manifestarla de una forma directa<br />
cuando el niño se abandona a sus expansiones, manifestaciones, tendencias,<br />
122<br />
S. Freud, “Tótem y Tabú”, Obras Completas, volumen 13, Buenos Aires, Amorrortu, segunda<br />
edición, 1986, p. 145.<br />
123<br />
J. Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p. 366.<br />
84
pero ejerce este papel mucho más allá de esto. Es mediante toda su presencia,<br />
por sus efectos en el inconsciente, como lleva a cabo la interdicción de la<br />
madre” 124 .<br />
Siguiendo los planteamientos de la teoría de Lacan sobre el padre, se encuentra<br />
una estrecha relación entre el padre simbólico y el padre real, siendo este último a<br />
través del cual aquel interviene. De este modo, es el padre simbólico el Otro que<br />
permite al sujeto ingresar en el orden de la ley pero a través del padre real, cuya<br />
función es ser agente de la castración. Es así que Lacan le asigna a éste un lugar<br />
esencial en el Edipo, advirtiendo que, contrario a lo que podría pensarse, “es al<br />
padre real a quien le conferimos la función destacada en el complejo de castración<br />
(…) Si la castración merece efectivamente ser distinguida con un nombre en la<br />
historia del sujeto, siempre está vinculada con la incidencia, con la intervención,<br />
del padre real” 125 .<br />
Esta función del padre real consiste en hacerle saber al niño que el falo, el<br />
verdadero, como nos dice Lacan, el pene real, es él quien lo tiene, esto es lo que<br />
introduce su potencia, en tanto poder, posesión de la madre, ''la posee como<br />
padre, con su pene de verdad, un pene suficiente, a diferencia del niño, víctima del<br />
problema de un instrumento a la vez mal asimilado e insuficiente, cuando no<br />
rechazado y desdeñado" 126 .<br />
Es necesario que el padre triunfe frente al niño, anulando el valor de su falo<br />
imaginario con el que éste aspira satisfacer a la madre, para que introduciendo la<br />
falta simbólica -la castración-, pueda posibilitar la separación del niño del deseo<br />
caprichoso de la madre.<br />
El padre real no es el padre de la realidad, ya que este último puede o no agenciar<br />
la castración, pero a su vez esta función puede ser representada por alguien<br />
124 J. Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op. cit., p. 173.<br />
125 J. Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p. 223.<br />
126 Ibíd., p.365.<br />
85
distinto al genitor. Sin embargo no debe desdeñarse la importancia de la presencia<br />
del padre como partenaire real, ya que el sujeto:<br />
"…sólo puede entrar en este orden de la ley si, por un instante al<br />
menos, ha tenido frente a él a un partenaire real, alguien que en el Otro<br />
haya aportado efectivamente algo que no sea simplemente llamada y<br />
vuelta a llamar, par de la presencia y de la ausencia, elemento<br />
profundamente negativizador de lo simbólico -alguien que le<br />
responde" 127 .<br />
Pero ¿qué ocurre entonces cuando el padre no cumple su función de padre real?<br />
Ya sabemos lo que ocurrió en Juanito, con este padre que a pesar de ser tan<br />
amable y tan preocupado por su hijo, no era más que un pobre hombre, Juanito<br />
tuvo que recurrir a la fobia, crearse el miedo al caballo como un pivote, un soporte<br />
para estabilizar su angustia y afirmar su relación a lo simbólico.<br />
El padre real además de ser agente de la castración, es el padre del goce. Esto<br />
puede verse claramente en la obra freudiana, donde el padre mítico de la horda<br />
primitiva, el Urvater, era el que gozaba de todas la mujeres, y prohibía a sus hijos<br />
el acceso a éste goce. Esta prohibición operaba para sus hijos pero no para él,<br />
quedando por fuera de esa regulación, como lo plantea Michel Silvestre este goce<br />
del padre real se constituye en un imperativo: “El Urvater es un padre identificado<br />
con el goce mismo y, por este hecho fuera de la ley. No es un padre que realizaría<br />
sus deseos 128 , que haría del goce una regla de vida. El goce es, por el contrario,<br />
para él, una constricción absoluta. Su existencia misma reside por entero en la<br />
obediencia a esa constricción” 129 .<br />
Es importante tener en cuenta que en el agenciamiento de estas funciones, el<br />
padre de la realidad nunca logra ubicarse por completo como representante de la<br />
ley, en la medida que el padre simbólico siempre es insuficiente en algún punto<br />
127 Ibíd., p. 212.<br />
128 Es importante anotar que el deseo está sometido a la ley, en la medida en que ésta inscribe la<br />
falta y en este sentido se diferencia del goce que está por fuera de la ley.<br />
129 M. Silvestre, Mañana el psicoanálisis, Buenos Aires, Editorial Manantial, 1988, p.75.<br />
86
para regular todo el goce del sujeto, pero además porque el padre, como se ha<br />
venido planteando, “es también el nombre de un goce” 130 es decir, interviene con<br />
su pulsión fuera de ley.<br />
Se hace necesario reconocer que si bien los significantes que le vienen al sujeto<br />
del Otro, en tanto padre simbólico o Nombre del padre, inciden de manera<br />
esencial en su posición subjetiva con respecto a la ley; así mismo las formas<br />
particulares de gozar del padre afectan la relación que establece el sujeto con sus<br />
objetos de goce.<br />
Teniendo en cuenta que si, como se planteó anteriormente, el padre simbólico es<br />
el que introduce una regulación, un límite, éste no es el que maltrata. Por el<br />
contrario, los actos violentos del padre dirigidos a sus hijos, dan cuenta de su<br />
impotencia como representante de la interdicción. En este sentido anota Yolanda<br />
López:<br />
“Cuando el despotismo del padre no es ya un momento necesario de<br />
imposición de la ley, o sólo una representación imaginaria del hijo, sino<br />
que es en lo real una forma continuada de ejercicio omnímodo del<br />
poder, la representación que se instituye en el niño es la de un padre<br />
feroz que fungiendo de ley no se somete a ella, y que sin aceptar su<br />
castración, su falta, se sitúa como agente que esgrime un poder<br />
absoluto para someter al hijo y a los otros del hogar a una caprichosa<br />
interpretación de los mandatos familiares y sociales” 131 .<br />
El padre que maltrata es un padre impotente en su función simbólica, puesto que<br />
su palabra es débil, tal como se presenta en el caso de Aquila, quien da cuenta de<br />
los excesos de su padre, al hablar del dolor y las marcas producidas por sus<br />
golpes: “(...) mi papá me pegó acá duro y me hizo una cicatriz”, “ el cogía una<br />
correa así, el me pegaba, una vez me pegó con un palo en la espalda, en<br />
un…hombro”, “(...) es que yo no quería que nos pegara mi papá, es que él nos<br />
130 Ibíd., p. 76.<br />
131 López, Yolanda. ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Op. cit., p. 92.<br />
87
pegaba tan duro” y al preguntarle si quiere volver a vivir con su papá dice “No<br />
pa´que me siga pegando como me estaba pegando”.<br />
Así mismo ella le teme porque la desnudaba para pegarle, diciendo que es “muy<br />
maldadoso”. En una entrevista comenta que en una ocasión que ella estaba donde<br />
unos conocidos cerca de la casa donde vivía su papá, se puso nerviosa y lloró,<br />
porque pensaba que su papá se la iba a llevar para la casa y la iba a dejar allá, al<br />
preguntarle qué creía que podía pasarle dice<br />
“pero de pronto me quitaba la ropa, si mi papá era, mmm, yo le conté a usted<br />
¿cierto?, que mi papá me quitaba la ropa, me quitaba los zapatos (…)<br />
porque yo me portaba mal, porque eeeh, para pegarme desnuda porque yo<br />
(…) porque me portaba mal, porque hacia cosas que no debía y sacaba<br />
cosas de la basura”.<br />
Aunque Aquila justifica las acciones de su padre en su mal comportamiento 132 , el<br />
hecho de que él le quitara la ropa para pegarle parece ser algo que evidencia para<br />
ella un goce del padre que no alcanza a simbolizar, su dimensión pulsional, pues<br />
aunque dice que su padre es muy “maldadoso”, en otro momento el significante se<br />
le escapa para nombrar eso que es su padre, “sí, mi papá era, mmm”.<br />
Sin embargo Aquila tiene un lapsus en el que introduce al padre por la vía del<br />
equívoco en su función de ley, al convocar al padrino como un tercero mediador<br />
que puede poner un límite a la dimensión pulsional del padre, permitiendo ver que<br />
éste se mueve entre un exceso que aterroriza y una función simbólica reguladora<br />
que aunque es quizás desfalleciente, ella siempre procura hacer ingresar<br />
restituyendo su ideal de familia. Afirma:<br />
“yo le dije a mi mamá, haber vea, démosle una oportunidad, démosle una<br />
sola oportunidad a mi papá, si mi papá le pega a usted o la maltrata, que<br />
llamáramos a mi padrino, como yo ya me sé el número del teléfono de él, o<br />
si no a mi madrina, se puso a reír, y entonces yo le dije démosle otra<br />
oportunidad, si él le pega llamamos a mi papá”.<br />
132 Lo que concierne a su posición subjetiva frente al maltrato se desarrolla en el capítulo 4.<br />
88
Llama la atención que si bien las instituciones reportan el maltrato del padre en el<br />
caso de Pacho Malo y de Aquila, para estos niños las agresiones de éste toman el<br />
valor de castigo en una correlación directa entre la falta cometida (travesuras,<br />
portarse mal, hacer maldades), permitiendo ver la función del padre castigador en<br />
su dimensión simbólica. Mientras que en el caso de Marlon, el acto agresivo del<br />
padre o la madre no es significado como respuesta a una trasgresión cometida por<br />
él, por el contrario, está ligado a la dimensión pulsional del Otro, viniéndole como<br />
algo inexplicable, inefable, no merecido.<br />
Puede pensarse que la dimensión de goce del padre de Pacho Malo, aparece bajo<br />
la amenaza de muerte para “los niños” y para él, en tanto “niño” que estaba en el<br />
vientre de su madre; el está a salvo mientras puede batallar al lado del padre, pero<br />
inmediatamente entra en el nivel del “niño” es amenazado por su ferocidad. Esta<br />
dimensión feroz contrasta con la del padre edípico, idealizado, héroe, que lo<br />
defiende del mal, lo salva y lo perdona.<br />
Tania presenta en sus dichos, la representación de un padre maltratador, a quien<br />
no quiere ver, le reprocha la falta de cuidados y apoyo económico y no le perdona<br />
sus agresiones. Es descrito como un padre que no contribuye económicamente al<br />
sustento de sus hijos, razón por la cual, según ella, se separaron sus padres:<br />
“porque él no le daba plata (a la mamá) para comprarnos ropa ni para comprarnos<br />
comida”.<br />
Dice haber sido golpeada por él con la correa y alambre de nudo, cuando ella no<br />
le hacía caso con las labores de la casa que incluían lavarle la ropa a sus<br />
hermanitos y a su padre. Al preguntarle si quisiera volver a ver a su padre o hablar<br />
con él, dice que no. Puede pensarse que el hecho de que éste padre se ausente<br />
en los cuidados y necesidades de sus hijos, además del exceso en sus<br />
reprimendas, se convierte en un reclamo que le hace Tania, y en una razón para<br />
rehusarse a sus mandatos y no perdonarle su maltrato, a diferencia de lo que<br />
ocurre con su madre, a quien le perdona incluso el haberle quemado las manos. A<br />
89
pesar que su madre también le pega, ella establece una diferencia: “si me pega,<br />
pero no tanto”. Así, mientras Tania autoriza a su madre a “castigarla” y consiente<br />
sus actos violentos sin significarlos como crueles o excesivos, ni ver en ellos una<br />
voluntad de daño del Otro, reprocha y no perdona los golpes propinados por su<br />
padre.<br />
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, puede concluirse que si bien a nivel<br />
teórico se plantean unas diferencias en cuanto a las funciones del padre<br />
imaginario, simbólico y real en la estructuración psíquica del sujeto, estas, tal<br />
como lo enseñan los niños en sus testimonios, no operan en forma desarticulada.<br />
Se encuentra que la agresividad del padre de la realidad 133 , tiene implicaciones<br />
diversas en los niños, e incluso un niño puede significar de manera distinta los<br />
diferentes actos agresivos del padre. Así, ciertos actos agresivos pueden ser<br />
recubiertos por la idealización del padre, de lo cual da cuenta Pacho Malo cuando<br />
ubica como objeto de la agresión del padre a quienes quieren hacerle daño,<br />
haciendo del padre un personaje todopoderoso que, como lo dice Lacan, garantiza<br />
el orden del mundo, “el padre imaginario es el padre omnipotente, es el<br />
fundamento del orden del mundo en la concepción común de Dios, la garantía del<br />
orden universal en sus elementos reales más masivos y más brutales, él es quien<br />
todo lo ha hecho” 134 .<br />
Pueden también ser significados como castigo cuando se interpretan como<br />
sanción ante una falta cometida, siendo así inscritos en la función simbólica del<br />
padre, puesto que éste es visto como interdictor y no como maltratador, lo cual se<br />
observa en algunos dichos expuestos de Pacho Malo y de Aquila.<br />
133 Según se consigna en los reportes de las instituciones y por lo cual fueron tomadas las medidas<br />
de protección en varios de los casos.<br />
134 Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p.275.<br />
90
Finalmente, algunas agresiones pueden constituir para el niño un acto de maltrato<br />
del padre, como aparecen en los testimonios de Tania y de Aquila 135 , dejando ver<br />
un rostro despótico y excesivo del padre, que no se inscribe en su función de ley.<br />
Podría pensarse que en estos casos, los actos agresivos redoblan la vertiente<br />
imaginaria del padre terrorífico, representando éste un personaje temido porque<br />
puede hacer daño. Aquí esta figura, contrario a lo que Lacan plantea respecto a<br />
una buena parte de casos de neuróticos, no tiene una relación extremadamente<br />
lejana con lo que ha estado efectivamente presente en el padre real del niño 136 .<br />
Para concluir este apartado, se puede señalar que las entrevistas mostraron cómo<br />
las funciones imaginaria, simbólica y real del padre y de la madre, no son fijas sino<br />
mutables, definiéndose de acuerdo a la posición del sujeto y a la significación que<br />
éste le da a cada acto agresivo, como castigo o como maltrato.<br />
3.3 EL OTRO: PAREJA SIGNIFICANTE. “MI PAPÁ MALTRATA A MI MAMÁ”<br />
Se ha venido mostrando cómo el Otro en tanto instancia simbólica puede estar<br />
representado por la madre o por el padre, por la madre como Otro primordial que<br />
procura al niño el amor, la protección y los cuidados necesarios por la condición<br />
de desvalimiento e impotencia biológica y psíquica con la que llega al mundo, y lo<br />
inscribe en su deseo, dándole un lugar en el que el niño pueda ser reconocido. El<br />
padre por su parte introduce la ley permitiendo que el niño no permanezca<br />
adherido al servicio sexual de la madre, instituyendo de este modo el deseo con la<br />
prohibición del incesto.<br />
Ahora bien, estas funciones del Otro materno y del Otro paterno no se encuentran<br />
aisladas, sino que constituyen una estructura significante, en este sentido plantea<br />
Nominé, el Otro “No es ni el padre ni la madre, sino el padre y la madre en su<br />
135<br />
Aquila siente terror cuando piensa que si vuelve a vivir con su padre éste puede repetir el acto<br />
de desnudarla para pegarle.<br />
136<br />
Esta referencia de Lacan fue citada en la página 80, donde establece una diferencia entre el<br />
padre imaginario y el padre de la realidad, llamado allí como padre real.<br />
91
elación sintomática donde uno hace del otro su síntoma por la mediación de una<br />
función que garantiza a una mujer en el deseo de un hombre” 137 .<br />
padre<br />
f (x)<br />
mujer<br />
niño<br />
92<br />
madre<br />
Esta estructura del Otro se constituye como un ternario en el que se encuentran: la<br />
madre, el padre y la función de síntoma de la mujer para el hombre/padre, es<br />
decir, como representante de su modo de goce particular e irreductible. Aquí el<br />
padre no interviene desde su función simbólica sino desde su deseo, en tanto<br />
hombre, al respecto plantea Lacan “Un padre no tiene derecho al respeto, si no al<br />
amor, más que si el dicho amor, el dicho respeto está père-versement orientado,<br />
es decir hace de una mujer objeto a que causa su deseo” 138 . Sólo si opera esta<br />
función del padre, el niño podrá encontrar su lugar como cuarto elemento, como<br />
síntoma de la pareja parental, siendo este el modelo que constituye la neurosis,<br />
sino, podrá permanecer como un objeto totalmente dependiente del deseo de la<br />
madre o del goce del padre.<br />
Algunos testimonios dan cuenta de la manera en que los niños denuncian lo que<br />
no funciona a nivel de la pareja parental – lo que no quiere decir que no opere la<br />
metáfora paterna- y cómo algunos de ellos, intentan reestablecer este ternario.<br />
137<br />
B. Nominé, “El síntoma y la estructura familiar”, De la infancia a la adolescencia. Compiladora<br />
Gloria Gómez. Bogotá, 2006, p. 21.<br />
138<br />
J. Lacan, R.S.I., seminario 22, 1975. (Folio electrónico)
Aquila denuncia el maltrato del padre a la madre y dice que por esta razón quiere<br />
a su padre “pero medio, medio”. Ella no cree en las razones que él da para<br />
maltratar a la madre “mi papá decía que mi mamá tenía otro mozo, mi mamá no<br />
tenía ningún mozo” 139 . Aunque la niña se queja de que su papá le ha pegado muy<br />
duro a ella e incluso le ha dejado marcas en su cuerpo, pareciera que lo que<br />
deviene traumático, es el maltrato del padre a la madre en tanto real frente al cual<br />
las respuestas de Aquila son insuficientes, ya que ni corporalmente ni<br />
intelectualmente alcanza a darles trámite, de manera tal que dichos excesos<br />
retornan en sus sueños de angustia.<br />
En uno de estos sueños su papá le pegaba a su mamá, “pues le pegaba con un<br />
palo, como a mi me pegaba, él le pegaba a mi mama”, en otro la abandona “a ella<br />
la sacaron de la casa, la habían dejado sola en la calle y a ella no le habían dado<br />
comida, eso es lo que yo me soñé”. Al preguntarle quién dejó a su mamá en el<br />
sueño, sola, en la calle y sin comida, responde que su papá. Agrega “cuando me<br />
soñé eso le pido a Diosito que no le vaya a pasar nada malo a mi mamá”.<br />
En este caso, puede conjeturarse que el padre en lugar de tomar a su mujer como<br />
objeto causa de deseo, la toma como objeto degradado sobre el que vuelca su<br />
agresión, lo que permitiría pensar que falla en su función de regular y ordenar las<br />
pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Falla que en el caso de Aquila<br />
conlleva la presencia de manifestaciones que dan cuenta de un goce que la<br />
excede, como lo es el acto de comer vidrio o herirse con objetos cortopunzantes.<br />
Sin embargo podría decirse que esa niña intenta reconstruir el ternario edípico,<br />
para asegurar su lugar en la estructura familiar, lo que se evidencia en sus dichos:<br />
“(...) yo cuando vuelva a mi casa yo le voy a volver a hacer caso a mi mamá y a mi<br />
papá”, el enunciado anterior implica un supuesto lapsus, la intención que estaba<br />
139 En las entrevistas la niña dice que no quiere al padre o lo quiere pero medio, medio, “yo no<br />
quiero a mi papá, porque mi papá le pega mucho a mi mamá”, pero además se le enfrenta y lo<br />
agrede “(...) yo le pegué a mi papá porque el le pegó a mi mamá entonces yo con un palo le pegué,<br />
yo tampoco dejaba que le pegara a mi mamá”.<br />
93
dirigida a hacer caso a la madre, se ve traicionada cuando surge la pareja parental<br />
en el dicho. Igualmente en otro dicho de la niña en el cual sugiere darle otra<br />
oportunidad al padre, ella dice: “démosle una oportunidad, démosle una sola<br />
oportunidad a mi papá, si mi papá le pega a usted o la maltrata, que llamáramos a<br />
mi padrino, y entonces yo le dije démosle otra oportunidad, si él le pega llamamos<br />
a mi papá”. Una vez más la niña se ve traicionada en su enunciado por una<br />
enunciación no pensada, si el papá le pega a la mamá, a quién llamaría? ¿Al<br />
padrino? ¿Al papá?<br />
Pacho, otro de los niños entrevistados, también da cuenta de las agresiones de su<br />
padre hacia su madre, incluso refiere que esa fue la razón por la que él, con la<br />
ayuda de un hermano, llamó a Bienestar familiar: “mi papá le pegaba mucho a mi<br />
mamá” (…) desde hace tiempos le pega a mi mamá (…) le pega muy duro y la<br />
hace llorar”.<br />
La dimensión del maltrato que se juega en el eje padre- madre no solamente<br />
concierne a los miembros de la pareja, sino que además por razones estructurales<br />
como puede verse en el gráfico ilustrado anteriormente, tiene consecuencias<br />
directas en el sujeto, a veces, vitales, como puede verse en el caso de Pacho.<br />
Este maltrato hacia su madre no sólo es algo que él ha tenido que presenciar sino<br />
que incluso es algo que lo concierne, aún desde antes de su nacimiento y<br />
comporta las coordenadas fantasmáticas de su existencia, lo cual puede verse en<br />
el testimonio del niño cuando dice: “mi mamá me iba a abortar si no que, no mira<br />
que mi papá le pegaba mucho a mi mamá y casito que me aborta a mi, pero no,<br />
entonces, yo no quería que me abortara”.<br />
En este caso aparece además un elemento que quizás hable de la angustia por su<br />
desvalimiento originario, “…yo era chillando en la barriga de mi mamá, si no que<br />
(…) yo escuchaba, que yo no iba a nacer (…) yo no iba a vivir”. El niño muestra en<br />
estos dichos cómo el maltrato del padre a la madre, representa para él una<br />
situación de peligro, como amenaza de muerte. De manera sorprendente ante la<br />
94
opción de ser salvado por la madre, lo cual es enunciado por él en algún<br />
momento, o salvado por el padre, opción también considerada por él, Pacho<br />
plantea la única opción posible para él, “yo quería nacer”.<br />
Independientemente que se pueda verificar como un hecho real, por un lado la<br />
intención mortífera del padre hacia él, y por el otro, la voluntad de nacer como una<br />
voluntad pura, como insondable decisión del ser, queda como resto la asfixia, que<br />
sufrió cuando nació pero que ha permanecido. Para este niño, esa forma<br />
sintomática está en estrecha relación con el maltrato que su padre dirigió a la<br />
madre durante el embarazo: “entonces yo por eso yo siempre he estado<br />
asfixiado”.<br />
Otro caso que permite ver cómo el niño se sitúa frente a la pareja parental es el de<br />
Camila, quien refiere que su mamá se separó de su papá porque él le pegaba<br />
mucho, incluso cuando su mamá estaba en embarazo de su hermanito. Dice que<br />
le han contado que su papá los está buscando, pero ella piensa que es mejor que<br />
su mamá no acepte porque con él vivirían muy maluco, “él siempre la mandaba a<br />
hacer todo a ella siempre, siempre alguna cosita: Usted va, siempre… todo era<br />
con mi mamá, siempre le pegaba a ella”, “él era el que hacía sufrir más a mi<br />
mamá”. Camila resalta el maltrato de su padre hacia su madre y pone esta razón<br />
en primer lugar, para no querer vivir con él nuevamente, a pesar que él también le<br />
pegaba a ella cuando estaba muy pequeña.<br />
Puede verse cómo cada uno de estos niños tiene una manera particular de<br />
nombrar lo que hay de incomprensible de la pareja parental. Frente a los excesos<br />
del padre hacia la madre, Aquila intenta restituir la familia dándole otra oportunidad<br />
al padre, Pacho ubica su asfixia como resto frente a la amenaza de su muerte, y<br />
Camila por su parte muestra dos vertientes, una la de la amenaza que entraña el<br />
padre para la madre, otra la amenaza mortal, no dialectizable que entraña su<br />
madre para los hijos.<br />
95
INTRODUCCIÓN<br />
4. RESPUESTAS DEL SUJETO<br />
El recorrido por los capítulos anteriores, leídos a la luz de los testimonios de los<br />
niños, ha permitido una mejor aproximación a las vías de respuesta posibles a la<br />
pregunta que ha servido de hilo conductor a esta investigación; sin embargo no es<br />
una vía sencilla porque se ha podido ver efectivamente cómo, por un lado, la<br />
concepción psicológica y oficial del maltrato le da a este evento el carácter de<br />
traumático en sí mismo, de modo que las intervenciones van dirigidas a reparar en<br />
la víctima el daño producido, en la lógica de causa-efecto. En cambio, el recorrido<br />
por la teoría psicoanalítica ha mostrado que Freud, desde el comienzo mismo de<br />
sus elaboraciones, aclara que la vivencia traumática no siempre va seguida<br />
inmediatamente del estadillo de una neurosis en la infancia, ya que por lo general<br />
se instala el periodo de latencia entre las impresiones infantiles y el posterior<br />
estallido de la neurosis.<br />
Lo anterior pone en evidencia la dificultad de aseverar en la presente investigación<br />
en cuáles casos las agresiones de los padres tendrán un efecto traumático<br />
retroactivo en los sujetos entrevistados, puesto que no es posible saber si ellas se<br />
inscribieron o no a nivel inconsciente, y por ende, si ellas retornarán a través de<br />
formaciones simbólicas o si permanecerán como un “imposible de olvidar” que se<br />
resiste a ser simbolizado. Primera consideración.<br />
No obstante, Freud también consideró la aparición de la angustia, la fantasía, o el<br />
síntoma durante la infancia, como posibles respuestas del sujeto frente a aquellas<br />
vivencias sexuales o agresivas, que siendo oídas, vistas o experimentadas en su<br />
propio cuerpo, comportan un exceso pulsional no tramitable. Vivencias, cuyo<br />
montante de afecto, lo constituye el dolor psíquico, la angustia, la vergüenza, el<br />
terror, el asco, o incluso un exceso de placer, frente al cual el sujeto quedaba sin<br />
posibilidad de reaccionar o su reacción era insuficiente, porque quizás tuvo que<br />
ser interrumpida o porque el monto de afecto sobrepasó, por su intensidad, su<br />
96
posibilidad de respuesta, lo que deja las posibilidades para que el suceso en<br />
cuestión adquiera el estatuto de trauma psíquico. Esto introduce la segunda<br />
consideración, concerniente a la dimensión de la elección y la responsabilidad del<br />
sujeto.<br />
El Psicoanálisis dirige su atención a la respuesta del sujeto frente al<br />
acontecimiento, en otras palabras, se interesa por la significación de la vivencia y<br />
no por el hecho en sí mismo, lo que no quiere decir que lo desconoce en absoluto.<br />
La respuesta del sujeto se refiere a cómo responde, cómo trata, cómo se sitúa o,<br />
en el sentido más general, qué defensa instituye. Lo que quiere decir que Freud,<br />
desde los orígenes mismos de la teoría psicoanalítica, produjo un gran cambio<br />
frente a las concepciones psiquiátricas de su época, las cuales, ya fuera por la vía<br />
de la herencia o la vía de la lesión o alteración en el organismo, daban la<br />
preponderancia de la causa a factores externos. Es así que con su término<br />
“elección de neurosis” dirige hacia el sujeto la responsabilidad, en el sentido de<br />
ubicar en él la respuesta frente al exceso venido del Otro.<br />
La consideración Freudiana implica entonces suponer del lado del sujeto unos<br />
recursos tales que de su empleo resultarán los efectos que determinarán su<br />
existencia y establecerán de alguna manera un programa inconsciente, escrito a<br />
partir de las marcas que las vivencias pulsionales han dejado, en las cuales el<br />
sujeto ha encontrado una satisfacción.<br />
Esta dimensión de la elección o de la capacidad de respuesta atribuida por Freud<br />
al sujeto, no quiere decir en absoluto que lo supone libre o autónomo, ni siquiera<br />
que lo concibe en un momento anterior al encuentro traumático, más bien el<br />
sujeto, si se pudiera suponer que hay una noción de sujeto en Freud, es el efecto<br />
y no el agente de la elección. Sujeto pues como efecto o como resultado. Es en<br />
esta dimensión que conviene revisar las formas posibles de respuesta, por cuanto<br />
es la vía de evaluación de las consecuencias.<br />
97
El término que se ha utilizado desde el comienzo de esta investigación es el de<br />
posición subjetiva, el cual indica efectivamente una posición como lo que significa<br />
ocupar un lugar en unas coordenadas, que en psicoanálisis están dadas en<br />
relación con la defensa, la demanda y el deseo del Otro, lugar que a la vez es un<br />
efecto del lugar del Otro. Lo cual quiere decir que lo que se llama sujeto, como ya<br />
se ha dicho, no es el yo, ni la persona, sino el lugar ocupado en relación con el<br />
deseo del Otro. Es así como desde Lacan se define el deseo como Deseo del<br />
Otro.<br />
El sujeto entonces, es una posición en respuesta a dicho deseo. Lo que la clínica<br />
del caso por caso permite ver es cómo cada sujeto puede, o bien consentir a<br />
aquello que supone el Otro desea de él, alienándose a dicho deseo, o bien<br />
objetarlo. Pero no siempre lo que le viene del Otro es el deseo, en otros casos es<br />
la voluntad de goce del Otro lo que se le impone bajo la forma de una tendencia<br />
destructiva, caprichosa o mortífera, como algunos de los niños entrevistados lo<br />
evidencian. “De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables”, dice<br />
Lacan 140 . Entonces aquello de lo que se habla como elección del sujeto es<br />
siempre algo que se juega en una suerte de forzamiento bajo la condición de un “o<br />
la bolsa o la vida”, elección en la cual ninguna de las opciones hubiera podido<br />
favorecer más que la otra, quedando en muchos casos como única opción la<br />
alienación del sujeto al deseo supuesto del Otro, porque no hay otra alternativa.<br />
140 Jacques Lacan, “La Ciencia y la Verdad”, Escritos I, México, Siglo XXI, 1971. Pág. 343.<br />
98
Es evidente entonces que la respuesta del sujeto no depende de una voluntad<br />
conciente, ni de una decisión personal, en este caso de los niños implicados en el<br />
daño o en las acciones brutales provenientes justamente de la persona de la cual<br />
esperan el amor, las garantías y el aseguramiento, sino de cómo se sirve de<br />
algunos recursos, incluso vitales, para tramitar dicha situación. Sin duda los<br />
recursos tienen algo de insuficientes en algunos casos, de imposible en otros,<br />
dado que la dimensión del daño es devastadora, y con ello no se hace mención<br />
exclusivamente al estrago que tanto rendimiento ha dado para evaluar ciertas<br />
relaciones madre-hija desde su formulación por Lacan, sino específicamente a los<br />
actos que son un ataque directo contra la vida del niño o que producen un daño de<br />
manera tan radical que es inexorable, ante los cuales es posible escuchar<br />
justamente una afirmación como “no pude hacer nada”.<br />
Tercera consideración que tampoco puede ser dejada de lado, es que no es<br />
indiferente que el niño haya vivenciado una situación ocasional de agresión<br />
cometida por su padre y/o su madre, o que haya vivido una “historia de<br />
padecimientos” 141 , en la cual el carácter traumático no proviene de una única<br />
vivencia sino de múltiples situaciones que forman una trama asociativa. No<br />
obstante esto no quiere decir que a mayor número de situaciones de agresión<br />
141 S. Freud, “Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos”, Obras completas, volumen<br />
2, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986, p. 38.<br />
99
vividas, mayor el efecto traumático, ya que en ocasiones puede bastar una para<br />
producir un daño psíquico devastador.<br />
Teniendo en cuenta que las respuestas del sujeto frente a la agresividad del padre<br />
y/o la madre son diversas, pudiendo ubicarse del lado de la angustia, el síntoma o<br />
la construcción fantasmática, a continuación se analizarán cada una de estas vías<br />
para avanzar hacia la conclusión de la presente investigación.<br />
4.1 LA E<strong>ME</strong>RGENCIA DE LA ANGUSTIA, UNA REPUESTA FRENTE AL<br />
TRAUMA<br />
Se ha planteado que una de las posibles respuestas del sujeto frente a la situación<br />
traumática es la angustia, en cierto sentido no se puede afirmar que la angustia es<br />
una posición subjetiva o una defensa, al contrario es el signo de un fracaso en las<br />
tentativas de defensa, es el indicador de que ha habido una imposibilidad de<br />
tramitar un exceso pulsional que sobrepasa los recursos del sujeto.<br />
La teoría sobre el Edipo le permite a Freud comprender, que es la exigencia de la<br />
libido, como excitación que sobrepasa el funcionamiento psíquico del niño, la que<br />
constituye una situación traumática, produciendo una reacción de angustia y<br />
poniendo en marcha la operación de la represión. De este modo Freud plantea “la<br />
represión no crea la angustia. Esta existe con anterioridad y es ella la que crea la<br />
represión” 142 .<br />
Así, Freud diferencia dos conceptos que ayudan a esclarecer las relaciones entre<br />
trauma y angustia, estos son: situación traumática y situación de peligro. La<br />
situación traumática es el estado de desamparo originario realmente<br />
experimentado por el niño, en el cual el viviente se encontró inerme a nivel<br />
biológico o psíquico, ante un incremento de la magnitud de excitación la cual no<br />
142 Freud, “La angustia y la vida instintiva”, Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis.<br />
Obras Completas. Volumen II. Traducción por Luis López Ballesteros. Ed. <strong>Biblioteca</strong> Nueva,<br />
Madrid, 1968.Pág. 918.<br />
100
pudo ser dominada ni derivada por el aparato psíquico 143 . En el trauma fracasan<br />
los esfuerzos del principio del placer, podría decirse que hay un fracaso en la<br />
operación de la defensa. Esta situación traumática generó como reacción la<br />
angustia directa y automática.<br />
Por su parte, la situación peligrosa es la anticipación y espera del estado de<br />
desamparo, a partir del recuerdo de sucesos traumáticos anteriormente<br />
experimentados, ante lo cual el yo emite la señal de angustia para evitar la<br />
explosión automática y desbordada de ella. De este modo, el yo, que ya había<br />
experimentado pasivamente el trauma, repite activamente con la señal de angustia<br />
una reproducción mitigada del mismo, con la esperanza de poder dirigir su curso.<br />
La significación de la situación peligrosa, Freud la ubica en la estimación que hace<br />
el sujeto de su fortaleza en comparación con la magnitud del peligro y en el<br />
reconocimiento de su desamparo biológico o psíquico. En esta estimación es<br />
guiado su juicio por experiencias realmente vividas y para el resultado es<br />
indiferente que se equivoque o no en su apreciación.<br />
Se tienen entonces dos modos de emergencia de la angustia: como reacción<br />
automática frente al trauma y como señal. El primer modo de la angustia está<br />
vinculado con la represión primaria o primordial, en la cual no hay aún una<br />
operación defensiva desde el yo que permita protegerse contra el trauma y la<br />
reacción de angustia. En esta represión primordial, se crea un primer núcleo de lo<br />
inconsciente al denegarse el acceso a la conciencia del representante psíquico de<br />
la pulsión, el cual permanece inmutable. Ya en la operación de la represión<br />
propiamente dicha, el yo se propone impedir el desarrollo masivo de angustia<br />
mediante la defensa, emitiendo la angustia en tanto señal, lo cual no implica que<br />
siempre lo consiga ya que la defensa puede fracasar.<br />
143 Freud, “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Op. Cit., pp. 68-69.<br />
101
Estos tipos de angustia son relacionados por Freud de manera diferencial con los<br />
cuadros clínicos de las neurosis. Así en los casos de neurosis traumáticas, el<br />
afecto de la angustia se da como reacción directa y automática frente al trauma,<br />
puesto que el yo se encuentra impotente ante la magnitud del estímulo, sin poder<br />
tramitarlo, tal como sucedió en el acto del nacimiento. En las neurosis de defensa,<br />
el yo reconoce una situación peligrosa que parte de las exigencias pulsionales del<br />
ello, emite la señal de angustia y ésta da lugar a la formación de síntomas,<br />
pudiendo hallar en ellos una solución de compromiso que permita así eludir el<br />
desarrollo de angustia. Los síntomas, dice Freud, ligan la energía psíquica que de<br />
otro modo sería descargada en forma de angustia. 144<br />
Si bien Freud plantea que en cada época del desarrollo se presenta una condición<br />
distinta para el surgimiento de la angustia, podría deducirse que cada una de ellas<br />
es una forma de respuesta a algo que le viene del Otro o, en todo caso, que sitúa<br />
al sujeto en la relación de dependencia del Otro. Su propuesta es la siguiente:<br />
1. El desamparo originario<br />
2. Pérdida del amor, del Otro, de quien se depende<br />
3. Angustia de castración<br />
4. Temor ante el superyó.<br />
En la primera, el desamparo originario está ligado a la condición de prematuración<br />
en la que nace el bebé, la cual es el fundamento de la dependencia de la criatura<br />
humana de una asistencia externa que le provea de manera vital la satisfacción de<br />
las necesidades, pero que al mismo tiempo se constituye en el Otro que brinda el<br />
amor, las garantías y la seguridad.<br />
Luego, cuando el Otro se constituye en objeto de amor para el niño donde no<br />
basta su sola presencia sino sus signos de amor, el peligro lo constituye la pérdida<br />
144 S, Freud, “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Op.cit., pág 58.<br />
102
de este amor, la cual, dice Freud, pasa a constituirse en una condición<br />
permanente de peligro y angustia.<br />
Ya en la fase fálica, el enamoramiento del niño hacia la madre acompañado de<br />
sus deseos incestuosos, así como las tendencias agresivas hacia al padre,<br />
provocan una situación de peligro exterior, la castración como castigo. El peligro<br />
está referido a la pérdida del órgano que conllevaría una nueva separación de la<br />
madre en tanto no puede satisfacer en ella sus deseos.<br />
El cuarto nivel de la angustia, finalmente de gran importancia, es la que determina<br />
que se ha operado la introyección del superyó como conciencia moral y que éste<br />
vigila desde el interior bajo la forma de la amenaza. Se manifiesta como una<br />
especie de culpa angustiosa o de angustia culposa.<br />
Freud asocia la primera, la segunda y la cuarta condición del surgimiento de<br />
angustia en “El malestar en la cultura”, para situar el origen del superyó como el<br />
temor por el daño que puede provenir de la persona de la que se espera el amor.<br />
Por su parte Lacan en el Seminario 4 “La relación de objeto”, retoma de alguna<br />
manera esa concepción Freudiana y define la angustia de la siguiente manera:<br />
“La angustia, en esa relación tan extraordinariamente evanescente en la<br />
que se nos manifiesta, surge en cada ocasión cuando el sujeto se<br />
encuentra, aunque sea de forma insensible, despegado de su existencia,<br />
cuando se ve a sí mismo a punto de quedar capturado de nuevo en algo<br />
que, según los casos, llamaremos la imagen del otro, tentación, etc. En<br />
resumen, la angustia es correlativa del momento de suspensión del sujeto,<br />
en un tiempo en el que ya no sabe donde está, hacia un tiempo en el que<br />
va a ser algo en lo que ya nunca podrá reconocerse. Es esto, la<br />
angustia” 145 .<br />
El testimonio de Camila muestra cómo para ella la situación peligrosa que anticipa<br />
la situación de inermidad psíquica y física en que se encontraba anteriormente<br />
145 Jacques Lacan, La relación de objeto, Op. cit., p. 228.<br />
103
frente al hiperpoder devastador de su madre, está dada por la posibilidad de que<br />
ésta pueda robárselos si llegara a enterarse del lugar en que viven sus hijos<br />
(hogar sustituto). Así mismo la angustia que le genera la voluntad de daño de su<br />
madre, se manifiesta en el sueño reiterativo en que su madre golpea a su<br />
hermanita menor hasta causarle la muerte.<br />
“(…) que mi mamá le había pegado a D ( hermanita), y esas cosas así,<br />
y que D también se había muerto y que también le había pasado lo<br />
mismo y yo también rezaba todas las noches y que mantenía pensando<br />
en ella y que qué pesar y que cuando nosotros queríamos ver<br />
muñequitos, mi mamá nos decía que nos quitáramos de ahí, nos<br />
regañaba, cuando le tiraba así a la cuna, le golpeaba a D, eso, yo<br />
siempre sueño en eso y me despierto llorando, yo me despierto<br />
llorando, con mucho miedo como a las 12 de la noche me despierto<br />
llorando.”<br />
Puede verse que en este sueño de angustia, la madre da muerte a su hermanita<br />
golpeándola y tirándola a la cuna, tal como, para Camila, lo hizo antes con su<br />
hermanito, lo cual presentifica para ella el terror frente al peligro de que su madre<br />
provoque su propia muerte o la de su hermana.<br />
Por su parte, como se expuso en el capítulo anterior, Pacho Malo da cuenta de lo<br />
que tal vez constituye un punto de angustia fundamental, frente a su desvalimiento<br />
originario, la posibilidad de haber muerto aún antes de nacer, por los golpes que<br />
su padre le propinaba a su madre, lo que ilustra cuando dice: “…yo era chillando<br />
en la barriga de mi mamá, si no que (…) yo escuchaba, que yo no iba a nacer (…)<br />
yo no iba a vivir”, no obstante en este caso esto es recubierto por su fantasía: “Mi<br />
papá me sacó con mañitica pa´que no me aporreara”, dando cuenta de una<br />
dimensión imaginaria del padre que lo salva del daño.<br />
104
4.2 ¿QUÉ SÍNTOMAS EN LOS NIÑOS?<br />
En este apartado se pretende interrogar el estatuto de ciertas reacciones,<br />
comportamientos o manifestaciones de algunos de los niños entrevistados como<br />
una respuesta frente a la agresividad del padre y/o de la madre, las cuales fueron<br />
en algunos casos expuestas por ellos en las entrevistas, y en otros comunicadas<br />
por funcionarios de las instituciones de protección, debido al riesgo que estos<br />
implicaban para el niño. Con tal fin se hace necesario retomar algunas<br />
consideraciones freudianas acerca de los tipos o modalidades de síntoma y de la<br />
neurosis en la infancia.<br />
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, durante la temprana infancia<br />
el niño se ve abocado a vivencias sexuales que lo desbordan psíquicamente,<br />
debido a su incapacidad tanto intelectual como somática, para responder o<br />
tramitar las mociones pulsionales movilizadas por tales vivencias, de manera que<br />
estas se constituyen como traumáticas. De acuerdo con lo planteado por Freud,<br />
este es el primer momento o núcleo de la neurosis.<br />
En un segundo momento opera la represión, la cual es movilizada por el displacer<br />
generado por las vivencias traumáticas, dando lugar a la formación de síntomas<br />
primarios de la defensa. Estos son síntomas de la defensa lograda, y consisten en<br />
escrúpulos de la conciencia moral, vergüenza y desconfianza de sí mismo, en la<br />
neurosis obsesiva; o exteriorización de terror, en la histeria. Este período es<br />
denominado por Freud como el de “salud aparente” 146 .<br />
El siguiente período es el de la enfermedad, caracterizado por otro tipo de<br />
síntomas denominados formaciones de compromiso o síntomas transaccionales.<br />
Estos síntomas se generan por un fracaso de la defensa, de manera tal que lo que<br />
146 S, Freud, “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, Op. cit., p.170.<br />
105
estaba reprimido retorna, al ser reactivado por recuerdos o vivencias actuales, que<br />
de manera retroactiva movilizan aquello que se había inscrito a nivel inconsciente<br />
como traumático. Cabe anotar que lo reprimido, tal como Freud lo plantea, no<br />
ingresa inalterado a la conciencia, siendo sometido a sustituciones y<br />
desfiguraciones mediante los mecanismos de la condensación y el<br />
desplazamiento, los cuales vuelven irreconocible la satisfacción sexual que el<br />
síntoma encierra. De manera tal que aquello que conquista el acceso a la<br />
consciencia, son unas formaciones de compromiso como resultado de “una<br />
disputa entre dos tendencias: una inconciente, en todo otro caso reprimida, que<br />
aspira a una satisfacción -cumplimiento de deseo-, y una que reprime y repele, y<br />
con probabilidad pertenece al yo conciente” 147 . Se trata de un compromiso o<br />
transacción porque las dos tendencias hallan cumplimiento a su aspiración, pero<br />
de forma parcial.<br />
Este período constituye la neurosis, propiamente dicha, la cual puede<br />
manifestarse durante la infancia o posterior a ésta, con la presencia de síntomas<br />
más o menos ruidosos. Al respecto Freud plantea que aunque no siempre las<br />
vivencias traumáticas están seguidas del estallido de una neurosis en la infancia,<br />
“también existen neurosis infantiles en las que el factor del diferimiento temporal<br />
desempeña necesariamente un papel muy reducido o falta por completo, pues la<br />
enfermedad se contrae como consecuencia directa de las vivencias<br />
traumáticas.” 148<br />
Un ejemplo de síntoma en la infancia como formación de compromiso, puede ser<br />
el insomnio, tal como lo expone Freud en el caso de un niño pequeño, que en sus<br />
primeros años de vida observó y escuchó con frecuencia las relaciones sexuales<br />
entre sus padres, desarrollando después de su primera polución espontánea, un<br />
síntoma de insomnio, presentando mucha sensibilidad a los ruidos nocturnos y<br />
147<br />
S, Freud, “Dos artículos de enciclopedia: y ””, Op., cit,<br />
p.238.<br />
148<br />
S, Freud, “Los Caminos de la formación de síntoma”, Op., cit., p.331.<br />
106
dificultad para conciliar el sueño. “Este insomnio es un verdadero síntoma de<br />
compromiso: por un lado, la expresión de su defensa contra aquellas percepciones<br />
nocturnas; por el otro, un intento de restablecer el estado de vigilia en que pudo<br />
espiar aquellas impresiones” 149 .<br />
En otros casos, cuando no hay un fracaso de la defensa en la infancia, las<br />
vivencias traumáticas quedan cubiertas por la amnesia infantil durante el período<br />
de latencia, hasta la época de la pubertad, momento en el cual con frecuencia son<br />
reactivadas a raíz del nuevo influjo de la sexualidad, produciéndose el fracaso de<br />
la represión y surgiendo el síntoma como un retorno de lo reprimido.<br />
Un tercer tipo de síntomas en la neurosis son aquellos que Freud denomina<br />
síntomas secundarios de la defensa. Estos síntomas se producen como un modo<br />
de defensa del yo, en su lucha contra los síntomas de compromiso, que han<br />
conquistado el acceso a la consciencia como un retorno de lo reprimido. Ejemplo<br />
se estos síntomas secundarios, son las compulsiones a cavilar, a examinar, a<br />
guardar, etc. de las neurosis obsesiva.<br />
La neurosis paradigmática en la infancia es la llamada por Freud histeria de<br />
angustia, la cual comparte con la histeria el mecanismo psíquico de la represión,<br />
pero a diferencia de ella se exterioriza en sensaciones de angustia y fobia, sin<br />
conversión de la libido en inervaciones corporales. En dichas neurosis la represión<br />
fracasa y lo reprimido retorna bajo el síntoma de la fobia.<br />
“Una represión como la del caso de la fobia a los animales puede<br />
definirse como radicalmente fracasada. La obra de la represión consistió<br />
solamente en eliminar y sustituir la representación, pero el ahorro de<br />
displacer no se consiguió en modo alguno. Por eso el trabajo de la<br />
neurosis no descansa, sino que se continúa en un segundo tempo para<br />
alcanzar su meta más inmediata, más importante. Así llega a la<br />
formación de un intento de huida, la fobia en sentido estricto: una<br />
149 Freud, “Moisés y La Religión Monoteísta” Op. cit., pp. 75-77.<br />
107
cantidad de evitaciones destinadas a excluir el desprendimiento de<br />
angustia.” 150<br />
Se ha planteado anteriormente que las vivencias traumáticas pueden dar lugar en<br />
la infancia a unos síntomas defensivos primarios o a una neurosis propiamente<br />
dicha, con formación de síntomas de compromiso. Ahora bien, ¿qué síntomas se<br />
presentan en los niños entrevistados? ¿Sus manifestaciones sintomáticas tienen<br />
el estatuto de una neurosis de la infancia? Si bien es difícil responder a esta<br />
pregunta por la insuficiencia de elementos aportados por los niños en las<br />
entrevistas, en ningún caso se escuchó de la presencia de síntomas fóbicos, que<br />
son, de acuerdo con Freud, los síntomas paradigmáticos de la neurosis en la<br />
infancia. Tampoco se tuvo noticia de síntomas obsesivos, ni primarios ni<br />
secundarios. En cambio si se presentan en algunos niños, particularmente en<br />
Camila 151 , manifestaciones de angustia, las cuales podrían tener el estatuto de<br />
síntoma defensivo primario de la histeria, pues como Freud lo expone, en ésta:<br />
“La elevación de tensión a raíz de la vivencia displacentera primaria es<br />
tan grande que el yo no contradice a ésta, no forma ningún síntoma<br />
psíquico, sino que se ve precisado a consentir una exteriorización de<br />
descarga, las más de las veces una expresión hiperintensa de la<br />
excitación. Se puede definir este primer estadio de la histeria como<br />
histeria de terror; su síntoma primario es la exteriorización de terror<br />
con lagunas psíquicas”. 152<br />
Sin embargo, otra de las formas posibles de interpretación de dicha angustia en la<br />
niña, al contrario de pensarla como síntoma defensivo primario, tendría más bien<br />
la forma de la imposibilidad de hacer un síntoma ante la emergencia de la<br />
ferocidad del Otro, la posición de indefensión implicaría una imposibilidad de<br />
tramitar sintomáticamente. Es decir pareciera señalar una especie de “sin<br />
150<br />
Freud, “La Represión”, Obras Completas, volumen 14, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en<br />
castellano, 1984,p.150.<br />
151<br />
Estas manifestaciones de angustia de Camila fueron expuestas en el apartado: El traumatismo:<br />
terror provocado por un peligro de muerte. Ver página 62.<br />
152<br />
Freud, “Manuscrito K”, Op. cit., p.268.<br />
108
ecursos” del lado del sujeto. Por esto, en Freud la tríada inhibición, síntoma y<br />
angustia, sitúa cada una de dichas respuestas particular frente a las otras dos.<br />
En cuanto a la asfixia de Pacho Malo, la accidentabilidad de Marlon, o el acto de<br />
comer vidrios y de herirse con alambres de Aquila, son manifestaciones a las que<br />
difícilmente se les podría atribuir el estatuto del síntoma como formación del<br />
inconsciente, tal como lo tiene la fobia por ejemplo, la cual, como bien lo mostró<br />
Lacan respecto al caso Juanito, tiene el estatuto de una formación significante,<br />
metafórica, que le permite a Juanito amurallarse frente a la angustia.<br />
Estas manifestaciones o reacciones de algunos niños, de las cuales se tuvo<br />
noticia, no dan cuenta de un saber inconsciente cifrado; contrariamente al<br />
síntoma fóbico, no constituyen un retorno de lo reprimido por la vía simbólica, sino<br />
más bien un retorno del goce, pudiendo considerarse efectos directos de un<br />
exceso pulsional, movilizado quizás por las agresiones venidas del padre o de la<br />
madre, exceso que no logra ser tramitado ni pone en marcha la represión,<br />
teniendo más bien el carácter de patologías del acto.<br />
En este sentido, tienen la lógica de los llamados síntomas contemporáneos, entre<br />
los que se cuentan la toxicomanía, los ataques de pánico, la anorexia, la bulimia,<br />
entre otros, respecto a los cuales Massimo Recalcati afirma que “no son en<br />
realidad formaciones del inconsciente en el sentido clásico del término, no se<br />
organizan en un régimen significante, pero sí se presentan como prácticas<br />
pulsionales, como pura “técnica” de goce que contrasta con el sujeto del<br />
inconsciente ”153 .<br />
153 Massimo Recalcati, La cuestión preliminar en la época del Otro que no existe. En: Virtualia, N°<br />
10, Revista digital de la EOL, julio- agosto de 2004. www.eol.org.ar/virtualia<br />
109
4.3 FANTASMA Y POSICIONES SUBJETIVAS FRENTE A LA AGRESIVIDAD<br />
DEL OTRO<br />
En su experiencia clínica Freud encontró que las “producciones del alma” 154<br />
poseen una suerte de realidad, opuesta a la realidad material, a la que denominó<br />
realidad psíquica. Esta realidad es de naturaleza inconsciente, de modo que su<br />
organización y funcionamiento es independiente de los procesos concientes, que<br />
están adaptados a las exigencias del mundo exterior, y está poco abierta a la<br />
influencia de estos.<br />
La realidad psíquica está constituida por las fantasías inconcientes, las cuales son<br />
erigidas en la temprana infancia a partir de las vivencias sexuales 155 en las que la<br />
satisfacción pulsional tiene lugar, conllevando estas vivencias un excedente<br />
traumático. Freud les confirió a dichas fantasías un valor determinante y decisivo<br />
en las neurosis, ya que en ellas es esta realidad la que importa y tiene<br />
consecuencias. Estas fantasías están al servicio del principio del placer, estando<br />
destinadas “(…) a encubrir, a embellecer y a promover a una etapa más elevada el<br />
ejercicio autoerótico de los primeros años de la infancia” 156 .<br />
El testimonio aportado por uno de los niños entrevistados a quien se ha llamado<br />
Pacho Malo, permite evidenciar de modo ejemplar y por qué no, paradigmático, el<br />
importante y decisivo valor de la realidad psíquica en el modo en que un sujeto<br />
tramita sus encuentros con lo real, real que está dado en este caso por la agresión<br />
que le viene del Otro paterno, incluso desde antes de nacer.<br />
A pesar de ser reportado por la institución como el más maltratado en la familia<br />
por el padre, Pacho no se ubica como un niño maltratado, aspecto que de entrada<br />
muestra una discordancia entre la realidad fáctica y la realidad psíquica. Este niño<br />
154<br />
S. Freud, “Los caminos de la formación de síntoma”, Op. cit., p. 336.<br />
155<br />
Para Freud las vivencias no equivalen a los acontecimientos sino a los modos en que se<br />
subjetivan las experiencias.<br />
156<br />
S. Freud, “Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico”, Obras Completas, vol XIV,<br />
Buenos Aires: Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984, p.17.<br />
110
ofrece una variedad de respuestas frente a lo que ocurre con su padre: dice que<br />
su padre no lo maltrata a él sino a su mamá, que a él sólo le ha dado tres pelas,<br />
que su padre es malo con la madre pero no con él, que cuando era chiquitico le<br />
pegaba con palos, con el machete, con la correa del machete y con zapatos, que<br />
está en la institución porque él llamó a Bienestar Familiar con la ayuda de uno de<br />
sus hermanos ya que su papá maltrataba a su mamá, luego dice que está en la<br />
institución porque él estaba en la calle, que su mamá casi lo aborta porque su<br />
papá le pegaba cuando ella estaba en embarazo, que su papá lo sacó con mañita<br />
para que no se aporreara.<br />
Así mismo, Pacho despliega, pone en escena, una narración en la que el padre<br />
combate con personajes peligrosos a quienes siempre vence, salvando al niño del<br />
peligro que ellos representan, siendo así el padre el héroe de las batallas que<br />
Pacho pone en escena. En medio de sonidos, movimientos, tiros, golpes, etc. se<br />
desarrolla una escena en la cual él y su padre logran vencer personajes de distinta<br />
índole, borrachos, policías, el diablo y héroes del cine, como Yaqui Chan. Mientras<br />
tanto no parece estar más en la escena de la entrevista, sino en su propia escena,<br />
en “otra escena”.<br />
Estos movimientos en las entrevistas con este niño producen algunas<br />
interrogaciones ¿Qué significa esta multiplicidad de respuestas?, ¿cuál es la<br />
verdad en juego?, ¿hay una verdad que coincide con la realidad material del<br />
maltrato?, ¿la que reporta la institución al menos?, ¿este escenario mostrado por<br />
el niño es el lugar desde el cual puede ser discernida su verdad? ¿Cómo resolver<br />
la contradicción interna a las diferentes respuestas aportadas por el niño?<br />
Imposible no evocar la propuesta de Freud con el silogismo del caldero, la historia<br />
es la siguiente:<br />
A ha tomado prestado de B un caldero de cobre, y cuando lo<br />
devuelve, B se le queja porque el caldero muestra un gran agujero<br />
que lo torna inservible. He aquí su defensa: «En primer lugar, yo no<br />
pedí prestado a B ningún caldero; en segundo lugar, el caldero ya<br />
111
estaba agujereado cuando lo tomé de B; en tercer lugar, yo devolví<br />
intacto el caldero» 157 .<br />
Freud plantea que cada uno de estos argumentos es bueno por sí; pero todos<br />
juntos se excluyen recíprocamente. "Puede decirse también: A pone «y» en un<br />
lugar donde sólo es posible «o bien o bien»". En lo inconsciente falta la<br />
cancelación recíproca de varios pensamientos contradictorios, opera una<br />
simultaneidad de coexistencia.<br />
Las respuestas de Pacho aparentemente contradictorias y con el agregado<br />
“fantasioso” permiten aproximarse a la hipótesis de que en su escenario pone en<br />
acto una fantasía inconsciente, que como tal procede con la realidad psíquica en<br />
predominio sobre la realidad material. Razón por la cual, ni la contradicción, ni la<br />
atemporalidad, ni lo absurdo de sus narraciones, estarían en cuestión, siendo a<br />
través de estos que lo inconsciente se revela.<br />
Por otro lado, es importante destacar que en esta fantasía el niño se pone a salvo<br />
de la agresión del padre y en cambio, la dirige hacia otros, lo que evoca una vieja<br />
historia cómica narrada por Freud, según la cual en una pequeña aldea húngara,<br />
donde el herrero había cometido un crimen cuyo castigo era la pena de muerte, el<br />
burgomaestre decidió no hacerlo ahorcar a él para expiar el crimen, sino a un<br />
sastre; ya que en la aldea había establecidos tres sastres, pero el herrero era el<br />
único, y una expiación tenía que haber. Aquí se da un desplazamiento desde la<br />
persona del culpable a otra inocente, lo cual, aunque contradice todas las leyes de<br />
la lógica conciente, en manera alguna el modo de pensar de lo inconsciente 158 .<br />
El tema de la fantasía inconsciente es desarrollado de manera ejemplar por Freud<br />
en el texto “Pegan a un niño”, a partir del cual Lacan fundamentará posteriormente<br />
el concepto de fantasma. A continuación se revisan los planteamientos freudianos<br />
157 S. Freud, “El chiste y su relación con el inconsciente”, Obras completas, volumen 8, Buenos<br />
Aires, Amorrortu, 1986, p.60.<br />
158 Ibíd.<br />
112
en dicho texto, así como algunos aportes de Lacan, debido a la estrecha relación<br />
entre el fantasma y las posiciones subjetivas.<br />
4.3.1. El Fantasma: Mi Padre me Amaltratado<br />
La fantasía inconsciente, tiene desde Freud la función de contener el programa<br />
que determina, desde el inconsciente, los modos a través de los cuales un sujeto<br />
se relaciona con el Otro y hace barrera o tramita el excedente sexual de las<br />
primeras experiencias traumáticas; esta función de pantalla protectora es<br />
resaltada por Lacan en su noción de fantasma, término que se seguirá utilizando<br />
en adelante.<br />
Freud dilucidó el carácter inconsciente del fantasma “Pegan a un niño” 159 , de lo<br />
que se desprende que éste sólo puede ser develado en un análisis a través del<br />
trabajo de la asociación libre, y por consiguiente, no puede ser revelado en las<br />
entrevistas de investigación realizadas por fuera del dispositivo psicoanalítico; no<br />
obstante, las repuestas de los niños y sus posiciones frente a la agresión que le<br />
viene del Otro, algo dicen de él.<br />
La importante elaboración que Freud hace a propósito del fantasma, en el texto<br />
“Pegan a un niño”, es realizada a partir del análisis de algunos de sus pacientes,<br />
cuatro casos femeninos y dos masculinos. En las asociaciones de sus pacientes,<br />
hechas con gran dificultad, él vislumbra una fantasía inconsciente de flagelación,<br />
la cual plantea tres aspectos paradójicos: primero, que a esta fantasía se asocian<br />
sensaciones elevadamente placenteras; segundo, que este placer no era<br />
experimentado en la situación real de encontrarse como espectadores de un<br />
castigo físico propinado a otro niño, es más, les provocaba aversión; tercero, que<br />
estos sujetos no habían tenido padres maltratadores ni habían sido educados a<br />
159 Cabe aclarar que Freud no utilizó el concepto de fantasma, por lo menos según las traducciones<br />
al español que se han hecho de su obra.<br />
113
fuerza de los golpes, mostrando así la disparidad entre la realidad psíquica y la<br />
realidad material 160 .<br />
Esta disparidad se evidencia de manera inversa en algunos de los niños<br />
entrevistados para esta investigación, pues como bien lo demuestra Pacho Malo, a<br />
pesar de haber vivido agresiones frecuentes y excesivas por parte de sus padres o<br />
de uno de ellos, en su realidad psíquica no se ubican como maltratados.<br />
Freud encuentra que la construcción fantasmática se da en tres tiempos en los<br />
cuales varían el sujeto, el objeto, el contenido y la significación. En el primer<br />
tiempo, la fantasía es de carácter consciente y corresponde a una época infantil<br />
muy temprana y presenta una cierta indeterminación: El padre pega al niño. Este<br />
niño maltratado no es nunca el propio sujeto, son por lo general sus hermanos o<br />
hermanas, quienes se han hecho merecedores de su odio por constituirse en<br />
rivales frente al amor de los padres, y de modo particular, del padre. El autor no se<br />
decide a considerar esta fantasía puramente sexual ni resueltamente sádica,<br />
afirmando “no son, desde luego sexuales; no son tampoco sádicas, pero<br />
constituyen la materia de que amabas saldrán en lo por venir” 161 .<br />
En esta fantasía del primer tiempo, el maltrato del padre significa la negación de<br />
su amor hacia el otro niño, por lo tanto, ella comporta una grata satisfacción en la<br />
medida en que se encuentra al servicio de los intereses egoístas y los deseos<br />
incestuosos del sujeto. Es significada como “el padre pega al niño odiado por mí”.<br />
El niño se complace, tal como lo señala Lacan, en la negación del otro niño como<br />
sujeto, el cual es abolido, tachado, al ser dejado por fuera del reconocimiento del<br />
padre, es decir, por fuera de la relación simbólica que introduce el amor del<br />
Otro 162 . Podría decirse que el padre que aquí interviene es el padre del amor.<br />
160<br />
S. Freud, “Pegan a un niño”, Obras Completas, Vol. I, Editorial <strong>Biblioteca</strong> Nueva, Madrid, 1967.<br />
Pág. 1182.<br />
161<br />
Ibíd., p. 1185.<br />
162<br />
Jacques Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op. Cit., p. 246.<br />
114
En la relación del sujeto al hermanito, no sólo se da la rivalidad por el amor del<br />
padre, también tiene lugar la identificación con él, es así que el niño se identificará<br />
con quien es el objeto de la agresión del padre, lo cual producirá una basculación<br />
de su posición en la fantasía, de modo tal que en la siguiente fase, el sujeto<br />
quedará ubicado en el lugar que antes ocupaba su rival.<br />
Así las cosas, en la segunda fase, la persona que ejerce el maltrato es la misma,<br />
el padre, pero el objeto sobre el que la acción recae ha cambiado. Ahora se trata<br />
del propio sujeto quien es golpeado por el padre, fantasía a la que está asociado<br />
un placer inmenso, adquiriendo así un carácter masoquista. Esta fantasía no es<br />
recordada por los pacientes ya que nunca ha sido consciente, es una construcción<br />
del análisis, enunciada bajo la forma: “yo soy pegado por mi padre” o “mi padre me<br />
pega”. Esta es la fase más importante, ya que su carácter inconsciente da cuenta<br />
del efecto de la represión.<br />
La transformación que se da en este segundo tiempo, responde a la incidencia del<br />
complejo de castración. La represión ha operado sobre los impulsos eróticos<br />
incestuosos, lo que hace que el sujeto se ubique en la fantasía como objeto del<br />
castigo. Esta fantasía, es la expresión directa de la conciencia de culpabilidad,<br />
ante la cual sucumbe el amor al padre, siendo la culpa lo que transforma el<br />
sadismo de la primera fase del fantasma, en masoquismo. 163 Puede verse<br />
entonces cómo este fantasma inconsciente constituye una defensa frente a lo<br />
traumático del encuentro con el goce 164 .<br />
Freud plantea que la represión ha puesto en marcha una regresión a la fase<br />
sádico-anal de la vida sexual, sustituyéndose así la fantasía “mi padre me ama”<br />
del primer tiempo por “mi padre me pega”, de modo tal que en dicha fantasía<br />
163 S. Freud, “Pegan a un niño”, Op. cit., p. 1186. Es importante anotar que Freud por esta época<br />
consideraba el masoquismo como secundario al sadismo, y es sólo en 1924 que reconoce un<br />
masoquismo originario al que llamó masoquismo erógeno.<br />
164 El carácter protector del fantasma en la neurosis, fue señalado por Freud en el texto titulado<br />
“Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis”, donde plantea que las<br />
fantasías de seducción de los histéricos constituyen una defensa frente a las prácticas onanistas<br />
de la infancia.<br />
115
inconsciente confluyen la conciencia de culpa y el deseo sexual, de allí el carácter<br />
paradójico del masoquismo.<br />
El carácter radicalmente inconsciente del fantasma, es explicado por Pierre<br />
Bruno, “(…) porque pone en escena, por una parte, la relación sexual con el<br />
padre, de otra parte la castración por el padre, en tanto que son imposibles de<br />
simbolizar por el sujeto” 165 .<br />
Lacan plantea que en esta fantasía inconsciente es sobre el sujeto que recae el<br />
efecto del significante, siendo el látigo un significante privilegiado. El mensaje del<br />
primer tiempo consistente en “el otro niño no es amado”, ahora retorna con un<br />
sentido opuesto “Tu eres amado”, el cual es reprimido. En este fantasma se pone<br />
en juego un doble valor del significante, el valor del amor y el valor del castigo, de<br />
la prohibición, “siempre hay en el fantasma masoquista un lado degradante y<br />
profanatorio que implica, al mismo tiempo, la dimensión del reconocimiento y la<br />
forma prohibida de relación del sujeto con el sujeto paterno. Esto es lo que<br />
constituye el fondo de la parte desconocida del fantasma” 166 .<br />
La tercera fase, al igual que la primera, es recordada y narrada por los pacientes<br />
bajo la forma “pegan a un niño”. En ella el sujeto que fustiga no es el padre,<br />
quedando indeterminado o representado por un sustituto suyo como lo es el<br />
maestro, y los golpeados son niños, los cuales no son identificados. El sujeto que<br />
fantasea aparece como espectador de la situación.<br />
Lo que diferencia la tercera fase de la primera, es que ésta, según Freud, “es<br />
ahora el sustentáculo de una intensa excitación, inequívocamente sexual, y<br />
provoca como tal, la satisfacción onanista” 167 . Si bien la forma de dicha fantasía es<br />
sádica, Freud no duda en atribuirle a la satisfacción extraída de ella un carácter<br />
165 Bruno, Pierre. La Per- versión. Seminario del Segundo Encuentro del Campo Freudiano de<br />
Colombia. Edita Fundación Freudiana de Medellín, 1992. p. 31.<br />
166 J. Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op. cit., p. 255.<br />
167 S. Freud, “Pegan a un niño”, Op. cit., p. 1184<br />
116
masoquista, ya que todos los niños golpeados son subrogados de la propia<br />
persona.<br />
El tercer tiempo, de acuerdo a lo que plantea Lacan, corresponde al acceso del<br />
sujeto a la dimensión del deseo, en tanto tiene como función „‟ (…) manifestar una<br />
relación esencial del sujeto con el significante” 168 ; es el tiempo del más allá del<br />
padre, ya que de lo que se trata es de la relación del sujeto a la Ley, la cual<br />
determina las relacionas libidinales que se establecen con el otro.<br />
La satisfacción sexual que aparece ligada al tercer momento del fantasma, pone a<br />
la luz que no solo éste tiene una función defensiva frente al goce, sino que<br />
también posibilita un reducto placentero. El fantasma es, “como una máquina (…)<br />
para domar el goce, pues por su propio movimiento el goce no se dirige al placer<br />
sino al displacer” 169 .<br />
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la agresividad del padre no hace parte de una<br />
construcción fantasmática sino que se presenta como un exceso dirigido al niño?<br />
Como se ha venido mostrando, la fantasía “Mi padre me pega” constituye una<br />
construcción no sólo imaginaria, sino esencialmente significante 170 , la cual no se<br />
corresponde con la realidad material que rodea al niño. Esta fantasía inconsciente<br />
de castigo está al servicio de la culpa primordial, ligada al deseo edípico<br />
incestuoso, protegiendo al sujeto del goce. No obstante cuando el maltrato del<br />
Otro le viene al niño de los padres o de uno de ellos como una realidad<br />
insoslayable, el sujeto puede servirse de una construcción fantasmática en la cual<br />
el padre o la madre dirigen su amor hacia él y su agresión hacia otro u otros,<br />
funcionando aquí la fantasía como una protección frente a la ferocidad del Otro.<br />
También puede darse una justificación del maltrato del Otro como un castigo<br />
merecido por sus malas acciones. En este último caso, la culpa que el niño se<br />
168 J. Lacan, Las formaciones del inconsciente, Op. cit., p. 251.<br />
169 Jacques- Allain Miller, Dos dimensiones clínicas: síntoma y fantasma, Ediciones Manantial,<br />
Buenos Aires, 1984, pág. 20. Según lo plantea Miller, la satisfacción anudada al fantasma<br />
corresponde a un goce fálico, en tanto ha intervenido el significante fálico pacificando el goce Otro.<br />
170 J. Lacan, “El fantasma más allá del principio del placer”, Op. cit., p. 251<br />
117
atribuye por su mal obrar, que correspondería al remordimiento 171 , puede estar<br />
recubriendo una culpa primordial de carácter inconsciente.<br />
Pacho Malo enseña de manera ejemplar, cómo un sujeto puede servirse del<br />
recurso fantasmático como pantalla protectora frente a la violencia del padre. Tal<br />
como Freud lo encontró en el primer tiempo de la fantasía en el que “el padre pega<br />
al niño odiado por mí”.<br />
Así mientras en la primera entrevista narra una serie de peleas en las que él se<br />
enfrentaba contra distintos personajes saliendo victorioso, en la segunda, tiene<br />
lugar un despliegue fantasmático mayor, a través de un discurso atropellado, que<br />
parecía no poder detenerse y que Pacho Malo ponía en escena. En estas<br />
narraciones, ahora es el padre quien pelea, agrede y mata a distintos personajes,<br />
le pega con un machete a un borracho que iba a atacar a Pacho con una navaja,<br />
pelea con el Yaqui Chan y le mocha la cabeza con un machete, ataca a los<br />
espíritus, y mata al diablo enterrándole un machete en el corazón. Esta es una de<br />
sus múltiples narraciones:<br />
“Un yaqui chan que vivía por allá en mi casa que un día se puso a<br />
pelear con mi papa izque ¡yapi ya! y mi papá por sacar una cosa que<br />
tenía aquí de juguete sacó el machete y fum le mochó la cabeza a ese<br />
Yaqui chan (…) y arrancamos a correr y la policía detrás y yo salté así<br />
como superman y caí por allá en un árbol, quizque superman y caí en<br />
un árbol así y mi papá también…”<br />
A través de las batallas en las que el padre lo defiende de las agresiones de los<br />
otros, el sujeto en su realidad psíquica, se hace a un lugar en el amor del padre, o<br />
en otras palabras, busca poder tratar o quizás tramitar el maltrato por medio de la<br />
fantasía, en la cual siempre es salvado por el padre, asegurándose así una<br />
posición de privilegio. Pacho Malo da cuenta de lo planteado por Héctor Gallo:<br />
“Para asegurare una posición de privilegio respecto al Otro, cada sujeto elabora en<br />
171 Remordimiento es el sentimiento de culpabilidad generado después de haber cometido alguna<br />
falta, Ver: S. Freud, “El malestar en la cultura”, Obras completas, volumen 21, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986.<br />
118
su fantasma una escena en donde un semejante, competidor potencial que no se<br />
sabe quién es, aparece humillado, vejado y reducido a la condición de víctima” 172 .<br />
En otros casos, podría pensarse que la agresión del Otro desborda o rompe la<br />
construcción fantasmática, de manera que el niño queda expuesto de manera<br />
radical y sin mediación a los excesos del Otro. El niño es ubicado como<br />
instrumento del goce del Otro sin que haya una libidinización de éste, o ésta<br />
fracasa en su función protectora de los estragos que produce la pulsión de muerte.<br />
Aquí el maltrato puede adquirir el carácter de un daño irreparable en lo más íntimo<br />
del ser, que no logra ser tramitado por lo simbólico, puesto que la tendencia<br />
agresiva no logra ser velada mediante el recubrimiento que proporciona el amor,<br />
de modo que se le revela al sujeto como una voluntad de daño presente en el<br />
Otro.<br />
Esto es lo que se escucha en el relato de Camila, para quien la voluntad de daño<br />
de su madre pareciera no encontrar un límite, puesto que llegó al extremo de<br />
ocasionar la muerte de su hermanito por la fuerza de los golpes, siendo ésta la<br />
verdad de lo ocurrido para Camila. Para ella no hay duda de que su madre no es<br />
una buena madre ya que no quiere a sus hijos.<br />
Lo anterior permite evidenciar que pese a lo que le viene al niño del Otro, hay<br />
siempre un margen de elección, en el que el sujeto responde de un modo<br />
particular, ya sea consintiendo o rechazando, callando o denunciando, justificando<br />
o cuestionando, sometiéndose o poniendo un límite, a las agresiones de sus<br />
padres.<br />
172 H. Gallo, Usos y abusos del maltrato, Op. Cit., p. 154.<br />
119
4.3.2. Hacerse castigar: una posición subjetiva<br />
Si bien el lugar en el que el niño llega al mundo ya se ha jugado en el deseo<br />
inconsciente de los padres, siempre hay en neutro, como lo dice Lacan, una<br />
posibilidad de elección para el sujeto, elección que no se relaciona con el libre<br />
albedrío, pues nada tiene de libre, siendo por el contrario forzada. Esto quiere<br />
decir, que el niño es precedido por una historia, la historia de sus padres, de sus<br />
abuelos, los padres de sus abuelos, la cual establece una herencia simbólica<br />
fundamental que se inscribe en lo inconsciente como discurso del Otro. El sujeto<br />
entonces es un efecto de esta herencia, pero a la vez toma un lugar, elige, se<br />
aliena u objeta los significantes con los cuales es nombrado por el Otro y<br />
construye su fantasma en el cual se hace salvar, amar, odiar, preferir, castigar,<br />
incluso maltratar.<br />
Aunque a muchos pueda sonarles extraño, hay casos en los que un niño toma la<br />
posición de hacerse castigar, como puede verse claramente en una breve viñeta<br />
clínica que expone Freud 173 , la cual permite identificar el modo en que se juega<br />
una elección temprana, entendida ésta como la respuesta del sujeto frente al<br />
trauma, la que a su vez determina sus síntomas, su posición fantasmática y sus<br />
rasgos de carácter. Estos últimos son definidos por Freud como “continuaciones<br />
inalteradas de las pulsiones originarias, sublimaciones de ellas, o bien<br />
formaciones reactivas contra ellas” 174 , definición que permite considerar estos<br />
rasgos como el modo particular de gozar de un sujeto, en el cual pueden<br />
permanecer inalterados el fin y el objeto de la pulsión originaria, puede desviarse<br />
ésta del fin sexual o transformarse en su contrario.<br />
Se trata de un niño pequeño, que en sus primeros años de vida observó y escuchó<br />
con frecuencia las relaciones sexuales entre sus padres, desarrollando después<br />
173 Véase: S. Freud, “Moisés y La Religión Monoteísta” Op. cit., pp. 75-77.<br />
174 Freud, S. “Carácter y erotismo anal”, Obras Completas, volumen 9, Buenos Aires, Amorrortu,<br />
1986, p.158.<br />
120
de su primera polución espontánea, un síntoma de insomnio como formación de<br />
compromiso, presentando mucha sensibilidad a los ruidos nocturnos y dificultad<br />
para conciliar el sueño 175 .<br />
El pequeño, comenzó después a tener sus primeras prácticas masturbatorias las<br />
cuales fueron prohibidas por la madre bajo amenaza de decírselo todo al padre,<br />
quien obraría con la castración de su órgano como castigo. "Tal amenaza de<br />
castración tuvo un efecto traumático extraordinariamente poderoso sobre el niño,<br />
que abandonó su actividad sexual y experimentó una modificación del carácter" 176 .<br />
Adoptó entonces una posición pasiva frente al padre, en la cual mediante sus<br />
travesuras se hacía castigar físicamente por éste, hallando en estos castigos una<br />
satisfacción sexual e identificándose con la madre en la posición del maltratado.<br />
Puede verse aquí cómo en el inconsciente se articulan la agresión y la satisfacción<br />
sexual, inscribiendo una posición masoquista como respuesta frente a lo<br />
traumático de su encuentro con la sexualidad y con la castración.<br />
Luego de la latencia, con el advenimiento de la pubertad, surgió un segundo<br />
síntoma, la impotencia sexual, quedando limitada su actividad sexual a la<br />
masturbación, con fantasías sadomasoquistas. La pubertad se desarrolló con una<br />
fuerte actitud hostil y rebelde hacia el padre, le fue imposible tener éxito en la<br />
profesión pues la había elegido el padre y tuvo gran dificultad para establecer<br />
relaciones. Como rasgos de carácter presentaba un marcado egoísmo, una actitud<br />
despótica y brutal, y parecía sentir la necesidad de agredir a los demás bajo la<br />
forma de la opresión y la ofensa. Concluye Freud el caso, diciendo que éste joven<br />
llegó a ser la fiel copia del padre, reanimando la identificación paterna de los años<br />
infantiles.<br />
175 A esta viñeta clínica se hizo alusión en el apartado ¿Qué síntomas en los niños?<br />
176 S. Freud, “Moisés y La Religión Monoteísta”, Op. cit.,p.76<br />
121
Si bien es cierto que este niño no eligió dormir en el cuarto de sus padres durante<br />
su temprana infancia y presenciar las escenas sexuales entre ellos, así como<br />
tampoco eligió el tipo de padre ni el tipo de madre, sí asumió una posición<br />
particular frente a los sucesos que vivió y frente a los padres que le tocaron, la<br />
cual estuvo orientada en su infancia a provocar el maltrato del padre, ubicado éste<br />
en el lugar del Otro, bajo la forma fantasmática "Mi padre me pega, mi padre me<br />
ama". Posición que inscribe allí un goce, que retorna en la adolescencia bajo una<br />
forma invertida, ubicarse en el lugar del agresor para lograr una satisfacción,<br />
identificándose imaginariamente con el masoquista, es decir, con el agredido. Con<br />
respecto a esta transformación del masoquismo en sadismo, anota Freud, "Y una<br />
vez que el sentir dolores se ha convertido en una meta masoquista, puede surgir<br />
retrogresivamente la meta sádica de infligir dolores; produciéndolos en otro, uno<br />
mismo los goza de manera masoquista en la identificación con el objeto que<br />
sufre" 177 .<br />
Este caso permite ver una triple elección del sujeto. En primer lugar, la elección de<br />
la defensa, en tanto respuesta o reacción, frente a la vivencia sexual temprana, o<br />
en otras palabras, frente a lo traumático de la castración. Aquí puede decirse que<br />
el sujeto más que elegir, es un efecto de la elección. Las tres formas de la defensa<br />
son la represión, la desmentida y la forclusión, las que dan lugar a la neurosis, la<br />
perversión y la psicosis, respectivamente. En este caso, se muestra la operación<br />
de la represión cuando ante la amenaza de castración, el niño abandona su<br />
actividad sexual y experimenta una modificación del carácter, la cual, lo conduce a<br />
adoptar una posición pasiva ante el padre, en la que se hace castigar por sus<br />
deseos eróticos hacia él mismo. Este es el segundo tiempo del fantasma que<br />
Freud desarrolla en el texto “Pegan a un niño”, el tiempo de la represión que le da<br />
el carácter inconsciente al fantasma.<br />
177 S. Freud, “Pulsiones y destinos de pulsión”, Obras Completas, volumen 14, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984, p. 124.<br />
122
En segundo lugar, se juega una elección del sujeto en cuanto a su respuesta<br />
retroactiva frente al trauma sexual de la infancia, respuesta que no implica el<br />
recuerdo de la vivencia o impresión precoz, sino tan sólo su efecto. Este es el<br />
momento del desencadenamiento o estallido del síntoma, del fracaso de la<br />
defensa. En este caso el síntoma se presenta cuando en la pubertad aparece la<br />
imposibilidad bajo la forma del fracaso, imposibilidad en la relación sexual -<br />
impotencia -, en el éxito profesional y en las relaciones sociales.<br />
En tercer lugar, se encuentra la elección relacionada con los rasgos de carácter,<br />
determinados por el modo de satisfacción pulsional que se ha fijado<br />
tempranamente, la cual permanece a nivel psíquico, o bien inalterada, o bien<br />
desfigurada por la defensa. En el caso la satisfacción se fijó en el hacerse<br />
maltratar, ubicándose como objeto de la agresión del padre, moción pulsional que<br />
permanece pero volcada luego hacia fuera, tomando a otros como objeto de su<br />
agresión y despotismo. Este es el punto en el que la pulsión se resiste al principio<br />
del placer, se opone a los ideales de la civilización, inscribiendo un goce por fuera<br />
de toda moral y de todos los esfuerzos educadores.<br />
Esta viñeta clínica aportada por Freud, permite evidenciar que en cada sujeto se<br />
juega una elección frente al trauma, que fija su posición fantasmática,<br />
determinando sus síntomas y sus formas privilegiadas de gozar. En este sentido el<br />
psicoanálisis reconoce a un sujeto que es efecto de la elección, en tanto sujeto<br />
dividido, deseante, pero también capaz de elección, y en consecuencia,<br />
responsable, tanto de su deseo inconsciente como de su goce o como dice Marie-<br />
Helene Brousse, de sus tristezas y sus vergüenzas 178 .<br />
178 Marie Helene Brousse, La elección de los niños en relación al deseo, al saber y al goce, Actas<br />
de la 7ª Jornada de FORUM- Nueva Red Cereda, Barcelona, abril 16 y 17 de 2004, p. 82.<br />
123
4.3.3. ¿Cómo significan los niños las agresiones del Otro y responden a<br />
ellas?<br />
La teoría del trauma en el psicoanálisis ha podido determinar que no solamente<br />
hay elección del sujeto en el trauma, sino, específicamente, que el sujeto es un<br />
efecto de la elección frente al acontecimiento traumático. Se hace entonces<br />
necesario, en lo que sigue, avanzar en la naturaleza de dicha elección cuando se<br />
presenta el maltrato, por dos vías: La primera, las significaciones que da el sujeto<br />
al acontecimiento, es decir cómo interpreta los actos agresivos del padre y/o de la<br />
madre, y la segunda, cómo responde a ellos, a partir de lo cual puede saberse<br />
algo de su posición subjetiva.<br />
Las significaciones que los niños dan a los actos agresivos de sus padres,<br />
permiten identificar si estos niños se consideran o no como maltratados, teniendo<br />
en cuenta que para ellos este significante no suele ser ajeno o al menos<br />
desconocido, más cuando se vive en una institución de protección al menor. Esto<br />
implica no dar por sentado que todos los niños institucionalizados por situaciones<br />
de maltrato se representen como maltratados.<br />
En el análisis de los testimonios ofrecidos por los niños se evidencian distintas<br />
posiciones subjetivas con respecto a la agresión del Otro materno y/o el Otro<br />
paterno, las cuales responden a tres lógicas: “sí me pega... pero no me maltrata”,<br />
es la posición de quienes no se ubican como maltratados ni ven en las acciones<br />
del Otro un exceso o una prueba de su desamor, sino simplemente un castigo por<br />
una falta cometida; “ya lo sé… pero aún así”, es la posición de los niños que<br />
aunque significan las acciones del Otro como excesos o como fallas en su función<br />
de padre o de madre, a la vez lo deniegan, ya que no quieren o no pueden ver en<br />
esto una intención de daño del Otro, ni una prueba de su desamor; y finalmente, la<br />
posición “no me castiga, me maltrata”, en la que el maltrato es claramente sentido<br />
como una intención de daño del Otro, reconocido como una prueba de su<br />
desamor, y objetado por su crueldad y arbitrariedad.<br />
124
Sí me pega… pero no me maltrata<br />
Algunos niños, a pesar de estar bajo medida de protección por el maltrato de su<br />
padre o de su madre o por la negligencia y abandono de estos, niegan el maltrato,<br />
ubicando los actos agresivos o negligentes del Otro como algo que no está por<br />
fuera de un vínculo de amor, atribuyéndoles a estos actos una función de castigo<br />
por sus faltas cometidas, o valiéndose de distintas justificaciones para explicarse<br />
la falta de cuidados por parte del Otro.<br />
Entre los que niegan el maltrato del padre se encuentra Pacho Malo, quien en la<br />
primera entrevista dice no haber sido maltratado por éste. De este modo afirma:<br />
“Mi papá casi no nos pegaba, sólo me ha metido tres pelas”, las cuales parecieran<br />
ser claramente recordadas y contabilizadas, describiendo las faltas una a una por<br />
las que su padre le pegó en cada ocasión; sin embargo, en la segunda entrevista<br />
la cuenta se pierde, ya no habla de tres sino que dice “sólo unas veces” y luego de<br />
nombrar la segunda pela, sigue otra, otra, y otras más, serie que ni siquiera<br />
concluye con la que llama la última, “y la última él me pegó con una correa y la<br />
otra ....”.<br />
El significante “sólo unas veces” o “sólo me dio tres pelas” cobra significación<br />
cuando Pacho dice que el padre “le ha perdonado algunas”, es decir que han sido<br />
más sus faltas que las pelas recibidas del padre. Sus faltas las relata diciendo:<br />
“maté al gato y también hice cosas malas”, “dañé la moto, fui al infierno, maté a un<br />
gato, me mataron por unas cosas unos señores…”, “hago matar a la gente". Al<br />
preguntarle cómo hace matar a la gente, dice "por cosas, porque yo soy muy<br />
travieso".<br />
La respuesta “Mi papá casi no nos pegaba” contrasta con lo relatado en otra<br />
entrevista en la que dice “cuando yo era chiquitico me pegaba con palos, me<br />
pegaba con el machete, y con la correa del machete, me pegaba con zapatos, me<br />
125
pegaba con lo que encontrara”. Sin embargo, afirma que su padre “es bien” con<br />
los hijos pero es malo con su madre, porque la maltrata.<br />
Puede decirse que aunque Pacho malo está institucionalizado por el maltrato<br />
físico cometido por el padre, lo que se encuentra a través de sus dichos es que él<br />
no se ubica, ni se nombra como un niño maltratado en ninguna de sus respuestas:<br />
“mi papá casi no nos pegaba, sólo me ha metido tres pelas”, “mi mamá solamente<br />
me ha pegado una vez”, “mi papá me ha perdonado muchas cosas”, “el sólo me<br />
ha pegado porque yo hacido cosas malas”. 179<br />
En lugar de ubicarse como víctima, Pacho se nombra como “malo”, “Pacho malo”,<br />
nombre que según dice se lo pusieron unos niños por su parecido con un niño que<br />
se llamaba “Pacho malo” y a quien mataron en la cañada; dice que aquel era su<br />
clon, “porque el tenía la misma cara mía y tenía todo el cuerpo mío, entonces por<br />
eso, parecido a mi, entonces por eso me llamaban así, porque ese niño ya se<br />
murió…”.<br />
Pero además de Pacho Malo, el niño que mataron, aparecen otros alter-egos,<br />
como el gato, al que Pacho mata porque se le había metido el espíritu de su clon,<br />
y un niño que se cayó a la cañada y murió, “Porque se lo llevó una corriente y una<br />
piedra por allá se chocó y prum se le estalló el cerebro y se lo comieron los<br />
gallinazos…y como ese niño yo lo quería mucho entonces yo me puse a chillar<br />
porque a ese niño yo lo quería mucho, entonces la mamá se puso a llorar, y yo<br />
también porque cuando se le mueren los niños a la mamá le dan nervios.”<br />
Respecto al gato dice “…entonces al tercer día un niño apareció por allá en una<br />
esquina como el clon mío entonces lo llamaban Pacho malo y ese clon se le metió<br />
al gato y ese gato me volvió la cara así”, “porque mire tenía la misma cara mía y<br />
los mismos ojos y la misma boca (…) ese gato yo lo cogí y lo eleve por allá”.<br />
179 Puede verse el valor de equívoco de este significante hacido, de un lado ha-sido referente al ser<br />
malo, y acción del padre dirigida al ser y la acción dirigida al hacer.<br />
126
De las múltiples narraciones y diversas respuestas de Pacho Malo, quizás la que<br />
revela de forma más contundente su elección fundamental, es aquella en que<br />
Pacho da cuenta de su deseo de vivir frente a la posibilidad de ser abortado por su<br />
madre, debido a los golpes que el papá le propinaba cuando ella estaba en<br />
embarazo. Dice “mi mamá me iba abortar si no que, no mira que mi papá le<br />
pegaba mucho a mi mamá y casito que me aborta a mi, pero no, entonces, yo no<br />
quería que me abortara”, “ porque me faltaron días y mi mamá intentaba tenerme y<br />
hacía fuerza y cuando la llevaron al doctor ya estaba toda (…) porque yo había<br />
nacido(…) mi papá me sacó con mañita pa´ que no me aporreara”, “ yo era<br />
chillando en la barriga de mi mamá si no que, si no que… es que, es que yo<br />
escuchaba, que yo, que no iba a nacer, que es que yo no iba a vivir”. Aquí puede<br />
verse cómo Pacho sólo se representa la agresión del padre vía la madre, puesto<br />
que a él siempre lo cuida, lo protege y lo salva.<br />
Otro niño que niega el maltrato es Felipe, quien refiriéndose a su madre, dice “ella<br />
no me pega tan duro, no me pega ni con correa, ni con chanclas”, solamente<br />
“palmadas” en la mano y, afirma que la quiere mucho, “porque ella es mi mejor<br />
mamá”. Justifica los castigos de su madre por sus salidas a la calle sin permiso:<br />
“Porque, yo unas veces no le hacía caso, pero sí, si era obediente”. Ubica como<br />
único punto de desobediencia andar la calle, ya que se significa como un niño<br />
obediente. Para Felipe las “palmadas” que su madre le daba no constituyen un<br />
exceso del cual se queje, mientras que sí lo hace de las agresiones que recibe de<br />
otros niños en la institución, quienes le pegan y le roban.<br />
Con respecto al motivo por el cual se encuentra institucionalizado, Felipe da dos<br />
respuestas: la primera que es por su propia voluntad, y la segunda, porque una<br />
muchacha lo entregó, diciendo que su madre lo maltrataba.<br />
Felipe tiene claro que aunque está en una institución de adopción, a él no lo van a<br />
adoptar, dice “(…) a los niños le tomaron foto, para que se vayan con padres…con<br />
padres ricos… porque los adoptan, pero a mi no me van a adoptar”, esta<br />
127
diferencia, la sustenta en el hecho de que recibe visitas por parte de su madre, lo<br />
que no sucede con otros niños. Se observa que las visitas de su madre tienen<br />
una gran importancia para él e incluso, quisiera que estas fueran más frecuentes,<br />
lo que se evidencia cuando dice: “yo quiero vivir a… yo no quiero vivir aquí, si<br />
traen a mi hermanito aquí, entonces mi mamá ya puede venir a hacer la visita<br />
todos los jueves y ya, ya no pierdo ninguna visita”. Este punto en particular, el de<br />
las visitas, permite dar cuenta de que para Felipe, la protección materna es algo<br />
que lo diferencia de otros niños que están allí y que no son visitados.<br />
Al igual que Felipe, Tania no significa las agresiones de su madre como maltrato,<br />
a pesar de que ésta le quemó las manos untándolas de alcohol y prendiéndolas<br />
luego con una vela, por haberle hurtado $20.000. Tania ubica su falta y no la de su<br />
madre, como causa de su institucionalización, poniendo en primer plano su<br />
culpabilidad, dice que está allí porque “yo le había cogido veinte mil pesos a mi<br />
mamá”, así mismo afirma que estuvo en el hospital “porque le había quitado la<br />
plata”, lo que permite pensar que la institucionalización en lugar de ser vista por<br />
Tania como una medida de protección, parecería ser para ella un castigo por su<br />
mal comportamiento.<br />
Tania manifiesta que cuando su mamá se dio cuenta que le faltaba el dinero, la<br />
regañó y le dijo que le iba a quemar las manos, “me dijo que donde yo no me fuera<br />
llevado los otros $20.000, no me fuera quemado las manos”, lo cual se convierte<br />
en una explicación por parte de la madre de su propio acto, por el monto del<br />
dinero robado, dejando ver una correspondencia también para la niña entre la<br />
gravedad de la falta cometida y el exceso de la sanción aplicada, correspondencia<br />
que le permite a Tania ver este acto como un castigo.<br />
Ésta no era la primera vez que Tania le robaba dinero a su madre, pero nunca<br />
antes le había cogido esta suma. Los robos anteriores eran castigados por la<br />
madre privándola de salir y de ver televisión, pero esta vez fue diferente. Tania<br />
dice “a ella le da mucha rabia que le cojan la plata sin permiso”. La razón que da la<br />
128
niña del robo del dinero es que necesitaba pagar el restaurante de la escuela, y<br />
aunque su madre ya sabía, ella se lo roba sin poder explicar por qué lo hizo. Su<br />
madre va a visitarla todas las semanas a la institución donde ella se encuentra y le<br />
ha dicho que va a hacer todo lo posible para sacarla de ese lugar, además le ha<br />
pedido que la perdone, perdón que Tania ya le concedió, afirmando además que<br />
quiere volver a estar con ella.<br />
Con respecto a la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, es decir, que su madre<br />
la queme, Tania inicialmente dice que no, pronunciado en un tono muy bajo, pero<br />
en otro momento de la entrevista responde que no sabe que podría pasar si<br />
alguna otra situación hiciera enojar a su mamá.<br />
A Tania le ha pegado tanto su madre como su padre, aunque en un primer<br />
momento niega que su madre le hubiera pegado, luego dice “si me pega pero no<br />
tanto”. Esta le pega porque Tania no le hace caso, dice “me ponía a lavar los<br />
platos y a hacer oficio en la casa”. Su padre le pegaba cuando ella vivía con él y<br />
su esposa, porque ella no lavaba toda la ropa de su hermanito y la de él, y porque<br />
no le hacía caso cuando él le decía que hiciera el oficio, le pegaba con correa y<br />
con alambre, ante lo cual su mamá la llevó a vivir de nuevo con ella. Tania dice<br />
que a su papá no lo perdona y no quisiera volver a verlo, ni vivir con él.<br />
Puede verse que la posición de Tania no es la misma con respecto a los golpes<br />
del padre que a los de la madre, enfatizando la diferencia “si me pega pero no<br />
tanto”, y aunque hay un exceso evidente del lado de la madre en el acto de<br />
prenderle las manos con alcohol, pareciera que en este caso no es suficiente para<br />
que el Otro materno pierda su lugar de objeto de amor.<br />
Pero si Tania permite ver hasta que punto puede una niña recubrir un acto de la<br />
madre que a todas luces es excesivo y cruel, significándolo como un castigo,<br />
Mateo, evidencia el punto extremo de negación del abandono y el desamor de la<br />
madre. Este niño, quien se encuentra en una institución de adopción y sabe que<br />
129
está a la espera de una familia que desee adoptarlo, explica su situación diciendo<br />
con gran tristeza que su madre no puede estar con él porque trabaja mucho, y que<br />
a él le da pesar que ella esté sola.<br />
Adriana, a diferencia de todos los demás niños entrevistados, no está en una<br />
institución de protección ni en un hogar sustituto, sin embargo fue entrevistada<br />
debido a que el padrastro tenía una denuncia por maltrato. La posición subjetiva<br />
de esta niña frente al suceso ocurrido con el padrastro, no es la de la niña<br />
maltratada, sino de quien recibe un justo castigo por realizar una mala acción, esto<br />
lo hace evidente cuando dice que a ella nunca le han pegado sin motivo, y que<br />
esta pela se la dieron por tomar un dinero que no era suyo. Además asume la<br />
amonestación que le hicieron al padrastro como el cumplimiento de una norma y<br />
no como consecuencia de un maltrato. Al preguntarle que opina sobre los golpes<br />
recibidos, responde con un seco “nada”, el cual pudiese señalar la baja<br />
importancia que otorga al hecho, ya que no se muestra preocupada, ni reprocha la<br />
agresión recibida.<br />
Puede verse cómo estos niños justifican los actos agresivos de su madre o de su<br />
padre a partir de sus faltas, lo cual le da a dichos actos la significación de un<br />
castigo merecido por su mal comportamiento, porque no le hacían caso al papá o<br />
a la mamá, se portaban mal en la escuela, hacían cosas que no debían, les<br />
robaron dinero, hacía desorden, recocha, son traviesos, se iban para la calle, entre<br />
otras cosas. De este modo, algunos niños se reconocen merecedores del castigo,<br />
lo cual les permite explicarse las acciones agresivas del padre o la madre que<br />
recaen sobre ellos. Esta justificación atenúa el carácter traumático que el maltrato<br />
pueda revestir, siendo de este modo una agresión que se articula a través de la<br />
palabra, es decir, es dialectizada por los niños, aunque de ningún modo puede<br />
afirmarse que por esto no tenga efectos, los cuales, como se ha dicho en otro<br />
lugar, no es posible predecir.<br />
130
Ya lo sé… pero aún así<br />
Otra posición subjetiva que develan algunos testimonios es aquella en que si bien,<br />
los niños reconocen y hasta se quejan de los excesos de las acciones del padre o<br />
de la madre o su falta de cuidados, esto no implica que estos sean dejados de<br />
amar, o dejen de ser vistos como un Otro que los ama. Estos niños se encuentran<br />
divididos entre una significación del acto del Otro como un exceso que a veces no<br />
comprenden y otras veces lo justifican, o lo encubren, lo que les permite preservar<br />
su lugar de objeto amado para el Otro.<br />
De esta posición da cuenta Aquila, quien aunque no se nombra como maltratada,<br />
sí se queja de los excesos del padre, del dolor y las marcas producidas por sus<br />
golpes. “Me pegaba con un palo, con un cable de luz y con una llanta de un carro,<br />
con un coso de esos, del medio, me pegaba, como él conseguía de eso de carro,<br />
llantas de carro y él los partía, él los conseguía pa` pegarme”.<br />
El hecho de que ella no se identifique con el significante “maltratada”, puede<br />
entenderse por la justificación que hace de tales acciones del padre. Según lo<br />
explica, la razón por la que el padre le pegaba duro es que ella se portaba mal y<br />
no hacía caso en la escuela, “haciendo groserías… haciendo desorden, cuando mi<br />
profesora se iba para el baño yo hacía recocha, tiraba cosas”. Refiere que al padre<br />
le ponían quejas suyas en la escuela, mientras su hermano era más juicioso, dice<br />
“yo era más resabiada, yo soy la más resabiada”. Al indagar por este significante<br />
con el que se nombra no puede explicar qué significa, sólo dice luego, que es una<br />
persona que patalea.<br />
Aunque Aquila justifica los golpes del padre por su mal comportamiento, esto no<br />
impide que lo objete, objeción que realiza de tres formas distintas. En primer lugar,<br />
le botaba al río todos aquellos instrumentos del maltrato, con la complicidad de su<br />
madre, “él se iba cierto, entonces yo le decía a mi mamá, mami yo le voy a botar<br />
esto a mi papá, entonces mi mamá me decía que sí…”, “entonces yo le botaba<br />
131
cada uno y no tenía con que, yo le boté fue todo, todas esas cosas, y también le<br />
boté el cable de luz y esas llantas de carro”. En segundo lugar, se escondía<br />
debajo de la cama, en el río, donde una tía, donde sea para que no la encontrara y<br />
le pegara. Por último, la objeción quizás más radical, consistía en que Aquila se le<br />
enfrentaba y lo golpeaba pero no para evitar que la golpee a ella sino para<br />
defender a su mamá, dice “Yo le pegué a mi papá porque él maltrataba a mi<br />
mama. Mi papá decía que mi mamá tenia otro mozo, mi mamá no tenía ningún<br />
mozo” “Con unas cosas yo le pegaba, las de carro, le dejaba morado, cogía con<br />
una y con otra y le pegaba y arrancaba a correr con mi hermano”.<br />
Aquila en lugar de rivalizar edípicamente con su madre por el amor del padre, se<br />
enfrenta a él para defender a su madre de sus excesos, “yo le pegué a mi papá<br />
porque el le pegó a mi mamá entonces yo con un palo le pegué yo tampoco<br />
dejaba que le pegara a mi mamá.”<br />
La madre a pesar de que le ha pegado a Aquila no es vista por ella como un Otro<br />
maltratador, pues aunque pueda parecer sutil la diferencia que ella hace entre sus<br />
golpes y los del padre, para Aquila es claro que no se trata de lo mismo, de lo que<br />
dan cuenta las siguientes frases, “Ella no, lo único que me hacia mi mamá era…<br />
me pegaba y ya, ella me pegaba, ella no me hacía lo que mi papá hacía conmigo.”<br />
“Ella me pegaba duro pero no tan duro como mi papá” “Ella no me pega, ella…. si<br />
me pegaba durito pero no tan duro”.<br />
La imagen que tiene Aquila de su madre es la de una mujer sacrificada y con una<br />
historia de sufrimientos, que pide limosna por sus hijos, que trabaja para conseguir<br />
el alimento y visitarlos, que es golpeada por su esposo y fue maltratada cuando<br />
era pequeña por una señora, según una historia que el padre le contó a Aquila,<br />
ella dice “ella ha sufrido mucho cuando estaba pequeña a mi mamá le pegaron en<br />
la cabeza”, “Y mi mama sufrió mucho, a ella le pegaban con palos, le pegaron a mi<br />
mamá con el tacón del zapato…a ella le cogieron puntos, ella tiene todo esto acá,<br />
tiene una cicatriz y tiene todo esto acá dañado”. Según le dijeron la mamá de su<br />
132
mamá la dejó botada cuando era pequeña, pero esta es una historia secreta, que<br />
el padre le pidió callar, “….él me dijo que no le hubiera a contar a nadie y yo conté,<br />
y mi papá había decido que yo no le dijera nada de lo que le hacían y yo conté”.<br />
Por su parte Manuela, a pesar de estar en la institución por el maltrato de su<br />
madre, y particularmente, porque ésta la quemó en el estómago, tampoco se<br />
nombra como una niña maltratada, ni refiere en las entrevistas de la investigación<br />
haber recibido castigos físicos por parte de la madre, inclusive al preguntársele si<br />
había tenido accidentes como quemaduras, niega haberse quemado. Sin<br />
embargo, un poco después, en la misma entrevista dice que llegó a la institución,<br />
porque en una ocasión que ella estaba haciendo la comida, se le regó un aceite<br />
caliente y se quemó, esto ocurrió mientras su mamá dormía, razón por la cual se<br />
llevaron a esta última en un carro “de esos en que llevan a los que roban” porque,<br />
según le dijeron, “los niños no deben estar cocinando”. Admite luego, no sin gran<br />
dificultad, su verdad sobre su madre, “es que ella es muy irresponsable”, frente a<br />
lo cual no puede decir nada más en esa entrevista.<br />
En las entrevistas de investigación, Manuela niega que su madre alguna vez le<br />
haya pegado a ella, a pesar que en el informe de la institución se reportan<br />
testimonios de la niña en los que ha hablado de los golpes que le propinaba su<br />
madre, con chanclas, con correa, con varillas, sólo menciona algunos castigos<br />
recibidos, los cuales justifica por su mal comportamiento. Dice que su mamá sólo<br />
la castigó una vez no dejándola salir porque ella se portó mal, pues se salió de la<br />
casa sin permiso y se fue para la tienda, otra vez la regañó porque ella le dio una<br />
palmada a su hermanita porque le había cogido sus cuadernos para rallarlos. Pero<br />
lo que Manuela no justifica y quizás no entiende es por qué su mamá se gastaba<br />
toda la plata en cerveza y no les daba comida, lo que se anuda al significante<br />
“irresponsable”, dándole ahora sentido.<br />
Podría decirse que la respuesta de Manuela frente al Otro, es sostener la función<br />
de la madre como un Otro simbólico que le da regalos cuando se porta bien y la<br />
133
sanciona cuando se porta mal, un Otro que la cuidó cuando era bebecita, que le<br />
daba la comida y que quiere vivir con ella. Mientras la vertiente pulsional de la<br />
madre, aquella que se muestra en sus golpes excesivos, en el acto de tirarle el<br />
aceite caliente a su hija, en el consumo de alcohol y drogas en lo cual gasta su<br />
dinero mientras sus hijas no tienen qué comer, es difícilmente nombrado y en<br />
ocasiones negado. Así, lo que escapa a la comprensión y a la justificación para<br />
estos niños, son los actos del Otro, sostenidos en la vertiente pulsional que<br />
adquieren, como expresiones de un exceso que escapa a cualquier posibilidad de<br />
ser simbolizado.<br />
Este caso permite ver cómo la niña ofrece distintas versiones del comportamiento<br />
de la madre con ella, las cuales si bien pueden resultar contradictorias, cada una<br />
contiene algo de su verdad subjetiva, tal como lo plantea Freud en el sofisma del<br />
Caldero. Con respecto al incidente que ocasionó su quemadura dijo en la Fiscalía:<br />
“una vez mi mamá estaba brava conmigo y me tiró una manteca caliente en el<br />
estómago”, “mi mamá tal vez no me quería quemar, ella apuntó para otro lado<br />
pero a mi me cayó la manteca y me quemó, después la gente llamó a la policía 180 ”.<br />
Puede verse en estas dos respuestas contrarias, la forma de la denegación, ya<br />
que en la primera afirma que su mamá le tiró una manteca caliente en el estómago<br />
estando brava con ella, lo cual supone el reconocimiento de un acto agresivo<br />
intencionado por parte de la madre, mientras en la segunda respuesta, pone en<br />
duda la intención de daño de la madre, significándolo como un accidente, si bien el<br />
“tal vez” que antecede al “no me quería quemar”, no niega por completo la<br />
afirmación precedente, tampoco puede reconocerla como verdadera porque esto<br />
tiene consecuencias sobre ella.<br />
Teniendo en cuenta las distintas respuestas aportadas por Manuela, en las<br />
entrevistas con el psicólogo de la institución, en la Fiscalía y las realizadas en el<br />
180 Tomado del Informe de la Institución de protección Jesús de la Buena Esperanza de Pereira<br />
134
marco de esta investigación, podrían ordenarse en cuatro momentos lógicos las<br />
significaciones de Manuela frente a la agresión del Otro materno:<br />
1. Mi mamá estaba brava conmigo y me quemó.<br />
2. Mi mamá tal vez no me quería quemar.<br />
3. Yo no me quemé.<br />
4. Yo me quemé mientras mi mamá dormía.<br />
De este modo, en el primer momento el Otro es el agresor y ella padece<br />
pasivamente el exceso cometido por su madre, reconociendo a la madre como un<br />
Otro maltratador; en el segundo momento, el Otro sigue siendo agente de la<br />
acción, pero no se le atribuye la intención de agredir, poniéndose en duda su<br />
culpabilidad; en el tercer momento, niega haberse quemado alguna vez y<br />
finalmente, en el cuarto momento, el Otro sale de la escena, negando<br />
completamente su culpabilidad, pasando Manuela de la posición pasiva – presente<br />
en el primer y segundo momento- a la posición activa, siendo ella la que se<br />
quemó. Así la madre queda redimida de toda culpa y deja de ser reconocida como<br />
un Otro que maltrata. Este movimiento en la posición de Manuela con respecto al<br />
Otro, lleva a interrogar si el cuarto momento es un efecto de la represión del goce<br />
del Otro o si Manuela está haciendo una denegación de aquello que no quiere<br />
reconocer, esto es, que ella puede estar, en un momento de coyuntura, en el lugar<br />
del objeto de la agresión materna.<br />
Para Manuela la madre aparece dividida entre una madre amada, a quien ella<br />
extraña, que le daba regalos cuando se portaba bien, cuando no salía de la casa<br />
sin permiso y no peleaba con sus hermanas; una madre que en el ejercicio de la<br />
ley la castigaba cuando ella se lo merecía, no dejándola salir, y una madre<br />
cuestionada por ser irresponsable, por no darles comida, ya que se gastaba la<br />
plata en cervezas y se pasaba todo el día durmiendo.<br />
135
Podría decirse que lo que nos muestran estas dos niñas es la posición del “ya lo<br />
sé…pero aún así”, ya sé que me pega muy duro, pero aún así merece otra<br />
oportunidad; ya sé que me tiró la manteca caliente en el estómago pero aún así<br />
no me quiso quemar; ya sé que es irresponsable pero aún así la extraño.<br />
No me castiga, me maltrata<br />
Finalmente se encuentra la posición en la cual se reprocha claramente el<br />
incumplimiento de la función materna o paterna del Otro, esgrimiendo pruebas<br />
claras de su desamor y de sus excesos mortíferos.<br />
Esta es la posición de Camila, quien a diferencia de los otros niños, no duda del<br />
maltrato de su madre. Dice que está en un hogar sustituto:<br />
“porque mi mamá nos pegaba mucho y a nosotros nos tocaba ir a<br />
pedir en otra parte pa´ yo mantener a mis hermanitos y hacerles la<br />
comida y cuidarlos y hacer el oficio de la casa, entonces ella nos<br />
pegaba y nos mandaba a lavar la ropa de noche lloviendo y si<br />
nosotros no la lavábamos por la noche cuando llegaba A (padrastro) le<br />
decía a A y nos pegaba a nosotros, entonces a mi me pegaba”.<br />
En cuanto a las razones por las cuales la mamá les pegaba, Camila dice:<br />
“porque nosotros no le queríamos hacer las cosas a ella, porque no le<br />
queríamos hacer el oficio en la casa, porque ya uno cansado de hacerle<br />
todas las cosas a ella, todo el día tendiéndole la cama y haciéndole<br />
todo y uno también durmiendo en un colchón todo lleno de pulgas, eso<br />
es muy… eso si le da a uno mucha tristeza dormir en un colchón lleno<br />
de garrapatas y gusanos, todo esto por acá en carne viva, también nos<br />
man… eh, nos llevaba a pedir limosna, a nosotros nos tocaba poner<br />
una bolsita para que nos echaran la papa y la carne”.<br />
Puede verse en este caso, que si bien Camila explica las agresiones de su madre<br />
por el incumplimiento por parte de ella y sus hermanitos a las demandas<br />
excesivas que ella les hace, no se trata, como en otros casos, de que se ubique<br />
136
como culpable o merecedora de los golpes por su mal comportamiento o<br />
desobediencia. Por el contrario, sitúa la falta del lado de la madre, ya que no<br />
proporciona el amor y los cuidados a sus hijos, pues ni siquiera les garantiza las<br />
condiciones de alimentación, descanso y salud, además les hace exigencias<br />
desmedidas que ellos se niegan a cumplir. Podría decirse que Camila no sólo<br />
denuncia las agresiones físicas de su madre, sino también su negligencia y la<br />
incapacidad de asumir sus responsabilidades como madre. Dice “mi tía la<br />
regañaba (a la madre) porque es que ella no tiene que ser así con nosotros”.<br />
Aunque Camila aún no sabe escribir, para ella son importantes las cartas, las que<br />
da y las que recibe, ella las hace con dibujos y sólo las da a las madres que son<br />
buenas,<br />
“nunca le hice una sola carta porque, ¡que le iba a dar una carta a una<br />
mamá que es tan mala!, entonces se le da a una madre que si sea<br />
buena. A mi no me gusta hacerle cartas a las madres que son malas<br />
con uno, yo doy cartas pero a las que son buenas conmigo, por<br />
ejemplo a mi tía también le daba (…) pa´ que le da uno cartas a una<br />
madre que no lo quiere a uno”.<br />
Por su parte José, el hermanito de Camila, deja ver su posición subjetiva cuando<br />
explica que un día que llegaron a su casa unas personas de Bienestar Familiar,<br />
su mamá les dijo a él y a sus hermanitas que no contaran que ella les pegaba<br />
porque se la llevaban para la cárcel, a pesar de lo cual José les dijo lo que ocurría,<br />
afirma “yo les dije que ella nos pegaba, no nos daba comida, que no nos llevaba a<br />
pasear por dejarnos en la casa”. Esto permite ver cómo José denuncia el maltrato<br />
de su madre a pesar de la prohibición que hizo ella para que no contaran lo que<br />
sucedía, maltrato que está dado según él, no sólo por sus golpes excesivos, sino<br />
también por su negligencia, y su falta de cuidados.<br />
Al igual que su hermanita Camila, si bien José atribuye la causa de los golpes al<br />
incumplimiento por parte de ellos de las exigencias de su madre, no se ubica<br />
como merecedor ni culpable de dichos tratos, ya que deja ver con su queja y su<br />
137
eproche, que para él no está bien que sean ellos quienes tienen que ocuparse de<br />
todas las labores del hogar, mientras su mamá duerme todo el día, ni tampoco que<br />
los deje solos por irse para las discotecas. Pero, a diferencia de Camila, José dice<br />
que le gusta que su mamá y su padrastro lo vayan a visitar a Bienestar Familiar<br />
porque le hacen falta, dice también que los quiere y que le gustaría volver a vivir<br />
con ellos.<br />
Marlon, por su parte, en la primera entrevista dice que él es un niño maltratado,<br />
porque su mamá lo había encadenado a la pata de la cama con una cadena,<br />
dejándole morados y marcas en sus piernas, sin encontrar justificación a este<br />
hecho, también porque su papá, le mete la cabeza en un tanque hasta casi<br />
ahogarlo. Dice que esto ocurre porque sus hermanitos lo culpan de cosas que<br />
ellos hacen, y sus padres no le creen a él. Puede verse que Marlon se ubica<br />
claramente en la posición de víctima de los excesos de sus padres, sin que admita<br />
de su parte ninguna acción merecedora de castigo.<br />
Podría conjeturarse que en estos casos, la vivencia de la agresión del Otro<br />
constituye un imposible de olvidar para estos niños, ya que ellos han podido<br />
constatar el exceso y la voluntad de daño del Otro, de manera que no se trata de<br />
una vivencia tramitable y dialectizable a nivel inconsciente, sino quizás de un daño<br />
irreparable que en cierta medida ha tocado el corazón del ser.<br />
4.4. LA POSICIÓN DE LOS NIÑOS FRENTE A LA INSTITUCIONALIZACIÓN<br />
Finalmente es importante señalar que se encuentra una correspondencia entre la<br />
manera como los niños interpretan las acciones agresivas del Otro y su posición<br />
con respecto a la medida de protección. Así, quienes interpretan las agresiones<br />
como un castigo y no como un maltrato, no reconocen la institucionalización como<br />
una medida de protección, unos la ven como un castigo más que no desean y<br />
como una privación de su familia, mientras otros, la ven como un lugar que brinda<br />
educación, alimentación y recreación.<br />
138
Dentro de los primeros están, por ejemplo, Tania y Felipe. Tania manifiesta no<br />
sentirse a gusto en la institución y querer irse a su casa con su mamá. Mientras<br />
Felipe, que ve la institución como una privación de su relación con la madre, vacila<br />
entre el deseo de volver con su mamá y quedarse en la institución con la condición<br />
de que trasladen a su hermanito, quien se encuentra en otra institución de<br />
protección, para que su mamá lo pueda visitar todas las semanas, dice: “yo quiero<br />
vivir a… yo no quiero vivir aquí, si traen a mi hermanito aquí entonces mi mamá ya<br />
puede venir a hacer la visita todos los jueves y ya, ya no pierdo ninguna visita”.<br />
Pacho ilustra la segunda posición diciendo que instituciones como aquella donde<br />
él está “son para mantener a los niños bien educados”, “para que los niños que<br />
están mal enseñados, les enseñen”.<br />
Quienes están divididos entre el reconocimiento del exceso que padecen, y la<br />
denegación de la tiranía o el desamor del Otro, dejan ver una posición ambivalente<br />
con respecto a vivir nuevamente con la madre o padre que maltrata, diciendo en<br />
ocasiones que se sienten bien en la institución y en otras que quieren volver a sus<br />
casas. Sin embargo, algunos intuyen que la permanencia allí puede ser larga. Por<br />
ejemplo Manuela dice que se siente bien en la institución y que le gusta todo, pero<br />
se evidencia un malestar en ella, por el desconocimiento de las razones que<br />
impiden que su mamá pueda volver a visitarla, o que ella pueda llamarla.<br />
Para estos niños las visitas de sus padres son muy importantes, así como en<br />
algunos casos, la permanencia de un hermano en la misma institución, como en el<br />
caso de Aquila, siendo esto un modo de preservar los vínculos familiares y<br />
asegurarse contra la posibilidad de una adopción. Las respuestas de Aquila en<br />
cuanto a los interrogantes respecto a si quiere volver a vivir con su padre son<br />
múltiples, en ocasiones responde que no sabe, en una entrevista respondió<br />
afirmativamente con su cabeza, mientras lo negaba con sus palabras “no, pa´ que<br />
me vuelva a pegar como me pegaba”. En otro momento dice que le ha dicho a su<br />
mamá que le den una oportunidad a su papá para que vuelva a vivir con ellos.<br />
Dice además que se quiere quedar otro rato en la institución porque “…mi mamá<br />
139
está trabajando y se va a conseguir la comida y nos pueda dar otra casa (…)<br />
entonces un día le van a entregar a mi mamá solamente la casa para mi hermano<br />
y yo y ella”.<br />
Aunque José y Marlon se ubican como maltratados, manifiestan el deseo de volver<br />
con sus padres. Por último, Camila rechaza abiertamente la convivencia con la<br />
madre y desea conservar el lugar que le ha sido otorgado en la familia sustituta, ya<br />
que le teme a los alcances mortíferos de la agresión de su madre.<br />
A partir de estos testimonios puede verse que contrario a lo que la institución<br />
asume como protección y bienestar de los niños, al separarlos de sus padres<br />
“maltratantes”, algunos niños ven la institucionalización como un castigo, como<br />
algo que no comprenden ni justifican, o como una situación que padecen con<br />
mayor malestar del que quizás proporcionaba el trato de su padre o de su madre.<br />
De lo anterior no se desprende que en ningún caso deba darse la<br />
institucionalización, ya que en ocasiones el niño está expuesto en su familia, como<br />
ya se ha dicho, a un daño tal vez irreparable. Además porque como lo anota<br />
Yolanda López en su investigación, los procesos legales pueden tener el efecto de<br />
pacificación del empuje destructivo de los padres, a la vez que reduce su<br />
omnipotencia imaginaria cuando estos reconocen y se someten al llamado del<br />
Otro de ley 181 .<br />
181 Yolanda López, ¿Por qué se maltrata al más íntimo?, Op. cit., p.93.<br />
140
5. CONCLUSIONES<br />
Las agresiones dirigidas al niño por parte del padre y la madre, son consideradas<br />
como maltrato infantil por el Estado, las instituciones de protección y en general la<br />
sociedad, de acuerdo con el discurso de los derechos del niño y el Código de la<br />
infancia y la adolescencia, por lo cual se brindan al niño medidas de protección<br />
consistentes fundamentalmente en la institucionalización del niño y la consiguiente<br />
separación de sus padres, por cuanto estos representan un peligro o un daño a su<br />
integridad.<br />
A pesar de los reportes y evidencias de tratos crueles, desmedidos o<br />
abandonantes de los padres hacia los hijos, las diversas y contradictorias<br />
respuestas aportadas por los niños en sus testimonios, permiten constatar que<br />
cada uno de ellos tiene un modo particular de ubicarse y de significar los actos,<br />
palabras, silencios o demandas del Otro. Puede decirse que si bien en la posición<br />
subjetiva incide lo que viene del Otro, la significación que hace un sujeto de ser o<br />
no maltratado, de ser o no amado, de ser o no culpable, no depende de la<br />
magnitud, frecuencia o tipo de agresión, sino del modo en que éste se ubique en<br />
relación con el deseo y el goce del Otro.<br />
Lo anterior permite confirmar la tesis psicoanalítica fundamental planteada por<br />
Freud, según la cual la realidad psíquica tiene un modo de existencia que no<br />
puede equipararse ni confundirse con la realidad material, teniendo un valor<br />
esencial en el modo en que el sujeto tramita sus encuentros con lo real del exceso<br />
del Otro.<br />
Puede verse que varios de los niños entrevistados preservan su lugar en el amor<br />
del Otro, gracias al recurso a la fantasía, a la construcción de su novela familiar, o<br />
a la denegación de los actos violentos o negligentes del Otro, como un modo de<br />
protegerse de los estragos de la tendencia destructiva y mortífera de quien<br />
141
esperan los cuidados, el amor y las garantías para conservar su existencia,<br />
mientras otros significan los actos como maltrato.<br />
Se encuentra, a partir del análisis de los testimonios, que los actos de la madre<br />
significados por los niños como maltrato son de dos clases: los primeros,<br />
obedecen a la falta de cuidados, atenciones y satisfacción de las necesidades del<br />
niño, dentro de las que cobra particular importancia la alimentación, de manera<br />
que la madre no ofrece al niño aquello que éste necesita para vivir, en palabras de<br />
Camila es “no darle lo que el niño necesita, no cuidarlo y no estar con él”. Puede<br />
verse aquí que lo que está en juego no es sólo la falta de respuesta de la madre a<br />
nivel de las necesidades del niño, de su apremio vital, sino la falta de su<br />
presencia, de su amor, del cual depende el niño más que para vivir, para existir.<br />
Esta ausencia de respuesta del Otro materno es para algunos niños signo de su<br />
desamor. Los segundos, dan cuenta de un exceso pulsional irrefrenable de la<br />
madre que en su tendencia agresiva da lugar a golpes desmedidos, insultos o<br />
castigos violentos y en su tendencia sexual, a la exposición y ofrecimiento de su<br />
hijo o hija como objeto de goce sexual de otros.<br />
Si la función de la madre, tiene que ver tanto con la satisfacción de las<br />
necesidades del niño, como con su inclusión en su deseo, puede decirse entonces<br />
que cuando se presenta el maltrato, éste no se ejerce desde su función simbólica,<br />
sino desde su dimensión pulsional presente en ella en tanto mujer. Es decir, lo que<br />
da lugar a los actos crueles es su goce, no su deseo, que como empuje pulsional<br />
mortífero se encuentra por fuera de toda regulación y se satisface en aquel que se<br />
encuentra sumido en la más extrema dependencia. Al respecto Lacan indica que<br />
para que el niño pueda discernir la intención de amor del Otro de su voluntad de<br />
daño, es necesario que se haya instituido el orden simbólico como tal, esta<br />
institución es la que permite diferenciar el capricho del Otro de un acto dirigido a<br />
sancionar una falta.<br />
142
Mientras en algunos casos el acto agresivo o negligente se presenta cuando la<br />
madre no se ocupa de su hijo pues se encuentra demasiado ocupada con su<br />
propio goce, lo cual es nombrado por algunos niños como “gastarse el dinero en<br />
cervezas”, “pasando bien bueno en la cama”, “divertirse en las discotecas”; en<br />
otros casos, el acto agresivo se realiza en nombre de una sanción correctiva frente<br />
a una falta cometida por su hijo o hija. En estos casos se observa que a pesar de<br />
que el acto sea excesivo, es para muchos niños soportado, comprendido y hasta<br />
justificado por su mal comportamiento, no siendo para ellos un signo de desamor.<br />
Esto último también ocurre frente a ciertas agresiones del padre, de manera que la<br />
dimensión pulsional de la madre o del padre es en muchos casos recubierta por la<br />
dimensión simbólica que le permite al niño ver el acto como un castigo a una falta<br />
cometida por él, no significándolo como maltrato, a pesar de ser a todas luces un<br />
acto desmedido y violento.<br />
En algunos casos a pesar de ser el padre quien comete actos agresivos, el niño o<br />
la niña conservan la versión idealizada de éste, lo cual puede entenderse porque<br />
el niño necesita erigir un padre omnipotente que le provea protección y amor, pues<br />
de lo contrario no sólo se vería enfrentado a su condición de desvalimiento, sino<br />
que la pérdida de su amor lo dejaría expuesto a su agresión. En otros casos, la<br />
versión imaginaria del padre no está del lado de la idealización, sino de su<br />
dimensión terrorífica, ya que el temor al padre, inherente a su función castradora y<br />
a la rivalidad propia de la relación edípica, ha sido acentuado cuando el niño ha<br />
tenido la ocasión de constatar los alcances de su hostilidad.<br />
En cuanto al padre simbólico este introduce la prohibición, el límite, el castigo,<br />
pero no el maltrato. Por el contrario, los actos violentos del padre dirigidos a sus<br />
hijos, dan cuenta de su impotencia como representante de la interdicción. Es así<br />
que cuando el padre agencia el maltrato lo que hace es someter al hijo a su ley<br />
tiránica, siendo incapaz de someterse él mismo a las regulaciones que el ejercicio<br />
de su función simbólica le exigen.<br />
143
Sin embargo, lo que llama la atención es que en varios casos en los que las<br />
instituciones de protección reportan el maltrato del padre como algo evidente, los<br />
niños les atribuyen a estas agresiones la función de un castigo en una correlación<br />
directa con la falta cometida por ellos (travesuras, portarse mal, hacer maldades),<br />
observándose que al igual que ocurre con la madre, la dimensión feroz del padre<br />
tiende a ser velada por su dimensión simbólica, permitiéndole al niño justificar o<br />
entender el por qué de la agresión, velo que no obstante en algunos casos no les<br />
impide nombrar lo excesivo y repetitivo de los golpes propinados.<br />
Ahora bien ¿qué se puede decir en el momento de concluir con respecto al<br />
carácter traumático de las agresiones provenientes de los padres? De acuerdo<br />
con Freud, el trauma implica siempre un exceso que no logra ser tramitado por el<br />
sujeto, sobrepasándolo psíquicamente, ya que éste no logra responder ni<br />
corporalmente ni intelectualmente o sus respuestas son insuficientes. De este<br />
modo se asume que el carácter traumático de una vivencia no depende del<br />
acontecimiento en sí mismo sino de cómo responda el sujeto ante el mismo.<br />
Cabe recordar la insistencia de Freud en la participación y cooperación recíproca<br />
de los factores constitucionales y los accidentales en el trauma, de suerte que las<br />
disposiciones pulsionales, tanto sexuales como agresivas, son reactivadas a partir<br />
de las vivencias, y a su vez los sucesos accidentales requieren apuntalarse en la<br />
constitución para tornarse eficaces. Sin embargo, no descarta que puedan darse<br />
extremos en esta “serie complementaria”, donde o bien haya una supremacía del<br />
factor accidental o bien de la disposición pulsional.<br />
Así mismo, Freud diferenció el trauma sexual originario, constitutivo del<br />
inconsciente, de los accidentes traumáticos, disparadores de las neurosis<br />
traumáticas, los cuales enfrentan al sujeto con un real –peligro de muerte-, que<br />
ocasiona un terror inasimilable psíquicamente. Los segundos corresponden a lo<br />
que ha sido llamado por Colette Soler “los traumatismos de la civilización”. No<br />
obstante se evidencia que a pesar del esfuerzo de Freud por diferenciarlos, es<br />
mayor su proximidad que su distancia. Primero porque ambos conllevan un<br />
144
exceso, sexual o agresivo, para el sujeto; segundo por el fracaso o imposibilidad<br />
del sujeto para tramitarlos; y tercero, porque los segundos, es decir, los<br />
traumatismos, se determinan en consecuencia con el primero, por cuanto sus<br />
efectos no son independientes del modo en que el sujeto respondió frente al<br />
trauma originario.<br />
De acuerdo con lo anterior, puede verse a partir de los testimonios, cómo en<br />
algunos casos las agresiones del Otro pueden tener el carácter de traumatismo,<br />
es decir, ser una situación traumática que desborda o rompe la construcción<br />
fantasmática, en tanto implica un exceso del Otro, que en su tendencia mortífera y<br />
devastadora, produce un daño en el sujeto en lo más íntimo de su ser, quizás<br />
irreparable, por cuanto las respuestas del sujeto son imposibles o insuficientes, de<br />
manera que la vivencia constituye un imposible de olvidar. En otros casos puede<br />
ligarse al trauma sexual originario, quedando inscrita en lo inconsciente. O puede<br />
tener para algunos el carácter de una mortificación narcisista, como una caída del<br />
trono de su imaginaria omnipotencia.<br />
¿Cómo situar entonces los efectos de la agresión del Otro paterno y/o materno?<br />
La respuesta no es simple, en tanto son múltiples y particulares los efectos. Así<br />
estos pueden estar dados por la emergencia de la angustia, bien como reacción<br />
automática, ante el fracaso de la defensa, o como un síntoma de la defensa<br />
primaria; pueden dar lugar a síntomas de compromiso durante la infancia o en un<br />
momento posterior como retorno de lo reprimido, si la vivencia logró inscribirse a<br />
nivel inconsciente. O pueden tener como efecto manifestaciones sintomáticas en<br />
el niño que tienen el carácter más de patologías del acto que de formaciones del<br />
inconsciente, ya que lo que retorna no es lo simbólico, sino un goce intramitable.<br />
Los testimonios de los niños entrevistados dieron cuenta de la presencia de<br />
angustia, en algunos, y en otros, de reacciones que pueden ubicarse más del lado<br />
del acto que del síntoma propiamente dicho.<br />
En cuanto a las posiciones subjetivas respecto a la agresión del Otro materno y/o<br />
el Otro paterno, a partir del análisis de los testimonios se identifican tres, cada una<br />
145
de las cuales responde a una lógica particular. La primera: “sí me pega... pero no<br />
me maltrata”, es la posición de quienes no se ubican como maltratados ni ven en<br />
las acciones del Otro un exceso o una prueba de su desamor, sino simplemente<br />
un castigo por una falta cometida, esto a pesar de estar bajo medida de protección<br />
y de reportarse actos violentos y desmedidos del Otro o una situación de<br />
negligencia o incluso abandono. Para estos niños dichos actos, no están por fuera<br />
de un vínculo de amor, ya que están justificados como sanciones merecidas.<br />
En segundo lugar: “ya lo sé… pero aún así”, es la posición de los niños que,<br />
aunque significan las acciones del Otro como excesos o como fallas en su función<br />
de padre o de madre, a la vez lo deniegan, ya que no quieren o no pueden ver en<br />
esto una intención de daño del Otro, ni una prueba de su desamor.<br />
Y finalmente, la posición: “no me castiga, me maltrata”, en la que el maltrato es<br />
claramente sentido como una intención de daño del Otro, reconocido como una<br />
prueba de su desamor, y objetado por su crueldad y arbitrariedad.<br />
Al interrogar lo que se denomina maltrato en el Código de la Infancia y la<br />
Adolescencia y la concepción generalizada de sus efectos traumáticos, no se<br />
pretende de ninguna manera cuestionar la importancia y necesidad de que el<br />
Estado a través de sus instituciones, ponga un límite y sancione los excesos<br />
cometidos por algunos padres y madres con sus hijos, ni mucho menos, su deber<br />
de brindar protección a los niños que son objeto del daño y la crueldad. Lo que se<br />
quiere señalar es la importancia de escuchar atentamente lo que los niños dicen<br />
con sus palabras, con sus actos o con lo que callan, a la hora de determinar su<br />
permanencia o no en una institución o en un hogar sustituto, teniendo en cuenta<br />
que en algunas ocasiones puede ser mas excesivo para el niño y generarle mayor<br />
fuente de sufrimiento la institucionalización, con la consiguiente separación de sus<br />
padres, que los mismos golpes que estos le propinan.<br />
Al respecto plantea Carolina Eliacheff:<br />
146
“Cuando separar al niño de sus padres es el precio a pagar por su<br />
protección física, las condiciones de esta separación son esenciales,<br />
porque los niños sufren a causa de la misma (…) el niño arrancado de<br />
la proximidad de sus padres a quienes quiere, incluso si lo maltratan,<br />
no se concede el derecho a vivir ni el de aprovechar la protección que<br />
se desea darle” 182 .<br />
La investigación permitió constatar que sólo es posible saber algo de las<br />
posiciones subjetivas de los niños frente a la agresividad del Otro paterno y/o<br />
materno, a partir de la escucha atenta de sus testimonios, en los cuales revelan,<br />
aún sin saberlo, algo de su verdad más íntima; verdad que no es coincidente con<br />
la veracidad de los acontecimientos, en este caso, de la situación de maltrato<br />
identificada por las instituciones y por la cual los niños entrevistados se<br />
encuentran bajo medida de protección.<br />
Freud evidenció en el análisis del caso Juanito, que los niños no mienten sin razón<br />
y que sus mentiras en modo alguno permitirían desestimar sus enunciados, por el<br />
contrario estas dan cuenta de que la realidad psíquica opera y se revela bajo la<br />
lógica de la contradicción, la incongruencia, y la atemporalidad que caracteriza lo<br />
inconsciente.<br />
“Yo no comparto el punto de vista, que hoy goza de predilección, según<br />
el cual los enunciados de los niños serían por entero arbitrarios e<br />
inciertos. Arbitrariedad no la hay, absolutamente, en lo psíquico; y en<br />
cuanto a la incerteza en los enunciados infantiles, se debe al<br />
hiperpoder de su fantasía, lo mismo que la incerteza en los enunciados<br />
de los adultos deriva del hiperpoder de sus prejuicios. En lo demás, el<br />
niño no miente sin razón, y en general se inclina más que los grandes<br />
por el amor a la verdad” 183 .<br />
182 Caroline Eliacheff, Del niño rey al niño víctima. Op. cit., p. 122.<br />
183 Sigmund Freud, “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, Obras Completas, volumen 10,<br />
Buenos Aires, Amorrortu editores, 2° edición, 1986, p. 85.<br />
147
BIBLIOGRAFIA<br />
Aries, Philippe, citado por Dinerstein, Aida, En: Maltrato infantil: delito, síndrome,<br />
síntoma, Revista electrónica Fort- Da. Número 6 - Junio 2003.<br />
http://www.psiconet.com Recuperado el 13 de junio de 2004.<br />
Bermúdez, Maria Carmenza y González, Magdalena, Tipos de castigo y sus<br />
efectos en el desarrollo sociopsicoafectivo de los niños, según casos registrados<br />
en la Comisaría de familia de la ciudad de Manizales. Tesis para optar al título de<br />
profesional en desarrollo familia, Manizales, Universidad de Caldas, 1994.<br />
Brousse, Marie Helene, “La elección de los niños en relación al deseo, al saber y<br />
al goce” Actas de la 7 Jornada de FORUM- Nueva Red Cereda, Barcelona, abril<br />
16 y 17 de 2004. p. 82.<br />
Bruno, Pierre, La Per- versión. Seminario del Segundo Encuentro del Campo<br />
Freudiano de Colombia, Medellín, Fundación Freudiana de Medellín, 1992.<br />
Campenhoudt, L. V y Quivy, R, Manual de investigación en ciencias sociales,<br />
México, Limusa, 2001.<br />
Castro, Cristina, Maltrato infantil. Monografía de la Maestría en psicología clínica,<br />
Bogotá, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 1995.<br />
Chamorro, Jorge. El encuentro del psicoanalista con el psicótico. Del Edipo a la<br />
sexuación. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2005, pág. 289<br />
Díaz, Flor María, El maltrato infantil y la constitución subjetiva, Monografía de la<br />
Especialización en niños con énfasis en psicoanálisis, Medellín, Universidad de<br />
Antioquia, 2000.<br />
148
Diccionario de la Real Academia Española, Tomo II, vigésima primera edición,<br />
Madrid, 1992<br />
Dinerstein, Aida, “Maltrato infantil: delito, síndrome, síntoma” en: Revista<br />
electrónica Fort- Da. Número 6 - Junio 2003. http://www.psiconet.com Recuperado<br />
el 13 de junio de 2004.<br />
Eliacheff, Caroline, Del niño rey al niño víctima, Buenos Aires, Nueva Visión, 1997.<br />
Freud, Sigmund, “Las neuropsicosis de defensa”, Obras Completas, volumen 1,<br />
Madrid, <strong>Biblioteca</strong> Nueva, 1967.<br />
____________ “Proyecto de Psicología para neurólogos” Obras completas,<br />
volumen 1, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1986.<br />
____________ “Carta 46,” Obras Completas, volumen 1, Amorrotu editores.<br />
Buenos Aires, 1996.<br />
____________ “Manuscrito K”, Obras Completas, volumen 1, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 1996.<br />
____________ “Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos”, Obras<br />
completas, volumen 2, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986.<br />
____________ “Nuevas puntualizaciones sobre las neurosis de defensa” Obras<br />
completas, volumen 3, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986.<br />
____________ “La interpretación de los sueños”, Obras completas, volumen 5,<br />
Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
149
____________ “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las<br />
neurosis”, Obras completas, volumen 7, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en<br />
castellano, 1984.<br />
____________ “Tres ensayos de teoría sexual”, Obras completas, volumen 7,<br />
Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1984.<br />
____________ “El chiste y su relación con el inconsciente”, Obras completas,<br />
volumen 8, Buenos Aires, Amorrortu, 1986.<br />
____________ “La novela familiar de los neuróticos”, Obras completas, volumen<br />
9, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1986.<br />
____________ “Carácter y erotismo anal”, Obras Completas, volumen 9, Buenos<br />
Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986.<br />
____________ “Tótem y Tabú”, Obras Completas, volumen 13, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, segunda edición, 1986.<br />
____________ “Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico”, Obras<br />
Completas, volumen 14, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
____________ “Pulsiones y destinos de pulsión”, Obras Completas, volumen 14,<br />
Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
____________ “Los caminos de la formación de síntoma”, en: Conferencias de<br />
introducción al psicoanálisis, Obras completas, volumen 16, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
150
____________ “Dos artículos de enciclopedia: y ”, Obras completas, volumen 18, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en<br />
castellano, 1984.<br />
____________ “Mas allá del principio del placer”, Obras completas, volumen 18,<br />
Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
____________ “Psicología de las masas y análisis del yo”, Obras completas,<br />
volumen 18, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1984.<br />
____________ “El malestar en la cultura”, Obras completas, volumen 21, Buenos<br />
Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano, 1986.<br />
____________ “Moisés y la religión monoteísta” Obras completas, volumen 23,<br />
Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición en castellano 1986.<br />
____________ “Pegan a un niño”, Obras Completas, Volumen I, Madrid, Editorial<br />
<strong>Biblioteca</strong> Nueva, 1967.<br />
____________ “La angustia y la vida instintiva”, Nuevas conferencias de<br />
introducción al psicoanálisis, Obras Completas, Volumen II, Madrid, Editorial<br />
<strong>Biblioteca</strong> Nueva, 1968.<br />
____________ “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Obras Completas, volumen II,<br />
Traducción por Luis López Ballesteros, <strong>Biblioteca</strong> Nueva, Madrid, 1968.<br />
Gallo, Héctor, Usos y Abusos del Maltrato: Una perspectiva psicoanalítica,<br />
Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1999.<br />
Gallo, Héctor y Céspedes, Gerardo. “Estado del arte de los estudios sobre<br />
violencia y subjetividad”, Balance de los Estudios sobre Violencia en Antioquia,<br />
151
INER- Universidad de Antioquia, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia,<br />
2001.<br />
Jiménez, Blanca Inés, et al, “Balance de las investigaciones sobre violencia en la<br />
familia en Antioquia y su área metropolitana”, Balance de los Estudios sobre<br />
Violencia en Antioquia, INER- Universidad de Antioquia, Medellín, Editorial<br />
Universidad de Antioquia, 2001.<br />
Lacan, Jacques, Los escritos técnicos de Freud, El seminario, Libro 1, Paidos,<br />
Buenos Aires,1° edición en español, 1981<br />
____________ La psicosis, El Seminario, libro 3, Buenos Aires, Paidós, 1984.<br />
____________ La relación de objeto, El Seminario, libro 4, Buenos Aires, Paidós,<br />
1994.<br />
____________ Las Formaciones del inconsciente, El Seminario, libro 5, Buenos<br />
Aires, Paidós, 1999.<br />
____________ El deseo y su interpretación. El seminario, libro 6, Buenos Aires,<br />
Paidós, 1977.<br />
____________ Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, El<br />
Seminario, Libro 11, Buenos Aires, Paidós, 1987.<br />
____________ El reverso del psicoanálisis, El Seminario, libro 17, Buenos Aires,<br />
Paidós, 1999.<br />
____________ R.S.I., El seminario, libro 22, 1975. (Folio electrónico)<br />
____________ “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente<br />
freudiano” escritos 2, Madrid, Siglo veintiuno, 20ª edición en español 1999.<br />
152
____________ “Dos notas sobre el niño”, en Intervenciones y textos 2, Buenos<br />
Aires, Manantial, 1988.<br />
____________ “La Ciencia y la Verdad”, Escritos I, México, Siglo XXI, 1971.<br />
Leguil, Francois, “La experiencia enigmática de la psicosis en las presentaciones<br />
clínicas”, Del Edipo a la sexuación, Buenos Aires, Paidós, 2005.<br />
López, Yolanda, “El maltrato infantil: de la pedagogía negra a la violencia sobre los<br />
niños”, Memorias del seminario- Taller ¿ Adolescencia o adolescencias?. Medellín,<br />
Instituto Jorge Robledo, 2000.<br />
____________ ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva<br />
psicoanalítica del maltrato infantil, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de<br />
Colombia, 2002.<br />
Miller, Jacques- Alain, Dos dimensiones clínicas: síntoma y fantasma, Fundación<br />
del campo Freudiano de Argentina, Buenos Aires, Manantial., 1984.<br />
____________ Lógicas de la vida amorosa. Buenos Aires, Manantial, 1991.<br />
____________ Introducción al método psicoanalítico, Buenos Aires, Paidós, 1997.<br />
Nominé, B., “El síntoma y la estructura familiar”, De la infancia a la adolescencia,<br />
Compiladora y editora Gloria Gómez, Bogotá, 2006.<br />
Palacio, Andrés Felipe y Jaramillo, Isabel, Un caso de maltrato infantil a la luz de<br />
una teoría psicoanalítica del trauma. Trabajo de grado para optar al título de<br />
psicólogo, Medellín, Universidad San Buenaventura, 2002.<br />
153
Reyes, Luis Alberto (compilador), Código de la infancia y la adolescencia, Bogotá,<br />
Ediciones Doctrina y Ley, 2006.<br />
Rincón, Sandra Viviana, et, al., Manifestaciones del desarrollo en niños<br />
abandonados. Tesis para optar al título de psicóloga. Cali, Universidad Javeriana,<br />
1999.<br />
Sierra, Herica Katherine. Estudios sobre el maltrato infantil, Caso particular niños<br />
pertenecientes a la etnia Ticuna Municipio de puerto Nariño, Amazonas.<br />
Monografía para optar al título de psicóloga, Bogotá, Universidad Nacional de<br />
Colombia, 1998.<br />
Silvestre, Michel, Mañana el psicoanálisis, Buenos Aires, Editorial Manantial,<br />
1988.<br />
Soler, Colette, Síntomas ,Bogotá, Asociación del Campo Freudiano de Colombia,<br />
1998.<br />
------------ Lo que decía Lacan de las mujeres, Medellín, No Todo, 2004.<br />
------------ La relación con el ser, donde tiene lugar la acción del analista. Lección<br />
del 22 de junio de 1986 del Seminario del Campo Freudiano en Barcelona sobre<br />
La dirección de la cura.<br />
www.bt.cdc.gov/masscasualties/es/copingpub.asp Centros para el Control y la<br />
prevención de enfermedades. Recuperado el 4 de mayo de 2008<br />
154
Población: Los Niños entrevistados<br />
ANEXO 1<br />
Son muchos los niños que actualmente se encuentran internados o seminternados<br />
en instituciones de protección debido a su situación de abandono, maltrato o<br />
vulnerabilidad física, psicológica o social, porque o bien no cuentan con familiares<br />
que se hagan cargo de ellos o las condiciones en que viven ponen en riesgo su<br />
salud física y mental. Así mismo otros se encuentran en hogares sustitutos<br />
haciendo parte de una familia distinta a su familia de origen, la cual se encarga de<br />
sus cuidados y educación durante meses o años, hasta que son reintegrados a su<br />
familia de origen o son dados en adopción según el caso.<br />
Y aunque es claro que los niños maltratados son muchos más de los que allí se<br />
encuentran porque no todos los casos son denunciados, no todos se preguntan si<br />
los niños que llegan por maltrato de sus padres se consideran a sí mismos como<br />
maltratados, es decir, si se incluyen o no en el conjunto de los niños maltratados y<br />
mucho menos, si las agresiones recibidas del Otro son o no traumáticas para el<br />
sujeto, ya que de entrada se asume que sí lo son y por ende se le ubica en el<br />
lugar de la víctima, obturando la posibilidad de preguntarse por su posición<br />
subjetiva.<br />
Esta pregunta sólo tiene cabida cuando se está advertido de que la realidad<br />
psíquica no coincide punto a punto con la realidad fáctica o material, como bien lo<br />
constató Freud a partir de su trabajo clínico: “La realidad psíquica es una forma<br />
particular de existencia que no debe confundirse con la realidad material” 184 . Es<br />
esta tesis fundamental del psicoanálisis la que abre la posibilidad y el interés por<br />
escuchar lo que tienen para decir los niños y niñas que han vivenciado agresiones<br />
de su padre o su madre.<br />
184 S. Freud, “La interpretación de los sueños” Obras completas, volumen 5, Buenos Aires,<br />
Amorrortu, segunda edición en castellano 1984, p. 607.<br />
155
Pacho Malo 185 es un niño de 9 años, que se encuentra en una institución de<br />
protección. Es el menor de tres hijos del matrimonio de su padre y su madre, tiene<br />
otros hermanos medios por parte de su padre. El motivo de ingreso es reportado<br />
en la institución como “peligro físico y moral”. El niño vivía con su madre, su padre<br />
y sus dos hermanos, la madre y los hijos se separan del padre a causa del<br />
maltrato que éste les propinaba y por el consumo de sustancias psicoactivas. En<br />
la evaluación realizada en la institución se dice que el niño es emocionalmente<br />
inmaduro con tendencias depresivas y negación de su realidad. Pacho explica que<br />
su papá maltrataba a su mamá, por lo cual él con la ayuda de uno de sus<br />
hermanos llamó a Bienestar Familiar. Antes de llegar a la institución donde<br />
actualmente vive, estuvo de paso por otras instituciones. Según me lo manifiesta,<br />
su papá piensa que en la institución no le pasa nada, porque allí lo alimentan muy<br />
bien.<br />
La institución, o más precisamente la psicóloga que se ha ocupado de su proceso,<br />
considera importante que sea entrevistado, ya que la madre y los hermanos han<br />
reportado que de todos, a él es a quien su padre más maltrataba. Con Pacho se<br />
realizaron cuatro entrevistas en total, las tres primeras cuando el niño se<br />
encontraba internado, la última, cuando estaba en semi-internado, es decir, que<br />
pasaba el día en la institución y dormía en su casa. Desde el primer encuentro<br />
Pacho se mostró dispuesto e interesado en narrar su historia familiar, las<br />
innumerables luchas, accidentes, travesuras, persecuciones y demás, en las que<br />
había participado, las cuales puede decirse que más que narradas eran<br />
escenificadas.<br />
Aquila es una niña de 10 años de edad quien se encuentra desde hace más de un<br />
año en una institución de protección al igual que su hermano, un año menor que<br />
ella. Llegaron allí después de haber pasado por un hogar sustituto y por otra<br />
institución de protección. El nombre de Aquila es sugerido para incluirla en las<br />
entrevistas ya que su historia de maltrato físico y psicológico, así como sus<br />
185 Los nombres utilizados son ficticios, con el fin de mantener en reserva su identidad.<br />
156
manifestaciones, preocupan a los psicólogos que allí trabajan, puesto que en<br />
varias ocasiones se ha agredido cortándose con alambres, comiendo vidrio,<br />
comiendo tierra y evadiéndose de la institución, además llora con frecuencia.<br />
También presenta dificultades en el aprendizaje. La madre de Aquila tiene 30 años<br />
y el padre 75, según los datos de la historia clínica la madre tiene retardo mental.<br />
Actualmente los padres no viven juntos, la madre se fue de la casa porque el le<br />
pegaba, vive donde una señora quien le paga por los oficios domésticos. El padre<br />
vive sólo y no trabaja porque está enfermo de artritis.<br />
Aquila se mostró siempre muy interesada en la posibilidad de hablar de su historia<br />
familiar, de sus miedos, sus preocupaciones, sus recuerdos, sus sueños, incluso<br />
en varias ocasiones fue ella quien propició la entrevista, lo que dejaba ver una<br />
demanda de ser escuchada, razón por la cual fue posible la realización de 8<br />
entrevistas.<br />
Manuela tiene 8 años y es la segunda de cuatro hermanos, tiene un hermano<br />
mayor y dos hermanitas menores. El motivo de ingreso es el siguiente “la niña<br />
pertenece a una familia de carácter de vulnerabilidad debido a múltiples<br />
dificultades que rompen su posibilidad de equilibrio y alteran la estabilidad de sus<br />
integrantes” 186 . Sus padres se encuentran separados y el padre vive en otra<br />
ciudad. En el informe de la fiscalía dice que la niña afirmó “mi mamá me quemó<br />
con una manteca caliente”. En el informe de la entrevista de ingreso a la institución<br />
se dice que la niña manifestó guardarle rencor a la madre por el maltrato que le<br />
dio, diciendo que no le perdonaba, que recordaba con angustia el hambre que<br />
pasó y que quería una madre sustituta. Por el contrario dice que su padre la<br />
trataba bien y no los golpeaba.<br />
En la primera entrevista Manuela permaneció en silencio la mayor parte del<br />
tiempo, estuvo replegada en la silla sin dirigir la mirada, sólo respondió algunas<br />
preguntas específicas sobre la ocupación de su madre y de su padre, y el nombre<br />
186 Informe de la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza. Pereira.<br />
157
y edades de sus hermanos. No quiso hablar de por qué se encontraba allí, su<br />
rostro se notaba triste y parecía que lloraba aunque no le corrían lágrimas. En las<br />
siguientes entrevistas se mostró más dispuesta a hablar aunque siempre se<br />
entrecortaba el discurso al llegar al motivo por el cual se encontraba en la<br />
institución, y al preguntarle por lo que ella pensaba de lo que ocurría en su casa y<br />
de que estuviera internada, su tono de voz era muy bajo, y respondía con<br />
dificultad a las preguntas. Incluso en una ocasión no quiso que se realizara la<br />
entrevista. Era evidente el malestar que le generaba hablar del tema y recordar las<br />
situaciones dolorosas vividas con su madre. Con ella se tuvo cuatro entrevistas.<br />
Marlon es un niño de 8 años que ingresó a la institución por maltrato de la madre y<br />
del padrastro 187 , este último lo obligaba a trabajar dejando de asistir a la escuela y<br />
le metía la cabeza en un tanque de agua como “castigo”, la madre lo encadenaba<br />
a la pata de la cama. Cuando fue encontrado por la policía en la casa, presentaba<br />
hematomas y contusiones en el tobillo del pie izquierdo. La madre aduce que tiene<br />
que encadenar al niño porque el se vuela para la calle. En el informe de<br />
evaluación de la institución dice “las ideas son confusas, pero sabe por qué no<br />
vive con su mamá, narra los sucesos con tranquilidad, no es rencoroso, a pesar de<br />
la situación vivida con la mamá quiere vivir con ella, lo de las cadenas lo ve como<br />
normal, es muy inquieto, desinteresado, tranquilo, está contento en la institución,<br />
todo lo que ve le gusta y le parece bonito” 188 .<br />
En la primera entrevista Marlon habló del maltrato recibido de su madre y de su<br />
padre y mostró las marcas en sus tobillos de las cadenas con las que su madre lo<br />
tenía atado a la pata de la cama. En las siguientes entrevistas se mostró muy<br />
reticente, no respondía a las preguntas o lo hacía con monosílabas o moviendo su<br />
cabeza, no dirigía la mirada y permanecía replegado en la silla, no demostraba<br />
ningún interés en la entrevista y parecía no querer hablar de nada, ni recordar<br />
nada.<br />
187 En las entrevistas Marlon se refiere a éste como su padre.<br />
188 Informe de la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza. Pereira.<br />
158
Camila y José son dos hermanos, de 10 y 8 años respectivamente, que se<br />
encuentran viviendo en un hogar sustituto de Bienestar familiar hace varios<br />
meses, porque su madre les pegaba y los ponía a pedir comida en la calle. Ambos<br />
se muestran dispuestos a hablar de su historia y de las razones por las cuales no<br />
viven con su madre biológica, sin embargo de los dos, Camila demuestra un<br />
interés mayor ya que ella quiere hablar de lo bien que se siente con su familia<br />
sustituta, lo bien que la tratan, para que ellos sepan que ella está muy agradecida<br />
por todos sus cuidados y atenciones, con esta intención pregunta a la<br />
entrevistadora si puede decirles a ellos todas las cosas que ella ha dicho en la<br />
entrevista, pues ella cree que es funcionaria de Bienestar Familiar. Ante este<br />
pedido se le aclara el propósito de la entrevista, diciéndole además que ella puede<br />
decirles a ellos lo que quiere que sepan. En la segunda entrevista amplía varios<br />
asuntos que había mencionado en la primera con respecto a las agresiones de su<br />
madre, la muerte de su hermanito, y los constantes intentos de escaparse de su<br />
casa, habla también de sus sueños y de sus miedos. A pesar de ser una historia<br />
difícil y dolorosa, Camila no se muestra en ningún momento reticente ni reacia<br />
frente a las preguntas que se le dirigen, por el contrario la riqueza y fluidez de su<br />
discurso permitieron a la investigadora estar más en posición de escucha que de<br />
interrogadora.<br />
Adriana es una niña de 11 años que vive con su madre, su padrastro y sus<br />
hermanos, no se encuentra institucionalizada, pero su padrastro ha sido<br />
amonestado por haberle pegado en la cara, produciéndole heridas, las cuales<br />
fueron vistas por la profesora, quien denunció el caso 189 . Este la golpeó porque<br />
ella tomó un dinero sin permiso de la madre, dinero que sería destinado para su<br />
ceremonia de promoción de grado. Adriana fue entrevistada en las oficinas de<br />
Bienestar Familiar. Si bien en un principio parecía no estar muy interesada en la<br />
189 La medida de amonestación consiste en la conminación a los padres del niño sobre el<br />
cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la<br />
orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos del<br />
niño, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre los derechos de la niñez, so pena de<br />
multa convertible en arresto. Artículo 54. Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de<br />
2006.<br />
159
entrevista, en el transcurso de ésta fue hablando sin dificultad de su historia,<br />
relatando lo ocurrido con su padrastro, dice que a ella nunca le han pegado sin<br />
motivo y que esta pela se la dieron por tomar un dinero que no era suyo, que su<br />
padrastro le estaba pegando en los pies y ella se agachó recibiendo el golpe en la<br />
cara. Sólo se hizo una entrevista con ella.<br />
Felipe es un niño de 6 años que se encuentra internado hace varios meses en una<br />
institución bajo medida de protección por el maltrato de su madre. En el informe de<br />
la institución dice que el niño justifica el maltrato físico y verbal que recibe de su<br />
madre porque se identifica como un niño rebelde y desobediente con ella, percibe<br />
a la madre como una figura clara de apego. Felipe se mostró interesado en la<br />
entrevista, y a pesar de su corta edad, habló de su historia familiar. Con Felipe se<br />
realizó una entrevista.<br />
Mateo es un niño de 9 años que se encuentra en una institución de adopción, la<br />
madre ha delegado la crianza del menor a familiares de origen extenso que no han<br />
garantizado sus derechos y han sido negligentes en sus cuidados La madre del<br />
menor manifestó a través de una constancia que delega a su hijo a Bienestar<br />
Familiar porque no desea asumir la crianza del mismo, y no demuestra afecto por<br />
él. Mateo se mostró muy triste durante la entrevista, porque, según dice, su madre<br />
no puede estar con él porque trabaja mucho, sabe que se encuentra a la espera<br />
de una familia que desee adoptarlo. Con Mateo se realizó una entrevista.<br />
Tania tiene 11 años de edad y se encuentra bajo medida de protección hace dos<br />
meses ya que su madre y padrastro después de amarrarle sus manos y untarlas<br />
con alcohol las prendieron con una vela, como castigo porque la joven le había<br />
hurtado 20.000 pesos a la madre. En el informe de la institución se refiere la<br />
presencia de conflictos en su hogar generados por la violencia intrafamiliar, dadas<br />
las peleas entre la pareja y maltrato con sus hijos. El padre vive en otra ciudad, y<br />
Tania vivió con él algunos meses. Esta niña ha presentado problemas<br />
comportamentales, desacato a normas y ausencia de referentes adecuados de<br />
160
autoridad. Durante la entrevista que se realizó con ella, se mostró un poco<br />
reticente frente a las preguntas y triste por encontrarse internada en esa<br />
institución, manifestó el deseo de volver a estar en su casa con su mamá.<br />
Es de señalar, que la reticencia en algunos casos aparece luego de haber<br />
expuesto su propia versión, en otros al comienzo para después ceder y permitirles<br />
dar cuenta de su verdad. Otros niños permiten ver varias versiones del mismo<br />
hecho, lo cual da una vía de trabajo a la metodología que se deriva de la tesis<br />
freudiana presentada al comienzo, según la cual la realidad psíquica es la más<br />
importante y no está en correlación directa con la realidad material. En la realidad<br />
psíquica las leyes funcionan de una manera diferente, el silogismo empleado por<br />
Freud para ilustrar que en el inconsciente no hay contradicción y que todas las<br />
premisas son verdaderas aunque sean contradictorias entre sí, será una vertiente<br />
para el tratamiento de los testimonios que de las entrevistas anteriores se han<br />
derivado.<br />
161