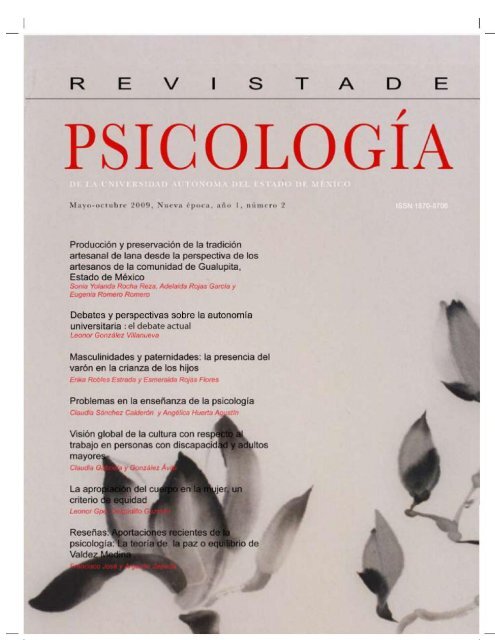Revista Nueva Epoca No 2 - Universidad Autónoma del Estado de ...
Revista Nueva Epoca No 2 - Universidad Autónoma del Estado de ...
Revista Nueva Epoca No 2 - Universidad Autónoma del Estado de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
~ 1 ~
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL<br />
ESTADO DE MÉXICO<br />
Dr. en A. P. José Martínez Vilchis<br />
Rector<br />
M. en Com. Alfonso Guadarrama Rico<br />
Secretario <strong>de</strong> Docencia<br />
Dr. Carlos Arriaga Jordán<br />
Secretario <strong>de</strong> Investigación y Estudios<br />
Avanzados<br />
M. en C. Eduardo Gasca Pliego<br />
Secretario <strong>de</strong> Rectoría<br />
Dra. en Ed. Lucila Cár<strong>de</strong>nas Becerril<br />
Secretaria <strong>de</strong> Difusión Cultural<br />
M. en E. I. Román López Flores<br />
Secretario <strong>de</strong> Extensión y Vinculación<br />
Ing. Manuel Becerril Colín<br />
Secretario <strong>de</strong> Administración<br />
M. A. S. S. Felipe González Solano<br />
Secretario <strong>de</strong> Planeación y Desarrollo<br />
Institucional<br />
Lic. Francisco Márquez Vázquez<br />
Director General <strong>de</strong> Educación Continua y a<br />
Distancia<br />
M. en D. Jorge Olvera García<br />
Abogado General<br />
L. C. C. Ricardo Joya Cepeda<br />
Director General <strong>de</strong> Comunicación<br />
Universitaria<br />
~ 2 ~<br />
DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE<br />
CIENCIAS DE LA CONDUCTA.<br />
M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal<br />
Directora<br />
Lic. en P. David Aarón Miranda García<br />
Subdirector Académico<br />
M. en E. Elizabeth Estrada Laredo<br />
Subdirectora Administrativa<br />
Dr. Aristeo Santos López<br />
Coordinador <strong>de</strong> Posgrado<br />
Dr. en C. Hans Oudhof Van Barneveld<br />
Coordinador <strong>de</strong> Investigación<br />
M. en I. F. Maribel Aguilar Mercado<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Vinculación<br />
M. en E. S. Claudia A. Sánchez Cal<strong>de</strong>rón<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Difusión Cultural<br />
M. en R. N. A<strong><strong>de</strong>l</strong>aida Rojas García<br />
Coordinadora <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Investigación y<br />
Servicios Psicológicos Integrales<br />
M. en P. E. E. S. Juana Ma. Esteban Valdés<br />
Coordinadora <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Planeación y<br />
Evaluación<br />
M. en E. Lucila Millán Velásquez<br />
Coordinadora <strong>de</strong> la Licenciatura en Psicología<br />
M. en P.E.E.S. Leonor González Villanueva<br />
Coordinadora <strong>de</strong> la Licenciatura en Educación<br />
M. en I. F. Magdalena Del Ángel Antonio<br />
Coordinadora <strong>de</strong> la Licenciatura en Trabajo<br />
Social<br />
M. en A. Martha Cecilia Villaveces López<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Apoyo al Estudiante<br />
Lic. en P. Alfredo Díaz y Serna<br />
Cronista<br />
La <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Psicología, <strong>Nueva</strong> Época <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México es una<br />
publicación semestral <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la UAEM, Av. Filiberto Gómez s/n,<br />
Col. Guadalupe, Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México. C.P. 50010, teléfono (01-722) 2-72-00-76, fax (01-722) 2-72-<br />
15-18 correo electrónico: rev_ps_ne@yahoo.com.mx
~ 3 ~<br />
ÍNDICE<br />
EDITORIAL…………………………………………………………………………………………………………………………..4<br />
1.- PRODUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN ARTESANAL DE LANA DESDE<br />
LA PERSPECTIVA DE LOS ARTESANOS DE LA COMUNIDAD DE GUALUPITA, MÉXICO.<br />
Sonia Yolanda Rocha Reza, et al………………………………..……………………………………………………………..……5<br />
2.- DEBATES Y PERSPECTIVAS SOBRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Leonor González<br />
Villanueva………………………………………………………………………………………………………………………………..…14<br />
3.- MASCULINIDADES Y PATERNIDADES: LA PRESENCIA DEL VARÓN EN LA CRIANZA<br />
DE LOS HIJOS. Esmeralda Rojas Flores y Erika Robles Estrada……………………………………….............30<br />
4.- PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA Angélica Huerta Agustín y Claudia<br />
Sánchez Cal<strong>de</strong>rón……………………………………………………………………………………………………………………….40<br />
5.- VISIÓN GLOBAL DE LA CULTURA CON RESPECTO AL TRABAJO EN PERSONAS CON<br />
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES Claudia Gabriela González Ávila…………52<br />
6.- LA APROPIACIÓN DEL CUERPO EN LA MUJER, UN CRITERIO DE EQUIDAD Leonor<br />
Gpe. Delgadillo Guzmán y Aida Mercado Maya…………………………………………………………………….…….60<br />
7.- RESEÑA DEL LIBRO TEORIA DE LA PAZ O EQUILIBRIO: UNA NUEVA TEORIA QUE<br />
ENSEÑA LAS CAUSAS DE MIEDO Y DEL SUFRIMIENTO Y QUE NOS ENSEÑA A<br />
COMBATIRLOS………………………………………………………………...…………………………………….………….75<br />
COLABORADORES………………………………………………………………………………………...………………....76<br />
CRITERIOS EDITORIALES………………………………………………………………………………….……….78
~ 4 ~<br />
EDITORIAL<br />
En este nuevo numero <strong>de</strong> la <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Psicología <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México,<br />
<strong>Nueva</strong> Época, tiene el propósito <strong>de</strong> diversificar el contenido <strong>de</strong> los artículos <strong>de</strong> modo que abarque<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> temáticas psicológicas, otras <strong>de</strong> carácter educativo y <strong>de</strong> trabajo social, acor<strong>de</strong> a la estructura <strong>de</strong><br />
las carreras <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la UAEM.<br />
Los artículos que integran el presente número abarcan aspectos psicológicos <strong><strong>de</strong>l</strong> comportamiento<br />
humano, así como temas educativos y sociales. En lo referente a investigaciones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la psicología, se<br />
incluyen diversos ensayos colectivos, tales como: Masculinida<strong>de</strong>s y paternida<strong>de</strong>s, La apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
cuerpo <strong>de</strong> la mujer, un criterio <strong>de</strong> equidad, entre otros trabajos.<br />
En lo que respecta a trabajos relacionados con la educación, Leonor González Villanueva en su artículo:<br />
Debates y perspectivas sobre la autonomía universitaria; don<strong>de</strong> integra lo educativo con la esfera pública,<br />
y el ámbito político y social <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la universidad<br />
Así también algunos artículos se relacionan <strong>de</strong> forma indirecta con el trabajo social como la Producción y<br />
preservación <strong>de</strong> la tradición artesanal <strong>de</strong> lana <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la perspectiva <strong>de</strong> los artesanos <strong>de</strong> la comunidad <strong>de</strong><br />
Gualupita, México.<br />
Finalmente se incluye la reseña <strong><strong>de</strong>l</strong> libro Teoría <strong>de</strong> la paz o equilibrio: una nueva teoría que enseña las<br />
causas <strong>de</strong> miedo y <strong><strong>de</strong>l</strong> sufrimiento y que nos enseña a combatirlos <strong><strong>de</strong>l</strong> Dr. José Luis Val<strong>de</strong>z Medina<br />
Esperamos que <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Psicología <strong>de</strong> la UAEM, <strong>Nueva</strong> Época <strong>de</strong> nuevos bríos al trabajo que se<br />
realizó en el número 1 <strong>de</strong> esta revista para seguir difundiendo las investigaciones realizadas en el campo<br />
<strong>de</strong> la psicología, el trabajo social y el campo educativo.
~ 5 ~<br />
PRODUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN ARTESANAL DE LANA DESDE<br />
LA PERSPECTIVA DE LOS ARTESANOS DE LA COMUNIDAD DE GUALUPITA,<br />
MÉXICO.<br />
Sonia Yolanda Rocha Reza 1<br />
A<strong><strong>de</strong>l</strong>aida Rojas García 2<br />
Eugenia Romero Romero 3<br />
RESUMEN:<br />
Este trabajo forma parte <strong>de</strong> la investigación <strong>de</strong>nominada Diagnóstico sobre las Actitu<strong>de</strong>s hacia la<br />
Producción Artesanal y Tipos <strong>de</strong> Li<strong>de</strong>razgo en Habitantes <strong>de</strong> la Comunidad <strong>de</strong> Gualupita, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
México, retomando al sector <strong>de</strong> los artesanos específicamente.<br />
Se trabajó con 120 sujetos i<strong>de</strong>ntificados como artesanos en la comunidad, aplicándose un cuestionario<br />
<strong>de</strong>stinado a explorar la actitud hacia la producción artesanal <strong>de</strong> lana, así como el tipo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo<br />
ejercido por los artesanos en la realización <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s y su postura ante la posibilidad <strong>de</strong><br />
pertenecer a algún tipo <strong>de</strong> organización productiva, presentándose en este documento lo<br />
correspondiente a la actitud hacia la producción y preservación <strong>de</strong> la artesanía propia <strong>de</strong> la localidad<br />
estudiada.<br />
Se encontró una actitud positiva hacia dicha preservación, siendo alto el interés por la misma, mas por<br />
otro lado, se observó que los artesanos tien<strong>de</strong>n a no conferir el mismo grado <strong>de</strong> importancia a la<br />
trasmisión <strong>de</strong> conocimientos relacionados con el proceso <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> prendas <strong>de</strong> lana a sus hijos.<br />
INTRODUCCIÓN:<br />
La investigación en la cual se inserta el presente trabajo, se inició a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2004, cuando un grupo<br />
<strong>de</strong> artesanos <strong>de</strong> la comunidad <strong>de</strong> Gualupita, México acudió a la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
México a solicitar apoyo a fin <strong>de</strong> evitar la extinción <strong>de</strong> la tradición artesanal que ha sido propia <strong>de</strong> su<br />
comunidad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> tiempos ancestrales, motivo por el que un grupo <strong>de</strong> investigadores <strong>de</strong> diversas<br />
disciplinas fueron convocados a fin <strong>de</strong> dar respuesta a las inquietu<strong>de</strong>s planteadas por los artesanos,<br />
iniciándose entonces un trabajo <strong>de</strong> investigación diagnóstica por las Faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Planeación Urbana,<br />
Arquitectura y Diseño, Turismo y Ciencias <strong>de</strong> la Conducta con la intención <strong>de</strong>, posterior a ello, po<strong>de</strong>r<br />
plantear alternativas <strong>de</strong> solución acor<strong>de</strong>s a la realidad <strong>de</strong> la comunidad, por lo que se diseñaron<br />
cuestionarios conjuntos que contienen aspectos relacionados con lo que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cada óptica disciplinaria<br />
se relaciona con la disminución <strong>de</strong> la producción artesanal, habiendo sido estos aplicados al total <strong>de</strong><br />
artesanos calificados, así como a una muestra representativa <strong>de</strong> adultos <strong>de</strong> la comunidad, con lo que se<br />
obtuvo un panorama más integral <strong>de</strong> la problemática, habiendo sido aplicado por la Facultad <strong>de</strong> Ciencias<br />
<strong>de</strong> la Conducta a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo anterior, un cuestionario específicamente dirigido a los adolescentes que<br />
asisten a la Escuela Secundaria <strong>de</strong> la población multicitada.<br />
Conviene señalar que, por lo que hace al cuestionario diseñado por las investigadoras <strong>de</strong> la Facultad<br />
mencionada al final, fueron aplicadas Historias <strong>de</strong> Vida al grupo <strong>de</strong> artesanos que asistieron a solicitar<br />
1 Profesoras investigadoras <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la U.A.E.M.<br />
2 Profesoras investigadoras <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la U.A.E.M.<br />
3 Egresada <strong>de</strong> la Licenciatura en Psicología <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la U.A.E.M. y becaria <strong>de</strong><br />
Investigación
~ 6 ~<br />
apoyo a la <strong>Universidad</strong>, mismas que dieron fundamento empírico para estructurar el cuestionario para<br />
evaluar actitu<strong>de</strong>s y li<strong>de</strong>razgo.<br />
La comunidad <strong>de</strong> Guadalupe Yancuitlalpan o Gualupita como es mejor conocida, localidad <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
<strong>de</strong> México en la que se trabajó, fue fundada como tal hacia el año <strong>de</strong> 1524, tomando su i<strong>de</strong>ntidad básica<br />
<strong>de</strong> la religión católica como su nombre lo indica, al retomar la fé <strong>de</strong> sus habitantes hacia la Virgen <strong>de</strong><br />
Guadalupe y al haberse construido un templo consagrado a ella como patrona <strong><strong>de</strong>l</strong> pueblo hacia 1725, en<br />
el que se <strong>de</strong>staca un óleo mural en la que se le ve rescatando a las ánimas <strong><strong>de</strong>l</strong> purgatorio.<br />
El <strong>de</strong>sarrollo económico orientado hacia el crecimiento <strong>de</strong> la población parte principalmente <strong>de</strong> las<br />
relaciones <strong>de</strong> producción y comercialización habiendo sido sus activida<strong>de</strong>s principales la agricultura y la<br />
artesanía <strong>de</strong> lana, <strong>de</strong> la cual se conocen tres etapas: a) la <strong><strong>de</strong>l</strong> uso <strong><strong>de</strong>l</strong> ixtle y algodón, b) la <strong>de</strong> la lana y c) la<br />
actual, en la que se emplea tanto lana como fibras sintéticas. Asimismo se consi<strong>de</strong>ra que la producción<br />
artesanal pasó <strong><strong>de</strong>l</strong> nivel <strong>de</strong> autoconsumo, en el que el artesano interviene en todo el proceso, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
obtención <strong>de</strong> materias primas hasta llegar al producto final que es consumido por ellos mismos o por sus<br />
familias, pasando a la fase en la que los artesanos ya no consiguen ellos mismos la materia prima, son<br />
dueños <strong>de</strong> sus herramientas por mínimas que sean y <strong>de</strong>nominan a sus artesanías como mercancías<br />
puesto que las intercambian <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la misma comunidad por otros productos o por dinero (Vallarta y<br />
Ejea, 1985). De este modo, la infraestructura con la que cuenta la comunidad fue creada a partir <strong>de</strong> las<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los artesanos para comunicar al pueblo y así ofrecer y ven<strong>de</strong>r sus productos en otros<br />
lugares (Cedano, 1990).<br />
Des<strong>de</strong> sus inicios hasta su fundación formal en el año <strong>de</strong> 1524 se empleó el telar, tanto <strong>de</strong> cintura como<br />
<strong>de</strong> pedal como instrumento para el tejido, iniciándose posteriormente el empleo <strong><strong>de</strong>l</strong> bastidor.<br />
La importancia <strong>de</strong> la labor artesanal radica en gran medida en el hecho <strong>de</strong> que los <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> los<br />
productos agrícolas y gana<strong>de</strong>ros son transformados en múltiples y finos productos que fueron objeto <strong>de</strong><br />
comercio entre comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la época precolombina, como lo señala Rubín <strong>de</strong> la Borbolla (1959),<br />
siendo ese el caso <strong>de</strong> Gualupita, resultando evi<strong>de</strong>nte la existencia <strong>de</strong> una organización artesanal bastante<br />
evolucionada, aún antes <strong>de</strong> la llegada <strong>de</strong> los españoles, constituyéndose en un fuerte sector productivo y<br />
en una clase social bien <strong>de</strong>finida, en don<strong>de</strong> comúnmente intervinieron, por lo menos hasta hace poco,<br />
exclusivamente miembros <strong>de</strong> la familia, siendo en la actualidad una actividad a la que el artesano <strong>de</strong>dica<br />
jornadas diarias <strong>de</strong> por lo menos ocho horas, o ser una actividad complementaria (Turk, 1988).<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la evi<strong>de</strong>nte función económica <strong>de</strong> las artesanías para las comunida<strong>de</strong>s que se <strong>de</strong>dican a ello,<br />
cabe mencionar que cubren asimismo funciones sociales y por tanto culturales que no pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>jar <strong>de</strong><br />
reconocerse (García, 1986) y que incluso rebasan en importancia al factor económico en cierto sentido.<br />
Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 1950, con la llegada <strong>de</strong> capitales nacionales y extranjeros para el <strong>de</strong>sarrollo industrial en<br />
nuestra entidad, los artesanos inician una lucha <strong>de</strong> mercado contra los productores en masa <strong><strong>de</strong>l</strong> sector<br />
textil. Los artesanos <strong>de</strong> Gualupita asumen una posición importante en el mercado, logrando importantes<br />
beneficios económicos en la década <strong>de</strong> los 70s., incluyendo en sus productos el uso <strong><strong>de</strong>l</strong> acrilán, <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estambre y la cintilla, situándose en un lugar prepon<strong>de</strong>rante en el mercado <strong>de</strong> las artesanías, tanto a nivel<br />
regional como nacional e internacional, obteniendo los productores importantes ganancias <strong>de</strong> ello.
~ 7 ~<br />
En la década <strong>de</strong> los 90s. se empleó en la comunidad preferentemente la lana <strong>de</strong>bido a la elevación <strong>de</strong><br />
precio <strong>de</strong> los otros materiales, a<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> interés mostrado por los turistas por los materiales<br />
tradicionales, ampliándose también la variedad <strong>de</strong> productos y diseños que se ofertaban.<br />
La apertura comercial ha propiciado que en la actualidad los artesanos enfrenten a una gran competencia<br />
con productos manufacturados, que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estar confeccionados con muy diversos materiales y<br />
diseños, se ofrecen a precios más competitivos que los productos artesanales no obstante su innegable<br />
valor y calidad, situación que ha venido llevando a los artesanos a activida<strong>de</strong>s diferentes a fin <strong>de</strong> allegar<br />
recursos económicos para sus familias, lo que ha venido siendo visualizado por el grupo <strong>de</strong> artesanos<br />
promotores como un inminente peligro <strong>de</strong> extinción para la actividad <strong>de</strong> su comunidad.<br />
Dentro <strong>de</strong> la investigación realizada por la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta, se consi<strong>de</strong>ró importante<br />
rescatar <strong>de</strong> inicio las Historias <strong>de</strong> Vida, para obtener elementos que sustenten el planteamiento <strong>de</strong><br />
reactivos, en la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> cuestionario (Santamaría y Marinas, 1992) <strong><strong>de</strong>l</strong> grupo <strong>de</strong> artesanos<br />
focalizando lo referente a su trabajo artesanal <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> entono familiar y <strong>de</strong> la comunidad, a fin <strong>de</strong><br />
contar con elementos para plantear los reactivos para el cuestionario <strong><strong>de</strong>l</strong> cual se reportan los resultados,<br />
habiendo sido posible conocer cómo inician su contacto con dicha actividad, lo que fue vivido por ellos<br />
como algo natural al interior <strong>de</strong> la familia en todos los casos siendo los padres y otros familiares los<br />
encargados <strong>de</strong> trasmitirles <strong>de</strong> acuerdo a su edad, los conocimientos relacionados con el proceso<br />
artesanal, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la limpieza, hilado y teñido <strong>de</strong> las fibras <strong>de</strong> lana, hasta la elaboración <strong>de</strong> prendas,<br />
inicialmente sencillas hasta llegar a aquellas que requieren <strong>de</strong> diseños complejos.<br />
De acuerdo con ello, su vida ha transcurrido unida a la artesanía <strong>de</strong> la lana como medio para obtener<br />
recursos económicos, pero sobre todo como una tradición en la cual han venido <strong>de</strong>positando su<br />
creatividad sin <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> lado los diseños originales. Ellos a su vez procuraron trasmitir a sus hijos los<br />
conocimientos que les fueron dados por sus padres, como posibilidad laboral alterna a otras, pues al ir<br />
dándose cuenta <strong>de</strong> que no proporciona suficientes recursos, son ellos mismos quienes alientan a los hijos<br />
a estudiar para obtener mejores empleos, quedando casi en todos los casos inconclusa la capacitación<br />
más avanzada hasta que los hijos –generalmente ya adultos- regresan a ellos a fin <strong>de</strong> completar lo que les<br />
hace falta para <strong>de</strong>dicarse parcialmente o <strong>de</strong> lleno a la actividad artesanal al verse separados <strong>de</strong> sus<br />
trabajos fuera <strong>de</strong> la comunidad por motivos que se encuentran fuera <strong>de</strong> su alcance controlar (bajas o<br />
recortes masivos en instituciones o empresas, horarios alternados cuando eran continuos con la<br />
consiguiente disminución salarial, e incluso retiros supuestamente voluntarios en eda<strong>de</strong>s muy jóvenes,<br />
etc.).<br />
Al mismo tiempo refirieron que les parece <strong>de</strong> suma importancia trasmitir a las nuevas generaciones, no<br />
solo a sus familiares, todo lo relacionado con la elaboración <strong>de</strong> las artesanías <strong>de</strong> su comunidad,<br />
visualizando que ya no sería posible hacerlo como antaño <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> seno familiar por las diversas<br />
ocupaciones <strong>de</strong> los padres <strong>de</strong> familia y que para garantizar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la vertiente <strong>de</strong> los conocimientos la<br />
supervivencia <strong>de</strong> las mismas, sería conveniente que se les permitiera a ellos, que se han <strong>de</strong>dicado a esto<br />
toda su vida, trabajar con los jóvenes <strong>de</strong> la Secundaria local para que tuvieran los conocimientos mínimos<br />
indispensables para que a partir <strong>de</strong> ello, quienes tuvieran el interés se acercaran para completar su
~ 8 ~<br />
adiestramiento, mismo que están dispuestos a proporcionar como aportación voluntaria para que no<br />
<strong>de</strong>saparezca la tradición <strong>de</strong> la artesanía <strong>de</strong> lana en su comunidad.<br />
De acuerdo asimismo al contacto directo que fue posible tener con el grupo <strong>de</strong> artesanos referido al<br />
tomar sus Historias <strong>de</strong> Vida, se pudo conocer que los productos que han amenazado con mayor fuerza a<br />
la artesanía <strong>de</strong> su comunidad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace pocos años, han sido los chinos y que en los últimos tiempos, a<br />
consecuencia <strong>de</strong> la baja en las ventas, la constante ha sido el abandono <strong>de</strong> la labor artesanal para<br />
incorporarse a las gran<strong>de</strong>s fábricas <strong>de</strong> la región con salarios precarios, pero a su <strong>de</strong>cir, seguros mientras<br />
dure la contratación, pues es bien sabido que las empresas <strong>de</strong>spi<strong>de</strong>n a un buen número <strong>de</strong> trabajadores<br />
cuando las condiciones <strong>de</strong> mercado amenazan sus ganancias, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que los contratan por tiempos<br />
limitados para evitar la creación <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos, a pesar <strong>de</strong> lo cual un buen número <strong>de</strong> jóvenes <strong>de</strong><br />
Gualupita continúan empleándose <strong>de</strong> esta manera para po<strong>de</strong>r subsistir.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ello, algunos adultos, <strong>de</strong>bido a las diversas crisis económicas nacionales, a las que se han<br />
agregado la propia crisis artesanal, optaron por <strong>de</strong>jar a un lado la elaboración <strong>de</strong> productos para<br />
convertirse en intermediarios <strong>de</strong> los escasos talleres que continúan activos, o para emplearse como<br />
<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> tiendas, o bien cambiaron <strong>de</strong> giro, <strong>de</strong>dicándose a las labores <strong><strong>de</strong>l</strong> campo para el<br />
autoconsumo casi exclusivamente.<br />
Uno <strong>de</strong> los efectos, coincidieron los mismos artesanos, es la fragmentación familiar, pues al preferir<br />
algunos salir a trabajar o estudiar fuera <strong>de</strong> la comunidad, se propicia la separación <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la<br />
familia, lo que tiempo antes no sucedía, pues los padres enseñaban <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> hogar o <strong>de</strong> los talleres<br />
propios a los hijos lo relativo al proceso productivo <strong>de</strong> sus artesanías, misma actividad que era practicada<br />
por todos <strong>de</strong> acuerdo a la edad y capacidad <strong>de</strong> cada cual, siendo a la vez actividad familiar y actividad<br />
para la subsistencia económica, lo que era a su <strong>de</strong>cir, bien aprovechado para fomentar la comunicación<br />
y la cercanía entre los miembros <strong>de</strong> la familia, trasmitiéndose a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los conocimientos referidos,<br />
aspectos relacionados con valores familiares y culturales, interactuando entre ellos mucho más que en la<br />
actualidad, pues si acaso las familias en general se <strong>de</strong>dican a elaborar prendas en temporadas <strong><strong>de</strong>l</strong> año<br />
específicas en las que se requiere <strong>de</strong> obtener dinero extra y a los niños se les enseña a tejer, por ejemplo,<br />
solo cintos y cuellos esporádicamente, perdiéndose la oportunidad <strong>de</strong> convivir y conocerse más<br />
estrechamente y por tanto <strong>de</strong> fomentar la i<strong>de</strong>ntidad y unidad familiar.<br />
Para los que se <strong>de</strong>dican a la artesanía, esta fuente <strong>de</strong> ingreso se ve mermada por la competencia <strong>de</strong>sleal<br />
<strong>de</strong> otros artesanos <strong>de</strong> la comunidad en los días <strong>de</strong> mercado o en las ferias, pues con tal <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>r,<br />
abaratan los productos que son dados a precios irrisorios sin que los que ven<strong>de</strong>n puedan obtener una<br />
ganancia real, obstaculizando así el comercio <strong>de</strong> quienes ofrecen precios más justos y realistas. La mayor<br />
parte <strong>de</strong> los artesanos, que son aquellos que no cuentan con gran<strong>de</strong>s talleres ni con un número suficiente<br />
<strong>de</strong> trabajadores –familiares o no-, elaboran <strong>de</strong> dos a tres chalecos o suéteres por semana y algún sarape o<br />
varias prendas pequeñas como gorras, guantes o bufandas y cuando no es época <strong>de</strong> frío pue<strong>de</strong>n pasar<br />
meses sin ven<strong>de</strong>r nada y si lo logran, las ganancias son prácticamente nulas.<br />
Refirieron también los artesanos que <strong>de</strong>bido a experiencias frustrantes respecto a asociaciones para<br />
comercializar sus productos, no tienen confianza suficiente en ellas, pero sí en pequeños grupos que se<br />
han venido formando casi <strong>de</strong> manera natural, por vecindad, amistad, o por consanguinidad.
~ 9 ~<br />
Cabe señalar que por parte <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Administración, se comenzó paralelo la investigación<br />
diagnóstica con el mismo grupo <strong>de</strong> artesanos, a introducirlos en el trabajo <strong>de</strong> grupos productivos, que<br />
implicó cambios <strong>de</strong> actitu<strong>de</strong>s para modificar su perspectiva individualista en la producción y<br />
comercialización, hacia una perspectiva <strong>de</strong> grupo, obteniendo paulatinamente resultados favorables para<br />
los artesanos.<br />
Es importante mencionar que los datos aportados por el grupo <strong>de</strong> artesanos mediante sus Historias <strong>de</strong><br />
vida, guiaron las i<strong>de</strong>as que a su vez sirvieron como base para la elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> cuestionario sobre<br />
actitu<strong>de</strong>s hacia la producción artesanal y tipos <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo que se diseñó y fue aplicado tanto al grueso<br />
<strong>de</strong> artesanos <strong>de</strong> la comunidad (y que es lo reportado en este trabajo), así como a adultos y adolescentes<br />
<strong>de</strong> Gualupita en la fase diagnóstica <strong>de</strong> la investigación.<br />
Por otra parte, durante la fase <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> la problemática presentada por los artesanos, fue<br />
consi<strong>de</strong>rada como importante por parte <strong>de</strong> las investigadoras <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta el conocer<br />
acerca <strong>de</strong> la actitud <strong>de</strong> los pobladores <strong>de</strong> Gualupita hacia la actividad artesanal, pues si bien los artesanos<br />
que asistieron a solicitar apoyo manifestaban su preocupación por el estado actual <strong>de</strong> la producción, no<br />
se sabía hasta el momento si existía esa misma preocupación en los <strong>de</strong>más integrantes <strong><strong>de</strong>l</strong> gremio ni en la<br />
población en general.<br />
La opinión no se tomó como un indicador suficiente, sino que se optó por retomar a la actitud para la<br />
investigación psicológica, entendiéndose a esta como la predisposición o posición hacia algún objeto en<br />
particular (Byrne,1977; Sheriff y Sheriff, 1975; Bernal, 1998; Hollan<strong>de</strong>r, 2001), pudiendo ser a favor o<br />
en contra (Thurstone, 1928; Bernal, 1998), siendo asimismo una organización dura<strong>de</strong>ra (Kretch y<br />
Crutchfield, 1978; Rockeach, 1969; Hewestone, 1994), teniendo como componentes el cognoscitivo, el<br />
afectivo y el conductual (Wittaker, 2004; Rodríguez, 1983; Canto, 1994), a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que pue<strong>de</strong> ser un<br />
predictor <strong>de</strong> la conducta (Moreno, 1999; Summers, 1986), lo cual es <strong>de</strong> suma importancia para la<br />
problemática <strong>de</strong> la comunidad, pues si bien podrían presentar una <strong>de</strong>terminada opinión, solo mediante<br />
el abordaje <strong>de</strong> las actitu<strong>de</strong>s se podría conocer cuál es su dirección y cuál o cuáles <strong>de</strong> sus componentes<br />
se presentan con mayor carga, así como qué se pue<strong>de</strong> esperar <strong>de</strong> las personas con tal actitud. Es posible<br />
<strong>de</strong>finir a las actitu<strong>de</strong>s estudiadas como sociales, que son aquellas dirigidas a objetos tales como valores,<br />
grupos y sus producciones e instituciones, aplicándose el término también a las relaciones sociales y a las<br />
más idiosincrásicas (Sheriff, 1975).<br />
Al estar constituidas las actitu<strong>de</strong>s por aquello que sentimos por <strong>de</strong>terminados objetos, personas, grupos,<br />
hechos o problemas, se trata <strong>de</strong> juicios evaluativos (Summers, 1986; Kimble, 2002), lo que nos remite a<br />
que no puedan observarse directamente, sino que requieren <strong>de</strong> ser evaluadas por diversos medios, en el<br />
caso que nos ocupa, fue empleado un cuestionario para explorarlas, mismo que se fundamentó en las<br />
Historias <strong>de</strong> Vida <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> artesanos <strong>de</strong> la comunidad <strong>de</strong> Gualupita.<br />
MÉTODO:<br />
a) Se implementó un estudio exploratorio sobre las actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los artesanos <strong>de</strong> Gualupita, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
México hacia la producción y preservación <strong>de</strong> la artesanía <strong>de</strong> lana.
~ 10 ~<br />
b) Variable: Actitud, <strong>de</strong>finida como la predisposición hacia <strong>de</strong>terminado objeto, siendo inherente a ella<br />
tanto la dirección como sus componentes. Para este trabajo se propusieron como indicadores al factor<br />
i<strong>de</strong>ntidad, factor económico y preservación <strong>de</strong> la actividad, relacionados con la actividad artesanal en los<br />
propios productores.<br />
c) Sujetos: Se trabajó con 120 artesanos <strong>de</strong>nominados como tales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la propia comunidad,<br />
mismos que fueron localizados en sus talleres y que accedieron a colaborar <strong>de</strong> manera voluntaria en la<br />
investigación.<br />
d) Instrumento: Se aplicó el cuestionario para Artesanos diseñado por las investigadoras responsables <strong>de</strong><br />
las Faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México participantes en la Investigación<br />
Diagnóstica multidisciplinaria mismo que contiene apartados relacionados a las condiciones<br />
socioeconómicas familiares, así como a las condiciones <strong>de</strong> la vivienda y <strong>de</strong> la comunidad por lo que hace<br />
a servicios públicos, retomando asimismo elementos sobre el proceso <strong>de</strong> diseño y producción <strong>de</strong> las<br />
artesanías <strong>de</strong> la lana, tanto como sobre la existencia <strong>de</strong> los atractivos turísticos con los que cuenta<br />
potencial y realmente la localidad, incluyéndose <strong>de</strong> manera importante el apartado <strong>de</strong> actitu<strong>de</strong>s y<br />
li<strong>de</strong>razgo en los artesanos, siendo específicamente este último el que aborda el presente trabajo. Por lo<br />
que respecta a la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> este instrumento exploratorio, se obtuvo por medio <strong>de</strong> jueceo, consultándose<br />
a expertos <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las disciplinas, siendo revisado por todas las participantes responsables.<br />
d) Procedimiento:<br />
La aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuestionario se llevó a cabo en la citada comunidad <strong>de</strong> Gualupita, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México<br />
directamente por los tesistas insertos en las investigaciones <strong>de</strong> las diferentes Faculta<strong>de</strong>s, en los talleres<br />
familiares <strong>de</strong> los artesanos localizados en las diferentes zonas <strong>de</strong> la localidad, retomándose para este<br />
trabajo únicamente el apartado <strong>de</strong> actitu<strong>de</strong>s (en relación a la producción y preservación <strong>de</strong> la tradición<br />
artesanal), procediéndose a elaborar la correspondiente base <strong>de</strong> datos, analizándose los mismos<br />
mediante estadística <strong>de</strong>scriptiva (Hernán<strong>de</strong>z, Fernán<strong>de</strong>z y Baptista, 2003) empleando frecuencias y<br />
porcentajes básicamente, a partir <strong>de</strong> lo cual se llegó a las conclusiones correspondientes.<br />
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:<br />
Por lo que hace a la dirección <strong>de</strong> la actitud en el indicador i<strong>de</strong>ntidad, se encontró que es positiva y que<br />
presenta suficiente fuerza, pues los artesanos contestaron que los pobladores <strong>de</strong> Gualupita y ellos como<br />
parte integrante, se sienten i<strong>de</strong>ntificados por sus artesanías en un 33%, así como que las artesanías<br />
caracterizan a los habitantes <strong>de</strong> la comunidad por ser una actividad a la que se han <strong>de</strong>dicado todas las<br />
familias, sea como ocupación para la subsistencia o para obtener recursos <strong>de</strong> manera secundaria en un<br />
22%, siendo una actividad que refleja una tradición en un 25%, habiendo manifestado diversas razones<br />
para la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> ellos mismos y <strong>de</strong> los pobladores <strong>de</strong> Gualupita con su artesanía el restante 20%,<br />
no habiéndose encontrado ningún caso en el que se mencionara la inexistencia <strong>de</strong> dicha i<strong>de</strong>ntidad. El<br />
componente <strong>de</strong> la actitud predominante, respecto a los puntos señalados, es el afectivo.<br />
En este mismo indicador y con igual ten<strong>de</strong>ncia, se ubicó lo concerniente al reconocimiento internacional<br />
<strong>de</strong> sus artesanías, pues contestaron en un 44.6% que les gustaría que se diera reconocimiento<br />
internacional a sus productos por tener calidad, y que si así fuera, podrían obtener mayores recursos<br />
económicos que en la actualidad. El 19.6% consi<strong>de</strong>raron que el reconocimiento internacional atraería
~ 11 ~<br />
más turismo, anotando el 18.5% que ese reconocimiento haría que tanto ellos como los <strong>de</strong>más habitantes<br />
<strong>de</strong> la comunidad experimentaran orgullo por sus artesanías, agrupándose respuestas diversas, siempre en<br />
un sentido positivo en un 17.4%. Los componentes <strong>de</strong> la actitud localizados en cuanto al<br />
reconocimiento <strong>de</strong> la actividad artesanal, conjunta lo afectivo y lo cognitivo.<br />
Lo señalado lleva a pensar que si bien la i<strong>de</strong>ntidad relacionada con la actividad artesanal involucra a lo<br />
afectivo, el componente cognoscitivo <strong>de</strong> la actitud también es <strong>de</strong>terminante.<br />
En el indicador económico se encontró que el 81.5% <strong>de</strong> los artesanos encuestados consi<strong>de</strong>ran a la<br />
elaboración <strong>de</strong> artesanías como una actividad que requiere <strong>de</strong> tiempo completo y el porcentaje restante<br />
como una actividad <strong>de</strong> tiempo parcial, lo que indica que los últimos se <strong>de</strong>dican a otro tipo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />
para obtener los recursos económicos a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la producción artesanal pues ésta no les proporciona lo<br />
suficiente para la subsistencia familiar, lo que pue<strong>de</strong> afectar poco a poco y <strong>de</strong> manera negativa su<br />
disponibilidad para continuar <strong>de</strong>dicándose a ella, aún cuando se le reconoce como una actividad<br />
importante a nivel social puesto que, como se refirió en el indicador anterior, se relaciona con la<br />
i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> la comunidad. En este caso, el componente actitudinal localizado es el conductual.<br />
En ese mismo indicador económico, se obtuvo como respuesta por parte <strong>de</strong> los artesanos en un 78.3%<br />
que el precio <strong>de</strong> sus productos no correspon<strong>de</strong> al trabajo invertido, pues los consi<strong>de</strong>ran como mal<br />
pagados, habiendo contestando el porcentaje restante que solo en ocasiones pue<strong>de</strong>n obtener ganancias<br />
justas, siendo un porcentaje mínimo el que consi<strong>de</strong>ró que la relación costo <strong>de</strong> producción y ganancias es<br />
equitativo.<br />
Al igual que en el párrafo anterior, se observa que la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> las respuestas pue<strong>de</strong>n constituir un<br />
punto <strong>de</strong> inicio para que la actitud <strong>de</strong> los artesanos vaya cambiando <strong>de</strong> totalmente favorable tal vez a<br />
neutra o incluso a negativa en algunos casos, pues si bien es cierto que se encuentran ellos mismos<br />
i<strong>de</strong>ntificados con su actividad, al igual que muchos en la comunidad, la realidad cotidiana les hace ver<br />
que al no ser suficientes las ganancias que obtienen <strong>de</strong> su trabajo, y tienen que <strong>de</strong>dicarse a ella <strong>de</strong> tiempo<br />
parcial y que si continúan es solo por mantener la tradición, al no encontrar el incentivo económico<br />
asociado al agrado o gusto por lo que se produce. Por lo que el componente actitudinal predominante,<br />
en este apartado es el cognitivo-conductual.<br />
Se agrega al análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> factor económico el hecho <strong>de</strong> que los artesanos visualizan en un 46.7% que la<br />
producción artesanal <strong>de</strong> Gualupita ha disminuido por no ser redituable, en un 16% porque se <strong>de</strong>dican a<br />
otras activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> lado la producción, en un 7.6% porque se enfrentan a la competencia<br />
<strong>de</strong>sleal entre los mismos artesanos sobre todo en mercados y ferias, en un 6.5% porque se ven<strong>de</strong>n más<br />
otros productos manufacturados que las artesanías <strong>de</strong> lana, siendo el 3.3% aquellos que consi<strong>de</strong>raron<br />
que existe discriminación hacia los artesanos en cuanto al apoyo a su producción por diversos sectores<br />
como el gubernamental y el privado, puntualizando el 2.2% que la producción ha disminuido por falta<br />
<strong>de</strong> difusión hacia afuera <strong>de</strong> la comunidad (aduciendo que en años anteriores, cuando se encontraba en<br />
auge la artesanía, se hacía propaganda por lo menos a nivel estatal y nacional, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el ámbito <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
turismo), habiendo contestado el porcentaje restante que no conocen con exactitud las causas por las<br />
que se ha venido dando dicha disminución. Evi<strong>de</strong>nciando, que el componente actitudinal localizado es<br />
el conductual.
~ 12 ~<br />
En el indicador preservación <strong>de</strong> la artesanía los artesanos reconocen en un 41.7% que esta actividad<br />
pue<strong>de</strong> per<strong>de</strong>rse porque la relación precio-costo no es equivalente aunque muchos <strong>de</strong> ellos continúan<br />
<strong>de</strong>dicándose a ella porque consi<strong>de</strong>ran precisamente que no <strong>de</strong>be per<strong>de</strong>rse la tradición <strong>de</strong> su comunidad<br />
y que en un momento <strong>de</strong>terminado, si se tiene el suficiente apoyo y organización, es posible que se<br />
vuelva al tiempo en que sus artesanías se vendían lo suficiente como para ser rentable la actividad,<br />
habiendo sido el 19.1% quienes piensan que el hecho <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicarse a otros empleos <strong>de</strong> manera<br />
complementaria pue<strong>de</strong> hacer que llegue el momento en que se <strong>de</strong>je totalmente la actividad artesanal por<br />
ellos mismos, lo que viene a reforzar lo asentado para el indicador económico. Localizando en éste<br />
indicador el componente actitudinal cognitivo, <strong>de</strong>bido al proceso <strong>de</strong> pensamiento <strong>de</strong> los artesanos sobre<br />
la incongruencia <strong>de</strong> precio y costo, en relación con la elaboración <strong>de</strong> las artesanías.<br />
Un 29.5% indicó que las causas <strong>de</strong> disminución <strong>de</strong> la producción se encuentran en el hecho <strong>de</strong> que ya<br />
no se trasmite con la misma fuerza esta tradición a las nuevas generaciones, pues los padres en su<br />
mayoría se <strong>de</strong>dican a otras activida<strong>de</strong>s, siendo imposible que le <strong>de</strong>n tiempo a esta actividad como<br />
anteriormente se hacía, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que ellos mismos trasmiten a sus hijos la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que al no ser una<br />
actividad rentable, es conveniente que busquen otras alternativas <strong>de</strong> trabajo, mientras que el 5.4% <strong>de</strong> los<br />
encuestados refirieron que la causa se encuentra en la falta <strong>de</strong> diseños <strong>de</strong> moda en las prendas que<br />
producen y el 4.3% mencionaron diversas razones. Las cuales indican el predominio <strong><strong>de</strong>l</strong> componente<br />
actitudinal cognitivo.<br />
Asimismo, un 38% refirieron que es conveniente fomentar la actividad artesanal para que se conserve<br />
como tradición <strong>de</strong> su comunidad, refiriendo el 17% que <strong>de</strong>be contarse con algún tipo <strong>de</strong> apoyo, ya sea<br />
gubernamental o <strong>de</strong> asociaciones civiles para dar impulso a la producción, siendo el 24% quienes opinan<br />
que para lograr una mejoría en cuanto a aumento <strong>de</strong> la producción y ventas, es necesario que puedan<br />
producir una mayor variedad <strong>de</strong> artículos aparte <strong>de</strong> los tradicionales.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo anterior, los artesanos en un 93% consi<strong>de</strong>ran como factor fundamental para que no se<br />
pierda la tradición artesanal <strong>de</strong> lana en Gualupita, que es indispensable realizar acciones para trasmitir a<br />
las nuevas generaciones los conocimientos necesarios para su elaboración. Todo lo anterior indica que<br />
la actitud hacia la preservación <strong>de</strong> la tradición artesanal es positiva, notándose que en ningún caso se<br />
pensó que fuera inconveniente, y que asimismo tienen claro que se <strong>de</strong>ben instrumentar activida<strong>de</strong>s<br />
encaminadas a lograr este fin, percibiendo que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> conseguir algunos apoyos, la clave se<br />
encuentra en la trasmisión <strong>de</strong> conocimientos artesanales hacia las nuevas generaciones, como herencia<br />
cultural.<br />
Los anteriores resultados indican que las actitu<strong>de</strong>s que presentan los artesanos ante la producción<br />
artesanal, así como hacia su preservación son positivas, pues la consi<strong>de</strong>ran como una actividad tradicional<br />
que se <strong>de</strong>be conservar puesto que caracteriza a sus habitantes, siendo a<strong>de</strong>más una artesanía reconocida<br />
tanto a nivel local, como nacional e internacional, enorgulleciéndose <strong>de</strong> ello.<br />
En la actualidad esta actividad no les resulta suficiente para obtener los satisfactores económicos que sus<br />
familias requieren para la subsistencia, lo que coinci<strong>de</strong>n en señalar como un factor <strong>de</strong> gran peso para<br />
que dicha actividad haya venido disminuyendo a lo lago <strong>de</strong> los años, aunada a la presencia <strong>de</strong> productos
~ 13 ~<br />
extranjeros <strong>de</strong> baja calidad y menor costo que sus propios productos, no obstante lo cual proponen<br />
como alternativas <strong>de</strong> solución la obtención <strong>de</strong> apoyos gubernamentales y <strong><strong>de</strong>l</strong> sector privado para apoyar a<br />
la preservación <strong>de</strong> la misma, así como la promoción <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
prendas <strong>de</strong> lana hacia las nuevas generaciones <strong>de</strong> su comunidad, incluyendo nuevos diseños que se<br />
agregarían a los tradicionales y que a su vez conserven en su esencia la significación cultural <strong>de</strong> la<br />
simbología empleada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los inicios <strong>de</strong> la actividad por los artesanos <strong>de</strong> esta localidad.<br />
REFERENCIAS:<br />
Byrne, B. (1977) Psicología Social. España: Prentice Hall.<br />
Canto, J. (1994) Psicología Social e Influencia. Estrategias <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r y proceso <strong>de</strong> cambio.<br />
España: Aljibe.<br />
Cedano, I. (1990) Artesanía y Cambio Socioeconómico en Guadalupe Yancuitlalpan, Edo, <strong>de</strong><br />
Mex. Tesis <strong>de</strong> Licenciatura en Antropología: U.A.E.M.<br />
García, C. (1986) Las culturas populares en el Capitalismo. México: <strong>Nueva</strong> Imagen.<br />
Hernán<strong>de</strong>z Sampieri, Fernán<strong>de</strong>z y Baptista (2003) Metodología <strong>de</strong> la Investigación. México:<br />
McGraw Hill.<br />
Kretch, D. y Crutchfield, R. (1978) Psicología Social. España: Biblioteca <strong>Nueva</strong>.<br />
Reyes, L. (1991) El Comercio <strong>de</strong> las Artesanías en el Capitalismo, caso Guadalupe Yancuitlalpan,<br />
Edo. De Mex. Tesis <strong>de</strong> Licenciatura en Antropología: U.A.E.M.<br />
Rodríguez, A. (1983) Psicología Social. México: Trillas.<br />
Santamarina y Marinas (19…) Historia <strong>de</strong> Vida, Historia Oral. Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Investigación.<br />
México: UNAM.<br />
Sheriff, M. y Sheriff, C. (1975) Psicología Social. México: Harla.<br />
Turck, M. (1988) Cómo Acercarse a la Artesanía. México: Plaza y Val<strong>de</strong>z, S.A. <strong>de</strong> C.V.<br />
Vallarta, L. y Ejea, M. (1985) Antropología Social <strong>de</strong> las Artesanías en el Sureste <strong>de</strong> México, Dos<br />
Estudios. México: Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> la Casa Chata.<br />
Wittaker, J. (2004) La Psicología Social en el Mundo <strong>de</strong> Hoy. México: Trillas.
~ 14 ~<br />
DEBATES Y PERSPECTIVAS SOBRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: EL DEBATE<br />
RESUMEN<br />
El trabajo es producto <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto <strong>de</strong><br />
investigación sobre el Redimensionamiento <strong>de</strong> la<br />
esfera <strong>de</strong> lo público. Se trata <strong>de</strong> una discusión<br />
teórica sobre la universidad. El principio <strong>de</strong><br />
autonomía sirve <strong>de</strong> hilo conductor para analizar el<br />
papel político <strong>de</strong> la universidad escindida entre el<br />
servicio al estado, a la sociedad, al mercado<br />
profesional y a la ciencia generada como valor en<br />
sí misma. Se reconstruye el principio <strong>de</strong><br />
autonomía que inicia con una concepción<br />
instrumentalista <strong>de</strong> la relación universidad estado,<br />
pasa por el estudio <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong><br />
transformación universitaria que serían<br />
ininteligibles al margen <strong>de</strong> la intervención <strong>de</strong><br />
variables políticas tales como la presión <strong>de</strong> los<br />
intereses estatales, la militancia estudiantil y<br />
académica. Se reconoce una fase <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong><br />
articulaciones específicamente políticas en la<br />
construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto educativo. Finalmente,<br />
el intento <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollar una concepción <strong>de</strong><br />
universidad integral que acepte explícitamente la<br />
articulación política con el todo social.<br />
PALABRAS CLAVE: <strong>Universidad</strong>, autonomía,<br />
estado, política, hegemonía.<br />
ACTUAL<br />
Debates y perspectivas sobre la autonomía universitaria<br />
Leonor González Villanueva 4<br />
ABSTRACT:<br />
The work is product of the investigation project on<br />
the Re-sizing of the sphere of the public. It’s a<br />
theoretical discussion of the university. The<br />
autonomy principle serves as wire to analyze the<br />
political paper of the split university enters the<br />
service the state, the society, the professional<br />
market and the science generated like value in<br />
itself. The autonomy principle is reconstructed that<br />
initiates with an instrumentalist conception of the<br />
relation university been, happens through the study<br />
of the processes of university transformation that<br />
would be unintelligible besi<strong>de</strong>s the intervention of<br />
political variables such as the pressure of the state<br />
interests, the stu<strong>de</strong>nt and aca<strong>de</strong>mic militancy. A<br />
phase of acceptance of specifically political joints in<br />
the construction of the educative project is clear.<br />
Finally, the attempt to <strong>de</strong>velop a conception of<br />
integral university that explicitly accepts the<br />
political joint with the all social one.<br />
KEY WORDS: University, autonomy, state,<br />
policy, hegemony.<br />
Todo estudio <strong>de</strong> la autonomía universitaria se enfrenta con un primer obstáculo difícil <strong>de</strong> superar: la<br />
ambigüedad <strong><strong>de</strong>l</strong> objeto <strong>de</strong> análisis. Ambigüedad que plantea un conjunto <strong>de</strong> problemas, <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> su<br />
carácter meramente <strong>de</strong>scriptivo, entre ellos: ¿Cuáles son los límites <strong>de</strong> aquello que pueda ser<br />
consi<strong>de</strong>rado como “autónomo” strictu senso? ¿Qué condiciones mínimas <strong>de</strong>be reunir una relación<br />
autónoma para que pueda ser consi<strong>de</strong>rada como constituida al interior <strong>de</strong> la universidad? ¿A qué otra<br />
4 Profesor <strong>de</strong> Tiempo Completo, <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México
~ 15 ~<br />
área diferente <strong>de</strong> relaciones sociales se opone la autonomía? ¿Cuál es el ser y razón <strong>de</strong> ser <strong>de</strong> la<br />
autonomía en el proyecto <strong>de</strong> universidad, <strong>de</strong> estado y <strong>de</strong> sociedad? La ambigüedad <strong><strong>de</strong>l</strong> concepto no sólo<br />
implica enfrentarnos a las dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>scifrar las relaciones universitarias. El problema es que bajo<br />
el concepto <strong>de</strong> “autonomía” se han asumido funciones y relaciones diferentes cuya unidad no está dada<br />
simplemente como un hecho, sino que supone ya una construcción teórica y un proyecto político. <strong>No</strong> es<br />
sólo el significado, sino la pertinencia misma <strong><strong>de</strong>l</strong> objeto lo que está en cuestión. Lo que supone que la<br />
pertinencia <strong>de</strong> la autonomía como objeto unificado <strong><strong>de</strong>l</strong> discurso universitario <strong>de</strong>be ser constituida en el<br />
interior mismo <strong>de</strong> una teoría social que permita analizar sus diversas funciones y limitaciones.<br />
Las dificulta<strong>de</strong>s por lo tanto radican en que sobre la autonomía se han formulado planteamientos no sólo<br />
diversos, sino que su estudio se ha caracterizado por ser <strong>de</strong>scriptivo y no se ha sustentado en una teoría<br />
social que <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong> la concepción <strong>de</strong> estado, <strong>de</strong>mocracia, po<strong>de</strong>r y otras categorías que permitan dar<br />
cuenta <strong>de</strong> la relación universidad <strong>Estado</strong>. Revisaremos algunas <strong>de</strong> las concepciones que han estado<br />
tradicionalmente ligadas a las versiones <strong>de</strong> la autonomía: aquellas en las que el quehacer <strong>de</strong> la<br />
universidad se asume como epifenómeno <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto económico y <strong>de</strong> estado; como logro <strong>de</strong> lucha <strong>de</strong><br />
clase o elemento <strong>de</strong> cohesión universitaria,<br />
Según la primera concepción, la universidad es un mero epifenómeno que refleja un <strong>de</strong>terminado tipo<br />
<strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>ncia con el <strong>Estado</strong>; es <strong>de</strong>cir, que carece <strong>de</strong> operatividad propia. El mecanismo<br />
fundamental <strong>de</strong> construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario se da en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto <strong>de</strong> estado, o sea,<br />
<strong>de</strong> las relaciones <strong>de</strong> la universidad en un primer momento como ente estatal y posteriormente como un<br />
ente autónomo pero público, en una relación en la que la unidad subyacente como lo es el estado se<br />
sitúa al margen <strong>de</strong> la instancia universitaria. El papel <strong>de</strong> la autonomía pue<strong>de</strong> ser presentada <strong>de</strong> diferentes<br />
maneras: como el principio que asegura el proyecto <strong>de</strong> <strong>Estado</strong> en la universidad –con lo que la<br />
universidad vendría a ser una instancia externa pero necesaria a la reproducción-; o bien como momento<br />
específico y necesario <strong><strong>de</strong>l</strong> concepto <strong>de</strong> estado con lo que la universidad, en particular la autonomía, sería<br />
subsumida <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> campo teórico <strong><strong>de</strong>l</strong> estado. Pero en ambos casos se trata <strong>de</strong> una instancia <strong>de</strong>rivada y<br />
subordinada.<br />
En esta concepción se pue<strong>de</strong>n circunscribir los planteamientos sobre las reformas jurídicas para el<br />
reconocimiento <strong>de</strong> la autonomía, el autoritarismo e intervencionismo <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, la existencia <strong>de</strong> una<br />
clase política al interior <strong>de</strong> los recintos universitarios, el papel <strong>de</strong> estado evaluador, la obligación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado sobre el financiamiento universitario, la existencia <strong>de</strong> fuerzas externas que <strong>de</strong>terminan el actuar <strong>de</strong><br />
la universidad.<br />
La segunda <strong>de</strong>terminación, la autonomía como resultado <strong>de</strong> lucha <strong>de</strong> clase; aparentemente<br />
in<strong>de</strong>pendiente, pero en realidad estrictamente complementaria a la primera. Aparentemente<br />
in<strong>de</strong>pendiente, ya que el logro <strong>de</strong> autonomía es planeado como un logro <strong><strong>de</strong>l</strong> ascenso <strong>de</strong> la clase media<br />
latinoamericana, suponiendo que las fuerza sociales sustantivas –las clases- y sus antagonismos<br />
fundamentales constituidos al nivel económico utilizan a la universidad, en particular a la autonomía para<br />
posicionarse en la lucha política. Pero en realidad esa concepción es complementaria con la primera, ya<br />
que si la autonomía es un instrumento eficaz para establecer reglas y posicionarse en las relaciones <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r, en la universidad y entre la universidad y el <strong>Estado</strong>, <strong>de</strong> ello <strong>de</strong>rivan dos consecuencias: o bien la<br />
dinámica histórica bajo el <strong>Estado</strong> se reduce al mero <strong>de</strong>spliegue <strong>de</strong> las contradicciones universidad estado,
~ 16 ~<br />
con lo que la autonomía se reduciría efectivamente a un mero epifenómeno pero no podía entonces ser<br />
instrumento <strong>de</strong> transformaciones universitarias relevantes; o bien, las transformaciones históricas<br />
universitarias <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las relaciones <strong>de</strong> fuerzas entre el campo estatal y el universitario, con lo cual<br />
la autonomía <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser un mero epifenómeno, pasando a formar parte <strong>de</strong> la lucha <strong>de</strong> clases, al cual sin<br />
embargo, no se reducen.<br />
Ejemplificando con el análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto reformista, si la autonomía es el instrumento y la fuente<br />
absoluta <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> la clase media –estudiantes y profesores universitarios-, bastaría su posesión<br />
por parte <strong>de</strong> las universida<strong>de</strong>s para que se siguieran cambios rápidos y necesarios que disolverían la vieja<br />
relación universidad estado. De ahí la fetichización <strong><strong>de</strong>l</strong> momento <strong>de</strong> la participación en las formas <strong>de</strong><br />
gobierno, la transformación <strong>de</strong> la vida académica, el sistema diferencial para la organización <strong>de</strong> las<br />
universida<strong>de</strong>s, la misión social <strong>de</strong> la universidad y su participación en el estudio y solución <strong>de</strong> los<br />
problemas nacionales como fue planteado por académicos como Tünnermann (1997), Buchbin<strong>de</strong>r<br />
(2008), Zermeño (2008). De ahí el absurdo <strong>de</strong> concepciones según las cuales, la transformación <strong>de</strong> la<br />
universidad en un sentido reformista habría <strong>de</strong> ser el resultado automático y necesario <strong>de</strong> la participación<br />
política y la consecuente concentración <strong>de</strong> la totalidad <strong><strong>de</strong>l</strong> esfuerzo reformista en esta última dirección.<br />
En esta concepción po<strong>de</strong>mos circunscribir los planteamientos formulados sobre el cogobierno, el<br />
ascenso <strong>de</strong> la clase media emergente, la garantía <strong>de</strong> la libertad <strong>de</strong> cátedra, la universidad como espacio<br />
fundamentalmente académico con reglas propias <strong>de</strong> operación, la <strong>de</strong>mocratización <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong>.<br />
Los fundamentos <strong>de</strong> estas dos perspectivas político-estratégicas sobre la autonomía, parecen estar basadas<br />
en condiciones opuestas acerca <strong>de</strong> las contradicciones <strong>de</strong> las relaciones universidad estado, dándose por<br />
sentado que <strong>de</strong> dichas situaciones habrían <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivarse consecuencias políticas necesarias. Sin embargo,<br />
ambas perspectivas se construyen en el interior <strong>de</strong> un mismo proyecto <strong>de</strong> estado. Por ello, no es extraño<br />
que los movimientos <strong>de</strong> izquierda y recientemente, la discusión sobre el papel <strong>de</strong> la universidad en la<br />
sociedad <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento, acentúen en la autonomía su aspecto <strong>de</strong> elemento político y hagan por<br />
consiguiente <strong>de</strong> la consolidación <strong><strong>de</strong>l</strong> principio <strong>de</strong> autonomía el eje <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario. <strong>No</strong> es<br />
extraño que los reformistas universitarios vieran en la lucha por la autonomía un proyecto que ignoraba<br />
diversas fases <strong>de</strong> la historia, que los universitarios vieran en movimientos como el <strong>de</strong> las universida<strong>de</strong>s<br />
mexicanas la autonomía respecto al “estado”. Si bien la reforma <strong>de</strong> 1918 y los movimientos por la<br />
autonomía que le sucedieron, inauguran una nueva etapa <strong>de</strong> la vida universitaria, caracterizada por el<br />
primado <strong>de</strong> la lógica política, los efectos <strong>de</strong> éstas serían limitados por la permanencia <strong>de</strong> la lógica jurídica<br />
y económica, que dan cuenta <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto <strong>de</strong> estado. El estilo <strong>de</strong> argumentación que domina en los<br />
congresos o reuniones universitarias y <strong>de</strong> discusión sobre la educación superior, es testimonio <strong>de</strong> ello; en<br />
los cuales la discusión <strong>de</strong> la autonomía se plantea como tema pendiente (Puiggrós, 1992; Tünnermann,<br />
1997: Mendoza, 2001; Didriksson, 2006; Zermeño, 2008), como si este principio no formara parte<br />
sustantiva <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la relación con el <strong>Estado</strong> durante las últimas siete décadas<br />
Los diversos momentos <strong>de</strong> la lucha universitaria, que inicia con la discusión interna, seguida por la<br />
interpelación con el estado y que finalmente busca constituirse en elemento <strong>de</strong> integración social, son<br />
presentados como fases políticas <strong>de</strong> las cuales se esperaba <strong>de</strong>rivaran consecuencias jurídicas, académicas,<br />
económicas y sociales. Si <strong>de</strong> ello se concretaron logros sobre la llamada auto<strong>de</strong>terminación académica y<br />
administrativa, no sucedió lo mismo con la jurídica y económica. Lo único que ha variado con respecto
~ 17 ~<br />
al autoritarismo estatal es que ahora la situación sobre la autonomía es analizada como un conjunto <strong>de</strong><br />
circunstancias que facilitan o dificultan un proyecto fundamental: la participación en el po<strong>de</strong>r.<br />
Llegándose a la hiperpolitización como lo planteó Monsivais al realizar una comparación entre los<br />
movimientos <strong>de</strong> 1968 y 1999 en la UNAM, mientras en el primero existía un rechazo <strong>de</strong> los estudiantes<br />
al autoritarismo, en el segundo el gran sueño es la sobrevivencia a escala individual y colectiva, por lo que<br />
en éste último movimiento “Se va a fondo porque no se vive una huelga, sino la experiencia irrepetible<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, la república <strong>de</strong> la huelga” (Monsivais: 1999 cit. en Mendoza 2001: 233).<br />
Los planteamientos <strong>de</strong> la autonomía como epifenómeno y como instrumento <strong>de</strong> clase, resultan<br />
ambiguos cuando se consi<strong>de</strong>ra la autonomía como principio que re<strong>de</strong>fine la relación con el <strong>Estado</strong>, dado<br />
que éste es concebido como factor <strong>de</strong> cohesión <strong>de</strong> una formación social. En un primer sentido esta<br />
concepción parece incompatible, pues si la unidad y participación en la universidad está dada por la<br />
autonomía, la capacidad <strong>de</strong> los mecanismos para participar en las relaciones universidad estado aparece<br />
severamente limitada. Este nuevo papel adjudicado al principio <strong>de</strong> autonomía sería, pues, incompatible<br />
no sólo con las versiones <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto estatal, incluso con los propios proyectos reformistas, como<br />
aquellos que <strong>de</strong>stacan la interpelación con el <strong>Estado</strong> y la responsabilidad social <strong>de</strong> la universidad.<br />
La confianza excesiva <strong>de</strong> los reformistas en la autonomía como guardián <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario, se<br />
fundaba precisamente en una confianza básica en que la auto<strong>de</strong>terminación y la participación en el<br />
gobierno resultaba asegurada por la figura <strong>de</strong> la autonomía, por lo tanto, aseguraría los mecanismos <strong>de</strong><br />
interpelación con el <strong>Estado</strong>. Sin embargo, este planteamiento es plenamente compatible con la visión<br />
estatal, ya que podría sostenerse que la instrumentalidad propia <strong>de</strong> la autonomía es la <strong>de</strong> ser un factor <strong>de</strong><br />
cohesión. Pero también podría afirmarse que la consolidación <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
condiciones económicas y extraeconómicas y que la unidad <strong>de</strong> ambas es provista por la instancia estatal;<br />
y, a la vez, que la autonomía está <strong>de</strong>terminada en su posibilidad <strong>de</strong> funcionamiento por la estructura<br />
estatal. Con esto, la concepción <strong>de</strong> autonomía como factor <strong>de</strong> cohesión universitario se encuentra cerca<br />
<strong>de</strong> una visión <strong>de</strong> epifenómeno estatal.<br />
Concepciones que podrían ser replanteadas a partir <strong>de</strong> dos cambios fundamentales: por un lado, <strong>de</strong>jar<br />
<strong>de</strong> concebir a la universidad como un todo homogéneo y gobernado por una lógica uniforme, la<br />
aca<strong>de</strong>mia; por otro, el abandono <strong>de</strong> una concepción <strong>de</strong> la clase social que ve en los estudiantes y<br />
académicos los únicos sujetos <strong>de</strong> la historia universitaria. Ello permitiría trasladar la discusión sobre la<br />
autonomía <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia exclusiva universidad estado y el protagonismo <strong>de</strong> estudiantes y profesores,<br />
que resultan insostenibles en su correlato con la realidad, al problema <strong><strong>de</strong>l</strong> tipo <strong>de</strong> unidad o cohesión<br />
existente en una institución como lo es la universidad con el estado, el mercado y la sociedad, en diversos<br />
momentos históricos.<br />
Planteamientos que permiten reabrir el <strong>de</strong>bate contemporáneo. Si bien es menester continuar la<br />
reflexión sobre el ejercicio y resistencia al po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s institucionales y estatales, a la<br />
consolidación <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong>mocráticos y consolidación <strong>de</strong> la vida académica, es pertinente<br />
plantearlo en torno al problema <strong>de</strong> los límites <strong>de</strong> las reformas que la participación <strong>de</strong> la comunidad<br />
podría llevar a cabo <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> marco institucional, <strong><strong>de</strong>l</strong> estado e incluso <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto económico político<br />
social. Recuperemos algunas cuestiones: El sistema universitario no ha <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> ser un sistema<br />
regulado, y exige <strong>de</strong> modo creciente la intervención estatal ¿En qué medida po<strong>de</strong>mos seguir hablando <strong>de</strong>
~ 18 ~<br />
la universidad como un campo homogéneo que sólo mantiene relaciones <strong>de</strong> exterioridad con el <strong>Estado</strong>?<br />
¿En qué medida la universidad constituye una instancia autónoma, con capacidad <strong>de</strong> incidir en el estado,<br />
o en qué medida, por el contrario, esta capacidad <strong>de</strong> intervención está limitada por las <strong>de</strong>terminaciones<br />
estructurales <strong><strong>de</strong>l</strong> estado? Si el <strong>de</strong>sarrollo contradictorio <strong>de</strong> la universidad muestra nuevas formas <strong>de</strong><br />
antagonismo universitario, distintas <strong><strong>de</strong>l</strong> conflicto tradicional comunidad autorida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>stacando aquellas<br />
que se establecen con el mercado, con la sociedad, con organismos internacionales y con instituciones <strong>de</strong><br />
otras latitu<strong>de</strong>s ¿En qué medida po<strong>de</strong>mos seguir hablando <strong>de</strong> los universitarios como <strong>de</strong> los únicos<br />
protagonistas <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso político universitario? Por otra parte, dado que la universidad no pue<strong>de</strong> ser<br />
concebida como un terreno homogéneo a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> cual es posible explicar las articulaciones sociales<br />
concretas que en esta se suscitan, y dado que los grupos tampoco pue<strong>de</strong>n ser consi<strong>de</strong>rados sujetos<br />
simples, cuyos antagonismos abarcan al conjunto <strong>de</strong> las luchas universitarias ¿En qué términos <strong>de</strong>be ser<br />
concebido el tipo <strong>de</strong> unidad existente en la universidad?<br />
Finalmente, a<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> limitado proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratización y <strong>de</strong> transformación <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto<br />
académico social <strong>de</strong> la universidad, hacia qué otros objetos es necesario dirigir la atención ¿Po<strong>de</strong>mos<br />
consi<strong>de</strong>rar que los logros hasta ahora obtenidos dan cuenta <strong>de</strong> lo que en los foros internacionales ha sido<br />
<strong>de</strong>nominado “autonomía responsable” o “autonomía con responsabilidad social? Los “logros”<br />
universitarios, entre ellos la autonomía, ¿han contribuido a disminuir las ten<strong>de</strong>ncias a la polarización <strong>de</strong><br />
las socieda<strong>de</strong>s? ¿Se ha generado el cambio tecnológico y el proceso <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización en beneficio <strong>de</strong><br />
todos los sectores <strong>de</strong> la sociedad? ¿La universidad ha respondido a las necesida<strong>de</strong>s provenientes <strong>de</strong><br />
sectores sociales y <strong>de</strong> regiones con diverso grado y tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo? ¿Se han abierto opciones que<br />
efectivamente multipliquen las oportunida<strong>de</strong>s? ¿Es necesario que la sociedad civil, a<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y<br />
la universidad, asuma su responsabilidad en los procesos <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratización? ¿Se han instrumentado<br />
acciones para modificar las asignaciones presupuestarias a favor <strong>de</strong> grupos vulnerables? ¿Se han<br />
introducido junto a los contenidos obligatorios <strong><strong>de</strong>l</strong> campo disciplinario, otros que posibiliten la<br />
especialización y la educación permanente? ¿Se ha disminuido la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia tecnológica mediante<br />
programas <strong>de</strong> investigación, <strong>de</strong>sarrollo y docencia? ¿Se han implementado acciones que permitan<br />
superar la fragmentación, superposición y aislamiento entre los sistemas educativos latinoamericanos y<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> mundo? ¿Se <strong>de</strong>sarrolla investigación, <strong>de</strong>sarrollo tecnológico y capacitación conjuntos, partiendo <strong>de</strong><br />
problemas específicos comunes? Estos son los cuestionamientos que <strong>de</strong>ben concentrar nuestra atención,<br />
los cuales necesariamente, obligan a repensar el principio <strong>de</strong> autonomía y reorientar la acción política.<br />
¿Pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarse a la autonomía resultado <strong>de</strong> una alianza popular?<br />
Se parte <strong><strong>de</strong>l</strong> supuesto <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar a la lucha por la autonomía no como un movimiento meramente<br />
universitario, sino como un movimiento popular. La primera gran lectura que po<strong>de</strong>mos realizar <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
fenómeno universitario, se liga a los movimientos <strong>de</strong> protesta <strong>de</strong> las primeras décadas <strong><strong>de</strong>l</strong> siglo XX,<br />
movimientos que se gestan al interior <strong>de</strong> las propias instituciones y en torno a las prácticas académicas,<br />
planteándose la formulación o modificación <strong>de</strong> estatutos y consecuentemente <strong>de</strong> las formas <strong>de</strong> gobierno<br />
universitario. Movimientos que ten<strong>de</strong>rán a consi<strong>de</strong>rar a la autonomía como “logro universitario”,<br />
pasando a constituir la base <strong>de</strong> los sucesivos movimientos políticos universitarios. Procesos <strong>de</strong><br />
transformación <strong>de</strong> los que se esperaba iniciar una etapa <strong>de</strong> participación <strong>de</strong> la comunidad universitaria en<br />
la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, y que a través <strong><strong>de</strong>l</strong> progresivo proceso <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>terminación se estaría en<br />
condiciones <strong>de</strong> interpelar al <strong>Estado</strong>. El proceso <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>terminación, que no <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y control
~ 19 ~<br />
absoluto por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, constituía y constituye, por lo tanto, la fase anterior al creciente acuerdo,<br />
entre los intereses universitarios y el aparato <strong><strong>de</strong>l</strong> estado (Tünnermann, 1997; Mendoza, 2001; Didrikson,<br />
2006; Zermeño, 2008; Buchbin<strong>de</strong>r, 2008). Sin embargo, la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario,<br />
estará sujeto a los procesos <strong>de</strong> transformación que se viven en el marco <strong>de</strong> la reestructuración <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema<br />
capitalista durante la segunda posguerra, en la que como lo plantea Laclau “… El estado pasa así a estar al<br />
exclusivo servicio <strong>de</strong> la fracción monopólica <strong><strong>de</strong>l</strong> capital o, más bien, a fusionarse crecientemente con esta<br />
última, en perjuicio no sólo <strong>de</strong> la clase obrera y <strong>de</strong> los sectores populares sino también <strong>de</strong> las fracciones<br />
no monopolistas <strong>de</strong> capital” (Laclau, 1985: 30). Se crean así las bases objetivas para la constitución <strong>de</strong><br />
alianzas populares antimonopólica, eje <strong>de</strong> la concepción estratégica <strong>de</strong> diversos proyectos políticos y que<br />
será criterio <strong>de</strong> explicación <strong>de</strong> los sucesivos movimientos políticos universitarios, base <strong><strong>de</strong>l</strong> estudio <strong>de</strong> la<br />
autonomía.<br />
En general, el logro <strong>de</strong> la autonomía universitaria abarca mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os explicativos diferentes. Aquellos que<br />
enfatizan un momento histórico específico como lo fue la Reforma Universitaria <strong>de</strong> Córdoba <strong>de</strong> 1918 o<br />
el movimiento por la Autonomía <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>de</strong> México en 1929, y aquellos otros que<br />
intentan <strong>de</strong>rivarlo se la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario. En los estudios existentes sobre los<br />
movimientos (Tünnermann, 1997 y Buchbin<strong>de</strong>r, 2008), <strong>de</strong>stacan el carácter naciente <strong>de</strong> la universidad<br />
pública como ente autónomo ante el creciente autoritarismo institucional y estatal. En cambio, en los<br />
estudios que son partidarios <strong>de</strong> pensar la autonomía en torno a la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto<br />
universitario, podrán a<strong>de</strong>más especial énfasis en el carácter crecientemente político que tiene la<br />
universidad en el proyecto social, sea por la formación <strong>de</strong> élites políticas que formarán parte <strong>de</strong> aparato<br />
gubernamental o por el también cuestionado centralismo <strong>de</strong> la universidad como ente generador <strong>de</strong><br />
conocimiento, entre ellos encontramos a Pescador (1985), Mendoza (2001), Didriksson (2006),<br />
Zermeño (2008), Centrándose gran parte <strong>de</strong> la discusión en la responsabilidad <strong><strong>de</strong>l</strong> estado sobre la<br />
educación y la participación social <strong>de</strong> la universidad.<br />
De las lecturas sobre el logro <strong>de</strong> la autonomía universitaria pue<strong>de</strong>n sacarse diversas conclusiones: El<br />
primero que los movimientos ponen <strong>de</strong> manifiesto la variable política en el centro mismo <strong>de</strong> la vida<br />
universitaria. La universidad ya no es presentada como una mera institución académica, sino como una<br />
compleja relación <strong>de</strong> fuerzas entre los miembros universitarios, resultando ininteligible si se proce<strong>de</strong> a un<br />
análisis meramente institucional. Ningún esquema simplista <strong>de</strong> la universidad como ente cerrado o<br />
estatal pue<strong>de</strong>, consecuentemente, dar cuenta <strong>de</strong> las contradicciones universitarias, reflejo <strong>de</strong> las<br />
contradicciones sociales y económicas (Pescador, 1985; Mendoza, 2001; Aboites, 2004). El segundo<br />
mérito es que permite introducir en el análisis político, el carácter popular y <strong>de</strong>mocrático <strong>de</strong> la lucha<br />
universitaria. Si bien los intereses <strong>de</strong> estado, representan los intereses monopólicos, que se oponen –<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la clase obrera- a diversos sectores populares y a las fracciones no monopólicas <strong><strong>de</strong>l</strong> capital, en<br />
tal oposición, la lucha y el quehacer universitario dan cuenta <strong>de</strong> que la participación estudiantil,<br />
magisterial, obrera y social por la universidad, más aún, <strong>de</strong> la universidad por la sociedad, rebasa la lucha<br />
<strong>de</strong> clase en su sentido tradicional (Ribeiro, 1984; Aboites, 2004). Es <strong>de</strong>cir, los estudiantes y académicos<br />
ten<strong>de</strong>rán a formar parte <strong>de</strong> sujetos populares complejos, convirtiéndose conjuntamente con otros en los<br />
protagonistas fundamentales <strong>de</strong> las luchas anticapitalistas. De ahí que no sea <strong>de</strong> extrañar que en diversos<br />
pliegos petitorios formulados por alumnos o académicos, se haga referencia a planteamientos<br />
consi<strong>de</strong>rados por algunos estudios como más allá <strong>de</strong> lo universitario, entre ellos los referentes a ir contra<br />
las dictaduras y el imperialismo, o a la búsqueda <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s más justas (Mendoza, 2001; Buchbin<strong>de</strong>r,
~ 20 ~<br />
2008; Zermeño, 2008). Sin olvidar en esta lucha, los planteamientos que <strong>de</strong>nuncian el intervencionismo<br />
<strong>de</strong> la universidad en asuntos públicos o <strong>de</strong> carácter político como ajenos a su quehacer Pulido (2003).<br />
Formulando una <strong>de</strong>fensa absurda <strong>de</strong> la búsqueda <strong>de</strong> la verdad, <strong>de</strong> la producción <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento,<br />
como si estos no fueran parte <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto político, <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la relación <strong>Universidad</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Es por ello que, la insistencia en el estudio <strong>de</strong> la unificación <strong>de</strong> los mecanismos institucionales y estatales<br />
en el interior <strong>de</strong> la vida universitaria, permitiría compren<strong>de</strong>r el carácter anti<strong>de</strong>mocrático y antinstitucional<br />
que las propias luchas universitarias y las respuestas institucionales, estatales y sociales han asumido en<br />
los países latinoamericanos. Se abriría así la posibilidad para compren<strong>de</strong>r cómo el autoritarismo y la<br />
represión, expresados en formas <strong>de</strong> participación <strong>de</strong>sigual, provocan una dislocación en la relación <strong>de</strong><br />
fuerzas que subyace a las contradicciones populares múltiples, pensando las contradicciones<br />
universitarias como una forma <strong>de</strong> contradicción popular, lo cual no pue<strong>de</strong> ser explicado a partir <strong>de</strong> la<br />
concepción tradicional <strong>de</strong> lucha <strong>de</strong> clases.<br />
De continuar con lecturas <strong>de</strong> carácter instrumentalista. Es <strong>de</strong>cir, que una clase monopolista utiliza al<br />
estado por lo tanto a la universidad como herramienta en su beneficio, se <strong>de</strong>rivan tres consecuencias. La<br />
primera, que el análisis <strong>de</strong> la relación entre estado y universidad es esencialmente <strong>de</strong>scriptiva,<br />
reduciéndose a mostrar la interconexión entre uno y otros; <strong>de</strong> cómo los análisis concretos <strong>de</strong> la<br />
universidad, han tendido a subrayar las interconexiones personales existentes entre la universidad y el<br />
mundo <strong>de</strong> la política, <strong>de</strong> los altos sectores <strong>de</strong> la política, que no necesariamente da cuenta inmediata <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
mundo <strong>de</strong> las finanzas, el comercio y la industria; <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia financiera <strong>de</strong> la universidad con<br />
respecto al estado, a la gran empresa (Pescador, 1985; Torres, 2003; Buchbin<strong>de</strong>r, 2008; Zermeño, 2008).<br />
La segunda consecuencia <strong>de</strong> este enfoque es que no hay modo <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la relación existente entre<br />
forma <strong>de</strong> universidad y tipo <strong>de</strong> estado. Si la universidad y el estado son mero instrumento que las clases<br />
pue<strong>de</strong>n utilizar diversamente para sus propios fines, el carácter <strong>de</strong> clase <strong>de</strong> estado, por lo tanto <strong>de</strong> la élite<br />
universitaria, <strong>de</strong>be estar dado por el contenido <strong>de</strong> las políticas que aplica y no por su lugar estructural en<br />
la sociedad capitalista. De ahí que el carácter <strong>de</strong> clase <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong><strong>de</strong>l</strong> estado y <strong>de</strong> la universidad resulte<br />
<strong>de</strong>cisivo para <strong>de</strong>terminar la naturaleza <strong>de</strong> éste, tema que ha sido poco estudiado según lo señala Pescador<br />
(1985). Finalmente, la ausencia <strong>de</strong> un análisis estructural <strong><strong>de</strong>l</strong> estado y <strong>de</strong> la universidad, significa que no<br />
po<strong>de</strong>mos establecer los límites y la eficacia <strong><strong>de</strong>l</strong> estado y <strong>de</strong> la universidad en la prosecución <strong>de</strong> sus<br />
propios fines. Sabemos que el estado interviene en la vida universitaria pero ¿Hasta qué punto pue<strong>de</strong><br />
intervenir eficazmente? ¿Los límites <strong>de</strong> su intervención están dados por las condiciones estructurales <strong>de</strong><br />
la economía sobre la que opera? La ausencia <strong>de</strong> respuestas a cuestionamientos como estos, llevan a<br />
suponer que el estado opera ilimitadamente siempre que el proyecto político económico capitalista se ve<br />
en dificulta<strong>de</strong>s, o bien que su carácter subordinado a los intereses monopólicos le impi<strong>de</strong> toda lógica<br />
propia diferenciada <strong><strong>de</strong>l</strong> sector <strong>de</strong> intereses al que representa. Los límites por lo tanto <strong>de</strong> estas lecturas<br />
están en: la imposibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir con precisión el sentido y los límites <strong>de</strong> la intervención estatal en el<br />
proyecto universitario, pero también en intentar compren<strong>de</strong>r bajo esquemas <strong>de</strong> explicación limitados, la<br />
relación universidad estado, resultado a su vez <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong> claridad incluso <strong><strong>de</strong>l</strong> lugar estructural <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado en la sociedad capitalista.<br />
Continuemos en este sentido la discusión ¿Es posible <strong>de</strong>rivar el concepto <strong>de</strong> universidad <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong> estado?<br />
¿Es posible <strong>de</strong>rivar estas dos formas políticas –estado y universidad- <strong>de</strong> las relaciones capitalistas <strong>de</strong><br />
producción? ¿Pue<strong>de</strong>n ser planteadas sólo como epifenómenos o <strong>de</strong>be ubicarse el lugar estructural<br />
específico que el estado y la universidad ocuparían <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la reproducción capitalista? Precisemos, no
~ 21 ~<br />
se trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el contenido <strong>de</strong> clase <strong>de</strong> ciertas políticas estatales, sino <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar en la forma<br />
estado, un modo específico <strong>de</strong> dominación <strong>de</strong> clase. ¿Cómo resolver la cuestión <strong>de</strong> que el <strong>de</strong>recho, el<br />
estado y la educación son formas clásicas <strong>de</strong> la dominación capitalista por lo que tendrían que<br />
<strong>de</strong>saparecer con éste?<br />
Para auxiliarnos en esta discusión, recuperemos el análisis que sobre el <strong>Estado</strong> realiza Laclau: “Si se<br />
consi<strong>de</strong>ra que la necesidad <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> la competencia existente entre capitales individuales, su<br />
función sería la <strong>de</strong> asegurar la reproducción <strong><strong>de</strong>l</strong> capital en su conjunto, proveer la infraestructura<br />
necesaria para la acumulación capitalista, garantizar las relaciones legales generales en la sociedad, la<br />
regulación <strong><strong>de</strong>l</strong> conflicto entre capital y trabajo y salvaguardar la existencia y expansión <strong><strong>de</strong>l</strong> capital nacional<br />
en el mercado mundial, en resumen, constituirse como medio <strong>de</strong> regulación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema, teniendo su<br />
origen en la forma legal y monetaria. Por otra parte, si se busca el origen en el carácter fetichizado <strong>de</strong> las<br />
relaciones sociales propias <strong>de</strong> las sociedad mercantil, que crea la apariencia <strong>de</strong> un interés común a todos<br />
los miembros <strong>de</strong> la sociedad en tanto poseedores <strong>de</strong> una fuente <strong>de</strong> ingreso. Esta aparente comunidad <strong>de</strong><br />
intereses se reflejaría en la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> un estado neutral y autónomo. Finalmente, buscar el origen en la<br />
relación trabajo asalariado/capital, en este sentido, el carácter <strong>de</strong> las relaciones <strong>de</strong> producción bajo el<br />
capitalismo, excluyen la compulsión directa, exigiendo la separación <strong>de</strong> la instancia política <strong><strong>de</strong>l</strong> campo<br />
productivo” En todas estas propuestas se observan límites que parecen insalvables, pues el estado es<br />
concebido como una instancia coercitiva y represiva, pero no es directamente un instrumento <strong>de</strong><br />
dominación <strong>de</strong> clase, ya que se excluye su presencia <strong><strong>de</strong>l</strong> campo <strong>de</strong> la explotación económica. Si las<br />
contradicciones <strong>de</strong> la sociedad capitalista se reproducen en el interior <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, la posibilidad <strong>de</strong> éste<br />
<strong>de</strong> actuar <strong>de</strong> modo consecuente en salvaguardia <strong>de</strong> los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> capital se ve severamente limitada. Se<br />
rompe el vínculo lógico entre intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> capital y contenido <strong>de</strong> la política estatal” (Laclau 1985: 36-40).<br />
Bajo estos supuestos ¿La política estatal formulada para la educación superior, en particular hacia la<br />
universidad pública mexicana, respon<strong>de</strong> a los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> capital? ¿El ámbito universitario es sólo un<br />
espacio para la explotación económica?<br />
De estos planteamientos po<strong>de</strong>rnos inferir la importancia que asume el poner en el centro <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis el<br />
carácter estructural <strong><strong>de</strong>l</strong> estado en la sociedad capitalista, lo que indiscutiblemente implica replantear el<br />
carácter estructural <strong>de</strong> la universidad, intentando reconstruir los esquemas rígidos que han intentado<br />
resolver la cuestión <strong><strong>de</strong>l</strong> estado y <strong>de</strong> la universidad en un marco exclusivamente economicista. Por otra<br />
parte, <strong>de</strong>rivar la universidad <strong><strong>de</strong>l</strong> estado y éste a su vez <strong>de</strong> las contradicciones <strong>de</strong> la sociedad capitalista,<br />
presupone que la sociedad constituye una forma única, planteamiento que obe<strong>de</strong>ce más a construcciones<br />
racionales, pues suponen que la universidad y el estado constituyen un tejido continuo, que permite<br />
transitar lógicamente <strong>de</strong> una a otra. En estos esquemas <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivación lógica se corre el riesgo <strong>de</strong> reducir<br />
la cuestión a <strong>de</strong>ducción funcionalista, la cual supone un conocimiento <strong>de</strong> los referentes <strong>de</strong>notados por<br />
los conceptos como pue<strong>de</strong>n ser los <strong>de</strong> dominación e i<strong>de</strong>ología. Es <strong>de</strong>cir, al <strong>de</strong>scribir las funciones <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado con relación al capital o <strong>de</strong> la universidad respecto al estado, a través <strong>de</strong> formulaciones como la<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y la represión. Pensemos en el caso <strong><strong>de</strong>l</strong> concepto <strong>de</strong> represión el cual se ejerce no sólo por<br />
medio <strong>de</strong> la ley sino por el ejército y la policía, en el cual se pue<strong>de</strong> suscitar un <strong>de</strong>slizamiento continuo<br />
entre concepto y referente, por el que las categorías lógicas pasan a constituir la esencia <strong>de</strong> los referentes<br />
históricos concretos y, <strong>de</strong> contrabando, concluyen por absorber las <strong>de</strong>terminaciones empíricas <strong>de</strong> estos<br />
últimos, lo cual lleva a la formulación <strong>de</strong> que el estado es una entidad eminentemente represora,
~ 22 ~<br />
<strong>de</strong>splazando la concepción como instancia integradora. Ejemplifiquemos: En la exposición <strong>de</strong> motivos<br />
<strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong> México firmada por Antonio Caso, se hace<br />
énfasis en establecer una nueva relación entre <strong>Universidad</strong> y <strong>Estado</strong> cuyo propósito era evitar conflictos<br />
entre política y aca<strong>de</strong>mia (Torres 2003); en el movimiento estudiantil <strong>de</strong> 1968, si bien el rector Barros<br />
Sierra fue consi<strong>de</strong>rado uno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fensores <strong>de</strong> la universidad, como lo enfatizó en diversos discursos y<br />
en su escrito <strong>de</strong> renuncia, también fue promotor <strong>de</strong> la búsqueda <strong>de</strong> la solución pacífica con el Gobierno<br />
y el <strong>Estado</strong>, sentido en el que se expresó parte <strong>de</strong> la comunidad académica y estudiantil (Zermeño 1998).<br />
Finalmente, en el movimiento huelguista que vivió la UNAM en 1999, el ala mo<strong>de</strong>rada <strong><strong>de</strong>l</strong> movimiento,<br />
planteó la necesidad <strong>de</strong> establecer y continuar el diálogo con las autorida<strong>de</strong>s estatales, ante una oposición<br />
inflexible <strong>de</strong> los <strong>de</strong>nominados “ultras” o ala radical <strong><strong>de</strong>l</strong> movimiento (Mendoza 2001). Concepciones que<br />
según plantea Zermeño, <strong>de</strong> haber sido discutidas y acordadas por los miembros <strong>de</strong> la comunidad,<br />
habrían evitado la previsible respuesta <strong>de</strong> un gobierno represor, o en términos <strong>de</strong> Mendoza, habrían<br />
generado la posibilidad <strong>de</strong> formular acuerdos en torno a la vida académica.<br />
Traigamos este planteamiento al análisis <strong>de</strong> la autonomía universitaria, la cual no sólo es una institución<br />
que se otorga por disposición <strong>de</strong> ley, sino resultado <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong>mocráticos concretos que ponen en el<br />
centro <strong>de</strong> la discusión la auto<strong>de</strong>terminación académica, política, administrativa y la autarquía financiera,<br />
concepción que contrarresta el absurdo <strong>de</strong> que la universidad es una entidad eminentemente académica,<br />
en la que se <strong>de</strong>splaza la discusión política, por lo tanto, la interpelación con el estado. En esta dirección,<br />
estamos en posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cuestionar diversos postulados reformistas y análisis que sobre la<br />
universidad, en particular, sobre el estudio <strong>de</strong> la autonomía han sido formulados.<br />
En planteamientos <strong>de</strong>terministas como estos, también se corre el riesgo <strong>de</strong> formular supuestos ilegítimos.<br />
Es <strong>de</strong>cir, en el caso <strong>de</strong> la universidad, lo único que lógicamente pue<strong>de</strong> concluirse es que la relación con<br />
el estado sería históricamente imposible si, <strong>de</strong> alguna forma, no se aseguraran las relaciones legales, las<br />
condiciones <strong>de</strong> infraestructura, el financiamiento educativo, pero se plantean estas formulaciones<br />
abstractas como una sustancia específica: el estado, haciendo <strong>de</strong> ello la esencia <strong>de</strong> las universida<strong>de</strong>s<br />
concretas. El problema es intentar reconstruir la unidad o separación entre universidad y estado, a partir<br />
<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> partida absoluto, nos preguntamos si esto no es contrario a un análisis materialista,<br />
siendo más un enfoque típico <strong><strong>de</strong>l</strong> i<strong>de</strong>alismo alemán, el primado <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las formas.<br />
Para auxiliarnos en este proceso <strong>de</strong> reconstrucción, recuperamos las propuestas teóricas que sobre el<br />
estado han cuestionado lo económico a un nivel homogéneo, formulando planteamientos que hacen<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r los movimientos <strong>de</strong> la “infraestructura” <strong>de</strong> mediaciones políticas que pier<strong>de</strong>n, por lo tanto, su<br />
carácter estructural. En el caso <strong>de</strong> la universidad no pue<strong>de</strong> pensarse éste como un ámbito<br />
eminentemente académico y en oposición al <strong>Estado</strong>, <strong>de</strong> ahí la importancia <strong>de</strong> introducir variables<br />
políticas en el estudio <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario. Si la universidad <strong>de</strong>be cumplir funciones básicas como<br />
la generación <strong>de</strong> conocimiento, la formación <strong>de</strong> profesionistas para su incorporación al aparato<br />
productivo y promover los procesos <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratización social; es imposible consi<strong>de</strong>rar al proyecto<br />
universitario como autorregulado y auto<strong>de</strong>terminado, resultado <strong>de</strong> contradicciones fundamentalmente<br />
académicas. Siendo claro que el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los diversos intereses tanto institucionales, estatales como <strong>de</strong><br />
instancias corporativas -po<strong>de</strong>r que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> tipo <strong>de</strong> estado-, genera cambios en las finanzas públicas<br />
que tienen efectos en el proceso <strong>de</strong> distribución social. Las relaciones entre universidad y estado son<br />
fuerzas políticas en el conjunto <strong>de</strong> la sociedad. De ahí que los movimientos y el quehacer universitario
~ 23 ~<br />
sean resultado <strong>de</strong> mediaciones políticas, planteamiento con el cual el estado pier<strong>de</strong> su carácter estructural<br />
en relación con la universidad. En este sentido, la pregunta es ¿Qué es lo que asegura la cohesión<br />
universitaria? ¿Qué es lo que da sentido a la autonomía?<br />
Derivado <strong>de</strong> estos planteamientos, resulta necesario recurrir a formulaciones teóricas que <strong>de</strong>n cuenta <strong>de</strong><br />
la especificidad <strong>de</strong> lo político en la universidad. El problema que se plantea es ¿Cómo hacer compatible<br />
la “autonomía relativa” <strong>de</strong> la universidad respecto al estado, como principal sujeto <strong>de</strong> interpelación?<br />
El primer obstáculo para compren<strong>de</strong>r a la universidad como un espacio <strong>de</strong> lo político, se encuentra en<br />
formulaciones <strong>de</strong> textos que subrayan la conexión extrínseca entre el estado como representante <strong>de</strong> una<br />
clase dominante orientado hacia sus propios intereses y la universidad como parte o aparato reducido a<br />
instrumento predispuesto a su realización, con lo cual se <strong><strong>de</strong>l</strong>inea una concepción <strong>de</strong> la unidad y<br />
subjetividad <strong>de</strong> clase que no encuentra necesariamente relación con la realidad y no da cuenta <strong>de</strong> los<br />
procesos históricos concretos, y <strong>de</strong> otro, se consi<strong>de</strong>ra a la universidad, incluso al propio estado como un<br />
aparato rígido e inflexible, sin censuras ni contradicciones, maniobrable como un “objeto” plegable como<br />
tal también a los intereses y a la voluntad <strong>de</strong> una clase antagónica. En este sentido, se piensa en la<br />
conexión externa que se establece entre el estado y la universidad, en el que se termina aceptando a la<br />
universidad como uno <strong>de</strong> los aparatos, sustrayéndola <strong>de</strong> los conflictos y contradicciones <strong>de</strong> clase, lo cual<br />
termina presentándola como abstracta y pre<strong>de</strong>terminada, como no histórica.<br />
Pensar a la universidad como ámbito <strong>de</strong> lo político<br />
¿Pue<strong>de</strong> pensarse la universidad como un ámbito autónomo respecto al <strong>Estado</strong>? La búsqueda <strong>de</strong><br />
respuestas podría sustentarse en planteamientos similares al formulado por Poulantzas (2001) en po<strong>de</strong>r<br />
político y clases sociales sobre la autonomía <strong><strong>de</strong>l</strong> estado respecto a lo económico. En este sentido, la<br />
“autonomía relativa” pue<strong>de</strong> actualizarse a partir <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar y afirmar la separación política <strong>de</strong> la<br />
<strong>Universidad</strong>. Lo que ha dado a la universidad respecto al estado una autonomía relativa en la<br />
organización <strong>de</strong> las condiciones académico administrativas, pero que tien<strong>de</strong> a formar parte <strong>de</strong> la<br />
reproducción <strong>de</strong> las relaciones <strong>de</strong> producción. Autonomía que tiene lugar sin embargo siempre<br />
internamente al po<strong>de</strong>r estatal, en la medida en que en la sociedad capitalista las relaciones entre las clases<br />
son siempre antagónicas. Antagonismos que atraviesan el ser y quehacer <strong>de</strong> la universidad pública, pues<br />
esta se constituye en el espacio en el cual el estado organiza, por un lado, la formación <strong>de</strong> los cuadros o<br />
la élite que representará al bloque <strong>de</strong> las clases dominantes y, por el otro, organiza y divi<strong>de</strong> a las clases<br />
dominadas, en ese sentido, tanto el estado como la universidad, son una relación <strong>de</strong> fuerzas o, mejor<br />
dicho, una con<strong>de</strong>nsación <strong>de</strong> dicha relación <strong>de</strong> fuerzas.<br />
Sin embargo, se observa una contradicción. El carácter estructural <strong><strong>de</strong>l</strong> estado en la sociedad capitalista,<br />
obliga a construir el concepto <strong>de</strong> la autonomía relativa <strong><strong>de</strong>l</strong> estado a partir <strong>de</strong> la distinción entre<br />
<strong>de</strong>terminación en última instancia o rol dominante <strong>de</strong> éste, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r la particular<br />
articulación entre lo económico, lo político y lo i<strong>de</strong>ológico en el proyecto capitalista. Por lo que la<br />
autonomía relativa <strong>de</strong> la universidad no sólo <strong>de</strong>be pensarse vinculada al estado, sino al mercado y a la<br />
sociedad. En segundo término, <strong>de</strong>be precisarse el concepto: <strong>de</strong> lucha <strong>de</strong> clases, distinguiendo entre<br />
estructuras y prácticas, siendo la dificultad compren<strong>de</strong>r si las prácticas son un efecto <strong>de</strong> las estructuras y<br />
por lo tanto un momento estructural o son una fuerza autónoma que no pue<strong>de</strong> explicarse totalmente a
~ 24 ~<br />
partir <strong>de</strong> la estructura sobre la que operan. Por ejemplo, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> los estudiantes como sujetos<br />
trascen<strong>de</strong>ntales pue<strong>de</strong> ser estudiada también <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el planteamiento que enfatiza su formación como<br />
futura élite política, rebasando el ámbito universitario.<br />
Bajo estos supuestos, el estudio <strong>de</strong> los movimientos estudiantiles, <strong><strong>de</strong>l</strong> magisterio, <strong>de</strong> obreros, sindicatos y<br />
grupos indígenas, pero también las discusiones teóricas sobre la educación superior, pue<strong>de</strong>n permitir<br />
compren<strong>de</strong>r todo aquello que no pue<strong>de</strong> ser reducido fácilmente a las estructuras, es <strong>de</strong>cir, a la<br />
universidad, al estado, a las clases. Las luchas y los foros <strong>de</strong> discusión, por lo tanto, mostrarán todo<br />
aquello que pue<strong>de</strong> ser in<strong>de</strong>terminado o inexplicado exclusivamente por la lógica estatal y universitaria.<br />
Pues poner en el centro <strong><strong>de</strong>l</strong> estudio <strong>de</strong> la autonomía el papel <strong>de</strong> los estudiantes o <strong>de</strong> los profesores, no<br />
permite superar la concepción <strong><strong>de</strong>l</strong> sujeto trascen<strong>de</strong>nte y <strong>de</strong> concebir los movimientos como procesos<br />
empíricos circunstanciales, que históricamente ten<strong>de</strong>rán a ser mermados Zermeño (1987).<br />
Continuando con las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lo político, es necesario discutir sobre la limitación que implica<br />
concebir a la universidad igual que al estado a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>terminismo estructural. A saber, si el estado<br />
no pue<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado sólo como un instrumento, ni estrictamente una superestructura, lo mismo<br />
suce<strong>de</strong> con la universidad ¿Por qué no po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar a la misma universidad como un<br />
instrumento? porque la dominación política está inscrita en la materialidad misma <strong>de</strong> los aparatos<br />
institucionales y no pue<strong>de</strong> ser una superestructura porque el elemento universitario forma parte <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
proceso <strong>de</strong> reproducción <strong>de</strong> las relaciones estatales, <strong>de</strong> las relaciones económicas. Recor<strong>de</strong>mos,<br />
consi<strong>de</strong>rar al estado como factor <strong>de</strong> cohesión <strong>de</strong> una formación social, es incompatible con una<br />
concepción superestructural. En la universidad por lo tanto, no sólo se reproduce la dimensión<br />
i<strong>de</strong>ológica <strong><strong>de</strong>l</strong> modo <strong>de</strong> producción capitalista, sino que es parte inherente a su reconstrucción<br />
económico política, es por ello que los procesos <strong>de</strong> confrontación entre los sujetos, constituye el factor<br />
<strong>de</strong>terminante <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso histórico. En este sentido, la lucha política en la universidad, tendrá a ser un<br />
momento <strong>de</strong>cisivo en el proyecto <strong>de</strong> universidad como forma <strong>de</strong> estado. Sólo comprendiendo que la<br />
reforma <strong><strong>de</strong>l</strong> estado a la par <strong>de</strong> la modificación <strong>de</strong> la base económica, podrán generar condiciones para la<br />
transición hacia socieda<strong>de</strong>s más igualitarias.<br />
Esquemas <strong>de</strong> reflexión que permiten pasar <strong>de</strong> la concepción <strong>de</strong> la relación <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia estado<br />
universidad y <strong>de</strong> concepciones absolutistas <strong>de</strong> autonomía ligada a un elemento estructural como la lucha<br />
estudiantil, el financiamiento, la élite administrativa, a lo político como nivel dominante. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
precisar que a nivel estructural la universidad carece <strong>de</strong> toda unidad, pues no se presenta como un<br />
conjunto unificado <strong>de</strong> aparatos sino con un conjunto <strong>de</strong> feudos, grupos y facciones que son los<br />
<strong>de</strong>tentores <strong>de</strong> una multitud <strong>de</strong> micropolíticas, fracciones, que presentan diversas contradicciones y<br />
antagonismos entre sí.<br />
Las implicaciones <strong>de</strong> seguir consi<strong>de</strong>rando a la universidad a partir <strong>de</strong> la conexión extrínseca con el<br />
estado, es reiterar su concepción instrumental. Asumir el predominio <strong>de</strong> la concepción <strong>de</strong> la existencia<br />
<strong>de</strong> una clase política en el po<strong>de</strong>r, expresada en los intereses que, a través <strong>de</strong> sus aparatos y <strong>de</strong> las<br />
prácticas que los surcan (centralización, selectividad estructural, etc.), ten<strong>de</strong>rán a asumirlos como<br />
afirmados en la universidad en su conjunto. En este sentido, la universidad y el principio <strong>de</strong> autonomía,<br />
ten<strong>de</strong>rán a ser abandonados como posibilidad por los grupos que tien<strong>de</strong>n a ocupar la totalidad <strong><strong>de</strong>l</strong>
~ 25 ~<br />
espacio social. Situación que será reforzada por la ambigüedad <strong>de</strong> la discusión sobre lo “público” y lo<br />
“político”.<br />
El reto en el estudio <strong>de</strong> la universidad está en <strong>de</strong>stacar no sólo la dimensión económica, sino política e<br />
i<strong>de</strong>ológica <strong>de</strong> los grupos, contrarrestando el papel reduccionista <strong>de</strong> clase. Para ello es necesario lidiar con<br />
otros cuestionamientos: ¿Cómo en universida<strong>de</strong>s con participación <strong>de</strong>mocrática, órganos <strong>de</strong> gobierno y<br />
elección <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s, estos instrumentos pue<strong>de</strong>n ser algo distinto <strong>de</strong> formas <strong>de</strong> organización liberal?<br />
¿Cómo discutir sobre las formas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong>mocráticas que son propias <strong>de</strong> regímenes<br />
burgueses, pero aplicables en ambientes universitarios constituidos como espacios <strong>de</strong> lo político? En el<br />
caso <strong>de</strong> los nuevos sujetos, entre ellos los universitarios que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong> 1910 han jugado un papel<br />
cada vez más central en los antagonismos no sólo universitarios, sino sociales, <strong>de</strong> los países capitalistas<br />
tanto avanzados como en <strong>de</strong>sarrollo, la tarea teórica consiste en <strong>de</strong>terminar la especificidad <strong>de</strong> los<br />
antagonismos <strong>de</strong> los que surgen las transformaciones en la forma <strong>de</strong> política que su presencia ha<br />
generado. Situación que es incompatible con una concepción que reduce los antagonismos a la lucha <strong>de</strong><br />
clases tradicional.<br />
La universidad como ámbito para pensar la totalidad social<br />
La discusión sobre la universidad muestra la crisis en la que ha entrado la concepción liberal <strong>de</strong><br />
universidad y las dificulta<strong>de</strong>s a las que se ha enfrentado: la disolución <strong>de</strong> la concepción <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
absoluta <strong>de</strong> lo “estatal”, la imposibilidad <strong>de</strong> pensarla sólo como superestructura y <strong>de</strong> carácter<br />
homogéneamente clasista <strong>de</strong> los sujetos sociales, que trajeron como consecuencia la ausencia <strong>de</strong> una<br />
concepción <strong>de</strong> lo “político” y lo “público”.<br />
En este sentido es necesario recuperar una propuesta teórica que <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong> la totalidad social,<br />
pensando que la formulación sobre la construcción <strong>de</strong> un proyecto universitario da cuenta <strong>de</strong> ello. Para<br />
ello se recupera el planteamiento que Gramsci realiza sobre la totalidad social, al rechazar la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que<br />
el campo <strong>de</strong> las superestructuras se articularía como efecto necesario <strong>de</strong> la base económica. Por lo que<br />
propone la noción <strong>de</strong> “bloque histórico” como unidad orgánica <strong>de</strong> la infra y la superestructura y<br />
resultante <strong>de</strong> las prácticas hegemónicas <strong>de</strong> las clases. En esencia se recupera la noción <strong>de</strong> hegemonía<br />
como el principio articulador diferencial <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> una formación social. Principio que es<br />
histórico en la medida en que representa una <strong>de</strong> las articulaciones posibles y no el efecto único y<br />
necesario <strong><strong>de</strong>l</strong> tipo <strong>de</strong> relaciones <strong>de</strong> producción dominante, y es político en tanto resulta <strong><strong>de</strong>l</strong> antagonismo<br />
<strong>de</strong> fuerzas sociales contrapuestas. En la medida en que la unidad <strong>de</strong> una formación social es buscada en<br />
algo específico <strong>de</strong> cada sociedad, y no en una lógica abstracta común a todos los tipos <strong>de</strong> sociedad.<br />
Afirma la absoluta historicidad <strong>de</strong> la realidad social y política. La estructura económica no es consi<strong>de</strong>rada<br />
como la misteriosa fuerza oculta que <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>nará automáticamente todos los <strong>de</strong>sarrollos y situaciones.<br />
Es vista como una esfera en la que las fuerzas naturales actúan, pero en que las fuerzas humanas cumplen<br />
también un papel, y en que las superestructuras tienen también su efecto. En forma similar, la política y<br />
las i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> la superestructura no forman un solo bloque, sino que se diferencian en razón <strong>de</strong> diferentes<br />
grados <strong>de</strong> autonomía, <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo modo que los diversos momentos <strong>de</strong> la superestructura son<br />
diferenciados.
~ 26 ~<br />
Recuperando este planteamiento, po<strong>de</strong>mos pensar a la universidad como resultado <strong>de</strong> las prácticas<br />
hegemónicas <strong>de</strong> las clases. Por lo que la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario es concebido<br />
históricamente como una <strong>de</strong> las articulaciones posibles, resultado <strong><strong>de</strong>l</strong> antagonismo <strong>de</strong> fuerzas sociales<br />
contrapuestas, expresada en lucha i<strong>de</strong>ológica que dan sentido al proyecto político. El estudio <strong>de</strong> la<br />
autonomía por tanto, permite dar cuenta <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario. <strong>No</strong> es sólo lo académico,<br />
administrativo o económico, la fuerza oculta que <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>nará automáticamente los procesos <strong>de</strong><br />
transformación o reforma. Es necesario observar que la negociación sobre el presupuesto, el acceso a la<br />
educación, la representación paritaria y otras procesos, son esferas en que actúan tanto los medios<br />
jurídico económicos, pero en las que la política tiene un efecto <strong>de</strong>terminante, la universidad por lo tanto,<br />
no pue<strong>de</strong> ser pensada en un nivel en el que entra en juego una lógica única, sino como el proceso <strong>de</strong><br />
construcción <strong>de</strong> un “sentido común”, expresión <strong>de</strong> una nueva correlación <strong>de</strong> fuerzas.<br />
Bajo estos referentes, la concepción <strong>de</strong> universidad y <strong>de</strong> autonomía, resultan consi<strong>de</strong>rablemente<br />
ampliados. De la universidad, al igual que <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, porque pue<strong>de</strong>n ser el factor <strong>de</strong> cohesión <strong>de</strong> una<br />
formación social, consi<strong>de</strong>rando que la unidad o separación <strong>de</strong> los elementos son resultado <strong>de</strong> prácticas<br />
hegemónicas concretas, lo que trae como consecuencia que el principio <strong>de</strong> autonomía <strong>de</strong>fine las<br />
articulaciones básicas <strong>de</strong> una universidad y no sólo el campo limitado <strong>de</strong> la relación con el estado.<br />
Planteamiento que indiscutiblemente, tiene que ser reconstruido en el marco <strong>de</strong> una concepción <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado integral y, <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar el campo <strong>de</strong> la política en términos más amplios, ya que si los elementos<br />
<strong>de</strong> una formación social <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n en cuanto a su articulación <strong>de</strong> prácticas históricas concretas, otras<br />
prácticas diversas pue<strong>de</strong>n proponer y luchar por articulaciones diferentes. Siguiendo las consecuencias<br />
que se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> una concepción teórica como ésta, tenemos para la universidad: En primer término, la<br />
lucha política pasó a abarcar la totalidad <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto universitario. Conquistar la hegemonía no significa<br />
tan sólo conquistar la dirección política, sino modificar el sentido común <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s y lograr<br />
una rearticulación general <strong>de</strong> la sociedad. En el proyecto <strong>de</strong> universidad, implica modificar el sentido<br />
común <strong>de</strong> los grupos estudiantiles y docentes y lograr una rearticulación <strong>de</strong> la universidad pública y <strong>de</strong><br />
ésta con el estado y la sociedad. Pero, en segundo lugar, esto significa que el po<strong>de</strong>r no se conquista en un<br />
solo acto sino que es el resultado <strong>de</strong> una larga guerra <strong>de</strong> posición a través <strong>de</strong> la cual se va modificando la<br />
relación <strong>de</strong> fuerzas en la sociedad. <strong>No</strong> hay pues un momento único <strong>de</strong> ruptura reformista sino una serie<br />
<strong>de</strong> rupturas que señalan los diversos virajes en el cambio <strong>de</strong> dicha relación <strong>de</strong> fuerzas. La muestra <strong>de</strong> ello<br />
en la universidad fueron los movimientos por el logro <strong>de</strong> autonomía, por el cuestionamiento a reformas<br />
jurídicas, por las huelgas académicas, por la instauración <strong>de</strong> políticas, por el nuevo posicionamiento en el<br />
mundo <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento, entre otros.<br />
Por otra parte, resulta necesario recuperar la historicidad <strong>de</strong> la estructura, la historicidad <strong>de</strong> los sujetos <strong>de</strong><br />
las prácticas hegemónicas. Generándose la necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scentrar la concepción <strong><strong>de</strong>l</strong> sector estudiantil,<br />
profesores o autorida<strong>de</strong>s como sujeto trascen<strong>de</strong>ntal, preconstituido. Los estudiantes o profesores se<br />
constituyen como fuerza hegemónica en la medida en que <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> ser mero agente universitario con<br />
interese específicos y pasan a ser sujetos populares complejos, el centro <strong>de</strong> articulación <strong>de</strong> un conjunto<br />
diferenciado <strong>de</strong> contradicciones y luchas <strong>de</strong>mocráticas. Lejos <strong>de</strong> ser un efecto <strong>de</strong> la estructura, esta<br />
centralidad <strong>de</strong> los sujetos es el resultado <strong>de</strong> una lucha política. En esta dirección, el arribo <strong>de</strong> la clase<br />
media, la constitución <strong>de</strong> los estudiantes y profesores, las luchas y negociaciones que éstos establecen<br />
contra y con el estado, les permite adquirir su centralidad popular; la creación <strong>de</strong> frentes <strong>de</strong> lucha, <strong>de</strong>
~ 27 ~<br />
asociaciones estudiantiles, lo que les permite su consolidación en la lucha política (Aboites, 2004;<br />
Zermeño, 2008).<br />
Recuperar perspectivas como éstas para el estudio <strong>de</strong> la universidad pública, genera cambios que habían<br />
fijado límites al pensamiento político clásico, en particular, aquellos empleados para el estudio <strong>de</strong> la<br />
universidad. Permite pensar nuevos objetos políticos y evitar dicotomías tales como “reforma o<br />
tradición”, “externo o interno”, “público o privado” “económico o político”, estimulando el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
una lógica <strong>de</strong> la articulación que rompa con el reduccionismo.<br />
Siguiendo esta línea <strong>de</strong> reflexión, el estudio <strong>de</strong> la autonomía universitaria, permite evi<strong>de</strong>nciar en las<br />
diversas fases políticas, la entrada <strong>de</strong> las “masas”, <strong>de</strong> los “nuevos sujetos” en el estado, lo que generará<br />
una recombinación política <strong>de</strong> todo el cuerpo social, por lo tanto, una recombinación <strong>de</strong> técnicas y<br />
políticas en todos los órganos representativos, en la administración y en la esfera <strong>de</strong> la reproducción.<br />
Planteamiento que implica no sólo poner atención a la política, sino a los procesos <strong>de</strong> socialización, lo<br />
que requiere no sólo la presencia <strong>de</strong> los partidos, sino también la autonomía <strong>de</strong> los sindicatos, la<br />
conformación <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s académicas y otras formas <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong> base y <strong>de</strong> participación.<br />
Ello permite compren<strong>de</strong>r la entrada <strong>de</strong> los estudiantes en el gobierno universitario, <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
la participación <strong>de</strong> profesores e investigadores, en general, <strong>de</strong> la participación <strong>de</strong> la universidad en<br />
asuntos consi<strong>de</strong>rados exclusivos <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, como es la propia educación o la búsqueda <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s<br />
más justas, generando necesariamente procesos <strong>de</strong> recombinación política en la universidad, ten<strong>de</strong>ncia<br />
que pue<strong>de</strong> adquirir dos perspectivas: poner más énfasis en la primacía en el cabil<strong>de</strong>o con el estado, o en<br />
la reactivación <strong>de</strong> la política en la universidad.<br />
En esta dirección resulta fundamental recuperar el planteamiento <strong>de</strong>sarrollado por Laclau en Política e<br />
I<strong>de</strong>ología en la Teoría Marxista (1980). Texto en el que trata <strong>de</strong> fundar, sobre la base <strong>de</strong> la concepción<br />
gramsciana <strong>de</strong> la hegemonía, un enfoque teórico que intenta <strong>de</strong>terminar las contradicciones <strong>de</strong> las que<br />
surgen los sujetos no clasistas y las prácticas <strong>de</strong> clase como prácticas articulatorias.<br />
En particular, permitiría dar cuenta <strong>de</strong> las contradicciones que surgen en torno y en el ámbito <strong>de</strong> la<br />
universidad, <strong>de</strong> cómo los sujetos universitarios no i<strong>de</strong>ntificados con una <strong>de</strong> las clases antagónicas se<br />
constituyen y articulan en torno a intereses, en particular <strong>de</strong> representación y participación en la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, <strong>de</strong> interpelación por servicios y presupuesto, <strong>de</strong> lucha por socieda<strong>de</strong>s justas. De cómo los<br />
nuevos sujetos juegan un papel fundamental, explicado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el marco <strong>de</strong> una teoría <strong>de</strong> las articulaciones<br />
hegemónicas, que trastoca la centralidad <strong>de</strong> clase respecto a las nuevas áreas <strong>de</strong> conflicto, <strong>de</strong>scentrando la<br />
i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> constituirse como un dogma inamovible, pues se reconoce la participación <strong>de</strong> nuevos sujetos –<br />
estado, estudiantes, profesores, investigadores, organismos internacionales, entre otros-.<br />
Propuesta que permite pensar que las nuevas contradicciones <strong><strong>de</strong>l</strong> capitalismo maduro han tendido a<br />
rebasar aquello que resultaba pensable <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las sistemas teóricos, (Laclau, 1980, 2008 y<br />
Wallerstein, 2006, 2007 y 2007a). En como la teoría social a partir <strong>de</strong> los periodos <strong>de</strong> posguerra y <strong>de</strong> las<br />
crisis político sociales en América latina, pue<strong>de</strong>n encarar la constitución <strong>de</strong> sujetos populares complejos<br />
sobre la base <strong>de</strong> una expansión creciente <strong><strong>de</strong>l</strong> campo <strong>de</strong> las luchas <strong>de</strong>mocráticas. Movimientos<br />
estudiantiles, indígenas, obreros, feministas, <strong>de</strong> liberación, entre otros, no pue<strong>de</strong>n ser explicados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la
~ 28 ~<br />
fórmula hegemónica, entendida como absoluto. Ha generado crisis política y una cultura antisistémica.<br />
Sin embargo, su comprensión exige concebir una nueva forma <strong>de</strong> la política, por tanto, una teoría <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado, <strong><strong>de</strong>l</strong> po<strong>de</strong>r y <strong>de</strong> la dominación, que permita dar cuenta <strong>de</strong> la “articulación diferencial <strong>de</strong><br />
elementos” en que se funda la cohesión <strong><strong>de</strong>l</strong> presente sistema social y en su consiguiente crítica.<br />
La crisis social y política contemporánea hace posible llevar más lejos los procesos <strong>de</strong> reflexión. Si los<br />
mecanismos <strong>de</strong> dominación son más complejos <strong>de</strong> lo que tradicionalmente se había pensado, que están<br />
anclados en procesos inconscientes y hasta en la misma estructura <strong><strong>de</strong>l</strong> lenguaje cotidiano, es necesario<br />
recurrir a teorías <strong><strong>de</strong>l</strong> po<strong>de</strong>r como la <strong>de</strong> Foucault, que tien<strong>de</strong> a afirmar la omnipresencia <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r y la<br />
resistencia. Si el estado se ha constituido en un factor <strong>de</strong> cohesión <strong>de</strong> una formación social y la<br />
universidad en una <strong>de</strong>rivación, el camino es la crítica y la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> estrategias que hagan posible su<br />
transformación o extinción, por lo que es necesario compren<strong>de</strong>r cuáles son los mecanismos a través <strong>de</strong><br />
los cuales se constituyen en entes <strong>de</strong> dominación.<br />
Bibliografía<br />
Aboites, Hugo (2004). La autonomía indígena y la autonomía <strong>de</strong> la universidad pública. México.<br />
Aguilar M., Alonso (1984). En torno al Capitalismo Latinoamericano. México: UNAM.<br />
Brunner, José Joaquín (1993). Evaluación y financiamiento <strong>de</strong> la educación superior en América Latina.<br />
Bases para un nuevo contrato social, en Acreditación universitaria en América Latina, 1ª ed., México:<br />
ANUIES.<br />
Buchbin<strong>de</strong>r, Pablo (2008) ¿Revolución en los claustros? La reforma universitaria <strong>de</strong> 1918, Buenos Aires:<br />
Editorial Sudamericana.<br />
Didriksson, Axel (2006). La autonomía universitaria <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su contemporaneidad, en <strong>Universidad</strong>es,<br />
enero-junio, número 031, México: UDUAL, D.F.<br />
Laclau, Ernesto (1980). Política e I<strong>de</strong>ología en la Teoría Marxista: Capitalismo, Fascismo y Populismo,<br />
2ª edición, México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
------ (1985). Teorías Marxistas <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>: Debates y perspectivas, en <strong>Estado</strong> y Política en América<br />
Latina, 3ª edición, México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
------ (2008). Debates y combates: Por un nuevo horizonte <strong>de</strong> la política, Buenos Aires: FCE,<br />
Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (2004). Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>mocracia, 2a ed. en español. Buenos Aires: Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica.<br />
Mendoza Rojas, Javier (2001). Los conflictos <strong>de</strong> la UNAM en el siglo XX, México D.F.: UNAM/Plaza y<br />
Valdés editores.<br />
Mollis, Marcela (1999). El campo <strong>de</strong> la evaluación universitaria argentina y los organismos<br />
internacionales: entre la autonomía y la heteronomía, en Perfiles Educativos, enero-junio, número 83/84,<br />
México D.F.: UNAM.<br />
Naishtat, Francisco (1996). Filosofía política <strong>de</strong> la Autonomía Universitaria, en Perfiles Educativos, julioseptiembre,<br />
número 73, México D.F.: UNAM.<br />
Nicos, Poulantzas (2001). Po<strong>de</strong>r político y clases sociales en el <strong>Estado</strong> Capitalista, 29 ed., México, Siglo<br />
Veintiuno Editores.<br />
Pescador, José Ángel y Torres, Carlos Alberto (1985). Po<strong>de</strong>r político y educación en México, México:<br />
Unión Tipográfica editorial hispano americana, s.a. <strong>de</strong> c. v.<br />
Puigrós, Adriana (1992). América Latina: Crisis y prospectiva <strong>de</strong> la educación, Argentina. Rei.
~ 29 ~<br />
Pulido, Asdrúbal (2004). El papel <strong>de</strong> la universidad en tiempos <strong>de</strong> crisis (a propósito <strong>de</strong> la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong><br />
Barinas), en Educere, julio-septiembre, año/vol. 7, núm. 022, Mérida, Venezuela: <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> los<br />
An<strong>de</strong>s.<br />
Ribeiro, Darcy (1984). El dilema <strong>de</strong> América Latina. Estructuras <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r y fuerzas insurgentes, México:<br />
Editorial Siglo Veintiuno.<br />
Ruiz Valerio, José (2006). Reseña <strong>de</strong> la Razón Populista <strong>de</strong> E. Laclau, en Confines, enero-mayo, año/vol.<br />
2, número 003, pp. 103-107, México: ITESM, Monterrey.<br />
Saldivar, Américo (1985). I<strong>de</strong>ología y política <strong><strong>de</strong>l</strong> estado mexicano (1970-1976), 5ª edición, México:<br />
Siglo Veintiuno Editores.<br />
Torres Parés, Javier et. al. (2003). Autonomía y financiamiento <strong>de</strong> la universidad mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong> México.<br />
Documentos y testimonios, Cua<strong>de</strong>rnos <strong><strong>de</strong>l</strong> CESU 42, México: UNAM.<br />
Tünnermann Berheim, Carlos (1997). La reforma universitaria <strong>de</strong> Córdoba, México: ANUIES.<br />
----- (2004) Autonomía universitaria en un mundo globalizado, en Autonomía universitaria. Un marco<br />
conceptual, histórico, jurídico <strong>de</strong> la autonomía universitaria y su ejercicio en Colombia, Memorias <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Foro internacional, junio 2 y 3 <strong>de</strong> 2004, Bogotá, D.C.<br />
Wallerstein Emmanuel (2006). El capitalismo histórico, 6ª ed., México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
___ (2007). Impensar las ciencias sociales, 5ª ed., México, Siglo Veintiuno Editores.<br />
___ (2007a). Conocer el mundo, saber el mundo. El fin <strong>de</strong> lo aprendido. Una ciencia social para el siglo<br />
XXI, 3ª ed., México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
Zermeño, Sergio (1987). México. Una <strong>de</strong>mocracia utópica: El movimiento estudiantil <strong><strong>de</strong>l</strong> 68, 6ª ed.,<br />
México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
----- (2008). Resistencia y cambio en la UNAM. Las batallas por la autonomía, el 68 y la gratuidad,<br />
México. Editorial Océano.
~ 30 ~<br />
MASCULINIDADES Y PATERNIDADES: LA PRESENCIA DEL VARÓN EN LA CRIANZA<br />
Resumen<br />
Debido a los cambios que se han venido dando a<br />
través <strong>de</strong> los tiempos en relación al género, el rol<br />
masculino ha sido cuestionado <strong>de</strong>bido a la<br />
presencia <strong>de</strong> la mujer en otros ámbitos fuera <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
familiar, es por ello que se realiza un análisis<br />
acerca <strong>de</strong> las masculinida<strong>de</strong>s y paternida<strong>de</strong>s,<br />
tomando en cuenta el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional<br />
masculino y la función <strong><strong>de</strong>l</strong> padre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
familia, resaltando su contribución y apoyo a los<br />
hijos, concluyendo que es necesario reivindicar su<br />
papel y fomentar un actuar más activo en este<br />
ámbito, tanto personal como familiarmente.<br />
Palabras clave: familia, masculinida<strong>de</strong>s,<br />
paternida<strong>de</strong>s, hijos, mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional masculino<br />
Introducción<br />
DE LOS HIJOS.<br />
Abstract<br />
Esmeralda Rojas Flores<br />
Erika Robles Estrada<br />
Due to the changes that have been giving<br />
throughout the ages in relation to gen<strong>de</strong>r, the male<br />
role has been questioned because of the presence<br />
of women in other areas outsi<strong>de</strong> the family, which<br />
is why an analysis about the masculinities and<br />
fatherhoods, taking into account the traditional<br />
male mo<strong><strong>de</strong>l</strong> and the role of the father within the<br />
family, highlighting their contribution and support<br />
to children, concluding that it is necessary to assert<br />
its role and promote a more active act in this area,<br />
both personal and familiarly.<br />
Key words: family, masculinities, fatherhood,<br />
children, traditional male mo<strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Los seres humanos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su nacimiento han formado parte <strong>de</strong> un grupo, comenzando con los cuidados<br />
y educación que recibe <strong>de</strong> una familia hasta la inclusión a la escuela y a la sociedad. Con relación al tema<br />
<strong>de</strong> la familia, este es uno <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> contacto primario, <strong>de</strong>bido a que es un prece<strong>de</strong>nte a la vida<br />
social <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre, ahondando en el concepto <strong>de</strong> dicho término, éste ha ido cambiando a lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
tiempo hasta llegar a ser lo que Rodrigo (2001) consi<strong>de</strong>ra que es la unión <strong>de</strong> dos personas que<br />
comparten un proyecto vital <strong>de</strong> existencia en común que se quiere dura<strong>de</strong>ro, en el que se generan fuertes<br />
sentimientos <strong>de</strong> pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se<br />
establecen intensas relaciones <strong>de</strong> intimidad, reciprocidad y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. Dentro <strong>de</strong> esta concepción se<br />
menciona que la familia quiere ser un proyecto “dura<strong>de</strong>ro”, este término implica mantener la estructura<br />
familiar como una constante, <strong>de</strong>bido a ello la familia <strong>de</strong>be pasar por diversas etapas para lograrlo, las<br />
cuales poseen diversas funciones y se basan en los cambios por los que tendrán que atravesar, cada una<br />
<strong>de</strong> dichas etapas tienen sus propias características y la posibilidad <strong>de</strong> enfrentarse a<strong>de</strong>cuadamente o no a<br />
ellas hasta lograr la estabilidad. Es necesario ser consciente <strong>de</strong> que las diversas interacciones generadas en<br />
la familia a su vez forjan diversos conflictos al interior <strong>de</strong> ella, los cuales se mantienen en la intimidad <strong>de</strong><br />
este grupo; pero se <strong>de</strong>be tomar en cuenta que al afrontar las dificulta<strong>de</strong>s que ofrece cada día la
~ 31 ~<br />
convivencia y su superación conjunta basándose en el continuo diálogo constructivo ofrece una riqueza y<br />
una experiencia única, firme y plena para todos los integrantes.<br />
Familia, su función y el papel <strong>de</strong> los padres<br />
Por otro lado es conveniente tomar en cuenta que la estructura <strong>de</strong> las familias esta <strong>de</strong>terminada por<br />
diversas circunstancias lo que propicia que pueda estar constituida <strong>de</strong> diferentes formas, pero en la<br />
mayoría <strong>de</strong> ellas el común <strong>de</strong>nominador es la presencia <strong>de</strong> la madre o <strong><strong>de</strong>l</strong> padre, <strong>de</strong> quienes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> el<br />
<strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> los hijos que procreen, esto se conjunta en gran medida a la intervención <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
diversos factores que la ro<strong>de</strong>an, <strong>de</strong>bido a ello se retoma que la familia es, según Estrada (1990) un<br />
sistema vivo, que se encuentra ligado e intercomunicado con otros sistemas como el biológico,<br />
psicológico y social. Por lo que no se <strong>de</strong>be tomar en cuenta este término <strong>de</strong> manera aislada, su<br />
funcionamiento se da por un proceso integral don<strong>de</strong> la familia interacciona <strong>de</strong> manera dinámica con su<br />
entorno. A causa <strong>de</strong> esta interrelación la familia esta <strong>de</strong>stinada a retomar lo que le ofrece ese entorno, e<br />
incluye: normas, estereotipos, roles, tradiciones, costumbres, entre otros, los cuales son necesarios para<br />
el <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> los niños. Pero hasta qué punto los padres le <strong>de</strong>muestran al niño una visión<br />
a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> las tareas que implica cada uno <strong>de</strong> los sexos, ello por medio <strong><strong>de</strong>l</strong> mo<strong><strong>de</strong>l</strong>amiento propuesto<br />
por el aprendizaje social cuando la presencia <strong><strong>de</strong>l</strong> padre no es la suficiente <strong>de</strong>bido a los estereotipos<br />
marcados, aspectos que serán retomados posteriormente.<br />
De igual manera Pick, Givaudan y Martínez (1995) refieren que la estructura y tamaño <strong>de</strong> las familias<br />
varían y se relacionan con la cantidad y el tipo <strong>de</strong> atención y cuidado que recibe él (la) niño (a) así como<br />
el número <strong>de</strong> adultos que interaccionan directamente con él (ella) y que son mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> conducta. Pero<br />
también influirán las características <strong><strong>de</strong>l</strong> (a) menor en relación con su temperamento, nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo,<br />
lugar que ocupa en la familia, entre otros, los cuales también <strong>de</strong>terminan <strong>de</strong> manera importante el tipo<br />
<strong>de</strong> relación que establece con su madre y con su padre. Lo anterior no <strong>de</strong>sacredita en ningún momento<br />
la actuación <strong>de</strong> los padres en la crianza, solo se muestra como una variante que interviene en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo integral <strong><strong>de</strong>l</strong> niño.<br />
Continuando ahora con la función <strong>de</strong> los padres es importante recalcar lo que indican las mismas<br />
autoras, que para algunas personas el ser madres o padres es la experiencia más importante que han<br />
tenido en la vida y encuentran una gran satisfacción y felicidad al <strong>de</strong>sempeñar estas funciones. Para otras,<br />
es una constante preocupación y una limitación para su <strong>de</strong>sarrollo como personas; otras consi<strong>de</strong>ran que<br />
es un gran reto o una gran responsabilidad. Algunas piensan que es una manera <strong>de</strong> ir creciendo junto<br />
con los (as) hijos (as), otras lo consi<strong>de</strong>ran una <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia exagerada y <strong>de</strong>sean que los (as) hijos (as)<br />
crezcan rápidamente. Otras personas viven la maternidad o paternidad como un constante conflicto<br />
entre su realización personas y su realización como madres o padres, lo cual les genera sentimientos <strong>de</strong><br />
culpa. Lo anterior <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la propia historia <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los padres, <strong>de</strong> su personalidad, carácter, entre<br />
otros, los cuales son las directrices <strong>de</strong> su vida, sin embargo lo importante es siempre tener en cuenta que<br />
lo primordial es tratar <strong>de</strong> criar a los hijos <strong>de</strong> la mejor manera posible <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> lado los conflictos que<br />
puedan llevarlos a propiciar un ambiente ina<strong>de</strong>cuado para sus hijos, y no sólo consi<strong>de</strong>rar <strong>de</strong> manera tota<br />
su percepción subjetiva <strong>de</strong> la crianza, <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> lado lo que otros padres pudieran aportar para mejorar<br />
la crianza e incluso el papel <strong>de</strong> la teoría con respecto a esta temática.
~ 32 ~<br />
Ahora, con relación al papel <strong>de</strong> cada integrante <strong>de</strong> la familia (sea cual fuere su constitución) todos poseen<br />
cierto conocimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>berán realizar, cada uno <strong>de</strong> ellos lo asume y <strong>de</strong> la manera<br />
en que lo haga <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá la funcionalidad <strong>de</strong> la familia, las características individuales que posean darán<br />
cuenta <strong>de</strong> su capacidad para enfrentar cada una <strong>de</strong> las etapas por las que la familia tendrá que pasar,<br />
como lo menciona Ackerman (1998), la configuración <strong>de</strong> la familia <strong>de</strong>termina las formas <strong>de</strong> conducta<br />
que se requerirán por los roles <strong><strong>de</strong>l</strong> esposo, esposa, padre, madre e hijo, adquiriendo así un significado<br />
específico sólo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una estructura familiar <strong>de</strong>terminada. Es por ello que se <strong>de</strong>nota la importancia<br />
<strong>de</strong> los cuidados que forman parte <strong>de</strong> la crianza y <strong>de</strong> que esta se dé a<strong>de</strong>cuadamente para lograr un<br />
<strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> todos los integrantes.<br />
De lo anterior cabe distinguir la importancia <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> los padres para llevar a cabo una<br />
crianza apropiada y <strong>de</strong> los factores que <strong>de</strong>ben intervenir para lograrla, se retoma lo mencionado por<br />
Lozowick (2000) que más allá <strong>de</strong> las crisis naturales <strong>de</strong>bidas a las enfermeda<strong>de</strong>s, al crecimiento, a los<br />
ajustes sociales y a las necesida<strong>de</strong>s creativas, así como a otras <strong>de</strong>mandas internas o esenciales que brotan<br />
espontáneamente en los hijos en el transcurso <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sarrollo, el entorno <strong>de</strong> su crianza <strong>de</strong>bería estar<br />
libre <strong>de</strong> tensiones provocadas por la dominación y la manipulación <strong>de</strong> los adultos, conscientes o<br />
inconscientes, esta pue<strong>de</strong> ser llevada a cabo <strong>de</strong> manera equivocada a causa <strong>de</strong> la aceptación total <strong>de</strong> roles<br />
y la ausencia <strong><strong>de</strong>l</strong> padre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la crianza.<br />
En contraposición a lo anterior nos encontramos en la actualidad con una mayor inserción <strong>de</strong> la mujer<br />
en ámbito laboral, y la inclusión <strong>de</strong> los hijos a alguna institución se da más tempranamente, pero<br />
teóricamente la edad escolar llegaría hasta el comienzo <strong>de</strong> la edad <strong>de</strong> la educación general básica si se<br />
tiene en cuenta que es allí don<strong>de</strong> se inicia la edad escolar, esto <strong><strong>de</strong>l</strong> alguna manera va contrario a lo que<br />
comúnmente se tenia entendido como crianza, don<strong>de</strong> la mujer era la encargada casi en su totalidad <strong>de</strong><br />
llevarla a cabo. Aunque el papel <strong>de</strong> los padres en esta etapa es vital, Ríos González (1984) indica que la<br />
salida <strong><strong>de</strong>l</strong> hogar supone para el niño un mundo formado por adultos. Por ello el enriquecimiento <strong>de</strong> su<br />
personalidad no termina en cuanto haya adquirido la i<strong>de</strong>ntificación con la figura paterna. Sobre la<br />
plataforma <strong>de</strong> lo adquirido por el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> ser como el padre, va a construirse un nuevo tipo <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación secundaria. El niño empieza a <strong>de</strong>scubrir la presencia <strong>de</strong> otros adultos distintos al padre: el<br />
maestro o la maestra, los adultos que frecuentan el ambiente familiar, los parientes cercanos, otras figuras<br />
que llegan a través <strong>de</strong> mil medios <strong>de</strong> comunicación, incluso entre sus mismos compañeros establece una<br />
jerarquía no todos son iguales porque los más capaces, más simpáticos, más habilidosos. Hay una<br />
pirámi<strong>de</strong> <strong>de</strong> personalida<strong>de</strong>s, aunque en la cima está aún el padre.<br />
Luego <strong>de</strong> dar un panorama general <strong>de</strong> la familia, se retoma que <strong>de</strong>bido a los gran<strong>de</strong>s cambios sociales,<br />
culturales, económicos y tecnológicos, el principal papel que poseía la familia ha cambiado, pues ha<br />
pasado <strong>de</strong> la mera función socioeconómica que <strong>de</strong>sempeñaba como prioridad (satisfacción en sus<br />
integrantes <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s físicas) a la <strong>de</strong> satisfacer las necesida<strong>de</strong>s emocionales <strong>de</strong> sus miembros.<br />
Tomando en consi<strong>de</strong>ración que los seres humanos poseen un abanico <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s que no sólo<br />
incluyen las materiales, lo que ha sido <strong>de</strong>mostrado algunas teorías <strong>de</strong> la personalidad, entre ellas la<br />
humanista.<br />
Crianza
~ 33 ~<br />
Se consi<strong>de</strong>ra a la crianza como la manera en como las madres y los padres se relacionan con cada uno<br />
(a) <strong>de</strong> sus hijos (as) en diferentes aspectos. Es <strong>de</strong>cir, se refiere a la manera en que <strong>de</strong>muestran afecto, la<br />
forma <strong>de</strong> establecer límites, el estilo <strong>de</strong> comunicación que predomina, el tipo <strong>de</strong> disciplina, la manera en<br />
que se transmiten i<strong>de</strong>as y valores y el tipo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s que comparten con sus hijos e hijas. El asumir<br />
dichas funciones esta condicionado a diversos aspectos, entre los cuales se encuentran: la manera <strong>de</strong><br />
crianza personal, personalidad, nivel educativo y social, entre otros, por lo que en relación a ese estilo <strong>de</strong><br />
crianza, se formarán individuos capaces <strong>de</strong> enfrentar las problemáticas, in<strong>de</strong>pendientes, responsables,<br />
con una escala propia <strong>de</strong> valores, etc. (Pick, Givaudan y Martínez, 1995).<br />
Como se ha visto, existe una gran cantidad <strong>de</strong> aspectos que forman parte <strong>de</strong> la crianza, tanto los que<br />
tienen que ver con las características <strong>de</strong> los padres para otorgarla y aquellos que hacen referencia a la<br />
manera en que actúan los padres con respecto a sus hijos, es <strong>de</strong>cir, la crianza propiamente dicha. Por lo<br />
que la importancia <strong>de</strong> la crianza dada por los padres radica en lo que menciona Lozowick (2000) que un<br />
niño criado <strong>de</strong> manera sana no será codicioso ni inseguro e intentará llegar lejos y salir <strong><strong>de</strong>l</strong> nido parental<br />
tan pronto como le sea posible. El objetivo <strong>de</strong> la crianza será entonces una formación integral <strong>de</strong> los<br />
individuos, aunque siempre tomando en cuenta las diferencias que puedan existir entre ellas y<br />
socialmente.<br />
Dicha crianza se basará en las necesida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> niño y esas necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rán <strong>de</strong> la edad que tenga,<br />
pues ser padres no es un simple fenómeno biológico, sino que encierra y abarca todo un mundo <strong>de</strong><br />
emociones sutiles. Sin embargo, no viven igual esta realidad el hombre y la mujer. Si la mujer tiene<br />
“evi<strong>de</strong>ncia inmediata <strong>de</strong> lo que es ser madre”, el varón no percibe en su biología esta realidad.<br />
El convertirse en padre/madre exige un cambio bastante fuerte en la realización <strong>de</strong> metas individuales y<br />
<strong>de</strong> pareja, hasta tal punto <strong>de</strong> que los mecanismos <strong>de</strong> adaptación, comunicación, relación y contacto<br />
necesitan una continua acomodación en función <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong> paternidad y maternidad que van<br />
a aparecer. Por lo tanto en esta etapa aparecerán nuevas funciones que obligan a a<strong>de</strong>cuar la dinámica ya<br />
establecida por la pareja y la dinámica <strong>de</strong> los <strong>de</strong>seos y aspiraciones personales, a las necesida<strong>de</strong>s,<br />
exigencias, crianza y cuidados <strong><strong>de</strong>l</strong> hijo. Igualmente aparecen en los miembros <strong>de</strong> la pareja nuevas<br />
necesida<strong>de</strong>s: las específicas <strong><strong>de</strong>l</strong> hecho <strong>de</strong> ser padre (necesida<strong>de</strong>s parentales) y madre (necesida<strong>de</strong>s<br />
maternales), con todo el riesgo que encierra el afrontar responsabilida<strong>de</strong>s sobre las que no se tiene<br />
experiencia vivida y para los que valen escasamente otras realida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> pasado.<br />
En cuanto a las diversas tareas <strong>de</strong> crianza que existen Lerner (1993) indica que son aquellas que <strong>de</strong>finen<br />
una administración <strong>de</strong> la vida cotidiana <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un hogar, los cuales <strong>de</strong>terminan el manejo <strong><strong>de</strong>l</strong> espacio,<br />
la comunicación, las reglas, las pertenencias, los permisos, los castigos, entre otros. Así mismo Pick,<br />
Givaudan y Martínez (1995) sugieren que para la crianza es mejor encontrar un punto medio en relación<br />
a aspectos <strong>de</strong> disciplina, límites y responsabilidad, don<strong>de</strong> no se pasen por alto las características y<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> (a) niño (a) y don<strong>de</strong> predomine un clima emocional positivo: <strong>de</strong> afecto, confianza,<br />
comunicación y diversión.<br />
Masculinidad y masculinida<strong>de</strong>s<br />
Visualizando las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los hijos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la crianza que los padres ejercen sobre ellos, también<br />
es importante brindarles el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>amiento y los roles sexuales, lo que prepara el cambio para la<br />
maduración y la relación sexual, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar
~ 34 ~<br />
responsabilidad social, esta incluye a asunción roles, en este caso se retomará la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
masculinidad que da el Instituto Mexicano <strong>de</strong> la Juventud (IMJ, 2004) que señala que es el conjunto <strong>de</strong><br />
atributos, valores, comportamientos y conductas que son características <strong><strong>de</strong>l</strong> ser hombre en una sociedad<br />
<strong>de</strong>terminada. Es importante tomar en cuenta en esta <strong>de</strong>finición que las normas que cada sociedad asigna<br />
a lo masculino varían <strong>de</strong> acuerdo al contexto social en el que nos ubiquemos, se hablará entonces <strong>de</strong><br />
masculinida<strong>de</strong>s. Por esta causa, también la mujer pue<strong>de</strong> variar en la actualidad su papel, pues aunque ha<br />
adquirido mayor libertad para ejercer su sexualidad, una profesión, el po<strong>de</strong>r adquisitivo, no ha <strong>de</strong>jado <strong>de</strong><br />
lado su función materna y <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> hogar, por tanto superficialmente se podría hablar <strong>de</strong> una equidad.<br />
Uno <strong>de</strong> los términos usados en la actualidad y que hace referencia a la existencia <strong>de</strong> limitaciones y<br />
actitu<strong>de</strong>s evocadas a los hombres distintas en las diferentes generaciones, culturas, contextos, países,<br />
regiones, entre otros, es el <strong>de</strong> masculinida<strong>de</strong>s.<br />
Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional masculino<br />
De lo antece<strong>de</strong>nte se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional masculino, que según el IMJ (2004) es un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o<br />
<strong>de</strong> conducta, que <strong>de</strong>termina las normas (lo permitido y lo prohibido) respecto a cómo <strong>de</strong>ben<br />
comportarse, pensar y sentir los hombres en una sociedad específica, en este caso la mexicana. Se refiere<br />
al conjunto <strong>de</strong> características que conforman el <strong>de</strong>ber ser <strong>de</strong> los hombres en nuestra sociedad y es<br />
aprendido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> temprana edad por medio <strong>de</strong> las prácticas y comportamientos <strong>de</strong> los padres. Dando<br />
cuenta <strong>de</strong> una diferencia marcada entre cada uno <strong>de</strong> los sexos, a los niños se les da una mayor libertad,<br />
siguiendo un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o o patrón <strong>de</strong> conducta que les enseña a actuar <strong>de</strong> manera <strong>de</strong>cidida y segura, a<br />
competir, a proteger, a ser rudos, exitosos, a aceptar retos, a ser fuertes emocionalmente y dominar a los<br />
<strong>de</strong>más a través <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> po<strong>de</strong>r. En la adolescencia, se les permite que ejerzan su sexualidad sin<br />
tantas restricciones y se les va fomentando la creencia <strong>de</strong> que ellos <strong>de</strong>berán ser el sostén económico o<br />
proveedor <strong>de</strong> la familia, excluyendo o negando la participación <strong>de</strong> la pareja en la vida conjunta. De ahí<br />
que en la sociedad el papel <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre se manifieste por medio <strong>de</strong> esas características, fomentando y<br />
creando a un “hombre” en toda la extensión <strong>de</strong> la palabra, quien se cree invulnerable, insensible, libre,<br />
quien posee el po<strong>de</strong>r económico <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la familia, entre otros muchos.<br />
El IMJ (2004) también da cuenta <strong>de</strong> que mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional que apren<strong>de</strong>mos para vivir la masculinidad<br />
se apoya en cuatro elementos esenciales que lo conforman:<br />
1. Restricción emocional: consiste en no hablar acerca <strong>de</strong> los propios sentimientos, especialmente con<br />
otros hombres. Sin embargo, las necesida<strong>de</strong>s emocionales <strong>de</strong> los hombres existen aunque su expresión<br />
está prohibida, limitada o reducida a estereotipos. Es común ver que algunos hombres le rehuyan a la<br />
intimidad, se niegan a hablar <strong>de</strong> sus afectos y se niegan a pedir ayuda.<br />
2. Obsesión por los logros y el éxito: la socialización masculina, es <strong>de</strong>cir, la forma en que los hombres<br />
apren<strong>de</strong>n a relacionarse con otras personas, se apoya en el mito <strong><strong>de</strong>l</strong> "ganador". Esto implica estar en un<br />
permanente estado <strong>de</strong> alerta y competencia, ejerciendo un autocontrol represivo que regula la<br />
exteriorización <strong><strong>de</strong>l</strong> dolor, la tristeza, el placer, el temor, etc., es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> aquellos sentimientos<br />
generalmente asociados con la <strong>de</strong>bilidad.<br />
3. Ser fuerte como un roble: lo que hace a un hombre es que sea confiable durante una crisis, que<br />
parezca un objeto inanimado, una roca, un árbol, algo completamente estable que jamás <strong>de</strong>muestre sus<br />
sentimientos.
~ 35 ~<br />
4. Ser atrevido: tener siempre un aura <strong>de</strong> atrevimiento, agresión, toma <strong>de</strong> riesgos y vivir al bor<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
precipicio.<br />
Estos cuatro elementos básicos se traducen en un estilo <strong>de</strong> relación con el mundo caracterizado por un<br />
comportamiento afectivo limitado, por una conducta sexual restringida, por actitu<strong>de</strong>s basadas en<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> control, po<strong>de</strong>r y competencia, así como en una dificultad para el cuidado <strong>de</strong> la salud.<br />
Paternidad y paternida<strong>de</strong>s<br />
Tomando como referencia lo anterior la manera en que se ejerce el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional masculino,<br />
comienza <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el nacimiento, pues se distingue como cualidad biológica el sexo <strong><strong>de</strong>l</strong> individuo, pero la<br />
cultura da las pautas <strong>de</strong> comportamiento que <strong>de</strong>berá seguir según ese sexo, es a lo que se le <strong>de</strong>nomina<br />
género o rol, en este caso el masculino. Debido a ello la función <strong><strong>de</strong>l</strong> padre estará <strong>de</strong>terminada por dichos<br />
roles que son aprendidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la infancia cuando el niño al nacer establece sus relaciones <strong>de</strong> afecto,<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> satisfacción, protección y apoyo en mayor medida con la madre. Al principio tales<br />
necesida<strong>de</strong>s son fundamentalmente alimenticias, pero también <strong>de</strong> contacto, <strong>de</strong> ternura y <strong>de</strong> cercanía.<br />
Respecto a ello Fuller (2000) <strong>de</strong>nota que a la literatura se le ha olvidado que para los hombres y las<br />
mujeres una <strong>de</strong> las principales funciones <strong><strong>de</strong>l</strong> padre es dar afecto y comprensión a los hijos.<br />
En torno a ello Ramírez (1996) retoma una investigación en las áreas rurales y en las urbanas <strong>de</strong> clase<br />
media y baja, la familia tiene esas características. El padre es temido frecuentemente, ausente tanto como<br />
presencia real, como en su carácter <strong>de</strong> compañía emocional. Esta imagen <strong>de</strong> padre ausente se suscita no<br />
sólo por el abandono <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> éste sino también por su continua distancia, consi<strong>de</strong>rando que por<br />
razones <strong>de</strong> trabajo los papás alternan poco con los hijos, ya que se van más temprano, porque llegan<br />
tar<strong>de</strong> o porque viajan continuamente, <strong>de</strong>jando a sus mujeres toda el área educativa y formativa <strong>de</strong> los<br />
hijos; en tales condiciones, la falta <strong>de</strong> afecto no pue<strong>de</strong> ser mayor, siendo por lo tanto la mujer la que<br />
alterna con ellos a cada momento, ella los regaña, los aconseja, los estimula, los repren<strong>de</strong> o los mima ella<br />
sabe <strong>de</strong> sus alimentos, <strong>de</strong> su ropa, <strong>de</strong> su aprovechamiento escolar, en fin es una situación qué <strong>de</strong> una<br />
<strong>de</strong>generación neurótica, se convierte en una actitud posesiva.<br />
Es por esta razón que en México como en otros países latinos, la presencia <strong><strong>de</strong>l</strong> padre o el rol paterno se<br />
torna distante y muy diferenciado <strong><strong>de</strong>l</strong> materno, don<strong>de</strong> <strong>de</strong> alguna manera “brilla por su ausencia”, tanto<br />
física como emocionalmente, lo que genera otra ausencia <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> hijo, al no poseer una imagen seria y<br />
concreta <strong>de</strong> lo que representa la figura masculina. Como ya es bien sabido, ello no surge <strong>de</strong> un momento<br />
a otro ni por azares <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>stino, se va edificando a través <strong>de</strong> los años en una familia con una crianza<br />
<strong>de</strong>terminada y dada por la madre en la mayoría <strong>de</strong> las ocasiones, pues a ella <strong>de</strong>s<strong>de</strong> tiempos remotos se le<br />
ha dado la tarea y el rol <strong>de</strong> madre quien aten<strong>de</strong>rá las <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> los hijos, poseerá un instinto maternal<br />
que la hará amar y <strong>de</strong>svivirse por ellos, sin tomar en cuenta muchas veces sus propias necesida<strong>de</strong>s. Con<br />
una actitud <strong>de</strong> sumisión. Es por ello que se han llevado a cabo una serie <strong>de</strong> acciones a favor <strong>de</strong> una<br />
actuación más activa <strong>de</strong> la mujer <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la sociedad y por consiguiente en el ámbito laboral, familiar,<br />
económico y <strong>de</strong> salud.<br />
Con esta visión cierta parte <strong>de</strong> la población ha cambiado su actuar y percepción en relación a la<br />
pertenencia y permanencia <strong>de</strong> roles, tanto individualmente como familiarmente. Uno <strong>de</strong> los principales
~ 36 ~<br />
logros <strong>de</strong> este cambio <strong>de</strong> perspectiva, ha sido la participación <strong>de</strong> los hombres <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ámbitos don<strong>de</strong><br />
había sido <strong><strong>de</strong>l</strong>imitada su presencia <strong>de</strong>bido a los estereotipos sociales, es <strong>de</strong>cir, al papel que tiene que<br />
ganarse y reivindicar cada día <strong>de</strong> su vida, incluyendo todas las áreas antes mencionadas, obteniendo <strong>de</strong><br />
ello consecuencias que se centran en el freno <strong>de</strong> convivencias más sanas, justas y equitativas. De llevarse a<br />
cabo un cambio más radical y generalizado en la población se obtendría mayor justicia y equidad, pero<br />
qué se necesitaría para lograrlo, una inclusión mayor <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre en la crianza, <strong>de</strong>bido a que como<br />
Harris (1998) mencionan que existen investigaciones que señalan que los padres se involucran más en la<br />
crianza <strong>de</strong> los hijos que <strong>de</strong> las hijas. El hijo único es el que tiene mayor ventaja. Un mayor número <strong>de</strong><br />
hijos parece diluir la atención que cada uno recibe. Sin embargo, en su mayoría los hijos reciben más<br />
atención <strong><strong>de</strong>l</strong> padre que las hijas <strong>de</strong> la familia. Aunque las hijas no son tratadas <strong>de</strong> igual manera por los<br />
padres, reciben más atención <strong>de</strong> la que recibirían si no tuvieran hermanos. La presencia <strong>de</strong> hijos<br />
aumenta actividad paterna, y este mayor involucramiento beneficia a las hijas, que a su vez reciben más<br />
atención (aunque <strong>de</strong>sigual) <strong>de</strong> sus padres. Resaltando las consecuencias que ello trae al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la<br />
personalidad y roles <strong>de</strong> las hijas, se podría inferir que esto solamente fomenta el rol pasivo y sumiso <strong>de</strong> la<br />
mujer, <strong>de</strong>bido a que no es una relación equitativa y se apren<strong>de</strong> a recibir un trato <strong>de</strong>sigual por la<br />
condición <strong>de</strong> ser mujer.<br />
Partiendo <strong>de</strong> los puntos anteriores, se resalta que la función <strong><strong>de</strong>l</strong> padre pue<strong>de</strong> ser ejercida <strong>de</strong> diversas<br />
maneras, causas y contextos, lo mismo que suce<strong>de</strong> con el termino <strong>de</strong> masculinidad, es que, más que<br />
hablar <strong>de</strong> “paternidad” como un tipo <strong>de</strong> relación, universal y pre<strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> los hombres con sus<br />
hijos(as), habría que hablar <strong>de</strong> “paternida<strong>de</strong>s”, en plural, porque hay formas bastante diversas <strong>de</strong><br />
ejercerla.<br />
Es conveniente rescatar que respecto a ello Olavarría (2000) señala que ser padre le da <strong>de</strong>rechos al<br />
varón, quien ocupa el lugar <strong>de</strong> autoridad en la casa <strong>de</strong>bido a que es el proveedor y responsable <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
conjunto familiar. El padre es la figura <strong>de</strong> autoridad ante los hijos, esto será variable en función a la<br />
etapa que este viviendo la familia. Durante la infancia es la última fuente <strong>de</strong> mando e intervienen para la<br />
educación y para corregir a los hijos cuando transgre<strong>de</strong>n las reglas. Posteriormente cuando hay hijos<br />
adolescentes la autoridad paterna se funda en la capacidad <strong>de</strong> guiar a los hijos, que su influencia balancee<br />
la <strong><strong>de</strong>l</strong> grupo <strong>de</strong> pares en el caso <strong>de</strong> los varones, y el atractivo <strong>de</strong> los pretendientes en el caso <strong>de</strong> las hijas.<br />
Siguiendo con esta temática, es importante <strong>de</strong>stacar que <strong>de</strong>bido a que para los varones la paternidad se<br />
constituye en la principal (y a veces única) objetivación <strong>de</strong> su participación en el campo <strong>de</strong> la<br />
reproducción. La cual implica una posición y función que incluye lo biológico, pero claramente lo rebasa<br />
y que va cambiando históricamente, teniendo también notables variaciones <strong>de</strong> una cultura a otra, así<br />
como entre las distintas clases sociales y etnias <strong>de</strong> un mismo país (paternida<strong>de</strong>s). Tiene, asimismo,<br />
especificida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acuerdo con nuestra particular historia <strong>de</strong> vida y significados distintos a lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ciclo <strong>de</strong> relación <strong>de</strong> un mismo hombre con sus hijos e hijas (De Keijzer, 1998).<br />
A pesar <strong>de</strong> que se ha tratado el tema <strong>de</strong> la masculinidad y paternidad en torno a estereotipos muy<br />
marcados que llegan a generar injusticia e inequidad es importante recalcar que ello no implica que los<br />
hombres estén equivocados en el papel que han venido <strong>de</strong>sempeñando a lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong> tiempo, pues <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
alguna manera esa paternidad hace que busquen sentido a su vida y a su trabajo, esto a su vez coadyuvará<br />
a su maduración y realización personal.<br />
Partiendo <strong>de</strong> las implicaciones <strong>de</strong> las paternida<strong>de</strong>s, es conveniente indagar <strong>de</strong> manera objetiva pero<br />
también subjetiva la forma en que es llevada a cabo esta tarea, ello como consecuencia <strong>de</strong> la búsqueda <strong>de</strong>
~ 37 ~<br />
una visión general <strong>de</strong> este tema. Consi<strong>de</strong>rando que esa parte subjetiva que puedan aportar los padres<br />
pueda colaborar en la realización <strong>de</strong> proyectos comunes, don<strong>de</strong> el trabajo con la pareja y la familia en su<br />
conjunto este sustentado en bases que los mismos varones crean convenientes y no se tome como un<br />
total <strong>de</strong>sajuste en la formación <strong>de</strong> roles. Respecto a ello, es conveniente según Yablonsky (1993) que al<br />
hacer un seguimiento no sólo se realice <strong>de</strong> los varios tipos <strong>de</strong> relación padre-hijo, sino también <strong>de</strong> la<br />
forma en que esta relación evoluciona <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la infancia hasta la etapa adulta, pasando por la<br />
adolescencia.<br />
El papel <strong>de</strong> la sociedad en la vida <strong><strong>de</strong>l</strong> ser humano es crucial para organizar su mundo, sin ella no<br />
existirían reglas que seguir ni instituciones que vigilarán su cumplimiento, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> otros muchos<br />
beneficios, pero en oposición a ello tenemos su presencia negativa cuando esas reglas se convierten en<br />
estereotipos que hay que seguir al pie <strong>de</strong> la letra, la capacidad <strong>de</strong> los individuos para ser diferente y para<br />
respetar esas diferencias queda limitada a lo que es aceptado culturalmente, en muchas ocasiones pasan<br />
<strong>de</strong>sapercibidas nuevas formas <strong>de</strong> actuar que <strong>de</strong> ser llevadas a cabo podrían mejorar el <strong>de</strong>sarrollo<br />
personas, en cuanto a esto Figueroa (1998) plantea que no se toman en cuenta varios elementos <strong>de</strong> la<br />
paternidad, <strong>de</strong>bido a que no se consi<strong>de</strong>ran aunados a ella, y al no saber cuales son, no se produce la<br />
sensación <strong>de</strong> pesar ni <strong>de</strong> melancolía por su ausencia paternidad aprendida, muchas veces <strong>de</strong> manera<br />
inconsciente e involuntaria se ha ido <strong>de</strong>sligando <strong>de</strong> ese tipo <strong>de</strong> cuestiones.<br />
Una nueva visión <strong>de</strong> las paternida<strong>de</strong>s<br />
Tomando en cuenta que el rol <strong>de</strong> padre esta centrado en satisfacer necesida<strong>de</strong>s físicas <strong>de</strong> los integrantes<br />
<strong>de</strong> la familia, <strong>de</strong>scuidando el aspecto emocional, psicológico, cognitivo, entre otros, obteniendo como<br />
resultado una comunicación unidireccional, por lo tanto se <strong>de</strong>be buscar una interacción distinta, es <strong>de</strong>cir,<br />
bidireccional don<strong>de</strong> ambas partes puedan <strong>de</strong>mostrar su amor entre ellos lo que es la mayor significación<br />
para <strong>de</strong>terminar el clima emocional <strong>de</strong> la familia. Con referencia a esa <strong>de</strong>mostración, la comunicación<br />
según Satir (1991) es el factor <strong>de</strong>terminante <strong>de</strong> las relaciones que establecerá con los <strong>de</strong>más, y lo que<br />
suceda con cada una <strong>de</strong> ellas en el mundo. La manera <strong>de</strong> cómo sobrevivir, la forma <strong>de</strong> cómo se<br />
<strong>de</strong>sarrolla en la intimidad, la productividad, coherencia, todo <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las habilida<strong>de</strong>s para la<br />
comunicación, las cuales abarcan la diversidad <strong>de</strong> formas <strong>de</strong> cómo la gente transmite información qué da<br />
y qué recibe, como la utiliza y como le da significado, todo ello <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> comunicación<br />
que exista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la familia, <strong>de</strong> ahí la importancia <strong>de</strong> fomentarla en la relación padre e hijos (sin<br />
importar su sexo).<br />
Según Figueroa (1998) para lograr una paternidad distinta, esta <strong>de</strong>be contemplar una mayor disposición a<br />
la crítica y al cambio <strong>de</strong> estereotipos y roles genéricos, así como una participación en la salud <strong>de</strong> los hijos<br />
y las hijas. Debe implicar una negociación con la pareja, así como el establecimiento <strong>de</strong> límites flexibles,<br />
tolerantes y negociados en el hogar. En muchos casos se habla <strong>de</strong> resistencias a los cambios, ocasiones en<br />
que se le teme a lo nuevo y no se esta dispuesto a modificar aquello que es cotidiano y por tanto ya esta<br />
dominado, pero cuando se intenta lograr un mundo y una familia mejor cualquier cambio por mínimo<br />
que sea será bien recibido por la sociedad, pero principalmente por los hijos, quienes no están<br />
conscientes <strong>de</strong> las causas <strong>de</strong> tener un padre ausente (física y emocionalmente); este cambio <strong>de</strong>berá lograr<br />
la creación <strong>de</strong> una nueva masculinidad que establezca relaciones solidarias basadas en la equidad,<br />
solidaridad, respeto, justicia, cercanía y en muchas otras más.
~ 38 ~<br />
En relación a ello, el IMJ (2004) indica que una nueva visión <strong>de</strong> la masculinidad lograría que los<br />
hombres tengan la capacidad <strong>de</strong> reconocer que todos los miembros <strong>de</strong> la familia tienen los mismos<br />
<strong>de</strong>rechos y obligaciones; se aligerarían las cargas <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo doméstico al distribuirse por igual entre<br />
mujeres y hombres; y apren<strong>de</strong>rían a valorar este tipo <strong>de</strong> trabajo; se fomentaría el diálogo y el respeto<br />
como una forma <strong>de</strong> vivir en armonía y mantener a la familia unida. Los hombres que son padres asumen<br />
que no es suficiente con tener y mantener a los hijos e hijas, sino que comparten necesida<strong>de</strong>s, problemas<br />
y logros y apren<strong>de</strong>n a crecer y <strong>de</strong>sarrollarse junto con ellos y ellas. Así, los hombres reconocerían y<br />
ejercerían su <strong>de</strong>recho a la paternidad cuidando a sus hijos e hijas, cambiándoles los pañales,<br />
alimentándoles, llevándoles a la escuela, etc. Es entonces cuando se habla <strong>de</strong> paternidad responsable; es<br />
una propuesta don<strong>de</strong> se busca que exista una equidad tanto al interior <strong>de</strong> la familia, como al exterior <strong>de</strong><br />
ella<br />
Conclusiones<br />
La razón por la que se requiere el cambio <strong>de</strong> perspectiva y una mayor equidad en cuanto a los roles <strong>de</strong><br />
genero, es para lograr satisfacer las necesida<strong>de</strong>s básicas <strong>de</strong> los hijos, lo que incluye una gran variedad <strong>de</strong><br />
recursos necesarios para la supervivencia, como un lugar seguro don<strong>de</strong> vivir, comida, nutrición<br />
a<strong>de</strong>cuadas, ropa y acceso a seguro médico. Las necesida<strong>de</strong>s básicas también incluyen a las emocionales.<br />
Se <strong>de</strong>berá fomentar la protección <strong>de</strong> los hijos por parte <strong>de</strong> ambos padres con el <strong>de</strong>ber <strong>de</strong> resguardar la<br />
integridad física, psicológica, espiritual, étnica y cultural <strong>de</strong> sus hijos contra las amenazas <strong><strong>de</strong>l</strong> ambiente<br />
natural así como <strong>de</strong> otras personas, grupos e instituciones. De igual manera <strong>de</strong>be orientar, dirigir y<br />
promover todos los aspectos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> niño o <strong><strong>de</strong>l</strong> adolescente, incluyendo los aspectos<br />
cognoscitivos, sociales, físicos, emocionales, morales, sexuales, espirituales, culturales y educativos. Por<br />
último ambos padres fungirán como apoyo, <strong>de</strong>fendiendo y apoyando a sus hijos y al actuar como<br />
coordinadores y vínculos con los expertos, los individuos, los grupos y las instituciones que les ayu<strong>de</strong>n en<br />
la crianza.<br />
Como ya se ha visto la influencia <strong><strong>de</strong>l</strong> hogar, es <strong>de</strong>cir <strong>de</strong> la familia, es fundamental en el <strong>de</strong>sarrollo social<br />
<strong>de</strong> los hijos, pues <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ella los niños realizan sus primeras experiencias socializadoras, ya que su<br />
influencia se siente durante mayor tiempo que cualquier otro factor, esto <strong>de</strong>bido a que los padres <strong>de</strong><br />
familia controlan las fuentes más significativas <strong>de</strong> premio o castigo, utilizan su influencia para crear<br />
actitu<strong>de</strong>s y valores correctos en sus hijos. Más aun la fuente primaria y confiable acerca <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo. La<br />
información que transmiten en forma <strong><strong>de</strong>l</strong>iberada e involuntaria contribuye consi<strong>de</strong>rablemente a moldar<br />
las actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los hijos. El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los papeles sexuales es <strong>de</strong> gran importancia para la<br />
socialización <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre, el hecho <strong><strong>de</strong>l</strong> niño no es sólo es un hecho biológico, también un hecho social y<br />
por en<strong>de</strong> la presencia <strong><strong>de</strong>l</strong> varón lograría vivificar lo que hasta ahora había sido i<strong>de</strong>alizado, la<br />
masculinidad. El padre entonces coadyuvaría junto con la madre en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los límites que son<br />
las reglas que <strong>de</strong>finen a sus miembros, y que divi<strong>de</strong>n sus funciones, <strong>de</strong>rechos y obligaciones para un buen<br />
funcionamiento <strong>de</strong> la familia. Lo prece<strong>de</strong>nte es la razón con mayor valor para tomar en cuenta no sólo la<br />
crianza <strong>de</strong> la madre sino también la <strong>de</strong> la figura paterna, pues si en verdad se requiere un cambio, este no<br />
se va a dar si ambas parte no contribuyen a generar relaciones equitativas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la familia.<br />
Por lo tanto, la ayuda que se le pueda brindar a los varones en su papel <strong>de</strong> padres es <strong>de</strong> vital importancia,<br />
esta <strong>de</strong>bería ser brindada por las instituciones sociales y públicas <strong>de</strong>bido a lo que menciona Hernán<strong>de</strong>z<br />
(2000) que ser padres es una tarea, una responsabilidad y una misión para la que nadie nace preparado y<br />
alu<strong>de</strong> también a que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros años <strong>de</strong> los hijos los padres los van preparando para que su
~ 39 ~<br />
mente y cuerpo vayan madurando, relacionándolos con el mundo que los ro<strong>de</strong>a, guiándolos,<br />
enseñándolos a vivir. Todo en pro <strong>de</strong> su bienestar, pensando en que ellos son el futuro y que en gran<br />
parte <strong>de</strong> los padres <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá su <strong>de</strong>sarrollo integral. Forjando un futuro con mayor igualdad y equidad,<br />
pues si se cambian en alguna medida las actitu<strong>de</strong>s respecto a los roles, ambos roles serán beneficiados y<br />
vivirán en una mejor sociedad y aunque ello pareciera la búsqueda <strong>de</strong> un cambio total en la asunción <strong>de</strong><br />
roles, lo cual se presenta como imposible o muy difícil <strong>de</strong> realizar, no es lo que se preten<strong>de</strong> transmitir,<br />
más bien luchar por lograr que en la familia el hombre se a<strong>de</strong>ntre cada vez más en la vida familiar, lo que<br />
traerá efectos positivos tanto a la visión que se tienen <strong>de</strong> los estereotipos sociales, esto a causa <strong>de</strong> que un<br />
pequeño cambio por parte <strong>de</strong> los padres pue<strong>de</strong> llevar a otro <strong>de</strong> mayor magnitud en los niños y niñas a<br />
los que críen.<br />
Bibliografía<br />
Ackerman, N. (1998). La familia con hijos adolescentes. <strong>Nueva</strong> York: Editorial el ciclo vital <strong>de</strong> la familia.<br />
Estrada, I. (1990). El ciclo vital <strong>de</strong> la familia. México: Editorial Posada.<br />
Figueroa, J. G. (1998). La presencia <strong>de</strong> los varones en los procesos reproductivos: algunas reflexiones.<br />
México: El Colegio <strong>de</strong> México.<br />
Fuller, N. (2000). Paternida<strong>de</strong>s en América Latina. Lima, Perú: Pontificia <strong>Universidad</strong> Católica <strong><strong>de</strong>l</strong> Perú.<br />
Harris, J. (1998). El mito <strong>de</strong> la educación. Barcelona: Grijalbo.<br />
Hernán<strong>de</strong>z, B. (2000). Padres <strong>de</strong> éxito. México: Ibalpe editores.<br />
Instituto Mexicano <strong>de</strong> la Juventud (2004). Hablemos <strong>de</strong> masculinida<strong>de</strong>s. Consultado el 15 <strong>de</strong> Enero <strong>de</strong><br />
2008 <strong>de</strong> http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Hablemos_<strong>de</strong>_masculinida<strong>de</strong>s<br />
De Keijzer, B. (1999). Los <strong>de</strong>rechos sexuales y reproductivos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la dimensión <strong>de</strong> la masculinidad.<br />
México: Colmex/Somete.<br />
Lerner, R. (1993). La familia una aventura. Descargado <strong>de</strong> http:<br />
www.papel<strong><strong>de</strong>l</strong>ospadres<strong>de</strong>sociales.uson.mx/revista/crianzahtm.<br />
Lozowick, L. (2000). Paternidad Consciente. Uruguay: Ed. Hara Press.<br />
Olavaria, J. (2001). ¿Hombres a la <strong>de</strong>riva? Po<strong>de</strong>r, Trabajo y Sexo. Chile: Flacso.<br />
Pick, S., Givaudan, M. y Martínez A. (1995). Aprendiendo a ser papá y mamá <strong>de</strong> niños <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
nacimiento hasta los doce años. México: Grupo Editorial Planeta.<br />
Ramírez, J.C.(2005). Ma<strong>de</strong>jas entreveradas: violencia, masculinidad y po<strong>de</strong>r : varones que ejercen<br />
violencia contra sus parejas: México: Plaza y Valdés.<br />
Ríos González, J. A. (1984). Orientación y terapia familiar. Madrid: Instituto Ciencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Hombre.<br />
Rodrigo, M.J y Palacios, J. (coord.). (2001): Familia y Desarrollo Humano: España: <strong>Nueva</strong> Alianza.<br />
Satir, V. (2002). <strong>Nueva</strong>s relaciones humanas en el núcleo familiar. Colombia: Pax México<br />
Yablonsky (1993). Padre e hijo: México: Manual Mo<strong>de</strong>rno.
~ 40 ~<br />
PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA<br />
Angélica Huerta Agustín<br />
Claudia Sánchez Cal<strong>de</strong>rón<br />
Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las filas <strong>de</strong> los<br />
hombres que apuestan a cambios trascen<strong>de</strong>ntales.<br />
Mahatma Gandhi<br />
RESUMEN<br />
Los aspectos que obstaculizan la enseñanza <strong>de</strong> la<br />
psicología van más allá <strong>de</strong> las modificaciones<br />
curriculares, abarcan aspectos sociales, políticos e<br />
históricos; lo cual, recae directamente en los<br />
encargados <strong>de</strong> transmitir el conocimiento y la<br />
manera en que lo realizan; así como a los que<br />
afectan directamente que son los alumnos;<br />
concluyendo <strong>de</strong> esta manera que en la medida en<br />
que se conozca, interprete y hagan suyas las nuevas<br />
propuestas curriculares <strong>de</strong> competencia y<br />
flexibilidad, así como el nuevo rol docente y dicente,<br />
se mejorara la formación <strong><strong>de</strong>l</strong> psicólogo.<br />
Palabras clave: enseñanza, aspectos sociales,<br />
políticos e históricos, competencias, flexibilidad.<br />
ABSTRACT<br />
The aspects that hin<strong>de</strong>r the teaching of psychology<br />
go beyond the curriculum changes, aspects social,<br />
political and historical; which, lies squarely in charge<br />
of transferring knowledge and the way they<br />
performed, as well as those who which are directly<br />
affecting stu<strong>de</strong>nts; thus concluding that insofar as is<br />
known, interpret and make new proposals endorsed<br />
the curriculum of competition and flexibility, as well<br />
as the new function teaching and stu<strong>de</strong>nt, improved<br />
training of psychologist.<br />
Key words: teaching aspects social, political and<br />
historical competition and flexibility<br />
Recientemente, en México y en todo el mundo, se viven cambios vertiginosos en el sistema político,<br />
social y económico, así como en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la ciencia y tecnología; lo cual se ve reflejado en nuevas<br />
<strong>de</strong>mandas a los profesionales egresados <strong>de</strong> la educación superior, dicha situación implica la realización<br />
<strong>de</strong> cambios en las políticas educativas, con el fin <strong>de</strong> que se impulse el <strong>de</strong>sarrollo e implantación <strong>de</strong><br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os educativos innovadores que puedan asegurar mayor vinculación entre la formación <strong>de</strong><br />
profesionales, las necesida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>mandas <strong><strong>de</strong>l</strong> contexto social; generando conocimiento o bien<br />
a<strong>de</strong>cuándolo a una situación <strong>de</strong>terminada, es <strong>de</strong>cir propiciar una formación integral, pertinente y <strong>de</strong><br />
calidad <strong><strong>de</strong>l</strong> alumnado.<br />
Ahora bien, retomando que la sociedad es cambiante y en consecuencia las condiciones sociales también<br />
lo son, se requiere que las instituciones encargadas <strong>de</strong> la educación formal se ajusten a dichas<br />
modificaciones y a las necesida<strong>de</strong>s específicas <strong>de</strong>mandadas por ella.
~ 41 ~<br />
Inmersa en tal situación, la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México [UAEM] como entidad<br />
educativa <strong>de</strong>be enfrentar ese reto diariamente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sus faculta<strong>de</strong>s y unida<strong>de</strong>s académicas; en las que<br />
recae principalmente dicha responsabilidad. Es por ello que en su legislación, se específica que su objeto<br />
es “generar, estudiar, preservar, transmitir y exten<strong>de</strong>r el conocimiento universal y estar al servicio <strong>de</strong> la<br />
sociedad, a fin <strong>de</strong> contribuir a nuevas y mejores formas <strong>de</strong> existencia y convivencia humana, para<br />
promover una conciencia universal, humanista, libre, <strong>de</strong>mocrática y humanista” (UAEM, 2006, p. 3) ; lo<br />
anterior, contando con una comunidad universitaria integrada por alumnos, personal académico y<br />
personal administrativo, que aporten y <strong>de</strong>sarrollen sus capacida<strong>de</strong>s intelectuales, operativas y manuales,<br />
para el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> objeto y fines <strong>de</strong> la universidad (UAEM, 2006, p. 9).<br />
Dichos objetivos se encuentran vinculados entre sí y para su logro es indispensable el buen ejercicio <strong>de</strong> la<br />
función docente. Siendo congruentes con los fines <strong>de</strong> la UAEM (2006, p. 2), los cuales son “impartir<br />
educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica;<br />
difundir y exten<strong>de</strong>r los avances <strong><strong>de</strong>l</strong> humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones<br />
<strong>de</strong> la cultura”, prioritariamente en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México, que le permitan contribuir al bienestar <strong>de</strong> la<br />
sociedad.<br />
Es bajo este marco que la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta [FaCiCo] con un currículum 2000, inició<br />
un proceso <strong>de</strong> transición al cambio curricular, realizando actualizaciones al dicho currículo por medio <strong>de</strong><br />
un a<strong>de</strong>ndum, surgiendo así el currículum 2003, mejor conocido como F1; éste último esta basado en un<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o curricular flexible basado en competencias.<br />
<strong>No</strong> obstante, pese a todo el esfuerzo realizado para poseer un currículo que responda a las exigencias<br />
mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong> la sociedad, se manifiestan diversas dificulta<strong>de</strong>s. Puesto que, uno <strong>de</strong> los problemas más<br />
usuales, y sin embargo poco estudiado en la formación <strong><strong>de</strong>l</strong> profesional en psicología, radica en la<br />
i<strong>de</strong>ntificación, establecimiento y evaluación <strong>de</strong> aquellas habilida<strong>de</strong>s y competencias pertinentes en la<br />
formación <strong>de</strong> los estudiantes, así como <strong>de</strong> la planeación y el diseño <strong>de</strong> métodos docentes requeridos para<br />
ello (Santoyo, 2005, p. 15).<br />
Añadiendo, que las personas encargadas <strong>de</strong> llevar a cabo la enseñanza carecen <strong>de</strong> herramientas<br />
necesarias para ejecutar dicha actividad, su perfil docente correspon<strong>de</strong> a los currícula anteriores, y en<br />
consecuencia su manera <strong>de</strong> enseñar se encuentra en la misma situación.<br />
En general, existe un uso abrumador <strong>de</strong> experiencias didácticas centradas en métodos <strong>de</strong> transmisión <strong>de</strong><br />
información (por ejemplo, exposición, <strong>de</strong>mostración, medios audiovisuales, etc.) y, en el “mejor <strong>de</strong> los<br />
casos”, <strong>de</strong> exposiciones <strong>de</strong> los estudiantes y <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> rutinas en las situaciones “prácticas”, en<br />
los cuales el papel que los alumnos juegan es <strong>de</strong> meros receptores <strong>de</strong> información, o el <strong>de</strong> seguidores <strong>de</strong><br />
“”recetas <strong>de</strong> cocina” sin el contexto (conceptual y social) suficiente, ni el cuestionamiento necesario para<br />
la formulación <strong>de</strong> problemas que <strong>de</strong>ba hacérseles reflexionar para planear su eventual solución (Santoyo,<br />
2005, p.16).<br />
Así mismo, los métodos <strong>de</strong> evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> aprendizaje, se centran en las pruebas escritas, siendo que este<br />
término <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema basado en competencias según Castañeda (1998) referida por FaCiCo (2000,
~ 42 ~<br />
p. 123) se refiere a diseñar el objeto a evaluar a partir <strong>de</strong> la observación, medición, capaz <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar y<br />
representar <strong>de</strong> manera estructurada la base <strong>de</strong> conocimientos y las habilida<strong>de</strong>s que hipotéticamente<br />
subyacen a la ejecución y las características propias <strong>de</strong> las tareas y <strong>de</strong> los reactivos que hipotéticamente<br />
<strong>de</strong>ben interactuar con esos conocimientos y habilida<strong>de</strong>s, por lo tanto existen <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong> los<br />
diversas instrumentos para realizarla.<br />
Es por ello, que el presente ensayo se propone i<strong>de</strong>ntificar los aspectos que pue<strong>de</strong>n ser obstáculos para la<br />
enseñanza <strong>de</strong> la psicología, bajo el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o curricular flexible basado en competencias. En este sentido,<br />
se preten<strong>de</strong> contribuir a <strong>de</strong>tectar las dificulta<strong>de</strong>s en la enseñanza <strong>de</strong> la psicología; lo cual supone partir <strong>de</strong><br />
las dificulta<strong>de</strong>s anteriores, contrastarlas con las presentes, para formar una concepción más completa <strong>de</strong><br />
ellas.<br />
LA ENSEÑANZA HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA<br />
En necesario comenzar, realizando la siguiente cuestión, ¿cómo se ha enseñado la psicología bajo<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os curriculares anteriores?; ya que la enseñanza es un aspecto complejo <strong>de</strong>ntro la educación; pues,<br />
implica varios aspectos intrínsecos y extrínsecos <strong><strong>de</strong>l</strong> agente que transmite el conocimiento. Tal y como lo<br />
menciona Jacques Delors (1997) citado por Varela y otros (2004, p.1) “es un arte, cuya calidad está<br />
íntimamente relacionada con la calidad <strong><strong>de</strong>l</strong> profesorado, a quienes por lo tanto, se <strong>de</strong>be exigir<br />
competencia, profesionalismo y <strong>de</strong>dicación, teniendo como propósito que el individuo <strong>de</strong>scubra y<br />
enriquezca su potencial creativo”.<br />
Lo anterior, a lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong> tiempo se ha manifestado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la psicología a nivel nacional y estatal.<br />
Dentro <strong>de</strong> la disciplina constantemente se realizan modificaciones y esfuerzos para enfrentar y solucionar<br />
los diversos obstáculos.<br />
Pues, si se consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus inicios en México, la psicología se remonta a la época don<strong>de</strong> existía una<br />
caracterización <strong>de</strong> ésta por lo mágico y el ejercicio <strong>de</strong> la medicina (FaCiCo, 2000, p. 7); posteriormente,<br />
la influenciada por la religión cristiana y la cultura española. Es hasta este momento don<strong>de</strong> el<br />
conocimiento lo poseía una sola persona, es <strong>de</strong>cir las <strong>de</strong>más fungían como receptoras.<br />
Es durante el siglo XVII se vislumbraba una psicología que intentaba concebir el universo con bases más<br />
objetivas; pasando por 1980, cuando esta disciplina es separada y colocada en la pirámi<strong>de</strong> <strong>de</strong> las ciencias,<br />
entre la sociología y la historia; llegando a la posibilidad <strong>de</strong> una psicología científica, <strong>de</strong>dicada a estudiar<br />
por medio <strong>de</strong> la observación y <strong>de</strong> la experiencia las reacciones <strong>de</strong> organismos complejos ante las<br />
diferentes condiciones <strong><strong>de</strong>l</strong> medio que nos ro<strong>de</strong>a (FaCiCo, 2000, pp. 7-8). En se entonces el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o que<br />
mejor respondía a tales exigencias es el <strong>de</strong>nominado conductual, ya que se dan los medios para llegar al<br />
comportamiento esperado y verificar su obtención, pero el docente sigue poseyendo el conocimiento.<br />
Como se muestra, cada vez esta disciplina atraía más y más la atención, ya que proponía explorar un<br />
dominio que revelaba ser amplio y complejo; en efecto, se trataba <strong>de</strong> tomar como objeto <strong>de</strong> estudio tanto<br />
al animal como al hombre, se consi<strong>de</strong>raba <strong>de</strong> éste tanto en sus características generales como en las<br />
diferencias que distingue a los individuos, <strong>de</strong> estudiar al enfermo y al hombre normal, al niño y al adulto<br />
y al hombre aislado y también incluido en los múltiples grupos sociales <strong>de</strong> los que forma parte.
~ 43 ~<br />
De lo anterior, proviene una dificultad inicial, pues como los temas eran tan variados y diversos, esto<br />
<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>no la diversificación <strong>de</strong> los métodos, y actualmente es legítimo distinguir diversos dominios<br />
como la psicología experimental, animal, diferencial, patológica, genética y social.<br />
Ya que, conforme avanzaban los años, se encontraban problemas al mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o conductual, puesto que no<br />
tiene manera <strong>de</strong> garantizar que el comportamiento externo corresponda con el mental. Surgiendo así la<br />
i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que en los tiempos actuales, se opta porque el estudiante no solo sea receptor, sino que busque<br />
cada vez más y sea capaz <strong>de</strong> generar su propio conocimiento, como lo plantea el constructivismo, al<br />
concebir a la enseñanza como la organización <strong>de</strong> métodos <strong>de</strong> apoyo que permitan a los alumnos<br />
construir su propio saber, siendo una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que<br />
investiga reflexionando sobre su práctica; para el constructivismo apren<strong>de</strong>r es arriesgarse a errar (ir <strong>de</strong> un<br />
lado a otro), muchos <strong>de</strong> los errores cometidos en situaciones didácticas <strong>de</strong>ben consi<strong>de</strong>rarse como<br />
momentos creativos (wikipedia.org, 2007).<br />
Es importante mencionar que la diferencia entre este último mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o y los anteriores, radica en la forma<br />
en la que se percibe al error como un indicador y analizador <strong>de</strong> los procesos intelectuales<br />
En relación a lo prece<strong>de</strong>nte, se menciona que los cambios <strong>de</strong>vienen, <strong>de</strong> las diferentes concepciones que<br />
ha tenido la psicología conforme transcurrió el tiempo; simultáneamente a ello, la enseñanza <strong>de</strong> la<br />
psicología también cambiaba pues los mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> enseñanza que se empleaban tenían que respon<strong>de</strong>r a<br />
las exigencias <strong>de</strong> cada época. De esta manera, se entien<strong>de</strong> por mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> enseñanza a una actividad<br />
generalizada para todos los días, que esta articulada y se fundamentan en teorizaciones que permiten a<br />
los profesores, ejercer su profesión (wikipedia.org, 2007).<br />
Es así como al inicio se empleaba el Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> transmisión ó perspectiva tradicional, que concibe la<br />
enseñanza como una actividad artesanal y al profesor/a como un artesano, don<strong>de</strong> su función es explicar<br />
claramente y exponer <strong>de</strong> manera progresiva; si aparecen errores es culpa <strong><strong>de</strong>l</strong> alumno por no adoptar la<br />
actitud esperada; a<strong>de</strong>más el alumno es visto como una página en blanco, un vaso vacío o una alcancía<br />
que hay que llenar. En general se ve al alumno como un individuo pasivo (wikipedia.org, 2007).<br />
Posteriormente con el auge <strong><strong>de</strong>l</strong> conductismo y las ciencias exactas se optó por un nuevo mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o que<br />
fuera lo más objetivo posible; no obstante, en la actualidad la razón y los procesos cognitivos son<br />
fundamentales para po<strong>de</strong>r construir conocimiento, adaptándose y respondiendo a las <strong>de</strong>mandas sociales<br />
recientes, en cuanto a la formación se refiere.<br />
Cabe mencionar, que lo común en todos los mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> enseñanza, es que enfatizan en el rol <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
alumno, sin embargo <strong>de</strong> una u otra manera el docente sigue siendo el poseedor <strong>de</strong> los saberes tanto<br />
teóricos como prácticos. Es así como la <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> Sonora (2001, p. 1) enuncia que recientemente<br />
se sigue utilizando el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o tradicional con una combinación <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> los conocimientos<br />
teóricos, siendo la postura docente- alumno = transmisor-receptor.<br />
Como respuestas a ese contexto, la FaCiCo ha ido modificando sus programas y planes <strong>de</strong> estudio, ya<br />
que cuando inicio en la década <strong>de</strong> los sesenta asumió como suyo el plan <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong><br />
<strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong> México [UNAM] (FaCiCo, 2000, pp. 9-11), el cuál tenía una estructura rígida y <strong>de</strong>
~ 44 ~<br />
seriación <strong>de</strong> materias, con una formación general, es <strong>de</strong>cir, se imita sin consi<strong>de</strong>rar las características <strong>de</strong> la<br />
población mexiquense.<br />
Al incrementar la sociedad estudiantil y las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la misma disciplina en 1977 se da el primer<br />
cambio, pues se orienta la formación <strong>de</strong> profesionales <strong>de</strong> la psicología al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la investigación<br />
psicológica y la solución <strong>de</strong> problemas inherentes a las áreas <strong>de</strong> aplicación clínica, educativa, social e<br />
industrial, en los rubros <strong>de</strong> prevención, diagnóstico e intervención (FaCiCo, 2000, pp. 9-10). Ya se<br />
a<strong>de</strong>cua a la población estudiantil <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México.<br />
Un segundo cambio se da cuando actualizan el plan <strong>de</strong> estudios en 1980, por medio <strong>de</strong> algunos ajustes<br />
que preten<strong>de</strong>n dar énfasis durante los últimos tres semestres <strong>de</strong> la carrera a un entrenamiento práctico en<br />
las diferentes áreas <strong><strong>de</strong>l</strong> plan <strong>de</strong> estudios, buscando una formación innovadora y productiva, don<strong>de</strong> las<br />
asignaturas generan experiencias educativas que facilitan la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong> investigación, las<br />
construcciones teóricas <strong>de</strong> mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os y <strong>de</strong>sarrollo metodológico entrelazados con la formación práctica<br />
para promover el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s (FaCiCo, 2000, p.10). Solo cambia la manera <strong>de</strong> enseñar,<br />
implementan algunos aspectos <strong><strong>de</strong>l</strong> conductismo, sin modificar el rol <strong><strong>de</strong>l</strong> docente ni <strong><strong>de</strong>l</strong> alumno, es <strong>de</strong>cir,<br />
se implementan técnicas.<br />
Entonces en 1992 se diseñó y se puso en marcha el nuevo plan <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> la licenciatura en<br />
psicología, con duración <strong>de</strong> cinco años; se incrementaron las opciones <strong>de</strong> posgrado, se crearon nuevas<br />
modalida<strong>de</strong>s para titularse, así como las salas <strong>de</strong> computo, (FaCiCo, 2000, p.11). Solo se incrementan lo<br />
estudios <strong>de</strong> posgrado e infraestructura, y aquí surge un cuestión ¿a mayor número <strong>de</strong> titulados mayor<br />
eficacia <strong>de</strong> los egresados y <strong>de</strong> su formación?<br />
Fue hasta el 2002, que se comenzaron los trabajos <strong>de</strong> reestructuración <strong><strong>de</strong>l</strong> currículum 2000, emergiendo<br />
así el currículo 2003, siendo una <strong>de</strong> las razones principales la rigi<strong>de</strong>z <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo, que ya no estaba<br />
siendo funcional, a<strong>de</strong>más que se requería <strong>de</strong> la inter, multi e intradisciplinariedad, así como la<br />
competitividad ante el mundo globalizador actual (FaCiCo 2003, p. 1). Es esa una <strong>de</strong> las razones por las<br />
que surge el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o curricular innovador, que es el <strong>de</strong>nominado flexible basado en competencias.<br />
Sin olvidar resaltar que muchas <strong>de</strong> las problemáticas para que se diera ese cambio fueron las marcadas<br />
por la <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> Sonora [UniSon], en aspectos trascen<strong>de</strong>ntales (UniSon 2001, pp. 1-2):<br />
1. Se enfatizan los repertorios teóricos y <strong>de</strong> información, pues aun cuando se programan en lo<br />
formal horas <strong>de</strong> práctica en diversas materias <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo, éstas cumplen en lo real sólo<br />
funciones nominativas, o en el mejor <strong>de</strong> los casos funciones complementarias o <strong>de</strong><br />
"<strong>de</strong>mostración" <strong>de</strong> la teoría.<br />
2. Libertad <strong>de</strong> cátedra mal entendida.<br />
3. Excesiva teorización, asimilación pasiva <strong>de</strong> información.<br />
4. Desarrollo <strong>de</strong> prácticas <strong>de</strong>ficientes y rutinarias, cuando llegan a efectuarse.<br />
5. Programación distinta <strong>de</strong> un mismo curso en dos o más grupos diferentes, como resultado <strong>de</strong> la<br />
contratación <strong>de</strong> dos o más maestros para impartir la misma asignatura.<br />
6. Proliferación y coexistencia <strong>de</strong> múltiples concepciones <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo, tantas como maestros hay<br />
en la planta docente, lo que se traduce en la presencia <strong>de</strong> una serie infinita <strong>de</strong> microcurrículos.<br />
7. Semestres con cargas académicas y <strong>de</strong> trabajo excesivas.
~ 45 ~<br />
8. Alumnos completamente <strong>de</strong>sorientados en relación con su preparación y a su ubicación en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo, por no existir un plan <strong>de</strong> estudios y una tradición académica claramente<br />
establecida.<br />
Ahora bien, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> ámbito local, se encontró (FaCiCo 2000, pp.16-22):<br />
1. Las dificulta<strong>de</strong>s para incorporarse al empleo son las siguientes: competencia profesional,<br />
<strong>de</strong>ficiencias en formación, crisis económica, requisito <strong><strong>de</strong>l</strong> título.<br />
2. <strong>Nueva</strong>s <strong>de</strong>mandas sociales que requieren <strong>de</strong> su ejercicio profesional son: psicología <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>porte,<br />
psicología jurídica, psicología criminal o penal, atención, prevención y orientación en cuestiones<br />
familiares (violencia intrafamiliar), asesoría en aspectos publicitarios y <strong>de</strong> seguridad social.<br />
3. Falta <strong>de</strong> práctica y por en<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s específicas, <strong>de</strong>ficiente formación en<br />
técnicas <strong>de</strong> atención, falta <strong>de</strong> estrategias <strong>de</strong> aprendizaje, <strong>de</strong>ficiente formación en psicometría<br />
(específicamente en innovación <strong>de</strong> tests psicológicos), <strong>de</strong>ficiente formación en cuanto al<br />
<strong>de</strong>sarrollo y manejo <strong>de</strong> programas.<br />
4. Carencia <strong>de</strong> información actualizada y bibliografía más reciente.<br />
Es <strong>de</strong>cir, se preten<strong>de</strong>n dar soluciones modificando los currícula, facilitando la obtención <strong><strong>de</strong>l</strong> título,<br />
aumentando las horas prácticas y disminuyendo las teóricas, ofertando asignaturas nuevas que son<br />
<strong>de</strong>mandadas por la sociedad actual; sin embargo, un aspecto que no se ha abarcado es el <strong>de</strong> la formación<br />
y la manera <strong>de</strong> enseñar y las personas encargadas <strong>de</strong> dicha actividad, es algo que no se ha consi<strong>de</strong>rado, y<br />
es fundamental, puesto que todo lo primeramente mencionado no se pue<strong>de</strong> realizar exitosamente sin la<br />
participación fundamental <strong>de</strong> los docentes.<br />
Aunado a lo anterior, existen las presiones políticas, es <strong>de</strong>cir don<strong>de</strong> esta inmiscuido el gobierno; ya que<br />
la exigencia <strong>de</strong> productividad y <strong>de</strong>sarrollo económico es lo que prevalece, lo cual lleva a la modifican las<br />
políticas educativas ante una sociedad cada vez más <strong>de</strong>mandante.<br />
La modificación a los currícula preten<strong>de</strong> dar respuesta a las <strong>de</strong>mandas socio-políticas y económicas<br />
mo<strong>de</strong>rnas emergentes. Esto se marca en los objetivos que tienen las instituciones encargadas <strong>de</strong> satisfacer<br />
las <strong>de</strong>mandas sociales.<br />
Comenzando por la UAEM, que es la encargada <strong>de</strong> formar profesionales que estén al servicio <strong>de</strong> la<br />
sociedad a fin <strong>de</strong> satisfacer sus necesida<strong>de</strong>s. Lo anterior, lo realiza impartiendo educación superior;<br />
haciendo referencia a ella, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan Rector <strong>de</strong> Desarrollo Institucional 2005-2009, se menciona<br />
que es fundamental impulsar las transformaciones que el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> país exige, se propone formar<br />
hombres y mujeres que, a partir <strong>de</strong> la comprensión <strong>de</strong> los problemas, sean capaces <strong>de</strong> formular<br />
soluciones que contribuyan al progreso <strong><strong>de</strong>l</strong> país y fortalezcan la soberanía nacional, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estar<br />
preparados para <strong>de</strong>senvolverse en un entorno cambiante, ser aptos para participar en todos los aspectos<br />
<strong>de</strong> la vida y poseer una formación sólida en los códigos éticos <strong>de</strong> su profesión (UAEM, 2005).<br />
En correspon<strong>de</strong>ncia, el gobierno fe<strong>de</strong>ral mexicano preten<strong>de</strong> que las instituciones <strong>de</strong> educación superior<br />
funcionen con mayor equidad en la formación <strong>de</strong> ciudadanos, profesionales creativos y científicos comprometidos<br />
con su país y <strong>de</strong> competencia internacional. También buscará que la IES consoli<strong>de</strong>n grupos<br />
<strong>de</strong> investigación capaces <strong>de</strong> generar conocimientos <strong>de</strong> vanguardia que sean útiles para generar <strong>de</strong>sarrollo
~ 46 ~<br />
económico con justicia y equidad (Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo 2006-2012). El propósito es convertir a la<br />
educación superior en un verda<strong>de</strong>ro motor para alcanzar mejores niveles <strong>de</strong> vida, con capacidad para<br />
transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento.<br />
Así mismo, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México 2005-2011, en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o<br />
educativo con participación social, se establece convenir con instituciones <strong>de</strong> educación superior,<br />
estatales y nacionales, programas <strong>de</strong> formación y actualización <strong>de</strong> los docentes en el uso <strong>de</strong> tecnologías<br />
<strong>de</strong> información y comunicación; calidad en la educación y la docencia, impulsar una educación integral a<br />
través <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las competencias y habilida<strong>de</strong>s intelectuales, sustentada en valores, contar con<br />
planes y programas <strong>de</strong> estudio que aseguren la relevancia y la pertinencia <strong><strong>de</strong>l</strong> aprendizaje, la vigencia <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
conocimiento y la congruencia con el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o pedagógico,, fomentar el <strong>de</strong>sarrollo profesional <strong>de</strong> los<br />
docentes; cobertura educativa, abarcando el diseño <strong>de</strong> una oferta educativa en función <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la entidad y <strong>de</strong> las nuevas exigencias <strong><strong>de</strong>l</strong> cambio tecnológico y la economía global, fortalecer las áreas<br />
<strong>de</strong> investigación básica, humanística, educativa y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo tecnológico en las instituciones orientadas<br />
al quehacer científico y a la educación superior, para que contribuyan a la solución <strong>de</strong> los problemas<br />
regionales y <strong>de</strong>sarrollen activida<strong>de</strong>s que impulsen la actividad social, productiva y económica <strong>de</strong> la<br />
entidad.<br />
En este marco, el Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta 2006-2010 acor<strong>de</strong> con el<br />
Plan Rector <strong>de</strong> Desarrollo Institucional 2005-2009, preten<strong>de</strong> lograr los objetivos <strong>de</strong> ofrecer formación <strong>de</strong><br />
calidad en la licenciatura y posgrados en ciencias <strong>de</strong> la conducta; fortalecer la investigación a través <strong>de</strong> los<br />
cuerpos académicos para contribuir a resolver problemas en distintos sectores <strong>de</strong> la sociedad y el<br />
conocimiento; difundir la cultura en todas sus manifestaciones; incrementar la vinculación y extensión <strong>de</strong><br />
los servicios en materia <strong>de</strong> psicología, trabajo social y educación; ser un organismo académico con una<br />
administración transparente, eficiente y acor<strong>de</strong> con su misión y visión (FaCiCo, 2006, pp. 12 y 13).<br />
Esto es, el gobierno fe<strong>de</strong>ral y estatal coinci<strong>de</strong>n en realizar acciones en el fortalecimiento y a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong><br />
los programas <strong>de</strong> estudio bajo un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o pedagógico que responda a las <strong>de</strong>mandas actuales, ampliar la<br />
cobertura <strong>de</strong> la educación superior y realizar convenios con otras instituciones, así como con el sector<br />
productivo; sumando, la capacitación <strong>de</strong> los docentes, para cubrir el perfil y mejorar su <strong>de</strong>sempeño<br />
académico.<br />
En lo que respecta a la UAEM y a la FaCiCo, concuerdan en elevar la calidad <strong>de</strong> los programas y planes<br />
<strong>de</strong> estudio, impulsar la investigación y la cultura, por medio <strong>de</strong> los vínculos con la sociedad.<br />
En general, las cuatro instituciones enfatizan en modificar los programas y planes <strong>de</strong> estudio bajo un<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> competencias, tener personal capacitado (docentes), realizar convenios con la sociedad y<br />
sector productivo (público y privado) en lo que atañe a la investigación y la práctica <strong>de</strong> conocimientos<br />
adquiridos, cabe <strong>de</strong>stacar que en relación a la investigación el gobierno estatal enfatiza en la creación <strong>de</strong><br />
nuevos campos <strong>de</strong> conocimiento y la oferta educativa <strong>de</strong> acuerdo con las <strong>de</strong>mandas sociales y<br />
económicas <strong><strong>de</strong>l</strong> estado. Esto es otro motivo más por el cual implantar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la educación superior, el<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o flexible basado en competencias.
~ 47 ~<br />
MODELO FLEXIBLE BASADO EN COMPETENCIAS<br />
Este mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o se basa en la teoría cognitiva, es por lo cual que se menciona que la psicología cognitiva es<br />
<strong>de</strong>finida como el estudio <strong>de</strong> los procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y<br />
utiliza la información <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo que el sujeto obtiene en su interpretación (Neiser; citado en<br />
Galagovsky, 2004, p. 231).<br />
El eje principal <strong>de</strong> la educación por competencias es el <strong>de</strong>sempeño entendido como "la expresión<br />
concreta <strong>de</strong> los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el<br />
énfasis en el uso o manejo que el sujeto <strong>de</strong>be hacer <strong>de</strong> lo que sabe, no <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento aislado, en<br />
condiciones en las que el <strong>de</strong>sempeño sea relevante" (Malpica, 1996; citado en Huerta, Pérez y<br />
Castellanos 2001, p. 2). Des<strong>de</strong> esta perspectiva, lo importante no es la posesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados<br />
conocimientos, sino el uso que se haga <strong>de</strong> ellos; un rasgo esencial <strong>de</strong> las competencias es la relación entre<br />
teoría y práctica.<br />
De este modo, un currículum por competencias profesionales integradas que articula conocimientos<br />
globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, se propone reconocer las necesida<strong>de</strong>s y<br />
problemas <strong>de</strong> la realidad. Tales necesida<strong>de</strong>s y problemas se <strong>de</strong>finen mediante el diagnóstico <strong>de</strong> las<br />
experiencias <strong>de</strong> la realidad social, <strong>de</strong> la práctica <strong>de</strong> las profesiones, <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la disciplina y <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
mercado laboral. Esta combinación <strong>de</strong> elementos permiten i<strong>de</strong>ntificar las necesida<strong>de</strong>s hacia las cuales se<br />
orientará la formación profesional, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>rá también la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las<br />
competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el establecimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> perfil <strong>de</strong><br />
egreso <strong><strong>de</strong>l</strong> futuro profesional.<br />
Las competencias se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>sglosar en unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> competencia, <strong>de</strong>finidas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la integración<br />
<strong>de</strong> saberes teóricos y prácticos que <strong>de</strong>scriben acciones específicas a alcanzar, las cuales <strong>de</strong>ben ser<br />
i<strong>de</strong>ntificables en su ejecución. Las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> competencia tienen un significado global y se les pue<strong>de</strong><br />
percibir en los resultados o productos esperados, lo que hace que su estructuración sea similar a lo que<br />
comúnmente se conoce como objetivos; sin embargo, no hacen referencia solamente a las acciones y a<br />
las condiciones <strong>de</strong> ejecución, sino que su diseño también incluye criterios y evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> conocimiento y<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño. La agrupación <strong>de</strong> diferentes unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> competencia en grupos con clara configuración<br />
curricular da cuerpo a las mismas competencias profesionales.<br />
Una vez establecidos los niveles <strong>de</strong> competencia, las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aprendizaje (asignaturas) se articulan en<br />
relación con la problemática i<strong>de</strong>ntificada a través <strong>de</strong> las competencias genéricas o específicas y a partir <strong>de</strong><br />
las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> competencia en las que se <strong>de</strong>sagregan.<br />
En relación a lo anterior, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la FaCiCo se consi<strong>de</strong>ra que el Currículo 2003 es flexible, puesto que<br />
da al estudiante la posibilidad <strong>de</strong> elegir entre distintas formas <strong>de</strong> estructuración curricular, para construir<br />
un perfil profesional individual; hacer su carrera en el tiempo que le convenga, dando a los contenidos la<br />
secuencia pertinente y; acreditar cursos tomados en otros espacios universitarios u otras organizaciones<br />
regionales e internacionales, <strong>de</strong> manera presencial o virtual; tiene objetivos curriculares como aplicar los<br />
conocimientos <strong>de</strong> las teorías, metodologías y fenómenos psicológicos que permitan compren<strong>de</strong>r y<br />
explicar el comportamiento humano; pero sobre todo para respon<strong>de</strong>r a las exigencias laborales, y<br />
disminuir el tiempo <strong>de</strong> termino <strong>de</strong> la profesión.
~ 48 ~<br />
Se basa en competencias, ya que se espera que durante y al finalizar la licenciatura los estudiantes<br />
adquieran y <strong>de</strong>sarrollen <strong>de</strong>terminas competencias, concibiendo a esta como concibiendo como un<br />
complejo estructurado <strong>de</strong> atributos requeridos para el <strong>de</strong>sempeño inteligente en situaciones específicas,<br />
lo que permite incorporar aspectos éticos y valores como elementos en el <strong>de</strong>sempeño competente, la<br />
necesidad <strong><strong>de</strong>l</strong> pensamiento crítico y analítico, <strong>de</strong> práctica reflexiva, la importancia <strong><strong>de</strong>l</strong> contexto y el hecho<br />
<strong>de</strong> que pue<strong>de</strong> haber más <strong>de</strong> un camino para practicar competentemente (FaCiCo, 2000); estando<br />
conformado por la competencia conceptual, metodológica, técnica, contextual, integrativa, adaptativa y la<br />
ética (CENEVAL, 2003, pp. 34-36).<br />
Es <strong>de</strong>cir, los planes y programas <strong>de</strong> estudio, que se digan estar basados en competencias <strong>de</strong>ben <strong>de</strong><br />
contener las mencionadas anteriormente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong> los profesionales, en este caso en<br />
Psicología.<br />
Dentro <strong>de</strong> las a<strong>de</strong>cuaciones, la FaCiCo (2000, p. 35) plantea fomentar el autoaprendizaje, la creatividad e<br />
innovación en los estudiantes; instrumentar programas <strong>de</strong> apoyo para los alumnos que por diversas<br />
circunstancias tengan bajo rendimiento e iniciar con un trabajo que permita instrumentar un programa<br />
para el apoyo a alumnos <strong>de</strong>stacados. Por lo que la incorporación <strong>de</strong> sistemas tutoriales y elementos <strong>de</strong><br />
mayor atención personalizada a los alumnos exigirá llevar a cabo importantes modificaciones en la<br />
proporción <strong>de</strong> profesores <strong>de</strong> tiempo completo por alumno, cuya función sea únicamente apoyarlos por<br />
medio <strong>de</strong> asesoría, orientación y tutores.<br />
Para fortalecer la calidad <strong>de</strong> la formación que la Facultad ofrece a sus estudiantes, analizar y ajustar los<br />
criterios y políticas <strong>de</strong> revisión, elaboración y modificación <strong>de</strong> planes y programas <strong>de</strong> estudio, así como<br />
los correspondientes programas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo y actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> personal docente, <strong>de</strong> manera que en<br />
todos se incluyan los elementos necesarios para asegurar que los alumnos adquieran los hábitos,<br />
habilida<strong>de</strong>s, actitu<strong>de</strong>s y valores suficientes para su plena realización como profesionales.<br />
Sin embargo, aunque se posea un plan <strong>de</strong> estudios flexible basado en competencias, planes y programas<br />
acor<strong>de</strong>s a las <strong>de</strong>mandas actuales y un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> enseñanza a<strong>de</strong>cuado a éste; otros aspectos que se<br />
<strong>de</strong>berían y se tienen que cuidar es el perfil <strong><strong>de</strong>l</strong> docente, <strong><strong>de</strong>l</strong> dicente; así como las técnicas <strong>de</strong> enseñanza<br />
que se emplean; al igual que la congruencia entre la enseñanza y su evaluación.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que existe una diferencia entre método y técnica; la primera supone el camino que se <strong>de</strong>be<br />
seguir para alcanzar un fin; mientras que la segunda consiste en todas aquellas herramientas que se<br />
emplean para alcanzar esa meta. Es <strong>de</strong>cir, el método abarca a la técnica, pero una técnica no aborda un<br />
método.<br />
En relación a lo anterior, se encuentra la manera en que los profesores imparten las clases, pues sus<br />
técnicas en diversas ocasiones no son acor<strong>de</strong>s a los temas vistos en clase; ya que <strong>de</strong> manera intencional o<br />
no intencional no siguen un método para impartir sus clases; y si lo siguen aplican <strong>de</strong> manera errónea las<br />
técnicas, ya que emplean la misma en repetidas ocasiones.
~ 49 ~<br />
Ahora bien, el perfil <strong><strong>de</strong>l</strong> docente <strong>de</strong>be <strong>de</strong> ser conforme al enfoque constructivista, un apersona que posea<br />
conocimientos profundos sobre la materia que enseña, <strong>de</strong>sarrolle el trato humano entre sus alumnos,<br />
domine diversas estrategias que faciliten el aprendizaje, motive a investigar más allá <strong>de</strong> lo visto en clase,<br />
tener manejo pedagógico y didáctico, poseer diversas habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> enseñanza (asertivo, creativo,<br />
divergente, emplee los diversos tipos <strong>de</strong> comunicación, conducción y manejo <strong>de</strong> grupo, equilibrio<br />
personal), tener conocimiento personal y práctico sobre la enseñanza, actitu<strong>de</strong>s y valores positivos que<br />
fomenten el aprendizaje, etc.(Díaz y Hernán<strong>de</strong>z, 1999, p. 232).<br />
Sin embargo, los docentes <strong>de</strong> la FaCiCo no cuentan con este perfil, lo cual no quiere <strong>de</strong>cir<br />
necesariamente que ellos están mal, más bien requieren <strong>de</strong> una actualización y capacitación en la manera<br />
<strong>de</strong> impartir sus clases; ya que, como lo menciona la FaCiCo (2000, pp. 9-10) muchos <strong>de</strong> los alumnos que<br />
concluyeron la licenciatura durante el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> plan <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> 4 años (el original <strong>de</strong> 1976 y su<br />
actualización en 1980), en el que se logró un consi<strong>de</strong>rable incremento en la formación <strong>de</strong> profesionales;<br />
gran cantidad <strong>de</strong> egresados <strong>de</strong> este plan conforman el actual claustro docente.<br />
A lo anterior se agrega, que el perfil <strong><strong>de</strong>l</strong> estudiante tampoco correspon<strong>de</strong> al i<strong>de</strong>al pues muy pocos<br />
respon<strong>de</strong>n a las características que <strong>de</strong>biera tener un “dicente” como lo enuncian Díaz y Hernán<strong>de</strong>z<br />
(1999, p. 233), <strong>de</strong>be contar con autonomía moral e intelectual, conocer los objetivos que preten<strong>de</strong><br />
alcanzar, reflexión sobre sí mismo, interés por el estudio, tener hábitos <strong>de</strong> estudio y trabajo, buscador<br />
activo, aplicar el conocimiento, a apropiarse <strong>de</strong> saberes culturales, capacidad <strong>de</strong> asumir normas,<br />
cuestiona y es responsable <strong>de</strong> su aprendizaje, juicio <strong>de</strong> pertinencia, propositito, establece relaciones entre<br />
lo que sabe y lo que apren<strong>de</strong>, realiza operaciones superiores <strong><strong>de</strong>l</strong> pensamiento, es creativo y realiza su<br />
autoevaluación.<br />
El no cubrir el perfil, es el resultado <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema educativo que llevaron en años anteriores no<br />
correspondía al que en la actualidad están cursando, es <strong>de</strong>cir la educación a la cual estaban<br />
acostumbrados <strong>de</strong> pronto da un giro radical y esto implica que tanto ellos como los docentes se<br />
encuentren en un proceso <strong>de</strong> adaptación y a su vez <strong>de</strong> resistencia al cambio; pues todo cambio genera<br />
inseguridad e incertidumbre a lo que posiblemente pasará.<br />
CONCLUSIONES<br />
En general, existe un mal entendimiento acerca <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo por parte <strong>de</strong> los docentes.<br />
Durante la enseñanza <strong>de</strong> los contenidos, aun cuando se programan en lo formal horas <strong>de</strong> práctica en<br />
diversas materias <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo, éstas cumplen en lo real sólo funciones normativas, o en el mejor <strong>de</strong> los<br />
casos funciones complementarias o <strong>de</strong> "<strong>de</strong>mostración" <strong>de</strong> la teoría.<br />
Se favorece una concepción individual y fragmentaria <strong>de</strong> la educación, fundamentada en términos <strong>de</strong> la<br />
libertad <strong>de</strong> cátedra y el <strong>de</strong>recho a expresar las i<strong>de</strong>as, ya que aunque se establezcan criterios <strong>de</strong>finitorios<br />
precisos en el currículo en relación con los objetivos finales e intermedios <strong>de</strong> la enseñanza, no precisan<br />
cuáles son las situaciones en que <strong>de</strong>ben ser evaluados esos objetivos, cuáles las activida<strong>de</strong>s didácticas que<br />
se emplearían, y, finalmente, cuáles las estrategias <strong>de</strong> evaluación utilizables, que normen claramente las<br />
funciones educativas por <strong>de</strong>sarrollar.<br />
Repetición <strong>de</strong> información en los cursos optativos, seminario y taller correspondiente.
~ 50 ~<br />
Los alumnos no están preparados para asumir dicho mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o, pues existe una incongruencia entre los<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> enseñanza en que se basa la formación previa al a educación.<br />
La planta <strong>de</strong> docentes que impartirán las clases tienen que cambiar su estilo <strong>de</strong> enseñanza y eso provoca<br />
resistencias, ya que el perfil que ellos tienen es diferente al perfil que se requiere el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o flexible<br />
basado en competencias.<br />
La situación económica actual da lugar a los cambios estructurales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los currícula <strong>de</strong> las<br />
instituciones <strong>de</strong> nivel superior; están encaminados a la producción, competitividad y al <strong>de</strong>sarrollo<br />
económico. Dichos cambios conllevan efectos positivos y negativos a los encargados en impartir y recibir<br />
la educación.<br />
Las presiones políticas, sociales y económicas por las que el país y en especial el estado <strong>de</strong> México<br />
atraviesa; con el fin <strong>de</strong> crear gente competitiva, productiva y que brin<strong>de</strong> un mayor <strong>de</strong>sarrollo económico<br />
y político.<br />
El hecho <strong>de</strong> que el Currículo 2003 cumpla con los criterios <strong>de</strong> flexibilidad y <strong>de</strong> competencias en lo<br />
normativo, no significa que los alumnos que egresen tendrán una formación pertinente y eficaz capaz <strong>de</strong><br />
enfrentar cualquier situación que se les presente.<br />
Para po<strong>de</strong>r poseer y aplicar los currícula flexibles basados en competencias, se requiere <strong>de</strong> cambios<br />
estructurales, pero sobretodo modificaciones en las prácticas educativas, así como la participación<br />
conjunta <strong>de</strong> alumnos y docentes.<br />
Si se unificara el entendimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo 2003 <strong>de</strong> psicología, así como los conceptos que este<br />
involucra, las personas implicadas tomarían medidas correctivas para mejorar su funcionamiento, sin<br />
olvidar los factores internos <strong>de</strong> cada persona (resistencias), y con ello se mejoraría la enseñanza <strong>de</strong> los<br />
conocimientos en psicología<br />
Lo anterior, será posible en la medida en que conozcan, interpreten y hagan suyas las nuevas propuestas<br />
curriculares enmarcadas en el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> las competencias profesionales integrales, el cual tiene su<br />
origen en la teoría cognitiva, la cual supone que las personas poseen capacida<strong>de</strong>s y habilida<strong>de</strong>s únicas <strong>de</strong><br />
la especie humana, es <strong>de</strong>cir, los procesos cognitivos como la percepción, memoria, raciocinio; más que<br />
una carencia <strong>de</strong> conocimiento acerca <strong><strong>de</strong>l</strong> currículo 2003, existe una mal interpretación <strong>de</strong> este tanto en<br />
docentes como en alumnos.<br />
REFERENCIAS<br />
CENEVAL (2003). Guía <strong><strong>de</strong>l</strong> examen general para el egreso <strong>de</strong> la licenciatura en psicología. Tercera<br />
edición: CENEVAL.<br />
Díaz B. y Hernán<strong>de</strong>z, R. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México:<br />
McGrawHill.
~ 51 ~<br />
FaCiCo (2000). Currículo <strong>de</strong> Psicología. Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México: UAEM.<br />
FaCiCo (2003). A<strong>de</strong>ndum <strong>de</strong> Psicología. Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México: UAEM.<br />
FaCiCo (2006). Plan <strong>de</strong> Desarrollo 2006-2010. Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México: UAEM.<br />
Galagovsky, L. (2004). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable: el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o teórico [versión<br />
electrónica]. Enseñanza <strong>de</strong> las Ciencias. <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Investigación y Experiencias Didácticas, 2 (22), 229-<br />
240.<br />
Huerta, J., Pérez, I. y Castellanos, A. (2000). Desarrollo curricular por competencias profesionales<br />
integrales [versión electrónica]. <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Educación, 13, 2.<br />
Santoyo, C. (2005). Alternativas docentes: Análisis y Evaluación <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s metodológicas,<br />
conceptuales y profesionales en la formación <strong><strong>de</strong>l</strong> Psicólogo. Volumen II. México: UNAM- Facultad <strong>de</strong><br />
Psicología.<br />
UAEM (2005). Plan Rector <strong>de</strong> Desarrollo Institucional 2005-2009. Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México: UAEM.<br />
UAEM (2006). Ley <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México. Toluca, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México:<br />
UAEM.<br />
UniSon (2001). <strong>No</strong>tas sobre la enseñanza <strong>de</strong> la psicología en México: <strong>Estado</strong> actual y perspectivas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo. Consultado el 27 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2008,http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/...<br />
Wikipedia, (s/f). Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> enseñanza. Consultado el 26 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2008, <strong>de</strong><br />
http://es.wikipedia.org/wiki/Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os_<strong>de</strong>_ense%C3%B1anza<br />
Varela, Micu, González y Ponce <strong>de</strong> León (2004). Análisis semántico <strong><strong>de</strong>l</strong> concepto <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong><br />
profesores <strong>de</strong> medicina [versión electrónica]. <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> la Educación Superior, 116, 1.<br />
Gobierno Fe<strong>de</strong>ral Mexicano (2006).Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo 2006-2012. Consultado el 25 <strong>de</strong><br />
noviembre <strong>de</strong> 2007, <strong>de</strong> http://pnd.cal<strong>de</strong>ron.presi<strong>de</strong>ncia.gob.mx/in<strong>de</strong>x.php?page=transformacioneducativa.<br />
Gobierno <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México (2005).Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México 2005 – 2011.<br />
Consultado el 25 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2007, <strong>de</strong><br />
www.edomex.gob.mx/<strong>de</strong>sarrollosocial/doc/pdf/plan<strong>de</strong>sarrollo
~ 52 ~<br />
VISIÓN GLOBAL DE LA CULTURA CON RESPECTO AL TRABAJO EN PERSONAS CON<br />
RESUMEN: Las personas con discapacidad y<br />
adultos mayores representan un grupo vulnerable<br />
en nuestra sociedad, ya que por ciertas limitaciones<br />
físicas y / o mentales que llegan a presentar, en<br />
algunos casos se les ha connotado como personas<br />
que están limitadas en su totalidad, cuándo la<br />
realidad es que tienen otras capacida<strong>de</strong>s y<br />
habilida<strong>de</strong>s que perfectamente se pue<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>sarrollar y potencializar, <strong>de</strong> modo tal que<br />
pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>sempeñarse en un ambiente laboral. El<br />
presente artículo analiza la visión global <strong>de</strong> la<br />
cultura con respecto al trabajo en personas con<br />
discapacidad y adultos mayores, para que los<br />
profesionales <strong>de</strong> la psicología tengan un campo<br />
más <strong>de</strong> actuación con el fin <strong>de</strong> lograr que las<br />
empresas consi<strong>de</strong>ren a estos grupos <strong>de</strong> personas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sus procesos <strong>de</strong> selección y contratación,<br />
<strong>de</strong> tal manera que se reivindiquen con respecto al<br />
estereotipo que se tiene sobre ellos.<br />
Palabras clave: personas con discapacidad, adultos<br />
mayores, cultura, trabajo y diversidad.<br />
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES<br />
Claudia Gabriela González Ávila<br />
ABSTRACT: The greater people with<br />
discapacidad and adults represent a vulnerable<br />
group in our society, since by certain physical<br />
and/or mental limitations that get to<br />
present/display, in some cases she has been<br />
connotado to them like people who are limited in<br />
their totality, when the reality is that they so have<br />
other capacities and abilities that can be <strong>de</strong>veloped<br />
and perfectly be potencializar, of way that they can<br />
evolve in a labor atmosphere. The present article<br />
analyzes the global vision of the culture with<br />
respect to the work in people with discapacidad<br />
and greater adults, so that the professionals of<br />
psychology have a field more of performance with<br />
the purpose of obtaining that the companies<br />
consi<strong>de</strong>r to these groups of people within their<br />
processes of selection and hiring, in such a way that<br />
they are vindicated with respect to the stereotype<br />
that is had on them.<br />
Key words: greater people with discapacidad,<br />
adults, culture, work and diversity.<br />
Las personas con discapacidad son etiquetadas, estigmatizadas, marcadas <strong>de</strong> por vida por el solo hecho<br />
<strong>de</strong> ser diferentes y colocadas en una posición <strong>de</strong> inferioridad. Esto ha generado actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rechazo,<br />
lastima, angustia e incomodidad, también conductas <strong>de</strong> sobreprotección familiar, lo que conduce a<br />
tratarlos como personas incapaces <strong>de</strong> valerse por sí mismas, potenciarse y <strong>de</strong>sarrollarse (Casado<br />
1995:25).<br />
Sin embargo, actualmente, se han dado cambios importantes en la percepción y actitud hacia la<br />
diversidad, incluyendo a las personas con discapacidad. Algunos indicadores <strong>de</strong> ello, dice, lo representan<br />
los intentos académicos por conocer mejor la problemática y el surgimiento <strong>de</strong> organismos no<br />
gubernamentales que han unido esfuerzos y experiencias frente a la situación <strong>de</strong> las personas con<br />
discapacidad (Casado 1995:30).
~ 53 ~<br />
Por otra parte en relación con las personas <strong>de</strong> la tercera edad, Craig (2001:54) afirma que anteriormente<br />
en algunas socieda<strong>de</strong>s a los ancianos se les admiraba y se les recompensaba con una elevada condición<br />
que correspondía a su edad. Así mismo, menciona que el paso <strong><strong>de</strong>l</strong> tiempo termina por cambiarlo todo;<br />
en las antiguas civilizaciones, los ancianos eran las personas más respetadas y veneradas. Sin embargo<br />
dice, hoy, el vertiginoso ritmo <strong>de</strong> la vida se empeña en con<strong>de</strong>narlos a la soledad, a la marginación y al<br />
<strong>de</strong>samparo…<br />
Por lo que al respecto (Moragas 1998:21) puntualiza que:<br />
“los viejos se configuran como una categoría in<strong>de</strong>pendiente <strong><strong>de</strong>l</strong> resto <strong>de</strong> la sociedad,<br />
separados como un grupo con características propias; resulta obvio que los ancianos<br />
compartan características comunes, pero lo curioso es que esa diferenciación supone mayor<br />
separación <strong><strong>de</strong>l</strong> resto <strong>de</strong> la sociedad. La vejez separa mas <strong><strong>de</strong>l</strong> resto <strong>de</strong> los conciudadanos que<br />
otros atributos cronológicos o sociales, suscita reacciones negativas y no resulta solo una<br />
variable <strong>de</strong>scriptiva <strong>de</strong> lo personal <strong><strong>de</strong>l</strong> sujeto, como la apariencia física, el estado <strong>de</strong> salud,<br />
sexo, etc.”<br />
¿Qué es la Discapacidad?<br />
La Organización Mundial <strong>de</strong> la Salud, establece la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> discapacidad: Toda restricción o<br />
ausencia (<strong>de</strong>bida a una <strong>de</strong>ficiencia) <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> realizar una actividad en la forma o <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
margen que se consi<strong>de</strong>ra normal para un ser humano. A<strong>de</strong>más hace mención <strong>de</strong> un término que<br />
<strong>de</strong>nomina “minusvalía”, término que tiene que ver con aspectos culturales en relación con la<br />
discapacidad, es <strong>de</strong>cir, como una situación <strong>de</strong>sventajosa para un individuo <strong>de</strong>terminado, a consecuencia<br />
<strong>de</strong> una <strong>de</strong>ficiencia o <strong>de</strong> una discapacidad, que limita o impi<strong>de</strong> el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> un rol que es normal en<br />
su caso. La minusvalía está, por consiguiente, en función <strong>de</strong> la relación entre las personas con<br />
discapacidad y su ambiente. Ocurre cuando dichas personas se enfrentan a barreras culturales, físicas o<br />
sociales que les impi<strong>de</strong>n el acceso a los diversos sistemas <strong>de</strong> la sociedad que están a disposición <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>más ciudadanos. La minusvalía es, por tanto, la pérdida o la limitación <strong>de</strong> las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
participar en la vida <strong>de</strong> la comunidad en igualdad con los <strong>de</strong>más (Naciones Unidas 1995:17).<br />
Asimismo se hace alusión a la discapacidad como una categoría social y política en cuanto implica<br />
prácticas <strong>de</strong> las regulaciones y las luchas por la posibilidad <strong>de</strong> elección, la potenciación y los <strong>de</strong>rechos.<br />
Esta visión es una forma <strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r la discapacidad muy diferente y conlleva un conjunto alternativo <strong>de</strong><br />
supuestos, priorida<strong>de</strong>s y explicaciones, como bien <strong>de</strong>muestra Hahn (citado por Barton 1998:24) cuando<br />
afirma que:<br />
“La discapacidad surge <strong><strong>de</strong>l</strong> fracaso <strong>de</strong> un entorno social estructurado a la hora <strong>de</strong> ajustarse a las<br />
necesida<strong>de</strong>s y las aspiraciones <strong>de</strong> los ciudadanos con carencias, más que <strong>de</strong> la incapacidad <strong>de</strong> los<br />
individuos con discapacidad para adaptarse a las exigencias <strong>de</strong> la sociedad”.<br />
Ser persona con discapacidad supone experimentar la discriminación, la vulnerabilidad y los asaltos<br />
abusivos a la propia i<strong>de</strong>ntidad y estima. Por tanto, la discapacidad es una forma <strong>de</strong> opresión que implica<br />
limitaciones sociales. Esta perspectiva cuestiona las percepciones tanto profesionales como públicas <strong>de</strong> la<br />
discapacidad. Supone mucho más que simples cambios en las cuestiones <strong>de</strong> la accesibilidad y los<br />
recursos. Es una visión autocrítica <strong><strong>de</strong>l</strong> compromiso sociológico con el tema <strong>de</strong> la discapacidad (Barton<br />
1998:25).
~ 54 ~<br />
Prejuicios a cerca <strong>de</strong> la discapacidad<br />
Nuestra forma <strong>de</strong> relacionarnos con las personas con discapacidad está influida, por ejemplo, por<br />
nuestras experiencias pasadas en este tipo <strong>de</strong> relaciones y por la forma en que <strong>de</strong>finimos la<br />
“discapacidad”. Nuestras <strong>de</strong>finiciones son fundamentales porque pue<strong>de</strong>n formar parte <strong>de</strong> supuestos y<br />
prácticas discriminadoras <strong>de</strong> la discapacidad, e incluso legitimarlos. Las personas con discapacidad han<br />
sido receptoras <strong>de</strong> una variedad <strong>de</strong> respuestas ofensivas por parte <strong>de</strong> las otras personas. Entre ellas el<br />
horror, el miedo, la ansiedad, la hostilidad, la <strong>de</strong>sconfianza, la lástima, la protección exagerada y el<br />
paternalismo (Barton 1998:24).<br />
Una <strong>de</strong> las influencias dominantes que ha conformado tanto las <strong>de</strong>finiciones profesionales como las <strong>de</strong><br />
sentido común ha sido el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o médico. Esta visión como indica Hahn (citado por Barton, 1998:24)<br />
“impone una presunción <strong>de</strong> inferioridad biológica o fisiológica a las personas con discapacidad”.<br />
Destaca la pérdida o las discapacida<strong>de</strong>s personales, con lo que contribuye al mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
la discapacidad. Etiquetas como “inválido”, “tullido”, “tarado”, “impedido” o “retrasado” significan, todas<br />
ellas, tanto una pérdida funcional como una carencia <strong>de</strong> valor. Con este tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominaciones se ha<br />
acostumbrado a legitimar las visiones individuales médicas y negativas <strong>de</strong> la discapacidad, en <strong>de</strong>trimento<br />
<strong>de</strong> otros planteamientos, en particular <strong>de</strong> los propios <strong>de</strong> las personas con discapacidad (Barton 1998:24).<br />
A<strong>de</strong>más, con frecuencia, las actitu<strong>de</strong>s y los hábitos llevan a la exclusión <strong>de</strong> las personas con discapacidad<br />
<strong>de</strong> la vida social y cultural. La gente tien<strong>de</strong> a evitar el contacto y la relación personal con ellas. A muchas<br />
<strong>de</strong> estas les causa problemas psicológicos y sociales, la presión <strong>de</strong> los prejuicios y <strong>de</strong> la discriminación <strong>de</strong><br />
que son objeto y el alto grado en que se las excluye <strong>de</strong> la relación social normal. De ahí que la imagen <strong>de</strong><br />
las personas con discapacidad <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> actitu<strong>de</strong>s sociales basadas en factores diferentes, que pue<strong>de</strong>n<br />
constituir la mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos ver a la discapacidad por el bastón<br />
blanco, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas <strong>de</strong> ruedas, pero no a la persona; por lo que es<br />
necesario centrarse sobre la capacidad y no en sus limitaciones (Naciones Unidas 1995:23).<br />
¿Qué significa ser adulto mayor?<br />
De acuerdo con Zinberg, 1989 (Citado por Balcazar, Hernán<strong>de</strong>z y Mercado 2003:126), es una etapa que<br />
comienza a los 60 años aproximadamente y se caracteriza por un <strong>de</strong>clive gradual <strong><strong>de</strong>l</strong> funcionamiento <strong>de</strong><br />
todos los sistemas corporales. Por lo general se <strong>de</strong>be al envejecimiento natural y gradual <strong>de</strong> las células <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
cuerpo. Sin embargo, a diferencia <strong>de</strong> lo que muchos creen, la mayoría <strong>de</strong> las personas <strong>de</strong> la tercera edad<br />
conservan un grado importante <strong>de</strong> sus capacida<strong>de</strong>s cognitivas y psíquicas.<br />
Es así como John Rouse, 1987 (Citado por Asili 2005:148), introduce el término envejecimiento exitoso<br />
mencionando que para llegar a esta etapa exitosamente se <strong>de</strong>ben tener en cuenta los aspectos que<br />
siguen:<br />
a. Poseer una funcionalidad a<strong>de</strong>cuada en el área física con ejercicio constante, en el área mental con<br />
activida<strong>de</strong>s que ejerciten la memoria, como la lectura, la escritura, etc.<br />
b. Contar con un buen estado nutricional.<br />
c. Tener metas y proyectos <strong>de</strong> vida que les permitan seguir siendo activos en su comunidad.<br />
d. Evitar la inactividad, sustituyendo activida<strong>de</strong>s que ya no se puedan realizar por otras.<br />
De tal manera que el trabajo constituye un aspecto fundamental, para que las personas <strong>de</strong> la tercera edad<br />
tengan un envejecimiento exitoso.
~ 55 ~<br />
Ahora bien con respecto a aspectos psicológicos se encontró que, la manera que tiene el hombre <strong>de</strong><br />
sentir su vida, <strong>de</strong> experimentar los estímulos externos e internos se manifiesta en su estado <strong>de</strong> ánimo<br />
(sentimiento), el cual caracteriza y matiza toda su existencia. Este sentimiento pue<strong>de</strong> ser positivo o<br />
negativo, grato o ingrato, <strong>de</strong> aproximación o <strong>de</strong> rechazo, pero nunca podrá ser neutro. La naturaleza <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sentimiento hace que el hombre se vea compelido, una y otra vez, a <strong>de</strong>cidir su manera <strong>de</strong> ser y estar en<br />
el mundo (Asili 2005:175).<br />
La personalidad, <strong>de</strong>finida como el modo <strong>de</strong> sentir (afectividad), pensar (cognición) y actuar<br />
(comportamiento), tiene una repercusión muy importante en la capacidad <strong>de</strong> adaptación <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre a<br />
su entorno social (Asili 2005:176).<br />
De tal manera que, Fahrer y su colaborador, 1990 (Citados por Asili 2005:177) sostienen que los<br />
problemas propios <strong>de</strong> la ancianidad, son <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n psíquico y no siempre patológico. Por lo que para<br />
compren<strong>de</strong>r las características psicológicas <strong><strong>de</strong>l</strong> anciano, es necesario enten<strong>de</strong>r que para el bienestar<br />
general <strong><strong>de</strong>l</strong> anciano y <strong>de</strong> las personas en general, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la edad, es necesario contar con<br />
un proyecto, un interés orientado al porvenir. Sin embargo, sabemos que, dados los retos planteados por<br />
la vejez, lo anterior no siempre se logra, por lo cual el anciano pue<strong>de</strong> recurrir a su repertorio <strong>de</strong> hábitos<br />
como una manera <strong>de</strong> hacer frente a su existencia. Por lo que se pue<strong>de</strong> concluir que los problemas tanto<br />
psicológicos cómo psiquiátricos <strong><strong>de</strong>l</strong> anciano se <strong>de</strong>ben a la estrecha relación <strong>de</strong> diversos aspectos, tales<br />
como:<br />
a. Integración y madurez <strong>de</strong> su personalidad.<br />
b. Los cambios <strong>de</strong> naturaleza endógena, o sea, los cambios que experimenta el organismo<br />
envejecido como resultado <strong><strong>de</strong>l</strong> propio proceso involutivo.<br />
c. Los cambios <strong>de</strong> origen exógeno, es <strong>de</strong>cir, aquellos <strong>de</strong>bidos a las influencias <strong>de</strong> las circunstancias<br />
socioculturales, económicas y políticas, como la pérdida <strong><strong>de</strong>l</strong> papel social, las diversas<br />
implicaciones <strong>de</strong> la viu<strong>de</strong>z, la discriminación, el retiro <strong>de</strong> la actividad laboral, los problemas <strong>de</strong><br />
vivienda y aislamiento, los cambios <strong>de</strong> la estructura y dinámica familiar, la disminución <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ingreso económico, la carencia <strong>de</strong> asistencia social a<strong>de</strong>cuada, la urbanización, entre otros.<br />
Continuando con Fahrer y su colaborador, 1990 (Citado por Asili 2005:179), todos esos factores<br />
repercuten en la estabilidad psíquica y emocional <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre viejo.<br />
De tal manera que, a pesar <strong>de</strong> los riesgos que conlleva el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> algún cuadro clínico a lo largo <strong>de</strong><br />
la vida, la vejez pue<strong>de</strong> presentarse no solo sin enfermedad sino con un <strong>de</strong>sarrollo moralmente positivo,<br />
como lo enseñaron algunos pensadores (Asili 2005:180).<br />
Prejuicios a cerca <strong><strong>de</strong>l</strong> adulto mayor<br />
La cultura es un factor que influye para que los adultos mayores sean aislados o bien consi<strong>de</strong>rados como<br />
fuente <strong>de</strong> sabiduría. En cada cultura se construye y transmite una imagen <strong>de</strong> los viejos, también se les<br />
asigna un papel. En nuestra sociedad esta imagen es negativa: se <strong>de</strong>tiene en el déficit y en la incapacidad,<br />
limitando y empobreciendo la perspectiva <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> este grupo etario, nos referimos a un estado<br />
carencial, llegando a la marginación social. Por lo que se han generado una serie <strong>de</strong> prejuicios, mitos e<br />
i<strong>de</strong>as erróneas a cerca <strong><strong>de</strong>l</strong> envejecimiento y la vejez, conformando esto parte <strong><strong>de</strong>l</strong> imaginario colectivo, <strong>de</strong><br />
tal manera que perjudica el buen envejecer y dificulta una a<strong>de</strong>cuada inserción <strong><strong>de</strong>l</strong> Adulto Mayor a la<br />
sociedad (Balcazar, Hernán<strong>de</strong>z y Mercado 2003:129)
~ 56 ~<br />
Estos prejuicios incorporados a la mentalidad <strong>de</strong> la gente, funcionan <strong>de</strong>terminando actitu<strong>de</strong>s negativas<br />
frente al proceso <strong><strong>de</strong>l</strong> envejecer acentuándose aún más con los viejos. Dichas actitu<strong>de</strong>s culturales<br />
muestran a los ancianos con evocaciones <strong>de</strong> precariedad, aislamiento, <strong>de</strong>terioro físico, psicológico y<br />
tratados con rechazo o con un paternalismo discriminatorio (Balcazar, Hernán<strong>de</strong>z y Mercado 2003:129).<br />
De esta manera los adultos mayores, participan a su vez con estos estereotipos culturales buscando<br />
“cumplir” con lo así <strong>de</strong>terminado. Estas i<strong>de</strong>as no surgen azarosamente, sino que son producto <strong><strong>de</strong>l</strong> tipo <strong>de</strong><br />
sociedad a la que pertenecen: una sociedad asentada sobre la productividad y el consumo y con enormes<br />
a<strong><strong>de</strong>l</strong>antos tecnológicos, y don<strong>de</strong> la importancia <strong>de</strong> los recursos están puestos en los jóvenes y en los<br />
adultos que pertenecen a la rueda productiva. Así mismo, las creencias y valoraciones, que forman parte<br />
<strong>de</strong> las representaciones sociales, afirman (en los familiares <strong>de</strong> los ancianos) actitu<strong>de</strong>s que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
sobreprotección al maltrato. Esto refuerza el aislamiento ya que la fuerza <strong>de</strong> los vínculos es contraria al<br />
reconocimiento <strong>de</strong> los mismos (Balcazar, Hernán<strong>de</strong>z y Mercado 2003:129).<br />
Por su parte Asili (2005:142), menciona que pensábamos que al llegar a esta etapa <strong>de</strong> la vida, uno tenía<br />
que estar en malas condiciones <strong>de</strong> salud, al grado <strong>de</strong> que en muchos lugares se usaba la palabra vejez<br />
como sinónimo <strong>de</strong> enfermedad. En algunas instituciones <strong>de</strong> salud era utilizada la palabra senilidad como<br />
uno <strong>de</strong> los diagnósticos que tenían los pacientes geriátricos, sin que tuviera un verda<strong>de</strong>ro significado y,<br />
por consiguiente, sin ofrecerles alternativas <strong>de</strong> solución a sus problemas <strong>de</strong> salud. Cuando algunas<br />
instituciones internacionales comenzaron a dar importancia a la salud <strong>de</strong> estos grupos <strong>de</strong> edad, realizaron<br />
investigaciones tanto en países <strong>de</strong>sarrollados como en aquellos en vías <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, para conocer la<br />
situación real a cerca <strong>de</strong> sus necesida<strong>de</strong>s, y fue dado a conocer que, en su mayoría se trataba <strong>de</strong><br />
población sana. En Latinoamérica el 90% <strong>de</strong> personas <strong>de</strong> edad avanzada eran sanas y mantenían una<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia para llevar a cabo sus activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la vida diaria, requiriendo únicamente apoyo en<br />
servicios sociales y control <strong>de</strong> salud mediante programas más accesibles.<br />
Ahora bien, <strong>de</strong>bido a que nuestra sociedad tien<strong>de</strong> a recluir y aislar a los ancianos por consi<strong>de</strong>rarlos<br />
improductivos, es necesario retirar los estigmas <strong>de</strong> senilidad, inutilidad, estorbo, carga, etc., porque el<br />
viejo está tan vivo como cualquiera y sufre por el hecho <strong>de</strong> ser rechazado. Por tal motivo, es<br />
especialmente importante distinguir entre el envejecimiento fisiológico y la capacidad <strong>de</strong> crecimiento<br />
intelectual y <strong>de</strong> participación social. Incluso personas enfermas o débiles pue<strong>de</strong>n continuar aprendiendo<br />
y actuando socialmente. Si la meta es envejecer bien, es importante consi<strong>de</strong>rar la salud como la <strong>de</strong>finió la<br />
Organización Mundial <strong>de</strong> la Salud (OMS): un estado <strong>de</strong> bienestar físico, psíquico y social, y no solo la<br />
ausencia <strong>de</strong> enfermedad. Ahora bien, más específicamente la OMS, <strong>de</strong>fine la salud en el adulto mayor<br />
como la capacidad para enten<strong>de</strong>rse así mismo y <strong>de</strong>senvolverse en el seno <strong>de</strong> la familia y la sociedad, la<br />
cual le permite <strong>de</strong>sempeñar sus activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la vida diaria por sí solo (Balcazar, Hernán<strong>de</strong>z y Mercado<br />
2003:158).<br />
Las personas con discapacidad y adultos mayores como parte <strong>de</strong> la diversidad en el trabajo<br />
Hoy día, la fuerza <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> las organizaciones tiene orígenes muy diversos. Por ello, resulta vital la<br />
administración <strong>de</strong> la diversidad y el aseguramiento <strong>de</strong> la igualdad en las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo para<br />
todos los empleados, sobre todo si se consi<strong>de</strong>ran todas las leyes y regulaciones que existen. Las personas
~ 57 ~<br />
se diferencian en muchas dimensiones. El concepto <strong>de</strong> diversidad reconoce las diferencias entre los<br />
individuos. A<strong>de</strong>más, como se sugiere en muchos estudios, la diversidad tiene consecuencias tanto<br />
positivas como negativas. En el lado positivo, proporciona a las organizaciones oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> integrar<br />
un conjunto más amplio y diverso <strong>de</strong> personas, i<strong>de</strong>as y experiencias. En el lado negativo, inicialmente<br />
pue<strong>de</strong> generar crecientes tensiones y conflictos en el lugar <strong>de</strong> trabajo. Por lo tanto, las organizaciones<br />
<strong>de</strong>ben ser proactivas tanto para aten<strong>de</strong>r los problemas originados en la diversidad <strong>de</strong> los empleados,<br />
como para apoyar a individuos con diferentes antece<strong>de</strong>ntes y herencias (Mathis y Jackson 2003:35).<br />
Por su parte, Landy y Conte (2005:435), afirman que la diversidad tiene costos y beneficios. Aún cuando<br />
en un principio habrá cierta tensión y efectividad disminuida en los grupos <strong>de</strong>mográfica y culturalmente<br />
heterogéneos, ésta se incrementará si los grupos permanecen intactos. Por el contrario, la heterogeneidad<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> grupo aumenta los esfuerzos <strong>de</strong> creatividad <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> trabajo mediante la ampliación <strong>de</strong> la<br />
variedad <strong>de</strong> enfoques tomados para la solución <strong>de</strong> problemas.<br />
Es así como el manejo <strong>de</strong> la diversidad incluye todo el paquete <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> los psicólogos<br />
organizacionales: reclutamiento, selección, capacitación, motivación y li<strong>de</strong>razgo. El enfoque mas efectivo<br />
probablemente diferirá para cada organización y cada situación. Sin embargo, las organizaciones exitosas<br />
son mas propensas a exhibir la diversidad en todos los niveles, promover la diversidad <strong>de</strong> manera formal<br />
e informal a través <strong>de</strong> la organización y <strong>de</strong>scubrir y eliminar los prejuicios y prácticas discriminatorias<br />
(Landy y Conte 2005:436).<br />
Siguiendo con Landy y Conte (2005:436-437), mencionan que hay dos mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os efectivos para lograr la<br />
diversidad, el <strong>de</strong> asimilación y el <strong>de</strong> protección. El mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> asimilación incluye el reclutamiento, la<br />
selección, la capacitación y la motivación <strong>de</strong> los empleados para que compartan los mismos valores y<br />
cultura. Mientras que el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> protección i<strong>de</strong>ntifica a los grupos en <strong>de</strong>sventaja subrepresentados y<br />
proporciona protección especial para ellos. Un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o alternativo para lograr la diversidad es el mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> valor, en el que cada elemento diverso <strong>de</strong> la organización es valorado por lo que brinda a la<br />
organización. En general, la diversidad se favorecerá si el ambiente <strong>de</strong> trabajo es abierto, incluyente y<br />
justo.<br />
Así mismo Dessler (2001:39), menciona que administrar la diversidad significa aumentar al máximo las<br />
posibles ventajas <strong>de</strong> la diversidad, para reducir al mínimo las posibles barreras (como los prejuicios y las<br />
inclinaciones) que podrían socavar el funcionamiento <strong>de</strong> una fuerza <strong>de</strong> trabajo diversa. Esto significa<br />
recurrir a distintos programas con el propósito <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar que la empresa acepta y valora las<br />
diferencias individuales, para ayudar con ello a la empresa a captar y conservar a “las personas <strong>de</strong> mejor<br />
calidad y más talento”. La capacitación para la diversidad es otra actividad concreta que preten<strong>de</strong><br />
sensibilizar a todos los empleados ante la necesidad <strong>de</strong> valorar las diferencias, aumentar la autoestima y,<br />
en general, crear un contexto más hospitalario, que funcione mejor, para los trabajadores diversos <strong>de</strong> la<br />
empresa.<br />
Ahora bien, por lo que respecta a las personas con discapacidad, en la actualidad se niega empleo a<br />
muchas <strong>de</strong> ellas o solo se les da trabajo servil y mal remunerado. Las personas con discapacidad suelen<br />
ser las primeras a quienes se <strong>de</strong>spi<strong>de</strong> en épocas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempleo y estrechez económica y las últimas a las<br />
que se contrata. Ello es así, a pesar <strong>de</strong> que se ha <strong>de</strong>mostrado que con una a<strong>de</strong>cuada labor <strong>de</strong> valoración,<br />
capacitación y empleo, la mayor parte <strong>de</strong> las personas con discapacidad pue<strong>de</strong> realizar una amplia gama
~ 58 ~<br />
<strong>de</strong> tareas conforme a las normas laborales existentes. En algunos países industrializados que sienten los<br />
efectos <strong>de</strong> la recesión económica, la tasa <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempleo es, entre las personas con discapacidad que<br />
buscan trabajo, el doble <strong>de</strong> la que se da entre las que no tienen discapacidad. En muchos países se han<br />
establecido diversos programas y se han tomado medidas a fin <strong>de</strong> crear puestos <strong>de</strong> trabajo para personas<br />
con discapacidad. Una aplicación más amplia <strong><strong>de</strong>l</strong> principio ergonómico permite la adaptación, a costo<br />
relativamente reducido, <strong><strong>de</strong>l</strong> lugar <strong>de</strong> trabajo, las herramientas, la maquinaria y el equipamiento, lo que<br />
ayudaría a aumentar las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo para las personas con discapacidad (Naciones Unidas<br />
1995:40-41).<br />
Por tanto, es importante que las empresas <strong>de</strong>finan con mayor precisión cuales son las tareas esenciales<br />
para <strong>de</strong>sarrollar cada trabajo y qué conocimientos, habilida<strong>de</strong>s y aptitu<strong>de</strong>s se necesitan para realizarlo;<br />
que apliquen programas <strong>de</strong> trabajo mas flexibles, modifiquen las instalaciones e incorporen equipo<br />
especial; así como revisar los requisitos <strong>de</strong> salud y exámenes médicos relacionados con el empleo, con lo<br />
cual se tratará <strong>de</strong> evitar la discriminación contra individuos con discapacidad (Mathis y Jackson 2003:37).<br />
Asimismo, con respecto a los adultos mayores, la jubilación actúa como barrera <strong>de</strong>marcatoria <strong>de</strong>jando<br />
afuera <strong>de</strong> este círculo a todos aquellos que cumpliendo 60 o 65 años engrosan las filas <strong>de</strong> los llamados<br />
“pasivos”, obligándolos a replegarse sobre sí mismos, a un reposo forzoso y así <strong>de</strong> alguna manera<br />
marginados <strong>de</strong> la sociedad. Sin embargo, <strong>de</strong> acuerdo con la mayor parte <strong>de</strong> las investigaciones realizadas<br />
sobre el tema <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo en el adulto mayor, sugieren que existe una correlación positiva y elevada entre<br />
la satisfacción con el trabajo y la edad, es <strong>de</strong>cir, que la satisfacción en el trabajo tien<strong>de</strong> a aumentar con la<br />
edad <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajador (Wright y Hamilton, 1978; Citados por Rice 1997:631). Con frecuencia, los<br />
trabajadores ancianos son más productivos que los más jóvenes y son más precisos, aunque trabajen con<br />
más lentitud (Czaja y sharif, 1998; Citados por Rice 1997:687). Los trabajadores ancianos tien<strong>de</strong>n a ser<br />
más <strong>de</strong>pendientes, cuidadosos, responsables y ahorradores <strong>de</strong> tiempo y materiales que los trabajadores<br />
más jóvenes, y es más probable que se acepten sus sugerencias (Forteza y Prieto, 1994; Citados por Rice<br />
1997:687).<br />
Por su parte Dessler (2001:40), afirma que en términos <strong>de</strong> productividad es práctico conservar a los<br />
trabajadores mayores, ya que los cambios relacionados con la edad, en cuanto a la capacidad física, el<br />
<strong>de</strong>sempeño cognoscitivo y la personalidad tienen pocas repercusiones para la producción <strong>de</strong> los<br />
trabajadores, excepción hecha <strong>de</strong> las tareas que imponen más exigencias físicas. Así mismo, los logros<br />
creativos e intelectuales no disminuyen con la edad y el ausentismo disminuye conforme aumenta la<br />
edad. Los trabajadores mayores también suelen ser más leales a la compañía que los jóvenes, tien<strong>de</strong>n a<br />
estar más satisfechos con su trabajo y sus supervisores, y pue<strong>de</strong>n ser capacitados o recapacitados igual<br />
que todo el mundo.<br />
DISCUSIÓN<br />
De acuerdo con el presente artículo surge un aspecto importante a cerca <strong><strong>de</strong>l</strong> tema <strong>de</strong> la visión global <strong>de</strong><br />
la cultura con respecto al trabajo en personas con discapacidad y adultos mayores; ya que con esta<br />
situación que se vive con respecto a estos grupos <strong>de</strong> personas, se crea la necesidad <strong>de</strong> que los<br />
profesionales <strong>de</strong> la psicología actúen específicamente en las empresas para que éstas consi<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> sus procesos <strong>de</strong> selección y contratación a estas personas, incluyéndolas como parte activa <strong>de</strong> su<br />
equipo <strong>de</strong> trabajo, <strong>de</strong> tal manera que se genere una reivindicación <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as con respecto a la serie <strong>de</strong>
~ 59 ~<br />
prejuicios que se tiene sobre ellos y lograr que se centren en las capacida<strong>de</strong>s que poseen para que<br />
puedan efectuar un trabajo; con lo cual también se lograría una mejor calidad <strong>de</strong> vida para ellos porque<br />
serían vistos como parte <strong>de</strong> la diversidad a la que todos pertenecemos. Mientras que para las empresas se<br />
genera la oportunidad <strong>de</strong> integrar un conjunto más amplio y diverso <strong>de</strong> personas, i<strong>de</strong>as y experiencias<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su campo <strong>de</strong> trabajo, con lo cual se tiene el beneficio <strong>de</strong> que la heterogeneidad <strong><strong>de</strong>l</strong> grupo<br />
aumenta los esfuerzos <strong>de</strong> creatividad mediante la ampliación <strong>de</strong> la variedad <strong>de</strong> enfoques tomados para la<br />
solución <strong>de</strong> problemas.<br />
Concluyendo así que, ésta revisión teórica <strong>de</strong> la visión global que se tiene a cerca <strong>de</strong> las personas con<br />
discapacidad y <strong>de</strong> la tercera edad, nos brinda una gama <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> actuación a los<br />
profesionales <strong>de</strong> la psicología, con el fin <strong>de</strong> tener una sociedad más equilibrada y justa.<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Asili Nelida. (2005). Vida plena en la vejez: Un enfoque multidisciplinario. México: Pax.<br />
Balcazar Patricia, Hernán<strong>de</strong>z Gabriela y Mercado Aida. (2003). Antología: Procesos Psicológicos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Desarrollo II. México.<br />
Barton Len. (1998). Discapacidad y Sociedad. Madrid: Morata.<br />
Casado Demetrio. (1995). Ante la Discapacidad. Buenos Aires: Lumen.<br />
Craig Grace. (2001). Desarrollo Psicológico. México: Prentice Hall.<br />
Dessler Gary. (2001). Administración <strong>de</strong> Personal. México: Pearson.<br />
Landy Frank, Conte Jeffrey. (2005). Psicología Industrial: Introducción a la Psicología Industrial y<br />
Organizacional. México: McGraw-Hill.<br />
Mathis Robert, Jackson John. (2003). Fundamentos <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Recursos Humanos. México:<br />
Thomson.<br />
Moragas Ricardo. (1998). Gerontología Social: Envejecimiento y calidad <strong>de</strong> vida. Barcelona: Her<strong>de</strong>r.<br />
Organización <strong>de</strong> las Naciones Unidas. (1995). Propuestas <strong>de</strong> acción para las personas con discapacidad.<br />
Buenos Aires: Lumen.<br />
Rice Philip. (1997). Desarrollo Humano: estudio <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo vital. México: Prentice – Hall.
~ 60 ~<br />
LA APROPIACIÓN DEL CUERPO EN LA MUJER, UN CRITERIO DE EQUIDAD<br />
Resumen<br />
El objetivo <strong>de</strong> este trabajo fue mostrar la relación<br />
directa entre la apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo femenino<br />
con el concepto <strong>de</strong> equidad, una relación<br />
elaborada a través <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis <strong>de</strong> la igualdad <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la visión <strong>de</strong> Oppenheim, lo que llevaría a pensar<br />
la igualdad construida en una relación directa y<br />
relativa con la <strong>de</strong>sigualdad. Se exponen los<br />
diferentes dispositivos sociales que han obstruido<br />
la apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo por parte <strong>de</strong> la mujer,<br />
tales como: la sociologización natural <strong>de</strong> los sexos,<br />
con base en tres procesos biológicos característicos<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> género femenino: la menstruación, el<br />
embarazo y la lactancia; el patriarcado, una<br />
i<strong>de</strong>ología sostenida en práctica culturales <strong>de</strong><br />
explotación <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong> la mujer como<br />
ama <strong>de</strong> casa; la religión, que enmarca la actuación<br />
<strong>de</strong> la mujer en una dicotomía moral: la virtud y el<br />
pecado, la mujer casta y la mujer impura; y<br />
finalmente la ciencia, entre cuyos ejemplos se<br />
encuentra el psicoanálisis, <strong><strong>de</strong>l</strong> que <strong>de</strong>staca la<br />
histerización como dispositivo <strong>de</strong> apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
cuerpo femenino.<br />
Palabras clave<br />
Igualdad, equidad, género, patriarcado.<br />
Leonor Gpe. Delgadillo Guzmán<br />
Aida Mercado Maya<br />
Abstract<br />
The goal of this paper was to show the direct<br />
relationship between the appropriation of the<br />
feminine body and the concept of equity, a<br />
relationship elaborated through the analysis of<br />
equality from Oppenheim’s view which would lead<br />
to think of equality as built in direct and relative<br />
relationship with inequality. Different social<br />
<strong>de</strong>vices that have obstructed the women’s<br />
appropriation of the body are exposed such as: the<br />
natural sociologization of the sexes based on three<br />
characteristic feminine gen<strong>de</strong>r biological processes:<br />
menstruation, pregnancy and breastfeeding;<br />
patriarchy, an i<strong>de</strong>ology sustained in cultural<br />
practices of exploitation of women’s working force<br />
as housewives; religion, which frames women’s<br />
acting in a moral dichotomy: virtue and sin, chaste<br />
woman and impure woman and finally, science<br />
where we can find, between all its examples,<br />
psychoanalysis that highlights hysterization as a<br />
<strong>de</strong>vice of the appropriation of the feminine body.<br />
Key words<br />
Equality, equity, gen<strong>de</strong>r, patriarchy.<br />
Introducción<br />
El objetivo <strong>de</strong> este trabajo es mostrar como la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> igualdad <strong><strong>de</strong>l</strong> género femenino con respecto a<br />
la igualdad <strong><strong>de</strong>l</strong> varón se encuentra directamente relacionada con la apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo 5<br />
,<br />
5 Género entendido como la construcción social <strong>de</strong> una persona <strong>de</strong> acuerdo a su sexo. [...] Hay dos sexos (macho y hembra) y<br />
dos géneros (masculino y femenino). Los estudios transculturales <strong>de</strong> M. Mead mostraron que los papeles masculinos podían ser ejercidos<br />
por mujeres, y viceversa. (Abercrombie, Hill y Turner, 1992:117).// Género: la conducta que cumple las expectativas sociales <strong>de</strong> ser varón o<br />
mujer (Ritzer, 2002:388).
~ 61 ~<br />
representando en términos actuales, lo que Berger y Luckmann (1978) llaman una nueva institución<br />
social inexistente antes <strong><strong>de</strong>l</strong> siglo XX 6<br />
.<br />
Es conocido en el mundo académico, a nivel casi mundial o por lo menos en las socieda<strong>de</strong>s occi<strong>de</strong>ntales,<br />
la existencia <strong>de</strong> un movimiento social orientado hacia la obtención <strong>de</strong> un trato igualitario entre los seres<br />
humanos, más allá <strong>de</strong> sus características particulares, como por ejemplo: edad, raza, dotes naturales,<br />
entre otros. Del conjunto <strong>de</strong> estas características, <strong>de</strong>staca aquella que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la dimensión biológica<br />
arrastra toda una supuesta justificación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualdad: el sexo. Dicha <strong>de</strong>sigualdad <strong>de</strong> acuerdo con<br />
Hierro (2003) representa el problema moral <strong>de</strong> nuestro tiempo, en tanto que apunta ser el que más<br />
preocupa por la cantidad <strong>de</strong> sufrimiento que produce y que se torna en un estado <strong>de</strong> injusticia que<br />
alcanza a la mitad <strong>de</strong> la población y cuyas repercusiones sacu<strong>de</strong>n a la humanidad.<br />
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajan los siguientes apartados, en primer lugar se abre una<br />
discusión sobre la igualdad, revisando algunas <strong>de</strong> sus implicaciones, así como la <strong>de</strong>finición que <strong>de</strong> ella<br />
presentan Comte-Sponville (2003) y Oppenheim (1979); en segundo lugar se exponen algunos<br />
antece<strong>de</strong>ntes pioneros en busca <strong>de</strong> la igualdad <strong>de</strong> género, mismos que sucedieron durante el siglo XVIII<br />
y que dan cuenta <strong>de</strong> la iniciativa <strong>de</strong> algunas mujeres por establecer la práctica <strong><strong>de</strong>l</strong> discurso sobre la<br />
igualdad; en tercer lugar se expone el apartado <strong>de</strong> la sociologización natural <strong>de</strong> los sexos, aquí se<br />
enuncian los distintos elementos que a partir <strong>de</strong> la naturaleza <strong>de</strong> cada sexo distinguen a las mujeres y a<br />
los varones; en cuarto lugar se presenta un apartado cuyo contenido versa sobre la propiedad privada, en<br />
él se discute este mecanismo social como uno <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualdad entre los géneros que<br />
hoy por hoy es aún vigente; en quinto lugar se <strong>de</strong>scribe el papel <strong>de</strong> la religión y la ciencia 7<br />
, como dos<br />
instituciones sociales que también han sido un punto <strong>de</strong> partida para perfilar la <strong>de</strong>sigualdad entre los<br />
géneros. Del segundo al quinto apartado, se ilustra un conjunto <strong>de</strong> mecanismos sociales <strong>de</strong> control sobre<br />
el cuerpo <strong>de</strong> la mujer. En sexto lugar se presenta el papel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia y las formas <strong>de</strong> relación <strong>de</strong><br />
pareja, como elementos <strong>de</strong> auto-apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo. Cerrando el artículo con las conclusiones más<br />
<strong>de</strong>stacadas <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis presentado.<br />
1. La igualdad<br />
Des<strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición mínima <strong>de</strong> la igualdad Comte-Sponville (2003) consi<strong>de</strong>ra que la igualdad está dada<br />
toda vez que dos seres son iguales cuando tienen la misma magnitud o poseen la misma cantidad <strong>de</strong><br />
alguna cosa. Dicha noción sólo tiene sentido en la medida que suponga una magnitud <strong>de</strong> referencia, por<br />
tanto tiene un sentido relativo. Oppenheim (1979) apunta que la conceptualización <strong>de</strong> la igualdad ha<br />
producido toda una discusión en re<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> ella con base en dos criterios <strong>de</strong>scriptivos: igualdad <strong>de</strong><br />
características e igualdad <strong>de</strong> trato.<br />
El criterio <strong>de</strong> igualdad <strong>de</strong> características es concebido en términos <strong>de</strong> las similitu<strong>de</strong>s básicas que se<br />
comparten. Lo cual no logra <strong><strong>de</strong>l</strong> todo sostener la <strong>de</strong>finición misma <strong>de</strong> igualdad, se si se consi<strong>de</strong>ra que <strong>de</strong><br />
hecho, los hombres no son iguales en sus características, habrá hombres más inteligentes que otros, más<br />
fuertes que otros, más capaces que otros. Situación que lleva a la necesidad <strong>de</strong> pensar en cómo podría<br />
ser concebida la igualdad en aras <strong>de</strong> salvar esta <strong>de</strong>sigualdad inicial, la biológica, como una <strong>de</strong>sigualdad<br />
intrínseca ¿acaso con una cierta medida <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualdad, tal y como lo señala Krystol (1979) Lo que lleva<br />
6 El origen <strong>de</strong> la institucionalización, en la mayoría <strong>de</strong> los casos, se produce por el acuerdo recíproco sobre <strong>de</strong>terminadas<br />
acciones ligadas a ciertas situaciones; se trata <strong><strong>de</strong>l</strong> establecimiento <strong>de</strong> un or<strong>de</strong>n social <strong>de</strong>terminado, formado por la habituación, por la<br />
repetición <strong>de</strong> actos frente a una situación en particular, cuyos resultados sugieren la pertinencia <strong>de</strong> volver a repetirlo en situaciones<br />
similares futuras (Berger y Luckmann, 1978).<br />
7 La religión ju<strong>de</strong>o-cristiana tradicional. Y sobre la ciencia, específicamente el papel <strong><strong>de</strong>l</strong> psicoanálisis ortodoxo.
~ 62 ~<br />
a la paradoja <strong>de</strong> pensar la igualdad como una pretensión que se <strong>de</strong>bate con la <strong>de</strong>sigualdad y concebirla,<br />
entonces, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el sentido relativo que plantea Comte-Sponville (2003).<br />
Por su parte el criterio <strong>de</strong> igualdad <strong>de</strong> trato, se sostiene en la pretensión legal <strong>de</strong> legar igual dignidad,<br />
valía o mérito a los hombres a pesar <strong>de</strong> las diferencias <strong>de</strong> carácter o <strong>de</strong> inteligencia, en otras palabras,<br />
todos los hombres tienen <strong>de</strong>recho a ser tratados <strong>de</strong> igual modo, por tanto, <strong>de</strong>berían recibir los<br />
correspondientes <strong>de</strong>rechos legales por igual. En términos i<strong>de</strong>ales el planteamiento es sugerente, sin<br />
embargo, la realidad revela que dicho planteamiento está matizado por la forma en que socialmente son<br />
asignados, distribuidos, los beneficios, las oportunida<strong>de</strong>s y las obligaciones. Beneficios materiales tales<br />
como salarios, seguros <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempleo, servicios sociales; oportunida<strong>de</strong>s, como por ejemplo ocupar ciertas<br />
posiciones o cargos. Obligaciones como <strong>de</strong>beres legales, respetar los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más, que una<br />
vez transgredidos por el individuo, éste está sujeto a la sanción o sanciones establecidas.<br />
Beneficios, oportunida<strong>de</strong>s y obligaciones, a su vez, constituyen un conjunto sometido a las prácticas<br />
culturales <strong><strong>de</strong>l</strong> grupo social al que pertenece el individuo en cuestión, como por ejemplo, las relaciones<br />
sociales, los recursos sociales materiales y no materiales que posee, el uso que pudiese hacer <strong>de</strong> ellos,<br />
bajo la aceptación y quizá ayuda <strong>de</strong> quienes más cerca están <strong>de</strong> dicho individuo.<br />
Como se pue<strong>de</strong> observar el problema <strong>de</strong> la igualdad no solo tiene que resolver el problema <strong>de</strong> su propia<br />
<strong>de</strong>finición y alcance, también tiene que resolver las implicaciones que tiene al estar asociada con otros<br />
elementos sociales, que ven afectado su ejercicio.<br />
Quizá la salida estribe en concebir la igualdad sostenida en un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o cuya base sea la igualdad relativa,<br />
es <strong>de</strong>cir, igualdad <strong>de</strong> trato más que la igualdad <strong>de</strong> características, con un claro principio <strong>de</strong> legar mayores<br />
<strong>de</strong>rechos y menos obligaciones a quien menos tiene y más obligaciones y menos <strong>de</strong>rechos a quien más<br />
tiene en términos <strong><strong>de</strong>l</strong> acceso a los recursos materiales y no materiales, a la etapa vital autobiográfica y a<br />
las condiciones <strong>de</strong> salud-enfermedad que se tengan en el momento consi<strong>de</strong>rado, partiendo <strong>de</strong> una base<br />
<strong>de</strong> igualdad legal otorgada a todo ser humano, siguiendo el criterio <strong>de</strong> igualdad <strong>de</strong> trato en aras <strong>de</strong> un<br />
bienestar mínimo aceptable común y personal 8<br />
cuyo estándar <strong>de</strong> medida sea la dignidad <strong>de</strong> la vida<br />
humana 9<br />
.<br />
De esta manera se tendría quizá la aplicación efectiva <strong>de</strong> igualdad en la <strong>de</strong>finición misma <strong>de</strong> la igualdad,<br />
atendiendo a la similaridad y no a una i<strong>de</strong>ntidad que es igual a otra i<strong>de</strong>ntidad porque son la misma cosa.<br />
Estipulando que todos po<strong>de</strong>mos ser iguales bajo la aceptación <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la similaridad, por tanto se<br />
viviría la igualdad entre similares, esto es individuos que bajo <strong>de</strong>terminados criterios o aspectos reciben el<br />
mismo trato. Quedando <strong>de</strong> cierta manera y quizá <strong>de</strong> forma inicial, resuelto, el peligro <strong>de</strong> llevar el<br />
principio <strong>de</strong> igualdad a expresiones <strong>de</strong> injusticia, porque dar o pedir a todos lo mismo no sería<br />
congruente con el principio <strong>de</strong> justicia, pues no todos tienen las mismas necesida<strong>de</strong>s, los mismos<br />
recursos, ni tampoco las mismas capacida<strong>de</strong>s (Comte-Sponville, 2003).<br />
Derivado <strong>de</strong> lo anterior más que hablar <strong>de</strong> igualdad se hablaría en términos <strong>de</strong> equidad, participación<br />
igual a iguales; Aristóteles consi<strong>de</strong>raba no equitativa una norma “cuando recompensa a los iguales con<br />
8 Para ejemplificar esto, tómese como referente la Constitución Política <strong>de</strong> los <strong>Estado</strong>s Unidos Mexicanos <strong>de</strong> 1917 (1995: 14)<br />
vigente, que a la letra dice en el artículo 4º. […] El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organización y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
la familia. Toda persona tiene <strong>de</strong>recho a <strong>de</strong>cidir <strong>de</strong> manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento <strong>de</strong> sus hijos<br />
[…]. Sirva la cita, para <strong>de</strong>stacar en lo fundamental la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> igualdad <strong>de</strong> trato. Y valga también para anticipar que, no obstante, esta<br />
igualdad a la luz <strong>de</strong> la práctica es discutible, tómese como referente el ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> voto en las elecciones populares, a l a luz <strong>de</strong> lo<br />
establecido en el capítulo IV <strong>de</strong> los ciudadanos mexicanos previsto por los artículos 34 y 35 tuvo lugar varias décadas <strong>de</strong>spués, ya que fue<br />
hasta finales <strong>de</strong> la primera mitad <strong><strong>de</strong>l</strong> S. XX que las mujeres mexicanas ejercieron este <strong>de</strong>recho político, situación que revela una<br />
contradicción entre el discurso y la práctica que atraviesa <strong>de</strong> manera diferenciada la vida <strong>de</strong> los individuos <strong>de</strong> acuerdo a su género.<br />
9 Dignidad entendida como aquel valor <strong>de</strong> lo que no tiene precio, ni siquiera valor cuantificable: se trata <strong>de</strong> un objeto no <strong>de</strong> d eseo<br />
o <strong>de</strong> comercio, sino <strong>de</strong> respeto (Comte-Sponville, 2003).
~ 63 ~<br />
participaciones <strong>de</strong>siguales o a los <strong>de</strong>siguales con participaciones iguales” (citado por Oppenheim, 1979).<br />
Planteamiento que queda plasmado en la i<strong>de</strong>a que al respecto <strong>de</strong> ello expone Amorós (2001): la<br />
diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla.<br />
En términos <strong>de</strong> igualdad <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo con respecto a los géneros, se observa una disposición <strong>de</strong>sigual <strong>de</strong><br />
relación con el propio cuerpo en el varón y en la mujer. Hierro sostiene que esta diferenciación proviene<br />
<strong>de</strong> una argumentación social <strong>de</strong> la biología, que termina estableciendo un esquema <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>n sexual dispuesto para ambos géneros.<br />
2. Algunos antece<strong>de</strong>ntes en busca <strong>de</strong> la igualdad <strong>de</strong> género<br />
Amorós (2001) indica que es en la Ilustración, en el siglo XVIII, que se registran las raíces <strong>de</strong> un<br />
movimiento social que cuestiona la <strong>de</strong>sigualdad entre los géneros: el feminismo, con la revolución<br />
francesa cuyo lema libertad, fraternidad e igualdad, establece una doble contradicción, que en parte ya<br />
venía referida en Descartes con su planteamiento sobre la igualdad entre todos, esta contradicción se<br />
observa en el choque <strong><strong>de</strong>l</strong> discurso con la práctica, con la acción social colectiva, la segunda contradicción<br />
se advierte en la ausencia <strong>de</strong> igualdad entre diferentes, nunca un hombre podrá igualarse biológicamente<br />
a una mujer ni viceversa.<br />
Lo que vale rescatar <strong>de</strong> este movimiento es la búsqueda <strong>de</strong> la abolición <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualdad social, cuyo<br />
resultado produce un estado <strong>de</strong> opresión para el género femenino. Fueron varias las mujeres en la<br />
historia que clamando por una igualdad pagaron con su vida, como por ejemplo, Olimpia <strong>de</strong> Gouges en<br />
1791 fue guillotinada; en 1792 Mary Wollstonecraft con su publicación Vindicación <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong><br />
la mujer fue tachada como una mujer conflictiva; en 1793 junto con la señora Roland, otras mujeres<br />
fueron encarceladas en Francia con la publicación <strong>de</strong> Los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> la mujer y <strong>de</strong> la ciudadana. Se<br />
trató <strong>de</strong> mujeres disi<strong>de</strong>ntes que revelaban la disparidad social entre los géneros, mujeres que criticaron el<br />
or<strong>de</strong>n patriarcal establecido, un or<strong>de</strong>n indispuesto a ce<strong>de</strong>r espacio a las mujeres (Sau, 1981).<br />
<strong>No</strong> obstante a su minoría <strong>de</strong> grupo, sus actos tuvieron eco en otros puntos <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> Francia<br />
e Inglaterra, en Italia se publicó la Breve <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> la mujer escrita por la con<strong>de</strong>sa<br />
romana Rosa Califronia; poco <strong>de</strong>spués se publicaban los primeros periódicos femeninos en cuyas<br />
páginas se reclamaban <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> igualdad, en <strong>Estado</strong>s Unidos se publicó la Declaración <strong>de</strong> Séneca<br />
Falls en <strong>Nueva</strong> York, por Lucretia Mott y Elisabeth Cady Stanton como respuesta a un documento que<br />
excluía a las mujeres: la Declaración <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los <strong>Estado</strong>s Unidos, en cuyo contenido se<br />
pedía igualdad <strong>de</strong> propiedad, <strong>de</strong> salario en el trabajo, <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho a la custodia <strong>de</strong> los hijos, <strong>de</strong>recho <strong>de</strong><br />
hacer contratos, <strong>de</strong> llevar a alguien a los tribunales y <strong>de</strong> ser llevada, <strong>de</strong> prestar testimonio y <strong>de</strong> votar (Sau,<br />
1981; Ferreira, 1995).<br />
En una historia menos antigua durante el pasado siglo dos fechas son relevantes, por un lado, se instituyó<br />
el Día Internacional <strong>de</strong> la Mujer con motivo <strong>de</strong> las 129 obreras victimadas en una fábrica <strong>de</strong> Algodón en<br />
<strong>Nueva</strong> York el 8 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1908, que se manifestaron en las instalaciones <strong>de</strong> la Compañía<br />
<strong>de</strong>mandando reducción <strong>de</strong> su jornada <strong>de</strong> trabajo a 10 horas en virtud que laboraban entre 14 y 18 horas<br />
diarias; <strong>de</strong>scanso dominical, pues trabajaban todos los días; pago <strong>de</strong> su salario en el mismo monto que el<br />
<strong>de</strong>vengado por los varones, ya que el que recibían era menos <strong><strong>de</strong>l</strong> 50% que el <strong>de</strong> ellos. En <strong>de</strong>volución a<br />
sus <strong>de</strong>mandas el dueño incendio la fábrica estando las mujeres <strong>de</strong>ntro ro<strong>de</strong>ando las instalaciones con<br />
hombres armados.<br />
El mismo tono histórico tuvo la creación <strong><strong>de</strong>l</strong> Día Internacional <strong>de</strong> la <strong>No</strong> violencia contra la Mujer, a<br />
propósito <strong>de</strong> la tortura, violación y asesinato <strong>de</strong> las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal
~ 64 ~<br />
durante la dictadura <strong>de</strong> Trujillo en República Dominicana, por luchar en contra <strong><strong>de</strong>l</strong> régimen político <strong>de</strong><br />
entonces (Ferreira, 1995).<br />
Sin embargo a pesar <strong>de</strong> la observación crítica y <strong>de</strong> su resistencia sobre la <strong>de</strong>sigualdad <strong>de</strong> los géneros<br />
realizada por estas actrices sociales, sus planteamientos no fueron acogidos, en su lugar se fueron<br />
construyendo otros argumentos i<strong>de</strong>ológicos <strong>de</strong> corte científico que mantuvieran a la mujer en el mismo<br />
lugar <strong>de</strong> subordinación; otros tantos argumentos ya construidos se mantuvieron, como el <strong>de</strong> lo natural<br />
frente a lo racional, la mujer es lo natural y en tanto natural sirve para procrear y al mismo tiempo<br />
aten<strong>de</strong>r la encomienda <strong>de</strong> cuidar el hogar. Debiendo por su propia naturaleza, por su impulsividad, ser<br />
domesticada y vigilada por el varón, <strong>de</strong> esta forma a la mujer se le mantiene <strong>de</strong>spojada en principio <strong>de</strong><br />
confianza y <strong>de</strong>spojada como sujeto, en palabras <strong>de</strong> Amorós (2001) <strong>de</strong> contrato social, es <strong>de</strong>cir, carente <strong>de</strong><br />
voz y voto para las tomas <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisión <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo público.<br />
3. La sociologización natural <strong>de</strong> los sexos<br />
La <strong>de</strong>sigualdad entre géneros ha podido ser explicada parcialmente por el tratamiento social <strong>de</strong> las<br />
características biológicas <strong>de</strong> cada sexo, en primer lugar la diferencia explícita <strong>de</strong> los cuerpos, diferencia<br />
que ha servido para el caso <strong>de</strong> la mujer su natural disposición para procrear, es ella y no el varón, quien<br />
tiene la propiedad, la esencia como ser para dar vida, para lograr una <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia. Este proceso <strong>de</strong><br />
procreación no se limita exclusivamente a dar a luz, implica también un tiempo posterior <strong>de</strong> cuidados<br />
para que el recién nacido se adapte a su nuevo medio ambiente, un nuevo periodo en el que nuevamente<br />
el cuerpo revela con la lactancia su facultad natural. Tanto la procreación como la lactancia son las dos<br />
expresiones máximas naturales <strong>de</strong> las posibilida<strong>de</strong>s intrínsecas <strong>de</strong> la menstruación. Se trata entonces <strong>de</strong><br />
tres procesos biológicos: menstruación, embarazo y lactancia, que al ser naturales estimulan casi <strong>de</strong><br />
manera automática la creencia generalizada <strong>de</strong> la mujer como esencia.<br />
Un conjunto <strong>de</strong> procesos que aparentemente ilustran las diferencias entre el varón y la mujer, <strong>de</strong>jando<br />
ver la <strong>de</strong>bilidad <strong>de</strong> la segunda con respecto al primero, porque aquel no vive ninguno <strong>de</strong> estos procesos,<br />
aún más, su constitución corporal es más fuerte y más gran<strong>de</strong> que la <strong>de</strong> la mujer. Lo anterior sugiere que<br />
existe una inferiorización natural femenina frente a lo masculino (Hierro, 2003).<br />
Este carácter esencial <strong><strong>de</strong>l</strong> género femenino fue asociado con otros atributos naturales. Partiendo<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> hecho <strong>de</strong> que la mujer es poseedora <strong>de</strong> la menstruación, la procreación y la lactancia, no resultaba<br />
difícil asociar a esta naturaleza otras características tales como la expresión <strong>de</strong> los impulsos, en<br />
consecuencia, la dificultad para pensar, <strong>de</strong> ahí su naturaleza impulsiva. En consecuencia se trata <strong>de</strong> un<br />
individuo poco o nada confiable, en tanto que sus formas <strong>de</strong> conducirse pue<strong>de</strong>n ser impulsivas, por lo<br />
que es necesario domesticarla, conducirla <strong>de</strong> tal manera que sus impulsos sean dominados por medio <strong>de</strong><br />
otro que no sea ella o ellas mismas. Tendría que ser un otro exento <strong>de</strong> esta naturaleza, ese otro que no<br />
pue<strong>de</strong> menstruar, procrear, ni lactar y por lo tanto está ajeno a cambios bruscos en su naturaleza y en<br />
consecuencia a un mayor control <strong>de</strong> sus impulsos. <strong>No</strong> podría ser otro más que el varón.<br />
Este conjunto <strong>de</strong> características en la mujer, que al mismo tiempo son contrastadas con el varón,<br />
producen los elementos propicios para estimular un estado <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> ella hacia él. Una relación<br />
<strong>de</strong> dominación entre los géneros 10<br />
, que <strong>de</strong> manera inmanente establece un or<strong>de</strong>n en arreglo a esa<br />
jerarquía, legando al varón el po<strong>de</strong>r sobre la mujer. Se trata <strong>de</strong> una relación <strong>de</strong> fuerza en la que<br />
culturalmente está dispuesto quién es el dominador, el varón, y quién el dominado, la mujer. Porque<br />
10 Dominación entendida como el acto <strong>de</strong> imponer la propia voluntad sobre otro individuo en el marco <strong>de</strong> toda relación social. Que<br />
también pue<strong>de</strong> aplicar sobre el sí mismo, imponer la propia voluntad sobre los propios impulsos.
~ 65 ~<br />
será él quien pueda legitimar su buen comportamiento, o en caso contrario, será él quien pueda castigar<br />
su mal comportamiento. Ella en sí misma carece <strong>de</strong> la suficiente legitimidad para evaluar y juzgar su<br />
propio comportamiento.<br />
El establecimiento <strong>de</strong> este or<strong>de</strong>n social progresivamente va sedimentando en la estructura social el papel<br />
asignado a cada género, su rol (Berger y Luckmann, 1978). Instituyendo lo prescrito y proscrito a cada<br />
uno, pero para el caso <strong>de</strong> la mujer será el varón quien establezca la frontera <strong>de</strong> lo tolerado frente a lo<br />
intolerado, mientras que para el caso <strong><strong>de</strong>l</strong> varón será él mismo quien <strong>de</strong>fina sus límites. La construcción<br />
social <strong>de</strong> lo permitido en contra <strong>de</strong> lo prohibido para el caso <strong>de</strong> la mujer, habrá marcado una dicotomía<br />
entre la virtuosa y la viciosa. La primera <strong>de</strong>finida fundamentalmente por la cesión <strong>de</strong> su cuerpo para el<br />
ejercicio <strong>de</strong> la procreación para darle <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia legítima al varón, su prioridad por tanto será la<br />
familia, mientras que la segunda <strong>de</strong>finida fundamentalmente por la cesión <strong>de</strong> su cuerpo para el ejercicio<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> placer erótico <strong><strong>de</strong>l</strong> varón. La virtuosa exalta la trascen<strong>de</strong>ncia <strong><strong>de</strong>l</strong> varón, mientras que la viciosa exalta<br />
su ausencia <strong>de</strong> control sobre sí mismo, porque sucumbe ante la carne, ante el <strong>de</strong>seo por el natural<br />
erotismo que le caracteriza.<br />
En cualquier caso se trata <strong>de</strong> la apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo femenino por el varón. Para la mujer se trata <strong>de</strong><br />
una disyuntiva en la que para lograr una cosa tendrá que renunciar a la otra, sin la posibilidad <strong>de</strong><br />
pensarse madre por <strong>de</strong>cisión propia y al mismo tiempo mujer con capacidad erótica <strong>de</strong> placer para sí.<br />
La elaboración <strong>de</strong> esta construcción social permitirá para el caso <strong><strong>de</strong>l</strong> varón, un libre acceso a los dos<br />
tipos <strong>de</strong> mujeres, porque con una no podrá hacer lo que con la otra ya que se trata <strong>de</strong> comportamientos<br />
femeninos socialmente contrapuestos. La madre <strong>de</strong> sus hijos no podrá comportarse como una viciosa,<br />
pues <strong>de</strong>jaría entonces <strong>de</strong> ser virtuosa y aquella que es viciosa no podrá nunca ser virtuosa porque carece<br />
<strong>de</strong> la calidad moral, <strong>de</strong> la virtud, para llegar a serlo. Junto a este or<strong>de</strong>namiento social se acompañan otros<br />
dispositivos <strong>de</strong> distinción como la ropa, entre una mujer y otra 11<br />
.<br />
Para lograr la compleja tarea <strong>de</strong> controlar a la mujer era necesario tenerla bajo vigilancia ¿cómo<br />
po<strong>de</strong>r hacer tan difícil tarea, cuando el varón tenía ya establecida su obligación social: mantener a su<br />
familia, para lo cual <strong>de</strong>bía salir <strong>de</strong> casa? La solución al problema al parecer quedó establecida en la<br />
confinación <strong>de</strong> espacio, era necesario tener confinada a la mujer en un espacio conocido y controlado,<br />
ese espacio no sería otro que el <strong>de</strong> la casa; mientras que para el varón como <strong>de</strong>bía salir para proveer a la<br />
familia podía entrar y salir <strong>de</strong> la casa para también entrar y salir <strong><strong>de</strong>l</strong> espacio fuera <strong>de</strong> casa, él a diferencia<br />
<strong>de</strong> la mujer contó con libertad <strong>de</strong> movimiento para acce<strong>de</strong>r a ambos espacios, al espacio <strong>de</strong> la casa, el<br />
espacio <strong>de</strong> lo privado, y al espacio fuera <strong>de</strong> la casa, el espacio <strong>de</strong> lo público, lo que era explicable en<br />
virtud <strong>de</strong> su papel como proveedor. Se trata <strong>de</strong> un manejo social <strong><strong>de</strong>l</strong> espacio para ambos géneros que fue<br />
instituyéndose y afinándose en combinación con la creación <strong>de</strong> la propiedad privada y el patriarcado.<br />
Esta disposición espacial por género configuró también las activida<strong>de</strong>s propias <strong>de</strong> la mujer, en<br />
otras palabras su <strong>de</strong>sempeño en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> espacio privado. Todo sugería que al ser la <strong>de</strong>positaria <strong>de</strong><br />
la capacidad <strong>de</strong> reproducir la especie, era <strong>de</strong> esperarse que también fuese <strong>de</strong>positaria innata <strong>de</strong> la<br />
capacidad para cuidar y procurar a los miembros que procreaba. En consecuencia las activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>sempeñadas no representaban tareas que implicaran una capacidad especial, un conocimiento<br />
aprendido, por tanto el trabajo elaborado en lo privado está ausente <strong>de</strong> valoración social: ni es<br />
reconocido, ni es remunerado (Hierro, 2003).<br />
<strong>de</strong>stacado.<br />
11 Para la producción y reproducción <strong>de</strong> esta construcción social <strong>de</strong> lo femenino, la participación <strong>de</strong> la religión ha tenido un papel
~ 66 ~<br />
A<strong>de</strong>más se espera que este <strong>de</strong>sempeño social se lleve a cabo con una afectividad positiva, que se realice<br />
<strong>de</strong> manera amorosa, por lo tanto el servicio que brinda la mujer a los miembros <strong>de</strong> su familia<br />
obligatoriamente será amoroso (Lagar<strong>de</strong>, 1997). Una expectativa que al parecer tiene su antece<strong>de</strong>nte en<br />
la supuesta capacidad exclusiva <strong>de</strong> la mujer para lactar, por en<strong>de</strong> para criar, una capacidad que revela un<br />
proceso entre madre e hijo que se distingue porque hay un acercamiento estrecho y continuo entre<br />
ambos.<br />
En contraste la disposición espacial <strong><strong>de</strong>l</strong> varón, requiere que lleve a cabo una serie <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s para las<br />
que es necesario, en términos generales un conocimiento particular o bien especializado, por lo tanto<br />
digno <strong>de</strong> ser valorado, estimado socialmente y en consecuencia valorado económicamente (Amorós,<br />
2001).<br />
En suma se tiene una sociologización natural <strong><strong>de</strong>l</strong> sexo femenino por partida cuádruple: su<br />
naturaleza explicada por su menstruación, embarazo y lactancia; un natural confinamiento a la casa; un<br />
natural <strong>de</strong>sempeño en las tareas domésticas y por lo tanto una natural expectativa social que sea ella<br />
quien procure a los miembros <strong>de</strong> la casa. Su cuerpo entonces está dispuesto al servicio <strong><strong>de</strong>l</strong> otro o acaso<br />
<strong>de</strong> los otros. La mujer es un “ser <strong><strong>de</strong>l</strong> otro”, la maternidad como se pudo advertir es uno entre otros, <strong>de</strong><br />
los referentes fieles que respalda tal creencia social, ella es para la vida. Este confinamiento espacial para<br />
la mujer como género, no queda <strong><strong>de</strong>l</strong> todo agotado por la cuestión <strong>de</strong> la sociologización natural <strong><strong>de</strong>l</strong> sexo,<br />
al parecer también se encuentra en la institución <strong>de</strong> la propiedad privada, cuya dinámica representa otro<br />
elemento <strong>de</strong> peso en la disposición <strong>de</strong> los espacios y en el acceso y acumulación <strong>de</strong> los recursos entre el<br />
varón y la mujer.<br />
4. La propiedad privada, un origen <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualdad entre géneros aún vigente<br />
Al parecer la institucionalización <strong>de</strong> la propiedad privada es la segunda tesis que permite compren<strong>de</strong>r en<br />
mayor medida el problema <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualdad entre el varón y la mujer en combinación con la tesis<br />
anterior <strong>de</strong> la sociologización natural <strong>de</strong> los sexos.<br />
En la sociedad primitiva los medios <strong>de</strong> producción eran <strong>de</strong> propiedad común, en ella, cada<br />
miembro <strong>de</strong> la comunidad trabajaba sobre bases igualitarias con respecto a los <strong>de</strong>más, todos los<br />
miembros eran iguales incluidas las mujeres, no existía ninguna forma <strong>de</strong> dominación <strong>de</strong> un sexo sobre<br />
el otro. <strong>No</strong> existía una clase dominante que se erigiera sobre la explotación <strong>de</strong> una clase dominada,<br />
tampoco existía un aparato estatal. Con la introducción <strong>de</strong> la agricultura y la gana<strong>de</strong>ría se creó la<br />
propiedad privada y con ella <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> existir la propiedad común, se trataba <strong>de</strong> un nuevo sistema en el<br />
que las riquezas eran concentradas por los varones (Reed, 1993).<br />
De acuerdo con Engels (1995) se trató <strong>de</strong> un cambio que tuvo lugar conforme se presentaron nuevas<br />
fuerzas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social, a saber: el establecimiento <strong>de</strong> la división <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo en la familia, en la que el<br />
papel <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre se caracterizaba por proporcionar los alimentos y los instrumentos <strong>de</strong> trabajo<br />
necesarios para obtener aquellos, <strong>de</strong> los que también era propietario; la domesticación <strong>de</strong> animales y la<br />
cría <strong>de</strong> ganados, generaron una riqueza hasta ese momento <strong>de</strong>sconocida, que requería <strong>de</strong> vigilancia para<br />
mantenerla y reproducirla en mayores proporciones; conforme aumentaba la fortuna esto le daba al<br />
hombre una posición más importante que a la mujer, pues era él quien poseía la riqueza y los medios<br />
para producirla.<br />
Bajo estas condiciones se produjo lo que Engels (1995) <strong>de</strong>nominó la gran <strong>de</strong>rrota <strong><strong>de</strong>l</strong> sexo femenino<br />
porque fue abolido el <strong>de</strong>recho materno, que consistió en <strong>de</strong>sconocer a la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia por línea<br />
materna como la legítima here<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> los bienes <strong>de</strong> la tribu. Estos elementos, señaló Engels (1995),<br />
bastaron para que el hombre <strong>de</strong>cidiera que en lo futuro los <strong>de</strong>scendientes por línea masculina heredaran
~ 67 ~<br />
los bienes. Fue así como el hombre también tomó la autoridad en la casa, surgiendo la familia patriarcal,<br />
una organización <strong>de</strong> cierto número <strong>de</strong> individuos bajo el po<strong>de</strong>r paterno <strong><strong>de</strong>l</strong> jefe que la encabeza. En su<br />
acepción original la palabra familia <strong>de</strong>signa un cierto número <strong>de</strong> esclavos pertenecientes a un mismo<br />
hombre, estando también bajo su po<strong>de</strong>r la mujer, y los hijos, ostentando el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> vida y muerte<br />
sobre todos ellos; este mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> familia fue la que antecedió a la familia monogámica, en la que para<br />
asegurar la fi<strong><strong>de</strong>l</strong>idad <strong>de</strong> la mujer, y con ello la paternidad <strong>de</strong> los hijos, aquélla era entregada sin reservas al<br />
hombre.<br />
Esta condición diferenciada <strong>de</strong> acceso a los recursos materiales colocó en <strong>de</strong>sventaja a la mujer, quien<br />
progresivamente tenía menos participación en la producción remunerada y por lo tanto reconocida. El<br />
varón entonces, acaparó el trabajo productivo material remunerado y en la medida que éste se<br />
perfeccionaba se producía y reforzaba la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la mujer hacia el varón (Kollontai, 1927, citada<br />
por Lagar<strong>de</strong>, 1997:95).<br />
Con el patriarcado se legitimó la explotación <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong> la mujer como ama <strong>de</strong> casa, la<br />
disposición <strong>de</strong> los espacios sociales por género, implicó una división sexual <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo, en la que se<br />
valora el trabajo en lo público y se niega el valor <strong>de</strong> trabajo a lo realizado en lo privado, el trabajo<br />
doméstico llevado a cabo por la madresposa alu<strong>de</strong> a una actividad carente <strong>de</strong> especialización, que<br />
cualquier persona pue<strong>de</strong> hacer, carece <strong><strong>de</strong>l</strong> dominio <strong>de</strong> alguna competencia específica, a lo que habrá que<br />
sumar su carácter <strong>de</strong> obligatoriedad amorosa, sin embargo cuando esta tarea es realizada por una mujer<br />
ajena en términos consanguíneos o afectivos, se consi<strong>de</strong>ra como un trabajo que sí ha <strong>de</strong> ser remunerado,<br />
pero al mismo tiempo se trata <strong>de</strong> una actividad que en términos sociales es igualmente poco reconocida<br />
sino es que nada reconocida o bien, reconocida <strong>de</strong> forma peyorativa y por lo mismo recibe una baja<br />
remuneración (Lagar<strong>de</strong>, 1997).<br />
Una vez establecido el patriarcado, la mujer quedó fuera <strong><strong>de</strong>l</strong> espacio social <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r y <strong>de</strong> las tomas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisión, este or<strong>de</strong>n social entre los géneros al que se suma la capacidad biológica <strong>de</strong> reproducción en la<br />
mujer fueron los elementos básicos para asignarle su “propio lugar” el espacio <strong>de</strong> lo doméstico.<br />
De acuerdo con Engels en el hogar <strong>de</strong> la sociedad primitiva, la dirección <strong>de</strong> la casa si bien estaba<br />
confiada a las mujeres, también se trataba <strong>de</strong> un actividad públicamente reconocida, por consi<strong>de</strong>rarla tan<br />
necesaria como el cuidado <strong>de</strong> proporcionar los víveres, tarea que le correspondía a los hombres. Con la<br />
sociedad patriarcal las cosas cambiaron para la mujer, pues el trabajo doméstico perdió su carácter<br />
público y se transformó en un servicio privado, la mujer se transformó en una criada que no tomaba<br />
parte alguna en la producción social (Engels, 1995).<br />
El patriarcado como espacio histórico <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r masculino (Lagar<strong>de</strong>, 1997), establece un conjunto <strong>de</strong><br />
normas traducidos en <strong>de</strong>rechos y prohibiciones aplicados a los dos sexos, colocando al hombre en lo<br />
público y a la mujer en lo privado, espacios sociales jerarquizados, constituyendo lo que Amorós llamó<br />
invariante estructural, una condición social que se produce y reproduce en casi todas las socieda<strong>de</strong>s; las<br />
activida<strong>de</strong>s más valoradas, las que tienen mayor prestigio, constituyen el espacio <strong>de</strong> lo público, lo que es<br />
visto. Estas activida<strong>de</strong>s las realizan los hombres, prácticamente en todas las socieda<strong>de</strong>s conocidas,<br />
quienes se <strong>de</strong>sempeñan en el espacio <strong>de</strong> la competencia. Este reconocimiento no suce<strong>de</strong> en el ámbito <strong>de</strong><br />
lo privado, no hay posibilidad <strong>de</strong> que lo realizado en este espacio pueda ser visto por la mirada pública,<br />
entonces, no hay manera <strong>de</strong> establecer estándares <strong>de</strong> competencia entre las mujeres amas <strong>de</strong> casa, todas<br />
ellas son iguales, se mueven en el espacio <strong>de</strong> lo indiscernible (Amorós, 2001).<br />
En suma, la familia patriarcal se distingue por una obediencia al jefe <strong>de</strong> ella, que no es otro que el varón.<br />
En la sociedad patriarcal los hombres tienen ciertos <strong>de</strong>rechos sobre las mujeres que las mujeres no<br />
tienen sobre ellos ni sobre sí mismas (Lamas, 2000). El patriarcado estimula: un antagonismo genérico,
~ 68 ~<br />
una competencia <strong>de</strong> las mujeres por los hombres, una exaltación <strong>de</strong> la virilidad que mantienen en una<br />
condición <strong>de</strong> opresión a la mujer (Lagar<strong>de</strong>, 1997). Con un explícito confinamiento social <strong>de</strong> su cuerpo y<br />
un nuevo recurso para hacer <strong>de</strong>pendiente a la mujer <strong><strong>de</strong>l</strong> varón.<br />
Se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir, que <strong>de</strong> la sociologización natural <strong>de</strong> los sexos junto con la aparición <strong>de</strong> la propiedad<br />
privada, que a su vez produjo el patriarcado, se configuró todo un conjunto <strong>de</strong> prácticas y creencias<br />
sociales, que constituyeron y constituyen hasta el día <strong>de</strong> hoy para algunos grupos sociales, una cultura<br />
patriarcal, en la que ambos géneros están jerarquizados <strong>de</strong> tal manera que la mujer está supeditada al<br />
varón. Una cultura que lega al varón una serie <strong>de</strong> prerrogativas y beneficios que lo hacen poseedor <strong>de</strong><br />
mayores recursos en comparación con la mujer, y por lo tanto lo hacen más po<strong>de</strong>roso que ella. Para<br />
ilustrar esto, el peso <strong><strong>de</strong>l</strong> po<strong>de</strong>r otorgado al hombre sobre la mujer, tómense los siguientes referentes:<br />
Luis Vives en el siglo XIV en 1528 en su obra Instrucción <strong>de</strong> la mujer cristiana, señalaba que la esposa<br />
tiene como <strong>de</strong>ber mostrar gran obediencia y acatamiento a su marido. En este mismo tono Astete un<br />
educador jesuita en 1603 sostenía que las niñas no necesitaban apren<strong>de</strong>r a escribir ni <strong>de</strong>bían concurrir a<br />
las escuelas públicas; en la literatura se registran muestras <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>sigualdad como es el caso <strong>de</strong> Lope<br />
<strong>de</strong> Vega en 1600 para quien la mujer solo <strong>de</strong>bía saber parir y criar a sus hijos, permanecer en casa,<br />
recluida en el espacio <strong>de</strong> lo privado, supeditada al mandato varonil <strong>de</strong> su marido.<br />
Blasckstone apunta que en Inglaterra durante el siglo XVI, el varón estaba legalmente validado para<br />
corregir a su esposa: ‘El esposo pue<strong>de</strong> dar a su esposa una corrección mo<strong>de</strong>rada. Como él es el que<br />
respon<strong>de</strong> por el mal comportamiento <strong>de</strong> ella, la ley piensa que es razonable confiarle po<strong>de</strong>r a él para<br />
controlarla, por medio <strong>de</strong> castigo doméstico en la misma mo<strong>de</strong>ración que un hombre tiene permitido<br />
corregir a su sirviente o hijos’ (1765; citado por Dallos y McLaughlin, 1993: 7).<br />
Ferreira (1995) apunta como en el siglo XVIII, año 1728 el inglés Daniel Defoe <strong>de</strong>nunciaba la práctica<br />
<strong>de</strong> enviar a las esposas a manicomios al menor capricho o disgusto <strong><strong>de</strong>l</strong> marido, práctica que condujo al<br />
aumento <strong>de</strong> los mismos, por los malos tratos si las mujeres no estaban locas, terminaban estándolo. Otro<br />
caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>nuncia reportado por esta investigadora fue el <strong><strong>de</strong>l</strong> escritor Leon Dau<strong>de</strong>t en 1931, quien<br />
señalaba que el Código Civil era un barco en el que la mujer se veía obligada a permanecer enca<strong>de</strong>nada<br />
por el contenido <strong>de</strong> artículos y prescripciones implacables.<br />
En todo caso es una relación <strong>de</strong> dominación, guarecida en la legalidad y también respaldada por el papel<br />
<strong>de</strong> otras importantes instituciones sociales, <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>stacan particularmente: la religión y la ciencia.<br />
5. La religión y la ciencia<br />
De acuerdo con Amorós (2001) las religiones judía y católica recuperan la visión <strong>de</strong> Aristóteles con<br />
respecto a la concepción <strong>de</strong> la mujer como un varón que se ha quedado a la mitad, se trata <strong>de</strong> un varón<br />
no logrado, una especie <strong>de</strong> aborto <strong>de</strong> varón. I<strong>de</strong>as que incuban <strong>de</strong>s<strong>de</strong> entonces a la fecha una tradición<br />
misógina <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esas dos religiones. Des<strong>de</strong> el judaísmo la mujer sólo posibilita la reproducción legítima,<br />
la sucesión <strong><strong>de</strong>l</strong> patrimonio, no es ella quien conquista el patrimonio, ni quien tampoco lo consolida, es<br />
solo quien facilita un sucesor <strong>de</strong> línea para mantener el nombre <strong><strong>de</strong>l</strong> varón, <strong>de</strong> esta manera <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser<br />
nombrada, solo se nombran a los varones y <strong>de</strong> ser aquella nombrada será en asociación con la catástrofe.<br />
Siguiendo a Amorós (2001) el catolicismo como religión, heredará <strong><strong>de</strong>l</strong> judaísmo esta concepción <strong>de</strong> la<br />
mujer, como la ignorada en las genealogías, una vez que la iglesia se instituye y se convierte en un aparato<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r se mantienen a las mujeres subordinadas al hombre. Sobre esta contradicción se registran
~ 69 ~<br />
antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> resistencia, como el realizado por Guillermina <strong>de</strong> Bohemia en el siglo XIV en Inglaterra<br />
en torno a la religión específicamente a la segunda venida <strong>de</strong> Jesús redimiendo a Eva 12<br />
.<br />
La religión ha explotado la <strong>de</strong>sobediencia como vicio, la <strong>de</strong>sobediencia como pecado y en contrapartida<br />
ha señalado a la obediencia como virtud, logrando con ello someter el pensamiento y la voluntad <strong>de</strong> los<br />
individuos a los preceptos que pregona, alentando el empobrecimiento <strong>de</strong> la capacidad reflexiva, el<br />
empobrecimiento <strong>de</strong> evaluar los objetos, los actos y las situaciones y obteniendo al mismo tiempo la<br />
sumisión (Fromm, 1990).<br />
Surge la pregunta y ¿cómo es que lo logra? La religión in<strong>de</strong>pendientemente <strong><strong>de</strong>l</strong> dogma que sustente, se<br />
auto-nombra como una institución poseedora <strong>de</strong> la omnisciencia y la omnipotencia, utilizando la<br />
violencia simbólica 13<br />
, imponiendo sus esquemas or<strong>de</strong>nadores a los individuos, apelando a la obediencia<br />
como expresión <strong>de</strong> quien es virtuoso, en caso contrario señalándolo como pecador. A<strong>de</strong>más,<br />
prometiendo a quien se subordina, una vida extra-terrenal exenta <strong>de</strong> sufrimientos y <strong>de</strong> faltas, plena <strong>de</strong><br />
satisfacción continua o en su <strong>de</strong>fecto exenta <strong><strong>de</strong>l</strong> tormento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>seos, porque se está en paz. En caso<br />
<strong>de</strong> ser un individuo <strong>de</strong>sobediente será entonces un pecador que en lugar <strong>de</strong> lograr esa vida extra-terrenal<br />
paradisíaca, estará confinado en un lugar contrario, en el infierno, lugar en el que se sufren las bejaciones<br />
y las torturas más grotescas concebidas por el pensamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> hombre. Bajo esta amenaza se siembra<br />
subjetivamente el miedo y con él la religión obtiene la motivación suficiente <strong>de</strong> su seguidor o seguidores<br />
para ser obe<strong>de</strong>cida. De tal manera que el hombre termina <strong>de</strong>seando obe<strong>de</strong>cer y temiendo <strong>de</strong>sobe<strong>de</strong>cer.<br />
Dentro <strong>de</strong> este universo simbólico <strong>de</strong> la religión, con la mujer se aplica el mismo mecanismo, para ser<br />
reconocida como virtuosa, <strong>de</strong>berá ocupar su cuerpo para legar <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia genuina al varón que la<br />
<strong>de</strong>spose, la legitimidad <strong>de</strong> los hijos procreados estará basada en comportamientos sociales que la<br />
<strong>de</strong>saparecen o en el mejor <strong>de</strong> los casos la empequeñecen <strong>de</strong> los espacios públicos y la relegan al espacio<br />
doméstico. Lugar en el que <strong>de</strong>berá primero servir al varón por sobre el resto <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la<br />
familia (Hierro, 2003). Su cuerpo entonces es un cuerpo al servicio <strong>de</strong> otro y nunca <strong>de</strong>berá ser al servicio<br />
<strong>de</strong> sí misma, porque entonces sería una pecadora.<br />
De esta manera, la religión enmarca la actuación <strong>de</strong> la mujer en una dicotomía cuyos extremos son: la<br />
virtud y el pecado, la mujer casta y la mujer impura, la madre y la puta.<br />
Des<strong>de</strong> la ciencia, Ferreira (1995) alu<strong>de</strong> al cómo en la época <strong>de</strong> la ilustración y <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnidad,<br />
hombres <strong>de</strong> ciencia reconocidos, provenientes <strong>de</strong> diferentes ámbitos refuerzan la <strong>de</strong>sigualdad entre los<br />
géneros, por ejemplo, se registra el planteamiento <strong>de</strong> Paul Broca sobre las diferencias <strong>de</strong> peso cerebral,<br />
<strong>de</strong>clarando que el femenino por ser más liviano revelaba una menor inteligencia que el cerebro <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
varón. Des<strong>de</strong> la psicología social se presenta el llamado que hace Le Bon a finales <strong><strong>de</strong>l</strong> siglo XIX para<br />
rechazar la igualdad en la educación; <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la medicina en esta misma época Sigmund Freud presenta la<br />
incompletud inmanente <strong>de</strong> la mujer con base a su supuesta naturaleza castrada.<br />
El psicoanálisis freudiano, psicoanálisis ortodoxo, consi<strong>de</strong>raba a la mujer como hombre castrado, con un<br />
super-ego débilmente <strong>de</strong>sarrollado, como un ser humano vano e inmerecedor <strong>de</strong> confianza (Fromm,<br />
2005). En este mismo sentido Hierro (2003) señala que las teorías freudianas más críticas actualmente<br />
son las que siguen i<strong>de</strong>ntificando al género femenino con lo masculino, acaso sugiriendo que lo femenino<br />
vive en un estadio <strong>de</strong> retardo con respecto a su <strong>de</strong>sarrollo erótico. Originalmente Freud (1938, citado<br />
por Hierro, 2003) indicaba que la mujer lograba su madurez sexual por el orgasmo vaginal, mismo que<br />
12 Amorós, C. 2001:45. Datos en extenso a propósito <strong>de</strong> lo que se menciona se encuentran en su obra.<br />
13 Esa violencia <strong>de</strong>finida por Bourdieu (2000) como violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se<br />
ejerce por vías simbólicas <strong>de</strong> la comunicación y <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sconocimiento, <strong><strong>de</strong>l</strong> reconocimiento o, en último término <strong><strong>de</strong>l</strong> sentimiento.
~ 70 ~<br />
supone la penetración y la posibilidad <strong>de</strong> ser fecundada y que cuando joven vive la fase orgásmica<br />
clitorí<strong>de</strong>a, que se supera cuando acce<strong>de</strong> al orgasmo vaginal 14<br />
.<br />
Según Sherfey, Freud pi<strong>de</strong> que las mujeres <strong>de</strong>svíen su instinto natural <strong>de</strong> signo masculino hacia un<br />
pretendido impulso femenino pasivo. Sin embargo, los <strong>de</strong>scubrimientos hasta ahora alcanzados en la<br />
embriología, revelan que la condición innata <strong><strong>de</strong>l</strong> embrión no es bisexual como pensaba Freud, sino<br />
femenina; la diferenciación sexual que se pue<strong>de</strong> producir en el embrión es hacia el sexo masculino y no<br />
hacia el femenino. Por tanto la tesis freudiana sobre la sexualidad femenina es errónea (1973, citada por<br />
Hierro, 2003).<br />
Por otro lado, los hallazgos empíricos hechos por Hite (1978, citada por Hierro, 2003) sobre las zonas<br />
erógenas femeninas, indican que el orgasmo más frecuente es el clitorí<strong>de</strong>o y que el orgasmo vaginal no se<br />
i<strong>de</strong>ntifica fácilmente. Un hecho que a<strong>de</strong>más encuentra apoyo en la fisiología, el clítoris se correspon<strong>de</strong> a<br />
un pene no <strong>de</strong>sarrollado que contiene la capacidad orgásmica <strong><strong>de</strong>l</strong> pene masculino. Lo cual hace suponer<br />
con un mínimo sino es que nulo margen <strong>de</strong> error, que Freud interpretó la sexualidad femenina a partir<br />
<strong>de</strong> la sexualidad masculina, “la conducta sexual femenina se explica siempre en función <strong>de</strong> la masculina”<br />
(Hierro, 2003: 32).<br />
En palabras <strong>de</strong> Foucault (2000: 185) uno <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s conjuntos estratégicos <strong>de</strong> apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> po<strong>de</strong>r<br />
con respecto a la mujer a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> siglo XVIII, fue la histerización <strong>de</strong> su cuerpo, la madre con su<br />
imagen <strong>de</strong> mujer nerviosa. Un conjunto estratégico <strong>de</strong> control social que provino <strong>de</strong> la ciencia,<br />
particularmente <strong><strong>de</strong>l</strong> psicoanálisis:<br />
Así, en el proceso <strong>de</strong> histerización <strong>de</strong> la mujer, el “sexo” fue <strong>de</strong>finido <strong>de</strong> tres manera: como lo que es<br />
común al varón y a la mujer; o como lo que pertenece por excelencia al varón y falta por lo tanto en la<br />
mujer; pero también como lo que constituye por sí solo el cuerpo <strong>de</strong> la mujer, orientándolo por entero a<br />
las funciones <strong>de</strong> reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong> esas mismas<br />
funciones.<br />
En realidad ambas instituciones 15<br />
: iglesia y ciencia son difundidas con tal penetración en la vida cotidiana<br />
<strong>de</strong> los individuos, que finalmente otras instituciones como la familia, la escuela y el trabajo, constituyen<br />
espacios sociales propicios para reproducir los esquemas or<strong>de</strong>nadores <strong>de</strong> aquellas. En buena medida la<br />
difusión <strong>de</strong> ambas se potencializa por la intervención <strong>de</strong> una tercera institución: los medios <strong>de</strong><br />
comunicación masiva, cuya participación llega a ser indiscutible <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en que se introducen<br />
a la dinámica <strong>de</strong> la vida cotidiana a través <strong>de</strong> la divulgación que permiten la radio, la televisión y el<br />
internet. Quizá entonces para cerrar el comentario habría que también mencionar el papel <strong>de</strong> la<br />
tecnología como otra institución que favorece la difusión <strong>de</strong> la que se habla.<br />
Se trata por parte <strong>de</strong> ambas instituciones, la religión y la ciencia, <strong>de</strong> un conocimiento social conocido y<br />
admitido por los miembros <strong>de</strong> los grupos sociales que las legitiman. En cualquier caso tanto la religión<br />
como la ciencia logran seudo-legitimarse gracias a los recursos en los que apoyan su discurso, la primera<br />
en la obediencia como virtud moral y la segunda en la razón como virtud <strong><strong>de</strong>l</strong> pensamiento. Recursos que<br />
14<br />
Habrá que tener en cuenta que una cosa es el psicoanálisis ortodoxo y otra muy diferente el psicoanálisis actual, es <strong>de</strong>cir, el<br />
psicoanálisis hoy en día no es lo que el psicoanálisis en su origen.<br />
15<br />
Recuér<strong>de</strong>se, institución entendida en el sentido <strong>de</strong> la fenomenología sociológica, el establecimiento <strong>de</strong> objetivaciones<br />
practicadas por los individuos y legadas a través <strong>de</strong> ellos mismos a las nuevas generaciones, por lo tanto toda institución no es más que la<br />
reproducción sistemática <strong>de</strong> un conjunto <strong>de</strong> objetivaciones específicas con respecto a una situación particular, que se lleva a cabo <strong>de</strong><br />
manera habitual y quizá hasta <strong>de</strong> forma reificada por los individuos que reproducen tales objetivaciones.
~ 71 ~<br />
permanecen vigentes en el marco <strong>de</strong> las estructuras sociales, cuya hegemonía <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong><strong>de</strong>l</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las<br />
tipificaciones sociales establecidas.<br />
Como se pue<strong>de</strong> observar, se trata <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ologías <strong>de</strong> dominación que estimulan la reproducción <strong>de</strong><br />
acciones sociales misóginas.<br />
6. La <strong>de</strong>mocracia y las formas <strong>de</strong> relación <strong>de</strong> pareja<br />
De acuerdo con Coser (1978) la pareja mo<strong>de</strong>rna supone que el marido y la esposa <strong>de</strong>ben intercambiar<br />
servicios, en los que se incluyen aquellos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n sexual; ambos están ligados por obligaciones<br />
recíprocas que supuestamente <strong>de</strong>berán producir mutuos beneficios. Sin embargo, tal y como ya se<br />
discutió la <strong>de</strong>sigualdad inmanente en la relación intergenérica, coloca en clara <strong>de</strong>sventaja a la mujer, lo<br />
cual <strong>de</strong> manera sintetizada se explica en parte por la exclusión total o parcial <strong>de</strong> la mujer <strong>de</strong> las<br />
posiciones superiores <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema ocupacional, también por la <strong>de</strong>manda cultural <strong>de</strong> que la mujer se<br />
<strong>de</strong>dique exclusivamente a la familia, siendo educada para que invierta en ella sus recursos materiales y no<br />
materiales, <strong>de</strong> éstos últimos <strong>de</strong>stacan los <strong>de</strong> índole emocional (Coser, 1974).<br />
Casi quince años <strong>de</strong>spués Gid<strong>de</strong>ns (2000) apuntará que la pareja mo<strong>de</strong>rna presenta mayores<br />
cambios que los señalados por Coser 16<br />
, que en su conjunto aglutinan elementos que plantean una<br />
construcción diferente <strong>de</strong> la pareja: el matrimonio ya no es la única vía para relacionarse íntimamente, la<br />
unión libre está cada día más generalizada; las relaciones sexuales para el género femenino pue<strong>de</strong>n<br />
ejercerse antes <strong><strong>de</strong>l</strong> matrimonio; el logro <strong>de</strong> la separación total entre sexualidad y reproducción; las<br />
parejas se conforman sin que necesariamente esté contemplada la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> una paternidad; el placer<br />
sexual se concibe como una posibilidad <strong>de</strong> gozo para ambos miembros; la conformación <strong>de</strong> una pareja<br />
ya no sólo se constituye por la relación <strong>de</strong> un hombre y una mujer, están las relaciones <strong>de</strong> pareja entre<br />
homosexuales y lesbianas; la disolución <strong>de</strong> las parejas es algo que se presenta con mayor frecuencia ya<br />
sea por el divorcio o bien por la separación <strong>de</strong> las parejas unidas libremente; la <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la<br />
perversión como algo patológico, es una victoria en el contexto <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong>mocrático liberal y<br />
finalmente, existe una alta valoración por el surgimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> afecto mutuo en la pareja.<br />
La introducción <strong>de</strong> los métodos anticonceptivos junto con los avances tecnológicos reproductivos,<br />
hicieron posible una clara diferenciación sobre el cuerpo femenino, ya fuese como medio para<br />
reproducir <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia o bien como medio para producirse placer. El hecho que la mujer pudiera<br />
contar entre otras cosas, con el control suficiente para separarse <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo <strong>de</strong> embarazo y parto, produjo la<br />
contracción <strong><strong>de</strong>l</strong> tamaño <strong>de</strong> la familia, y produjo también la posibilidad <strong>de</strong> experimentar el cuerpo con<br />
autonomía sexual. Disolviendo aquella dicotomía insalvable entre la mujer casta y la mujer impura.<br />
Amalgamando el amor romántico heredado alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> finales <strong><strong>de</strong>l</strong> siglo XVIII con la libertad sexual.<br />
Es importante recordar que el amor romántico fue el producto <strong>de</strong> diversos factores, entre ellos la<br />
creación <strong><strong>de</strong>l</strong> hogar, el cambio <strong>de</strong> relaciones entre padres e hijos, la invención <strong>de</strong> la maternidad. El amor<br />
romántico se ligaba al matrimonio, a un vínculo <strong>de</strong> camara<strong>de</strong>ría entre la pareja, que <strong>de</strong> manera voluntaria<br />
dirigían parte <strong>de</strong> sus esfuerzos para construir un patrimonio familiar (Gid<strong>de</strong>ns, 2000). Sin embargo, esta<br />
forma <strong>de</strong> amor, así como la sexualidad femenina, se ve sometido a importantes cambios a partir <strong>de</strong> la<br />
emancipación femenina.<br />
De lo anterior es importante apuntar que no se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que todos estos cambios hayan<br />
atravesado a los distintos grupos <strong>de</strong> las estructuras sociales <strong>de</strong> los países occi<strong>de</strong>ntales, sin embargo, sí se<br />
16 La primera edición en inglés <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong> Gid<strong>de</strong>ns fue publicada en 1992.
~ 72 ~<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que estos cambios han alentado la producción <strong>de</strong> nuevas formas <strong>de</strong> relación <strong>de</strong> pareja 17<br />
, en<br />
las que la apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo en la mujer cada vez toma mayor soli<strong>de</strong>z, en consecuencia mayor<br />
autonomía. Que le permite como género participar por sí y para sí, al mismo tiempo que autorepresentarse.<br />
Condiciones que se proponen pudiesen tomarse como criterios claves para <strong>de</strong>finir a la<br />
<strong>de</strong>mocracia, es la acción humana <strong>de</strong> participar y al mismo tiempo <strong>de</strong> representarse.<br />
En términos actuales se observa una disolución en el lento proceso <strong>de</strong> las mujeres como sujetos ajenos a<br />
la polis a un proceso en el que las mujeres son sujetos que pue<strong>de</strong>n acce<strong>de</strong>r a una ciudadanía vivida. En<br />
este sentido, la <strong>de</strong>mocracia promete <strong>de</strong>shistorizar la supuesta ausencia <strong>de</strong> la mujer en la historia <strong><strong>de</strong>l</strong> ser<br />
humano. Entendiéndola <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su acepción mo<strong>de</strong>rna como el modo <strong>de</strong> organización social y política que<br />
<strong>de</strong>fien<strong>de</strong> los mismos <strong>de</strong>rechos formales para todos los individuos, que se basa en la igualdad <strong>de</strong> todos los<br />
sujetos ante la ley y en la imparcialidad <strong>de</strong> la misma con todos y cada uno (Cobo, 2002:32.)<br />
La <strong>de</strong>mocracia a pesar <strong>de</strong> su crisis <strong>de</strong> credibilidad (Gid<strong>de</strong>ns, 2000), sugiere avanzar en el or<strong>de</strong>n social,<br />
porque participan los excluidos, comenzando así la inclusión <strong>de</strong> los marginados en la configuración <strong>de</strong> la<br />
toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, entre los que se encuentra el género femenino y el manejo <strong>de</strong> su propio cuerpo.<br />
Conclusiones<br />
Con base en lo anterior se pue<strong>de</strong> concluir que:<br />
1. La apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo como institución social ha sido alentada parcialmente gracias a la<br />
resistencia <strong>de</strong>cidida <strong>de</strong> un colectivo femenino que apuntó la condición <strong>de</strong> subordinación y<br />
opresión <strong><strong>de</strong>l</strong> género femenino con respecto al género masculino.<br />
2. La apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo como institución social se encuentra más fácilmente fincada en<br />
aquellos sectores <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la estructura social que logran acce<strong>de</strong>r a los últimos avances en<br />
materia <strong>de</strong> equidad, avances que se pue<strong>de</strong>n listar y resumir <strong>de</strong> la siguiente forma: educación<br />
formal, asistencia social, información actual transmitida por los medios <strong>de</strong> comunicación,<br />
elementos que en su conjunto estimulan una familiarización y dominio <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento social y<br />
<strong>de</strong> las prácticas <strong>de</strong> equidad entre los géneros. Que sedimenta or<strong>de</strong>namientos subjetivos <strong>de</strong><br />
autonomía en la mujer y en consecuencia <strong>de</strong> empo<strong>de</strong>ramiento (García, 2003).<br />
3. Con base en lo anterior se pue<strong>de</strong> pre<strong>de</strong>cir una disolución entre lo supuestamente virtuoso<br />
maternal y lo supuestamente vicioso carnal y por lo tanto una integración entre la capacidad <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisión sobre el maternaje y el placer con el propio cuerpo para sí y para el otro.<br />
4. Mientras que para los sectores sociales con menos oportunida<strong>de</strong>s, pudiese esperarse lo siguiente:<br />
la división sexual <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo mantiene y alienta una división sexual <strong><strong>de</strong>l</strong> acceso a los recursos, un<br />
mecanismo <strong>de</strong> distribución que en combinación con la sociologización natural <strong>de</strong> lo biológico <strong>de</strong><br />
los géneros mantiene en la opresión a la mujer como género. Sectores sociales en los que se<br />
reproduce la exclusión <strong>de</strong> la mujer <strong>de</strong> los espacios en los que se intercambian los recursos<br />
simbólicos y materiales <strong>de</strong> mayor valía. Sosteniendo la reproducción <strong>de</strong> la exclusión en la<br />
capacidad natural <strong>de</strong> procreación, en la crianza <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia, en la institucionalización <strong>de</strong><br />
la maternidad, así como también en algunos casos <strong>de</strong> la institucionalización <strong><strong>de</strong>l</strong> matrimonio,<br />
<strong>de</strong>finiendo una supuesta naturaleza emotiva en la mujer, que la hace ser altamente afectiva, y por<br />
lo tanto irracional. En contrapartida el varón, configura un conjunto <strong>de</strong> caracteres sociales<br />
opuestos a los <strong>de</strong> la mujer, por lo tanto se trata <strong>de</strong> una persona que está lejos <strong>de</strong> la afectividad,<br />
estrecha.<br />
17 Relación entendida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lo que plantea Gid<strong>de</strong>ns (2000), se trata <strong>de</strong> la asociación entre dos personas emocionalmente
~ 73 ~<br />
porque no es un ser impulsivo, porque es un ser capaz <strong>de</strong> controlar su emotividad, ya que su<br />
naturaleza no está sujeta a cambios intempestivo <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n hormonal o reproductivo, lo que al<br />
parecer lo hace ser el poseedor <strong>de</strong> la racionalidad; a<strong>de</strong>más es <strong>de</strong> los dos miembros <strong>de</strong> la pareja el<br />
más fuerte, el menos vulnerable, el menos frágil. Al ser racional y fuerte, se tiene frente así una<br />
combinación <strong>de</strong> elementos que legitiman al varón como el ser humano cuyo lugar social está<br />
fuera <strong>de</strong> la casa, en ese espacio en dón<strong>de</strong> habrá <strong>de</strong> conseguir los recursos para mantener y<br />
reproducir las condiciones mínimas favorables para su familia, con la promesa social <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />
elevar su estatus en la medida que acceda a la posesión <strong>de</strong> más recursos sociales, tanto en<br />
cantidad como en diversidad <strong>de</strong> los que pue<strong>de</strong> llegar a poseer.<br />
5. Por tanto es <strong>de</strong> esperarse, ante estas diferencias <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeños y espacios sociales, que los<br />
hombres y las mujeres no tengan los mismos <strong>de</strong>rechos, porque efectivamente han sido<br />
socializados en lógicas distintas, que los hace estructuralmente <strong>de</strong>siguales, alejando a la mujer <strong>de</strong><br />
cualquier posibilidad <strong>de</strong> apropiación <strong>de</strong> su cuerpo.<br />
6. Para trascen<strong>de</strong>r esta condición <strong>de</strong> opresión, es necesario mover a la diferencia sexual, como ese<br />
principio or<strong>de</strong>nador <strong>de</strong> nuestra sociedad (Amorós, 2001). Ni negar la diferencia ni renunciar a la<br />
utopía <strong>de</strong> la igualdad (Amorós, 2001) sino integrando ambas, con base en la equidad. Acaso<br />
pudiese <strong>de</strong>cirse que se trata <strong>de</strong> domesticar a la masculinidad y emancipar la feminidad (Phillips,<br />
1996) domesticar al autoritarismo y emancipar la <strong>de</strong>sobediencia (Fromm, 1990). De tal forma<br />
que la resultante <strong>de</strong> este movimiento sea la ganancia mutua para los dos géneros, en los que<br />
ambos pue<strong>de</strong>n ser capaces <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>terminarse con respecto a su corporeidad.<br />
Bibliografía<br />
Abercrombie, Nicholas, Hill Stephen y Turner, Brian (1984), Diccionario <strong>de</strong> sociología. Madrid,<br />
Cátedra.<br />
Amorós, Celia (2001). Feminismo. Igualdad y diferencia. México. <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong><br />
México.<br />
Asociación Pro Derechos Humanos (1999), La violencia familiar. Actitu<strong>de</strong>s y representaciones sociales,<br />
Madrid, Editorial Fundamentos.<br />
Berger, Peter y Thomas Luckmann (1978), La construcción social <strong>de</strong> la realidad, Buenos Aires,<br />
Amorrortu.<br />
Bourdieu, Piere (2000), La dominación masculina, Barcelona, Editorial Anagrama.<br />
Cobo, Rosa (2002), “Democracia paritaria y sujeto político feminista”, Anales <strong>de</strong> la Cátedra Francisco<br />
Suárez, 36, pp. 29-44.<br />
Comte-Sponville, Auguste (2003), Diccionario filosófico, España, Paidos.<br />
Constitución Política <strong>de</strong> los <strong>Estado</strong>s Unidos Mexicanos (1995), Primera reimpresión, México.<br />
Coser, Lewis (1974), Greedy Institutions. Patterns of Undivi<strong>de</strong>d Commitment, New York, The Free<br />
Press.<br />
Dallos, Rudi y Mc Laughlin, Eugene (1993), Social Problems and the Family, Reino Unido, The Open<br />
University.<br />
Engels, Fe<strong>de</strong>rico (1995), El origen <strong>de</strong> la familia, 4ª. Ed, (1891), México, Cinareditores.<br />
Ferreira, Graciela (1995), Hombres violentos mujeres maltratadas, Argentina, Editorial Sudamericana.<br />
Foucault, Michael (2000), Historia <strong>de</strong> la sexualidad. La voluntad <strong>de</strong> saber, T. I, México, Siglo Veintiuno.<br />
Fromm, Erich (1990), “La <strong>de</strong>sobediencia”, Sobre la <strong>de</strong>sobediencia y otros ensayos. 1ª. Impresión 1981,<br />
México, Paidos.
~ 74 ~<br />
Fromm, Erich (2005), La misión <strong>de</strong> Sigmund Freud, 1ª. Impresión 1959, México, Fondo <strong>de</strong> Cultura<br />
Económica.<br />
García, Brígida (2003), “Empo<strong>de</strong>ramiento y autonomía <strong>de</strong> las mujeres”, Estudios <strong>de</strong>mográficos y<br />
urbanos, México, Pp. 221-253.<br />
Gid<strong>de</strong>ns, Anthony (2000), La transformación <strong>de</strong> la intimidad, Madrid, Catedra.<br />
Gid<strong>de</strong>ns, Anthony (2000), Un mundo <strong>de</strong>sbocado, Los efectos <strong>de</strong> la globalización en nuestras vidas,<br />
México, Taurus.<br />
Hierro, Graciela, (2003), Ética y feminismo, México, <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong> México.<br />
Krystol, Isabel (1979), “Igualdad como i<strong>de</strong>al”, Enciclopedia Internacional <strong>de</strong> las Ciencias Sociales,<br />
Madrid, Ediciones Aguilar.<br />
Lagar<strong>de</strong>, Marcela (1997), Los cautiverios <strong>de</strong> las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, 3ª.<br />
Ed. 1ª. Ed. 1990, México, <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong> México.<br />
Lamas, Martha (2000), El género. La construcción cultural <strong>de</strong> la diferencia sexual, México, Programa<br />
Universitario <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Género/<strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong> México.<br />
Oppenheim, Felix (1979), “Concepto <strong>de</strong> igualdad”, Enciclopedia Internacional <strong>de</strong> las Ciencias Sociales,<br />
Madrid, Ediciones Aguilar.<br />
Phillips, Antoine (1996), Género y teoría <strong>de</strong>mocrática, México, <strong>Universidad</strong> Nacional <strong>Autónoma</strong> <strong>de</strong><br />
México.<br />
Reed, Evelyn (1993), Sexo contra sexo o clase contra clase, 1ª. Ed. 1977, México, Fontamara.<br />
Ritzer, George (2002), Teoría sociológica mo<strong>de</strong>rna, España, Mc. Graw Hill.<br />
Sau, Victoria (1981), Un diccionario i<strong>de</strong>ológico feminista, Barcelona, Icaria.
~ 75 ~<br />
RESEÑA DEL LIBRO:<br />
TEORIA DE LA PAZ O EQUILIBRIO:<br />
UNA NUEVA TEORIA QUE ENSEÑA LAS CAUSAS DE MIEDO Y DEL SUFRIMIENTO Y<br />
QUE NOS ENSEÑA A COMBATIRLOS<br />
AUTOR: DR. JOSÉ LUIS VALDEZ MEDINA, Ed. EDAMEX, 2009<br />
A través <strong><strong>de</strong>l</strong> diálogo que se establece entre el lector y el autor, mediante la cuidadosa lectura <strong>de</strong> este<br />
libro, se re<strong>de</strong>scubre la importancia que tiene el principio <strong>de</strong> la paz o equilibrio como rector o guía central<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> vivir cotidiano.<br />
A partir <strong>de</strong> ese diálogo, se generan reflexiones que permiten observar <strong>de</strong> manera directa o indirecta,<br />
tanto a lo otros como a nosotros mismos.<br />
Surge también una serie <strong>de</strong> cuestionamientos personales para el lector, que <strong>de</strong>tecta lo que ha sido y lo<br />
que ha hecho en su vida para lograr aceptación o rechazo <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más, y le han llevado a tolerar y<br />
controlar su comportamiento a lo largo <strong>de</strong> su existencia, aunque siempre lo haya hecho con la finalidad,<br />
a veces acertada y otras errónea, <strong>de</strong> conseguir vivir en paz o equilibrio, con estabilidad, con autoorganización<br />
y con el menor <strong>de</strong>sgaste posible.<br />
Al final el autor propone una evaluación personal <strong><strong>de</strong>l</strong> lector, que le permita tomar una <strong>de</strong>cisión acerca <strong>de</strong><br />
continuar viviendo como hasta ahora, o <strong>de</strong> intentar nuevas formas <strong>de</strong> comportamiento, que le conduzcan<br />
a vivir con base en la ten<strong>de</strong>ncia natural <strong>de</strong> la existencia: ubicado permanentemente en un estado <strong>de</strong> paz<br />
o equilibrio, libre <strong>de</strong> cualquier tipo <strong>de</strong> miedo.<br />
El autor es Dr. en Psicología por la UNAM, profesor investigador <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la<br />
Conducta <strong>de</strong> la UAEM, y entre sus distinciones cabe mencionar que es miembro <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional<br />
<strong>de</strong> Investigadores, nivel II y obtuvo en el Premio Estatal <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología 2006, otorgado por el<br />
Gobierno <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México.
~ 76 ~<br />
COLABORADORES<br />
Argüello Zepeda Francisco José<br />
Doctor en Antropología por la <strong>Universidad</strong> Laval (Canadá), Maestro en Antropología Social (enah) y<br />
Licenciado en Economía (unam). Profesor-Investigador <strong>de</strong> la UAEM. Su línea <strong>de</strong> investigación es<br />
Educación ambiental. E-mail: farguello2010@hotmail.com<br />
Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán<br />
Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, Maestra en Psicología Clínica por la<br />
<strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México. Es docente/e investigadora en la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong><br />
la Conducta <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México. Su línea <strong>de</strong> investigación es el po<strong>de</strong>r y<br />
la violencia en los grupos <strong>de</strong> exclusión. Es lí<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>l</strong> Cuerpo Académico <strong>de</strong> Comportamiento,<br />
Sustentabilidad y Ciudadanía. E-mail <strong><strong>de</strong>l</strong>gadilloleonor@hotmail.com<br />
Claudia Gabriela González Ávila<br />
Alumna <strong>de</strong> la FACiCo <strong>de</strong> la UAEM<br />
Leonor González Villanueva<br />
Profesora <strong>de</strong> tiempo completo <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México, Candidata a Doctor<br />
en Enseñanza Superior por el CIDHEM, Morelos; Maestra en Planeación y Evaluación <strong>de</strong> la Educación<br />
Superior por la UAEM, integrante <strong>de</strong> los Seminarios: Análisis Político <strong>de</strong> Discurso en die-cinvestav y<br />
Política Educativa, discurso actualizado en i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s profesionales y actores en upn Ajusco. Líneas <strong>de</strong><br />
investigación en Financiamiento <strong>de</strong> la Educación Superior y Autonomía Universitaria.<br />
lgonzalezv@hotmail.com<br />
Angélica Huerta Agustín<br />
Alumna <strong>de</strong> Psicología <strong>de</strong> la UAEM.<br />
Erika Robles Estrada<br />
Profesora Investigadora <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la UAEM. Maestra en<br />
Intervención Familiar, Perfil PROMEP. Temas <strong>de</strong> investigación: Familia, crianza, apego, género. Km.<br />
1.5 Carretera Toluca, Col. Guadalupe. E-mail erikarobles@yahoo.com<br />
Sonia Yolanda Rocha Reza<br />
Profesora-Investigadora <strong>de</strong> la FaCiCo., con estudios <strong>de</strong> Licenciatura en Psicología (UAEM), Maestría en<br />
Psicología Clínica (UAEM) y Doctorado en Investigación Psicológica (UIA). Tiene experiencia en<br />
investigación social, en el sector <strong>de</strong> artesanos, don<strong>de</strong> llevó a cabo un instrumento sobre actitu<strong>de</strong>s hacia la<br />
producción y comercialización artesanal a nivel regional en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México.<br />
Eugenia Romero Romero<br />
Es Maestra en Psicología y Licenciada en Psicología por la UAEM. Conferencista e integrante <strong>de</strong> la<br />
Fundación NEMI.<br />
Esmeralda Rojas Flores
Alumna <strong>de</strong> Psicología <strong>de</strong> la UAEM.<br />
~ 77 ~<br />
A<strong><strong>de</strong>l</strong>aida Rojas García<br />
Dra. en Investigación Psicológica, Maestra en Rehabilitación Neurológica, Licenciada en Psicología y<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Planeación y Evaluación <strong>de</strong> la FACiCo/UAEM<br />
Claudia Sánchez Cal<strong>de</strong>rón<br />
Realizó estudios <strong>de</strong> Licenciatura y Maestría en Psicología en la UAEM, actualmente estudia el<br />
Doctorado en Ciencias <strong>de</strong> la Educación en el ISSEM. Ha sido Coordinadora <strong>de</strong> Difusión Cultural en la<br />
FaCiCo.<br />
José Luis Val<strong>de</strong>z Medina<br />
Profesor <strong>de</strong> tiempo completo <strong>de</strong> la UAEM, Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta. Doctor en Psicología<br />
por la UNAM. Perfil PROMEP. Miembro <strong><strong>de</strong>l</strong> SIN, Nivel II, Ha obtenido varios premios nacionales e<br />
internacionales. Dentro <strong>de</strong> sus libros se pue<strong>de</strong> mencionar Las re<strong>de</strong>s semánticas y Los hombres y las<br />
mujeres en México: Dos mundos distantes pero complementarios. Ha publicado un sinnúmero <strong>de</strong><br />
artículos, tales como “El auto-concepto en niños mexicanos y argentinos” [The self concept in Mexican<br />
and Argentinean children]. Interam. J. Psychol. 39 (2), 253-258<br />
(esp.). E-mail jlval<strong>de</strong>zm@uaemex.mx y ochocedros@live,com,mx
~ 78 ~<br />
CRITERIOS EDITORIALES<br />
La <strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Psicología <strong>Nueva</strong> Época <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México es una<br />
publicación semestral <strong>de</strong> carácter académico, editada por la Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta <strong>de</strong> la<br />
UAEM, sobre temas <strong>de</strong> Psicología, Educación Trabajo Social y disciplinas afines.<br />
Las colaboraciones que sean puestas a consi<strong>de</strong>ración para su publicación, cuyas modalida<strong>de</strong>s serán<br />
exclusivamente resultado <strong>de</strong> investigación, ensayo, estudio <strong>de</strong> caso o artículos <strong>de</strong> reseña o recensión <strong>de</strong><br />
carácter inédito, <strong>de</strong>berán regirse por los siguientes criterios:<br />
1. La extensión mínima será <strong>de</strong> 15 cuartillas y máxima <strong>de</strong> 25 (65 a70 golpes, <strong>de</strong> 27 a 29 líneas<br />
incluyendo notas a pie, cuadros, graficas y bibliografía).<br />
2. Los apartados y/o subtítulos <strong>de</strong>berán ser perfectamente i<strong>de</strong>ntificados; se indicara el lugar<br />
correspondiente <strong>de</strong> cuadros y graficas.<br />
3. Las ilustraciones diversas se incorporaran como anexos <strong>de</strong>bidamente numerados y rotulados al<br />
reverso. Se entregaran materiales impresos nítidamente.<br />
4. El texto se entregara en disco <strong>de</strong> 3.5 pulgadas, sin formato, espaciados, sangrías o notas<br />
automáticas,<br />
5. Las referencias bibliográficas y la bibliografía <strong>de</strong>berán estar presentadas en formato Harvard. Las<br />
primeras, anotando entre paréntesis, el primer apellido <strong><strong>de</strong>l</strong> autor o autores, seguido <strong><strong>de</strong>l</strong> año y la<br />
página <strong>de</strong> referencias, por ejemplo: (Castañeda 1994:82). La segunda <strong>de</strong>berá ir al final <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
articulo or<strong>de</strong>nada alfabéticamente, anotando apellido (s), nombre (s), año <strong>de</strong> publicación entre<br />
paréntesis, titulo ( en caso <strong>de</strong> libro, en cursiva, si se trata <strong>de</strong> capítulos y/o artículos, el titulo ira<br />
entre comillas, seguido <strong><strong>de</strong>l</strong> nombre <strong>de</strong> la publicación en cursivas), ciudad y editorial. Ejemplo:<br />
Ong, Walter (1987), “La oralidad <strong><strong>de</strong>l</strong> lenguaje”, en Oralidad y escritura, México, FCE.<br />
Los autores <strong>de</strong>berán:<br />
1. enviar tres originales impresos <strong><strong>de</strong>l</strong> articulo a<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> archivo en disco <strong>de</strong> 3.5 pulgadas o en<br />
CD-rom también podrán optar por el envió mediante correo electrónico.<br />
2. incluir un resumen anexando las 5 palabras clave, esto en español e ingles, con una extensión no<br />
mayor <strong>de</strong> 100 palabras, que <strong>de</strong>scriba tema y objetivo <strong><strong>de</strong>l</strong> artículo.<br />
3. anotar en hoja a parte, los datos curriculares: nombre (s) y apellidos <strong><strong>de</strong>l</strong> autor (es), institución <strong>de</strong><br />
proce<strong>de</strong>ncias, nivel <strong>de</strong> estudios (grado académico, disciplina, organismos e instituciones<br />
otorgantes); publicaciones relevantes, trabajos <strong>de</strong> investigación, premios reconocimientos o<br />
distinciones en los últimos tres años, dirección; teléfono y/o fax y dirección <strong>de</strong> correo<br />
electrónico.<br />
Todos los artículos enviados que se inscriban <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> perfil temático <strong>de</strong> la revista serán consi<strong>de</strong>rados,<br />
sin que esto implique obligatoriedad <strong>de</strong> su publicación ni su <strong>de</strong>volución; se someterán a dictamen tipo<br />
doble ciego por los miembros <strong><strong>de</strong>l</strong> comité dictaminador <strong>de</strong> la revista, cuyo resultado se notificara al autor<br />
(aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado). El fallo <strong><strong>de</strong>l</strong> comité es inapelable. La redacción se<br />
reserva al <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> hacer correcciones <strong>de</strong> estilo y cambios editoriales que consi<strong>de</strong>re necesarios para<br />
mejorar el trabajo.
~ 79 ~<br />
Cada numero <strong>de</strong> la revista se integrara con los trabajos que el en momento <strong>de</strong> cierre <strong>de</strong> edición cuenten<br />
con la aprobación <strong><strong>de</strong>l</strong> comité dictaminador. <strong>No</strong> obstante con el fin <strong>de</strong> dar una mejor composición<br />
temática a cada numero, la revista se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> publicar los artículos aceptaos en un numero<br />
posterior.<br />
Los trabajos se reemitirán a:<br />
Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Conducta.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>de</strong> Psicología <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>Autónoma</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México, <strong>Nueva</strong> Época<br />
Av. Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010.<br />
Teléfonos: (01 722) 2 72 00 76, fax: (01 722) 2 72 15 18<br />
E-mail: rev_ps_ne@yahoo.com.mx o al e-mail: f_arguello@yahoo.com
~ 80 ~<br />
CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UAEM., NUEVA ÉPOCA<br />
Patricia Balcázar Nava, Julieta Garay López, <strong>No</strong>rma Ivonne González-Arratia López Fuentes, Jaime<br />
Rodolfo Gutiérrez Becerril, Rosa María Ramírez Martínez, Aristeo Santos López, Javier M. Serrano<br />
García, José Luis Val<strong>de</strong>z Medina, Antonio Vírseda Heras, Alejandra Moysén Chimal, Leonor Gpe.<br />
Delgadillo Guzmán, Aída Mercado Maya, Leonor González Villanueva.<br />
DICTAMINADORES<br />
Emma Espejel Acco (Instituto <strong>de</strong> la Familia A.C), Miriam Cervantes Nieto (Instituto <strong>de</strong> la Familia A.C),<br />
Jacqueline Fortes Besprosvany (Instituto <strong>de</strong> la Familia A.C), José A. Vírseda Heras (UIA), María Inés<br />
Gómez <strong><strong>de</strong>l</strong> Campo (<strong>Universidad</strong> Vasco <strong>de</strong> Quiroga, Morelia Mich.), José Luis Val<strong>de</strong>z Medina (Fa.Ci.Co.<br />
<strong>de</strong> la UAEM), René Pedroza Flores (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Emilio Arriaga Álvarez (CIDIE-UAEM),<br />
Rosa María Ramírez Martínez (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), José María Aranda Sánchez (CICSyH-UAEM),<br />
Jaime R. Gutiérrez Becerril (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Manuel <strong>de</strong> Jesús Morales Euzárraga (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong><br />
la UAEM), Maximiliano Valle Cruz (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Martha Patricia Bonilla Muñoz (Colegio<br />
<strong>de</strong> México), Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Sergio Luis García<br />
Iturriaga (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Elías García Rojas (CICSyH-UAEM), Beatriz Gómez Castillo<br />
(Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Gloria Margarita Gurrola Peña (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Manuel Gutiérrez<br />
Romero (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Adolfo López Suárez (CIDIE-UAEM), Aida Mercado Maya<br />
(Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Alejandra Moysén Chimal (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Hans Oudhof Van<br />
Barneveld (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), A<strong><strong>de</strong>l</strong>aida Rojas García (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Bertha Rosalba<br />
Rocha Reza (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Sonia Yolanda Rocha Reza (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Agustín<br />
Zárate Loyola (UASLP), Gabriela Villafaña Montiel (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Susana Silvia Zarza<br />
Villegas (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), <strong>No</strong>rma Ivonne González Arratia López Fuentes (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la<br />
UAEM), Teresa Ponce Dávalos (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Patricia Balcazar Nava (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la<br />
UAEM), Enrique Navarrete Sánchez (Fa.Ci.Co. <strong>de</strong> la UAEM), Leonor González Villanueva (Fa.Ci.Co.<br />
<strong>de</strong> la UAEM), Ignacio R. Rojas Crotte (FCP y AP-UAEM), José Luis Martínez Díaz (<strong>No</strong>rmal no. 1 <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México), María <strong><strong>de</strong>l</strong> Rosario Guerra González (CEU-UAEM), Julieta Garay López (Fa.Ci.Co.<br />
<strong>de</strong> la UAEM). Alfredo Díaz y Serna (UAEM), Alfonso Tello Iturbe (UAT), Rubén E<strong><strong>de</strong>l</strong> Navarro<br />
(<strong>Universidad</strong> Veracruzana), José Luis <strong>de</strong> la Cruz Rock (UAT)<br />
Francisco José Argüello Zepeda<br />
Director <strong>de</strong> <strong>Revista</strong><br />
Bertha R. Rocha Reza<br />
Edición<br />
Programa Editorial <strong>de</strong> la U.A.E.M.<br />
Corrección <strong>de</strong> estilo<br />
Angélica García Marbella<br />
Traducción
~ 81 ~<br />
EN EL NUMERO ANTERIOR DE LA REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UAEM., NUEVA<br />
ÉPOCA SE PUBLICARON LOS SIGUIENTES ARTICULOS.<br />
Ansiedad ante la muerte en pacientes hospitalizados y ambulatorios.<br />
Aída Mercado Maya, Leonor Gpe. Delgadillo Guzmán,Itan<strong>de</strong>hui González Jaimes<br />
El autoconcepto en mujeres heterosexuales y en mujeres homosexuales.<br />
José Arce Val<strong>de</strong>z, Fabiola Benítez Quintero,José Luis Val<strong>de</strong>z Medina,<br />
<strong>No</strong>rma Ivonne González-Arratia López-Fuentes<br />
I<strong>de</strong>ología y currículum.<br />
Carolina Serrano Barquín<br />
La apropiación <strong><strong>de</strong>l</strong> cuerpo en la mujer, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Berger y Luckmann -un largo, largo proceso <strong>de</strong> contraste-.<br />
Leonor Gpe. Delgadillo Guzmán<br />
La permanencia con la pareja.<br />
José Luis Val<strong>de</strong>z Medina,Yessica Paola Aguilar Montes <strong>de</strong> Oca, Mayra Susana<br />
Pacheco García,Sergio González Escobar,<strong>No</strong>rma Ivonne González Arratia López Fuentes<br />
Manifestaciones <strong>de</strong> pobreza urbana: algunos aspectos económicos y sociales<br />
en el municipio <strong>de</strong> Tampico, Tamps.<br />
Gabriela Mascareñas Espino<br />
Movilidad estudiantil internacional y choque cultural en la UAEM.<br />
Lucia Maritza Morales Maya,Aristeo Santos López<br />
Cultura, industria y exterminación <strong><strong>de</strong>l</strong> individuo en el mundo <strong>de</strong> las mercancías: Una reseña crítica <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
texto <strong>de</strong> Cruz Rivero.<br />
Ignacio R. Rojas Crotte