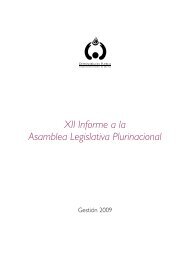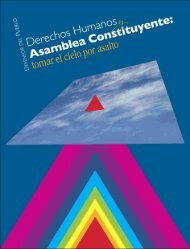Democracia, ciudadania y derechos humanos - Defensor del Pueblo
Democracia, ciudadania y derechos humanos - Defensor del Pueblo
Democracia, ciudadania y derechos humanos - Defensor del Pueblo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
democracia, ciudadanía<br />
y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
<strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><br />
Adjuntoría de Promoción y Análisis<br />
democracia, ciudadanía<br />
y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN: <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><br />
DEPÓSITO LEGAL: 4-1-2492-07<br />
DISEÑO GRÁFICO: Susana Machicao Pacheco<br />
IMPRESIÓN: PRISA Ltda.<br />
PRIMERA EDICIÓN 2000 ejemplares<br />
La Paz, noviembre de 2007
presentación<br />
La política es inherente a la vida humana. Por una parte porque de un modo u otro todos nuestros actos están<br />
teñidos de política en la medida en que debemos gestionar los grandes y pequeños conflictos que nuestra<br />
convivencia en sociedad nos plantea cotidianamente. Por otra, porque de ella, <strong>del</strong> modo en que la política se<br />
convierte en modo de gobierno, depende el devenir de la sociedad en la que vivimos.<br />
Por eso se hace imprescindible una reflexión teórica que nos ayude a diferenciar lo político de la política, a<br />
conocer las distintas formas de gobierno y a dimensionar, entre ellas, a la democracia y sus diferentes<br />
manifestaciones, desde las discursivas (esas que han comenzado a agotarse ante la demanda de mayor<br />
participación por parte de la población) hasta las más radicales (esas que ponen en cuestión nuestras certezas<br />
y nos obligan a repensar el modo en que convivimos con quienes son y piensan diferente de nosotros). Y a<br />
partir de ello, conocer en profundidad qué es la ciudadanía y cómo podemos y debemos ejercerla.<br />
Es bien sabido que derecho que no se conoce es un derecho que no se exige, que no se cumple y que se<br />
pierde. Es por ello que entre las atribuciones <strong>del</strong> <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, expresadas en la Constitución Política<br />
<strong>del</strong> Estado y en la Ley 1818, están las de velar "por la defensa, promoción y divulgación de los <strong>derechos</strong><br />
<strong>humanos</strong>", tarea a la que esta publicación está dirigida.<br />
El equipo <strong>del</strong> <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha realizado un gran esfuerzo por poner en términos sencillos, sin perder<br />
profundidad y rigor, el conocimiento necesario para comprender las múltiples dimensiones de la política, el<br />
gobierno y la democracia, que son la base para el ejercicio activo de la ciudadanía, y, naturalmente, la relación<br />
de estos conceptos con los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>. Esperamos, pues, que este texto cumpla su objetivo y nos<br />
ayude en la inmensa labor de construir, entre todos y todas, una verdadera cultura de los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
en la que democracia no sea sólo un modo de gobierno, sino una forma de vida.<br />
Finalmente, nos interesa contribuir a esa aspiración legítima <strong>del</strong> pueblo boliviano, referida al cambio cualitativo<br />
<strong>del</strong> sentido de la política como instrumento de servicio a la colectividad, desplazando los actuales parámetros<br />
de conveniencia propia que la caracteriza, además de coadyuvar a la consolidación de una democracia fraterna<br />
con igualdad de <strong>derechos</strong> para todos y todas.<br />
Waldo Albarracín Sánchez<br />
<strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Bolivia
democracia,<br />
ciudadanía y<br />
<strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
El presente texto pretende abordar la temática de la democracia, la ciudadanía y los<br />
<strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong> desde un lenguaje sencillo y práctico, sin renunciar a la posibilidad<br />
de problematización propia de la teoría, la epistemología, la sociología y la filosofía,<br />
es por ello que después de cada explicación, y cuando es necesario, existe un subtítulo<br />
denominado "breves notas para la reflexión y el debate", en el que se desarrolla,<br />
parcialmente y también en lenguaje sencillo, una parte de las discusiones y cuestiones<br />
de antagonismo no superadas en los debates sobre estos temas.<br />
Esta cartilla comienza con una breve exposición sobre lo que es política, continúa<br />
con las formas de gobierno para llegar finalmente a la democracia. Una vez desarrolladas<br />
las concepciones de democracia se ingresa al tema de la ciudadanía, la ciudadanía<br />
diferenciada y la relación con los <strong>derechos</strong> fundamentales y los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>.<br />
¿Qué es la política?<br />
Primero debemos diferenciar entre lo político -<strong>del</strong> griego pólemos- y la política<br />
-<strong>del</strong> griego polis-. Lo político es el estado de conflicto y antagonismo, propio <strong>del</strong><br />
pólemos, en tanto la política es el vivir juntos propio de la polis -la polis era la ciudadestado<br />
griega, una pequeña sociedad política que existió en Grecia antes de Cristo-.<br />
5
6<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
Es decir lo político se refiere al antagonismo (contrarios distintos) con rasgos de hostilidad que existe en las relaciones<br />
humanas, en tanto que la política busca establecer un orden, una forma de gestionar el conflicto. Así, la política consiste<br />
en moderar la hostilidad y tratar de gestionar -no eliminar- el antagonismo potencial de una sociedad conflictiva.<br />
Este potencial de gestionar el conflicto se relaciona con las artes <strong>del</strong> buen gobierno, en el sentido utilizado por<br />
Norberto Bobbio, como el estudio de las formas <strong>del</strong> buen gobierno <strong>del</strong> Estado, que abarca las lecciones de la<br />
antigüedad, el renacimiento -sobre todo Maquiavelo con quien nace la ciencia política moderna- hasta las manifestaciones<br />
más recientes respecto <strong>del</strong> estudio de la democracia, como espacio de construcción <strong>del</strong> buen gobierno.<br />
Cuando se habla de lo político se afirma la existencia de la diferencia, de la existencia de un otro distinto, o unos<br />
otros distintos, que en el entramado de la sociedad se encuentran en conflicto, para ello se busca una forma de<br />
gestionar este conflicto, una de estas maneras de gestionar el conflicto nos lleva al debate de las formas de gobierno.<br />
¿Qué son las formas de gobierno?<br />
Gobierno proviene <strong>del</strong> griego kubernetes que significa timonel, es decir posibilidad de establecer la dirección, la guía<br />
en el camino, en este caso de una comunidad política que generalmente es un Estado.<br />
Las formas de gobierno se refieren a las formas de la dirección y guía de la sociedad, tanto por quiénes como respecto al<br />
cómo se realiza esta dirección y guía. Estas formas de gobierno colaboran a la construcción de un mo<strong>del</strong>o óptimo de Estado.<br />
Desde una visión tecnócrata, gobierno se relaciona a la correcta administración de bienes y servicios, el uso adecuado,<br />
eficiente y eficaz de los bienes, recursos y prestaciones.<br />
¿Cuáles son las formas de gobierno?<br />
Existe una variedad de sistemas de gobierno, sin embargo los mismos pueden clasificarse en sistemas de gobierno que<br />
buscan el bien común (el bien de la comunidad, <strong>del</strong> pueblo o de la mayoría <strong>del</strong> mismo) y el bien personal o <strong>del</strong> gobernante;<br />
asimismo se pueden clasificar por la cantidad de personas que detentan el gobierno.
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
En las distintas teorías sobre las formas de gobierno existen tres clásicas formas<br />
buenas de gobierno, las cuales suponían otras tres clásicas formas pervertidas o<br />
malas de gobierno, veamos entonces las formas de gobierno clásicas:<br />
Monarquía, que es el gobierno de uno, este uno es el monarca, al que se lo<br />
considera sabio, y por esta sabiduría se dice que es un buen gobernante, pues<br />
piensa en el bienestar <strong>del</strong> pueblo.<br />
Aristocracia, que es el gobierno de pocos, estos pocos se denominaban aristos<br />
-que significa los mejores, los más sabios-, por esta condición de aristocracia se<br />
dice que es un buen gobierno, pues piensa también en el bienestar <strong>del</strong> pueblo.<br />
<strong>Democracia</strong>, que es el gobierno de muchos -no de todos, sólo de los ciudadanos,<br />
<strong>del</strong> pueblo ciudadano -denominado demos-, el cual ejercía el gobierno, al estar<br />
el pueblo en el gobierno se entiende que éste no puede sino pensar en el bienestar<br />
<strong>del</strong> mismo.<br />
Las tres formas malas de gobierno eran la tiranía -degeneración de la monarquía,<br />
cuando sólo uno gobierna, pero pensando en sus propios intereses; la oligarquía<br />
-degeneración de la aristocracia, cuando un pequeño grupo gobierna sólo para<br />
sus intereses y las leyes, las normas en general benefician únicamente a este<br />
pequeño grupo-; y la oclocracia -degeneración de la democracia, cuando<br />
gobiernan los muchos en desorden y sólo buscan con el conflicto y la hostilidad<br />
sus propios intereses-; es lógico que estas formas malas de gobierno eran temidas<br />
por el pueblo, por ello se gestionó una serie de teorías buscando fortalecer las<br />
formas buenas de gobierno e inventar otras que puedan ser mejores.<br />
Existe además de estas formas clásicas una gran variedad de otras formas de<br />
gobierno, entre las cuales se encuentra la forma de gobierno mixto, la cual consiste<br />
en combinar las tres formas buenas de gobierno, es decir la monarquía como<br />
ejecutivo -no debe olvidarse la verticalidad <strong>del</strong> ejecutivo, además que en las<br />
primeras Constituciones el Presidente era vitalicio-, la democracia como legislativo<br />
7
-no debe olvidarse que en el legislativo se encuentran los representantes <strong>del</strong> pueblo ciudadano-, y la aristocracia<br />
como judicial -no debe olvidarse el carácter docto de la función judicial, por ello se encuentra conformada por<br />
abogados, a los que se les dice por tradición doctores, antes era una expresión de honor ser nombrado Juez,<br />
Magistrado-. Para muchos autores la forma mixta de gobierno no es más que otra forma de la democracia, pues sigue<br />
siendo un gobierno de muchos.<br />
¿Qué es, precisamente, la democracia?<br />
La democracia es inicialmente una forma de gobierno. Se ha dicho que es el gobierno <strong>del</strong> pueblo y para el pueblo;<br />
se ha dicho también que es la forma de gobierno en la que el pueblo mediante los ciudadanos ejerce la dirección y<br />
la guía de la sociedad organizada.<br />
Sin embargo la democracia es también una forma de vida, en la que se reconoce un espacio de la querella discursiva,<br />
donde los antagónicos o contrarios no son eliminados, sino que gestionan esta conflictividad con la colaboración de<br />
una serie de instituciones democráticas.<br />
Por lo señalado, la democracia es un quehacer autopoiético (que se autoproduce) de la sociedad, supone un constante<br />
actuar, un constante reinventarse. Una sociedad democrática se caracteriza por redefinirse a sí misma de modo permanente.<br />
¿Cuántas formas de democracia existen?<br />
Existen muchas formas de democracia, sin embargo desarrollaremos seis formas de democracia que se acercan a la<br />
las formas ideales: <strong>Democracia</strong> Directa (gobierno <strong>del</strong> pueblo mismo); <strong>Democracia</strong> Representativa (gobierno <strong>del</strong><br />
pueblo mediante sus representantes); <strong>Democracia</strong> Participativa (participación de la población en consultas, en la<br />
planificación de algunas políticas de gobierno, etc.); <strong>Democracia</strong> Deliberativa (participación de sectores de la sociedad<br />
en la <strong>del</strong>iberación de políticas públicas que les afecten); <strong>Democracia</strong> Radical (forma de gobierno que garantice la<br />
presencia de los antagónicos y de los menos aventajados); <strong>Democracia</strong> Plural o Comunitaria (democracia de las<br />
comunidades y pueblos originarios). Ninguna de estas formas de gobierno es mejor que otra, sino son formas de<br />
gobierno útiles para determinadas coyunturas.<br />
8<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Directa?<br />
Es la democracia en la que el pueblo es el gobernante, es decir el pueblo no está representado, sino está presente<br />
(por ejemplo para representar a Juan preciso que Juan no esté presente, sólo así puedo representarlo, pero si Juan<br />
está presente no puedo representarlo). Este tipo de democracia no llegó a ser de todos, sino sólo de muchos, estos<br />
muchos fueron los ciudadanos (varones libres que aún eran muy pocos), los que podían participar. Esta forma de<br />
democracia, como forma de Estado, se llevó a cabo en el siglo V a.C.<br />
¿Es lo mismo forma de gobierno<br />
<strong>Democracia</strong> Directa y prácticas de <strong>Democracia</strong> Directa?<br />
No, no es lo mismo. La forma de gobierno <strong>Democracia</strong> Directa es la forma que adopta un determinado Estado para<br />
la guía y conducción de la gestión de los conflictos de la sociedad organizada. Cuando la forma de gobierno se ha<br />
establecido en la norma fundamental o Constitución Política <strong>del</strong> Estado se habla de Forma Estado, aunque esta última<br />
categoría precisa además una serie de valores, principios y fines a realizar.<br />
La práctica de <strong>Democracia</strong> Directa es distinta, pueden haber prácticas de esta forma de gobierno en pequeñas<br />
comunidades en las que es posible hacer asambleas o cabildos para la determinación de una política a seguir. Hoy<br />
en día algunas comunidades pequeñas poseen prácticas de democracia directa, tales como los cabildos para la toma<br />
de una decisión comunitaria, las reuniones de tentas en el chaco boliviano, para legitimar alguna decisión <strong>del</strong> pueblo<br />
guaraní y sus autoridades, etc.<br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Representativa?<br />
Es la forma de gobierno que generalmente se adopta para sociedades con una gran cantidad de ciudadanos. Con el<br />
nacimiento de los Estados modernos como unidades político administrativas, caracterizados por tener una extensión<br />
territorial importante y una alta densidad poblacional, que tiempo después comienzan a adoptar formas de gobierno<br />
democráticas, inaugurando la era de la democracia representativa. En estas sociedades se <strong>del</strong>ega a otro, que es el<br />
9
epresentante, la facultad de soberanía que reside en el pueblo, es decir el pueblo ciudadano elige a otros ciudadanos<br />
para que lo represente. Bajo esta forma de gobierno el pueblo <strong>del</strong>ibera y gobierna pero sólo a través de sus<br />
gobernantes. Esta es la forma de democracia que hemos tenido en Bolivia, mediante la cual elegimos a nuestros<br />
representantes entre los partidos políticos que presentan a los candidatos; hoy en día no sólo se elige a los representantes<br />
vía partidos políticos, sino también por medio de las asociaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. Estos representantes<br />
representan (valga la redundancia) a la totalidad <strong>del</strong> pueblo ciudadano.<br />
Notas para la reflexión y el debate:<br />
¿La cantidad de ciudadanos es la única razón para la implementación de la democracia representativa?<br />
No, la noción de representación ya se encontraba en las teorías que buscaban legitimar al Rey, por ello<br />
se decía que el Rey representaba a todo el pueblo, y esa una de las razones para evitar la participación<br />
<strong>del</strong> pueblo. Hobbes, por ejemplo, señalaba que el Rey era una entelequia (invención de la mente) que<br />
estaba constituida por la totalidad de los ciudadanos. Así, se dice que cuando el rey acepta la participación<br />
<strong>del</strong> pueblo lo hace a condición de que sean también representantes al igual que él.<br />
¿Cómo deben actuar estos representantes, si es que se dice que representan a la totalidad <strong>del</strong> pueblo?.<br />
La teoría liberal señala que su comportamiento debe estar enfocado al bienestar de todo el pueblo y no<br />
sólo <strong>del</strong> sector al que representan, así se dice que la representación debe ser universal, es decir que los<br />
representantes deben dejar a un lado sus circunstancias -situación económica, cultura, pertenencia de<br />
grupo, etc.- para representar a la totalidad de la población, por ello la teoría liberal contemporánea habla<br />
de una representación racional, mediada por un gran velo de ignorancia, es decir un velo mediante el cual<br />
se olvide la pertenencia a un grupo, la condición económica <strong>del</strong> grupo al que representa, etc. para lograr<br />
una buena y clara representación.<br />
¿Cuál la condición mediante la que se <strong>del</strong>ega la soberanía al representante?<br />
La teoría liberal contemporánea señala que el acto de elegir, de votar por un representante es similar a<br />
un contrato entre partes, mediante el cual se <strong>del</strong>ega la soberanía <strong>del</strong> pueblo al representante a título de<br />
fideicomiso -es decir de buena fe-; el fideicomiso es la forma mediante la cual, por ejemplo, los bienes de<br />
un menor de edad son administrados por sus padres, estos se comportan con el menor como un buen<br />
10<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
padre de familia, esto señalaría que los representantes detentan la soberanía <strong>del</strong>egada de buena fe y hacen<br />
uso de ella como un buen padre de familia.<br />
Se ha criticado esta postura y se ha introducido la posibilidad de un mandato no en fideicomiso, es decir<br />
un mandato <strong>del</strong> mandante, donde si se no se cumple con el mandato se puede revocar el mandato al<br />
representante.<br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Participativa?<br />
Es la forma de gobierno en la que el ciudadano no sólo elige a sus autoridades, sino que toma parte <strong>del</strong> proceso<br />
democrático, pues la democracia desde esta perspectiva no es sólo votar, sino participar en la gestión democrática<br />
<strong>del</strong> gobierno elegido, puede ser mediante plebiscitos, referéndums, iniciativa legislativa ciudadana, etc. En este tipo<br />
de democracia los ciudadanos deben contar con oportunidades apropiadas y equitativas para expresar sus preferencias<br />
respecto a una política de gobierno, la implementación de una ley, la presentación de un proyecto de ley, la planificación<br />
de un POA (Programa Operativo Anual), o un programa de desarrollo.<br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Deliberativa?<br />
Es aquella que privilegia el diálogo y la discusión colectiva con determinados sectores de la sociedad plural, es decir<br />
el gobierno <strong>del</strong>ibera sus políticas con actores de la sociedad que posiblemente sean afectados por ellas, de esta<br />
manera busca conseguir la legitimidad de sus políticas públicas o incluso de las próximas normas a ser promulgadas.<br />
En Bolivia este tipo de democracia, si bien no ha sido reconocida, ha sido utilizada cada vez que el gobierno realiza<br />
diálogo con distintos sectores de la sociedad plural, sobre todo si se trata de alguna medida o política pública que<br />
afecte a ese sector. En Bolivia se ha realizado constantemente el diálogo y los pactos para lograr especies de co<br />
gobierno con distintos sectores de la sociedad plural.<br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Radical?<br />
Las nociones de democracia analizadas sólo han propuesto mecanismos formales de participación de la población<br />
ciudadana, y han propuesto muy poco de la real participación de la población. Se ha acusado al sistema democrático<br />
11
liberal de ser poco representativo. Según algunos estudios realizados, en las<br />
democracias representativas liberales se ha demostrado que generalmente la<br />
parte de la población que participa activamente como elegible en el proceso<br />
democrático ha sido en un 90% hombres blancos mayores de 30 años, los mismos<br />
que no son demográficamente representativos, sin embargo son los representantes<br />
electos de la población en general. Ante este conflicto se han planteado mecanismos<br />
denominados representación especular, los cuales afirman que el legislativo es<br />
representativo de la población en general si refleja las características étnicas, de<br />
nacionalidad, de género o de clase de la sociedad plural.<br />
La democracia representativa liberal defiende la idea por la cual se justifica a los<br />
representantes en el legislativo si los ciudadanos participaron en la elección de<br />
éstos, aunque las características de los elegidos sean muy diferentes a las de los<br />
electores. La democracia pluralista radical propone garantizar la presencia de los<br />
excluidos, mediante mecanismos de participación asegurada.<br />
Estos mecanismos de participación asegurada pueden darse, según algunos<br />
teóricos, de dos formas: a) garantizando escaños en el legislativo para estos grupos;<br />
b) generando circunscripciones especiales para la participación de estos grupos.<br />
Lo que la democracia radical pretende garantizar es la participación de los agentes<br />
que provocan la complejidad, el conflicto y la hostilidad en la sociedad, señalando<br />
que el escenario democrático es el adecuado para la gestión <strong>del</strong> conflicto. La<br />
democracia radical se declara a sí misma agonística (de agón, que significa juicio<br />
oral público y contradictorio), es decir que no resuelve el conflicto sino lo gestiona<br />
de manera siempre agónica, es decir llevando el conflicto y la crisis como posibilidad<br />
creadora de convivencia. La democracia radical es entonces altamente creativa,<br />
y se coloca por encima de una postura formal racional. La democracia radical<br />
asevera que no debe lograrse el consenso con violencia o con callar al antagónico<br />
y evitar su participación, pues si uno quiere que todos hagan y digan lo mismo,<br />
es más lógica una dictadura.<br />
12<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
La democracia radical supone diferenciar la política de la policía, es decir diferenciar gestionar el conflicto con solucionar<br />
el conflicto con métodos violentos.<br />
¿Qué es la <strong>Democracia</strong> Plural o Comunitaria?<br />
Es la que supone el reconocimiento de formas distintas de la democracia occidental, que sin embargo son formas<br />
de gobierno <strong>del</strong> pueblo mediante mecanismos complejos desarrollados por las comunidades originarias. En Bolivia<br />
se tiene mecanismos como el Taqui, las formas de gobierno de los pueblos indígenas <strong>del</strong> oriente y <strong>del</strong> chaco boliviano,<br />
que suponen una forma de gobierno sobre la base de responsabilidades y logros que permiten ascender en<br />
responsabilidades de gobierno, este mecanismo de democracia plural o comunitaria supone lógicas rotativas, y de<br />
alta reciprocidad, así como mecanismos de legitimación y de control social.<br />
Para algunos intelectuales bolivianos (H.C.F. Mansilla, Roberto Barbery y otros) esta forma de gobierno puede contener<br />
algunas características democráticas, sin embargo las mismas son premodernas, pues se supone un predominio de<br />
la comunidad sobre el individuo.<br />
¿Qué es la ciudadanía?<br />
La ciudadanía es el estatus que define la relación política entre un individuo y una comunidad política. Este estatus<br />
permite a los individuos tomar parte de la vida política de esta comunidad mediante todo un abanico de <strong>derechos</strong><br />
públicos subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales otorgados por el sistema jurídico de esta<br />
comunidad política.<br />
El elemento civil está compuesto por los <strong>derechos</strong> necesarios para la libertad individual, libertad personal, libertad<br />
de palabra, de pensamiento y de fe religiosa; el derecho a la propiedad, el de concluir contratos válidos, y el derecho<br />
a la justicia. El elemento político está compuesto por el derecho a participar en el ejercicio <strong>del</strong> poder político como<br />
elector o elegible para dicho poder. El elemento social comprende el derecho a un mínimo de bienestar económico<br />
y de seguridad de participar plenamente en la herencia social y vivir la vida en dignidad. El elemento cultural comprende<br />
el derecho a disfrutar de la cultura común de una o varias comunidades sociales.<br />
13
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
La ciudadanía proviene <strong>del</strong> vocablo latín civitas, nombre de las ciudades romanas con determinado status<br />
político, económico y social. El ciudadano es el que vive en este entramado social, inicialmente de las<br />
ciudades. Históricamente este derecho estaba reservado sólo a algunos hombres, las mujeres no gozaban<br />
de dicho estatus. Para algunos autores había muy poca ciudadanía o casi ninguna. Con el paso <strong>del</strong> tiempo<br />
las sociedades occidentales comenzaron a convertirse cada vez más en sociedades democráticas extendiendo<br />
el estatus de ciudadanía a toda su población.<br />
De los seis estados que eran democracias en 1900, sólo Nueva Zelanda había extendido el sufragio a<br />
mujeres y recién en 1893. Lo mismo sucedía en EE.UU.; según Tocqueville en sus famosos dos volúmenes<br />
sobre La <strong>Democracia</strong> en América, no sólo las mujeres estaban excluidas sino también los afroamericanos<br />
y los indígenas; según este autor un 60% de la población adulta estaba excluida. En Bolivia recién se amplía<br />
el voto universal después de la Revolución de 1952. Entonces, es claro que el concepto de ciudadanía<br />
es una construcción histórica.<br />
La idea de la ciudadanía se enmarca en la era moderna occidental, convirtiéndose en un elemento central<br />
de la democracia. Los principios de la democracia occidental son esencialmente tres: la igualdad, la libertad<br />
y el pluralismo; la ciudadanía vendría a ser el instrumento para operativizar dichos principios, es decir<br />
hacerlos realidad, sobre todo en cuanto a igualdad se refiere. Dicho en otros términos, la ciudadanía es<br />
el elemento que va a permitir hablar de igualdad entre individuos de diferentes condiciones dentro de<br />
una misma sociedad, es la "búsqueda de las condiciones bajo las cuales los individuos pudieran sentirse<br />
igualmente valorados y disfrutar de la igualdad de oportunidades" (Held, 1997:44).<br />
Es un concepto moderno, pues la difusión de una cultura común parece imprescindible para el compromiso<br />
moderno con la igualdad de oportunidades.<br />
¿Quién es el ciudadano?<br />
Es el individuo que goza <strong>del</strong> estatus de ciudadanía, es decir el titular pleno de los <strong>derechos</strong> públicos subjetivos, civiles,<br />
políticos, económicos, sociales y culturales otorgados por el sistema jurídico.<br />
En Bolivia el estatus de ciudadanía lo poseen todos los bolivianos, varones y mujeres mayores de 18 años, cualesquiera<br />
sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.<br />
14<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
El ciudadano desde la edad moderna es una entelequia (creación mental) que permite el tratamiento <strong>del</strong><br />
individuo libre de sus determinaciones circunstanciales (origen étnico, capacidad económica, género,<br />
formación académica, etc.).<br />
Se ha criticado a esta entelequia debido a que neutraliza las determinaciones circunstanciales; para algunas<br />
corrientes, como el comunitarismo, se debería recuperar la noción de cultura y pertenencia étnica para<br />
asegurar el disfrute de estos <strong>derechos</strong>, pues la cultura puede traer formas distintas de relacionamiento<br />
con la comunidad política.<br />
¿Qué formas de entender la ciudadanía existen?<br />
En cuanto a las formas que toma este vínculo, es decir cómo se relaciona el Estado con la sociedad y viceversa, existen<br />
distintos puntos de vista, analizaremos algunos de ellos.<br />
Ciudadanía pasiva:<br />
Se caracteriza básicamente por el reconocimiento de una serie de <strong>derechos</strong> (explícitamente <strong>derechos</strong> civiles, políticos<br />
y sociales) desde el Estado hacia el ciudadano que no incluye pautas de acción; el Estado otorga al ciudadano <strong>derechos</strong><br />
civiles, políticos y sociales y no reclama de él reciprocidad en términos de obligaciones o involucramiento efectivo<br />
en los asuntos de la res publica.<br />
Ciudadanía activa:<br />
Se caracteriza por una serie de deberes <strong>del</strong> ciudadano con la comunidad política a la que pertenece como sustento<br />
a los <strong>derechos</strong> de ciudadanía que la comunidad política otorga.<br />
La participación activa y efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos se ha identificado como una de las<br />
obligaciones centrales <strong>del</strong> ciudadano: "los afectados por las decisiones que se toman son sus propios señores y no<br />
sus súbditos, lo cual implica en buena ley que han de participar de forma significativa de la toma de decisiones que<br />
les afectan" (Cortina, 2001:99).<br />
15
Ciudadanía formal:<br />
En general, estos <strong>derechos</strong> y deberes ciudadanos son enunciados en el ordenamiento constitucional de<br />
un Estado, y es lo que se denomina ciudadanía formal, que no supone el ejercicio de estos <strong>derechos</strong> por<br />
distintas razones.<br />
Ciudadanía sustancial:<br />
Se caracteriza por la participación efectiva resultado de una aprehensión de la ciudadanía, y de políticas<br />
estatales para que los ciudadanos ejerzan efectivamente sus <strong>derechos</strong>. Una ciudadanía sustancial se<br />
compondría de tres elementos: la conciencia ciudadana, la práctica ciudadana y el sentimiento ciudadano.<br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
La conciencia ciudadana implica que los miembros de una sociedad sepan que tienen <strong>derechos</strong><br />
y obligaciones de índole política, social, económica, civil y cultural y que actúen en función a<br />
ello, es decir que ejerzan dichos <strong>derechos</strong> y obligaciones formales.<br />
La práctica ciudadana es un derecho y una obligación altamente relevante en una democracia;<br />
por ende, ciudadanía sustancial, al significar un empoderamiento de los <strong>derechos</strong> formales<br />
implica un ejercicio de conciencia, un asumir de la responsabilidad ciudadana, en el sentido de<br />
res ponsos (res significa cosa, y ponsos significa peso); implica en última instancia participar<br />
de la vida política de un país.<br />
En cuanto al sentimiento ciudadano, actualmente los teóricos de la ciudadanía coinciden en<br />
afirmar que se trata de un elemento de crucial importancia: "La ciudadanía no es simplemente<br />
un estatus legal, definido por un conjunto de <strong>derechos</strong> y responsabilidades. Es también una<br />
identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política" (Kymlicka, Wayne;1996:15) 1 .<br />
Para asegurar un efectivo involucramiento de los miembros de una sociedad con la comunidad<br />
política a la que pertenecen, es decir el Estado, es necesario que los mismos se sientan parte<br />
de él, es necesario que se sientan ciudadanos.<br />
1. La pertenencia a un grupo no solo vincula lo legal, sino lo legítimo, es decir el sentirse parte de la sociedad, en una<br />
acción comunicativa, sobre lo señalado por Habermas (2001) una noma es legítima cuando los destinatarios de ellla se<br />
sienten (o son) los hacedores de la misma.<br />
16<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
Si la cultura es un atributo de todo grupo o comunidad social, ¿se ha<br />
planteado tomar en cuenta la cultura para el concepto de ciudadanía?<br />
No, la tendencia moderna ha tratado que los patrones predominantes de la cultura occidental, donde ha surgido la<br />
noción de ciudadanía, sean los patrones <strong>del</strong> ejercicio de este estatus.<br />
Sin embargo hoy en día el debate en la teoría de la ciudadanía está contemplando la posibilidad <strong>del</strong> establecimiento<br />
de una ciudadanía más amplia o, en algunas corrientes, de una ciudadanía diferenciada.<br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
La corriente liberal <strong>del</strong> derecho ha tomado en cuenta la necesidad de ampliar el estatus de ciudadanía<br />
al goce de <strong>derechos</strong> sociales y culturales, sin que esto suponga el reconocimiento de la diferencia, que<br />
según esta corriente no ha tenido buenos resultados y se ha acercado mucho a los <strong>derechos</strong> de un<br />
individuo al interior de una reservación.<br />
La corriente multiculturalista, así como la comunitarista han planteado la necesidad de reelaborar el<br />
concepto de ciudadanía rescatando la posibilidad <strong>del</strong> ejercicio diferenciado de <strong>derechos</strong> culturales, los<br />
cuales deberían ser auspiciados por cuenta <strong>del</strong> Estado. Estos <strong>derechos</strong> van desde el derecho a una educación<br />
diferenciada (educación en lenguas distintas), <strong>derechos</strong> de acceso a la justicia (pluralismo jurídico) hasta<br />
el reconocimiento de formas de participación política diferenciada, conforme a las formas de gobierno,<br />
usos y costumbres, de los pueblos indígenas (participación en las formas rotativas de gobierno indígena,<br />
reconocimiento de las formas de participación política en la comunidad local, etc.).<br />
Para la corriente multiculturalista lo que se encuentra en juego es la libertad, puesto que la cultura otorga<br />
un contexto al ejercicio de la libertad y también es su límite. Lo contrario sucede con la postura<br />
comunitaria, en la que si bien existe un ejercicio de la libertad, ésta se resignifica al interior de cada<br />
comunidad, es decir la libertad tiende a depender de las significaciones que la cultura le otorga a la misma,<br />
así la libertad tiene como límite el contexto cultural a que pertenece y la da sustento. Por ejemplo la<br />
comunidad liberal (que debe añadirse que es una comunidad) otorga sentido a libertad pero limita temas<br />
como la poligamia por razones de valores (con sustentos múltiples) que la comunidad liberal reivindica.<br />
17
¿Qué es la ciudadanía diferenciada?<br />
Primero debe señalarse que es sólo una postura de una corriente denominada multiculturalismo, la cual por el<br />
momento es sólo una propuesta resultado de los problemas que traen consigo el sentimiento de pertenencia y el<br />
reconocimiento de la diferencia.<br />
Como señala Kymlicka (1997:19): "con el tiempo ha resultado claro, sin embargo, que muchos grupos (...) todavía se<br />
sienten excluidos de la cultura compartida pese a poseer los <strong>derechos</strong> comunes propios de la ciudadanía. Los miembros<br />
de tales grupos se sienten excluidos no sólo a causa de su situación socioeconómica sino también como consecuencia<br />
de su identidad sociocultural: su diferencia".<br />
Para los llamados pluralistas culturales el concepto de ciudadanía debe necesariamente tomar en cuenta las diferencias,<br />
sobre todo de índole grupal, que existen en el interior de una sociedad. Este es el principio básico de la idea de<br />
ciudadanía diferenciada: el reconocimiento explícito de las diferencias existentes entre los miembros de un Estado.<br />
Ahora bien, resulta pertinente preguntarse el por qué de la importancia de gestionar adecuadamente las diferencias<br />
existentes en el seno de una sociedad, sobre todo en Estados como el boliviano: "Los Estados multinacionales no<br />
pueden sobrevivir a menos que sus diversos grupos nacionales mantengan su lealtad a la comunidad política más<br />
amplia en la que están integrados y con la que cohabitan (...) El desafío <strong>del</strong> multiculturalismo consiste por tanto en<br />
acomodar dichas diferentas nacionales y étnicas de una manera estable y moralmente defendible" (Kymlicka, 1996:29-<br />
46). La herramienta para gestionar estas diferencias es la ciudadanía.<br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
Para Will Kymlicka (1996:26), "un país que contiene más de una nación no es una nación-Estado, sino un<br />
Estado multinacional (...) Nación significa una comunidad histórica, más o menos completa institucionalmente,<br />
que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas".<br />
En los Estados multinacionales "la diversidad cultural surge de la incorporación de culturas, que previamente<br />
disfrutaban de autogobierno y estaban territorialmente concentradas a un Estado mayor. Una de las características<br />
distintivas de las culturas incorporadas es justamente el deseo de seguir siendo sociedades distintas respecto<br />
18<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
de la cultura mayoritaria de la que forman parte; exigen, por tanto, diversas formas de autonomía<br />
o autogobierno para asegurar su supervivencia como sociedades distintas" (Kymlicka, 1996:26).<br />
En este sentido y siguiendo a Kymlicka, se pueden distinguir dos tipos de reivindicaciones que<br />
un grupo nacional o étnico (cultura societal), podría hacer. El primero implica la reivindicación<br />
de un grupo contra sus propios miembros, a este elemento se denomina restricciones internas;<br />
el segundo implica la reivindicación de un grupo contra la sociedad en la que está englobado, o<br />
contra otras culturas societales, en especial la dominante a este segundo elemento se lo denomina<br />
protecciones externas.<br />
Las restricciones internas conflictivas se dan en casos en los que los principios de un<br />
determinado Estado son altamente incompatibles con los de un grupo específico que<br />
pertenece a dicho Estado; por ende, los líderes de dichos grupos reclaman la vigencia<br />
exclusiva de los principios grupales y la posible complementariedad de los principios estatales<br />
con relación a un tema específico. Estas restricciones internas tendrían políticamente un<br />
límite, muy controversial pero límite político al fin: el resguardo de los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>.<br />
Las protecciones externas se expresan en el reclamo de una serie de <strong>derechos</strong> grupales con<br />
relación al Estado al que dicho grupo pertenece; "el grupo étnico o nacional puede tratar<br />
de proteger su existencia y su identidad específica" (...) ayudando "a reducir la vulnerabilidad<br />
de los grupos minoritarios ante las presiones económicas y las decisiones políticas" (Kymlicka,<br />
1996:61) de la sociedad de la que forman parte.<br />
A modo de ejemplo de ideas de ciudadanía diferenciada en Bolivia, Denise Arnold (2006:22)<br />
señala que "se carece de políticas públicas lingüísticas, educativas y de salud que manejen<br />
estas distinciones para desarrollar políticas regionales diferenciadas de currículo, producción,<br />
gestión, epidemiología, etc." Esta unidireccionalidad adoptada por el Estado boliviano ha<br />
tenido serias consecuencias en cuanto a su relacionamiento con la sociedad se refiere. En<br />
otros términos, la sociedad se ha manifestado en contra de parámetros políticos, sociales,<br />
culturales que se perciben como ajenos, muchas veces de manera conflictiva y hasta violenta.<br />
"En ausencia de iniciativas <strong>del</strong> Estado para ampliar el concepto de ciudadanía, fueron los<br />
movimientos sociales e identitarios <strong>del</strong> país, mediante medidas de presión, los que lucharon<br />
por los <strong>derechos</strong> ciudadanos e indígenas y su inclusión en la plataforma pública de una<br />
ciudadanía diferenciada o identitaria" (Arnold, 2004:33).<br />
19
¿Cuál es la relación entre ciudadanía,<br />
<strong>derechos</strong> fundamentales y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>?<br />
Existe una plena relación entre ciudadanía, <strong>derechos</strong> fundamentales y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>, pues no debe olvidarse<br />
que la ciudadanía es un estatus que permite el ejercicio de una serie de <strong>derechos</strong>.<br />
Al asegurar la existencia de los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong> se supone que los mismos deben ingresar al bloque de<br />
constitucionalidad junto con los <strong>derechos</strong> fundamentales, los cuales en su conjunto suponen el asegurar el goce <strong>del</strong><br />
estatus de ciudadanía, el paso de una ciudadanía formal a una ciudadanía sustancial.<br />
El ejercicio de los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong> y los <strong>derechos</strong> fundamentales evita en parte la captura de los <strong>derechos</strong><br />
ciudadanos por parte <strong>del</strong> clientelismo político.<br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
La relación patrón-cliente se define como un tipo especial de intercambio mutuo que muestra las siguientes<br />
características: a) la relación ocurre entre actores que tienen poder y ejercicio de estatus desigual; b) la<br />
interacción que sirve de fundamento a esa relación se caracteriza por un intercambio simultáneo de<br />
recursos de diferentes tipos, sobre todo económicos y políticos (apoyo, lealtad, votos, protección, cargos<br />
públicos); c) el intercambio es por paquetes, es decir los recursos no se intercambian de manera separada<br />
sino conjuntamente; d) tiende a haber un fuerte componente de reciprocidad y confianza en la relación<br />
que se proyecta en el largo plazo; e) las relaciones entre patronos y clientes no son fundamentalmente<br />
legales o contractuales, se basan en mecanismos informales de entendimiento; f) las relaciones entre<br />
patronos y clientes son muy desiguales y expresan la diferencia de poder entre unos y otros, con los<br />
patrones monopolizando recursos que necesitan o desean los clientes.<br />
Existen muchas condiciones para que se desarrolle el clientelismo político, entre éstas mencionaremos<br />
cuatro que parecen favorecer el surgimiento de relaciones clientelistas: primero, cuando los recursos<br />
necesarios o deseados son controlados por un grupo particular en la sociedad mientras otros son excluidos,<br />
esto se debe a la ausencia de <strong>derechos</strong> sociales, de <strong>derechos</strong> económicos (ya sea en su expresión de<br />
<strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong> y/o fundamentales), el tipo de recurso varía de situación en situación. Segundo, cuando<br />
los patrones necesitan <strong>del</strong> apoyo clientelar posiblemente para competir con otros patrones. Tercero, cuando<br />
20<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
los clientes como grupo están incapacitados para obtener recursos de manera colectiva. Cuarto, cuando<br />
se genera la ausencia de una ética colectiva pública basada en criterios universalistas y no en consideraciones<br />
particulares o personales.<br />
El clientelismo es mucho más viable si el Estado coadyuva a la existencia de los cuatro elementos antes<br />
enunciados.<br />
¿Cuales las etapas de la ciudadanía en Bolivia?<br />
La historia de la ciudadanía formal boliviana puede dividirse en tres grandes períodos. El primero, que se extiende<br />
de la primera Constitución Política <strong>del</strong> Estado (1826) a la de 1938, el segundo de 1938 a 1961, y el tercero de 1961<br />
a la fecha. Es importante destacar que entre estas macro etapas han existido cambios constantes en cuanto a facultades<br />
ciudadanas se refiere, caracterizados mayormente por una paulatina inclusividad y ampliación de atribuciones.<br />
De 1825 a 1938: ciudadanía calificada y excluyente<br />
El antecedente de la Constitución de 1826 se remonta a aquella de 1812, que rigió para todas las colonias de<br />
Latinoamérica: en esta Constitución, los ciudadanos fueron definidos como vecinos. La ambigüedad de esta definición<br />
no dejaba claro quienes podían considerarse o no como ciudadanos, por ejemplo los indígenas, aunque estaban<br />
excluidos de facto. Una vez conformados los Estados nacionales independientes, el tema de la ciudadanía se definió<br />
con mayor precisión.<br />
El primer período de la ciudadanía formal boliviana se caracterizó fundamentalmente por contener distintos criterios<br />
de exclusión: género (eran solamente titulares de <strong>derechos</strong> de representación los hombres mayores de edad), etnia<br />
(los indígenas no eran considerados ciudadanos), situación socioeconómica (no eran ciudadanos quienes no contaban<br />
con determinada renta o se encontraban en relación de "servidumbre") y grado de alfabetización (sólo gozaban de<br />
<strong>derechos</strong> ciudadanos los hombres que sabían leer y escribir).<br />
En esta primera etapa no existía ciudadanía como tal. Cabe recordar que la ciudadanía es, en primera instancia,<br />
el vínculo a través <strong>del</strong> cual el Estado reconoce a todos los miembros de la sociedad como iguales ante él. En un<br />
contexto donde prima la exclusión y la inequidad de hecho y de derecho, no se puede hablar de ciudadanía.<br />
21
Las condiciones para poder ser considerado como ciudadano permanecieron prácticamente inalterables entre 1878<br />
a 1938.<br />
De 1938 a 1961: la ciudadanía cuasi universal<br />
El segundo período (1938-1961) es caracterizado por una ciudadanía cuasi universal (Barragán, 2005): desaparece<br />
la propiedad como condición de ciudadanía, como también la relación de dependencia. "El sistema directo pero con<br />
ciudadanía restringida, letrada y censitaria se mantuvo hasta 1938. A partir de entonces se eliminaron dos condiciones:<br />
la de ser dependiente y la de tener una renta o ingreso. Finalmente, el Decreto Ley Nº 03128 <strong>del</strong> 21 de julio de 1952<br />
instituyó el voto universal" (Barragán, 2005:298).<br />
El tercer período fue inaugurado por la Revolución Nacional de 1952, proceso que inaugura la apertura de la<br />
democracia y la ciudadanía a sectores anteriormente excluidos: mujeres, indígenas e individuos no letrados o con<br />
nivel socioeconómico bajo. En este sentido, una de las grandes reformas que trajo consigo la revolución fue el sufragio<br />
universal, medida anunciada en el Decreto Supremo 03128 de 1952, y posteriormente plasmado en la Constitución<br />
de 1961.<br />
De 1961 a 2005: ciudadanía formal y sustancial<br />
El año 1961 inaugura la etapa de la ciudadanía contemporánea, puesto que la ciudadanía formal deja de ser oficialmente<br />
excluyente al ser incluido el sufragio universal en la Constitución Política <strong>del</strong> Estado. A partir de ese momento, todo<br />
boliviano mayor de edad, sin importar su condición social, étnica o de género, es un ciudadano con <strong>derechos</strong> y<br />
obligaciones para con su Estado. Por este motivo, 1961 es también el año a partir <strong>del</strong> cual se puede hablar de<br />
ciudadanía sustancial, al presentarse dos componentes indispensables de la misma: la equidad e inclusión formales.<br />
Breves notas para la reflexión y el debate:<br />
¿Los movimientos sociales colaboran a la ciudadanía?<br />
Existen muchas formas de relacionamiento entre Estado y sociedad, se analizarán para responder la<br />
pregunta a dos formas presentes en la historia de Bolivia.<br />
La primera forma es la que defiende a ultranza el Estado Constitucional de Derecho, en el marco de una<br />
democracia representativa: relación institucionalizada entre Estado y sociedad, a través de mediaciones<br />
22<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
institucionalizadas (por ejemplo los partidos políticos), donde la sociedad es un cúmulo de ciudadanos<br />
que aprehendieron para sí las instituciones jurídico-políticas como cultura de ciudadanos.<br />
La segunda forma se da cuando los canales formales de relacionamiento son débiles o ineficientes, la<br />
sociedad deja de comportarse institucionalmente, por lo que deja momentáneamente su estatus ciudadano<br />
para convertirse en multitud. La multitud no acepta mediaciones y se opone constantemente a las decisiones<br />
emanadas de las esferas estatales.<br />
Para algunos autores, los movimientos sociales son agentes políticos que con su acción van conquistando<br />
democracia y ciudadanía. En otros términos, los movimientos sociales se constituyen en sujetos políticos e<br />
incentivan procesos de ciudadanización, o ampliación <strong>del</strong> estatus ciudadano desde abajo, a partir de la práctica.<br />
Tal puede ser el caso por ejemplo de la Revolución de 1952, en la que las luchas sociales derivaron en la<br />
inclusión legal de una serie de <strong>derechos</strong> para los grupos más excluidos, hecho histórico que sella el proceso<br />
de inclusión en Bolivia.<br />
Durante los conflictos que tuvieron lugar entre 2000 y 2005, muchas de las expresiones de los<br />
movimientos sociales se refirieron de manera indirecta a una ampliación <strong>del</strong> estatus ciudadano. Tomando<br />
como referencia el mapa de los movimientos sociales en Bolivia (García Linera y Stefanoni en Barataria,<br />
2004), se puede observar que las demandas de los movimientos sociales reclaman mayores prestaciones<br />
sociales (postas médicas por ejemplo), lo que hace referencia a la ciudadanía social; mayor participación<br />
en la toma de decisiones políticas (Asamblea Constituyente) lo que hace referencia a una ampliación<br />
de la ciudadanía política; mayor participación en la toma de decisiones económicas (futuro <strong>del</strong> agua,<br />
de los hidrocarburos...), lo que hace referencia a una solicitud de ampliación de la ciudadanía económica.<br />
Para los grupos reclamantes, la posibilidad de ampliación <strong>del</strong> status ciudadano se generó a partir de la<br />
posibilidad de realización de una Asamblea Constituyente y la redacción de un nuevo texto Constititucional.<br />
"Desde octubre de 2003, las organizaciones de base y, sobre todo, los pueblos indígenas y originarios <strong>del</strong><br />
país reflexionaron seriamente sobre las carencias <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>o de Estado vigente y sobre cómo introducir<br />
sus propias prácticas (...) en el marco <strong>del</strong> nuevo mo<strong>del</strong>o estatal pluri-multi que se debatirá en la próxima<br />
Asamblea Constituyente" (Arnold, 2006:15). En efecto, tal como se señala en la cita precedente, uno de<br />
los retos centrales <strong>del</strong> proceso Constituyente es la construcción de un Estado que sepa reflejar lo que<br />
ocurre en la sociedad, lo que incluye dejar de lado la perspectiva monocultural y excluyente que ha<br />
caracterizado a las instituciones estatales y el manejo de la res pública, pensando en nuevas formas de<br />
ciudadanía.: "Después de siglos de una dialéctica de la negación <strong>del</strong> otro de parte de los grupos dominantes<br />
23
(Calderón y otros 1993, Hopenhayn 1998) y, desde el año 1950 en a<strong>del</strong>ante,<br />
de un proceso de homogeneización sociocultural <strong>del</strong> Otro mediante su<br />
asimilación en la cultural política dominante <strong>del</strong> país, estamos viviendo<br />
actualmente la emergencia de nuevas identidades y actores sociales con<br />
nuevas propuestas de ciudadanía" (Arnold, 2006:23).<br />
Entre estas nuevas propuestas de ciudadanía cabe destacar las nociones de<br />
ciudadanía en los espacios políticos indígenas, tales como las características<br />
de construcción social de la ciudadanía en el mundo indígena, en el cual no<br />
sólo basta con ser mayor de edad (cumplir los 18 años), sino el estar casado,<br />
haber hecho el servicio militar y haber contraído responsabilidades para<br />
con la comunidad, lo cual hace variar las concepciones de <strong>derechos</strong> laborales<br />
o de <strong>derechos</strong> familiares y <strong>derechos</strong> políticos. El aporte en la construcción<br />
de una ciudadanía plural por parte de los saberes y prácticas indígenas es<br />
un elemento en construcción, por ello lo denominamos la construcción<br />
social de la ciudadanía que no sólo descansa en el reconocimiento legal<br />
sino en la aprehensión y reconocimiento en la vida jurídica y política de<br />
estos saberes y prácticas indígenas.<br />
¿El camino de construcción de la ciudadanía en Bolivia supone el control social?<br />
Este es un gran debate en el campo político. El espacio de la ciudadanía en<br />
Bolivia es muy reducido legalmente, se reconoce la participación ciudadana<br />
sólo en al acto de elegir y ser elegido. Para intelectuales como Luis Tapia<br />
el espacio de la política y de la participación ciudadana ha rebasado los<br />
márgenes legales, y ha creado en las calles un nuevo espacio de <strong>del</strong>iberación<br />
ciudadana, de cuyas formas y repertorios de movilización se destaca la<br />
reivindicación, por parte de la población movilizada, de realizar un control<br />
social participativo al gobierno, sin embargo este es un punto de discusión<br />
y de debate aún vigente.<br />
24<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong><br />
Algunas conclusiones<br />
La democracia es más que una forma de gobierno, es una forma <strong>del</strong> ejercicio de poder en<br />
busca de gestionar la conflictividad existente en una sociedad, y es, en consecuencia, una<br />
forma de vida que supone la aprehensión de múltiples valores que se inscriben en nuestra<br />
vida cotidiana, y que le otorgan sentido y valor.<br />
La vida sin dignidad, sin libertad, sin salud, sin educación ni seguridad es una vida sufrida, es<br />
una vida que nos aleja de la humanidad, que nos vuelve objetos y no seres <strong>humanos</strong>. La<br />
democracia es la posibilidad, el medio para lograr una vida digna, pues no hay democracia<br />
sin sujetos libres, sin sujetos sanos, sin sujetos informados y con capacidad para informarse,<br />
es decir la democracia supone un conjunto de seres <strong>humanos</strong> dignos, en condición de<br />
generar un espacio público de debate para entenderse y para gestionar los conflictos que<br />
les rodean. El generar este espacio público entre iguales es un trabajo <strong>del</strong>icado, que se realiza<br />
con cuidado, por ello la <strong>Democracia</strong> es una obra de arte, que se perfecciona día a día y que<br />
es el resultado de un trabajo colectivo.<br />
La democracia no es algo acabado, es más, se encuentra en constante transformación y<br />
mejoramiento, por ello la cualidad de la democracia es su posibilidad de reinventarse<br />
constantemente. La democracia, como sistema de gobierno, como forma de vida, es la<br />
única que al ser criticada se fortalece cada vez más, pues lo que se busca en cada crítica,<br />
en cada comentario es más democracia, más maneras de entender y vivir la democracia.<br />
<strong>Democracia</strong> es más que vivir los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>, su complementariedad es sólo un<br />
comienzo, es sólo un inicio, pues a medida que una sociedad empieza a vivir en democracia<br />
empieza a ser crítica con sus <strong>derechos</strong>, y de la misma manera que la democracia, los <strong>derechos</strong><br />
<strong>humanos</strong> se reinventan en nuevas formas , se transforman y se mejoran, pues los <strong>derechos</strong><br />
<strong>humanos</strong> en democracia se vitalizan cada vez más y se transforman en conquistas sociales.<br />
Es imposible entender la transformación de los Derechos desde la Carta Magna de 1215<br />
a la fecha sin referirnos a la democracia, ésta es el contexto de las conquistas de los <strong>derechos</strong><br />
25
<strong>humanos</strong> y de sus transformaciones, desde lo individual, pasando lo social hasta<br />
los <strong>derechos</strong> de los pueblos indígenas, recientemente aprobados por la ONU.<br />
Esta cartilla no sólo está dedicada a estudiar la democracia desde un punto de<br />
vista teórico, sino a revalorizarla en una sociedad compleja como la nuestra,<br />
con una explosión de democracia con distintos actores políticos que exigen<br />
cada vez más su participación y el reconocimiento de múltiples <strong>derechos</strong> en<br />
el escenario político. Por ello el tratamiento de la noción de ciudadanía como<br />
correlato, en los Estados modernos, de la <strong>Democracia</strong>, ciudadanía que se ha<br />
convertido en un status de acceso no sólo a <strong>derechos</strong> políticos, sino de inclusión<br />
social y que hoy en día exige repensar la diferencia sin abandonar el status de<br />
ciudadanos con mismos <strong>derechos</strong>, con mismas obligaciones pero en contextos<br />
culturales distintos.<br />
Revalorizar la democracia, revalorizar los procesos de construcción ciudadana<br />
supone tener presente una historia de la lucha por ella, recordando la huella<br />
que permite hoy en día vivir la democracia y recordar cómo se luchó por ella<br />
en tiempos duros de dictadura y de opresión, de tiempos duros de no participación<br />
política porque una parte de la población no gozaba de este status, de tiempos<br />
duros en la conquista de esta forma de vida denominada democracia.<br />
El <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> no sólo está llamado a proteger los <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>,<br />
sino a permitir el contexto de su posibilidad, de su vivencia, es decir está también<br />
llamado a defender la democracia, la vida en <strong>Democracia</strong> y los distintos procesos<br />
de construcción ciudadana, por complejos que sean. El <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><br />
estará siempre <strong>del</strong> lado de estas luchas, de esta revalorización, pues su compromiso<br />
no es a favor de un Gobierno sino a favor de la población.<br />
26<br />
democracia, ciudadanía y <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong>