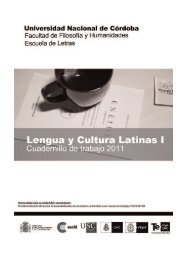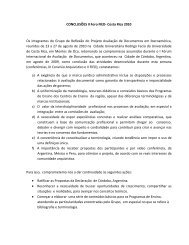ÁMBITOS DE AFROCUBANIA EN CECILIA VALDES ... - Blogs FFyH
ÁMBITOS DE AFROCUBANIA EN CECILIA VALDES ... - Blogs FFyH
ÁMBITOS DE AFROCUBANIA EN CECILIA VALDES ... - Blogs FFyH
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ÁMBITOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>AFROCUBANIA</strong> <strong>EN</strong> <strong>CECILIA</strong> VAL<strong>DE</strong>S (1882)<br />
<strong>DE</strong> CIRILO VILLAVER<strong>DE</strong><br />
Julieta Novau<br />
Universidad Nacional de La Plata<br />
En la novela Cecilia Valdés o la loma del Ángel del escritor cubano Cirilo Villaverde,<br />
publicada en Nueva York en el año 1882, se evidencia la ficcionalización de ámbitos de<br />
“afrocubanía”, concepto que siguiendo el análisis de Fernando Ortiz 1 puede definirse como<br />
rasgos identitarios específicamente cubanos que atienden a la inclusión cultural, social y racial<br />
en su diversidad. Si bien esta concepción, legible en el texto de Villaverde, supone un modo de<br />
legitimar simbólicamente los aportes de la cultura popular de raíz africana en Cuba no se<br />
encuentra despojado de tensiones: señala un movimiento pendular irresuelto entre una mirada<br />
esencializante en términos de mestizaje cultural y racial en coexistencia con el mantenimiento<br />
de ciertas ideas racistas corrientes en su época. La novela se inscribe dentro de la denominada<br />
“Narrativa Antiesclavista” 2 , expresión que en términos generales remite a las producciones<br />
literarias de un grupo de intelectuales vinculados a las tertulias de Domingo del Monte en la isla<br />
cubana durante el siglo XIX. A través de esta línea de pensamiento, en consonancia con<br />
discursos liberales y abolicionistas dentro de un contexto colonial de represiones y censuras, se<br />
1 Ortiz, Fernando. “La cubanidad y los negros”. Estudios afrocubanos. Revista trimestral. La Habana,<br />
vol.III, nº1-4, (1939): 3-15. En esta conferencia pronunciada por el antropólogo cubano en la Universidad<br />
de La Habana en el año 1939 define la cubanidad como “un complejo de sentimientos, ideas y actitudes”<br />
(4) y a partir de ello expone su consideración de la metáfora culinaria del “ajiaco” como modo de pensar<br />
simbólicamente la heterogénea conformación de la cultura cubana. En este sentido, el análisis de Ortiz<br />
sobre la heterogeneidad de Cuba como peculiar mezcla productiva e incesante en términos culturales,<br />
raciales y sociales nos permite pensar que este complejo y dinámico tramado también se advierte<br />
ficcionalizado en la novela de Cirilo Villaverde. Arcadio Díaz Quiñones en “Fernando Ortiz y Allan<br />
Kardec: espiritismo y transculturación”. Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición.<br />
Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2006; sostiene que: “La cubanidad retiene la categoría de<br />
desplazamiento para explicar el lugar del negro en la cultura cubana” (189). Siguiendo el análisis del<br />
ensayista puertorriqueño, la noción de mestizaje propuesta por Ortiz a través de la metáfora del “ajiaco”<br />
supone una instancia de conciliación entre elementos opuestos que luego en la década de 1940 se<br />
cristalizará en la concepción del contrapunteo como rasgo axiomático de lo cubano –en la cual sigue<br />
operando la noción de desplazamiento, pasaje y transmigración desde una lectura culturalista e histórica<br />
de los aportes culturales, sociales y raciales en su diversidad-. El eje conceptual de los diversos legados<br />
culturales y raciales es analizado por Ortiz desde el insoslayable marco de explotación esclavista en su<br />
pormenorizado ensayo Los negros esclavos del año 1916.<br />
2 Wiliam Luis menciona otros intelectuales del círculo delmontino, del período 1635 a 1840, como:<br />
Anselmo Suárez y Romero, Félix Tanco y Bosmeniel, Juan Francisco Manzano. En: “Cecilia Valdés: el<br />
nacimiento de una novela antiesclavista”, Cuadernos Hispanoamericanos, n°451-452, (1988): 187-193.<br />
Sobre narrativa antiesclavista véase también: Bueno, Salvador. “Ideología y literatura: la narrativa<br />
antiesclavista en Cuba 1835-1639”, Cuadernos Hispanoamericanos, n° 451-453,(1988): 167-186 y<br />
Casanova- Marengo, Ilia. El intersticio de la colonia. Ruptura y mediación en la narrativa antiesclavista<br />
cubana. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana, 2004. Para un panorama de surgimiento de la narrativa<br />
antiesclavista y su proyección en la literatura caribeña del siglo XX en torno a la centralidad del legado<br />
afro en la definición identitaria cubana cfr.: Jáuregui, Carlos y Juan Pablo Davobe. Heterotopías:<br />
narrativas de identidad y alteridad latinoamericana. (Editores). Pittsburgh: Instituto Internacional de<br />
Literatura Iberoamericana, 2003. Sobre la conformación del campo literario colonial en Cuba véase:<br />
Llorens, Irma. Nacionalismo y literatura. Constitucion e institucionalización de la ‘Republica de las<br />
letras cubanas’. Lleida: Editions de la Universitat de Lleida, 1998.
usca responder a las inestabilidades económicas, políticas, sociales y culturales durante el<br />
período de auge del régimen de esclavitud sustentado en el desarrollo de las plantaciones que<br />
posibilitó la consolidación de la sacarocracia criolla. Además este momento se encuentra<br />
marcado por la influencia paradigmática de la Revolución de esclavos en Haití (1791-1804)<br />
dado que se suceden sublevaciones frustradas como la Conspiración de Aponte (1812) o la<br />
Conspiración de la Escalera (1844). El objetivo de la abolición de la esclavitud se cumplirá en<br />
Cuba en 1880 aunque efectivizado en el año 1886. Inserto en este marco contextual Villaverde<br />
no sólo recrea ficcionalmente hechos históricos de su tiempo sino que además construye<br />
dimensiones de afrocubanía funcionando, en su conjunto, como hiatos problematizadores del<br />
orden colonial decimonónico.<br />
El problema del mestizaje racial junto con el deseo de blanqueamiento como forma de<br />
ascenso social por parte de los personajes representativos de los sectores sociales mulatos –entre<br />
ellos la protagonista Cecilia Valdés- conforma uno de los ejes de significación que articula la<br />
trama narrativa. Lo afrocubano se perfila como un espacio atravesado por marcas negativas<br />
ligadas a la impronta del negro en la definición de la identidad sociocultural y racial cubana<br />
producto de la implantación del sistema de trata esclavista, como señala Gottberg: “la esclavitud<br />
era tan indeseable y peligrosa como lo era la africanización de Cuba” (35). La visión que ofrece<br />
el narrador sobre el legado africano en términos de impureza 3 se afirma recurriendo a la<br />
metáfora de la impregnación y al tópico del roce entre polos sociales opuestos (blancos- negros<br />
y mulatos) que pauta la narración tal como se advierte en el capítulo centrado en la descripción<br />
de la fiesta popular de San Rafael. Aquí una doble concatenación de imágenes vuelve tangible<br />
la contaminación donde se conjuga el bullicio popular de la multitud abigarrada y el aroma de<br />
tortillas de maíz preparadas por las vendedoras africanas. Ambos elementos simbólicos se<br />
propagan e invaden el espacio marginal de la Loma del Ángel hasta alcanzar a los quitrines que<br />
llevan a misa a las señoritas distinguidas de la sociedad habanera. Incluso se percibe el contraste<br />
en el espacio público de la ciudad donde se mueven libremente tanto negros como los mulatos<br />
mientras que los criollos permanecen encerrados en sus haciendas privadas.<br />
Lo característico del ámbito afrocubano es el festejo multitudinario y el goce de los<br />
sentidos como plasmaciones del exceso en tanto signo diferencial proyectado desde la cultura<br />
africana a la identidad nacional. El desborde popular adquiere connotaciones de promiscuidad,<br />
efectivizada mediante danzas sensuales y prácticas musicales al ritmo frenético de los tambores,<br />
funciona como epítome de una sociedad caótica que según la perspectiva del narrador está<br />
atravesada por la “desmoralización de las costumbres y el atraso general” (Villaverde 165). El<br />
atavismo que aúna al sustrato popular de origen africano en Cuba encuentra su explicación en el<br />
3 En este aspecto, Jossiana Arroyo señala que hay “[…un doble movimiento en la novela antiesclavista: la<br />
fobia al contacto racial y, al mismo tiempo, la necesidad del mismo para crear una ficción integradora de<br />
lo nacional” (45) en: Travestismos culturales: literatura y etnografía en Cuba y Brasil. Pittsburgh:<br />
Universidad de Pittsburgh, 2003.
determinismo étnico dado que, de modo recurrente, se apela a estas concepciones al describir a<br />
los personajes mulatos sesgados por rasgos de hibridez e inferioridad. Se percibe a estas<br />
subjetividades desde una mirada homogeneizante y reduccionista sustentada en estereotipos 4<br />
que resultan agudizados aún más de manera hiperbólica cuando esas nociones se aplican a los<br />
esclavos del ingenio “La Tinaja”. Esto es, mediante el registro clasificatorio los sujetos son<br />
cosificados como mercancías, brutos, irracionales, salvajes, sucios o bien perros practicantes<br />
de brujería como el taíta Caimán quien: “Pasa por brujo y por hacerse invisible cuando le<br />
conviene o se haya en peligro. Construye ídolos y encantos que tienen propiedades mágicas en<br />
ciertos casos” (Villaverde 262). A través de esta figura del esclavo brujo 5 , se enfatizan las<br />
capacidades de metamorfosis y prodigio ligadas al carácter mágico de creencias religiosas de<br />
raigambre africana, esta presencia en la memoria colectiva se percibe como un lazo cultural<br />
dinámico con el origen. Así, la obra integra los binarismos sociales opuestos en convivencia<br />
conflictiva donde el elemento negro se encuentra subsumido a la dominación del blanco y de<br />
este modo se mantienen las fronteras entre ambos: por un lado, la violencia de los amos<br />
ejerciendo diversas prácticas de tortura –el cepo, el bocabajo o los látigos- que inscriben sus<br />
huellas en los cuerpos esclavizados dentro de la esfera de la plantación. Por otro, su revés<br />
otorgado por la potencialidad de resistencia antiesclavista a partir de las prácticas de fugas al<br />
ámbito de contraplantación 6 , es decir, el enclave alternativo y transgresor de las comunidades<br />
cimarronas. Vinculado a este aspecto, otro modo de rebelión colectiva que proyecta el sueño de<br />
alcanzar la libertad se sintetiza en el concepto de rétour definido por E. Glissant 7 como práctica<br />
tangencial de desvío respecto de la dominación colonial, ello articula las ansias de retorno al<br />
lugar de pertenencia cuyo puente en la novela es la muerte o en palabras del Mayoral Liborio<br />
transidas de oralidad: “[…]se les ha metío la Guinea en la cabeza, […] ellos se tienen que<br />
cuando se ajorcan aquí van derechitos a su tierra” (Villaverde 276. Cursivas del autor). El<br />
temor de los sectores criollos a una conspiración colectiva se propaga soterradamente en la<br />
novela y opera como otra forma simbólica de contaminación del mundo negro cubano en el<br />
interior de la isla.<br />
4 Boadas, Aura y Mireya Fernández Merino. La huella étnica en la narrativa caribeña. (Compiladoras).<br />
Caracas: AVECA, Colección La Alborada, 1999.<br />
5 Laënnec Hurbon en su ensayo El barbaro imaginario. Mexico: FCE, 1993 ofrece un detallado análisis<br />
de la figura del esclavo brujo haitiano en el contexto esclavista colonial en relación al vudú y concluye<br />
que: “Todas las prácticas religiosas africanas van a volverse hacia un solo polo: el polo de la hechicería<br />
como subversión del orden establecido. Pronto se sabrá que jefes hechiceros se mezclan con los<br />
cimarrones rebeldes e incluso que pactos rituales unirán a los esclavos sublevados para atacar a los amo”<br />
(65). Asimismo, la caracterización de la figura del esclavo brujo y sus prácticas consideradas bárbaras<br />
como prueba de una inferioridad racial y condición primitiva se presenta también en el temprano ensayo<br />
de Fernando Ortiz titulado Hampa afrocubana. Los negros brujos apuntes para un estudio de etnología<br />
criminal [1906] inscripto en el marco ideológico del positivismo y la criminalística de línea lombrosiana.<br />
6 Benítez Rojo, Antonio. La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna. Hannover:<br />
Ediciones del Norte, 1989. Para el contexto decimonónico esclavista véase también: Benítez Rojo,<br />
Antonio. “Azúcar/poder/literatura” en Cuadernos Hispanoamericanos, n° 451-453 (1988): 195-215.<br />
7 Glissant, Édouard. El discurso antillano. Caracas: Monte Ávila, 2005.
De esta manera y apelando a una profusa concisión descriptiva cobra predominio el núcleo<br />
temático del sistema de explotación esclavista en todos sus detalles. Los contornos de la<br />
afrocubanía adquieren gradualmente relieves nítidos desde los intersticios trazados por espacios<br />
físicos y metafóricos contrastantes enlazados por el proceso de la esclavitud: entre los<br />
barracones o las calderas del Ingenio y la espesura del monte, entre la dimensión simbólica del<br />
encierro y de la libertad, entre el peso semántico de la crueldad de los amos como máxima<br />
expresión de rechazo y el acercamiento fascinante a partir del acento puesto en el deseo de los<br />
señores hacia las mujeres mulatas. En este punto las tensiones se difuminan dentro de esta zona<br />
espuria y permeable de contacto sexual interclase que se cristaliza, por elipsis, en la<br />
incertidumbre inicial sobre el origen genealógico de la protagonista Cecilia Valdés. Deseo,<br />
sensualismo y sexualidad operan como ejes de cohesión que suspenden, aunque en una<br />
permanencia transitoria, los límites establecidos en el orden social jerárquico de la colonia. El<br />
doble amamantamiento de la esclava María de Regla a su hija Dolores y a Adela –hija menor<br />
de su ama- resulta también un ejemplo clave de suspensión de antagonismos sociales y raciales<br />
a partir de la metáfora de una armonía nutricia que las aproxima en su equidad: “[…]se ponía<br />
ambas niñas a los pechos y las amamantaba con imponderable delicia[…]María de Regla no<br />
hacía diferencia entre ellas, y así en la mayor armonía habrían corrido su infancia[…]”<br />
(Villaverde 172). Otro ejemplo de sutil integración de sectores sociales divergentes es<br />
metaforizado en las suturas que el sastre Francisco Uribe realiza al confeccionar la casaca de<br />
Leonardo Gamboa. Su oficio artesanal de hilvanar retazos de telas permite en un plano<br />
simbólico aproximar por convergencia a los mulatos y criollos que acuden por igual al recinto<br />
de su sastrería. La conjunción de fragmentos de paños diferentes como metáfora de<br />
confraternización se sintetiza en el consejo que ofrece al músico Dolores Pimienta. Palabras<br />
proyectadas hacia un futuro de cambio en relación a las actuales condiciones sociales rígidas y<br />
asimétricas: “No todo ha de ser rigor, ni siempre a de rasgar el paño a lo largo” (Villaverde<br />
107).<br />
En la novela se privilegia la valoración de la africanidad como elemento insoslayable en la<br />
conformación de lo cubano. Ello se subraya por la confluencia de instancias peculiares que en la<br />
trama narrativa se encuentran enmarcadas por el fenómeno histórico de la esclavitud: música y<br />
danza en desborde, creencias de origen africano, espacios y experiencias de padecimiento o bien<br />
zonas de resistencia alternativa donde se fragua la aspiración de recobrar la libertad. El enfoque<br />
crítico de Villaverde diseña una imagen general de la isla cubana decimonónica signada por la<br />
convergencia de elementos contrarios y a la vez diferenciados de modo sutil o violento. Si bien<br />
la escritura deviene en espacio de intersección donde se integran los aportes culturales<br />
heterogéneos como manera de imaginar las peculiaridades de lo nacional, esta amalgama que el<br />
texto despliega permanece irresuelta y suspendida en el movimiento de vaivén entre la inclusión<br />
y exclusión simbólica de la otredad afrocubana en términos sociales, culturales y raciales.
Bibliografía<br />
Arroyo, Jossiana. Travestismos culturales: literatura y etnografía en Cuba y Brasil. Pittsburgh:<br />
Universidad de Pittsburgh, 2003.<br />
Benítez Rojo, Antonio. La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna. Hannover:<br />
Ediciones del Norte, 1989.<br />
------------------------------. “Azúcar/poder/literatura”, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 451-<br />
453 (1988): 195-215.<br />
------------------------------. “Ideología y literatura: la novela antiesclavista en Cuba (1835-1839)”,<br />
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 451-452 (1988).<br />
Boadas, Aura y Mireya Fernández Merino. La huella étnica en la narrativa caribeña.<br />
(Compiladoras). Caracas: AVECA, Colección La Alborada, 1999.<br />
Bueno, Salvador. “Ideología y literatura: la narrativa antiesclavista en Cuba 1835-1889”,<br />
Cuadernos Hispanoamericanos, nº451-453 (1988): 169-186.<br />
Casanova- Marengo, Ilia. El intersticio de la colonia. Ruptura y mediación en la narrativa<br />
antiesclavista cubana. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana, 2004.<br />
Díaz Quiñones, Arcadio. “Fernando Ortiz y Allan Kardec: espiritismo y transculturación”.<br />
Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición, Bernal: Universidad Nacional<br />
de Quilmes, 2006.<br />
Gottberg, Luis Duno. Solventando las diferencias: la ideología del mestizaje en Cuba. Madrid:<br />
Iberoamericana, Veuvert, 2003.<br />
Glissant, Édouard. El discurso antillano. Caracas: Monte Ávila, 2005.<br />
Hurbon, Laënnec. El bárbaro imaginario. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.<br />
Jáuregui, Carlos y Juan Pablo Davobe. Heterotopías: narrativas de identidad y alteridad<br />
latinoamericana. (Editores). Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,<br />
2003.<br />
Luis, Wiliam. “La novela antiesclavista: Texto, contexto y escritura’, Cuadernos Americanos,<br />
n° 234.3 (1981): 187-193.<br />
Llorens, Irma. Nacionalismo y literatura. Constitucion e institucionalización de la ‘Republica<br />
de las letras cubanas’. Lleida: Editions de la Universitat de Lleida, 1998.<br />
Ortiz, Fernando. “La cubanidad y los negros”, Estudios afrocubanos. La Habana: Universidad<br />
Nacional de La Habana, 1939.<br />
--------------------. Hampa afrocubana: los negros brujos. Apuntes para un estudio de<br />
etnografía criminal. La Habana: Ciencias Sociales, 1986.<br />
--------------------. Los negros esclavos. La Habana: Ciencias Sociales, 1986.<br />
--------------------. Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. La Habana: Ciencias Sociales,<br />
1987.<br />
Villaverde, Cirilo. Cecilia Valdés o la Loma del Ángel. (1882). Caracas: Ayacucho, 1981.