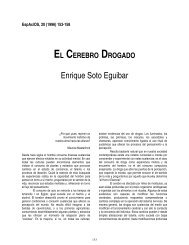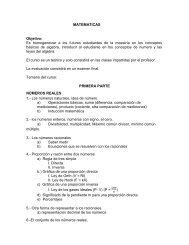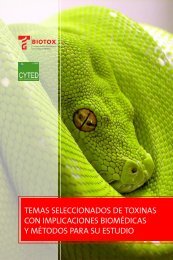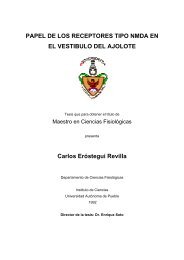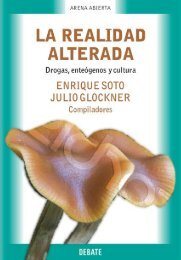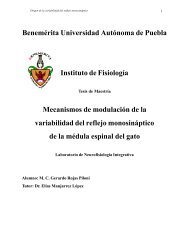Ártes escénicas, empatía, autismo y neuronas en espejo.
Ártes escénicas, empatía, autismo y neuronas en espejo.
Ártes escénicas, empatía, autismo y neuronas en espejo.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARTES ESCÉNICAS, EMPATÍA, AUTISMO Y NEURONAS EN ESPEJO<br />
Enrique Soto Eguibar*<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
34<br />
A mi amigo Diego Ceijas<br />
Al movernos, actuar, bailar, danzar, repres<strong>en</strong>tar,<br />
se pone <strong>en</strong> acción una singular coreografía<br />
cerebral que implica la participación de un<br />
<strong>en</strong>orme conjunto de redes neuronales que controlan todos<br />
los aspectos del movimi<strong>en</strong>to. Pero la pregunta que interesa<br />
no es cómo nos movemos, sino ¿cómo es que reconocemos<br />
los movimi<strong>en</strong>tos o acciones de otros, y les conferimos<br />
un s<strong>en</strong>tido y hasta un cont<strong>en</strong>ido simbólico?, ¿por qué al<br />
mirar a un actor y conoci<strong>en</strong>do que el contexto es el de la<br />
actuación, podemos sufrir int<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>te, abstrayéndonos<br />
del hecho de que estamos cómodam<strong>en</strong>te s<strong>en</strong>tados<br />
<strong>en</strong> un teatro o <strong>en</strong> la sala de un cine?, ¿por qué una cierta<br />
danza puede emocionarnos hasta las lágrimas o inducir<br />
una s<strong>en</strong>sación de erotismo profundo?, ¿por qué son los<br />
seres humanos particularm<strong>en</strong>te hábiles para <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der o<br />
traducir las int<strong>en</strong>ciones de otros? La clave para explicar<br />
estos f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os parece estar <strong>en</strong> la activación del sistema<br />
de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>.<br />
En 1905 Edmund Husserl introdujo el concepto de<br />
<strong>empatía</strong>. Ent<strong>en</strong>día por tal la experi<strong>en</strong>cia de la conci<strong>en</strong>cia<br />
aj<strong>en</strong>a y de sus viv<strong>en</strong>cias, a difer<strong>en</strong>cia de la experi<strong>en</strong>cia<br />
que la propia conci<strong>en</strong>cia hace de sí misma. Hoy este<br />
proceso, que fue concebido como de ord<strong>en</strong> puram<strong>en</strong>te<br />
psicológico-intelectual, adquiere bases biológicas.<br />
LAS NEURONAS EN ESPEJO<br />
Las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> fueron descubiertas por ser<strong>en</strong>dipia.<br />
Se <strong>en</strong>contró que al registrar la actividad eléctrica<br />
de la corteza cerebral <strong>en</strong> primates, había <strong>neuronas</strong> que<br />
se activaban cuando los investigadores realizaban ciertos<br />
movimi<strong>en</strong>tos específicos. Posteriorm<strong>en</strong>te se pudo<br />
corroborar que estas mismas <strong>neuronas</strong> se activaban<br />
también cuando los primates realizaban movimi<strong>en</strong>tos<br />
Investigador titular del Instituto de Fisiología de la BUAP. Correo<br />
electrónico: esoto@siu.buap.mx; esoto2424@yahoo.com<br />
similares a los del investigador (por ejemplo al tomar<br />
con la mano un objeto). Se llegó así a la conclusión<br />
de que la actividad de esos grupos de <strong>neuronas</strong> daba<br />
al animal una compr<strong>en</strong>sión directa, implícita, de las<br />
acciones del investigador. Esta compr<strong>en</strong>sión no estaba<br />
mediada por procesos analíticos, sino por la capacidad<br />
del animal de realizar esos mismos movimi<strong>en</strong>tos. No<br />
es que el cerebro del primate analice la imag<strong>en</strong> visual y<br />
luego de reconocer al sujeto, el objeto, el movimi<strong>en</strong>to,<br />
etcétera, le otorgue una int<strong>en</strong>cionalidad. Más bi<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />
la corteza motora del mono se recrean miméticam<strong>en</strong>te<br />
las acciones del investigador confiriéndole la posibilidad<br />
de id<strong>en</strong>tificar con sus propios programas motores<br />
lo que ve <strong>en</strong> el otro (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006; Soto<br />
y Vega, 2007).<br />
Las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> no son ni puram<strong>en</strong>te motoras<br />
ni puram<strong>en</strong>te s<strong>en</strong>soriales, sino que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> ambas<br />
características a la vez. De hecho, parte de la idea que<br />
se ti<strong>en</strong>e hoy es que, justam<strong>en</strong>te por t<strong>en</strong>er este carácter<br />
dual, juegan un papel relevante <strong>en</strong> la capacidad de los<br />
primates y del hombre para compr<strong>en</strong>der los movimi<strong>en</strong>tos,<br />
las acciones y, ev<strong>en</strong>tualm<strong>en</strong>te, las int<strong>en</strong>ciones de<br />
otros sujetos. El cerebro que actúa es un cerebro que<br />
compr<strong>en</strong>de. Se trata de una compr<strong>en</strong>sión pragmática,<br />
preconceptual y prelingüística. “Vemos porque actuamos,<br />
y podemos actuar precisam<strong>en</strong>te porque vemos”<br />
(Rizzolatti y Sinigaglia, 2006).<br />
La investigación de las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> ha provisto<br />
las bases para la compr<strong>en</strong>sión de algunos aspectos del<br />
comportami<strong>en</strong>to humano como la <strong>empatía</strong>, el apr<strong>en</strong>dizaje<br />
por imitación e incluso la evolución del l<strong>en</strong>guaje. La<br />
propuesta es que la activación del sistema de <strong>neuronas</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>espejo</strong> permite reconocer las secu<strong>en</strong>cias motoras que<br />
otros realizan y pre-programar dichas secu<strong>en</strong>cias para<br />
ser realizadas por el observador. Recurri<strong>en</strong>do a la resonancia<br />
magnética funcional y a la estimulación magnética<br />
transcraneal se ha podido demostrar que, cuando el<br />
sujeto ti<strong>en</strong>e la int<strong>en</strong>ción de mirar para imitar, se activan<br />
regiones temporales y frontales que se han asociado con<br />
el sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> (Rizzolatti y Craighe-
o, 2004). En el área de Broca se ha id<strong>en</strong>tificado una<br />
profusión de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>, lo que indica su participación<br />
<strong>en</strong> la adquisición del l<strong>en</strong>guaje, contribuy<strong>en</strong>do<br />
con un sistema capaz de imitar patrones complejos de<br />
movimi<strong>en</strong>to de la boca. Adicionalm<strong>en</strong>te, se han hallado<br />
también <strong>neuronas</strong> con respuestas bimodales (motoras y<br />
auditivas) que podrían contribuir a la programación de<br />
movimi<strong>en</strong>tos que produc<strong>en</strong> ciertos sonidos. De hecho<br />
V. S. Ramachandran (2000) ha propuesto que las <strong>neuronas</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>espejo</strong> están <strong>en</strong> la base de los procesos que dan<br />
orig<strong>en</strong> al desarrollo del l<strong>en</strong>guaje.<br />
Las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> se han <strong>en</strong>contrado también <strong>en</strong><br />
áreas relacionadas con la expresión emocional que parec<strong>en</strong><br />
ser la base de nuestra compr<strong>en</strong>sión de lo que le sucede<br />
a los otros. De hecho, se ha id<strong>en</strong>tificado <strong>en</strong> el lóbulo<br />
temporal una región relacionada con el reconocimi<strong>en</strong>to<br />
de rostros que se activa de forma específica cuando planificamos<br />
ciertos gestos o cuando vemos a otro realizarlos.<br />
NEURONAS EN ESPEJO Y ARTES ESCÉNICAS<br />
Con el descubrimi<strong>en</strong>to de las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> las<br />
neuroci<strong>en</strong>cias han empezado a compr<strong>en</strong>der lo que <strong>en</strong><br />
el teatro se había sabido desde siempre. El trabajo del<br />
actor sería vano si éste no pudiera trasc<strong>en</strong>der<br />
las barreras lingüísticas o culturales.<br />
Peter Brook, “Prólogo” a Rizzolatti y Sinigaglia (2006).<br />
La red de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> ofrece al individuo la capacidad<br />
de una compr<strong>en</strong>sión implícita de los actos de<br />
los otros. Para este sistema neuronal no hay<br />
difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre la ejecución de un movimi<strong>en</strong>to<br />
propio, o la expresión de una<br />
emoción personal y el observar estas<br />
acciones cuando son realizadas por<br />
otros sujetos, produci<strong>en</strong>do una<br />
forma de reconocimi<strong>en</strong>to que va<br />
más allá del análisis de los patrones<br />
de movimi<strong>en</strong>to y que se relaciona<br />
con la capacidad del sujeto<br />
para realizar él mismo una cierta<br />
conducta. Lo que el estudio de las<br />
<strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te<br />
ha demostrado, es que <strong>en</strong> el cerebro<br />
se activan los mismos grupos neuronales<br />
cuando s<strong>en</strong>timos y expresamos una<br />
emoción o una acción, que cuando la ob-<br />
NEURONAS EN ESPEJO l<br />
SOCIEDAD ABIERTA<br />
FIGURA 1<br />
servamos <strong>en</strong> otros. Hay así una conexión <strong>en</strong>tre el hacer y<br />
el reconocer. Cabe destacar que el sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>espejo</strong> está ampliam<strong>en</strong>te distribuido <strong>en</strong> el cerebro, incluy<strong>en</strong>do<br />
regiones vinculadas al movimi<strong>en</strong>to y la expresión<br />
emocional. Por ese motivo, cuando una persona sufre un<br />
dolor int<strong>en</strong>so, nuestra percepción de su condición pasa<br />
por un proceso mimético, su dolor se convierte <strong>en</strong> nuestro<br />
dolor, nos invade, pero es completam<strong>en</strong>te difer<strong>en</strong>te a<br />
la manera como percibimos, por ejemplo, el color rojo,<br />
pero semejante, sí, por ejemplo, a lo perturbador que resulta<br />
mirar la “Medusa” de Caravaggio (ver figura 1). Las<br />
emociones se mimetizan <strong>en</strong> el cuerpo, las introyectamos,<br />
se conviert<strong>en</strong> <strong>en</strong> algo que nos habita, que transcurre por<br />
debajo de nuestra racionalidad.<br />
Imaginemos a un mimo, <strong>en</strong> tanto sus movimi<strong>en</strong>tos<br />
nos son relativam<strong>en</strong>te familiares; es decir, <strong>en</strong> cierta<br />
medida somos capaces de ejecutarlos, compr<strong>en</strong>demos<br />
y s<strong>en</strong>timos int<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>te su actuar. Podemos chocar<br />
con una pared con la que él choca, s<strong>en</strong>tir la frialdad<br />
de un vidrio que él toca, pero seguram<strong>en</strong>te algunos de<br />
sus actos o esc<strong>en</strong>ificaciones nos serán incompr<strong>en</strong>sibles<br />
por absurdas o sin s<strong>en</strong>tido. En este caso, observándolo<br />
podemos describir sus movimi<strong>en</strong>tos, pero algo sucede<br />
que nos impide compr<strong>en</strong>der el s<strong>en</strong>tido de su actuación.<br />
Seguram<strong>en</strong>te el mimo no ha logrado activar nuestro<br />
sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>. Probablem<strong>en</strong>te por eso<br />
los griegos, que eran sabios, incorporaron a la repres<strong>en</strong>tación<br />
teatral elem<strong>en</strong>tos tales como las máscaras. Éstas<br />
esquematizaban al máximo el carácter y las emociones<br />
de los personajes. Allí donde la expresión <strong>en</strong> el rostro de<br />
un actor se hubiese perdido <strong>en</strong> la inm<strong>en</strong>sidad de la gradería,<br />
la máscara amplificaba lo es<strong>en</strong>cial de una<br />
emoción haciéndosela llegar al espectador<br />
de manera ciertam<strong>en</strong>te esquemática,<br />
sintética, pero también inequívoca.<br />
Nuestra capacidad para una compr<strong>en</strong>sión<br />
cabal y para el goce estético<br />
más profundo estará <strong>en</strong><br />
relación con lo que nosotros<br />
mismos somos capaces de realizar.<br />
Si nunca hemos llorado, sufrido<br />
una profunda tristeza, una<br />
pasión des<strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ada, si no hemos<br />
bailado o realizado alguna forma<br />
de danza o de actuación, nuestra capacidad<br />
para compr<strong>en</strong>der y gozar de<br />
las artes <strong>escénicas</strong> será parcial. Y esto lo<br />
sabía perfectam<strong>en</strong>te Konstantin Stanislavs-<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
35
SOCIEDAD ABIERTA l ENRIQUE SOTO EGUIBAR<br />
ky (1863-1938), el actor, director y teórico teatral ruso,<br />
al desarrollar la técnica interpretativa que pret<strong>en</strong>de la<br />
creación de personajes con universos emotivos complejos<br />
construidos a partir de las emociones y experi<strong>en</strong>cias<br />
de los propios actores. Stanislavsky p<strong>en</strong>saba que sólo los<br />
actores <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>ados para realizar esta inmersión <strong>en</strong> su yo<br />
más íntimo serían capaces de transmitir al espectador<br />
emociones verídicas, ex<strong>en</strong>tas de artificialidad, emociones<br />
que, como <strong>en</strong> la vida real, se manifiestan también<br />
<strong>en</strong> un l<strong>en</strong>guaje corporal específico con el cual el espectador<br />
es capaz de id<strong>en</strong>tificarse.<br />
Más que <strong>en</strong> otros aspectos de la vida, nuestra capacidad<br />
para ejecutar acciones determina también nuestra<br />
capacidad para reconocerlas <strong>en</strong> otros y gozarlas. Igualm<strong>en</strong>te<br />
cuando observamos una obra plástica —El grito<br />
de Edvard Munch o el Grupo de Laocoonte, por ejemplo—,<br />
percibimos un acontecer dramático y le conferimos<br />
un cont<strong>en</strong>ido emocional, <strong>en</strong> gran parte gracias a la<br />
activación del sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> que, además,<br />
le da a nuestra percepción este carácter de recreación<br />
que las hace particularm<strong>en</strong>te int<strong>en</strong>sas. Esto implica,<br />
ciertam<strong>en</strong>te, que los artistas son qui<strong>en</strong>es muestran mayor<br />
s<strong>en</strong>sibilidad ante la obra de arte, y no exclusivam<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
las artes <strong>escénicas</strong>, sino <strong>en</strong> todas las artes. Las personas<br />
que más pued<strong>en</strong> gozar de la música son músicos, y no<br />
sólo por su compr<strong>en</strong>sión del cont<strong>en</strong>ido simbólico de la<br />
obra, sino por su condición de ejecutantes. Es casi imposible<br />
para un músico evitar que sus manos o dedos<br />
se muevan cuando escucha una melodía que él mismo<br />
ha ejecutado. Se trata de un reflejo de la activación del<br />
sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> que, <strong>en</strong> el proceso de compr<strong>en</strong>sión<br />
del sonido, lleva implícita su ejecución. Es así<br />
también para los bailarines que observan una coreografía<br />
que han ejecutado con anterioridad: ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong> a moverse<br />
—casi incontrolablem<strong>en</strong>te— al unísono con la actuación<br />
que observan. Seguir melodías con los pies o golpeteando<br />
con los dedos una superficie corrobora que la percepción<br />
s<strong>en</strong>sorial implica la acción. Vi<strong>en</strong>e a la m<strong>en</strong>te Charles<br />
Chaplin <strong>en</strong> La fiebre del oro comiéndose unas agujetas<br />
como si fueran unos deliciosos espaguetis; su actuación<br />
seguram<strong>en</strong>te será incompr<strong>en</strong>sible para qui<strong>en</strong> no haya disfrutado<br />
de un plato de espaguetis y del <strong>en</strong>rollarlos <strong>en</strong> el<br />
t<strong>en</strong>edor antes de <strong>en</strong>gullirlos.<br />
Las bestias se humanizan cuando se yergu<strong>en</strong>. El minotauro<br />
cuadrúpedo es inof<strong>en</strong>sivo, apela a su bestialidad;<br />
erguido, <strong>en</strong> cambio, apela a nuestra animalidad.<br />
Es la bestia humanizada con la que nos mimetizamos y<br />
que, por tanto, imaginamos que nos imita. Igualm<strong>en</strong>te<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
36<br />
sucede con el oso: erguido se humaniza, plantado <strong>en</strong> sus<br />
cuatro patas es simplem<strong>en</strong>te otro animal. Si Gregorio<br />
Samsa hubiera despertado convertido <strong>en</strong> un cuadrúpedo,<br />
lo imaginaríamos caminando erguido, buscándose<br />
a sí mismo, a su vieja imag<strong>en</strong>. Con una infinidad de<br />
patas y caparazón es irrealizable lo humano. En las artes<br />
<strong>escénicas</strong> la animalidad es siempre repres<strong>en</strong>tada con la<br />
mirada al piso; la humanización de la bestia se logra<br />
con la posición erecta, con la gesticulación y la libertad<br />
de acción de los miembros superiores. Entonces, nos<br />
reconocemos <strong>en</strong> el animal, y podemos atribuirle s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>tos,<br />
imaginarle p<strong>en</strong>sante y sujeto de sufrimi<strong>en</strong>to,<br />
poseedor de una historia de vida. Cuando el animal se<br />
planta <strong>en</strong> el piso pierde esas cualidades porque al mirarlo<br />
dejamos de reconocernos <strong>en</strong> él.<br />
Estas observaciones son parte de los elem<strong>en</strong>tos que<br />
nos obligan a replantear ciertas categorías acerca del sistema<br />
nervioso c<strong>en</strong>tral. Tradicionalm<strong>en</strong>te se han estudiado<br />
los mecanismos de control motor y de la percepción<br />
s<strong>en</strong>sorial como ev<strong>en</strong>tos separados. De hecho, se ti<strong>en</strong>de<br />
a p<strong>en</strong>sar que un acontecimi<strong>en</strong>to primero impacta nuestros<br />
órganos de los s<strong>en</strong>tidos, éstos <strong>en</strong>vían información<br />
al cerebro que posteriorm<strong>en</strong>te la procesa y después se<br />
emite una cierta conducta. Es decir, los procesos de percepción,<br />
análisis y respuesta motora tradicionalm<strong>en</strong>te<br />
se han concebido integrados por etapas que ocurr<strong>en</strong><br />
secu<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te. Hoy estamos obligados a modificar<br />
esta visión porque son procesos que pued<strong>en</strong> ocurrir de<br />
forma paralela. Las categorías que usamos para p<strong>en</strong>sar<br />
el cerebro y el acontecer psíquico se vuelv<strong>en</strong> más difusas.<br />
No exist<strong>en</strong> actos motores desligados de procesos de<br />
percepción, ni procesos perceptuales indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes<br />
de nuestras capacidades de acción. Se ha demostrado,<br />
por ejemplo, que la percepción visual dep<strong>en</strong>de de la acción,<br />
y que los campos receptivos de <strong>neuronas</strong> corticales<br />
se desplazan con el movimi<strong>en</strong>to de la mano. Es decir, el<br />
cerebro recibe un mapa visual que no está determinado<br />
por la retina (el ojo), sino por la posición de la mano. El<br />
descubrimi<strong>en</strong>to de las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> le ha devuelto<br />
a la m<strong>en</strong>te un cuerpo y al cuerpo una m<strong>en</strong>te, reuniéndolos<br />
finalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> un todo indivisible.<br />
De ahí quizá el horror que significa la inmovilidad<br />
total. No puedo imaginar un torm<strong>en</strong>to peor que el de<br />
la inmovilidad. Además de que seguram<strong>en</strong>te surgirá la<br />
s<strong>en</strong>sación de comezón <strong>en</strong> algún lado del cuerpo y el<br />
deseo incontrolable de rascarse, a largo plazo la inmovilidad<br />
lleva a una modificación de la forma <strong>en</strong> que el sujeto<br />
percibe. La película Johnny tomó su fusil (Johnny Got
His Gun, 1971) de Dalton Trumbo, explora la situación<br />
extrema de un individuo inmovilizado. En esta película,<br />
durante un bombardeo Johnny sufre un daño corporal<br />
masivo que le amputa los cuatro miembros; además le<br />
destruye el rostro, con pérdida de visión, audición, olfato<br />
y gusto. El personaje queda atrapado d<strong>en</strong>tro de sí<br />
mismo, incapacitado para comunicarse. Sin embargo,<br />
luego de un tiempo <strong>en</strong> que únicam<strong>en</strong>te vive de sus memorias,<br />
recuerda que conoce la clave Morse y movi<strong>en</strong>do<br />
la cabeza logra comunicarse; de esta manera pide que lo<br />
sacrifiqu<strong>en</strong>. La <strong>en</strong>fermera —que percibe su sufrimi<strong>en</strong>to—,<br />
ante la negativa de médicos y militares de acabar<br />
con su vida, le ofrece a Johnny, <strong>en</strong> un gesto humanitario,<br />
el único placer posible: la masturbación-felación.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, la <strong>en</strong>fermera es alejada del paci<strong>en</strong>te y él<br />
queda abandonado <strong>en</strong> un cuarto oscuro esperando una<br />
muerte “natural”, según dictan las autoridades. Ese es el<br />
verdadero suplicio: el martirio infligido a Johnny, una<br />
forma moderna de crucifixión, paliado por una mujer<br />
g<strong>en</strong>erosa —una María Magdal<strong>en</strong>a.<br />
La música, la danza y el l<strong>en</strong>guaje repres<strong>en</strong>tan un<br />
continuo que resulta fundam<strong>en</strong>tal para el desarrollo<br />
de la actividad m<strong>en</strong>tal, tanto desde el punto de vista<br />
filog<strong>en</strong>ético como ontog<strong>en</strong>ético. La producción y la<br />
compr<strong>en</strong>sión de estas expresiones están <strong>en</strong> la base de los<br />
procesos de hominización. Se ha reconocido el papel<br />
fundam<strong>en</strong>tal del l<strong>en</strong>guaje como distintivo de lo humano;<br />
hoy parece necesario ampliar esta idea para compr<strong>en</strong>der<br />
la comunicación humana <strong>en</strong> toda su ext<strong>en</strong>sión,<br />
incluy<strong>en</strong>do <strong>en</strong> ella a la música, el baile, la danza, la actuación<br />
y otras formas de expresión que forman todo<br />
un espectro expresivo que constituye la base del proceso<br />
de comunicación.<br />
This is why “forms of life” are so important. What matters<br />
to you dep<strong>en</strong>ds on how you live (and vice versa), and this<br />
shapes your experi<strong>en</strong>ce. So if a lion could speak, we would<br />
not be able to understand it. We might realize that “roar”<br />
meant zebra, or that “roar, roar” meant lame zebra, but we would<br />
not understand lion ethics, politics, aesthetic taste, religion,<br />
humor and such like, if lions have these things. We could not<br />
honestly say “I know what you mean” to a lion. Understanding<br />
another involves empathy, which requires the kind of similarity<br />
that we just do not have with lions, and that many people do not<br />
have with other human beings.<br />
Duncan J. Richter, “Ludwig Wittg<strong>en</strong>stein”,<br />
The Internet Encyclopedia of Philosophy,<br />
http://www.iep.utm.edu/w/wittg<strong>en</strong>s.htm<br />
NEURONAS EN ESPEJO l<br />
SOCIEDAD ABIERTA<br />
CUANDO TE MIRO, ME MIRO<br />
La idea de que los otros, nuestros congéneres, pi<strong>en</strong>san y<br />
si<strong>en</strong>t<strong>en</strong> como nosotros, está <strong>en</strong> la base de la interacción<br />
social <strong>en</strong>tre los individuos; nos hace posible <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der<br />
que, cuando hablamos con algui<strong>en</strong>, él o ella nos compr<strong>en</strong>de,<br />
que podemos <strong>en</strong>tablar diálogo, reconocer <strong>en</strong> sus<br />
actitudes las nuestras, saber que cuando algui<strong>en</strong> dirige<br />
los ojos a un punto <strong>en</strong> el espacio, está vi<strong>en</strong>do <strong>en</strong> esa dirección.<br />
Este proceso, que permite imaginar <strong>en</strong> el otro a un<br />
ser cognosc<strong>en</strong>te, capaz de s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>tos y p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>tos<br />
como los nuestros, se d<strong>en</strong>omina <strong>empatía</strong>, y es el fundam<strong>en</strong>to<br />
de muchas de nuestras conductas sociales. La<br />
<strong>empatía</strong> explica algunos f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os como el altruismo<br />
y está <strong>en</strong> la base de la ética laica, ya que apreciar la vida<br />
del otro es apreciar y respetar nuestra propia vida.<br />
Nuestra id<strong>en</strong>tidad se construye <strong>en</strong> el otro, y es a través<br />
del proceso de id<strong>en</strong>tificación con otros individuos<br />
que los sujetos desarrollan un esquema de su propio<br />
yo. La capacidad que t<strong>en</strong>emos de p<strong>en</strong>sarnos a nosotros<br />
mismos se debe <strong>en</strong> gran medida a que sabemos que<br />
otros nos pi<strong>en</strong>san y se pi<strong>en</strong>san a sí mismos. La idea de<br />
que existe un Dios infinitam<strong>en</strong>te solitario y absoluto,<br />
es inquietante. Subsumido todo él <strong>en</strong> su universo, sin<br />
nadie <strong>en</strong> qui<strong>en</strong> reconocerse, incapacitado de p<strong>en</strong>sarse a<br />
sí mismo <strong>en</strong> su infinitud, <strong>en</strong> su tristeza infinita. ¿O es<br />
que realm<strong>en</strong>te el mito de la creación implica que Dios<br />
necesita al hombre tanto como el hombre a su Dios? De<br />
ahí la necesidad de crear al hombre que, según la tradición<br />
judeo cristiana, fue creado por Dios a su imag<strong>en</strong><br />
y semejanza. Pareciera que Dios necesita a sus criaturas<br />
para expandir su id<strong>en</strong>tidad más allá de sí mismo, para<br />
que lo exist<strong>en</strong>te sea posible.<br />
EL ESQUEMA CORPORAL<br />
Tuve la oportunidad de visitar un museo donde se<br />
exponía la obra de Orlan. Se trata de una obra <strong>en</strong> la<br />
que la interv<strong>en</strong>ción sobre el cuerpo es el medio para<br />
la expresión artística. La persona es la obra plástica. La<br />
exposición obligaba al observador a la reflexión sobre<br />
el esquema corporal (ver figura 2). Orlan practica<br />
sobre su cuerpo, mediante infinidad de cirugías, una<br />
coreografía de imág<strong>en</strong>es que se pres<strong>en</strong>tan al espectador<br />
con diversas, a veces <strong>en</strong>contradas, otras veces converg<strong>en</strong>tes,<br />
pres<strong>en</strong>cias. Mi<strong>en</strong>tras Cindy Sherman logró el<br />
mismo efecto, incluso conceptualm<strong>en</strong>te, con disfraces<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
37
SOCIEDAD ABIERTA l ENRIQUE SOTO EGUIBAR<br />
y poses fotográficas, Orlan dio un paso más y mediante<br />
interv<strong>en</strong>ciones quirúrgicas, además de cosméticas, ofreció<br />
su cuerpo para el reconocimi<strong>en</strong>to del otro: el incaico,<br />
el maya o el africano. El recurso de la cirugía obliga<br />
a preguntarse sobre los límites y medios que utilizan los<br />
artistas para transmitir un concepto o crear una obra<br />
artística: ¿hasta dónde es lícito llegar <strong>en</strong> el arte?<br />
Un caso que pone de relieve el concepto de “esquema<br />
corporal” es el de los sujetos que por un daño<br />
cerebral o de vías nerviosas pierd<strong>en</strong> la capacidad para<br />
reconocer como propias algunas partes de su cuerpo.<br />
Este f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o, d<strong>en</strong>ominado anosognosia, se pres<strong>en</strong>ta<br />
más comúnm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> paci<strong>en</strong>tes que sufr<strong>en</strong> una lesión<br />
<strong>en</strong> la circunvolución temporal inferior y regiones perin-<br />
sulares del hemisferio derecho, aunque también —como<br />
magistralm<strong>en</strong>te ha descrito Oliver Sacks— se puede<br />
producir <strong>en</strong> diversos tipos de lesiones, comúnm<strong>en</strong>te de<br />
las extremidades, que pued<strong>en</strong> llevar a un individuo a no<br />
reconocer como propio alguno de los miembros (Sacks,<br />
1988). Quizá algo similar ocurre <strong>en</strong> los perros que se<br />
persigu<strong>en</strong> la cola: no logran reconocerla como propia;<br />
por fortuna, creo que muy pocas veces la alcanzan, aunque<br />
habrá perros contorsionistas que logr<strong>en</strong> pescarla, así<br />
como individuos que pescan su nariz, orejas, ojos, abdom<strong>en</strong><br />
y los somet<strong>en</strong> a cirugía. ¿Exist<strong>en</strong> las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong><br />
<strong>en</strong> animales difer<strong>en</strong>tes a los primates superiores? La<br />
investigación aún no ha dado respuestas puntuales pero<br />
es probable que así sea: los perros ladran imitando a otros<br />
perros ladrando (¿o es que más bi<strong>en</strong> platican <strong>en</strong>tre ellos?),<br />
cuando otros perros brincan apr<strong>en</strong>d<strong>en</strong> a brincar; no<br />
así cuando miran a un pájaro, <strong>en</strong> el cual no se reconoc<strong>en</strong>.<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
38<br />
Otro caso de alteración del reconocimi<strong>en</strong>to del<br />
cuerpo es el del miembro fantasma, <strong>en</strong> el cual sujetos<br />
que han sufrido amputaciones ti<strong>en</strong><strong>en</strong> s<strong>en</strong>saciones, comúnm<strong>en</strong>te<br />
dolorosas, <strong>en</strong> el miembro amputado. Aunque<br />
ellos pued<strong>en</strong> reconocer —desde el punto de vista<br />
lógico— que carec<strong>en</strong> de esa extremidad, la si<strong>en</strong>t<strong>en</strong> y <strong>en</strong><br />
ocasiones pued<strong>en</strong> llegar a percibir su movimi<strong>en</strong>to. Se<br />
trata de desórd<strong>en</strong>es de lo que se ha llamado el esquema<br />
corporal. Cuando hablamos de <strong>empatía</strong> hablamos<br />
del otro; cuando nos referimos al esquema corporal lo<br />
que <strong>en</strong>tra <strong>en</strong> juego es la construcción m<strong>en</strong>tal de nuestro<br />
cuerpo, tal como nos p<strong>en</strong>samos a nosotros mismos.<br />
Aunque los otros nos vean dos piernas, si nosotros<br />
s<strong>en</strong>timos sólo una, es difícil que algui<strong>en</strong> nos conv<strong>en</strong>za<br />
de que conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos,<br />
que lo habitamos.<br />
NEURONAS EN ESPEJO Y AUTISMO<br />
El electro<strong>en</strong>cefalograma de sujetos normales muestra<br />
una supresión del ritmo Mu <strong>en</strong> regiones s<strong>en</strong>soriomotoras<br />
cuando realizan o cuando observan a otro realizar<br />
actos motores específicos (Oberman et al., 2005, pp.<br />
190-198). Esta modificación <strong>en</strong> la actividad electro<strong>en</strong>cefalográfica<br />
se ha correlacionado con la activación de las<br />
<strong>neuronas</strong> de la región premotora que correspond<strong>en</strong> al<br />
sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>. En contraste, los niños<br />
autistas no muestran la supresión del ritmo Mu cuando<br />
observan a otros sujetos realizar actos motores, lo cual<br />
sugiere que el sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> no se activa<br />
FIGURA 2
normalm<strong>en</strong>te y, por tanto, son incapaces del reconocimi<strong>en</strong>to<br />
empático de las conductas de los otros.<br />
La hipótesis es que <strong>en</strong> los autistas el sistema de <strong>neuronas</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>espejo</strong> se desarrolla de forma inadecuada, y eso<br />
es determinante <strong>en</strong> su incapacidad para compr<strong>en</strong>der las<br />
acciones de los demás, produci<strong>en</strong>do una incapacidad para<br />
imaginar que los otros son seres p<strong>en</strong>santes con int<strong>en</strong>ciones<br />
y motivaciones intelectuales semejantes a las propias.<br />
A esto se le ha llamado la teoría de la m<strong>en</strong>te, que consiste<br />
<strong>en</strong> la capacidad de un individuo para imaginar los estados<br />
m<strong>en</strong>tales de sus semejantes. Cada individuo elabora<br />
una teoría de la m<strong>en</strong>te de las otras personas. Cuando<br />
esto no sucede, <strong>en</strong>tonces es incapaz de repres<strong>en</strong>tarse las<br />
emociones y la int<strong>en</strong>cionalidad de la conducta aj<strong>en</strong>a. En el<br />
reconocimi<strong>en</strong>to de los otros parece jugar un papel predominante<br />
la definición de la imag<strong>en</strong> corporal del individuo<br />
y la actividad del sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>.<br />
Pareciera como si el <strong>autismo</strong> fuera <strong>en</strong> cierta forma<br />
antonímico con las artes <strong>escénicas</strong>. Por ello resulta interesante<br />
preguntarse si una terapia que incluya la <strong>en</strong>señanza<br />
de teatro, ballet y diversas formas de actuación<br />
t<strong>en</strong>drá un efecto positivo <strong>en</strong> los autistas, ayudándoles<br />
a desarrollar o a “ejercitar” su sistema de <strong>neuronas</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>espejo</strong>. Otra interrogante que surge naturalm<strong>en</strong>te<br />
como consecu<strong>en</strong>cia de la idea de que el <strong>autismo</strong> se<br />
debe a una falla <strong>en</strong> el sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>,<br />
es la posibilidad de usar drogas <strong>en</strong>tactóg<strong>en</strong>as (similares<br />
al éxtasis) <strong>en</strong> la terapia de los niños autistas. Estas<br />
drogas se han d<strong>en</strong>ominado así, <strong>en</strong>tactóg<strong>en</strong>as o empatóg<strong>en</strong>as,<br />
por el hecho de que induc<strong>en</strong> <strong>en</strong> los sujetos que<br />
las consum<strong>en</strong> un increm<strong>en</strong>to notable <strong>en</strong> su capacidad<br />
empática, es decir, <strong>en</strong> su capacidad de compr<strong>en</strong>sión e<br />
id<strong>en</strong>tificación con otros. Un número importante de<br />
estas drogas <strong>en</strong>tactóg<strong>en</strong>as es derivado de las f<strong>en</strong>iletilaminas,<br />
y reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te las f<strong>en</strong>iletilaminas <strong>en</strong>dóg<strong>en</strong>as se<br />
han asociado con el s<strong>en</strong>timi<strong>en</strong>to amoroso (no olvidemos<br />
que el éxtasis fue llamado “la droga del amor”).<br />
Se ha propuesto que su producción <strong>en</strong> el cerebro puede<br />
ser des<strong>en</strong>cad<strong>en</strong>ada por diversos ev<strong>en</strong>tos tan simples<br />
como un intercambio de miradas, un roce o un apretón<br />
de manos, lo cual sugiere, además, que el cerebro de una<br />
persona <strong>en</strong>amorada conti<strong>en</strong>e grandes cantidades de f<strong>en</strong>iletilamina,<br />
y que ésta podría ser la responsable <strong>en</strong> gran<br />
medida por las s<strong>en</strong>saciones y modificaciones fisiológicas<br />
que experim<strong>en</strong>tamos cuando ocurre el <strong>en</strong>amorami<strong>en</strong>to,<br />
como vigilia, excitación, taquicardia, <strong>en</strong>rojecimi<strong>en</strong>to e<br />
insomnio” (Wikipedia, 2008).<br />
NEURONAS EN ESPEJO l<br />
SOCIEDAD ABIERTA<br />
A MANERA DE COLOFÓN<br />
El estudio de las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> es hoy uno de los<br />
más prometedores <strong>en</strong> neuroci<strong>en</strong>cias. Su descubrimi<strong>en</strong>to<br />
nos ha provisto de elem<strong>en</strong>tos que nos permit<strong>en</strong> compr<strong>en</strong>der<br />
los procesos cerebrales que están <strong>en</strong> la base de<br />
f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>os conductuales tan complejos como la <strong>empatía</strong><br />
y, particularm<strong>en</strong>te, de algunas de nuestras capacidades<br />
como el apr<strong>en</strong>dizaje por imitación, la compr<strong>en</strong>sión gestual<br />
y, consecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, la compr<strong>en</strong>sión de la actuación.<br />
Apunta a explicarnos también nuestra actuación<br />
preverbal, conductas que no están sujetas a la lógica del<br />
p<strong>en</strong>sami<strong>en</strong>to racional y que se explican <strong>en</strong>cad<strong>en</strong>adas a<br />
nuestro actuar. Los descubrimi<strong>en</strong>tos sobre el sistema de<br />
<strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> nos obligan a rep<strong>en</strong>sar además las<br />
categorías que hemos usado para compr<strong>en</strong>der diversos<br />
aspectos de la cognición, particularm<strong>en</strong>te aquellos que<br />
se relacionan con las formas <strong>en</strong> que concebimos a los<br />
otros. El arte <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, pero particularm<strong>en</strong>te las artes<br />
<strong>escénicas</strong> <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong> su contraparte<br />
biológica. ■<br />
REFERENCIAS<br />
Arcos-Palma, R. (2008), “Orlan y la hibridación de la id<strong>en</strong>tidad”,<br />
Escáner Cultural, http://revista.escaner.cl/node/783 (consulta<br />
realizada el 2 de junio).<br />
Brown, S. y L. M. Parsons (2008), “The Neurosci<strong>en</strong>ce of Dance”,<br />
Sci<strong>en</strong>tific American, núm. 299, (1) 58-63.<br />
Oberman L. M., et al. (2005), “EEG Evid<strong>en</strong>ce for Mirror Neuron<br />
Dysfunction in Autism Spectrum Disorders”, Cognitive Brain<br />
Research, núm. 24.<br />
Ramachandran, V. S. (2000), “Mirror Neurons and Imitation Learning<br />
as the Driving Force Behind ‘the Great Leap Forward’ in<br />
Human Evolution”, Edge The Third Culture (www.edge.org/<br />
3rd _ culture/ramachandran06/ramachandran06_index.html).<br />
Rizzolatti, G. y L. Craighero (2004), “The Mirror-Neuron System”,<br />
Annual Review of Neurosci<strong>en</strong>ce, núm. 27.<br />
Rizzolatti, G. y C. Sinigaglia (2006), Las <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>: los<br />
mecanismos de la <strong>empatía</strong> emocional, Barcelona, Paidós.<br />
Sacks, O. (1988), Con una sola pierna, Barcelona, Anagrama.<br />
Shulguin, A. (1999), “La legalización de ciertas drogas debería de<br />
ir acompañada de educación”, Muy Interesante, Año XVI, núm.<br />
2, febrero.<br />
Soto, E. y R. Vega (2007), “El sistema de <strong>neuronas</strong> <strong>en</strong> <strong>espejo</strong>”, Elem<strong>en</strong>tos,<br />
núm. 68.<br />
Stanislavsky, K. (1981), Un actor se prepara, México, Diana.<br />
Trumbo, D. (1971), Johnny Got His Gun, película basada <strong>en</strong> la novela<br />
del propio Trumbo publicada <strong>en</strong> 1939.<br />
Wikipedia (2008), “F<strong>en</strong>iletilamina”, http://es.wikipedia.org/wiki/<br />
F<strong>en</strong>iletilamina (consulta del 18 de julio).<br />
METAPOLÍTICA núm. 61 | septiembre-octubre 2008<br />
39